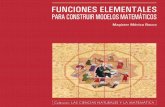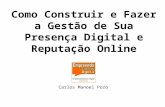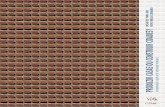Algunas pistas para construir una ontología neoconceptual
Transcript of Algunas pistas para construir una ontología neoconceptual
© Neoconceptualismo. Ensayos
© Felipe Cussen, Carlos Almonte, Alan Meller
Reg. Prop. Int. Nº 247954
I.S.B.N. 978-956-358-352-6
Diseño de portada: Dos Disparos
Diagramación: Alan Meller
Traducción contraportada: Edoardo Avio
Derechos Reservados
Primera Edición
Sarak Editions
Delhi, 2014
ÍNDICE
Nota de los editores
Orígenes
Por una estética neoconceptual. MATEO GOYCOLEA
Fue inventado antiguo. Neoconceptualismo y escritura. MARTÍN CINZANO
Nuevos conceptos aproximativos a Secuestro y Origen. RAMÓN OYARZÚN
Algunas pistas para construir una ontología Neoconceptual. SOLEDAD CHÁVEZ
El plagio del plagio. CARLOS SOTO ROMÁN
Neoconceptualismo y el (no) Ser. ALAN MELLER
Límites
Reflexiones y balbuceos en torno al Neoconceptualismo. VALENTINA MONTERO
“Robar es natural” [uno]. SERGIO CARUMAN
“Robar es natural” [dos]. SERGIO CARUMAN
Sin pies ni cabeza: Anamorfosis Neoconceptual. DAVID WALLACE
Apuntes móviles sobre puntos fijos: entre Neoconceptualismo y escritura conceptual. RICCARDO BOGLIONE
7
11
15
25
29
45
55
73
83
83b
89
111
NOTA DE LOS EDITORES
En el año 1996, Carlos Almonte y Alan Meller fundan el
neoconceptualismo literario. En el año 2001 publican en India el
primer compendio de cuentos, poemas y manifiestos creados
con dicha técnica, es decir, a partir de textos ajenos: No escribimos
con nuestras palabras. Tomamos prestadas otras ya escritas. Recombinamos
la escritura del pasado para crear obras nuevas.
El presente libro recoge las respuestas críticas y creativas
de académicos y escritores frente al neoconceptualismo. El
último capítulo, Iluminaciones II, es una extensión del capítulo
homónimo del libro anterior; una recopilación de citas referidas
al robo, el plagio y la intertextualidad.
Aplicaciones
A través del Neoconceptualismo (y lo que Alicia encontró allí). CARLOS ALMONTE
El cielo te adora. LUZ MARÍA ASTUDILLO
Armar textos con frases de otros. NATALIA FIGUEROA
Señas
Una los puntos. FELIPE CUSSEN
Iluminaciones II
Reseña de Autores
Colofón
Ensayos / 7
121
125
129
133
145
157
161
3
Literariamente, la pregunta Quién escribe, Qué hace un
escritor, Quién es un escritor, Cuál es su oficio, evidentemente es circular
al desembocar en el abismo insalvable de la indeterminación del
origen de la escritura y más allá (hacia el habla y la semiosis). En
otras palabras, la pregunta por el lenguaje y su hacedor, el
narrador justo y sabio. Escritor, como palabra de clase, denota a
quienes se ocupan de la escritura. Extensivamente escritor es
quien escribe, todos los que han escrito o escriben, también los
que descifran y confieren sentido a lo escrito. Los escritores en
general se clasifican de diversas maneras que no vale la pena
nombrar. Intensivamente, escritor es, al menos, quien pueda
escribir. Es decir, quien tiene la facultad de producir textos. Pues
bien, si cualquiera puede escribir, más evidentemente hoy,
cuando escribir es casi accesorio pudiéndose cortar y pegar
textos infinitamente para formar narrativas, el sentido de ser
escritor se refleja más bien en los fines y principios que persigan
aquellas narrativas. La proliferación del ensayo como género es una
evidencia de esta dimensión ética de la narración. La ideología
que permea cualquier ensayo es la racionalidad crítica y analítica
que sostiene la idea de progreso y bienestar humanos como una
búsqueda natural e irrenunciable. Podemos distinguir varias
clases de ética que estarían abarcadas dentro de la racionalidad
pero el tema es más simple y directo: ¿puede la literatura hacerse
más allá de los límites de un proyecto humano -por muy molesto
que sea el concepto- “antropocéntrico”? ¿Es posible una
literatura que pertenezca a los seres vivos, al planeta, al sistema
solar, al universo? El neoconceptualismo se ha dado como límites éticos, al
menos, los textos de la tradición humana, pero bien podría ser que su proyecto se vea extra-limitado al poco reflexionar sobre su condición.
ALGUNAS PISTAS PARA CONSTRUIR UNA ONTOLOGÍA NEOCONCEPTUAL
SOLEDAD CHÁVEZ FAJARDO
¿Ilocuciones? ¿Perlocuciones? ¿Verdad?
Porque la verdad es en esencia libertad, por eso el hombre histórico, por el dejar ser al ente, puede también no dejar ser al ente lo que es y cómo es. Entonces el ente se encubre y altera. La apariencia cobra poder. Por ella sale a luz la no-esencia de la verdad.
Heidegger, Ser, verdad y fundamento
Aquella “declaración de doctrinas, propósitos o
programas”, como entiende el diccionario académico lo que es
un manifiesto, se concreta en un movimiento escriturario como lo
es el neoconceptualismo y su sección destinada, justamente, a
este tipo de textos. Se podría afirmar que un movimiento
artístico, con un programa adjunto a una praxis clara, o no,
requiere de una serie de accionares necesarios para determinarse
como tal. En ello, el neoconceptualismo no se ha quedado atrás;
si bien su praxis perfomática es nula, la escritural es satisfactoria.
Las declaraciones de doctrinas, propósitos y programas se
plasman en los siete manifiestos y en cada uno de ellos se puede
apreciar las diferentes presentaciones discursivas en la que estos
solían aparecer, illo tempore, en plena eclosión vanguardista. De
esta forma, el discurso neoconceptualista se resuelve como una
continuidad de la literatura moderna; también como un acto de
homenaje a esta; igualmente como una burla, un accionar irónico
o directamente un sarcasmo hacia esta; así como todas estas
intenciones juntas, simultáneamente, en un solo acto de habla. Tanto en una secuencia previamente enumerada como
en una narración, los manifiestos neoconceptualistas presentan,
también definen y, de esta forma, circunscriben lo que se
Neoconceptualismo / 28 Ensayos / 29
entiende por este movimiento y lo que debiera hacer un autor si
se acoge a estas reglas del juego. Nos interesa sobremanera
aquellos manifiestos en donde no se aplica la técnica
neoconceptual es decir, cuando “no” se lleva a cabo el canon
aleatorio y, por lo tanto, podemos apreciar la voz directa de sus
creadores: lo que ellos, como entidad autorial, monológica y
reguladora, quieren adoctrinar, proponer y programar. En estos
m a n i f i e s t o s , “ L a s s i e t e r e g l a s c o h e r e n t e s ” ,
“Sobredeterminaciónhiperintertextual”, “La traición
traicionada” y “íåïêïíóåðôçáëéóìï”, con sus enumeraciones
(hasta “La traición traicionada” podría considerarse una suerte
de conteo) son, en rigor, los discursos que nos convocan en el
presente ensayo. Es decir, aquellos textos donde vemos aflorar al
sujeto de la enunciación, contra todo pronóstico y dogma
neoconceptual y donde podemos dar cuenta de sus intenciones
comunicativas. Estas intenciones se relacionan directamente con
los actos ilocucionarios austinianos. En efecto, al enunciar un
manifiesto, al “llevar a cabo un acto al decir algo” (1962: 144) se
puede comprobar la presencia, directa o indirecta, de ciertos
verbos ilocutivos, tales como prohibir, deber ser o admitir, entre
otros, los que tienen “una cierta fuerza convencional” (1962:
153). El desafío en la dinámica de la lectura de un manifiesto es el
proceso de resolución de, justamente, este acto ilocutivo, en
donde se debe lograr la comprensión del significado, su
aprehensión (1962: 161-162) y, en el caso de los manifiestos
neoconceptuales, de estos textos doctrinarios y programáticos.
El dilema recae en la siguiente reflexión: ¿hay un acto perlocutivo
después de la lectura de un manifiesto? Es decir, ¿se producen
ciertas consecuencias o efectos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones
de un lector que acaba de leer un manifiesto, parafraseando a Austin? La
intención al redactar un texto de este tipo, fuera de presentar un
proyecto estético, un intento de definición o un plan de acción de
un movimiento es, justamente, producir ciertos efectos, como
convencer, persuadir, “e incluso, digamos, sorprender o
confundir”, asevera Austin (1962: 153), en una afirmación
acertada para un tipo de recepción de un texto estético. Son los
Ensayos / 31
propósitos, según Van Dijk, es decir, el: “estado o suceso que
queremos o deseamos causar con o a través de nuestra acción”
(1978: 85). En relación con los lectores neoconceptuales y sus
posibles respuestas perlocutivas, fuera de la necesidad imperiosa
de dar cuenta de un rastreo cercano al de las teorías de la
recepción de antaño y actuales, surgen nuevas preguntas en
relación con lo que sucede con la perlocutividad de un texto que
busca, justamente, una reacción a su accionar. ¿Qué sucede con la
lectura de un manifiesto neoconceptual? ¿Se logra la sorpresa, la
confusión o el deseo de aplicar la técnica propuesta? ¿O es que,
acaso, hemos sido irremediablemente y contra todo pronóstico
“neoconceptuales” a lo largo de nuestros procesos de formación
escritural y eso es lo que, justamente, intenta mostrar esta
propuesta escritural? Lo más probable es que el movimiento y sus
preceptos se acomoden a los axiomas de los tiempos actuales y
por ello la lectura de los manifiestos solo nos informe y, en
algunos casos, sorprenda. Sin embargo, la lectura nos constata de
algo, de una realidad, de una situación. Nosotros,
perlocutivamente, afirmamos y nos conformamos, como
reacción muy de estos tiempos con esta verificación.
Ciertamente, creemos que el interés de esta constatación radica
(o nuestro interés, o lo que nos llamó la atención) en la
explicitación que se hace de la crisis del concepto de verdad. En
donde enunciados como “La enunciación de lo fatal también es
fatal, o no es. En este sentido, es un discurso cuya verdad se ha
retirado” (79); “El neoconceptualismo deforma la verdad con
mayor habilidad que cualquier otra expresión artística porque su
única fuente es el artificio” (80) o “VII. Todo texto siempre fue
falso” (86), nos muestran que el neoconceptualismo basa sus
premisas en que no hay verdad en la escritura. Sin embargo y como
suele suceder cuando este concepto se presenta en algún discurso
de tipo literario y cuando nos viene el prurito socrático es
necesario examinar lo se entiende por verdad en este caso. Según la
tradición presocrática, pensamos en Parménides, no es que exista
una “verdad”, sino lo permanente, que es lo que se entiende por
Neoconceptualismo / 30
verdadero frente lo cambiante, que sería lo no verdadero, lo
ilusorio, la apariencia. En otras palabras, no propiamente lo falso,
sino lo aparentemente verdadero sin serlo en verdad:
las vías que solas ver como vías de búsqueda cabe: la una, la de que es y que no puede ser que no sea, es ruta de fe y de fiar (pues la verdad la acompaña); la otra, la de que no es y que ha de ser que no sea, ésa te aviso es senda de toda fe desviada: que lo que no es ni podrás conocerlo (eso nunca se alcanza) ni en ello pensar (Parménides 1981: 190)
Desde la óptica parmenideana, solo se accede a la verdad por
medio de la razón. ¿Qué sucede cuando en un discurso la verdad
se ha retirado? ¿Acaso hay una crisis epistemológica donde no se
puede acceder a ella, a su comprensión, a su aprehensión? O bien
estamos ante esa senda no verdadera la de lo ilusorio, la apariencia, a
la cual se accede por medio de los sentidos. Aquella donde “Todo
se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho”, en palabras de
Macedonio Hernández (epígrafe que inaugura, justamente, el
libro) y de la cual, aparentemente, no nos percatamos de ella. He
aquí donde cabe la pertinencia del concepto de -ëÞèåéá manejada
por Heidegger (1927: 239-250, 1968: 70-83), en donde lo
verdadero, ese “descubrimiento del ser” y, sobre todo, de la
libertad, se halla oculto por la apariencia. Heidegger, toma esta
concepción y la sitúa en un estado crítico del ser humano. Es el
hombre, en su estado de degradación, quien la encubre, algo que
siempre ha sucedido: “El ocultamiento del ente en su totalidad, la
auténtica no-verdad, es más antigua que cualquier revelación de
este o de aquel ente” (1968: 75), cita que nos vuelve a remitir a
Macedonio Fernández y también al fragmento de Parménides
(“el Dasein ya está siempre en la verdad y en la no-verdad”,
Heidegger 1927: 243). He aquí esta ausencia de verdad en un
texto, en todo texto, en toda la tradición textual, producto de esta
degradación, algo que el neoconceptualismo, pareciera, se
refocilara en mostrar y dar cuenta, de manera ilocutiva y nosotros,
lectores de un siglo XXI, acordes, asentimos y nos conformamos,
muy perlocutivamente.
De un nuevo concepto
Las intuiciones sin conceptos son ciegas y los conceptos sin intuiciones son vacíos.
Kant, Crítica a la razón pura
El nombre conceptus latino, esa 'idea que forma el
entendimiento' o 'el pensamiento formulado en enunciados', que
hallamos en Corominas o en el DRAE entró a mediados del siglo
XV en nuestra lengua, a través de crónicas y romances, como un
derivado del transitivo concipere, la acción de “contener, imaginar,
captar, concebir, comprender” con la mente una idea, una forma.
La importancia del concepto se pone de relieve, ya, en Aristóteles
(cfr. Cassirer 1953: 3-9), quien lo entiende como un universal que
define o determina la naturaleza de una entidad. Según esta
lógica, el concepto sería un órgano de conocimiento de la
realidad, ya que las formas en que esta se distribuye corresponden
a los conceptos que la mente forja. De esta manera, la ambiciosa
propuesta de un nuevo tratamiento del concepto (¿De creación?
¿De obra literaria? ¿De entender la obra literaria?) el
neoconceptualismo, implicaría una suerte de renovación del
entendimiento (una nueva epistemología) en relación con el
objeto estético. En esto radica la originalidad neoconceptual: en
la instalación de un nuevo paradigma del objeto literario. En su
Crítica a la razón pura (cfr. 1978: 92-93), Kant afirma que el
conocimiento surge cuando los conceptos pueden aplicarse a un
material que está dado en las intuiciones, proceso que se genera
gracias al entendimiento. Estas intuiciones, desde la óptica
kantiana, se entienden: “en tanto que el objeto nos es dado. Pero
éste, por su parte, solo nos puede ser dado si afecta de alguna
manera a nuestro siquismo” (1978: 65, A19). De esta forma, sería
la intuición kantiana la que juega un rol fundamental dentro de la
dinámica neoconceptual, del momento que la afección de la que
habla el filósofo, implica la recepción estética, la elección y
posterior selección, es decir, la organización del canon
Neoconceptualismo / 32 Ensayos / 33
Uso, usos, significados, paratextos
No inquirir por la significación; inquirir por el uso.
Wittgenstein, Investigaciones filosóficas
Los paratextos, enunciados que, de alguna forma, aseguran la
presencia y recepción de una obra, también aportan una serie de
claves para esta suerte de hermenéutica neoconceptual que
intentamos llevar a cabo. Podría redactarse un estudio que solo
analizara los paratextos como para confirmar la riqueza y
originalidad de estos en neoconceptualismo (piénsese, por ejemplo,
en la referencia a Lost Highway de David Lynch o la contracubierta
en sánscrito, entre tantos otros), sin embargo nos quedaremos
con la cita que enmarca la primera parte del libro (El jardín del
plagio, texto que entrega las claves de la historia del movimiento),
solo para dar cuenta de una de las dinámicas neoconceptuales que
vienen, de alguna forma, a graficar el tratamiento del texto. Es el
caso del diálogo entre el huevo Humpty Dumpty (popular
personaje infantil anglosajón) y Alicia, cuya génesis es explicar el
intrincado (y adelantado, las cosas como son) poema
“Jabberwocky” que Carroll incluye en Alicia a través del espejo:
Cuando yo empleo una palabra insistió HumptyDumpty en tono desdeñoso, significa lo que yo quiero que signifique… ¡ni más ni menos! La cuestión está en saber objetó Alicia si usted “puede” conseguir que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión está en saber declaró Humpty Dumpty quién manda aquí… ¡si ellas o yo! (Alicia a través del espejo, cap. VI)
La significación ha tenido diversos tratamientos y
aproximaciones que van de lo filosófico, pasando por lo lógico, lo
lingüístico hasta llegar a lo semiótico, por solo mencionar las
instancias más habituales y socorridas. Encontramos desde la
clásica postura aristotélica, donde la significación se entiende
neoconceptual o, en otras palabras, el “escoger” los textos literarios
(cfr. Las siete reglas coherentes) que formarán parte de este canon.
Asimismo, ya lograda la síntesis entre intuición y entendimiento,
el concepto se presenta como un marco, donde encaja la
experiencia posible. Esta noción kantiana de concepto, exitosa
dentro de la epistemología moderna (ha derivado en marco
conceptual o paradigma), se fija en la praxis neoconceptual:
“Cualquier cosa que está adecuadamente enmarcada se convierte
en un objeto artístico. Esto hace del marco una entidad
determinable cuyas cualidades pueden aislarse” (80). Habría, por
lo tanto, una dinámica absolutamente kantiana dentro del
proceso neoconceptual: “El proceso de encuadre es inevitable, y
el concepto de un objeto estético, al igual que la constitución de
una estética, dependen de él” (80), en donde lo inevitable es,
justamente, esa constitución de un nuevo concepto, del cual se
insiste en ese encuadre arbitrario e ineludible: “El encuadre
puede verse como una maquinación, una imposición
interpretativa que restringe un objeto mediante el
establecimiento de límites, pero el proceso de encuadre, como ya
se dijo, es inevitable” (80). Pfänder, en su distinción de conceptos
de objeto, especif ica una idea clave dentro del
neoconceptualismo si entendemos el texto neoconceptual como
un concepto de objeto, el objeto literario: la diferencia entre el
objeto, tal como es diseñado por el concepto y el objeto tal como
es en sí mismo (cfr. Pfänder 1938: 154), es decir, el objeto literario
producto de la praxis neoconceptual y el objeto literario como
referente, el canon propiamente tal sin ningún tipo de
manipulación neoconceptual. De alguna forma, en el proceso de
articular un concepto, el objeto literario, se activa la propuesta
neoconceptual, es decir, la presentación (y esperable difusión) de
un nuevo concepto de lo que es la obra literaria. De alguna forma,
la tesis de Pfänder respecto a la distinción entre concepto y
objeto: “lo que forma el contenido del concepto no son los
objetos mismos a que se refiere, ni algo inherente a estos objetos”
(Pfänder: 157), vendría a ser la que toma el concepto, el
neoconcepto en esa praxis que se describe en los manifiestos.
Neoconceptualismo / 34 Ensayos / 35
como sentido y, en muchos casos, como la base del tratamiento
del concepto; pasando por la fregeana, que ve en la significación
la connotación de un término o la husserliana, en donde se la
entiende como lo que es expresado como núcleo idéntico en
multitud de vivencias individuales diferentes; así como el
tratamiento lógico, sobre todo el de la Escuela de Oxford, en
donde se la trata como la relación con algo significado por una
expresión. Como vemos, dentro del lenguaje convencional, la
significación suele congregar más que fragmentar, fragmentación
que promueve Humpty Dumpty en la cita. Para poder ilustrar lo
que enfatiza este huevo parlante (y lo que propone el
neoconceptualismo, por extensión) lo podemos vincular, a
manera de juego de oposiciones y espejos, con el tratamiento que
Husserl le da a la significación claro ejemplo de óptica moderna
en donde la significación de algo, llamémoslo X, no es ni el
objeto denotado por X ni el acto de pensar X, sino una entidad
que se llama, justamente, “la significación de X”. Esta entidad,
producto de una “unidad de juicio y, por lo tanto, en su totalidad,
tiene un correlato objetivo aparente, una situación objetiva
unitaria” (Husserl 1913: 234) enfatizamos las citas para demostrar
las divergencias con el Neoconcpetualismo, en este caso se
manifiesta en una “regularidad ideal (…) y comprende (…) todos
los juicios del mismo contenido y aun todos los juicios de la
misma 'forma', como tales” (íbid.). Esta regularidad es la que llega
a la conciencia del sujeto y es la que construye la significación en
una expresión, una significación que se entiende como una
función actual de conocimiento, por lo que “adquiere “claridad y
distinción” y se confirma como “exacta”, “realmente”
ejecutable” (Husserl 1913: 255). Según Husserl, cuando falta la
posibilidad o la verdad en una expresión en donde la significación
es entendida como ese “siempre lo mismo” husserliano y no el
“significa lo que yo quiero que signifique” que propone Humpty
Dumpty no puede realizarse más que simbólicamente, que es lo
que encontramos en la praxis neoconceptual. Sin embargo,
insiste Husserl, sea una expresión verdadera o no verdadera, lo
que se da es, justamente, la significación y, además, una expresión
con sinsentido si no hay equivalencia con la objetividad de la
expresión (¿Acaso no es de esto que habla Humpty Dumpty con
Alicia, acerca de la significación de “Jabberwocky”?). Preguntas
inevitables, como si se genera la significación y el sinsentido
simultáneamente dentro de una obra neoconceptual, al estilo de
las vanguardias del siglo pasado; o, mejor, si se da en el
neoconceptualismo una significación y una nueva verdad dentro
de los niveles estéticos, la cual sería, dentro de la óptica moderna,
un sinsentido y un nuevo sentido dentro de las lecturas actuales,
son preguntas inevitables al analizar este paratexto. No resulta extraño relacionar las reflexiones de Humpty
Dumpty con los planteamientos del último Wittgenstein, para
quien la noción de significación, más que aclarar el lenguaje, lo
rodea de una suerte de niebla (Wittgenstein 1953: 5).
Wittgenstein sugiere que antes de internarse en la naturaleza de
los significados, habría que darle una importancia a los usos e
indagar cómo estos funcionan, ya que los usos, desde la óptica de
las Investigaciones filosóficas, serían fundamentales, justamente, en el
funcionamiento del lenguaje. Hay que precisar que en este caso
uso lo es el del concepto (una vez más), no del nombre y en donde la
significación de 'X' no se halla en parte alguna, porque toda
significación de 'X' puede reducirse a un uso del término 'X'. Es
decir, hay solo usos de 'X' o, dicho de otro modo, las expresiones
son usadas en diferentes contextos y por ello hay una pluralidad
de usos. Los usos, por lo tanto, son variados y, por extensión, no
habría un lenguaje, sino varios lenguajes o formas de vida, como lo
que trata de explicarle Humpty Dumpty a Alicia en relación con
el poema “Jabberwocky”. Es la idea wittgensteiniana del juego del
lenguaje, en donde solo se puede entender una palabra si se sabe
cómo esta funciona y cómo se usa dentro de uno de estos tantos
juegos. Por lo tanto, para entender un lenguaje solo habría que
Neoconceptualismo / 36 Ensayos / 37
comprender cómo funciona y, en síntesis, para entender un texto
y, posteriormente, neoconceptualizarlo, habría que comprender
cómo este funciona. En palabras de Wittgenstein, solo al
desprenderse de esa niebla (el velo, lo oculto, una vez más), se
podrá comprender el carácter básico del lenguaje, así como su
multiplicidad y, más aún, su propuesta va más mucho allá:
“Pretendo significar que esta pieza del juego se llama 'rey', no este
determinado trozo de madera que señalo” (Wittgenstein 1953:
53). He aquí la multiplicidad de lenguajes y, por extensión, la
modalidad que opera, justamente, en la praxis neoconceptual: las
mismas expresiones descontextualizadas y vueltas a actualizar
para su función estética dentro de un nuevo concepto. Uso, juego
de lenguaje y una nueva forma de tratar la significación.
Un nuevo lenguaje
Juguetes de niños las creencias humanas.
Heráclito, Razón común
Una de las pretensiones de mayor alcance dentro de la
poética neoconceptualista es aquella que busca “la manera de
crear un lenguaje” (10), propuesta de la cual solo se especifican
más que algunos retazos, por lo que no quedan tan claros ni los
planteamientos ni directrices de tan magno proyecto. Tampoco
es una novedad este tipo de intenciones dentro de la tradición de -
ismos; baste recordar las conocidas propuestas dadaístas y
surrealistas, para emparentar al neoconceptualismo dentro de
esta tradición vanguardista, la cual no hace más que dar cuenta de
la crisis del logos dentro de la historia occidental. No
pretendemos aquí presentar un intento de hermenéutica de este
“nuevo lenguaje” neoconceptualista, a partir de las pistas que se
nos entregan en los textos. Más bien pretendemos insistir en la
idea de que la crisis en la visión, tratamiento y percepción del
lenguaje ha sido un tema recurrente, sobre todo dentro de los
Ensayos / 39 Neoconceptualismo / 38
discursos lingüístico-filosóficos. Sin embargo, más que
compartir reflexiones centradas en la crisis del lenguaje dentro
de los espacios modernos (tema manido del que ya hacía
referencia, de manera descarnada, Nietzsche en El origen de la
tragedia), lo sensato es trasladarnos hasta las primeras cavilaciones
que den cuenta de esta inestabilidad -las heracliteanas- y las
reflexiones, a nuestro juicio, más sensatas, a partir de estas
cavilaciones -las garcíacalvianas- y así establecer un diálogo con
las aspiraciones neoconceptuales. Como en muchas de las
traducciones de Heráclito, García Calvo (2006) opta por traducir
ëüãïò -vertido, generalmente, como “palabra”, “expresión”,
“pensamiento”, “concepto”, “discurso”, “habla”, “verbo”,
“razón” o “inteligencia”, entre tantas- por razón. Sensato
proceder, ya que este ëüãïò deriva del verbo ëÝãåéí, el cual, en
primera instancia, significa “recoger”, “reunir” y, en sana
metáfora, ese “recogerse” o “unirse” las palabras al hablar o leer,
es decir, en una actividad razonada. En estos espacios se obtiene,
por lo tanto, la significación, el discurso y lo dicho, algo propio
del hombre, por lo que la afirmación heracliteana de “Común es a
todos el pensar” (García Calvo 2006: 37) viene a perfilar una
actividad -la lingüística- que, desde que se empieza a filosofar,
está constantemente en crisis. Los fragmentos conservados de
Heráclito reflejan que el sabio no se guardaba su vehemencia al
momento de dar cuenta del estado de la cuestión, por ello afirma
que los hombres no entienden este ëüãïò (“Los hombres, malos
litigantes en juicio de verdades, no sabiendo ellos oír ni tampoco
hablar”, García Calvo 2006: 67). La preocupación por la inteligibilidad o no del ëüãïò,
desde una óptica pragmática, se extiende a la comprensión de los
unos con los otros, algo que los sofistas ya tomaban como base y
razón de ser del lenguaje. Habermas, por ejemplo, en su tesis de la
acción comunicativa, determina que la comunicación es aquel
proceso que, fuera de tener por finalidad este entendimiento
lingüístico, está, además, motivado por un acuerdo racional entre
los miembros de una comunidad (la racionalidad una vez más).
De alguna forma, la propuesta de Habermas se basa en las
rupturas de estos acuerdos y su tesis de la acción comunicativa,
claramente idealista, va, justamente, por esta vía: la de intentar
mostrar qué proceso comunicativo sería el idóneo (proceso, claro
está, difícil de lograr). Este tipo de problemática -la de la
incomunicación por una falta de acuerdo racional entre los
hablantes- fuera de ser uno de los fundamentos en la reflexión
crítica del lenguaje, no es más que el reflejo de la contradicción
misma que se genera con el ëüãïò, algo que Heráclito ya daba
cuenta: “Por lo cual hay que seguir a lo público: pues común es el
que es público. Pero, siendo la razón común, viven los más como
teniendo un pensamiento privado suyo” (García Calvo 2006: 41).
Esta contradicción García Calvo la resuelve con la idea de “estar
fuera/estar dentro” de la razón, en donde, al estar dentro, está en
todas partes (en todas las razones) y en cada acto de habla; así
como está en la gramática (sincrónica y diacrónica) de cada una
de todas las lenguas (presentándose como gramática general); o
lo está, cómo no, en la relación entre un referente y su proceso
lingüístico, algo determinante dentro de la configuración de la
realidad. Al mismo tiempo, al estar fuera, ninguna frase, ni frases,
ni discursos proferidos en un acto de habla se entenderá como
“la” lengua; así como ningún hablante es el “puro” representante
de la lengua que habla (“desde el momento en que no soy
puramente YO que dice “Yo”, sino uno entre otros” García
Calvo 2006: 123) y en ninguna de las razones puede estar “la”
razón, ya que se enfrentan y contradicen (“Piénsese en las
palabras de uno mismo o en las palabras de cualquier otro ser
vivo o muerto. Pronto se percatará uno de que las palabras no
pertenecen a nadie. Las palabras tienen una vida propia”, 89).
Esta contradicción genera, inevitablemente, que las personas,
para comunicarse, se guíen por un principio de no contradicción,
exitoso o no, que es el que busca, en su idealidad, Habermas.
¿Cuál es el problema con el lenguaje y los hombres, entonces?
¿Cuál sería la incomodidad de los neoconceptualistas con el
lenguaje? Pues que esta contradicción suele no ser superada o
detectada, algo que ya señalaba Heráclito, como podemos ver en
el fragmento anteriormente citado y, producto de esto, se
generan malos entendidos dentro de lo vernacular o
insatisfacciones dentro del logos poetikos. En el caso que ahora
nos convoca, el resultado crítico de esta contradicción sería la
búsqueda incesante de un nuevo lenguaje, como proponen los
neoconceptualistas o el reflejo de la crisis a partir de críticas
consabidas: “un rasgo constitutivo del neoconceptualismo
consiste en el debilitamiento, tanto de nuestras relaciones con
la historia oficial, como de las nuevas formas de nuestra
temporalidad privada” (78), algo que deriva en las modalidades
discursivas ya instaladas dentro de las vanguardias artísticas de
la primera mitad del siglo XX: “cuya estructura esquizofrénica
determina nuevas modalidades de relaciones sintácticas o
sintagmáticas en las artes predominantemente temporales”
(78), o bien, en reflexiones las cuales, junto con recordarnos
algún cuento borgiano o alguna novela pigliana, nos
rememoran, además, la noción de producto lingüístico de Karl
Bühler:
Describirlo en todo su detalle no ha de ser ciertamente imposible. Pero harían falta tantas palabras, tantos flujos de sílabas, frases y cláusulas subordinadas, que las palabras se arrastrarían siempre a merced de lo que sucede y, mucho después de que todo desplazamiento hubiera cesado y cada uno de los testigos se hubiera dispersado, la voz que describe ese movimiento seguiría hablando, sola, oída por nadie, naufragada en el silencio y la penumbra de cuatro muros. (Neoconceptualismo, 82)
En donde las dinámicas de desvinculación entre productor y
producto forman parte de una de sus condiciones necesarias
(“El producto como obra del hombre requiere siempre estar
separado de su crecimiento e independizado” 1934: 103). Por
la misma razón no suena tan descabellada una de las pocas
caracterizaciones que los neoconceptualistas proponen para
cambiar el lenguaje:
La descripción de las acrobacias verbales es tan detallada que en algunos casos llega a ocupar diez páginas enteras,
Neoconceptualismo /40 Ensayos / 41
pero tal vez la mejor manera de explicar este proceso sea observando el resultado final de los ejemplos más simples: el descubrimiento de un lenguaje con el que se pueda vivir. (83)
La búsqueda de un lenguaje con el que se pueda vivir nos deja, inevitablemente, insatisfechos, ya que no se nos entregan las diferencias específicas, las caracterizaciones y las minucias de un lenguaje con estas características, tampoco -y poniéndonos quisquillosos- de lo que se entiende por ese poder vivir. Algo de esto podemos discernir, descifrar y determinar en un acto arbitrario, aunque no sea nuestro deseo expreso, del momento que desistimos de la hermenéutica en esta ambiciosa propuesta pero, de la cual, del momento que estamos aquí, escribiendo algunas pistas para una ontología neoconceptual (¿acaso no es eso una hermenéutica, también?), extendemos, arrojamos y demarcamos, en estas páginas.
A modo de colofón
Esto -cada una de estas secciones, cada una de las reflexiones y, sobre todo, la reflexión última- no es más que una forma ruin de dar a entender que la problemática (la del lenguaje, la de la verdad, la del texto, la de la falsedad, la de la realidad) se subentiende y que las respuestas están dadas en cada una de las líneas de los nuevos textos neoconceptuales (los cuales no fueron tocados en estas pistas del presente ensayo) y que los malestares e inquietudes están allí, expresados, de una nueva forma, con una nueva metodología pero, al mismo tiempo, el problema ha estado siempre y el desánimo que puede provocar el análisis descarnado de un Heráclito al proferir su: “De cuantos he oído razones, ninguno llega hasta tanto como para reconocer que lo inteligente está separado de las cosas todas” (García Calvo 2006: 122) logra, al mismo tiempo, alegrarnos para evitar, en acto contradictorio, a toda costa, su veredicto duro contra la Humanidad, sobre todo la que intenta, desde siempre, por siempre, doblarle la mano a la insensatez con una que otra producción textual, sea del tipo que sea.
BIBLIOGRAFÍA
Austin, J.L. 1982 [1962]. Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós.
Bühler, Karl. 1967 [1934]. Teoría del lenguaje. Madrid: Revista de Occidente.
Cassirer, Ernst. 1953. Substance and function. New York: Dover publications.
García Calvo, Agustín. 1981. Lecturas presocráticas. Madrid: Lucina.
García Calvo, Agustín. 2006 [1985]. Razón común. Edición crítica, ordenación, traducción y comentario de los restos del libro de Heráclito. Madrid: Lucina.
Habermas, Júrgen. 2010 [1981]. Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalidad social. Madrid: Trotta.
Heidegger, Martin. 1968. Ser, verdad y fundamento. Venezuela: Monte Ávila editores.
Heidegger, Martin. 2003 [1927]. Ser y tiempo. Madrid: Trotta.
Husserl, Edmund. 1997 [1913]. Investigaciones lógicas. Madrid: Revista de Occidente.
Kant, Immanuel. 1978. Crítica de la razón pura. Madrid: Alfaguara.
Kant, Immanuel. 1982. Critique of pure reason. Aalen: Scientia Verlag.
Pfänder, Alexander. 1940 [1938]. Lógica. Buenos Aires: Espasa Calpe.
Van Dijk, Teun A. 1978. La ciencia del texto. Barcelona: Paidós Comunicación.
Wittgenstein, Ludwig. 1988 [1953]. Investigaciones filosóficas. México: Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Neoconceptualismo / 42 Ensayos / 43