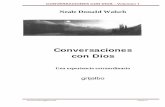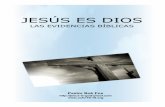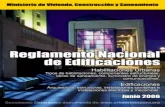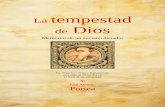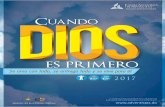Dios en Nosotros Parte II
Transcript of Dios en Nosotros Parte II
Traducción: Carlos José Beltrán AceroEdición y corrección: Asunción Rodda RomeroDiseño y diagramación: Departamento de Publicaciones del CentroCristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba
© Derechos reservados sobre la presente edición: HUGO ASSMANN
JUNG MO SUNG, 2012© Sobre la presente edición: Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba, 2012
Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio sinautorización de los autores.
CENTRO CRISTIANO DE REFLEXIÓN Y DIÁLOGO-CUBA
Céspedes 1210 e/ 25 y 26 Cárdenas, Matanzas, CubaCódigo postal: 42100Correo electrónico: [email protected]//www.ccrd.org
Índice general
Prólogo, del Rev. Raimundo García Franco / 5CAPÍTULO 3 / 7Categorías sociales y la experiencia espiritual / 7Extrañas críticas o acusaciones / 7Marco categorial y el inconsciente colectivo / 13Principio de no-linealidad y el método ver-juzgar-actuar / 14Análisis social y la comprensión de la experiencia espiritual / 18CAPÍTULO 4 / 25Asistencialismo, reformismo y liberación: ¿cuál es el criterio? / 25Cristianismo de liberación / 25Tabla de clasificación de las acciones sociales / 28Liberación y el Reino de Dios: ¿una relación de continuidad? / 40Liberación, mito e historia / 48CAPÍTULO 5 / 55El reinado de Dios y los sistemas sociales / 55Reino de Dios: ¿construcción parcial o plena? / 55Acciones humanas, relaciones mercantiles y libertad / 59La metáfora de la «construcción del Reino de Dios» / 64Reinado de Dios y el orden social / 71El reinado de Dios en la Comunidadde Jerusalén y sus contradicciones / 74CAPÍTULO 6 / 83La plenitud posible y la mística del Dios en nosotros / 83Pecado original y humanización / 83
Reinado de Dios en la relación sujeto-sujeto / 89La vida concreta y la «plenitud posible» / 94Dios en nosotros en la solidaridad / 100ANEXO / 105Hugo Assmann: teología con pasión y valentía / 105
5
Prólogo
El presente texto contiene la segunda parte del libro Dios en nosotros, cuyosautores son los teólogos Hugo Assmann y Jung Mo Sun. Trata sobre el reina-do de Dios que acontece y el amor solidario a los pobres. La primera parte fuepublicada en Sao Paulo, Brasil, en portugués, en el año 2010.
Si le gustan las lecturas fáciles no lea este libro, pero si tiene la pacienciay la perseverancia del que busca conceptos y pensamientos valiosos para lavida en el Espíritu, va a tener que cavar en terreno duro, aunque le sangrenlas manos, o mejor dicho, insistir en leer y entender, aunque le resulte difícil yle disguste. Le aseguro que al final habrá encontrado, como pepitas de oro,conocimientos que le alzarán para que amplíe el alcance de su horizonte, yentenderá que Dios tiene muchas maneras para hablar con nosotros…
Jung Mo Sun, reconocido teólogo de la liberación, hace un análisis re-trospectivo de dicha teología, señalando aciertos y errores. Con sinceridad ygran conocimiento contribuye a que nos reubiquemos y llama la atención acapitalistas y a socialistas por los errores que se cometen dentro de estos doscampos de la teoría y de la práctica, y destaca el útil papel del mercadocuando no se convierte en vehículo de explotación. Sus enjuiciamientos sobrealgunos asuntos ya históricos son ejemplos de que muchas veces, al quererhacer el bien, hacemos mal.
Es de gran importancia el espacio que él le concede a la espiritualidadcomo raíz motivadora para hacer el bien y a las obras que muchas veces noson dirigidas a realizar grandes transformaciones, sino ir al encuentro y con-vivir con quienes sufren por cualquier motivo, ya que ello es presencia de Diosen Jesucristo. Esto me recuerda dos textos bíblicos: «Así que no debemoscansarnos de hacer el bien…» (Gá. 6:9) y «Todo lo que te venga a la manohacer, hazlo según tus fuerzas…» (Ec. 9:10).
REV. RAIMUNDO GARCÍA FRANCO
7
CAPÍTULO 3
Categorías sociales y la experiencia espiritual
Extrañas críticas o acusaciones
Recientemente fui a Cuba para dar un curso sobre «valores éticos, religióny sociedad» para un grupo de líderes de diversas Iglesias cristianas de variasregiones del país y también para algunos profesores y profesoras sin vínculocon ninguna iglesia. El curso fue promovido por el Centro Cristiano de Re-flexión y Diálogo-Cuba, sito en la ciudad de Cárdenas en la provincia deMatanzas, que podríamos clasificar como una ONG1 paraeclesiástica. Yo yahabía dado un primer curso el año anterior y me pidieron que regresara paradar continuidad al mismo.
Este Centro trabaja con varios tipos de actividades. Además de los cur-sos de formación (en el área de la afectividad-sexualidad, de formaciónbíblico-teológica, consejería pastoral, etc.), posee, por ejemplo, una granjapequeña en donde se producen granos, verduras, legumbres y frutas, secrían animales, y hay una estación de producción de biogás, así como tam-bién se dan cursos profesionalizantes. Yo ya había tenido conocimiento deestos trabajos en la primera vez que estuve allá. Sin embargo, en mi segun-da visita, conocí un poco más acerca de un trabajo del cual había oído hablarvagamente en el año anterior: el proyecto consistía en el cuidado y atenciónde ciento veinte personas, ancianos(as) y personas con deficiencia física omental, que viven solas y en situaciones bastante precarias.
En realidad no tuve mucho tiempo para conocer el lugar en que taltrabajo era desarrollado. La vicedirectora del Centro, presbítera Rita MaríaGarcía Morris, me explicó sobre el trabajo con detalles y me mostró las fotosde esas personas. Eran fotos impresionantes, en que se podía percibir su
1 Organización no gubernamental.
8
situación precaria, y las casas en que vivían. En algunas casas podían versehuecos enormes en el tejado; en otras, el estado lamentable del piso, y cosaspor el estilo. Pero lo que me tocaba más el corazón era el rostro de las perso-nas ancianas, o con algún tipo de deficiencia, viviendo solas y dependiendode la ayuda del Centro para continuar viviendo. Las fotos también mostrabandos trabajadoras de esa institución que iban a sus casas para cortarles cabelloy uñas, bañarlos y cuidar sus ropas, y otras necesidades menores.
Todas las mañanas, un equipo del Centro cocina y distribuye comida acada una de estas personas, en sus casas, y recoge los utensilios del día ante-rior, e incluso, les llevan ropa nueva, traen sábanas para lavar y arreglar, cuan-do es necesario. Sin esto, ellos pasarían hambre. Mientras me mostraba lasfotos, y me explicaba los detalles del trabajo, la vicedirectora comenzó aemocionarse, e intentó esconder sus ojos llenos de lágrimas. Confieso quemis ojos también se humedecieron. Todavía bajo el efecto de la emoción, ellame dijo con tristeza que cada vez era más difícil mantener esta actividad,porque las agencias (del Primer Mundo) que apoyan financieramente lasactividades del Centro, cuestionan ese trabajo en particular. Incluso las agen-cias ligadas a Iglesias dicen que en Cuba no hay necesidad de ese tipo detrabajo por parte de las instituciones ligadas a las Iglesias, porque el Estadocubano cuida de esas cuestiones, o que es un trabajo asistencialista; lo queacaba sonando, en algún sentido, como una acusación. Dos razones para cor-tar el apoyo, lo cual significaría el fin de esa noble tarea.
El primer argumento es resultado de la confusión entre el mito Cuba, quese creó alrededor de la Revolución cubana y la Cuba real, un país que, con larevolución socialista, mejoró mucho sus condiciones sociales, sin embargo,no logra resolver todos los problemas sociales y personales. Especialmenteahora que el Estado cubano pasa por una dificultad económica de gran pro-porción. Además, ningún sistema político está en condición de resolver todoslos problemas de las personas –en especial de ancianos y ancianas que, pordiversos motivos, viven solos–. Incluso en países ricos, que no es el caso deCuba, siempre hay trabajos sociales realizados por instituciones o grupos im-pulsados por un espíritu voluntario o de solidaridad.
Entretanto, este primer argumento, no es el más importante, y no seráaquí objeto de mayores reflexiones. Lo que me llamó la atención fue laclasificación de «asistencialismo» (que sabemos que tiene una valoración
9
negativa) en relación a este trabajo tan humano y bonito (discúlpenme estaexpresión que puede parecer sentimental, pero fue lo único que logré en-contrar al recordar mi experiencia). Yo reaccioné inmediatamente cuando oíesto, y afirmé: «¡Pero eso no es un simple asistencialismo!» La vicedirectoradel Centro me pidió, entonces: «¡Ayúdenos a demostrar eso, por favor!»
El Centro en cuestión, no puede, y tampoco es, de hecho, clasificado porpersonas y agencias que lo conocen, como una organización asistencialista.¡Muy al contrario! Entonces, comencé a preguntarme por qué este trabajo enparticular, con sus ciento veinte personas, que dependen del Centro paravivir su día a día, está siendo catalogado como asistencialista. ¿Por qué untrabajo que da asistencia a personas en situaciones precarias es consideradocomo algo negativo? ¿Cuáles son las categorías mentales con las que mira-mos, interpretamos y juzgamos este tipo de actividades?
Pienso que estas preguntas son fundamentales para personas, grupos,comunidades, organizaciones e Iglesias que, de algún modo, buscan haceralgo para disminuir los sufrimientos de las personas más pobres y margina-das, y luchan para construir una sociedad más humana y justa. La discusiónsobre lo que es o no es asistencialismo, es también un tema importantepara la teología latinoamericana, pues sabemos que la Teología de la Libera-ción, siempre defendió la tesis de que el momento primero, el momento apartir del cual y sobre el cual se hace la Teología de la Liberación es el de la«práctica de liberación de los pobres». Ahora bien, la noción de práctica deliberación fue construida y entendida en oposición a otros dos tipos deprácticas o estrategias de acción: la asistencialista y la reformista.
Personas y comunidades que aprendieron a pensar su fe y sus prácticasinspiradas por los autores y libros de la Teología de la Liberación asimilaron,consciente o inconscientemente, esta tabla clasificatoria. Por eso sospechoque la clasificación de «asistencialismo» dada por las personas de las agen-cias ligadas a las Iglesias que apoyan al Centro, también están, de ciertaforma, influenciadas por esa «tabla clasificatoria» propuesta por la Teologíade la Liberación en los años 1970 y 1980.
Claro que la «acusación», al referirse a los trabajos hechos con personasen situaciones precarias y de riesgo como «asistencialismo», no se da sólo enCuba. Muchos de los trabajos de comunidades locales que atienden o danasistencia inmediata y ayuda a personas en situaciones de riesgo o de sufri-
10
miento, son catalogados como «asistencialistas» por personas y grupos quese consideran «concientizados» o de la «línea de la liberación». De esa forma,quienes quieren ayudar a aminorar sufrimientos ajenos se sienten «agredi-dos» por aquellos que se consideran de «liberación», y tienden a oponerse alas líneas pastorales o prácticas sociopastorales identificados con esa línea.
Por otro lado, conozco personas que asumen la línea de la Teología de laLiberación, y resultan con recelo, consciente o inconscientemente, de sercatalogados como asistencialistas. De ahí deviene la dificultad de que estosparticipen en actividades que buscan mejorar la vida concreta e inmediatade las personas más pobres. Así, acaban reduciendo sus opciones de prácti-cas sociopastorales a la formación de «conciencia religiosa política», a lacrítica al sistema social establecido, o a la participación o apoyo a los movi-mientos sociales identificados como más contestatarios al capitalismo, prác-ticas estas que hoy movilizan muchas menos personas que en las décadasde 1970 a 1990.
Por supuesto que hay también personas de la «línea de la liberación»que asumen prácticas locales a favor de los más pobres, incluso sabiendoque no serán vistas como personas que buscan una «ruptura» o que buscanla liberación. Sin embargo, tales personas tienen dificultad para contextualizarestas mismas prácticas (que en el fondo son vistas como asistencialistas)dentro de su visión teológica de la liberación. En general, dan saltos en eldiscurso, que van de la acción local a favor de los pobres a conclusionesindebidas sobre la liberación y el Reino de Dios. Y es que en el fondo,acciones consideradas asistencialistas o reformistas son aún sentidas, vis-tas o interpretadas como diferentes e incluso, opuestas a las acciones en lalínea de la liberación.
El preconcepto a todo aquello que pueda parecer asistencialismo apa-rece también en discusiones sobre políticas macrosociales, especialmenteen las discusiones sobre las políticas económicas de los gobiernos de cen-tro-izquierda en América Latina. Luiz Alberto Gomez de Souza, en un textoen que analiza el gobierno de Lula, dice que la economía brasileña tuvoéxitos en 2007 y se pregunta si el gobierno de Lula podría haber ido por elcamino de la ruptura con el viejo sistema. Reconociendo que ese no fue elcamino tomado, que ni siquiera habría condiciones objetivas para eso, in-cluso al inicio de su segundo mandato, él dice:
11
Lo más importante es que hubo un paulatino y efectivo proceso deinclusión social. Los críticos de mala fe hablarán del asistencialismode los programas sociales. Para el pueblo beneficiado, es realmen-te un avance. En conjunto, las clases más pobres siguieron dandoun fuerte apoyo al gobierno, a pesar de la oposición de las élites yde los ataques virulentos de los sectores de la propia izquierda.2
Claro que los «críticos de mala fe» a quienes él está refiriéndose, son los dela izquierda, pues los de la derecha acusaban al gobierno de Lula depopulismo o de desperdicio de dinero público. Son aquellos que espera-ban la ruptura con el sistema capitalista –lo que en el lenguaje de la Teologíade la Liberación sería «liberación»–, que se decepcionan con las políticas deinclusión social que no rompen con el sistema vigente o se decepcionanporque esas políticas no vienen acompañadas de otras medidas de rupturacon el sistema financiero internacional –por ejemplo, con el no pago de ladeuda externa y de los intereses– o con el actual sistema jurídico que regulala propiedad. Parece que, para ellos, la ruptura política es más importanteque la inclusión social de los pobres, pues inclusión sin ruptura sería traicio-nar la verdadera causa que es la liberación del capitalismo.
Por ejemplo, Ivo Lesbaupin, un sociólogo influyente en el medio de laizquierda cristiana en Brasil, escribió en 2007, el primer año del segundomandato del presidente Lula, que «la política macroeconómica del gobier-no de Lula permanece esencialmente sumisa a los intereses del capitalfinanciero: ajuste fiscal, prioridad al pago de la deuda externa (alto superá-vit primario e intereses reales altos); foco en el control de la inflación (loque implica altos intereses) (Banco Central autónomo de hecho, aunque node derecho). Se trata de un vasto proceso de transferencia de renta, de lamayoría para la élite, de los pobres para los ricos».3 Y que «en realidad, elgobierno de Lula no puso en práctica apenas la política económica neoliberal–él asumió la agenda neoliberal».4
2 SOUZA, Luiz Alberto Gomez de. Uma fé exigente, uma política realista. Rio de Janeiro:Educam, 2008, p. 121.
3 LESBAUPIN , Ivo. Contexto mundial e governo Lula: desafios e perspectivas (I). Disponibleen Internet: www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=30358. Acceso enjulio de 2009.
4 Ídem.
12
Afirmar que un gobierno que se dice «popular» asumió la agendaneoliberal es más que un simple diagnóstico. Dentro de la cultura de laizquierda latinoamericana, es una acusación grave, que raya en la afirma-ción de traición a la causa de los pobres.
Refiriéndose a ese grupo, Gomez de Souza dice que «se puede estar endesacuerdo con esta o aquella política gubernamental o criticar desempe-ños. Eso es pluralismo democrático. Sin embargo, lo que me preocupa escuando se afirma, con irritación, que el Presidente y su equipo son traido-res, o que se pasaron al otro lado –y por ende también los que los apoyan.Ahí entramos en un espacio emocional que no ayuda a la discusión».5
La acusación de traición, sin mucha argumentación lógica, revela, comodice Gomez de Souza, que entramos «en un espacio emocional». Yo diría,más que emocional, entramos en un espacio dominado por «razones in-conscientes», por lógicas que no se explican por argumentos racionalesconscientes, sino por deseos y esquemas mentales inconscientes. Esto por-que, como también dice Gomez de Souza, considerar a todos, desde elPresidente hasta su equipo, como traidores es un despropósito. Con todo,estas personas que asumen esta posición tan radical son también personascomprometidas con la causa de los más pobres y de la justicia, muchas de lascuales arriesgarían o incluso arriesgan sus vidas o carreras por esa causa.Muchas de ellas «personas de origen religioso, que transfieren una religio-sidad basada en certezas fijas y poco tolerantes en el plano de la política».6
Es importante repetir aquí que no estamos hablando de personas de laderecha, o mal intencionadas, que quieren destruir el gobierno de Lula, ode otros gobernantes con políticas parecidas. Estamos hablando de gentede buena voluntad (por lo menos a nivel del discurso consciente), sensiblesa los sufrimientos de los más pobres y a las injusticias que, por algún moti-vo, «acusan» de asistencialismo, por ejemplo, el trabajo con personas an-cianas de Cuba, o las políticas de inclusión social. Hay algo que está más alláo por detrás del discurso racional y consciente que lleva a este tipo de juicionegativo o que inhibe a simpatizantes de la «línea de la liberación» paraasumir trabajos locales concretos, catalogados apriori como asistencialistas.
5 SOUZA, Luiz Alberto Gomez de. Uma fé exigente, uma política realista, p. 122.6 Ídem.
13
El mismo «telón de fondo» que dificulta asumir o defender luchas o pro-puestas sociales que, aun cuando aumentan la inclusión social, no rompeno no tienen condiciones de romper con el sistema.
Marco categorial y el inconsciente colectivo
Aquello a lo cual estamos llamando «telón de fondo», que predetermina lapercepción de la realidad económico-social, Franz Hinkelammert lo llama«marco categorial». Para él, «así como dentro de un determinado sistemade propiedad solamente se pueden realizar ciertas metas políticas y nootras, también el marco categorial teórico que usamos para interpretar larealidad nos permite ver ciertos fenómenos y no otros, así como concebirciertas metas de la acción humana y no otras».7 Estos marcos categoriales,más allá de la relación con el sistema de propiedad vigente, establecenrelaciones dialécticas con las imágenes y misterios religiosos. O sea, losmarcos categoriales determinan esas imágenes y misterios al mismo tiem-po en que son reforzados por ellas.
Un punto importante en la reflexión de Hinkelammert sobre el marcocategorial es el hecho de que, normalmente, las personas que lo utilizan ensus análisis o percepciones de la realidad no son conscientes de su uso. Demodo regular, la persona cree haber llegado a una percepción objetiva ypura de los fenómenos sociales, sin interferencia de ningún marco categorialelaborado socialmente. No se tiene conciencia de que se percibe la reali-dad social a través de un determinado marco categorial. Es decir, el papeldeterminante del marco categorial en la percepción y juicio de las accionesy realidades sociales es inconsciente.
Frantz Fanon, al analizar, en la década de 1950, lo que llevaba a un negroa ser presa del deseo de ser blanco, nos presenta un concepto que puedesernos útil aquí: el «inconsciente colectivo». Él asume ese concepto de Carl G.Jung, pero en oposición a él, dice que no es necesario recurrir a la sustanciacerebral heredada por los genes para comprender la noción de inconsciente
7 HINKELAMMERT, Franz. Las armas ideológicas de la muerte, 2ª ed. amp. y rev. São José(Costa Rica): Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), 1981, p. 1.
14
colectivo. Para él, el inconsciente colectivo «es simplemente el conjuntode los preconceptos, mitos, actitudes colectivas de un grupo determina-do»8, resultado de imposiciones culturales irreflexivas. No quiero discutiraquí, porque está más allá de nuestro objetivo y de mi capacidad teórica, siFanon hace una lectura crítica correcta de Jung al respecto de la noción deinconsciente colectivo y, por consiguiente, la de arquetipos, pero piensoque es posible encontrar en el grupo de personas que comparten el ideal deuna sociedad postcapitalista, justa e igualitaria ciertos mitos, prejuicios yactitudes comunes. Y si esos mitos y prejuicios, que también componen elmarco categorial, son inconscientes y compartidos por una colectividad,podemos asumir aquí la noción de inconsciente colectivo propuesto porFanon para dar seguimiento a nuestra reflexión.
La noción de inconsciente nos lleva al siguiente paso. Para que podamossuperar, en medio de la colectividad influenciada por la Teología de la Li-beración, el prejuicio contra acciones y prácticas consideradas a priori comoasistencialistas, necesitamos traer al nivel de la conciencia, de la discusiónargumentativa, el marco categorial inconsciente que determina los parámetrosde la percepción. Para eso, pienso que es importante retomar la discusiónsobre la tabla de clasificación formulada por la Teología de la Liberación en susaños áureos, que diferencia y valoriza las acciones sociales en asistencialistas,reformistas y libertadoras. Sin ese debate no podremos superar la visiónactual dicotómica asistencialismo-reformismo versus Liberación.
Principio de no-linealidad y el método ver-juzgar-actuar
Antes de que entremos en la discusión sobre la «tabla de clasificación» de lostipos de acción, me gustaría anticipar la lógica de la argumentación introdu-ciendo un tema que fue muy importante para Hugo Assmann en los últimosaños de su vida: la autorganización de sistemas complejos. La introducciónde un tema que rompe con la línea de argumentación tiene tres propósitos.El primero es mostrar explícitamente que mis capítulos de este libro estándialogando con el pensamiento de Assmann. El segundo es proponer un
8 FANON, Frantz. Pele Negra, máscaras brancas. Salvador: Edufba, 2008, p. 159.
15
pensamiento o una lógica de argumentación que no sea lineal. La importan-cia de esta postura no-lineal de argumentación quedará más clara, espero, enla propia secuencia de la exposición. El tercero es presentar una forma distin-ta de pensar las posibilidades de la acción social y liberación para que sirva decontrapunto a la clasificación asistencialista, reformista de la liberación quefue asumida, a partir de la década de 1970, por la mayoría de las personas ycomunidades comprometidas con la causa de los pobres.
En el segundo capítulo de este libro Fragmentos de sociopedagogía,Assmann dice:
Oí muchas veces esta frase, síntesis de la estupidez en materia eco-nómica: «El Mercado se puede tolerar, máximo, en pequeños as-pectos». Se tardó casi veinte años para que la izquierda tradicionalcomenzara a percibir que en sociedades amplias y complejas, elmercado es un instrumento indispensable para una economía acti-va y constructiva.9
Planteado de esta forma sintética y directa –como vimos en la introducción,esto se debe a su condición de salud que ya no le permitía escribir argumen-tos largos y también a su deseo de proponer un «opúsculo»– no es fácilentender su pensamiento. Para entender mejor su idea de que el «merca-do es un instrumento indispensable para una economía activa y constructi-va» y por lo tanto, con aspectos positivos, puede sernos útil tomar otraafirmación suya:
Entre las cosas innegables, en el terreno de las interacciones huma-nas en sociedades complejas, está la existencia y la funcionalidadde sistemas dinámicos parcialmente auto-reguladores, al respectode los comportamientos humanos. En la economía esa cuestióntiene un nombre, que para muchos sectores de la izquierda adqui-rió poca densidad hasta hoy: el mercado. ¿Sabemos conjugar cons-ciencia social y sujeto ético con la (parcial) auto-regulación del
9 ASSMANN, Hugo.«Fragmentos de sociopedagogía» en Dios en nosotros, primeraparte, cap. 2, I .
16
mercado? Aceptar crítica pero positivamente, el mercado, sin desis-tir de metas solidarias, exige una reflexión nueva sobre la propiaconcepción del sujeto ético, individual y colectivo. […] Se trata depensar conjuntamente las opciones éticas individuales y laobjetivación, material e institucional, de valores, bajo la forma denormatización de la convivencia humana con fuertes connotacio-nes autoreguladoras.10
El tema de la autorregulación o la autorganización del mercado será objetode reflexión más adelante. Aquí quiero destacar que la introducción de esteconcepto, que es uno de los conceptos clave en las teorías de sistemascomplejos, altera la percepción de las posibilidades de las acciones huma-nas en el campo social, la noción o proyecto de un modelo social alternativoque, en una sociedad amplia y compleja, las acciones humanas conscientesy voluntaristas no son suficientes para la manutención de una economíaactiva y constructiva y tampoco para realizar la solidaridad a nivel macrosocial.Es necesario contar con un sistema autorregulador, que en la economía sellama mercado y buscar conjugar la consciencia social y ética en relación,muchas veces tensa, con el mercado.
Si el mercado es visto ahora como inevitable, ya no es posible pensar enun proyecto de nueva sociedad en donde no haya algunas de las característi-cas fundamentales del mercado, como por ejemplo, relaciones mercantiles,competencia entre productores y entre estos y los consumidores, empresasprivadas no-estatales (aunque sea en forma de cooperativas), relación capi-tal-trabajo y desigualdad social. En otras palabras, la ruptura o la liberación nopuede ya ser pensada como el paso hacia una sociedad sin mercado o sinrelaciones mercantiles, sin clases y sin desigualdades sociales.
Si ese raciocinio está correcto, el juicio ético sobre el mercado tambiéncambia. Lo que es criticado no es el mercado en sí, sino la absolutización delmercado hecha, por ejemplo, por neoliberales, lo que fue criticado porAssmann y Hinkelammert como «la idolatría del mercado».11 Además,
10 ____________, Metáforas novas para reencantar a educação. Piracicaba: Unimep,1996, p. 64.
11 ASSMANN, Hugo y HINKELAMMERT, Franz. A idolatria do mercado: ensaio sobre economiae teologia. Petrópolis: Vozes, 1989. Sobre las etapas del pensamiento de Hugo
17
Assmann afirma que es necesario «aceptar, crítica pero positivamente, elmercado».
La introducción de un nuevo concepto que, en realidad, aquí significaasumir un nuevo marco categorial teórico de interpretación de la realidadsocial, modifica, no solamente la percepción del sistema económico vigen-te, sino también la de la acción humana del proyecto de nueva sociedad y elpropio juicio ético. Yo diría que va más allá del cambio en el juicio ético, yalcanza también la comprensión teológica de la realidad y de la acción hu-mana y de la propia experiencia espiritual.
Entretanto, antes de continuar la reflexión sobre la relación entre elmarco categorial del análisis de la realidad y la comprensión de la experien-cia espiritual, vale la pena destacar que con estas reflexiones sobre el textode Assmann, estamos discutiendo una concepción no-lineal de la relaciónentre el «ver», «juzgar» y «actuar», o mejor, «planear la acción» (puesestos pasos están en el nivel de la reflexión) del consagrado método ver-juzgar-actuar (planear la acción). Es decir, como los teólogos de la liberaciónya advirtieron desde el inicio, esos pasos no son etapas distintas, autóno-mas, que deben ser planteados de forma lineal. Primero, ver la realidadusando las contribuciones de las ciencias humanas y sociales (lo que laTeología de la Liberación llama «mediación socioanalítica»), después juzgarusando la Biblia y la tradición teológica (mediación hermenéutica) y, final-mente, planear la acción (mediación práctico-pastoral), para entonces lan-zarnos a la práctica. En una visión lineal de este método, la comprensión delproyecto político alternativo no interferiría en el ver y en el juzgar, así comolas categorías usadas en el ver no influenciarían el juzgar; o entonces lascategorías o imágenes utilizadas en la mediación hermenéutica (juzgar) nointerferirían en la mediación socioanalítica (ver).
Ahora, vimos en el texto de Assmann que una nueva visión sobre lasposibilidades del proyecto de una nueva sociedad, es decir, la inevitabilidaddel mercado en la nueva sociedad, altera, no sólo el modo como vemos larealidad actual, sino que también el juicio ético-teológico sobre la actual
Assmann sobre o mercado, ver: «Teologia da Libertação entre o desejo deabundância e a realidade da escassez», en: Perspectiva Teológica Belo Horizonte:CES, año XXXV, no. 97, set-dez/2003, pp. 341-368.
18
realidad y acciones sociales. Así, si un grupo asume a través de su lectura dela Biblia y de la tradición teológica, que es posible construir el Reino de Diosen la historia, esa convicción interferiría en el modo como ve la realidad ycomo proyecta la nueva sociedad y planea y evalúa sus acciones.
El método ver-juzgar-actuar-(planear) la acción, debe ser visto de unaforma no lineal. Es decir, entre el ver, juzgar y planear la acción ocurre unarelación en que el segundo momento puede influenciar el primero, y eltercero, que viene después del primero y el segundo momentos, estánorganizados y se relacionan dentro de un sistema y operan como partes deun sistema de pensamiento complejo. Las teorías de sistema muestran que,en el interior de sistemas complejos, las relaciones de causalidad y efectono obedecen necesariamente a secuencia lineal –en donde A produce a B,que a su vez, produce a C y así sucesivamente–; sino que ocurren en relaciónno-lineal –en que A produce a B que produce a C, pero que al mismo tiempoproduce a A–, en un proceso de retroalimentación.
Análisis social y la comprensión de la experiencia espiritual
Ese esclarecimiento es importante para entender mejor la relación entrecategorías de análisis social y la comprensión de la experiencia espiritual y defe. Las personas que practican acciones sociales o luchan políticamente paratransformar la realidad social, motivada por su fe interpretan su práctica y laexperiencia espiritual en el interior de esa lucha a partir de su marco categorial.Como vimos antes, ese marco categorial articula al mismo tiempo categoríasde análisis social e imágenes y misterios religiosos. Por eso, el cambio en laforma como se percibe la acción social, la realidad social existente y el proyec-to de la nueva sociedad, modifica también la percepción de su experienciaespiritual y de su fe que impulsa y da sentido a esa su acción o lucha política. Ycomo dice Gustavo Gutiérrez, «seguir a Jesús define al cristiano. Reflexionarsobre esta experiencia es el tema central de toda teología sana».12 En especialpara la Teología de la Liberación que siempre asumió que su función era re-flexionar teológicamente a partir y sobre la experiencia espiritual de encon-
12 GUTIÉRREZ, Gustavo. Beber no próprio poço: itinerário espiritual de um povo. 4ª. ed.Petrópolis: Vozes, 1987, p. 13.
19
trar a Dios en la lucha por la vida de los pobres, o en las palabras de GustavoGutiérrez: «este tipo de reflexión es consciente de que se desarrollaba –y sedesarrolla– precedido por la vivencia espiritual de los cristianos comprome-tidos con el proceso de liberación».13
Quien entra en una acción social, o lucha política, motivado por una expe-riencia espiritual de ser interpelado por el rostro del pobre o de las personasque sufren injusticias y dominaciones, sabe y siente dentro de sí que no bastanlas buenas intenciones. Es necesario modificar la realidad que deshumanizay oprime al prójimo y rescatar la dignidad y el derecho de esa persona. Por eso,como dice Gustavo Gutiérrez, «la inserción dentro de un proceso histórico noslleva, normalmente, a una preocupación en hacer que nuestra acción sea unaacción realista y eficaz. Esta inquietud es un componente ineludible de laexperiencia de vida de los cristianos latinoamericanos».14
La exigencia de acción realista nace de la propia experiencia espiritualque se da en el interior de la historia. Experiencias espirituales y místicasque le dan la espalda a la historia o pretenden estar exentas de las contra-dicciones de la historia, pueden ser espirituales y místicas, pero no soncristianas. Porque la espiritualidad cristiana, nacida en el encuentro conpersonas que sufren, exige que busquemos acciones que sean realistas –esdecir, que no caigan en romanticismos o idealismos que niegan la realidad«dura» de la historia– y también eficaces. Sin realismo y eficacia, el amor noproduce frutos en la sociedad. Por eso, Gutiérrez continúa su reflexiónafirmando que «no será posible luchar contra la injusticia prescindiendo deun análisis adecuado de sus causas y de su eventual tratamiento. Las afirma-ciones de los meros principios son ingenuas y, con el tiempo, engañosas,pues se constituyen en una forma de evasión de la historia, o sea, del lugaren donde se juega, actualmente, nuestra fidelidad al Señor».15
La exigencia espiritual de la acción realista y eficaz exige también «aná-lisis adecuado de sus causas y de su eventual tratamiento». Como diceGutiérrez, afirmaciones de meros principios no solamente llevan a erroresen las estrategias de acción, sino que también llevan a una forma de evasión
13 Ídem.14 Ibídem, p. 118.15 Ibídem, pp. 118-119.
20
de la historia y, por lo tanto, a una espiritualidad equivocada o no-cristiana.Un análisis social o afirmación ética que lleva a las personas afuera de lahistoria real provoca también un «error espiritual», pues en la comprensiónde la experiencia espiritual no hay separación entre las categorías con lasque se interpreta la realidad y las categorías teológico-espirituales.
En otras palabras, categorías sociales que llevan a una visión equivoca-da de las posibilidades y límites de la historia, pueden llevar a errores o auna comprensión equivocada de la experiencia espiritual o de fe. Por lotanto, revisar el marco categorial con el que interpretamos la realidad y lasprácticas pastorales y sociales no es una cuestión sólo de las ciencias socia-les, sino también una tarea fundamental de la Teología.
Quiero presentar aquí una breve reflexión sobre la experiencia espiri-tual de la hermana Nenuca,16 una religiosa que dedicó su vida a las personasmás pobres y sufridas de nuestra sociedad (como personas que vivían en lacalle y prostitutas pobres). Al final de su vida, sufriendo de una enfermedadterminal, ella escribió las memorias de su comunidad religiosa y de sustrabajos. En el libro hay un texto extremadamente significativo que mezclala memoria y un desahogo personal que expresa su «drama teológico»:
En las calles, o debajo de los puentes, se vive en medio a la sucie-dad, expuesto al sol, a la lluvia, al frío, al viento. Por causa de esto,afloran en nosotros sentimientos de incapacidad y soledad. Es nece-sario colocar el corazón en Dios y disponerse a enfrentar cualquiertiempo, cualquiera que este sea. Es solamente cuando vamos crean-do amistades, cuando la desconfianza se transforma en el descu-brimiento de que «algo diferente» está sucediendo, que nossentimos mejor. Los pobres asocian naturalmente ese «algo dife-rente» con Dios. Llegan a reconocer y bendecir a Dios por nuestrapresencia con ellos. Pero para nosotros, las cosas no son tan sim-ples. ¡La miseria es demasiada! Ella nos lleva, cada vez más, a cues-tionar la paternidad de Dios. ¿Cómo es posible que el Señor sea
16 Desarrollé una reflexión más larga sobre el «drama teológico» de la hermanaNenuca en el texto «Cristianismo de libertação: fracasso de uma utopia?»enEstudos teológicos. São Leopoldo: EST, año 48, n. 1, 2008, pp. 39-63.
21
Padre, y permita que sucedan cosas tan terribles a sus hijos? ¿Oserá que Él tiene diferentes categorías de hijos, los que puedenvivir y los que solo pueden morir? Pero uno percibe que no va a serposible «libertar a los cautivos»; para que las cosas cambien, aún vaa demorar un buen rato. No será antes de que las estructuras socia-les sean transformadas. ¿Y cuándo será que eso sucederá? En elfondo, sin embargo, sentimos que Dios quiere cambios. ¿Cuál es elmodo de actuar para ayudar en este cambio que Dios quiere? Mien-tras buscamos la respuesta, vamos alegrándonos con uno u otroque logra libertarse. Pero es tan poco… Si no fuera por sus rostros,sus ojos, sus sonrisas… Delante de las angustias que conocemos,aún es difícil escuchar la respuesta de Dios a nuestras peticionespara salvar este pueblo esclavizado.
A pesar de todo eso, la calle siempre fue la fuerza mayor, el modode encontrar nuestra identidad, cada vez más comprometida con ladureza de esa realidad, en la participación del sufrimiento de losmás pobres. Tanto en Recife como en São Paulo, partimos «con fe ycoraje» hacia nuestras vivencias.17
Este texto denso y rico en preguntas espirituales y teológicas merece unareflexión extensa. Pienso que debemos tomar más en serio la idea de quehacer teología es reflexionar sobre experiencias de fe, especialmente estetipo de experiencias que «claman» por una explicación razonable que ayu-de a superar esas aporías teológicas que nacen del compromiso profundocon los pobres. Sin embargo, en el contexto de este libro sólo voy a haceralgunos comentarios para explicar mejor lo que quiero decir sobre la rela-ción entre categorías de interpretación de la acción y realidad social y lacomprensión de la fe.
La hermana Nenuca asumió en su vida y también en ese texto, la dure-za de la vida de los que viven en las calles. Delante de esta realidad sufridadel pueblo, ella habla del sentimiento de «incapacidad y soledad» que es
17 CASTELVECCHI, G. (Nenuca). Quantas vidas eu tivesse, tantas vidas eu daria! SãoPaulo: Paulinas, 1985, p. 91.
22
superada colocando a Dios en su corazón (a propósito, Hugo Assmann insis-te en el capítulo «Fragmentos de sociopedagogía», acerca de la importanciade que retomemos la noción de «Dios en nosotros» en la teología compro-metida con la vida de los pobres). Y esa fuerza de Dios en el corazón lespermite salir adelante y enfrentar el frío, la soledad, el sentimiento deincapacidad y desconfianza para hacer amistad con personas que viven enlas calles, debajo de los puentes. «Es solamente cuando vamos creandoamistades, cuando la desconfianza se transforma en el descubrimiento deque ‹algo diferente› está sucediendo, que nos sentimos mejor. Los pobresasocian naturalmente ese ‹algo diferente› con Dios. Llegan a reconocer ybendecir a Dios por nuestra presencia con ellos».
¡Los pobres perciben en ese encuentro marcado por la amistad, la pre-sencia de Dios! Pero las hermanas tienen otra percepción. Para ellas, «lascosas no son tan simples». ¿Por qué los pobres y esas hermanas perciben demodo diferente la misma experiencia? Probablemente porque ven el en-cuentro con marcos categoriales distintos y tienen experiencias diferentes.Para los pobres la presencia de las hermanas que los reconocen y acogen en laamistad, representa la presencia de Dios. Sin embargo, para las hermanas«¡La miseria es demasiada!» Y esa miseria las lleva a cuestionar la paternidadde Dios. Cuando Nenuca cuestiona la paternidad de Dios, ella no cuestiona elpatriarcalismo, pues ella escribió el texto a inicios de 1980, por lo tanto nodebe haber tenido contacto con la teología feminista que cuestiona este len-guaje patriarcal. Lo que ella cuestiona es cómo Dios puede permitir que algu-nos hijos vivan y otros nazcan para morir de tanto sufrimiento. En estemomento, ella está interpretando su experiencia del encuentro con los po-bres a partir de su imagen de Dios que es Padre de todos y todopoderoso.
Pero de inmediato, ella pasa a otra teología, la de la liberación, y explicasu angustia a partir de la categoría de «libertar a los cautivos». Para ella esdifícil percibir la presencia de Dios en la amistad con los habitantes de lacalle porque tienen la expectativa de la liberación prometida por Dios, por-que aún no sucedió esa liberación de los cautivos, porque las estructurassociales aún no fueron transformadas.
La expresión «libertar a los cautivos» viene probablemente del famosolibro de Leonardo Boff, La teología del cautiverio y de la liberación. En este libroBoff dice: «La categoría liberación, que es contraria con la otra, dependencia,
23
articula una actitud nueva al respecto de la confrontación con el problema deldesarrollo. […] La categoría Liberación implica un rechazo global del sistemadesarrollista y una denuncia de su estructura subyugadora. Urge romper conla red de dependencias».18 Y citando al cardenal Pironio, dice que «por unlado, la liberación es concebida como superación de toda esclavitud; por otro,como vocación a ser hombres nuevos, creadores de un mundo nuevo».19
Ahora bien, si la expectativa de liberación prometida por Dios es en-tendida como un cambio estructural que irá a crear una nueva sociedad enla que sean superadas todas las formas de esclavitud y opresión y tambiénla creación de hombres y mujeres nuevos, es fácil entender por qué lahermana Nenuca y sus compañeras tuvieron dificultad para percibir la pre-sencia de Dios libertador en el encuentro simple de amistad bajo los puen-tes, en donde el frío y el hambre continúan imperando.
Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo una categoría sociológica: «libe-ración», que es opuesta de la otra categoría «dependencia» y «esclavitud», sevuelve también una categoría teológica que determina cómo se comprendey explica la experiencia espiritual y de fe. Probablemente los pobres bajo elpuente no conocen la categoría «liberación», o la idea de que Dios se mani-fiesta en la liberación de las estructuras sociales opresoras, razón por la cualinterpretan su experiencia como prueba de la presencia de Dios.
Por suerte para los pobres, y también para las hermanas, ellas no asu-mieron esa visión teológica de modo dogmático y absoluto. La vida y laexperiencia espiritual de ellas hablaron más alto que la contradicción oaporía teológica. Así, mientras ellas no conseguían encontrar una respuestateológica satisfactoria, iban alegrándose con uno que otro que ibalibertándose. Es decir, relativizaron el concepto de liberación reducido a«cambio de las estructuras sociales» y fueron percibiendo que es posiblealegrarse con vidas que son «salvas», a pesar de que sea «tan poco». Pero lafuerza principal que las alimentó y que continúa alimentando a numerososgrupos de personas que dedican su vida a ese tipo de trabajo está en los«rostros, sus ojos, sus sonrisas…» Por eso, en las calles, en el encuentro conesos rostros sufridos, en las sonrisas que se abren para reconocerse uno a
18 BOFF, LEONARDO, Teologia do cativeiro e da libertação. 2a.ed. Petrópolis: Vozes, 1980.19 Ibídem, p. 19.
24
otro, Nenuca y sus compañeras reencontraron y reencuentran aún su iden-tidad de personas llamadas por Dios. El reencontrar su identidad no signifi-ca ver la disminución de dificultades y sufrimientos. Significa solamentereencontrar «fe y coraje» para continuar la jornada.
Pero, ¿qué sería si ellas hubieran tomado en serio la teología con la cualprocuraban explicar su fe y acción libertadora de Dios en la historia? ¿Quésería si ellas hubieran tomado en serio el cálculo sobre los esfuerzos inver-tidos y los pocos resultados conseguidos? Al final, el amor pide realismo yeficacia. ¿No habría sido más eficaz dedicar tiempo y energía a prácticas querealmente impactaran y redundaran en cambios estructurales y condujerana la liberación? Visitar personas que viven bajo los puentes, ofrecerles unpoco de té caliente, pan y amistad, ¿no es eso un simple «asistencialismo»?
Los pobres se hicieron amigos de Nenuca, y sus compañeras y compa-ñeros no concordarían completamente con esa clasificación peyorativa de«asistencialismo». Es probable que ellos ni siquiera supieran explicar loque significa esa palabra y simplemente dirían que, a través de ellas, ellossintieron la presencia de Dios y se sintieron más humanos o plenamentehumanos, por lo menos con la presencia de ellas. Tal vez Nenuca tampocotendría una respuesta bien estructurada para esas preguntas. Ellas conti-nuaron con la misión, porque en esas prácticas y encuentros reencontraronde continuo su identidad y vivieron su fe y espiritualidad cristianas.
Esa experiencia y otras narradas al inicio nos muestran que necesitamosrevisar teológicamente las categorías como «asistencialismo», «reformismo»y «liberación» que hacen parte de nuestro marco categorial o de nuestroinconsciente colectivo, del «pueblo» que inspirado por la tradición proféticadel cristianismo y por las reflexiones de las diversas teologías de la liberaciónque existen hoy, continúa aún luchando por un mundo diferente.
25
CAPÍTULO 4
Asistencialismo, reformismo y liberación: ¿cuál es elcriterio?
Cristianismo de liberación
Hacer evidente el marco categorial o el inconsciente colectivo que orientala percepción de los cristianos comprometidos con la causa de los pobressobre la realidad y prácticas sociales, no es una tarea fácil; tampoco preten-demos hacerlo aquí. En otros textos1 he procurado contribuir al desarrollodel marco categorial sacrificial y fetichista que orienta la espiritualidad demercado y la conciencia social de la actual sociedad capitalista. Aquí megustaría contribuir a la discusión sobre el marco categorial compartido, demodo consciente o inconsciente, por cristianos de izquierda o personasque se sienten parte del cristianismo de liberación.
Puede parecer anacrónico hacer referencia a la «izquierda» en los díasactuales, o incluso insistir en la noción de cristianismo de liberación. Perocomo mostró el filósofo y político liberal Norberto Bobbio, la distinciónentre «derecha» e «izquierda» es aún útil, teórica y políticamente. Para él,los movimientos de derecha se caracterizan por considerar que «las des-igualdades entre los hombres son no apenas imposibles de eliminar (o soneliminables apenas con el ahogamiento de la libertad) como son tambiénútiles, en la medida en que promueven la incesante lucha por el mejora-miento de la sociedad».2 Mientras que la izquierda se caracteriza por el
1 Por ej.,Sujeitos e sociedades complexas. Petrópolis: Vozes, 2002, especialmentecap. 4;Desejo, mercado e religião. Petrópolis: Vozes, 1998; Teologia e Economia. 3ªed. São Paulo: Fontes, 2008.
2 BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política.São Paulo: Ed. UNESP, 1995, p. 20.
26
hecho de que su empeño político es movido «por un profundo sentimientode insatisfacción y de sufrimiento ante las iniquidades de las sociedadescontemporáneas –hoy tal vez menos ofensivas que en épocas pasadas,pero mucho más visibles».3 En este sentido, la izquierda no busca una socie-dad en la que todos sean iguales, en la medida en que eso va en contra de lapropia naturaleza que nos hace diferentes, sino una sociedad en que la des-igualdad se reduzca al mínimo. En otras palabras, podría decir que la izquierdacontemporánea es la que lucha contra las desigualdades sociales que gene-ran exclusiones, marginaciones y dominaciones, y contra la imposición dedesigualdades que ahogan la libertad y la creatividad de las personas.
Y cuando hago referencia al cristianismo de liberación, estoy retomandoun concepto propuesto por Michel Löwy en su libro A guerra dos deuses…(La guerra de los dioses…). Para él, el cristianismo de liberación latinoame-ricano no es una continuación del anticapitalismo tradicional de la IglesiaCatólica, ni una simple variación de la izquierda católica francesa del siglo XX.Es la «creación de una nueva cultura religiosa que expresa las condicionesespecíficas de América Latina: capitalismo dependiente, pobreza en masa,violencia institucionalizada, religiosidad popular».4 Pienso que esa distin-ción entre cristianismo de liberación y anticapitalismo tradicional de la Igle-sia Católica, es importante para no caer en el equívoco de considerar que lasEnseñanzas Sociales emanadas del Vaticano, por ejemplo, la última encícli-ca del papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, comparten las mismas ideas ypresupuestos de la Teología de la Liberación por el simple hecho de formu-lar críticas al capitalismo. Hay afinidades electivas entre la tradicional críticaal capitalismo hecha por la Iglesia Católica y la Teología de la Liberación, peroel cristianismo de liberación tiene sus especificidades que lo colocan mu-chas veces en conflicto con esa misma tradición.5
La opción por la expresión «cristianismo de liberación», en vez de «teo-logía de la liberación» o «Iglesia de los pobres», se da por el hecho de queaquella expresión es más amplia que «teología de la liberación», puesto
3 Ibídem, pp. 23-24.4 LÖWY, Michael. A guerra dos deuses: Religião e política na América Latina.
Petrópolis: Vozes, 2000, p. 54.5 Ver también SUNG, Jung Mo. Cristianismo de libertação: espiritualidade e luta social.
São Paulo: Paulus, 2008.
27
que engloba al movimiento que surgió años antes de esa teología y es másamplia que la comunidad de teólogos. Así como es más amplia que el térmi-no «Iglesia de los pobres», o «comunidades de base», porque englobapersonas que no son pobres o de base, o que ya no hacen parte de lamembresía en las instituciones eclesiásticas o en las iglesias cristianas, peroque se identifican con o se inspiran en los valores y en la cultura religiosa degran envergadura, llamada «cristianismo de liberación».
Especialmente para aquellos y aquellas que no se sienten «cómodos»dentro de las instituciones eclesiásticas o que ya no se consideran o nuncapertenecieron al cuerpo eclesiástico, nuestra discusión puede ser bastanteútil. Para quien se siente parte, de modo «confortable» dentro de las insti-tuciones eclesiásticas, la Iglesia es la fuente de credibilidad, aquella queacredita un discurso o acto religioso como verdadero. Pero aquellos que sesienten «fuera» de esa institución, o no aceptan más las doctrinas y ritosoficiales de su Iglesia como la fuente de autoridad que fundamenta la vera-cidad de su discurso y de sus actos, necesitan encontrar otro lugar a partir dedonde puedan actuar y hablar como creyentes, como cristianos, en nuestrocaso. La alternativa es, como dice Michel de Certeau, «la producción de una‹escritura› posibilitada por la confrontación de las prácticas contemporá-neas con el cuerpo de los ritos y textos cristianos».6
Certeau lo designa con los términos «escritura», «trazado» o «cami-no», un «deseo», en el sistema de lenguaje (profesional, político, científi-co, literario, etc.). En el caso del cristianismo de liberación, esa «escritura»que se va produciendo y va alterando el movimiento del cristianismo deliberación, y siendo también alterado por este, tiene que ver con el caminodel deseo de liberación en el sistema de lenguaje religioso-teológico delgrupo. Cuando el lugar a partir del cual se actúa y habla como creyente es elcuerpo eclesiástico, con sus doctrinas y ritos oficiales, el lugar del sentidode su fe y su actuar religioso es un cuerpo de verdades. Mientras que, en unsegundo caso, hay solamente prácticas significativas que expresan el deseode liberación y la fe en el «Dios liberador».
Lo que hace que grupos tan diversos se vean a sí mismos como parte delcristianismo de liberación no es el compartir un mismo conjunto de doctrinas
6 CERTEAU, Michel de. La debilidad de creer. Buenos Aires: Katz, 2006, p. 268.
28
y ritos «verdaderos», sino el hecho de percibir de modo convergente susprácticas, sus ritos y sus lenguajes. Y esto porque comparten el mismo de-seo de liberación y a partir y en relación con ese deseo construyen, enconfrontación con la tradición bíblico-cristiana, su lenguaje sociopolítico-religioso, lenguaje que está atravesado por el inconsciente colectivo delgrupo y por su marco categorial.
La tarea que me orienta en las reflexiones de estos capítulos, así comoen los otros textos teológicos que he escrito, no es justificar o explicar paralos cristianos de hoy las verdades de la doctrina oficial de la Iglesia –tareaasumida en general por la «teología dogmática», a partir del lugar de perte-nencia al cuerpo eclesiástico–, sino reflexionar teológicamente sobre y apartir de las prácticas significativas del cristianismo de liberación y de otrosgrupos que comparten el mismo deseo. Pienso que la originalidad y la grancontribución de la Teología de la Liberación fue y continúa siendo con exac-titud, proponer una teología a partir de otro lugar: el lugar de las prácticas deliberación de los pobres y oprimidos(as).7
Tabla de clasificación de las acciones sociales
Volvamos al desafío de traer a la discusión, algunas características fundamen-tales que hacen parte del marco categorial o inconsciente colectivo del cristia-nismo de liberación. De modo específico, vamos a tratar aquí acerca de la«tabla de clasificación» de las prácticas o estrategias sociales difundidas por laTeología de la Liberación: el asistencialismo, el reformismo y la liberación.
Para efectos del diálogo y construcción de la reflexión, voy a tomarcomo texto de referencia, la exposición sobre tres tipos de estrategia parasuperar la situación inhumana de los oprimidos hecha por los hermanosLeonardo y Clodovis Boff, en el libro Cómo hacer Teología de la Liberación. Laopción de este texto se debe a algunas razones bastante simples. Primero,este fue uno de los libros que más influenció a mi generación, que en la
7 Hay diversos teólogos que se consideran de la TL, pero que piensan que la tarea dela TL es hacer una relectura de los tratados teológicos y la doctrina y ritos oficialesde la Iglesia en la óptica de los pobres. Por eso, llegan a la conclusión de que la TLya cumplió su papel, en la medida en que ya escribió todos los tratados teológicos;
29
década de 1980 estaba discutiendo la teología y las prácticas de liberación.Por ser un libro pequeño, de la «Colección Cómo Hacer», con textos cortosy directos, era ideal para estudiantes de teología y militantes de las comuni-dades de base y de pastorales más de «frontera», como la pastoral obrera,la pastoral de la tierra, y sectores de una izquierda más acentuada de lapastoral de juventudes. En segundo lugar, Leonardo Boff es, sin duda, uno delos teólogos de la liberación más conocido en Brasil, en América Latina ytambién en el resto del mundo. Él es probablemente el autor de la Teologíade la Liberación más traducido alrededor del mundo. En tercer lugar, al haceruna breve investigación en Internet con palabras como «asistencialismo»,«reformismo», «liberación», ese es el libro más citado.
Para dar una idea de cómo ese libro aún influye en el pensamiento delos más diversos tipos de militancia de izquierda, quiero citar aquí un textosobre «Museología de liberación», presentado en el Congreso de la Asocia-ción Nacional de Historia, realizado en 2004:
Parafraseando la Teología de la liberación, gestada en América Lati-na, en donde se sobrepasó el asistencialismo y el reformismo per-niciosos, a través de la adopción de acciones libertadoras a favor delos pobres y oprimidos y, de esa forma, se dio inicio a un proceso deconcientización –con el descubrimiento de las causas de su opre-sión y con la resistencia articulada a la luz del Evangelio, podemospensar en una Museología de la Liberación, cuyos fundamentosestán en la base de un museo educador-libertador, que libera lasfuerzas culturales del pueblo.8
o que para mantenerla viva es preciso reescribir todos los tratados nuevamente,introduciendo nuevas cuestiones como el diálogo interreligioso o la cuestiónecológica. Entretanto, la TL, desde el principio, se define como una reflexión teológicaa partir de y sobre las prácticas de liberación, por lo tanto, mientras haya desafíosy problemas nuevos para esa práctica, la TL deberácontinuar su reflexión. Lo quedebe definir la pauta de la TL no es la lista de los tratados teológicos tradicionales,y sí los desafíos que las prácticas plantean para la fe y la conciencia y el incons-ciente colectivo del cristianismo de liberación.
8 PRIOSTI, Odalice Miranda. Ecomuseu comunitário de santa cruz, conflitos econvergências: a construção da autonomia. Anpuh, 2004. Disponible en Internet:http://w ww.r j .anpuh.org /Anais/2004/S impos ios%20Temat icos/Odalice%20Miranda%20Priosti.doc.
30
Desde luego, en la bibliografía final el libro Cómo hacer Teología de la Libe-ración está la referencia para esa afirmación. Más allá de esas razones, pien-so que lo más importante es el hecho de que el texto de los hermanos Boffsobre esas categorías, tiene la característica de haber expresado de modosintético la opinión dominante en el cristianismo de liberación de aquellaépoca. Ese texto expresó el pensamiento dominante sobre el asunto y, almismo tiempo, por el peso de los nombres de sus autores, reforzó esaforma de pensar. De esta manera, aún hoy encontramos estas ideas o esemarco categorial, incluso en personas y grupos del cristianismo de libera-ción que, por su juventud, no leyeron o nunca oyeron hablar de ese libro.
Al trabajar el texto de los hermanos Boff de la década de 1980, yo no estoyqueriendo decir que ellos continúan pensando del mismo modo. Todo locontrario. Clodovis Boff ha escrito en los últimos tiempos textos extremada-mente críticos en relación a la Teología de la Liberación, y Leonardo ha introdu-cido nuevos temas y nuevas categorías teóricas en su reflexión, que dejan enclaro la evolución y los cambios en su teología. Estoy tomando el texto comoun elemento que nos ayuda a develar el marco categorial que formó a variasgeneraciones del cristianismo de liberación. Al final, esta discusión no essobre el pensamiento de los hermanos Boff, sino sobre lo que está por detrásde las interpretaciones y juicios, muchas veces hechos en el «espacio emo-cional» (L. A. Gomez de Souza), sobre el marco categorial que lleva a criticarcomo «asistencialismo» o como insuficientes, muchas de las accioneshumanizantes o políticas de inclusión social sólo porque no plantean de modoexplícito la transformación estructural de la sociedad.
Partiendo del presupuesto de que «por detrás de la Teología de la Libe-ración existe la opción profética y solidaria con la vida, la causa y las luchasde estos millones de humillados y ofendidos en vista de la superación deesta iniquidad histórico-social»9, los hermanos Boff plantearon la siguientecuestión: «¿Cuál es la acción que efectivamente permite al oprimido supe-rar su situación inhumana?»10
9 BOFF, Leonardo y BOFF, Clodovis.Como fazer Teologia da Libertação, 2a ed., Petrópolis,Vozes, 1986, pp. 13-14.
10 Ibídem, p. 15.
31
La respuesta comienza afirmando que «las prácticas y las reflexionesde muchos años muestran que se debe ir más allá de dos estrategias, la delasistencialismo y la del reformismo».11 Parece que los autores no quierendejar lugar a dudas de que sólo hay una estrategia a ser considerada, puesdescartan el asistencialismo y el reformismo, incluso antes de presentar-los. Después de este marco de referencia, el texto continúa:
En el asistencialismo la persona se conmueve delante del cuadrode miseria colectiva: procura ayudar a los necesitados. En funciónde esto organiza obras asistenciales, como dar pan a los pobres,campaña de frazadas, té de solidaridad, navidad de periferia, ofre-cimiento de remedios gratuitos, etcétera. Tal estrategia ayuda a losindividuos, pero hace del pobre un objeto de caridad, nunca sujetode su propia liberación. El pobre es considerado apenas como aquelque «no tiene». No se percibe que el pobre es un oprimido y hechopobre por otros; no se valoriza aquello que él tiene, como fuerza deresistencia, capacidad de conciencia de sus derechos, de organiza-ción y de transformación de su situación. Además, el asistencialismogenera siempre dependencia de los pobres, que resultan depen-dientes de las ayudas y decisiones de los otros, sin poder ser suje-tos de su propia liberación.12
En cuanto al reformismo:
A su vez, en el reformismo se intenta mejorar la situación de lospobres, aunque manteniendo siempre el tipo de relaciones socia-les e estructuras básicas de la sociedad, impidiendo el cambio enlos privilegios y beneficios exclusivos de las clases dominantes. Elreformismo puede desencadenar grandes procesos de desarrollo.Sin embargo, este desarrollo es llevado a cabo a costa del pueblooprimido y rara vez, en su beneficio.13
11 Ídem.12 Ibídem, pp. 15-16.13 Ibídem, p. 16.
32
Finalmente, sobre la liberación:
Los pobres vencen su situación oprimida cuando elaboran una es-trategia más adecuada a la transformación de las relaciones socia-les: la estrategia de la liberación. En la liberación, los oprimidos seunen, entran en un proceso de concientización, descubren las cau-sas de su opresión, organizan sus movimientos y actúan de formaarticulada. Inicialmente reivindican todo lo que el sistema imperantepuede dar (mejores salarios, condiciones de trabajo, salud, educa-ción, vivienda, etc.); en seguida, actúan procurando una transfor-mación de la sociedad actual en la dirección de una nueva sociedadmarcada por la participación amplia, por las relaciones sociales másequilibradas y justas y por formas de vida más dignas.14
Toda propuesta de clasificación tiene, en el fondo, un criterio organizadorque diferencia y jerarquiza los elementos o los objetos que van a ser clasifi-cados. La pregunta entonces es: ¿cuál es el criterio que diferencia elasistencialismo, el reformismo y la liberación?; y, al mismo tiempo, ¿sirvepara jerarquizarlos como mejor o peor? Los propios autores nos dan unapista para establecer dos grupos en esta clasificación de tres categorías: porun lado, el asistencialismo y el reformismo, y por el otro, la liberación. Y¿cuál es la diferencia entre estos dos subgrupos? La noción de ruptura con elsistema vigente y la transformación de relaciones sociales hacia una nuevasociedad. Más adelante ellos afirman: «la salida para esta situación es, enefecto, la revolución entendida como la transformación de las bases delsistema económico y social. El pobre surge aquí como ‹sujeto›.»15
En la estrategia de liberación, según los hermanos Boff, los pobres ven-cen la situación de opresión porque elaboran la estrategia adecuada para latransformación de las relaciones sociales y, por lo tanto, también de la es-tructura social y económica. La ruptura con la estructura capitalista es eldiferencial, y la razón por la cual la estrategia de liberación es la adecuadapara los oprimidos. Mientras que en el reformismo, a pesar de intentarmejoras en la vida de los pobres, se peca por mantener «siempre el tipo de
14 Ibídem, pp. 16-17.15 Ibídem, p. 44.
33
relaciones sociales y la estructura básica de la sociedad», en el asistencialismose peca por no llevar a los pobres a que tomen conciencia de sus derechos,lo cual los llevaría a la organización y a la lucha por la transformación de lasociedad. Concientización, organización y transformación/liberación eranrealmente palabras de orden clave en las prácticas sociales en general y enlas pastorales dichas sociales, en las décadas de 1970-1990.
Para ellos, sin romper con el capitalismo o con el sistema de mercado, no esposible un desarrollo que pueda beneficiar a los pobres. Desarrollo económicodentro de los parámetros del capitalismo «es realizado a costas del pueblooprimido y, rara vez, en su beneficio». Ellos no llegan ni siquiera a sugerir laposibilidad de que haya tipos de desarrollo «reformista» que puedan traerbeneficios para los pobres, aunque fuera en un grado menor al que se daría enuna sociedad por completo nueva. Cualquier desarrollo que no rompa con laestructura básica de la sociedad sólo puede beneficiar a las clases dominantesporque es llevado a cabo a costa del pueblo oprimido. Hoy con toda certeza seagregaría que el desarrollo sin ruptura de la estructura social es siempre llevadoa cabo a costa del pueblo oprimido y del medio ambiente.
De esta forma, se hace una crítica metafísica, es decir, una negación alcapitalismo como un todo y, consecuentemente al sistema de mercado. Nohabría ninguna posibilidad de reforma al capitalismo que pueda beneficiar,aunque fuera en parte, a los pobres. Desarrollos económicos y sociales quepudiesen ser realizados dentro del espíritu de la reforma, o sea, sin romper conla estructura capitalista, pueden parecer beneficiar a los pobres, pero en elfondo, siempre serán a costa de los oprimidos (y del medio ambiente). Porquedel interior del capitalismo, nada bueno podría suceder a los pobres. Siendoasí, reformismo o propuesta de desarrollo sin ruptura con el capitalismo eravisto como algo ingenuo e incluso traicionero y pernicioso. Hay una afirmaciónde Fernando B. de Ávila, un estudioso de la Doctrina Social de la Iglesia Católica(DSIC), que puede darnos una idea al respecto. Comparando a DSIC y a la Teolo-gía de la Liberación, él dice que la DSIC no perdió la esperanza de eliminar lainjusticia y la opresión a través de un reformismo fundando en la solidaridadque une a todos en un destino común; mientras que «el término ‹reformismo›llegó a tener una cierta connotación casi obscena en ciertos medios».16
16 ÁVILA, Fernando B. de. Aspectos do diálogo entre TdLe a Doutrina Social da Igreja
34
Podemos encontrar ecos de ese criterio en las críticas de ciertos sectoresde la izquierda cristiana o la negativa al respecto de las políticas de desarrolloeconómico y social, y programas de inclusión social, del gobierno de Lula enBrasil. Hay grupos que niegan por completo esas políticas y programas, y cata-logan ese gobierno de haber traicionado la causa (que supongo que sea laruptura, revolución, liberación), en cuanto otros reconocen que sí hubo avan-ces sociales, pero el gobierno de Lula peca por no haber hecho ruptura con elsistema financiero internacional, con el sistema de propiedad rural, etcétera.Si no hubo revolución/ruptura/liberación, de nada o poco sirvieron la lucha yel gobierno. La opinión de los grupos pobres que se sienten más incluidos enla sociedad, cuyas vidas mejoraron, no entra en la discusión. A fin de cuentas,el criterio para la clasificación de las acciones sociales y políticas gubernamen-tales continúa siendo el de la ruptura/transformación.
Una vez que la estrategia adecuada, la de la liberación, es pensadafundamentalmente en contraposición a la estructura capitalista, surge unproblema para clasificar acciones locales o acciones de relacionesinterpersonales a favor de los pobres. En la diferenciación entre la estrate-gia de liberación y la reformista hay un punto en común: los dos estánsituados en el campo de las estructuras sociales y de las políticasmacrosociales, mientras que acciones locales y/o de emergencia acos-tumbran estar en el ámbito de lo microsocial, sin una confrontacióninmediata o directa con las estructuras capitalistas. Es posible que accionesurgentes o locales se den en una relación de humanización y de rescate dela dignidad de los pobres, en un auténtico encuentro «cara a cara», así comola experiencia del encuentro de Nenuca y sus compañeras con los habitan-tes de la calle. Sin embargo, como el criterio para establecer la clasificaciónde las estrategias fue el de la ruptura con el sistema capitalista, accioneslocales de ese tipo que lidian de modo directo con individuos que necesi-tan de ayuda inmediata (asistencia), no pueden ser clasificadas como deliberación, pues no organizan grupos en función de transformación es-tructural de la sociedad. Tampoco pueden ser clasificadas comoreformistas, pues no son acciones a nivel macrosocial. Por lo tanto, sóloresta ser clasificadas como asistencialistas.
Así, encontramos en la definición del asistencialismo un problema in-terno. Los hermanos Boff dicen: «en el asistencialismo la persona se con-
35
mueve delante del cuadro de miseria colectiva: procura ayudar a los nece-sitados». Hasta aquí no hay problema. La compasión por el sufrimiento delotro y el deseo de ayudar al prójimo es la base de la experiencia espiritualque es el momento «cero» de la teología y del cristianismo de liberación.Después de esto viene la lista de actividades asistenciales: «como dar pan alos pobres, campaña de frazadas, té de solidaridad, navidad de periferia,ofrecimiento de remedios gratuitos, etcétera».
Quien ya participó de ese tipo de campañas o acciones como distribuciónde pan o remedios gratuitos, sabe que en realidad esas actividades de ayudason urgentes o puntuales, y que no resuelven de hecho la situación de laspersonas que están en condición de pobreza «estructural» o más permanen-te. Con todo, también sabe que no siempre esas actividades son realizadascomo si fueran un fin en sí mismas. Hay muchas comunidades que hacen deesas actividades un momento o etapa dentro de un proceso de trabajo peda-gógico o pastoral a mediano y largo plazo. Así, aunque no haya planes detrabajo a mediano y largo plazo, saben que ocurren varios tipos de relacioneshumanas dentro de estas obras asistenciales. No es siempre que los pobresson tratados como «objetos de caridad» o que sean mantenidos en relacio-nes de dependencia en relación a los que los ayudan. Con seguridad loshermanos Boff también sabían eso. Pero curiosamente ellos afirman que «talestrategia ayuda a los individuos, pero hace del pobre un objeto de caridad,nunca sujeto de su propia liberación». El adverbio «nunca» indica que dentrode ese tipo de acciones asistenciales sólo podría haber un tipo de relaciónhumana: la de tratar al pobre como objeto.
En otras palabras, no pienso que Leonardo y Clodovis Boff no hayantenido conciencia de los argumentos que presenté en el párrafo anterior.Seguramente ellos eran conscientes de esto. Pero, al mismo tiempo, y contoda su capacidad teórica, incurrieron en esta afirmación categórica y uni-versal. Mi hipótesis es que eso es el resultado del marco categorial, y de losmitos y preconceptos inconscientes que forman o formaban el inconscien-te colectivo del cristianismo de liberación.
Lo que puede explicarnos ese «desliz» está en la primera parte de laafirmación: «tal estrategia ayuda a los individuos». El hecho de que la rela-ción sea entre individuos no la hace necesariamente una relación entre unsujeto y otro reducido a objeto. Pero si recordamos que el criterio que hace
36
que una estrategia o acción sea considerada como libertadora, es confron-tar la estructura social, podemos entender que la conclusión a la que sellega es que la ayuda a los individuos –sin confrontar la estructura social–sólo puede ser «no-libertadora». Siendo así, el pobre sería necesariamentereducido al objeto de caridad y a una relación de dependencia.
Todos sabemos que en situaciones de urgencia, como cuando alguienestá enfermo de gravedad y sin condiciones de comprar medicamentos, laayuda asistencial puede significar la vida o la muerte. Sabemos tambiénque en muchas de esas relaciones asistenciales ocurren realmente encuen-tros «cara a cara», en que las dos partes se reconocen como seres humanosy se humanizan profundamente. En esta relación puede ocurrir una profun-da experiencia de la gracia, una experiencia espiritual de encontrar el ros-tro de Jesús en el rostro del prójimo necesitado. Incluso cuando ambaspartes no tienen conciencia política de la opresión estructural, aquí ocurrealgo mayor que un simple «asistencialismo», ocurre una experiencia dehumanización que es realmente libertadora.
Para que eso quede más claro, necesitamos distinguir dos aspectospresentes en la descripción de la estrategia asistencialista: a) la ayuda a lospobres como individuos; b) la relación entre las personas, que puede ser desujeto-sujeto (en donde las dos partes se reconocen mutuamente comoseres humanos, o «encuentro cara a cara») o de sujeto-objeto (en que lapersona que da no reconoce la plena humanidad de la persona que recibey la propia persona que recibe también puede no reconocer su humanidaden esa relación). Una acción local o urgente puede ocurrir en una relaciónsujeto-sujeto o en una de sujeto-objeto. Pero en el inconsciente colectivode una parte significativa del cristianismo de liberación, el criterio «ruptu-ra» asumió tal proporción que no permite o dificulta mucho percibir laposibilidad de acción libertadora, o de una relación humanizadora y cons-tructora de sujeto-sujeto, en las acciones locales, urgentes, o en donde seasiste o cuida de individuos con necesidades vitales no satisfechas.
Tomemos otro ejemplo. En una sociedad dividida rígidamente en cas-tas, como en la India algunas décadas atrás, ser «paria» o «intocable» eraalgo terrible. Es como estar por fuera de las relaciones humanas reconoci-das durante toda su vida. Incluso muriendo a la orilla de una cañería a plenaluz del día, nadie lo asiste o le da atención. Y la mayoría de las personas que
37
se consideran «personas de bien», o que son reconocidas como tal, nosienten nada delante de esa situación, porque es un paria y su religión y/ola cultura dominante en la sociedad dice que eso está de acuerdo con las«leyes de la naturaleza» o «de los dioses». En ese contexto sociocultural,cuidar de los parias para que puedan, por lo menos, morir en paz –comohicieron la Madre Teresa de Calcuta y sus compañeras– es algo profunda-mente libertador para la persona moribunda y también para las que cuidande ella, y contestatario frente a la cultura religiosa dominante.
La Madre Teresa cuenta de un encuentro que tuvo con leprosos, cuan-do les dijo que «Dios los ama de forma muy especial, que ellos les son muyapreciados, y que su mal no es pecado».17 Entonces, un anciano, que estabatodo desfigurado le dijo: «repita eso una vez más; eso me hizo tanto bien.Yo siempre oí decir que nadie nos amaba. Es maravilloso saber que Dios nosama. Dígalo una vez más».18
Experiencias así no afectan sólo a las personas que están en la relación.También cuestionan profundamente la cultura dominante y, con esa ruptu-ra, presentan una nueva visión sobre los seres humanos y las relacionessociales, la historia y Dios. Por eso, el trabajo de las Hermanas de la Caridad,de recoger a los parias para que murieran en sus casas, sufrió mucha oposi-ción de las «personas de bien» de la sociedad.
Una breve reflexión sobre uno de los aspectos de la cultura puede ayu-darnos a comprender el potencial liberador, de ruptura, de acciones aparen-temente asistencialistas. «La cultura, principal característica de las sociedadeshumanas, está organizada y actúa de forma organizadora, a través del recursocognitivo del lenguaje, a partir del capital colectivo del conocimiento, que secompone de conocimientos adquiridos, aptitudes aprendidas, experienciasvividas, conciencia histórica y creencias místicas de una sociedad».19 Es a tra-vés de la cultura que «simbolismos colectivos», «conciencia colectiva» y «uni-
do ponto de vista da DSI. En: IVERN, Francisco y BINGEMER, M. C. (orgs). Doutrina Socialda Igreja e Teologia da Libertação. São Paulo: Loyola, 1994, p. 134.
17TERESA DE CALCUTA. Trago-vos o amor. São Paulo: Loyola, 1978, p. 31.18 Ídem.19 MORIN, Edgar. «Culturan conhecimento», en:WATZLAWIK, Paul y KRIEG, Peter (org). O
olhar do observador. Contribuições para uma teoria do conhecimento construtivista.São Paulo: Psy II, 1995, pp.71-80. Citado de la p. 72.
38
verso imaginario colectivo» se manifiestan, y ella dicta las normas que orga-nizan y determinan el comportamiento individual y los límites dentro de loscuales se da el circuito auto-organizado del sistema social.
En la medida en que la cultura abarca un conocimiento colectivo acu-mulado en la memoria social, e implica, en principio, modelos y esquemasde conocimiento, y genera lenguaje y mitos, ella se vuelve un instrumentocognoscitivo. Es por eso que Edgar Morin afirma: «En este sentido podría-mos decir –metafóricamente– que la cultura de una sociedad es una espe-cie de compleja mega-unidad de cálculo que almacena todas las entradas(informaciones) cognoscitivas y, por disponer de propiedades casi lógicas,formula normas prácticas, éticas y políticas de esa sociedad».20 Así, unacultura abre y cierra las posibilidades del conocimiento a través de sus nor-mas, reglas, prohibiciones, tabúes, y también por el desconocimiento deque haya cosas que no conoce. Es decir, hace que las personas desconozcanque la realidad es mayor que aquello que es presentado por su cultura. Poreso, «las ideas, creencias, símbolos y mitos no son solamente fuerzas yvalores cognoscitivos, sino que también son fuerzas sociales de unión de lasolidaridad (conciencia, cohesión)».21
Una sociedad fundada en la división rígida de clases o en la jerarquizaciónracial, produce un tipo de cultura que hace ver la realidad social y los sereshumanos de modo racista, o a partir de la jerarquía de clases. Lo antinaturaly/o herético sería desobedecer las normas religiosas en relación al no con-tacto con los parias o a la inferiorización de las personas negras, indígenas,los asiáticos en relación a los blancos europeos occidentales. Esto vale tam-bién para culturas que niegan la humanidad de los más pobres o vulnera-bles. Sin romper con esas visiones, ontologías y epistemologías quedistinguen, clasifican y jerarquizan personas en humanas, menos-humanasy no humanas, no es posible pensar en otro tipo de relaciones sociales y, porlo tanto, en participar de la resistencia o lucha.22
20 Ibídem, pp. 72-73.21 Ibídem, p. 73.22 Sobre una crítica a ese tipo de ontología y epistemología, ver, por ej., QUIJANO,
Aníbal. «Colonialidad del poder y classificación social», en:CASTRO-GOMEZ, S. yGROSFOGUEL, R. (orgs). El giro decolonial. Bogotá: Siglo de Hombre Ed, 2007, pp. 93-
39
La propia noción de resistencia contra la realidad de la dominaciónpresupone una ruptura con la «máquina de cognición» que presenta ladominación como natural o divina. Y en la medida en que este sistemacognoscitivo está enraizado en lo más profundo de la conciencia y memoriasocial, y es constituido por mitos, tabús y argumentos en apariencia racio-nales, él no puede ser quebrado solamente con la «concientización», condiscursos conscientes, ya que ese mismo discurso será conocido y entendi-do a partir del instrumento de cognición que dice que luchar contra «la»realidad es algo sin sentido. Es la experiencia de una relación intersubjetivade reconocimiento «cara a cara», sujeto-sujeto, que muestra la falsedad yla perversidad de la cultura internalizada y que permite tener esperanza deun mundo diferente y resistir y luchar. Lo que lleva a las personas subyuga-das a superar su autoimagen de no-persona no es un discurso concientizado,sino la experiencia de ser amado, de ser mirado como una persona. Des-pués de esa experiencia liberadora, y generadora de conversión, esas mis-mas personas sentirán la necesidad de nuevos discursos que les permitaninterpretar la realidad de otro modo y abran caminos para acciones de resis-tencia y luchas de transformación.
¿Podemos, acaso, clasificar los trabajos de estas hermanas con parias, losde la hermana Nenuca y sus compañeras, o los del Centro Cristiano de Re-flexión y Diálogo-Cuba, con su cuidado por las personas ancianas y con defi-ciencia que viven solas, simplemente como asistencialistas? ¿No se tornan«sujetos» estas personas sufridas y abandonadas en el momento en quesalen de su condición de objetos del desprecio, a través del encuentro conpersonas que los acogen, los cuidan y establecen relaciones «cara a cara»?
El simple reconocimiento de que, incluso en acciones asistencialistasque cuidan de los individuos, puede ocurrir experiencia de humanización yliberación, no es suficiente para superar los problemas de la tabla de clasi-ficación que estamos analizando. De acuerdo con el criterio de esa tabla,sería necesario articular esa acción local o urgente con la idea de liberación,entendida como la transformación radical de la estructura político-social.Sin esa articulación explícita, esas acciones continuarían siendo clasificadasdentro de la categoría «asistencialismo».
La dificultad que surge a partir de estos ejemplos y reflexiones nos mues-tra que hacer de la ruptura con la estructura social capitalista «el» criterio para
40
clasificar acciones y estrategias sociales y pastorales entre asistencialismo,reformismo y liberación, no es el mejor camino. Además, ese criterio presu-pone la posibilidad histórica de un rompimiento radical con la estructuracapitalista y con el sistema de mercado, ruptura que sería resultado de accio-nes políticas conscientes y organizadas de los sujetos de la liberación, lospobres y oprimidos, que construirían después una sociedad radicalmente«nueva» y se volverían hombres nuevos y mujeres nuevas.
Si una ruptura total o radical no es posible, la crítica dura a todas laspolíticas de desarrollo como si fueran meramente reformistas no se susten-ta, y la noción de asistencialismo necesita también ser revisada. Pero antesde que veamos si esta ruptura radical y la construcción de esa nueva socie-dad son posibles, revisemos cuál es la comprensión de la liberación queestá por detrás de tal criterio.
Liberación y el Reino de Dios: ¿una relación de continuidad?
El tema de la liberación, como no podría dejar de serlo, fue y continúasiendo objeto de mucha reflexión y escritura dentro del cristianismo deliberación. Siguiendo la línea de argumentación aquí utilizada, quiero con-tinuar nuestra reflexión a partir de un texto de Leonardo y Clodovis Boff:
A partir de la utopía absoluta del Reino, la fe puede contribuir paraindicar caminos nuevos de una sociedad nueva –sociedad alterna-tiva al capitalismo y alternativa de socialismo– sociedad más plenay más humana, sociedad libre y libertadora, en una palabra, socie-dad de libertos.23
En esta afirmación ellos presentan de modo sintético algunas cuestionesfundamentales para el cristianismo de liberación. En primer lugar, la dife-
126; MALDONADO-TORRES, Nelson. «Sobre la colonialidad del ser: contribuccionesal desarrollo de un concepto», en: Ibídem, pp. 127-168;MIGNOLO, Walter D.Histórias locais / Projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamentoliminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
23 BOFF, Leonardo y BOFF, Clodovis.Como fazer Teologia da Libertação, pp. 128-129.
41
rencia entre Reino de Dios y el proyecto «nueva sociedad». El Reino deDios, por ser una utopía absoluta, no es posible de ser realizado plenamen-te dentro de la historia humana. Pero eso no quiere decir que la fe en esautopía absoluta del Reino de Dios, es decir, la fe en la promesa de Dios alrespecto de ese Reino, no pueda indicar caminos nuevos para una sociedadnueva. Hay una relación entre el Reino de Dios y la nueva sociedad.
En segundo lugar, esa sociedad debe ser alternativa al capitalismo, debeser una sociedad socialista, pero que es también alternativa a los socialis-mos históricamente existentes. En otras palabras, hay una contradicciónfundamental entre el Reino de Dios y el capitalismo, pero no con el socialis-mo. Con este último, la relación es de crítica dialéctica, mientras que con elcapitalismo la crítica metafísica es de negación completa y total. Entre lautopía absoluta del Reino de Dios y el socialismo existiría una relación dia-léctica entre el absoluto y su expresión provisoria e insuficiente al interiorde las contradicciones de la historia. Esta idea aparece con más claridad enla siguiente afirmación: «El Reino de Dios es más que las liberaciones histó-ricas, siempre limitadas y abiertas a ulteriores perfeccionamientos, pero enellas él se anticipa y se concretiza temporalmente, preparando su plenarealización en la irrupción del nuevo cielo y de la nueva tierra.»24
En tercer lugar, ellos describen la nueva sociedad en términos cualita-tivos, sin dar pistas de cómo sería la configuración de las estructuras políti-cas y económicas: «sociedad más plena y más humana, sociedad libre ylibertadora, en una palabra, sociedad de libertos». Al describir la situaciónsocial de la cual debemos liberarnos, Leonardo y Clodovis utilizan concep-tos más sociológicos como «desarrollismo» y «capitalismo», pero al apun-tar para la nueva sociedad hacen uso de nociones abstractas o cualitativas,como «más plena y más humana» o «sociedad de libertos». De esa forma,es difícil imaginar cuál sea la relación entre la utopía absoluta del Reino deDios, que sería plenamente humana, y la nueva sociedad, que sería másplena y más humana. Así, se da a entender que entre ellas sólo hay unadiferencia de grado –una totalmente plena y otra, no totalmente, pero másplena– y no habría una contradicción más «seria», incluso tratándose deuna noción que remite al absoluto, a algo más allá de las condiciones huma-
24 Ibídem, pp. 76-77.
42
nas, y otra que se realizaría al interior de las contradicciones de la historia yde la condición humana.
Pienso que tenemos aquí uno de los problemas teóricos más serios delmarco categorial del cristianismo de liberación. Si entre la utopía absolutadel Reino de Dios y el proyecto de la nueva sociedad no hay una diferenciacualitativa, sino que solo de grado, es posible pensar en la «construccióndel Reino de Dios» al interior de la historia, como se ha visto en los discursosde los más variados sectores del cristianismo de liberación. Además, lasnociones de Reino de Dios y el proyecto de nueva sociedad se vuelvenintercambiables, desde que se mantenga la diferencia de grado. Así, sepuede establecer una «confusión» y una relación directa entre la noción deReino de Dios y el proyecto de nueva sociedad.
En una conferencia ofrecida en la Segunda Semana del Trabajador, pro-movida por la Pastoral Obrera de São Bernardo do Campo y Matriz NuestraSeñora de Boa Viagem, en julio de 1982, un líder sindical identificado sola-mente como Vicentinho, dijo: «En qué cosa ha contribuido el evangeliopara el proyecto político? No se pueden entender las acciones de Jesús si noentendemos su propuesta central, el Reino de Dios. Este Reino es de espe-ranza, de una sociedad de justicia y de amor, sin división de clases, sinopresión, como fue anunciado por los profetas».25 Y ¿quiénes serán losconstructores de esta sociedad nueva anunciada? «Jesús invita al pueblo acrear un nuevo tipo de relación entre los hombres. Los oprimidos tienenque construir una sociedad nueva en donde ya no haya ricos y pobres.»26
En estas afirmaciones podemos percibir la presencia del esquema pro-puesto por Leonardo y Clodovis Boff. La fe lleva a buscar en el evangelio y enla noción de Reino de Dios los caminos para la nueva sociedad. Para Vicentinho,la promesa del Reino es el fundamento para la esperanza de una sociedad dejusticia y amor, sin división de clases, sin opresión y sin ricos ni pobres. Es difícilpercibir si hay una distinción clara entre el Reino y esa sociedad sin clases,exactamente por causa del carácter intercambiable y la confusión entre estasdos nociones y dos tipos de conocimiento diferentes.
25 FREI BETTO (org). Fé e compromisso político. São Paulo: Paulinas, 1982, p. 61.26 Ibídem, p. 62.
43
El anuncio de los profetas y la predicación del Reino de Dios por Jesússirven de fundamento para que una sociedad sin clases, sin opresión seapresentada como un proyecto de sociedad a ser construida, y que, con segu-ridad, será realizada, pues de lo contrario eso significaría que la promesa deDios haya sido en vano. Al mismo tiempo, la noción sociológica de clase so-cial, «sociedad sin clases», sirve para interpretar el anuncio de los profetas yde Jesús. Fe y ciencias sociales, de estilo marxista, se juntan, y una refuerza ala otra. El problema es que ciencias sociales y fe religiosa son dos tipos deconocimiento diferentes. Las primeras procuran describir y comprender lasdinámicas y fuerzas sociales que estructuran y modifican a las sociedades,mientras que la fe religiosa es algo opuesto, en el sentido de la existenciahumana que posibilita interpretar la posible presencia y la ausencia de Diosen nuestra historia. Además, sería necesario discutir en términos de cienciassociales si esa sociedad sin clases y sin opresión es posible. De la mismaforma, deberíamos discutir si esta interpretación del anuncio de los profetasy de Jesús como la realización de una sociedad sin clases y sin ricos ni pobres,es compatible con el conjunto de la tradición bíblica.
Esta confusión entre distintos campos de conocimiento y de esferas enla sociedad continúa aún presente en el interior del cristianismo de libera-ción. Yo pienso que Luiz Alberto Gomez de Souza tiene razón cuando diceque aún hoy «a veces, se salta de la Fe a la política sin mediaciones socio-analíticas, como enseñó la Teología de la Liberación […] Las autonomías delas diversas esferas de la realidad deben ser respetadas, articulándolas,claro, pero sin confundirlas».27
En las décadas de 1970 y 1980 predominaba la idea de que la nuevasociedad que debe ser construida, así como se debe construir el Reino deDios, es una sociedad sin clases, sin opresión y sin ricos ni pobres. Por lotanto, una sociedad radicalmente diferente al capitalismo. ¿Es posible unasociedad así? En aquella época casi nadie hacía ese tipo de pregunta. Pero sialguien preguntara, la respuesta vendría rápido: ¡Claro que sí! Los profetaslo anunciaron, es promesa de Dios y fue la causa de Jesucristo.
27 SOUZA, Luiz Alberto Gomez de. Uma fé exigente, uma política realista. Rio de Janeiro:Educam, 2008, p. 16.
44
Esa visión del Reino de Dios y de la nueva sociedad estaba en la base delo que se entendía y aún lo que muchos entienden al respecto de la libera-ción. En la medida en que esta noción de liberación sirvió como criterio parala tabla de clasificación de las estrategias de acción político-social, el reformis-mo fue mal visto y criticado. Por más que el reformismo pretendiera benefi-ciar a los pobres con sus políticas de desarrollo, él no buscaba una sociedad sinclases, sin ricos ni pobres. Sin esa diferenciación radical entre la estrategiareformista y la libertadora, y esta última, en cuanto a ruptura o revoluciónradical, la nueva sociedad no podría ser expresión del Reino de Dios.
Y ese énfasis en la diferencia radical, en la ruptura revolucionaria, estáfundamentado no solamente en las teorías políticas revolucionarias, sinotambién en la comprensión al respecto del mensaje bíblico. Al explicarcómo debe ser el momento de la mediación hermenéutica, el momento depreguntar: «¿qué dice la Palabra de Dios sobre eso [la situación real deloprimido]?»28, Leonardo y Clodovis Boff afirman: «sabemos, por otro lado,por el contenido intrínsecamente liberador de la revelación bíblica, que laPalabra para el pobre sólo puede sonar como mensaje de consuelo y libera-ción radicales».29 Y que «la hermenéutica liberadora busca descubrir y acti-var la energía transformadora de los textos bíblicos. Se trata finalmente deproducir una interpretación que lleve a la persona al cambio (conversión) yla historia al cambio (revolución)».30
La fundamentación en la tradición bíblica de esta diferencia radical dela nueva sociedad en relación a todas las sociedades anteriores –que esta-ban marcadas por opresiones e injusticias– lleva a ver una afinidad entre lacualidad de esta nueva sociedad y la del Reino de Dios. Es como si ellasfueran de un mismo nivel «cualitativo», diferenciando solamente en lo«cuantitativo», es decir, en el grado de realización.
28 BOFF, Leonardo y BOFF, C. Como fazer a teologia da libertação, p. 51.29 Ibídem, p. 52. (Las itálicas son de los autores.)30 Ibídem, p. 53. (La itálica en revolución es de los autores.)
El Reino de Dios es más que las liberaciones históricas, siemprelimitadas y abiertas a ulteriores perfeccionamientos, pero en ellas
45
él se anticipa y se concretiza temporalmente, preparando su plenarealización en la irrupción del nuevo cielo y de la nueva tierra.31
Aquí se reconoce que el Reino de Dios está en la esfera de lo absoluto, «esmás que las liberaciones históricas», pues estas, por mejores que sean, son«siempre limitadas y abiertas a ulteriores perfeccionamientos». Es unaafirmación frente a la cual pocos pueden discordar. Pero surge un proble-ma en la segunda parte, cuando afirman que esa sociedad de los libertosanticipa y concretiza temporalmente el Reino de Dios y está «preparandosu plena realización». Es decir, no habría diferencia cualitativa ni contra-dicción entre la nueva sociedad y el Reino de Dios, entre lo que es antici-pación y lo que sería la plenitud. Entre ambos habría una relación decontinuidad, una relación entre lo que aún es parcial y lo que será plenodespués.
Profundizaremos en el próximo capítulo esta cuestión de la continui-dad o la contradicción entre la nueva sociedad y el Reino de Dios. Por elmomento, es suficiente destacar aquí esta noción de que la liberación(sociedad sin opresión ni dominación) y el Reino de Dios, son de un mis-mo nivel cualitativo, sólo los diferencia el grado.
Por otro lado, el asistencialismo y reformismo son vistos como sifueran de la misma cualidad, diferenciando solamente en el «grado» o enla «cantidad» de los objetos de la acción. Las dos prácticas permanecen enel interior de estructuras sociales clasistas, con ricos y pobres, siendo quela asistencialista procura individuos, y la reformista procura la colectivi-dad o el ámbito macrosocial. Al otro lado de la tabla, tenemos la categoríay práctica liberadora que busca romper cualitativamente con elasistencialismo y el reformismo, y construir un mundo cualitativamentedistinto, el mundo sin clases y sin opresiones. Como dijimos, la diferenciaentre la nueva sociedad de los libertos y el Reino de Dios sería solamenteen términos cuantitativos; el Reino de Dios sería pleno, la nueva socie-dad, casi plena.
Puede parecer extraña mi conclusión de que esta nueva sociedad y elReino de Dios son vistos como si fuesen del mismo nivel cualitativo, pues
31 Ibídem, pp. 76-77.
46
casi todos los teológos de la liberación explicitaron que el Reino de Dioses una «utopía absoluta» o que ella no se realiza plenamente en el inte-rior de la historia. Pero, paralelo a ese tipo de afirmaciones, fue siendoconstruida, de modo casi inconsciente, otra visión que marcó profunda-mente el inconsciente colectivo del cristianismo de liberación. Una visiónque respondía a los deseos más profundos, y por eso «inconscientes», deuna sociedad más allá de las contradicciones humanas.
Tomemos como ejemplo de esto, un texto de Frei Betto, otra figuradestacada y de las más conocidas en el cristianismo de liberación, de ladécada de 1980:
Marxistas y cristianos tienen más arquetipos en común que lo quesupone nuestra vana filosofía. Uno de ellos es la utopía de la felici-dad humana en el futuro histórico […] Marx llama esta plenitud elreino de la libertad, y los cristianos, reino de Dios. […] hay, en lo másprofundo de nuestro ser, el deseo común de innumerables marxis-tas y cristianos de que la humanidad elimine todas las barreras y lascontradicciones que dividen o separan a los hombres. Y la esperan-za incontenida de que el futuro será como la mesa puesta alrede-dor de la cual todos, hermanados, compartirán pan en abundanciay vino en alegría. El camino capaz de llevar a esta aspiración, derri-bando prejuicios y provocando la unidad, no será ciertamente el delas discusiones teóricas, y sí el del compromiso efectivo con la luchapor la liberación de los oprimidos.32
En este contexto escrito para defender una «alianza» práctica entre loscristianos y los marxistas y el uso del análisis marxista en la teología de laliberación, Frei Betto afirma que hay un «arquetipo» –un concepto impor-tante en la noción de inconsciente colectivo– común entre cristianos ymarxistas: la utopía de la felicidad humana en el interior de la historia. Ese
32 FREI BETTO. «Cristianismo e socialismo» en Socialismo e Democracia, abril-junho/84, n.2. São Paulo:Ed. Alfa-Omega, p. 34. Fue publicado posteriormente por laEditora Vozes, con el título Cristianismo e marxismo, 2aed., 1986. (Las itálicas sonde los autores.)
47
arquetipo recibe nombres diferentes en Marx y en el cristianismo, pero enel fondo se trataría del mismo objeto. Entre otras cosas, el Reino de laLibertad puede también ser considerado un nombre cristiano para el Reinode Dios, pues como dice José Comblin, «la libertad de Jesucristo […] es elnombre paulino para el reino de Dios».33 Y esa no sería la única semejanza,pues tanto Marx como el cristianismo participan del mismo deseo, «en lomás profundo de nuestro ser», de que la «humanidad elimine todas lasbarreras y contradicciones que dividen o separan a los hombres». Tal deseose realizaría en el interior de la historia a través del «compromiso efectivocon la lucha por la liberación de los oprimidos».
Estamos de acuerdo en que una buena parte de la humanidad compar-te este deseo de unidad de la humanidad y superación de las contradiccio-nes que la dividen. Como vimos antes con la distinción propuesta por Bobbioentre la derecha y la izquierda, esta parte de la humanidad podría ser llama-da de izquierda. Sin embargo, la cuestión que se levanta es sobre la posibi-lidad de que el Reino de la Libertad o el Reino de Dios, se realice al interiorde la historia y, así, se cree una «nueva» humanidad, liberada de las contra-dicciones que marcan su propia condición humana. Frei Betto asumió, comomuchos otros en aquella época, que sí.
Juan Batista Libanio también escribió en la década de 1980 que «la utopíatiene dentro de sí el impulso en dirección a su realización. […] Podría pensarseen una utopía totalmente y en principio irrealizable. No sería propiamenteuna utopía. O si se quiere, la utopía puede a veces parecer irrealizable sola-mente para los conservadores de un orden, por lo tanto, dentro del orden enel cual viven. Es irrealizable desde el punto de vista del orden vigente».34
En aquella época había –y aún persiste en el fondo del inconscientecolectivo del cristianismo de liberación– la convicción de que ese deseoque está en lo más profundo de nuestro ser se realizaría, sea porque lahistoria camina inexorablemente en esa dirección, sea porque es promesade Dios y fue anunciado por los profetas y por Jesucristo. En el fondo, es el
33 COMBLIN, José. Cristãos rumo ao século XXI: nova caminhada de libertação. SãoPaulo: Paulus, 1996, p. 57.
34 LIBÂNIO, J. B. Utopia e esperança cristã. São Paulo: Loyola, 1989, p. 54.
48
deseo de vivir una historia humana liberada de las contradicciones quecomponen la condición humana, una vida humana que sea «posthumana».
De esta forma, en la «nueva» sociedad no habría más conflictos y con-tradicciones en la producción y distribución de riquezas (habría abundancia,más no ricos ni pobres), así como el «nuevo» ser humano no sería másegoísta ni tendría deseos que entraran en conflicto con los deseos de losotros, mucho menos deseos de consumo superfluo o de consumismo (unode los grandes pecados de la cultura capitalista).
Liberación, mito e historia
Por supuesto que no todos los teóricos del cristianismo de liberación com-partían la misma visión en aquella época, visión bastante optimista sobrelas posibilidades de la liberación. Entre esos teóricos «discordantes», po-demos destacar a Juan Luis Segundo, Franz Hinkelammert y José Comblin.Por una cuestión de brevedad, quiero dialogar aquí solamente con uno deesos autores: Comblin.
Ya en el año 1968, Comblin decía que «el hegelianismo y sus derivadostransforman el cristianismo en un mito grandioso. El marxismo, por ejem-plo, es la gran mitología de nuestro tiempo».35
Para él, la mitología es la narración del nacimiento del verdadero mun-do. Los acontecimientos presentes son vistos como encarnación de las fuer-zas que luchan para el nacimiento del mundo. «Así, en el marxismo toda lahistoria hasta ahora es el preludio al advenimiento del Hombre Nuevo, esel preámbulo de la verdadera historia […] todos los acontecimientos sonapenas el preludio dramático o los dolores de parto de la humanidad verda-dera, aquella que surgirá de la revolución».36 El gran problema de esa con-cepción de historia que, como dijo Frei Betto, también estuvo muy presenteen el cristianismo de liberación, es que esa visión «niega la historia, porquela reduce a la pre-historia de un ser nuevo, de un instante permanente: la
35 COMBLIN, José. Os sinais dos tempos e a evangelização. São Paulo: Duas Cidades,1968, p. 183.
36 Ibídem.
49
humanidad real». Pero ella tiene la capacidad de provocar la fascinación enlas masas porque corresponde «a una estructura fundamental, a un arque-tipo del hombre: de hecho el marxismo alcanzó la región más profunda dela religiosidad humana, aquella que crea y anima a los mitos fundamenta-les, los mitos de la cosmogonía».37
Curiosamente, encontramos en el texto de Comblin expresiones y argu-mentos bastante semejantes al texto de Frei Betto. Además, los dos recono-cen que estamos tratando con arquetipos y deseos que están en las regionesmás profundas, inconscientes, de la colectividad. La diferencia es que FreiBetto reafirma esos arquetipos y deseos como liberadores y posibles de serrealizados, mientras que Comblin llega a una conclusión opuesta. Para él, apesar de que esos deseos están en la región más profunda de la religiosidadhumana, esa visión de la historia es equivocada y opresora. Para Comblin, esavisión de la construcción de la verdadera historia a través de los dramas hu-manos o los dolores de parto «en la pre-historia», no solo niega la historia,sino que sirve para justificar la dominación: «el marxismo consiguió mover lasmismas regiones del alma humana que suscitaron y mantuvieron a los impe-rios orientales antiguos basados en las grandes mitologías».38
Además de este juicio socioanalítico, Comblin dice también que «en larevelación bíblica la historia es lo que viene después de la creación delmundo. El mundo no debe ser creado por el hombre. Ya fue hecho antes deque el hombre llegara. No fue la creación el resultado de una lucha dramá-tica, sino que fue apenas el soberano acto de Dios. […] La revelación bíblicadesmitifica el mundo».39
Podemos discutir si Marx tenía esa concepción de creación de verdade-ra historia que niega la historia real o es una elaboración del «marxismooficial» que surge con Stalin, pero no podemos negar que esa visión de lacreación de la nueva y verdadera historia y del nuevo ser humano estápresente en los textos que hemos analizado hasta aquí. Y la propia crítica deComblin no se resume al marxismo, pues él dice que el hegelianismo y susdiversos derivados, incluyendo el marxismo, transformaron el cristianismo
37 Ídem.38 Ídem.39 Ibídem.
50
El problema es que, si la tesis de Comblin es correcta, él está anuncian-do algo que va en contra, como él mismo dice, de lo que los arquetiposreligiosos y deseos más profundos quieren creer. Siendo así, aunque Comblinesté correcto en el juicio sobre este arquetipo, la tesis de Frei Betto seríamás plausible. A fin de cuentas, nadie acepta sin resistencia las tesis queniegan sus deseos más profundos y arquetipos religiosos. Además, los ar-quetipos, mitos y deseos funcionan también como instrumentos de cogni-ción y selección de lo que es aceptable o no. En otras palabras, lo que está enjuego en la práctica no es lo que es más correcto en término de teoríassociales y de teología, y sí, lo que es más deseable y aceptable para el in-consciente colectivo.
De igual modo ese deseo profundo de superar contradicciones de lacondición humana, de la sociedad y de la historia puede y parece haberllevado a una visión de la historia que, aunque no sea intencional, acabanegando a la propia historia. Es decir, las luchas sociales y políticas son paracrear una nueva historia, cualitativamente diferente de todo lo que existióhasta hoy. Por eso es que dijimos antes que la tabla de clasificación de lasestrategias de acción social acabó generando dos grupos cualitativa y radi-calmente distintos: por un lado, el asistencialismo y el reformismo, y porotro, la liberación, con la implantación parcial del Reino y después, la pleni-tud del Reino de Dios.
Y si hay una diferencia cualitativa radical entre el desarrollo caracteriza-do como reformismo y la liberación, es necesario negar metafísicamente almercado y sus propuestas o posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, no esposible pensar en otra forma institucional de organizar el mercado. De estaforma se refuerza, aunque no intencionalmente, la tesis del capitalismo deque el mercado capitalista es la única forma posible de organizar economíascon mercado, que él sería el resultado necesario de la evolución de lassociedades. Además, no permite pensar en modelos de desarrollo quepuedan beneficiar a los pobres, incluso sin ruptura radical con el mercado.Estoy pensando, por ejemplo, en la propuesta de «desarrollo como liber-tad» hecha por Amartya Sen, el premio Nobel de Economía que más se hapreocupado por la pobreza en el mundo.
mito grandioso. Sutilmente, él incluye en su crítica a la visión mítica de lahistoria del marxismo al cristianismo, que también incorpora esta visión.
51
Él propone que veamos la pobreza no apenas como renta baja, sinocomo una privación de las capacidades básicas elementales, lo que puedeverse reflejado en la muerte prematura, desnutrición significativa, analfa-betismo y otras deficiencias. A partir de esto, Sen defiende la tesis de que«el desarrollo puede ser visto como un proceso de expansión de las liberta-des reales que las personas disfrutan»40, y que «el enfoque en las liberta-des humanas contrasta con visiones más restringidas de desarrollo, comolas que identifican desarrollo con crecimiento del Producto Nacional Bru-to»41, pues «las libertades dependen también de otras determinantes,como las disposiciones sociales y económicas (por ejemplo, los servicios deeducación y salud) y los derechos civiles (por ejemplo, la libertad de parti-cipar de discusiones y averiguaciones públicas)».42
Esta visión articulada entre la pobreza, la libertad y el desarrollo lo lleva ainvertir la visión común sobre la relación de causa-efecto entre el desarrollo y lapobreza. Por lo general las personas piensan que el desarrollo sería la causa delfin o de la disminución de la pobreza. Por lo tanto, primero el desarrollo econó-mico –identificado con el aumento del PNB y el crecimiento económico–,después la solución del problema de la pobreza. Por lo tanto, acciones decombate a la pobreza no harían parte de las estrategias del desarrollo.
Por el contrario, Amartya Sen, defiende la tesis de que «el desarrollorequiere que se remuevan las principales fuentes de privación de la libertad:pobreza y tiranía, carencia de oportunidades económicas y destitución socialsistemática, negligencia de los servicios públicos e intolerancia o interferen-cia excesiva de Estados represivos».43 Es decir, combatir la pobreza y la tiraníason condiciones para el desarrollo y, por lo tanto, debe ser parte de la propiaestrategia de desarrollo, y esto sin romper radicalmente con el mercado.
Asumiendo esta lógica, podemos pensar que en algunas situacionesmás graves, este combate a la pobreza puede asumir la forma de programassociales de redistribución directa de renta (por ej., «bolsa-familia» o «im-
40 SEM, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Le-tras, 2000, p. 17.
41 Ídem.42 Ídem.43 Ibídem, p. 18.
52
puesto negativo», el complemento de renta por parte del gobierno a lasfamilias con rentas muy bajas) como instrumento para solucionar proble-mas urgentes como el hambre, y también para el aumento de oportunida-des económicas en la región, procurando el desarrollo.
Pero esta propuesta de Amartya Sen encontró poco eco entre los inte-lectuales orgánicos del cristianismo de liberación. Eso no debe ser por faltade conocimiento de su propuesta, pues el libro fue lanzado después de queobtuvo el Premio Nobel de Economía, en 1998. Para ese momento él yahabía adquirido una fama mundial. Lo más probable es que como el cristia-nismo de liberación tiene como criterio de clasificación de las estrategias la«liberación», ruptura, esta propuesta de Amartya Sen pareció no ser lo bas-tante radical. Quiero dejar claro que no estoy defendiendo aquí que la tesisde Amartya Sen sea la mejor estrategia para la causa de los pobres, peropienso que la ausencia de un debate serio sobre su propuesta, es una de lasseñales indicadoras de que las reflexiones aquí presentadas sobre algunosaspectos del inconsciente colectivo o el marco categorial del cristianismode liberación tienen sentido.
Mis reflexiones sobre el criterio de liberación, en este capítulo, fueronbásicamente sobre textos producidos antes de 1990, época en que, a mimodo de ver, el marco categorial del inconsciente colectivo del cristianismode liberación se consolidó. En los últimos años aparecen más textos teológicosque explícitamente reconocen la imposibilidad de realizar en el interior de lahistoria la utopía, sea adjetivada o no de «absoluta», o la plenitud del Reinode Dios. Pero eso no siempre significa una revisión de la noción de rupturaradical como un componente fundamental para pensar la noción de libera-ción que, en mi opinión, aún continúa como el principal criterio para laclasificación de las estrategias y acciones sociales y políticas, dentro delsector mayoritario del cristianismo de liberación.
Como ejemplo más claro de la manutención del criterio de rupturaradical, quiero citar aquí un texto más de Leonardo Boff. La razón de citar denuevo un texto de L. Boff es que hoy él es, más que en años anteriores, elnombre más conocido e influyente de la línea de la Teología de la Liberaciónen el mundo, en especial fuera del ámbito estricto de las Iglesias. Más alláde su inmensa producción bibliográfica traducida para casi todas las lenguasmodernas, una búsqueda en Google da una noción del peso que Leonardo
53
Boff tiene en los medios masivos de comunicación. El nombre de Jon Sobri-no, que en los últimos años fue bastante comentado por causa del proble-ma con el Vaticano, arroja un poco más de noventa y ocho mil entradas,mientras que el nombre de Gustavo Gutiérrez arroja un resultado de dos-cientos seis mil, Frei Betto, un poco más de trescientos veinte mil, y LeonardoBoff, más de cuatrocientos sesenta mil.44
En un pequeño texto escrito para Internet, en una página de referenciapara el cristianismo de liberación en América Latina, el Adital, L. Boff pre-gunta por el próximo paso frente a la actual situación de la Tierra y de laHumanidad. Él expresa:
¿Más de lo mismo? Eso es muy arriesgado, pues el paradigma ac-tual está fundado sobre el poder como dominación de la naturalezay de los seres humanos. No debemos olvidar que él creó la máqui-na de muerte que puede destruirnos a todos, y a la vida de Gaia(Tierra). Este camino parece haberse agotado. Del capital materialtenemos que pasar al capital espiritual. El capital material tienelímites y se agota. El espiritual, es ilimitado, es inagotable. No haylímites para el amor, la compasión, el cuidado, la creatividad, reali-dades intangibles que completan el capital espiritual. […] Si en elcapital material la razón instrumental era el motor, en el capitalespiritual es la razón cordial y sensible la que organizará la vidasocial y la producción. En la razón cordial están radicados los valo-res; de ella se alimenta la vida espiritual pues produce obras delespíritu a las que nos referimos atrás: el amor, la solidaridad y latrascendencia.45
El texto propone una ruptura tal, que implica incluso una concepción deeconomía totalmente diferente de las conocidas actualmente, en que losvalores espirituales sustituirían los recursos materiales y económicos en elproceso productivo. La ruptura radical continúa aún siendo la propuesta
44 Pesquisa hecha en Google, en julio de 2009.45 BOFF, Leonardo. Qual será o próximo passo? Texto publicado en abril de 2008.
Disponible en Internet:www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=32358
54
como el criterio para la clasificación de las acciones y estrategias frente a la«liberación».
La tarea a continuación es discutir si esta ruptura radical y esta nuevasociedad son posibles, y cuál es la relación con el Reino de Dios.
55
CAPÍTULO 5
El reinado de Dios y los sistemas sociales
Reino de Dios: ¿construcción parcial o plena?
Dentro de la expectativa de liberación que no ve diferencia cualitativaentre la «nueva sociedad» y el Reino de Dios, es perfectamente lógicohablar de «construcción del Reino de Dios», una expresión que no apare-ce en los evangelios. La idea de «construcción del Reino de Dios» está tanconsolidada en el interior del cristianismo de liberación que es difícilhacer una reflexión crítica sobre el asunto. Recuerdo un caso que mesucedió. En un curso para líderes de comunidades cristianas, dediquéalgunas horas para explicar que la noción de construcción del Reino deDios no era apropiada. Como el Reino o Reinado es de Dios, pues el «de»se refiere a Dios, y es una «utopía absoluta» (L. y C. Boff) que transciendelas contradicciones de la historia, y presenté la idea de que debemoshablar de la construcción de sistemas sociales más justos y humanos quefueran señales anticipatorias del Reino de Dios. La metáfora de la «cons-trucción» presupone que un día nosotros, o las generaciones futuras, po-dremos terminar y disfrutar el Reino de Dios que nosotros habríamosconstruido al interior de nuestra propia historia.
Además, si identificamos nuestros proyectos de sociedad como unaetapa de la construcción del Reino, tendemos a sacralizar tales proyectos yasí perdemos el horizonte (el del Reino de Dios, distinto del proyecto) apartir del cual podemos y debemos criticarlos. La identificación de un pro-yecto social o político con la construcción del Reino de Dios puede llevarnosa una idolatría: la absolutización de un modelo social que sólo puede serhistórico y relativo. La crítica a la idolatría del mercado es exactamente eso:la crítica a la absolutización del sistema de mercado y sus leyes, absolutizaciónque justifica la exigencia de sacrificios de vidas humanas.
56
Después de muchas preguntas y debates, pensé que las personashabían entendido bien lo que yo quería decir. Pero poco después del finalde mi participación, un obispo muy comprometido con la causa de lospobres, que había escuchado mi presentación, subió al palco y me agrade-ció y, para reforzar lo que yo había dicho, se dirigió a todos los presentes,y aclamó: «Vamos a salir de aquí y, como dijo Jung, a luchar para construirel Reino de Dios».
Siempre debemos recordar que nuestro inconsciente colectivo deter-mina lo que percibimos y cómo percibimos la realidad. En el inconscientecolectivo de un grupo significativo del cristianismo de liberación, el deseode construir el Reino de Dios y de vivir una realidad radicalmente distinta dela actual está tan consolidado, que cualquier discurso que niegue o coloqueen jaque esa «certeza» es mal entendido o criticado como un discurso quepropone el inmovilismo o el conformismo con la realidad actual. Esta certe-za, que genera «sordera» al respecto de voces distintas, una cierta «cegue-ra» delante de las contradicciones inevitables de los dichos «proyectosalternativos» y la fragilidad humana, está basada en la idea de que la «cons-trucción del Reino de Dios» es una promesa del propio Dios.
Negar la posibilidad de esa liberación que supere las condicioneshumanas y las contradicciones de la historia no significa negar la necesi-dad de que luchemos para transformar la realidad. Pero como la expecta-tiva es de una transformación radical, cualquier propuesta que no tengacomo base esa posibilidad es vista como conformismo o, en el mejor delos casos, como reformismo.
Para relacionarnos mejor con esos deseos y mitos que, de modo in-consciente, llevan a las personas a negar la historicidad humana, necesi-tamos traerlos a la luz y discutirlos. Para eso quiero traer aquí unaafirmación sobre la misión de la Pastoral de la Juventud Rural de Rio Gran-de del Sur, Brasil, (PJR-RS). El texto elaborado al final del Seminario Nacio-nal y el Tercer Campamento Pedagógico de la PJR-RS, que tuvo lugar enfebrero de 2007, dice que la misión de la PJR es:
Evangelizar a la juventud campesina a través: del servicio solida-rio y gratuito; del diálogo abierto y franco; del anuncio de la bue-na nueva del Reino; […]; del profetismo, delante de los desafíos
57
de la sociedad; del seguimiento de la práctica liberadora de Jesús,como Iglesia, en la construcción del Reino de Dios.1
Después de la mención sobre la construcción del Reino de Dios, hay unanota al pie de página en donde se dice: «Reino de Dios (o de los cielos) esuna categoría teológica para designar el Proyecto de Dios que no puederealizarse totalmente en el proceso histórico, por causa de las contradiccio-nes del ser humano. Él se realiza ya, en el proceso de la historia, en cadamomento que el pueblo tiene más Vida, en que la sociedad se vuelve justay solidaria. Pero esta realización parcial que está en la sociedad actual es, almismo tiempo, señal del Reino definitivo. No es algo que se realiza apenasdespués de la muerte».2
Esta nota muestra que el texto fue escrito por personas que conocen lateología o tuvieron una buena asesoría teológica. Se reafirma aquí el carác-ter de «utopía absoluta» del Reino de Dios, al afirmar que él no puede sertotalmente realizado en la historia. La razón es clara: las contradicciones delser humano no permiten su realización plena en la historia. Ahora, si no puedeser realizada por completo, ¿cómo podría ser construida? La realización ape-nas parcial del Reino en la sociedad más justa y solidaria, en donde el pueblotiene más vida, muestra que hay una diferencia cualitativa entre el Reino deDios y las realidades históricas, a pesar de que no haya entre ellas una oposi-ción o contraposición. La realización parcial del Reino en la sociedad más justaseñala, como dice correctamente el texto, el Reino definitivo, pero no es unaetapa en el camino de su realización completa, pues si fuera una etapa, deetapa en etapa, llegaría en algún momento a la plenitud del Reino y dejaríade ser apenas una señal anticipatoria; y el Reino cabría plenamente en elinterior de la historia.
Aquí encontramos un punto fundamental. En la tradición cristiana tuvi-mos y tenemos aún muchas teologías que, equivocadamente, disocian deltodo el Reino de Dios de la historia, y lo confinan sólo para después de lamuerte. Al evitar este error, no podemos caer en otro y pensar que el Reino
1 Texto disponible en Internet:http://jovemcampones.spaceblog.com.br/122994/Retomada-da-Missao-da-PJR/. Acceso en julio/2009.
2 Ídem.
58
de Dios se realiza o se realizará plenamente en el interior de la historia, yaque eso sería negar su carácter «absoluto» o transcendente en relación a lahistoria. La dificultad está en encontrar un punto consistente entre estosdos extremos. La nota del documento de la PJR procura ubicarse ahí. Peroen el texto principal tenemos la noción bien conocida y divulgada de la«misión de construir el Reino de Dios».
Si fuera posible construir una sociedad sin clases, y sin ricos ni pobres,y que tales construcciones fueran partes o etapas de la construcción delReino de Dios, entre ellos no habría diferencia cualitativa y la construcciónpodría un día ser completada. Sin embargo, si la plenitud del Reino de Dioses imposible en el interior de la historia, nada que hagamos será una etapaen la construcción del Reino. Por lo tanto, habrá una diferencia cualitativaentre esa sociedad, o las sociedades más justas, y el Reino de Dios. Aquellaspodrán ser señales anticipatorias del Reino, pero no partes o etapas de suconstrucción.
Si esta argumentación se sustenta, la diferencia cualitativa radical queinteresa en la tabla de clasificación de las acciones y estrategias sociales, nodebe ser entre asistencialismo-reformismo y la liberación. La diferenciaradical se da entre todos los proyectos posibles de sociedades y El Reino deDios. Es claro que hay y habrá diferencias entre la sociedad capitalista y lasocialista, o cualquier otro nombre que pueda darse a una sociedad alterna-tiva; entre sociedades más justas y sociedades injustas. Pero esa diferenciano será radical en la medida en que las dos son humanas e históricas, dentrode las condiciones humanas y contradicciones de la historia.
En la medida en que asumimos que el Reino de Dios en plenitud esimposible en el interior de la historia, debemos asumir también que lametáfora de la «construcción del Reino de Dios» no es una metáfora ade-cuada, pues ella nos lleva a la ilusión de que podemos un día terminar laconstrucción del Reino de Dios, ilusión que Hinkelammert llama «ilusióntranscendental»3, ilusión de que podemos construir en el interior de nues-tra historia, con nuestras obras finitas, la utopía o imaginación transcendental,que tiene la función de orientarnos en el camino y la acción, pero que
3 HINKELAMMERT, Franz J.Crítica de la razón utópica. Ed. ampliada y revisada. Bilbao:Desclée, 2002.
59
trasciende las condiciones humanas. Es la tentación de alcanzar lo infinitocon pasos finitos.
En esta misma línea de raciocinio, Mandredo A. de Oliveira dice que «elser humano no es, en su vida, ni totalmente independiente, ni totalmenteautodeterminado. Es libre en la medida en que se liberta de las coyunturasque lo esclavizan pues sus dependencias históricas pueden volverse opre-sión.»4 Y como la libertad nunca es una situación alcanzada una vez y parasiempre, la historia, en la perspectiva del proceso de liberación «se revelacomo una tensión estructural entre un horizonte de infinitud y la lucha,siempre recomenzada, de hacer efectiva la libertad en las medidas históri-cas. Como todas las medidas son marcadas por la finitud, la historia humanaes un proceso abierto y la liberación, su exigencia básica: ninguna realiza-ción histórica de la libertad puede levantar la pretensión de agotar laabsoluticidad de la exigencia que nos interpela.»5
Somos seres finitos, con la posibilidad de pensar y de desear el infinito,el absoluto. Pero entre el infinito y el finito no hay una diferencia de «can-tidad», y sí, de «calidad».
Acciones humanas, relaciones mercantiles y libertad
En este momento quiero introducir aquí algunas reflexiones de caráctermás socioeconómico sobre esta imposibilidad de construir una sociedadque sea la expresión de la construcción plena del Reino de Dios en la histo-ria. Sabemos que una afirmación teológica no puede servir de argumentosuficiente para cuestiones que envuelven el campo económico y social.
Marx, en su madurez, también reconoció esta diferencia entre el idealde una sociedad «perfecta» y las sociedades posibles, o en otras palabras,los límites insuperables de la condición humana.
El reino de la libertad solo comienza, de hecho, en donde acaba eltrabajo determinado por la necesidad y por la adecuación a finalida-
4 OLIVEIRA, Manfredo. Diálogos entre razão e fé. São Paulo: Paulinas, 2000, p. 155.5 Ibídem, p. 158.
60
des externas; por lo tanto, por la propia naturaleza de la cuestión, esotrasciende la esfera de la producción material propiamente dicha. Asícomo lo salvaje tiene que luchar con la Naturaleza para satisfacer susnecesidades, para mantener y reproducir su vida, así también lo civi-lizado debe hacerlo, y habrá de hacerlo en todas las formas de socie-dad y bajo todos los modos de producción posibles.6
El concepto de reino de la libertad en Marx no tiene la pretensión de abso-luto del Reino de Dios, pero se aproxima bastante a este, en la medida enque se sitúa dentro de la tradición bíblica judaico-cristiana, de la búsquedade liberación y libertad. Aunque sin este carácter absoluto, Marx reconoceque tal concepto trasciende la esfera de la producción material, que estámás allá de las posibilidades históricas, porque no es posible hacer cesar el«trabajo determinado por la necesidad y por la adecuación a finalidadesexternas». Esa imposibilidad viene del hecho de que el reino de la libertadpresupone el fin de las necesidades impuestas sobre el ser humano, peroen «todas las formas de sociedad y bajo todos los modos de producciónposibles», los seres humanos necesitan luchar con la naturaleza para satis-facer sus necesidades y así mantener y reproducir su vida.
El reconocimiento de esa imposibilidad muestra que el concepto dereino de libertad funciona aquí como el horizonte utópico que le da sentidoa la lucha y a los proyectos sociales alternativos, pero que no es posible deser realizado a plenitud. Por eso Marx propone entonces un camino paraaumentar lo máximo posible el espacio de la libertad. Para eso plantea que«los productores asociados regulen racionalmente [el sistema de produc-ción material], en vez de que sean dominados por él como si fuera por unafuerza ciega; que lo hagan con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las con-diciones más dignas y adecuadas a su naturaleza. Pero esto no deja de seraún un reino de la necesidad».7
Tenemos aquí un nudo fundamental en la elaboración de la propuestapara «otro mundo posible». ¿Cuál es la fuerza ciega que necesita ser ra-
6 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Vol. III, tomo 2, vol. 1-3, SãoPaulo, Nova Cultural, 1986, p.273.
7 Ídem.
8 HINKELAMMERT, Franz y MORA JIMÉNEZ, Henri. Hacia una economía para la vida. San José(Costa Rica): DEI, 2005, p. 88.
61
cionalmente regulada? Son las leyes de las relaciones mercantiles, las le-yes del mercado. Y ¿por qué no proponer simplemente el fin del mercadoy de las relaciones mercantiles? A fin de cuentas, las relaciones mercantilesestán basadas en la competencia y generan desigualdades sociales.
La imposibilidad de acabar con las relaciones mercantiles, compra yventa, en sociedades amplias y complejas, viene del hecho de que un serhumano no consigue producir por sí mismo todos los bienes necesariospara la reproducción de su vida. Él necesita ser parte de un sistema deproducción, o de una división del trabajo. Es decir, el conjunto de trabajosnecesarios para producir los bienes requeridos para la reproducción de lavida de una comunidad o de una sociedad está dividido socialmente. Ade-más, el sujeto humano no puede conocer todos los detalles relevantes desu propia acción, mucho menos prever todas las consecuencias de su acciónsobre esa compleja totalidad de conjuntos interdependientes. Ese carácterfragmentario de la acción humana hace parte de la condición humana yexige la creación de una forma eficiente de coordinación de esa divisiónsocial del trabajo.
En las sociedades que desarrollaron una división social del trabajo máscompleja y eficiente que las simples y transparentes economías tribales,surgen monedas y relaciones mercantiles para solucionar el problema de lacoordinación de la división social del trabajo. En este ambiente, el ser hu-mano, a lo largo de su actividad productora, «libera procesos que, en laspalabras de Marx, ‹se imponen a espaldas de los productores›.»8
En la medida en que el conocimiento pleno de todos los factores queenvuelven la acción productiva y el funcionamiento de la división social deltrabajo, no es posible –por lo menos para los seres humanos–, acabar conaquello que Marx llamó «fuerzas ciegas», las leyes que rigen las relacionesmercantiles. En otras palabras, no es posible una coordinación de la divisiónsocial del trabajo a priori, sin la necesidad de relaciones mercantiles, por-que eso presupone un ser o un sistema centralizado omnisciente, capaz deplanificar de modo eficiente todos los detalles de la división social deltrabajo, de la relación entre los trabajos humanos y la dinámica de la natu-
62
raleza, y de las necesidades y deseos de consumo de toda la población. Enrealidad, ese fue el proyecto del socialismo soviético, que hizo delplaneamiento centralizado de toda la economía, el camino para, como dijoMarx, «regular racionalmente» la economía. Pero como ese proyecto pre-supone la posibilidad de planeamiento y conocimiento perfectos, resultóser extremadamente ineficiente, y colapsó.
Si agregamos a estas reflexiones el hecho de que la actual divisiónsocial del trabajo es global, en donde los países y sus economías nacionalestienen la configuración de subsistemas al interior de ese gran sistema, re-sulta aún más clara la imposibilidad de una coordinación totalmente a priorique prescinda del mercado y de las relaciones mercantiles.
Por eso, para Hinkelammert y Henri Mora «a pesar de que las relacio-nes mercantiles totalizadas bajo el capitalismo sea un Moloc9 que socabalas condiciones de posibilidad de la vida humana, la afirmación de la vidahumana es imposible fuera de estas relaciones mercantiles, pues hastacierto punto, los mercados permiten que la coordinación del trabajo socialfluya a través de la descentralización de esta información parcial y de estaacción fragmentaria».10
Estas ideas nos ayudan a entender mejor el texto de Assmann que citéen mi primer capítulo de este libro:
Entre las cosas innegables, en el terreno de las interacciones huma-nas en sociedades complejas, está la existencia y la funcionalidadde los sistemas dinámicos parcialmente auto-reguladores, refe-rentes a los comportamientos humanos. En la economía esa cues-tión tiene un nombre que para muchos sectores de izquierdaadquirió poca densidad hasta hoy: el mercado. ¿Sabemos conjugarconsciencia social y sujeto ético con la (parcial) auto-regulación delmercado? Aceptar, crítica, pero positivamente, al mercado, sin de-sistir de metas solidarias, exige una reflexión nueva sobre la propiaconcepción del sujeto ético, individual y colectivo.11
9 Una divinidad cananea a quien eran ofrecidos sacrificios humanos.10 HINKELAMMERT, Franz y MORA JIMÉNEZ, Henri. Ob. cit, p. 94.11 ASSMANN, H. Metáforas novas para reencantar a educação, Piracicaba: Unimep,
1996, p. 64. O grifo é nosso.
12 Sobre autorganización de sistemas sociales, ver por ej., MORIN, Edgar. O método5. A humanidade da humanidade. Porto Alegre: Sulina, 2002; LUHMAN, Niklas.Sistemas sociales. Barcelona: Rubí; México: Anthropos; Bogotá:Univ.Iberoamericana, 1998; KRUGMAN, Paul. The Self-organizing Economy. Malden-Oxford: Blackwell, 1996.
13 Sobre esa fe y la autorganización del mercado, ver: SUNG, Jung Mo. Sujeito esociedades complexas. Petrópolis: Vozes, 2002, cap. 4.
63
La noción de autorregulación o autorganización de los sistemas comple-jos12 no quiere decir que esos sistemas funcionen de modo determinista,pero sí que el funcionamiento más o menos ordenado (en la tensión entreorden y desorden) no es resultado de la voluntad y la acción de un sujetoexterno al sistema, sino de las acciones, reacciones e interacciones de lospropios componentes del sistema y de las relaciones entre estos y la estruc-tura organizacional del sistema. Hasta la Edad Media, no había discusiónsignificativa sobre el carácter fragmentario de la acción humana y el funcio-namiento del orden social, porque se creía que Dios era el fundamento delorden. Es en el mundo moderno, cuando la fundamentación religiosa delmundo no es más aceptada, que este tema asume relevancia a partir de lasreflexiones de David Hume.
Adam Smith propuso la noción de la «mano invisible» para explicarcómo el sistema de mercado funciona a partir de las acciones fragmentariasde individuos que buscan en primer lugar, sus propios intereses. Esa metá-fora de la «mano invisible» de Adam Smith, que proviene de la noción de laprovidencia divina, expresa el concepto contemporáneo de autorganizaciónde sistemas complejos. El sistema económico y social no es más visto comosiendo ordenado por un agente exterior al sistema, Dios, sino por el propiosistema. Pero él cae en el error de creer o proponer que los resultados deesa autorganización del mercado serán siempre en beneficio de toda lacolectividad (el supuesto carácter providencial del mercado). El hecho deque el mercado se auto organiza no significa que el resultado será siempreel mejor posible, pues eso presupone una fe (indebida) en el mercado. Talfe está en el corazón del pensamiento neoliberal.13
El reconocimiento de que no es posible una sociedad sin relacionesmercantiles, nos coloca de vuelta al problema de las alternativas de hoy.Tales alternativas ya no pueden ser pensadas como un mundo radicalmente
64
diferente, pues eso implica la pretensión de crear una sociedad con unagente pretendidamente omnisciente, que sepa a priori la mejor forma deorganizar y hacer funcionar el sistema, e impone sobre todos y todo, suplan; o en la ilusión de una sociedad global del todo espontánea, de relacio-nes totalmente directas y transparentes.
Por eso, en la misma línea de pensamiento propuesta por Assmann,Hinkelammert y Mora afirman que:
El desafío consiste […] en construir una libertad tal, en relación a lasprácticas mercantiles, que posibilite que todos y cada uno tenganlugar en la sociedad. No se trata de una libertad a priori que permitaabolir las leyes que se imponen a espaldas de los actores, comopuede ser entendido en el análisis de Marx, pero sí de un conflictocontinuo y constante para disolver las fuerzas compulsivas de loshechos –en la medida de lo posible– por medio de la acciónasociativa o solidaria. […] la libertad de la cual se puede tratar demanera realista es la libertad de ordenar las relaciones mercantiles,y, por tanto, el mercado, de una manera tal que el ser humano y lanaturaleza puedan convivir con ellas.14
La metáfora de la «construcción del Reino de Dios»
Cuando afirmamos más atrás, que la expresión «construcción del Reino deDios» no es una metáfora adecuada, estamos refiriéndonos a algo impor-tante en nuestra discusión. Metáfora que no es apenas una simple cuestiónde lenguaje que no tendría mucho efecto en el modo como pensamos larealidad y actuamos. Como muestran G. Lakoff y M. Johnson, «la metáforaimpregna la vida diaria, no solamente en el lenguaje, sino en el pensamien-to y en la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en función del cualpensamos y actuamos, es fundamentalmente metafórico por naturaleza».15
14 HINKELAMMERT, Franz y MORA JIMÉNEZ, Henri. Hacia una economía para la vida, p. 187.15 LAKOFF , George y JOHNSON, Mark. Metaphors We Live By. 11a ed., Chicago-London:
The University of Chicago Press, 1996, p. 3.
65
«La esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo decosas en función de otra».16 En ese proceso, entender nuestras expe-riencias en términos de objetos y sustancias, nos permite escoger unaparte de la experiencia y tratarla como entidades o sustancias separa-das de un tipo uniforme. Una vez hecha esta identificación de nuestrasexperiencias como sustancias o entes, podemos referirnos a ellas, clasi-ficarlas, agruparlas y cuantificarlas, y de ese modo, elaborar argumen-tos o raciocinios sobre ellas. «Usamos metáforas ontológicas paracomprender eventos, acciones, actividades y estados. Eventos y accio-nes son conceptualizados metafóricamente como objetos, actividadescomo sustancias, estados como recipientes».17
La expresión «construcción del Reino de Dios» intenta comprender elReino de Dios como un objeto o una sustancia que puede ser construido porla acción humana. La metáfora de la construcción (como la de una casa) nosayuda a comprender nuestra experiencia de «estar bajo el reinado de Dios».La probable noción de casa o morada subyacente a la metáfora de la cons-trucción del Reino de Dios es convergente con la imagen de que «en el cielohay muchas moradas» (Jn. 14:2) y funciona como un recipiente capaz decontener y explicar esa manera de estar bajo el «reinado de Dios». Además,nos permite elaborar un discurso, estrategias y acciones para la «construc-ción» del Reino.
El problema es que la misma metáfora de la construcción presuponetambién el término de la construcción, lo que, por un lado, refuerza laexpectativa de que la nueva sociedad será de la misma cualidad del Reinode Dios, y responde a los deseos y arquetipos más profundos. Pero, por otrolado, niega la diferencia entre el Reino que no cabe plenamente en la histo-ria y lo que estamos construyendo (sea llamado «sociedad de libertos» oReino de Dios) al interior de la historia. Y con eso suscita la pregunta queestá en la mente de muchos militantes del cristianismo de liberación, peroque de una cierta forma está censurada: «¿Por qué la construcción del Rei-no de Dios demora tanto? Ya hace más de dos mil años y aún no está listo…».
16 Ibídem, p. 5.17 Ibídem, p. 30.
66
Inclusive esto nos recuerda la queja de los discípulos de Emaús: «noso-tros esperábamos…, pero ya pasaron tres días…» (Lc. 24:21).
Saber que pensamos y actuamos usando metáforas nos hace ver conmás claridad la importancia de la metáfora «construcción del Reino de Dios»en la cultura del cristianismo de liberación, su papel fundamental en laexplicación y vivencia de las acciones sociales y experiencias de fe frente alas personas pobres y oprimidas. Esa metáfora sintetiza la comprensión y laexpectativa de liberación, la realización de las promesas de los profetas, elproyecto de sociedad sin clases y sin opresión, sin ricos ni pobres, y la tareade construir tal sociedad. En cierto sentido, «es la punta del iceberg» delinconsciente colectivo del cristianismo de liberación, y expresión visible dela ruptura radical con «el mundo» como el criterio fundamental de la tablade clasificación de las acciones y estrategias sociales.
Las experiencias, acciones, proyectos y programas sociopolíticos sonpercibidos a través de metáforas como esta. Eso nos ayuda a entendermejor, por ejemplo, el drama teológico y espiritual de la hermana Nenuca,que vimos antes, ya que a partir de la metáfora de la construcción del Reino,de la liberación, es muy difícil aceptar que Dios está presente en la amistadque transforma los rostros, ojos y sonrisas de las personas bajo esos puen-tes; entre tanto, los pobres percibían a Dios en esa amistad.
Continuando nuestra reflexión sobre la «construcción del Reino deDios», quiero proponer algunas reflexiones a partir de un pequeño textopublicado en la página oficial de la CNBB. Don Antonio Celso Queiroz, unobispo conocido por su compromiso con la vida de los más pobres, publicó,en noviembre de 2008, el artículo «El Reino de Dios y la misión de la laico yel laico cristiano»18, en donde dice que «la fiesta de Cristo Rey es una mane-ra solemne de celebrar aquello que fue el sueño de Jesús de Nazaret, elReino de Dios». Y que «el Reino de Dios es la realización de la voluntad deDios, el mundo nuevo en donde reina la justicia, el amor y la paz, la verdady la vida, la santidad y la gracia». A partir de esa idea, Don Celso Queirozentra en la discusión sobre cuándo se realizará ese Reino. Retomando laspalabras de Jesús de que «el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está
18 Disponible en Internet: http://www.cnbb.org.br/ns/modules/articles/article.php?id=336. Acceso en julio de 2009.
67
próximo», él dice que el Reino «ya está presente entre nosotros, pero queaún no se completó.» Es la tensión escatológica entre el «ya» y el «todavíano», que también está presente, por ejemplo, en el texto sobre la misiónde la PJR, que vimos atrás. Para explicar mejor esa tensión, Don Celso Queirozafirma:
Él ya sucede en las personas, en la práctica del amor y de la santi-dad, sobre todo, a través del amor y el servicio a los pobres y a losexcluidos. El Reino ya está aconteciendo en el mundo, ahí en don-de las personas viven: en la familia, en el trabajo, y en la vida de lasociedad. Por eso, la construcción del Reino es obra, sobre todo, delos cristianos y cristianas laicas.
La noción de construcción del Reino es clave en este artículo, que tienemenos de quinientas palabras, y la expresión «construcción del Reino» y lavariante «construir el Reino», ¡aparecen cinco veces! Pero veamos con cal-ma lo que él entiende por «construcción del Reino». Él dice que el Reino«ya acontece en las personas, en la práctica del amor… sobre todo, a travésdel amor y el servicio a los pobres y excluidos». El verbo que él usa en estaafirmación es fundamental para entender la noción de Reino de Dios, elverbo «acontecer», que vuelve a repetir cuando dice inmediatamente «elReino ya está aconteciendo en el mundo».
Esa afirmación nos remite a la respuesta dada por Jesús, cuando esinterrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el Reino: «La venida delReino de Dios no es observable. No se podrá decir: ‹¡helo aquí!, o ¡heloahí!›, pues he aquí que el Reino de Dios está en medio de vosotros» (Lc.17:21). Y la Biblia de Jerusalén coloca en nota al pie: «como una realidadactuante».19
Y ¿cómo acontece el Reino? ¡En el amor y servicio a los pobres! Reino aquíno es entendido como un sistema social o una relación institucionalizada,mucho menos como un conjunto de doctrinas y ritos oficiales que compo-nen una Iglesia, y sí como una actuación o un tipo de relación humana en
19 Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista e ampliada, São Paulo: Paulus, 2002, p.1820, nota a.
68
que sujetos humanos se encuentran unos con otros, en medio del amor yservicio para la liberación. ¡El Reino acontece en un determinado tipo derelación humana! Esa noción de la presencia del Reino de Dios nos remite ala primera carta de San Juan que dice: «Nadie jamás contempló a Dios. Sinos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su Amor ennosotros es realizado» (1 Jn. 4:12). La presencia de Dios en nosotros es lavivencia del Reinado de Dios y ese reinado se realiza, acontece, o actúa enmedio de nosotros. Si esto es así, no es una realidad social objetiva, comosociedades y sus instituciones, que debe ser construida; esto colocaría alReino más en el futuro que en el presente.
Es cierto, sin embargo, que al comienzo Don Celso Queiroz había escri-to que «el Reino de Dios es la realización de la voluntad de Dios, el mundonuevo en donde reina la justicia, el amor y la paz, la verdad y la vida, lasantidad y la gracia». Y el mundo nuevo, un orden social nuevo, puede serconstruido. Volvamos nuevamente a la encrucijada: ¿el Reino de Dios acon-tece o es construido?
Pienso que necesitamos asumir que no es posible resolver todos losproblemas de lenguaje y metáforas en el campo de la teología y de lasexperiencias espirituales, que por definición van más allá de conceptos ydel lenguaje racional. Pero es posible retomar la afirmación sobre «el mun-do nuevo en donde reina la justicia, el amor y la paz» y discutir si ese mundoes o no posible al interior de la historia. Pues, el Reino de Dios puede serentendido como ese mundo nuevo, pero debemos reconocer que este noes realizable al interior de la historia.
Más allá, o anterior a la discusión teológica sobre la tensión escatológica,necesitamos recordar que la noción de civilización o sociedad humana pre-supone una tensión con la «naturaleza» humana. Si los seres humanosabandonados a sus instintos o impulsos espontáneos pudieran vivir en pazcon otros grupos y producir los bienes materiales y simbólicos necesarios,no habría habido necesidad de crear sistemas educativos, ni tampoco reglasmorales o monedas y otros mecanismos institucionales en el campo de laeconomía y la política. Como ya lo decía Freud, la noción de civilización «porun lado, incluye todo el conocimiento y la capacidad que el hombre adqui-rió con el fin de controlar las fuerzas de la naturaleza y extraer la riqueza deesta para la satisfacción de las necesidades humanas; por otro, incluye to-
69
dos los reglamentos necesarios para ajustar las relaciones de los hombresunos con otros y, especialmente, la distribución de la riqueza disponible».20
Es decir, la sociedad humana no puede funcionar basada sólo en amor ypaz; es necesario un cierto nivel de coerción, además de la educación. Lasinstituciones tienen exactamente esa función. Y esto porque, como tambiénlo decía Freud, «existen dos características humanas muy difundidas, respon-sables por el hecho de que los reglamentos de la civilización sólo puedan sermantenidos a través de cierto grado de coerción, a saber, que los hombres noson espontáneamente amantes del trabajo y que los argumentos no tienenvalor alguno en contra de sus pasiones».21 Entre otras cosas, las personasdesean lo que otras personas desean, es decir, imitan el deseo de otras perso-nas –deseo mimético22– y, de esa forma, los objetos de deseo son por defini-ción escasos en relación con los seres deseadores. De ahí que surjan conflictosentre personas que desean el mismo objeto escaso. Ese tipo de conflicto esgenerado por la propia naturaleza mimética del deseo humano. Lo que exigela «educación del deseo» y cierto tipo de coerción para evitar la expansióndescontrolada de los conflictos. El mandamiento «no codiciarás a la mujer y ala casa de tu prójimo» es un ejemplo de esto.
Es por esto que todas las propuestas de una sociedad radicalmentenueva, sin ningún tipo de coerción o de leyes que regulen la distribución deriquezas, presuponen también la creación de un ser humano «nuevo», deltodo distinto de los que conocemos. Seres humanos totalmente genero-sos, con conciencia y conocimiento de todos sus intereses y derechos ytambién que nadie interfiera en los deseos de nadie, un ser sin ningúndeseo que entre en conflicto con deseos o derechos de otras personas,
20 FREUD, Sigmund. «O futuro de uma ilusão» en: Freud. São Paulo: Abril Cultural,(Col. Os Pensadores), 1978, pp.85-128. Citado en pp. 87-88.
21 Ibídem, p. 89.22 Un objeto no es deseado por alguien porque él es en sí deseable, sino porque
otras personas que funcionan como modelos de deseo, desean. Si el objeto fueradeseado por su cualidad intrínseca, el no dejaría de ser deseado cuando la«moda» pasa. Ver por ejemplo, GIRARD, René. A violência e o sagrado São Paulo:Paz e Terra-Unesp, 1990; Um longo argumento do princípio ao fim. Rio de Janeiro:Topbooks, 2000.En la discusión de ese tema en economía y teología, SUNG, JungMo. Desejo, mercado e religião. 3ª ed., Petrópolis: Vozes, 1998.
70
etcétera. Esto equivaldría a crear un ser humano omnisciente, por completosanto; es decir, un ser humano libre de su condición humana, un ser«posthumano», cosa que ningún proyecto económico-político puede lo-grar, y que ni siquiera debería intentarlo.23
Volviendo al texto de Don Queiroz, un mundo en donde reina la justicia,el amor y la paz puede servir como una buena imagen para pensar el Reino deDios. Pero como este no es plenamente realizable al interior de la historia, nopuede ser construido, debe ser entendido en la tensión del «ya» y «todavíano». Por lo tanto, en la encrucijada del texto de Don Celso Queiroz, volvemosa la idea de que el Reino de Dios acontece en el amor y servicio a los pobres yexcluidos.
Sin embargo, después de afirmar que el Reino de Dios acontece, él diceexplícitamente: «por eso la construcción del Reino es obra, sobre todo, delos cristianos y cristianas laicas». Ese ir y venir entre dos verbos, «aconte-cer» y «construir», revela que aún hay una falta de claridad sobre esa rela-ción entre el Reino de Dios y las prácticas de construcción de la nuevasociedad y que hay una dificultad inherente a la estructura metafórica denuestro lenguaje.
Como dicen Lakoff y Johnson, las experiencias –de amar y servir losunos a los otros y a los más pobres– son entendidas y explicadas a través demetáforas ontológicas, que objetivan la experiencia. Por eso, Don CelsoQueiroz retoma la metáfora de «construcción» para motivar a las personaspara que se comprometan en la tarea de amar y servir. El verbo «construir»convoca a las personas más que el verbo «acontecer», porque da sentido deetapas y de haber un cierto control sobre el proceso. La noción de construc-ción nos da la idea de algo que puede contener y objetivar esas relacionesde amor y servicio.
El problema es que la práctica de «amor y servicios a los pobres y exclui-dos» no es algo que se construye, sino que es algo que se vive. Institucio-nes, reglas y sistemas económicos más justos pueden ser construidos, pero
23 Sobre la creación de seres posthumanos, que mezclan chips y neutonios, ver:SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: corpo, subjetividade e tecnologias digitais.Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002; FUKUYAMA, Francis. Nosso futuro pós-huma-no. Conseqüências da revolução da biotecnologia. Rio de Janeiro, 2003.
71
ellas por sí solas no generan amor y encuentro entre personas que se reco-nocen mutuamente. El reinado de Dios no acontece cuando una ley econó-mica, aunque fuera más justa, es impuesta sobre agentes económicos. Hayuna diferencia cualitativa entre vivir el amor y servicio, que hace acontecerel Reino, y mecanismos institucionales que hacen funcionar un sistemaeconómico: es la diferencia entre el Espíritu que mueve a las personas y unorden social.
Reinado de Dios y el orden social
Antonio González, en el artículo publicado en la antología en homenaje a losochenta años de José Comblin, critica la noción muy presente en el cristianis-mo de liberación de que la Trinidad debe ser el modelo para la nueva socie-dad que queremos construir. Esa idea fue presentada de modo sistemáticopor Leonardo Boff en su libro La trinidad, la sociedad y la liberación, en dondeél dice que «la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa elprototipo de la comunidad humana soñada por los que quieren mejorar lasociedad y así construirla para que sea a la imagen y semejanza de la Trini-dad».24 Para González, cuando se procura construir el Reino de Dios, tenien-do la noción de la Trinidad como modelo paradigmático para la nueva sociedad,«el reino de Dios aparece primeramente como un estado de cosas. Se trataríade una sociedad libre de pobreza, de injusticia, de desigualdad y de violencia,en donde habría abundancia, paz y fraternidad».25
Al presentar el Reino de Dios como un nuevo mundo y un nuevo ordensocial, sean en su versión parcial e incompleta –nueva sociedad como señaldel Reino de Dios–, o en su versión de plenitud, él es visto como un nuevoorden social y cósmico. González nos recuerda que, en esta argumentación,«la Trinidad adquiere una antigua función de la divinidad en la filosofía
24 BOFF, L. A Trindade, a sociedade e a libertação. Petrópolis: Vozes, 1986, p. 17.25 GONZÁLEZ, Antonio. «El reinado trinitario del Dios cristiano» en: VVAA, A esperança
dos pobres vive: coletânea em homenagem aos 80 años de José Comblin. SãoPaulo: Paulus, 2003, pp. 459-469. Citado en p. 460.
72
clásica. Ella es el Motor Inmóvil que atrae para sí todas las cosas, movidas enúltima instancia por el deseo de ser como él».26
José Comblin también nos alerta sobre la influencia de la filosofía grie-ga en nuestra concepción de Dios como fundamento del orden: «para lafilosofía griega, Dios era el fundamento del orden, él mismo era parte deese orden (el primer motor inmóvil). Por consiguiente, el ser humano rea-lizaba su destino ocupando su lugar en el orden cósmico: la razón de ser delos hombres era su sumisión al orden universal establecido y movido porDios».27 Los conservadores identifican el orden actual con Dios, y lo sacralizan.Los progresistas niegan el actual orden, pero identifican el orden a ser cons-truido con Dios o con su reinado. La metafísica subyacente es la misma, ladiferencia está en el tiempo: orden presente o futuro. Podemos decir quetales progresistas son los que se modernizan para continuar conservadores(esa fue una expresión que oí de Paulo Freire en una conferencia para padresy estudiantes de Teología a inicios de la década de 1980, y me marcó bastante).
Sin embargo, en la Biblia encontramos otra lógica. Dios no es visto comofundamento del orden, sino como «Dios de la vida» y «Amor». Como diceComblin, «el amor no funda orden, sino desorden. El amor quiebra toda es-tructura de orden. El amor funda la libertad y, por consiguiente, el desorden.El pecado es consecuencia del amor de Dios».28 En este sentido, el Reino deDios no debe ser entendido como un orden social o cósmico estable, sinocomo una Vida vivida en la fuerza dinámica del Amor. En otras palabras, máscomo «reinado» que como reino. Necesitamos superar la influencia de lametafísica griega y contemporánea en la comprensión de Dios y volvernosmás a la noción de vida29 y amor para comprender a Dios y a su reinado.
En esta línea de pensamiento, González propone una nueva visión so-bre la relación entre Trinidad y el reinado de Dios. Para él «el reinado deDios está indisolublemente unido a la Trinidad, no porque la Trinidad seamodelo, sino porque la Trinidad expresa la experiencia de un Dios que de
26 Ídem.27 COMBLIN, José. Cristãos rumo ao século XXI: nova caminhada de libertação, São
Paulo: Paulus, 1996, p. 65.28 Ídem.29 Sobre a noção de vida, vide, por ej. SUNG, Jung Mo. Educar para reencantar a vida.
Petrópolis: Vozes, 2ª ed, 2007, cap. 1, «A vida e o conhecimento».
73
hecho reina en la historia, por más que su reinado aún no haya llegado a suculminación».30 En esa perspectiva, «el reinado de Dios no es primeramen-te un estado de cosas, sino un dinamismo que ya está presente en la histo-ria, subvirtiéndola desde abajo. El reinado de Dios es el hecho de que Diosreina. Es por lo tanto reinado antes que reino».31
¿Pero cómo es que Dios ya está reinando, si el mundo aún continúalleno de opresión e injusticias? Dando énfasis a la noción de dinamismo, éldice que hay en el mundo aspectos y dimensiones –como poderes econó-micos, políticos, sociales o religiosos que se oponen a los designios de Dios–en que de hecho Dios «aún no puede reinar». Por otro lado, para González,hay ámbitos de la creación sobre los cuales Dios ya reina:
El reinado de Dios crea desde ahora y desde abajo comunidadesreconciliadas de hermanos y hermanas, en las cuales ya no hay des-igualdad, pobreza ni dominación. En las que, más radicalmente,desapareció el miedo a Dios, el ansia insaciable de poseer, y laradical pretensión serpentina de justificarnos por los resultados denuestra propia praxis.32
Este reinado no es una entidad espiritual, sino una realidad en lahistoria. Dios reina ahí en donde, por la fe, desaparecen las conse-cuencias del pecado de Adán, y aparece una comunidad reconcilia-da en la cual se comparten los bienes, desaparecen las diferenciassociales y se supera la pobreza.33
González, que había criticado la concepción del Reino de Dios como un ordensocial y propuesto la noción de reinado como la más apropiada para referirseal dinamismo de la presencia de Dios-Trinidad, retoma la idea de un ordensocial para hablar de reinado. Si Vicentinho expresaba su esperanza en elReino como «una sociedad de justicia y de amor, sin división de clases, sin
30 GONZÁLEZ, A. Ob. cit.«El reinado trinitário...», p. 462.31 Ibídem, p. 463.32 Ibídem, p. 463. (Las itálicas son de los autores.)33 Ibídem, p. 467. (Las itálicas son de los autores.)
74
opresión, como fue anunciado por los profetas»,34 «sociedad nueva, en don-de no haya más ricos ni pobres»35, González reduce el tamaño de la señal delreinado y, en vez de la nueva sociedad, habla de comunidades que compartenlas mismas características de la superación de la comunicación y de las dife-rencias sociales. El reinado de Dios, entonces, sería un dinamismo que seincorporaría y se volvería visible y efectivo en la historia a través de estascomunidades sin desigualdades sociales y con nuevos seres humanos sin «elansia insaciable de poseer, y la radical pretensión serpentina de justificarnospor los resultados de nuestra propia praxis».
Vemos otra vez la idea de un nuevo orden social, comunitario, y unnuevo ser humano, radicalmente distintos como señales del reinado deDios en medio de nosotros. Su crítica parece no haber logrado llevarlo másallá del marco categorial del cristianismo de liberación.
Él llama esas comunidades y esos seres humanos como «reconcilia-dos». ¿Qué tipo de reconciliación es capaz de producir una comunidad yseres humanos de este tipo, reconciliación con Dios que nos devolvería lanaturaleza humano-divina antes del pecado de Adán?
El reinado de Dios en la Comunidad de Jerusalén y suscontradicciones
Antes de intentar responder a esas preguntas que acabamos de plantear, esnecesario primero discutir si esas comunidades descritas por él como «en-carnaciones» objetivas del dinamismo del reinado de Dios existen o pue-den llegar a existir. En otras palabras, ¿existieron, existen o pueden llegar aexistir comunidades humanas que, libres de la consecuencia del pecado deAdán, producen y comparten la producción de bienes materiales y simbóli-cos y se relacionan entre sí sin ninguna relación de dominación o de des-igualdad económica y social? Más allá de eso, la comunidad no puede existiro ser pensada –si es que debe aún ser construida– completamente aisladadel resto del mundo, pues eso es imposible, además de ser también anti-
34 FREI BETTO (org). Fé e compromisso político. São Paulo: Paulinas, 1982, p. 61.35 Ibídem, p. 62
75
evangélico. Este dato es importante porque la igualdad social y la ausenciade dominación debe ser vivida en la relación –social, política y económica–con el resto del mundo, aún marcado por la dominación y la desigualdadsocial. ¿Será posible una comunidad que sea tan impermeable a lo quepasa en el resto del mundo?
González da a entender que esas comunidades existen en realidad,pues si no existieran, de acuerdo con su argumentación, el reinado de Diosno estaría ocurriendo en ningún lugar de nuestro mundo. Y si existen, en-tonces podríamos volver también a afirmar que es posible pensar el reina-do como dinamismo y orden social.
Esa discusión sobre la existencia o la posibilidad de existir ese tipo decomunidad «reconciliada», sin las «consecuencias del pecado de Adán», traede nuevo el tema de la ruptura radical, de la distinción radical entre lo que seentiende por estrategia de liberación y el reformismo, que vimos en el capí-tulo anterior, y que es, en el fondo, el tema que permea estos capítulos.
La descripción que González hace de esta comunidad reconciliada ylibre de las consecuencias del pecado de Adán, nos recuerda bastante ladescripción de la comunidad de Jerusalén, del libro de los Hechos. Esa refe-rencia es inescapable, porque ella hace parte del arquetipo de todas lascorrientes de cristianismo que lucharon a favor de los pobres y por la justiciasocial. Por ejemplo, es famosa en las comunidades católicas de Brasil, laletra de una canción que dice: «los cristianos tenían todo en común, com-partían sus bienes con alegría…». Otro ejemplo: Clodovis Boff, luego dehaber visitado algunos países socialistas a fines de la década de 1980, exa-minó lo que él llamó «la propia esencia del socialismo» y dijo que «el idealde la ‹comunión de bienes›, de la cual el socialismo es hoy la forma moder-na, fue y continúa siendo el gran ideal social de los cristianos. Es sólo echarun vistazo a los Hechos de los Apóstoles 4:32-37».36
Haremos en primer lugar un breve análisis de la experiencia de estacomunidad para ver hasta qué punto fue una experiencia radicalmentediferente, libre de las consecuencias del pecado. El texto dice: «la multitudde los que habían creído era un solo corazón y una sola alma. Nadie conside-
36 BOFF, Clodovis. Cartas teológicas sobre o socialismo. Petrópolis: Vozes, 1989, p. 139.
76
raba exclusivamente suyo lo que poseía, sino que entre ellos todo lo teníanen común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrec-ción del Señor, y todos tenían gran aceptación. No había entre ellos ningúnnecesitado» (Hch. 4:32-35).
A primera vista, parece en realidad una comunidad «reconciliada»,libre de las consecuencias del pecado, que serviría de base para mostrar laradical diferencia entre vivir bajo el reinado de Dios y vivir bajo el ImperioRomano o el sistema imperial global de hoy.37 Pero si prestamos atención,percibimos que esa forma de lidiar con los bienes en la comunidad presu-pone el mercado, que estaba bajo el dominio del «reinado del César». Es enel mercado bajo el dominio romano que se venden los bienes, como cam-pos y casas, y se los transforma en dinero para que los apóstoles o losresponsables puedan comprar en el mercado los productos para distribuir alas personas con necesidades materiales básicas no satisfechas. Es decir, noes un modelo económico-social alternativo al Imperio, sino un modelo quedepende del mercado imperial y vive al margen de él.
Un segundo punto a destacar en este texto es que el criterio para mos-trar que la comunidad estaba viviendo movida por el Espíritu del Resucita-do, viviendo bajo el reinado de Dios, no es que no había desigualdad social,sino que no había necesitados entre ellos. La idea de igualdad social comoun valor fundamental en la sociedad «libre» es una idea moderna. En lacomunidad de Jerusalén, el criterio era que todos satisfacían sus necesida-des para vivir. El criterio es «vivir», vida, y no igualdad social. Y no solamentela dimensión material de la vida material, sino también la dimensión espi-ritual, que era satisfecha con el reconocimiento mutuo, el amor entre ellos,por la fe en la resurrección de Jesús.
Para tener una visión más amplia de la experiencia de la comunidad deJerusalén, necesitamos ir más allá de esa perícopa. Quiero llamar la atenciónsobre la cita de Clodovis Boff hecha un poco atrás. Él hace referencia a Hechos4:32-37, mientras que el texto que presenta el proyecto de la comunidad vahasta el versículo 35, y no hasta el 37. Como veremos más adelante, estos
37 Para una crítica teológica al sistema imperial global hoy, ver: MIGUEZ, N., RIEGER, J.,SUNG, J. M. Beyond the Spirit of Empire: Theology and Politics in a New Key. Londres:SCM, 2009.
77
versículos no describen cómo era la vida real en la comunidad, sino cuál era elideal, el horizonte utópico que los movía. Los versículos 36 y 37 hablan deBernabé, que vendió un campo, trajo el dinero y lo depositó a los pies de losapóstoles. Incluyendo estos dos versículos, imagino que Clodovis quiso mos-trar la estructura económico-espiritual de la comunidad y también el aspectosubjetivo de los miembros de la comunidad. Solo que el libro de los Hechoscontinúa y poco después de la narrativa sobre Bernabé, Lucas escribe, enonce versículos, como Ananías y Safira no fueron tan honestos con la comuni-dad y con su fe. De esta forma, Lucas muestra la realidad «real» de la comuni-dad. Él no tiene la intención de hacer que las personas caigan en la ilusión deque la comunidad vivía lo que era propuesto como el ideal, es decir, el proyec-to presentado en el capítulo 4, versículos 32 al 35.
Más allá de los problemas con los miembros de la comunidad, Lucasnos presenta también un problema de carácter «organizacional» de la co-munidad. Él nos cuenta que «en aquellos días, aumentando el número delos discípulos, surgieron murmuraciones de los helenistas contra los he-breos, porque decían aquellos, que sus viudas eran olvidadas en la distribu-ción diaria» (Hch 6:1).
Tenemos aquí un problema típico de sistemas o comunidades que tie-nen éxito. Hay problemas que sólo surgen porque la comunidad o el siste-ma social alcanzó sus objetivos. Si la comunidad de Jerusalén no hubieratenido éxito en su predicación y testimonio de la resurrección de Jesús, ellano habría crecido numéricamente y ese problema no habría surgido. Perocomo tuvo éxito, el número de personas a ser atendidas aumentó. Esosignifica necesidad de más recursos para comprar provisiones. Y probable-mente el número de personas pobres que entraban en la comunidad debe-ría ser bastante mayor que el número de personas con posesiones paravender o donar a la comunidad. Esto creaba también situaciones en quesurge escasez o falta de abastecimiento para la distribución.
Este es un ejemplo de cómo sistemas vivos, es decir, sistemas formadospor seres vivos, son dinámicos y están siempre en transformación. La acciónde uno de los componentes del sistema afecta a otros y, así, al sistema comoun todo. La solución de un problema de un sector o de un elemento delsistema provoca alteraciones y reacciones en otros sectores o elementos, loque al final acaba alterando toda la situación e incluso, la propia organización
78
del sistema. Así, la práctica o la nueva forma de organización de un grupo, unsubsistema al interior del sistema en cuestión, que solucionó un problema oalcanzó un objetivo, no será más eficaz cuando el sistema como un todo sevea modificado exactamente por causa de esa solución.
En otras palabras, una solución es siempre solución por un tiempo de-terminado; así como un específico tipo de práctica o de organización sóloalcanza sus objetivos mientras el sistema como un todo aún no haya sidomodificado en su organización por esas acciones y también reacciones deotros. En la medida en que acciones y reacciones de todos los componentesdel sistema están modificando de continuo la organización y el funciona-miento del sistema, queda claro que las soluciones y modelos de organizacio-nes eficaces o «correctas» funcionan solamente por un tiempo limitado. Enresumen, las soluciones crean nuevos problemas. No es posible un ordensocial sin «problemas», porque las soluciones a los problemas anterioresgeneran nuevos problemas. Fue esto lo que también sucedió en la comuni-dad de Jerusalén.
Pero el problema narrado por Lucas no es sólo de carácter logístico uorganizacional, sino que incluye también un conflicto que podríamos lla-mar étnico-cultural. Las desatendidas no eran las viudas que vivían lejos dela sede de la comunidad, ni las últimas que entraron a la comunidad. ¡Eranlas viudas helenistas! Ya no es un problema de algunos individuos, comoAnanías y Safira, que no logran ser fieles a su compromiso con la comunidady con su conversión. Es un problema más profundo, que tiene que ver con laidentidad cultural de un grupo, que tiende a generar prejuicios contra otros,incluso siendo de la misma fe y comunidad. Parece que las consecuenciasdel «pecado de Adán» continúan operando en esa comunidad.
Al final, aparece un problema estructural. Cuando se piensa solamenteen la distribución de bienes y no se da la debida atención a la producción,llegará un momento en que los recursos se acabarán. Puede ser que laexpectativa del rápido retorno de Jesús pudiera haber llevado a la comuni-dad a pensar sólo a corto plazo, de manera que se pensara que la estructurade la vida económica, social, espiritual de la comunidad basada en la distri-bución de bienes comprados en el mercado con el dinero donado por losconvertidos, fuese suficiente. Pero la historia nos muestra que no lo fue, yla comunidad de Jerusalén pasó por tiempos de hambre (cf. 1 Co. 16:1-3).
79
Aquí aparece un segundo criterio en la construcción de una comunidadjusta o igualitaria. No basta que haya una buena distribución de bienes yriquezas y por lo tanto, no haya diferencias sociales o que no haya ricos nipobres. Es necesario que la comunidad, grupo social o la sociedad como untodo, produzca por lo menos el mínimo necesario para la reproducción desu vida material. Una sociedad en donde todos son iguales en la pobreza yen el hambre no es la solución.
Para que esas ideas sobre sistemas sociales sean más complejas, arti-cularemos lo que vimos antes sobre soluciones que crean problemas y eldesafío de la cuestión estructural en la producción y distribución. Imagine-mos un país con alta mortalidad infantil y un nivel de producción que nutrebásicamente a la población sobreviviente. Un trabajo bien hecho en el áreade la salud, como por ejemplo, una especie de «suero casero», «médico defamilia» y educación sanitaria, tendrá como efecto la disminución de lamortalidad infantil. De esta forma, tendremos un aumento de la poblaciónen los primeros años, pues el índice de natalidad no caerá tan rápidamentecomo la caída en el índice de mortalidad. El éxito del trabajo en el área de lasalud trae consigo la necesidad de más alimentos que el nivel de produc-ción existente no logra suplir. De esa forma surgirá la posibilidad de hambreen sectores de la población. Para solucionar ese problema es necesarioaumentar la producción con el incremento del área productiva y/o nuevastecnologías de producción de alimentos y otras medidas. Si tales medidasno estuvieren al alcance, sería necesario «importarlas» de otras comunida-des o países, lo que implica la necesidad de una moneda válida para lastransacciones comerciales. Además de esto, la introducción de nuevas tec-nologías exige un nuevo tipo de educación, nuevos instrumentos y otrascosas que tal sociedad aún no posee de forma masificada.
Ese ejemplo nos ayuda a entender un poco mejor los problemas –algunosinevitables– de la comunidad de Jerusalén y también de nuestros tiempos.Para que un espíritu de solidaridad y de compartir, se vuelva social e histó-rico, son necesarios sistemas de producción y distribución, e instituciones ycultura adecuadas para esos sistemas. Es decir, el Espíritu necesita de lainstitución, a manera de «recipientes» o «canales», de modo que su fuer-za pueda generar movimientos históricos; pero estas dos cosas no puedenser confundidas. Entre ellos (Espíritu e institución) hay una tensión insupe-rable. El Espíritu siempre se rebela en contra de las formas institucionales
80
que lo encarnan, porque estas siempre tienden a solidificarse, a reproducirsu lógica, incluso cuando ellas ya no logran realizar su objetivo original, ennuestro caso, el de ser mecanismos para la realización del amor y el servicioa los más pobres.
Si la comunidad de Jerusalén tuvo tantos problemas –a nivel personal,cultural, organizacional y estructural–, algunos que incluso negaban el idealdel Reino, ¿en dónde está el reinado de Dios en esa comunidad? ¿Por quéLucas no escondió o no «se olvidó» de contar esos hechos tan vergonzosospara las comunidades y la fe cristiana? Es porque faltar a la verdad no es uncamino para la liberación. La verdad que nos hace libres (cf. Jn. 8:32) no esuna bella idea que expresa nuestros anhelos y deseos más profundos, niuna teoría lógicamente consistente, sino, como dice J. Konings, es «la expe-riencia concreta de la manifestación/presencia de Dios en su hijo que esJesús»38. Y esa experiencia no se da en las ilusiones e idealismos del discur-so que responde a nuestros deseos inconscientes, sino en el encuentro, enel amor y el servicio a los pobres y excluidos(as); en la reconciliación connuestra condición humana, y también con nuestros compañeros de lucha yde la comunidad, y vivir las prácticas libertadoras posibles dentro de lascontradicciones, límites y posibilidades de la historia.
Lucas no manipuló la memoria de las primeras comunidades cristianasy narró todos esos problemas para mostrar que el reinado de Dios no seencuentra en las comunidades «sin consecuencias del pecado», porqueesas no existen en el mundo humano, y tampoco en las estructurasorganizacionales de instituciones sociales que tienen pretensión de resol-ver los problemas humanos de modo permanente y estable. El reinado deDios aparece, está, en donde personas y comunidades continúan perseve-rando en el amor y el servicio, en la lucha por la vida digna de todas laspersonas, a pesar de todos los problemas y decepciones que puedan en-contrar en el camino de su lucha y también en su propia comunidad de fe.Tal perseverancia hace superar formas organizacionales y estructuras eco-nómicas, sociales y políticas que ya no son capaces de expresar una vida
38 KONINGS, Johan. «A verdade vos tornará livres» en: VVAA, A esperanç dos pobresvive: coletânea em homenagem aos 80 años de José Comblin. São Paulo: Paulus,2003, pp. 167-173. Citado en p. 171.
81
bajo el Reinado de Dios y buscar nuevas formas de organización social ocomunitaria. El reinado de Dios no puede estar contenido en un sistemainstitucional, mucho menos ser identificado con este, pues es «Viento/Espíritu» que inspira y da fuerza para amar y servir a las personas oprimidasy marginadas, rescatando la humanidad de todas las personas. Pero tampo-co puede vivirse este reinado de forma colectiva sin encarnarlo en algunaforma de organización o institución.
Cuando se confunde el Espíritu y las formas institucionales que lo en-carnan, cuando no se percibe más que el Reinado de Dios está en seguir elEspíritu y no en la reproducción de los procedimientos y leyes del sistema,se corren dos tipos de riesgo. Uno es sacralizar o absolutizar el sistema,como ocurre con el neoliberalismo que sacraliza el sistema de mercado;también ocurrió con el socialismo histórico que sacralizó el Estado socialistacon su planificación centralizada. El otro riesgo es imaginar un sistema so-cial sin ninguna característica institucional, un sistema espontáneo que es-taría basado solamente en cualidades ético-teológicas como justicia,solidaridad y libertad, sin la necesidad de ninguna regla coercitiva o leyes.En otras palabras, la ilusión de un sistema social sin ninguna de las caracte-rísticas que hacen que un sistema sea un sistema.39
39 Como dijo Freud: «Lo que es característico de las ilusiones es el hecho de quederivan de deseos humanos. [...] Podemos [...] decir que una creencia es ilusióncuando una realización de deseo constituye factor preeminente en su motiva-ción y, procediendo así, despreciamossus relaciones con la realidad, tal como lapropia ilusión no da valor a la verificación». FREUD, Sigmund. «O futuro de umailusão» en: Freud, São Paulo: Abril Cultural, 1978, p.108.
83
y pastorales, presente incluso en la comprensión de experiencias espiritua-les y de la fe. Para profundizar en las regiones y deseos más profundos de eseinconsciente o del marco categorial, reflexionamos sobre la metáfora de laconstrucción del Reino de Dios. Ahora, queremos dar un paso más para «aba-jo», y discutir una cuestión antropológica que subyace a esa noción de libera-ción y a la noción de que el reinado de Dios «acontece», está en medio nuestro.
Pecado original y humanización
Teológicamente hablando, la ruptura radical que vendría con la «libera-ción» presupone la superación de la condición y consecuencias del «peca-do de Adán», es decir, del pecado original. Como esa noción de liberaciónes subyacente al criterio de la tabla de clasificación de acciones y estrate-gias sociopolíticas, y es también el fundamento de la esperanza en la cons-trucción del Reino de Dios, pienso que necesitamos tratar el tema del pecadooriginal. No es mi intención hacer aquí –porque está más allá del objetivode este libro, y también de mi área de investigación– un recuento de laevolución de ese concepto o una reflexión dogmática sobre la mejor formade explicar ese concepto para el mundo de hoy. Quiero simplemente pro-poner algunas reflexiones a partir de un texto de Hugo Assmann sobre larelación entre el pecado original y los sistemas sociales.
A principios de la década de 1990, en un texto de crítica teológica a laeconomía, Assmann escribió:
El tema del pecado original es de enorme actualidad. […] Juzgo desuma importancia que nos demos cuenta de que el capitalismo, así
CAPÍTULO 6
La plenitud posible y la mística del Dios en nosotros
En nuestra reflexión sobre el inconsciente colectivo del cristianismo de libe-ración, vimos cómo la noción de liberación radical es, o fue, el criterio princi-pal en la tabla de clasificación de las acciones y estrategias de luchas sociales
84
como el «socialismo», cuenta una interpretación peculiar del peca-do original. Como problemática genérica, el mito del pecado origi-nal es inherente a prácticamente todas las culturas. Es la expresión,en lenguaje mítico, de los descubrimientos que la humanidad fuehaciendo acerca de la contingencia del ser humano en sí (en elplano ontológico), sobre todo, sin embargo, acerca de los límites dela realización posible del amor recíproco entre los seres humanosasociados, en la medida en que este amor es necesariamente me-diado por formas institucionales.1
Para él, el tema del pecado original no es algo exclusivo del cristianismo,sino que hace parte de la evolución cultural de la humanidad que va descu-briendo la contingencia humana, su condición de finitud, y los límites de lahistoria. Claro que cada cultura expresó de modo diferente ese descubri-miento, pero para él se trata sobre todo de los «límites de la realizaciónposible del amor recíproco entre los seres humanos asociados», porqueese amor en el plano de grupo social «es necesariamente mediado porformas institucionales».
En general, las personas interpretan la noción de pecado original y esedescubrimiento de la finitud como algo necesariamente negativo. ParaAssmann, el descubrimiento de la contingencia humana, de su condiciónde finitud, que es expresada a través del lenguaje mítico del pecado origi-nal o de la «caída», es lo que posibilita al ser humano conocer su propiacondición, de modo que esto resulta profundamente humanizador.
Cuando se piensa que la condición humana «natural» es aquella que esdescrita antes de la «caída», el pecado original sólo puede ser entendidocomo la causa de la caída, generadora de castigo, y todo el esfuerzo humanodebería consistir en volver a la condición original. En el fondo eso es lo queestá en juego en la lucha por construir una comunidad «de libertos» o «sinconsecuencia del pecado de Adán». Entretanto, si comprendemos el mitodel pecado original como un descubrimiento de nuestra condición humana–de esa tensión entre la apertura al amor radical y sin límites y la necesaria
1 ASSMANN, Hugo. Desafios e falácias: ensaios sobre a conjuntura atual. São Paulo:Paulinas, 1991, pp. 87-88.
85
mediación de las formas institucionales que limitan el amor y producen efec-tos no intencionales que niegan la intención amorosa–, entonces podemosver ese mito como expresión de un paso humanizador en nuestra historia.
Es humanizador porque posibilita al ser humano conocerse y reconocer-se en esa contradicción. El ser humano se descubre como ser finito y contin-gente porque posee en sí la infinitud, o la capacidad de pensar y desear lalibertad y el amor infinitos. Pero esa infinitud se da en un ser corporal condeseos conflictivos y contradictorios con sus otros deseos y deseos de otraspersonas. Además, esos deseos de libertad y amor necesitan de mediacio-nes institucionales. Por todos esos motivos, el ser humano se descubrefinito. La conciencia de la finitud no está en todos los seres finitos, sólo en elser humano exactamente por causa de esa infinitud en él. Como dice FranzHinkelammert, «un ser que es solamente finito no puede descubrir sufinitud. Saber de su finitud, por eso, revela el hecho de que se trata de unser infinito que actúa en condiciones de finitud».2
El ser humano sólo descubre su condición humana en la medida en quevive en sí esa tensión entre lo infinito y lo finito. Una visión en excesivopesimista del ser humano, dominante en la Edad Media, reduce la tensiónsolamente al polo de la finitud, e interpreta el mito del pecado original comopuro castigo del cual no tenemos cómo escapar, a no ser aceptando y ofre-ciendo sacrificios que son presentados como si fuesen exigidos por Dios.
Con el mundo moderno surgen dos versiones para salir de este proble-ma: la capitalista y la socialista. De ahí que Assmann afirme que el tema delpecado original es actual y de gran importancia.
El capitalismo elaboró el paradigma del «interés propio» –radicalizadocon el neoliberalismo– que ofrece una solución feliz, sin negar el aspectonegativo del mito del pecado original. Assmann llama la atención para elhecho de que el lado sombrío del pecado original se vuelve, al mismo tiem-po, también el lado brillante y benéfico que solucionaría los problemas dela sociedad. Con la noción de que el sistema de mercado es un sistemaautorregulador que transforma el juego de los intereses propios en un re-sultado benéfico para toda la sociedad, generando riqueza y bienestar para
2 HINKELAMMERT, Franz. El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio.San José (Costa Rica): DEI, 2003, p. 77.
86
la colectividad, el capitalismo propone que el resultado sombrío del peca-do original, el egoísmo, es al mismo tiempo el camino de la salvación de lasociedad. Mientras que San Pablo contraponía al amor al prójimo «el amoral dinero», que «es la raíz de todos los males» (1 Ti. 6:10), en el capitalismoaparece una inversión: el amor al dinero pasa a ser considerado el caminopara el amor al prójimo. Surge así el nuevo redentor de la sociedad, elsujeto transcendental capaz de realizar la liberación de los seres humanosde su condición: el sistema de libre mercado, y de esa forma, la idolatría delmercado.3
La segunda versión aparece en los ideales socialistas, presente tam-bién en el cristianismo de liberación, que construyó el optimismo por uncamino diferente: «la consciencia colectiva, armada con una ciencia de losocial, permitiría aliviarnos del peso de nuestra contingencia».4 Aparece unnuevo redentor: los seres humanos sujetos históricos, capaces de construirel Reino de la Libertad o el Reino de Dios, dispensando así a Dios en la«construcción» del Reino de Dios.
En el capitalismo el ser humano es rebajado, al mismo tiempo en quese crea una nueva imagen de Dios: el mercado trascendentalizado que loliberaría de las consecuencias del pecado, bastando para eso la sumisiónhumana a las leyes del mercado, con sus exigencias de eficiencia económi-ca a toda costa, incluso a costa de vidas humanas. En los ideales socialistas,el «nuevo» hombre, nacido o creado con y después de la liberación/revolu-ción, sería un ser humano libre de la condición humana después de la caídaen el pecado, un ser plenamente generoso, solidario y amoroso.
Esas dos soluciones propuestas no son ni reales ni humanizadoras. Unaexige sacrificios humanos en nombre de su salvación; la otra presupone unser humano que esté más allá de sus circunstancias. Es por eso que debe-mos volver al mito del pecado original como el descubrimiento de nuestracondición humana, un descubrimiento libertador y humanizador. Nos des-cubrimos a nosotros mismos en esa tensión entre el deseo y la apertura alamor infinito y a la condición de finitud de nuestro cuerpo individual y en la
3 ASSMANN, Hugo y PINKELAMMERT, Franz. A idolatria do mercado: ensaio sobre economiae teologia. Petrópolis: Vozes, 1989.
4 ASSMANN, Hugo. Desafios e falácias, p. 89.
87
tensión entre el deseo de vivir el reinado de Dios y la necesidad de lasinstituciones para nuestra vida social, la finitud del «cuerpo social».
Ese descubrimiento nos revela que la reconciliación que necesitamos,¡es con nuestra propia condición humana!
Reconciliados con nuestra condición, podemos descubrir que el ser hu-mano es más que puro egoísmo, como pregonaban los neoliberales, perotambién «los seres humanos no son ‹naturalmente› tan solidarios cuantoparecen suponer nuestros sueños de una sociedad justa y fraternal».5 Esta esla razón por la cual la educación y la conversión, tanto individual como colec-tiva, se volvieron imprescindibles «para que existan predisposiciones parauna solidaridad efectiva, ya que ésta no cuenta con ‹instintos naturales› ade-cuados. No que los seres humanos sean ‹naturalmente› perversos o anti-solidarios […] Se pretende apenas recuperar el lado sabio y realista de losmitos […] acerca de la ‹caída› o ‹corrupción›. La cuestión del pecado original esuna especie de llave interpretativa acerca de lo que se puede esperar de losseres humanos en la convivencia social».6
Toda esta reflexión sobre la reconciliación con nuestra condición hu-mana, de seres marcados por las circunstancias, puede parecer en demasía«tímida» o «reformista» para personas que quieren mantener uno de losideales del mundo moderno: la divinización del ser humano o la creacióndel «nuevo» hombre y la «nueva» mujer más allá de la contingencia hu-mana. Agnes Heller, en su libro El hombre del renacimiento, nos muestracómo en el Renacimiento va desapareciendo la noción de dos mundosdistintos, el divino y el humano, y surgiendo la representación de un mundohomogéneo. De esa forma, los mitos religiosos, en especial los del NuevoTestamento, se transforman gradualmente en parábolas morales y esa«humanización del mito es simultáneamente la deificación del hombre. Amedida que Dios se vuelve hombre, también los hombres son divinizados».7
El hombre no nace dios, pero llega a serlo por un proceso de deificación. Esaidea presupone «una creencia en la perfectibilidad infinita del hombre y del
5 ASSMANN, Hugo. Reencantar a educação. Rumo à sociedade aprendente. Petrópolis:Vozes, 1998, p. 20.
6 Ídem.7 HELLER, Agnes.O homem do renascimento. Lisboa:Presença, 1982, p. 67.
presupuesto de que este proceso infinito de perfeccionamiento es realiza-do por los propios hombres.»8
En esta misma línea, Hinkelammert9 afirma que el mito centro de Occi-dente y de todas las grandes ideologías emancipadoras de la modernidades la idea de que «Dios se hizo hombre», y por lo tanto, el ser humanopuede volverse divino. Pero él nos recuerda que para el cristianismo –endonde se funda el mito de la divinización del ser humano–, el Dios al quesomos llamados a ser es el mismo Dios que quiso hacerse humano. Por lotanto, en una perspectiva cristiana y humanista, la «vocación» para la divi-nización del ser humano no es salir de su condición humana para pretendervolverse divino o «posthumano», sino hacerse como Dios y luchar para sertotalmente humano, saliendo de su condición de deshumanización provo-cada por las relaciones de dominación y opresión. Tales relacionesdeshumanizan tanto al dominador como al dominado. Ya lo decía PauloFreire, la deshumanización no sucede «apenas en los que tienen su huma-nidad robada, sino también, aunque de forma diferente, en los que la ro-ban».10 Los dominadores creen que la humanización acontece en laacumulación de la riqueza y del poder y en el subyugar a otros seres huma-nos y naciones, y no perciben que la humanización sólo puede ocurrir en elencuentro de personas-sujetos que se reconocen como tales y en la luchacontra las relaciones de dominación.
En ese sentido, la liberación no es una ruptura con la condición humanaen dirección a la creación de una sociedad y seres humanos radicalmentedistintos, sino la reconciliación con la condición humana, haciéndonos li-bres en la medida en que vivimos el «amor y servicio» a favor de los pobresy oprimidos(as) y luchamos contra las situaciones y estructuras socialesdeshumanizadoras y opresoras. En esas prácticas de liberación, dentro delas posibilidades humanas y de las condiciones históricas, podemos enton-ces experimentar el reinado de Dios, aconteciendo en medio nuestro.
88
8 Ibídem, p. 69.9 En su libro Hacia una crítica de la razón mítica. México: Dríada, 2008.10 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 7a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 30.
89
Reinado de Dios en la relación sujeto-sujeto
Ese reconocimiento de los límites de la historia y de la condición humana esfundamental para nuestras prácticas y comprensiones de nuestras expe-riencias de fe. En primer lugar, la noción de imposibilidad de ciertos tipos deproyectos nos permite delimitar el campo de los posibles, pues sin la no-ción de lo que sea humanamente imposible, no discutimos la factibilidad ono factibilidad histórica de nuestros proyectos sociales. Y sin la noción de laacción y proyecto posible, no es posible hacer política de modo eficiente yhumanizante.
En segundo lugar, reconocer los límites de la condición humana nospermite percibir que «la cuestión del pecado original es una especie dellave interpretativa acerca de lo que se puede esperar de los seres huma-nos en la convivencia social».11 Eso nos ayuda a entender que lo que suce-dió en la comunidad de Jerusalén no es algo catastrófico que invalidaría lapropuesta de «tener todo en común». Lucas, al narrar todas esas fallas, estámostrándonos que hay un límite en lo que podemos esperar de los sereshumanos, y ese límite, «las consecuencias del pecado» entendido como lasde la condición humana, no invalida el esfuerzo para empezar siempre denuevo, para estar en el proceso continuo de la conversación y de la reconci-liación. Todo lo contrario, es la conciencia de nuestra condición humana laque nos da sentido y fuerza para comenzar siempre de nuevo. Es por esoque Jesús, delante de la pregunta de sus discípulos acerca del perdón, res-pondió: «hasta setenta veces siete» (Mt. 18:21). Es decir, Jesús enseña queerrar es parte de nuestra condición y entender eso debe llevarnos a perdo-nar, a nosotros mismos y a los otros, todas las veces que erramos y arrepen-tirnos, y perseverar en el camino y la lucha.
Cuando no se espera del ser humano más de lo que él puede dar, laconvivencia se vuelve más humana. Además, eso nos ayuda a construir unproyecto de una sociedad alternativa más realista y eficiente porque noslleva a crear mecanismos de control y de corrección al interior del propioproyecto.
11 Ibídem, p. 20.
90
En tercer lugar, nos permite ver lo que la ilusión transcendental no nosdeja ver: la presencia de Dios en las relaciones humanas de sujeto-sujeto,en que los sujetos se reconocen en sus condiciones de contingencia, vivien-do la libertad-liberación posibles. Cuando se espera el Reino de Dios comoun orden social radicalmente distinto, se sigue esperando que Dios y sureinado se manifiesten en las relaciones humanas objetivadas. Es decir, seespera que Dios se manifieste como fundamento de un orden social oinstitución sagrada (mercado perfecto, Estado omnisciente o Iglesia Santa).
De esa forma no se logra ver que todas las instituciones, incluso siendonecesarias para la vida humana, deshumanizan a las personas porque lastratan como objetos y no como sujetos. En una institución o en las relacio-nes mercantiles o relaciones políticas en el Estado, el individuo es visto ytratado como un actor que cumple o debe cumplir un papel designado porel sistema. De esta forma, el sistema lo trata como un objeto. Y es difícil queesto sea diferente. Pero el problema es que los sistemas tienden a reduciral ser humano a los papeles a él atribuidos. Y el ser humano es siempre másque eso. El ser humano transciende todos los sistemas necesarios para lavida en la colectividad. Por ejemplo, una mujer puede ocupar el papel demadre con sus hijos, de esposa con su marido, de funcionaria en la empresaen donde trabaja y fiel en la iglesia a donde ella asiste. Pero ella es más quecada uno de los papeles y también la sumatoria de esos y de otros papelesposibles. Ahora bien, la conciencia de esa trascendencia aparece cuandoella se resiste en contra de los sistemas que la reprimen, o sea, que quierenreducirla a un determinado papel y función. Y es en ese rebelarse contra lareducción del individuo a actor social, a un mero papel, o a un conjunto depapeles sociales, que el individuo se vuelve sujeto.12
Es por eso que ningún sistema o institución puede ser la «encarnación»del reinado de Dios. Esa es la misma razón por la cual no se debe pretenderconstruir el Reino de Dios. Debemos luchar para construir instituciones ysistemas más humanos, que posibiliten la realización del potencial huma-no de vida digna, creación y libertad; pero todas esas cosas seguirán siendo
12 Sobre ese tema de hacerse sujeto, ver: SUNG, J. M. «Sujeito comotranscendentalidade ao interior da vida real» en: Ídem, Sujeito e sociedadescomplexas, cap. 3.
91
apenas señales anticipatorias del Reino de Dios y lo serán en la medida enque se abdique de la pretensión de que sean etapas de la construcción delReino, pues eso llevaría a sacralizarlas, en otras palabras, a su idolatría.
El reinado de Dios, la vida bajo el reinado de Dios, acontece en lasrelaciones humanas en donde el ser humano se encuentra con el otro en larelación sujeto-sujeto, en la relación en que las personas se reconocencomo sujetos, más allá y antes de cualquier clasificación social (incluyendola cuestión racial, de género, sexual, económica y de casta) o papel dentrodel sistema. Hinkelammert dice que hay dos situaciones en que se acos-tumbra ver un ser humano encontrándose con el otro en la relación sujeto-sujeto, sin objetivar al otro.13 El primero es el descrito en la parábola delsamaritano que cuida del hombre caído (Lc. 10:25-37), cuando un ser huma-no se hace prójimo de otro necesitado, superando todas las cuestionessocioculturales y los cálculos financieros. El segundo es complemento delprimero y se da en la fiesta como identificación entre sujetos en la alegría(por ejemplo, Lc. 14:15-24). Amor y servicio al pobre y excluido y la celebra-ción de la vida: dos momentos en que el reinado de Dios, que es Amor yVida, acontece.
Esa noción de que el reinado de Dios o su presencia acontece cuandolas personas viven la relación sujeto-sujeto, en el amor y servicio al prójimoy en la celebración de la vida, trae consigo consecuencias a la reflexiónteológica. Para estimular más debates sobre esas cuestiones, quiero pre-sentar aquí la noción de «teología subjetiva» de Franz Hinkelammert, unareflexión extremadamente interesante y provocadora que merece ser de-batida y profundizada. Pero antes de proseguir, pienso que es importanteun esclarecimiento para evitar malentendidos. Cuando Hinkelammert ha-bla de «teología subjetiva» no está pensando en la noción moderna desubjetividad, y sí en la de «sujeto», el ser humano en la relación sujeto-sujeto con el otro.
En la perspectiva del reinado que vimos hasta aquí, Dios ya no es vistode un modo «objetivo», como un ser que promete el Reino de justicia yactúa en la historia para realizar su proyecto o su promesa. Este tipo de
13 HINKELAMMERT, F. Crítica de la razón utópica, ed. Amp y rev., pp. 341-342.
92
teología objetiva no presenta a Dios como el fundamento del orden vigen-te, como las teologías imperiales, sino que integra la divinidad en el deve-nir necesario de la historia, formando un sistema que permite una visiónglobal del universo y la historia, dentro de la cual Dios, el cosmos y el serhumano están encerrados. Dios se vuelve por lo tanto, el fundamento ysujeto del proceso histórico que generaría necesariamente liberación y elnuevo orden. Así, ese Dios no deja espacio para la libertad humana.
Necesitamos superar esa visión objetivista de Dios y pensar la relaciónentre Dios y los seres humanos a partir de la categoría relación entre suje-tos. Para Manfredo Oliveira, «el Dios cristiano es un proceso vital tri-perso-nal, cuyo misterio más profundo, de acuerdo con el Nuevo Testamento, esel amor. Las categorías prioritarias para pensar lo real son, aquí, persona yrelación.»14 Comentando a San Agustín, él dice que «para Agustín, el serhumano no conoce, propiamente, en primer lugar, a Dios, sino a su fuerza,en virtud de su presencia en nuestra existencia. El ser humano experimen-ta a Dios en su proceso de humanización, pero eso no significa que Dios seareconocido y conocido como tal; la interpretación de Dios es la luz, queilumina a todo hombre que ve, pero no es lo visto».15
Marcelo Perine también sigue esta línea de reflexión y dice que «laprimera exigencia que se impone para que se pueda hablar razonablemen-te de Dios es la superación de todo lenguaje objetivista, es decir, de todolenguaje sobre algo o incluso sobre alguien.».16 Y el lenguaje «sobre» Diossiempre connota «una objetivación indebida y mortal al interior del propioemprendimiento del lenguaje de la libertad».17 Para él, es a esto a lo que serefiere la afirmación, en lenguaje teológico, del apóstol Pablo «cuando,escribiendo a los Corintios, dice que él no es como muchos que ‹trafican lapalabra de Dios›, sino que es ‹con sinceridad, de parte de Dios, delante deDios, en Cristo, que hablamos› (2 Co. 2:17)».18 Esto quiere decir que si que-
14 OLIVEIRA, Manfredo. Diálogos entre razão e fé. São Paulo: Paulinas, 2000, pp. 58-59.15 Ibídem, p. 65.16 PERINE, Marcelo. Eric Weil e a compreensão do nosso tempo. São Paulo: Loyola,
2004, p. 208.17 Ibídem, pp. 208-209.18 Ibídem, p. 209.
93
remos elaborar un lenguaje de libertad, sólo se puede hablar a partir deDios y así negar la exterioridad de un Dios-objeto.
En esta perspectiva, Hinkelammert propone que no pensemos en Dioscomo una construcción objetiva en donde se pregunta: «¿Dios existe?», sinocomo «alguien» que está presente cuando los seres humanos actúan comosujetos tratando a otras personas como sujetos, en la relación de comunidad,luchando para superar las condiciones inhumanas y opresoras. «Es decir, lapresencia de Dios actúa; la relación primordial no es entre un hombre-sujetoy un Dios-sujeto, y sí entre hombres-sujetos que al tratarse como tales obranla presencia de Dios».19 O como dice Don Celso Queiroz, el reinado de Dios«ya acontece en las personas, en la práctica del amor y de la santidad, sobretodo a través del amor y el servicio a los pobres y a los excluidos».
Aunque se afirme que la presencia de Dios es una obra que resulta delreconocimiento entre sujetos, Hinkelammert reconoce que, por analogíatenemos que hablar necesariamente de Dios-sujeto. «Aunque él sea elsujeto al interior del cual los sujetos humanos se reconocen, no puedehablarse sobre este Dios a no ser en términos que lo presenten como suje-to. El ámbito del reconocimiento entre sujetos es entonces el reino de Diosen la historia en la que se obra la presencia de Dios, que no puede serconcebido a no ser como el Dios-sujeto».20 Es así que él comprende una delas novedades de la Teología de la Liberación.
Sin embargo hay un puente entre esa teología subjetiva y la teologíaobjetiva, pues la esperanza va a considerar al Dios-sujeto como aquel queen contra de las posibilidades humanas lleva su Reino a la plenitud. Sóloque no al interior de la historia, sino que será después de la resurrección,pues esta esperanza se funda en la fe en la resurrección de Jesús.
A pesar de ese puente, para Hinkelammert hay una diferencia entre unateología «progresista» de corte objetivo, con la teología de la liberación.
La teología objetiva reflexiona a partir de un Dios que está por enci-ma de los hombres que por amor se dirige a estos. La teología de laliberación, al contrario, es subjetiva y reflexiona a partir de un amor
19 HINKELAMMERT, F. Crítica de la razón utópica, p. 362.20 Ibídem, p. 363.
94
entre sujetos humanos, que es el amor de Dios. El amor de Dios noviene de afuera, sino que se hace efectivo mientras hay amor entrelos hombres. Por eso, desde este punto de vista, es exactamente lomismo decir que el reino de Dios es obra de Dios o es obra de loshombres, aunque el Dios-sujeto sea considerado como aquel quepuede realizarlo en su plenitud. Puede realizarlo porque los hom-bres se humanizan a través del amor.21
La vida concreta y la «plenitud posible»
El reconocimiento y la reconciliación con los límites de nuestra condiciónhumana nos permiten ver mejor y, por lo tanto, disfrutar más el reinado deDios que ya acontece en medio nuestro. Para reflexionar sobre esta cues-tión, quiero citar nuevamente una parte del texto de la hermana Nenuca,que vimos en el primer capítulo de esta segunda parte del libro.
En las calles, o debajo de los puentes, se vive en medio de la sucie-dad, expuesto al sol, a la lluvia, al frío, al viento. Por causa de eso,afloran en nosotros sentimientos de incapacidad y soledad. Es ne-cesario colocar el corazón en Dios y disponerse a enfrentar cual-quier tiempo, cualquiera que este sea. Es solamente cuando vamoscreando amistades, cuando la desconfianza se transforma en eldescubrimiento de que «algo diferente» está sucediendo, que nossentimos mejor. Los pobres asocian naturalmente ese «algo dife-rente» con Dios. Llegan a reconocer y bendecir a Dios por nuestrapresencia con ellos. Pero para nosotros, las cosas no son tan sim-ples. ¡La miseria es demasiada! […]
Pero uno percibe que no va a ser posible «libertar a los cautivos»;para que las cosas cambien, aún va a demorar un buen rato. No seráantes de que las estructuras sociales sean transformadas. […] Mien-
21 Ibídem, p. 364.
95
tras buscamos la respuesta, vamos alegrándonos con uno que otroque logra libertarse. Pero es tan poco… Si no fuera por sus rostros,sus ojos, sus sonrisas… Delante de las angustias que conocemos,aún es difícil escuchar la respuesta de Dios a nuestras peticionespara salvar este pueblo esclavizado.22
A pesar de las alegrías con uno que otro que se liberta, la hermana Nenucavive la angustia: «¡Pero es tan poco…!». En ese momento ella deja su postu-ra de narradora –perspectiva de tercera persona– para asumir la perspecti-va de primera persona y expresa su angustia y, de cierta forma, una quejapara con Dios. La liberación es poca, por lo tanto, la alegría es tambiénpequeña o no se puede dejar llevar por esa alegría porque aún hay muchosque faltan por ser libertos. Así, ella no logra reconocer, con calma, que Diosestá allí en aquellas amistades construidas y vividas, a pesar del frío y ladureza de la vida bajo los puentes. Los pobres experimentan ahí la presen-cia del amor de Dios, el reinado de Dios, pero ellas acaban angustiándoseporque no logran oír la respuesta de Dios a sus «peticiones para salvar estepueblo esclavizado».
El juicio «es tan poco», como todo juicio de ese tipo, presupone unamedida de normalidad o de objetivo a ser alcanzado. La medida con la cualNenuca está interpretando su experiencia, y que es subyacente a la queja ya la angustia, es la de libertar, salvar ese pueblo esclavizado, transformar lasestructuras y construir una sociedad nueva. Pues ellas compartían el mismoinconsciente colectivo del cristianismo de liberación de la década de 1980.Y ellas colocan sobre sus hombros esa misión imposible. Tal vez creyeran,como muchos y muchas del cristianismo de liberación, que era una misiónimposible para ese pequeño grupo, pero no para Dios, que iría a libertar alos pobres, así como había libertado a los hebreos cautivos en Egipto. Peroparece que Dios no estaba respondiendo a sus peticiones.
Los pobres, a su vez, tenían otra expectativa y otra «medida» para me-dir esa experiencia de amistad que «revolucionaba» sus vidas y les rescata-ba la autoestima, la dignidad, sus ojos brillaban y sonreían con una sonrisa
22 CASTELVECCHI, G. (Nenuca). Quantas vidas eu tivesse, tantas vidas eu daria! SãoPaulo: Paulinas, 1985, p. 91.
96
linda. Son transformaciones que, a pesar de todas las dudas y angustias,hacían que las hermanas continuaran regresando a las calles para encontraruna vez más, sus identidades de personas que querían dedicarse totalmen-te a Dios y a las personas pobres.
Después de nuestras reflexiones sobre la condición humana y el reina-do de Dios, que aparece cuando las personas se reconocen en la relaciónsujeto-sujeto –y no hay mejor ejemplo de ese tipo de relación que la expe-riencia del encuentro de Nenuca y sus compañeras con los habitantes de lacalle–, podemos ver que Nenuca estaba en parte equivocada. Digo en parte,porque ella alcanzaba a alegrarse y continuar en la lucha, a pesar de nolograr ver que los resultados de su trabajo eran lo máximo, o próximo deeso, que podrían lograr dentro de las condiciones objetivas y subjetivasdadas. Y, lo más importante, el reinado de Dios ya estaba aconteciendo ahí,dentro de las condiciones limitadas y contradictorias del amor humano, inclu-so antes de las transformaciones estructurales deseadas y esperadas.
Exigencias u objetivos supra humanos o no factibles dentro de las con-diciones objetivas y subjetivas hacen daño para la vida concreta de las per-sonas que sufren, y también de aquellas que por la compasión son solidariasen el dolor. Discursos aparentemente radicales, que en el fondo son dema-siado abstractos y fuera de la realidad histórica, no sólo llevan a estrategiasde acción y políticas equivocadas, sino que también impiden que las perso-nas concretas puedan disfrutar mejor de lo que está sucediendo en térmi-nos de salvación, y alegrarse con el Reinado de Dios que ya está en medionuestro.
Reconociendo las contradicciones de la vida y la relatividad de todasnuestras experiencias, que son metáforas y símbolos sobre la salvación osobre la perdición, podemos, como dice Ivone Gebara, alegrarnos con «lasalvación provisoria, aquella que devuelve el placer de vivir, [que] no esprisionera de los juicios morales o de las leyes mezquinas […] aquella quese abre siempre más allá de lo que está institucionalmente establecido oprescrito».23
23 GEBARA, Ivone. Rompendo o silêncio: uma fenomenologia feminista do mal.Petrópolis: Vozes, 2000, p. 181.
97
En la vida concreta de las personas que sufren, «la salvación no estáafuera, sino que está aquí mezclada con el sufrimiento: está exacta-mente en donde ni siquiera sospechamos encontrarla. La salvaciónestá próxima, pero casi siempre es buscada en otro lugar, como sipudiera haber un acontecimiento extraordinario, capaz de romperla inexorabilidad de ciertos sufrimientos. […] La salvación no es ‹deuna vez por todas›, sino una vez enseguida de la otra, y así mil y milveces. Ella es como el Viento del Espíritu que sopla a donde quierey como puede».24
Como expresa muy bien Gebara, el Espíritu sopla a donde quiere –loque es bastante conocido– «como puede». El Espíritu no puede violar lacondición humana y tampoco imponer su voluntad, porque donde está elEspíritu no hay imposición de un poder –aun cuando aquello sea considera-do divino–, sino que hay libertad (cf. 2 Co. 3:17).
En esta perspectiva de la vida, cotidiana «de luces y tinieblas, de risas yde lágrimas, en la cual se desarrolla nuestra vida», la salvación es el aconte-cimiento de algo bueno que alivia el dolor que debe ser aliviado, y posibi-lita, como dice Ivone Gebara:
El placer de sentirme amada y respetada [que] debe hacerse carneen mi carne. Por consiguiente, el ‹aún no› está absolutamente liga-do al ‹ahora›. El placer, la salvación o la resurrección, siempre rele-gadas al mañana, se vuelven una frustración sin fin. No se trata deerigir el inmediato o lo cotidiano en absoluto. No se trata de negarlos proyectos de grande [sic] alcance personal y social, ni de negarla perspectiva de un más allá, sino de articular más concretamenteel hoy con el mañana, el ahora con el después. No se trata de apos-tar en el futuro sin intentar disfrutar ya, en el presente, de unacierta posibilidad al respecto de lo que se espera para el futuro.25
En la medida en que aceptamos las contradicciones inevitables de la vidapersonal y social, y desistimos de «construir un nuevo hombre y una nueva
24 Ibídem, p. 182.25 Ibídem, p. 183.
98
mujer», podemos alegrarnos con personas que, a pesar de las dificultadesde la vida, logran experimentar alegría y placer de vivir. Esa perspectiva nosayuda a entender un pensamiento –para algunos difícil de aceptar– de HugoAssmann, en el capítulo «Fragmentos de sociopedagogía»:
La crítica al consumismo es una de las marcas de la izquierda ácida ynegativista. En lugar de alegrarse con una cierta difusión de la rentay del poder adquisitivo, los negativistas anti-mercado desatan sumoralismo en contra de algo que a mí me da enorme alegría: ver alpueblo comprando y disfrutando del placer de comprar. Positivar elplacer en general y con él el placer de compra. Eso hace parte delsacrificialismo occidental/cristiano, con su noción de un dios dedolor y anti-placer. Eso evolucionó, pari passu, con el machismo yanti-feminismo occidentales.26
El placer de consumir no es una invención del capitalismo. Hace parte de lacondición humana. Lo que Hugo Assmann siempre criticó fue el fetiche dela mercadería que dicta las relaciones humanas y sociales. El problema noestá en el placer de comprar o de consumir, sino en la clasificación del gradode dignidad humana de los individuos a partir del criterio del patrón deconsumo. Entre otras cosas, una de las razones de la lucha a favor de lospobres es para aumentar su capacidad de consumo. La «liberación» no pue-de significar transformar a todas las personas en «franciscanos» o monjesde vida austera. Ese tipo de vida religiosa, presente en las más diversastradiciones religiosas, debe ser comprendida como una crítica a las socieda-des que no reconocen la humanidad de los pobres, pero no como un idealde vida para toda la sociedad. Eso sería, como dice Assmann, exaltar unavisión de la vida basada en el sacrificio y el dolor.
Antes de pasar a la última sección de este capítulo final, quiero propo-ner una reflexión más sobre la afirmación «es tan poco». Será, más que unatesis, una intuición que comparto con el lector.
26 ASSMANN, Hugo. «Fragmentos de sociopedagogía», en Deus em nós: reinado queacontece no amor solidário aos pobres. São Paulo: Paulus, 2010, Primera Parte,Capítulo 2.1.
99
Si pensamos en términos de estadística social, uno que otro que «selibera» es realmente poco. Visto desde la angustia de Nenuca, que eragrande, también son pocos. Pero en términos del reinado de Dios, de laexperiencia de Dios que aparece en el amor/amistad de esa relación, ¿esun reinado «pequeño» o «grande»? ¿Podemos, acaso, medir la presenciadel Espíritu de Dios en términos de cantidad? La metáfora de la construccióndel Reino permite hablar en términos de esa medición, porque es unametáfora que piensa el Reino en términos de «casa» o institución, capaz decontener el Reino de Dios, pero la noción de la presencia del Espíritu en elamor solidario no permite fácilmente esa medición.
San Agustín, en su libro Confesiones, libro I, número 3, hace unas re-flexiones que nos pueden dar algunas pistas. En el párrafo que tiene comosubtítulo «Dios está en todas las cosas y ninguna lo contiene», él se pregun-ta: «Pero tú, que todo lo llenas, lo haces con todo tu ser. Y ya que el universoentero no puede contener todo tu ser, ¿contendrá solamente una parte? Y¿todos los seres contendrán la misma parte, o cada uno contendrá una, losseres mayores la parte mayor, los menores, la menor? Pero ¿hay en ti par-tes mayores y partes menores? ¿O estás entero en toda parte, y nada existeque te contenga por entero?».27
Si la presencia de Dios fuera semejante a la de la naturaleza, podríamosdecir que un cuarto grande contiene más Dios que un vaso pequeño. PeroSan Agustín, con sus preguntas, muestra que Dios es distinto y su presenciano puede ser entendida en términos de volumen y espacio de nuestromundo. Tal vez la noción de holograma pueda ayudarnos. Según ese princi-pio, la parte está dentro de la totalidad, pero al mismo tiempo contiene casitoda la información del todo. Una célula del cuerpo humano es un ejemplode eso. Es una parte del cuerpo, pero contiene casi toda la informaciónacerca de todo el cuerpo. Sin embargo, aunque la noción de holograma sólopuede darnos una idea aproximada de la cuestión colocada por San Agustín,pues su pregunta final es: «¿O estás entero en toda parte, y nada existe quete contenga por entero?»
Sin ninguna pretensión de resolver esta cuestión, sólo quiero formularla posibilidad de pensar el acontecer del reinado de Dios en los términos
27AGOSTINHO, Santo. Confissões. São Paulo: Paulus, 1997, p. 21.
100
colocados por San Agustín. Incluso en la pequeña experiencia de sujeto-sujeto(bien sea en la amistad de Nenuca, o el cuidado de los ancianos y ancianas enCuba, o el leproso siendo llevado para el convento para morir en un am-biente de afecto), la presencia de Dios se da en «plenitud posible». Es decir,Dios está «entero» incluso en las «pequeñas» relaciones humanas en don-de acontece el amor solidario posible dentro de las contradicciones y ambi-güedades de la condición humana y de la historia. Una acción solidaria queenvuelve a mucha gente no contiene o no hace acontecer más a la presen-cia de Dios, que una relación sujeto-sujeto en donde están envueltas un parde personas o tan solo unas cuantas. La plenitud posible del reinado de Diosacontece en las vivencias siempre fragmentarias y relativas de amor y soli-daridad, sin importar si son pocos o muchos, o si son acciones pequeñas ograndes. Pero al mismo tiempo, ninguna de ellas es capaz de contener alEspíritu plenamente.
Si esta reflexión tiene algún sentido, la afirmación de Nenuca «pero estan poco» tiene razón en términos estadísticos o institucionales. Pero entérminos de la presencia de Dios, pienso que se dio la plenitud posible desu reinado.
En términos teológicos, pienso que el reinado de Dios que acontece enel amor solidario debe ser el criterio para discernir y clasificar las acciones yestrategias frente a la situación de sufrimiento y de injusticias sociales. Esun criterio «cualitativo» en el sentido de que está preocupado en discernirla cualidad ético-espiritual de las acciones y relaciones, discernir el poten-cial humanizador de las acciones y relaciones envueltas en esas acciones.
Pero eso no es suficiente. Es necesario también preocuparnos con laeficacia del amor. Lo que nos lleva al desafío de construir otra tabla declasificación que sea capaz de expresar ese criterio de humanización entérminos del ámbito, tipo y eficacia de la acción y de su impacto en la socie-dad. Pero eso es una tarea que está más allá de los objetivos y límites deeste libro.
Dios en nosotros en la solidaridad
Al final de este libro, quiero traer un tema que estuvo presente como au-sencia –en la crítica a la noción de construcción del Reino de Dios como
101
ruptura radical– y poco a poco fue revelándose más explícitamente en lasreflexiones que hicimos sobre el reinado de Dios y el amor y servicio alpobre: la mística de «Dios en nosotros». En sus últimos años de vida,Assmann meditó bastante sobre ese tema a partir de la afirmación de SanAgustín, «Dios me es más íntimo que mi íntimo, más íntimo que yo a mímismo (Conf. III, 6,11)». Fue objeto de muchas de nuestras conversacionesen las visitas que le hacía en su casa, en Piracicaba, y en la casa de salud en laque fue internado en el último año de su vida.
La noción de que Dios y su amor se hacen presentes en medio nuestro enla medida en que amamos y servimos a los pobres y excluidos (cf. 1 Jn. 4:12) esotra forma de hablar sobre lo que Assmann llamó «Dios en nosotros».
Al discutir ese tema: «Dios en nosotros», él no estaba preocupado conuna discusión meramente teórico-teológica, sino con la necesidad de ela-borar una nueva mística para nuestro tiempo. Un tiempo marcado por elsaludable pluralismo cultural y religioso, pero también por la persistenciade las grandes injusticias sociales, exclusiones y marginalizaciones. Ya des-de el final de la década de 1980, cuando fui su alumno en mi curso demaestría en Teología, él insistía en que la Teología de la Liberación deberíarecuperar su afirmación inicial de que es en primer lugar una teología espi-ritual. Una teología que reflexiona a partir y sobre la experiencia espiritualde las personas que se comprometen con la vida de los pobres, marginadosy excluidos. Y al final de su vida, él comenzó a elaborar la noción de «endo-mística», la mística de Dios en nosotros.
Buscar a Dios, no en la Iglesia, ni en la nueva sociedad a ser construida,o en cualquier otro «lugar» o institución que nos dé la seguridad de encon-trar a Dios cuando lo necesitemos o busquemos, sino «en nosotros». Esclaro que Assmann no está proponiendo una mística intimista, o volcadasolamente para sí. Él afirma explícitamente que «el Dios en nosotros y elDios socio-histórico (= Dios de la Vida) se unen profundamente en la visiónendo-mística».28 Que «la solidaridad auto-sustentable tiene que estarenraizada en la fe endo-mística, así como el concepto de Dios de la Vida seenraíza en el ‹Dios en nosotros› de la Biblia. El Dios solidario es el Dios entodos y de todos, es el Dios Nobiscum de la endo-mística».29
28 ASSMANN, Hugo. «Fragmentos de sociopedagogía». Cap. 2, I de este libro.29 Ídem.
102
Esa propuesta de recuperar la noción agustiniana de Dios en lo másíntimo de nuestro ser, aparece también en otros autores hoy. Por ejemplo,Marcelo Barros, uno de los autores de espiritualidad más influyentes hoyen el cristianismo de liberación, también escribió que «San Agustín enseña-ba que Dios era más íntimo a sí mismo que él mismo. La presencia divina noes más separable de nuestro ser, al igual que los dos polos de un mismoimán. La espiritualidad hindú tiene razón en subrayar el carácter de interio-ridad y de inmanencia en nosotros de esta presencia y actuación divinas.Esta experiencia es don divino. No es fruto del esfuerzo, sino que debemosabrirnos a ella. Si por acaso ocupamos nuestro ser con una infinidad dedeseos consumistas y dispersiones ruidosas, el Espíritu en nosotros no en-cuentra forma para manifestarse».30 En seguida Barros también insiste enque esa espiritualidad: «no puede significar ningún individualismo o encie-rro en referencia a la experiencia con el otro y en la solidaridad social ypolítica, que sería una manifestación profunda y permanente de este amordivino en nosotros».31
En esta última afirmación podemos percibir una diferencia entre el pen-samiento de Marcelo Barros y el de Assmann o de Hinkelammert. Barros diceque la solidaridad sería la manifestación de este amor divino en nosotros. Porlo tanto, da a entender que la presencia de Dios en nosotros es anterior a lasolidaridad; es su causa y su origen. Así, él no encuentra dificultad en identifi-car la noción cristiana de Dios Amor en nosotros con la noción de la espiritua-lidad hindú que subraya el carácter de interioridad y de inmanencia en nosotrosde la presencia y la actuación divinas.
Mientras que, para Assmann y para la reflexión que desarrollamos aquí,la presencia del Amor de Dios en nosotros acontece en el amor solidario alprójimo. No hay una relación de causalidad entre lo que viene primero y loque viene después. En palabras de Assmann, «Dios solidario es el Dios entodos y de todos». La presencia de Dios se hace presente en nosotros cuan-do nos abrimos al prójimo en el amor solidario, y cuando somos capaces de
30 BARROS, Marcelo. Somos todos divinos. Texto disponible en Internet en la páginadeAdital:www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=38875&busca=. Ac-ceso en julio de 2009.
31 Ibídem.
103
esto porque el amor de Dios opera en nosotros. Es un «acontecimiento» enque los «dos amores» ocurren simultáneamente, que sólo acontece en lamedida en que el amor solidario por el prójimo y el amor de Dios se hacenpresentes al mismo tiempo.
Antes del amor solidario, Dios en nosotros está presente en nosotroscomo ausencia. Para tener una idea de lo que sea la presencia en la formade ausencia, podemos tomar como ejemplo la saudade32. No sentimossaudade de una persona que está presente, tampoco de una persona dequien no sentimos falta. Saudade nos muestra que sentimos falta, ausenciade la persona querida. La ausencia de ella está presente en nosotros, o estápresente con nosotros como ausencia. De modo análogo, Dios está ahí,pero como ausente, porque su amor en nosotros no es realizado. Comodice la primera carta de Juan, «si nos amamos los unos a los otros, Diospermanece en nosotros y su Amor es en nosotros realizado» (1 Jn. 4:12). Asícomo personas que están físicamente próximas de nosotros, sólo entran ennuestras vidas en la medida en que les abrimos las puertas, podemos haceruna analogía diciendo que Dios está en lo más íntimo de nuestro ser, pero sehace «Dios en nosotros» en la medida en que nos abrimos para las angus-tias y alegrías de otras personas.
Esa diferencia puede parecer demasiado sutil y sin importancia en la vidaconcreta de las personas. Pero hace diferencia. Si «Dios en nosotros» es ante-rior al amor solidario, a la compasión, a la apertura a las personas que sufren,cuando queremos encontrarnos con Dios debemos ir al fondo de nuestro ser,sin que entren en escena los sufrimientos y la dignidad negada de otras per-sonas. Entretanto, si «Dios en nosotros» acontece en el amor y compasiónpara con el prójimo, para encontrarnos con Dios, es preciso hacer un doblecamino: salir de nosotros, de nuestro «confort», y abrirnos a las personas quesufren, al mismo tiempo para nuestra interioridad. Ese «Dios en nosotros» sedeja encontrar en la compasión y en la solidaridad, en el dolor que sentimosdentro por causa del dolor de otra persona, en la alegría que sentimos ante laalegría del otro, en la libertad que vivimos en la lucha por la liberación de
32 Este término, propio de la lengua brasilera, no tiene traducción para el español.Podemos conjugar varias nociones para dar una idea de su significado, como: nostal-gia, recuerdo, sentimiento de falta y de ausencia. (N. del T).
104
todos, en la fuerza que sentimos brotar desde lo más profundo de nuestrointerior por causa del «amor y servicio al pobre y excluido».
Claro está que en la vida concreta hay momentos en los que necesita-mos y debemos buscar ese «Dios en nosotros», en la soledad y en el silen-cio. Incluso en esos momentos, hay una diferencia entre ir «hacia adentrode sí» de modo «solitario», sin cargar consigo los sufrimientos y angustiasde otras personas, y la búsqueda de «Dios en nosotros» en lo más íntimo denuestro ser, llevando dentro, como dice Nenuca, «los rostros, ojos y sonri-sas…» de nuestra gente. ¡Son búsquedas y encuentros diferentes!
Quien ha sido tocado en lo más profundo de su ser por una mirada queclama por el reconocimiento de su humanidad y justicia sabe que aunqueesos ojos, rostros y sonrisas estén ausentes en ese momento de soledad,en realidad están presentes. Ese dejarse tocar en lo más profundo de nues-tro ser por esas miradas y sonrisas es lo que nos permite «descubrir» loslugares más íntimos de nosotros mismos. Y al encontrar los lugares másprofundos de nuestro ser, podemos percibir que más allá de esa profundi-dad, se nos revela «Dios en nosotros».
En ese sentido, el término «nosotros» del «Dios en nosotros» no signi-fica aquí el colectivo de individuos, cada uno teniendo su Dios dentro de sí,sino la relación comunitaria entre sujeto-sujeto. Tal relación se vive al ha-cerse prójimo del necesitado (cf. La parábola del samaritano), y juntos en lalucha por la liberación siempre provisoria y relativa, alegrarnos con el vivir(la celebración del Dios de la Vida). De esta forma, construyendo una socie-dad más humana y justa, señal anticipatoria del Reino de Dios, hacemosacontecer la presencia del Dios en nosotros, el reinado de Dios que ya estáen medio nuestro.
105
ANEXO
Hugo Assmann: teología con pasión y valentía1
Fallecido el 22 de febrero de 2008, Hugo Assmann fue uno de los principalesteólogos de la liberación. En realidad, él fue más que teólogo, fue un pen-sador que se guió por su compromiso personal –existencial espiritual– conpersonas oprimidas y excluidas de las condiciones dignas de vida, y utilizóel diálogo con las más diversas áreas del saber para desarrollar ideas siem-pre profundas, críticas y provocadoras.
Su producción teológica es difícil de clasificar si seguimos las divisionesclásicas de la teología. Sus principales textos teológicos no tienen comoesencial objeto de análisis las cuestiones dogmáticas sobre Dios o la Iglesia.No porque él pensara que esos temas fueran menos importantes, sinoporque él creía que las principales cuestiones teológicas en el mundo con-temporáneo se encontraban fuera del campo específicamente religioso oteológico. Él hizo de las prácticas de liberación su objeto principal de re-flexión –como él y tantos otros teólogos de la liberación se propusieron alinicio de la TL– y asumió como sus temas de reflexión, los desafíos quesurgieron de esas prácticas.
Él fue uno de los fundamentales teólogos de la liberación que percibióque los capitalistas y sus ideólogos tenían una gran capacidad de manipular ladimensión simbólica del ser humano y los mitos profundos de la sociedad.Empleando sus estudios sobre el marxismo crítico en Frankfurt, en especialcon Adorno, y los diálogos con colegas teólogos(as) y militantes cristianos, yadesde inicios de la década de 1970, él comenzó a centrar sus reflexionesteológicas en la crítica de la dimensión religioso-teológica del capitalismo.
Luego de varios exilios en San José de Costa Rica, fundó el Departa-mento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en donde, junto a su amigoFranz Hinkelammert, desarrolló una sólida línea de pesquisa sobre la rela
1 SUNG, J. M. Publicado el 25/02/2008, en Internet: http://www.ihu.unisinos.br/
106
ción teología y economía. Uno de los principales resultados de esta línea depesquisa fue el libro La idolatría del mercado (en co-autoría con F. Hinkelammert,1989, de la editora Vozes), un libro fundamental que merece ser más estudia-do y profundizado.
En ese libro, Assmann desarrolló una crítica poderosa a los presupues-tos teológicos del sistema de mercado capitalista y de las teorías económi-cas liberales y neoliberales. Él desenmascaró lo que llamó «secuestro delmandamiento del amor» y reveló el proceso económico y teórico que cul-mina en el capitalismo con la absolutización del mercado, que acaba porexigir y justificar sacrificios de vidas humanas. Él llamó a ese proceso «ido-latría del mercado». El objeto de su crítica no era el mercado como tal –queél reconocía como algo necesario en la vida económica de una sociedadamplia y compleja–, sino su absolutización.
Criticar todas las formas de idolatría para que pudiéramos abrirnos parael misterio del amor de Dios, fue una de las tareas que Assmann siempretomó muy en serio. Todas las formas de certeza sobre Dios y sus designios y«proyectos» –sean de derecha o de izquierda– eran para él una forma deidolatría. Y como todos los tipos de idolatría siempre exigen sacrificios de losmás pobres y débiles, Assmann siempre tuvo valentía para criticar también latentación de idolatría en las izquierdas en general y también en la cristiana.
En una larga conversación telefónica, unos quince años atrás, él me dijocasi como un desahogo: «¡Jung, no podemos perder la parresia!» No perderel coraje de decir la verdad es un desafío y tanto, especialmente cuando labrutalidad de las opresiones y de las injusticias llevan a muchos a pensar quelas críticas deben ser dirigidas sólo contra los dominadores. Pero él sabía quehay posiciones prácticas y teóricas de las izquierdas y de la TL que alimentanen los líderes y en los «pseudo-profetas» una autoimagen de «radicales»,pero que también aumentan aún más el peso en los hombros de los más«pequeños» y/o llevan a equívocos estratégicos. Por eso, fiel a su vocación deintelectual comprometido con causas populares, él también criticaba pensa-mientos y propuestas de personas que consideraba compañeros de lucha.
Esa valentía y la forma apasionada con que escribía y hablaba, explican,tal vez, por qué él, que fue sin duda uno de los teólogos y analistas socialesmás competentes en la crítica al capitalismo, haya sido tan poco invitado alas grandes y numerosas actividades en el área de la «pastoral social» pro-
107
movidas por la Iglesia Católica. En más de veinte años de relación (primerofui su alumno, después un discípulo-amigo), él nunca se quejó abiertamen-te de esa situación de cierta marginalización en las instancias institucionalesdel «cristianismo de liberación» (él no usaba esa expresión, pero piensoque concordaría conmigo en que ella expresa mejor la amplitud de lo queocurrió en el cristianismo de América Latina desde la década de 1960, másque la «Teología de la Liberación» o «Iglesia de los pobres»), pero no eradifícil percibir en él cierta incomodidad inevitable ante esa situación.
Una cuestión que puede ayudarnos a entender la diferencia o la carac-terística de Hugo Assmann en el abordaje de las cuestiones teológico-socia-les aparece en una tesis de Vico, que yo estudié con Hugo en la maestría.Vico critica la filosofía (y nosotros agregamos a la discusión la teología) porconsiderar solamente al hombre como él debe ser, mientras que los mo-dernos que surgían consideraban al hombre como de hecho es, e intenta-ban aprovecharlo en la sociedad. Para Assmann muchos equívocos de lasprácticas pastorales, sociales y políticas de las izquierdas tienen como unade las causas el equívoco antropológico de basarse en el «ser humano quedebe ser» y no en el ser que es y que puede ser. Pensamos y actuamos mása partir de lo que debería ser («el hombre/mujer nuevo/a; el Reino de Dios,etc…), sin preocuparnos lo suficiente en el ser humano y la vida en sociedadcomo realmente «es», y como «puede ser» dentro de los límites de lacondición humana y de la historia. Entre lo que es y lo que debe ser odeseamos que sea, está el campo de lo que puede o no puede ser.
La búsqueda por comprender mejor al ser humano como es y lo quehace posible la existencia y el funcionamiento de sociedades tan amplias ycomplejas como las nuestras, llevó a Hugo a estudiar los más diversos cam-pos del conocimiento, como la economía, las neurociencias, los sistemascomplejos, los mecanismos autorreguladores y autorganizadores en la bio-logía y en la economía/sociología, la biología de la cognición, etcétera. Todopara comprender lo que lleva a las personas, grupos, iglesias, instituciones,sociedad, a ser tan insensibles al sufrimiento de tantas personas y a la rea-lidad de la exclusión social; para contribuir a la superación de esa situaciónpara que todas las personas pudieran vivir una vida digna y placentera; paradesenmascarar los mecanismos idolátricos que están presentes en nues-tras sociedades y en nuestras vidas personales.
108
En los últimos años, conviviendo con secuelas de un accidente vascularcerebral y otros problemas de salud, él estaba meditando mucho sobre lanoción de «Dios interior». La idea-guía de sus meditaciones era una frase deSan Agustín: «Dios me es más profundo a mí de lo que yo a mí mismo». Élprefería la traducción «Dios me es más íntimo a mí…». En las últimas conversa-ciones que tuvimos, él siempre volvía a esa idea y estaba comenzando aexplorar la noción de «Dios andariego», una «espiritualidad nómada», unDios que no se deja aprisionar por templos, iglesias, instituciones o teologías,sino que camina en medio de la humanidad. Como él estaba internado enuna casa de salud y sin acceso a Internet, él me estimulaba a hacer esaspesquisas y compartir con él. Las últimas reflexiones teológicas –que queda-ron registradas en algunas notas escritas con dificultad en su cuaderno– si-guen la misma línea teológica de toda su vida: la búsqueda del Dios que estámás allá de todas nuestras certezas y tentaciones idolátricas y de las prácticas«libertarias» educacionales y sociales que sean expresión de esa búsqueda.
Lo vi por última vez un día antes de su remoción para el hospital y la UTI(Unidad de Tratamiento Intensivo), en donde fallecería cinco días más tar-de. Él me reconoció, pero estaba ya muy debilitado con principios de neu-monía y de insuficiencia renal. Su mirada estaba perdida en el horizonte.
Vivió la vida de una forma apasionada, con emociones fuertes en todoslos sentidos. Para quien no lo conoció personalmente es difícil comprenderquién fue Hugo Assmann. Pero sus textos están ahí para mostrarnos su grancontribución a la Teología de la Liberación y también en el área de la educa-ción (en donde también actuó a partir de la década de 1980). Para finalizareste pequeño homenaje a mi maestro y amigo, quiero citar un texto suyo,escrito en 1973, que nos da una muestra de su compromiso, de la pasióncon la que hizo teología y de la actualidad de su pensamiento:
Si la situación histórica de dependencia y dominación de dos ter-cios de la humanidad, con sus 30 millones anuales de muertos dehambre y desnutrición, no se convierte en el punto de partida decualquier teología cristiana hoy, incluso en los países ricos ydominadores, la teología no podrá situar y concretar históricamen-te sus temas fundamentales. Sus preguntas no serán preguntasreales. Pasarán al lado del hombre real. Por eso, como observaba
109
un participante del encuentro de Buenos Aires, «es necesario sal-var a la teología de su cinismo». Porque realmente frente a losproblemas del mundo de hoy muchos escritos de teología se redu-cen a un cinismo.2
2 ASSMANN Hugo.Teología desde la praxis de la liberación: ensayo teológico desde laAmérica dependiente. 2a ed. Salamanca: Ed. Sígueme, 1976, p. 40 (1a ed., 1973).