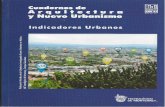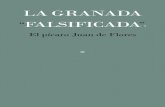Universidad de Granada Doctoral Thesis Modeling and Simulation ...
OBSERVACIÓN DE METEOROS, BÓLIDOS Y ONDAS SÓNICAS EN LA NUEVA GRANADA ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XIX
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of OBSERVACIÓN DE METEOROS, BÓLIDOS Y ONDAS SÓNICAS EN LA NUEVA GRANADA ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XIX
83
Investigación y Ciencia del Gimnasio Campestre
RESUMEN
Los relatos sobre meteoros, bólidos y caí-da de meteoritos están presentes en las leyendas de una buena parte de civiliza-ciones alrededor del globo. Los indígenas suramericanos tienen numerosos relatos en los que describen algunos fenómenos que se producen por la interacción de un meteoroide con la atmósfera terres-tre y, en ciertas ocasiones, lo relacionan como causas de incendios. Una búsque-da en manuscritos y libros escritos en la Nueva Granada entre los siglos XVII y XIX dio como resultado ocho relatos que describen de manera adecuada el paso de bólidos y de ondas sónicas en Píritu (Venezuela) en 1680, Santafé de Bogotá (Colombia) en 1687, Maracaibo (Venezuela) en 1692, Popayán (Colombia) en 1816, región central de Colombia en 1827, Antioquia (Colombia) en 1854 y Cundinamarca (Colombia) en 1883.
Palabras clave: Meteoroide, bólido, meteorito, ondas sónicas, Nueva Granada.
OBSERVACIÓN DE METEOROS, BÓLIDOS Y ONDAS SÓNICAS EN LA NUEVA GRANADA ENTRE
LOS SIGLOS XVII Y XIX
José Alejandro Escobar1 Freddy Moreno2
1 Estudiante de octavo grado del Gimnasio Campestre2 Director Centro de Estudios Astrofísicos del Gimnasio Campestre
Correspondencia para los autores: [email protected]
Recibido: 2 de abril de 2013 Aprobado: 3 de mayo de 2013
SUMMARY
The stories about meteors, fireballs and meteorite falls are in the legends of many civilizations around the globe. South American indigenous peoples have many stories in which they describe some phenomena produced by the interaction of a meteoroid in the Earth’s atmosphere and in certain instances it is related to causes of fire. A search of manuscripts and books in the Nueva Granada in the eighteenth and nineteenth century produced eight stories that adequately describe the passage of fireballs and so-nic waves in the following locations and dates: Píritu (Venezuela), 1680; Santafé de Bogotá (Colombia), 1687; Maracaibo (Venezuela), 1692; Popayán (Colombia), 1816; central region of Colombia, 1827; Antioquia (Colombia), 1854 and Cundi-namarca (Colombia), 1883.
Key words: Meteoroid, fireball, meteorite, sonic waves, Nueva Granada.
REVISI N DE TEMAo
84
El Astrolabio
INTRODUCCIÓN
La reciente observación de un bólido so-bre la región rusa de Chelyabinsk permitió registrar, como nunca antes se había he-cho, todos los fenómenos producidos por el ingreso e interacción con la atmósfera de un pequeño meteoroide. Este cuerpo entró con una velocidad aproximada de 18 kilómetros por hora y explotó entre 25 y 30 kilómetros sobre la superficie te-rrestre. Produjo numerosas explosiones y una onda de choque con una energía equivalente a 440 kilotoneladas de TNT, es decir entre 20 y 30 veces más que la energía liberada por las bombas atómicas lanzadas sobre Japón en 1945 (Yeomans & Chodas, 2013). Este fenómeno es más común de lo que generalmente se piensa. A lo largo de este artículo se presentan algunos de los más renombrados bólidos y se identifican los fenómenos similares que se encuentran reportados en nuestra historia, que han pasado desapercibidos o como simples eventos inexplicables. Los reportes encontrados sirven para complementar los record existentes, en busca de conocer mejor el flujo de cuer-pos que son potencialmente peligrosos para la Tierra (PHA), y que en un mo-mento dado pueden poner en peligro la vida de la población de nuestro planeta.
Las lluvias de meteoros y los bólidos son fenómenos astronómicos que han sido reportados desde la antigüedad. Son interesantes por evocar reacciones que van desde el terror hasta la admiración, como ocurrió en Norte América durante la gran tormenta de las Leónidas en el año de 1833, tomada por algunos perso-nas como signo del Apocalipsis. La gran impresión generada en los habitantes de la época por este evento y la observación del “Gran meteoro de 1860”, probable-
mente, sirvieron para inspirar el poema Year of Meteors de Walt Whitman (Olson et al. 2010). Las Leónidas muestran su esplendor cada 33 años y son causadas por el material expulsado del núcleo del cometa Temple Tuttle durante su acer-camiento al Sol, atraído por la gravedad terrestre. En 1799 La lluvia de meteoros, fue vista por Humboldt en Cumaná, Vene-zuela. Se le calificó como “los meteoros brillantes más extraordinarios nunca vistos” (Littmann, 1998, p. 54). Este fue uno de los primeros reportes científicos realizados por el naturalista alemán, en Sur América (figura 1).
Tal vez, el reporte más antiguo, escrito en español, de un bólido se encuentra dentro del Poema Fernán González, de origen anónimo (Llorca, Trigo, Docobo, & Neira, p.1, 2009):
468 Vieron aquella noche una muy fiera cosa: 469 Fazia ella senblante que ferida venia,
venia por el aire una sierpe rabiosa, semejava en los gritos que el çielo partia,
Figura 1. Observación de la tormenta de meteoros de las Leónidas en 1833. Tomado de Sky &Telescope, November, 1998.
85
Investigación y Ciencia del Gimnasio Campestre
dando muy fuertes gritos la fantasma astrosa, alunbrava las uestes el fuego que vertia,
toda venie sangrienta, bermeja commo rosa. todos ovieron miedo que quemar los queria.
Un meteoro es el fenómeno visual asocia-do con el paso de un meteoroide a través de la atmósfera. Ingresa a gran velocidad a la Tierra, entre 10 y 70 kilómetros por segundo, y sufre una fuerte desacelera-ción si es pequeño, para derretirse a unos 80 kilómetros de altura, sin alcanzar a llegar a la superficie. Si el meteoroide es más grande puede llegar hasta unos 15 kilómetros sobre el nivel del mar antes de desintegrarse, se torna muy luminoso y se le conoce con el nombre de bólido. El modelo de un bólido es muy parecido al de un cometa, con una cabeza circular muy luminosa y una larga cola de polvo. Si es muy brillante puede alcanzar una magnitud de –12 (brillo de la Luna llena) y puede durar algunos segundos antes de explotar (Sears, 1978). Si el cuerpo alcanza alturas menores se produce un airburst, es decir, una explosión debido a la velocidad supersónica con que viaja. Si el asteroide o el cometa capturado por la gravedad terrestre es lo suficientemente grande para no desintegrarse durante su paso por la atmósfera, puede alcanzar la superficie, producir un cráter y recu-perar parte de su material original, sólo entonces se le llama meteorito. Los fenómenos que suceden durante el paso de un bólido y la posterior caída de un meteorito son: emanaciones lu-mínicas, explosiones y ruidos, nubes de polvo, olores y por supuesto la roca, si ésta no se desgasta durante su travesía por la atmósfera. Exponemos a continua-ción, con más detalles, algunos de estos fenómenos:
• El fenómeno lumínico o luz producida por un meteoro o un bólido según Sears (1978) se debe a dos factores. El prime-ro es la emisión de línea de algunos de los elementos químicos del meteoroide como hierro y sodio. El segundo es el aire ionizado altamente calentado que rodea el cuerpo y que ocupa un gran volumen. Los colores que se observan son el rojo, naranja oscuro, verde y amarillo. Al igual que en el rayo, el relámpago precede al trueno, pocos lo ven y muchos si lo escu-chan. La mayor luminosidad se produce a alturas inferiores a los 40 kilómetros (Borovicka, Popova, Nemtchinov, Spurny & Ceplecha, 1998).
• Las explosiones: la entrada de un meteoroide genera un estallido sónico y explosiones subsecuentes que cuando alcanzan cierta intensidad pueden trans-mitirse al suelo y producir movimientos sísmicos. Una consecuencia de la velo-cidad del meteoroide son los sonidos producido que, según Sears (1978), han sido clasificados en tres tipos y que se escuchan uno tras de otro después que el bólido ha sido visto.
- La explosión inicial. Durante la caída de un meteorito se produce una onda sónica de la masa entrante debido a la velocidad de entrada. Se pueden escu-char una sucesión de explosiones si en-tran a la atmósfera varios cuerpos de gran tamaño. Estos sonidos usualmente siguen a la aparición del meteoro por dos o tres minutos (Sears, 1978).
- Explosiones menores que resuenan llamadas redobles. Se atribuyen al estampido sónico de los objetos origi-nados por la fragmentación del cuerpo principal. Una sucesión compleja de ondas de choque puede resultar en un sonido retumbante que sigue a la primera gran fragmentación), como fue claramente corroborado con el meteoroide de Chelyabinsk (figura 2).
86
El Astrolabio
- Los silbidos. Son escuchados simultá-neamente con el fenómeno visual y se deben al fenómeno electrofónico (Keay, 1980). Su explicación más viable es que se dan por descargas electros-táticas cerca del observador, creadas por energía estática en los bólidos muy brillantes lo que genera emisiones de radio (ELF y VLF) entre 1 y 10 kHz que son percibidas al mismo tiempo en que la bola luminosa es vista.
• La cola de polvo, causada por la pér-dida de masa a su paso por la atmósfe-ra. Las gotas líquidas producidas por la superficie derretida son lanzadas al aire y se evaporan inmediatamente. Como consecuencia se observa una corriente continua de polvo a lo largo del paso del meteoro (Sears, 1978) (figura 3).
A continuación exponemos los dos casos de bólidos más importantes ocurridos en el siglo XX con subsecuente fragmenta-ción y sublimación en la atmósfera, cuyos efectos se sintieron notablemente sobre el terreno.
GRAN BÓLIDO DE TUNGUSKA, SIBERIA, 30 DE JUNIO DE 1908
Según entraba en las capas atmosféricas más densas la ablación comenzó a fundir su superficie y fragmentarse parcialmen-te, formando una especie de bólido sobre Asia Central, cuya negra estela presagia-ba el desastre... A unos 8 kilómetros el asteroide había sido convertido en una enorme bola de plasma de medio kiló-metro que alcanzó los 15.000 °C. En este momento la mayor parte de la energía cinética de este cuerpo se convirtió en calor. De repente, una enorme zona de unos 30 kilómetros de radio de la taiga siberiana fue radicalmente aplastada por el estallido de esta enorme bomba, con un potencial explosivo de 20 megatones.
Las tremendas ondas de choque cayeron cual brutal masa sobre el bosque en un tremendo holocausto. La lluvia de fuego terminó calcinando los últimos restos. La enorme sacudida llegó al pueblo de Vanavara dañando algunas casas, la explosión fue de tal magnitud, que, un tiempo después fue detectada por los sismógrafos del otro lado del mundo (Trigo, 1997, p. 350).
La explosión aplastó un área de 2150 kilómetros cuadrados y es la más notable devastación producida posiblemente por un asteroide o un cometa en la historia reciente del hombre (Farinella, Foschini, Froeschl, Gonczi, Jopek, Longo, & Michel, 2001) (figura 4).
Figura 2. Bólido de Chelyabinsk, 15 de febrero de 2013 Imagen de Marat Akhmetaleyev. Tomado de http://jhaines6.wordpress.com/2013/02/26/the-most-breathtaking-pictures-yet-of-russian-meteorite.
Figura 3. Nube de polvo y gases del bólido de Chelyabinsk. Tomado de http://es-us.noticias.yahoo.com/fotos/gran-meteorito-cae-sobre-rusia-slideshow.
87
Investigación y Ciencia del Gimnasio Campestre
GRAN BÓLIDO SOBRE BRASIL EN 1930
Este reporte fue publ icado en L’Osservatore Romano escrito por el mi-sionero católico padre Fidelo d’Alviano. Relata los fenómenos característicos del paso y explosión de un bólido ocurrido sobre la zona del río Curuçá, en el estado de Pará (Brasil), cercano a las fronteras con Perú y Colombia, a 200 kilómetros de la ciudad de Leticia, en Colombia. A continuación se presenta la traducción hecha por los autores del documento pu-blicado por Bailey, Ham, Massai & Scriven (1995, pp. 250-251):
En la mañana del 13 de agosto el cielo estaba despejado y un esplendoroso Sol ecuatorial abría paso a un nuevo día. Los siringueros habían empezado su la-bor diaria adentrándose en la selva; los pescadores ya habían lanzado sus redes en el río; y las mujeres estaban lavando sus ropas en las riveras. De repente, cerca de las ocho de la mañana, el Sol se tornó color rojo sangre y la oscuridad se desplegó sobre todo, como si una espesa niebla interceptara los rayos solares…
pero no había nubes…sólo la aparición de un polvo rojizo en la atmósfera, dando la impresión que un inmenso incendio estuviese reduciendo a cenizas todos los elementos de la naturaleza. Cenizas finas empezaron a caer sobre las plantas del bosque y sobre las aguas del rio… intem-pestivamente desde lo alto se sintió venir un ruido con muchos tipos de silbidos, zumbando como balas o descargas de ar-tillería… Los silbidos parecían acercarse más y más y se tornaban más aterrado-res, tanto que los niños instintivamente ponían sus manos sobre la cabeza y se agachaban, corriendo a esconderse en las esquinas más lejanas de sus chozas, mientras gritaban “mamá, mamá!”. Los sencillos habitantes de la selva, petri-ficados por lo que estaba sucediendo, no tenían en ese momento la entereza para elevar su mirada al cielo y ver que estaba sucediendo. Algunos pescadores que estaban en medio del río tuvieron valor y alzaron su mirada al cielo. Fue entonces cuando vieron grandes bolas de fuego que caían del cielo como rayos. Aterrizaron en medio de la selva produ-ciendo una triple conmoción similar al retumbar de un trueno y el esplendor de un rayo. Hubo tres explosiones distintas, cada una más fuerte que la anterior, cau-sando tremores como los de un temblor de tierra. Una tenue lluvia de cenizas continuó cayendo por pocas horas y el Sol permaneció velado hasta el mediodía. Las explosiones de estos cuerpos fueron sentidas a centenares de kilómetros de allí. En Remate de Males y Esperança el fenómeno no fue visto, pero las explo-siones fueron claramente escuchadas y la gente pensó que se estaban probando nuevas bombas y cañones en el fuerte de Tabatinga.
El objetivo de este artículo es dar a conocer los resultados sobre reportes de explosiones sónicas y bólidos que se han encontrado en la mitología de los
Figura 4. Bosque aplastado por la explosión del bólido de Tunguska.FotografíadeL.Kulik.
88
El Astrolabio
indígenas suramericanos y publicar los hallazgos escritos durante la época colo-nial en Colombia, con el fin de ampliar el conocimiento acerca de cuan frecuente es la entrada en la atmósfera terrestre de cuerpos del sistema solar que generan bólidos y meteoritos.
METODOLOGÍA
Este trabajo se desarrolló en tres etapas. La primera fue la investigación sobre le-yendas suramericanas relacionadas con meteoros. Para ello se revisaron varios volúmenes de la colección Folk Litera-ture of Suramerican Indians, publicada por la UCLA, que tiene un compendio de los mitos y leyendas de diversos pueblos aborígenes latinoamericanos, dentro de los que se encuentran los que explican fenómenos astronómicos (Masse & Masse, 2007). En segundo lugar, se realizó una búsqueda extensa de fenómenos sónicos en manuscritos y libros históricos, cien-tíficos y religiosos. Finalmente, se hizo una comparación entre lo descrito en los documentos históricos y lo relacionado por la literatura científica para compro-bar que los fenómenos seleccionados corresponden a bólidos o caídas de me-teoritos que nos ocupa. Los casos en que la información es confusa o incompleta no se tuvieron en cuenta.
LEYENDAS DE LOS INDÍGENAS SURAMERICANOS ACERCA DE METEOROS
A principio del siglo XX, Adolfo Bandelier intentó determinar la historicidad de los mitos alrededor de los terremotos, erupciones y posibles impactos de me-teoritos, a lo largo de la costa occidental de América del Sur, basándose en ar-
chivos españoles y relacionándolos con las tradiciones orales de los nativos de estas tierras. Bandelier obtuvo indicios de importante actividad volcánica en este continente antes de la colonización española.
Las leyendas y los mitos son considera-dos, por lo general, relatos similares. Ellos, en su mayoría, son relatos semi-históricos considerados ciertos por las culturas que los transmiten y sirven para establecer costumbres locales, recontar las migraciones de personas y recordar hazañas de héroes. Las leyen-das, comúnmente, combinan lo real y lo sobrenatural con elementos míticos. Los mitos son relatos culturales de los princi-pales acontecimientos que, típicamente, sucedieron en el pasado remoto de esa cultura, cuando el mundo era diferente al de hoy. “Ellos utilizan personajes sobrenaturales (dioses, semidioses o animales) y argumentos para expresar los límites y funcionamiento del mundo y el lugar en la naturaleza de un grupo cultural” (Masse, Wayland, Piccardi, & Barber, 2007, pp. 1-2).
Para Haviland (1975, p. 337), “los con-ceptos sobre la visión del mundo y la ciencia están íntimamente relacionados y por lo tanto se puede afirmar que el mito es la ciencia de las culturas que no cotejan la veracidad acerca de la natura-leza, por medio de la experimentación”. En 1973 Dorotyhy Vitaliano propuso la Geomitología para estudiar el origen geológico de los mitos y leyendas, análo-gamente podemos utilizar ”la Astronomía y las Ciencias de la Tierra que compar-ten una relación de parentesco en que ambas pueden ser utilizadas no sólo para demostrar la realidad de muchos mitos, sino también para servir como vehículos
89
Investigación y Ciencia del Gimnasio Campestre
por medio del cuales extraer de ellos información importante acerca de estos eventos y procesos naturales”( Masse, Wayland, Piccardi, & Barber, 2007, pp. 2-3).
A continuación se relatan los mitos acerca de meteoros o meteoritos que tienen algunos pueblos aborígenes de Suramérica.
Mitos sobre el “Fuego del mundo” y los impactos cósmicos
Varios pueblos indígenas del centro de Suramérica tienen rituales y mitos que describen ondas sónicas, pasos de bólidos, caídas de meteoritos y un incendio de la Tierra. A continuación presentamos algunos de ellos.
La nación Bororó, que habita el sur del Mato grosso, fue testigo de uno o más pasos de bólidos o caídas de meteoritos en algún momento de su historia. Crocker (citado en Masse & Masse, 2007, pp.186) ha registrado un notable conjunto de comportamientos rituales (aroe butu) que están relacionados con el paso de retumbantes bólidos atmosféricos o con impactos de pequeños meteoritos de los cuales fueron testigos los hombres Bororó. El aroe butu es la única reunión en que están los chamanes de todos los pueblos vecinos para hacer un ritual colectivo de apaciguamiento. A continuación se presenta la traducción del mito bororó hecha por los autores de este artículo sobre el documento de Masse & Masse (2007, p.193):
Todos, las mujeres y los niños, hasta los más pequeños, desatan una conmoción caótica. La gente grita con desespero, dispara armas de fuego, golpea ollas, sartenes y leños, estrella la esteras enro-
lladas contra el suelo… En el único aroe butu, del que fui testigo el estruendo fue impresionante y casi todos estaban sumamente ansiosos, al borde del pánico. Incluso los emijera, jefes titulados del subclan, siempre dueños de sí mismos y serenamente dignos, estaban obviamen-te muy preocupados y lideraron el hacer ruido, lo que parecía tener la calidad de una epidemia catártica …
La nación Gé, habitantes de las tierras altas brasileñas, tiene dos relatos que hablan de los meteoros, a quienes llaman akra y están representados algunas veces como pájaros (Wilbert, Simoneau & Banner, 1978, p. 45- 46). Estos son considerados demonios que asumen forma humana o animal en la tierra y que luminosamente descienden durante la noche. En estos mitos se cuenta la pérdida de vidas humanas. A continuación se presenta un mito recogido por Wilbert, Simoneau & Banner (1978, p. 46) cuya traducción fue hecha por los autores de este artículo:
Un día los indios se pintaron el cuerpo y fueron a pescar con timbó. Después de un rato las mujeres dijeron: “vamos también nosotras a ver si ya han atrapado muchos peces”. Partieron, llevando con-sigo el ave. Pero cuando llegaron cerca de las zonas de pesca, al ver el agua que brillaba a través de los árboles, el pájaro voló directamente hacia el agua. Hubo un estallido fuerte de trueno y todos los indios que se encontraban en el agua cayeron muertos. Entonces el pájaro se elevó hacia el cielo y la gente lo recono-ció como un meteoro.
La nación Toba-Pilagá, del norte de Argentina, narra una historia en la que suceden tres fenómenos: un eclipse, ante el cual reaccionan produciendo ruidos
90
El Astrolabio
para espantar al animal que devora a la Luna; una caída de meteoritos y final-mente un incendio. A continuación se presentan dos mitos recogidos por Wil-bert, Simoneau, Aprea, & Cordeu (1982, p. 68) cuya traducción fue hecha por los autores de este artículo:
La gente estaba toda profundamente dormida. Era medianoche cuando un indio notó que la Luna estaba tomando un tono rojizo. Despertó a los demás: “la Luna está a punto de ser devorada por un animal”. Los animales al acecho de la Luna eran jaguares, pero esos jagua-res eran los espíritus de los muertos. La gente gritó y gritó. Golpeó sus morteros de madera como tambores, revolcó fe-rozmente sus perros, e incluso alguno disparó sus armas al azar. Ellos hacían todo el ruido posible para asustar a los jaguares y obligarlos a soltar a su presa. Fragmentos de la Luna cayeron sobre la Tierra y provocaron un gran incendio. A partir de estos fragmentos toda la Tierra se incendió. El fuego era tan grande que la gente no podía escapar.
Otra historia de la nación Toba-Pilagá donde claramente se establece que la causa del incendio de la Tierra es ori-ginada por la caída de meteoritos es la siguiente:
La Luna…es un hombre barrigón cuyos intestinos azulados pueden ser vistos a través de su piel. Su enemigo es un espíritu de muerte, el jaguar celestial. De vez en cuando el jaguar salta hasta devorarlo. El hombre Luna se defiende con una lanza con la punta tallada de la madera blanda del árbol botella...que se rompe al primer impacto. También tiene una vara hecha de la misma madera que es demasiado ligera para causar daño alguno. El jaguar desgarra su cuerpo, y trozos de él caen a la tierra. Estos son los meteoritos, que tres veces han
causado el incendio del mundo (Masse, 2007, p. 45).
La nación Toba-Pilagá es vecina del sitio llamado Campo del Cielo donde se han encontrado numerosos meteoritos, algu-nos de ellos de varias toneladas (figura 5). Masse y Masse (2007) recogen varios puntos de vista sobre si estos cuerpos fueron los directos causantes de la le-yenda del incendio del Chaco.
En los párrafos anteriores se hizo men-ción de algunas historias de pueblos in-dígenas del centro del continente, pero en el resto de Suramérica escasean a excepción de la nación Guajira. Este pueblo que vive al norte de Colombia y Venezuela tiene la siguiente leyenda acerca de meteoros: “la hermana del Sol lleva un rayo mortal y ella un día caerá como un meteorito que mortalmente herirá la tierra” (Masse & Masse, 2007, p. 196).
REPORTES DE BÓLIDOS EN LA COLONIA
A continuación, se presentan reportes de fenómenos naturales descritos como
Figura 5. Meteorito El Toba encontrado en Campo de cielo (Argentina). Tomado de http://dimensionargentina.blogspot.com/2010/09/hace-unos-dias-pase-por-la-puerta-del.html.
91
Investigación y Ciencia del Gimnasio Campestre
explosiones, encontrados en manuscri-tos y libros entre los siglos XVII y XIX de Colombia y Venezuela, que pueden ser explicados a partir de los procesos generados por la entrada de un meteo-roide y su interacción con la atmósfera terrestre.
El bólido de Píritu (Venezuela), 1680: El misionero e historiador Matías Ruiz Blanco y el padre Caulín recogen dos hechos acaecidos cerca del 18 de julio de 1680 que al parecer son versiones del mismo fenómeno:
La noche que los indios estaban en con-sulta y confirmados ya en su malicia, se hallaban unos religiosos en Píritu senta-dos junto a una mesa y, estando el tiempo tranquilo y sereno, se levantó de hacia la población del Guarive una nubecica pequeña y luego que estuvo alguna cosa sublevada se abrió con un relámpago y trueno horroroso y al mismo instante apareció entre los religiosos en el plan de la mesa una estrella de notable magnitud y perseveró el espacio suficiente en que todos lo pudieron ver y notar. Desvane-ciose la nube quedando todos admirados y con presunciones de que había sido señal de alguna grande novedad (Ruiz, 1690, p. 127).
La segunda historia dice:
Concluida la fundación del pueblo de San Lorenzo con la unión del de San Juan de Tucupío el Padre Ruiz Blanco decide fundar un reducción para evangelizar a la nación de los Palenques llamada San Pablo: “Llegó a la laguna de Azáca a ori-llas del río Unare; y habiendo hecho la elección para la fundación del pueblo, determinó enarbolar la Santa Cruz para que fuese adorara por los indios, y su-piesen éstos ser aquel precioso madero el Estandarte de la Milicia de Christo,
baxo cuyas Vanderas entraban a vivir…Conjuró al mismo tiempo a los espíritus rebeldes, mandándolos en nombre del Dios Omnipotente al lugar del destierro. Sería como las nueve de la noche, estan-do aun muchos indios despiertos, quando se formó en el ayre instantáneamente un globo de notable magnitud y claridad que duró por espacio de tres minutos, y corriendo hacia la parte del norte se desvaneció con tan estruendoso estallido como el de la mayor pieza de artillería, en el mismo instante fue visto y oído en el pueblo de Píritu, distante del de San Pablo diez leguas de camino (Caulín, 1779, p. 417).
El bólido de Santafé de Bogotá (Colom-bia), 1687: El jesuita Pedro de Mercado relató así lo sucedido el 9 de marzo de 1687:
De repente se escuchó en la ciudad de Santafé y en las ciudades circunvecinas por muchas leguas un estruendo tan horrible y aterrador, que quienes lo es-cucharon declaran nunca haber oído cosa semejante y nunca lo oirían y se prolongó casi por quince minutos y en tan breve tiempo es cosa de admirar a cuantos haya sacado fuera quienes dejados sus hogares, llenaban las calles, pues en ese momento del estruendo ya estaban casi todos acostados, pero aterrados, y perdida la razón, a la manera de las Bacantes, por todas partes aparecían (Moreno, 2007, p. 824).
El bólido de Maracaibo (Venezuela), 1692: Este reporte se debe a los padres jesuitas Juan Andrés de Tejada y Juan Fernández. Mientras se dirigían de Car-tagena a Santo Domingo a cumplir con el jubileo de las misiones, una fuerte tormenta los obligó a llegar a Maracaibo, donde obtuvieron permiso para realizar su tarea en esta ciudad. A continuación
92
El Astrolabio
se presenta parte del documento encon-trado en el Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, cuya transcrip-ción fue hecha por los autores de este artículo:
Temblor espantoso que hubo en tiempo de uno de los sermones: En uno de los sermones de misión sucedió al Padre una bien particular señal de lo que Dios de-searia el aprovechamiento de la Ciudad (Maracaybo) con el Santo Jubileo de la mission. Sabado dos de febrero (1692), día de la Purificacion de la Virgen N. Sra. y la quinta noche de la Mission estando el padre predicando el sermon de desen-gaño, cuia materia era de la muerte, en el ultimo tercio del sermon: Ecce terre motus factus est magnus: Estremeciose con horrible vacío en la tierra, y con ha-ver sido el terremoto a juicio de personas fidedignas muy espantoso, casi ninguno lo sintio en la iglesia, oióse sólo allí un ruido muy grande ocasionado del cruxir unas con otras las maderas del techo de la iglesia, a que tambien el batir del am-biente auidó mucho, juzgaron unos eran invasion del enemigo, otros, que alguna legion de espiritus infernales, causaban aquel ruido, y finalmente juzgaban todos era castigo de Dios. Aquí fue de ver los llantos, alaridos, lagrimas, golpes de pecho, y otras demostraciones de arre-pentimiento. Dejo el Padre el sermon, porque no era posible sosegar el tumulto, que sucedió, lo que de San Pablo dixo en Chrisostomo: Ixo doctore sit cassus. Salieron todos a las plazas, oían se en repetidos llantos, clamores al cielo por el perdon de las culpas, otros restituían honrras quitadas, otros lo ageno robado; caían unos de mal de corazon en tierra, otros desmaiados, y atónitos todos, no sabian, lo que les avia sucedido (ARSI, - NR et QUIT 13I, 1691-1693, p. 129).
A continuación se presentan otra serie de relatos escritos en el siglo XIX, dentro del
territorio colombiano, que coinciden con los fenómenos que se han trabajo durante esta investigación y que corresponden de manera muy clara al paso de bólidos. Jean Baptiste Boussingault, científico francés, realizó una prospección de los recursos geológicos de la Gran Colombia por ofrecimiento de Simón Bolívar.
El meteorito de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), 1810: El meteorito fue encontrado el 20 de abril de 1810 por Cecilia Corredor (figura 6). La siguiente es la descripción de lo visto el día anterior:
Aun cuando el punto de la loma en donde fue encontrado (el meteorito) se halle cerca de un sendero que los habitantes de la población toman ordinariamente para ir a buscar leña en el bosque y lo que apoya esta opinión es que, esa misma noche, habían visto un globo de fuego que avanzaba a gran velocidad, a ras de tierra hacia el SO (Boussingault, 1892, p. 103).
Meteoro sobre Popayán (Cauca), 1816: Santiago Pérez Valencia, reportó la caída de un meteoro muy brillante el 30 de abril de 1816. El relato se encuentra dentro de una lista de temblores ocurri-
Figura 6. Meteorito de Santa Rosa de Viterbo. Fotografía de Omar Gaona.
93
Investigación y Ciencia del Gimnasio Campestre
dos entre 1785 y 1841: “El 30 de abril de 1816, meteoro luminoso a las ocho de la noche, que estalló con explosión ruidosa (erupciones cutáneas malignas)” (Bous-singault, Roulin, & Acosta, 1849, p. 53).
Bólidos sobre el centro de Colombia, 1827: El 16 y 17 de noviembre ocurrieron en el centro de Colombia una serie de terremotos que destruyeron numerosas poblaciones de Huila, Cauca y Cundina-marca. Horas después se escuchó, en las Vegas de Supía y Marmato (Caldas), el siguiente fenómeno descrito por Bous-singault:
Apenas había entrado cuando un criado me viene a llamar para que salga, porque partía del cielo un ruido que no era un trueno. Yo oí, efectivamente, detonacio-nes parecidas a un ruido lejano de cañón, pero sin ecos. No se veía ninguna luz. El intervalo de tiempo entre los dos sonidos era bastante regular, alrededor de 30 segundos. Yo conté 10 detonaciones…el cielo estaba cubierto. La causa de estos ruidos en el aire no puede explicarse…De Cartago, me escribieron que cada deto-nación resonaba como un cañón de 24. Más hacia el sur de esta villa, el sonido fue menor, y no se indicó ninguna erup-ción en el volcán de Pasto (Boussingault, 1892, p. 21).
Bólido sobre Antioquia (Colombia), 1854: “En el estado de Antioquia, cerca de Sonsón, cayó un aerolito, del que hasta ahora no se ha hecho mención, ignoramos las circunstancias de su caída, sabiendo únicamente que se escuchó una detonación, semejante a un cañonazo, i que fue de día…” (La Caridad, 1866, p. 29).
Bólido sobre el oriente de Cundina-marca (Colombia),1883: “El lunes 27 de
agosto de 1883, oyeron los habitantes del valle de Chipasaque, Gachetá, Gachalá y Ubalá (Cundinamarca), unas detonacio-nes tan fuertes como de grandes piezas de artillería que retumbaban entre las peñas. Creyeron todos que había sido batalla de armas que había habido en Guateque” (Díaz, 1947, p. 783).
DISCUSIÓN
La primera observación de la parte lu-minosa de un bólido corresponde a la reportada por el Padre Ruiz en Píritu (Venezuela), en el año de 1680, “Sería como las nueve de la noche, estando aún muchos indios despiertos, cuando se for-mó en el ayre instantáneamente un globo de notable magnitud y claridad que duró por espacio de tres minutos” (Caulín, 1745, p. 417). Los estudios de Broscher, Helled, Polishook, Almoznino, & David (2004) sobre la duración de las estelas luminosas en las Leónidas mostraron que pueden persistir 0.33 segundos y como máximo 1.28 segundos. Durante la lluvia de meteoros de las Leónidas de 1998 se produjeron estelas luminosas persis-tentes, por lapsos entre 15 segundos y 2 minutos y 54 segundos (Jenniskens, Nugent & Plane, 2000). Dicho reporte es consistente con lo reportado por Cauln. Sin embargo, existen reportes que afir-man que ciertas estelas pueden llegar a ser visibles hasta una hora (Clemesha, Medeiros, Gobbi, Takahashi, & Batista, 2001). El meteoroide de Tunguska pro-dujo noches con gran resplandor entre el 1º y el 24 de julio, percibidas desde Siberia hasta Irlanda, cuya intensidad permitía leer un periódico a media noche sin la ayuda de luces artificiales (Brazo & Austin, 1982; Longo, 2007). El fenó-meno sentido en Maracaibo, en 1692,
94
El Astrolabio
está descrito por el cronista como un temblor pero, como él mismo lo explica, las personas que estaban dentro de la iglesia no lo sintieron y sólo recalcan el ruido producido en el techo y “el batir del ambiente”. Este estruendo fue pro-bablemente generado por la onda sónica que puede estremecer toda una pobla-ción (figura 7), romper cristales, expulsar puertas y afectar muros y techos como sucedió en Chelyabinsk (Rusia), el 15 de febrero de 2013, en Madrid (España) el 10 de febrero de 1896 (Flammarion, 1896), en Kirin (China), el 8 de marzo de 1976 (Joint Investigation Group, 1977) y en Santafé de Bogotá, el 9 de marzo de 1687 (Moreno, 2007).
Los habitantes del puerto venezolano pensaron que estaban siendo invadidos, hipótesis que surge al suponer que el fuerte estruendo escuchado era el de un cañón. El estruendo se produce cuando el meteoroide se mueve a través de la at-mósfera a una velocidad supersónica, lo que genera una onda de choque cilíndrica o cónica que se transmite al suelo. Esta oscilación produce pequeños temblores que pueden sentirse casi inmediatamen-te, debido a que la velocidad de las ondas sísmicas que viajan por el subsuelo es un
orden de magnitud más rápida que las ondas acústicas en el aire (Tatum, 1999). Más difícil de sustentar es el relato del payanés Santiago Pérez, quien describe la caída de un meteoro luminoso, el 30 de abril de 1816, dentro de una lista de temblores ocurridos entre 1785 y 1841, con una anotación a renglón seguido que dice: ”erupciones cutáneas malignas” (Boussingault, Roulin, & Acosta, 1849).
Informaciones como ésta no son co-munes, sólo aparecen recientemente, como en la noticia sobre la caída de un meteorito el 15 de septiembre de 2007 en la zona de Carancas (Perú). En ella se contaba que a los pastores y agricultores, que se acercaron al cráter, encontraron gran cantidad de piedras y con agua burbujeante que emitía un vapor fétido. Los testigos reportaron síntomas inexpli-cables como dolores de cabeza, vómitos, lesiones en la piel y que sus animales perdieron el apetito y sangraron por la nariz (Firestone, 2008).
El olor a azufre es otra de los efectos sentidos durante y después de la caída de algunos meteoritos (Sears, 1978), como en los casos de Bogotá el 9 marzo de 1687 (Moreno, 2007) y el 9 de marzo de 1822 en el noreste de los EE.UU. y el oriente de Canadá (Lewis, 1994). Este olor pue-de ser producido por sulfuros como la troilita (FeS) presente en el meteorito. Sin embargo, no se ha demostrado que estos compuestos hayan sido la causa de lesiones como las arriba mencionadas.
Resulta muy interesante el reporte de Boussingault sobre el fenómeno observa-do el 17 de noviembre de 1827, donde se escucharon diez detonaciones separadas por lapsos de medio minuto. El científico
Figura 7. Daños causados en una fábrica de zinc en Chel-yabinsk. Tomado de http://www.rferl.org/content/russian-meteorite/24902731.html.
95
Investigación y Ciencia del Gimnasio Campestre
francés escuchó los ruidos estando en Supía y aclara que no hubo actividad volcánica en Pasto, que el ruido se sintió muy fuerte en Cartago, a 90 kilómetros al suroeste, y que disminuyó más hacia el sur de esta villa. Por lo anterior la erupción de los volcanes Galeras y Puracé queda descartada. Con el volcán nevado del Ruiz la situación es similar, pues este nevado está equidistante de Cartago y de Supía, y sin embargo la intensidad de la detonación fue mayor en el primer mu-nicipio que en el segundo, por lo tanto, se infiere que este volcán tampoco fue el origen de las explosiones. Finalmente, el único volcán cercano a Cartago que se considera activo es el Cerro Machín, empero su última erupción sucedió hace 900 años y los habitantes de la región no recuerdan ninguna actividad recien-te (Murcia, Hurtado, Cortés, Macías, & Cepeda, 2008).
Una hipótesis que podría explicar el evento de 1827, es que fue producto de la lluvia de meteoros de las Leónidas que ocurre entre el 16 y 17 de noviembre de cada año. Quedaría por examinar si el número elevado de detonaciones está relacionado con la entrada en fila de varios meteoroides en fila, siguiendo una trayectoria igual, existiendo unos cuantos minutos entre uno y otro. Este
fenómeno se conoce con el nombre de procesión y es poco común. Los dos casos más famosos son la procesión de meteoros de 1860, descrita en el poema de Walt Whitman, Year of the Meteors y pintada por Frederic Church (Falk, 2010), y la presenciada desde el Observatorio de Yerkes la noche de 19 de julio de 1904, cuando dos meteoros con igual trayectoria se observaron con diez minutos de diferencia (Barnard, 1904) (figuras 8 y 9). Estos hechos también sirven para explicar lo que posiblemente ocurrió en Santafé de Bogotá, el nueve de marzo de 1687, cuando sus habitantes sintieron tres fuertes explosiones y tal conmoción en el aire en un lapso que duró entre quince y treinta minutos: “al primer golpe dudaron: todos al segundo temieron: al tercero se aterraron y con la perseverancia salieron de sí, y aún de sus casas, y aún de la ciudad” (Cassani, 1741, p. 193).
Por otro lado los habitantes de Bogotá además de percibir las ondas de choque oyeron estruendos o redobles producidos por la división del meteoroide sobre el cielo de la ciudad. Los testigos de la época pensaron que tales sonidos eran pruebas de un combate por eso preguntaron a las personas de mayor experiencia para confirmar la hipótesis:
Figura 8. La procesión de meteoros de 1860 descrita en el poemadeWaltWhitman“YearoftheMeteors”ypintadaporFrederic Church. Tomada de Sky and Telescope, July 2010.
Figura 9. Procesión de meteoros observada en Toronto el 9 de febrero de 1913, obra realizada por Gustav Hahn.
96
El Astrolabio
Sin embargo si a los ancianos deba darse algún crédito: los sonidos de los tambores y de las catapultas que habían explotado daban indicio de un combate que escaramuceaban tropas ligeras, también los estruendos mayores en conjunto de todo un ejército, lo probaban. Todo esto se divulgaba y significaba que la ciudad sería saqueada esa noche (Moreno, 2007, p. 828).
En Chelyabinsk también se escucharon los redobles, por lo menos durante 50 segundos, después del paso de la onda sónica. En Kirin (China) sucedió un caso muy similar tanto en época del año (8 de marzo), como en intensidad de las detonaciones escuchadas: “después, la explosión fue acompañada con sonidos de división, como de miles de proyectiles de artillería que volaban sobre el cielo…” (Meteorite Research Group, 1976, p.1). Si bien la duración de los sonidos en este caso fue sólo de cuatro a cinco minutos, menor que en Bogotá, no deja de llamar la atención que en Kirin se recuperaran más de dos toneladas de condritas, sien-do la segunda caída más importante de este tipo de meteoritos a nivel global.En Curuçá (Brasil) ocurrieron otros dos hechos que en escasas ocasiones han sido reportados: “cenizas finas empezaron a caer sobre las plantas del bosque y sobre la aguas del río… cuando intempestiva-mente se oyó un ruido compuesto de muchos tipos de silbidos que venían de lo alto, sonando como chiflidos o descargas de artillería…” (Bailey, Ham, Massai & Scriven, 1995, p. 251). Los silbidos son reconocidos por algunos autores como sonidos electrofónicos, que sólo han sido reportados en el 5% de los casos y necesitan de un elemento transductor cercano al observador para que la radia-ción sea audible (Keay, 1994). La caída de cenizas puede haber sido producida por
material de la nube de polvo dejada por el bólido o por el impacto. En el caso de Carancas los primeros informes reportan que la onda expansiva arrojó al suelo a los habitantes locales cercanos, rompió ventanas a un kilómetro de distancia y levantó una nube de polvo enorme, en cantidad suficiente para cubrir a un hom-bre de pies a cabeza con un fino polvo blanco (Firestone, 2008). Lo anterior se explica porque el meteorito rocoso de Carancas cayó a una velocidad entre 1.5 y 4 km/s, cuando lo normal es 0.3 km/s, produciendo un cráter de impac-to de 13,5 metros que levantó una gran nube de polvo (Brown, Revelle, Silber, Edwards, Arrowsmith, Jackson, Tancredi, & Eaton, 2008). Esta situación es anormal si tenemos en cuenta que cuando el ma-terial del meteorito es rocoso el tamaño del cráter es ligeramente superior a la masa impactante (10 kilogramos).
Los meteoritos metálicos como el caí-do en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, (Boussingault, 1892) producen cráteres mayores que los rocosos y normalmen-te penetran el suelo. Durante la caída mantienen su energía cinética, ya que no sufren ablación, (figura 10) y ella se disipa principalmente en la formación del cráter. Por lo tanto su onda expansiva es menor que en los meteoritos rocosos, en
Figura 10. Ablación observada durante la entrada a la at-mosfera de un gemínida. Tomada de http://darkerview.com/darkview/index.php?/categories/45-Meteor-Showers/P2.html.
97
Investigación y Ciencia del Gimnasio Campestre
cuyo caso es aumentada por la desinte-gración del cuerpo durante su paso por la atmósfera (Brown, Revelle, Silber, Ed-wards, Arrowsmith, Jackson, Tancredi, & Eaton, 2008). Esta es la razón que podría explicar porque en el reporte de la caída del meteorito metálico de Santa Rosa no aparece ninguna anotación sobre explo-siones y sobresale el fenómeno lumínico.
Algunos de los bólidos nombrados en este trabajo tienen fechas muy cercanas, como el de Bogotá (9 de marzo) y el de Kirin (8 de marzo) o el de Madrid (10 de febrero) y el de Sikhote Alin (12 de febrero) (figura11), sin embargo no se ha demostrado que tengan un origen común. Bailey intentó relacionar Curuçá (13 de agosto) con las Perseidas cuyo máximo ocurre alrededor del 12 de agosto sin que haya sido aceptado por la comunidad científica.
CONCLUSIONES La entrada a la atmósfera terrestre de meteoroides y asteroides es un fenómeno común. En ocasiones el tamaño de estos cuerpos es lo suficientemente grande para desintegrarse en la baja atmósfera produciendo explosiones sónicas, detonaciones y silbidos, escuchadas localmente y que llaman la atención de todos los habitantes de la región donde sucede.
El llamado “temblor espantoso”, sentido en Maracaibo en 1692, presenta las características típicas producidas por la onda expansiva generada con el paso de un meteoro por la atmósfera terrestre. La forma como afectó el meteoro a la población es muy similar a la descrita por Pedro de Mercado en la ciudad de Bogotá.
Los bólidos mejor documentados son los de Píritu, Bogotá y Maracaibo, que sucedieron a finales del siglo XVII, y aunque presentan una buena descripción de los fenómenos sónicos, no se hace referencia a la caída de una roca. Esta situación no es de extrañarse teniendo en cuenta que sólo hasta la primera década del siglo XIX renombrados científicos como Chladni, Goethe, La Place, Biot y Poisson aceptaron el origen extraterrestre de los meteoritos. Este estudio permitió identificar el fenómeno escuchado por Boussingault el 17 de noviembre de 1827 muy probablemente como una procesión de meteoros. Este fenómeno produjo numerosas explosiones sónicas de forma regular e intermitente.
Figura 11. Caída del meteorito de Sikhote Alin observada el 12 de febrero de 1947. Pintura realizada por P. I. Mede-vedev.
98
El Astrolabio
Antes de los siglos XVII y XVIII no se tenía el concepto de meteorito y por lo tanto los fenómenos causados por su caída, como lo improviso y estruendoso de la onda sónica, causaron un pánico generalizado que llevaba a pensar en un acontecimiento apocalíptico (figura 12). Las descripciones de los casos de Bogotá y Maracaibo pueden contrastarse con lo sucedido en Madrid, en 1896, (Flammarion, 1896) y no distan mucho en lo referente al pánico generado, pero si respecto a los daños y los heridos. Lo anterior parece mostrar que con el incremento de la población y el mayor uso de materiales como el vidrio, las ciudades modernas podrían tener mayor número de heridos como ocurrió en Chelyabinsk.
Llama la atención la numerosa y valiosa información encontrada en narraciones y libros escritos por religiosos. En general, las descripciones de los fenómenos sónicos hechas durante la colonia son coherentes con los propuestos por la literatura actual. Si bien es cierto, fueron escritas en una época en que el conocimiento científico era muy limitado. Podemos concluir que la revisión de fuentes de diverso origen
entre ellas el eclesiástico son necesarias para tener un registro más completo de la observación de meteoros, bólidos y otros fenómenos astronómicos.
LISTA DE REFERENCIAS
ARSI, - NR et QUIT 13I, Cartas Anuas de la Provincia del Nuevo Reyno de Granada de 1691 – 1693. Folios 126-131. Temblor espantoso que hubo en tiempo de uno de los sermones. En Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco. P.U.J.
Bailey, M., Ham D., Massai S. & Scriven, J. (1995). The 1930 August 13 Brazilian Tunguska Event. The Observatory, October 1995, vol. 115, pp. 250-253.
Barnard, E. (1904). Observation of Two Great Me-teors. The Astronomical Journal 1904, pp.128-129.
Boussingault, J.B. (1892). Memorias. Editorial Banco de la República. 1985. Bogotá. Vol. 2, pp. 21,103-105.
Boussingault, J.B., Roulin, F. & Acosta, J. (1849). Viajes científicos a los Andes Ecuatoriales. Colección de memorias sobre física, química e historia natural de la Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. Librería Castellana. París. 1849, pp. 53 -55.
Borovicka, J., Popova, O., Nemtchinov I., Spurny P., & Ceplecha, Z. (1998). Bolides Produced by Impacts of Large Meteoroids into the Earth’s Atmosphere: Comparison of Theory with Observations. Astro-nomy & Astrophysics 337, pp. 591–602.
Brazo, M., & Austin, S. (1982). The Tunguska Ex-plosion of 1908. Geoscience Research Institute 4. http://www.icr.org/research/sa/sa-r05.htm. Recuperado 1 de abril de 2013.
Broscher, N., Helled R., Polishook D., Almoznino E., & David, N. (2004). Meteor Light Curves: The Relevant Parameters. Monthly Notices of Royal Astronomical Society, pp. 355, 111-119.
Brown P., Revelle D., Silber, E., Edwards, W., Arrowsmith, S., Jackson, W., Tancredi, G., & Eaton, D.(2008). Analysis of a Crater-Forming Meteorite Impact in Peru. Journal of Geophysical Research, Vol. 113, E09007.
Cassani, J. (1741). Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reino de Granada. Imprenta y Librería de Manuel Fernández. Madrid. Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco. Pontificia Universidad Javeriana, pp. 191-196.
Figura 12. Representación del apocalipsis en la que mues-tra la caída de cuerpos celestes. Tomada de Meteorite Magazine de octubre de 2012.
99
Investigación y Ciencia del Gimnasio Campestre
Caulín, A. (1779). Historia coro-gráfica natural y evangélica de la Nueva Andalucía. Provincias de Cumaná, Guayana y vertientes del Orinoco, p. 417.
Clemesha, B., Medeiros, A., Gobbi, D., Takahashi, H. & Batista P. (2001). Multiple Wavelength Optical Observations of A Long-Lived Meteor Trail. Geophy-sical Research Letters, Vol. 28, No. 14, 2001, pp. 2779-2782.
Crocker, J. C. (1985). Vital Souls: Bororo Cosmology, Natural Symbolism, and Shamanism. University Of Arizona Press, Tucson, pp.217 -220.
Díaz O. (1947). Libros de memoria del presbítero Ildelfonso Díaz. Boletín de Historia y Antigüedades. Revista de la Academia Colombiana de Historia, volumen 396, octubre-noviembre de 1947, número 396, pp.783.
Falk, D. (2010). Forensic Astronomer Solves Walt Whitman Mystery http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/06/the-forensic-astrono-mer-donald-olson.html Recuperado 1 de abril de 2013.
Farinella, P., Foschini, L., Froeschl, C., Gonczi, R., Jopek, T., Longo, G. & Michel, P. (2001).Probable Asteroidal Origin of the Tunguska Cosmic Body. As-tronomy & Astrophysics, 377, pp.1081-1097.
Firestone, C. (2008). Professor Solves a Me-teor Mystery. http://www.browndailyherald.com/2008/04/04/professor-solves-a-meteor-mys-tery. Recuperado 2 abril de 2013.
Flammarion, C. (1896). Le Bolide de Madrid et les pierres qui tombent du ciel. Bulletin de la Société Astronomique de France. 1896, pp. 72-85.
Foschini, L. (1999). A Solution for the Tunguska Event. Astronomy & Astrophysics. 342, pp L1–L4.
Haviland, W. A. (1975). Cultural Anthropology. Holt, Rhinehart & Winston, New York, pp. 337.
Jenniskens P., Nugent D. & Plane, J. (2000). The Dynamical Evolution of a Tubular Leonid Persistent Train. Seti Institute, Nasa Ames Research Center.
Joint Investigation group of the Kirin meteorite shower. (1977). A Preliminary Survey on the Kirin Meteorite Shower. Academia Sinica. Vol. XX Nº 4 July-August 1977, pp. 502-512.
Keay, C. (1980). Anomalous Sounds from the Entry of Meteors Fireballs. Science 210, pp. 11-15.
Keay, C. (1994). Audible Fireballs and Geophysi-cal Electrophonics. Proceedings ASA 1994 (11-1), pp.11- 15.
La Caridad (1866). Astronomía: Los cometas. Perió-dico Católico, pp. 29.
Lewis, J. (1996). Rain of Iron and Ice. Addison-Wesley Publishing Company, pp.126-181.
Littmann, M. (1998). The Heavens on Fire. The Great Meteor Storms. Cambridge University Press, pp. 53-55.
Longo, G. (2007). The Tunguska Event. Comet / Asteroid Impacts and Human Society, an Interdis-ciplinary Approach. En Bobrowsky P. T. & Rickman H. Editors. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2007, Chapter 18, pp. 303-330.
Llorca, J.,Trigo-Rodriguez, J., Docobo, J. & Neira, H. (2009). Evidence for an Atmospheric Airburst of a Huge Bolide Over Spain In 939 Ad As Recorded In Medieval Chronicles. 40th Lunar and Planetary Science Conference, Lunar and Planetary Science XL, id.1359, pp.1-2.
Masse, B. (2007) The Archeology and Antropology of quaternary period cosmic impact. In Bobrosky P. Rickman H (eds) Comet/ Asteroid Impacts and Human Society: An Interdisciplinary approach. Springer, Berlin, pp 25-70.
Masse, B. & Masse, M. (2007). Myth and Catastro-phic Reality: Using Myth to Identify Cosmic Impacts and Massive Plinian Eruptions in Holocene South America. Myth and Geology. Geological Society, Special Publications, 273. The Geological Society of London, pp. 177–202.
Masse, B., Wayland, E., Piccardi, L. & Barber, P. (2007). Exploring The Nature Of Myth and Its Role in Science Myth and Geology. Geological Society, Special Publications. The Geological Society of London, pp. 9–28.
Mercado, P. (1691). Portentosus quidam stridor Sancta Fide exauditus, quo expergefacti multi ad meliorem revocati sunt frugem recensetur. Comentaris eorum quae gesta sunt a Patrib, So-cietais Iesu Provinciae Novi Regni Granatensis ad anno millesimo sexcentesimo octogesimo quarto ad annum millesimum sexcentesimum nonagesimum. Archivun Romanun Societatis Iesu NR et Quit 15-2. Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel pacheco. P.U.J., pp. 90-94.
Meteorite Research Grup. (1976). A Shower of Stone Meteorites in Kirin Province, China. Meteorite Re-search Group. A Preliminary Study on the Mineral Composition, Structure and Texture of the Meteo-rite. Changchun College of Geology, pp. 1-23.
Moreno, F. (2007). La noticia original del ruido escuchado en Santafé de Bogotá el domingo 9 de marzo de 1687. Boletín de Historia y Antigüedades.
100
El Astrolabio
Revista de la Academia Colombiana de Historia. Vol. XCIV, No.839, pp. 819-833.
Moreno, F. & Portilla G. (2006). Hipótesis astronó-mica al misterioso ruido escuchado en Santafé de Bogotá el domingo 9 de marzo de1687. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá Vol. XXX. 116, pp. 321-330.
Murcia, H., Hurtado, B., Cortés G., Macías, J. & Cepeda H. (2008). The ~ 2500 Yr B.P. Chicoral Non-Cohesive Debris Flow from Cerro Machín Volcano, Colombia. Journal Of Volcanology and Geothermal Research, Volume 171, Issues 3–4, pp. 201–214.
Olson, D., Olson, M., Doescher, R. & Pope A. (2010). Walt Whitman’s Year of Meteors. Sky and Telescope. July 2010, pp. 28-32.
Pickering, W. (1922). The Meteoric Procession of February 9, 1913. Maria Mitchell Observatory.
Ruiz. M. (1690).Conversión en Píritu de los Indios Cumanagotos y Palenques y otros sus principios y incrementos. Librería de Victoriano Suárez. Impreso en Madrid 1892, pp. 126. http://www.archive.org/stream/conversinenpiri00blangoog#page/n291/mode/2up. Recuperado 1 de abril de 2013.
Sears, D. (1978). The Nature and Origin of Meteori-tes. Monographs on Astronomical Subjects: 5. Adam Hilger Ltd. Bristol, pp. 24–37.
Tatum, J. (1999). Fireballs: Interpretation of Airblast. Meteoritics & Planetary Science 34, pp. 571-585.
Trigo J. M. (1997). Meteoros: fragmentos de come-tas y asteroides. Equipo Sirius, S.A.
Wilbert, J. Simoneau, K. & Banner, H. (1978). Folk Literature of the Ge Indians. UCLA Latin American Center Publication. Los Angeles, California. Vol.1 pp.69-71, Vol. 2, pp. 45-46.
Wilbert, J. Simoneau, K. Aprea, M. & Cordeu, E. (1982). Folk Literature of the Toba Indians. UCLA Latin American Center Publication. Los Angeles, California Vol.2, pp.12-14.
Yeomans, D. & Chodas, P. (2013). Additional Details on the Large Fireball Event over Russia on February 15, 2013. Nasa/Jpl Near-Earth Object Program Offi-ce. http://neo.jpl.nasa.gov/news/fireball_130301.html. Recuperado 22 de marzo, 2013.