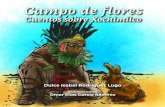La Granada falsificada. El pícaro Juan de Flores
Transcript of La Granada falsificada. El pícaro Juan de Flores
EXPOSICIÓN
Grupo de Investigación en Arqueología Clásica yAntigüedad Tardía en Andalucía Oriental, Juntade Andalucía, Universidad de Granada(GAECATAO) (HUM-296).
MONTAJE
Integral de Arte
IMPRESIÓN DIGITAL
La Trama Digital
CATÁLOGO
DISEÑO
Juan Vida
IMPRESIÓN
Imprenta de la Diputación de Granada
Depósito legal: GR 1107-2012
Impreso en España
DIPUTACIÓN DE GRANADA
PRESIDENTE
Sebastián Pérez Ortiz
DIPUTADO DE CULTURA
José Antonio González Alcalá
COORDINADOR DE CULTURA
Joaquín Abras de Santiago
LA GRANADA “FALSIFICADA”:el pícaro Juan de Flores
Margarita OrfilaUNIVERSIDAD DE GRANADA
Manuel SotomayorFACULTAD DE TEOLOGÍA, GRANADA
Elena SánchezUNIVERSIDAD DE GRANADA
Purificación MarínUNIVERSIDAD DE GRANADA
CON LA COLABORACIÓN DE
Carlos Sánchez
1. Introducción
Los avatares de la historiografía sobre la ciudad de Granada son, digamos,curiosos. De hecho no suele ser muy habitual que sobre un mismo enteurbano contemos con la diversidad de topónimos como los que éste hatenido a lo largo de su vida: Ildurur, Iliberri, Florentia Iliberritana, Elibe-ris/Ilbira, Garnatha/Garnàta al Yehùd, Medina Garnatha, Granada.
Investigadores, curiosos y eruditos han tratado de analizar el largo reco-rrido de su historia, que hoy puede contabilizarse en unos tres mileniosde existencia. La lectura del cúmulo de escritos sobre el tema ha llevadoa una diversidad de interpretaciones sobre su fundación y sobre la impor-tancia de Granada en diversas épocas, influidas en parte por la existenciade una serie de leyendas sobre su origen, especialmente creadas a partirdel siglo XVI. Es en este momento cuando emerge el falso histórico deque en este enclave urbano, en época romana, el incipiente cristianismotuvo un profundo arraigo, todo ello propiciado por las famosas falsifi-caciones del Sacromonte: los Libros Plúmbeos.
La realidad aportada por la arqueología documenta la instalación perma-nente de gentes en lo que hoy es Granada ciudad a partir de la Edad delBronce, con unas cabañas que se han localizado tanto en la zona bajadel actual barrio del Albaicín como en lo alto de su colina, datadas apartir del siglo IX aC., reflejando un poblamiento disperso. Un hito im-portante dentro de la historia de esta ciudad fue, a fines del siglo VII aC.e inicios del VI, la aglutinación de sus habitantes en la parte alta delAlbaicín, construyéndose para ese menester una impresionante muralla.Estamos hablando de la época Ibérica, y de un poblado reconocido através de documentación escrita como Ilduri-Ilturri y que acabó siendoIliberis. Un poco antes del cambio de Era, las gentes de este lugar fueronincorporadas dentro de la Administración romana bajo la categoría demunicipium. A partir de ese momento fue conocido como FlorentiaIliberritana. Esta ciudad acogió, a inicios del siglo IV dC., el primerconcilio cristiano del que se conservan las actas, el “Concilio de Elvira”(Sotomayor y Fernández, 2005). Ya en época islámica, en el siglo XI, secrea el que fue conocido como Reino de Granada, cuyo milenario va a
[7]
celebrarse en breve. Para terminar con esos hitos históricos, la conquistade la Granada nazarí en 1492 por parte de los Reyes católicos constituyóun hecho que, junto con la caída de Constantinopla en manos del im-perio Otomano, llevaron a Europa a considerar ambos acontecimientoscomo fundamentales en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.Un tránsito que tuvo muchas consecuencias, entre ellas la introducciónde nuevo del cristianismo en esta ciudad del Reino de Granada, junto aotras muchas cosas…
En el contexto de estas alternativas, a mediados del siglo XVIII tuvo lugarun descubrimiento arqueológico en la parte alta del Albaicín, hallazgode notable importancia para el conocimiento de la ciudad de Granadaen época romana. Fue obra de Juan de Flores, personaje dudosamentecélebre por la serie de falsificaciones que cometió durante el proceso deexcavación que le acarreó ser condenado por la justicia y el consiguientedesprestigio. También su obra quedó desacreditada, sin duda injusta-mente, toda vez que no todo lo que descubrió fue falso. De hecho, sutrabajo, en sus primeras excavaciones, permitió el hallazgo de los restosarquitectónicos de una importante parte de la plaza y estructuras cir-cundantes del foro de Florentia Iliberritana.
Lástima de esas falsificaciones que, sin embargo, no fueron algo aislado:en Granada ya se habían producido otros episodios del mismo cariz.Nos referimos a los hallazgos, dentro del proceso de construcción de lacatedral, de la Torre Turpiana, y a los plomos del Sacromonte.
2. El inicio de las falsificaciones sobre la historia de Granada2.1 Contextualización
Tal como hemos comentado, la caída de Constantinopla en manosotomanas en 1453 y la conquista de Granada por parte de los ReyesCatólicos, son los acontecimientos que tradicionalmente han marcadoel fin de la Edad Media y el inicio de la Moderna. Y uno de esos acon-tecimientos cruciales marcó precisamente a esta ciudad. Entre todas lasconsecuencias de diversa índole que cabría mencionar, destaca, en rela-ción a lo que aquí nos ocupa, la cuestión religiosa.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[8]
La toma de la ciudad, y por ende la propia Granada, se convirtieron ensímbolo del triunfo del cristianismo sobre el islamismo en el occidenteeuropeo. Pero en la antigua capital nazarí el problema que generaba estanueva situación era la inexistencia de un pasado cristiano que la igualaraal resto de las ciudades hispanas y que a su vez hiciera a sus habitantespartícipes de la recién lograda unidad religiosa de las tierras hispanas.Sentimiento al que se unía, por otra parte, el de las élites moriscas –per-tenecientes a familias musulmanas, ya bautizadas y cristianizadas–, quebuscaban o inventaban elementos que les librasen de la expulsión. Entreotras artimañas, la pertenencia a la familia real, servicios prestados a lascoronas cristianas, pertenencia a linajes antiguos que se remontaran atiempos anteriores a la llegada de los musulmanes (y que indicaran portanto la existencia de unos antepasados ya cristianos), o demostrar lapresencia de población árabe en la ciudad en tiempos de la venida deSantiago a las Hispanias. Preocupación que resulta sin embargo comúnal resto de los territorios peninsulares, donde proliferaron las produc-ciones destinadas a confirmar la existencia de un “glorioso pasadosagrado”, que desembocó, en palabras de García-Arenal, en “una obse-sión por los orígenes y por la asociación de estos orígenes a la Antigüedady a los santos locales” (García-Arenal 2003, 299).
Tal como relata Caro Baroja:
“… en realidad refleja un drama colectivo que domina, en conjunto, lavida de fines del siglo XVI en una ciudad y un reino que viven todavía bajolos efectos de la guerra reciente, que ocasionó que gran parte de la pobla-ción morisca fuera expulsada, quedando sin embargo otra parte del mismoorigen, no bien cuantificada, en estado de zozobra e incertidumbres. Por-que entre los moriscos no sólo había labriegos y pastores, sino tambiéncomerciantes, clérigos seculares, jesuitas, médicos y traductores del SantoOficio, y estos últimos actúan en el drama, más interesante en sí que lamisma falsificación. Por un lado, aparecen como más papistas que el papa,según vulgarmente se suele decir, sirviendo, a su modo, los intereses espi-rituales de prelados piadosos y de teólogos, muy patriotas a la vez. Porotro, creyeron servir a su propia comunidad, acusada, en general, de serinsincera en su cristianismo, siempre sospechosa, y estigmatizada tambiénpor las leyes de pureza de sangre, por los estatutos de limpieza, basadosen el orgullo de los llamados “cristianos viejos” (Caro Baroja, 1992: 117).
[9]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Todas éstas son las cuestiones que se encuentran en la base de la con-troversia que durante siglos se desarrollará en torno a la época romanaen Granada, con consecuencias que han repercutido, curiosamente, enla correcta interpretación de ese período histórico. De hecho, comoconsecuencia de las falsificaciones en las que se narraban supuestosacontecimientos de ese periodo, se ha llegado a negar la existencia deuna ciudad romana en el Albaicín granadino.
Historiográficamente, la realidad granadina puede insertarse perfecta-mente en el contexto de principios del siglo XVII, momento en el que sedesarrolló a nivel nacional un amplio entramado de falsificaciones quevenían a difundir valores como la tradición, lo ortodoxo o la pureza desangre: los falsos cronicones. Entre ellos destacan los apócrifos del jesuitaJerónimo Román de la Higuera sobre la venida del apóstol Santiagoa España que, junto a los hallazgos granadinos, comenzarían a sometersea revisión sólo a partir de mediados de dicha centuria con el nacimientode la crítica histórica en el campo de la hagiografía y la obra de Bollandy Papebroeck.
Dejando aparte la significación de esas falsificaciones como manifesta-ción de una época y de una situación sociopolítica, hay que reconocerque, a la par, aquéllas tuvieron una repercusión colateral sobre la historiade un periodo concreto de su pasado, la época clásica. Es evidente queel momento histórico del inicio del cristianismo se sitúa en la épocaromana, y por tanto es en ese período en el que sus inventores debieronsituar esos falsos históricos creados en Granada desde el siglo XVI. Y todoello por el empeño de buscar ese origen cristiano de Granada. Es unarealidad que, con el paso del tiempo, al período al que realmente se leha causado mayor daño real, desde un punto de vista histórico e histo-riográfico, ha sido el concerniente al momento de la cultura romana,cuando la ciudad era Florentia Iliberritana. La consecuencia más evi-dente de ello ha sido el poner en tela de juicio cualquier trabajo científicodestinado al estudio de esos siglos en la ciudad, incluso hasta hoy día,en pleno siglo XXI.
No es éste el lugar en el que analizar la historiografía de la Granadaromana de estos últimos doscientos cincuenta años, pero sí queremos
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[10]
reivindicar la existencia de un importante monto de documentos y datosoriginales de ese período, especialmente los recuperados a través de lasintervenciones arqueológicas de las últimas décadas. A todo lo cualdebemos sumar lo localizado con anterioridad, debido al trabajo reali-zado por ejemplo por los Gómez-Moreno, padre e hijo, tanto en el sigloXIX como en la primera mitad del XX, o los restos identificados por Floresen sus primeras intervenciones a mediados del XVIII.
2.2 La Torre Turpiana
La primera falsificación de la que se tiene noticia en la historia granadinagira en torno a la construcción de la Catedral sobre los restos de laMezquita Mayor; y más concretamente con la demolición de la TorreVieja o Torre Turpiana, antiguo alminar, para construir la tercera navedel templo cristiano según el plan de Siloé. Concretamente, el 18 demarzo de 1588 se halló una caja de plomo que contenía un hueso, untrozo de tela, una imagen de la Virgen vestida de “egipciana”, arena (decolor entre azul y negro) y un pergamino, con textos en árabe, castellanoy latín, firmado por el mártir San Cecilio. La fecha no deja de ser pro-videncial, ya que un astrólogo había anunciado que sería éste un añoprodigioso para la cristiandad, vaticinio probablemente conocido porlos artífices de la falsificación para, en medio de la expectación, provocarel “hallazgo” (Hagerty, 1980: 16-17).
Tras el descubrimiento, se formaría un comité de canónigos organizadopor el arzobispo de Granada, a la sazón Juan Méndez de Salvatierra, yse encargaría la traducción de los textos por una parte a Miguel de Luna,asistido por José Fajardo y Francisco López Tamarid, y por otra a Alonsodel Castillo, médico e intérprete real y del Santo Oficio, ambos moris-cos, tarea que debían llevar a cabo de forma independiente.
Una vez leído y traducido el texto se pudo determinar que, tras elencabezamiento compuesto por cinco cruces formando una cruz, apa-recía una introducción en árabe seguida de una profecía sobre el fin delos tiempos atribuida a San Juan, presentada en una especie de tableroen el que cada casilla estaba ocupada por una letra –la mayoría latinas,
[11]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
aunque intercaladas con algunas griegas–. A continuación, un comen-tario a la profecía en árabe, así como la reproducción también en árabede los catorce primeros versículos del Evangelio de San Juan. Culminanel texto la firma del propio San Cecilio en árabe, y un añadido de Patri-cio, discípulo del mártir, en lengua latina pero muy castellanizada, sobrelas órdenes de su maestro de ocultar el contenido de la caja: la profecía,un hueso de San Esteban y un trozo del paño de la Virgen (Caro Baroja,1992: 118-119).
El texto suponía la confirmación de la presencia y martirio de SanCecilio en Granada, al tiempo que otorgaba a la Catedral reliquias, ele-mento del que carecía. Pero además demostraba la antigüedad de la pre-sencia de la lengua árabe en los territorios hispanos, afirmando inclusosu utilización por parte del mártir, lo que del mismo modo legitimabasu uso en la nueva España.
Este es el primer hallazgo del resto de falsificaciones que se sucederíanen los años siguientes con la recuperación de unos libros hechos sobreplomo en las faldas de lo que hoy es el Sacromonte, descubrimientoque a finales del siglo XVI conmocionaría a la ciudad y a todo el orbecatólico.
2.3. Los libros plúmbeos del Monte de Valparaíso
2.3.1. Los hallazgos
Según se relata en los documentos relativos al proceso de calificación delas reliquias sacromontanas, la historia comienza en el momento en elque Sebastián López de Torrezón y Francisco García adquirieron unode los tan comunes en esos tiempos “libros de recetas de tesoro”. En estetipo de obras se recogía la ubicación de diferentes tesoros escondidospor los cristianos en el momento de la invasión árabe para proteger suspertenencias de los moros. Estos personajes consideraron que el monteValparaíso reunía muchas de las características descritas en algunas deesas “recetas”, y decidieron comenzar a trabajar en la zona. Y efectiva-mente, después de varios meses hallaron la boca de unas cavernas. Trasla muerte de Francisco García, su socio buscó la ayuda de otros hombres,
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[12]
[13]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Torre Turpiana, detalle del grabado de Heylan. Colección Carlos Sánchez, Granada.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[14]
Pergamino hallado en la Torre Turpiana. Hoy depositado en la Abadía del Sacromonte.
[15]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
entre ellos un “Fulano de Castillo”. Finalmente, el día 21 de febrero de1595, se halló una lámina de plomo en la que aparecía un texto escritoen caracteres extraños que ni Miguel de Luna ni Alonso del Castillo,pensando en un principio que se trataba de escritura árabe, acertaron atraducir. Sería al cabo el jesuita Isidoro García quien, en presencia deMarcos del Castillo, lograría descifrar el texto identificando como“hispano-béticos” los caracteres empleados. Hagerty no puede sinoencontrar sumamente sospechosa la vinculación a los acontecimientosde tres personajes ligados al apellido Castillo (Hagerty 1980: 30).
Este primer texto refería el martirio en tiempos de Nerón de un talMesitón, allí enterrado. En los días siguientes se hallarían otras planchashaciendo referencia a Hiscio, discípulo de Santiago, que también habíasufrido martirio, y que llamaba al lugar Ilipulitano. Fue en esta segundaplaca en la que por vez primera se denominó “Sacro monte” al hastaentonces conocido como Valparaíso. También se cita en estas placas aTesifón, discípulo de Santiago, un árabe converso que había escritoun libro en planchas de plomo titulado Fundamentum Eclesiae, y quehabía sufrido martirio en el año 56. A estos se añadirían otros nombrescomo los de Septentrio, Patricio, Turilo, Panuncio, Maronio, Centulio,Maximino, Lupario, y finalmente el propio San Cecilio, originario deArabia y que había sido curado por Jesucristo de su sordomudez. Sulámina sepulcral hacía referencia además a un comentario al Evangeliode San Juan oculto en la Torre Turpiana. Todos ellos estaban acom-pañados de cenizas y huesos de los mártires, rápidamente catalogadoscomo reliquias por parte de una población devota que necesitaba lle-nar el vacío que a sus ojos habían supuesto los ocho siglos de domi-nación árabe.
Los hallazgos, que se desarrollaron entre 1595 y 1599, depararon laaparición en el Monte Valparaíso también de varios conjuntos –hastaun total de veintidós– de hojas de plomo redondas escritas en caracteres“hispano-béticos”, denominados ahora “salomónicos”, y unidas porhilos metálicos. Serían los conocidos como Libros Plúmbeos.
La primera publicación en que se narran los hallazgos es un opúsculode apenas cuatro páginas, que comienza así:
[17]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
“Plataforma de la ciudad de Granada hasta el Monte Sacro de Valparaíso”.Grabado de Alberto Fernández (ca. 1596). Colección Carlos Sánchez
Andando unos hombres buscando un Thesoro, medio cuarto de legua de estaciudad de Granada, en la questa o monte alto de lo que llaman Valparayso,hallaron cavando por el mes de marzo de este año de quinientos y noventa ycinco, una lámina de plomo, y leyéndola dezia, que esta allí un cuerpo que-mado de un sancto….
Finaliza con esta referencia:
Impresso por Juan Rene por mandado de su Señoria y del Provisor, y que nin-gún otro impresor lo imprima so pena de excomunión, y de veynte mil mara-vedís para la cámara arçobispal y la mitad para el denunciador.
A partir de esos primeros hallazgos, y sobre todo con el descubrimientode la lámina funeraria de San Cecilio, patrón de la ciudad, se sucederíanlos milagros, visiones de luces celestes y de resplandores, curaciones, apa-riciones, y las muestras colectivas de devoción. Numerosas procesiones,de carácter no siempre esencialmente religioso, subían hasta la zonadonde se producían los hallazgos, y de hecho, durante 1596, seríancolocadas casi 1200 cruces a lo largo del camino de ascenso, unas puestaspor los responsables de los municipios de los entornos de Granada, otraspor gremios, etc.
2.3.2. El escándalo: ser falsos
Los libros plúmbeos serían revisados a lo largo de los primeros años pordiversos especialistas y eruditos, tanto en Granada –se guardaron pri-mero en el Palacio Arzobispal y después en la Abadía (fundada en 1610)–,como en Sevilla, siempre en manos del arzobispo, y en Madrid, dondeel arzobispo de Granada, don Pedro de Castro, los llevó para defenderpersonalmente su veracidad. Entre tanto, la Santa Sede reclamaba lasláminas para llevar a cabo una traducción oficial de los textos; la insis-tente presión de la Nunciatura llevó a Felipe III a ordenar su traslado aMadrid, donde fueron guardados en la Iglesia de San Jerónimo entre1631 y 1642, año en el que serían finalmente enviados a Roma. Allí,un conjunto de eruditos de reconocido prestigio trabajó en la elabora-ción de una versión oficial del contenido de las láminas, concluida en1665. En base a ella, Inocencio XI lo condenó “para ruina de la fecatólica”, tanto de los plomos como del pergamino de la Torre Tur-
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[18]
[19]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Opúsculo de Valparaíso. 1595. Primera publicación sobre los plomos hallados en Valparaíso.Colección Carlos Sánchez.
piana, el 6 de marzo de 1682, no siendo devueltos los originales a laAbadía del Sacromonte hasta el año 2000. A pesar de dicha decisión, seautorizaba la veneración de las reliquias a ellos vinculadas, pues su au-tenticidad había sido aceptada en 1600 por Pedro de Castro, Arzobispode Granada.
Cuestión interesante es la de la autoría del engaño. En general, los es-pecialistas en el tema coinciden en atribuirlo a una factura morisca, aun-que algunos llaman la atención sobre el hecho de que el contenido delos textos hace pensar en la posible implicación de teólogos católicos(Martínez 2002; Barrios 2011, 451), o incluso de los propios traduc-tores de los libros (Hagerty, 1980: 19-20). Pronto se comenzaron aapuntar nombres concretos, de hecho a finales de siglo Luís del Mármolya atribuía la autoría material a Alonso del Castillo y Miguel de Luna,suposición aceptada a principios del siglo XVII por Marcos Dobelio y enel XIX por Godoy Alcántara, y que hoy día resulta bastante asentada(García-Arenal 2003: 297). De los dos, del Castillo fue el falsario másimportante del Sacromonte, pues acumulaba ya cierta experiencia enesta labor dado que ya había trabajado a sueldo de Felipe II como tra-ductor del árabe, tarea que aprovechó para manipular y fingir multitudde documentos (Barrios, 2006: 20-21).
Según se desprende de la lectura de los textos plúmbeos, éstos se consi-deraban revelaciones divinas hechas a Santiago, que a su vez mandóredactar a su discípulo San Cecilio, firmante de 11 de ellos. En ellospredominan los aspectos devocionales, con un altísimo nivel de conoci-miento teológico cristiano pero también importantes alusiones al Corán.En el contenido de los libros plúmbeos hay dos pilares fundamentales:la revelación del dogma concepcionista y la venida de Santiago a España,ambas historias perfectamente entroncadas en el relato que mencionabala historia de los primeros mártires granadinos.
Otros libros, como el de la historia del Sello de Salomón, tienen unfuerte contenido islámico, e incluso la sintaxis utilizada es claramentecoránica (Roisse, 2006: 142) pero con un revestimiento cristiano que,en consonancia con el contenido del libro (una suma de todo pensa-miento y sabiduría existentes), bien pudiera hacer apología de la bús-
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[20]
queda de un sincretismo religioso favorecido por los moriscos (Roisse,2006: 151).
Pero ¿debe atribuirse a los autores de los plomos también el fraudeturpiano? Las opiniones más recientes parecen ligar de forma claraambos elementos. Sin embargo, no coinciden en considerar si ambosformaron parte de un plan establecido desde un principio, en el queel pergamino de la Torre Turpiana constituía un ensayo previo al desa-rrollo de un proyecto más ambicioso (Hagerty 1980: 27), o si por elcontrario la trama sacromontana se urdió a raíz del exitoso impacto delo hallado en la destrucción del alminar (García-Arenal 2003: 295).
Otro personaje clave en el éxito de la falsificación fue sin embargo elarzobispo don Pedro de Castro, defensor a ultranza, por convenci-miento, de la veracidad de los plomos y fielmente comprometido conel desarrollo de la historia sacromontana, que utilizó los hallazgos y losinterpretó para apoyar la definición del dogma concepcionista, cuyotriunfo final fue uno de sus mayores logros (Barrios, 2006: 30).
A su muerte continuaron su labor toda una serie de defensorios en el senoeclesiástico con escritos a favor de la veracidad de los documentos quetenían la intención de llegar al Vaticano y levantar la condena. Pero tam-bién desde el primer momento, frente al fervor popular y la confianzaciega depositada por Pedro de Castro en la veracidad de los plomos, fue-ron numerosas las voces que se alzaron denunciando el fraude, en basetanto a su factura como a sus contenidos doctrinales y las circunstanciasde los hallazgos (Barrios 2011: 84). Entre esas voces destaca la del jesuitamorisco Ignacio de las Casas (Benítez, 2002; Barrios 2003), los críticosPedro de Valencia y Francisco de Gurmendi, en clara oposición contraun cristianismo que tachaban de supersticioso (Magnier, 2006: 215-216),o Gonzalo de Valcárcel, el primero en conectar el hallazgo de la TorreTurpiana con los descubrimientos de Valparaíso (Benítez, 2006: 184).
A pesar de ello, la tenacidad del arzobispo obtuvo sus frutos: gracias a laautoridad que le otorgaba el Concilio de Trento en la calificación de lasreliquias, convocó una junta de teólogos, cuyas conclusiones le permi-tieron declarar, el 30 de abril de 1600, la autenticidad de las reliquias.
[21]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
2.3.3 Sus consecuencias: la abadía de Sacromonte y el mito.
La edificación de la Abadía del Sacromonte ha sido sin duda una de lasmayores consecuencias de esta falsificación. Integrada con otros dosedificios, el colegio de San Dionisio y el Colegio nuevo, el conjuntoarquitectónico que hoy se alza es producto de un largo procesoconstructivo, iniciado en el mismo momento de los hallazgos, y quecontinuó su andadura bajo diversos proyectos, abarcando más de tressiglos (López Guzmán et al., 2006: 268).
Las primeras obras realizadas en el monte Valparaíso vinieron parejas alos descubrimientos de los primeros libros: el fervor despertado en lapoblación dio lugar a numerosas procesiones, y las cuevas pronto seconvirtieron en centro de peregrinación (Gómez-Moreno, 1989: 252).Los paralelismos de las cuevas sacromontanas con las catacumbas roma-nas en tanto que núcleos asociados a los primeros mártires propiciaronla creación de una imagen de Granada como nueva Jerusalén (LópezGuzmán et al., 2006: 281) y la fijación de un mito. Las primeras inter-venciones fueron de desescombro y apuntalamiento de muchas de estascuevas, obras que paulatinamente se extendieron a la creación de capillassubterráneas ligadas a las mismas mediante pasillos, y dedicadas a losmártires de los plomos. Este pequeño espacio sacro, que intentaba imitarel de las catacumbas, fue desarrollándose bajo la supervisión de Ambrosiode Vico paralelamente al trabajo de la traducción de los libros y la in-terpretación y calificación de las doctrinas en ellos anunciadas (Gómez-Moreno, 1989: 258).
Mientras se deliberaba sobre la autenticidad de las reliquias se levantóun modesto espacio residencial para los canónigos y el abad a modo pro-visional, al que poco después se le añadiría el templo, también concebidocomo solución temporal dada la necesidad de un lugar preparado parael culto y veneración de los mártires (Martínez Medina, 2008: 215). Sinembargo, 1600 fue el año clave para la construcción de la abadía, coin-cidiendo con la reunión de la Junta de Calificación de las Reliquias queacabaría aprobando los hallazgos, y que marca un punto de inflexión enlas obras del Sacromonte, con la organización de un nuevo proyecto deespacio ceremonial (Gómez-Moreno, 1989: 258).
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[22]
[23]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Don Pedro de Castro con la Abadía del Sacromente al fondo. Grabado por Juan Luengo, 1740Colección Carlos Sánchez
La iniciativa, encabezada por el arzobispo granadino Pedro de Castro,tuvo un importantísimo apoyo en la Corona, especialmente bajo el pro-yecto de Felipe II de generar un “catolicismo de Estado” (Gómez-Mo-reno, 1989: 252). A pesar de las pretensiones de muchas órdenesreligiosas por instalarse en el Sacromonte, el proyecto fue concebido confunciones más concretas y a la vez universales que superaban los límitesde un solo carisma congregacional. Se pretendía crear un santuariodonde guardar y venerar las reliquias, al tiempo que crear también unsímbolo del cristianismo hispano, al estilo de los grandes santuarios quele antecedían, como los de Santiago o el Pilar, con los que sin embargonunca pudo rivalizar (Gómez-Moreno, 1989: 254). La custodia queda-ría en manos de una colegiata donde se formarían nuevos canónigos se-culares para el culto a los mártires (Martínez Medina et al., 2000: 690).
Este primer proyecto fue confiado a Ambrosio de Vico, que ya porentonces dirigía las obras de mejora llevadas a cabo en las cuevas.
Las primeras construcciones realizadas en este proyecto fueron una casasencilla para residencia de los capellanes, ubicada en las inmediacionesde las cuevas, la abadía y las dependencias capitulares. La colegiata, inau-gurada en 1610, se construiría con la intención de desempeñar la laborcultual y sobre todo docente y misionera que las Constituciones delculto de la abadía, aprobadas en 1609, habían prescrito. La tarea se cen-traría por una parte en el culto al primer mártir, y por otra en la ense-ñanza a la juventud, con una fuerte labor misionera por los pueblos deGranada (Martínez Medina et al., 2000: 691). En 1615 comenzaría suandadura con 30 colegiales inscritos (Martínez Medina, 2008: 228).
La factura tosca, sobria y sencilla de estos edificios no se correspondía,al parecer de Pedro de Castro, con el significado grandilocuente de loque allí se veneraba. Por ello y de manera provisional, mientras salíaadelante otro proyecto más ambicioso, se construía la iglesia, proyectadapor Ambrosio de Vico. En ella se invirtió la cantidad de 600.000 duca-dos y le fueron asignados 20 canónigos y una serie de cátedras. Se diseñóen principio un templo de planta de cruz latina, de nave estrecha y capillasadyacentes únicamente en el arranque de la cabecera, con un coro a lospies y un pórtico adosado al lado derecho, una novedad arquitectónica
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[24]
introducida en el siglo XVII. La traza primitiva se conoce por su represen-tación en algunos grabados de Heylan (Martínez Medina, 2008: 225).No obstante, exceptuando las dos naves que se le añadieron en 1762,una a cada lado, y el añadido del retablo del altar mayor hacia 1743,atribuido a Pedro Duque de Cornejo (López Guzmán et al., 2006: 277),no sufrió cambios sustanciales en su diseño original. De hecho es ésta lamisma iglesia que continuó funcionando con fines cultuales a lo largode los siglos y que hoy sigue centrando el conjunto dado que nunca llegóa construirse el templo definitivo.
La excesiva austeridad y provisionalidad de los edificios que se estabanconstruyendo hacían necesaria la concepción de un nuevo proyectoarquitectónico, esta vez bajo las órdenes de Pedro Sánchez, ejecutor delos principales colegios jesuíticos de la Contrarreforma en España. En1614 se ejecuta el plano del proyecto, que integraba en él las obras yaexistentes de Vico, incluida la iglesia que estaba prácticamente terminadapara esa fecha (Gómez-Moreno, 1989: 263). El proyecto contemplabala monumentalización de la iglesia, completando las tres naves y rema-tándola con cabecera absidial y una fachada monumental a cuyos piesse abriría una escalinata que conectara con las cuevas y con la colegiatapor su flanco izquierdo (Martínez Medina, 2008: 226). Muy influidapor los patios monacales de la época como el del Escorial o los de loshospitales reales italianos e hispanos, la abadía se proyectaba en el planocon una planta rectangular centrada por la iglesia y rodeada por cuatropatios con diversas funciones de habitación y administración para loscanónigos. Un quinto patio, el único que llegó a construirse, comunicabalos edificios ya existentes de la fase anterior con la nueva abadía proyectada(Martínez Medina, 2008: 227). Este claustro, totalmente cuadrado y de-corado con los escudos del arzobispo Castro y de la abadía, es hoy el espaciomás noble y en torno al cual se distribuyen las dependencias de Vico, queen la actualidad albergan el museo del Sacromonte (López Guzmán et al.,2006: 269). Para aquellas fechas, concretamente en mayo de 1621, FelipeIV declaró la abadía Patronato de Protección Real (Barrios, 2011: 88-89).
La muerte de Castro en la década de los 80 del siglo XVII y la publicacióndefinitiva de la condena pontificia de los libros plúmbeos en 1682
[25]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
supuso la retirada de los fondos al proyecto abacial, por lo que el proyectode Castro es hoy conocido únicamente por el plano conservado. Sin em-bargo, superado este cese, el inicio del siglo XVIII marcaría una nuevaetapa de la mano de otro arzobispo, Martín de Ascargorta, que apoyódurante su cargo la ampliación de los colegios con nuevas dependencias.Progresivas remodelaciones durante esta centuria fomentaron el creci-miento del colegio hasta finales del siglo XIX en que se construyó el colegionuevo, dedicado a San Dionisio Aeropagita, y que fue parcialmente des-truido por el incendio del año 2000 (Martínez Medina, 2008: 229).
Este colegio, de larga tradición, fue durante centurias una de las mejoresescuelas de Teología del cristianismo, formando a personajes de granrenombre en sus aulas. Al mismo tiempo se generó una importantebiblioteca sobre el género, que en sus inicios en el siglo XVII abarcabaademás de temas teológicos, muchas de las actuales ciencias humanísticas,como historia, arte, arqueología, etc. Con el tiempo sumó enseñanzas dederecho civil, convirtiéndose en el Insigne Colegio de Teólogos y Juristas(Barrios, 2011: 88-89).
3. Juan de Flores y sus excavaciones en el Albaicín3.1. Juan de Flores y Oddouz
D. Juan de Flores fue granadino de nacimiento, pero con amplio caudalde sangre francesa en sus venas: su padre era francés y su madre, hijade francés y de motrileña. Segundón en su familia, siguió la carreraeclesiástica desde bastante joven. Algo llegó a distinguirse en ella: con-siguió ser beneficiado en la Catedral de Granada. Que en el siglo XXI
nos ocupemos de él no se debe, sin embargo, a su modesto rango demedio-racionero del coro catedralicio, sino a su condición de anticuario,como se llamaba en su tiempo a los interesados y conocedores demonumentos y restos de la Antigüedad.
Flores mostró desde sus primeros años especial atracción por las mone-das, anillos, inscripciones, esculturas, y demás antiguallas; logró reunirbuen número de ellas, hasta convertir su casa en un verdadero museo,alcanzando fama de coleccionista en la ciudad, propietario de piezas que
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[26]
no eran precisamente falsas. Este personaje ha sido dado a conocer endiversas publicaciones, entre las que cabe destacar el trabajo de Roldánde 1985, y especialmente los de uno de nosotros, Manuel Sotomayor(1988 y 2007). Se tienen bastantes conocimientos de la vida de Floresdada la cantidad de documentación que generó el juicio que se le hizocomo consecuencia de sus falsificaciones en las intervenciones arqueo-lógicas en la Alcazaba Cadima del Albaicín. La serie de legajos que segeneraron como consecuencia del proceso judicial que se llevó a cabocontra Flores a partir de junio de 1774, hoy depositados en el Archivode la Real Chancillería de Granada, han sido la base de ese conocimientoy estudios. Son muchos los testimonios de testigos y acusados que serecogieron durante el proceso, en la mayoría de los casos aportandonumerosa información y con gran detalle, lo que permite hoy tener
[27]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Dibujo de la estatua de "Ceres" perteneciente a la colección de Juan de Flores. Fundación Lázaro
Galiano (Rodríguez, 1992, Fig. 58).
datos variopintos: desde lo que tenía Flores en su despacho o alcoba,a cómo sucedió su arresto, y todo lo concerniente a sus trabajos deexcavación.
Por otra parte, el propio Flores generó mucha documentación en todassus intervenciones y actuaciones, ya se tratara de las auténticas o de lasfraudulentas, acompañadas de apartado gráfico. Nos referimos a susescritos de 1754: Primer extracto de los descubrimientos de monumentosde la antigüedad y Segundo extracto del descubrimiento de monumentos dela antigüedad hechos en la ciudad de Granada; el de 1755: Tercera exca-vación. Segundo extracto de las excavaciones hechas para la inspección ybúsqueda de monumentos de la antigüedad, de orden de su majestad ysegundas láminas diseñadas; el de 1763: Granada primitiva. Compendiohistórico del descubrimiento de monumentos antiguos en la Alcazaba deGranada, y Breve explicación de las excavaciones que de orden de S.M. (Diosle guarde) dirige Don Juan de Flores, Racionero de la Santa Iglesia de la ciu-dad de Granada, en la Alcazaba de dicha ciudad, este último editado en1875 dentro de una publicación de los hermanos Oliver Hurtado.
A esa documentación propia de Flores deben sumarse los anónimosManuscrito Anónimo de 1755, hoy en el Archivo Municipal de Granada,y Manuscrito Anónimo de entre 1754 a 1758. Está también, bajo el títulode Descripción del sitio Alcazaba de la ciudad de Granada. Noticia de lasexcavaciones y descubrimientos subterráneos que en ella se han hecho, yverídica relación de las lápidas, láminas, inscripciones y monumentos deAntigüedades, sagrados y profanos que se hallaron desde el año de 1754 a1758, un texto a mano al que se le adjuntaron varias series de algunasde las estampas que grabaron Flores y sus secuaces, hoy depositado enGranada, en la Real Academia de Bellas Artes.
Otra de las recopilaciones de sus grabados es la que se encuentra en laFundación Lázaro Galdiano de Madrid. Datada en 1760, con un totalde 75 reproducciones, y recopilado bajo el título de Monumentos descu-biertos en la antigua Illiberia, Ilupula ó Garnata. En virtud de realesOrdenes de S.M.C. Por Dirección del Dr. Dn. Juan de Flores Oddouz.Prebendado de la Sta. Iglesia Cathedral, y Metropolitana de la Ciudad deGranada.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[28]
[29]
LA GRANADA “FALSIFICADA”: EL PÍCARO ANTONIO FLORES
“Descripción del sitio Alcazaba de la Ciudad de Granada. Noticia de la escabación ydescubrimientos subterraneos que en ella se han hecho.” Manuscrito anónimo 1754 - 1758.
Depositado en la Academia de Bellas Artes de Granada.
A Diego Sánchez Sarabia se le atribuyen, en la sentencia de 1777 deljuicio a Flores, Descripción Apologética Histórico-Topográfica de losmonumentos descubiertos en la Alcazaba de Granada, por una parte, yReflexiones Gráfico-Arquitectónicas sobre el modo de dirigir los trabajos delas excavaciones de la Alcazaba. En 1763, por mediación del Conde deTorrepalma, tal como recoge Rodríguez, presentó Sarabia a la Academiade San Fernando unos informes de sus trabajos, uno de los cuales fueRepresentación a la Real Academia de San Fernando, con el que pretendíaque dicha institución respaldara los trabajos de Flores, cosa que, por lodemás, nunca consiguió (Rodríguez, 1992: 63).
No puede dejar de citarse aquí el Anónimo de 1781 titulado Razóndel juicio seguido en la ciudad de Granada ante los ilustrísimos señoresDon Manuel Doz, presidente de su Real Chancillería: Don PedroAntonio Barroeta y Ángel, arzobispo que fue de esta diócesis; y DonAntonio Jorge Galbán, actual sucesor en la mitra, todos del Consejo desu Magestad: contra varios falsificadores de escrituras públicas, monu-mentos sagrados y profanos, caracteres, tradiciones, reliquias y libros desupuesta antigüedad.
3.2 Sus primeras intervenciones
Flores conocía bien los terrenos del entonces muy despoblado Albaicín,en los que ya desde el siglo XVI habían ido apareciendo importantesrestos, como monedas, inscripciones, y estructuras arquitectónicas deépoca romana. Encontramos las primeras alusiones a estos hallazgos enlos escritos de Accursius, en su viaje por Andalucía entre 1525 y 1529,en los que ya da noticias de la existencia de una serie de inscripcionesprocedentes de Granada. Un poco más tarde fue Navaggiero quien, en1563, en su relato Viaggio fatto in Spagna et in Francia, recopila de nuevoesta información. Las publicaciones de Pastor y Mendoza de 1987, o lade Pastor de 2002, dan cuenta de estos hallazgos y de las circunstanciasen que se produjeron. Un grupo importante de ellas se recuperó conanterioridad a los mediados del siglo XVIII, siempre en el barrio delAlbaicín, y antes de las intervenciones de Flores.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[30]
Este personaje se movía por el deseo de avanzar en el conocimiento dela época romana granadina, y, de paso, engrosar el inventario de su co-lección particular y corroborar su fama de entendido en antigüedades.No extraña, por tanto, que decidiera realizar excavaciones arqueológicasen algunas de las más prometedoras zonas del hoy barrio del Albaicín,dados los precedentes que acabamos de mencionar. Y alcanzó ese afángracias al concurso simultáneo de varias circunstancias favorables(Sotomayor, 2008). La ocasión de actuar en la zona, en la que podríaencontrar nuevos hallazgos, fue una Real Orden que comunicó elMarqués de la Ensenada al Marqués de Campo Verde, corregidor en-tonces e intendente del Reino, “en la que Su Majestad mandaba quede todo lo especial que en su distrito se hallase, se diese noticia a la Casade Geografía establecida en Madrid y, por lo perteneciente a piezas dela antigüedad, se remitieran a ella las de fácil conducción, con razón in-dividual de la casualidad de sus respectivas invenciones, sitios y demáscircunstancias que ocurriesen en dicho asunto...”. Sabía el señor inten-dente que Flores podía serle de gran ayuda en el cumplimiento de la realorden y a él acudió, comunicándosela. No le defraudó: le “manifestó ydio dibujos de más de mil monedas, varios camafeos y algunas inscrip-ciones; y juntamente le pidió licencia, atento a dicha real orden, paraque le permitiese descubrir un edificio arruinado que sabía el D. Juanestaba bajo tierra en la Alcazaba de dicha ciudad de Granada, la que leconcedió, con asistencia de un fiel vista que diera noticia de lo que ocurrieraa dicho Sr. Intendente, un ministro y un escribano que formaran autosdiariamente del modo y práctica con que versaba dicho D. Juan la opera-ción que pretendía y dieran fe de lo que producía y se podía descubrir”.
El permiso de excavaciones solicitado por Flores al señor intendentesuplente el 1 de enero de 1754 fue concedido rápidamente, y los traba-jos comenzaron el 24 de ese mismo mes, en la zona norte del Albaicín,“en las Calles del Tesoro, María la Miel, Cerrada, y otras sin nombreque en la mayor parte se hallan destruidas sus casas formando variasplazas o despoblados sin aliño ni curiosidad”.
Gracias a todo lo escrito por Flores, más el legajo de documentos referidoa sus intervenciones, como los presentes en el Archivo de la Real Chanci-
[31]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
llería de Granada o los del Archivo General de Simancas, puede hoy decirseque las excavaciones de Juan de Flores, que duraron desde 1754 a 1763,consistieron en tres actuaciones principales (Sotomayor, 2007 y 2008):
a) corte a cielo abierto en una zona limitada al norte por la calle delTesoro y al este por la de María la Miel;
b) descubrimiento y exploración de unas galerías subterráneas quecorrían bajo la parte norte de la misma calle;
c) otro corte a cielo abierto en un espacio comprendido entre la PuertaNueva y la casa del Ciprés.
Flores no dudó un momento en escoger el sitio exacto para comenzarsus trabajos. Para empezar compró la casa de un tal José de Nájera yMaría López de Bogas para derribarla y excavar en el solar resultante desu derribo. Sabía bien que en esa casa, nueve años antes, se había inten-tado construir un pozo de desagüe y durante la obra habían aparecidouna inscripción, tégulas, huesos y, sobre todo, parte de un enlosado. Elsolar estaba situado en la calle del Tesoro, en su lado sur. Al iniciar lasexcavaciones, con cuyos gastos Flores corrió en su totalidad (Sotomayor,2007: 73), se extendió hacia el norte y, principalmente hacia el este, des-cubriendo la ya conocida solería, que ahora pudo comprobar estabaformada por grandes losas de piedra gris. Sobre esa solería apareció, porejemplo, un pedestal cilíndrico de estatua con inscripción honoraria aPublio Manilio. A la misma profundidad asomó también un pedestalde estatua con inscripción dedicada a P. Cornelio; y el día 27 de ese mesde enero de 1754, una inscripción muy fragmentaria de Silvinus. Todasestas inscripciones son auténticas y dos de ellas, las dos primeras, se con-servan actualmente en el Museo Arqueológico de Granada (Sotomayory Orfila, 2004).
Sus excavaciones consiguieron poner a la luz un importante espacio delo que había sido la plaza pública por excelencia en una ciudad romana,al descubrir nada menos que los restos del foro de la Granada romana.
Flores documentó, como ya se ha comentado, todo lo que iba haciendo,y que oficialmente era lo que iba recuperando durante sus intervencio-nes. Sus descubrimientos iniciales son importantes para analizar la época
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[32]
romana, estructuras auténticas de las que iba levantando planimetrías,señalando en ellas las piezas significativas, destacando entre ellas, porejemplo, una serie de inscripciones originales romanas. Y ahí empiezael problema, dado que, si bien en la primera intervención todo lo querecuperó eran realmente bienes originales, es también una realidad que,pasado solamente un mes, ya empezó a introducir falsificaciones. A par-tir de febrero de ese año de 1754, Flores y su equipo iniciaron lasburdas creaciones, y, con el objeto de darles a éstas una mayor reso-nancia, también ubicaban sobre esos planos el lugar exacto en dondetales falsificaciones habían aparecido. Acompañaban a esas localiza-ciones una completa serie de dibujos de las piezas recuperadas, enese caso, insistimos, tanto las originales auténticas como las que iban
[33]
LA GRANADA “FALSIFICADA!: EL PÍCARO ANTONIO FLORES
Inscripción romana hallada por Juan de Flores, dibujo y pieza original depositada en el MuseoArqueológico y Etnológico de Granada.
inventando. Son especialmente significativas las representaciones deinscripciones y de elementos arquitectónicos, o de alguna figurilla es-cultórica. Dado el interés que suscitaron en esta ciudad de Granada todosestos descubrimientos, se creó una Junta de Excavaciones específica paracontrolar todo cuanto se recuperaba.
El pícaro granadino se vio obligado a suspender las excavaciones al pocode haberlas iniciado porque el administrador de población del Reino deGranada expuso ante el presidente de la Real Chancillería que “…elsuelo en que se practicaban las excavaciones era propio de la adminis-tración de su cargo y, como tal, le competía su prosecución”. La protestafue admitida y se mandó el cese de los trabajos, hasta que el rey Fer-nando VI, a quien apeló Flores, decidiese al respecto. A la espera de larespuesta del rey, nuestro pintoresco personaje, desde el 2 de octubre amediados de diciembre de 1754, se afanó en ir descubriendo unas minaso galerías subterráneas a cuyo descombro y exploración consagró todossus esfuerzos. El Alcalde mayor de la ciudad le concedió ese permiso,después de haberlo él solicitado hasta dos veces.
La respuesta de Fernando VI no sólo llegó, sino que no podía ser mássatisfactoria. Se le concedía el permiso para proseguir sus primeras exca-vaciones y se le investía de poderes casi omnímodos “…para que así enesta ciudad descubriera minas, así éstas como en los demás sitios dondepueda encontrar antigüedades, y en todo el reino, sin que por nadie se lepueda impedir, por ser la voluntad de S. M. así, cuya Real Orden fuetambién enviada a dicho Sr. Presidente, para que no se le impida al DonJuan de Flores el descubrimiento, y fuera juez y director para la califica-ción, identidad de los monumentos descubiertos y que se descubriesen,enviando copia de todo lo descubierto a su Majestad”. Al apoyo regio sele unió el desahogo económico, además de la aportación de mano de obragratuita constituida por presidiarios de varias nacionalidades. Con estasfacilidades Flores prosiguió explorando la llamada “mina principal” enla que ya había iniciado trabajos meses antes, en su extensión hacia elsur, aunque al fin desistió por las malas condiciones de trabajo que re-presentaba excavar en esas minas. La “Placeta de las Minas” del Albaicín,junto al Arco de las Pesas, debe su nombre a la actividad de Flores.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[34]
No obstante, y aún teniendo el permiso regio, las suspicacias ya se habíandesatado tanto en la propia Corte como entre una serie de académicosde las Academias de la Historia y de San Fernando (Rodríguez, 1992:68). No estaban tan lejanas las falsificaciones de los libros plúmbeos, yno se quería volver a caer en el descrédito que significaron esos hechosdelictivos del siglo XVI. Cuanto se hiciera en Granada, desafortunada-mente, levantaba cierta suspicacia. Con el paso del tiempo, y visto eldesarrollo de los acontecimientos acaecidos en el siglo XVIII, se revelacomo una preocupación cautelar acertada.
La tercera intervención de Flores se desarrolló desde el 27 de enero de1755 al 8 de junio de 1757. En este caso con el generoso permiso con-cedido por Fernando VI a Flores, que lo liberaba de toda clase de res-tricciones en su actividad arqueológica. Dadas las circunstancias,Flores decidió volver a excavar en el lugar junto a la calle del Tesoro,donde había descubierto hasta ese momento una buena parte de un pa-vimento de grandes losas, el del foro, ampliando el corte hacia la zonade “el juego de bolas”, tal como el mismo Flores señala en uno de susplanos originales. Esta ampliación hacia el oriente, acercándose algo ala calle María la Miel, permitió descubrir unas estructuras murarias quelimitaban el pavimento de losas por ese lado. Aparecieron cenizas, esco-rias, trozos de columnas y basas, y piedras de gran tamaño puestas enobra. “Para tantear hacia dónde seguía la obra”, Flores optó, tal comoindica en uno de sus escritos, por hacer “una cata o boca de mina debajode la calle del Tesoro, en donde se dejaron inspeccionar varios fragmen-tos de columnas, basas y pedestales, y dos escalones que se evidenciabasubían a un solado situado en lugar más eminente que el principal” (So-tomayor y Orfila, 2004). La situación en este momento queda reflejadaen el plano que reproducimos en la página 37, dibujo conservado ac-tualmente en el Archivo General de Simancas, que si bien se pensóque podría ser de Diego Sánchez Sarabia (Sotomayor y Orfila,2004:78), hoy no parece probable esa opción. Es una imagen que re-fleja el estado de las excavaciones de Flores de un momento no deter-minado de 1755 (Sotomayor y Orfila, en prensa).
Fue interesante, en la continuación de las intervenciones de Flores, eldescubrimiento de dos escalones en el lado oriental de la zona enlosada,
[35]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
lo que le obligó a continuar sus excavaciones hacia esa dirección. Paraello fue necesaria la demolición de una casa de la calle del Tesoro, endonde apareció, según sus propias palabras, “…una estatua de piedrade las canteras de Macael, sin cabeza, demostrando haber sido de bronce,por tener señal del encaje; su tamaño, del natural, con unas ropastalares... Y así mismo, una magnífica portada que está situada a Levante,a la que se sube por dos escalones de piedra de la citada cantera de SierraElvira, que, bajando por ellos, guían a Occidente, encima de los cualeshay una solería de piedras de la misma especie, de rara magnitud, comola principal descubierta anteriormente, y más alto se manifiestan otroscinco escalones, también mirando a Oriente, de la misma especie y mag-nitud, que se persuade servían para dar comunicación a las minas yoscuros cóncavos subterráneos descubiertos en el precedente año”. Esasactuaciones deben situarse en julio de 1755 (Sotomayor y Orfila, 2004).Se descubrió la escalera hasta un total de trece escalones. Pero “no sesiguió por este sitio más la excavación, por el inconveniente de una calle[la de María la Miel] que era indefectible cortar. Se determinó mudar laoperación al norte”. Lo descubierto, y lo que se siguió descubriendo
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[36]
“Perfil topográphico de la Calle Mayor (oy llamada de María La Miel). Mina descubierta yCassas que le circundan, con demás que se expressa”. Original de Juan de Flores. Colección. Carlos
Sánchez, Granada.
hacia el norte en las estructuras arquitectónicas, puede entenderse mejorteniendo presente el citado dibujo y la descripción que leemos en elmanuscrito de la Real Academia de Bellas Artes de Granada (ManuscritoAnónimo, 1754-1758):
[37]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
“Planta de las excavaciones en la Alcazaba de Granada, con indicación detallada del lugar endonde se han encontrado todas las antigüedades”, Archivo General de Simancas, MPD,36,051.
“Descubrióse una escalera con 10 escalones de piedra, de más de cincocuartas (poco más de 1 m. = 4 pies itálicos) de largo, cada uno de unapieza. Desde el último escalón a el piso de la calle [de María la Miel]hay cerca de dos varas (1,67 m. = 6 pies itálicos) de distancia, en que,según la fábrica, se conoce fue la calle formada y tirada con aquellaaltura mucho tiempo posterior a la ruina del edificio y aun acasoestando éste totalmente desconocido por aquella parte. A el descensode la escalera se registra un descanso de dos varas en cuadro, de la mismapiedra, vestido por dos lados de buena y hermosa fábrica de cantería, yen el otro, una puerta para llegar con dos escalones a el pavimentoenlosado. La formación de esta puerta se conserva a media altura confuertes pilares de la misma piedra, denotando haber tenido sus puertasde madera o hierro, de que se halló un fuerte quicio de bronce en unode los ángulos del descanso. A la parte interior se registra un decenteadorno de fachada, conservándose los pedestales y basas de columnasque la guarnecían, todo de mucha solidez, firmeza y competentehermosura, por el grandor de las piedras, su calidad y pulimento bienconservado entre tanta ruina..”.
Como podemos apreciar, las descripciones son muy específicas y aportanuna documentación de primer orden. Flores hace referencia en eseescrito a otros vestigios descubiertos, como basas y capiteles de colum-nas, una estatua, etc. El hallazgo y la completa excavación de la zonanorte del complejo arquitectónico, donde aparecieron estructurasconsideradas como “capilla”, duró desde junio hasta diciembre del año1756. Los trabajos realizados en los primeros meses de 1757 aportaronbásicamente diversos objetos absurdos y falsas inscripciones inventadaspor Flores y su equipo, excepto una inscripción auténtica dedicada aL. Atilio Hibero, hallada el 6 de mayo de ese año. Los trabajos sesuspendieron el 8 de junio de 1757 por falta de medios. Volvieron areanudarse a mediados de marzo de 1758, para “…conseguir la totallimpieza del edificio y lo que se pudiese de la extensión de las minas ysus brazos”, pero sin resultados nuevos por lo que se refiere a las estructurasarquitectónicas ya descritas. Con grados muy diversos de intensidad,Flores siguió introduciendo tenazmente documentos falsos, sobre todoen las minas, que se prestaban mejor para sus maquinaciones ocultas.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[38]
Por lo que se refiere a la localización actual de las actuaciones de Flores,las descripciones hechas por él mismo en la época citan nombres decalles, plazas y puertas de la muralla que persisten en la actualidad y, enconsecuencia, son indicaciones topográficas válidas, aunque no sufi-cientes, para precisar los lugares que nos interesan, dado que delimitanzonas demasiado amplias. Hay también en las descripciones algunasreferencias, como por ejemplo la “Casa del Ciprés”, o “en el mismositio donde antiguamente estaba el juego de bolas”, a las que nos hemosreferido anteriormente, indicaciones que podrían ser definitivas peroque no lo han sido así porque ni dicha casa ni el juego de bolas existenya, como tampoco existe una coordenada tan importante como fuela “calle del Tesoro”, desaparecida, no mucho después de las excava-ciones, por absorción en terrenos de propiedad privada (Sotomayory Orfila, 2004).
Afortunadamente, la situación exacta de las tres grandes intervencionesde Flores ha podido ser conocida en tiempos muy recientes gracias alhallazgo de las plantas que Flores hizo dibujar para situar cada una deellas y que estaban desaparecidas desde hacía mucho tiempo. Ningunode los autores que desde el siglo XVIII han escrito sobre los célebres ha-llazgos de la Alcazaba han conocido o utilizado estos tres planos. Algunosde ellos no los necesitaban, porque tenían a la vista todavía los resultadosde la acción de Flores. Los más recientes tampoco los han podido uti-lizar, porque nunca habían sido dados a conocer al haber desaparecidohasta nuestros días (Sotomayor y Orfila, en prensa).
De hecho en el manuscrito anónimo que se conserva en la Real Academiade Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada (ManuscritoAnónimo 1754-1758), “Descripción del sitio Alcazaba de la ciudad deGranada…”, se hace referencia, en el fol. 11r a que: “Igualmente se pon-drán por apéndize de esta corta obra los planes y delineaziones del terreno”.Este apéndice no existe en el manuscrito conservado, ya sea porque a los“planes y delineaciones” se les dio otro destino, o porque fueran sus-traídos posteriormente. En todo caso, en esta mención de unos planosy dibujos se representa no el estado de la excavación, sino el terreno endonde se excavó, dibujos realizados en 1754. En la actualidad, los ori-
[39]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[40]
Ubicación sobre el plano actual de las intervenciones de Flores en el Albaicín.
ginales se conservan en Granada, en propiedad de un particular que losadquirió a un librero de Madrid. Posiblemente fueron los enviados porFlores a Madrid con la intención de informar a las autoridades sobre sucampo de acción, en ese tiempo todavía altamente valorada.
Los hallazgos de Flores despertaron un gran interés a nivel nacional,con cierta cautela, como ya hemos indicado, en cuanto a la validez delos mismos. La Academia de la Historia autorizó sus intervencionesadoptando toda una serie de medidas con objeto de garantizar el procesode excavación. Es por ello por lo que el Marqués de la Ensenada yRicardo Wall recomendaron que no se divulgara nada de lo descubiertohasta que no se validara su autenticidad (Rodríguez, 1992: 68). La rea-lidad es que Flores y su equipo enviaron dibujos y datos no sólo aentidades españolas, también lo hicieron a nivel europeo. Y tuvieronrepercusión, tal como relata Rodríguez: “Precisamente en 1757,Francisco Pérez Bayer, enviaba desde Italia, alarmado, ejemplares dealgunas publicaciones periódicas que se hacían eco de lo descubiertoen la Alcazaba. Así en el número 41 de Il Messaggiere de Módena, deldoce de octubre de 1757, se da noticia de lo hallado en Granada, seña-lando que “cominciano ad esser credute apocrife, e supposte… ondela Maggiore parte de’Letterati conviene, che questa sia una vera impos-tura”. En el número 32 de las Novelle Letterarie de Florencia, tambiénde 1757, se dice que “queste scoperte di Ecclesiaca letteratura fatte inIspagna sono sospette, dopo che tante cose apocrife ci hanno datofinora” (Rodríguez, 1992: 69).
No extraña, por tanto, que la Academia de San Fernando enviara emi-sarios para valorar lo hallado en la Alcazaba. El primero en llegar, y elque dio la voz de alarma más contundente, fue José Luis Velázquez queya había viajado anteriormente a Granada en una expedición arqueoló-gica por Extremadura y Andalucía entre los años 1752 y 1755. En dichoviaje ya había conocido la colección de Flores y pretendió comprar al-gunas de sus piezas para llevárselas a la Academia de la Historia, tal comoconsta en una carta suya de 1753 a A. de Montiano (Rodríguez, 1992:67-68). En 1755, Velázquez ya recelaba de los hallazgos en Granada:que se afirmara que habían aparecido inscripciones celtibéricas en esas
[41]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
excavaciones le pareció raro, dado que él consideraba que en la zona encuestión sólo se habían documentado hasta esas fechas escritos con letrasturdetanas. En sus cartas a de Montiano, según recoge Rodríguez (1992:72, notas 31 a 33), Velázquez sospecha cada vez más de las ta-reas de Flores; por una parte le ocultó el lugar exacto de las exca-vaciones, y apenas vio las láminas de plomo, de las que dio cuenta queeran “…hermanas de leche de las del Monte santo. He visto sus diseños,y para mi es evidente que son fingidas por personas que yo conozco”, yeso lo firma en carta de doce de marzo de 1754. Ello le obligó a de-nunciar inmediatamente su falsedad.
Por otra parte, debe tenerse presente el significado de un viaje a Granadaefectuado por académicos con el objetivo de documentarse acerca delestado de conservación de la Alhambra. Resultado de ello es la existenciade un plano general de las excavaciones, realizado bien por Juan deVillanueva o por Juan Pedro Arnal, sin dejar de lado la labor de DiegoSánchez Sarabia, perito nombrado para las obras de arquitectura ydibujo por la Real Junta de Excavaciones creada específicamente,como se ha dicho antes, para el control de las tareas de Flores (OliverHurtado y Oliver Hurtado, 1875: 456).
Recordemos que la creación de la Academia de San Fernando fue enparte debida a la preocupación por el estado de deterioro de algunos delos monumentos que España tenía en ese momento. Es por ello por loque esta academia de bellas artes acordó, en 1756, el deseo de conservarlas Antigüedades y Monumentos que se veían afectados por el paso deltiempo. Tener documentación del estado en que se encontraban era bá-sico para así poder denunciar con pruebas si habían recibido o no laatención necesaria para su conservación. Y, cómo no, de entre ellos, laAlhambra era de los que más preocupaba en dicha institución. De ahíque se programara un viaje, diez años después, en el que participaronJosé de Hermosilla, Juan de Villanueva y Juan Pedro Arnal, a Granada,para detectar el grado de preservación del monumento árabe (Rodríguez,1990: 226). Fueron ellos los que recopilaron la documentación que per-mitió llevar a cabo una publicación futura. Estos tres expertos llevarona cabo la obra Antigüedades Árabes de España, publicada en 1787.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[42]
Dentro de toda esta maraña, no podemos dejar de destacar la serie deintentos, casi siempre fallidos, del grupo de falsarios granadinos, en posde conseguir un documento de apoyo y de autenticidad de sus hallazgosdesde cualquier academia de las que se acababan de crear. Ni de la deSan Fernando, ni de la de la Historia obtuvieron respuesta de apoyo. Yeso que ellos, los falsarios, elaboraron una serie de documentos, escritosy gráficos, destinados únicamente a ser enviados a dichas institucionesy con esa finalidad, siendo el firmante de los mismos tanto el propioFlores, como especialmente Diego Sánchez Sarabia. En la sentencia de1777 que condenó a Flores, se mencionan los dos textos de Sarabia yamencionados, que no sabemos donde están depositados.
Otros dos textos de Sarabia fueron presentados a la Academia de SanFernando por medio del Conde de Torrepalma; el primero de ellos fueel titulado Representación a la Academia de San Fernando, con el que pre-tendía tener el apoyo de dicha institución (Rodríguez, 1992: 63), undocumento firmado en 1763, junto a sus dibujos. Con ese texto inten-taba legitimar los descubrimientos de Flores. Sólo se tiene constancia deque llegara a caer en las redes de Flores la Real Academia de Buenas Letrasde Barcelona, que sí creía en las labores del falsario, considerando comoauténticos todos sus hallazgos, tanto que incluso proyectó la creación deun Museo para conservar las piezas descubiertas en Granada; esto no nosresulta tan extraño dado que Medina Conde, uno de los urdidores de latrama, era miembro de esta Academia barcelonesa (Rodríguez, 1992: 63).Lo que hubiese sido este museo nos lo podemos imaginar hoy a través delos grabados que se iban realizando de los hallazgos en Granada. Pruebade ello, no sólo la cantidad que aún hoy en día pueden contabilizarse,como los que se ofrecieron a la Academia de San Fernando en 1765, nadamenos que una colección de 82 dibujos realizados por orden de Flores, yque ésta rechazó adquirir. Anteriormente Flores ya había enviado otrosdocumentos a la mencionada academia, como ya se ha señalado, pormedio del Conde de Torrepalma, con el que pretendía tener el apoyo dedicha institución (Rodríguez, 1992: 63), un documento firmado en 1763.
Dentro de ese interés de Flores por confirmar ese pasado glorioso enépoca romana de Granada, no tuvo reparos en incorporar como proce-
[43]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
dentes del barrio del Albaicín objetos auténticos de ese período históricorecuperados en los alrededores de la ciudad. De entre ellos, una curiosacabeza de un emperador hallada en La Zubia. Esta pieza que llamó laatención de Gómez-Moreno (1888: 23), tuvo el mismo final de la ma-yoría de las pertenecientes a Flores, fueron mandadas destruir despuésdel juicio, dado que había sido incluida como hallada en la AlcazabaCadima. Un dibujo es el único testimonio visual de la misma, hoy de-positado en el Archivo General de Simancas. Se trata de un dibujo quemerece ser comentado, y que en opinión de Rodríguez (1992: 61), debióde ser realizado por Lorenzo Martí, el dibujante que la Junta de Exca-vaciones asignó para que realizara los que se llevaron a cabo durante lasintervenciones. En esa ilustración de un “emperador romano”, si se mirainvirtiendo la imagen, se aprecia un personaje que bien podría ser unárabe con turbante, y que para Rodríguez, además, representado “…casicomo el San Cecilio, patrón de Granada…, descrito en los libros plúm-beos descubiertos durante el reinado de Felipe II, de quién se decía que
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[44]
Cabeza de emperador hallada en La Zubia. Pertenecía a la colección de Juan de Flores. Dibujo
depositado en el Archivo General de Simancas. (RODRIGUEZ RUIZ, D., 1992: La memoria frágil. José de Hermosilla y las
Antigüedades Árabes de España. Fundación Cultural Coam, Madrid.).
además de mártir cristiano también era árabe de origen” (Rodríguez,1992: 61, Fig. 44). Otra de las piezas incluidas es una pequeña esculturarepresentando a Ceres, procedente de la zona del Sacromonte.
3.3 Sus falsificaciones
Para su desgracia –y, en parte, también para la nuestra– ese componentede la personalidad de Flores, nativo o adquirido, que fue su incoercibleinclinación al fraude, como ya se ha indicado en varias ocasiones dentrode este escrito, es lo que más caracteriza a su figura, y no los hallazgosauténticos de época romana localizados en el granadino barrio delAlbaicín. A esos aspectos se debe su merecida mala fama y la serie degraves quebrantos que sufrió en su honor, en su economía y en su saluden los tristes últimos años de su vida.
Tres fueron los fraudes que protagonizó a lo largo de su vida. Falsificó,e hizo valer como verdaderos, varios documentos con los que atribuyóa sus antepasados una nobleza y unas propiedades que nunca poseyeron.A los beneficiarios del famoso “Voto de Santiago”, desolados ante lasnegras perspectivas propiciadas por la demostración de la inexistenciade tal voto, publicada en 1771, Flores les ofreció generosamente todoun tratado en su defensa, basado, por supuesto, en antiguos privilegiosinventados por él. Y el tercer fraude, el de las excavaciones, fue el demayores y más graves consecuencias (Sotomayor, 1988, 2007 y 2008).
Inclinado al fraude y estimulado por incansables defensores del anteriorfraude del Sacromonte, los primeros falsos históricos que Flores lleva acabo tuvieron como objetivo la defensa de la autenticidad de las láminas,reliquias y libros de plomo “descubiertos” más de un siglo antes en elentonces llamado monte de Valparaíso. Otro de sus empeños era enlazarlos datos que se inventaron en los plomos con referencias del Conciliode Elvira, y el tercer propósito, la defensa de la Inmaculada Concepciónde la Virgen María (Sotomayor, 2007: 116). La influencia de estos per-sonajes y el propio convencimiento de Flores hicieron que “…el finprincipal de las falsificaciones de Flores fue el de proporcionar abun-dantes documentos supuestamente antiguos, que sirvieran de apoyo y
[45]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
confirmación a las reliquias y a los libros plúmbeos del Sacromonte”(Sotomayor, 2007: 130).
Flores durante años –las excavaciones duraron desde 1754 a 1763–, ycon la ayuda de expertos artesanos, fabricó innumerables restos arque-ológicos. Para ello contaban con un plan a modo de guión; lo que ibaapareciendo, no sólo confirmaba descubrimientos anteriores, sino que,además, presagiaba la posible existencia de otros documentos que ven-drían a reafirmar cualquiera de sus disparates; de hecho, al cabo de pocosdías, aparecía una nueva inscripción, y nunca mejor dicho, nueva, aun-que la hubiesen envejecido, que justo venía a confirmar el anterior pre-sagio. Un ejemplo. Durante sus excavaciones, recordemos que trabajóunos 10 años y que éstos dieron para mucho, localizó una serie de edi-ficios romanos auténticos. Decidió interpretar uno de ellos como untemplo dedicado a Apolo, y para ello, sin el menor reparo, creó una ins-cripción que avalara su teoría, y que apareció el 16 de abril de 1755. Enella aparecía una dedicación de un tal Lucio Cornelio con referenciaconcreta al templo a Apolo –recordemos, la familia Cornelii existió enépoca romana en Florentia Iliberritana, de hecho fue de las más impor-tantes, un dato más de su astucia–. En ese mismo año de 1755, el 9 deoctubre, apareció, realizada sobre alabastro, otra inscripción cuya dedi-cación era a Marte Quirino y Venus Madre, y en la que se afirmaba“Este sitio es lugar destinado al erario público, donde está el Senado,dentro del Templo de Apolo”, según consta en Razón de Juicio… (Anó-nimo, 1781: 179-180). Continuando con esta historia, dentro de suinventiva decidió que ese espacio era también el adecuado para que enél se hubiese celebrado el Concilio de Elvira; así de fácil, de nuevo otroinvento, en este caso una nueva inscripción sobre soporte en plomo, enla que nos cuentan cómo el 1 de mayo del año de la Redención 304,“fue consagrado el templo de Nuestro Señor Jesucristo, antes templo deabominación, donde la gentilidad daba culto a la estatua de Apolo yde otros falsos dioses; en él, en el nombre de la Santísima Trinidad,Padre Hijo y Espíritu Santo, Dios trino y uno, ante todos, obispos ypresbíteros, trataron los misterios de la fe y los preceptos de la ley parala santa corrección de las costumbres de los cristianos… Yo Flavio,obispo de Iliberia, custodio de estos escritos y de los otros que están es-
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[46]
[47]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Inscripción en latín referente al dogma de la Inmaculada. Falsificación de Flores.Dibujante Lorenzo Marín, grabador Manuel Rivera. Fundación Lázaro Galiano, Madrid.
condidos en el Monte Ilipulitano, pido a Dios que los libre de las manosde los emperadores y de su persecución…” (Anónimo, 1781: 130-132).
Como se aprecia, el proceso de los hallazgos está perfectamente prepa-rado mediante un guión que encadena acontecimientos. Una imagina-ción audaz.
Las piezas las hacía enterrar de noche para que fueran descubiertasdurante el día, ante la admiración y el entusiasmo de los curiosos obser-vadores de los trabajos de excavación. Esa actividad, como se ha indicado,la inició justo a un mes escaso de haber empezado sus intervenciones.Así, en febrero de 1754 Flores encuentra unas piezas, digamos queextrañas, dado que eran falsas. De hecho, hace referencia a una serie deobjetos, en realidad imitaciones de inscripciones romanas, una imagen
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[48]
Grabado con la representación de un mapa de la Península Ibérica. Falsificación de Flores.Dibujante Lorenzo Marín, grabador Manuel Rivera. Colección Carlos Sánchez, Granada.
de Cristo, jarros “o vinageras”, con inscripciones, láminas en plomo,tanto circulares, como de otras formas, con inscripciones en amboscasos, esculturillas de animales, lo que él llama “talismanes”, monedas,medallas, especies de anillos, un ara dedicada a Hércules, con dibujosvarios, etc. Algunas de ellas se reproducen en este catálogo. Las láminassuelen llevar la indicación de Flores dirig. Marín delin. Rivera Sculp. ,es decir, creador Juan de Flores, dibujante el pintor Lorenzo Marín, ygrabador Manuel Rivera, estos dos últimos algunos de sus varios com-pinches. Para darle más autenticidad se envejecieron artificialmente losmateriales utilizados para producir esas piezas, ya fueran piedras, plomos,u otros materiales. A la par se manipularon conceptualmente docu-mentos históricos, amén de los que se inventaron como cánones delConcilio de Elvira.
Esa tónica de ir creando objetos y enterrarlos previamente envejecidos,continuó en el resto de intervenciones que desarrolló en la Alcazaba, yafuesen excavaciones a cielo abierto, como las de la primera campaña,como en su segunda campaña, desde el 2 de octubre a mediados dediciembre de 1754, en que fue descubriendo unas minas o galerías sub-terráneas a cuyo descombro y exploración consagró todos sus esfuerzos.Las galerías ofrecían mayores facilidades para esconder y descubrir despuéstoda clase de falsificaciones; para esas fechas, Flores estaba ya entregadocon entusiasmo al fraude. En el año 1763 cesó definitivamente en suempeño y dejó de excavar. Sintió remordimientos y se arrepintió de susactividades arqueológicas. Sin embargo, pocos años después se enredóen otro tipo de falsificaciones, que, junto a las de las excavaciones, lellevaron finalmente a los tribunales y a su ulterior condena.
Pero ya antes se había excedido de tal modo que llegó a levantar lassuspicacias de muchos entendidos de la época, como ya hemos mencio-nado, especialmente de los que en esos momentos eran miembros de lasrecien creadas Academias de San Fernando y de la Historia.
Para llegar a crear tal cantidad de falsificaciones desarrolló una complejaorganización: de donde copiar, qué crear, etc. En lo referente a lo queeran documentos escritos, además, tuvo la necesidad de inventar, dentrodel proceso, una serie de alfabetos, con unos anagramas complicados
[49]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
para el público en general, y para algún despistado experto. Tan sor-prendentes hallazgos hicieron crecer el prestigio de su principal artífice,Flores. Creció aún más la admiración hacia él al comprobarse la habili-dad con la que era capaz de descifrar aquellos textos antiguos, escritosen una serie de alfabetos que solamente él lograba entender. En elmanuscrito Descripcion del sitio Alcazaba de la… (Manuscrito Anónimo,1754-1758), se contabilizan un total de 13 alfabetos representados en8 páginas.
Su presentación es esta: en cada una de esas páginas, a modo de tablas,en la primera columna se ubican las letras de un abecedario castellano,en mayúsculas, con el siguiente orden: A, B, G, D, E, Z, H, Th, J, K,L, M, N, X, O, P, R, S, T, Y, Ph. Ch, Ps, O, Q. En las siguientes co-lumnas de la derecha están ubicadas las equivalencias a esas letras, y queen muchas ocasiones no es un sólo símbolo, sino que cada letra puedetener hasta 18 equivalencias, como por ejemplo la A en el llamado“Alfabeto Bético usado en idioma latino de los siglos III, y IV”. Enocasiones, cada plancha tiene sólo la equivalencia con uno de esos alfa-betos, en otras aparecen en la misma plancha dos o tres de los alfabetosinventados por Flores y sus compinches.
Los que aparecen en estas planchas son:
Alfabeto Ylliberritano; Alfabeto Griego Ylliberritano antiquíssimo
ALFABETO BETICO LATINO DEL 1º Y 2º SIGLO XPTIANOSACADO DE FIELES Y AVTHENTICOS MONVMENTOS ASSIDE LAPIDAS COMO PLOMOS
Alfabeto Betico usado en idioma latino de los siglo III, y IV
Alfabeto Griego antiquísimo de los Monumentos Delios sigeos Memeos,Athenienses y, Fejos
Griego de los 3 Dialectos de la tabla de Bona Bentura
Griego de una Inscripcion de Placentini
Alfabeto Griego Antiguo de Velazquez N. I
Alfabeto Griego antiguo Sacado de Varios Palcographos y Monumentos N. O
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[50]
Alfabeto Moeso Gothico Siglo IV I
Gothico Ylliberritano del Siglo V II
Gothico Ylliberritano del Siglo VI III
Los dos últimos alfabetos ya no se presentan a modo de columnas, sonlíneas escritas en las que la de arriba es el alfabeto a descifrar, mientrasque la de abajo está grafiada la letra en castellano a la que correspondecada uno de los símbolos. Son:
ALFABETO SALOMONICO
ALFABETO ARABE ANTIQUISSmo
Además de los reflejados en esos grabados, en los dibujos originales deFlores que hoy forman parte de la colección de Carlos Sánchez, deGranada, aparecen otros dos alfabetos, el Alfabeto turdetano y el AlfabetoGothico, ambos con sus respectivas equivalencias. Con esos dos máscontabilizamos 15 alfabetos. El propio Flores relata en uno de sus escri-tos (Flores, 1763) que, para poder “descifrar” las inscripciones que iba“descubriendo”, tuvo que “cotejar” los símbolos que en ellas aparecíancon alfabetos de lenguas desaparecidas: “Preocupado de este pensa-miento, dí principio a registrar los alfabetos español primitivo, griego,latín y bético antiguo, turditano, celtíbero, bástulo, fenicio, pelágico,arcádico, etrusco y rúnico y otras paleógrafías que aún tengo, para cotejara cual correspondían los caracteres de nuestro monumento….” AcabaFlores ese escrito declarando: “el único fin que llevo en esto es el serviciode Dios, del Rey y de mi Patria”, y al final firma con esas iniciales:O.S.C.S.R.E., es decir: Omnia subicio censurae sanctae romanae ecclesiae(todo lo someto a la censura de la santa romana iglesia” (Flores, 1763,Real Academia de la Historia 9/2.297, 167. V.a., firmado por él mismoel 2 de julio de 1765) (Sotomayor, 2007: 127).
Es curioso que se presenten estos alfabetos con las letras en castellanoen primer término, y luego sus equivalencias en esos otros “idiomas”,cuando la secuencia lógica de descifrado habría sido la de presentar lossignos que aparecen en las “inscripciones”, y luego mostrar la equiva-lencia de cada uno de esos signos en castellano. Es más, en ocasiones,
[51]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[52]
Uno de los alfabetos inventados por Juan de Flores.Dibujante Lorenzo Marín, grabador Manuel Rivera. Colección Carlos Sánchez, Granada.
tal como acabamos de mencionar, de una misma letra se tienen muchasequivalencias. Ese hecho dificulta poder dilucidar y adscribir correcta-mente, cuando se analiza una de las planchas de esos hallazgos de Flores,a qué alfabeto de los por él identificados, corresponde esa inscripción, sino se utilizan los escritos del propio Flores en donde él mismo da latraducción.
Los dibujos originales, los que realizaban Flores y sus complices, se hacíansobre papel de agua y a tinta China. Una vez concluidos se elaborabanlas planchas para así tener las copias necesarias de los grabados resultantes.Esos inventos son fáciles de identificar, dado que no siempre siguen laspautas habituales que sí se plasmaban en las inscripciones romanasauténticas, normas que difieren si era una lápida sepulcral, o una laudao un personaje, o era un documento jurídico. En nuestro caso los errorescometidos por Flores y sus colaboradores son tan evidentes, por ejemplo,como el poner al inicio del texto escrito de una lápida funeraria las abre-viaturas STTL (Sit Tibi Terra Levis), cuando siempre este formulariose ubicaba al final del mismo, o combinar abreviaturas con las palabrasenteras, como es el caso de una de ellas en las que aparece de esta manera:SIT . T . T . LEVIS, para nada habitual en el mundo latino.
En su empeño, Flores inició sus “creaciones”, tal como él mismo narróen su confesión de 2 de noviembre de 1775, con una plancha de plomo,realizada por Gabriel Delgado, en la que hizo escribir en latín unas frasesrelativas al Concilio de Elvira, un hecho histórico real, entremezcladocon referencias a las falsificaciones del Sacromonte y la torre Turpiana,y que aquí transcribimos: “Flavio, por la gracia de Cristo obispo deIliberia, custodio de los libros del concilio (salutem vel scripsit): Dioslibrará estos libros de las manos de los emperadores, juntamente conel tesoro de la torre turpiana, al monte que está cerca de Granada y loscuerpos de los Santos Mártires Cecilio y discípulos”, texto que recoge-mos de Sotomayor (2007: 116). No conforme con ello, continuó en esalínea inventando cánones falsos del Concilio de Elvira como ya se haindicado, en los que aparecían referencias a San Cecilio, que para enredarmás la madeja, fue convertido en protagonista del mismo. De esta maneraenlazaba aún mejor este documento auténtico con los textos falsificados
[53]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
de los libros del Sacromonte, dándoles así más verosimilitud y apoyo.De hecho, muchos de los textos en plomo que hizo confeccionar Floresestaban grabados con los mismos caracteres que se había utilizado en elanterior fraude que acabamos de mencionar y que dieron a conocercomo “hispano-béticos” (Sotomayor, 2007: 124).
Dentro de esta línea, ponemos como ejemplo la inscripción “hallada” el31 de enero de 1757, que, según Flores (Sotomayor, 2007: 117), y queél mismo describió estaba labrada en “quatro líneas de caracteres Illibe-ritanos…, y en ellos algunos griegos y ebreos: costó trabaxo su lección,pero a fuerza de aplicación se le a podido dar la interpretación siguiente:
In nomine Dei Jesu Flabius episcopus
Consacrabit eclesiam
Honore memoria que divi Cecili Martiris
Primi Remon episcopi…
Ano 304 Calendis
En la media parte de la lápida anterior a las dos últimas líneas se registrauna Cruz en zifra de diversos caracteres que parecen ser del mismoAlfabeto. La interpretación de Flores de los caracteres de ese apartadoes la siguiente:
Iesus Xptus Immensus Iustus Iudes
Gloriosus Inefabilis Beneditus Eternus
Los implicados con Flores en esas falsificaciones, desde el punto de vistade preparadores de la trama, fueron, en primer lugar, y como mayorinductor, D. Luis Francisco de Viana y Bustos, su principal aliado desdeque en febrero de 1754 había decidido abandonar su idea primigeniade simplemente recuperar objetos romanos a través de las excavaciones,y empezar a crear esos objetos falsos. De Viana fue primero prebendadode la Insigne Iglesia Colegial del Sacromonte durante más de cincuentaaños, para acabar siendo su abad. Fue un personaje interesado enencontrar argumentos para validar los libros plúmbeos inventadoshacía ya más de un siglo de ese lugar. Era tal su empeño que veía en elCorán adaptaciones de los escritos de esos libros adoptados por Mahoma
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[54]
porque San Cecilio no habría dejado de enviar a su tierra copia de susobras (Sotomayor, 2007: 130).
Cristóbal Conde era otro de los falsarios. Presbítero y discípulo predi-lecto de Viana, fue uno de los mayores instigadores de todos los actosacontecidos en el Albaicín en los años de intervenciones de Flores, y unasiduo asistente a las mismas. De hecho pertenecía a la “Real Junta deExcabaciones” creada para vigilar el trabajo de Flores en la Alcazaba, encalidad de experto intérprete de inscripciones. Cristóbal de MedinaConde, que es como se hizo llamar más adelante falsificando documen-tos, en su afán por tener un buen linaje para poder ser calificador delSanto Tribunal de la fe (Sotomayor, 2007: 146-152), defendió a ultranzala “autenticidad” de los hallazgos del Sacromonte, de ahí la necesidadde que en las excavaciones de Flores aparecieran determinados docu-mentos que propiciaran de nuevo el apoyo a los libros plúmbeos. MedinaConde fue miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona,la única entidad que defendía la veracidad de esos hallazgos. Sus inven-
[55]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Inscripción en caracteres iliberritanos, griegos y hebreos referente al mártir Cecilio. Falsificaciónde Flores. Dibujante Lorenzo Marín, grabador Manuel Rivera. Colección Carlos Sánchez, Granada.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[56]
Grabado con caracteres gótico iliberritanos del siglo V. La “traducción” del mismo es: SegericusRex gotorum Pius. Remmon Cives elliberiae In honorem dedicaberunt Secundus Rex Hispaniae.
Falsificación de Flores. Dibujante Lorenzo Marín, grabador Manuel Rivera. Colección Carlos Sánchez.
ciones pueden hoy leerse en diversos escritos suyos, como las cuatro car-tas publicadas en Granada entre 1761 y 1763: Carta III del sacristán dePinos de la Puente, continuación por la tarde de la conversación de la ma-ñana del lunes de carnestolendas, sobre los nuevos documentos de la Alcazabade Granada, por el Dr. D. Cristóbal de Medina Conde y Herrera.
Otro de los personajes implicados en las falsificaciones fue el padre JuanRamón Velázquez de Echevarría, colegial del Sacromonte, que acabósiendo “doctor de cánones y teología, catedrático de Escritura de la Uni-versidad y escritor por su Religión”, según consta en el documento dela sentencia, Real Chancillería, 512/2.452, 83, fol. 40v. Aficionado alas antigüedades y a la historia, desde 1754, siendo colegial, inició uncuaderno con notas de los descubrimientos que se realizaron en la Alca-zaba, bajo el título de Breve noticia de la magnífica obra, que se estáproyectando en la Alcazaba Albaizín de Granada año 1755, hoy en laBiblioteca de Catalunya. Este personaje es conocido por su obra reali-zada en fascículos: Paseos por Granada y sus entornos, cuya primera partese publicó el 8 de octubre de 1764. Por su fama de erudito, tambiénformó parte de la Junta de Excavaciones que velaba por la autenticidadde los hallazgos de la Alcazaba. De hecho parece que fue, de los tres, elque menos convencido estaba de las actividades de Flores (Sotomayor,2007: 154). En algunos de sus escritos, hoy en el archivo de la real Chan-cillería, puede leerse: “…improbar la conducta que se tenía en el manejode aquellos descubrimientos de la Alcazaba por D. Juan de Flores, por-que siempre llevó a mal la reserva con que andaba y el que se negara aconversar sobre los contenidos de los documentos que aparecían, comotambién el que estuvieran en su poder, y otras cosas semejantes” (Chanc.512/2.452, 81, fol. 376).
Y a ello hay que sumar toda una serie de artesanos y artistas, que no de-bieron ser pocos.., como el pintor Lorenzo Marín, que fue capturado elmismo día que Flores acusado de plagio, y el grabador Manuel Rivera.
Diego Sánchez Sarabia, tal como Medina Conde escribió en una de suscartas, formó también parte de la “Real Junta de Excabaciones” en ca-lidad de “perito en Arquitectura y Dibujo”. Fue “Comisionado de laAcademia de San Fernando” para la delineación de los palacios de la
[57]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Alhambra (Rodríguez, 1990: 235). Sarabia, en el convencimiento deque los restos hallados en la Alcazaba eran auténticos, –al parecer la ca-pacidad de convencimiento y erudición de Medina Conde hicieronefecto en él–, se convirtió en uno de los máximos defensores y transmisorde los restos. De ahí que incluyese en los documentos enviados a SanFernando sobre la Alhambra, referencias sobre la Alcazaba con textos enlos que habla de restos de templos paganos, como el Capitolino grana-dino, conocido como “templo Apolo”, que para los falsificadores, segúnrecogió en sus escritos Saravia, pasó a ser de “Jesús Nazareno”, y sededel Concilio Iliberritano. También hizo referencias al templo de Jano,el Foro panteón, llegando a hablar de la Lonja. O textualmente: “Ha-llanse en esta Ciudad barios Monumentos y ruinas de Edificios, con latradición imbariable de ser fragmentos respectables de antiquissimosfenices Árabes, que binieron con Ósiris Rey de Egipto, y su hijo Hér-cules. Esto tiene mucha probabilidad, por las Lapidas y bronzes coninscripciones antiquissimas de caracteres de rara estrañeza, que se anencontrado en las excabaciones de la Alcazaba en obsequio del culto deestos Héroes”, tal como recoge Rodríguez (1990: 243). Hércules estabade moda en aquella época al ser considerado fundador de dinastías, na-ciones y ciudades por toda Europa. Recordemos que entre las falsifica-ciones de Flores la inscripción de un ara dedicada a ese héroe.
En los textos aludidos de Saravia se aprecia que apoyaba sus argumentosen el conocimiento que tenía de la antigüedad aprendido en textos deVitruvio, como en los libros de P. Aringhi, Roma subterránea novísima,editado en Roma en 1651, –obra basada en el trabajo de Antonio Bosio,Roma sotterranea de 1632–, y que era ideal para los planes de los falsifica-dores, dado que en ella se hablaba de restos hallados en Roma que tantoeran romanos como cristianos. Esos escritos del siglo XVII venían a confir-mar las teorías de los falsarios, puesto que hasta en Roma podían coincidiren un mismo lugar antigüedades paganas y cristianas (Rodríguez, 1990: 237).
Ese intento de Flores de llevar a cabo un sincretismo religioso con loslibros Plúmbeos y sumarlo a los hallazgos de la Torre Turpiana y los dela Alcazaba, como recoge Rodríguez, era del dominio público en Gra-nada. Lo atestigua una coplilla popular que implica a Luis Francisco
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[58]
Viana y a Juan de Flores: “Lo que de noche sueña Viana, / encuentraFlores por la mañana”, tal como aparece en Razón de Juicio (Anónimo,1781: 262, citado por Rodríguez, 1992: 62).
¿De donde le venía la inspiración a Flores para llegar a realizar talcantidad de falsificaciones? Ya se ha mencionado su afán por apoyarlas “creaciones” del siglo XVI del Sacromonte, con planchas de plomosy el alfabeto que en ese momento ya se inventó para tal efecto. Pero parael resto de objetos, esculturas, elementos arquitectónicos e inscripciones,amén de la interpretación de las estructuras constructivas que iba locali-zando cuando excavaba, hay que decir que el propio escrito de la tasaciónde sus bienes ayuda. En especial si nos remitimos al inventario en que sedescribe todo lo que había en su habitación y despacho; allí se presentala lista de libros que componían su biblioteca, por cierto en un númeroelevado, 834 en total, y es en ese inventario donde se descubre que teníabásicamente obras acerca de cuatro temas: eclesiástico, histórico, lingüís-tico y literario. En lo que concierne a la época antigua, había títulos deautores clásicos, tales como Cicerón, Ovidio o Tito Livio, entre otros,y de autores modernos dedicados a la historia. Por ejemplo, los dieztomos de los Anales de Egipto de Murillo, el Discurso sobre la HistoriaUniversal de Bossuet, o los dieciseis de la Historia de España de Mariana.Contaba también con tratados de lingüística, como los Jeroglíficosegipcios de Piero Valeriano, la Lengua persa de Larof, el Lexico griego deEscrebelio o el Diccionario latino de Rubiño. Completaban esta biblio-teca obras literarias del calibre de Don Quijote o el Poema del Mío Cid.(Sotomayor, 2001: 33-35). Para Rodríguez, también debieron ejercerinfluencias sobre Flores la gran cantidad de libros que se iban publicandopor toda Europa sobre antigüedades. Afirma este autor que pudo verseinfluido por la obra de Bosio y de Aringhi, dado que algunas de las piezasrecuperadas en la Alcazaba Cadima de Granada recuerdan obras clásicas.Es más, según nos relata Rodríguez, en la obra de Tomás Andrés de Gu-seme de 1760, Desconfianzas criticas sobre algunos Monumentos de Anti-güedad que se suponen descubiertos en Granada en las Excabaciones de laAlcazaba desde el Año de 1753, aparte de ser muy crítico con los falsarios,se indica que algunas de esas piezas creadas habían sido con seguridadcopias manipuladas de las ilustraciones de Antiquitatum Romanarum, la
[59]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[61]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Falsificaciónes de Flores. Dibujos del pintor Lorenzo Marín, y grabados de Manuel Rivera.Colección Carlos Sánchez.
obra de J. Rosini, publicada con notas de T. Dempster en París en 1613,o bien extraídas de la edición de 1743 (Rodríguez, 1992: 65).
Se destruyó todo lo que se dio por falso y seguramente con ello algunasobras auténticas. De los hallazgos, verdaderos o falsos, se hicieron dibu-jos y grabados que, por fortuna, se salvaron de la destrucción, convir-tiéndose en un curioso legado del pasado de Granada.
3.4 El juicio que se le llevó a cabo
Más tarde o más temprano tenía que suceder. En el año 1763, Florescesó definitivamente en su empeño. Denunciado, se incoó procesocontra él y sus cómplices, y el 6 de marzo de 1777 se dictó sentencia delproceso por el que fueron condenados a cárcel y a sufragar los gastos dela destrucción total de todos sus inventos y el soterramiento de las es-tructuras halladas, y cercar el lugar para impedir el acceso a esa zona,operación que quedó culminada el 17 de mayo del mismo año, tal comoconsta en el documento del Archivo de la Real Chancillería de Granada,512/2452, nº 60. Juzgado, convicto y condenado, Flores purgó amar-gamente sus engaños. Murió el 9 de agosto de 1789.
La documentación del proceso permite conocer detalles extraordinariosde todo lo acontecido (Sotomayor, 1986, 1988 y 2007). Por ejemplo,la propia detención de Flores acontecida la noche del 12 de junio de1774, bajo las órdenes del alguacil de la Corte Pedro Moreno al que se-guía todo un séquito. Relatada paso a paso, se sabe que se inició a lasdiez de la noche; primero fueron a detener al pintor Lorenzo Marín ymás tarde, “… siendo más de la una de la citada noche…, llegamostodos a las casas del Dr. D. Juan de Flores, presbítero, cuya puerta estáfrente a la de la cárcel de esta Corte…”. Esa parte del texto fue repro-ducida del documento de la Real Chancillería 521/2451, 52, fol. 3v-7,por Sotomayor (2007: 21).
Y junto a los folios de la sentencia, no menos interesantes son dos escritosde puño y letra de Flores que comienza con Memento mori (512/2452,nº 78), uno un poco más extenso, el otro a modo de resumen, firmados ambosel 21 de marzo del año 1769, en donde el personaje se sinceró. Es decir,
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[62]
con fecha anterior a que se iniciara el juicio que se llevó a cabo, Floresescribió una confesión para que fuera conocida después de su muerte,texto que se puede interpretar como un alegato contra su propia persona:
“Memento mori.
No teniendo otro arbitrio para descargar mi conciencia, después de averconfesado varias vezes sacramentalmente quanto ocurrió en los descu-brimientos de la Alcazaba de esta Ciudad de Granada, me valgo de estapública confesión que voluntariamente hago, para que después de misdías, se dé de ella noticia a persona competente, y que no quede ocultala verdad, sin perjudicar a persona alguna en ello.
El grave o graves inconvenientes, que en vida tengo para hazer esta ma-nifestación, son el primero no tener obligación, según juzgo, a delatarmea mí mesmo sino en casos de fee; el segundo, que de declarar yo estesecreto, resultarían algunos perjuicios a quatro personas que fueron losfabricantes de las Piedras, Plomos y piezas de Bronze, que de mi ordense hizieron y se yntrodujeron en los sitios que se descubrieron; a dos deellas, en su honor, por aver muerto ya, al tiempo de extender este; y alas otras dos, en sus personas, pues aún viven; el tercero, que teniendotanta conexión este descubrimiento fantástico con todo lo hallado enlas grutas del monte santo, y teniendo aquellos monumentos tantosapasionados y acérrimos defensores, ya vivos, ya muertos, tenía yo otrostantos pode // rosos contrarios contra quien Pelear; con los escritoresdifuntos, por su autoridad, y con los vivos por lo mesmo, y porque ome tendrían por loco o, lo más cierto, jusgarían y dirían que era testimonioympuesto por mí a los descubrimientos de la Alcazaba, llebado de algúnfin oculto y particular que yo avía concebido, de lo qual no podría liber-tarme, por faltarme el apoyo competente para justificar mi dicho, amenos que delataba a los dos que lo sabían y aún viven; y, si estos negaban(que delatarlos sería ymposible) quedaba el asunto de peor condición yyo más expuesto a ser víctima de mis contrarios, siendo aún los dospoca provanza a favor de mi dicho y en honor de la verdad. Por estasrazones y otras, que se dejan considerar a mi limitado entender podero-sas, tengo determinado dejarlo para después que Dios me llame a juicio,con lo qual no descubro cómplices, digo la verdad libre de toda sos-pecha de ympostura, pues la declaro ésta para dar quenta a mi Cria-dor; y por ninguna persona se hará juicio quiera condenarme,maiormente siendo contra mí // esta declaración, sin perturbar en ellaa persona alguna.
[63]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[64]
Manuscrito firmado por D. Juan de Flores el 21 de marzo de 1769, guardado por Flores en lasacristía de la Catedral y requisado durante el proceso seguido contra él.
Archivo de la Real Chancillería de Granada.
[65]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Sentencia contra Juan de Flores y sus cómplices, firmada el 6 de marzo de 1777.Archivo de la Real Chancillería de Granada.
En esta atención, confieso delante de Dios que me ha de juzgar, quedichos descubrimientos tubieron principio bien y legalmente, origi-nados de una piedra con letras de Bronce hallada en la Casa de Maríade Bogas.
Después, la Concurrencia de distintas personas eruditas, particular-mente eclesiásticas y condecoradas, que me atrajeron a sí, llenándomede especies raras y, en particular, diciéndome que aquellos subterráneoseran semejantes a los del Sacromonte, desde cuio sitio se veían de nocheprosesiones de luces; que aquel, según tenían noticia, era depósito demuchos mártires; que el edificio arruinado daba muestras, por su fábricay magnitud, de aver servido (palabras que oí repetidas ocasiones) paraZelebrar el concilio Yliberitano; que entre sus Ruinas y en las minas sehallarían sus Cánones y aun algunos más de los que se tenía noticia; deaquí de día en día fue tomando incremento el forjar planchas de Plomo,labrar piedras; y, lo que decían oi, o en brebe tiempo o largo, que salieseen monumentos // grabado, sin otro objeto ni fin por mí que el tenercomplacencia de hazer famoso el descubrimiento en que entendía, ymanifestar ley a las ynscripciones; lo que varias vezes me costó muchís-simo trabajo con varios monumentos que se hallaron de Plomo y depiedra, también fingidos, según mi parecer, por persona que no sé, niquando se yntrodujeron, que estos tales, aunque procuré entenderlos,fue pasado tiempo, estudiando y combinando sus letras y abrebiaturas,y consultando sus rarezas con otras personas eruditas, aficionadas al es-tudio de antigüedades, que asistían a las excabaciones; de forma que eldescubrimiento de la Alcazaba tiene tres partes: 1ª El edificio y algunasde las piezas literatas encontradas en él, que son de manitud y algunaotra pequeña, tienen Antigüedad. Todas las piezas de Plomo ecclesiás-ticas y las de piedra desta naturaleza y las de Bronce con letras son falsas,como también algunas profanas, que es la 2ª parte. Ésta se divide endos, que es la tercera, por compre // enderse en ella los monumentosfabricados por mi orden, y que se hizieron y pusieron sin consenti-miento mio, que de estos ay de Plomo y de Piedra. Y, aunque reconocíala yntrodución y falsedad de otros monumentos, además de los que sehazían de mi orden, y procuré hazer algunas diligensias, no pude sabercosa alguna; y callé, porque tal vez de mi indagación podía resultar seryo descubierto.
No obstante confieso que ninguna persona me yndujo ni aconsejó paraque se hiziesen dichas ficciones. Pero, al mismo tiempo, debo decir que
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[66]
no advertían ni reparaban las tales personas eruditas que sus combersa-siones y deseos se veían posteriormente grabados en piedras o plomos,y que mucho de lo que apetecían se descubriese, solía encontrarse des-pués; ynfiriendo yo de aquí algunas vezes o que eran personas de pocamemoria, o que sus especies y noticias las soltaban para que las recojieseyo. De esto no puedo hablar con certeza, sino lo que pasó y quediscurro.
Esta es en compendio la verdad del hecho, y pido encarecidamente a lapersona a cuias manos llegue este escrito u otro pare // cido a él en eltodo de su contenido, que no los oculten por ningún fin que se les pro-ponga; en lo que le encargo la conciencia por ser éste el medio que hetomado para descargar la mía, y que no continúe en adelante con som-bra ni visos de verdad dicho descubrimiento, sino sólo en la parte quedejo expresada y no más. Así proprio declaro que a ninguna personaen este mundo, sino a mi confesor, tengo manifestado este secreto nien poco ni en mucho; y que sólo lo saben dos canteros y dos maestrosde trabajar en metal, de los quales son ya dos muertos. Y, para evitardaños en adelante, tampoco tengo rebelado a persona alguna, ni aun alconfesor, los secretos y modo fácil de Abrir los Caracteres en las piedras,grabarlos en el Plomo y embegecer los monumentos fabricados en estasdos materias, como también los de Bronce, cuia manifestación será conlas debidas circunstancias y a la persona o personas que su autoridadsea suficiente a remediarlo.
Lo hago en Granada, en el mesmo día que el otro escrito queda citado,por mi mano que lo firmo a 21 de marzo de 1769.
Dr. D. Juan de Flores
Transcripción del manuscrito del Archivo de la Chancillería: 512/2452,78, encontrado en la biblioteca de Flores en la sacristía de la Catedral.Transcripción: Manuel Sotomayor Muro
Sobre estas falsificaciones existe documentación al respecto en la Fun-dación Lázaro Galdiano de Madrid, el Archivo de Simancas, la Acade-mia Bellas Artes de Granada, la Academia de San Fernando, la Academiade la Historia, la Academia de Buenas Letras de Barcelona, la BibliotecaNacional, y en la colección particular de Carlos Sánchez, en Granada.
[67]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Desde entonces, y hasta tiempos muy recientes, hay quien no ha sabido,o no ha querido distinguir lo verdadero de lo falso en las actuaciones deFlores. Hoy día, afortunadamente, esa confusión ya no es posible, dadala cantidad de restos arqueológicos auténticos del origen de Granadarecuperados en excavaciones científicas que permiten tener un panoramade una ciudad ubicada en el Albaicín, que en época romana alcanzó unas14 hectáreas de superficie (Orfila, 2008: 2011). Las más de treinta ins-cripciones romanas recuperadas hasta hoy, las esculturas o los restos deedificios con hermosas pinturas murales descubiertos, no ofrecen dudaalguna acerca de que este municipio romano tuvo un papel importanteen el período que hablamos, explotando la vega que tiene a sus pies, ycon una oligarquía que durante el siglo II dC. asumió un rol importantedentro de la política del imperio romano.
Como opina Rodríguez, no hay que olvidar que las falsificaciones pre-tendían “confirmar la autenticidad de un glorioso pasado sagrado… Lafalsificación de los restos arqueológicos, confesada por los propios im-plicados, buscaba la prueba de su autenticidad en la memoria de loantiguo, en la fragilidad de su recreación a través de fragmentos verídi-cos. El límite entre lo verdadero y lo falso era considerado irrelevantepor los protagonistas de las falsificaciones, estrictamente auténticas, porotra parte, en cuanto fenómeno histórico, para nosotros” (Rodríguez,1992: 59). Las falsificaciones, en palabras de Víctor Nieto Alcaide, “…han sido también una forma de creación. Porque, haciendo extensiblela idea, parece cierto que muchos de los revivals no dejan de ser “falsifi-caciones” que al convertirse en estilo dejan de serlo” (Nieto, 1992, XII).De nuevo en frase de Rodríguez: “… se debe entender la compleja yapasionante aventura de las excavaciones arqueológicas y falsificacionesde la Alcazaba vieja de Granada, porque lo verdaderamente significativode esas invenciones no es tanto lo que de picaresca puedan encerrar,cuanto de carácter constructivo que parece enunciar su misma existencia”(Rodríguez, 1992: 59).
En palabras de Brandi, que no pdemos menos que suscribir, “La copia,la imitación o la falsificación reflejan la facies cultural del momento enque se realizaron, y en este sentido gozarán de una historicidad que se
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[68]
podría considerar doble, por el hecho de haber sido ejecutadas en undeterminado tiempo y por el hecho de contener inconscientemente ensí mismas el testimonio de las predilecciones del gusto, de la moda deesa época” (Brandi, 1988: 31)
Los libros plúmbeos de finales del siglo XVI anunciaban esa tendenciagranadina a la falsificación, como se ha explicado más arriba, convir-tiendo a Granada en la ciudad con los primeros testimonios de uncristianismo inicial; esos documentos otorgaban a la ciudad un bagajecristiano más antiguo aun que el de muchos otros lugares de la penínsulaIbérica, con San Cecilio al que Flores quiso incluso ligar al concilio deElvira, de inicios del siglo IV dC. (Sotomayor, 1988 y 1994, Sotomayory Fernández, 2005).
4. Enfrentamiento sobre la ubicación de Iliberri entreelviristas y defensores de la Alcazaba en el Albaicín
Apenas conquistada Granada por los Reyes Católicos, una serie dehumanistas foráneos, conocedores de los textos de los autores de épocaromana Plinio y Ptolomeo, identificaron a Granada con la antiguaIliberri, una urbe heredera directa de un pasado clásico, que las fuentesconfirmaban. Entre otros Antonio de Nebrija, Ambrosio Calepino oMarco Antonio Sabellico (Sotomayor 2008). Pero surgió un problema,la dualidad de su topónimo, Elvira (Sierra Elvira en la vega de Granada)junto a Albaicín (barrio de la ciudad de Granada), y una duda, en cuálde los dos lugares estuvo realmente asentada la Iliberri citada por losclásicos. El topónimo Elvira, evolución de Iliberis, que también se ligóa la vecina Sierra del término municipal de Atarfe, Sierra Elvira. Unlugar en donde se han recuperado en más de una ocasión restos de épocaromana, y con un importante asentamiento islámico en su corona-miento: Medina Elvira. Por otra parte los descubrimientos acaecidosen Granada, principalmente en el barrio del Albaicín, elementos arqui-tectónicos romanos e inscripciones, algunas con la expresa mención delMunicipium Florentinum Iliberritanum, no permitían duda alguna sobreque ése fue el lugar en el que se asentó esta población.
[69]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[70]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
La dualidad de topónimo entre Sierra Elvira y Albaicín provocó, desdeel siglo XVI, la duda en cuanto a donde se asentó Iliberris, apareciendolos elviristas, defensores de que esta ciudad estuvo en la mencionada sie-rra, frente a los alcazabistas, que defendían su ubicación en la AlcazabaCadima, es decir, el barrio del Albaicín. Defensores de la primera posturafueron el humanista Andrea Navagiero, que residió en Granada en 1526,Luis del Mármol Carvajal, o Justino Antolínez, que en su obra de 1661también creyó que Iliberis estuvo en Sierra Elvira, mezclándolo de nuevocon Ilurco en Pinos Puente. Y, como no, las falsificaciones de Flores avivaronesa idea. Si lo que se había recuperado del subsuelo del Albaicín eranfalsificaciones, y dado que el topónimo se había conservado también enla colina de la vega de Granada, Sierra Elvira, no había duda, ahí habíaestado asentada Iliberri. Obviando, evidentemente, los hallazgos quedesde el Renacimiento se estaban produciendo en el Albaicín,elementos que sí eran originales totalmente romanos, ¡Y fueronmuchos!
A ello se suma que en el siglo XIX, dado el interés surgido hacia los textosárabes, entra en liza de nuevo el tema de los topónimos, en este casotres: Elbira, Garnata o Agarnata y Castela o Castilia (Kastiliya). Denuevo el enfrentamiento entre los elviristas y los que apoyaban que laalcazaba del Albaicín era el lugar en donde se asentó Iliberis. Autoresmodernos han situado Castilia en el collado de la margen derecha delDarro, es decir en el actual Albaicín, frente a Garnata o Granada, situadaen la otra margen del mismo río, como Rodríguez de Berlanga, que fueuno de los convencidos de que los restos romanos descubiertos junto aSierra Elvira constituían la confirmación de que fue allí donde estuvosituada Iliberis (Rodríguez de Berlanga, 1899: 718-723).
Sin embargo, fueron varios los eruditos que se opusieron a admitir quede los textos árabes pudiera concluirse ningún argumento serio a favorde la localización de Iliberis junto a Sierra Elvira, entre los que se cuentanF. J. Simonet, L. de Eguilaz y Yanguas y M. Gómez-Moreno Martínez.Su planteamiento es simple “… los musulmanes conquistan Iliberri,situada en el Albaicín, y esa ciudad, Ilbira, se convierte en la capital deuna kura, a la que da nombre. Los nuevos dueños de la ciudad deciden
trasladar la capital a varios kilómetros al NO de Iliberri, donde existíaotra ciudad romana (Castilia) que se convierte en la capital (hadira) dela kura de Elvira o medina de Elvira” (Sotomayor, 2008).
Con el paso del tiempo se ha visto que la ciencia arqueológica y sus datoshan sido la vía capaz de resolver esta controversia sobre el lugar queocupó Ilíberis.
5 –Iliberis– Florentia Iliberritana hoy: el origen de Granada en elsubsuelo del barrio del Albaicín
Las últimas investigaciones indican que el origen de la ocupación hu-mana de lo que hoy es la ciudad de Granada nos remonta a la Edad delBronce, como se ha indicado al inicio de este escrito. Unas cabañas endiversos lugares de lo que hoy es Granada confirman ese hecho. De esosincipientes asentamientos se pasó al poblado ibérico que ocupó la coronadel hoy barrio del Albaicín, que se convirtió, con el paso del tiempo, enla ciudad romana de Iliberis, topónimo latinizado del originario ibéricoIlturir-IIdurir (Fuentes 2002b). Así lo testimonia lo escrito en lasmonedas que acuñaron durante el siglo II aC. sus gentes. Las propiasmonedas vuelven a ser el testigo del paso de ese topónimo ibérico tra-ducido al latín: sobre ellas, a partir del siglo I aC., se puede leer Iliberis(Fuentes, 2002a). En esos momentos se vivía en un establecimiento quehabía sido amurallado a fines del siglo VII, inicios del VI aC., y que es-taba evolucionando hacia una ciudad romana (Casado et al., 1999,Adroher et al., 2002, Adroher, 2007).
La concesión a los habitantes de este enclave de determinados privilegiosadministrativos y políticos, obtenidos gracias a la otorgación, por partede César o de Augusto, de la categoría de municipium, tiene, entre otrasconsecuencias, el añadido al topónimo inicial de Iliberis el adjetivo Florentia,siendo a partir de esos momentos su denominación oficial FlorentiaIliberritana. Nombrada solamente como Florentia se constata única-mente en una acuñación de monedas de poco antes del cambio de Era(Orfila y Ripollés, 2004). Posiblemente los habitantes de esta ciudadnunca dejaron de denominarse iliberritanos, a secas, de ahí que no resulte
[71]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
extraño que la evolución de su topónimo se fuera transformando pro-gresivamente en Eliberis, hasta llegar a Elvira, impregnando a toda elárea de lo que constituyeron los territorios de este extenso municipio deépoca romana, Iliberis, y quedando, con el paso del tiempo arraigado enla dualidad Sierra Elvira y el actual barrio del Albaicín. El que SierraElvira estuviese ocupada hasta el siglo XI dC., fue lo que animó a quesurgiera esa lucha entre elviristas y alcazabistas ya reiteradamentealudida.
Granada perteneció a la provincia Ulterior hasta que Augusto creó laBética. Dada su ubicación geográfica quedó cercana a la línea fronterizacon la provincia Citerior o Tarraconense. Al crearse en Hispania la cate-goría jurídica de conventus, esta zona se incluyó dentro del ConventusAstigitanus.
La evidencia arqueológica denota que la ciudad romana heredó el em-plazamiento del oppidum ibérico del Albaicín, enclave que ha mantenidouna lucha secular por vencer las dificultades derivadas de estar sobre una
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[72]
Plano de la Granada romana ubicada en el Albaicín actual.
colina, y que ha tenido que ser continuamente adaptado para solventarla necesidad de carácter estratégico y defensivo que tuvo siempre estelugar. En razón de esta peculiaridad del terreno no cabe formarse laimagen de que esta ciudad, en época romana, tuviera una trama urbanaortogonal, rasgo característico de las fundaciones ex novo, su urbanismoestuvo supeditado a las curvas de nivel, sumándose a los innumerablesejemplos de urbanismo en terraza que se prodigan por la amplia geografíamediterránea. Por esa misma razón tampoco puede hablarse de unaruptura total con la arquitectura preexistente, sino de un reaprove-chamiento de todo aquello que se considerase útil, llegando a darseuna continuidad en el uso y función de estructuras, empezando por lamuralla ibérica que siguió utilizándose durante el dominio romano conalgunas reformas, llegando hasta la época medieval con la construcciónde la muralla zirí sobre ese antiguo trazado, como se constata en la exca-vación del Carmen de la Muralla y en el lienzo NE del solar en la calleEspaldas de San Nicolás (actual mezquita) (Jiménez y Orfila, 2008: 51).
La revisión de los datos conocidos hasta ahora referidos al períodoromano lleva, en primer lugar, a la epigrafía –casi una treinta de ins-cripciones se han recuperado en el barrio del Albaicín–. Una de lasinscripciones sería la dedicada a Lucio Cornelio Flaco, de la tribu ga-leria, a quién su madre, Fabia Hygia, le erigió una escultura de la queresta el pedestal con una cartela en la que se especificaba la típicafórmula: LOCO . ACCEPTO D. D . POSVIT. (Pastor, 2002: 53-54).La interpretación a esas abreviaturas finales es la de que el ordo decurio-nal, el órgano administrador de la ciudad, y el que asignaba y aprobabael lugar público en donde se colocaban las esculturas que representabana esos personajes, como es el caso que comentamos, habitualmente erael foro. De manera indirecta esta inscripción está documentando la exis-tencia de esta institución municipal y del propio foro.
Recurriendo de nuevo a esta fuente documental escrita, existen dos ins-cripciones que explícitamente citan a esa plaza pública foral y, además,mencionan a una basílica, edificio que albergaba instituciones dedicadasa la jurisprudencia y a transacciones comerciales. Una de ellas (Pastor yMendoza, 1987: nº 47), procedente de las cercanías del Aljibe del Rey,tiene la siguiente transcripción: ..FORI ET BASILICAE / ...BAECLIS
[73]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
ET POSTIBUS. Más explícita es la segunda, CIL II 2083 (Pastor, Men-doza, 1987, nº 46), pues en ella se hace referencia a una acción evergeta.En su texto, traducido al castellano, se pueden leer las siguientes frases:“[prenombre, gentilicio] Perseus, liberto de [.], de la tribu Sergia, conmotivo de haber sido elegido seviro, costeó de su dinero las exedras delforo y de la basílica, adornadas con verjas, balaústres y jambas” (Pastory Mendoza, 1987: nº 46, Pastor, 2002: nº 17).
Los últimos hallazgos epigráficos, del año 2003 en el solar nº 11 de lacalle María la Miel, permiten aportar nuevos documentos directos refe-ridos a instituciones oficiales romanas iliberritanas, y a la existenciade un patrono, que sería aquí patronus municipio; defensor y protectorde la ciudad, con un cierto cariz de vasallaje (Orfila, 2011).
El foro, además de por la serie de edificios citados epigráficamente, seconoce a través de las excavaciones llevadas a cabo por Juan de Flores enel siglo XVIII, analizadas extensamente en párrafos anteriores. De este es-pacio público se han constatado una serie de estructuras arquitectónicasenmarcadas dentro de un amplio espacio enlosado que podemos situardentro del espacio ocupado por el actual Carmen de la Concepción(Sotomayor y Orfila, 2004).
En los foros romanos se ubicaban representaciones escultóricas de lospersonajes más influyentes de la ciudad, especialmente de sus magistra-dos. También se ubicaban allí figuraciones de emperadores o parientesde la familia imperial. De la Florentia Iliberritana conocemos su exis-tencia por dos vías. Una, por los numerosos pedestales estatuarios decarácter honorífico, peralelepípedos y cilíndricos, con epígrafes queindican quienes eran esos personajes y que denotan una importantemonumentalización escultórica del foro a partir de época Flaviaque se extiende hasta bien entrado el s. III dC. Por otra, sabemos de esasrepresentaciones por algunos fragmentos de esculturas recuperadas a lolargo de la historia. Existe un fragmento de estatua icónica femeninafechada hacia el cambio de Era que constituye un documento impor-tante sobre la autorrepresentación pública de estas elites iniciales.Otros fragmentos contribuyen a matizar que ese fenómeno alcanzócotas de monumentalidad elevadas, indicadas por un fragmento de es-
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[74]
tatua semicolosal de perfil ideal. No obstante, otras piezas, como eltogado recuperado en San Nicolás en 1985, indican la presencia demonumentos de marcado carácter oficial ya en época julio claudia(Moreno, 2008).
Otras obras de carácter suntuario y decorativo procedentes de FlorentiaIliberritana son la serie de elementos arquitectónicos recuperados endiferentes zonas del Albaicín, que formaban parte de la monumentalidadque tuvo esa ciudad. Recordemos la referencia a una basa de columnahallada en 1895 en los cimientos del colegio de la Asunción, en elAlbaicín, junto a la Casa del Almirante, de donde, además, sabemosque proceden otra serie de restos muy interesantes: una columna de unos5 metros de altura, que da referencias de la existencia de la parte superiorde un pequeño pedestal cilíndrico y varios fragmentos de capitelescorintios (Orfila, 2007 y 2011).
En la actualidad se pueden identificar, dentro del actual Albaicín,diversas zonas correspondientes a las viviendas de los habitantes deFlorentia Iliberritana. En la huerta de Santa Isabel la Real han aparecidoalgunas estructuras de época romana, en principio, pertenecientes acasas, con un abanico cronológico que va del siglo I dC., hasta el sigloVI. En un amplio solar de la calle María la Miel, nn. 2-4, se constata unnivel de habitación. Lo mismo ocurre en la plaza de San Nicolás en elsolar nº 2 y 9, en donde se han identificado una serie de estructurasibero-romanas con ocupación alto imperial, correspondientes a una casaromana ocupada desde el siglo I aC. hasta el II dC. En el Callejón delGallo está documentada también una fase tardo-imperial con un usodoméstico. No lejos, en la placeta de San José, se han documentado ele-mentos de tipo doméstico. A ello hay que añadir la intervención en elsolar de la calle Santa Isabel la Real, esquina con calle Oidores.
De los ambientes domésticos descubiertos hasta ahora en el Albaicín des-taca el del callejón de los Negros, un edificio ubicado en el límite oeste dela ciudad, construido con el sistema de terrazas y nivelaciones típico delAlbaicín, y que debemos relacionar con una domus. En ese lugar se sacó ala luz un espacio estructurado en torno a un impluvium. Estos datos, uni-dos a los que se han localizado en el solar por encima del descrito, Álamo
[75]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
del Marqués y San José Alta, –una serie de ámbitos cuyas paredes presen-tan decoraciones de pinturas murales– que pertenecen entre otras estanciastambién a un impluvium, sitúa esta zona como un barrio residencial im-portante de la ciudad (Jimenez y Orfila, 2008; Orfila, 2011).
Es bien sabido que los romanos concedían gran importancia a la gestióndel agua para el buen funcionamiento de la ciudad. Tanto el abasteci-miento, distribución y control del consumo, como una red de sanea-miento por medio de cloacas eran primordiales en el planeamientourbano. Diversos testimonios corroboran tales extremos en el caso deIliberris. Un hallazgo de especial relevancia se produjo en el solar de lacalle Espaldas de San Nicolás (actual mezquita), donde se descubrió untramo de canalización de 11 m de longitud por 0,90 m de anchura,construida en opus caementicium, una capa de revestimiento hidráulico,identificada como la entrada del acueducto romano a la ciudad al estarsituada en su cota más elevada. Esta conducción dejó de funcionar comomáximo en el siglo XI, cuando quedó cegada al construir sobre ella partedel lienzo de muralla datada en esa centuria. Otro resto de conducciónsimilar a ésta se recuperó en un solar de la calle Álamo del Marqués.
Los epígrafes procedentes de Florentia Iliberritana constatan la existenciade una serie de cultos, y muestran indicios de que hubo templos osantuarios dedicados a sus divinidades. En este sentido se puede afirmarque el culto imperial queda atestiguado en esta ciudad. Desempeñaroneste pontificado Lucio Galerio Valeriano (Pastor y Mendoza, 1987: nº44; Pastor, 2002: nº 14), y también lo fue Silvino Fabio, que ocupó elcargo en el siglo II dC. Se han documentado flaminados femeninos,Cornelia Severina fue una de las responsables de ese cargo (Pastor, 2002:37-38). En Florentia no sólo se llevaron a cabo rituales relacionados conla religión oficial dedicada a la familia imperial, otro testimonio epigrá-fico de carácter votivo permite testificar que, como era habitual en elmundo romano, que Granada tuvo su propio genio protector, comúnen villas, árboles, animales, ciudades, etc., que libraba a sus habitantesde las adversidades (Pastor y Mendoza, 1987: 80).
A estas inscripciones debe sumarse la hallada en el solar nº 11 de lacalle María la Miel, soporte de una escultura que podría estar dedicada
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[76]
a Juno o a Concordia, y que contenía cerca de 300 gramos de oro(Mayer, 2011).
En el ámbito privado cobrarían cierta importancia las representacionesplásticas, relacionadas con la satisfacción de expectativas intelectuales yde representación, reflejadas en la temática mitológica de dos piezasprocedentes del Callejón del Gallo, así como las religiosas, según laprobable presencia de esculturas en los lararios de domus excavadas hastala actualidad.
Dada la prohibición de ubicar los enterramientos dentro del recintoamurallado, las noticias de hallazgos funerarios constituyen otra refe-rencia útil para definir los límites urbanos. Cuando Granada empezó aestar bajo la órbita romana, el rito de enterramiento de los iliberrita-nos, dentro de la cultura ibérica, era el de la incineración. Las evidenciaspara la época romano-republicana son escasas, y entre ellas se cuenta lanecrópolis ibérica del Mirador de Rolando, que continuó como tal ne-crópolis en época romana y en la que persistió el rito de la incineración.Otro testimonio de una posible área funeraria ibero-romana lo consti-tuyen los restos hallados en 1977 en la confluencia de la calle San Antóncon Alhamar, con la cautela que impone el hecho de que fueron re-cuperados sin intervención arqueológica. Uno de los aspectos peordocumentados sobre la ciudad en época imperial es el referido a lasnecrópolis, ya que la información descansa principalmente en hallazgosde inscripciones funerarias y en la posible relación de algunas con el des-cubrimiento de sepulturas, caso de los aledaños de las placetas de CruzVerde y San José. Otro espacio funerario debió localizarse en el margenizquierdo del río Darro según apuntan diversos indicios, como la ins-cripción del siglo I dC. hallada al abrir una zanja antes de 1600 en elConvento de los Mártires, que puede ponerse en relación con el hallazgoen 1829 de varias sepulturas de tejas planas en el paseo de subida a laAlhambra. Otra importante evidencia de zona de enterramiento la pro-porciona un sarcófago fechado en el siglo II dC., que quizás haya queasociar con la recuperación de una serie de enterramientos en la calle dela Colcha, datados entre los siglos III y IV dC. (Orfila, 2006; Morenoet al., 2009).
[77]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Con todo este cúmulo de información ha podido realizarse una propuestade delimitación del espacio ocupado por Iliberri en época romana. El lí-mite Este debió estar ubicado en el extremo de la plaza de San Nicolás,reforzado por el lienzo de muralla de la calle Espaldas de San Nicolás;mientras que se tiene constancia del septentrional en el solar del Carmende la Muralla, que enlazaría en dirección Oeste con la zona del Callejóndel Gallo. El límite occidental quedó determinado por el gran desnivelque tiene la colina por ese lateral, mientras que la actual calle Álamo delMarqués marcaría el enlace con el límite meridional, habiéndose cons-tatado la presencia de parte de un posible lienzo de muralla ibérica, a loque hay que añadir los restos de la placeta de San José que definen igual-mente este límite suroccidental. La linde meridional describe una líneasinuosa que viene a coincidir con la trama urbana actual constituida porla placeta de Cruz Verde, siguiendo por la calle Aljibe del Trillo, o inclusosubiendo más por la zona de la plaza Nevot, hacia las Tomasas, para en-lazar con el lienzo de muralla localizado en la intersección de la calleMaría La Miel esquina Camino Nuevo de San Nicolás.
La antigua Iliberis fue un lugar con unas estructuras que permitieron acomienzos del siglo IV dC., en un momento anterior a la legalizacióndel cristianismo (año 313), se reuniera el cónclave de obispos que re-dactó el llamado Concilio de Elvira. La expansión hacia otras zonas, másallá de lo que hoy es el Albaicín, junto con la presencia de una fuertecomunidad judía que competía con la cristiana, hicieron que esa pobla-ción acabara siendo conocida en el siglo X, según la menciona Ahmadal-Razi, como Garnata al-Yahud, Granada ciudad de los judíos.
El Albaicín, allí postrado, con su fortaleza, sin perder ese nombre,fue también conocida como Alcazaba Cadima, frente a la colina dela Sabika, en donde se asentó la ciudad palatina hoy conocida comoAlhambra.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[78]
Bibliografía
–ADROHER, A., 2007: “Granada desde sus inicios hastael fin de la época ibérica”, en Boletín de la Real Academiade Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias Granada14, págs.15-48, Granada.
–ADROHER, A., LÓPEZ, A. y PACHÓN, J.A., 2002:La cultura Ibérica, Los Libros de la Estrella, Diputaciónde Granada, Granada.
–ALONSO, C., 1979: Los apócrifos del Sacromonte(Granada). Estudio histórico, Valladolid.
–ANÓNIMO, 1781: Razón del juicio seguido en la ciudadde Granada ante los ilustrísimos señores Don Manuel Doz,presidente de su Real Chancillería: Don Pedro Antonio Ba-rroeta y Ángel, arzobispo que fue de esta diócesis; y Don An-tonio Jorge Galbán, actual sucesor en la mitra, todos delConsejo de su Magestad: contra varios falsificadores de escri-turas públicas, monumentos sagrados y profanos, caracteres,tradiciones, reliquias y libros de supuesta antigüedad, Ma-drid, D. Joachin de Ibarra, impresor de Cámara de S. M.
–BARRIOS AGUILERA, M.; 2003: “El castigo de la di-sidencia en las invenciones plúmbeas de Granada. Sacro-monte versus Ignacio de las Casas”, Al-Qantara XXIV, 2,págs. 477-532
–BARRIOS AGUILERA, M.; 2006: “Pedro de Castro ylos plomos del Sacromonte: invención y paradoja. Unaaproximación crítica”, en BARRIOS AGUILERA, M.;GARCÍA-ARENAL, M.: Los plomos del sacromonte. Inven-ción y tesoro, págs. 17-50.
–BARRIOS AGUILERA, M., 2011: La invención de loslibros plúmbeos. Fraude, historia y mito. Editorial Univer-sidad de Granada.
–BARRIOS AGUILERA, M. y GARCÍA-ARENAL, M.(edits.), 2006: Los plomos del Sacromonte. Invención ytesoro, Biblioteca de Estudios Moriscos, Universitat deValència - Universidad de Granada - Universidad deZaragoza.
–BENITEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R., 2002: “De Pabloa Saulo: Traducción, Crítica y Denuncia de los LibrosPlúmbeos por el P. Ignacio de las Casas, S. J.”, Al-QantaraXXIII, 2, págs. 403-436
–BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R.; 2006: “El dis-curso del licenciado Gonzalo de Valcárcel sobre las reli-quias del Sacromonte”, en BARRIOS AGUILERA, M.;GARCÍA-ARENAL, M.: Los plomos del sacromonte. Inven-ción y tesoro, págs. 173-200.
–BRANDI, C., 1988: Teoría de la restauración, Madrid.
–CARO BAROJA, J., 1992: Las falsificaciones de laHistoria, Seix Barral, Barcelona.
–CASADO, P. J., PÉREZ, C., ORFILA, M., MO-RENO, A., HOCES, A.J., PÉREZ DE BALDOMERO,F., MORENO, M. y LIÉBANA, M., 1999: “Nuevosaportes para el conocimiento del asentamiento ibérico deIliberri (Granada)”, en Actas del Congreso InternacionalLos Iberos Príncipes de Occidente, págs. 137-144, Funda-ción la Caixa, Barcelona. (Saguntvm, Extra-1, Valencia,1998).
–FLORES, J. de 1754a Primer extracto de los descubrimientosde monumentos de la antigüedad. Por el Dr. Don Juan deFlores, clérigo de menores órdenes, Granada. Madrid, RealAcademia de la Historia, Manuscrito: 9/2297, nº 165.
–FLORES, J. de 1754b Segundo extracto del descubrimientode monumentos de la antigüedad hechos en la ciudad de Gra-nada. Por el Dr. Don Juan de Flores, clérigo de menoresórdenes. Granada. Madrid, Real Academia de la Historia,Manuscrito: 9/2297, nº 166.
–FLORES, J. de 1755 Tercera excavación. Segundo extractode las excavaciones hechas para la inspección y búsqueda demonumentos de la antigüedad, de orden de su majestad ysegundas láminas diseñadas. Por dirección del Dr. DonJuan de Flores, clérigo de menores. Granada. Madrid,Real Academia de la Historia, , Manuscrito: 9/2297,nº 167.
–FLORES, J. de 1760 Monumentos descubiertos en la anti-gua Illiberia, Ilupula ó Garnata. En virtud de reales Ordenesde S.M.C. Por Dirección del Dr. Dn. Juan de Flores Oddouz.Orebendado de la Sta. Iglesia Cathedral, y Metropolitania dela Ciudad de Granada. Depositado en la Fundación LázaroGaliano de Madrid.
–FLORES, J. de 1763 Granada primitiva. Compendiohistórico del descubrimiento de monumentos antiguos en laAlcazaba de Granada. Por el Dr. D. Juan Flores, preben-dado de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia Catedralde la misma ciudad, y comisionado por S.M. Católica paraestos descubrimientos, Granada, Manuscrito de la Biblio-teca de la Facultad de teología.
–FLORES, J. de 1875 Breve explicación de las excavacionesque de orden de S.M. (Dios le guarde) dirige Don Juan deFlores, Racionero de la Santa Iglesia de la ciudad de Gra-nada, en la Alcazaba de dicha ciudad, en Oliver HurtadoJ. y Oliver Hurtado, M. Granada y sus Monumentos ára-bes,Málaga, págs. 450-453.
–FUENTES, T., 2002a: La ceca ibero-romana de Iliberri,Granada, Ediciones Virtual, Granada.
–FUENTES, T., 2002b: “La localización de la ciudadde Ildurir/Iliberri”, en Mainake XXIV, págs. 405-421,Málaga.
–GARCÍA PAREDES, A., 2000 «Los señores de Castejóny el escudo de la villa», Príncipe de Viana 61, 135-220.
–GARCÍA-ARENAL, M.; 2003: “El entorno de losplomos: historiografía y linaje”, Al-Qantara XXIV, 2,págs. 295-326
–GÓMEZ-MORENO CALERA, JM; 1989: La arqui-tectura religiosa granadina en la crisis del Renacimiento(1560-1650): Diócesis de Granada y Guadix-Baza. Gra-nada: Universidad de Granada.
–GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M., 1888: Monu-mentos romanos y visigóticos en Granada, Granada. Ediciónfacsímil de la Universidad de Granada (1988), con estudiopreliminar de J. M. Roldán Hervás, Granada.
–HAGERTY, J.M., 1980: Los libros plúmbeos del Sacro-monte. Madrid: Editora Nacional.
–JIMENEZ, J.L. y ORFILA, M., 2008: “La estructurade la ciudad: su funcionamiento”, en Orfila (ed.), Gra-nada en época romana: Florentia Iliberritana, págs. 47-56,Junta de Andalucía, Granada.
–LÓPEZ GUZMAN, R. (Coordinación científica) et alii,2006: Guía artística de Granada y su provincia. Sevilla:Fundación José Manuel Lara.
–MAGNIER, G., 2006: “Pedro de Valencia, Franciscode Gurmendi y los plomos de Granada”, en BARRIOS
[79]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
AGUILERA, M.; GARCÍA-ARENAL, M.: Los plomos delsacromonte. Invención y tesoro, pags. 201-216.
–MANUSCRITO ANÓNIMO, 1755: Archivo Munici-pal de Granada, Fomento, leg.1929. Granada.
–MANUSCRITO ANÓNIMO, 1754-1758: Descripcióndel sitio Alcazaba de la ciudad de Granada. Noticia de lasexcavaciones y descubrimientos subterráneos que en ella se hanhecho, y verídica relación de las lápidas, láminas, inscripcionesy monumentos de Antigüedades, sagrados y profanos que sehallaron desde el año de 1754 a 1758, Granada, Real Aca-demia de Bellas Artes, Manuscrito 3/2-67.
–MARTÍNEZ MEDINA, F.J. (ed.); 2000: Jesucristo y elemperador cristiano: catálogo de la exposición celebrada enla Catedral de Granada con motivo del año jubilar y del VCentenario del nacimiento del emperador Carlos (Granada,8 de julio al 8 de diciembre). Córdoba: Obra social y cul-tural Cajasur.
–MARTÍNEZ MEDINA, F.J. 2002: “Los hallazgos delSacromonte a la luz de la Historia de la Iglesia y de la Te-ología Católica”, Al-Qantara XXIII, 2, págs. 437-475.
–MARTÍNEZ MEDINA, F.J.; 2008: “La abadía del Sa-cromonte y su legado artístico-cultural”, en BARRIOSAGUILERA, M.; GARCÍA-ARENAL, M.: ¿La historiainventada? Los libros plúmbeos y el legado sacromontano,pags. 215-296.
–MAYER, M., 2011: Inscripciones procedentes del solarnº 11 de la calle María La Miel, en Orfila (ed.), FlorentiaIliberritana. Granada en época romana. Editorial Univer-sidad de Granada, pp. 82-85.
–MEDINA CONDE Y HERRERA, C., DE, 1762:Carta III del sacristán de Pinos de la Puente, continuaciónpor la tarde de la conversación de la mañana del lunes decarnestolendas, sobre los nuevos documentos de la Alca-zaba de Granada, por el Dr. D. Cristóbal de MedinaConde y Herrera.
–MORENO, S., 2008: “Restos escultóricos de FlorentiaIliberritana”, en Orfila (ed.), Granada en época romana:Florentia Iliberritana, págs. 79-86, Junta de Andalucía,Granada.
–MORENO, A.S., ORFILA, M. y SÁNCHEZ, E., 2009:Consideraciones en torno al paisaje funerario de la vegagranadina en época romana, en Cuadernos de Prehistoria yArqueología, 19, Págs. 411-428 Granada.
–NIETO ALCAIDE, V., 1992: Prólogo, en Rodríguez Lamemoria frágil..., Fundación Cultural Coam, Madrid, pp.XI-XIII.
ORFILA PONS, M., 2006: Los lugares de enterra-miento en Granada desde sus inicios hasta la época islá-mica, en López-Guadalupe (ed.), Memoria de Granada.Estudios en torno al cementerio. Granada, EMUCESA,Granada, 39-83.
–ORFILA PONS, M., 2007: “Granada desde la épocaromano-republicana hasta el final del alto imperio(Siglo II a.C. al III d.C.)”, en Boletín de la Real Acade-mia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las AngustiasGranada 14, págs.49-92, Granada.
–ORFILA, M. (Ed.), 2008: Granada en época romana: Flo-rentia Iliberritana. Junta de Andalucía, Granada.
–ORFILA, M., 2011: Florentia Iliberritana. Granada enépoca romana. Editorial Universidad de Granada.
–ORFILA PONS, M., RIPOLLÈS, P.P., 2004: “La emi-sión con leyenda Florentia y el tesoro del Albaicín”, en Flo-rentia Iliberritana 15, págs. 367-388, Universidad deGranada.
–PASTOR, M., 2002: Corpvs de Inscripciones Latinas deAndalvcía. Volumen IV: Granada, Consejería de Cultura,Sevilla.
–PASTOR, M. y MENDOZA, A., 1987: Inscripcioneslatinas de la provincia de Granada, Universidad de Gra-nada, Granada.
–RODRÍGUEZ DE BERLANGA, M., 1899: “Iliberis.Examen de los documentos históricos”, en Homenaje a Me-néndez Pelayo en el año vigésimo de su profesorado, Estudiosde erudición española, II, págs. 693-756, Librería general deVictoriano Suárez, Madrid.
–RODRIGUEZ RUIZ, D., 1990: Diego Sánchez Sara-bia y las Antigüedades Árabes de España: los orígenes delproyecto, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie VIII. Historiadel Arte t. 3, pp. 225-257. Fundación Cultural Coam,Madrid.
–RODRIGUEZ RUIZ, D., 1992: La memoria frágil. Joséde Hermosilla y las Antigüedades Árabes de España. Funda-ción Cultural Coam, Madrid.
–ROLDAN, J.M., 1985: Arqueología y fraude en la Gra-nada del siglo XVIII: Juan de Flores y las excavaciones delAlbayzín, en Zephyrus. Revista de prehistoria y arqueología,nº 37-38, pp. 377-396, Salamanca.
–ROISSE, Ph., 2006: “La historia del Sello de Salomón:estudio, edición crítica y traducción comparada”, en BA-RRIOS AGUILERA, M.; GARCÍA-ARENAL, M.: Losplomos del sacromonte. Invención y tesoro, pags. 141-172.
–SOTOMAYOR, M., 1989: Las actas del Concilio de El-vira. Estado de la cuestión. Revista del Centro de EstudiosHistóricos de Granada y su Reino, 2ª época, 3, p. 35-67.Granada.
–SOTOMAYOR, M., 1988: Cultura y Picaresca en laGranada de la Ilustración. Don Juan de Flores y Oddouz,Universidad de Granada, Centro de Estudios Históricosde Granada y su Reino, Granada.
–SOTOMAYOR, M., 1994: Andalucía. Romanidad y cris-tianismo en la época Tardoantigua, Actas del II Congreso deHistoria de Andalucía, p. 537-553. Córdoba.
–SOTOMAYOR, M., 2007: Don Juan de Flores y Oddouzpícaro y mártir. Cultura y picaresca en la Granada de laIlustración, Universidad de Granada.
–SOTOMAYOR, M., 2008: “¿Dónde estuvo Iliberri? Unalarga y agitada controversia ya superada”, en Orfila (ed.),Granada en época romana: Florentia Iliberritana, págs. 23-32, Junta de Andalucía, Granada.
–SOTOMAYOR, M. y FERNÁNDEZ UBIÑA, J. (co-ords.), 2005: El concilio de Elvira y su tiempo, Universidadde Granada.
–SOTOMAYOR, M. y ORFILA, M., 2004: “Un paso de-cisivo en el conocimiento de la Granada romana (Munici-pium Florentinum Iliberritanum)”, Archivo Español deArqueología 77, págs. 1-17, Madrid.
–SOTOMAYOR, M. y ORFILA, M., 2006: “D. Juan deFlores y el “Carmen de la Muralla” en el Albaicín”, enFlorentia Iliberritana 17, págs. 411-431, Universidad deGranada.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[80]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[82]
Varios edificios granadinos
Características. Se conservan varias estampasde este mismo grabado, una de ellas en la co-lección privada de Carlos Sánchez, si bien se des-conoce el paradero de la plancha. Como indicala inscripción inferior, la autoría se debe a Fran-cisco Heylan, sculptor de la plancha de cobre de27,5 x 19 cm de tamaño que estampó sobrepapel de 38,7 x 25 cm mediante la técnica detalla dulce.
Comentario. En ella se representan cinco edi-ficios emblemáticos de la ciudad de Granada,dispuestos en sus respectivos recuadros inde-pendientes y con sendas inscripciones explica-tivas de cada uno de ellos. Junto al puente delrío Genil, la puerta Elvira, la puerta de HernanRoman, y la Torre de San Jose, aparece tambiénla “Torre inhabitable Turpiana”, alminar de lamezquita Aljama donde tuvo lugar la primerafalsificación: hallazgo relacionado con mártiresgranadinos y reliquias paleocristianas.
Aunque se desconoce la fecha exacta de la tallade este grabado, debió realizarse en un periodocomprendido entre 1611 y 1650, años en los quese ubica a Francisco Heylan trabajando en Gra-nada ya que dedicaría durante toda su vida unaintensa actividad al tema de los hallazgos vin-culados al Sacromonte, y por extensión, a laTorre Turpiana. Concebida aquí como uno de losmonumentos más interesantes de la ciudad, serepresenta no en todo su esplendor sino en elmomento de su desmonte y el instante en quese producen los hallazgos de las reliquias.
Bibliografía
MORENO GARRIDO, A., 1976: El grabado enGranada durante el siglo XVII. I. La calcografía.Pág. 91.
A. El inicio de las falsificaciones sobre la historia de Granada
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[84]
Opúsculo de Valparaíso.
Características. En la actualidad se encuentradepositado en la colección privada de CarlosSánchez en Granada. Datado en 1595, esteopúsculo está impreso sobre papel, con unasmedidas de 19,4 x 27,6 cm.
Comentario. El presente texto es un opúsculoque describe el hallazgo de los plomos y que re-sulta de vital importancia por constituir la pri-mera publicación que se hizo sobre elacontecimiento. Empieza el opúsculo con la si-guiente frase:
“Andando unos hombres buscando un Thesoro,medio cuarto de legua de esta ciudad de Gra-nada, en la que esta o monte alto de lo que lla-man Valparayso, hallaron cavando por el mes demarzo de este año de quinientos y noventa ycinco, una lámina de plomo, y leyéndola dezia,que esta allí un cuerpo quemado de unsancto….”
Característico del texto es lo explícito de losdatos aportados, con una gran cantidad infor-mativa que atañe no sólo al contexto en que fue-ron localizados los primeros hallazgos, sinoincluso al proceso de impresión. Así se pone demanifiesto la intensa actividad editorial, quedaría comienzo con este opúsculo, y amplia-mente desarrollada conforme aumentaran losdescubrimientos de las reliquias. Este fragmentoes muestra de ello:
“Impresso por Juan Rene por mandado de su Se-ñoria y del Provisor, y que ningún otro impre-sor lo imprima so pena de excomunión, y deveynte mil maravedís para la cámara arçobispaly la mitad para el denunciador”.
Bibliografía
Inédito.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[86]
Planchas de los libros plúmbeos
Características. El conjunto de planchas seconserva en la actualidad dividido entre la Aba-día del Sacromonte y el Museo Arqueológico yEtnológico de Granada. Cronológicamente se en-marcan entre 1595 hasta 1628, y su autoría per-tenece a Alberto Fernández la primera serie y aFrancisco Heylan la segunda. Se trata de plan-chas de cobre talladas a buril.
Comentario. El conjunto de planchas de los li-bros sacromontanos constituyen, además de unimportante documento en cuanto al contenido,un importante hito a nivel material, dado quees de los pocos ejemplos en los que puede estu-diarse la plancha original además de la láminaque resulta de su impresión, que generalmentees lo único que se conserva. A ello se suma laexcepcionalidad de que sean grabados de los si-glos XVI-XVII, ya que la mayoría de las planchasconservadas datan a partir del XVIII, coinci-diendo con la fundación de la Calcografía Nacio-nal que ampararía la mejor conservación deoriginales.
Las planchas se realizan progresivamente du-rante dos etapas fundamentales: la primera,obra de Alberto Fernández, hasta 1609 y que sehicieron en paralelo a los hallazgos, y la se-gunda, en las que se enmarcan las obras de An-tolínez y del flamenco Heylan, y que constituyeel encargo más relevante bajo el amparo de larecién constituida Abadía del Sacromonte.
Bibliografía
MORENO GARRIDO, A., 1976: El grabado en gra-nada durante el siglo XVII. I. La calcografía. Cua-dernos de arte de la Universidad de Granada.Pág. 75.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[88]
B. Juan de Flores: sus primeras intervenciones
“Perfil topográphico de la Calle Mayor (oyllamada de María La Miel) Mina descu-bierta y Cassas que le circundan, con lodemás que se expressa”
Características. El dibujo, que se deposita en laactualidad en la colección de Carlos Sánchez enGranada, fue realizado por orden de Juan de Flo-res y Odduz en 1754. Mide 27,6 x 41,8 cm, y estáhecho sobre papel timbrado con tinta aguada ycolores, destacando el uso del rojo para los núme-ros. Su estado de conservación es bueno.
Comentario. En 1754, a la espera de poder rea-nudar las excavaciones en la zona del foro (el ac-tual Carmen de la Concepción), Juan de Flores yOddouz, beneficiado de la Catedral de Granada,realizó una serie de campañas en el entorno dela calle María la Miel, en las que localizó unamina. Este dibujo muestra el perfil de la misma,indicando los pozos de entrada o aireación, asícomo las casas que la rodeaban y la localizaciónde las principales piezas halladas durante estacampaña. Aunque no se sabe con exactitud lafunción de las minas, los numerosos restos delucernas asociados llevaron a Gómez-Moreno aintepretarlas como galerías medievales construi-das por los árabes para comunicar palacios yfortalezas. Sin embargo Flores se inclinó más porla función de mazmorras, donde aprovechó paraenterrar restos falsos que incrementaran el nú-mero de hallazgos, y algunas de estas piezasaparecen, de hecho, nombradas al pie del dibujo.El posterior descubrimiento de este fraude lle-varía a la destrucción de las falsificaciones y lacondena de Flores.
Pero además, del área que hoy constituye el Car-men de la Muralla (donde Flores excavaría a partirde 1759), se representan en este plano otras edi-ficaciones como la Casa del Ciprés y el “torreóncaído” (señalado con la letra O), “el torreón de
tres paredes” (con la letra N), la Puerta Nueva yla muralla zirí, representadas en un celoso inte-rés por reflejar la topografía de la zona. Por ello,gracias a este plano se ha permitido localizar elespacio en que se desarrolló su segunda exca-vación a cielo abierto, en la que afloraron restosromanos auténticos, y de la que no hay planosespecíficos. También en esta ocasión Flores hizoaparecer dos falsas inscripciones de Recaredo ySegerico. Uno de los restos verdaderos más sig-
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[89]
nificativos fue un muro romano ajeno a lasminas que Flores excavó durante algunos díasbuscando la continuación de éstas, trabajo quesuspendió al no encontrar nada de lo que buscaba.
Bibliografía
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M., 2006:“D. Juan de Flores y el “Carmen de la muralla” enel Albaicín”, Florentia Iliberritana, nº 17. Págs.411-431.
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M, e.p.:“El Foro de la Granada romana. Planos, plantas,alzados y dibujos”, Cuadernos de Prehistoria yArqueología, 21.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[90]
“Plan de la Mina de la calle Maior. Plano dela Mina alta y demás descubiertas en laCalle de María la Miel y de la Puertanueba”.
Características. El dibujo pertenece a la colec-ción de Carlos Sánchez. Con 30,7 cm de alto y42,4 cm de ancho, fue realizado sobre papel tim-brado con dos sellos de cuarto de 1754.
Comentario. El dibujo sitúa y describe los frau-dulentos hallazgos realizados entre el 1 deoctubre y mediados de diciembre de 1754 porFlores en la zona de la actual Placeta de lasMinas, nombre que deriva precisamente de susactuaciones.
En febrero de ese mismo año había tenido lugarla interrupción repentina de las excavacionesque llevaba a cabo Flores, lo que le obligó a per-manecer varios meses inactivo a la espera deuna resolución de Fernando VI que le permitieracontinuarlos. La demora del fallo le llevó a solicitar permisopara emprender nuevas investigaciones en so-lares en los que no existían limitaciones admi-nistrativas. Una vez obtenido, comenzó a excavaren el sector norte de la calle María la Miel, dondelocalizaría la entrada de una mina o galería sub-terránea tapada. Entre los supuestos hallazgosrealizados se encuentran un ara con una inscrip-ción de Hércules (señalado con el número 1 enel dibujo), otra inscripción de Heliogábalo (nº 2).Al final de la mina, se halló la entrada obstruidade otra galería, por la que también siguieronavanzando y en la que de nuevo Flores ocultó al-gunas de sus invenciones para que pudiesen serdescubiertas; entre ellas tres tablas de piedra (nº5), una plancha de plomo (nº 7) y un libro deplomo de seis hojas (nº 8).
A mediados de diciembre, fue recibida la reso-lución real que otorgaba a Flores poder casiabsoluto para excavar en Granada, por lo quese decidió interrumpir provisionalmente los tra-bajos en la mina (que fue cerrada) y retomar las
anteriores excavaciones. Sin embargo, a princi-pios de 1755 se reabrirían y se reanudarían lostrabajos durante más de quince días.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[91]
Biobliografía
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M.,2006: “D. Juan de Flores y el “Carmen de la mu-ralla” en el Albaicín”, Florentia Iliberritana, 17.Págs. 411-431.
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M, e.p.:“El Foro de la Granada romana. Planos, plantas,alzados y dibujos”, Cuadernos de Prehistoria yArqueología de la Universidad de Granada, 21.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[92]
“Parte de la Alcazaba y sitio del descu-brimiento del solado y monumentosantiguos”
Características. Plano realizado por Juan deFlores y Oddouz en el que se sitúa el lugar de susexcavaciones, actualmente depositado la co-lección de Carlos Sánchez en Granada. Mide 29,5x 41,1 cm y está realizado en tinta sobre papel.
Comentario. El descubrimiento en 1745 denumerosos “tesoros” (a los que Flores era aficio-nado), entre otros tégulas, huesos, un enlosadoy una inscripción en el Albaicín, fue el detonanteque lo animó a iniciar en esta zona y en 1754 susexcavaciones. Los resultados fueron rápidos, y alos tres días de comenzados los trabajos aparecióel primer pedestal de estatua, el dedicado a PublioManilio (marcado en el plano con el número 8).
El hallazgo de este dibujo permitió conocer la lo-calización exacta del solar donde Juan de Floresllevó a cabo su intervención más importante, enla que los numerosos hallazgos llevaron a mu-chos autores a identificar este espacio con el forodel Municipum Florentinum Iliberritanum. En eldibujo aparece representado el solar del Albaicíncomprendido entre las calles María la Miel y delPilar Seco, así como las desaparecidas calles delTesoro y de Don Diego San Juan, integradas en loque hoy día es el Carmen de la Concepción.
Todos los hallazgos señalados en el plano co-rresponden a la primera intervención de Flores,realizada entre enero y febrero de 1754. Dadoque el estado de la excavación era aún muyincipiente, la única estructura hasta entoncesdescubierta era la solería del foro, de modo quese justifica la inexistencia de un croquis con elestado en el que se encontraba la intervención.No obstante, sí que resulta útil para localizar losejes de actuación en las excavaciones posterioresen esta zona.
Ya desde la primera excavación, y animado porlos hallazgos, Flores hizo aparecer también las
primeras piezas falsificadas: un supuesto “jarro ovinagera” de piedra de alabastro con inscripcio-nes en “caracteres desconocidos” (nº 10), unSanto Cristo sin cruz (nº 11) una inscripción deJulia, hija de Julio César (nº 14), y una lápida conla inscripción S.P.Q.R / M.F.I. (nº 9). Estos objetosfueron apareciendo en paralelo a otros verdade-ros, pero el descubrimiento del engaño provocóla condena de Flores y la sentencia de que aque-llos restos fueran destruidos.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[93]
Bibliografía
SOTOMAYOR, M. y ORFILA, M., 2004: “Un paso de-cisivo en el conocimiento de la Granada Romana(Municipium Florentinum Iliberritanum)”, ArchivoEspañol de Arqueología, nº 77. Págs. 73-89
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M, e.p.:“El Foro de la Granada romana. Planos, plantas,alzados y dibujos”, Cuadernos de Prehistoria y Ar-queología, 21.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[94]
Estatua femenina.
Características. Hallada en 1912 en los sótanosde la Real Audiencia de Granada y actualmentedepositada en el Museo Arqueológico y Etnoló-gico de Granada (MAEG 1980). Realizada en elsiglo I d.C. en caliza marmórea, sus medidas son45,2 x 48,2 x 16,8 cm, sobre un plinto de 10 cmde altura.
Comentario. Según consta en la documenta-ción del juicio celebrado en 1781 a raíz deldescubrimiento de las falsificaciones de Flores,esta pieza, junto con otros dieciocho fragmentosescultóricos procedentes de las excavaciones enel Albaicín granadino, pasó a ser custodiada enlos sótanos de la Real Audiencia de Granada,donde fue hallada en 1912.
Se trata concretamente de la parte inferior deuna escultura femenina. La figura, vestida conuna túnica y cubierta por un manto que le llegaa las pantorrillas, debió corresponder a la esta-tua-retrato de una mujer perteneciente a la élitesocial iliberritana destinada a ser expuesta enun lugar público donde debía evidenciar el pres-tigio de la familia a la que pertenecía. El lugarde su hallazgo hace pensar que su destino debióser su ubicación en el foro del municipio o en lasinmediaciones, aunque el descubrimiento de va-rias inscripciones funerarias en los alrededoresdel lugar impide descartar la posibilidad de queformase parte de algún monumento funerarioerigido en los accesos a la ciudad y que fuesetrasladado al área intramuros en algún momentoindeterminado.
Bibliografía
MORENO PÉREZ, S., 2008: “Estatua icónica feme-nina”, M. Orfila, Granada Romana. Florentia Ili-berritana, Granada. Pág. 194.
MORENO PÉREZ, S., 2011: “Fragmentos escultó-ricos de Florentia Iliberritana de las excavaciones
del s. XVIII en la Alcazaba”, M. Orfila, FlorentiaIliberritana. La ciudad de Granada en época ro-mana. Granada. Pág. 96-97.
MOYA, J., 2004: Manuel Gómez-Moreno Gonzá-lez. Obra dispersa e inédita. ágs. 220-221
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[96]
Estatua masculina
Características. La pieza procede con todaseguridad de las excavaciones realizadas en elforo iliberitano durante el siglo XVIII, y se con-serva actualmente depositada en el Museo Ar-queológico y Etnológico de Granada con númerode inventario 1979. Datado de época altoimpe-rial. Sus dimensiones, superiores al natural, sonlas siguientes: de plinto 11 x 48,7 x 27 cm, el pieizquierdo 15,7 cm de altura y 21 cm de longitud,y finalmente el pie derecho mide 12 cm. de al-tura y 27 cm de longitud. La escultura fue talladade un mismo bloque de mármol blanco debuena calidad, quizás importado o procedentede otras canteras de la Bética. Se conserva en laactualidad de un modo muy fragmentario: úni-camente queda el plinto de la estatua, como ele-mento sustentante, y parte de los pies. Diversasfracturas de la pieza son el motivo por el que fal-tan gran parte del plinto, la parte delantera deambos pies, y la parte superior del tocón deárbol.
Comentario. La figura representaba un perso-naje masculino de pie, cargando el peso delcuerpo sobre la pierna izquierda, mientras laopuesta quedaba exonerada. Así el pie izquierdoestá totalmente apoyado sobre el plinto, y el de-recho apoyado únicamente en la sección delan-tera elevando la zona del puente y el talón. Noobstante, para favorecer la sustentación de la fi-gura, el pie derecho permanece unido al plintoen todo su recorrido, sin quedar exenta en latalla su parte posterior, solución común en di-versos talleres. Es representativo el uso de variosgrados de tratado de la piedra: para potenciar laanatomía del cuerpo el pulimentado final me-diante abrasivos es bastante intenso, mientrasque en contraste, la plataforma del plinto se re-bajó únicamente mediante el uso de la gradina,de la que quedan abundantes huellas.
Al formar parte del foro de la ciudad de Iliberrirefleja el alto grado de monumentalidad adqui-
rido por los programas escultóricos del ámbitoforense. La desnudez y las grandes dimensionesde la estatua, pueden posiblemente vincularsea los cultos públicos de los iliberritanos, ya seauna representación de una divinidad o de unpersonaje histórico heroizado o divinizado, encuyo caso se trataría de la representación de unmiembro de las dinastías imperiales. En funciónde la documentación epigráfica relativa a la re-ligión oficial del municipio, resultaría factibleasociar la pieza al culto de emperadores, para elque a menudo se erigían estatuas de este tipo,utilizando formatos y materiales excepcionales,y que adquirieron verdadera importancia en loscentros cívico-religiosos imperiales. En este sen-tido, los elementos de la estatua y su disposiciónremiten a diversos esquemas de representaciónde divinidades, que a menudo se aplican a lasimágenes heroizadas de emperadores y familia-res, entre las que pueden señalarse, de modogenérico, algunas variantes de Júpiter o Hermes.
Bibliografía
MOYA, J., 2004: Manuel Gómez-Moreno Gonzá-lez. Obra dispersa e inédita. Págs.220-221.
MORENO PÉREZ, S., 2008: “Estatua ideal mascu-lina”, M. Orfila, Granada Romana. Florentia Ili-berritana, Granada. Pág. 207.
MORENO PÉREZ, S., 2011: “Fragmentos escultó-ricos de Florentia Iliberritana de las excavacionesdel s. XVIII en la Alcazaba”, M. Orfila, FlorentiaIliberritana. La ciudad de Granada en época ro-mana. Granada. Pág. 96-97.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[98]
Fragmento de basamento de piedra deSierra Elvira.
Características. Procedente de la Calle Maríade la Miel, en el Albaicín granadino, y deposi-tado en el Museo Arqueológico y Etnológico deGranada. Sus dimensiones son 50 cm de altura,54 cm de anchura y 50 cm de profundidad.Realizada en piedra caliza.
Comentario. Hallada en la excavación desarro-llada en el nº 11 de la Calle María la Miel en2004-2005, muy cerca del solar en el que Floressacó a la luz los restos de lo que fue el centroneurálgico de la antigua Florentia Iliberritana.Posiblemente la función inicial de esta pieza fuela decoración del foro ciudad romana, segura-mente uniéndose a otras piezas similares paraformar algún tipo de basamento.
Bibliografía
SÁNCHEZ LÓPEZ, E., 2008: “Fragmento de basa-mento de piedra de Sierra Elvira”, en M. Orfila,Granada Romana. Florentia Iliberritana, Granada.Pág. 195.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[100]
Basamento de piedra de Sierra Elvira
Características: Fue hallado en pleno Albaicín,en el solar de la calle María la Miel nº 11, se con-serva en la actualidad en el Museo Arqueológicoy Etnológico de Granada. De cronología desco-nocida, el basamento, con una altura de 49 cm,una anchura de 88 cm y una profundidad de 52cm, está tallado en piedra caliza y presenta unbuen estado de conservación.
Comentario. Se trata de una pieza de formacuadrangular con una moldura en su partesuperior que no obstante fue hallada fuera desu contexto original: apareció como material dereutilización para la construcción de la viviendalocalizada en el solar nº 11 de la Calle María laMiel, muy cerca de donde Flores llevó a cabo lasexcavaciones que dieron como resultado eldescubrimiento del foro de Florentia. Inicial-mente en su función primitiva el basamentodebió cumplir un papel decorativo en la plazapública de la ciudad romana. Debido a la ausen-cia de pulimento en uno de sus laterales quizásestaría adosado a alguna estructura por esemismo lado.
Bibliografía
SÁNCHEZ LÓPEZ, E., 2008: “Fragmento de basa-mento de piedra de Sierra Elvira”, en M. Orfila,Granada Romana. Florentia Iliberritana, Gra-nada. Pág. 195.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[102]
«Planta de las excavaciones de la Alcazabade Granada, con indicación detallada dellugar en donde se han encontrado todaslas antigüedades».
Características. Conservado en el Archivo Ge-neral de Simancas (MPD, 36, 051), debe fecharseen 1755. Sus medidas son 49 x 36 cm.
Comentario. El dibujo muestra el proceso delas excavaciones llevadas a cabo por Flores en elsolar del que fue el Foro de Florentia Iliberritanaen torno a 1755, no existen datos que permitandeterminar con exactitud la fecha de realizaciónde la planta, aunque la lista de hallazgos que loacompaña parece permitir apuntar a mediadoso finales de junio de ese mismo año como lamás probable.
Entre los hallazgos recogidos en el dibujo, des-tacan algunas falsificaciones, principalmenteinscripciones como el Ara de San Flavio (indicadacon el número 8), la dedicada a Santa Bone Dee(nº 9), la de Lucio Cornelio Escipión (nº 10), ouna plancha de plomo “de quarta y media delargo y tres dedos de ancho, con dos renglones,hecha quatro doblezes” (nº 25).
Bibliografía
SOTOMAYOR, M. Y ORFILA, M., 2004: “Un paso de-cisivo en el conocimiento de la Granada romana(Municipium Florentinum Iliberritanum)”, AEspA77. Págs. 73-89.
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M, e.p.:“El Foro de la Granada romana. Planos, plantas,alzados y dibujos”, Cuadernos de Prehistoria yArqueología de la Universidad de Granada, 21.
Transcripción de la leyenda que se incluyeen el dibujo:
1. Columna con ynscripzión de publio manilio2. Piedra de Julia hixa de Julio César3. Vinagera con letras no Conozidas4. Santo Xpto5. Pedazo de piedra a Sulvino6. Pedestal con ynscripzión a Publio Cornelio7. Piedra con ynscrizión S.P.Q.R. M.f.Yll.8. Ara de Sn flavio9. Piedra de Sta. Bone Dee10. Piedra de Luzio Cornelio Scipion11. 5 pedazos de piedras con varias letras12. Piedra con quatro letras13. Pedazo de piedra con varias letras14. Piedra de los tres Sellos15. Sitio donde se encontró un pedestal Aticurgoy dos pedazos de Coluna y un Capitel Jónico16. Sitio donde se halló un Capitel Corinthio17. Pedazo de muro que, según su fábrica, pa-reze de fenices18. Cornisa quebrada que se encontró sobre lapiedra de los tres sellos19. Pedestal y Embasamentos20. Sitio por donde sigue la obra sobre dos gradas21. Pared puesta en obra, que por de dentro estáenchapada de piedra dura como la de los pedes-tales, embasamentos, Cornisas y enlosado22. Cerco de piedras sueltas que están recoxidasde las que se encuentran sin estar puestas enobra todas duras23. Corte de la Caba que se haze para descubrireste edifizio24. Sitio donde al presente se está desmontando25. Sitio donde se halló una plancha de Plomoentre el escombro que se hechó en este sitio alprinzipio de la escabazión; de quarta y media delargo y tres dedos de ancho, con dos renglones,hecha quatro doblezes
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[103]
26. Sitio sobre las gradas donde se halló una ca-veza de Clavo de Bronze del tamaño de una tazafina de las comunes27. Sitio que a tres varas levantado de la soleríase encontró un pie de una estatua de Alabastro28. Sitio donde se encontraron dos pies de otraestatua de Alabastro a dos varas antes del solado
29. Sitio donde se encontró un pedazo de esta-tua de Alabastro a la altura de la anterior
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[104]
Dibujos de los “hallazgos” de Juan de Floresen el AlbaicínCaracterísticas. Dibujos originales para los gra-bados de las piezas descubiertas por Flores enlas intervenciones de la Alcazaba entre 1754 y1763. Todos ellos están realizados en tinta sobrepapel.
Colección de Carlos Sánchez, Granada.
Comentario. Dibujos originales de algunas delas piezas descubiertas en las excavaciones lle-vadas a cabo por Flores en el Albaicín granadino,que serían utilizados para la posterior realizaciónde grabados. Algunos de los elementos repre-sentados constituyen piezas realmente antiguas,caso de la inscripción que hace referencia a laimportante familia Iliberritana de los ValeriiVegetii. Pero en muchos otros casos los dibujosdocumentan los fraudes llevados a cabo porFlores; numerosas inscripciones plagadas deerrores compuestas en latín, e incluso otras re-alizadas en alfabetos totalmente inventados,caso por ejemplo del turdetano o el gothico,cuyas grafías fueron recogidas en tablas comolas aquí reproducidas.
BibliografíaInéditos
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[105]
Traducción de diferentes inscripciones que aparece como portada de uno de los cuadernillos enque se organizaron los dibujos. Dimensiones. Soporte: 31,3 x 21,5 cm.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[106]
Dibujo de inscripción falsa en grafía latina, incluida en un cuadernillo junto a otros dibujos.Dimensiones. Soporte: 41 x 31,1 cm. Dibujo: 34 x 24 cm.
Dibujo de una inscripción romana dedicada a un miembro de la familia Valerii Vegetii. Dimensiones. Soporte: 42,4 x 31,3 cm. Dibujo: 31,5 x 22 cm.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[107]
Dibujo de la tabla que recogía la grafía de las dos diferentes caracteres del alphabeto turdetano. Dimensiones. Soporte: 29 x 20,5 cm. Dibujo: 23,5 x 10,4 cm.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[108]
Dibujo de la tabla que recogía la grafía de las dos diferentes caracteres del alphabeto gothico. Dimensiones. Soporte: 29,5 x 20,5 cm. Dibujo: 23,6 x 10,4 cm
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[109]
Dibujo de diferentes monedas halladas en las excavaciones de la Alcazaba.Dimensiones. Soporte: 31,4 x 21 cm. Dibujo 28,5 x 18,5 cm.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[110]
Supuestos libros de plomo sobre el Concilio Iliberritano.Dimensiones. Soporte: 31,5 x21.5 cm. Dibujo: 16 x 9,7 cm.
Supuestos libros de plomo sobre el Concilio Iliberritano.Dimensiones. Soporte: 31,5 x21.5 cm. Dibujo: 16 x 9,7 cm.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[111]
Dibujo de inscripción falsificada con tres elementos circulares, tal vez monedas.Dimensiones. Soporte: 43 x 31 cm. Dibujo: 30 x 17,4 cm.
Dibujo de una inscripción falsificada sobre Ara dedicada a Hércules.Dimensiones. Soporte: 43 x 31cm. Dibujo: 36 x 29 cm.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[112]
Traducción de varias piezas halladas en lasexcavaciones de Flores.
Características. Documento firmado por Floresy conservado en el Instituto Gómez-Moreno dela Fundación Rodríguez-Acosta. Fechado el 13de febrero de 1756. Escrito sobre papel, sus di-mensiones son 31,2 x 21,5 cm.
Comentario. En este documento Flores pro-pone una traducción al latín para algunas de lasinscripciones contenidas en varias hojas deplomo descubiertas en sus excavaciones el díaanterior al de la fecha del escrito, es decir, el 12de febrero de 1756.
Bibliografía
Inédito
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[114]
Grabados de piezas descubiertas en lasexcavaciones de Flores en el Albaicín.
Comentario. Grabados en los que se recogenalgunos de los hallazgos llevados a cabo en lasexcavación del siglo XVIII en la Alcazaba grana-dina. Entre ellos pueden hallarse piezas autén-ticas antiguas, caso por ejemplo de la inscripcióndedicada a Etrilia Afra, de la familia de los ValeriiVegetii; pero también numerosas inscripcionesy demás piezas falsas, hechas para ser escondi-das y encontradas a lo largo del desarrollo de lostrabajos.
Relación de documentos seleccionados:
1. Grabado de piezas falsas, con inscripciones engrafías inventadas, halladas en las excavacionesde Flores. Firma: “Flores dirig. Marín delin. Riverasculp”. Colección Carlos Sánchez.
Dimensiones. Soporte: 28,9 x 18,5 cm. Plancha:19 x 14,3 cm.
2. Grabado de pieza de plomo de forma circularcon inscripción en grafía inventada. InstitutoGómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta.
Dimensiones. Soporte: 31,2 x 21,2 cm
3. Grabado de inscripción en grafía inventada.Firma: “Flores dirig. Marín delin. Rivera sculp”.Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodrí-guez-Acosta.
Dimensiones. Soporte: 20,4 x 29,1 cm.
4. Grabado de ambas caras de un supuesto me-dallón sepulcral con inscripciones en grafía in-ventada. Instituto Gómez-Moreno de laFundación Rodríguez-Acosta.
Dimensiones. Soporte: 21,3 x 3,08 cm.
Sin título.
Características. Plano actualmente depositadoen el Instituto Gómez-Moreno de la FundaciónRodríguez Acosta, en Granada. Probablementesea Juan de Flores el autor de este dibujo de pe-queñas dimensiones, 34 cm x 51 cm, y realizadoen tinta China sobre papel vegetal.
Comentario. Es muy probable que sea este el“tosco plano” al que D. Manuel Gómez-MorenoMartínez se refiere en sus notas y cuya autoríaachaca al mismo Flores, dato aún sin confirmarpero bastante fiable dado que Gómez-Morenotuvo este plano en posesión y lo conocía bien.En cualquier caso lo que es seguro es que elautor debía conocer los otros de la misma zonadadas sus semejanzas y la presencia de elemen-tos que ya aparecían en los anteriores presentesen este catálogo.
La ubicación exacta del solar donde se realizaronlas excavaciones se conoce gracias a la serie deplanos realizados por Flores, aunque el dibujoque aquí se comenta es el que más ayuda a estalabor, dado que la nomenclatura de las viviendasy las calles representadas alrededor del solar esmucho más explícita. Además, su carácter casiinfantilmente realista nos permite conocer quela calle del Tesoro, en su tramo más oriental, sedesviaba hacia el norte, así como la tapia queencerraba un “guerto”, elementos todos quehasta entonces o no habían sido representadosen los planos o se había hecho de manera simpley equívoca.
La leyenda del plano, titulada “Descripción delos monumentos encontrados en la Alcazaba enlos sitios que demuestra este plano” incluye unlistado detallado de los restos hallados en lazona. Con ello, parece que fueron tres los avan-ces conseguidos en esta etapa de la excavación:se comprobó que el solado de grandes losas nocontinuaba hacia el oeste ni hacia el sur, en cam-bio el avance hacia la parte oriental dio resulta-
dos más monumentales. Por último, las dos ga-lerías abiertas en la pared norte de la excavación(señaladas en el plano 5 con el nº 30) permitie-ron constatar que el solado y las estructuras ar-quitectónicas continuaban en esa dirección.
Bibliografía
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M, e.p.:“El Foro de la Granada romana. Planos, plantas,alzados y dibujos”, Cuadernos de Prehistoria yArqueología, 21.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[116]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[118]
Alzado de Sánchez Sarabia
Características. Pertenece a la coleccióndepositada en el Instituto Gómez-Moreno dela Fundación Rodríguez Acosta de Granada. Lafirma que consta en el dibujo con la frase San-chez faciebat anno 1768 adjudica la autoría
del mismo a Sánchez Sarabia. El dibujo mide51 x 20 cm y está realizado en lápiz sobrepapel de seda.
Comentario. Se trata de un alzado del áreadonde se llevaron a cabo las intervenciones,en el que, a diferencia de otros planos recogi-dos en este catálogo, no se incluye el dibujode la entrada norte a la mina. Sin embargo,Sánchez Sarabia tuvo muy en cuenta el en-torno del área de la excavación, señalando la
casa y la tapia que limitaba la acera norte dela calle del Tesoro, eso sí, sin perspectiva. A laimportancia de poder ubicar las intervencio-nes en un punto y un urbanismo concretos seañade el valor de ser el único en que se do-cumentan estas estructuras, ignoradas porcompleto en los dibujos de Villanueva o Arnal.
Al igual que los otros dos dibujos que hizo, elalzado va acompañado de una hoja adjuntasin título, en la que a modo de leyenda sedetalla y explica cada hallazgo marcado en eldibujo con sus respectivos números. Es muyprobable que el dibujo esté mutilado, al pare-cer por el margen izquierdo, dado que en laleyenda se describe un total de 18 hallazgos,aunque son sólo 17 los números marcados enel dibujo.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[119]
Bibliografía
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M,e.p.: “El Foro de la Granada romana. Planos,plantas, alzados y dibujos”, Cuadernos dePrehistoria y Arqueología, 21.
.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[120]
Planta de Sánchez Sarabia.
Características. Conservado en el InstitutoGómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta, el dibujo, obra de Diego Sánchez Sa-rabia fue realizado en 1768. Sus medidas son63 x 51 cm.
Comentario. El plano corresponde a laplanta de los restos excavados de Foro de Flo-rentia Iliberritana, realizado por Sánchez Sa-rabia en 1768, como consta en la firma delmismo: Didacus Sanchez Saravia faciebat,Granatae anno 1768; y forma parte de ungrupo de tres dibujos realizados por el mismoautor (concretamente esta planta, un alzadoy un tercer dibujo con detalles de algunas delas piezas halladas). Los tres iban acompaña-dos de listados anexos en los que se ofrece unabreve descripción de los restos numerados.
Una característica que distingue la obra de Sa-rabia de otros planos realizados por Flores, esque no aparece mención a las falsificaciones,estas no aparecen recogidas y son objeto dedocumentación solamente los elementos au-ténticos. Por ello, y sobre todo, gracias a lasexplicaciones contenidas en los anexos, lalabor de Sarabia, y en particular este plano,nos permiten conocer los hallazgos realizadosen el siglo XVIII en lo que fue el Foro de la ciu-dad romana.
Bibliografía
GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M., 1907: «Ilibe-rri», Monumentos arquitectónicos de España,Cuaderno 2º del tomo «Granada», Madrid.Págs. 16-19.
GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M., 1949: Misce-láneas, Madrid, pp. 347-390.
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M,e.p.: “El Foro de la Granada romana. Planos,plantas, alzados y dibujos”, Cuadernos dePrehistoria y Arqueología, 21.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[121]
Transcripción del listado anexo.
“Anotación de este plan inferior que contienetodo lo descubierto en el principal sitio delas excabaciones practicadas de orden de suMagestad en la Alcazaba de la ciudad deGranada, el que incluye las ruinas puestas enobra y varias piezas mobibles de destrozosarquitectónicos.”
1. Escalera de mármol pardo de la cantera desierra Elbira.
2. Muros colaterales de sillares de cantería.
3. Espacio que antecede al ándito o pasadisoque daba entrada al templo, todo solado demármol pardo.
4. Ándito que permanece también solado; ydonde se repite el nº 4 estaba sentado el qui-cio de la puerta, muy especial, de mas 30 li-
bras de bronce. Últimamente concluye esteándito con dos gradas que anota este signo*. Esta entrada a este templo se tiene por sinduda era postigo para facilitar aquella partede la ciudad que pilla en lo superior de la cimadel monte.
5. Grueso de la enchapadura de mármolpardo de los lados de este ándito, de 6 pies y7 pulgadas de altura.
6. Traspilastras, zócalos, pedestales y basasque existen puestas en obra, aunque muymaltratadas, particularmente dos de estasbasas.
7. Pedazo de grada de jaspe de Cabra.
8. Segundo pedazo de grada de mármolpardo.
9. Muro de sillares de cantera, donde arrimanestas dos gradas.
10. Pavimento que se encontró dessolado yfalto de gradas que se considera rebolbíanhacia norte, causando subida de oriente.
11. Basa de mármol pardo mobible cuyoplinto es pieza separada de lo demás de labasa.
12. Bestigio de un compartimiento como ca-pilla, solado de mármol blanco de la canterade Illora, con especial primor en la misma dis-posición que demuestra; circundado todo deuna enchapadura del mismo mármol demedio pie de altura.
13. Muro antiquísimo de singular estructuraen la trabazón de sus cortes, trabajadas lasjuntas interiores y de su todo con tal enlace ydelicadeza que es un primor. El bestigio cola-teral que anota el mismo número es de lamisma casta y antigüedad.
14. Umbral de mármol pardo que pilla suancho el de las jambas de la entrada.
15. Gárgol o canal donde se aseguraba la rejaque tenía esta puerta, de que hay algunos
bestigios del hierro en los socabos hechospara asegurarla, conbertido en conglutinadotierno dicho hierro.
16. Basa mobible de mármol pardo.
17. Trozo de coluna estriada de la cantera deAlfacar, de cuyos fragmentos hay tres trozosestucados en estas ruinas.
18. Basa cuadrilonga que se descubrió enteray luego que percibió el ambiente y tempora-les se ha ido desgajando, y lo que existe estátodo venteado.
19. Basa puesta en obra, cuyo plinto y mol-duras que le circundan son de már //// y elplanicie es un cimiento de sillares de canteríade gran solidez.
20. Basa mobible de mármol pardo, tambiéntoda hendida y quebranta después de su des-cubrimiento.
21. Basa aticurga de jaspe de Cabra mobible;está muy lastimada.
22. Resalto de basa puesto en obra, cuyo todode su plan es un cimiento de sillares de can-tería como el nº 19.
23. Basa de jaspe colorado, muy perdido elcolor.
24. Cimiento de la línea meridional dondesobre la parte que anota esta + existía un pe-dazo de muro, obra fenicia de un tegido delajas de piedra franca de la cantera de laMalá, unas orizontales y otras perpendicula-res, trabadas con yeso.
25. Cornisas de mármol pardo mobibles, ha-lladas en el mismo sitio sobre la solería.
26. Trozo de coluna de la cantera de Sta.Pudia, el que luego que se descubrió se hizovarios pedazos.
27. Capitel muy extraño de piedra cipiablanca de la cantera de Luque, que es de es-pecie marmórea de más solidez y resistenciaque el mármol de sierra Elvira; de esta casta
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[122]
de capiteles se han hallado tres, los dos deeste mismo mármol y el otro de piedra tosca,el cual se conoce es de menos antigüedad yque está hecho a imitación y no mui obser-tado.
28. Basa antiquísima de piedra de Alfacarmuy lastimada y desfigurada.
29. Media basa de mármol pardo de sierraElbira.
30. Basa de mármol pardo sin plinto, entrecuyo intermedio y el cipo con inscripción nª33 se halló la estatua de un cónsul falta de lacabeza, manos y pies.
31. Cornisa de mármol pardo que se hallóterciada sobre la misma basa inmediata,puesta en plan hacia la parte de la quiebra.Es también de mármol pardo.
32. Media basa de mármol pardo de sierraElbira.
33. Trozo cilíndrico con inscripción dedicadaa un cónsul de Illiberia. Es de mármol pardo.
34. Cimiento de casas moriscas de la haceradel norte de la de la calle del Tesoro, que secortó con la excabación.
35. Terrazo de catorce pies de elebación hastael cual corte llegó por allí lo excabado, sobreel que existe una casilla moruna la cual ante-cede a la casa grande que sigue hacia po-niente, la que de positibo han nombradosiempre la Casa del Tesoro.
36. Sigue la elebación del terrazo y sobre élotras casas y huertos.
37. Sitio por donde sigue la calle del Tesorohacia poniente.
38. Parage hasta donde por aquella parte sellegó con la excabación, y siguen por la otrahacera casas de la calle del Tesoro hacia po-niente.
39. Basa mui lastimada de jaspe blanco conbetas azuladas.
40. Otro trozo de columna de piedra de Sta.Pudia, que se hizo también varios pedazos,que se descubrió.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[123]
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[124]
Planta de Villanueva o Arnal.
Características. Dibujo depositado en el Ins-tituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodrí-guez-Acosta (Granada) y realizado porVillanueva o Arnal en 1766. Trazado sobrepapel vegetal, sus medidas son 43,5 x 33 cm.
Comentario. Aunque ha sido frecuente-mente confundido con el dibujo hecho porSánchez Sarabia de los hallazgos realizadospor Flores en el Albaicín granadino, la realidades que el presente plano fue realizado conmotivo del viaje a Granada y Córdoba reali-zado en 1766 por Juan de Villanueva y JuanPedro Arnal para dibujar las antigüedadesárabes conservadas en ambas ciudades, bajola dirección de José de Hermosilla y por en-cargo de la Real Academia de Bellas Artes deSan Fernando. A pesar de las instrucciones ini-ciales, la Academia no tardó en interesarse porlos restos hallados en la Alcazaba, por lo quefinalmente se decide llevar a cabo el plano,que a diferencia del firmado por Sánchez Sa-rabia, carece de leyendas explicativas.
Como consecuencia de los numerosos fraudesideados por Flores en torno a sus excavacionesgranadinas, han sido muchos los que se hannegado a reconocer en este dibujo los restosde estructuras de época romana; aunque porsuerte también son numerosos los investiga-dores que han manifestado una opinión con-traria. El edificio definido por los falsariosprimero como un templo dedicado a Apolo ydespués a Jesús, fue identificado por Hübnercomo un edificio de factura romana, que Fer-nández Guerra consideró debía ser una basí-lica. Sería Gómez-Moreno el primero enllamar la atención sobre la amplia solería y loshallazgos de esculturas y pedestales honora-rios, determinando que los hallazgos se co-rrespondían con el Foro del MunicipiumFloretinum Iliberritanum.
De la lectura hecha por Gómez-Moreno de losdibujos del sector excavado del Foro, se des-prende la existencia de dos terrazas, conecta-das por una escalera de trece peldaños, de lasque solamente se excavó la inferior por ha-llarse la otra bajo la calle de María la Miel.
Bibliografía
FERNÁNDEZ-GUERRA y ORBE, A., 1866: «Ins-cripciones cristianas y antiguos monumentosdel arte cristiano español», El arte en España,Págs. 5 73-87.
GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M., 1907: «Ilibe-rri», Monumentos arquitectónicos de España,Cuaderno 2º del tomo «Granada», Madrid, pp.16-19.
GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M., 1949: Misce-láneas, Madrid. Págs. 347-390.
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M,e.p.: “El Foro de la Granada romana. Planos,plantas, alzados y dibujos”, Cuadernos dePrehistoria y Arqueología de la Universidad deGranada, 21.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
[126]
Alzado de Villanueva o Arnal.
Características. Dibujo depositado actual-mente en el Instituto Gómez-Moreno de laFundación Rodríguez Acosta, en Granada. Setrata de una reproducción calcada sobre eloriginal por Gómez-Moreno, de 33 x 9,5 cmde tamaño, está hecho en lápiz sobre papelvegetal.
Comentario. El dibujo reproduce la entradade la mina que fue localizada en la zona norteen el momento en que se decidió ampliar elárea de excavación. Tanto en planta como enalzado, están representados por un lado losdos escalones que salvan el desnivel entre lasolería y la portada, y por otro los trece de laescalera por la que se asciende hasta la terrazasuperior. Igualmente, la portada queda docu-mentada a través de los pedestales con plintoy molduras que aparecen aquí dibujados, yque son el único vestigio que queda de las co-lumnas que presidían esa puerta. También seobservan las placas de mármol que ya Sán-chez Sarabia mencionó, pero que hasta el
momento no aparecían representadas en nin-guna parte, y que figuran aquí en el alzadodel desmonte norte-sur.
Bibliografía
SOTOMAYOR MURO, M. y ORFILA PONS, M,e.p.: “El Foro de la Granada romana. Planos,plantas, alzados y dibujos”, Cuadernos dePrehistoria y Arqueología, 21.
La Granada “faLsificada”: eL pícaro Juan de fLores
Índice
1. Introducción 7
2. El inicio de las falsificaciones sobre la historia de Granada
2.1 Contextualización 8
2.2 La Torre Turpiana 11
2.3 Los Libros Plúmbeos del Monte de Valparaíso
2.3.1 Los hallazgos 12
2.3.2 El escándalo: ser falsos 18
2.3.3 Sus consecuencias: la abadía de Sacromonte y el mito 22
3. Juan de Flores y sus excavaciones en el Albaicín
3.1 Juan de Flores y Oddouz 26
3.2 Sus primeras intervenciones 30
3.3 Sus falsificaciones 45
3.4 El juicio que se le llevó a cabo 62
4. Proceso desembocado después de Flores:
Enfrentamiento sobre la ubicación de Iliberri
entre “elviristas” y defensores de la Alcazaba en el Albaicín. 69
5. –Iliberis– Florentia Iliberritana hoy:
El origen de Granada en el subsuelo
del barrio del Albaicín. 71
Catálogo
A. El inicio de las falsificaciones sobre el origen de Granada 82
B. Juan de Flores: sus primeras intervenciones 88
Agradecimientos
Los autores del texto de este libro expresamos nuestro sincero agradecimiento a quienes hancolaborado en el proyecto.
En primer lugar a la Diputación de Granada , y en particular a Juan Manuel Azpitarte por habertenido la iniciativa de proponer esta exposición.
Al siempre receptivo Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta
A los responsables del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada.
Al personal de la Abadía del Sacromonte.
Al Archivo de la Real Chancillería de Granada.
A la Academia de Bellas Artes Virgen de las Angustias de Granada.
A Juan Vida.
Y en especial a Carlos Sánchez, porque sin los fondos de su increíble colección no se hubierapodido realizar esta exposición.