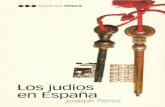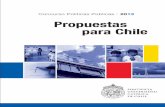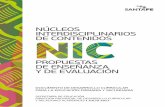Nuevas propuestas para la arqueología de los judíos: saliendo del \"gueto arqueológico\"
Transcript of Nuevas propuestas para la arqueología de los judíos: saliendo del \"gueto arqueológico\"
C. NUEVAS PROPUESTAS PARA LA ARQUEOLOGÍA DE LOS JUDÍOS:SALIENDO DEL “GUETO ARQUEOLÓGICO”
Alexander Bar-Magen Numhauser
Universidad Autónoma de Madrid
RESUMEN
Desde mediados del siglo XIX, pocos investigadores de la historia de los judíos han con-siderado la posibilidad de que este pueblo, viviendo en una diáspora milenaria, pu-dieran crear una representación material. Tras la búsqueda amplia de tales “materialesjudíos” (menorot, hanukiyot, sinagogas, etc.), separados de todos los demás pueblos“mayoritarios” de la antigüedad tardía y la época medieval, tal investigación arqueo-lógica se encuentra en un punto de inflexión. Esta comunicación pretende dar nuevaspropuestas teóricas para la investigación arqueológica de los judíos en la AntigüedadTardía y Edad Media. En aquellos, no sólo se incluye al judío dentro del contexto his-tórico de su período, sino que se pone al judío como parte integral del registro ar-queológico de las épocas tratadas. De tal forma se propone el fin del “guetoarqueológico”.
Palabras clave: Arqueología de la diáspora. Materiales judíos. Gueto historiográfico. Se-farad. Judaísmo en la Edad Media. Judaísmo en la Antigüedad Tardía.
ABSTRACT
Since the mid-19th Century, few Jewish History researchers have considered the possibilityin which the Jews, living in a millenary diaspora, could have had material representation.After a wide search for “Jewish materials” (menorot, hanukiyot, synagogues, etc.), separatedfrom the rest of the late-antique and medieval “majority” cultures, such archaeological in-vestigation lies in a turning point. This presentation pretends to give new theoretical pro-posals for the archaeological research on the Late-Antique and Middle Ages Jews. In thosewhere not only is the Jew presented as part of his historical context, but he is also placed asan integral part of the archaeological record of the above periods. Thus we could achieve theend of the “archaeological ghetto”.
Keywords: Diaspora archaeology. Jewish materials. Historiographical Gueto. Sefarad. Mid-dle Ages Judaism. Late Ancient Judaism.
I. INTRODUCCIÓN
En 1974, el profesor Yosef Hayim Yerushalmi da un discurso en Nueva Yorkque incluye un resumen crítico de la historiografía sobre el pueblo judío en ge-
neral y la Época Medieval en particular. Al exponer que en la publicación de laCambridge Medieval History de 1937 se editó el primer capítulo dedicado a la his-toria de los judíos en la Edad Media, sin conexión alguna con los otros capítulosde historia medieval en la obra, concluye el profesor que se trata de un “gueto his-toriográfico” (Yerushalmi, 1979: 13).
Este término no puede ser ignorado cuando estudiamos el desarrollo episte-mológico de la disciplina arqueológica en los distintos países donde existió unapresencia de minorías judías. Esto incluye los de la Península Ibérica, en la que de-tectamos la presencia de tales minorías desde al menos la Antigüedad Tardía hasta1492, eso es en más de mil años de historia. Por lo tanto, las páginas siguientesserán un resumen de cómo se gestó lo que se describe aquí como “gueto arqueo-lógico”, incluyendo al final propuestas básicas para poder evitar entrar en las des-viaciones teóricas que genera.
II. UNA BREVE HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA JUDÍA EN ESPAÑA
Para entender la existencia de la arqueología judía, y sus características me-todológicas y teóricas, tenemos que plantear antes que nada que la arqueologíajudía seguía una serie de preguntas o cuestiones predominantes en cualquier es-tudio sobre los supuestos contextos arqueológicos judíos realizados hasta hoy,tanto en la Península Ibérica como en otras regiones. Son varias las preguntas quesurgen en este campo: ¿existe el registro arqueológico de los judíos? ¿Qué tipo deregistro se busca para encontrarlos? ¿Quiénes son los judíos antiguos y medieva-les? ¿Qué relación existió entre los judíos y los no-judíos que les rodearon? En elfondo, todas estas preguntas se basan en la cuestión principal de cualquier dis-cusión sobre la identidad del pueblo judío: ¿qué es el judaísmo? O, más pertinentea la arqueología judía, ¿qué es el pueblo judío? Aquella pregunta definirá varias es-cuelas arqueológicas que investigaron la arqueología judía en el siglo XX, desde elmovimiento del judaísmo conservador masortí de Estados Unidos a comienzosde ese siglo (Fine, 2005: 14–18) como la arqueología sionista posterior (Ibid.: 22–25). Las siguientes páginas se concentran en cómo distintos historiadores, filólo-gos y arqueólogos intentaron responder esta pregunta desde el punto de vista dela disciplina y método arqueológico.
Las limitaciones teóricas en torno a la arqueología judía aparecieron desdesus inicios con las obras de José Amador de los Ríos. Para de los Ríos, los judíosformarán parte de una tradición material más amplia, absorbiendo y asumiendolas tradiciones artísticas de los grupos mayoritarios. Por eso, ya en su Toledo Pin-
toresca de 1845, entenderá que las sinagogas de Santa María la Blanca y la delTránsito asumieron elementos del arte musulmán tardío o “mozárabe” respecti-vamente (de los Ríos, 1845: 236, 240–241. El concepto lo cambiará a “mudéjar”
480 ACTAS DE LAS V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA UAM
con su discurso de 1859, titulado El estilo mudéjar en la arquitectura). Tal absor-ción de la cultura material de los no-judíos es producto de la supuesta toleranciareligiosa y política por parte del reino castellano bajo Alfonso X y XI, permitiendoa su vez que el arte “mudéjar” de esta época se convirtiera en el más avanzado yoriginal de la Europa medieval (de los Ríos, 1848: xvii–xviii). Estas posturas sevan a desarrollar con mayor profundidad tanto en sus Estudios históricos, políti-
cos y literarios de los judíos en España (1848, traducido al francés en 1861), comoen sus tres volúmenes de la Historia social, política y religiosa de los judíos en Es-
paña y Portugal (1875-1876).
Es en la última obra cuando encontramos ya maduras dos formulacionesapriorísticas en relación a la historia de los judíos en la Península Ibérica que sevislumbraban en obras anteriores: 1) La inexistencia de un arte judío y, por lotanto, un registro arqueológico de los judíos en los lugares donde vivieron sin so-beranía política. 2) La adopción de una “españolidad” por parte de los judíos pe-ninsulares, asumiendo así modelos artísticos y sobre todo arquitectónicoshispanos (De los Ríos, 1875: 775–777).
Tras José Amador de los Ríos, la otra gran figura que desarrolla los estudiosde los judíos en la Península Ibérica es el padre Fidel Fita y Colomer. Su obra, prin-cipalmente publicada en el período de la restauración, será esencialmente de es-tudios epigráficos y en casi todas las ocasiones consideradas no más que registrosescritos de la presencia de los judíos en la Península. Por lo tanto, en muchas oca-siones serán estudiadas sin considerar su potencial contexto arqueológico. Porotro lado, será el principal impulsor de los estudios de la localización de aljamasjudías (eso es potenciales contextos materiales judíos), como de excavaciones ar-queológicas en los cementerios judíos, incluyendo en Montjuic, Barcelona (Casa-novas, 2005: 22) o la del Cerro de los Hoyos, Segovia (vid. Infra).
Fita será el primer investigador español que estudia la historia de los judíos encolaboración con expertos extranjeros como los rabinos franceses I. Loeb y M.Schwab. Pero a pesar de su importante avance en los estudios de piezas epigráficasantiguas y medievales relacionadas con los judíos, Fita se limitará a dar posturashistoricistas sobre la presencia de los judíos, especialmente debido al método uti-lizado en cuanto al estudio epigráfico (Casanovas, 2005: 22–23, 26). Para Fita, la ar-queología se limita a confirmar lo que los documentos escritos (incluyendo laepigrafía) demuestran, incluso si se tratan de epígrafes funerarios en contextos decaserío urbano (Fita y Colomer, 1907: 83, 85). Sin embargo, el impulso de Fita im-plicó un estudio inicial de un registro material que no se repetirá hasta mediados delsiglo XX. Con la muerte de Fita en 1918, la arqueología judía en España se aparcasalvo unos pocos estudios que se realizaron en cementerios encontrados en Teruel(1926), Córdoba (1931 y 1935) y Déza, Soria (1930) (Casanovas, 1987, 41–55), entodos los casos por hallazgos casuales y no por un proyecto de investigación.
7. SESIÓN LA EDAD MEDIA A TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL / NUEVAS PROPUESTAS... 481
Será con la aparición de la revista Sefarad en 1940 cuando se retoman los estu-dios especializados en la historia de los judíos. Este es el caso especialmente de Fran-cisco Cantera Burgos y José María Millás Vallicrosa, ambos impulsores de la revistaen sus inicios. Sin embargo, seguirán la línea puesta por Fidel Fita, limitándose esen-cialmente a estudios epigráficos apoyados por la arqueología. Esto se nota especial-mente en sus obras como Sinagogas españolas, con especial estudio de la de Córdoba
y la toledana de El Tránsito de Cantera en 1955, e Inscripciones hebreas en España deambos autores en 1956. La más notable excepción será el caso de la miqve de Be-salú, encontrada casualmente en 1964, y publicada en Sefarad en 1965 y 1968 (Oli-vera Prat, 1964; Millás Vallicrosa, 1965; Munuera Bassols, 1968). Este estudio es uncaso excepcional al no tener una base documental para sostener la identificación delhallazgo como una miqve, por lo que recurrieron para tal efecto a paralelos, particu-larmente en casos franceses como Perpignan y Paris.
En las últimas décadas destacó el desarrollo de la identificación de la pre-sencia de aljamas judías en las urbes medievales iniciado por Fita. El principalimpulsor de este tipo de estudio era José Luís Lacave, desde su artículo de 1980“Juderías y sinagogas en Extremadura”, y luego en su obra de 1992 Juderías y si-
nagogas en España. Es a partir de la identificación de los “contextos judíos” que sepueden encontrar restos de la urbanización, sobre todo bajomedieval, de las al-jamas en España. A pesar de los avances en el sentido de encontrar el lugar dondepodría expresarse la cultura material de los judíos, se mantuvieron muchas de lasteorías apriorísticas ya planteadas en el siglo XIX en relación con la arqueologíajudía, expuestas a continuación.
III. CARACTERÍSTICAS DEL “GUETO ARQUEOLÓGICO”
¿Qué es el “gueto arqueológico”? Partiendo de la idea donde un “gueto” es unbarrio habitado por una población separada o segregada del resto de una urbe oasentamiento determinado, la aplicación dada por Yerushalmi plantea la separa-ción de la historia judía del resto de la historia de la humanidad. Aplicado a la ar-queología, el término se basa en dos aspectos básicos. Primero, la reducción de “lojudío” a los márgenes de la historia tardoantigua o medieval. En segundo lugar, lainexistencia de una cultura material judía al no formar parte del resto de la “his-toria mundial” o “historia mayoritaria”. Esta teoría parte de la ausencia de unpoder político soberano judío, que permitiría a la vez la visibilidad de una culturamaterial en el registro arqueológico.
Las limitaciones interpretativas se hacen evidentes cuando detectamos unalimitación en la preparación de un arqueólogo en relación con minorías étnico-re-ligiosas. La idea en que los judíos, por carecer de un estado soberano, no tendríanuna cultura material presente en el registro arqueológico plantea que el arqueó-
482 ACTAS DE LAS V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA UAM
logo nunca va a considerar la existencia de restos materiales de una presenciajudía en la Península Ibérica desde el inicio de una excavación. Esto conlleva, a suvez, que nunca se encuentre arqueológicamente restos de esta cultura material. Alfinal las posturas puestas a priori crean un ciclo vicioso que impide la investiga-ción arqueológica de los judíos en un contexto cultural mayor que implicaría la di-versidad interna de las sociedades tardoantiguas y medievales.
Otra razón simplemente es una falta de interés por parte de los arqueólogosque investigan contextos donde la composición étnico-religiosa podría ser diversa,incluyendo minorías importantes. Esta falta de interés, muchas veces, parte de unafalta de preparación para afrontar la existencia de restos judaicos en el registro ma-terial, además de causar una clara dependencia de expertos en otras áreas de in-vestigación que no tienen preparación suficiente en los métodos y técnicas de ladisciplina arqueológica.
También nos percatamos de una tendencia a recuperar el “objeto judío”, algopresente incluso en excavaciones de contextos judíos en la última década. Surgedel predominio de una “prospección” urbana en búsqueda de “contextos judíos”que se ven yacimientos como el de Puente Castro, León; el castillo de Lorca, Múr-cia; y Molina de Aragón, Guadalajara (Sánchez-Lafuente Pérez y José Luis AvelloAlvarez, 2003: 553–555; Martínez Naranjo y Arenas Esteban, 2004: 437–448; Pu-jante Martínez y Gallardo Carrillo, 2004: 179–183), sin tomar en consideraciónque “objetos judíos” como las hanukiyot (candelabros de 9 brazos), menorot (can-delabros de 7 brazos), cuchillas para la circunsición u objetos decorados con sím-bolos judíos no necesariamente deben ser exclusivamente usados por judíos. Detal forma, los objetos identificados como judíos no se limitan a un “contexto judío”,sino al contexto general del yacimiento arqueológico tardoantiguo y medieval.
Como ya vimos, en muchas ocasiones la falta de preparación de arqueólogosal enfrentarse con los (raros) restos materiales evidentemente judíos implicó lle-gar a conclusiones partiendo de prejuicios y simplificaciones sobre el judaísmo yel pueblo judío en general. Ese es el caso de la excavación de la Cuesta de los Hoyosen Segovia (Castellarnau y Grinda, 1886). A partir de unos “estudios antropoló-gicos”, concluyó Castellarnau que (p)or término general la estatura de los esquele-
tos es alta y la osamenta firme. Indicios todos ellos de la raza de Israel, activa é
inteligente. Basta decir que no se conocen a día de hoy “indicios” físicos que per-miten identificar la “raza de Israel”.
En otra línea, en algunas publicaciones más recientes se aplican textos de lamishná y el talmud de la Antigüedad Tardía para identificar contextos judíos enPlena y Baja Edad Media, especialmente al buscar las “características” de un ce-menterio judío y los “ritos funerarios” de estos, a pesar que el contexto de aque-llos textos no corresponden con la misma época (Contra Casanovas, 2003: 512).
7. SESIÓN LA EDAD MEDIA A TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL / NUEVAS PROPUESTAS... 483
Además, incluso en las excavaciones de contextos funerarios del último siglo, sedetectan claramente la diversidad enorme en ritos funerarios dentro de los pro-pios cementerios. Entre ellos está la existencia de cámaras funerarias en Segovia,las “cámaras laterales” en Barcelona, o los lucillos de ladrillo que se encontraronen Toledo y Sevilla (Casanovas, 2003: 154–157; Santana Falcón et al., 2000: 180–181, fig. 5; Taboada, 2009: 31–32). Todos estos tipos son acompañados, sin em-bargo, de fosas simples o antropomorfas.
El caso de la arqueología funeraria judía es uno de varias áreas de este campo,aunque se entiende que presenta la mayor cantidad de evidencia arqueológicaque permite hacer comparaciones para su estudio. Sin embargo, a continuaciónveremos un caso en concreto donde podemos ver cómos se gestionó la interpre-tación de un yacimiento potencialmente de un contexto judío: la basílica-sinagogade Elche, siendo un caso más complicado que el contexto funerario.
IV. EL CASO DE LA BASÍLICA DE ELCHE
La basílica de Elche es una estructura rectangular en dirección Este-Oeste ex-cavada en el verano de 1905 por Eugéne Albertini y Pere Ibarra (Ibarra Ruiz, 1906;Albertini, 1907). En aquella excavación se encontraron una serie de estructuras alinterior del edificio, incluyendo un ábside cuyas dimensiones no se conocieron ensu totalidad hasta mediados del siglo XX con las intervenciones de Alejandro RamosFolqués en 1947-48 (Ramos Folqués, 1955: 130–133) y las puntuales de 1954, 1956y 1971 (Ramos Folques, 1974), la última en colaboración con H. Schlunk y T. Haus-child del Instituto Arqueológico Alemán (Marquez Villora y Poveda Navarro, 2000:187–188, figs. 4 y 5). Se pueden detectar varias fases constructivas, particularmenteuna antes y otra después de la construcción del ábside.
El pavimento original de la basílica es de un mosaico rectangular (10,5 por 7,55metros de largo y ancho respectivamente), dividido en tres paneles paralelos en di-rección este a oeste (Fig. 1). Se trata de un mosaico de alta calidad, con unas 48 te-selas por 10 centímetros cuadrados (Lorenzo de San Roman, 2006: 82). Los motivosdecorativos del mosaico son geométricos, predominando los nudos salomónicos yesvásticas entrelazadas. Los colores predominantes son el negro y azul con fondoblanco, y tonos amarillentos, rojizos y gris en menor cantidad. Los tres paneles ver-ticales presentan tres epígrafes, uno en cada panel. Dos de ellos se colocan en di-rección paralela al eje principal de la basílica, mientras que una, la central, se colocadentro de una tabula ansata leída en dirección perpendicular al eje mencionado.
A pesar de las estructuras encontradas en las distintas intervenciones ar-queológicas y de restauración en la basílica, la interpretación del uso de ésta sebasó sobre todo en la interpretación de los epígrafes, aunque también se tomó en
484 ACTAS DE LAS V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA UAM
consideración el estilo ornamental del mosaico y la presencia del ábside que pudodar al menos una cronología relativa de dos fases del edificio. A pesar de encon-trar monedas como la de Magnecio (fechadas entre el 350-353 d.E.C.) (Noy, 1993:243) y unas modenas de Constantino y Constancio I, fechados en el 318-19 y 322d.E.C. respectivamente (Ramos Fernández, 1995: 1231), la cronología más fiablesigue siendo los criterios estilísticos, colocándolo en el siglo IV avanzado (Schlunk,1982: 62).
Los tres epígrafes fueron la base para interpretar el edificio como un edificioreligioso-comunitario ya en el momento de uso inicial de la estructura, des-echando así la teoría de Lafuente que se trata de un edificio basilical laico (Noy,1993: 242). El central (Fig. 1, n. 1; Fig. 2), que como vimos se coloca dentro deuna tabula ansata con un campo epigráfico de 1,03 x 0,25 metros, ubicándose aunos 3,25 metros del ábside (Cantera Burgos y Millás Vallicrosa, 1956: 408–409).El rectángulo de la cartela ocupa un espacio de 1,03 por 0,25 metros de ancho. Setratan de dos líneas del cual se perdió uno. La inscripción dice lo siguiente:ΠΡ…EYXHΛΑΟ. Autores como J. Mª. Millás Vallicrosa, F. Cantera Burgos y D. Noy,siguiendo a Albertini, lo desarrollaron como Πρ[οσ]ευχη λαο, eso es “lugar de ora-ción del pueblo…”, con una segunda frase perdida aludiendo posiblemente a “Is-rael”. Lo interpretan así como una mención explícita del uso del edificio para unacomunidad judía ilicitana. Otros autores, incluyendo Schlunk y Poveda Navarroestán de acuerdo con el desarrollo de la frase, pero cambian la interpretaron a“oración de la Iglesia”, así indicando que se trata en esa fase inicial como una igle-sia cristiana (Poveda Navarro, 2005: 219–222).
Los paralelos en entornos judíos nos indican que la palabra proseuché se usó cla-ramente en oriente para indicar un edificio o estructura comunitaria para este pue-blo en Egipto y en el Egeo, en particular Amastris, Delos y Olbia (Roth-Gerson, 1987:42, nota 2). Aun así, para el siglo IV la palabra usada para designar estos edificios fuereemplazada en su mayoría por sinagogé (Horbury y Noy, 1992: 14). El concepto deun edificio comunitario, sin embargo, se mantuvo en la literatura rabínica de la épocacon el término “casa del pueblo” ( ), aunque fuera poco aceptado por dicha lite-ratura (Noy, 1993: 243).
La palabra Lao presenta paralelos epigráficos en Tesalia, demostrando unatendencia que se verá en el epígrafe del “buen viaje” de un vínculo con el Egeo(Horbury y Noy, 1992: 237–238). Una segunda interpretación es que la palabraquiera decir “iglesia” (Noy, 1993: 243–244). Sin embargo esta interpretación esmás difícil de aceptar, principalmente porque la frase parece hacer referencia aledificio en concreto con un uso del “pueblo” o comunidad mencionada. Pero otrarazón es que la ubicación del epígrafe, recién al final del panel central, no pareceser el adecuado para indicar que se trata de una iglesia. Aun así no se puede des-cartar ambas interpretaciones.
7. SESIÓN LA EDAD MEDIA A TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL / NUEVAS PROPUESTAS... 485
El segundo epígrafe (Fig. 1, n. 2; Fig. 3) se coloca en el panel septentrional,tratando de una sola línea de unos 2,94 metros de extensión y letras de unos 0,12a 0,13 metros de altura (Cantera Burgos y Millás Vallicrosa: 1956, 409). Presen-tan la siguiente transcripción: ...”, XHOXONTШN KE ΠPEBYTEPωN. Existieron va-rios desarrollos e interpretaciones del epígrafe por parte de autores distintos queestudiaron la basílica:
¢ρ]χόντων (¿?) κε πρε(σ)βυτερον - Arcontes y Presbíteros. (Albertini, 1907).
…χηοχοντων κε πρε(σ)βυτερ[ο]ν – …(¿?) de los presbíteros (Burgos y Valli-crosa, 1956).
(εÙ)χή (¿?) [¢ρ]χόντων κε πρε(σ)βυτέρων – voto de los arcontes y de los an-
cianos (2ª interpretación de Noy, 1993).
En las tres interpretaciones queda evidente que la segunda palabra trata deun título de “presbítero”. Este título se encuentra presente tanto como para miem-bros honorables de la comunidad judía, como para miembros de la jerarquía cris-tiana. La interpretación de la primera palabra, por su parte, sigue sin resolverse(Noy, 1993: 444–445). Schlunk consideró que la restauración de parte los mosai-cos cercanos y la descentralización de la inscripción indican la presencia de mue-bles desaparecidos hoy para dar asiento a los presbíteros mencionados (Schlunk,1982: 62). Sin embargo, la ausencia de la parte inicial del epígrafe nos hace cau-telosos ante cualquier interpretación arqueológica a partir del epígrafe en sí.
Por último se nos da el tercer epígrafe (Fig. 1, n. 3; Fig. 4) que apoyó más queel resto la adscripción del edificio como una basílica cristiana en el siglo IV. El pro-pio epígrafe de una línea, paralelo pero leída en dirección contraria al de los pres-bíteros, presenta dimensiones similares (letras de unos 12 a 13 centímetros,coloración oscura con fondo blanco, dentro de un encuadramiento en líneas os-curas) (Noy, 1993: 245). La transcripción de este epígrafe es la siguiente:EYΠΛΟUIA ΣY ΣΥΓ[…]YXA. De esta transcripción se llegó a un consenso en su in-terpretación como εÜπλοιά συ Συγ[... εÙτ]υχα - Buen viaje para ti, Syg… (nombre)el afortunado.
La discusión sobre su interpretación para adscribir el edificio a una comuni-dad cristiana o judía proviene esencialmente de la vinculación del epígrafe a unasección del mosaico de una escena marítima al Norte del epígrafe, eso es debajodel campo epigráfico (Villora y Poveda, 2000:190) (Fig. 5). La presencia de esta es-cena marítima, en que se puede recuperar la representación de unas olas de unmar revuelto en su parte inferior, además de lo que parece ser un mástil latino ensu sección superior izquierdo, fue interpretado por Schlunk, seguido por Poveda,como la representación del ciclo de Jonás (Schlunk, 1982: 62–64; Poveda Navarro,
486 ACTAS DE LAS V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA UAM
2005: 218–219). Un paralelo al motivo figurado en esta escena lo da Schlunk en1982, al encontrar una representación similar en Khaldé, Líbano. Poveda añadeotro paralelo en 2005 en Tigzirt, Argelia.
Por una parte, si entramos más detenidamente en la evidencia epigráfica, nospercatamos que ésta, asociada claramente al resto de la pavimentación musiva,nos indica otro elemento de vinculación con la región del Mar Egeo. En primerlugar destaca la presencia de la palabra Euploiá, que significa “buen viaje”. La pa-labra no es común en el Mediterráneo Occidental, siendo bastante más presenteen el Egeo. Unido a otras palabras del Mediterráneo Oriental como proseuché, olao, el vínculo de esta comunidad con esa región de hace evidente.
La principal cuestión es si se trata de un mensaje literal o si tiene un contenidometafórico. La bendición de los viajes con Euploiá solían estar presentes en entornosmarítimos, sobre todo en lugares con la presencia del culto marinero de Afrodita Eu-ploia (Noy, 1993: 247). La escena marítima que hay debajo, por su parte, no tiene porqué necesariamente ser el ciclo de Jonás. De hecho, escenas marítimas se repiten enedificios comunitarios de distintos grupos religiosos y étnicos, incluyendo los judíos.En muchas ocasiones se dan escenas bíblicas, pero no la de Jonás. Este es el caso dela sinagoga de Kyrios Leontis, en el yacimiento israelí de Beth Shean (Roth-Gerson,1987: 36). A pesar de su distancia del mar, en el mosaico de la sinagoga en cuestiónse encuentra una escena de un mar agitado, sobre el que se da un barco con mástillatino frente a un personaje femenino (Ibid.: 34). Presumiblemente se trate de la es-cena de la Odisea, pero suele asociarse también al ciclo de Noé. Escenas marítimasen mosaicos se repiten en la ciudad de Saranda, Albania, cuya excavación todavíaestá pendiente de publicarse (Universidad Hebrea de Jerusalén, 21/10/2004), y enel mosaico de la sinagoga de Hammam Lif, Túnez, en el que se encuentra una escenamarítima con grandes peces y patos (Fine 2005: 125, img. 46).
Esto nos apuntaría a que la representación de la escena marítima de Elcheno necesariamente tiene que ser el ciclo de Jonás. El epígrafe podría ser una fraseliteral, donde se le desea buen viaje a alguna persona cuyo nombre empieza porSyg. Esto hace la evidencia epigráfica y musiva de la basílica de Elche incapaz dedarnos una respuesta definitiva o exclusiva a la adscripción del edificio a un usocristiano o judío en el siglo IV.
V. ENTENDIENDO LA ARQUEOLOGÍA JUDÍA A TRAVÉSDE LAS NUEVAS TEORÍAS
Teniendo el caso de Elche en cuenta, ¿acaso podemos buscar la cultura ma-terial judía a través de tipos arquitectónicos o materiales en los registros ar-queológicos? La respuesta depende de muchos factores, pero más que nada es
7. SESIÓN LA EDAD MEDIA A TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL / NUEVAS PROPUESTAS... 487
importante entender de antemano la historia judía antes de comprender su cul-tura material. En este sentido en las últimas décadas se lograron grandes avancespara poder afinar la teoría epistemológica detrás de la arqueología judía.
Uno de los más importantes estudios realizados en este campo es el de la re-visión de la evidencia arqueológica y epigráfica que se recuperó en las catacum-bas judías de Monteverde, Vigna Randanini y Villa Torlonia en Roma. En 1995 elinvestigador L. V. Rutgers entendió que en la Antigüedad Tardía existía lo que de-nominó el Phenomenon of Common Workshop Identity (Rutgers, 1995: 75–77). Lapremisa básica es el hecho que los judíos no tenían una cultura propia separadadel resto de la población romana. Asumían el uso de la misma artesanía y culturamaterial del resto de la población, incluso si eventualmente lo usaran para ex-presar los mensajes propios de su comunidad: las menorot o candelabros de sietebrazos, los lulabim o palmeras, los shofarim o trompetas en cuerno, etc. Por lotanto, si ocurre el caso que un objeto presente en un entorno judío careciera decualquiera de esos símbolos, como ocurre en la mayoría de hallazgos, si se com-para con un objeto dentro de un contexto claramente cristiano sin simbología cris-tiana alguna, nos encontramos la posibilidad que tuvieran una misma tipología y,de esta forma, nos permitiría conocer a lo mejor el origen artesano común, perono su adscripción comunitaria. En resumen, dejando de lado el contexto arqueo-lógico en que se encontró, aquel contexto se convierte en un aspecto de suma im-portancia a la hora de interpretar potenciales “objetos judíos”.
Un punto de origen de esta postura es la publicación de A. T. Kraabel en 1979sobre las plantas y la investigación arqueológica de las sinagogas en la Diáspora, par-ticularmente las del Egeo, aunque incluye sinagoga de Dura Europos, Siria y la deOstia, Italia (Kraabel, 1979: plano 1). En todas detectamos la inexistencia de una ti-pología clara de plantas de edificios, al percatar la diversidad de las construccionesa partir los contextos geográficos, políticos, sociales y económicos donde aparecie-ron (Ibid.: 500–501). Su adscripción se basa sobre todo en objetos concretos o sím-bolos encontrados en la decoración arquitectónica (como en Ostia y Dura), perosobre todo gracias a la evidencia epigráfica encontrada en los edificios (como en Sar-dis). En casi todos los casos las sinagogas eran edificios comunitarios, con serviciosvarios (incluyendo salón principal para la reunión de la comunidad, cocinas comu-nitarias, patios, etc.) para los judíos que usaban las sinagogas de Dura, Priene y Ostia(Ibid.: 482, 490, 492). Arquitectónicamente los edificios presentan plantas diversaspor la necesidad de adaptarse a la realidad urbanística anterior. Eso explica que lamonumental basílica sinagogal de Sardis fuera anteriormente parte de una de lascrujías del gimnasio de la ciudad. Tras varias fases de uso del edificio como basílicade la polis, se convertirá en sinagoga recién en el siglo IV (Ibid.: 485-486).
Un caso similar ocurre en Dura Europos, donde detectamos la adaptación deuna domus cerca de la muralla de la ciudad (aspecto que permitió su conservación
488 ACTAS DE LAS V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA UAM
al abandonarse a mediados del siglo III) a una sinagoga probablemente a finalesdel siglo II (Milson, 2007: 227–228). Lo mismo se podría decir de Ostia, aunqueno queda claro que el edificio sea originalmente una sinagoga o tuviera otro usoanterior.
Las sinagogas eran por lo tanto el edificio comunitario judío por excelencia.Pero detectamos una aparente relación entre éstos y la urbanización de las dis-tintas poleis donde se encontraban en la diáspora. La evidencia epigráfica, inclu-yendo casos como el de los epígrafes de Apamea donde la sacerdotisa del cultoimperial en época neroniana, Julia Severa, financió la construcción de una sina-goga (oikos) (Rajak, 2002b: 470–471), o el caso de los epígrafes de Berenice queindican la existencia de un edificio comunitario judío denominado “anfiteatro” afinales del siglo I a.e.c. (Applebaum, 1979: 160–161), nos demuestra que los judíossolían imitar las instituciones ciudadanas de dichas poleis. Esa imitación de edi-ficios comunitarios de la población general, o más bien la adopción de modelossocio-políticos ya existentes en las ciudades de la diáspora es un aspecto comúnen el período tardío del Segundo Templo, sería común en los siglos después de sudestrucción en el 70 d.e.c.
En cuanto a los títulos que podemos detectar en el caso de la basílica de Elche,cabe destacar que las novedades en los estudios de epígrafes judíos permitieronreplantear muchos de los aspectos tratados aquí. Volviendo al caso del epígrafe deApamea, nos encontramos con una serie de personajes con títulos comunitarioshonoríficos por restaurar la sinagoga mencionada: un tal P(ublius) Turronius Cla-dus, archisynagogos de por vida, un tal Lucius, archisynagogos temporal, y un Po-pius Zoticus, archon (Rajak, 2002a: 466–465).
Una característica peculiar de los epígrafes en las catacumbas judías tardo-antiguas de Roma es que, a pesar de las similitudes con el resto de la población enla onomástica judía conocida de la época, al igual que similitud en el uso del latíny el griego en la mayoría de inscripciones recuperadas, lo que exaltan en el con-tenido de estos epígrafes no es lo mismo que en el caso de las catacumbas cris-tianas y paganas. En las catacumbas judías existe una clara tendencia a destacarlos títulos comunitarios que los difuntos ostentaban en vida, de tal forma demos-trando su importancia dentro de la comunidad judía al que pertenecían. Eso es elcaso de la predominancia de epítetos entre los judíos como osiós (similar a “de-voto” ó en hebreo), filonomos, filotolos ó filosynagogos (Rutgers, 1995: 195–198).
Los títulos terminan teniendo un claro contenido comunitario, a pesar de, omás bien gracias a la imitación de los modelos organizativos a partir de las poleis
donde los judíos habitaban. En el caso de la Península Ibérica, podemos encontrarel uso de estos títulos en parte considerable de los (pocos) epígrafes tardoantiguos
7. SESIÓN LA EDAD MEDIA A TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL / NUEVAS PROPUESTAS... 489
judíos en la Península Ibérica. Ese es el caso del epígrafe bilingüe (en latín ygriego) de Latous encontrado en Tarragona (Noy, 1993: 256 y ss.). En aquella ins-cripción, posiblemente del siglo VI, se menciona la presencia de un archisynago-
goi, detectando otro posible título mencionado en la inscripción: rab (PAB), oposiblemente rabino. El término rabino parece haber sido transcrito, no tradu-cido, por lo que se sospecha que la comunidad que mandó a tallar esta inscripciónen honor del “archisinagogo” originario de Cícico en Asia Menor (Noy, 1993: 259),le daba poca importancia a un título que podría haber ostentado en una comuni-dad judía oriental. Parece que el título de mayor importancia para la comunidadtarraconense era el de archisynagogoi(¿-os?).
Otro caso notable es el epígrafe de un tal Annianus Peregrinos Onorificusencontrado en 2009 en Mérida (Soriano, Hoy.es, 19/9/2009), probablemente delsiglo IV. El epígrafe (probablemente un epitafio) en latín, nos indica la existenciade un duarum sinagoge exarcon. Cabe señalar que no se tradujeron los términoscomo exarcon o sinagoge, indicando que ambos términos vinculados a la organi-zación comunitaria judía en Hispania ya estaban normalizados. El hecho que nosencontramos con un personaje con tria nomina también nos indica la inclusiónde Annianus en la ciudadanía emeritense. A esto se agrega la peculiar vinculacióndel personaje con “cives et amici sui” en las líneas 5 y 6 del epígrafe, mencionandoasí a aquellos dan testimonio de la bondad de Annianus. El término cives, sin em-bargo, alude claramente a sus “conciudadanos” de la comunidad judía, y no a losciudadanos de la ciudad de Augusta Emerita.
Hacía el siglo VIII, sin embargo, nos encontramos con profundos cambios enla organización de la comunidad judía. En todo el Mediterráneo se evidencia unacreciente hebraización en la tradición epigráfica, abandonando los títulos hono-ríficos a favor de modelos aparentemente orientales y de inspiración rabínica.Este es el caso de las inscripciones de las catacumbas de Venosa, que hasta elsiglo VI se usaban principalmente inscripciones en latín y griego, mientras queen la recuperación de su uso en el siglo IX predomina claramente el uso del he-breo (Noy, 1994: 176, 184), algo que se repite en Hispania con casos contempo-ráneos de Galicia y Toledo (Cantera Burgos y Millás Vallicrosa, 1956:inscripciones número 13 y 14 en Galicia, y 15 en Toledo). En Hispania el aban-dono de títulos como archisynagogé o exarcon ocurre claramente en el epígrafelatino de los dos rabinos de Mérida (Noy, 1993: 279), a favor de lo que parece serla utilización consciente del título “rabino”. Este epígrafe se fecha en el siglo VIIIgracias a una paleografía y palabras que tienden a un latín ya medieval.
La tendencia a “hebraizarse” u “orientalizarse” forma parte de un ambientede constantes contactos entre comunidades judías en el Mediterráneo, que semantendrá durante toda la Edad Media. Esto queda evidente gracias a la docu-mentación epistolar y archivística de los judíos egipcios recuperada de la Genizá
490 ACTAS DE LAS V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA UAM
del Cairo, fechados desde mediados del siglo X en adelante. La Genizá demuestrala vida de un entorno urbano-mercantil de la Alta y Plena Edad Media, en la quela presencia de instituciones comunitarias es importante para mantener un con-tacto con conocidos en otras ciudades del Mediterráneo, como para servir de tri-bunales en casos de conflictos entre judíos. Pero también demuestra que existíaamplia movilidad en esta época, permitiendo así un ambiente de intercambio deideas sobre la organización comunitaria, interpretación legal y bíblica por partede diversas instituciones como de particulares de la comunidad judía, e influen-cias artísticas para la construcción de edificios vinculados a aquella comunidad(Goitein 1967: 59–70, 281–295; Ben-Sasson, 1995: 23–25). Sin embargo cabe re-cordar que el fenómeno no se limitaba sólo a las comunidades judías, aunque seanlas representadas en estos documentos.
VI. SALIENDO DEL “GUETO ARQUEOLÓGICO”
Considerando la evidencia vista anteriormente para el caso de Elche, y to-mando en cuenta las nuevas posturas expuestas aquí en relación a la arqueologíajudía, recordamos que la evidencia epigráfica y estilística de los mosaicos no bas-tan para indicar la adscripción del edificio a un uso cristiano o judío en el siglo IV,cuando se funda el edificio. Encontramos que además de los paralelos presentesen Líbano y Norte de África, existen una cantidad considerable de paralelos en si-nagogas como la de Naro en Túnez, Saranda en Albania o la de Kyrios Leontis enBeth Shean, Israel. Esto nos da la necesidad de preguntarse lo siguiente: ¿por quése separa de forma tan tajante el uso de la basílica como sinagoga o iglesia? ¿Acasola evidencia arqueológica, artística y epigráfica permite que podamos valorar estaseparación en la primera fase de uso del edificio? De momento mi respuesta es no.Sólo podemos indicar que el edificio tenía un uso religioso-comunitario de ads-
cripción judeo-cristiana. Hasta que no se den estudios que aclaren la estrati-grafía del edificio y se estudien con mayor detenimiento los potenciales paralelosen sinagogas orientales, norteafricanas e italianas, no podemos llegar a una con-clusión más concreta.
Vimos que resulta fútil buscar tipologías de una cultura material judía, en-tendiendo que esta cultura material forma parte del registro arqueológico de la so-ciedad antigua o medieval en general. Esto nos hace tener cuidado a la hora deestudiar arqueológicamente a los judíos de aquellas épocas, puesto que no pode-mos hacer generalizaciones a partir de tipos encontrados en distintos puntos dela diáspora. Sin embargo, la presencia de los judíos en el registro arqueológico esevidente gracias a la adaptación de la cultura material de las distintas regiones,asimilándolo a su propia expresión cultural. Esto supone que la identidad judía noes “invisible” a un estudio arqueológico, puesto que a pesar de utilizar las artesa-
7. SESIÓN LA EDAD MEDIA A TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL / NUEVAS PROPUESTAS... 491
nías disponibles en las distintas regiones, existía ciertamente una identidad mul-
tirregional. Eso es, una identidad común para los judíos que se basa en la ads-cripción a una comunidad que se constituye sobre la Ley judía, teniendo en cuentala diversidad interna de interpretación que, en todo caso, no supone creación de“judaísmos” separados.
Sin embargo la mayor aportación que puede dar la arqueología judía es en-tender que existe una necesidad de considerar la presencia de este pueblo mino-ritario en las distintas sociedades antiguas y medievales. La presencia de losjudíos, especialmente desde la Antigüedad Tardía, supuso cambios de comporta-mientos, de planificación urbana, de modelos institucionales, etc., para acomodar(o rechazar) a aquellas comunidades. Son precisamente estas respuestas y trans-formaciones sociales lo que se puede detectar arqueológicamente. Es gracias a laconsideración que los judíos formaban parte de aquellas sociedades, y no son unmero residuo exótico en el registro arqueológico de las épocas tratadas, lo quenos permite finalmente salir del “gueto arqueológico”.
BIBLIOGRAFÍA
– ALBERTINI, E. (1907): Fouilles d’Elche. Bulletin Hispanique, 9(2): 109-130.– APPLEBAUM, S. (1979): Jews and Greeks in ancient Cyrene. Brill. Leiden.– BEN-SASSON, M. (1995): “Inter-Communal Relations in the Geonic Period“,
FRANK, D. (ed.) The Jews of medieval Islam: community, society, and identity:
proceedings of an international conference held by the Institute of Jewish Studies,
University College London, 1992. E.J. Brill. Leiden; New York: 17-32.– CANTERA BURGOS, F. (1955): Sinagogas españolas: con especial estudio de la
de Córdoba y la toledana de El Tránsito. CSIC, Instituto «Arias Montano». Ma-drid.
– CANTERA BURGOS, F., MILLÁS VALLICROSA, J.M. (1956): Las inscripciones he-braicas de España. CSIC. Madrid.
– CASANOVAS MIRÓ, J. (1987): “Necropolis judías medievales en la Península Ibé-rica“, Revista de Arqueología, 71: 46-55.
– CASANOVAS MIRÓ, J. (2003): “Las necrópolis judías hispanas. Las fuentes y ladocumentación frente a la realidad arqueológica”, LÓPEZ ÁLVAREZ, A. Mª. IZ-QUIERDO BENITO, R., Juderías y sinagogas de la Sefarad medieval. XI Curso de
Cultura Hispanojudía y Sefaradí de la Universidad de Castilla-La Mancha. Uni-versidad Castilla-La Mancha. Cuenca: 493-532.
– CASANOVAS MIRÓ, J. (2005): Epigrafia hebrea. Real Academia de la Historia.Madrid.
– CASTELLARNAU, J.M. & GRINDA, J. (1886): “La Cuesta de los Hoyos, ó el cementeriohebreo de Segovia“, Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 9: 265-269.
492 ACTAS DE LAS V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA UAM
– FINE, S. (2005): Art and Judaism in the Greco-Roman world: toward a newJewish archaeology. 1ª ed. Cambridge University Press. Cambridge, New York.
– FITA Y COLOMER, F., (1907): “Monumentos Hebreos“, Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia, 50 (Cuaderno II): 81-96.– GOITEIN, S.D. (1967): A Mediterranean society : the Jewish communities of
the Arab world as portrayed in the documents of the Cairo Geniza. GustaveE. von Grunebaum Center for Near Eastern Studies. University of CaliforniaPress. Berkeley.
– HORBURY, W., NOY, D. (1992): Jewish inscriptions of Graeco-Roman Egypt :with an index of the Jewish inscriptions of Egypt and Cyrenaica. Cambridge Uni-versity Press. Cambridge; New York.
– IBARRA RUIZ, P. (1906): “Antigua basílica de Elche“, Boletín de la Real Academia
de la Historia, 49 (Cuadernos I-III): 119-132.– IZQUIERDO BENITO, R. (1998): “Arqueología de una minoría: la cultura mate-
rial hispanojudía“, LÓPEZ ÁLVAREZ, A. Mª, IZQUIERDO BENITO, R. (eds). El le-
gado material hispanojudío. Universidad Castilla-La Mancha. Toledo: 265-290.– IZQUIERDO BENITO, R. (2003): “Espacio y sociedad en la Sefarad Medieval”,
LÓPEZ ÁLVAREZ, A. Mª. IZQUIERDO BENITO, R., Juderías y sinagogas de la Se-
farad medieval. XI Curso de Cultura Hispanojudía y Sefaradí de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Universidad Castilla-La Mancha. Cuenca: 29-55.– KRAABEL, A.T. (1979): “The Diaspora Synagogue: Archaeological and Epigra-
phic Evidence since Sukenik“, Temporini, H., Hasse, W. (eds.) Aufstieg und
Niedergang der römischen Welt II.19. Berlin: 477-510, 1 plano, 1 lámina.– LACAVE, J.L. (1980): “Sinagogas y juderías extremeñas”, Sefarad XL: 215-234 +
2 láminas.– LACAVE, J.L. (1992) Juderias y sinagogas espanolas. Editorial MAPFRE. Madrid.– LORENZO DE SAN ROMAN, R. (2006): L’Alcudia d’Elx a l’Antiguitat tardana:
analisi historiografica i arqueologica de l’Ilici dels segles V-VIII. Universitat d’A-lacant. Alicante.
– MARQUEZ VILLORA, J.C., POVEDA NAVARRO, A.M. (2000): “Espacio religioso ycultura material en Ilici (ss. IV-VII dC)”, GURT, J. (ed.) V Reunio d’Arqueologia
Cristiana Hispanica. Cartagena, 16 - 19 d’ abril 1998: 185-198.– MARTÍNEZ NARANJO, J.P., ARENAS ESTEBAN, J.A. (2004): “El Prao de los Judíos,
Molina de Aragón (Guadalajara)“, VV.AA. Investigaciones arqueológicas en Cas-
tilla La Mancha: 1996-2002. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 437-448.
– MILLÁS VALLICROSA, J.M. (1965): “«Una miqwah» en Besalú“, Sefarad XXV(1):67-69.
– MILSON, D. (2007): Art and architecture of the synagogue in late antique Pales-tine: in the shadow of the church. Brill. Leiden; Boston.
– MUNUERA BASSOLS, C. (1968): “Sobre la sinagoga de Besalú“, Sefarad XXVIII:67-79.
7. SESIÓN LA EDAD MEDIA A TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL / NUEVAS PROPUESTAS... 493
– NOY, D. (1993): Jewish inscriptions of Western Europe. Cambridge UniversityPress. Cambridge.
– NOY, D, (1994): “The Jewish Communities of Leontopolis and Venosa“, van Hen-ten, J. W., van der Horst, P. W. (eds.) Studies in early Jewish Epigraphy. Brill. Lei-den; Boston: 162-182.
– OLIVERA PRAT, M. (1964): “Tesela arqueológica: importante descubrimientoarqueológico en Besalú“, Revista de Gerona 29: 57-60.
– POVEDA NAVARRO, A.M. (2005): “Un supuesto relieve hebreo y la dudosa pre-sencia de comunidades organizadasjudías0 en la Carthaginensis oriental (ss.IV - VII d. C)“, Verdolay 9: 215-232.
– PUJANTE MARTÍNEZ, A, GALLARDO CARRILLO, J. (2004): “Huellas del pueblojudío a través de elementos cerámicos en el castillo de Lorca”, AlbercA 2: 177-188.
– RAJAK, T. (2002a): “Archisynagogoi: Office, Title and Social Status in the Greco-Jewish Synagogue”. Rajak, T. (ed.) The Jewish Dialogue with Greece and Rome:
Studies in Cultural and Social Interaction. Brill. Leiden; Boston: 393-429.– RAJAK, T. (2002b) “The Synagogue in the Greco-Roman City”, Rajak, T. (ed.) The
Jewish Dialogue with Greece and Rome: Studies in Cultural and Social Interac-
tion. Brill. Leiden; Boston: 463-478.– RAMOS FERNÁNDEZ, R. (1995): “Noticia sobre la basílica paleocristiana de
Ílici”, VV.AA. Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología. Diputación Gene-ral de Aragón, Departamento de Educación y Cultura. Zaragoza: 1231-1233.
– RAMOS FOLQUES, A. (1955): “Elche (Alicante). La Alcudia (campañas 1940-1948)”. Noticiario Arqueológico Hispánico II (Cuadernos 1-3): 107-133.
– RAMOS FOLQUES, A. (1974): El cristianismo en Elche. Caja de Ahorros Provin-cial. Alicante.
– DE LOS RÍOS, J.A. (1845): Toledo pintoresca, o descripcion de sus mas celebresmonumentos. Maxtor. Valladolid.
– DE LOS RÍOS, J.A. (1848) Estudios históricos, políticos y literarios sobre los ju-díos de España D. M. Diaz y Compañía., Madrid.
– DE LOS RÍOS, J.A. (1859): El estilo mudejar en la arquitectura. Discurso leidoante la Real A. de Nobles Artes de San Fernando y contestación de D. Pedro deMadrazo. Imp. Col. Sordo-mudos. Madrid.
– DE LOS RÍOS, J.A. (1875): Historia social, politica y religiosa de los judios de Es-pana y Portugal. Imprenta de T. Fontanet. Madrid.
– ROTH-GERSON, L. (1987): The Greek Inscriptions from the Synagogues inEretz-Israel. Yad Ben Zvi. Jerusalén.
– RUTGERS, L.V. (1995): The Jews in Late Ancient Rome: Evidence of Cultural In-teraction in the Roman Diaspora. Brill. Leiden; Boston.
– SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, J. & JOSÉ LUIS AVELLO ALVAREZ (2003): “El cas-tro de los judíos de Puente Castro (León)“, LÓPEZ ÁLVAREZ, A. Mª. IZQUIERDOBENITO, R., Juderías y sinagogas de la Sefarad medieval. XI Curso de Cultura His-
494 ACTAS DE LAS V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA UAM
panojudía y Sefaradí de la Universidad de Castilla-La Mancha. Universidad Cas-tilla-La Mancha. Cuenca: 533-556.
– SANTANA FALCÓN, I., OLIVEIRA JORGE, V., ARIAS, P. (2000): “El cementeriojudío de la aljama de Sevilla a la luz de elas evidencias arqueológicas”, OLIVEIRAJORGE, V., ARIAS, P. (eds.) Actas. 3er Congresso de Arqueologia Peninsular: UTAD,
Vila Real, Portugal, setembro de 1999. «Terrenos» da arqueologia da Península
Ibérica. ADECAP. Porto: 177-189.– SCHLUNK, H. (1982): “Conexiones históricas del cristianismo hispánico a tra-
vés de la arqueología“, Inst. d’Arqueologia i Prehistòria, II Reunio d’Arqueologia
Paleocristiana Hispanica: Montserrat, 2-5 novembre 1978. Instituto de Arqueo-logia y Prehistoria Universidad de Barcelona. Barcelona: 55-70.
– SORIANO, J. (2009): “Emerita Augusta también era judía. Obtenida el 6 de sep-tiembre de 2011, Hoy.es, http://www.hoy.es/20090919/sociedad/emerita-augusta-tambien-judia-20090919.html.
– UNIVERSIDAD HEBREA DE JERUSALÉN (21/10/2004): Hebrew University Ar-chaeologists Reveal Additional Sections of Ancient Synagogue In Albania. Ob-tenida el 26 de septiembre de 2011, ScienceDaily, http://www.sciencedaily.com/releases/2004/10/041020094144.htm.
– TABOADA, A.R., (2009): “La necrópolis medieval del Cerro de La Horca en To-ledo”. Sefarad: LXIX(1), págs.25-41.
– YERUSHALMI, Y.H., (1979): “Medieval Jewry from Within and from Without”.En P. E. Szarmach, ed. Aspects of Jewish culture in the Middle Ages: papers of the
eight annual conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Stud-
ies. 8th annual conference of the Center for Medieval and Early RenaissanceStudies. Nueva York: Albany: State University of New York Press, págs. 1-26.
7. SESIÓN LA EDAD MEDIA A TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL / NUEVAS PROPUESTAS... 495
496 ACTAS DE LAS V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA UAM
FIGURA 1: Posición del mosaico y de las inscripciones en relación con la basílicay en consecuencia el ábside, mirando al este. Foto realizada por el autor, agosto de
FIGURA 2: Detalle de la inscripción en tabula ansata del panel central del mosaico. IBARRARUIZ, P. (1906): “Antigua basílica de Elche“, Boletín de la Real Academia de la Historia,
49 (Cuadernos I-III), lámina 8.
FIGURA 3: Detalle de la inscripción “de los presbíteros”. IBARRA RUIZ, P. (1906):“Antigua basílica de Elche“, Boletín de la Real Academia de la Historia, 49
(Cuadernos I-III), lamina 9.
7. SESIÓN LA EDAD MEDIA A TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL / NUEVAS PROPUESTAS... 497
FIGURA 4: Detalle de la inscripción “del buen viaje”. IBARRA RUIZ, P. (1906):“Antigua basílica de Elche“, Boletín de la Real Academia de la Historia, 49
(Cuadernos I-III), lamina 6.
FIGURA 5: Detalle de la imagen con la inscripción “del buen viaje”. IBARRA RUIZ, P.(1906): “Antigua basílica de Elche“, Boletín de la Real Academia de la Historia, 49
(Cuadernos I-III), lamina 7.