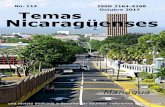Movimiento de mujeres nicaragüenses desde una lectura de la acción política y los nuevos...
Transcript of Movimiento de mujeres nicaragüenses desde una lectura de la acción política y los nuevos...
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS.ACCIÓN COLECTIVA Y MOVIMIENTOS SOCIALES.
ENSAYO FINAL.DANIELA ESGUERRA SÚAREZ.
CÓDIGO 25381438 C.C. 1.018.465.844
Movimiento de Mujeres Nicaragüenses: revolución en doble vía.Un análisis desde los Estudios de Procesos Políticos dela acción
colectiva.
Para la década de los 60’s y 70’s en América Latina y el Caribe se
vive un tiempo de insubordinación, agitación política y resistencias
frente a los gobiernos dictatoriales que allí se instituyen, donde los
movimientos sociales se apropian del agenciamiento de procesos
revolucionarios, que en su mayoría se ven permeados por la Revolución
cubana, ideales socialistas y el sueño de utopías comunistas. Este es
el caso de Nicaragua con la Revolución Sandinista, llevada a cabo en
1961, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
el cual se forma a partir de movimientos de base que deciden armarse
en contra del régimen represivo y autoritario de la familia Somoza,
que se inicia en cabeza de Anastasio Somoza García.
Dictadura que se remonta a los años 30 con la instauración de la
Guardia Nacional por parte de Estados Unidos, donde el Somocismo se
convierte en la mejor herramienta para lograr la intervención
Norteamericana, que tiene grandes intereses en la posición geográfica
nicaragüense al contemplarse como una posible sede de un nuevo canal
interoceánico. Pero para alcanzar dicho objetivo hacía falta el
asesinato de Augusto Sandino, quien había sido claro opositor de la
intervención de EE.UU lo que lo convertía en un obstáculo principal
para el posicionamiento de los gobiernos Somocistas. “La conciencia
nacional del pueblo nicaragüense estuvo siempre nutrida de componentes
antiimperialistas y antidictatoriales, surgidos de su propia historia
y recuperados por sus intelectuales más representativos y por sus
dirigentes más auténticos.” (Vilas, 1984)
En este contexto la mujer entra a hacer parte de los procesos
revolucionarios reivindicando las banderas de lucha de la revolución
Sandinista, enlistando filas en el ejército revolucionario, tomando
fusiles para encarar el sistema de terror que por medio de la
violencia ha sido gran opresor del pueblo Nicaragüense, o
contribuyendo en el proceso desde las labores del hogar, desde la
enseñanza de los niños y el cuidado de los hombres que encarnan las
batallas que luchan por la revolución. En este escenario del triunfo
de la revolución y en el que se empieza una reconfiguración estatal
bajo los valores de la revolución, las mujeres que juega un papel
fundamental en el las luchas emancipadoras del país, evidencian que la
presencia femenina en la vida política se encuentra altamente
retraída, gracias en parte a que el ámbito público seguía estando muy
ajeno a las cuestiones domésticas y por las dinámicas de división
sexual del trabajo la mujer se veía limitada al ámbito del hogar, lo
que no le daba participación en los espacios públicos ni la injerencia
en el desarrollo de sectores laborales que ya se habían tornado, en la
práctica, de apropiación masculina.
Esto sitúa un debate de larga data frente a la definición que se le da
a un movimiento social y en consecuencia a la acción colectiva que
asume el mismo. Los diferentes marcos teóricos que se han establecido
frente al tema ponen de presente una discusión que aquí se hace
visible y es el ámbito referencial que ubica el movimiento social como
problemática: sujeto o estructura; y de allí los procesos de
enmarcamiento que lo construye. En este sentido por un lado se hace
presente el movimiento de mujeres, el cual este ensayo sostiene que se
inscribe en un enfoque constructivista, donde “insiste menos en una
explicación por factores externos determinantes (como la estructura,
el contexto, la clase) y privilegia el análisis de lo que acontece en
el interior del movimiento: en los procesos cognoscitivos en los que
gestan identidades y marcos de significación; en los que se producen
atribuciones de sentido normativo, simbólico y sentidos de solidaridad
o antagonismos.” (Lamus Canavate, 2010)
Por ende se asume la categoría Movimiento de Mujeres por su carácter
amplio y diverso que permite recoger todas las identificaciones que se
presenten en el contexto de la revolución Nicaragüense tanto a
feministas sandinistas, como a sandinistas que no se autodenominan aún
como feministas pero se identifican con unas reivindicaciones
propuestas por las feministas en su condición de mujer y a las que se
conciben como autonomistas que no se reconocen en una lucha sandinista
junto con el FSLN. Finalmente, esta categoría permite aglutinar
diferentes sectores bajo una identidad común que es el reconocimiento
de un sistema de opresión, fundamentado en el rol que esta designado
para la mujer en la sociedad, subordinándola a ámbito doméstico y
privado. Es así como el discurso que permite cohesionar el movimiento
se establece entorno a politización de la vida privada, la ruptura de
fronteras entre el espacio público y el privado determinados en el
actuar de la mujer.
Por otro lado, está el marco teórico que aquí se argumenta es el que
tiene la posición del FSLN, un movimiento centrado en el ámbito
estructural, que se plantean una ruptura de carácter político militar,
que va de la mano con un salto cualitativo que se genera a partir de
la expropiación de los medios de producción, en este caso
monopolizados a mano del gobierno dictatorial que implica un directo
quiebre con el imperialismo, pese a que el desarrollo capitalista
nicaragüense, “en general, fue un capitalismo más avanzado en el
ámbito de la comercialización y el financiamiento que en el área de
producción. Por ausencia o gravitación exigua de un sector enclave, la
mayor parte de la producción se mantuvo en manos de productores
locales pero subordinados al capital comercial y financiero y al
procesamiento controlados por el capital extranjero y la gran
burguesía local.” (Vilas, 1984) Esto reflejó simultáneamente, la
complicidad entre los grupos dominantes locales con la dominación
externa y con la dictadura, y las buenas relaciones que el somocismo
mantuvo con Norteamérica hasta la década del 70, que dotaron de un
componente clasista las luchas contra la dictadura.
Esto es un panorama a grandes rasgos de puntos reivindicativos de
ambos movimientos que contemplan el campo de estudio desde que
posiciona el movimiento social y la acción colectiva, que definen un
marco conceptual que acompaña cada proceso. Sin embargo, pese a estas
disidencias en el escenario teórico, el presente escrito parte de la
premisa de que el Movimiento de Mujeres Nicaragüenses, MMN, va a
incorporar en la lucha revolucionaria las preocupaciones e intereses
propios de las mujeres, lo que va a permitir articular los discursos
de clase con las reivindicaciones feministas, liberando las tensiones
que se presentan entre la idea de que la identidad de clase es la
única comprensión que se debe dar en un proceso revolucionario por
parte de los sujetos que en este interactúan y que el feminismo, por
tanto, debe estar totalmente desligado a las luchas de clases pues
este trasciende de estas en la medida en que comprende sujetos de
diferentes clases, negando así la existencia de unas condiciones
materiales que ponen a unos sujetos como dominado y dominantes en los
torno a posesión de los modos de producción. En este sentido lo que
logra el movimiento de mujeres es articular la lucha contra el
patriarcado y el capitalismo.
Premisa que se comprueba en que ya para 1985, Nicaragua se encontraba
en un momento de reconstrucción del Estado donde se realizaban
cabildos abiertos con el fin de poder definir los lineamientos que se
establecieran en la nueva constitución y que marcarían el curso del
régimen. Es allí donde el Movimiento de Mujeres Nicaragüenses aparece
con una propuesta constitucional, ya concretada en un documento formal
que es expuesta en plena Asamblea Nacional que luego de grandes
jornadas de debates llevan al que el FSLN reconozca las problemáticas
presentadas por las feministas y establezca una comisión especial de
la Asamblea para analizar la situación de la mujer y el papel del
movimiento en plena etapa de reconstrucción. Finalmente esto se
visibiliza en un discurso presentado por el FSLN para el 8 de marzo de
1987, cuando por parte de la dirección nacional de la organización, se
hace público un comunicado que afirma el reconocimiento del movimiento
y la lucha justa de sus reivindicaciones que también son
reivindicaciones propias de la revolución, en la cual se reconoce que
la emancipación de la clase pasa por liberarse de la opresión sexo/
género que subordina a la mujer a el sector doméstico y privado de la
sociedad.-“ El Frente Sandinista de Liberación Nacional debe encabezar
la lucha, la educación, y la concientización de hombres y mujeres y
con ello de toda la sociedad, en contra de la discriminación de la
mujer, que obstaculiza su plena incorporación al proceso
revolucionario.” (FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, 1987)
Con lo anterior se puede ratificar la premisa propuesta en la que es
el Movimiento de Mujeres el que logra articular las reivindicaciones
feministas, con el marco de lucha del FSLN, siendo este un movimiento
revolucionario. Sin embargo frente a las disparidades presentadas
sobre los marcos de identificación de los proyectos, y el ámbito desde
que ubican su problemática, se torna nublado el desarrollo de dicha
articulación y queda en el aire un interrogante que se va a sumir como
el punto que direcciona el análisis que aquí se pretende realizar,
¿Cómo se da el proceso de articulación de las reivindicaciones
feministas del Movimiento de Mujeres Nicaragüenses con el proceso
revolucionario sandinista en el momento de reconstitución del Estado
de Nicaragua en el período de 1985 a 1989? Habría que aclarar que si
bien toda la reflexión situada hasta ahora nos remite al periodo de
los años 70’s, es en estos cuatro años donde se presenta formalmente
el proceso de articulación, gracias a que la revolución ya ha
triunfado y consigue establecer un nuevo régimen político.
A partir de este interrogante se plantea una posible solución como la
hipótesis que dará hilo conductor al desarrollo del trabajo, en esta
se establece que la forma en que se logran articular las demandas del
MMN, al proyecto revolucionario Sandinista, está guiada por la
coyuntura política donde las Mujeres/ Feministas hacen una lectura de
la realidad nacional a la que se enfrentan, que les arroja un momento
de oportunidad para la generación de alianzas, la cual asumen como el
espacio pertinente para potencializar sus acciones, por medio de la
identificación de identidades comunes que les permita dar una lucha
conjunta. Es decir, basándonos en la teoría de la acción colectiva el
MMN identifica una estructura de oportunidad política por medio de una
alianza con el FSLN, que tiene como estrategias establecer un
alineamiento de marcos de acción colectiva, que demuestre finalmente
la transformación o formación de un marco de identidad común.
En este sentido, el ensayo en primera medida se enfocará en el
desarrollo de la alianza entre los dos sectores como una lectura de
oportunidad política, paso seguido identificará la estrategia de
alineamiento de marcos de acción colectiva partiendo del desarrollo de
cada enmarcamiento que permite establecer un panorama de cercanías y
disidencias entre estos, esclareciendo los puntos de articulación, que
no solo pasa por la identificación de similitudes a nivel discursivo,
sino por el reconocimiento de unos procesos políticos contextuales que
permean de forma estructural la comprensión de dichas identidades,
obteniendo concluyentemente la transformación o formación de un nuevo
marco de acción que nos remite de manera ecléctica a la argumentación
del porque se asume la premisa como válida, y es el paso del cómo se
da el proceso, a la comprobación en lo concreto del mismo. Finalmente
unas conclusiones del análisis.
La Estructura de Oportunidad Política surge del enfoque de procesos
políticos de la acción colectiva. “Este concepto no se centra en la
búsqueda de alguna supuesta causa universal de la acción colectiva,
sino que examina las estructuras políticas para comprobar de qué
manera incentivan la formación de movimientos sociales” (Tarrow,
1999), por ende se adscribe a la teoría de los nuevos movimientos
sociales y nos es de utilidad para el propósito analítico del ensayo.
Partiendo de dicha definición, se recoge los planteamientos de Sidney
Tarrow frente a la tipología de las estructuras de oportunidad que nos
ubica en un enfoque Estatalista con una especificación dinámica, esto
quiere decir que se parte del supuesto de que “es el sistema político
entero el que se ve sometido a cambios que modifican el medio en el
que se mueven los actores sociales, al menos lo suficiente como para
ejercer cierta influencia sobre el inicio, las formas y los resultados
de la acción colectiva.” (Tarrow, 1999)
Es así como la institución de un nuevo régimen político, en este caso
la construcción de un Estado con base en los valores revolucionarios
Sandinistas implican un nuevo espectro para los movimientos sociales y
el resto de actores en general que allí interactúan, en tanto hay una
ruptura de la cultura tradicional que va directamente relacionada con
una definición de los status sociales que se ven resignificados bajo
la política económica con sentido redistributivo, el nuevo
agenciamiento de los espacios laborales en los que se busca eliminar
la explotación por medio de la disminución de horas de trabajo, los
pagos de salarios personalizados y la reconstrucción de sectores
económicos abandonados como el agro y la identificación discursiva con
base en lo popular y nacional. Es al interior de este contexto que el
Movimiento de Mujeres Nicaragüenses se constituye primero por medio de
la AMNLAE, una organización que para 1985 era vista como “un mecanismo
que promueve el conjunto de actividades de identificación de los problemas particulares de la
mujer para que estos sean asumidos como problemas de la revolución” (FRENTE
SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, 1987),la cual se va caracterizar
por ser la organización representante del MMN dentro de los procesos
revolucionarios, pues esta se adscribe y nace a partir de las
reivindicaciones de feministas Sandinistas que centran el debate tanto
en la dominación imperial como la patriarcal. De allí que entre en
tensión con el movimiento revolucionario, al evidenciar que dentro del
desarrollo del programa político del FSLN no hay ningún atisbo o
disposición que ponga en manifiesto las preocupaciones propias de la
condición femenina.
Esto permite enmarcar el proceso como una variación subnacional en la
medida en que son dos movimientos que se presentan al interior del
Estado nicaragüense, donde el MMN establece como su elemento de
oportunidad fundamental la generación de alianzas con el Frente
Sandinista, ya que son las estructuras de alianzas generadas por los
conflictos las que contribuyen a la obtención de recursos y crean una
red de oposición frente a constricciones o limitaciones externas al
grupo. (Tarrow, 1999)
El movimiento de mujeres/feministas percibe la señal de que en un
momento de reconstitución del Estado, luego del triunfo de la
revolución, hay una posibilidad de capitalizar las demandas por mayor
participación de la mujer en el sector público, que pasa por la
ruptura de diferenciación entre lo público y lo privado, así como el
reconocimiento de la opresión sexo/género, donde la mujer se siente
limitada frente a su capacidad de decidir en discusiones que propias
como lo es el aborto y aún más en debates sociales amplios, como lo es
la elaboración de una nueva constitución o políticas económicas y
laborales; animándose a utilizar el recurso más valioso con el que
cuentan, su cantidad y su labor social, al ser casi el 60% de la
población femenina, cuentan con un despliegue de mujeres que ocupan
todos los sectores socioeconómicos, desde al agro, pasando por las
operarias de fábrica, hasta una que otra trabajadora del sector
público, las convierte en un sujeto político transversal para el
mantenimiento de la revolución. De allí que durante sus dos primeros
años AMNLAE dirigió todas las baterías a impulsar la presencia
femenina en las tareas más urgentes de la reconstrucción, sin perder
por ello de vista la atención a algunas preocupaciones específicas de
las mujeres, precisamente aquellas cuya solución contribuiría a
realizar las metas generales del programa sandinista. (MURGUIALDAY,1990)
Pero es ya para el periodo del 85 al 89, que se vive un ambiente
contrarrevolución que constituye una amenaza de intervención de nuevo
por parte de Estados Unidos en Nicaragua, es en este espacio donde el
Movimiento de Mujeres en cabeza de la AMNLAE se propone como aliado
influyente para los revolucionarios Sandinistas que durante los 3
primeros años de revolución, si bien se habían encargado de generar
condiciones dignas de vida para la población de base, no se habían
ocupado de forma particular de las demandas de las feministas; las
mujeres contaban con espacios de participación que no eran equitativos
y las relación entre mujer y hombre seguía siendo desigual en todos
los aspectos sociales.
En este espacio se visibiliza una creación de oportunidades, en la
dinámica de ampliación de oportunidades para otros, en este caso para
el movimiento revolucionario, que cuando percibe la magnitud de
movilización del MMN por un lado y en el entendido del gran enemigo
que enfrenta de nuevo por otro, no duda en darle desarrollo a dicha
alianza, iniciando por el reconocimiento de la lucha hasta ahora
llevado por estas mujeres/feministas. Sin embargo dicha alianza
también pasa por un análisis de marcos de acción donde se esclarezcan
las cercanías en los discursos identitarios propios de cada proceso
político desarrollados cada movimiento.
“El término marco es tomado por Goffman para denotar los esquemas de
interpretación que capacitan a los individuos para localizar,
percibir, identificar y nombrar los hechos de su propio mundo y del
mundo en general. Al hacer a los hechos significativos, los marcos
cumplen la función de organizar la experiencia y guiar la acción
individual y colectiva.” (Rivas, 1998)Es decir, el marco cumple un
papel identitario que representa el sentido de mundo, que tiene como
objetivo orientar las acciones de los movimientos. Dicho proceso de
enmarcamiento para los movimientos que aquí nos atañen se analizará a
la luz de 4 aspectos, la identificación por parte del movimiento del
problema, los valores o enfoques frente a los que se construye su
identidad, el señalamiento de un responsable del problema o en la
relación de oposición el que se define como antagonista y por último
la propuesta que logra solucionar el debate planteado, lo que genera
un marco de deber ser que guía el actuar del movimiento.
En el caso de los movimientos de mujeres, estos generalmente han
encontrado en el marco teórico de los nuevos movimientos sociales, un
escenario propicio para potencializar sus luchas, ya que se encuentran
frente a un espacio en el que los conflictos ya no se centran
exclusivamente en la clase social, sino que ponen en debate otros
ámbitos sociales como la raza, la etnia, el género, y otras formas de
solidaridad que ya no se enmarcan dentro de las propuestas de los
enfoques tradicionales de la acción colectiva, “para este enfoque ha
sido más importante indagar por los procesos de construcción de
identidad colectiva que tienen lugar en la formación, organización y
movilización de estos grupos” (Lamus Canavate, 2010)
De acuerdo con lo anterior, se asume que “un movimiento social es un
conjunto cambiante de debates, tensiones y desgarramientos internos;
está tironeando entre la expresión de la base y los proyectos
políticos de los dirigentes.” (Touraine, 1987), que más para el MMN se
entiende entre las diferentes iniciativas y expresiones del movimiento
que se encuentran en constante disputa por espacios, recursos y
adhesiones. Claro ejemplo de ello es la definición del Movimiento como
Movimiento de Mujeres Nicaragüenses, que logra lidiar con esa
debilidad histórica de los movimientos feministas, y es la urgencia
por generar un marco identitario amplio y abierto a la agrupación de
todas las mujeres, lo que pasa por encontrar un punto nodal entre las
diferentes identificaciones sociales que estas puedas presentar, tal y
como sucedía en Nicaragua con las autonomistas, las feministas
sandinistas, las feministas, las mujeres campesinas y trabajadoras,
entre otros.
Es allí que entra en juego la identidad colectiva, como un medio de
formación del marco de acción, donde el actor valora las motivaciones
que lo llevan a actuar en conjunto por un ideal común. Melucci es
mucho más explícito en este punto al establecer una definición de
identidad: “Que un actor elabore expectativas y valué las
posibilidades y límites de su acción implica una capacidad para
definirse a sí mismo y a su ambiente. A este proceso de construcción
de un sistema de acción lo llamo identidad colectiva. (Melucci, 1999)
En consecuencia el Movimiento de Mujeres Nicaraguenses establece su
identidad colectiva entorno a la opresión de sexo/género, en tanto
identifican como problema la división sexual del trabajo que las
limita al campo doméstico y en este sentido un clasificación del
ámbito privado como el espacio por excelencia de desempeño del rol de
la mujer en la sociedad. El establecimiento del problema pasa por la
identificación del responsable, El cual a nivel general se reconoce
como el hombre, pero en su recorrido histórico fueron la dictadura
somocista y la intervención de EE.UU, las etapas que implicaron un
nivel de represión mayor y de allí que asumen a ellos como sus
antagonistas principalmente.
Lo que conlleva a que la propuesta de acción se base en la
construcción de relaciones más igualitarias, se habla de relaciones
igualitarias no por equiparar al hombre con la mujer, se habla de
igualdad porque para la época los discursos de equidad aún no se
habían establecido de manera formal, y la mujer reconoce la igualdad
como un valor que logra transgredir la cultura tradicional en tanto le
permite acceder a nuevas esferas sociales, como el de mayor
participación en los espacios públicos que no la limitan a la función
de la mujer en el hogar, por el contrario la empodera de espacios de
debate en donde pone sus reivindicaciones en cuestión y hace valida
su voz y preocupaciones.
Por otro lado está el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que
enmarcado en las luchas estructurales, reconoce que su identidad
colectiva surge de los valores antiimperialistas y anticapitalistas
que tienen su núcleo en la categoría de clase, a partir de la posición
intervencionista de Norteamérica, que es el punto más problemático
para el movimiento, el cual ve en las intenciones Estados de Unidos un
carácter imperialista que pretende eclipsar los intereses soberanos de
Nicaragua, para cumplir con el establecimiento de un sistema
capitalista generador de plusvalía a raíz de los factores productivos
tomados y explotados del país. Que tiene como primero en la relación
antagónica a Somoza, con su actitud colonialista sumisa que acepto la
dominación militar y económica de manera directa sobre su estado y en
el sentido político, gracias al voluntarismo político complaciente y
dominado de Somoza, se realizó por medio de la dictadura. En este
sentido la solución pasa por el establecimiento de la revolución por
la vía de las armas que les permita establecer un gobierno acorde con
sus ideales socialistas que mantenían cierta cercanía con el
populismo.
Esta caracterización de los marcos permite ver claramente las
disidencias que se presentan entre cada movimiento, que aleja la
posibilidad de una articulación, no hay un enemigo común, ni un
problema unificado, ni un proyecto en común. Aun así, hay unos valores
identitarios, que si bien no son los centrales, en el caso del MMN,
son un punto de encuentro de los movimientos, y es el antiimperialismo
y el rechazo a la represión y políticas dictatoriales de Somoza; esto
es lo que conlleva a las mujeres a luchar en la revolución más que
como movimiento, desde la identificación de sus labores productivas,
es decir como campesinas, obreras, encargadas del hogar, funcionarias
públicas y todos otros aquellos espacios que hayan sido permeados por
la actividad productiva de la mujer.
Sin embargo va a ser el proceso político del triunfo de la revolución
Sandinista, el que va a permitir establecer el alineamiento de marcos
de acción. Por un lado el reconocimiento del importante papel que jugó
la mujer en el desarrollo y logro de la revolución, enlistando filas
en el ejército revolucionario, tomando fusiles para encarar el sistema
de terror que por medio de la violencia ha sido gran opresor del
pueblo Nicaragüense, o contribuyendo en el proceso desde las labores
del hogar, desde la enseñanza de los niños y el cuidado de los hombres
que encarnan las batallas que luchan por la revolución. Pero este no
fue un solo reconocimiento de la mujer sino del pueblo en general que
se logró articular frente a las consignas de “No a la intervención
Yanki”, hace que las demandas que se presentan en la constitución de
ese nuevo régimen en los años del 85 al 89, sean de carácter popular y
de allí la necesidad de replantear el marco teórico del FSLN.
Si bien el movimiento revolucionario tiene un claro enfoque
estructuralista en el proceso de alcance del triunfo de la acción, es
en el periodo de reconstrucción del Estado que la organización se
empieza a pensar en una suerte de populismo, que genera una
transformación en los procesos de identificación de enmarcamiento.
(Vilas, 1984) Se pasa de un entendimiento de clase a una idea de
pueblo más amplia que implica la presencia de la mujer en los sectores
populares y el rescate del problema de la identidad gracias, a la
dificultad de identificación de una demanda unitaria. Con respecto a
esto, el planteamiento de Laclau frente a las demandas populares
permite entender una postura del marco más desde el sujeto y de allí
la articulación con las reivindicaciones feministas del movimiento
MMN.
Laclau, propone la lógica equivalencial para la articulación de las
demandas. En la medida en que se constituyen como demandas populares
logran una articulación entre sí, lo que las asigna como
inconmensurables porque tienen un antagonista en común, y es que esa
clara división social se continúa bajo este marco teórico. En este
sentido, las demandas pasan por una visión de hegemonía donde pierden
su significado particular y cobran un carácter universal, que se asume
en el significante vacío, que no implica un liderazgo de una demanda
sobre otra, sino el papel simbólico de ellas en la posición
hegemónica. Esto tiene como consecuencia que la cadena de
equivalencias se haga extensiva logrando aglutinar una pluralidad de
demandas, sin embargo hay que mencionar que la equivalencia está en
constante tensión con la diferencias, puesto que la diferencia posee
un sentido desarticulador y la equivalencia una igualdad de todos,
pero es en esta constante tensión donde surgen las demandas populares,
al plantearse incompatibles entre sí pero necesarias.
“Es sólo ese momento de cristalización el que constituye al “pueblo” del populismo. Lo que era
simplemente una medición entre demandas adquiere ahora una consistencia propia. Aunque
el lazo estaba originalmente subordinado a las demandas, ahora reacciona sobre ellas, y
mediante una inversión de la relación, comienza a comportarse como su fundamento.”
(Laclau, El pueblo y la producción discursiva del vacío, 2006)
Con respecto a la transformación del marco de acción, vale la pena
aclarar que es un proceso principalmente motivado por las mujeres,
quienes están en constante demanda de mayor reconocimiento por parte
del Frente Sandinista, de allí que la AMNLAE se proponga como un
mecanismo de articulación de las dos luchas reivindicativas, ya que si
bien esta surge de las reivindicaciones de las feministas
sandinistas, al momento de generar un movimiento más amplio propio de
todas las mujeres Nicaraguenses, esta fue la organización que lideró
los procesos de formación gracias a su estructura y experiencia
organizativa. Por ende en el momento de interpelar la alianza con
movimiento revolucionario es la AMNLAE la que ya reconocida dentro del
Frente Sandinista busca su posicionamiento como un comité propio del
FSLN al que se le asigna la función pedagógica de comunicar y dar a
conocer tanto a hombres como mujeres las demandas del movimiento y que
se requiere para el cumplimiento de las mismas.
Es por eso que el MMN, en cabeza de la AMNLAE y la oficina legal de la
mujer, se encarga de elaborar una propuesta constitucional que fue
presentada el 10 de octubre de 1985 ante la comisión de la Asamblea
Nacional. Su contenido causó gran sorpresa en los medio oficiales ya
que recogía todos los derechos que querían ver garantizados por la
constitución. Temas radicalmente nuevos hicieron su aparición: el
derecho de las mujeres a decidir los hijos que quieren tener, la
sanción de toda forma de chantaje, presión y acoso sexual en el
trabajo, el castigo de los malos tratos y abusos que atentan contra la
integridad física y emocional de mujeres y niños en el ámbito
familiar, la prohibición de toda apología al machismo y de los
discursos que reproducen prejuicios sobre la capacidad femenina, la
eliminación del sexismo en la educación, el derecho de las campesinas
a ser dueñas directas de la tierra, entre otros. La propuesta abogaba
por una constitución libre de prejuicios, capaz de promover la
práctica de los principios de igualdad, respeto y solidaridad entre
hombres y mujeres. (MURGUIALDAY, 1990)
La urgencia de discutir estas cuestiones en las instancias
institucionales, pasaba por la necesidad de que fueran los miembros
del FSLN los primeros en reconocer los postulados reivindicativos y
afirmar la posición de apoyo frente al respeto de la dignidad de la
mujer, y de allí la necesidad de su emancipación. Las asambleas
tardaron varios meses, más de 500 reuniones se realizaron para debatir
la propuesta de la AMNLAE, con la participación de cerca de 5000
mujeres, finalmente se logra, primero un documento emitido por parte
de la Dirección Nacional del Frente Sandinista reconociendo
inicialmente la lucha de la mujer antes de la revolución, su aporte
durante la revolución, sus demandas y la posición del FSLN frente a
las mismas, haciendo mención de que lo allí expuesto quedará
reconocido en la constitución que se establecida, cerrando con la
consigna -¡Vivan las mujeres nicaragüenses!, ¡Aquí no se rinde nadie!
Patria libre o Morir. (FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, 1987)
El análisis que aquí se plantea, es un análisis ecléctico que retoma
la premisa planteada al inicio y se encarga de darle desarrollo,
volviendo de nuevo a ella como fin del proceso y es que el Movimiento
de Mujeres Nicaragüenses logró articular las demandas feministas con
las del proceso revolucionario Sandinista encarado por el FSLN. Se
concluye que son reivindicaciones feministas ya que finalmente luego
de reconocidos los derechos por parte de la constitución nicaragüense
establecida en el periodo de gobierno del Frente Sandinista, el
Movimiento de Mujeres Nicaragüense se declara abiertamente feminista y
revolucionario en correspondencia con el nuevo enmarcamiento
identitario de la revolución popular sandinista.
Otro punto fundamental que se deduce es que el alineamiento de marcos
de acción no habría sido posible sino se reconoce las condiciones de
carácter estructural que acompañaron a los movimientos, la dictadura
somocista, el proceso revolucionario, la constitución de un nuevo
régimen, la contrarrevolución con el fin intervencionista de Estados
Unidos, la lucha armada, entre otros, constituyeron esos escenarios
que permitieron la formación de identidades particulares, donde en
principio se marcaba la disidencia entre los marcos con eje en el
sujeto y los marcos con eje en la estructura, que si bien por un lado
la lectura teórica de los procesos políticos logra intermediar, hizo
falta la transformación del marco de acción sobre la base del
populismo para que se presentara un completo alineamiento y
articulación de las demandas de los movimientos.
Por último mencionar que el proceso de alineamiento, tiene como
resultado la transformación del marco colectivo del FSLN y no la
creación de uno nuevo, pues por un lado no existían transformaciones
profundas que implicaran un la creación nueva de una comprensión
identitaria y segundo porque si bien las identificaciones entre
mujeres y el movimiento revolucionario no fueran muchas, claramente
existía un contexto de lucha histórica que se había dado de manera
conjunta y que cohesionaba los discursos entorno al antiimperialismo y
un sistema no capitalista, pues las condiciones de explotación y
represión las vivieron ambos agentes aunque de manera diferenciada, de
allí que haya sido la mujer la principal promotora de dicho cambio.
BibliografíaFRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, D. N. (1987). EL FSLN Y LA
MUJER EN LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA. MANAGUA: FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
Laclau, E. (2006). El pueblo y la producción discursiva del vacío. En E. Laclau, La razón Populista (págs. 91-161). Buenos Aires: FCE.
Laclau, E., & Mouffe, C. (2004). Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Lamus Canavate, D. (2010). De la subversión a la inclusión: movimientos de mujeresde la segunda ola en Colombia, 1975-2005. Bogotá: Colección Antropología en la modernidad.
Melucci, a. (1999). Identidad y movilización en los movimientos sociales. En A. Melucci, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia (págs. 55-68). México: El Colegio de México.
MOLYNEUX, M. (1986). ¿Movilización si emnacipación? Intereses de la Mujer, el Estado y la Revolución: El caso de Nicaragua. En M. MOLYNEUX, La transición difícil: la autodeterminación de los pequeños paises periféricos. . México: Siglo XXI.
MURGUIALDAY, C. (1990). Nicaragua, revolución y feminismo (1977-89). Madrid: Editorial Revolución S.A.L.
Rivas, A. (1998). El análisis de los marcos: una metodología para el estudio de los movimientos sociales. En P. Ibarra, & B. Tejerina,Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural (págs. 181-215). Madrid: Trotta.
Tarrow, S. (1999). Estado y oportunidades: la estructuración política de os movimientos sociales. En D. Mc Adam, J. McCarthy, & M. Zald, Movimientos sociales: perspectivas comparadas (págs. 71-99). Madrid:Itsmo.
Touraine, A. (1987). Los movimientos sociales: ¿Objeto particularo problema centraldel análisis sociológico? En A. Touraine, El regreso del actor (págs. 93-106). Buenos Aires: Eudeba.
Vilas, C. M. (1984). Perfiles de la revolución Sandinista. La Habana: Ediciones Casa de las Américas.
Wills, M. E. (2000). Colombia cambio de siglo: balances y perpectivas. Bogotá: Planeta.