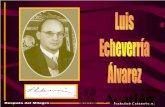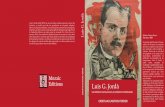MICROHISTORIA E HISTORIA REGIONAL- LUIS GONZALEZ
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of MICROHISTORIA E HISTORIA REGIONAL- LUIS GONZALEZ
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13902112
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Sistema de Información Científica
Patricia Arias
Luis González. Microhistoria e historia regional
Desacatos, núm. 21, mayo-agosto, 2006, pp. 177-186,
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
México
¿Cómo citar? Fascículo completo Más información del artículo Página de la revista
Desacatos,
ISSN (Versión impresa): 1405-9274
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social
México
www.redalyc.orgProyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
La microhistoria se interesa por elhombre en toda su redondez y porla cultura en todas sus facetas.
Luis González
C omo es sabido, con la publicación en 1968 dePueblo en vilo, auténtico bestseller de la biblio-grafía académica, don Luis comenzó a transitar
por una década de éxitos incesantes: hubo que reedi-tar tres veces, cada vez con mayor tiraje, la microhistoriade San José de Gracia; en 1971 ganó el premio Haring dela American Historical Association; se tradujo al inglésen 1974 y al francés en 1977. Sin duda, Pueblo en vilo ha-bía traspasado las barreras tradicionales del mundo his-toriográfico.
Desde entonces, la microhistoria de San José de Gra-cia se convirtió en bibliografía sugerida —cuando no re-ferencia obligada— para los estudiosos y estudiantes dediversas disciplinas sociales. No sólo eso, Pueblo en vilocomenzó a ser leído, conocido, apreciado en sectores am-
plios y variados de la sociedad —políticos y académicos,aficionados y estudiosos de la historia en múltiples luga-res de la república—, lo que obligó a don Luis a dedicarmucho tiempo a pensar, escribir, desarrollar argumen-tos, dar pláticas y conferencias acerca de lo que entendíapor microhistoria.
El resultado fue la confección de dos volúmenes dedi-cados a explicar cómo se cocinaba —decía él— ese asun-to que estaba dando tanto de qué hablar entre estudio-sos y profanos, entre cercanos y lejanos: Invitación a lamicrohistoria, selección de artículos, publicado por pri-mera vez en 1973 y reeditado, con modificaciones, en1986; y Nueva invitación a la microhistoria, también unacolección de trabajos que salió a la luz por primera vezen 1982. El artículo “Municipio en vilo”", publicado enel libro Todo es historia, complementa los trabajos apare-cidos en los dos volúmenes mencionados. Esos textoshacen evidente que don Luis conocía a fondo, en verdad,de manera exhaustiva, la antigua y variopinta trayecto-ria de la microhistoria que se había practicado en el mun-do y, desde luego, en México desde los tiempos más re-motos.
4
Luis González.Microhistoria e historia regional
Patricia Arias
PATRICIA ARIAS: Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Mé[email protected]
Desacatos, núm. 21, mayo-agosto 2006, pp. 177-186.
Desacatos -
En esos años don Luis dio a la luz, además, otras tresmicrohistorias: en 1971 La tierra donde estamos, que ad-jetivó como “Apuntes de historia regional y local del oc-cidente mexicano”, por encargo del Banco de Zamora, ydos monografías municipales: Zamora y Sahuayo, pu-blicadas ambas en 1979.
La profusión de escritos y textos de tema microhistó-rico ha dejado en la penumbra otra de las grandes, per-sistentes, originales e imperecederas líneas de trabajo queforman parte indisoluble de su itinerario intelectual: lainvestigación regional que practicó mucho, pero acercade la cual escribió y habló menos. Entre una y otra, es de-cir, entre microhistoria e historia regional existen seme-janzas, encuentros, pero también diferencias que vale lapena tratar de conocer y descifrar. De ese intento trataeste trabajo.
La decidida opción de don Luis por la microhistoriatiene que ver, por supuesto, con lo que él llamaba su na-tural miopía, que hacía que le gustaran “las nimiedades…[que] lo regocijaran los pormenores despreciados”. Perotiene que ver también, por supuesto, con las certezas in-telectuales que había acuñado en sus años formativos.
BREVÍSIMO ITINERARIO INTELECTUAL
¿Quién era don Luis cuando de regreso a su pueblo nataldecidió escribir Pueblo en vilo? En las dos décadas quehabía vivido en la ciudad de México, primero como es-tudiante y más tarde como investigador en El Colegio deMéxico, había recibido una excelente y meticulosa for-mación en cuanto a teoría y métodos de la historia; apren-dizaje que él mismo había comenzado a transmitir comomaestro en diversas instituciones académicas, en espe-cial en El Colegio de México. Es decir, conocía a fondo yde primera mano las diversas —sucesivas, divergentes—escuelas históricas y contemporáneas de pensamientohistoriográfico. Y a partir de ese conocimiento rigurosohabía llegado a ser cauteloso, escéptico, crítico frente aideas, leyes y, sobre todo, generalizaciones.
En ese tiempo estaban de moda la historia crítica y lasfilosofías de la historia que buscaban “las fuerzas imper-sonales que empujan a la humanidad” a partir de las cua-
les se abstraían leyes de la historia. Pero don Luis tenía ysostenía la convicción profunda de que “la vida humana,por contingente, es poco sistematizable”. Por ese motivole costaba mucho aceptar las generalizaciones,“englobarfenómenos particulares en leyes de desarrollo”. En ge-neral le preocupaba que los historiadores procuraran “ex-plicar ya por causas eficientes, ya por causas formales, lasacciones del pasado, aun del pasado concreto”. La histo-ria crítica, decía, trabajaba con masas, con grandes agru-pamientos de población marcados, sobre todo, por lasdiferencias socioeconómicas. Se trataba de una historiaque buscaba las regularidades que podían ser cuantifica-das y convertidas en cuadros y gráficas. La historia cuan-titativa era una especie que no le agradaba a don Luis.
Con todo, él era muy poco dado a la polémica y el de-bate; prefería, siempre, predicar con el trabajo, que erasu ejemplo. Urdir, desentrañar y confeccionar la micro-historia de San José puede ser visto como una manerade criticar y ofrecer opciones, muy a su modo, a las ma-neras de hacer historia que estaban en boga en esos años.
Pero además de lo mucho que había conocido y refle-xionado en su calidad de alumno y maestro, hay que re-cordar que en esos veinte años de vida “colmexiana” donLuis se había convertido en un investigador de fuste, co-mo diría él, aunque nunca para referirse a sí mismo; esdecir, en un estudioso de primera línea del pasado mexi-cano. Había comenzado a convertirse “en el mayor his-toriador de nuestra historia”, como dijo recientementeHéctor Aguilar Camín.
En 1953-1955 don Daniel Cosío Villegas, con exce-lente ojo, lo incluyó en un gran proyecto de investiga-ción histórica y de formación de investigadores que se dioa la tarea de elaborar los nueve tomos de la Historia mo-derna de México. A don Luis le tocó rastrear y dar cuen-ta de cómo era y cómo había transcurrido la vida socialmexicana durante la República Restaurada, asunto delque hasta ese momento se sabía muy poco y muy mal.La obra, como puede apreciar cualquier lector, fue tantitánica como bien lograda. Don Luis, que conjuntabauna memoria extraordinaria con una capacidad de tra-bajo, análisis y síntesis prodigiosas, se convirtió en unerudito y en un sabio. Para confeccionar La vida socialbuscó y escarbó, leyó y se documentó, generó y procesó
3
- Desacatos
información novedosa a partir de múltiples y variadasfuentes, a las que sometió a todas las operaciones críti-cas necesarias para lograr un producto convincente, creí-ble, imperecedero o, como quizá diría él, una novela ver-dadera acerca de la vida, quehaceres y querencias de lagente común del campo y las ciudades en la segunda mi-tad del siglo XIX mexicano. Poco después participó enotra obra colectiva de gran envergadura que incrementóaún más sus saberes: la investigación que dio como re-sultado los cinco volúmenes de Fuentes para la historiacontemporánea de México. Libros y folletos, publicadospor El Colegio de México en 1961-1962.
A partir de esas y otras investigaciones de gran alcan-ce, don Luis no sólo adquirió conocimientos enciclopé-dicos acerca de la geografía, historia y etnohistoria deMéxico, sino que además llegó a tres constataciones queestuvieron muy presentes en su obra y actuación poste-
riores: en primer lugar, que México era, ante todas lascosas, un mosaico de paisajes y pueblos que había que co-nocer, reconocer y entender como parte de una diversi-dad original, enriquecedora y, sobre todo, persistente.Desde entonces don Luis fue fiel a esa percepción y todasu obra está permeada de la certeza y necesidad de pen-sar a México en su diversidad y pluralidad. En segundolugar, como bien señalaba Cosío Villegas en la tercera lla-mada particular que inicia el volumen de La vida social,la elaboración de esa obra había puesto en evidencia queno había en México “suficiente información sobre lasprovincias, ni documentos ni publicaciones periódicas nilibros siquiera”. La imagen de México era, a fin de cuen-tas, una construcción centralista que había que empezara ponderar y balancear con información y análisis de losucedido en los diversos espacios de la geografía y la vidanacionales. México, decía don Luis, es “un país de
4
Don Luis con su familia, San Juan de Gracia, Michoacán.
Fern
án G
onzá
lez
Desacatos -
entrañas particularistas que revela muy poco de su sercuando se le mira como unidad nacional”. En tercerlugar, era muy evidente que para producir La vida socialse habían topado con una enorme dificultad: la historiatradicional, que solía ser también historia monumental,privilegiaba e insistía en la acción de las élites, en lossucesos políticos “relampagueantes” que, se sabía a pos-teriori, se habían convertido en trascendentes e influ-yentes para la nación como conjunto. La dificultad estabaen aprender a generar una historia social, “donde cuen-ta el grupo o la colectividad… [donde] desaparecen loscaudillos militar y político y la sociedad se convierte enel gran personaje de la tragedia o de la comedia históri-cas”, señalaba Cosío Villegas en el mismo texto antesmencionado.
Pueblo en vilo puede ser visto como la respuesta —elrezongo, diría él— acerca del cúmulo de conocimientos
e ideas, de dudas y certezas, de hallazgos y lagunas queformaban parte de su ya abundante y sólido bagaje in-telectual. Pero hacer una microhistoria era adentrarse enun terreno doblemente pantanoso. Por un lado, había quecuidarse, por supuesto, de leyes y generalizaciones. Peropor otra —bien lo sabía don Luis— había que dejar deinsistir en particularidades y minucias extremas a lasque eran tan afectos los que practicaban la historia pue-blerina, personas bien intencionadas, ante todo, pero es-casamente formadas en el oficio de historiar y motiva-das, muchas veces, por incorporar, a como diera lugar, asu patria chica en el escenario de la gran historia nacio-nal, más que por descubrir la especificidad del terruño,la peculiaridad de sus pobladores. Pero, como sabemos,don Luis logró muy bien y en muy poco tiempo atra-vesar el pantano y ahí está Pueblo en vilo para mostrarloy demostrarlo.
3
San Felipe de los Alzati, Michoacán.
Fern
án G
onzá
lez
- Desacatos
Después tuvo que dedicar mucho más tiempo a ex-plicar cómo lo había hecho.
MICROHISTORIA
Para don Luis la microhistoria, historia pueblerina, his-toria parroquial, historia matria, de la patria chica, mu-nicipal, concreta, de campanario, como solía llamarlasde manera intercambiable, debía ser, ante todo, el relatoverdadero, concreto y cualitativo del pretérito de la vidadiaria, del hombre común, de la familia y el terruño.Con los años, el término con el que más se acomodó fueel de matria. Le parecía que, por contraposición a patria,la matria designaba “el mundo pequeño, débil, femeni-no, sentimental de la madre […] es decir, la familia, el te-rruño”. La microhistoria, entonces, es la narrativa quereconstruye la dimensión temporal de la matria. La mi-crohistoria elaborada —y más tarde reflexionada— pordon Luis hace hincapié y se distingue de la macrohisto-ria en el tratamiento de cuatro elementos: espacio, tiem-po, sociedad y vicisitudes.
En la microhistoria, decía, lo importante es el espacio,al que entendió siempre como el terruño, lo que se ve des-de un campanario, no más de mil kilómetros cuadrados,la región nativa del ser. La microhistoria, sentenciaba, nopodía prescindir del análisis del ambiente físico, del me-dio natural donde se desenvolvía el grupo de estudioporque la microhistoria “se desprende del tiempo lentí-simo de la geografía”. De acuerdo con José Miranda y susmaestros franceses, pensaba que los pueblerinos se inte-graban “profundamente con la tierra y de dicha integra-ción derivan su personalidad y su función”. En ese sen-tido, la microhistoria era casi siempre geohistoria, porqueno puede evitar ser, decía, “un poco geografía y un pocobiología” en tanto “le da cabida a hechos del mundo his-tórico natural”.
Por eso había que estar atentos a las “transformacio-nes impuestas por los lugareños al paisaje”. Es decir, ha-bía que conocer y entender el espacio que construían,transitaban, eludían, significaban las sociedades, porqueesa relación naturaleza-sociedad impactaba la organiza-ción y dinámicas sociales. Don Luis estaba convencido
de que existían ciclos de la naturaleza cuyos ritmos, cam-biantes —pero también repetitivos— afectaban de ma-nera importante la vida de los hombres.
Pero su visión de espacio era también dinámica: loslímites espaciales, en tanto construcción social, eran po-co precisos y, sobre todo, modificables, porque depen-dían, a fin de cuentas, de los tránsitos que construían loshombres. Así las cosas, para don Luis la “pintura de pai-saje”, aunque no estuviera de moda, era indispensable.Él la practicaba y pulía desde que había leído a Azorín,uno de sus autores favoritos.
En ese sentido, la microhistoria, decía, “suele ser deespacio corto y tiempo largo y ritmo muy lento”. Lostiempos de la microhistoria se ubicaban entre “el larguí-simo y pachorrudo de la geografía y el nada violento dela costumbre”. De ese modo, el tiempo microhistóricopartía de los tiempos más remotos “hasta pararse en elpresente”. La microhistoria estaba enraizada en “la vidade tiempo lentísimo que la nutre y sobre la que reposanestructuras sociales, económicas y culturales y aconteci-mientos de toda índole”. Para don Luis, la costumbre, loque se repite una y otra vez hasta ser comportamientotípico y predecible, forma parte de lo singular de unasociedad en el ámbito que sea.
La sociedad microhistórica, el objeto de estudio diría-mos, es el pueblo entendido como “conjunto de familiasligadas al suelo”, “un puñado de hombres que se cono-cen entre sí, cuyas relaciones son concretas y únicas”,donde imperan las relaciones personales inmediatas. Elactor colectivo es entonces el círculo familiar, la gran fa-milia. Como en el caso de la naturaleza, don Luis solíapensar también en ciclos y generaciones, es decir, en lamanera como los hombres de cada momento históricoconfrontan, resuelven los desafíos a los que se ven en-frentados de manera inacabable. En eso, don Luis siem-pre fue —y lo reconocía— profundamente ortegiano.
Para don Luis, la sociedad microhistórica podía estaralejada, como muchas lo habían estado hasta fechas re-cientes, pero nunca aislada. En ese sentido, la historialocal sobrepasa lo estrictamente lugareño en tanto que to-ma muy en cuenta los contactos y relaciones que hanexistido entre un pueblo y otro. En las comunidadessiempre ha habido, decía, “contactos de mercado, con-
4
Desacatos -
tactos por peregrinaciones, por leva, por emigración de-finitiva o simplemente estacional”. En ese sentido y adiferencia de lo que en algún momento postuló la antro-pología social, para don Luis la comunidad fue siempreun ámbito abierto y expuesto a influencias. Esa manerade concebir la sociedad permite que la microhistoria deun pueblo pueda seguir los desplazamientos y nuevosasentamientos de los vecinos en la diáspora nacional oen Estados Unidos; de un barrio o colonia de inmigran-tes en la gran ciudad, así como de una ciudad menudadonde los vecinos se reconocen entre sí, de un gremio,una institución, un monasterio, una hacienda.
A don Luis no le gustaba traspasar el límite microhis-tórico. De cualquier modo, tenía la certeza de que “otromodo de salirse del terruño es comparándolo con la tie-rra en que está inscrito” porque “la historia local es unahistoria diferencial. Trata de medir la distancia entre la
evolución general y la evolución particular de las locali-dades”. A partir de la comprensión de la singularidad deuna comunidad se puede descubrir su parecido con otrascomunidades y con la sociedad que la engloba. Quizá laúnica vez en que traspasó el margen de la microhisto-ria para pensar en términos comparativos y abarcar esce-narios más allá de los terruños particulares, fue en unaentrevista, realizada por Enrique Krauze en 1989, donderetomó lo planteado, de manera preliminar, en Los ar-tífices del cardenismo.1 En esa ocasión se refirió, con pe-netrante agudeza y enormes conocimientos, a las pro-fundas diferencias que se podían establecer entre tressociedades y culturas rurales en México: la sociedad in-
3
San José de Gracia, Michoacán.
Fern
án G
onzá
lez
1 Le agradezco muy sinceramente a Juan Pedro Viqueira habermehecho notar que la primera vez que don Luis aludió al tema fue en ellibro mencionado, varios años antes de la citada entrevista.
- Desacatos
dígena, la campesina y la ranchera, haciendo hincapié notanto en la organización económica sino en los rasgosculturales y en lo que hoy llamaríamos las representa-ciones simbólicas para delinear las diferencias entre unassociedades y otras. Es una propuesta realmente originaly para tenerse siempre en cuenta. Pero ese era un terri-torio donde no le gustaba adentrarse. Prefería la micro-historia.
Desde su punto de vista, los hechos historiables de lamicrohistoria eran lo cotidiano, el menester de la vidadiaria, la vida vivida por todos, los quehaceres y creen-cias comunes. La microhistoria trataba de recuperar y en-tender lo que se repite, lo típico, “la tradición o hábitosde las familias, lo que resiste al deterioro temporal, lomodesto y pueblerino”. Aunque la historia local debía in-cluir asuntos relacionados con la economía, la organiza-ción social y la demografía, debían seguir “ocupando unsitio prominente” las “creencias, ideas, devociones, sen-timientos y conductas religiosas […] ocios, fiestas y otrascostumbres sistematizadas”. Para don Luis la estaciónmás importante y difícil del quehacer microhistórico erael “entendimiento de las personas” que es, a fin de cuen-tas, lo que trata de comprender la microhistoria. Ahíhabía que recurrir a la intuición y poder expresarlo enforma de narrativa, de novela verdadera que despertaraun interés real en su lectura.
No obstante la preocupación insistente de don Luis porla calidad de la narración, la microhistoria, insistió siem-pre, era un producto científico, que tenía que basarse entodos los recursos de la metodología histórica. Es decir,que antes de ser escrita debía haberse sometido a todaslas pruebas del rigor científico: problemática, heurística(una de las máximas debilidades del microhistoriadorpueblerino), crítica y hermeneútica. La tarea no era na-da fácil. La gente común y la vida cotidiana siempre handejado escasas huellas, de tal manera que la microhisto-ria tenía que descubrir, recurrir, discriminar, trabajar confuentes escurridizas, variadas, dispersas:“cicatrices terres-tres, papeles de familia, registros parroquiales, libros denotarios, crónicas de viaje, censos, informes de autorida-des locales, estatutos, leyes, periódicos y tradición oral”.Por esa razón, decía don Luis, muchos naufragaban ahímismo, en la etapa recolectora de pruebas.
Para don Luis, la historia local estaba “muy ligada alpresente y al futuro; muy unida a preocupaciones y ac-ciones” de la gente. Dicho de esa manera, ¿qué diferenciapodría existir entre una microhistoria y una etnografíaantropológica? Ambas comparten, decía don Luis, “elamor por el conocimiento de lo local”. Ambas suelentrabajar en comunidades donde la gente se conoce y man-tiene relaciones cara a cara, diría don Luis; en sociedadesde adscripción, diríamos desde la antropología. Sin em-bargo, a él le parecía que los antropólogos habíamos si-do ganados por la “elaboración de teorías”, aunque —re-conocía— menos que los sociólogos. Otra diferencia eraque la antropología, por su propia tradición e identidadintelectuales, había privilegiado el estudio de comuni-dades indígenas, lo que había dejado al margen, duran-te mucho tiempo al menos, la posibilidad de estudiar elmundo hispanorústico, como llamaba a los pueblos deoriundez no indígena, que eran muchos y pesaban tam-bién en la geografía rural nacional.
Estas ideas, reflexiones, certezas están presentes en to-das las microhistorias elaboradas por don Luis, pero so-bre todo en Pueblo en vilo, la primigenia, la más original,la más cercana a sus afectos. Allí enfocó, decía, “las nor-mas de la historia científica hacia mi tierra y mi gente”,es decir, echó mano de todo el arsenal de conocimien-tos, recursos metodológicos, manejo y creación de innu-merables y originales fuentes para confeccionar la mi-crohistoria de San José de Gracia. Desde esa obra se veclaro el enorme valor que años más tarde explicaría enforma de esquema de trabajo: la importancia de la geo-grafía y el espacio o, si se quiere, el conocimiento de “losmodos de producción y los frutos del microcosmos”; elinterés por los aumentos de población y las catástrofesdemográficas; la preocupación por entender la organi-zación social a partir, sobre todo, de los lazos de paren-tesco; por sacar a la luz “las acciones, sufrimientos e ideasde la gente”, por entender lo sagrado y lo profano, lastristezas y el regocijo, las fiestas y las diversiones, el ocioy la gastronomía, que son de las cosas que la gente tienemás atada a los recuerdos, lo que más añora de otrostiempos.
A las microhistorias de Zamora y Sahuayo les habíadedicado —recordaba— menos tiempo del que hubiera
4
Desacatos -
sido necesario y tuvo que basarse poco en archivos y en-trevistas y más en materiales bibliográficos de todaíndole. Según sus cálculos, para confeccionar la micro-historia de Zamora había leído unos trescientos volú-menes. Y se nota.
Por prisa o falta de imaginación, decía, las microhisto-rias de Zamora y Sahuayo comparten una estructura si-milar: ocho capítulos y “una extensa relación de fuentes”.En ambos casos, los primeros capítulos están dedicados adar a conocer el paisaje y su gente mediante la descrip-ción minuciosa de la geografía, los registros arqueoló-gicos y los rastros históricos de los pobladores desde laépoca de la conquista hasta el siglo XIX. Después, él mis-mo lo explica, aparecen los capítulos dedicados a la eco-nomía, la organización social, la política, la cultura y lasrelaciones exteriores; finalmente, están los capítulos de-dicados a dar a conocer a los habitantes y sus vicisitudesen los tiempos actuales.
Don Luis tenía la gracia insuperable de poder captar yextraer de fuentes, textos y manuscritos lo que valía la pe-na, lo que había significado algo para la vida, los queha-ceres y pasiones de la gente de las comunidades de estu-dio. Sabía hacer magistralmente lo que siempre pensóque debía hacer la microhistoria: encontrar lo específicode cada sociedad y comprender las acciones de la genteen su contexto y en su tiempo.
Pero, junto a las demandas de trabajo en torno a mi-crohistorias que lo perseguían, don Luis labraba y se-guiría labrando casi hasta el final de sus días otro tipo dehistorias: la historia regional.
HISTORIA REGIONAL
En general, el asunto de la historia regional es, diría donLuis sin mayor discusión,“la gran división administrati-va de un estado”, es decir, “cada una de las divisiones te-rritoriales, mayores y administrativas de México”. DonLuis nunca quiso entrar a los debates que estuvieron tanen boga sobre la llamada “cuestión regional”. Como siem-pre, prefirió generar trabajos que dieran cuenta de la ma-nera en que se podía pensar y reflexionar sobre las forma-ciones sociales que un día se habían convertido en estados.
Con todo, años más tarde —en 1985— señaló que du-rante mucho tiempo no había tenido clara la diferenciaentre terruño y región. Finalmente, podía decir que el te-rruño era la comunidad donde predominaban los lazosde sangre y el conocimiento mutuo entre las personas,en tanto la región era la “comunidad mediana dondeson particularmente importantes los lazos económicos”.La microhistoria entonces se encargaba de las prime-ras; la historia regional de las segundas.
Como cualquier lector advierte, a raíz de esa obra mag-na y seminal que fue La vida social, don Luis adquirióconocimientos verdaderamente exhaustivos acerca de lahistoria de cada uno de los estados y rincones de la Re-pública. Para elaborar la sección que se llama “El hom-bre y la tierra” no cabe duda de que don Luis conocióprácticamente todos los textos de geografía, historia, es-tadísticas, crónicas de viajeros que se habían escrito en yacerca de las entidades de la república. Se puede decirincluso que el propio texto de La vida social es un ejerci-cio muy complejo y completo de historia regional.
Don Luis recreó, con descripciones, análisis y síntesisejemplares, el “haber territorial de México” a mediadosdel siglo XIX. Para ello agrupó entidades de acuerdo consu ubicación geográfica, analizó las características de susmedios naturales, ponderó el impacto y las peculiarida-des de la conquista y la colonia en la distribución diferen-cial del poblamiento. A partir de esa “suma de instantá-neas” que daban cuenta de la “irreconciliable variedad”de la geografía mexicana, dio cuenta pormenorizada dela diversidad socioétnica del poblamiento, buscó enten-der las peculiaridades del subsuelo indígena, las diferentesmaneras de habitar y vivir de los distintos grupos étni-cos en su relación entre ellos mismos y con el resto de lanación. Quizá nunca antes —quizá tampoco después—se ha llevado a cabo un ejercicio de esa naturaleza: descu-brir, valorar, pero sobre todo, trabajar efectivamente conla noción de diversidad socioespacial y cultural. Él hizoverdad aquello de pensar y entender la patria como Mul-timéxico.
A partir de los trabajos revisados, los conocimientosadquiridos y las reflexiones acuñadas para la Historia mo-derna de México, don Luis generó a lo menos un textobreve pero inmejorable de historia regional, entendida
3
- Desacatos
como historia estatal, de una entidad vecina a la suya:Jalisco. Se trata de un artículo que en su primera versiónse llamó “La sociedad jalisciense en vísperas de la Refor-ma”, presentado originalmente como ponencia en uncongreso de historia en 1957 y publicado en Guadalaja-ra, por la librería Font, en 1959. Allí don Luis retomó ytransformó la árida Estadística de Jalisco de 1873 de donLonginos Banda en un retrato insuperable de la socie-dad jalisciense, de la diversidad de sus paisajes, de la va-riedad de su gente y de los intereses que los motivaban ala acción o a la inacción a mediados del siglo XIX.
Más tarde, don Luis fue ganado por la historia regio-nal de su propio estado. En 1980 apareció la monografíaestatal Michoacán. Lagos azules y fuertes montañas, en-cargada por la Secretaría de Educación Pública y que hasido reeditada muchas veces. Se trata de un texto exten-so, riguroso, pero escrito para todo público. Se deja sentirla preocupación persistente de don Luis por dar cuentade la diversidad del paisaje y de sus pobladores desde lostiempos más remotos, pero también y, sobre todo, porsaber y poder urdir la trama de la historia regional y ex-tenderla a los procesos más amplios que ayudan a expli-carla y hacerla creíble, sin mitificarla, sin caer, jamás, enla historia de bronce. Esto sólo era posible, claro, graciasa sus conocimientos enciclopédicos de la historia y la his-toriografía mexicana y también michoacana, como pue-de verse en La vuelta a Michoacán en 500 libros.
Las siguientes obras de tema estatal —Michoacán.Muestrario de México (1991), Michoacán a la mesa(1996)—, elaboradas como libros hermosos de divulga-ción, mantienen la manera peculiar de don Luis de pen-sar e imbricar la geografía, la historia, las peculiaridadesy costumbres de la gente en los diferentes espacios don-de cada quien tuvo que aprender a vivir. Él buscaba y en-contraba, siempre, la originalidad, la singularidad, conlas que le gustaba trabajar y reflexionar, ya fuera a nivelmicrohistórico o estatal.
Sólo hay, al parecer, dos textos donde don Luis habla,construye, reflexiona más allá de la comunidad y más acádel estado. Lo hace en ambos casos para referirse a unespacio que atraviesa cuatro entidades que él bien cono-cía —Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Querétaro— don-de descubre rasgos comunes, trayectorias similares: el
occidente de México. Siguiendo de cerca las propuestasde Eric Wolf, Alejandra Moreno Toscano y Enrique Flo-rescano escribe el artículo “Ciudades y villas del Bajíocolonial”, publicado en 1980, donde reconstruye la tra-yectoria histórica de doce poblaciones urbanas de eseámbito interestatal, discute las razones y prácticas queconformaron un espacio con prácticas comunes y arti-culaciones múltiples que hablan de una vida urbana yde relaciones entre el campo y la ciudad peculiares e irre-petibles. Don Luis insistió, más que sus predecesores enel tema, en la trama de la vida urbana, pero sobre todoen la cultura, la educación, la vida religiosa que allí tomócaracterísticas muy particulares que explican, en buenamedida, la participación de ese mundo y su gente en laguerra de Independencia. Poco después insistió sobre eltema. En 1982 publicó el artículo “Las peculiaridades his-tóricas del oeste mexicano”, en el que abundó sobre lasseñas particulares que durante mucho tiempo diferen-ciaron e identificaron a la gente de la región occidental
4 Michoacán.
Fern
án G
onzá
lez
Desacatos -
casi hasta el presente. Pero fueron, hasta donde deja tras-lucir su bibliografía, los únicos ejemplos en que quiso in-cursionar y proponer características y singularidades de lagente más allá del terruño. Como todo, lo hizo muy bien.
EN SÍNTESIS
Quizá se pueda decir que don Luis se sentía cómodo enel terreno microhistórico tanto como en el de la historiaestatal. Sabía concebir, descubrir, manejar la singularidadde espacios y sociedades. Pero no sólo eso. Como bienenseñan la entrevista con Enrique Krauze y los dos ar-tículos sobre el occidente mexicano, don Luis podía sermuy original, sugerente y propositivo respecto a otrosniveles de la dinámica socioespacial, como lo eran las re-giones culturales percibidas como ámbitos de vida queatraviesan divisiones jurídico-administrativas y se reco-nocen en prácticas, representaciones e identidades cul-turales compartidas. Pero ese era un terreno que no legustaba porque sentía, quizá, que lo llevaba a especula-ciones y generalizaciones con las que estaba muy reñido,de las que se cuidaba mucho.
De cualquier modo, como bien han mostrado los acon-tecimientos y el tiempo, incluso hacer microhistoria ohistoria regional es sumamente difícil, tanto que, hastala fecha, no tenemos trabajos que se aproximen siquieraa los que nos heredó don Luis en ambos campos. Es unmar tormentoso donde se siguen sucediendo los naufra-gios. ¿Será de veras imposible?
En un sentido sí. La microhistoria practicada y pensa-da por don Luis requiere de tiempos, conocimientos, pers-pectivas y simpatía por el mundo microhistórico trata-do que están cada vez más lejos de las maneras como sepuede investigar hoy, en historia y antropología al me-nos. Eso sólo para mencionar lo más evidente. Otra cosamás complicada aún es poder hacer microhistoria comola hacía don Luis. Es decir, con su capacidad para enten-der las relaciones, complejas y cambiantes, entre el te-rruño y la nación, entre lo local y lo global diríamos hoy,sobre todo ahora que esas relaciones, más que nunca,son directas, inmediatas, casi sin intermediarios. Eso poruna parte. Por otra, hay que decir que la historia regio-
nal, entendida como historia estatal, confeccionada pordon Luis, sólo puede ser el resultado de una madurez in-telectual, de una acumulación de conocimientos y re-flexiones, así como por una preocupación, sincera y per-sistente, por el presente y futuro de los historiados quepocos pueden llegar a tener. La memoria y erudición, lacapacidad de análisis y de síntesis, la prosa prodigiosa; afin de cuentas, la sabiduría infinita y amable de don Luisson por supuesto irrepetibles.
Lo que nos queda entonces es lo que pueden ser dosde sus enseñanzas e insistencias mayores, que formanparte medular de su inmenso legado intelectual: por unaparte, su convicción de que el estudio microhistórico esuna manera válida y eficaz de entender las permanenciaspero también las transiciones y transformaciones so-ciales. Por otra parte, que a pesar de todo, y he ahí la his-toria de México para demostrarlo, siempre ha estado yestará presente la diversidad, es decir, la singularidad delos procesos sociales locales, la habilidad de las personaspara adaptarse y responder, de manera creativa y diver-sa, a las vicisitudes que ayer, hoy y siempre han estadopresentes en sus terruños y en sus vidas.
Bibliografía
Aguilar Camín, Héctor, 2004, “Luis González y González:una memoria personal”, Nexos, núm. 313, enero, pp. 9-12.
Cosío Villegas, Daniel, 1956, Historia moderna de México.La República Restaurada. La vida social, Luis González yGonzález, Emma Cosío Villegas y Guadalupe Monroy,1ª ed., Hermes, México.
González y González, Luis, 1979, Pueblo en vilo, 3ª ed., ElColegio de México, México.
——, 1979, Los artífices del cardenismo, El Colegio de Mé-xico, México.
——, 1986, Invitación a la microhistoria, 2ª ed., Fondo deCultura Económica, México.
——, 1982, Nueva invitación a la microhistoria, Fondo deCultura Económica, Conafe, México.
——, 1988, El oficio de historiar, El Colegio de Michoacán,Zamora.
——, 1989, Todo es historia, Cal y Arena, México.——, 1989, “Gente del campo”, Vuelta, núm. 151, junio,
México, pp.22-29.——, 1995-2000, Obras completas, 25 vols., Clío, México.
3