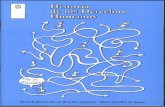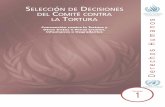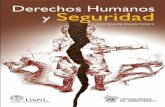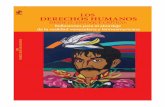Manual de derechos humanos / Human Rights´Handbook
Transcript of Manual de derechos humanos / Human Rights´Handbook
Teoría y práxisde los derechos humanos.Guía para su exiGibilidad
Antonio Sánchez-BAyón
MArtA PAzoS SeoAne
(Universidad Camilo José Cela)
Antonio Sánchez-Bayón, Marta Pazos Seoane (Universidad Camilo José Cela)© 2013 Antonio Sánchez-Bayón. Marta Pazos Seoane (Universidad Camilo José Cela)Editor
© Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.C/ Recoletos, Nº 628001 MadridTel. 91 426 17 84 – Fax 91 578 45 70E–mail: [email protected]: A–59888172Depósito Legal: M-23716-2013ISBN: 978-84-92656-09-7
Diseño y maquetación: maquetadores.orgImpresión: Service Point
No está permitida la reproducción de esta obra, ni su transmisión en forma o medio alguno, sea electróni-co, mecánico, fotocopia, o de cualquier otro tipo sin el permiso previo y por escrito del autor.
DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD, S.A. no comparte necesariamente los criterios ma-nifestados por los autores en los trabajos publicados. La información contenida en esta publicación consti-tuye únicamente, y salvo error u omisión involuntarios, la opinión del autor con arreglo a su leal saber y en-tender, opinión que subordina tanto a los criterios que la jurisprudencia establezca, como a cualquier otro criterio mejor fundado. Ni el editor, ni el autor, pueden responsabilizarse de las consecuencias, favorables o desfavorables, de actuaciones basadas en las opiniones o informaciones contenidas en esta publicación.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CE-DRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
Teoría y práxisde los derechos humanos.Guía para su exiGibilidad
Antonio Sánchez-BAyón
MArtA PAzoS SeoAne
(Universidad Camilo José Cela)
Consejo Editorial de Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.
- José Juan Pintó Ruiz- Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano- Francisco Echeverría Summers- Alfonso Hernández-Moreno- Ramón Mullerat Balmaña- Juan Francisco Pont Clemente- Juan Antonio Sagardoy Bengoechea
7
Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Consejeros-senior: Dra. Dña. M. Covadonga de la Iglesia Villasol, Prof. Titular de Economía en la Univ. Complutense de Madrid (España); Dra. Dña. Regina Ingrid Díaz, Prof. Derecho Internacional en la Univ. Bernardo O´Higgins (Chile); Dr. D. Pedro Donaires, Prof. Derecho Procesal Civil y Deontología Forense, Juez y Dir. Derecho y Cambio Social (Perú); Dr. D. Roberto Fuertes-Manjón, Prof. Titular de Lenguas Modernas y Estudios Culturales (Latinoamericanos) de la Univ. Estatal de Midwestern (Midwestern State Univ., EE.UU.); Dr. D. Gustavo García Fong, Prof. Contratado de Teoría del Derecho y Dir. Servicio de Publicaciones de la Univ. Rafael Landívar (Guatemala); Dr. D. León Mª. Gómez Rivas, Prof. Titular de Historia Económica y Ética en la Univ. Europea de Madrid (España); Dr. D. Marcos González Sánchez, Prof. Titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Univ. Autónoma de Madrid (España); Dr. D. Alejandro Guzmán Brito, Catedrático de Derecho Romano de la Pontificia Univ. Católica de Valparaiso (Chile); Dr. D. José Antonio Hernánz Moral, Prof. Titular de Filosofía en la Univ. Veracruzana (México); Dr. D. Julio Jiménez Escobar, Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario y Dir. Académico de Derecho en Loyola-Leadership School (España); Dr. D. Jorge Montes Salguero, Prof. Titular y Dir. Dpto. Historia del Derecho y las Instituciones en la Univ. Nacional de Educación a Distancia (España); Dr. D. Lorenzo Navarrete Moreno, Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid (España); Dr. D. Juan Padilla Fernández-Vega, Decano de la Ftad. CC. Jurídicas y Económicas en la Univ. Camilo José Cela (España); Dr. D. Manuel J. Peláez, Catedrático de Historia del Derecho y las Instituciones de la Univ. Málaga (España); Dr. D. Carlos Pérez Vaquero, Prof. Contratado de Criminología en la Univ. Camilo José Cela y Dir. Quadernos de Criminología (España); Dr. D. Ricardo Rejas, Coord. Derecho y Empresa en la Univ. Camilo José Cela (España); D. Daniel Rothenberg, Prof. Contratado y Dir. Centro de Estudios Globales en la Univ. Estatal de Arizona (Arizona State Univ., EE.UU.); Dra. Dña. Lizbeth Souza-Fuertes, Prof. Titular de Lenguas Modernas y Estudios
Culturales (Latinoamericanos) de la Univ. Baylor (Baylor Univ., EE.UU.); D. Jorge van de Wyngard Moyano, Decano de la Ftad. Derecho y Comunicación Social de la Univ. Bernardo O´Higgins (Chile), Dr. Carlos Fuente, Dir. IUP-UCJC (España).Consejeros-junior: Dra. Dña. Pilar Campoy-Muñoz, Prof. Contratada de CC. Económicas en la Univ. Loyola Andalucía (España); Dr. D. Javier Chinchón Álvarez, Co-Dir. CIEJYP y Prof. Contratado de Derecho Internacional en la Univ. Complutense de Madrid (España); Dra. Dña. Rosa Cordón-Pedregosa, Investigadora de Educación al Desarrollo en la Fundación ETEA-Loyola (España); D. Carlos González Cassis, Dir. GRIN y Prof. Contratado de Negociación en LUZ/URBE/URU (Venezuela); Dra(c). Dña. Delia Manzanero Fernández, Prof. Contratada de Filosofía en Univ. Autónoma de Madrid y UPCO (España); Dña. Virginia Navajas, Prof. Contratada de CC. Empresariales en la Univ. Loyola Andalucía; D. Enrique Ortega, Prof. Contratado de CC. Sociales y Jurídicas en la Univ. Camilo José Cela; D. José Luis Pérez Huertas, Investigador de Economía en IAECoS (España); D. Antonio Sianes, Investigador de Cooperación al Desarrollo y Coord. Master de la Fundación ETEA-Loyola (España).
Dirección de la Colección de Textos UniversitariosDr. D. Alberto R. Coll, Catedrático de Derecho Internacional de DePaul University y ex Subsecretario de Defensa de los EE.UU.Dr. D. Antonio Sánchez-Bayón, Prof. Titular de Universidad en CC. Sociales y Jurídicas (ANECA) y Autoridad Internacional VIAF/Bibliotecas Nacionales.
Secretaria de la Colección de Textos UniversitariosDra. Dña. Gudrun Stenglein, Prof Criminología e Investigadora SCOPOS (España/Alemania).Dra(c) Dña. Marta Pazos Seoanez, Prof Contra-tada CC. Sociales y Jurídicas en la Univ. Camilo José Cela (España).
Consejo Científico de la Colección de Textos Universitarios
8 9
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
SUMARIo
próloGo, Prof. Dr. A.R. Coll, Catedrático de DePaul Univ. ........................... 11
noTa de presenTación, los autores. ................................................................. 15
parTe General: inTroducción a los derechos humanos
(Sánchez-Bayón)
unidad didácTica 1. FundamenTos ...............................................171. Nociones básicas. ................................................................................... 172. Clasificaciones y relaciones. ................................................................... 21Ejercicios y lecturas. ............................................................................25 unidad didácTica 2. sínTesis hisTórica ......................................351. Antecedentes y cultura del Derecho en Occidente. ............................... 352. Tránsito a la Modernidad y cultura de los derechos. ............................ 37Ejercicios y lecturas. ............................................................................42
unidad didácTica 3. derecho Global y derechos humanos .....511. Nuevo paradigma jurídico (I): Derecho y globalización. ...................... 512. Nuevo paradigma jurídico (II): Organizaciones internacionales y derechos humanos. ............................................................................. 573. Normatividad global: derecho imperativo (hard law-ius cogens-lex data) y dispositivo (soft law, comitas gentium, lex ferenda). ..................................61Ejercicios y lecturas. ............................................................................63
parTe especial: reGulación y casuísTica
(Sánchez-Bayón y Pazos Seoane)1
unidad didácTica 4. marco jurídico universal General ........671. Herencia de la Sociedad de Naciones y otras instituciones pioneras. ........ 682. Organización de las Naciones Unidas: de la Carta a los Pactos. ................ 70Ejercicios y lecturas. ............................................................................73
1 Sánchez-Bayón: unid. did. 4; Pazos Seoane: unid. did. 5-6.
unidad didácTica 5. marco jurídico reGional General ..............831. Fundamentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). ...... 832. Fundamentos del Sistema Europeo de Derechos Humanos (SEDH). ........ 883. Otros Sistemas Internacionales de Derechos Humanos. ............................ 92Ejercicios y lecturas. ............................................................................95
unidad didácTica 6. marco jurídico especial ...............................991. Derechos de la mujer: regulación universal y regional. ............................ 100 2. Derechos de la infancia: regulación universal y regional. ....................... 1063. Derechos de los pueblos indígenas: regulación universal y regional. ...... 109Ejercicios y lecturas. .......................................................................... 114
parTe Forense: comparaciones y exiGibilidades
(Sánchez-Bayón)
unidad didácTica 7. insTrumenTos de peTición, denuncia y apoyo ......................... 1231. Peticiones ante diversos sistemas de protección. ...................................... 1232. Textos de refuerzo y garantistas. ............................................................... 1303. Escritos de objeción de conciencia. ........................................................... 133Trabajo fin de curso y ejercicios complementarios. .............................. 137
11
Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
próloGo Este admirable volumen es el producto de la dedicación y empeño
de dos jóvenes y brillantes juristas y politólogos españoles: Antonio Sánchez-Bayón y Marta Pazos Seoane. El Dr. Sánchez-Bayón posee una rica y variada formación, además de una destacada trayectoria académica2, durante la cual, a pesar de su juventud, ha comenzado ya a hacer importantes contribuciones al desarrollo de la teoría y la práctica del Derecho y la Política3. En materia de derechos humanos, cabe destacar la colaboración que en la última década venimos realizando conjuntamente (el Dr. Sánchez-Bayón y yo), tanto en el marco del Institute of Human Rights Law – DePaul Univ., como en el programa de verano en Madrid, en colaboración con ICADE-UPCO.
2 Jurista, economista, politólogo, filósofo y comunicador –pues anda terminando su doctorado en dicho campo-. Es por ello que ha logrado la acreditación máxima de ANECA, como Prof. Titular de Universidad en CC. Sociales y Jurídicas. En su haber, cuenta con experiencia docente e investigadora tanto en España (IUP-UCJC, U.Loyola, UCJC, ICADE-UPCO, UEM y UCM), como académico visitante en EE.UU. (e.g. Harvard, DePaul, Baylor) y Latinoamérica (e.g. IIDH, UCR, URL). Dispone de un centenar de publicaciones, reconocidas con diversos galardones (e.g. Limaclara-Argentina, Larrea-Ecuador), además de dirigir varias revistas (e.g. Derecho y Religión-UAM, Rev. Crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional-UMA). Y lo que es más significativo –en nuestra colaboración-, es Senior-fellow de los programas que dirijo en DePaul College of Law.
3 Entre las mismas, cabe destacar en materia de derechos humanos –y sólo atendiendo a las monografías-, las siguientes obras: a) Revisiones del paradigma (donde los derechos humanos suponen una pieza clave del emergente Derecho Global) y planteamiento de temáticas sobrevenidas iushumanistas (e.g. activismo judicial, trasplantes jurídicos, sostenibilidad): Humanismo Iberoamericano: Una guía para transitar la globalización (Guatemala: Cara Parens. 2012). Filosofía Político-Jurídica Glocal: acerca del poder, el gobierno y la ordenación en la globalización (Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co./EAE, 2012). Sistema de Derecho Comparado y Global: de las familias jurídicas mundiales al nuevo Derecho común (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2012). Introducción al Derecho Comparado y Global. Teorías, formas y prácticas (Madrid: Delta Publicaciones, 2011). Estudios de cultura política-jurídica: de la tolerancia a la libertad y su cuarentena actual (Madrid: Delta Publicaciones, 2010). b) Conexiones entre los derechos humanos y otras disciplinas (e.g. Derecho Comparado, Derecho Eclesiástico y Ordenamientos Confesionales, Bioética, Sociología Jurídica): Estado y religión de acuerdo con los Estados Unidos de América. Análisis y sistematización del modelo relacional (Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co./EAE, 2012). Derecho Eclesiástico Global (Madrid: Biblioteca Universitaria de CC. Jurídicas, Económicas y Sociales – UCJC/Delta, 2011). Manual de Sociología Jurídica Estadounidense: del poder, lo sagrado y la libertad en la Modernidad Occidental (Madrid: Delta Publicaciones, 2009, 2º edic.). La Modernidad sin prejuicios (3 Vols., Madrid: Delta, 2008-13). Así como la producción conjunta con los profesores González y Martín (UAM), destacando su RIDE. Regulación Iberoamericana de Derecho Eclesiástico (Madrid: Delta Publicaciones, 2011), Derecho Eclesiástico de las Américas: Fundamentos Socio-Jurídicos y Notas Comparadas (Madrid: Delta Publicaciones, 2009), Algunas cuestiones controvertidas del ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en España (Madrid: Fundación Universitaria Española, 2009), o Bioética, Religión y Derecho, (Madrid: Fundación Universitaria Española, 2005).
12 13
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
la vida social exigen cuando se producen situaciones de injusticia e impunidad.
Insisto en la importancia de esta obra, cobrando fuerza como consecuencia de la época en que vivimos, cuando los derechos humanos, lejos de permanecer como una abstracción idealista y puramente teórica, se han convertido en candente fuente de inspiración para millones de seres humanos en el mundo entero. Desde la plaza de Tahrir en el antiguo centro de Cairo, hasta las entrañas de la superpotencia China que represente una de las más antiguas civilizaciones de la Historia, miles de personas –la gran mayoría de ellos jóvenes, educados, y enraizados en la más fuerte Modernidad- laboran y arriesgan sus vidas sobre el fundamento de los valores y las instituciones de derechos humanos que en este libro se recogen con tan inmensa lucidez.
Vivimos en un mundo donde la globalización afecta las estructuras morales de la humanidad, a punto de que los derechos humanos no son simplemente una construcción del occidente cristiano. Ya se han convertido en un patrimonio universal con la capacidad de transformar toda la humanidad en una especie de nueva civilización global. Es por eso que los autores de este libro hacen hincapié en presentarnos los distintos sistemas regionales de derechos humanos, además de las instituciones y mecanismos de tipo mundial. Al concluir este volumen, el lector podrá apreciar, tanto las riquezas normativas y teóricas de los derechos humanos, como las formas prácticas de exigirlos e implementarlos. Solamente por esto, nuestra generación –incluyendo a los millones que hoy abogan y luchan por los derechos humanos– tiene una enorme deuda con Antonio Sánchez-Bayón y Marta Pazos Seoane. En consecuencia, no sólo se recomienda la consulta de obra, sino su manejo a modo de vademécum del osado defensor de los derechos humanos, que tanto se requiere hoy en día.
Prof. Dr. Alberto R. CollCatedrático de Derecho Internacional,
Dir. European & Latin American Study Programs and International Law LLM-DePaul College of Law,
ex Subsecretario de Defensa de EE.UU.
Con respecto a la Prof. Marta Pazos Seoane, igualmente, se trata de una académica prometedora, quien también ha comenzado a brillar –de la mano del Dr. Sánchez-Bayón- en su labor como politóloga y jurista. Se trata de una reconocida especialista en la integración europea (e.g. UE, Consejo de Europa), y en derechos humanos y pueblos indígenas. Cabe destacar que, no sólo es docente e investigadora, sino que destaca como gestora universitaria, siendo Coordinadora del Programa académico de la UCJC con Angola, así como, con el Colegio de Politólogos. Ha sido además, una importante colaboradora del Prof. Sánchez-Bayón en sus publicaciones recientes. Juntos han coordinado obras tales como El efecto de la crisis y el futuro de la sociedad del bienestar, Madrid: Delta/ASEPELT, 2012. o Innovación docente en el Espacio Europeo de Educación Superior, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013 (en prensa).
Volviendo a la obra que se tiene el placer de prologar, ésta –como bien me han aclarado sus autores- tiene como propósito ofrecer un texto ajustado a las demandas actuales del corriente Proceso de Bolonia (como se denomina coloquialmente a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior). Dicho proceso de integración educativa, se articula desde el nuevo paradigma que postula el aprendizaje participativo y aplicado, frente al tradicional modelo de enseñanza doctrinal y memorístico –todo ello se me antoja próximo a lo que venimos haciendo en los EE.UU. desde hace tiempo-. En lo relativo a los contenidos –aquí coincido con los autores-, en que dado el uso y abuso que de los derechos humanos se viene realizando, resulta cada vez más urgente y necesaria una revisión clarificadora, que facilite el correcto funcionamiento al respecto. Por tanto, se trata de un documento de carácter expeditivo y resolutivo, de fácil acceso, que pretende capacitar a cualquiera de sus lectores para la exigibilidad de los derechos humanos –independientemente de su formación previa, pues se aportan los fundamentos político-jurídicos imprescindibles-. En su interior, se presentan (por separado, aunque interconectados) los diversos sistemas existentes de reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos (e.g. SIDH, SEDH), señalándose las claves para operar en los mismos con éxito, además de ofrecerse modelos de escritos jurídicos para denunciar las violaciones existentes (e.g. peticiones, amicus curiae). En definitiva, se trata de una guía para la reflexión ágil y la acción inmediata, tal como las circunstancias de
15
Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
noTa de presenTación
Este libro es fruto de la colaboración de dos profesores, con concepciones y trayectorias diversas, y sin embargo convergentes –desde hace ya tiempo-, con una rica producción conjunta, cuya (pen)última muestra es el presente texto iushumanista. Por tanto, el trabajo entre manos no resulta un manual al uso –a modo de tratado exhaustivo escrito por y para académicos-4. Entonces, ¿qué clase de texto es y cuál es su contenido? Se trata de un estudio pensado para estudiantes universitarios en sus primeros cursos, quienes requieren de sólidos fundamentos político-jurídicos; también está pensado para alumnos de bachillerato y formación profesional, quienes deseen tener una visión amena y de conjunto de los derechos humanos y su exigibilidad; en definitiva, es una obra para cualquier lector que quiera pensar y comprender el mundo en el que se vive y a qué reglas sociales responde, y cuáles han llegado a calar de manera vinculante, para el reconocimiento, protección y promoción iushumanista, con sus instituciones correspondientes, organizándose así la vida pública de manera más justa.
Se insiste en que este libro posee una vocación novedosa –incluso madrugadora, adelantándose a las demandas universitarias en curso-, y como tal ha de ser valorado y tratado el texto. Se está ante un tipo de materiales didácticos diseñados conforme al nuevo paradigma de aprendizaje participativo, en el seno del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). De los manuales clásicos (llamados así, o denominados también cursos o lecciones/temas), ya se ha rendido cuenta en épocas anteriores (e.g. Manual de Sociología Jurídica Estadounidense, Madrid: Delta, 2008 y 2ª edic. 2009). También se ha aprendido de otras experiencias previas –y quizá demasiado novedosas para su momento- en la línea esperada para el EEES (e.g. RIDE, DEG o IDCG, todas ellas en Delta, entre 2010 y 2012). De ahí que esta obra pretenda ubicarse entre sendas experiencias, ofreciendo al mismo tiempo los fundamentos analíticos,
4 En consecuencia, se ha procurado reducir el número de citas y sólo dejar aquellas imprescindibles para la clarificación (y no la erudición). Igualmente, se ha relajado el tono del discurso, haciéndolo más divulgativo e interpelativo, para involucrar más al lector. Eso sí, lo que no se ha podido renunciar es al uso de las denominaciones originales de las instituciones, aunque en todo momento se han traducido y explicado cualquier expresión usada, vid. supra.
16 17
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
PARTE GENERAL: Introducción a los derechos
humanosUnidad didáctica 1.- Introducción a los
derechos humanos
resumen (banco de preguntas): [¿qué son los derechos humanos?] Se trata de facultades jurídicas innatas a cualquier ser humano por razón de su dignidad propia, que sirven de garantías frente a los poderes públicos, y han sido tipicadas en un elenco mínimo por el Derecho Internacional a modo de ius cogens. [¿Cuáles son sus principales categorías y sus relaciones?] Dadas sus diversas etapas evolutivas, la doctrina coincide en reconocer su desarrollo conforme a cuatro generaciones, aunque su interpretación ha de ser holística, por estar íntimamente interconectados.
palabras clave (glosario): derechos humanos, Antiguo y Nuevo Régimen, poderes públicos, positivismo formalista estatal.
sumario (puzle): 1. Nociones básicas. 1.1. Terminología. 1.2. Rasgos. 2. Clasificaciones y relaciones. 2.1. Generaciones. 2.2. Interpretación holística.
prácTicas (ejercicios y lecturas): comentarios de textos y palestras; dictámenes y palestras; recomendación de fuentes.
1. Nociones básicas.
1.1. Terminología.
Derechos humanos6 es una expresión de uso frecuente y coloquial, debido al éxito de su acogida –máxime tras la campaña de mentalización
6 A diferencia de otros vocablos de gran éxito y calado fetiche, como democracia, la expresión derechos humanos carece de una clara etimología clásica. No es académicamente riguroso afirmar que provenga directamente de expresiones como humana iura, sino más bien, de la expresión inglesa human rights –y no del a cacareada francesa droits de l´homme, vid. supra-. Ahora bien, lo que es innegable es su relación conceptual con otras expresiones jurídicas pretéritas, clásicas y reformuladas a la postre por los escolásticos, como ius gentium.
junto con las prácticas necesarias para entrenar dichos fundamentos, e ir introduciendo al lector en el ejercicio profesional. Así, el apparatus (guía de estudio) de esta obra es el siguiente –algo que de seguro interesará sobre todo al lector-alumno-: a modo de un sistema de readings o lecturas (algo típico del Bachelor o Grado estadounidense), se parte de un resumen y unas palabras clave, donde se compilan las cuestiones más importantes del banco de preguntas y los conceptos del glosario a desarrollar en el portafolio –de donde saldrán las cuatro cuestiones del bloque teoríco en la prueba final-. Igualmente, la combinación del resumen con las palabras clave ponen de relieve los objetivos de cada unidad didáctica. Continua el esquema de trabajo con un sumario o puzle, cuyas nociones más relevantes señaladas son desarrolladas a reglón seguido. Finalmente, se incorporan las lecturas y ejercicios, para ampliar conocimientos y llevar éstos a la práctica. Entre los ejercicios habituales –elegidos por su probada valía para el aprendizaje-, destacan los comentarios de textos y los estudios de casos, seguidos de sus palestras. Se suelen completar los mismos con dictámenes y con un trabajo guiado de investigación. Los tres lustros de docencia universitaria sobre la materia avalan los planteamientos aquí mencionados, y a desarrollar en las páginas sucesivas.
Sin más dilación, se desea invitar al lector a la aventura que le aguarda en las unidades didácticas inmediatas. Y se dice bien, “aventura”, pues primero se van a atajar los posibles prejuicios y excesos existentes (e.g. abuso ideológico, activismo y moralismo)5, para introducir luego, de manera reflexiva-crítica y muy práctica, en la rica y compleja realidad subyacente, que está esperando ser descubierta por el lector.
Entre Madrid y Córdoba, en el estío de 2013.Los autores.
5 Sirva como ejemplo la relación Derecho-Estado: en la actualidad, al igual que muchos niños creen que los alimentos provienen de los supermercados, sin imaginar la realidad que hay detrás, así muchos creen que el Derecho es generado por el Estado-nación. El Derecho es anterior a esa forma concreta de comunidad política –sirviendo incluso a su impulso-, y eso es algo que se descubre sin problemas (gracias a disciplinas formativas como la Historia del Derecho), con lo que se desmonta la falsa creencia del monopolio jurídico por el Estado, y que sólo existen aquellos derechos humanos que previamente han sido promulgados estatalmente –pues el Estado y sus poderes públicos, han de reconocer aquellos derechos de los que la sociedad civil es consciente y demanda, y que requieren de su tipificación (interpositio legislationis), pero que ya existen, e.g. objeción de conciencia, tiene un gran número de manifestaciones, que se van tipificando a medida que se van produciendo las situaciones que las requieren-.
18 19
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la década de 1990-. Es por ello que, cualquiera que desea legitimar sus pretensiones, suele acudir a tal expresión –hanciéndolo incluso los poderes públicos, para sí y sus políticas, lo cual no deja de resultar sorprendente, pues los derechos humanos no están pensados para dicha misión, sino más bien para operar como garantía frente a aquellos-. Luego, el citado éxito supone un gran riesgo para los derechos humanos, pues su significado y alcance tiende a diluirse, llegando a retorcerse según los intereses subyacentes de quien recurre a los derechos humanos para justificar sus pretensiones y avalar sus acciones.
Los derechos humanos, basicamente, son las facultades reconocidas a cualquier ser humano frente a los poderes públicos y sus posibles abusos. Se trata de unas potestades innatas y generales de toda persona, basadas en su dignidad humana –de ahí que no puedan ser privilegios de grupos, ni se pueda comerciar con las mismas (inenajenables), sino que se nace con ellas, y no pueden ser suprimidas (si acaso limitadas temporalmente y por razones muy tasadas)-. Otros rasgos definitorios son su vocación de universalidad, en cuanto que se espera protegan a cualquier persona, en la mayor parte de los aspectos relativos a su relación con los poderes públicos –pues jurídicamente, los derechos humanos se conciben como relaciones sinalagmáticas: los derechos de las personas son los deberes de los poderes públicos-. Existen otros rasgos predicados por la doctrina –y ratificados por la jurisprudencia internacional-, pero el más importante es el que se ha de tratar más adelante, sobre su concepción e interpretación holística, pues todos los derechos humanos están interconectados. Recapitulándose entonces, se deja con la definición preliminar ofrecida por el Prof. Pérez Luño –al que se considera uno de los grandes maestros en la materia en España-, quien definiera en 1979 los derechos humanos como “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretándose las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los Ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”7.
Etimológicamente, y a diferencia de la mayor parte de las instituciones jurídicas, no tiene un origen lingüístico en expresión latina alguna (tipo humana iura), pues no procede del Antiguo Régimen (vid. supra),
7 Cfr. Pérez Luño, A.E.: Los derechos humanos, Sevilla: Publicaciones de Univ. Sevilla, 1979, p. 4.
ni resulta un neologismo académico, sino que nace en el seno de la sociedad internacional, eclosionando generalizadamente su tipificación en el s. XX, para traducir viejas nociones acuñadas por la Escuela de Salamanca, en su modelo de ius naturale et gentium (per humanitas) [derecho natural y de gentes para la humanidad] –que tanto influyeran a centro europeos como Grocio o Pufendorf, y de ahí a la Ilustración escocesa, y más tarde, la estadounidense, con sus founding fathers [padres fundadores]- (vid. T. Paine y su Rights of man [derechos del hombre]). Cierto es que, en Europa continental, hay autores francófonos que usan expresiones similares, como Voltaire y Rousseau (droit de l´homme o droits de l´humanité [derecho del hombre o derechos de la humanidad]), y de tal suerte su influjo se verá en la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 -pero en rigor, sigue sin usarse la expresión de derechos humanos, pues los únicos que así los usan son Bentham y Mill, pero para criticarlos, al considerarlos demagógicos-. El antecedente más inmediato, que inspirará luego a la Sociedad de Naciones y, a su sucesora, la ONU, es el habido en ciertos tratados decimonónicos, durante el concierto de naciones, relacionados con el derecho humanitario (ius ad bellum et in bellum [derecho a la guerra y en la guerra]).
En cuanto a la semiología de los derechos humanos (o sea, el desarrollo de su significado y alcance, que se conecta con su fenomenología, vid. supra), cabe distinguir los siguientes niveles de análisis –insistiéndose así en sus rasgos, vid. infra-: (1) Alcance micro: la esencia de los derechos humanos es garantizar el ámbito de autonomía interna del individuo, de forma generalizada y efectiva, por lo que se materializan en los Ordenamientos como títulos jurídicos subjetivos públicos exigibles. Como regla general, dicho reconocimiento de títulos jurídicos es personal y sólo excepcionalmente es comunitaria (habiéndose de nombrar un responsable o representante jurídico de la persona moral del grupo), ya que de otro modo se volvería al sistema jurídico de privilegios (por estamentos o gremios). (2) Alcance macro: la concepción sistémica, de vocación universal, de los derechos humanos se produce a raíz del proceso positivizador de la ONU (desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 19488 hasta los Pactos Internacionales de Derechos
8 Sin vinculación jurídica, estrictamente, pese a intentos argumentales de los principios de ius cogens y su carácter desglosador de los términos generales de la Carta de la ONU (1948).
20 21
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
cualesquiera violaciones de Derecho público, pues ello correspondería al ámbito de las sanciones administrativas, etc-.
Con respecto al resto de rasgos jurídicos, se remite a los fundamentos de la teoría de la persona, en cuyas nociones generales se fijan los criterios para el reconocimiento efectivo de la personalidad y la capacidad jurídica. Para las especialidades, se remite a las unidades relativas a los marcos jurídicos especiales.
2. Clasificaciones y relaciones.
2.1. Generaciones.
Para comprender mejor los derechos humanos y poder así profundizar en los mismos, es urgente y necesario fijar un sistema de clasificaciones y relaciones, las cuales, están condicionadas por un dilatado proceso de reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos, que se enmarca en un intervalo espacio-temporal y material prolongado y algo difuso, con diversos estadíos, fijados a la postre, para facilitar la comprensión anteriormente mencionada. Así, al igual que para la comprensión general del Ordenamiento se fijó la metáfora biologicista de las ramas del Derecho, algo parecido pasó con el los derechos humanos, atendiéndose a la idea de generaciones:
- Primera generación: se alude a los derechos civiles y políticos (e.g. derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, derecho al voto, derecho a un juicio justo), tipificados a raiz de las revoluciones ilustradas dieciochescas (e.g. Revolu-ción estadoundiense de 1776, Rev. francesa de 1789), de inspira-ción ideológica liberal, luego en el seno de un incipiente Estado mínimo, que deja hacer a la sociedad civil.
- Segunda generación: se corresponde con los derechos eco-nómicos y sociales (e.g. derecho a la educación, derecho a la salud/sanidad, derecho al trabajo), fruto de las exigencias tardo-decimonónicas de los movientos sociales (e.g. sindicatos y par-tidos obreros y socialistas), luego de corte ideológico socialista y laborista, en el seno de un Estado creciente y prestacional, de
Humanos de 1966), durante el cual, la polarización fue máxima –por razones ideológicas: derechos civiles y políticos v. los económicos y sociales-, provocando una década de retraso hasta su entrada en vigor (1976)9. (3) Alcance meta: los derechos humanos son los valores para la acción democratizadora, por lo que su reconocimiento, protección y promoción no puede estancarse o relegarse indefinidamente y sin justificación grave en favor de otros principios esenciales (e.g. seguridad); tal cosa ni siquiera es admisible en democracias plenamente consolidadas y de referencia, como Gran Bretaña y los EE.UU., porque ello conllevaría a la pérdida de buena parte de las reglas de juego. La dificultad radica –sobre todo para los europeos continentales, quienes conciben los derechos humanos como una lista abierta en incremento: dicha percepción de lista abierta en saber dotar de nuevos derechos, atendiendo a supuestos sobrevenidos, sin sobrecargar el sistema ni generar solapamientos de fricción entre sí-10.
1.2. Rasgos
Sintetizando la noción de derechos humanos, éstos pueden definirse, entonces, como títulos jurídicos subjetivos de Derecho Público, inherentes a cualquier persona física por razón de su dignidad humana, de carácter irrenunciable, inenajenable, inalienable, imprescriptible, etc. –incluso, algunos autores, en un ejercicio de voluntarismo hablan también de inviolabilidad, efectividad, et al-, garantes del ámbito de autonomía interna del individuo (incluidas sus manifestaciones externas colectivas) frente a los poderes públicos –pues frente a poderes privados se trataría, en principio, de delitos y faltas, no de violaciones de derechos humanos11; ni tampoco son
9 La causa principal de dicho retraso fue el conflicto ideológico coyuntural, debido a que desde los EE.UU. se abogaba por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como pilar democratizador, mientras que desde la URSS se apostaba por el Pacto de Derechos Económicos y Sociales.
10 Por ejemplo, el Derecho cambiario europeo-continental fue víctima de su exceso de celo normativo, pues cuanto más se inundaba de normativa el tracto de cheques, menos confianza generaba para su uso y más se desnaturalizaba (de Derecho Mercantil pasó a ser más bien objeto de Derecho Penal).
11 Ahora bien, al tratarse de una relación sinalagmática, el derecho del individuo es la obligación de la Administración, que respondería subsidiariamente aunque el violador sea un particular (e.g. violaciones de derechos humanos derivadas de actos terroristas, o se deba a un desastre natural (e.g. violaciones consiguientes a un terremoto).
22 23
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
vocación intervencionista, para ofrecer servicios a una población en auge. Mutatis mutandis, cabe predicarse de los movimientos nacionalistas y su ideología –el auge de los derechos de segunda generación, en detrimento de los de primera generación, tiene lugar con los regímenes nacional-socialistas de comienzos del s. XX-.
- Tercera generación: hace referencia a los derechos culturales y de solidaridad (e.g. derecho a la cooperación y al desarrollo, derecho a la paz y la seguridad, derecho al medioambiente), rei-vindicados a finales de la Guerra Fría y el comienzo de la globa-lización, que requieren de la colaboración entre todos los sujetos de la sociedad internacional –ergo, más allá de la intervención estatal-, donde los movimientos eco-pacifistas han jugado un papel importante.
- Cuarta generación: se trata de los derechos más recientes (ya con la globalización), relativos al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, e.g. derecho a internet, derecho a trata-mientos paliativos, derecho al secreto de las comunicaciones), en especial aquellos que inciden en la intimidad y en cuestiones de bioética (sobre el estudio de la vida y el cuidado de la salud, e.g. aborto, eutanasia, clonación, criogénesis y crioestasis). Pueden entenderse como derechos transnacionales de última generación o como cierre de ciclo y de vuelta a evaluar los anteriores desde el impacto de las TIC (vid. dictámenes y palestras).
Durante un tiempo se enseñó que la emergencia de los derechos humanos tuvo lugar con los Estados-nación ilustrados hasta la sociedad internacional de posguerra, pero en puridad, sólo eclosionaban con ésta, pues hasta entonces las instituciones, aunque afines, eran otras: derechos naturales, derechos públicos subjetivos, libertades públicas, etc. (vid. supra).
2.2. Introducción holística12.
En definitiva, y en un intento de reconexión holística de tanta generación iushumanista, cabe decir, a modo de resumen –quizá excesivo, pero sí más asequible a los estudiantes de primeros cursos-, que lo que hoy se entiende por el conjunto de los derechos humanos, resulta la compilación de la esencia doctrinal recibida del iusnaturalismo occidental13, pasada luego por la tipificación del Derecho Internacional novecentista y, sobre todo, el resultante tras las Guerras Mundiales del s. XX.
Como adelanto de la siguiente unidad, y para completar lo dicho sobre los modelos comprensivos desde otras perspectivas (más inductivas y no tan deductivas, como las que ofrece el iuscomparativismo, vid. Sánchez-Bayón, 2011), cabe señalar que, al igual que existen sistemas jurídicos contrapuestos (Derecho Civil europeo-continental e iberoamericano14 vs. Derecho Común angloamericano)15, otro tanto pasa con la democracia y los derechos humanos16. Para el primer modelo (el europeo-continental), sendas cuestiones se conciben como parte de un proceso de conquista, donde el socialismo (en sus diversas manifestiaciones) ha servido de importante motor en las transformaciones sociales; en contraposición,
12 Se alude a una presentación de conjunto (de integración en la diversidad –también denominado sistema holístico-difuso), pues es como los tribunales internacionales de derechos humanos vienen interpretando la materia; vid. unid. 2 y 3.
13 El aludido iusnaturalismo originario procede del influjo secularizador de la Ilustración británica (en especial, la escocesa –muy vinculada con el humanismo, vid. supra), el Humanismo hispano-italo-alemán y el Enciclopedismo francés (S. XVI-XIX). Conforme a tales planteamientos, la razón humana resulta el nuevo epicentro cosmológico y donde radica la dignidad de las personas, por lo que los esfuerzos comprensivos se dirigen hacia su reconocimiento, protección y promoción. Evidentemente, hay otras propuestas explicativas, como la doctrina del pacto y/o contrato social (sin embargo, ajenas a la Historia y procedentes de la Teología política); otra es la del positivismo formalista estatal de las tradiciones constitucionales y los recientes pactos internacionales (de la ONU y los Sistemas Regionales, vid. supra) que pecan de celo axiológico (e.g. paternalismo) -por lo que no es de extrañar que se encuentre más plausible la propuesta iusnatural-.
14 Esta última versión del modelo, aunque encuentra sus orígenes en la tradición jurídica dieciochesca (compiladora y canónica) y la temprana decimonónica (codificadora y civil) de España y Portugal –y más tarde, también de Francia, principalmente, en el Caribe-, ha sufrido múltiples trasplantes legales aunque mantiene importantes reminiscencias europeo-continentales, sobre todo en Derecho Público y algo en Derecho de Familia.
15 Vid. Sánchez-Bayón, A.: Sistema de Derecho Comparado y Global, Valencia: Tirant, 2011.
16 Vid. Sánchez-Bayón, A.: Filosofía político-jurídica glocal, Saarbrücken: EAE, 2012.
24 25
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
para el segundo (el angloamericano), no ha sido así, sino más bien lo contrario (e.g. en Gran Bretaña y en los EE.UU., su repercusión ha sido marginal, porque las fuerzas de dinamización del cambio social han sido otras). Luego, ya desde sus orígenes, la comprensión y desarrollo de los derechos humanos va a ser una cuestiónn polémica, marcada por las coyunturas y las culturas político-jurídicas en juego, pese a su vocación de universalidad (vid. dictámenes y palestras). Sin embargo, para sortear todos estos problemas, los tribunales internacionales de derechos humanos (e.g. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos), vienen sentando una jurisprudencia común, de citas recíprocas, donde sostienen que los derechos humanos han de ser entendidos como un todo, bien integrado, donde cada derechos humano está conectado con los demás, por lo que cuando se juzga la violación de una de sus expresiones, se está afectando al resto, porque todos ellos inciden en el reconocimiento, protección y promoción de la dignidad humana, que es lo que subyace y legitima a los derechos humanos.
Otrosí se añade, sobre las clasificaciones y relaciones entre los derechos humanos, de manera holística, como es la noción en red o raticular. Se alude a intento de integración de las dos corrientes conceptuales de los derechos humanos (en el ámbito internacional) y de los derechos fundamentales (en el interno): de un lado están los materialistas, que consideran que la piedra angular de los derechos humanos es el derechos a la vida y de ahí brotan el resto, pues la vida es la condición sine qua non para poder exigir el resto de derechos, como son especialmente los derechos económicos y sociales. Del otro lado, están los espiritualistas, que defienden que el derecho de toque es el tripartito que comprende la libertad de pensamiento, conciencia y religión, pues si no se dispone de autonomía de la voluntad y plena conciencia de sí, entonces no se pueden exigir el resto de libertades públicas. En consecuencia, lo que aquí se postula es la unión de propuestas, por lo que es necesario estar vivo (físicamente) e intelectualmente (o sea, consciente), de modo que de tal condición broten el resto de derechos y libertades inherentes a toda persona por razón de su dignidad (vid. infra, sobre generaciones, y supra sobre antecedentes y devenir).
Prácticas:
a) Comentarios de textos y palestras.
Texto 1: “(…) ¿los derechos humanos son producto del positivismo formalista estatal de los Derechos Civiles [familia de Ordenamientos europeo-continentales], apuntándose a la postre los Ordenamientos confesionales por razón de modas y valor legitimador actual, o en realidad los derechos humanos proceden de los Derecho Religiosos y los Principios Generales del Derecho, que beben del Derecho Natural y de Gentes? Tan densa pregunta conduce a otras, para lo que se procede seguidamente a la exposición y explicación del estudio de caso que ilustra la cuestión de los trasplantes jurídicos recíprocos entre las regulaciones civiles y religiosas en la actualidad (…) [Los] derechos humanos, claro que son resultado de la secularización, aunque no por ello dejan de tener reminiscencias religiosa; así es, no sólo en su vocabulario (e.g. dignidad, libertad/libre albedrío, fraternidad/solidaridad) y en las instituciones sociales afectadas (e.g. religión/iglesia, matrimonio, familia), sino también en su configuración ulterior, llegando a ser considerados por algunos –sobre todo por los activistas- como una suerte de religión civil17. El problema
17 Vid. Sánchez-Bayón, A.: “Derechos humanos: secularización vs. reminiscencias cristianas”, en Documentos y Doctrina, junio 2003; complementariamente, nota 1 (de este estudio). Se trata de una muestra más del pensamiento débil imperante, por el que nos suenan los conceptos, pero en vez de manejarlos con conocimiento sustantivo, los dotamos de una significación emotiva y de creencias: expresan nuestras expectativas, lo que nos gustaría en cada momento. Pese a que en Derecho, debido a su coercibilidad, su lenguaje técnico-jurídico habría de expresar exactamente la imputación que se pretende -con rigor y precisión, para evitar inseguridades y otras interpretaciones-, en cambio, sigue existiendo cierta polisemia, relativa a esta “religión civil” de los derechos humanos, que para los técnicos-sacerdotes tiene diversos significados según sus categorías: a) derechos naturales (en las declaraciones liberales atlánticas del s. XVIII, al exigirse el reconocimiento y garantía de facultades innatas e inalienables); b) derechos públicos subjetivos (en el iuspositivismo centro-europeo decimonónico, al desarrollar la teoría de la persona en sus relaciones con la Administración); c) libertades públicas (en el iuspositivismo mediterráneo del s. XIX, como concesiones de facultades reconocidas y garantizadas por los poderes públicos); d) derechos civiles (como movimiento de la sociedad civil —máxime la estadounidense— en la década de 1960 para extender los derechos sociales y a las minorías); e) derechos fundamentales (en las tradiciones constitucionales europeo-continentales del s. XX, constituyen un listado restringido de titularidades consideradas la base para la exigencia de las demás facultades, así como las garantías del estado de derecho); f) derechos del hombre (concepción iusnaturalista de reinterpretación de propuestas liberales tras la II Guerra Mundial); g) derechos morales (noción anglosajona reimpulsada desde mediados del s. XX, basada en las reglas ético-morales que sustentan la cultura democrática y iushumanista); etc. Entonces, no es de extrañar que, ante tal
26 27
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
radica en que, tal ha sido el triunfo logrado en los lustros recientes, que los derechos humanos han estado a punto de morir de su propio éxito, sufriendo un abuso ideológico recurrente, al instrumentalizarse para legitimar cualquier actuación, además de convertirse en un sincretismo a la carta18. Ante tal panorama, difuminante de los derechos humanos, ha sido clave la actuación de las confesiones –que también se han visto reforzadas-, al devolver su componente ético y solidario a los derechos humanos (…) Por tanto, en una lógica sin prejuicios distorsionadores, la religión y los derechos humanos resultan complementarios, tal como se viene explicando y la historia se empecina en demostrarnos. Uno de los últimos episodios (en dicho sentido), donde la religión y los derechos humanos se han asistido mutuamente, ha sido tras la II Guerra Mundial, cuando las grandes confesiones procedieron a adherirse al proyecto iushumanista de las organizaciones internacionales, abanderado por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Así se comprueba en el caso de los cristianos, en concreto, de la Iglesia católica, tanto en su propia regulación posconciliar (vid. siguiente epígrafe [e.g. Constitución Gaudium et Spes, Decreto Unitatis Redintegratio, Declaración Dignitatis Humanae]), como en su activa participación –como observador cualificado- en organismos impulsores de los derechos humanos dentro de la ONU, la OEA, la OSCE, etc. Lo mismo se puede decir de los musulmanes, que tienen sus propios textos
totum revolutum, el hombre-medio se acerque a los derechos humanos como una suerte de religión civil (al encerrar toda una axiología vital).
18 Tesis, la del abuso ideológico y el riesgo de morir de su propio éxito, sostenidas por este autor desde hace años en diversas publicaciones (e.g. “Revitalizaciones religiosas postmodernas en América y sus riesgos para la democracia y los derechos humanos” en RGDCDEE-Iustel, nº 11, mayo 2006. “Comunicación y Geopolítica estadounidense actual: de IRFA al Choque de Civilizaciones” en Historia y Comunicación Social, vol. 11, junio 2006. “<<Crimen y castigo>>, ¿literatura o realidad jurídica? Retos del camino hacia la democracia y la paz”, en Revista de Ciencias Jurídicas-UCR nº 108, septiembre-diciembre 2005) y en varias conferencias (e.g. “Autonomía e intimidad: revisión de los derechos humanos en la sociedad del conocimiento”, 27 de marzo de 2009, en Aula de Conferencias del IDH-UCM. “El abuso ideológico y geopolítico de los derechos humanos”, 20 de octubre de 2008, en Instituto de Filosofía CSIC. “The Spanish National Development & the Religious Aspect of the Social Conflict”, November 15, 2006, J.M. Dawson Institute of Church State Studies-Baylor University. “Church-State relations and Religious Liberty in Ibero-America: traditional and modern paradigms”, November 13, 2006, Collage of Humanities-University of Mary Hardin-Baylor-UMHB. “U.S. Religious Liberty: The International Religious Freedom Act of 1998”, March 12, 2003, Lewis International Law Center-Harvard Law School). No es cita baladí, pues pretende alertar frente a las reacciones que pueda despertar algún párrafo descontextualizado del epígrafe 4 –como diría el Prof. A. Pérez de Laborda, “es la historia y filosofía de un proyecto (…), que requiere de coherencia y constancia”-.
iushumanistas (e.g. Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos de 1981, Declaración de los Derechos Humanos en el Islam de 1990), y su peculiar impulso a través de organizaciones internacionales sui generis, como la Organización de la Conferencia Islámica o la Liga de Estados Árabes. En cuanto a los judíos, fue clave su participación, como víctimas y testigos del Holocausto, para dar un mayor impulso y hacer realidad el moderno Derecho humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos, constituyendo más tarde fundaciones para el soporte económico de la investigación en dicha línea” (Sánchez-Bayón, A.: Filosofía político-jurídica glocal, Saarbrücken: EAE, 2012).
Tareas:
- Identificación del texto y su autor.- Ideas más relevantes: ¿qué son los derechos humanos y qué relación
tienen con la religión, la ética y la moral? ¿Qué es el positivismo formalista estatal y qué el abuso ideológico? ¿Qué supone comprender los derechos humanos como una religión civil? ¿Este texto guarda relación alguna con el riesgo citado sobre los derechos humanos de “morir de su propio éxito”?
Texto 2: “(…) los dd.hh. [derechos humanos], bajo tal denominación, subyace una abundante literatura conceptual y una variopinta regulación, tan laxa como celebrada, presente en una diversidad de registros lingüísticos (e.g. técnico-profesionales, coloquiales)19,
19 Es un claro ejemplo de la crítica que se viene haciendo del pensamiento débil imperante, por el que nos suenan los conceptos, pero en vez de manejarlos con contenidos, los dotamos de una significación emotiva: expresan nuestras expectativas, lo que nos gustaría en cada momento. Pese a que en Derecho, debido a su coercibilidad, su lenguaje técnico-jurídico habría de expresar exactamente la imputación que se pretende —con rigor y precisión, para evitar inseguridades y otras interpretaciones—, en cambio, sigue existiendo cierta polisemia, que sólo se resuelve cuando se concretan sus diversas acepciones por categorías: a) derechos naturales (en las declaraciones liberales atlánticas del s. XVIII, al exigirse el reconocimiento y garantía de facultades innatas e inalienables); b) derechos públicos subjetivos (en el iuspositivismo centro-europeo decimonónico, al desarrollar la teoría de la persona en sus relaciones con la Administración); c) libertades públicas (en el iuspositivismo mediterráneo del s. XIX, como concesiones de facultades reconocidas y garantizadas por los poderes públicos); d) derechos civiles (como movimiento de la sociedad civil —máxime la
28 29
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
cuyo éxito reciente20 ha hecho que la materia reciba una fuerte carga ideológica y se instrumentalice para legitimar pretensiones y posiciones, independientemente de que se conozca y/o utilice correctamente: los poderes públicos buscan legitimar sus políticas; los individuos, respaldar sus pretensiones; las empresas, diferenciar así sus productos y servicios, etc.21 Por tanto, cuando se ha enseñado dd.hh., se ha tratado de mover al alumnado al cuestionamiento de su naturaleza jurídica y a la búsqueda de respueta a tres interrogantes básicos: a) ¿qué son los
estadounidense— en la década de 1960 para extender los derechos sociales y a las minorías); e) derechos fundamentales (en las tradiciones constitucionales europeo-continentales del s. XX, constituyen un listado restringido de titularidades consideradas la base para la exigencia de las demás facultades, así como las garantías del estado de derecho); f) derechos del hombre (concepción iusnaturalista de reinterpretación de propuestas liberales tras la II Guerra Mundial); g) derechos morales (noción anglosajona reimpulsada desde mediados del s. XX, basada en las reglas ético-morales que sustentan la cultura democrática y iushumanista); etc.
20 Arranca tras la II Guerra Mundial, pero no cuaja hasta después de la Guerra Fría y las transiciones democráticas, potenciándose con las campañas de divulgación de la O.N.U. y la labor de sistemas regionales como el europeo y el interamericano.
21 Tesis, la del abuso ideológico y el riesgo de morir de su propio éxito, sostenidas por este autor desde hace años en publicaciones (e.g. “Revitalizaciones religiosas postmodernas en América y sus riesgos para la democracia y los derechos humanos” en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado-Iustel, nº 11, mayo 2006. “Comunicación y Geopolítica estadounidense actual: de IRFA al Choque de Civilizaciones” en Historia y Comunicación Social, vol. 11, junio 2006. “<<Crimen y castigo>>, ¿literatura o realidad jurídica? Retos del camino hacia la democracia y la paz” en: Revista de Ciencias Jurídicas-Universidad de Costa Rica, nº 108, septiembre-diciembre 2005) y conferencias (e.g. “Autonomía e intimidad: revisión de los derechos humanos en la sociedad del conocimiento”, en IX JORNADAS INTERNACIONALES del C.I.E.J.Y.P., 27 de marzo de 2009, en Aula de Conferencias del I.D.H.-U.C.M. “El abuso ideológico y geopolítico de los derechos humanos”, en Curso de Postgrado C.S.I.C. “Situación Actual de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos en la Cultura Filosófico-Jurídica de Nuestro Tiempo”, 20 de octubre de 2008, en Instituto de Filosofía C.S.I.C. “The Spanish National Development & the Religious Aspect of the Social Conflict”, C.H.S. Visiting Scholar Brown Bag Lecture Series, November 15, 2006, J.M. Dawson Institute of Church State Studies-Baylor University. “Church-State relations and Religious Liberty in Ibero-America: traditional and modern paradigms”, Guest Lectures - Collage of Humanities-University of Mary Hardin-Baylor, November 13, 2006, Collage of Humanities-University of Mary Hardin-Baylor-UMHB. “U.S. Religious Liberty: The International Religious Freedom Act of 1998”, Harvard Law School Graduate Program-Visiting Scholar and Researcher Colloquium Series, March 12, 2003, Lewis International Law Center - Harvard Law School).
dd.hh.? (la visión ontológica sobre su articulación, en cuanto juego de normas y relaciones jurídicas); b) ¿qué deberían ser los dd.hh.? (la visión axiológica sobre sus valores y fines, conectando entonces con la noción de justicia); c) ¿cómo se conocen los dd.hh.? (la visión epistemológica —que trasciende las explicaciones jurídicas, para entrelazarse con las filosóficas, políticas, económicas, etc.— que aclara el proceso de formulación, implementación y evaluación de tales instituciones político-jurídicas). Dicho estudio se suele completar con aportes comparados y prácticos (e.g. jurídico-sociológicos, geopolíticos, biotecnológicos), para que se aprenda a poner en conexión y contrastar lo tratado en el aula con la realidad circundante —en definitiva, aprender a poner a prueba el conocimiento disponible-. Se insiste en que muchas han sido las fuentes y experiencias de conocimiento, pero quizá una de las que más deudor se siente este autor es la de la Escuela del Instituto de Derechos Humanos de la Complutense (I.D.H.). Permítaseme entonces aportar una serie de notas sobre una escuela de pensamiento y un centro de docencia e investigación a los que no se está haciendo suficiente justicia –habría que preguntarse, ¿por qué no está llegando su legado?-. Cierto es, que ha habido otras iniciativas significativas, pero no han pasado de seminarios permanentes -y muchas veces restringidos a las libertades públicas- (e.g. Salamanca, Valencia, Granada, Sevilla), mientras que el I.D.H., ha sido todo un buque insignia de excelente saber-hacer y forja de grandes maestros, que lograron conjuntamente la positivización de los dd.hh. en España, además de tender puentes a otros enfoques e iniciativas internacionales. ¿Cuál es la historia del I.D.H.? Es un relato plural de libertad académica (combinación de conocimiento, voluntad y responsabilidad), pues el I.D.H. arranca su actividad (bajo la dirección del Prof. RUIZ-GIMENEZ y la secretaria del Prof. PECES-BARBA)22 en un entorno poco favorable
22 Entre sus directores han figurado personajes académicos de la altura de RUIZ-GIMENEZ ( cursos 1980-83), OLIVA (83-84), LAPORTA (1984-85), PARAMO (85-87 y 89-90), PECES-BARBA (87-89), GONZALEZ AMUNCHASTEGUI (90-92), MARTIN RETORTILLO (92-96), FERNANDEZ (96-97), F. CASTRO (98-99) y FALCON-TELLA (desde 1999 –a quien el Prof. CHINCHÓN y yo debemos un sincero agradecimiento por el apoyo a las jornadas del C.I.E.J.Y.P., y otra tantas iniciativas-). Información facilitada por toda una autoridad en el I.D.H. — a quien estoy sumamente agradecido y en deuda, de manera excepcional, desde el curso 1996-97—, como es su secretaria, Ascensión PEREZ.
30 31
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
para la exigencia efectiva de los derechos humanos en la inestable España democrática de comienzos de la década de 1980 –gracias a su buena labor nunca se llegó a concebir como caldo de problemas, sino como foro de debate-23. Entre sus profesores han figurado nombres tan conocidos como: a) españoles: PEREZ-LUÑO, GARCIA DE ENTERRIA, TRUYOL Y SERRA, E. DIAZ, DIEZ DE VELASCO, PASTOR RIDRUEJO, RUIZ-GIMENEZ, PECES-BARBA, LAPORTA, HIERRO, PRIETO SANCHÍS o PARAMO; b) extranjeros: BOBBIO, TREVES, SALVIOLI, ROBERT, WALTER o RAZ. El I.D.H. ha tenido cuatro grandes etapas en su haber: a) la iuscultural tradicional, de su primer lustro, con disciplinas de Historia y Filosofía de los Derechos Humanos, Derecho Comparado y Sociológico de los Derechos Humanos, etc.; b) la iusfilosófica, de los dos siguientes lustros, más centrada en los derechos fundamentales y con enfoques de Teoría y Ciencia Jurídica; c) la iusinternacionalista, de mediados de los años 90, más interesada en la protección universal y regional de los derechos humanos; d) la iuscultural de reconversión, vigente hasta la fecha, donde se da cabida a propuestas de bioética, criminología, democracia y desobediencia civil, etc. Como lecturas clave del I.D.H. —con las que se inició este autor-24, se aconsejan: AÑON ROIG, Mª.J.: Necesidades y derechos, Madrid, 1994. ARA, I.: Las transformaciones de los derechos humanos, Madrid, 1990. ASIS ROIG, R.: Deberes y obligaciones en la Constitución, Madrid, 1991. — Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Madrid, 1992. ATIENZA,
23 Téngase en cuenta que, la democracia española, en sus años iniciales, pasa por unas dificultades severas y de gran inestabilidad, debido a los atentados terroristas (e.g. E.T.A., G.R.A.P.O.), las crisis financieras y económicas con huelgas, los intentos de golpe de estado (e.g. Operación Galaxia, 23F), el fenómeno político del transfuguismo, etc., lo que conduce a la renuncia del primer Presidente, A. SUAREZ (del partido U.C.D.).
24 Influyendo en las siguientes publicaciones, donde se puede encontrar más detalles de contenidos y obras de consulta, vid. SÁNCHEZ-BAYÓN, A.: “Universalizing the Human Right to marry“, en Diversity and Distinction Harvard´s Common Ground (vol. 8, nº 3), Spring 2003. — “Derechos humanos: respuesta secular versus reminiscencias cristianas”, en Documentos y Doctrina (Monografía nº. 36), octubre 2002. - "La Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea: Análisis formal y material del documento", en Boletín Jurídico (nº 45), 1-31 agosto 2002. — “La libertad religiosa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado-Iustel (nº 6), octubre 2004. SÁNCHEZ-BAYÓN, A y CHINCHÓN, J.: “La Carta al descubierto: notas críticas científico-sociales sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en BRU, C.M. (dir.): Exégesis conjunta de los Tratados Vigentes y Constitucional Europeos, Madrid, 2005. SÁNCHEZ-BAYÓN, A y GONZALEZ, M.: “Libertades fundamentales en las Américas: devenir de la libertad religiosa en América Latina, los Estados Unidos de América y el Sistema Interamericano”, en Revista Jurídica-Universidad Autónoma de Madrid (nº 14), 2006.
M.: Marx y los derechos humanos, Madrid, 1982. CARRILLO SALCEDO, J.A.: Soberanía de los Estados y derechos humanos en el Derecho Internacional, Madrid, 1995. DIAZ, E.: Estado de Derecho y sociedad democrática, Madrid, 1981. FERNANDEZ DE CASADEVANTE, C.: La aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España, Madrid, 1988. FERNANDEZ GARCIA, E.: Teoría de la Justicia y derechos humanos, Madrid, 1984. GARCIA MORILLO, J.: El amparo judicial de los derechos fundamentales, Madrid, 1985. GARCIA TORRES, J.; JIMÉNEZ BLANCO, A.: Derechos fundamentales y relaciones entre particulares, Madrid, 1986. GASCON ABELLAN, M.: Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, Madrid, 1990. LOPEZ GARRIDO, D.: Libertades económicas y derechos fundamentales en el sistema comunitario europeo, Madrid, 1986. LUCAS, J.: El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia ante una sociedad plural, Madrid, 1994. MARTIN RETORTILLO, J.L.; OTTO, I.: Derechos fundamentales y Constitución, Madrid, 1988. PECES-BARBA, G.: Derechos fundamentales, Madrid, 1973. – Tránsito a la Modernidad y derechos fundamentales, Madrid, 1982. PECES-BARBA, G.; et al.: Textos básicos de los derechos humanos, Madrid, 1973. — Derecho positivo de los derechos humanos, Madrid, 1987. - Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, Madrid, 1995. PEREZ-LUÑO, A.: Los derechos fundamentales, Madrid, 1984. – Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, 1984. PEREZ-LUÑO, A.; et al.: Los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema, Sevilla, 1979. PRIETO SANCHÍS, L.: Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid, 1990. RUIZ MIGUEL, A.: La justicia de la guerra y de la paz, Madrid, 1988. Para completar, consúltense las reseñas en el Anuario de Derechos Humanos, así como, el catálogo del Servicio de Publicaciones de la Complutense. En otra línea conceptual –más próxima al iusnaturalismo-, se sugiere la lectura de CASTAN, J.: Los derechos del hombre, Madrid, 1992 (4ª edición); más las propuestas de artículos diversos de la Revista Humana Iura, dirigida por el Prof. HERVADA en la Universidad de Navarra” (Sánchez-Bayón, A.: Estudios de cultura político-jurídica. De la tolerancia a la libertad y su cuarentena actual, Madrid: Delta, 2009).
Tareas:
- Identificación del texto y su autor.- Ideas más relevantes: ¿cuál ha sido el desarrollo científico-académico
32 33
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
de los derechos humanos? ¿Qué función cumple su impartición en los planes de estudio? ¿Cuál ha sido su devenir en España?
b) Dictámenes y palestras:
Supuestos 1: teniéndose en cuenta las siguientes nociones problemáticas, intente explicarse su significado y alcance integral. Acusaciones contrarias a los derechos humanos: son idealistas, etnocentristas, paternalistas, moralistas, activistas, voluntaristas, etc.
Supuestos 2: teníendose en cuenta las siguientes nociones dialécticas y/o fractales, intente explicarse su significado y alcance integral. Por ejemplo, el derecho a la educación, ¿se corresponde más con los derechos de primera generación o con los de segunda? ¿Y con los de tercera? Cuando se califica un derecho humano, ¿qué prima? (su dimensión objetiva, relativa al bien jurídico protegido, o su dimensión subjetiva, de la dignidad humana amparada). Los derechos humanos, ¿son facultades de libertad o garantías de control?
Supuestos 3: teniéndose en cuenta las siguientes nociones paradógicas, intente explicarse su signiticado y alcance integral. Si los derechos humanos suponen una reivindicación de libertad y autonomía frente al poder, ¿cómo pueden concebirse como poder de los particulares frente a la Administración? Si los derechos humanos son de vocación universal, ¿cómo puede darse en su seno una especialización temática, espacial y temporal? Si los derechos humanos son facultades personales, ¿cómo pueden entenderse también como garantías públicas?
c) Recomendación de fuentes:
Lo primero que se requiere es saber qué son las fuentes: históricamente, en Derecho, ha ha hablado de fontes iuris cognoscendi et fontes iuris constituendi. Se recurre así a una imagen muy plástica, a la metáfora hidráulica de fuente. Se alude tanto al conocimiento y producción del Derecho, o sea, al poder del que brota y los instrumentos a través de los cuales se canaliza. Por tanto, las fuentes pueden ser consideradas, bien de conocimiento (fontes iuris cognoscendi), bien de producción (fontes iuris constituendi). Respecto a las últimas, además
resulta necesario distinguir también entre las fuentes sustantivas (de dónde emana el poder productor de Derecho) y las formales (cómo se transmite o vehicula). Entre las fuentes de conocimiento, se remite a las ya citadas a lo largo del puzle, como en las prácticas previas, así como el compendio bibliográfico de Alcobendas, Mª.P.: Bibliografía española sobre derechos humanos 1978-1990, Madrid: CIS, 1991. Sobre las fuentes de producción, las mismas se tratan con detalle en la Parte Especial y en la Forense.
35
Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Unidad didáctica 2.- Síntesis histórica
resumen (banco de preguntas): [¿cuándo, cómo y por qué surgen los derechos humanos?] Con el tránsito a la Modernidad, se produce la crisis del Antiguo Régimen, basado en la cultura del Derecho, centrada en la dimensión objetiva del derecho, y por tanto en la articulación del Ordenamiento, por lo que las personas sólo eran receptoras de mandatos ajenos. Gracias a la separación entre ideas y creencias, individuo y comunidad, política y religión, etc., arranca el Nuevo Régimen, impulsándose la dimensión subjetiva del derecho, donde las personas son reconocidas como titulares de facultades, incluso, frente a los poderes públicos. Luego los derechos humanos surgen como realidad tipificada y exigible a partir del s. XVIII, extendiéndose gracias a la ideología liberal, y permitiendo así la creación de una sociedad moderna, sin estamentos rígidos, sino clases flexibles y variables. [¿Qué diferencias hay entre los derechos humanos y las expresiones de derechos naturales, derechos fundamentales, etc.?].
palabras clave (glosario): derechos humanos, derechos naturales, derechos ciudadanos, libertades públicas, derechos subjetivos públicos, derechos fundamentales.
sumario (puzle): 1. Antecedentes y cultura del Derecho en Occidente. 1.1. Origen occidental. 1.2. De la cultura del Derecho a la de los derechos. 2. Transito a la Modernidad y la pluralidad en la cultura de los derechos. 2.1. Problemas de la Modernidad. 2.2. Del monismo al pluralismo.
prácTicas (ejercicios y lecturas): comentarios de textos y palestras; dictámenes y palestras; recomendación de fuentes.
1. Antecedentes y cultura del Derecho en occidente.
1.1. origen occidental.
Los derechos humanos constituyen un tipo de institución compleja, de origen occidental y, jurídicamente, su expresión no brota propiamente hasta el tránsito a la Modernidad –incluso, hasta bien entrada ésta, pues
36 37
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
tarda siglos en madurar realmente-. Luego, los derechos humanos son fruto de la evolución occidental, aunque su pretensión sea universal, pero no por ello es una experiencia única, ni se puede imponer frente a otras nociones y prácticas en el mundo –dicha lógica conduce al debate del multiculturalismo y la interculturalidad, vid. supra-.
La pregunta que hay que plantearse es, ¿qué pasó en Occidente para que brotaran los derechos humanos? En las complejas relaciones entre el poder y lo sagrado, se va a seguir la senda de la tolerancia y, finalmente, de la libertad25. Ello permite que surja la noción de individuo, de autonomía de la voluntad y otros tantos constructos que facilitan el poner al individuo y su desarrollo en el centro de la vida social, de modo que, dicha misión se cumpla, se le dota a la persona de unas facultades protectoras, especialmente frente a otro ente pujante, como es el Estado-nación.
1.2. De la cultura del Derecho a la de los derechos.
Cierto es que ya había regulación en Oriente (donde se confundían las normas religiosas con las políticas y jurídicas), pero no era propiamente Derecho, pues para que el mismo brote y se consolide autónomamente (respecto de otras normas sociales), ello va a requerir de la combinación del nomos griego, el ius romano y los valores judeocristianos26. En consecuencia, también la noción de Derecho es propiamente occidental, sólo que extendida al resto del mundo, pues allí donde se ha observado un mandato social vinculante, se ha calificado a tal expresión (por analogía) como Derecho (e.g. Derecho hindú, Derecho tribal).
25 Vid. Sánchez-Bayón, A.: Estudios de cultura político-jurídica. De la tolerancia a la libertad y su cuarentena actual, Madrid: Delta, 2009.
26 De manera empírica, los fundamentos resultan, igualmente, ese conjunto irreductible de items originarios y comunes a las diversas tradiciones jurídicas ya mencionadas, o sea: el nomos (regla —racionalidad relacional—) y dike (distribución/compensación —arreglo de injusticias—) griegos; el ius (fuentes e instituciones de derecho) y aequitas (equidad/aquiescencia/prudencia —sentido común de lo justo—) romanos; los valores (principios generales y rectores de un orden social justo, basado en el perfeccionamiento personal y la consecución del bien común) judeocristianos –más la subjetividad jurídica, conducente al reconocimiento de la autonomía individual-; el ordo (la popularización de la justicia y la tutela judicial) germano; más el novus orbis hispanicum (el paso de la cultura del Derecho a la cultura de los derechos, armonizando el Derecho común trasatlántico con las expresiones locales) de las Españas.
2. Tránsito a la Modernidad y cultura de los derechos.
2.1. Problemas de la Modernidad27.
Cuando se alude al tránsito a la Modernidad28, ello significa que, de un lado, ha de producirse la crisis del Antiguo Régimen y su cultura del Derecho, en la que principalmente preocupa la norma (el sistema de normas del soberano), pues permite la misma petrificar a las personas por estamentos, y en el seno de los mismos, reconocer hermandades, gremios, etc., con una serie de privilegios, o comunidades con fueros. Por otro lado, se alude a la ruptura de cosmovisión (de un mundo teológico a uno antropológico), pues se introduce la separación entre ideas y creencias, entre ciencia y religión, o religión y política, entre individuo y comunidad, etc., de modo tal que el individuo, sus facultades y su autonomía, pasan a ocupar un papel central para el Derecho. Es por ello que se habla de la cultura de los derechos, pues comienzan a tipificarse aquellas facultades propias de las personas (dejando de ser sujetos pasivos de derechos para serlo activos), que llegan a ser calificadas de “verdades innegables” (Declaración de Derechos de Virginia y Declaración de Independencia de los EE.UU.).
El problema de todos estos planteamientos es que parten de la presunción de una noción inequívoca y única de Modernidad (todos comparten la misma idea, nacida de la misma experiencia), que además confunde lo moderno (lo último), con la modernización (el proceso de transformación que supone el avance o progreso). Y es que la Modernidad ha pretendido ser monopolizada por los occidentales, especialmente los europeo-continentales, cuyos académicos la han fijado conforme a unos modelos teórico-deductivos no ajustados a la realidad –sino a una falacia narrativa, para dotar de sentido a los citados modelos-. implica el cambio de régimen: del antiguo al nuevo, pero tal cosa sólo ocurre en
27 Se entiende por problema, no la concepción socialista que avoca al conflicto, sino la humanista de preocupación, pensando las dificultades antes de que se produzcan, de modo que llegado el momento se sepa responder con diversas soluciones.
28 Vid. Sánchez-Bayón, A.: La Modernidad sin prejuicios (3 vols.), Madrid: Delta, 2008-13.
38 39
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
conciencia de grupo, regido por una serie de reglas comunes reiteradas de convivencia, entonces sí, bajo esas condiciones inicia su emergencia el Derecho: ubi societas, ibi ius [donde hay sociedad, hay derecho]. Por tanto, el poder –más allá de la fuerza bruta- comienza a tomar forma y a manifestarse, resultando tan útil, pues no es necesario tener que convencer constantemente de su observación, sino que es interiorizado como parte de la socialización. Para lograr tal observación, en un principio, las elites recurren a la fe que los hombres depositan en la divinidad, por lo que en ese totum revolutum [amalgama o cajón de sastre] del kratos [poder (social)], conlleva la unión de derecho-política-religión. Por aquel entonces, los derechos humanos ni se intuyen, aunque sí existe ya una expresión en griego antiguo que alude a los derechos primarios o de sangre (cuestión que recupera Sófocles en Antígona), y resultan próximos a los mandamientos bíblicos (alcanzando a todo hombre, y primando sobre las regulaciones humanas locales). Por tanto, durante la Antigüedad, el poder se concibe y se aplica de manera unitaria, a través del miedo: la aceptación del poder confiere una cierta seguridad y su ausencia provoca un profundo temor, considerándose como un presagio de tiempos conflictivos o de catástrofes (e.g. el vacío del poder social precede a las luchas para su conquista, o deja sin contrapeso que se oponga a las fuerzas de la naturaleza). Con la llegada del cristianismo, se abre el camino hacia el Medievo y su dialéctica entre lo terrenal y lo celestial, entre lo temporal y lo eterno, entre la violencia y el amor, etc. Se empieza, de este modo, a distinguir una variedad de expresiones de poder, que entran en colisión mientras se concreta el reparto de las esferas sociales: religión-política-derecho. A diferencia de otras religiones de la Antigüedad, el cristianismo no se basa en el miedo (exterior) ni en la seguridad (interior) del grupo, el cual, a su vez, no viene determinado por la geografía (e.g. los griegos), el status socio-económico (e.g. los romanos) o la etnia (e.g. los judíos), sino que tiene una vocación católica –o sea, universal, aunque también oficial, en cuanto entre en contacto con los gobernantes-. En definitiva, el cristianismo ofrece una serie de dualidades conceptuales, que en sus relaciones dialécticas, generan una mayor racionalidad, permitiendo avanzar hacia la tolerancia y la secularización, por lo que poco a poco se va allanando el camino a la libertad del hombre –pero ésta sigue tardando, pues aunque empieza ha intuirse la noción de derecho
los modelos teóricos científico-académicos occidentales (en especial, los europeo-continentales). La realidad es otra, pues entre la Modernidad, tasada para Occidente, que tiene lugar entre el s. XV y el XVII, no se consigue una consolidación del Nuevo Régimen hasta el s. XVIII (en América) y el XIX (en Europa). Para el resto del mundo, es necesaria la contrastación de las siguientes evidencias del tránsito del Antiguo Régimen al Nuevo, y por ende, la eclosión de la Modernidad, cuyas pruebas son –como ya se han enunciado antes-: la separación entre ideas y creencias, individuo y comunidad, política y religión, etc.
2.2. Del monismo al pluralismo.
Se han aclarado ya nociones sueltas sobre el concepto de Derecho, de cultura de Derecho y los derechos, de derechos humanos, etc. Queda ahora por esclarecer cómo opera todo ello en conjunto (holísticamente). Para tal fin, resulta necesario preguntarse qué se entiende por la Historia, la historiología y la historiografía del iushumanismo, o sea, cómo se pasa del monismo de poder a su pluralismo, con sus diversas esferas social, entre las que median los derechos humanos, que a su vez, representan una parte alícuota de poder que corresponde a cada persona humana. Sintéticamente: a) la Historia se corresponde con la realidad pasada (los hechos y los fundamentos pretéritos: cuándo se tipifican los derechos humanos); b) la historiología con las teorías y métodos para el tratamiento de la Historia (cuándo comienzan a reconocerse y a estudiarse dichas tipificaciones); c) la historiografía se corresponde con la producción científica sintentizada en tipos ideales epistemológicos de las disciplinas (cuándo empieza a enseñarse la materia en las universidades). En consecuencia, ¿cómo se expone y explica el tránsito del monismo habido en la ekumene mediterránea de la Antigüedad, hasta llegar a la moderna cultura de los derechos humanos, garantizada por las organizaciones internacionales (vid. unid. 4 ss.), y reforzada domésticamente mediante la figura de los derechos fundamentales de las Constituciones estatales? Para poder dar respuesta, se procede a ofrecer una serie de aclaraciones preliminares. Como punto de partida, hay que remontarse a las proto-comunidades (entre el fin de la Edad de piedra y el inicio de la Edad de los metales), donde las relaciones entre sus integrantes están aún por definir, sólo rige la fuerza del momento. Sin embargo, allí donde se empieza a tener
40 41
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
humano, la misma es por ser hijo de Dios, y por tanto se ha de ser hermano en la fe, de ahí que no se reconozca al infiel, el hereje, etc-. Ahora bien, pese a que las dualidades parecen fácilmente identificables en teoría (e.g. “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, Mt. 22, 15-22; Mc. 12, 13-17; Lc. 20, 20-26), no así transcurren sus tensiones dialécticas en la realidad, donde a veces el poder civil ha procurado imponerse al religioso y viceversa, utilizándose para ello el Derecho, como instrumento para fijar la versión oficial deseada del modelo relacional en cada coyuntura: produciéndosde situaciones de persecución, tolerancia y, finalmente, libertad (vid. cuadro 1), entorno en el que realmente eclosiona la pluralidad, que supone el reconocomiento y protección de la cultura de los derechos, por ende, de los derechos humanos.
Cuadro 1: del monismo al pluralismo
Durante tal gestación, se van usando diferentes denominaciones, de significados y alcances diversos: a) derechos naturales (Escuela de Salamanca, s. XVI); b) derechos ciudadanos (Declaraciones revolucionarias
dieciochescas); c) derechos subjetivos públicos (jurisprudentes alemanes e italianos decimonónicos); d) libertades públicas (exégetas frances novecentistas); e) derechos fundamentales (constitucionalistas españoles del último tercio del s. XX), f) derechos civiles (movimientos de ampliación de derechos, sobre todo en los EE.UU., desde la década de 1960); g) derechos del hombre, del ciudadano y del trabajador (académicos y jueces comunistas italianos de posguerra); h) derechos morales (neoiusnaturalistas hispanoamericanos, más algún estadounidense)29.
Cuadro 2: antecedentes de las declaraciones de derechos humanos30
The Charter of Liberties of Henry I (1100), The Oxford Charter of Stephen (1136), The Charter of Henry II (1154), Magna Charta (1214-15), Letters Patent to Sir Humphrey Gilbert (1573), First Charter of Virginia (1606), The Mayflower Compact (1620), Laws and Orders concluded by the Virginia General Assambly (1624), Petition of Rights (England, 1628), Charter of Massachusetts Bay (1629), The Charter of Maryland (1632), Pilgrim Code of Law (1636), An Act for the Liberties of the People (Maryland, 1638), Maryland Act Concerning Religion (1639), Fundamental Orders of Connecticut (1639), Massachussetts Body of Liberties (1641), Articles of Confederation for the United Colonies of New England (1643), The Laws and Liberties of Massachussetts (1647), The Toleration Act (Maryland, 1649), Acts and Orders (Rhode Island, 1647), Connecticut Code of Laws (1650), An Act concerning our liberties (Massachussetts, 1661), The Charter of Connecticut (1662), The Charter of Rhode Island and Providence Plantations (1663), General Laws and Liberties of Massachussetts (1672), Habeas Corpus Act (England, 1679), Laws and Liberties of New Hampshire (1682), Penn´s Charter of Liberties (1682), New York Charter of Liberties (1683), Bill of Rights (England, 1689), Charter of Privileges of Pennsylvania (1701), The Charter of Delawer (1701), The Charter of Georgia (1732), Articles of Association (1774), Appeal to the Inhabitants of Quebec (1774), Declaration and Resolves of First Continental Congress (1774), Rights of the Colonist (1774), Second Declaration of the Continental Congress (1775), Virginia Declaration of Rights (1776), Pennsylvania Declaration of
29 En España, los representantes de dichas concepciones, y otras afines, impulsores de la cultura iushumanista actual, han sido: a) Legaz Lacambra y Castán de los derechos del hombre; b) Ruiz-Giménez (como maestro), Peces-Barba y Pérez Luño (como discípulos) de los derechos fundamentales; c) Sánchez Agesta y Sánchez de la Torre de los derechos morales y de los derechos naturales aplicados; d) Truyol y Serra de los derechos humanos; et al.
30 Vid. Sánchez-Bayón, A.: Estado y religión de acuerdo con los EE.UU., Saarbrücken: EAE, 2012.
Acerca de poder-sagrado-libertad: secularización del poder y sus esferas con su normatividadParadigmas Fórmulas ModelosMonismo Identificación Teocracia (rey-sacerdote)(Mundo Clásico) Exclusión Persecucionismo
(único poder) (eliminación minorías)Dualismo Utilidad/Servicio Cesaropapismo(Mundo Medieval (poder directo Hierocratismo/Eclesiocracia yModerno) e indirecto) Jurisdictionalismo MonárquicoPluralismo Reciprocidad Jurisdictionalismo Republicano(Mundo Contemporáneo) (poder directivo) a) Ejecutivo (legitimidad recíproca)
b) Legislativo (tolerancia con minorías relig.)_ _ _ _ _ _ _ _ _
Oposición Estadolatría(poder de resistencia) (Fascismo/Totalitarismo)
* deriva radical de Laïcité_ _ _ _ _ _ _ _ _
Neutralidad Separación distancionista(poder equilibrado Separación colaboracionistachecks & balances) a) Coordinac. (colaboración en =/= niveles)
b) Confesional. (colaboración en = nivel)Motivos de disputa: a) causas teóricas: hasta s. V auctoritas v. potestas, desde s. VI cuestiónregnum y aspiración imperium (poder civil: aspiración imperial de reyes germánicos, con conflictosentre sí y con Bizancio; poder religioso: aspiración imperial del Primado de Roma por cismaoriental); b) causas prácticas: patronato, regalías y encomiendas.Soluciones manejadas: a) teoría relacional a favor de la Iglesia: potestad superior (altitudo),potestad directa (vicarius Christi, plenitudo potestatis), potestad directiva (primus inter pares);metáforas: 2 espadas; 2 llaves; sol y luna; b) idem pro Estado: soberanismo (cuius regio eiusreligio, ius reformandi), jurisdiccionalismo (regalías, Derecho eclesiástico); metáforas: trono y altar,corona y mitra.
Prof. Dr. Sánchez-Bayón
42 43
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Rights (1776), Maryland Declaration of Rights (1776), Declaration of Independence (1776), Pennsylvania Declaration of Rights (1776), Delaware Declaration of Rights (1776), Articles of Confederation (1777-81), North Caroline Declaration of Rights (1780), Massachussetts Declaration of Rights (1780), New Hampshire Declaration of Rights (1784), Northwest Ordinance (1787), Constitution of the United States of America (1787), U.S. Bill of Rigths (1791), et al.
Prácticas:
a) Comentario de texto y palestra:
Texto 1: “ (…) el tránsito a la Modernidad requiere del triunfo efectivo del individualismo y del liberalismo, y no de los sucedáneos europeo-continentales, donde para conservar las instituciones del Antiguo régimen, se adaptan las formas, imponiéndose fórmulas de seudo-tutela: el súbdito ya no es tal, pero tampoco resulta un ciudadano en plenitud; no exige la tasación de sus derechos, sino que admite la concesión de los mismos. Así se entiende que, las fórmulas iniciales de reconocimiento de la intimidad y la autonomía, a raíz del proceso codificador del s. XIX, elaborado por las elites para unas bases sociales dirigidas, se base en la construcción jurídica de la personalidad, y no tanto en la tasación de la dignidad humana. La opción manejada del incipiente Derecho civil o continental aboga por la juridicidad o tecnificación del Derecho, mientras que la opción de la dignidad, mantenida por el Derecho común o anglosajón, mantiene los vínculos del Derecho con la justicia. Quizá el matiz no se vea aún, por lo que se va a seguir ahondando en la opción de la personalidad. El sentido histórico otorgado por las elites europeo-continentales (incluidas las españolas)31 a la noción de intimidad y autonomía, se basa en la construcción jurídica materialista del sujeto, siendo propietario de su persona y de las proyecciones de su personalidad: el honor, el nombre, el secreto de sus comunicaciones, etc., se consideran expresiones del patrimonio moral del hombre. Luego, si se entiende como patrimonio, se puede comerciar, y si mercantilizamos
31 Aunque, según los regeneracionistas, y antes los arbitristas, España ni siquiera ha contado con elites propias —salvo el breve lapso de los Trastámara, con los Reyes Católicos, las demás han sido dinastías extranjeras, como los Austrias y los Borbones—, de ahí buena parte de la explicación sobre su deriva.
nuestra personalidad, no sólo es que nos consumamos nosotros mismos, sino que renunciamos progresiva y programáticamente a nuestra dignidad, y con ella, a nuestra individualidad, libertad, intimidad, autonomía, etc. Esa apreciación es la que denuncia el socialismo, pero con su excesivo materialismo, al final agrava y precipita el proceso de alineación y malestar: si se transfieren los atributos más íntimos de la persona a unas expresiones exteriores, llegará un momento que no quepa ya la definición por el fuero interno, sino a través del uso que de dichas instituciones se haga; luego no importa la autoconcepción que uno tenga de sí mismo, sino cómo se es percibido por los otros. Entonces sí, se cumple así la dialéctica del amo y el esclavo de HEGEL, el fetichismo de FREUD, la alineación de FEUBERBACH, MARX y ENGELS. Si el malestar no tuviera solución o reconducción alguna, entonces, se estaría ante el nihilismo de NIETZSCHE, o el existencialismo de SARTRE. Pero los socialistas ofrecen una solución más rápida y directa, aprovechando el miedo a la libertad (carente de responsabilidad, de acuerdo con FROMM), y puesto que las bases sociales no saben actuar, será el partido el que tome las riendas, para la implantación del comunismo o estadio de superación de toda esta problemática (según LENIN y STALIN). Pues bien, antes de tanto discurso —distorsionador de la realidad—, es necesario retrotraerse al origen de la deformación conceptual, o sea, al tránsito a la Modernidad, y recuperar así la opción alternativa, la anglosajona. Tanto MORO, HOBBES, LOCKE, o J.S. MILL, todos ellos conforman una saga de pensadores preocupados por la dignidad humana, su conciencia y su libre albedrío –sólo posibles mediante el ejercicio efectivo de la tolerancia primero, y luego de la libertad-. Para todos ellos, es fundamental el derecho a disentir y a no ser hostigados. Tiempo después, en los EE.UU., dicha concepción se populariza por medio de dos expresiones bien conocidas: my right to be left alone [mi derecho a que me dejen solo/en paz] y mind your own business [métete en tus propios asuntos]. En consecuencia, el fundamento de la intimidad y la autonomía, en el mundo anglosajón es la libertad de conciencia (religiosa primero, ideológica después), cuyo respeto permite la generación de una sana y robusta autoconciencia, necesaria para disponer de una ciudadanía con un pensamiento crítico, maduro y comprometido con su realidad social. Con estos mimbres disquisitivos, véase a continuación cuál ha sido su plasmación en el Ordenamiento
44 45
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
español, así como, cuáles habrían de ser sus correcciones para permitir el tránsito de la sociedad de la información a la del conocimiento —se aprovecha además, para evidenciar las debilidades de un positivismo formalista, incapaz de apreciar la realidad, por su excesiva segmentación e ideologización, por lo que están en riesgo los fundamentos mismos del estado de derecho... para que la crítica resulte constructiva, no se rechaza de plano el positivismo formalista, pero sí se procura reconducirlo a través de unos planteamientos holísticos de convergencia, que permitan tomar conciencia de los cambios necesarios para recuperar el contacto con el mundo—“ (Sánchez-Bayón, A.: Estudios de cultura político-jurídica. De la tolerancia a la libertad y su cuarentena actual, Madrid: Delta, 2009).
Tareas:
- Identificación del texto y su autor.- Ideas más relevantes: ¿qué es el tránsito a la Modernidad, cómo se
consigue y en qué afecta a los derechos humanos? ¿En qué consisten los riesgos, para los derechos humanos, del positivismo formalista estatal y el abuso ideológico?
Texto 2: “A causa del espíritu de consenso de la Transición española, la Constitución de 1978, no responde tanto a la lógica formal esperable, sino al maridaje de interpretaciones y discursos. Al igual que se invierte la lógica histórica de la formación estatal (siendo primero el Estado de Derecho, seguido del Estado democrático, para llegar al Estado social), para plasmar la fórmula dogmática discursiva de “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” (art. 1), así acontece con la regulación sobre la intimidad y la autonomía, que en vez de formar un bloque común fundado en la dignidad humana, tal y como anuncia el art. 10, en cambio, parece centrarse sólo en la dimensión material (basado en la concepción patrimonialista de las expresiones exteriores de la personalidad), del art. 18 y su desarrollo jurisprudencial y legislativo32: a) inviolabilidad del domicilio (STC 22/1984); b) secreto de las comunicaciones (SSTC
32 Tal como se procura desde el Código penal de 1995, la Ley de enjuiciamiento civil de 2000, la Ley de protección de datos de 1999, la Ley del uso de videocámaras por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1997, la Ley de protección jurídica del menor de 1996, la Ley de protección de testigos y peritos en causas criminales de 1994, la Ley de protección civil del derecho al honor y la intimidad de 1982, etc.
114/1984 y 49/1999); c) honor y propia imagen (SSTC 199/1987, 117/1994 y 81/2001); d) esfera personal y familiar (SSTC 110/1984 y 231/1988); d) intimidad corporal, sanitaria y vida sexual (SSTC 20/1992, 231/1992 y 209/1999); e) límites legales (SSTC 7/1994 y 143/1994) y por usos sociales (STC 37/1987); etc. Toda esta construcción –poco armonizada-33, al partir de erróneas premisas y falsos postulados, ha llevado a la confusión de ámbitos jurídicos: el constitucional de los derechos fundamentales, con el penal de los delitos y faltas, más el civil de la responsabilidad y las indemnizaciones. No sólo eso, sino que la tipificación a través de la descripción tópica –tal y como se enuncia en el art. 18 y su desarrollo- dificulta la adaptación de la noción de la intimidad y autonomía a los tiempos que corren, de la sociedad de la información (y los imperativos del arts. 20.4 y 105.b, por ejemplo). Una legítima, válida y eficaz forma para reconducir la situación –mitigando las fragmentaciones disfuncionales actuales, de un positivismo formal decadente- es la interpretación holística en red de los derechos fundamentales (IHR), redirigiendo la calificación de los fundamentos de derecho del siguiente modo: la intimidad y la autonomía se basan en la dignidad humana, lo que lleva a un reconocimiento desde dos esferas. La esfera espiritual o moral de las libertades, que parte de los arts. 16 (libertad ideológica y religiosa –o sea, de conciencia-) y 17 (libertad y seguridad), seguidos del resto de libertades públicas para la autodeterminación de los ciudadanos (arts. 19 a 23). A la par, la esfera material o vital, que parte de los arts. 15 (derecho a la vida) y 18 (derecho a la intimidad), más todos aquellos relativos a la integridad física –y también moral, entrando ya en contacto con la otra esfera- (arts. 17 y 24 a 27). Del juego de interacciones entre las dos esferas, como se ha apuntado a groso modo, se interconectarían el resto de derechos fundamentales y libertades públicas. Así, con la observación de la IHR, resultaría posible la correcta fusión para la garantía de la identidad individual y del patrimonio moral de
33 Por mucho que se haya procurado proporcionar coherencia al desarrollo legislativo y jurisprudencial, ésta no es posible por las considerables diferencias conceptuales entre las diversas manifestaciones de la identidad y la autonomía (e.g. honor, vida familiar, secreto de las comunicaciones, etc.). Además, dicha coherencia en exceso tampoco es deseable, pues podría dar lugar a que el art. 18 sufriera una mutación forense como la del art. 24, generando una interpretación errónea por la que cualquier actuación de la Administración, las normas del Ordenamiento, o los mismos fallos de los jueces, se consideraría que tienen un impacto vulnerador en la intimidad y autonomía de los sujetos –de ahí, un límite más fijado por la peculiar ratio decidendi: SSTC 2/1981, 16/1981 y 73/1982).
46 47
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
la persona... por cierto –obvia decirse, pero por si acaso-, siempre referido todo ello a la persona física (la jurídica carece de dignidad humana)” (idem).
Tareas:
- Identificación del texto y su autor.- Ideas más relevantes: ¿cómo se articula un sistema holístico de
derechos? ¿Cuál es el fundamento común de cualquier derecho y qué garantiza en conjunto con otros?
Texto 3: [Como recuerdo de la unid. 1 y adelanto de la 3, se advierte sobre la peculiaridad del sistema mencionado,] “de la ordenación social pro conjunto holístico y difuso en red (holistic & fuzzy net) –a modo de lo que se viene haciendo desde hace décadas en las Ciencias Naturales, especialmente en Física, con su teoría m de integración-. Para evitar que una conceptualización excesivamente lógico-formal conduzca a un dogmatismo monolítico –como viene experimentándose en el devenir de la Ciencia Jurídica, y cuyo último episodio resultante ha sido el positivismo formalista estatal-, se atiende igualmente a una lógica-simbólica, flexible y aperturista, pues sus metáforas tan plásticas están pensadas para favorecer no sólo la adhesión de las elites gestoras y su comprensión técnica, sino lograr además la implicación del gran público e incorporar su noción de justicia. Un sistema de conjunto holístico y difuso, por su vocación armonizadora flexible (a modo de amalgama o red de redes aglutinadora), evita una esclerotización intelectual, por servirse de patrones organizativos en red, de manera dinámica no lineal, sin incurrir en fórmulas acabadas, para modelos cerrados de tipo exclusivo y excluyente. De ahí que, a modo de puzle –metáfora que no ha de sorprender, especialmente si se tiene en cuenta las que están en boga hoy en el mundo anglosajón, como la melé (tal como se aclara más adelante)-, se intente encajar convenientemente la tradición con las exigencias sobrevenidas, buscándose los engarces adecuados para ello. Sólo así es posible una integración correcta en su seno de los tradicionales planteamientos gnoseológicos y los modernos epistemológicos –tal como se aclara a reglón seguido-, a la vez que no se pierde de vista la marcha de los acontecimientos de la realidad subyacente a ordenar. Como último rasgo singular a destacar del SHD es su autopoiesis. Se hace referencia así al
hecho de considera que el Derecho –al igual que su comunidad humana subyacente- es una realidad viva, que se (re)produce a sí misma: la conducta reiterada por el pueblo se convierte en Derecho, que la reproduce, bien por sí mismo, bien por la tipificación que hacen los poderes públicos (donde el Legislativo y el Ejecutivo regulan y el Judicial interpreta, que es otra forma de reproducir)” (Sánchez-Bayón, A.: Filosofía político-jurídica glocal, Saarbrücken: EAE, 2012).
Tareas:
- Identificación del texto y su autor.- Ideas más relevantes: ¿qué significa “holístico” y cómo afecta los
derechos humanos?
b) dicTámenes y palesTras
Supuesto 1 (relativo a las comprensiones sobre los derechos humanos):“Respecto a los modelos comprensivos, igual que existen sistemas
jurídicos contrapuestos (Derecho Civil europeo-continental e iberoamericano34 vs. Derecho Común angloamericano)35, otro tanto pasa con la democracia y los derechos humanos36, pues para el primer modelo, sendas cuestiones se conciben como parte de un proceso de conquista, donde el marxismo (y sus versiones posteriores)37 ha servido de importante motor en las transformaciones sociales, mientras que para el segundo no ha sido así, sino más bien lo contrario (e.g. en Gran Bretaña y en los EE.UU., su repercusión ha sido marginal, porque las fuerzas de dinamización del cambio social han sido otras). Véase entonces, la esencia antagónica de
34 Esta última versión del modelo, aunque encuentra sus orígenes en la tradición jurídica dieciochesca (compiladora y canónica) y la temprana decimonónica (codificadora y civil) de España y Portugal –y más tarde, también de Francia, principalmente, en el Caribe-, ha sufrido múltiples trasplantes legales aunque mantiene importantes reminiscencias europeo-continentales, sobre todo en Derecho Público y algo en Derecho de Familia.
35 Vid. Sánchez-Bayón, A.: Sistema de Derecho Comparado y Global, Valencia: Tirant, 2011.
36 Vid. Sánchez-Bayón, A.: Filosofía político-jurídica glocal, Saarbrücken: EAE, 2012.
37 Por tal, marxismo, no sólo se atiende a la producción intelectual de Marx ni se limita a la I Internacional (1864), sino que también se observa su devenir e influencia en otras variantes socialistas, especialmente, en aquellas expresiones posteriores que primaron su idea de la revolución permanente –hacia utopías legitimadas en una (autopercepción de) superioridad moral-.
48 49
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
razones son muchas, sobre todo, el hecho del fácil acceso a la propiedad privada, el “regalo institucional” de los derechos civiles y políticos, los valores individuales, una realidad social más elástica, permeable y flexible al cambio (melting pot), etc. En definitiva, la diferencia entre modelos podría simplificarse –y con ello falsearse40 en cierta medida- como la proposición de la conquista vs. el experimento: el modelo europeo-continental se identifica con la conquista, basada en la revolución y un fuerte idealismo, mientras que el angloamericano lo hace con el experimento, asentado en las reformas y el realismo. La complejidad mayor, en dichos planteamientos, radica en el iberoamericano, que viene a ser una fusión vacilante de conquista y experimento. Consecuentemente, tales planteamientos afectan a su vez a la percepción que se tiene de la democracia y los derechos humanos, como se cuestiona de inmediato” (Sánchez-Bayón, A.: Nuevas cartografías de la globalización, en prensa).
c) recomendación de FuenTes: vid. fuentes de las prácticas, más las recomendadas en la unidad anterior. Y finalmente, también, Alemany, S.: Curso de Derechos Humanos, Barcelona: Bosch, 1984. Ballesteros, J.: Derechos Humanos, Madrid: Tecnos, 1992. Cassese, A.: Los derechos humanos en el mundo contemporáneo, Barcelona: Ariel, 1991. Castán, J.: Los derechos del hombre, Madrid: Reus, 1992 (4º edic.). De Castro Cid, B.: El reconocimiento de los derechos humanos, Madrid: Tecnos, 1982. - (dir.): Introducción al Estudio de los Derechos Humanos, Madrid: Editorial Universitas, 2003. Escobar, G.: Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos, Madrid: Trama Editorial, 2005. Martínez de Pisón, J.: Derechos humanos. Historia, fundamento y realidad, Zaragoza: Egido, 1997. Peces-Barba, G.: Derecho positivo de los derechos humanos, Madrid: Debate, 1987. Sánchez de la Torre, A.: Sociología de los derechos humanos. La teoría jurídica de los derechos humanos, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1979 (2º edic.).
de cultivo para el marxismo, al tratarse de la ideología por excelencia del movimiento obrero. Obsérvense las hipótesis de Lipset sobre la falta de arraigo del socialismo en los EE.UU.; vid. Lipset, S.M.: Agrariam Socialism, University of California Press, Berkeley, 1971. - El excepcionalismo norteamericano. Una espada de dos filos, Fondo de Cultura Económica, México DF, 2000.
40 Se hace referencia a los planteamientos de Popper y su falsacionismo –así traducido y generalizado-, como criterio de selección de propuestas científicas y contrapuesto al de verificabilidad ya enunciado por los positivistas lógicos del Círculo de Viena; vid. Popper, K.R.: La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid, 1982. – Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico, Paidos, Barcelona, 1983.
dichos modelos: a) Modelo europeo-continental (e iberoamericano): para lograr el tránsito al Nuevo Régimen, son muchos los obstáculos históricos a salvar y, visto que el liberalismo se estanca en las reformas político-jurídicas macroestructurales, ello provoca el auge del marxismo para acelerar las reformas sociales –el problema es que éste se defiende desde los planteamientos revolucionarios retóricos de difícil casación real, pues para su materialización es necesario ajustar a cada realidad concreta las aristas discursivas relativas a las fallas del orden establecido, la selección de las bases sociales a promocionar, etc. De ahí que, entre sus grandes contradicciones, aunque la formulación original del marxismo estaba orientada al proletariado europeo-central, finalmente, ha tenido mayor repercusión en los extrarradios europeos agrarios (e.g. España, Italia, Rusia), así como en otras realidades descolonizadas (e.g. Latinoamérica, Indonesia). Como ya se aludido –por encima, vid. Sánchez-Bayón, 2011-, el modelo europeo-continental ha tenido una marcada influencia en Latinoamérica, máxime en sus inicios, pues posteriormente se han ido incorporando trasplantes legales diversos del modelo angloamericano, además de otras instituciones adaptadas de los Ordenamientos indígenas, lo que ha supuesto un constante campo o laboratorio de ensayo jurídico-social, aún por fijar su adecuada fórmula propia. b) Modelo angloamericano: es en Gran Bretaña donde se logra la efectividad de hitos precedentes de la democracia y los derechos humanos, tales como los principios de primus inter pares o de habeas corpus, instrumentos tan significativos como la Carta Magna (1215), o bien las reformas político-jurídicas durante el directorio civil de Cromwell y de la Gloriosa Revolución (1688). Su espíritu, se traslada a las colonias americanas, donde no reside prácticamente la losa del Antiguo Régimen, permitiendo que, con el nacimiento de los EE.UU., también surge la democracia moderna más madura y prolongada (hasta la fecha), además de ser la primera en reconocer una declaración de derechos con vinculación jurídica efectiva38. Atendiendo a las consideraciones previas, ¿cómo se explica qué el marxismo no haya tenido, prácticamente, nada que ver con la impulso democrático-iushumanista en los EE.UU.?39. Las
38 La Carta Magna británica o las Partidas castellanas recogen privilegios, y la Declaración (francesa) de Derechos del Hombre y del Ciudadano no posee vinculación jurídica hasta su incorporación a Constituciones posteriores.
39 Cuestión realmente relevante, si se tiene en cuenta que los EE.UU. es un país que destaca entre las primeras y más sobresalientes potencias industriales, ergo, tendría que haber sido un rico caldo
51
Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Unidad didáctica 3.- Derecho Global
y derechos humanos
resumen: [¿qué es el Derecho Global y cómo afecta a los derechos humanos?] la crisis actual es global, tanto por razones históricas (por el fin de un periodo dominado por el Estado-nación), espaciales (de alcance planetario) y materiales (afecta a casi cualquier institución social, entre ellas los derechos humanos). [¿Qué es el espíritu de San Francisco?] Se aprovecha esta unidad para mover a la reflexión crítica, haciendo balance y permitiendo regresar al momento en se empezó a pensar en el nuevo paradigma, como fue el espíritu de San Francisco, tras la II Guerra Mundial, cuando se creía que los pueblos podían trabajar juntos por el bien común de la humanidad, mediante las organizaciones internacionales, ayudándose para ello de una herramienta clave como los derechos humanos.
palabras clave: Globalización, paradigma, Derecho Global, organizaciones internacionales, holismo, derecho imperativo y dispositivo.
puzle: 1. Nuevo paradigma jurídico (I): Derecho y Globalización. 1.1. Globalización y cambio de paradigma. 1.2. ¿Existe una Política, Administración y Derecho común actual? 2. Nuevo paradigma jurídico (II): Organizaciones internacionales y derechos humanos. 3.3. Normatividad global: derecho imperativo (hard law-ius cogens-lex data) y dispositivo (soft law, comitas gentium, lex ferenda).
prácTicas (ejercicios y lecturas): comentarios de textos y palestras; dictámenes y palestras; recomendación de fuentes.
1. Nuevo paradigma jurídico (I): Derecho y globalización.
1.1. Globalización y cambio de paradigma.
Un paradigma es, por así decirlo, las gafas intelectuales con las que vemos la realidad, lo que implica tener que reconocer de partida que:
52 53
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
a) nuestra visión es deficitaria, b) requiere de graduación periódica, por si hubiera variado. Y así es, porque un paradigma sólo resulta válido en tanto en cuanto permita resolver los problemas acaecidos en nuestra realidad, pero si no cumple tal misión, ello significa que su tiempo ha pasado y ha de pensarse en corregir la graduación de las gafas o hacer unas nuevas, para ver mejor. La realidad de las comunidades políticas soberanas y su marcha responde a las tensiones entre fuerzas, sobre todo, a la dialéctica entre lo local y lo universal: polis v. liga, burgo v. reino, Estado v. Cristiandad, etc. Justo en la última categoría dialéctica es donde radica el enredo, causa del aumento de la miopía actual –por seguir con la metáfora de las gafas-. Al desintegrarse la Cristiandad (con la caída del Imperio y el Papado, siendo sustituido por iglesias particulares y Estados singulares), cuestión que se tipifica jurídicamente con la Paz de Wesfalia de 1648 y el tipo de Derecho Internacional que se empieza a acometer –preocupado por ordenar las relaciones entre unidades soberanas-, los Estados comienzan a cobrar una importancia cada vez mayor, procurando copar no sólo su espacio, sino también el de cualquier tipo de comunidad supra y transnacional –se inicia así la vocación de potencia, que alcanza su cénit con el colonialismo decimonónico-. El orden de Westfalia-Viena, basado en las alianzas entre las grandes dinastías de vocación imperial (e.g. España, Rusia, Austro-Hungría), comienza a desmoronarse con las Conferencias estatales finiseculares, y se completa con la I Guerra Mundial (1914-19). Se inicia así el orden de Versalles-Yalta/Potsdam, consistente en una sociedad internacional heterogénea e inestable, que acaba con el fin de la Guerra Fría. Desde la década de 1990, se cuestiona si recuperar el espíritu traicionado del orden de San Francisco y la ONU, dando paso a una auténtica y sostenible comunidad internacional (e.g. Discurso del Presidente Bush “Tras un nuevo orden mundial” de 1990), o mejor aún, de aldea global –incluso, comunidad de la humanidad o civilización tipo I-41. El caso es que, durante una década, impera una suerte de euforia artificial –circunscrita a los países desarrollados-, por lo que
41 Se parte de la hipótesis del astrofísico soviético Kardashev (insigne miembro de la Academia de Ciencias de la URSS), según la cual, en cuanto se asuma la interdependencia solidaria mundial, entonces, se habrá alcanzado el rango de civilización tipo I, que es aquella capaz de actuar planetariamente. Las civilizaciones tipo II, son las que logran operar a lo largo de su sistema solar. Las tipo III, son aquellas que disponen de cobertura en toda su galaxia.
se llega a denominar este tiempo como el orden de Wall St.-Hollywood, llegando a su fin con los atentados terroristas del 11/S de 2001, causando una ruptura de tendencia e, incluso, un retroceso a la tensión más álgida de los tiempos de la Guerra Fría, sólo que ahora es la Guerra al Terror(ismo) de alcance planetario y sin enemigos claros, que además pueden golpear dentro de casa –es una de las expresiones más usadas por la Administración W. BUSH-. Hoy, una década más tarde, parece que se vuelve otra vez al espíritu de San Francisco –ahora también de Roma, por la Corte Penal Internacional y el ejemplo de integración de la UE-, y también vuelve a sonar la noción de aldea global (de los textos iushumanistas), pero también coexisten expresiones cínicas del tipo fábrica global (una economía real a escala planetaria dirigida por OMC, OCDE, UE, Mercosur, Alca, Tlc(s), etc.); Las Vegas global (un mundo financiero de agentes de bolsa y supervisado por los Bancos Centrales y el Grupo Banco Mundial, con el FMI); la polis global (un amago de gobernabilidad mundial sin gobierno concentrado, sino por medio de una red de organizaciones internacionales y foros mundiales); una apartheid global (pues la tríada Asia-Pacífico, Europa-Occidental y América del Norte, sustentan el poder y el resto del mundo es dependiente –incluso, dentro de estos entornos las desigualdades son grandes y variadas-), etc. En definitiva, tal variedad de denominaciones evidencia que aún no hay una concepción dominante ni una visión compartida de conjunto, por lo que no cabe hablar de una única globalización, sino varias, que requieren de un cierto consenso. Y es que el proceso en marcha de globalización no tiene por qué conducir a un futuro positivo de armonización y solidaridad, sino que bien puede terminar en una asimetría brutal -en vez de acercar posiciones, las polariza-, así como, una fragmentación injusta –sin redistribución de la riqueza y de sectorialización toyotista, donde no se trabaja para el bien de la humanidad, sino los beneficios de las corporaciones-. Ahora bien, se insiste en que el proceso está en marcha, y el devenir del mismo dependerá en buena medida de las reglas de juego que se establezcan y respeten, o sea, del tipo de Derecho Global que se consolide: al vivir un tiempo de transición, entre una época que agoniza, que es la monopolista del Estado-nación, con su paradigma del positivismo formalista estatal, y otra que está naciendo, que es la pluralista de la comunidad o aldea global, con su paradigma del positivismo sistémico holístico y difuso
54 55
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
fecha, abundante en Europa-continental-, ha abogado por reconocer un Derecho Internacional, únicamente a merced de los intereses de los Estados y su positivismo formalista estatal –luego, una suerte de Derecho estatal externo de tipo hegeliano, que ha llegado a usar y abusar de los derechos humanos en su beneficio, vid. infra-. Incluso, no todos los Estados, sino las grandes potencias, en manos de las cuales están también las organizaciones internacionales (e.g. los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU). Y sólo reconocen aquel Derecho Internacional que esté avalado por instrumentos de fuerza (coercibilidad), si llegara el caso (coactividad). Así se explica que esta doctrina (del viejo paradigma) –y como adelanto del último epígrafe de la unidad-, hable de hard-law o Derecho duro, y lamine el Derecho Internacional según disputas académicas, que distinguen e independizan el Derecho Internacional de las Relaciones Internacionales, el Derecho Internacional Público del Privado, etc. –y dejando así la materia de los derechos humanos en meras disquisiciones teóricas de voluntarismo, alejadas de la práctica cotidiana-. Frente a tal cerrazón y distanciamiento de la realidad en curso, se insta desde esta obra a revisar los fundamentos, para constatar dónde se ha producido la desviación y cómo recuperar la senda, para abandonar los juegos elitistas de geopolítica, y empezar de una vez a dar respuesta a las exigencias de un mundo en constante cambio, por la transición inicialmente planteada, hacia un incipiente Derecho Común de la Globalización. Al igual que en tiempos pasados, cuando hubo una comunidad superior integrada en valores y proyectos comunes, como pasara con los imperios, como el Romano y su Derecho de Gentes, o el Español y su Nuevo Derecho, incluso la Cristiandad con su red universitaria y su Derecho Común, entonces, ¿qué comunidad supranacional sería esa necesaria para hablar hoy de un Derecho Común?
Para poder responder a la cuestión, sin dogmatismos ni simplismos, se requiere de un cierto circunloquio discursivo de diálogo con el lector (para comprender la lógica jurídica subyacente): si el Derecho Internacional (DI) se corresponde –tal como se viene explicando- con el caduco paradigma del formalismo estatal, el Derecho Global (DG) aboga por un paradigma sistémico holístico y difuso, cuyos principios articuladores son, además de los genéricos del tipo de realidad,
(vid. supra), que promueve, además, la interdependencia solidaria –en vez del actual intercambio desigual, que acerca el Derecho más a la fuerza (de las grandes potencias y su imposición de las reglas de juego) que a la razón-, entonces, se comprenderá así la importancia de acometer un estudio serio del Derecho Global, tal como aquí se invita.
La cuestión sobre la ordenación de una nueva era de apertura, por los cambios habidos en la comunidad supranacional, no es algo nuevo y propio de nuestro tiempo –más bien resulta un fenómeno cíclico-, sin embargo, nuestra herencia directa más inmediata viene de los enunciados ilustrados dieciochescos (de autores como Locke, Vattel, Wolff o Kant), quienes reclamaran ya un Derecho de Gentes científico y practicable, para consolidar una paz perpetua y una comunidad cosmopolita, gracias al comercio entre los pueblos. El problema es que entonces se trató de un juego de elites, en vez de una realidad tangible, a diferencia de la situación actual, pues gracias a las TIC, sí es posible materializar tales ideales y demandas sociales, dando paso al proceso de la globalización.
1.2. ¿Existe una Política, Administración y Derecho común actual?
Como en breve se va a ir viendo, cada vez de manera más clara (vid. parte especial), el ámbito jurídico natural de los derechos humanos es el Derecho Internacional, de ahí que se preste atención en esta páginas previas a la globalización, al cambio de paradigma y, sobre todo, qué se entiende en la actualidad por Derecho Internacional, para llegar a las propuestas de corrección, desde el marco de las organizaciones internacionales, que resultan las auténticas valedoras de los derechos humanos en las últimas décadas. Pues bien, en consecuencia, aquellos anclados en el paradigma anterior, no querrán o no podrán –por no desear salir de su círculo de comodidad o no saber cómo- ver que el mismo hace aguas; por tanto, son incapaces de calificar situaciones sobrevenidas –llegando a negarlas, por no tener cabida en su paradigma-, provocando con ello un mayor distanciamiento entre la teoría y la práctica, entre las Facultades de Ciencias Jurídicas (hoy) y el quehacer cotidiano de los operadores de Derecho. Dicha parte de la doctrina –hasta la
56 57
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
de institucionalidad, de unidad, de complitud, de tridimensionalidad, de transitividad, de lo holístico y difuso, et. al.42; y los muy específicos del Derecho de las Organizaciones Internacionales –en especial, los enunciados desde la ONU: arts. 1 y 2 de la Carta de San Francisco, y las múltiples Resoluciones, desde la 2625 (XXV) de 1970 sobre los principios del Derecho Internacional, más la 42/149 de 1987 sobre la codificación de los principios y normas de Derecho Internacional referentes al Nuevo Orden Económico Internacional, hasta la Declaración del Milenio (2000)-43, hay unos prima principia clave a considerar, como el de subjetividad, de solidaridad, de pluralidad, de consensualidad, etc. También han de considerarse otras fuentes, como los pronunciamientos geopolíticos –más allá de la teoría general de organizaciones internacionales y su papel mundial- emitidos por organizaciones regionales (e.g. UE y la Declaración Solana de 2003 o “Una Europa segura en un mundo mejor”), y las sectoriales (e.g. OSCE y los informes de sus oficinas temáticas para procesos electorales,
42 Cuando se habla de principios, de partida, en Humanidades y Ciencias Sociales se alude a los de dialéctica: a) principio de relación (todo está interconectado); b) principio de transformación (todo es susceptible de cambio al estar en relación); c) principio de tensión/contradicción (la lucha de los contrarios), etc. Aterrizando en Política y Derecho, se hace referencia a: a) principio de mundanidad: la realidad se muestra llena de seres que coexisten, pero sólo los seres humanos tienen conciencia de tal coexistencia, con su significado y alcance; b) principio de sociabilidad: el hombre es libre y aún así se asocia y convive, gracias a su logos –capacidad de comunicarse y pensar-; c) principio de politicidad: el hombre se une, no para sobrevivir (como el resto de animales), sino para prosperar, por lo que acepta unas reglas de convivencia y un proyecto de vida en común, asumiendo un rol social; d) principio de transitividad: sólo caen en el ámbito del Derecho aquellos actos que van más allá del fuero interno (o conciencia) y de los actos no transitivos –aquellos conocidos por el sujeto actor, pero ignorados por los demás, sin poder identificar ni el nexo ni la relación generada-; los actos transitivos, además de externos y conocidos, pueden ser interindividuales o privados (sólo afectan a los sujetos intervinientes), y sociales o públicos (afectan al cuerpo social y su justicia) –este principio se sustenta en otros, como implica la teoría de la sistemática-; et al.
43 Esbozo telegráfico de los principios inspiradores de la Comunidad global y su (neo)utrumque (universale) ius para el s. XXI (se trata de una visión en red de multisubjetividad y pluriordenamentación, de modo que se ordene la interdependencia y solidaridad, mediante reglas de derecho por compromiso y consenso): 1) Ius cogens tradicional (interestatal): a) Principios generales/estructurales: igualdad soberana entre Estados, arreglo pacífico de controversias y prohibición del uso de la fuerza, respeto de los derechos humanos, libre determinación de los pueblos y descolonización; b) Obligaciones erga omnes: buena fe, pactismo (pacta sunt servanda: consenso, consentimiento y responsabilidad), reciprocidad, respeto del orden público (cesación del ilícito, no reiteración y reparación), prevención. 2) Ius cogens moderno (organizaciones internacionales): a) Valores superiores/dinamizadores: ecopacifismo, cooperación y desarrollo sostenible, democracia y gobernanza mundial; b) Fines e intereses comunes: rehumanización-resocialización-redemocratización del orden internacional, fomentar la interdependencia solidaria mediante una agenda de interés común y favorece las relaciones y la libertad de forma jurídica (favor negotti), ampliar y profundizar relaciones y derecho (ius cogens y obligaciones erga omnes).
libertad de prensa, etc.). Y ni que decir tiene de las ONGs de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etc., con su impacto en la opinión pública mundial –si algo preocupa más hoy a los Estados, no es tanto su soberanía como sí un aislamiento internacional, de ahí que se tenga en consideración a la citada opinión pública-. En consecuencia con el circunloquio clarificador, entonces, se está ya en disposición de entrar a conocer el marco actual que ofrece el Derecho de las organizaciones internacionales para el desembolvimiento adecuado de los derechos humanos, no como herramienta para los Estados, sino como auténtico instrumento garantista para las personas físicas.
2. Nuevo paradigma jurídico (II): organizaciones internacionales y derechos humanos.
Como se viene reiterando, vivimos en un mundo en crisis: un cambio de siglo y milenio, con disolución de límites tangibles y articulación de redes virtuales, en un planeta globalizado, de sociedades líquidas de riesgo, etc. Se trata de la ruptura previa al tránsito, pues según sea gestionado, así será el resultado: a) una evolución hacia la sociedad del conocimiento global (recuérdese: civilización tipo I, Kardashev); o b) una involución hacia una nueva etapa de fuerza, una violencia discursiva que devenga en una mayor fragmentación social y un muy posible conflicto armado. Téngase en cuenta que el origen moderno de la organización internacional (lato sensu), procede de la descomposición del orden imperial europeo, siendo sustituido por el orden estatal posterior a la Paz de Westfalia, basado en las alianzas diplomáticas, a las que seguirán otros mecanismos de coexistencia y progresiva coordinación, como los sistemas de consulta, conferencias, etc. Casi dos siglos más tarde (superada la edad de los imperios y el Antiguo Régimen, y en proceso de consolidación de la edad del derecho y el Nuevo Régimen) sí aparecen las primeras organizaciones internacionales, cada vez más autónomas y tendentes a una administración –de ahí su denominación en inglés, international institutions- de interdependencia solidaria de la comunidad mundial. El problema ha radicado en el quebrantamiento
58 59
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
nacionales para forjar redes de interdependencia solidaria que rehumanice, resocialice y redemocratice el orden internacional, sino que lo que se teme es la involución estatalista tras los atentados terroristas del 11/S, volviéndose a una geopolítica de potencias, basada en un Derecho estatal externo de positivismo formalista, muy discursivo (técnico y procedimental) y poco realista (sustantivo). Una involución así supondría la ya mencionada confusión del derecho con el poder, éste con la fuerza, hasta llegar a su reduc-cionismo falaz de la ley del más fuerte, dando lugar a una creciente fragmentación planetaria (por el doble rasero y la nimia solidez conceptual de un Derecho Internacional excesivamente automa-tizado), con lo que a la postre quedaría el campo sembrado para nuevos conflictos armados.
b) La enunciación de una teoría jurídica global de las organizacio-nes internacionales: si se recuperan los fundamentos, no sólo es factible una teoría así, sino que además resulta urgente y necesaria, para reintroducir un mínimo de orden y seguridad jurídica, máxi-me si se sigue bajo el paradigma del positivismo formalista –es ne-cesario abandonar la técnica de ir tirando, las subsanaciones ultra vires y el criterio de oportunidad política, para reestablecer algo de higiene intelectual al respecto-. Por lo que es imprescindible rein-tegrar el estudio del Derecho objetivo (principios y normas) con el Derecho subjetivo (intereses y relaciones jurídicas), así como, del Derecho según su forma (análisis de validez y naturaleza jurídica) y según su fin (análisis de intencionalidad y niveles de justicia). Igualmente, es conveniente reconectar el Derecho Internacional con disciplinas afines con las que guardaba estrecha relación antes de la desviación surgida durante la Guerra Fría.
En cuanto disciplina de reconversión, el Derecho de las Organizaciones Internacionales (DOI), se encuentran sus antecedentes en las cátedras de
dicha metáfora, representa la fragilidad del conocimiento, cada vez más vulnerable, al no basarse en planteamientos analíticos y empíricos, sino formalistas de tipos ideales y discursos tecnicifistas, insistentes en estudiar sólo aquello que ya se conoce y cerrándose en banda a la percepción de nuevas posibilidades. Por tanto, el cisne negro representa aquel acontecimiento que rompe los límites del paradigma vigente, abriendo nuevas puertas a la percepción de la realidad.
de la consolidación de la edad del derecho, pues cíclicamente se ha tendido a equiparar el derecho con la fuerza –prestando más atención a la técnica de la coactividad, que a la autoridad de los fundamentos-, deviniendo en algún tipo de conflicto armado devastador; así se pueden distinguir diversos estadios (en su retrogradación ptolomaica): a) Concierto de naciones: tras las Guerras napoleónicas, con el Congreso de Viena de 1815 se inaugura una etapa de coexistencia pacífica e incipiente colaboración comercial, mediante conferencias internacionales, donde se establecen comisiones fluviales trasnacionales (e.g. Comisión Central del Rin de 1815, Comisión Europea del Danubio de 1856) o uniones administrativas internacionales (e.g. Unión Telegráfica Internacional de 1865, Unión Postal Universal de 1874); b) Sociedad internacional: tras la I Guerra Mundial, con el Pacto de Versalles de 1919 (y demás pactos de paz y resolución pacífica de conflictos, como el Pacto Briand-Kellogg de 1928), se inicia una etapa de colaboración más diversificada y plenamente institucionalizada –hasta el punto de que vuelve el arbitraje y se prevé un sistema de jurisdicción internacional, como la Corte Permanente de Justicia Internacional-, todo ello impulsado desde la Sociedad o Liga de Naciones; c) Comunidad global: tras la II Guerra Mundial, con la Carta de San Francisco de 1945, y desde la plataforma de la O.N.U., comienza una etapa de administración global, posibilitada por las nuevas tecnologías, pero con ciertos retrocesos causados por conflictos dispersos, como los de la Guerra Fría y la actual Guerra contra el Terrorismo –dando lugar a una cierta involución, donde cabe la tentación de volver a confundir el derecho con la fuerza, y someter las organizaciones internacionales a la voluntad de ciertos Estados, como telón de sus geopolíticas-. Luego, en la actualidad, más que nunca es necesario que las universidades recuperen su papel de comunidades de cuestionamiento y ensayo de fórmulas para el progreso de la humanidad, donde se formen ciudadanos críticos y comprometidos –intentando abandonar la deriva actual, de meros centros homologados de capacitación de técnico-profesionales-, pues sino, de otro modo será imposible:
a) La detección del cisne negro44: el conocimiento nuevo por descubrir, no radica tanto en la valía de las organizaciones inter-
44 El cisne negro es una llamada de advertencia frente a los absolutos (de pensar que todos los cisnes eran blancos, al descubrirse Australia, se descubrió que también podían ser negros), por lo que
60 61
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Derecho Natural y de Gentes, tal como se puede constatar hasta la época de la Restauración (vid. Tratado de la Santa Alianza de 1815: “En nombre de la Santísima e indivisible Trinidad (...) de los beneficios que la divina providencia ha querido derramar sobre los Estados cuyos gobiernos están bajo nuestra confianza (...)”). Durante el s. XIX, la Filosofía del Derecho y el Derecho Internacional van de la mano, influyendo en la evolución del fenómeno de la organización internacional (vid. Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919 –y su enmienda por el Pacto Briand-Kellog de 1928-: “Las Altas Partes contratantes consideran/declaran (...)”). Más recientemente, antes de la desviación hacia un positivismo formalista desnaturalizador del Derecho Internacional –reduciéndolo a un materialismo de principios y normas de Derecho estatal exterior o un Derecho trasnacional de potencias, más próximo a la exhibición de fuerza que a la racionalidad-, en las décadas de 1940 y 1950, el estudio de DOI se basa en la interacción del Derecho Internacional con el Derecho Comparado, sin descuidar las Relaciones Internacionales (vid. Carta de las Naciones Unidas de 1945: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos (...)”). Sólo en la década de 1990, con la caída de la U.R.S.S. –propensa a instrumentalizar las organizaciones internacionales, como juguetes estatales, para la avanzadilla de la revolución-, así como, con el auge de las nuevas tecnologías, entonces, parecen resurgir los fundamentos traicionados, respaldados por los medios para su materialización... hasta el inicio de la Guerra contra el Terror, que trae perpetraciones técnico-jurídicas como la legítima defensa preventiva –carente de toda lógica jurídica y conducente hacia la temida confusión del derecho con la regulación de la fuerza-. En los EE.UU., el impulso interdisciplinario del estudio de DOI –incorporándolo así a la oferta de programación docente- fue posible (durante casi tres lustros) gracias al movimiento New Approaches on Internacional Law (NAIL) –del que fue parte uno de los autores: el Prof. Sánchez-Bayón-, respaldado por iusinternacionalistas (y algún iuscomparativistas) de las universidades de Harvard, Tufts, Northeastern, Connecticut, Wisconsin, etc. En España, por su parte, la incorporación del estudio de DOI se produjo en la década de 1960, en la Facultad de Ciencia Política y Sociología de la UCM (Dpto. Derecho y Relaciones Internacionales), con la asignatura “Organización política y administrativa internacional” (a cargo –consecutivamente- de los Profs. Truyol y Serra, Medina, Burgos). Tres
décadas después, tras la citada reforma universitaria de los años 80, también cuaja el DOI en las Facultades de Derecho, empezando por la Universidad Carlos III (Dpto. Derecho Internacional Público), con la asignatura “Organización Internacional (Naciones Unidas y Organismos Especializados)” (a cargo de los Profs. Castro-Rial, Fernández Liesa y Mariño), así como la UNED (en el Área de Derecho Internacional), con la asignatura “Organización Política y Administrativa Internacional” (a cargo de los Profs. Palomares, García Picazo, etc.). En universidades privadas también ha habido cierta tradición, habiendo sido parte de la misma uno de los autores de esta obra (el Prof. Sánchez-Bayón), quien impartiera dicha disciplina en ICADE-UPCO, además de defender la misma en los planes de estudio de la UCJC –y mientras, dedicando alguna de las últimas sesiones de las asignaturas de Derecho Comparado, Marco Legal Internacional y Sistemas Jurídicos Contemporáneos, a aclarar el nuevo paradigma del Derecho Global y el papel de las organizaciones internacionales en el mismo, con cierta alusion además al desarrollo normativo de los derechos humanos-.
3. Normatividad global: derecho imperativo (hard law-ius cogens-lex data) y dispositivo (soft law, comitas gentium, lex ferenda).
Tal como se viene señalando, en el proceso de positivización formalista del Derecho Internacional, se optó por distinguir entre una parte de lex lata o hard law, como regulación vigente (principal), y otra parte, de lex ferenda o soft law, como regulación en curso (complementaria). Ambas expresiones o dimensiones jurídicas son de carácter vinculante (bien de tipo imperativo, bien dispositivo –incluso, también existen algunas mixtas o de corte semi-imperativo-), pues esa es la naturaleza del Derecho, el ser coactivo (a diferencia de otras normas sociales como las reglas morales y éticas o los usos sociales). En el mundo anglosajón, al hard law se lo considera propiamente Derecho, mientras que el soft law está más próximo a la política. Lo que no es aceptable, conforme a la teoría del Derecho y demás fundamentos y comparativa jurídica, es la tendencia actual europeo-continental de calificar a una parte como
62 63
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
vinculante y a la otra no (pues se tiende a considerar sólo vinculante la regulación internacional emanada de los Estados –como ya se indicara, aludiendo a la denuncia de Hegel, se trataría de una suerte de Derecho estatal externo)-.
Con respecto a la primera categoría, hard law, se ha querido distinguir además un bloque fundamental, denominado ius cogens45 o derecho imperativo, lo que no quita que, para profundizar en su interpretación, resulta imprescindible recurrir al soft law –aunque sólo sea en clave subsidiaria-: esa es la interpretación holística, que inspira el positivismo realista –del que se rinde cuenta práctica en la siguiente parte de la obra-.
Otrosí se hace constar, como argumento jurídico relativo al citado nuevo paradigma del Derecho de la globalización, con su red de redes regulatorias (desde las organizaciones internacionales hasta los entes locales y las relaciones entre particulares), que ya no hay una única y hegemónica norma de remisión (como venían siendo las Constituciones y los Códigos estatales), que fije la jerarquía de fuentes, sino que, más bien, desde un actual análisis heurístico, se percibe sin dificultad que se está ante un complejo sistema de redes normativas, tejido de fuera a adentro, y viceversa, según las necesidades coyunturales. Así, dicha red de redes consta de capas de regulación exterior (internacional y transnacional) y doméstica (nacional y local), tejida –principalmente- de fuera a adentro, tal como se expone y explica a continuación: desde la regulación de vocación universal del sistema de derechos humanos de la ONU hasta los refuerzos con los sistemas regionales de derechos humanos (e.g. OEA y su SIDH, Consejo de Europa y su SEDH).
45 Entre los principios y normas de ius cogens –a plasmar en toda la regulación consiguiente-, cabe observar en un sentido tradicional (de un derecho interestatal): a) principios generales/estructurales: igualdad soberana entre Estados, arreglo pacífico de controversias y prohibición del uso de la fuerza, respeto de los derechos humanos, libre determinación de los pueblos y descolonización; b) obligaciones erga omnes: buena fe, pactismo (pacta sunt servanda: consenso, consentimiento y responsabilidad), reciprocidad, respeto del orden público (cesación del ilícito, no reiteración y reparación), prevención. En un sentido más moderno (de Derecho de las organizaciones internacionales y orientado a la implantación del neoutrumque ius, vid. epígrafe 5.1): a) valores superiores/dinamizadores: ecopacifismo, cooperación y desarrollo sostenible, democracia y gobernanza mundial; b) fines e intereses comunes: rehumanización-resocialización-redemocratización del orden internacional, fomentar la interdependencia solidaria mediante una agenda de interés común y favorece las relaciones y la libertad de forma jurídica (favor negotti), ampliar y profundizar relaciones y derecho (ius cogens y obligaciones erga omnes).
Prácticas:
a) comenTarios de TexTos y palesTra: recuérdese lo anteriormente visto sobre el holismo, conectándose con las siguientes nociones, y aplíquese luego todo ello al comentario crítico de lo apuntado en los epígrafes de la presente unidad didáctica.
Texto 1 (ideas de refuerzo): “el holismo reaparece en nuestros días como una recuperación de las metáforas humanistas combinadas con la ciencia actual (en especial la física cuántica): escalera sideral, animal cósmico, sistema holístico, etc.” (vid. Sánchez-Bayón, A.: Humanismo Iberoamericano, Guatemala: Cara Parens, 2012). [Tal planteamiento holístico remite a su vez a las nociones de] “el campo akásico y sus entrelazamientos. Noción tomada de la religión y el Ordenamiento hindú, pues en los Libros Vedas se hace referencia a que los (cuatro) elementos –también incorporados a Occidente- comparten relaciones entre sí, porque surgen de una misma esencia, un éter (ã kã/sha, en sánscrito, el primer y fundamental de los elementos) que permite fluir el conocimiento, incluso cuando éste aún no está disponible, o no del todo, o se está reformulando. El campo akásico jurídico es una esencia de poder consensual que nutre y conecta sus cuatro elementos básicos: el nomos griego, el ius romano, los valores judeocristianos y el ordo germánico. Dicha esencia común se disciplina mediante la Historia y Filosofía del Derecho y del Estado, junto con el Derecho Comparado Eclesiástico-Confesional y Sociológico, que constituyen las primeras asignaturas del estudio universitario del Derecho, llevando un registro de lo ocurrido y conocido, a la vez que siguen presentes en la propedéutica del resto de disciplinas de especialización” (vid. Sánchez-Bayón, A.: Estudios de cultura político-jurídica, Madrid: Delta, 2009).
Tareas:
- Ideas más relevantes: ¿qué es el holismo y cómo se aplica a la globalización, su Derecho, las organizaciones internacionales, y el reconocimiento y protección de los derechos humanos?
Texto 2: “se pretende dar cabida también a los sincretismos iberoamericanos y a otras expresiones autóctonas que constituyen por sí
64 65
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
mismas categorías jurídicas propias (e.g. Ordenación amerindia y Derecho indígena). Por ello, no sólo se ha limitado el trabajo compilador al Derecho interno y comparado sino que también se ha comprendido el Derecho internacional y transnacional, y muy especialmente, el Derecho de las Organizaciones Internacionales, ya que de dicho entorno proviene la regulación del nuevo paradigma político-jurídico del neoutrumque ius en la era de la globalización –donde resulta prioritario rehumanizar, resocializar y redemocratizar el mundo en el que vivimos-. La apuesta no es fácil pero es ineludible. Este trabajo no es indiscutible, todo lo contrario, pero pretendemos que suponga un avance respecto a lo anterior. Se necesita, quizá, de un menor dogmatismo formalista y sí de más positivismo realista46 (un Derecho más sociológico y comparado), gracias al cual quepa reconectar derecho y justicia, legitimidad y legalidad, auctoritas y potestas, etc.” (González, M., Sánchez-Bayón, A.: RIDE, Madrid: Delta, 2011).
Tareas:
- Ideas más relevantes: ¿qué pretende transmitir los autores? ¿Cómo conectan sus planteamientos con los que se vienen formulando en esta obra?
b) dicTamen y palesTra: reflexiónese críticamente, y conectándose los contenidos de la presente unidad, con los de las anteriores, respóndase de manera razonada a la siguiente cuestión: ¿están garantizados los derechos humanos para las nuevas generaciones? (Puede ayudarse de la lectura del artículo de libre disposición y descarga “Normatividad Global: repensar las reglas de juego”, URL: www.dialnete.es o www.academia.edu)47.
46 Con dicha base realista (analítica y empírica), predicaba ya el positivismo su principal impulsor decimonónico: Comte (Cours de philosophie positive. vols. 1-6, 1842; Discours sur l'esprit positif, 1844), quien fijara al respecto dos grandes leyes sociales marco: a) ley de los tres estadios (el primero es el de la teología o ficción; el segundo es el de la metafísica o abstracción y el tercero es el del positivismo o realismo, tanto lógico como empírico); b) ley de la sumisión de las abstracciones a la observación (toda argumentación debe basarse en evidencias). Ergo, se entenderá entonces que, por razones ontológicas y axiológicas y, sobre todo, por sujeción a la realidad en cambio, se atienda al nuevo paradigma en curso.
47 Búsquese en sendos casos las publicaciones del Prof. Sánchez-Bayón, e.g. http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1006863. Otra opción es consultar la documentación de IAECoS (www.iaecos.com).
Idem, pero conectándose los contenidos del siguiente artículo con la presente unidad, “<<Crimen y castigo>>, ¿literatura o realidad jurídica? Retos del camino hacia la democracia y la paz”, en Revista de Ciencias Jurídicas-Universidad de Costa Rica nº 108, sept.-dic. 2005, URL: www.dialnete.es o www.academia.edu)48.
c) recensión (práctica complementaria y a elegir una de las lecturas): Constant, B.: Discurso sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, Madrid: Tecnos, 1988. Paine, T.: Los derechos del hombre, Madrid: Doncel, 1977.
d) recomendación de FuenTes: vid. fuentes del marco teórico y de las prácticas. Finalmente, también, Arp, B. (edit.): Código de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Alcalá de Henares: Univ. Alcalá, 2010. Fernández de Casadevante, C. (coord.): Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Madrid: Editorial Dilex, 2000. Salamanca, A.; Rosillo, A.: Código de los derechos humanos de los pueblos (2 tomos), San Luis de Potosí: Univ. Autónoma de San Luis de Potosí, 2007. Sánchez-Rodríguez, L.I.; González, J. (edits.): Derechos Humanos. Textos Internacionales, Madrid: Tecnos, 1987.
48 Vid. nota 47.
67
Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Parte Especial: regulación y casuística
Unidad didáctica 4.- Marco jurídico
Universal General
resumen (banco de preguntas): [¿cómo surge el marco jurídico mundial y cuáles son sus etapas?] Tras superar la era de los imperios, regida más por la fuerza que por el derecho, se inicia un nuevo estadio en la marcha del Derecho Internacional, como es la era de las organizaciones internacionales: la búsqueda de redes permanentes y autónomas de administración de lo internacional y transnacional, conforme a derecho y en favor del bien común. Esta nueva era se divide en diversos periodos o niveles: a) el concierto de naciones (del Congreso de Viena de 1815 y las Conferencias de La Haya de 1899-07); b) la Sociedad de Naciones (desde las Conferencias de La Haya de 1899-07 hasta la Sociedad de Naciones de 1919 y el Pacto Briand-Kellog de 1928); c) la comunidad mundial (desde la Organización de las Naciones Unidas de 1945 –como heredera de la Sociedad de Naciones e integradora de los conciertos internacionales persistentes-, junto con su previsión de redes regionales de refuerzo. De este modo, se sientan las bases para el impulso efectivo del reconocimiento, protección y promoción de carácter universal de los derechos humanos.
palabras clave (glosario): Sociedad de Naciones (SdN), Organización de las Naciones Unidas (ONU).
sumario: 1. Herencia de la Sociedad de Naciones (SdN) y otras instituciones pioneras. 1.1. Sinópsis acerca de la SdN. 1.2. Algunas de las principales instituciones pioneras. 2. Organización de las Naciones Unidas (ONU): de la Carta a los Pactos. 2.1. Sinópsis acerda de la ONU. 2.2. Los instrumentos principales.
prácTicas (ejercicios y lecturas): comentarios de textos y palestras; dictámenes y palestras; recomendación de fuentes.
68 69
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
1. Herencia de la Sociedad de Naciones (SdN) y otras instituciones pioneras.
1.1. Sinópsis acerca de la SdN
El progresivo y programático proceso de tipificación acaecido en el s. XX y descrito en el resumen (vid. infra) –no exento, por cierto, de retrocesos y pendulaciones, e.g. Guerra Mundiales-, ha sido calificado por parte de la doctrina como la positivización de los derechos humanos. Se trata de una denominación que ha alcanzado un gran éxito y, sin embargo, resulta poco adecuada, pues la positivización de los derechos humanos viene produciéndose ya desde hace siglos, sólo que su eclosión generalizada no tiene lugar hasta el tránsito efectivo a la Modernidad, gracias al pluralismo que la consolida (vid. unid. 2 y 3) Sí es correcto afirmar que es en este periodo cuando se sustancia la positivización de los derechos humanos en el marco del Derecho Internacional, con aspiraciones universales de ius cogens (vid. idem). Para aclarar mejor la cuestión, se ofrecen de inmediato una serie de apuntes sobre las bases que sientan la SdN, junto con otros instrumentos pioneros, cuya herencia es recibida y mejorada por la ONU, al potenciar el reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos, reforzando a su vez su legitimidad, validez y eficacia.
Luego, ¿qué es la SdN? Se trata de la primera plataforma moderna, que sienta las bases de las organizaciones internacionales futuras, creada a iniciativa de los países vencedores de la I Guerra Mundial (sobre todo, de los anglosajones, de ahí su denominación –pues naciones se entiende así como los pueblos del mundo-). Su regulación se encuentra en la primera veintena de artículos del Tratado de Versalles, cuya denominación técnica es: Pacto de la Sociedad de Naciones (aprobado por la Conferencia de la Paz, 28 de abril de 1919 y firmado el 28 de junio de 1919, Versalles). Téngase en cuenta, que con esta institución se pasa del concierto de naciones decimonónico, al despertar de la sociedad internacional, cuyos primeros sujetos fueron: a) sujetos signatarios, los Estados Unidos de América (que finalmente no ratificó el pacto, pese a ser uno de sus impulsores), Bélgica, Bolivia, Brasil, Imperio Británico (Reino Unido, Canadá, Australia, África del Sur, Nueva
Zelanda, India), China, Cuba, Ecuador, Francia, Grecia, Guatemala, Hedjaz, Haití, Honduras, Italia, Japón, Liberia, Nicaragua, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Estado Servio-Croata-Esloveno, Siam, Checoeslovaquia, Uruguay; b) sujetos invitados luego, Argentina, Chile, Colombia, Dinamarca, El Salvador, España, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Persia [actual Irán y parte de los países vecinos], Suecia, Suiza, Venezuela.
El problema de la SdN estuvo en el exceso de celo por parte de las potencias europeo-continentales, en especial Francia, que traicionara el espíritu original del tratado, que iba a ser un armisticio, pensado para terminar con el conflicto armado e iniciar así una colaboración pacífica, orientada hacia el comercio entre los pueblos. Sin embargo, Francia, no sólo menospreció a sus aliados (como los EE.UU.), sino que impuso unas condiciones de derrotados a los pueblos germanos (Prusia, Imperio Austro-húngaro, etc.). Tal construcción sobre arenas movedizas condenó a la SdN a su suspensión de facto con la II Guerra Mundial y su transmisión posterior hacia la nueva organización heredera, como seguidamente se verá que es la ONU.
1.2. Algunas de las principales instituciones pioneras.
Antes de presentar a la ONU, se enuncian algunas iniciativas prototípicas que tuvieron lugar simultáneamente con la SdN, herederas del decimonónico derecho humanitario (y sus secuelas, como la esclavitud, el trabajo forzoso, la condición de apátrida, etc.), que con la ONU, quedarán ya incluidas en el seno de los derechos humanos. Entre dichas instituciones pioneras se reseñan:
- Convenio relativo a la esclavitud, adoptado en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 y entrando en vigor el 9 de marzo de 1927 (de conformidad con su art. 12). Tratado inspirado en el Acta General de Berlín de 1885 y del Acta General de Bruselas de 1890, así como el Convenio de Saint Germain-en-Laye de 1919. Dicho tratado es modificado varias veces en el seno de la SdN, y más tarde en la ONU, hasta el Convenio sobre su abolición en 1956.
70 71
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
cooperación mundial, así como de servir de referente para el resto de organizaciones internacionales –de ahí que su Derecho se considere de alcance universal-:
a) En cuanto a su estructura: dispone de organismos principales (arts. 7.1, 9 y ss. de la Carta de la ONU), como la Asamblea Gene-ral, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Asuntos Económicos y Sociales, el Tribunal Internacional de Justicia, la Secretaría Ge-neral y el Consejo de Administración Fiduciaria. Igualmente, se completa con organismos subsidiarios y especializados –algunos heredados de la Sociedad de Naciones y otros nuevos- (art. 7.2 de la Carta), con son la FAO y la UNESCO de 1945, la OMS y la OIT de 1946, la UIT y la UPU de 1947, etc.
b) Respecto de las dinámicas: el art. 52 y ss. de la Carta de ONU, prevé la constitución de organizaciones internacionales regiona-les y sectoriales, como la OEA de 1948, el Consejo de Europa y la OTAN de 1949, la CECA y la ANZUS de 1951, la OUA de 1963, el CARICOM de 1973, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO –teniendo en cuenta la CEAO de 1973 y la Comisión del Río Níger de 1964-), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP –teniendo en cuenta la OPAEP de 1968-), etc.
En materia de derechos humanos, y como organizaciones regionales y sectoriales a considerar, se va a prestar especial atención a la OEA y su SIDH, así como el Consejo de Europa y su SEDH. También se va a hacer alguna alusión a la Organización para la Unidad Africana (OUA, vid. unid. 5). Sin embargo, no debe olvidarse que la Commonwealth tiene alguna norma de soft law al respecto, así como la Comisión del Pacífico Sur o el Foro del Pacífico Sur. Sin olvidar también los textos jurídico-religiosos de derechos humanos adoptados por organizaciones internacionales sui generis, como la Liga Árabe o la Organización
York); Convención sobre Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre sí (21 de marzo de 1986, Viena); Convención sobre privilegios e inmunidades de Naciones Unidas (13 de febrero de 1946, New York); Convención sobre privilegios e inmunidades de los órganos especializados (21 de noviembre de 1947, New York); Convenio sobre las representaciones de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal (14 de marzo de 1975, Viena).
- Convenio sobre el trabajo forzoso, aprobado el 28 de junio de 1930, por la Conferencia General de la Organización Interna-cional del Trabajo (en su decimocuarta reunión), entrando en el 1 de mayo de 1932 (de conformidad con el artículo 28). Igual-mente, es modificado varias veces en el seno de la SdN y la ONU, hasta la Convención sobre su abolición en 1957.
- Convenio para la represión de la trata de personas y de la ex-plotación de la prostitución ajena, adoptado por la Asamblea General en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 1949, entrando en vigor el 25 de julio de 1951 (de conformidad con el art. 24).
- Convención para la prevención y la sanción del delito de geno-cidio de 1948. Convenio único sobre estupefacientes de 1961. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad de 1968. Reglas mínimas para el trata-miento de reclusos de 1977.
- Convenio contra la tortura y tratos inhumanos denigrantes de 1984.
- Convenio sobre el reclutamiento, uso, financiación y entrena-miento de mercenarios de 1989; et al.
2. organización de las Naciones Unidas: de la Carta a los Pactos.
2.1. Sinópsis acerda de la oNU
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicia su trayectoria tras la II Guerra Mundial49, con la aspiración de garantizar la paz y la
49 Régimen jurídico básico: Carta de Naciones Unidas (26 de junio de 1945, San Francisco); Convención sobre privilegios e inmunidades de la ONU y organismos especializados (21 de noviembre de 1947, New
72 73
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Islámica50, así como los aprobados por la Iglesia Católica (tras el Concilio Vaticano II), y demás religiones mundiales (vid. prácticas).
2.2. los insTrumenTos principales
La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. El 17 de diciembre de 1963 la Asamblea General aprobó enmiendas a los Artículos 23, 27 y 61 de la Carta, las que entraron en vigor el 31 de agosto de 1965. El 20 de diciembre de 1971 la Asamblea General aprobó otra enmienda al Artículo 61, la que entró en vigor el 24 de septiembre de 1973. Una enmienda al Artículo 109, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1965, entró en vigor el 12 de junio de 1968. La enmienda al Artículo 23 aumentó el número de miembros del Consejo de Seguridad de once a quince. El Artículo 27 enmendado estipula que las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento seran tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros (anteriormente siete) y sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de nueve miembros (anteriormente siete), incluso los votos afirmativos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La enmienda al Artículo 61 que entró en vigor el 31 de agosto de 1965 aumentó el número de miembros del Consejo Económico y Social de dieciocho a veintisiete. Con la otra enmienda a dicho Artículo, que entro en vigor el 24 de septiembre de 1973, se volvió a aumentar el número de miembros del Consejo de veintisiete a cincuenta y cuatro. La enmienda al Artículo 109, que corresponde al párrafo 1 de dicho Artículo, dispone que se podrá celebrar una Conferencia General de los Estados Miembros con el propósito de revisar la Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las dos terceras partes de los Miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros (anteriormente
50 Vid. Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos (Consejo Islámico de Europa, Londres, 1981), Declaración de los Derechos Humanos en el Islam (Organización de la Conferencia Islámica: Resolución núm. 49/19-P, CAIRO, 1990), Carta Árabe de Derechos Humanos (Liga de Estados Árabes: Resolución núm. 5.437, 1994), et al.
siete) del Consejo de Seguridad. El párrafo 3 del mismo Artículo, que se refiere al examen de la cuestión de una posible conferencia de revisión en el décimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, ha sido conservado en su forma primitiva por lo que toca a una decisión de “siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad”, dado que en 1955 la Asamblea General, en su décimo período ordinario de sesiones, y el Consejo de Seguridad tomaron medidas acerca de dicho párrafo. A este respecto, sólo señalar que España se está postulando para volver a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
En cuanto a los derechos humanos, es de destacar que en el mismo año que se aprueba la Carta, también se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se trata del texto de referencia en el marco del proceso de positivización mencionado al inicio de la unidad, y que sin embargo, muchos niegan su condición jurídica. Tal interpretación doctrinal vuelve a ser incorrecta, pues claro que es un texto jurídico, sólo que dispositivo o de soft law. Su carácter imperativo lo encuentra en su lectura holística con la Carta. Ahora bien, para no tener que realizar un lectura compleja de signitificados implícitos y tácitos, se optó por aprobar unos tratados internacionales al respecto, como fueron los Pactos Internacionales de Derechos: uno sobre los derechos civiles y políticos, que defendiera el bloque del mundo libre (liderado por los EE.UU.), y otro sobre los derechos económicos y sociales, sostenido por el bloque soviético. Tal fue la tensión ideológica, que los textos no lograron entrar en vigor hasta una década después de su tramitación iniciale en 1966 –de ahí que se adelantaran los tratados regionales de derechos humanos, como el europeo de 1950-.
Prácticas:
a1) dicTamen y palesTra: reflexiónese críticamente, y conectándose los contenidos de la presente unidad, con los de las anteriores, respóndase de manera razonada a la siguiente cuestión: ¿qué relación guardan los derechos humanos con los Ordenamientos confesionales y la Ordenación mundial? (Puede ayudarse de la lectura de los artículos de libre disposición y descarga como son “Religión, Política y Derecho en las Américas del nuevo milenio” (pp. 39-104), en Revista Jurídica de la Universidad Bernardo O’Higgins Ars Boni et Aequi (vol. 8, nº 1), enero
74 75
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
2012, y “Trasplantes jurídicos de la globalización: de las relaciones entre los derechos humanos y los Ordenamientos confesionales (especial atención al Derecho judío)” (pp. 1-21), en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado-Iustel (nº 23), mayo 2010; URL: www.dialnete.es o www.academia.edu).
a2) dicTamen y palesTra: teniéndose en cuenta la siguiente cronología, sobre la evolución de la comunidad internacional y sus organizaciones, extráiganse las ideas más importantes y coméntense.
- Guerras napoleónicas y Congreso de Viena de 1815: comisiones fluviales (e.g. Comisión Central del Rin –prevista en Acta final del Congreso de Viena de 1815 y creada por el Tratado de Maguncia de 1831-, Comisión Europea del Danubio –Tratado de París de 1856), uniones administrativas internacionales (e.g. Unión Telegráfica Internacional de 1865, Unión Postal Universal de 1874, Oficina Internacional de Salud Pública de 1904 y de Agricultura de 1905), etc.
- I Guerra Mundial y Sociedad de Naciones de 1919: organizaciones técnicas y sectoriales (e.g. Oficina Internacional del Trabajo de 1919), organizaciones jurisdiccionales internacionales (e.g. Tribunal Permanente de Justicia Internacional de 1922), etc.
- II Guerra Mundial y Naciones Unidas de 1945: organismos subsidiarios (e.g. FAO y UNESCO de 1945, OMS y OIT de 1946, UIT y UPU de 1947), organizaciones internacionales regionales y sectoriales (e.g. OEA de 1948, Consejo de Europa y OTAN de 1949, CECA y ANZUS de 1951, OUA de 1963, CARICOM de 1973, CEDEAO de 1975), etc.
b1) esTudio de caso y palesTra: partiéndose de un supuesto propio
del derecho humanitario decimonónico (ius ad bellum et ius in bellum), como es el uso de la fuerza para el arreglo pacífico de controversias, extráiganse las ideas más importantes y coméntense.
- Arts. 1 de la Convención relativa a la limitación del empleo de la fuerza para el cobro de deudas contractuales (18 de octubre de 1907, La Haya).
“Las Potencias Contratantes convienen en no recurrir a la fuerza armada para el cobro de deudas contractuales reclamadas al gobierno de un país por el gobierno de otro, como debidas a nacionales suyos.
Sin embargo, esta estipulación no podrá aplicarse cuando el Estado deudor rehúse o deje sin respuesta una proposición de arbitraje, o en caso de aceptación, haga imposible la celebración del compromiso o, después del arbitraje, no se conforme con la sentencia dictada”
- Arts. 12, 13 y 15 del Pacto de la Sociedad de Naciones (aprobado por la Conferencia de la Paz, 28 de abril de 1919 y firmado el 28 de junio de 1919, Versalles).
“Art. 12.-1. Todos los miembros de la sociedad convienen en que, si surgiera entre ellos una divergencia susceptible de provocar una ruptura, la someterán al procedimiento del arbitraje o a un arreglo judicial, o al examen del consejo. Convienen además que, en caso alguno, deben recurrir a la guerra antes de la expiración de un plazo de 3 meses desde el fallo arbitral o judicial, o el informe del consejo.
2. En todos los casos previstos por el presente artículo, la decisión debe producirse dentro de un plazo prudencial y el informe del consejo debe expedirse dentro de los 6 meses de haberle sido sometida la divergencia.
Art. 13.-1. Los miembros de la sociedad convienen en que si surgiera entre ellos una divergencia susceptible, a su juicio, de una solución arbitral o judicial, y si esta divergencia no pudiese solucionarse satisfactoriamente por la vía diplomática, la cuestión será sometida integralmente a un arreglo arbitral o judicial.
2. Entre las que generalmente son susceptibles de una solución arbitral o judicial, se declararan tales las divergencias relativas a la interpretación de un tratado, a todo punto de derecho internacional, a la realidad de todo hecho que, si fuera comprobado, constituiría la ruptura de un compromiso internacional o a la extensión o naturaleza de la reparación debida por tal ruptura.
3. La causa será sometida a la Corte Permanente de Justicia Internacional o a toda jurisdicción o Corte designada por las partes o previstas en sus convenciones anteriores.
4. Los miembros de la sociedad se comprometen a cumplir de buena fe las sentencias pronunciadas y a no recurrir a la guerra contra todo
76 77
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
miembro de la sociedad que se conformara a las mismas. En caso de falta de cumplimiento de las sentencias, el consejo propondrá las medidas necesarias para asegurar su efecto.
Art. 15 (1).-1. Si entre los miembros de la sociedad surgiera una divergencia susceptible de provocar una ruptura y si esta divergencia no fuera sometida al procedimiento de arbitraje o a un arreglo judicial previsto en el artículo 13, los miembros de la sociedad convienen en someterla al consejo. A tal efecto, basta que uno de ellos informe de esa divergencia al secretario general, quien tomará todas las disposiciones tendientes a una encuesta y a un examen completos.
2. A la brevedad posible las partes deben comunicarle la exposición de su causa con todos los hechos pertinentes y los documentos justificativos. El consejo puede ordenar su publicación inmediata.
3. El consejo se esfuerza en asegurar el arreglo de la divergencia. Si tiene éxito, publica, dentro de la medida que juzgara útil, una exposición relatando los hechos, las explicaciones que comportan y los términos de ese arreglo.
4. Si la divergencia no ha podido arreglarse, el consejo redacta y publica un informe, votado sea por unanimidad o por mayoría de votos, para hacer conocer las circunstancias de la divergencia y las soluciones que recomienda como las más equitativas y mejor apropiadas para el caso.
5. Todo miembro de la sociedad representado en el consejo, puede igualmente, publicar una exposición de los hechos de la divergencia y sus propias conclusiones.
6. Si el informe del consejo es aceptado por unanimidad, no contando para el cálculo de esa unanimidad el voto de los representantes de las partes, los miembros de la sociedad se comprometen a no recurrir a la guerra contra ninguna parte que se conforme a las conclusiones del informe.
7. En el caso en que el consejo no consiguiera hacer aceptar su informe por todos los miembros, fuera de los representantes de toda parte en la divergencia, los miembros de la sociedad se reservan el derecho de proceder como lo juzgaran necesario para el mantenimiento del derecho y de la justicia.
8. Si una de las partes pretende y si el consejo reconoce que la divergencia se refiere a una cuestión que el derecho internacional deja a la competencia exclusiva de esta parte, el consejo lo constatará en un informe, pero sin recomendar solución alguna.
9. El consejo puede, en todos los casos previstos en el presente artículo, someter la divergencia a la asamblea. A ésta deberá igualmente someterse la divergencia a requerimiento de una de las partes; este requerimiento debe ser presentado dentro de los 14 días a partir del momento en que la divergencia fuera sometida al consejo.
10. En todo asunto sometido a la asamblea, las disposiciones del presente artículo y del artículo 12 relativas a la acción y a las facultades del consejo, se aplican igualmente a la acción y a las facultades de la asamblea. Queda entendido que un informe expedido por la asamblea con aprobación de los representantes de los miembros de la sociedad representados en el consejo y de una mayoría de los otros miembros de la sociedad, con exclusión, en cada caso, de los representantes de las partes, tiene el mismo efecto que un informe del consejo por unanimidad de sus miembros, fuera de los representantes de las partes.
- Art. I y II del Pacto Briand-Kellogg (27 de agosto de 1928, París).“Art. I.- Las Altas Partes Contratantes declaran solemnemente en
nombre de sus respectivos pueblos, que condenan recurrir a la guerra para el arreglo de las diferencias internacionales y renunciar a ella como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas.
Art. II.- Las Altas Partes Contratantes reconocen que el arreglo a la solución de las diferencias o conflictos, sea el que fuere el origen o naturaleza de ellos, que pueden surgir entre las mismas, sólo deberá buscarse por medios pacíficos”.
- Art. 2 (y Caps. VI y VII) de la Carta de Naciones Unidas (26 de junio de 1945, San Francisco).
“Art. 2.- Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: (...)
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra
78 79
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas (...)
6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.
7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”.
b2) esTudio de caso y palesTra: compárese la regulación legitimadora y
constitutiva de la SdN y ONU, y coméntense sus similitudes y diferencias.
PACTo DE LA SoCIEDAD DE NACIoNES (contenido en los veintiséis primeros artículos del Tratado de Paz –con Alemania, hasta 1923 con Turquía-, aprobado por la Conferencia de Paz, 28 de abril de 1919, en Versalles y firmado el 28 de junio de 1919).
Preámbulo y Parte generalLas Altas Partes contratantes, considerando que a fin de desarrollar la
cooperación entre las naciones y garantizarles la paz y la seguridad, importa aceptar ciertas obligaciones de no recurrir a la guerra, mantener a plena luz relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor, observar rigurosamente las prescripciones del derecho internacional reconocidas de hoy en adelante como regla de conducta efectiva de los gobiernos, hacer reinar la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los tratados en las relaciones mutuas de los pueblos organizados.
Adoptan el presente Pacto, que instituye la Sociedad de las Naciones.
DenominaciónArt. 1° - Son miembros originarios de la Sociedad de las Naciones,
aquellos signatarios cuyos nombres figuran en el anexo al presente pacto, como asimismo los Estados igualmente nombrados en el anexo
que hubieran adherido al presente pacto sin ninguna reserva por una declaración depositada en la secretaría dentro de los 2 meses de la entrada en vigor del pacto y cuya notificación se hará a los demás miembros de la sociedad.
2. Todo Estado, Dominio o Colonia que se gobierne libremente y que no está designado en el anexo, puede llegar a ser miembro de la sociedad si su admisión es acordada por los dos tercios de la asamblea, siempre que dé garantías efectivas de su intención sincera de observar sus compromisos internacionales y que acepte el reglamento establecido por la sociedad en lo concerniente a sus fuerzas y a sus armamentos militares, navales y aéreos.
3. Todo miembro de la sociedad puede retirarse de la sociedad previo aviso de dos años, a condición de que hasta ese momento haya cumplido todas sus obligaciones internacionales, inclusive las del presente pacto.
(…)
CARTA DE LAS NACIoNES UNIDAS
Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todas los pueblos, hemos decidido a aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios.
80 81
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.
6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.
7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.
c) documenTación, revisTa de prensa y palesTra: búsquese la regulación citada en el punto 1.2 (ayúdese del RIDE, op. cit.), conéctese con noticias de actualidad y coméntese (atendiéndose a su nivel de observación en los supuestos del conflicto y violación de derechos humanos en curso hoy en día).
d) recomendación de FuenTes: vid. fuentes del marco teórico y de las prácticas. Finalmente, también, se invita a consulta la página electrónica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y su compilación normativa, URL: http://www2.ohchr.org/spanish/law/index.htm. Igualmente, vid. Llopls, C. (coord.): Los derechos humanos. Educacar para una nueva ciudadanía, Madrid: Narcea, 2001. Marzal, A. (edit.): Los derechos humanos en la Unión Europea, Barcelona, Bosch, 2002. Truyol y Serra, A.: Los derechos humanos, Madrid: Tecnos, 1968. Vasak, K. (edit.): Las dimensiones internacionales de los derechos humanos (2 volúmenes), Barcelona: Serval, 1984.
Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas.
CAPITULo I. PRoPoSIToS Y PRINCIPIoS
Artículo 1. Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religion; y
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.
Artículo 2: Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:
1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.
2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraidas por ellos de conformidad con esta Carta.
83
Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
unidad didácTica 5.- Marco Jurídico
Regional General
resumen (banco de preguntas): [¿En qué consisten los sistemas regionales de derechos humanos?] Son sistemas de protección de los derechos que, en sus respectivas regiones y bajo el paraguas de organizaciones internacionales de carácter regional, complementan al sistema universal de derechos humanos. [¿Cuáles son los sistemas regionales de derechos humanos con mayor peso en sus regiones?] El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos Humanos son los dos sistemas regionales de derechos humanos que han desarrollado con más éxito su estructura y que ofrecen un sistema de protección más amplio, no obstante existen otros sistemas, como el Sistema Africano de Derechos Humanos, que va surgiendo con más fuerza.
palabras clave (glosario): Sistemas Regionales de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sistema Europeo de Derechos Humanos, Sistema Africano de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Consejo de Europa, Unión Europea, Unión Africana.
sumario (puzle): 1. Fundamentos del sistema Interamericano de Derechos Humanos. 1.1. Instrumentos del SIDH. 1.2. Instituciones del SIDH. 2. Fundamentos del Sistema Europeo de Derechos Humanos. 2.1. Instrumentos del SEDH. 2.2. Instituciones del SEDH. 3. Otros Sistemas Internacionales de Derechos Humanos.
prácTicas (ejercicios y lecturas): comentarios de textos y palestras; dictámenes y palestras; recomendación de fuentes.
1. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se enmarca en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que son miembros los 35 estados del continente americano y cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana celebrada
84 85
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
en Washington de octubre de 1889 a abril de 1890. El embrión de la futura OEA se irá formando en sucesivas Conferencias celebradas en el continente, pero fue tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948 cuando se consolidó este proyecto con la IX Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá. La OEA en materia Derechos Humanos cuenta con varios órganos especializados que conforman un sistema para el reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos.
1.1. Instrumentos del sidh
a) Carta de la oEA: La Carta de la OEA fue adoptada en Bogotá, Colombia el 2 de mayo de 1948 en la Novena Conferencia Inter-nacional Americana de Bogotá, en ella se proclama la creación de la Organización y se declaran sus objetivos fundamentales: lograr un orden de paz y justicia en la región y fomentar la solidaridad y defender la soberanía, integridad territorial e independencia de sus miembros. La Carta hace una referencia expresa a los Derechos Humanos proclamando los “derechos fundamentales de la persona humana” y establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los órganos de la Organización cuya función fundamental es “la promover la observancia y defen-sa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”. La Carta consta de un preámbulo y tres partes: Primera Parte.- Naturaleza y propósitos (Capítulo I), Principios (capítulo II), Miembros (Capítulo III ), Derechos y deberes fundamentales de los estados (Capítulo IV), Solución Pacífica de controversias (Capítulo V), Seguridad colectiva (Capí-tulo VI), Desarrollo Integral (Capítulo VII). Segunda Parte.- De los órganos (Capítulo VIII), La Asamblea General (Capítulo IX), La reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Capítulo X), Los Consejos de la Organización (Capítulo XI), El Consejo Permanente de la Organización (Capítulo XII), El Con-sejo Interamericano para el Desarrollo Integral (Capitulo XII), El Comité Jurídico Interamericano (Capítulo XIV), La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Capítulo XV), La Sec-retaría General (Capítulo XVI), Las Conferencias especializadas (Capítulo XVII), Los Organismos especializados (Capítulo XVIII).
Tercera Parte.- Naciones Unidas (Capítulo XIX), Disposiciones varias (Capítulo XX), Ratificación y vigencia (Capítulo XXI), Dis-posiciones transitorias (Capítulo XXII)
b) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-bre: La Declaración Americana constituye el primer instrumento internacional de derechos humanos ya que fue adoptada antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 2 de mayo de 1948 en Bogotá (al igual que la Carta). A pesar de ser un instrumento dispositivo (softlaw), ya que no fue adoptado como un tratado, es una fuente de obligaciones para los Estados miembros de la OEA.
La Declaración incluye un preámbulo y dos capítulos. En el primero se establecen los derechos y en el segundo las obligaciones: Capítulo primero.- Derechos: Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (Artículo I).Derecho de igualdad ante la Ley (Artículo II), Derecho de libertad religiosa y de culto (Artículo III), Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión (Artículo IV), Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar (Artículo V), Derecho a la constitución y a la protección de la familia (Artículo VI), Derecho de protección a la maternidad y a la infancia (Artículo VII), Derecho a la inviolabilidad del domicilio (Artículo IX), Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia (Artículo X), Derecho a la preservación de la salud y al bienestar (Artículo XI). Derecho a la educación (Artículo XII), Derecho a los beneficios de la cultura (Artículo XIII), Derecho al trabajo y a una justa retribución (Artículo XIV), Derecho al descanso y a su, aprovechamiento (Artículo XV), Derecho a la seguridad social (Artículo XVI), Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles (Artículo XVII), Derecho de justicia (Artículo XVIII), Derecho de nacionalidad (Artículo XIX), Derecho de sufragio y de participación en el gobierno (Artículo XX), Derecho de reunión (Artículo XXI), Derecho de asociación (Artículo XXII), Derecho a la propiedad (Artículo XXIII),Derecho de petición (Artículo XXIV),Derecho de protección contra la detención arbitraria (Artículo XXV), Derecho a proceso regular (Artículo XXVI), Derecho de asilo (Artículo XXVII), Alcance de los derechos del hombre (Artículo XXVIII).
86 87
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Interamericana de Derechos Humanos (artículo 34 -51), Capítu-lo VIII - la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo 52 - 69), Capitulo IX -Disposiciones comunes (artículos 70 - 73). Parte III - disposiciones generales y transitorias: Capitulo X - Firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia (artículo 74 - 78), Capitulo XI - disposiciones transitorias: (artí-culo 79 - 82).
1.1 Instituciones del Sidh
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CmiDH o Comisión) Fue creada en 1959, en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros
de Asuntos Exteriores celebrada en Santiago de Chile pero Inició su funcionamiento en 1960. Tiene su sede en Washington D.C., EEUU y está compuesta por siete miembros elegidos por el Consejo de Organización a propuesta de los gobiernos de los Estados Miembros.
Su función es “promover la observancia y la defensa de los Derechos Humanos en las Américas”, para llevarla a cabo se vale de una serie de instrumentos52:
- Elaboración de estudios e informes sobre la situación de los derechos humanos en el continente.- Realización de Audiencias temáticas.- Procedimiento contencioso: “cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA” puede presentar, habiendo agotado todos los recursos administrativos o judiciales internos, una petición ante la Comisión por la violación de algunos de los derechos contemplados en la Convención Americana o en la Declaración. - Medidas cautelares para aquellos casos de gravedad y urgencia.
52 Es importante resaltar que la propia Comisión distingue en su Estatuto entre las obligaciones de los Estados parte de la Convención Americana de los que solo son parte de la OEA, ya que éstas no son las mismas
Capitulo segundo.- Deberes: Deberes ante la sociedad (Artículo XXIX), Deberes para con los hijos y los padres (Artículo XXX), Deberes de instrucción (Artículo XXXI), Deber de sufragio (Artículo XXXII), Deber de obediencia a la Ley (Artículo XXXIII) , Deber de servir a la comunidad y a la nación (Artículo XXXIV), Deberes de asistencia y seguridad sociales (Artículo XXXV)Deber de pagar impuestos (Artículo XXXVI), Deber de trabajo (Artículo XXXVII), Deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero (Artículo XXXVIII)
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): La Convención, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Intera-mericana sobre Derechos Humanos y que entró en vigor el 18 de julio de 1978, desarrolla más exhaustivamente los derechos recogidos en la Declaración y permite la creación de una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al tratarse de un Trata-do Internacional, creado en el marco de la OEA, pero indepen-diente de esta, no todos los estados miembros de las OEA se han adherido y lo han ratificado51. La Convención incluye un preám-bulo y tres partes. En la parte I se establecen los deberes de los Estados y los Derechos protegidos, en la II parte los medios para protegerlos, es decir se regulan los dos órganos competentes, la Comisión y la Corte y en la III parte se establecen las disposi-ciones transitorias: Parte I - Deberes de los estados y derechos protegidos: Capítulo I - Enumeración de deberes (Artículo 1-2), Capítulo II - Derechos civiles y políticos (Artículo 3-25), Capítulo III - Derechos económicos, sociales y culturales (Artículo 26), Ca-pítulo IV - Suspensión de garantías, interpretación y aplicación (Artículo 27-31), Capitulo V - Deberes de las personas (Artículo 32). Parte II - Medios de la protección: Capítulo VI - De los órganos competentes (artículo 33), Capítulo VII - La Comisión
51 Hasta la fecha (2013), veinticinco Estados han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998
88 89
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Corte)Fue creada el 22 de mayo de 1979, en el Séptimo Período Extraordinario
de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (hasta la entrada en vigor de la Convención), tiene su sede en San José de Costa Rica y está compuesta por siete jueces de reconocida competencia en sus países de origen. Se trata de una institución judicial autónoma con una doble función, la jurisdiccional y la consultiva. La función consultiva consiste en que cualquier estado miembro de la OEA puede consultar a la Corte sobre la interpretación de la Convención o de otros tratados. Según la función jurisdiccional, la Corte actúa como un Tribunal Internacional al cual están sometidos todos aquellos Estados parte de la Convención que hayan reconocido la jurisdicción de la Corte y sus decisiones tienen carácter jurídico vinculante. Para llevar a cabo estas dos funciones se vale de una serie de herramientas en materia de derechos humanos:
- Procedimiento contencioso: debe comenzar una vez agotados los procedimientos ante la Comisión y se inicia cuando la Comisión y los peticionarios interponen una demanda contra un estado. Una vez que la Corte dicta sentencia no cabe posibilidad de apelación y para asegurar el cumplimiento de sus decisiones, aunque no exista disposición alguna en los instrumentos jurídicos del tribunal, en la práctica, la Corte emite resoluciones sobre el cumplimiento de las sentencias, así como informes periódicos que envía a la Asamblea General de la OEA.
- Medidas provisionales en casos de amenazas “graves y urgentes” de los derechos Humanos.
2. El sistema europeo de derechos humanos
Para entender el sistema de derechos humanos en el continente europeo, se debe comprender el funcionamiento de las dos Organizaciones Europeas que poseen competencias en esta materia: El Consejo de Europa y la Unión Europea. Ambas organizaciones surgen tras y como consecuencia de la II guerra mundial pero sus objetivos iníciales difieren; mientras el principal objetivo del Consejo de Europa es la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el continente europeo, el objetivo originario de la Unión Europea (desde el inicio con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y posteriormente como las Comunidades
Europeas) es la cooperación económica entre sus miembros. Por tanto el Consejo de Europa nace desde el principio con el objeto de proteger los derechos humanos en el continente europeo y la Unión Europea irá incorporando la protección de los derechos humanos a medida que se va desarrollando.
2.1. Instrumentos del Sedh
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos)
Este convenio, más conocido como Convenio Europeo de Derechos Humanos, fue adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (aunque su entrada en vigor se produjo el 3 de septiembre de 1953) y está inspirado en la Declaración Universal de Derechos de Naciones Unidas (1948). Mediante este instrumentos los estados signatarios se comprometen a proteger y garantizar los derechos políticos y civiles fundamentales de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción (no solo los nacionales). El convenio ha ido evolucionando desde su creación a través de la adopción de protocolos adicionales, como el Protocolo nº 11, que permitió que el TEDH admitiera demandas individuales directas. A fecha de hoy han sido adoptados 14 protocolos adicionales.
Los 47 estados miembros del Consejo de Europa han ratificado el Convenio, la Unión Europea, tras la reforma de los tratados que tuvo lugar en Lisboa en 2009, incluyó en el artículo 6.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) la posibilidad de la “adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Asimismo, todos los estados miembros de la Unión son parte del Convenio y los países que deseen adherirse deben, como condición indispensable, adoptar también este convenio.
Se divide en los dos títulos, el Artículo 1, establece el Reconocimiento de los derechos humanos y actúa como preámbulo:
TÍTULo I.- Derechos y libertades (Artículo 2-18),
TÍTULo II.- Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Artículo 19-51)
TÍTULo III.- Disposiciones diversas (Artículo 52-59)
90 91
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Carta de los Derechos Fundamentales de la UEFue adoptada en Niza en diciembre de 2000 y proclamada por
segunda vez en diciembre de 2007 en Lisboa. Entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, fecha de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
La Carta recoge en un único texto, por primera vez en la historia de la Unión Europea, el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de las personas que viven en el territorio de la Unión. Aunque no forma parte de los Tratados si tiene el mismo valor jurídico que estos.
El catálogo de derechos que incluye la carta se basa en los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, las tradiciones constitucionales de los Estados Miembros de la Unión, la Carta Social Europea del Consejo de Europa y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, así como en otros convenios internacionales a los que se han adherido la Unión Europea o sus Estados Miembros.
La Carta incorpora también una serie de Protocolos y de declaraciones anejas al Tratado, según los cuales la Carta no tendrá fuerza vinculante para Reino Unido y Polonia en relación con los derechos que no se reconocen en sus propios ordenamientos. Los 28 estados miembros de la Unión Europea deben cumplir las disposiciones incluidas en la Carta
La Carta incluye un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en 7 capítulos:
Capítulo I. Dignidad (artículo 1- 5), Capítulo II. Libertades (artículo 6-19), Capítulo III. Igualdad (artículo 20-26), Capítulo IV. Solidaridad (artículo 27- 38), Capitulo V. Ciudadanía (artículo 39-56), Capítulo VI. Justicia (artículo 47- 50), Capítulo VII. Disposiciones generales (artículo 51-54)
2.2. Instituciones
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH o Tribunal de Estrasburgo)
Esta Institución judicial fue creada el 21 de enero de 1959, cuando se produjo la Primera elección de los miembros del Tribunal por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, está compuesto por 47
Jueces (uno por cada Estado parte), actuando en varias formaciones judiciales (Juez único, Comité de tres Jueces, Sección y Gran Sala). Para el desempeño de su función el Tribunal está asistido por una Secretaría y tiene su sede en Estrasburgo, Francia.
Esta institución judicial es la garante del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Puede actuar a instancia de los estados miembros del convenio o en virtud de las demandas de particulares (ciudadanos o no de estos estados parte)
El procedimiento contencioso ante el TEDH debe empezar una vez agotados todos los recursos en su país de origen, para ello el interesado (un estado, un particular o grupo de particulares o una organización no gubernamental) pueden presentar una demanda contra alguno de los estados parte del Tratado. El Tribunal examinará primero la admisibilidad del caso y si considera que es competente, dictará una sentencia tras estudiar el fondo. Estas sentencias son definitivas.
Tribunal de Justicia de la UE (TJUE o Tribunal del Luxemburgo)Fue creado en 1957, al mismo tiempo que surgen las Comunidades
Europeas, está compuesto por 27 jueces (uno por cada estado miembro) y tiene su sede en Luxemburgo.
Su función es la de interpretar el derecho el Derecho de la UE para garantizar que se aplique uniformemente en los países miembros. Asimismo resuelve conflictos legales entre los gobiernos y las instituciones de la UE y los particulares, las empresas y las organizaciones pueden acudir también al Tribunal si consideran que una institución de la UE ha vulnerado sus derechos. Debido a la naturaleza de la Unión, comparte su función jurisdiccional con los órganos jurisdiccionales de los estados miembros.
Aunque TEDH no tenga una función específica para la protección de los derechos humanos sí que ha venido pronunciándose sobre estos asuntos desde la creación de la Comunidades y su competencia en esta materia se ha visto reforzada con el reforzamiento de la Carta de los Derechos Fundamentales. Existen cinco tipos de procedimientos ante el TJUE: Cuestiones prejudiciales, Recursos por incumplimiento, Recursos de anulación, Recursos por omisión, Recursos directos, a través de todos ellos los ciudadanos y Estados de la Unión pueden acudir al TJUE.
92 93
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
La Comisión EuropeaCreada en 1957, al igual que el Tribunal de Justicia y otros órganos de
las antiguas Comunidades Europeas, tiene su sede en Bruselas, Bélgica y está formada por un comisario por cada estado miembro
Su función es la de Representar y defender los intereses del conjunto de la UE. Además propone nueva legislación al Parlamento y al Consejo, gestiona el presupuesto de la UE y asigna los fondos, hace cumplir la legislación de la UE (junto con el Tribunal de Justicia) y representa a la UE en la escena internacional. Es la “Guardiana de los Tratados”.
La comisión, no tiene competencias explícitas en materia de derechos humanos, sin embargo, al llevar a cabo su labor cotidiana se encarga también de la defensa y protección de éstos, como por ejemplo mediante el control de la aplicación de la legislación europea en los estados miembros.
Asimismo, la Comisión, como institución encargada del proceso de adhesión de un nuevo estado en la UE, es también la responsable que el estado candidato cumpla con los requisitos establecidos, entre ellos el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, obligando a los estados que deseen adherirse a firmar previamente el CEDH.
En cuanto a la Política Exterior de la UE, ésta, en muchos de sus acuerdos incluye una cláusula de condicionalidad democrática según la cual los acuerdos podrían romperse en caso de que el tercer estado no respete los derechos humanos. Esta clausula ha sido muy polémica ya que no ha sido utilizada con todos los estados con los que la Unión lleva a cabo acuerdos, debido a que en ocasiones se ponen por encima los criterios políticos y económicos frente a la protección de los derechos humanos.
3. otros sistemas regionales de derechos humanos
Existen otros sistemas regionales de derechos humanos que, aunque no están tan desarrollados como los dos anteriormente mencionados, si podrían suponer una pequeño avance la protección, promoción y defensa se los Derechos Humanos en el mundo y en particular en sus respectivas regiones:
- OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Eu-ropa: organización inicialmente formada por estados europeos pero que a lo largo de los siglos XX y XXI ha ido incluyendo miembros de otros continentes (América, Europa y Asia), cuyo principal objetivo es el de alcanzar una cooperación interguber-namental fundamentalmente en materia de seguridad, aunque también realiza un control del respeto de los derechos humanos en sus 57 países miembros.
- ALBA, Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América: es una organización latinoamericana con un importante compo-nente ideológico que surgió al amparo del ex presidente venezo-lano Hugo Chávez y que está formada por algunos países de La-tinoamérica que comparten gobiernos con ideologías afines. Ha dedicado parte de su actividad a proteger los derechos humanos.
- ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: se trata de una organización regional que reúne a la mayoría de los países del sudeste asiático cuyo objetivo principal es la cooperación económica y fomentar la paz y la estabilidad en la región. En ma-teria de derechos humanos han experimentado un gran avance ya que en noviembre de 2012 los estados miembros firmaron una Declaración de Derechos Humanos.
Pero el que más se ha desarrollado durante las últimas décadas es el Sistema Africano de Derechos Humanos Este sistema, relativamente reciente (Década de los 80), desarrollado en el Marco de la Unión Africana (anteriormente conocida por la Organización para la Unidad Africana) se basa en los otros dos sistemas regionales de protección de los derechos humanos analizados
3.1 Instrumentos del SADH
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, o “Carta de Banjul”
La Carta, adoptada en Banjul, Gambia, el 27 de junio de 1981 (entró en vigor el 21 de octubre de 1986) recoge todos los derechos que
94 95
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
podemos encontrar en otros sistemas, pero presenta una peculiaridad, no solo se ocupa de los derechos individuales, sino también de los derechos colectivos. Todo el continente africano, con la excepción de Marruecos y Sudán del Sur ha ratificado la Carta.
Se divide en un preámbulo introductorio y tres partes en las que se reconocen los derechos y deberes, las medidas de salvaguarda y por último, las disposiciones generales.
Parte I.- derechos y deberes: Capitulo I.- derechos humanos y de los pueblos (artículos 1-26), Capitulo II.- deberes (artículos 27-29)
Parte II.- medidas de salvaguarda: Capitulo I.- creación y organización de la comisión africana sobre derechos humanos y de los pueblos (artículos 30-44), Capitulo II.- mandato de la comisión (artículo 45), capítulo III.- procedimiento de la comisión (artículo 46), comunicados de los estados (artículos 47-54), otros comunicados (artículos 55-59), capítulo IV.- principios aplicables (artículos 60-63)
Parte III.- disposiciones generales (artículos 64-68)
3.2. Instituciones del SADH
Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP)
Fue creada el 21 de octubre de 1986, al mismo tiempo que se adoptó la Carta y tiene su sede en Banjul, Gambia. Está compuesta por 11 miembros especialistas en derechos humanos de los estados parte de la Carta y su función es promover los derechos humanos y de los pueblos y garantizar su protección, tal y como se establece en la Carta
La labor de la CADHP es la de promover el respeto de los derechos humanos en el continente mediante la publicación de documentos e investigaciones, organización de conferencias, análisis e investigación de las comunicaciones individuales e interestatales, o la realización de visitas in situ para observar la situación de los derechos humanos en diversos países.
Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.Comenzó su funcionamiento el 24 de enero de 2004, una vez que el
Protocolo de la CADHP entró en vigor, hasta la fecha solo los siguientes
países han ratificado el mencionado protocolo: Argelia, Burkinafaso, Burundi, Costa de Marfil, Comoros, Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Kenia, Libia, Lesotho, Mali, Malawi, Mozambique, Mauritania, Mauricio, Nigeria, Niger, Ruanda, Sudafrica, Senegal, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda. Está compuesta por 11 jueces procedentes de los países miembros de la Unión Africana y tiene sede en Arusha, Tanzania (desde 2007, anteriormente se encontraba en Etiopía)
Este tribunal internacional tiene como función proteger los derechos humanos y de los pueblos establecidos en la carta. Puede dictar decisiones vinculantes y ordenar medidas de reparación en comunicaciones individuales, también puede ordenar la adopción de medidas provisionales para evitar daños graves e irreparables a la vida humana y la integridad personal en casos urgentes.
Prácticas:
a) Comentario de texto y palestra:
TexTo 1: - Convenión America de Derechos Humanos. Parte I - Deberes de
los estados y derechos protegidos. Capitulo I - Enumeracion de deberes.
Artículo 1. obligación de Respetar los Derechos:“1.Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”
- Convenio Europeo de Derechos Humanos.Artículo 1: obligación de respetar los derechos humanos“Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de
su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título 1 del presente Convenio.”
96 97
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
- Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Derechos y Deberes. Capítulo I-Derechos Humanos y de los Pueblos
Artículo 1“Los Estados miembros de la Organización para la Unidad Africana firmantes
de la presente Carta reconocerán los derechos, deberes y libertades contemplados en esta Carta y se comprometerán a adoptar medidas legislativas o de otra índole con el fin de llevarlos a efecto”.
Tareas:
- ¿Qué correciones e innovaciones se introducen con estos textos?- ¿Qué relación guradan estos textos con otros sistemas, internacionales y
nacionales, de protección de los derechos humanos?
b) Estudio de caso y palestra
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre incompatibilidad del régimen español de ejecuciones hipotecarias y desahucios con el Derecho de la Unión Europea de protección de los consumidores
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:1) La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.
2) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que:
- el concepto de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes, para determinar si y, en su caso, en qué medida– el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la
prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos llevar a cabo un examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas;
- para determinar si se causa el desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual.
El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el anexo al que remite esa disposición sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.
Tareas:¿Qué nuevas temáticas se plantean? ¿Cómo se abordan y qué encajen
tienen entre los diversos ordenamients jurídicos en juego?
b) dicTamen y palesTra: reflexiónese críticamente, y conectándose los contenidos del siguiente artículo con la presente unidad, “La libertad religiosa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado-Iustel nº 6, octubre 2004, URL: www.dialnete.es o www.academia.edu)53.
c) documenTación, revisTa de prensa y palesTra: búsquese la regulación citada (apoyándose además en el RIDE, op. cit.), conéctese todo ello con noticias de actualidad, y coméntese (atendiéndose a su nivel de observación en los supuestos del conflicto y violación de derechos humanos en curso hoy en día).
d) lecTuras recomendadas:Dado la actualidad de las temáticas tratadas se prefiere remitir a
páginas electrónicas de organismo oficiales: Ministerio de Juticia de España (URL: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288776153228/MuestraInformacion.html).
Consejo de Europa (URL: http://hub.coe.int/).OEA (URL: http://www.oas.org/es/).UA (URL: http://www.au.int/).
53 Vid. nota 47.
99
Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
unidad didácTica 6.- Marco Jurídico Especial
resumen (banco de preguntas): [¿Porqué es necesario establecer un marco jurídico especial que complemente el marco universal de protección de los derechos humanos?] porque hay determinados grupos que tienen mayor disposición a la vulnerabilidad ya que históricamente se han visto discriminados o porque no pueden reclamar directamente sus derechos. Así ha ocurrido con las mujeres, los niños o los pueblos indígenas.
palabras clave (glosario): Mujeres, Pueblos Indígenas, Infancia, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Comisión Interamericana de Mujeres, Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, Comisión Interamericana de Mujeres, MESECVI, Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos del Niño, Unicef, Relatoria sobre los Derechos de la Niñez, Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes, Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Convenciones 107 y 169 de la OIT, Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Relatoría sobre Pueblos Indígenas.
sumario (puzle): 1. Derechos de la Mujer: Regulación Universal y Regional. 1.1. Regulación Universal. 1.2. Regulación Regional (El SIDH) 2. Derechos de la Infancia. 2.1. Regulación universal. 2.2. Regulación Regional 3. Derechos de los Pueblos Indígenas. 3.1. Regulación Universal. 3.2. Regulación regional.
prácTicas (ejercicios y lecturas): comentarios de textos y palestras; dictámenes y palestras; recomendación de fuentes.
100 101
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Por otra parte, a través de diversos acuerdos internacionales, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad o la Declaración del Milenio y Los Objetivos del Milenio, se fijan compromisos mundiales para fortalecer los derechos de las mujeres.
Asimismo, la Organización cuenta con una serie de instituciones especializadas en la protección de los derechos de la mujer:
Comité sobre la Eliminación de Discriminación contra la mujer: establecido en el artículo 17 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, está formado por 23 expertos y su función principal es analizar los avances de los diferentes países en la aplicación de la Convención. Los estados parte de la Convención envían informes sobre la aplicación de la convención en sus respectivos estados y el Comité, tras analizarlos, formula propuestas y recomendaciones sobre la base del estudio.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer: es una comisión operativa del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) cuya función es la de promover la igualdad de género y el avance de las mujeres. Realiza reuniones anuales con en las que están presentes representantes de los estados miembros, entidades de Naciones Unidas y Organizaciones no Gubernamentales en ellas se examina el progreso hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, se identifican los retos pendientes y se establecen estándares y normas a nivel mundial.
Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres): se trata de una nueva entidad creada en 2010, durante la reforma realizada en toda la Organización de Naciones Unidas. Podría decirse que es la entidad que recopila todas las acciones de que la ONU lleva a cabo en esta materia, sus áreas focales son la Violencia contra las Mujeres, la Paz y Seguridad, el Liderazgo y Participación, el Empoderamiento Económico, la Planificación y Presupuestos Nacionales y los Derechos Humanos y su función principal es la de dar apoyo al resto de las instituciones anteriormente analizadas y dar asistencia a los estados miembros en estas materias.
1. Derechos de la mujer: regulación universal y regional
1.1 Regulación universal
La Organización de Naciones Unidas (ONU) regula los derechos de la mujer en sus instrumentos de derechos humanos generalistas (e.g. Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en los que se incide sobre conceptos generales como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres o la no discriminación por razones de sexo, pero a la vez la Organización cuenta con varios instrumentos específicos en materia de derechos de la mujer:
- La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: Adoptada por la asamblea General de Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1967, es el primer instrumento de derechos huma-nos específicamente dedicado a los derechos de la mujer, pero se trata de un instrumentos no vinculante, es decir, de derecho dispositivo.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: adoptada por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Es el instrumento principal de Naciones Unidas en materia de protección de los derechos de las mujeres. Se basa en la declaración de 1967 y recoge los derechos civiles y la condición jurídica y social de la mujer. La Convención se divide en un preámbulo y seis partes en las que se recogen los derechos civiles y la condición jurídica y social de la mujer, pero además incluye aspectos relativos a la reproducción y a las relaciones entre sexos. La Convención cuenta con un Protocolo Facultativo en el que se establecen los mecanismos de denuncia e investigación de la convención y en el que además se crea el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer.
102 103
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
formado por la Presidenta, las Vicepresidentas y cinco Delegadas y una Secretaría Ejecutiva. Por otro, cada cuatro años la CIM convoca una reunión de Ministras o de Autoridades de Alto Nivel Responsables para la Promoción de la Mujer en los Estados Miembros (REMIM), que además de discutir temas relacionados con los derechos de las mujeres, preparan recomendaciones que se tratarán en otros foros de alto nivel como la Cumbre de las Américas.
Son funciones de la CIM las siguientes55:
a) Apoyar a los Estados Miembros, que así lo soliciten, en el cumplimiento de sus respectivos compromisos adquiridos a nivel internacional e inte-ramericano en materia de derechos humanos de las mujeres y equidad e igualdad de género, incluyendo la implementación de los instrumentos internacionales e interamericanos, las provisiones adoptadas por las con-ferencias internacionales o interamericanas especializadas en la materia, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (la “Asamblea General”), las Cumbres de las Américas y la Asamblea de De-legadas de la CIM (la “Asamblea”);
b) Apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para promover el acceso, la participación, la representación, el liderazgo y la incidencia, plenos e igualitarios, de las mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural;
c) Promover la participación y el liderazgo de las mujeres en la planifica-ción e implementación de políticas y programas públicos;
d) Asesorar a la Organización en todos los asuntos relacionados con los derechos de las mujeres y la igualdad de género;
e) Colaborar con los Estados Miembros, otras organizaciones internacio-nales, grupos de la sociedad civil, la academia y el sector privado para apoyar los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región;
55 Artículo 3 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Mujeres
1.1 Regulación regional: El SIDH
La protección de los derechos de la mujer es un tema prioritario para la OEA, para ello prevé una serie de instrumentos específicos para el reconocimiento, protección y promoción de los derechos de las mujeres, algunos de ellos ampliamente superados, como aquellos que regulan los derechos civiles y políticos de las mujeres o la nacionalidad de la mujer (Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer y la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer) y otros que todavía se encuentran de plena actualidad como la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer que analizamos a continuación. Ésta fue adoptada en Belem do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. En ella se define la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y por tanto su objetivo es servir de marco para la erradicación de la violencia contra la integridad física, sexual y psicológica de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado; para lograr este objetivo en la Convención se establecen una serie de obligaciones para los estados.
Existen varias instituciones u órganos encargados de velar por el cumplimiento de los diferentes instrumentos, fundamentalmente la Convención de Belem do Pará y de proteger los derechos de las mujeres en general:
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM): es uno de los organismos especializados de la OEA, cuenta con autonomía técnica dentro de la Organización pero debe seguir las recomendaciones de la Asamblea General y de los Consejos de la OEA, asimismo, debe estar en sintonía y establecer relaciones con otros organismos internacionales encargados de las mismas materias54. Fue creada en la Habana en 1928 en la Sexta Conferencia Internacional Americana y está formada por 34 Delegadas (una por Estado Miembro) nombradas por sus gobiernos que se reúnen cada dos años en la llamada “Asamblea de Delegadas”, asimismo cuenta con una Presidenta, elegida de entre las Delegadas y varias Vicepresidentas (máximo de tres), un Comité Directivo,
54 Carta de la OEA: Capítulo XVIII, Los Organismos Especializados
104 105
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
f) Informar anualmente a la Asamblea General sobre el trabajo de la CIM, incluyendo aspectos relevantes de la condición de las mujeres en el he-misferio, los progresos alcanzados en materia de derechos humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de género y sobre temas de especial preocupación en este contexto, y elevar a los Estados Miembros recomen-daciones concretas en relación con lo anterior;
g) Contribuir al desarrollo de la jurisprudencia internacional e interameri-cana sobre los derechos humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de género;
h) Fomentar la elaboración y adopción de instrumentos interamericanos para el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y agentes de la democracia;
i) Promover la adopción o adecuación de medidas de carácter legislati-vo necesarias para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres.
Para cumplir con estas funciones la CIM elabora Planes Estratégicos, Planes Bienales de Trabajo y Panes de Acción en los que se abordan diferentes temas para lograr una verdadera igualdad de género que garantice el respeto de los derechos de las mujeres.Los Instrumentos jurídicos que regulan el funcionamiento de la CIM son:
• Estatuto de la Comisión Interamericana de Mujeres• Reglamento de la CIM• Reglas de Procedimiento de la Asamblea de Delegadas de la CIM• Acuerdo entre la CIM y la Organización de los Estados Americanos.
“Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Previnir, Sancional y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI): Fue creado en octubre de 2004 y permite hacer un seguimiento y analizar la forma en que la Convención está siendo aplicada. Este Mecanismo está directamente vinculado con la Secretaría General de la OEA, la Secretaría de la CIM y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Consta de dos órganos: La Conferencia de los Estados Parte (Órgano Político), integrada por los representante de los Estados miembros de la Convenció y se reúne cada dos años e manera ordinaria y cuando lo considere necesario de manera extraordinaria y el Comité de Expertos/as (Órgano Técnico), integrado por expertos en la materia designados por los Estados de la Convención, que se reunirá según convenga.
Los objetivos del Mecanismo son los siguientes56:
a. Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la Convención y analizar la forma en que están siendo implementados;
b. Promover la implementación de la Convención y contribuir al logro de los propósitos establecidos en ella; y
c. Establecer un sistema de cooperación técnica entre los Estados Parte, el cual estará abierto a otros Estados Miembros y Observadores Permanentes, para el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas como medio de actualizar y armonizar sus legislaciones internas, cuando corresponda, y alcanzar otros objetivos comunes vinculados a la Convención.
Para llevar a cabo su labor el MESECVI pone en marcha las rondas de evaluación y seguimiento: los Estados Parte se comprometen a aportar información al MESECVI sobre las medidas implementadas en las seis áreas de acción de la Convención (legislación, planes nacionales, acceso a la justicia, servicios especializados, presupuestos e Información y estadísticas) y la convención tras analizar la información, publica un informe de seguimiento de las recomendaciones.
Los Instrumentos jurídicos que regulan el funcionamiento de la MESECVI son:
• Estatuto del MESECVI
• Reglamento de la Conferencia de Estados Parte
• Reglamento del Comité de Expertos/as CEVI
56 Estatuto del MESECVI Artículo 1.1
106 107
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RDM): es una de las diez Relatorías temáticas que la CMIDH estableció para impulsar el reconocimiento, promoción y protección los derechos de grupos especialmente vulnerables. Se estableció en 1994 y funciona bajo el mandato de un Comisario elegido por cuatro años. Inicialmente su función era la de comprobar en qué medida los Estados Miembros de la OEA cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos, en concreto los que inciden sobre los derechos de las mujer establecidos en los diferentes instrumentos analizados.
Entre sus funciones la Relatoría debe elaborar recomendaciones a los Estados de la OEA, asistir a la CMIDH en los casos de violaciones de Derechos humanos que impliquen alguna violación de derechos relacionada con el género, realizar estudios temáticos sobre casos concretos en los Estados Miembros o realizar visitas, organizar conferencias, seminarios, actividades de promoción, etc.
2. Derechos de la infancia: regulación universal y regional
2.1 Regulación universal
Desde la creación de la Organización de Naciones Unidas, tras la II Guerra Mundial, la protección de los derechos de la infancia ha jugado un papel relevante en su desarrollo (creación de Unicef en 1946). Este sistema de protección se basa en cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo la participación de los niños en los procesos que les afecten. Para cumplir con estos principios la ONU cuenta con dos instrumentos fundamentales:
La Declaración de los Derechos del Niño: Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1959, establece 10 principios básicos
para la protección de los niños57: derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad, derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño, derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento, derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados, derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física, derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad, derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita, derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia, derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación, derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.
La Convención sobre los Derechos del Niño: Adoptada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, es el primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de derechos. Los derechos establecidos en esta Convención son derechos imperativo (Hard Law), es decir son de obligado cumplimiento por los estados parte, al contrario de los establecido en la Declaración, que se trata de derecho dispositivo (Soft Law).
La convención, cuenta, a su vez, con dos Protocolos facultativos: el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, adoptado por la Asamblea General en su Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, que entró en vigor el 18 de enero de 2002, y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados adoptado por la Asamblea General en su Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, que entró en vigor el 12 de febrero de 2002.
Naciones Unidas cuenta además con varias entidades especializadas en materia de derechos de la infancia:
57 Declaración de los derechos del Niño
108 109
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
niñas y los adolescentes, realiza visitas a los países de la región que le permitirán formular recomendaciones para una mayor protección de los derechos de la infancia y lleva a cabo actividades de promoción sobre la protección de los derechos humanos de la infancia (organización de reuniones, seminarios talleres, etc.)
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes: Es un organismo especializado de la OEA, en materia de niñez y adolescencia incorporado a esta en 1949. Su función fundamental es ayudar a los estados en el desarrollo e implementación de políticas para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los temas prioritarios del instituto son: primera infancia, desastres Naturales, violencia (sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes (SINNA), justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal, explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), formación y actualización sobre derechos de la niñez y adolescencia, participación de niñas, niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, Ombudsman de Niñez y Adolescencia, propuestas para un mejor tratamiento y manejo de la información relativa a la niñez y adolescencia, especialmente en los medios de comunicación.
3. Derechos de los pueblos indígenas: regulación universal y regional
3.1 Regulación universal
Desde que en 1982 se estableciera en el seno de la ONU un Grupo de trabajo especializado en pueblos indígenas dentro de la Subcomisión de Derechos Humanos, la protección de los pueblos indígenas ha ido tomándose en consideración en la Organización.
Se considera a estos pueblos ancestrales, denominados también “primeros pueblos”, pueblos tribales, aborígenes y autóctonos, cuya población asciendo a 370 millones de personas, unos de los pueblos más desfavorecidos del mundo ya que han sido excluidos de los
El Comité por los Derechos del Niño: es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de sus dos protocolos. Todos los estados parte deben presentar informes periódicos sobre la situación de la infancia en sus respectivos países, el comité, una vez analizado cada informe, expresa a los estados sus valoraciones llamadas “observaciones finales”.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef): creado en 1946, tras la II Guerra Mundial para ayudar a los niños europeos tras la guerra, es una de las agencias especializadas de la ONU más conocidas y más cercanas a los ciudadanos. En 1953 se convirtió en un organismo permanente dentro del sistema de Naciones Unidas y su misión es proteger los derechos de los niños. Llevan a cabo programas de cooperación y acciones de emergencia y en los países más desarrollados promueven políticas y alianzas por la infancia. Se centran en los siguientes ámbitos: Educación e igualdad, supervivencia infantil y materna, el VIH/SIDA y la infancia y la protección frente al abuso y la explotación. Posee oficinas en cada uno de los países parte y emprende labores de cooperación con sus gobiernos
2.2 Regulación regional: el SIDH
El SIDH carece de instrumentos específicos para la protección de los derechos de la infancia, no obstante asume, al igual que ocurre con otras materias, la regulación universal de Naciones Unidas. A pesar de esta carencia de instrumentos concretos, el SIDH cuenta con varias entidades especializadas en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes:
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez: Creada durante el periodo ordinario de sesiones, celebrado en Washington D.C. del 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su función es la de fortalecer el respeto a los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes en América. La Relatoría realiza las siguientes funciones: Presta apoyo a la Comisión mediante el análisis especializado de las denuncias presentadas relativas a esta materia, elabora estudios sobre los derechos de los niños, las
110 111
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
procesos de decisión, explotados y han visto violados sus derechos sistemáticamente58.
Es importante tener claro la noción jurídica de pueblos indígenas, ya que esta no puede ser confundida con el concepto de “minorías” utilizado en la cultura occidental, si no que para definir a estos grupos se necesita de una categoría jurídica propia
El Instrumento fundamental para la protección de los pueblos indígenas es la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas: Es la primera declaración internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de un instrumento de derechos dispositivo (Soft Law) que carece de fuerza jurídica, pero refleja el compromiso de la organización con estos pueblos y establece un marco universal de estándares mínimos para la protección de los pueblos indígenas. En la Declaración se incluyen aspectos como la identidad cultural, la educación, el empleo o el idioma, pero una de las características más innovadoras del proyecto es la inclusión de los derechos colectivos, una reclamación imprescindible de los representantes de los pueblos indígenas para que verdaderamente se reconocieran sus derechos.
Pero anteriores a la Declaración son las Convenciones 107 (1957) y 169 (1989) de la organización Internacional del Trabajo (oIT): La OIT es un organismo especializado de la ONU, encargada de promover los derechos laborales de los trabajadores del mundo, que ha sido la primera en realizar una defensa más activa de los derechos de los pueblos indígenas, en concreto de sus derechos políticos, económicos y sociales, reconocidos en estos dos convenios, que crean obligaciones jurídicas para los estados miembros que los han ratificado
El Convenio Nº 107, aprobado en 1957, fue el primer instrumento internacional de gran alcance que enunció los derechos de las poblaciones indígenas y tribales y las obligaciones de los estados parte, aunque utilizaba términos que hoy en día podemos calificar de arcaicos al referirse a los pueblos indígenas como poblaciones “menos avanzadas”. El Convenio 169, sin embargo, se adapta mejor a las demandas de los pueblos ya que parte del principio de que se han de
58 http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/
respetar las culturas e instituciones de los pueblos indígenas y tribales y se da por supuesto su derecho a seguir existiendo en el seno de sus sociedades nacionales.
Además de estos instrumentos, existen una serie de órganos en el seno de la ONU, centrados en los derechos de los pueblos indígenas:
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas: establecido en virtud de la resolución 1982/34 del Consejo Económico y Social, es un órgano subsidiario de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (dependiente a su vez, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), su función es la de examinar los acontecimientos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas, presentando especial atención a la evolución de las normas relativas a los derechos de las poblaciones indígenas. Este grupo está formado por expertos independientes y miembros de la Subcomisión y también pueden participar representantes de los pueblos indígenas59.
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII): Es un Órgano subsidiario del ECOSOC que se ocupa de las cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos, sus funciones son las de prestar asesoramiento especializado y formular recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Consejo y a otros organismos de Naciones Unidas, promocionar e las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas dentro del sistema de las Naciones Unidas y preparar y difundir informaciones sobre las cuestiones indígenas
3.2 Regulación Regional
La protección de los derechos de los pueblos indígenas es uno de los elementos singulares de la OEA en el marco de la protección de los derechos humanos, esto se debe a la importante presencia de grupos indígenas en el continente americano y al interés mostrado por esta organización hacia estos grupos desde su inicio.
59 http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/groups/wgip.htm
112 113
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
En el seno de la OEA y en el SIDH se han llevado a cabo varias iniciativas para el reconocimiento, promoción, protección de los derechos de estos pueblos, aunque en realidad ninguno de los instrumentos jurídicos mencionados en el capítulo anterior (Carta de la OEA, Declaración Americana de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos) hace una referencia explícita a los derechos de pueblos indígenas. Al no existir un marco legal concreto para la regulación de los derechos de los pueblos indígenas en el seno de la OEA, será el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que soporte el peso del Reconocimiento, Protección y Promoción de los pueblos indígenas, que llevará a cabo a través de sus órganos e instrumentos jurídicos generales, así como a través de otras normas internacionales existentes y en concreto los tratados internacionales específicos sobre derechos de los pueblos indígenas (Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Convenciones 107 y 169 de la OIT)
Desde 1997 la OEA se encuentra inmersa en sacar a delante el “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” a través de un Grupo de Trabajo que se dedicará exclusivamente a poner en marcha el Proyecto para crear un verdadero instrumento jurídico que regule la cuestión indígena.
Si el proyecto finalmente se materializa y se redacta una Declaración para proteger los derechos de los pueblos indígenas que a su vez sea de obligado cumplimiento para todos los estados miembros de la OEA podría suponer un gran avance para la OEA en materia de derechos humanos ya que se establecería un marco jurídico específico que los estados miembros deberían respetar. Hasta la fecha el Grupo de Trabajo no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre la Declaración, lo que ha provocado un gran retraso en la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Con la excepción de la Relatoría sobre Pueblos Indígenas, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no existe ningún órgano específico que regule la protección de los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo los órganos del SIDH dedican parte de su trabajo al reconocimiento, protección y promoción de los derechos de estos grupos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó a tomar en consideración los derechos de los pueblos indígenas en 1972, fecha de la adopción de la Resolución “La Protección Especial para las Poblaciones Indígenas. Acción para combatir el racismo y la discriminación racial”. En esta Resolución la Comisión afirma que “por razones históricas y principios morales y humanitarios, proteger especialmente a las poblaciones indígenas es un compromiso sagrado de los Estados”60.
Asimismo, desde 1993 los informes de la Comisión incluyen una sección específica a los derechos de los pueblos indígenas. Esta sección ha contribuido en dar a conocer al público en general la situación de la que se encuentran los pueblos indígenas en los países miembros de la OEA.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su labor de Tribunal Internacional ha analizado ya múltiples casos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, hasta la actualidad el caso más relevante en esta materia es el caso de la Comunidad Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni contra Nicaragua, conocido como Caso AwasTingni. Se originó con una petición en la Comisión en 1995 y desembocó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha sentado precedente en materia de derechos de los pueblos indígenas a la vez que supuso un impulso al reconocimiento, promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas por parte del SIDH.
Con el objetivo de profundizar en este reconocimiento, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en el seno de los países miembros de la OEA, La Comisión creó en 1990 la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; La labor de este grupo es la de apoyar la labor de la Comisión en todos los temas vinculados a los pueblos indígenas, colaborando en la elaboración de estudios sobre derechos de los pueblos indígenas, realizando conferencias, seminarios y reuniones, participando en el análisis de las peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares o apoyando las visitas a las comunidades indígenas organizadas por la Comisión.
60 Dicha resolución se transcribe en el Informe 12/85 Caso Yanomami. CASO Nº 7615 (BRASIL). 5 de marzo de 1985.
114 115
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Prácticas:
a) Comentario de texto y palestra:
TexTo 1: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas
La Asamblea General,Guiada_ por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta,
Afirmando_ que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,
Afirmando también_ que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,
Afirmando además_ que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas,
Reafirmando_ que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación,
Preocupada_ por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,
Reconociendo_ la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos,
Reconociendo también_ la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados,
Celebrando_ que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran,
Convencida_ de que si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones
y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades,
Reconociendo_ que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente,
Destacando_ la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo,
Reconociendo en particular_ el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en consonancia con los derechos del niño,
Considerando_ que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos de preocupación, interés, responsabilidad y carácter internacional,
Considerando también_ que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las relaciones que representan, sirven de base para el fortalecimiento de la asociación entre los pueblos indígenas y los Estados,
Reconociendo_ que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud
116 117
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,
Teniendo presente_ que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional,
Convencida_ de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente Declaración fomentará las relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,
Alentando_ a los Estados a que respeten y cumplan eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados,
Destacando_ que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas,
Estimando_ que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en esta esfera,
Reconociendo y reafirmando_ que los indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos,
Reconociendo_ que la situación de los pueblos indígenas varía de región en región y de país a país y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales,
Proclama solemnemente_ la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo:
PRoYECTo DE DECLARACIÓN AMERICANA SoBRE LoS DERECHoS DE LoS PUEBLoS INDÍGENAS
(Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero de 1997, en su sesión 1333a. durante su 95º Período Ordinario de Sesiones)
PREÁMBULO 1.Las instituciones indígenas y el fortalecimiento nacional
Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (en adelante los Estados),
Recordando que los pueblos indígenas de las Américas constituyen un segmento organizado, distintivo e integral de su población y tienen derecho a ser parte de la identidad nacional de los países, con un papel especial en el fortalecimiento de las instituciones del Estado y en la realización de la unidad nacional basada en principios democráticos; y
Recordando además, que algunas de las concepciones e instituciones democráticas consagradas en las Constituciones de los Estados americanos tienen origen en instituciones de los pueblos indígenas, y que muchos de sus actuales sistemas participativos de decisión y de autoridad contribuyen al perfeccionamiento de las democracias en las Américas.
Recordando la necesidad de desarrollar marcos jurídicos nacionales para consolidar la pluriculturalidad de nuestras sociedades.
2. La erradicación de la pobreza y derecho al desarrollo Preocupados por la frecuente privación que sufren los indígenas dentro y fuera
de sus comunidades en lo que se refiere a sus derechos humanos y libertades fundamentales; así como del despojo a sus pueblos y comunidades de sus tierras, territorios y recursos; privándoles así de ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de acuerdo a sus propias tradiciones, necesidades e intereses.
Reconociendo el severo empobrecimiento que sufren los pueblos indígenas en diversas regiones del Hemisferio y que sus condiciones de vida llegan a ser deplorables;
Y recordando que en la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas, en diciembre de 1994, los Jefes de Estado y de Gobierno declararon que en consideración a la Década Mundial del Pueblo Indígena, enfocarán sus energías a mejorar el ejercicio de los derechos democráticos y el acceso a servicios sociales para los pueblos indígenas y sus comunidades.
118 119
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
3. La cultura indígena y la ecología Reconociendo el respeto al medio ambiente por las culturas de los pueblos
indígenas de las Américas, así como la relación especial que éstos tienen con él, y con las tierras, recursos y territorios que habitan.
4. La convivencia, el respeto y la no discriminación Reafirmando la responsabilidad de los Estados y pueblos de las Américas para
terminar con el racismo y la discriminación racial, para establecer relaciones de armonía y respeto entre todos los pueblos.
5. El territorio y la supervivencia indígena Reconociendo que para muchas culturas indígenas sus formas tradicionales
colectivas de control y uso de tierras, territorios, recursos, aguas y zonas costeras son condición necesaria para su supervivencia, organización social, desarrollo, bienestar individual y colectivo; y que dichas formas de control y dominio son variadas, idiosincráticas y no necesariamente coincidentes con los sistemas protegidos por las legislaciones comunes de los Estados en que ellos habitan.
6. La seguridad y las áreas indígenas Reafirmando que las fuerzas armadas en áreas indígenas deben restringir
su acción al desempeño de sus funciones y no deben ser la causa de abusos o violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
7. Los instrumentos de derechos humanos y otros avances en el derecho internacional
Reconociendo la preeminencia y aplicabilidad a los Estados y pueblos de las Américas de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos sobre derechos humanos del derecho interamericano e internacional; y
Recordando que los pueblos indígenas son sujeto del derecho internacional, y teniendo presentes los avances logrados por los Estados y los pueblos indígenas, especialmente en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, en distintos instrumentos internacionales, particularmente en la Convención 169 de la OIT;
Afirmando el principio de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, y la aplicación a todos los individuos de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
8. El goce de derechos colectivos Recordando el reconocimiento internacional de derechos que sólo pueden
gozarse cuando se lo hace colectivamente.
9. Los avances jurídicos nacionales Teniendo en cuenta los avances constitucionales, legislativos y jurisprudenciales
alcanzados en las Américas para afianzar los derechos e instituciones de los pueblos indígenas,
Tarea:
¿qué correciones e innovaciones se introducen con estos textos? ¿Qué relación guradan estos textos con otros sistemas, internacionales y nacionales, de protección de los derechos humanos? ¿Qué posibles objeciones existen para que el Proyecto de Declaración sobre Pueblos Indígenas del SIDH no salga adelante?
TexTo 2: tras la lectura comprensiva de la siguiente declaración, respóndase de manera razonada a las cuestiones inmediatas. ¿Qué riesgos comporta un documento así? (reconéctese con lo tratado sobre los abusos ideólogicos).
Manifiesto Gral. I Cumbre Consejos de Movimientos Sociales (ALBA-TCP, Cochabamba, 16/10/2009)61
Durante muchos años nuestros pueblos y naciones originarias fueron saqueados permanentemente y reducidos a simples colonias por los países más poderosos del mundo, quienes en su afán de acumulación de riqueza invadieron nuestros territorios, se adueñaron de nuestras riquezas, culturas, conciencias, enajenando nuestro trabajo y ofendiendo a nuestra madre tierra (pachamama) depredando los recursos que existe en ella en pos de lucro desmedido. En los 80 una inmensa deuda externa imposible de pagar nos postró aun más en la pobreza y la miseria, volviendo a generarse la violencia institucional que ya
61 Vid. Sánchez-Bayón, A.: RIDE (op. cit.) y “Conocer y gestionar las esferas sociales en la globalización: de las religión, la política y el derecho en las Américas del nuevo milenio” (pp. 103-146), en ICADE-Revista Cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (nº 81), sept.-dic. 2010.
120 121
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
se había vivido con la militarización de nuestros pueblos, la desaparición y la tortura de nuestros familiares y el sometimiento de nuestras naciones indígenas originarias campesinas (…). La intromisión del imperialismo yanqui en la historia de nuestros pueblos como ocurrió con países como Colombia, Haití, México, Puerto Rico, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, entre otros, con el pretexto de luchar contra el “terrorismo” o el “narcotráfico” ha expoliado nuestros recursos y ha empobrecido a nuestra gente; igual que los colonizadores de la “cruz y la espada” se ha apoderado de nuestras riquezas y ha dañado el medio ambiente. La desigualdad económica, política y social, al igual que la exclusión y la discriminación son producto del neoliberalismo y el colonialismo de larga data, que debilitaron a los Estados y supeditaron el bienestar de nuestros pueblos a los designios de las organizaciones multinacionales y a los intereses de las empresas trasnacionales. La capacidad destructiva del sistema de dominación imperialista es aterradora, el desempleo aumenta y la esperanza de vida desciende; ellos mismos se encuentran ahora sumidos en una crisis sistémica cuya resolución no puede ser a costa del bienestar de nuestros pueblos. Los movimientos sociales, expresión de las organizaciones indígenas originarias, afrodescendientes, campesinas, organizaciones sindicales, juveniles, gremiales, los maestros, los obreros, los sin tierra, los productores cocaleros, las juntas de vecinos, profesionales progresistas y otros que luchan no solo por reivindicaciones salariales, sino también por la vida y el respeto a la madre tierra, desde antes, y desde siempre fueron los verdaderos artífices de la revolución y de las transformaciones profundas. No olvidemos que los movimientos sociales hemos jugado un papel central en los últimos años en la perspectiva de una democratización y descolonización profunda de nuestros países, por un cambio sustantivo y genuinamente transformador tanto en lo económico, como en lo superestructural de nuestra Abya Yala (…) Aquí, desde el corazón de Sudamérica, desde los pueblos combatientes, las organizaciones indígenas originarios campesinas, obreros, trabajadores, estudiantes, clase media y profesionales comprometidos con su pueblo de Venezuela, Cuba, Bolivia, Antigua y Barbuda, Ecuador, Nicaragua, Honduras, la Mancomunidad de Domínica, San Vicente y las Granadinas, aunados en el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP, nos comprometemos a defender los principios revolucionarios del ALBA-TCP, que potencian la lucha y la resistencia contra todo tipo de explotación para construir un mundo diferente. Nuestro objetivo como Consejo de Movimientos Sociales de los países miembros del ALBA-TCP, es la lucha por el pluralismo en nuestros países y en el mundo entero, sustentada
en la armonía entre nuestros pueblos y la madre tierra para el buen vivir, en los principios morales, éticos, políticos y económicos de nuestras comunidades y barrios del campo y la ciudad. Pretendemos forjar desde el seno del pueblo una nueva Patria Social Comunitaria, descolonizada y fundada en la multipersidad, respetuosa de las diferencias y de las particularidades sociales y regionales (…). Propuestas de acción: (…) Establecer mecanismos de comunicación permanente entre los movimientos sociales y los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, donde se compartan las experiencias del proceso en cada país (…). Invitar a las Nacionalidades y pueblos indígenas; a las comunidades del campo y de la ciudad; a las organizaciones populares; a los medios y redes de comunicación comunitaria y masiva; a todos y todas los habitantes del mundo, a difundir, denunciar y condenar en sus espacios; las estrategias de intervención de los Estados Unidos, a través de bases militares en Colombia, en la región, y el resto del mundo (…).
b) esTudio de caso, revisTa de prensa y dicTamen: De entre los siguientes temas, comente uno de ellos teniendo en cuenta lo estudiado en las pasadas unidades:
- Niños soldado en sierra leona.- Maquilas en honduras.- Niñas gitanas-romanís en españa y la asistencia al colegio.
c) dicTamen y palesTra: reflexiónese críticamente, y conectándose los contenidos del siguiente artículo con la presente unidad, “<<Crimen y castigo>>, ¿literatura o realidad jurídica? Retos del camino hacia la democracia y la paz” (en Revista de Ciencias Jurídicas-Universidad de Costa Rica nº 108), sept.-dic. 2005, URL: http://www.dialnete.es o http://www.academia.edu)62.
d) documenTación, revisTa de prensa y palesTra: búsquese la regulación citada, apoyándose además en el RIDE (op. cit.), conéctese todo ello con noticias de actualidad, y coméntese (atendiéndose a su nivel de observación en los supuestos del conflicto y violación de derechos humanos en curso hoy en día).
62 Vid. nota 47.
122 123
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
e) recensión (práctica complementaria y a elegir una de las lecturas): Stenglein, G., Sánchez-Bayón, A.: Condición femenina y delincuencia, Saarbrücken: EAE, 2012 (URL: http://www.dialnete.es o http://www.academia.edu)63.
F) lecTuras recomendadas:Dado la actualidad de las temáticas tratadas se prefiere remitir a
páginas electrónicas de organismo oficiales:ONU-Mujeres (URL: http://www.unwomen.org/).OEA-Mujeres (URL: http://www.oas.org/es/temas/mujer.asp).UNICEF (URL: http://www.unicef.es/).OEA-Base de datos especializada en niñez, adolescencia y derecho de familia (URL: http://www.badaj.org/).ONU-Pueblos indígenas (URL: http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/).OEA-Pueblos indígenas (URL: http://www.oas.org/es/sla/ddi/pueblos_indigenas.asp).
63 Vid. nota 47.
PARTE FORENSE: COMPARACIONES Y EXIGIBILIDADES
Unidad didáctica 7.- Instrumentos de petición,
denuncia y apoyo
resumen: [¿qué son los instrumentos de petición, denuncia y apoyo y cómo se tramitan?] La dimensión forense es la relativa a los tribunales, ante los cuales no se puede actuar de cualquier manera, sino que ha de saberse usar cuáles son los términos y plazos aplicables, así como los escritos requeridos para tramitar cada acción. En materia de derechos humanos es muy importante realizar previamente un agotamiento de las vías internas de recurso y, de ahí, dar el salto al Ordenamiento internacional, seleccionando la jurisdicción según criterio de ratio decidendi (quién puede conocer y decidir al respecto).
palabras clave: denuncia, petición, amicus curiae, escrito de objeción de conciencia.
sumario: 1. Peticiones ante diversos sistemas de protección. 1.1. Consideraciones generales. 1.2. Peticiones ante el SIDH. 2. Textos de refuerzo y garantistas. 3. Escritos de objeción de conciencia.
prácTicas: Trabajo fin de curso y ejercicios complementarios.
1. Peticiones ante diversos sistemas de protección.
1.1. Consideraciones generales.
Muchos son los mecanismos de control que los propios sistemas de derechos humanos prevén en sus tratados constitutivos, y que se suelen desarrollar en los protocolos o en los estatutos de los órganos encargados de tal misión (e.g. cortes, comisiones, altos comisionados). Igualmente, circulan un buen número de consejos para los particulares, de modo
124 125
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
que sean capaces de incoar procedimientos de denuncia y/o petición64; sin embargo, lo más relevante es detectar bien el tipo de violación (qué derecho se ha lesionado, y la gravedad y urgencia del supuesto), determinar cuál es su sistema de protección y, además, acometer un estudio preliminar de la regulación marco al respecto (para realizar una calificación preliminar orientativa). Y es que, no es lo mismo una violación genérica, que una de género, yendo por cauces distintos; ni que haya tenido lugar en unas coordenadas espacio-temporales u otras, etc. (vid. prácticas). Eso es lo primero a considerar: clarificar los hechos, buscar los fundamentos de derechos más ajustados (por razón de especialidad material y proximidad espacio-temporal), y acometer en consecuencia la calificación jurídica, que bien se puede apoyar en las resoluciones de los órganos de control previamente citados. De este modo, se asegura la validez y efectividad de las tramitaciones.
1.2. Peticiones ante el SIDH.
Se ofrece, seguidamente, una guía breve para iniciar los trámites antes el SIDH (vid. infra). Y es que desafortunadamente –pese a los discursos oficiales, la realidad es otra, tal como ya se denunciara en publicaciones pasadas, como RIDE o en Introducción al Derecho Comparado y Global-, una de las paradojas habituales del positivismo-formalista en buena parte de las Facultades de Derecho iberoamericanas es que, pese a mantener un discurso eminénteme forense (orientado a la práctica de la abogacía ante los tribunales), no se suelen salir las explicaciones del bucle exegético de la regulación estatal, por lo que no se enseñan aquellos aspectos procesales que no figuren expresamente en dicha regulación –cuando lo interesante es justo esta última faceta del jurista, que mediante su conocimiento, es capaz de calificar cualquier supuesto
64 Entre los oficiales, se remite a las páginas electrónicas del Alto Comisionado o del SEDH (vid. infra), mientras que de los privados, se ha seleccionado aquellos ofrecidos por J. García Espinar (Consultor, Peticionario y Presidente de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos, URL: http://www.derechoshumanos.net/denunciar/Denuncia-violacion-derechos-humanos.htm), quien advierte que: “Antes de presentar una denuncia por violación de derechos humanos, ante organismos internacionales, deben de tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones y observaciones: 1) Agotamiento de los recursos judiciales internos (…); 2) Posible acceso a justicia gratuita (…); 3) Elección del mecanismo de denuncia a utilizar (…)”. Para entender mejor, vid. supra.
y saber iniciar los tramites incoatorios de procesos-. Pues bien, como este repertorio pretende ajustarse a un positivismo más realista, de vocación holística, se aconseja a quienes deseen denunciar violaciones de derechos o presentar escritos de objeción de conciencia, entonces, por favor, sigan las siguientes recomendaciones –predicables para la mayor parte de Ordenamientos actuales respetuosos de las reglas más elementales de las democracias de derecho-.
Septálogo RIDE: los siete pasos para llevar a la práctica los materiales de este repertorio
1. ¿Cómo detectar una violación de derechos? Tres son los indi-cadores elementales, relativos a deficiencias de: a) legitimidad, pues no confiamos en la norma, ya que nos sentimos vulnerados por ella (e.g. va contra nuestros valores y tradiciones, dificulta el transcurso de nuestra vida normal); b) validez, debido a los fallos de fuente, forma o fines que presenta la norma (e.g. no se han satisfechos los términos y plazos para su tramitación parlamen-taria); c) eficacia, porque no se cumple en la realidad o resulta injusta en su aplicación (e.g. falta de medios, complejidad en sus planteamientos).
2. ¿Cómo calificar una violación de derechos? En principio, en un Estado democrático de derecho, una norma no puede sus-pender nuestras libertades, sólo reducir el ejercicio de nuestros derechos, de manera limitada en el tiempo y por una causa bien fundamentada –basada en el bien común y sin alambicadas ex-plicaciones: cuanto mejor se entienda y comparta a la primera, menos sospechosa resultará-. Para realizar una buena calificación es necesaria una detallada narración de los hechos, un elenco de fundamentos de derecho, y una argumentación clara y directa que interconecte hechos con fundamentos.
3. ¿Qué estrategia seguir? Antes de proceder con el derecho po-sitivo concreto, es necesario elegir cómo actuar: colectiva o individualmente.
126 127
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Pero lo que no es posible, como ejercicio constructivista, es direc-tamente reconducir todos los posibles supuestos de violaciones de derechos indígenas a los preceptos sobre libertad religiosa.
7. ¿Cómo saber impulsar el proceso? La regla general es, acudir al asesoramiento de un abogado en ejercicio, o en su defecto, con-sultar al secretario judicial, para que nos informe de los términos y plazos. En todo registro público, deben fechar la recepción de documentos, por lo que es conveniente llevar siempre dos juegos de copias: uno para entregar y otro para que sea sellado, guardándolo luego como prueba. Una vez iniciado el estudio de la causa, existe un tiempo tipificado de respuesta, que si no se respeta y no se produce comunicación alguna, suele entenderse a nuestro favor, pudiendo proceder a recurrir, vía reposición (ante el mismo organismo) o alzada (ante uno superior). Es muy im-portante ir agotando todas las fases precedentes establecidas en el proceso –no hay que tener prisa en llegar al Tribunal Supremo o Constitucional correspondiente, incluso, a los tribunales inter-nacionales de derechos humanos; lo más importante es compilar la documentación que pruebe que hemos pasado por todas las intancias previas (e.g. presentación de solicitudes), o que ha sido una de éstas la que nos ha mandado al órgano actual-.
Formulario del SIDH para denunciar violaciones de derechos (puede presentarlas cualquier ONG americana).
I. PERSoNA, GRUPo DE PERSoNAS U oRGANIZACIÓN QUE PRESENTAN LA PETICIÓN
Nombre: .................................................................................................. (en caso de tratarse de una entidad no gubernamental, incluir el nombre de su representante o representantes legales) Dirección postal:........................................................................................ (NOTA: La Comisión no podrá tramitar su denuncia si no contiene una dirección postal) Teléfono: ................................................................................................. Fax: .......................................................................................................... Correo Electrónico: ……………………………………………………........
a) Estrategia colectiva: por vía de la contestación (denucia pública), la revisión (como reforma, al proponer un cambio, o como revo-lución, al recurrir a la fuerza subversiva), o la desobedicia civil (se denuncia la ley y no se cumple, obligando a ejecutarse la sanción al respecto, de modo que quede evidenciada su sinrazón y abusos).
b) Estrategia individual: por la conciliatoria (presentando un escrito de objeción de conciencia ante la instancia más inmediata al su-ceso, con copia al defensor del pueblo u organizaciones de apoyo ciudadano), o por la contenciosa (acudiendo a los tribunales).
4. ¿Cómo encontrar y articular los fundamentos de derechos? Pre-viamente a consultar los preceptos de una ley o convenio, es necesario estudiar si dicha norma era vinculante al momento de producirse la violación de derechos. También es aconsejable realizar un análisis de naturaleza jurídica elemental, para cercio-rarse acerca de los sujetos, el objeto y los contenidos afectados.
5. ¿Qué puedo encontrar dentro del RIDE? Para facilitar la tarea de rastreo y cita de fuentes de derecho, desde esta obra hemos tra-tado de seleccionar los preceptos que le aclaren los puntos a va-lorar (vid. pregunta anterior), así como las fechas de publicación y entrada en vigor de la norma. Además, suele haber referencias cruzadas entre los bloques, para que así pueda observar sin difi-cultad los preceptos relacionados y complementarios a su causa.
6. ¿Cómo estar seguro de qué esos fundamentos son los más ade-cuados? Al plantear la causa, es aconsejable fijar una reclamación principal, sustentada en otras complementarias, por si no fuera aceptada la primera, que en cambio pueda continuar gracias a las demás. Esto hay que hacerlo sin caer en constructivismos jurídicos, por lo que si, por ejemplo, la violación de los dere-chos económicos y sociales de los pueblos indígenas no son en la actualidad vinculantes de manera inmediata, sí lo son a través de una argumentación que los conecte con otros mandatos ge-nerales relativos al respecto de los derechos humanos, y aquellos análogos de ius cogens, como es el derecho de libertad religiosa.
128 129
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
¿Desea usted que la CIDH mantenga su identidad como peticionario en reserva durante el procedimiento? Sí…….No......
II. NoMBRE DE LA PERSoNA o PERSoNAS AFECTADAS PoR LAS VIoLACIoNES DE DERECHoS HUMANoS
Nombre: .................................................................................................. Dirección postal: ..................................................................................... Teléfono: ................................................................................................. Fax: .......................................................................................................... Correo electrónico: ................................................................................. En caso de que la víctima haya fallecido, identifique también a sus familiares cercanos: ...........................................................................................................
III. ESTADo MIEMBRo DE LA oEA CoNTRA EL CUAL SE PRESENTA LA DENUNCIA .................................................................................................................
IV. HECHoS DENUNCIADoS Relate los hechos de manera completa y detallada. Especifique el lugar y la fecha en que ocurrieron las violaciones alegadas. .................................................................................................................
Pruebas disponibles Indique los documentos que puedan probar las violaciones denunciadas (por ejemplo, expedientes judiciales, informes forenses, fotografías, filmaciones, etc.). Si los documentos están en su poder, por favor adjunte una copia. NO ADJUNTE ORIGINALES (No es necesario que las copias estén certificadas). ................................................................................................................. Identifique a los testigos de las violaciones denunciadas. Si esas personas han declarado ante las autoridades judiciales, remita de ser posible copia del testimonio correspondiente o señale si es posible remitirlo en el futuro. Indique si es necesario que la identidad de los testigos sea mantenida en reserva. .................................................................................................................
Identifique a las personas y/o autoridades responsables por los hechos denunciados. ................................................................................................................. V. DERECHoS HUMANoS VIoLADoS (En caso de ser posible, especifique las normas de la Convención Americana o las de otros instrumentos aplicables que considere violadas) ................................................................................................................. VI. RECURSoS JUDICIALES DESTINADoS A REPARAR LAS CoNSECUENCIAS DE LoS HECHoS DENUNCIADoS Detalle las gestiones realizadas por la víctima o el peticionario ante los jueces, los tribunales u otras autoridades. Señale si no le ha sido posible iniciar o agotar este tipo de gestiones debido a que (1) no existe en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para la protección del derecho violado; (2) no se le ha permitido el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; (3) hay retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. ................................................................................................................. Señale si hubo una investigación judicial y cuándo comenzó. Si ha finalizado, indique cuándo y su resultado. Si no ha finalizado indique las causas. ................................................................................................................. En caso de que los recursos judiciales hayan finalizado, señale la fecha en la cual la víctima fue notificada de la decisión final. ................................................................................................................. VII. INDIQUE SI HAY ALGÚN PELIGRo PARA LA VIDA, LA INTEGRIDAD o LA SALUD DE LA VÍCTIMA. EXPLIQUE SI HA PEDIDo AYUDA A LAS AUToRIDADES, Y CUÁL FUE LA RESPUESTA. ........................................................................................................... VIII. INDIQUE SI EL RECLAMo CoNTENIDo EN SU PETICIÓN HA SIDo PRESENTADo ANTE EL CoMITÉ DE DERECHoS HUMANoS DE LAS NACIoNES UNIDAS U oTRo ÓRGANo INTERNACIoNAL ........................................................................................................... Firma .......................................................................................................Fecha .......................................................................................................
130 131
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
2. Textos de refuerzo y garantistas
Modelo de postulación de “aMicus curiae” (ante Cortes nacionales e internacionales, para aportar argumentos de derecho; puede hacerse a título personal o en nombre de una ONG, como este escrito).
Se presenta como “amicus curiae”/amigo del Tribunal.Sres. Magistrados de la Excelentísima Corte……............................……:D……………………………., en mi carácter de representante legal de……………......................…, con domicilio…...................................…, en los autos………………..............................., nos presentamos, y a V.E. respetuosamente decimos:
I. PERSoNALIDAD JURÍDICA/PERSoNADURÍATal como se adjunta en la copias certificadas………................…………..
II. oBJEToVenimos a presentarnos en autos, con base en las consideraciones
posteriores a detallar, en carácter de “amicus curiae”, con el fin de someter a su consideración argumentos de derecho de relevancia para la resolución de la cuestión planteada en esta causa, solicitando se admita la presentación efectuada y se tomen en cuenta los mismos al momento de dictar sentencia.
Motiva la presente el indudable interés público que alcanza esta controversia, en donde se debaten cuestiones trascendentes desde el punto de vista institucional tales como la inamovilidad de magistrados y funcionarios públicos y el principio republicano de división de poderes con el acatamiento a las decisiones de V.E. La finalidad de esta presentación es arrimar a V.E. elementos de derecho que puedan enriquecer el debate que convoca a estas actuaciones y fortalecer la decisión del Tribunal (…).
Finalmente, a lo largo de este escrito, se enunciarán algunas cuestiones atinentes a [e.g. la arbitrariedad de la sentencia X]….....………………...
III. LEGITIMACIÓN La figura del “amici curiae” (amigo del Tribunal) fue regulada
por……….............…. y aceptada ya por V.E., en los casos….….....…..
De esta forma, se consolidó una práctica que venía desarrollándose, en relación al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de petición/a peticionar ante las autoridades. Asimismo, la acordada mencionada surge como una consolidación del compromiso con la búsqueda de la resolución más justa e integral del caso y una reconocida incorporación de la participación ciudadana (…).
IV. REQUISIToS DE ADMISIBILIDADLos requisitos esenciales para que una persona física o jurídica
participe en esta calidad son: 1.- Que se trate de procesos judiciales correspondientes a la competencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general, 2.- Tener una reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito, 3.- Fundamentar el interés público de la causa, y 4.- Informar sobre la existencia de algún tipo de relación con las partes del proceso.
El presente escrito cumple con los requisitos de admisibilidad requeridos por V.E. , ya que: (…)
V. BREVE EXPoSICIÓN HECHoS/ANTEDENTESLos hechos debatidos en autos se inician con …………………………
VI. FUNDAMENToS DE DERECHoS A continuación se realizará un análisis legal de aquellos aspectos del
caso sobre los que podemos aportar algunas consideraciones de utilidad para el Tribunal, centrando el análisis a los siguientes puntos: (…).
VII. CoNCLUSIoNESA lo largo del presente aporte nos hemos referido a la situación
planteada por el actor y sometida a consideración de V.E. Se trata de una causa en la cual ya se ha dictaminado (…)
VIII. PETIToRIoDe acuerdo a lo expuesto en el presente escrito, solicitamos a V.E.
que:1) Se agregue la presentación de……………………..............…….
como “amicus curiae” en esta causa, en los términos de……....…………...2) Se tenga presente este dictamen al momento de resolver la presente
causa.
132 133
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Proveer de conformidad y tener presente que, SERÁ JUSTICIA
Modelo de adhesión a escrito aMicus curiae (se producen para apoyar campañas).
Honorables Magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
San José, Costa Rica
Fecha.....................................................................................................
De nuestras consideraciones:
Nuestra organización ….............…………………….......................….., luego de considerar los argumentos esgrimidos en el Amicus Curiae a presentarse a la Honorable Corte dentro del caso ………….....………, ha decidido adherirse a la propuesta.
El cúmulo de ilegalidades cometidas por la justicia nacional ………….........…. en el juicio ……….............………………, en especial [e.g. la utilización de pruebas viciadas, falta de representación letrada, inasistencia de traductor]……………………, consideramos que pueden ser argumentos contundentes que la Corte no podrá dejar de considerar.
Creemos además que un pronunciamiento oportuno en el sentido de la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de vital importancia para los presos que se encuentran sentenciados bajo circunstancias similares.
Finalmente, la condena de este tipo de actuaciones, violatorias de los derechos humanos, sentará un precedente histórico para la Comunidad Interamericana, amenazada actualmente por políticas ajenas a sus principios democráticos y jurídicos, y a los logros alcanzados en la defensa de los derechos humanos.
Atentamente,
3. Escritos de objeción de conciencia.declaración de objeción de conciencia educativa (para cuestiones relativas a la educación, como una asignatura de contenido religioso y/o ideológico; si el afectado es menor, será firmada por alguno de sus padres o el tutor legal)65.
………………...……, a………..………..…, de………....……….........de 200......…
A la atención del Sr. / Sra. Director / Directora del Centro Escolar..............................................................................................................................
De D./Dña. ……………………………………………………………………………………....................................................................................…........................…
Muy Sr. /Sra. Mío / mía,
Por la presente le comunico que, como padre / madre / tutor del alumo / alumna ……………………...…, que cursa ………………….....…., donde le es impartida la asignatura “………………………….…………………………................…”, cuyos contenidos poseen una fuerte carga religiosa / ideológica, contraria a nuestras creencias / convicciones, garantizadas por la Constitución y todo el desarrollo legislativo de los derechos y libertades fundamentales, entonces, como responsable de la educación de mi hijo / hija / tutelado, solicito que no asista a las clases de dicha asignatura. Asimismo le comunico mi completa disposición para que mi hijo / hija / tutelado pueda realizar alguna actividad sustitutoria, siempre que se ajuste a nuestras creencias / convicciones.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.(Firma)
Fdo.:………………......................................………...…………DNI / Cédula de Identificación: …............……….....…….….Dirección: ………..............…………….....………….……...….C.P.:…… Localidad/Provincia:…............… Fecha:….….........E-mail: ………………………………...……………………........
65 Entréguese en la Secretaría del Centro Escolar correspondiente, donde deben sellarle la copia, o en su defecto, mándelo por burofax, para tener constancia de la recepción del documento. A su vez, es recomendable entregar copia a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, además de enviar otro ejemplar a alguna organización defensora de derechos humanos.
Sello del Centro Escolar:
134 135
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
declaración de objeción de conciencia educativa (escrito tras silencio)66.
……………………, a……....…………...…, de……….………..............de 200…....
A la antención de la Consejería / Administración de Educación de..................................................................................................................................................
De D./Dña. …………………………………………………………………………………............................................................................................................………
Muy Sres míos,
Por la presente les comunico que, como padre / madre / tutor del alumo / alumna …......…………………....…, que cursa ………...……………., en el centro ………………….....................…., en (domicilio del centro) ……………………………………...............…….., donde le es impartida la asignatura “…………………………………………................…”, cuyos contenidos poseen una fuerte carga religiosa / ideológica, contraria a nuestras creencias / convicciones, garantizadas por la Constitución y todo el desarrollo legislativo de los derechos y libertades fundamentales, entonces, como responsable de la educación de mi hijo / hija / tutelado, he solicitado al centro la no asista a las clases de dicha asignatura, así como, una alternativa para aprobar la asignatura sin que nuestras creencias / convicciones sean vulneradas. Tras aguardar tres meses a la contestación del centro, y al no recibir respuesta, me dirijo a ustedes, para que me ofrezcan alguna solución.
[Párrafo optativo] La presente objeción de conciencia se formula exclusivamente contra la regulación que prevé dicha asignatura y sus contenidos, y no contra el Centro Educativo de mi hijo / hija / tutelado, ni su profesorado.
Asimismo le reitero mi completa disposición para que mi hijo / hija / tutelado pueda realizar alguna actividad sustitutoria de la mencionada asignatura, siempre que se ajuste a los objetivos de la educación que pretendo proporcionarle y de la que soy responsable.
66 Si tras tres meses, no recibe contestación alguna, entréguese este documento en un registro de la Administración Pública, junto con una copia del anterior presentado en la Secretaria de su centro escolar. Es conveniente, al iniciar este paso, que entregue copia del nuevo escrito en su centro y que se la firmen igualmente, además de seguir las otras recomendaciones. Desde este momento, su hijo no tiene por qué seguir asistiendo a clase, ni pueden suspenderle por ello, en todo caso, han de ofrecerle alguna alternativa para aprobar la disciplina: redacciones, trabajos de investigación elemental, etc.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.(Firma)
Fdo.:………………………..........................................…………DNI / Cédula de Identificación: ……………...……………….Dirección postal:…………............................................………. Teléfono:………………...............................Fecha:…..........…..Email:……………………………................................................
declaración de objeción de conciencia sanitaria (para profesiones relacionadas con la salud y con Colegio Oficial o Asociación Profesional; si no hubiera alguna de estas opciones y se trabaja en un hospital, diríjase entonces al Comité Deontológico).
……………………, a………………..........…, de…………….....…..de 200….........
A la atención del Ilustre Colegio Oficial/Asociación Profesional ......................................................................................................................................................
De D./Dña............................................................................................................. colegiado N°….....................……..del Ilustre Colegio Oficial//Asociación Profesional……..............…, al amparo de lo señalado en la Declaración sobre Objeción de Conciencia, reconocida en la regulación………….....……………….
Hago constar mi objeción de conciencia a [e.g. la realización esterilización, de aborto, expedición de la “píldora poscoital”] ……………………………………..., Según la citada regulación, tengo derecho a declarar mi objeción de conciencia, pues con ello no corre peligro la vida del paciente, ni vulnero mis funciones asistenciales básicas, y además puedo así seguir siendo fiel a unos valores que vengo manteniendo con perseverancia. [Párrafo optativo] Los datos personales proporcionados como consecuencia de la presente comunicación, no serán incorporados a fichero ni registro alguno, y su tratamiento habrá de ser conforme a la regulación de protección de datos personales, sin que puedan ser utilizados para otras finalidades ni cedidos o comunicados a terceros.
Sello de la oficina administrativa
136 137
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Solicito se tengan por hechas las anteriores manifestaciones, y por formulada a los efectos oportunos mi condición de objetor de conciencia, procediendo a la firma de este documento.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.(Firma)
Fdo.:……………………….........................................…………DNI / Cédula de Identificación: ……………………………….Dirección postal:………...........................................…………. Teléfono:……………………................…Fecha:….............…..Email:…………………………...…...........................................
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN GUIADA:
Marco teórico iuscomparativista sobre derechos humanos (vid. cuestiones que se formulan al final) 67: “Tras la Segunda Guerra Mundial, tanto en el ámbito internacional, por influencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), como en el nacional, por el replanteamiento de las tradiciones constitucionales estatales, se potencia un tipo de protección dogmática del ser humano basado en un sistema enunciativo de derechos humanos y libertades fundamentales, pero en el actual proceso constitucional europeo [entiéndase en el contexto de hace un lustro, aunque el debate sigue abierto: federalismo (Estado) v. confederación (organización internacional)] se introduce un novedoso enfoque revisionista: seis valores superiores entorno a los cuáles se reconocen el resto de los derechos. Ahora bien, esta técnica, y se recalca de nuevo la matización, no es nueva sino novedosa, ya que bebe de las declaraciones de derechos liberales-burguesas de finales del siglo XVIII, así como de las tradiciones jurídicas anglo-sajona (cartismo o chartismo) y germánica (idealismo jurídico); por tanto, ¿a quién puede atribuirse tal giro o cambio paradigmático? ¿A qué planteamientos responde? ¿Tal vez se trate de un regeneracionismo jurídico fruto de un periodo democrático de paz o un intento por recuperar -sino
67 Versión tomada del Tratado de para dotar de una Constitución a la Unión Europea (declaración que originalmente se aprobó con el Tratado de Niza –inspirándose en la previa Declaración de Colonia de 1999, que a su vez bebe de los arts. 6 y 7 del TUE, y su antiguo art. f)- y recuperada luego por el Tratado de Lisboa); texto consolidado D.O.C.E. 83, de 30 de marzo de 2010, y texto completo en art. 2 L.O. 1/2008 (B.O.E. de 31 de julio de 2008); complement.,vid. SÁNCHEZ-BAYÓN, A. (2002): “La Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea: Análisis formal y material del documento” (pp. 1-38), en Boletín Jurídico (núm. 45), 1-31 agosto 2002 (© Derecho.com & Jurisweb.com desde 1997); en Documentos y Doctrina (Monografía núm. 26), julio 2002 (www.fiscalia.org); y su ampliación en SÁNCHEZ-BAYÓN, A.; CHINCHÓN, J.: “La Carta al descubierto: notas críticas científico-sociales sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea” (CAP.III, pp. 251-312), en BRU, C.M. (dir.): Exégesis conjunta de los Tratados Vigentes y Constitucional Europeos, Madrid: Thomson-Civitas, 2005. La presente versión ofrece un juego didáctico, de formas (al estilo de las declaraciones liberales dieciochescas, así como, las remisiones normativas), y de fondo (¿es ya ius cogens per se?). Por cierto, las siglas usadas más importantes son: CE (Constitución española), DUDH (Declaración Universal de Derechos Humanos), PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), PIDES (Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales), etc.
Sello del Registro
138 139
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
inventar- unas señas de identidad comunes conducentes a una religión civil europeísta? ¿Por qué se eligió, entonces, la dignidad humana como punto de partida? ¿Sólo por influencia alemana, como se ha sostenido? ¿Por qué se da por asumido su concepto? En este punto, al margen de las respuestas personales, lo fundamental es plantearse las preguntas correctas que conducen al conocimiento exegético. TÍTULO I: DIGNIDAD. La referencia a la dignidad humana, desde su concepción como valor común y como parte de la herencia cultural europea, invita a la reflexión apuntada sobre su naturaleza, en cuanto institución cristiana secularizada [vid. Comentario de texto 2], pero si se desea una efectiva aceptación generalizada y prolongada en el tiempo, ésta debe poseer una fundamentación científica, basada entonces, no en verdades religiosas sino en certezas falsables; luego, en vez de comprender la dignidad humana como un rasgo de similitud con la divinidad, ésta ha de sostenerse en la potencialidad humana de pensar, pues toda persona goza de dignidad por el hecho de ser un ser vivo con capacidad de razonar -aunque luego en el acto, dicha igualdad de partida común a todo humano se difumine por las variables cosmológicas (o marco de desenvolvimiento). Artículo II-61. Dignidad humana: “La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”. Correlaciones: Aunque es posible encontrar referencias directas a la dignidad en las normas e instrumentos mencionados (i.e. Ce: Art. 10, DUDH: Primer y quinto considerando del Preámbulo, y art. 1, PIDCP: Párrafos segundo y tercero del Preámbulo, artículo 10, PIDESC: Párrafo segundo y tercero del Preámbulo), el sentido, implicaciones, y naturaleza de las mismas no es, bajo criterio probable alguno, similar a la presente previsión. Comentarios: La inclusión de la dignidad no como principio esencial del que dimanan todos los derechos básicos de la persona (como se menciona en los documentos citados anteriormente), sino como valor, o quizás derecho, autónomo que será respetado y protegido, es especialmente novedosa. La redacción de este artículo -que deja la dignidad en una posición de ambigüedad sobre su naturaleza jurídica-, hace que sea difícil valorar la incidencia que esta referencia autónoma puede llegar a tener, si bien, se suele deducir de ella, de un lado, su aplicación subsidiaria allí donde no haya consagración expresa del
derecho al honor68, y del otro, algo igualmente asumido: que en ningún caso podrá, ya sea en la limitación o en el ejercicio de los derechos recogidos por la Carta, violentarse la propia dignidad humana69.
Artículo II-62. Derecho a la vida: “1. Toda persona tiene derecho a la vida. 2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado”. Correlaciones: Ce: Art. 15 (Preámbulo)70. CEDH: Art. 2 del CEDH, art. 1 del Protocolo Adicional núm. 6 al CEDH71, Protocolo núm. 13 al CEDH72. DUDH: Art. 1, art. 3. PIDCP: Art. 6, art. 1 del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP73. Comentarios: La formulación del apartado 1, esto es, el reconocimiento tajante del derecho a la vida, puede plantear algunas dudas inmediatas, en tanto que una mención sin mayor desarrollo deja sin solucionar la plenitud de tal derecho; esto es, ¿se regula un derecho informado por el principio de autonomía individual o por el contrario, prima el de oportunidad? La cuestión, abierta, no es baladí, pues si se opta por el primero, se está reconociendo también el derecho a la muerte, pero sino, sólo existe un derecho positivo restrictivo. En relación con el apartado 2 hay que señalar que en las explicaciones del Praesidium su contenido se interpreta, según lo dis puesto en el ya mencionado artículo II-112.3, asimilándolo al mismo sentido y alcance de lo pre visto en artículo 2 del Protocolo Adicional núm. 6 al CEDH74 -permitiéndose, entonces, la pena de muerte en los tiempos de
68 Cfr. DÍEZ-PICAZO, L.M. (2002): Constitucionalismo de la Unión Europea, Madrid: Civitas, p. 30.
69 Cfr. Consejo de la Unión Europea: Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea..., op. cit., p. 15.
70 Las disposiciones que figuran entre paréntesis son aquellas que aún no guardando una correspondencia exacta y plena con el artículo de la Carta, presentan una considerable relación sustancial con el mismo.
71 Protocolo número 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en Estrasburgo el 28 de abril de 1983.
72 Protocolo número 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, destinado a abolir totalmente la pena de muerte, adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de febrero de 2002.
73 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, aprobado y proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/128 15 de diciembre de 1989.
74 “Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma. Dicho Estado comunicará al Secretario General del Consejo de Europa las correspondientes disposiciones de la legislación de que se trate.”
140 141
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
guerra o de peligro inminente de guerra75. Tal y como se formula, el valor preferente que el Preámbulo de la Carta da a estas explicaciones podría decepcionar, en este caso, a aquellos que defienden una perspectiva más garantista del derecho a la vida76, e incluso podría ser contradictorio con la propia voluntad declarada de la Unión77, si bien, la entrada en vigor, el 1 de julio de 2003, del Protocolo núm. 13 al CEDH relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia -Protocolo, señálese, en el que no son, aún, parte muchos de los Estados miembros de la Unión- sitúa la cuestión en un nuevo escenario interpretativo de potencial prohibición de toda condena o ejecución en tiempos de paz, de guerra o de amenaza inminente de guerra78.
Artículo II-63. Derecho a la integridad de la persona: “1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: a) el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley, b) la prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular las que tienen por finalidad la selección de las personas, c) la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro, d) la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos”. Correlaciones: Ce: Art. 15. DUDH: (Segundo considerando del Preámbulo y art. 3). PIDCP:
75 Cfr. Consejo de la Unión Europea: Carta de los..., op. cit., pp. 15-16.
76 Las referencias a esta cuestión son extremadamente numerosas; a título de ejemplo consúltese la Resolución 32/61 de la Asamblea General de la ONU del 8 de diciembre de 1977, las Resoluciones 1989/64 de 24 de mayo de 1989 y 1996/15 de 13 de julio de 1996 del Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas; o la Observación general al artículo 6 del PIDCP, aprobada por el Comité de Derechos Humanos el 27 de julio de 1982. Sobre este asunto, en perspectiva general, véase el completo trabajo Amnistía Internacional: Error Capital. La pena de muerte frente a los derechos humanos, Madrid: Edai, 1999.
77 Entre las muchas declaraciones en este sentido, véase la Declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, con ocasión de la entrada en vigor del Protocolo núm. 13 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, de 14 de julio de 2003, en la que vuelve a reiterarse que “La Unión Europea aspira a que la pena de muerte sea abolida de la legislación y de la práctica de todos los países del mundo, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.”, Boletín UE 7/8-2003 (http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/es/200307/p106040.htm).
78 Cuestión adicional en este punto es la incomprensible razón que ha llevado a no actualizar las explicaciones del Praesidium en este punto, refiriéndose no ya al Protocolo núm. 6 sino al núm. 13; máxime a la vista del importante valor interpretativo que las mismas tendrán como se ha explicado.
Art. 7. PIDESC: (Art. 15). Otras disposiciones en: Convenio relativo a los derechos humanos y biomedicina79 y su Protocolo adicional80. Comentarios: Mientras que el enunciado del apartado 1 no presenta innovaciones destacables, sí es muy novedosa la inclusión del apartado 2 como derecho fundamental. Aunque estas previsiones no se alejan del contenido del Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, la existencia de un derecho fundamental en el sentido enunciado aquí es inédito en la historia de los instrumentos de similar naturaleza a la Carta. Su inclusión supone en, última instancia, una consecuencia de la modernidad de la Carta, y de su deseo de hacer frente a los problemas/situaciones actuales, tal y cómo se expresa en su Preámbulo81.
Artículo II-64. Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Correlaciones: Ce: Art. 15. CEDH: Art. 3. DUDH: Art. 5. PIDCP: Art. 7. Otras señaladas disposiciones en la materia son las reconocidas por la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes82.
Artículo II-65. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. “1.Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 2.Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. 3.Se prohíbe la trata de seres humanos”. Correlaciones: Ce: Art. 25 (art. 15). CEDH: Art. 4. DUDH: Art. 4. PIDCP: Art. 8. Otras disposiciones en: Convención sobre
79 Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, adoptado en Oviedo el 4 de abril de 1997.
80 Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, adoptado en Paris el 12 de enero de 1998.
81 En concreto: “Para ello es necesario, dotándolos de mayor presencia en una Carta, reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y los avances científicos y tecnológicos.”
82 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984.
142 143
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
la Esclavitud83 y su protocolo84, Convenio sobre el trabajo forzoso85, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso86, Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena87, Convenio Europol88. Comentarios: Si bien pareciera que estas disposiciones presentan su mayor vigor normativo en relación con los fenómenos de explotación de la inmigración y el inmigrante, la modernidad de la Carta hace preciso un apunte sobre la concordancia del presente precepto y lo previsto en el artículo II-73, de tal suerte que no debería limitarse la interpretación de las prohibiciones contenidas en este mandato a una concepción clásica del trabajo; siendo así que, en la actualidad, el campo de la investigación e, incluso, el de las “artes” son ámbitos en que, desafortunadamente, es posible encontrar formas - más o menos sutiles, pero igualmente perversas- subsumibles en el contenido de este artículo. De otro lado, siendo una cuestión compleja, parece posible convenir en la naturaleza de (derecho) social de este artículo en lo relativo a la prohibición del trabajo forzoso; si bien, en realidad, esta cuestión se redirige al debate sobre la distinción entre este tipo de derechos y los derechos civiles y políticos, e, incluso, entre el concepto de obligaciones progresivas y de obligaciones inmediatas. En este sentido, algunos sectores doctrinales sostienen que esta diferenciación es más difusa de lo que cabría considerar a primera vista, en tanto que el propio alcance y naturaleza de muchos derechos civiles y políticos presenta notables implicaciones en lo económico, social y cultural, y viceversa. Lo que haría, de un lado, muy complicada una posible separación entre estas “dos clases” de derechos, y del
83 Convención sobre la Esclavitud, adoptada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926.
84 Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926, adoptado por la Asamblea General en su resolución 794 (VIII), de 23 de octubre de 1953.
85 Convenio sobre el trabajo forzoso, adoptado el 28 de junio de 1930 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su decimocuarta reunión.
86 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, adoptado el 25 de junio de 1957 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su cuadragésima reunión.
87 Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, adoptado por la Asamblea General en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 1949.
88 Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía, adoptado en Bruselas el 26 de julio de 1995.
otro, posibilitaría encontrar, en todo caso, alguna faceta justiciable, de carácter inmediato, dentro de los propios derechos económicos y sociales; alegaciones éstas que suelen apoyarse, cabe destacar, en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Airey v. Irlanda. Ya en este primer artículo se observa que la Carta continua este criterio incluyendo derechos con carácter social y/o económico en Títulos referidos a derechos con un claro contenido civil y político; tendencia identificable con claridad en los artículos II-72 (que, hay que señalar, incluye el derecho a la libertad sindical dentro del genérico derecho de asociación), II-73, II-74, II-75 (que, es de reseñar, recoge un derecho, de claro asiento social/económico, como es el trabajo, dentro del difuso derecho de libertad profesional), y de manera más incidental en los artículos II-69, II-76, II-77, II-83, II-85, y II-8689. Aun con el reconocimiento expreso de la dificultad de plantear una separación de clara frontera entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos, para la consecución del deseo de “presentar los derechos fundamentales de forma que todos los individuos puedan conocerlos y tener acceso a ellos”90, debe sostenerse que hubiese sido más clarificadora una separación que hubiese hecho visibles, a primera lectura, la naturaleza, aún primaria, de los derechos reconocidos. Si bien es cierto que, estableciendo la Carta un nivel de protección jurisdiccional similar de todos aquellos considerados como derechos, el problema no
89 Algunos autores incluyen en este punto derechos como la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. II-70), libertad de expresión y de información (art. II-71), la no discriminación (art. II-72), la libertad de circulación y residencia (art. II-75), y el derecho a la tutela judicial efectiva (II-47), en base a que todos ellos son aplicables en el ámbito social. Cfr. Vid. GIL Y GIL, J.L.; USHAKOVA, T.: “Los derechos sociales en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 5-2002, (http://www.uv.es/CEFD/5/gil.html). En este trabajo, aun compartiendo los concepto de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, se disiente de esta interpretación maximalista de los derechos sociales, pues lo contrario llevaría a entender que todos los derechos humanos, en tanto aplicables a miembros de una sociedad y, por ende, con incidencia en la vida social en la que se desarrollan, serían derechos sociales. A pesar de las deficiencias de la división clásica entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, y culturales, la distinción entre ambos está asentada normativamente y no se circunscribe al ámbito conceptual sino que posee importantes consecuencias jurídicas que no deben ser desatendidas a través de una yuxtaposición casi absoluta.
90 Vid. Grupo de expertos sobre derechos fundamentales: Afirmación de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Ha llegado el momento de actuar, (www.europa. eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/ pdf/fundamri/report_es.pdf), p. 11.
144 145
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
es eminentemente jurídico, esta circunstancia no obsta para señalar una cuestión adicional, siguiendo a Von Bogdandy, relativa al propio Preámbulo. Según este autor, la formulación del segundo Considerando del mismo, esto es, la afirmación de la indivisibilidad de la dignidad humana, junto a la elevación del valor solidaridad a la misma altura que valores como la dignidad, la igualdad y la libertad, puede tener un importante efecto interpretativo en relación con los derechos que, de la solidaridad, tal y como se concibe en la Carta, se derivan. Aunque está reflexión se dirige, de forma más directa, al contenido del Título IV, a cuyo comentario hay que remitirse, es interesante tenerla presenta ya en este punto en relación con los derechos, o principios, de carácter social que es posible encontrar en los artículos anteriores al mismo. Finalmente, se hace necesario disentir de una cuestión tangencial sostenida en algunos estudios doctrinales: siendo innegable que la Carta incluye tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, y todo ello en un solo texto, resulta erróneo considerar este documento como el primero en hacerlo, pues ya desde el año 1981, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos91 ha reconocido tanto derechos civiles y políticos (arts. 3 a 14), como económicos, sociales y culturales (arts. 15 a 18), con un grado de control jurisdiccional, además, idéntico tras la entrada en vigor del Protocolo de Ouagadougou92.
TÍTULo II: LIBERTADES.
La noción de libertad, además de presentar el problema de las reminiscencias cristianas secularizadas que afecta a los seis grandes valores (de sendos Títulos), encuentra una especial complejidad en la determinación de su naturaleza y alcance, así como en su conexión, por el proyecto constitucional europeo, con la noción de seguridad, dando
91 Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana
92 Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptado en la 34 sesión de la Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno en Burkina Faso, el 8-10 de junio de 1998. Entró en vigor el 25 de enero de 2004, tras convertirse Comoras en el decimoquinto Estado que lo ha ratificado.
a entender una interpretación dialéctica. Así, de todos los posibles enfoques atribuibles a la regulación de la libertad, puede concebirse ésta (a) distinguiendo la noción contemporánea de la clásica -pues en la actualidad cabe optar entre ser libre y no- y (b) atendiendo a su dimensión positiva o negativa; en consecuencia y en relación inmediata con la propuesta que ofrece la Carta, cabe interpretar su contenido como aquel de naturaleza contemporánea y de alcance positivo, ya que se garantiza el ámbito de autonomía interna del sujeto para poder desarrollar su personalidad con plenitud, tanto individual como colectivamente; si bien, en algunos preceptos concretos, también se atiende a su faceta negativa en la plasmación de ciertos ámbitos en los que se prohíbe cualquier injerencia de los poderes públicos.
Artículo II-66. Derecho a la libertad y a la seguridad. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. Correlaciones: Ce: Preámbulo, art. 17. CEDH: Art. 5. DUDH: Art 3. PIDCP: Art. 9. Otras disposiciones en: Tratado de la Unión Europea93. Comentarios: Es criticable la ausencia de enumeración de los derechos implícitos en este artículo, tal y cómo se hace en el resto de los textos mencionados (con excepción de la DUDH). Hubiera sido de desear que, de forma expresa, se recogieran los derechos relativos a las condiciones de detención preventiva, a la información del motivo de la detención y de los derechos del detenido, a la reparación en caso de detención ilegal/arbitraria, etc.; así como, por supuesto, al procedimiento de habeas corpus. Es evidente, para el versado en el mundo de las leyes, que todos estos derechos están incluidos en las menciones del artículo II-66, mas, recordando las palabras del Dictamen del Comité de las Regiones, la Carta debería estar redactada de forma sencilla, directa y fácilmente comprensible, libre de la jerga burocrática y jurídica que con frecuencia desfigura los documentos constitucionales oficiales, todo ello en aras de dar respuesta al problema de la falta de confianza pública94, lo que hace que la formulación breve hasta el exceso de este artículo resulte incompatible con dichas necesidades -que aquí se comparte- y, por ello, censurable en este trabajo.
93 Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht, el 7 de febrero de 1992.
94 Cfr. Comité de las Regiones: “El proceso de elaboración de una Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, CHARTE 4153/00 CONTRIB 40.
146 147
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Artículo II-67. Respeto de la vida privada y familiar. “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”. Correlaciones: Ce: Art. 18. CEDH: Art. 8. DUDH: Art. 12. PIDCP: Art. 17.
Artículo II-68. Protección de datos de carácter personal. “1.Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. 2.Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a obtener su rectificación. 3.El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente”. Correlaciones: Ce: Art. 18. CEDH: (Art. 8). DUDH: (Art. 12). PIDCP: (Art. 17). Otras disposiciones en: Tratado Comunidad Europea95, Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos96, Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal97. Comentarios: La inclusión de un derecho como el presente, calificado por la doctrina como habeas data, conducente a garantizar el acceso a los datos personales y a obtener su rectificación -nótese que en versiones anteriores de la Carta no se incluía la expresa mención a la obtención de la misma-, ha de destacarse como novedoso en relación con otros textos de naturaleza similar a la Carta, y valorarse positivamente en vista a la enorme importancia que la información adquiere va adquiriendo día a día. Su elevación a derecho fundamental denota, de otro lado, la modernidad -al menos su vocación- de la Carta y su adecuación a las nuevas realidades y situaciones que la misma ha de enfrentar (vid. comentarios a los artículos II-71 y II-72).
95 Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997, atiéndase al texto junto con las modificaciones introducidas por el Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001.
96 DO núm. L 281 de 23.11.95.
97 Convenio núm. 108 del Consejo, de 28 de Enero de 1981, de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
Artículo II-69. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia. “Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio”. Correlaciones: Ce: Art. 32, (art. 39). CEDH: Art. 12 (art. 5 del Protocolo adicional núm. 798). DUDH: Art. 16 (art. 25). PIDCP: Art. 23. PIDESC: (Art. 10, art. 11). Comentarios: Resulta destacable que, a diferencia del resto de textos citados, el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia no aparezca ligado a la mención expresa del hombre y la mujer. Aparentemente podría considerarse esta redacción como neutral, si bien, en el debate actual, más pareciera aproximarse a las tesis que sostienen que nada debería impedir a las parejas homosexuales casarse y fundar una familia (máxime si se lee junto con el artículo II-83). En este orden de ideas, es importante hacer notar la ausencia de referencias a otra figura como la unión o pareja de hecho, compleja cuestión que está generando en el seno de los Estados miembros una duplicidad normativa e institucional (vid. comentarios a los artículos II-65, II-71 y II-72).
Artículo II-70. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. “1.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2.Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio”. Correlaciones: Ce: Art. 16. CEDH: Art. 9. DUDH: Segundo considerando del Preámbulo, art. 18. PIDCP: Art. 8, art. 18. Comentarios: Este es un derecho sumamente especial, ya que de forma expresa se asume de forma simultánea su condición de libertad -quizá por un error nominalista de partida en los trabajos de preparación de la DUDH, ya que es el documento que ha influido decisivamente en el resto de textos internacionales posteriores99-, y a un mismo tiempo,
98 Protocolo núm. 7 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984.
99 Salvo, en este punto, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que aunque responde a una estructuración distinta (dos preceptos en vez de uno), igualmente comete idéntico fallo.
148 149
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
reconoce su naturaleza tripartita, distinguiendo entre el pensamiento (entendimiento activo positivo basado en las ideas, las reflexiones y las ocurren cias), la conciencia (entendimiento activo negativo frente a toda ingerencia no deseada en el ámbito de autonomía privada del individuo) y la religión (entendimiento pasivo activo basado en las creencias civiles y religiosas, propiamente). De cualquier manera, su mayor especialidad radica en el objeto de su protección, pues, a pesar de su larga tradición, difícilmente el derecho puede entrar a regular el fuero interno de cada cual y en cambio, así se lo propone (vid. comentarios a los artículos II-71 y II-72).
Artículo II-71. Libertad de expresión y de información. “1.Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2.Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.” Correlaciones: Ce: Art. 20. CEDH: Art. 10. DUDH: Segundo considerando del Preámbulo y art. 19. PIDCP: Art. 19. Otras disposiciones en: Directiva 89/552/CE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva100, Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros101, jurisprudencia del TJCE102. Comentarios: Es importante, en relación con el apartado 2, dejar constancia que el artículo II-112.5 establece que: “Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos actos”.
100 DO núm. L 298 de 17.10.1989.
101 Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros, anexo al texto consolidado del Tratado de la Comunidad Europea.
102 Véase, asunto C-288/89, sentencia de 25 de julio de 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda y otros. (http://www.curia.eu.int/es/content/juris/index.htm).
Esta previsión, además de fijar el carácter no inmediato de estos principios103, y dotar a los tribunales de la importante y necesaria competencia para garantizar la coherencia en la aplicación de los mismos, presenta un régimen de desarrollo que ha de leerse en conexión con la premisa del artículo II-111.1, cuyo límite parece encontrarse el artículo II-111.2, con los problemas ya mencionados. De otro lado, este apartado deja patente algo presente, expresamente, en los artículos II-69 y II-70, y ya detectado, en líneas generales, por la doctrina en la versión de la Carta en Niza: el continuo reenvío al Derecho de la Unión o al de los Estados miembros, lo que, aun siendo natural en las declaraciones constitu cionales de derechos, obliga a considerar un marco de reflexión matizado a la hora de declarar el carácter novedoso de muchos “derechos” mayoritariamente así considerados. Junto a ello, la remisión a las legislaciones nacionales y de la Unión puede plantear dudas sobre otro de los objetivos iniciales de la Carta: la seguridad jurídica, entendida, no en este planteamiento como principio general, innegable, sino en relación directa con la voluntad de la Carta y su redacción definitiva. La presente reflexión puede aplicarse, con menciones expresas o implícitas, a los artículos II-68.2 y 3, II-69, II-70.2, II-72.2, II-73, II-74.2 y 3, II-76, II-77.2, II-78, II-81.2, II-82, II-83, II. 84.2, II-85, II-86, II-87, II-88, II-90, II-94, II- 95, II-96, II-97, II-98, II-105.2, II-107, II-108.2 y II-109. En todo caso, debe aclarare que ésta no es una crítica estricta a este artículo, que, aunque considerado como un intento de evitar la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales, a criterio de los autores no es más que una consecuencia del propio artículo II-111.2, sobre el que, entonces, habría que enfocar estos argumentos (vid. comentarios a los artículos II-65 y II-72).
Artículo II-72. Libertad de reunión y de asociación. “1.Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que implica el derecho de toda persona a fundar con otros sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 2.Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión”. Correlaciones: Ce: Art. 21, art. 22 (art. 6). CEDH: Art. 11. DUDH: Art. 20. PIDCP: Art. 21, art. 22. PIDESC: Art.
103 Vid. comentario general al artículo II-65.
150 151
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
8. Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea, Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores104. Comentarios: El deseo explícito de la Convención a la hora de redactar la Carta de no distinguir, estructuralmente, entre derechos subjetivos y principios programáticos105 encuentra de nuevo una plasmación patente en este artículo. Aunque la mención del apartado 2, así como la del II-71.2, resulta muy conveniente en el deseado proceso de profundización política de la Unión, consolidación de la democracia y, en cierto modo, de la ciudadanía europea, es de reseñar que su inclusión en este articulo puede resultar confusa por su carácter, puede entenderse, declarativo o programático más que directamente exigible. Esta llamada de atención es aplicable, igualmente, con grado a veces no equiparable, a los artículos mencionados en el artículo anterior (y extensible a los artículos II-91, II-92, II-93 y II-99) y en última instancia, supone declarar cierta divergencia de criterio respecto al deseo general de la Convención mencionado supra, en el entendimiento de que puede socavar el destacable esfuerzo de presentar un texto en el que de forma clara se hagan visibles los derechos que la Unión se compromete a garantizar, y cuya defensa puede ser reclamada ante los tribunales106 (vid. comentarios a los artículos II-65, y II-71).
104 Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los trabajadores, aprobada en la cumbre de Estrasburgo, 9 de diciembre de 1989. A pesar de que este texto no goza de fuerza vinculante directa, el artículo 136 del Tratado de la Comunidad Europea lo asume como propio estableciendo que: “La Comunidad y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones.” Sobre la Carta Comunitaria, véase Monereo, J. L.: “Carta Comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 56, noviembre/diciembre 1992.
105 Cfr. Informe Final del Presidente del Grupo II..., op. cit., p. 18; DUTHEIL DE LA ROCHÉRE, J. (2000): “La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européen: Quelle valoy ajoutée, quel avenir”, Revue du Marché Commun et de l’union européene, núm. 443.
106 Cfr. Grupo de expertos sobre derechos fundamentales: Afirmación de los derechos fundamentales..., op.cit., en especial, pp. 12-13.
Artículo II-73. Libertad de las artes y de las ciencias. “Las artes y la investigación científica son libres. Se respeta la libertad de cátedra”. Correlaciones: Ce: Art. 20, (art. 44). CEDH: (Art. 10). DUDH: Art. 19, (art. 27). PIDESC: Art. 15. Comentarios: artículos II-65, II-71 y II-72.
Artículo II-74. Derecho a la educación. “1.Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. 2.Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. 3.Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. Correlaciones: Ce: Art. 27. CEDH: Art. 2 del Protocolo Adicional núm. 1 al CEDH107. DUDH: Art. 26. PIDESC: Art. 13 ,(art. 14). Otras disposiciones en: Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, Carta social europea108. Comentarios: Caben destacarse dos cuestiones en relación con este artículo: de un lado, la novedosa inclusión de la formación profesional permanente en el clásico derecho a la educación; de otro, la ampliación de lo que se ha denominado como derecho a la objeción de conciencia educativa a las convicciones, no sólo religiosas, sino también filosóficas y pedagógicas. Ampliación, apúntese, que a falta de una delimitación más clara, no deja de plantear ciertas reservas sobre su verdadera virtualidad (vid. comentarios a los artículos II-65, II-71 y II-72).
Artículo II-75. Libertad profesional y derecho a trabajar. “1.Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. 2.Todo ciudadano de la Unión tiene la libertad de buscar un empleo, de trabajar, de establecerse o de prestar servicios en cualquier Estado miembro. 3.Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas que disfrutan los ciudadanos de la Unión”. Correlaciones: Ce: Preámbulo, art. 35, art. 38, (art. 19). DUDH: Art. 23, (art. 13). PIDESC: Art. 6.
107 Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, adoptado en París el 20 de marzo de 1952.
108 Carta Social Europea, adoptada en Turín el 18 de octubre de 1961.
152 153
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea; Carta social europea, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, jurisprudencia TJCE109. Comentarios: La inclusión en el apartado 2 de este articulado de la mención a los ciudadanos de la Unión, hace preciso realizar un comentario sobre el ámbito personal de aplicación de los derechos reconocidos en la Carta110. La opción escogida por la Convención, conexa posiblemente con el contenido del artículo II-111.2, supone una definición casuística de la titularidad de cada uno de los derechos enunciados, con lo que será necesario acudir al texto concreto de cada artículo para establecer si sus beneficiarios son todos los seres humanos (i.e. art. II-62) , los ciudadanos de la Unión Europea (i.e. art. II-99) o los residentes en la propia Unión (i.e. art. II-102). Así mismo, existe una serie de artículos en los que se atribuyen derechos a categorías específicas de personas (artículos II-74.3, II-83, II-84, II-85, II-86, II-87, II-88, II-90, II-91, II-92, II-98) previsiones en las que, hay que señalar, no se realiza la distinción mencionada arriba, con lo que ha de asumirse que su titularidad correspondería a todo ser humano incluido en las mismas. En todo caso, hay que plantear cierta prevención acerca de la idoneidad de esta técnica en relación al deseo de dotar de mayor presencia a estos derechos, recordando, además, una de las razones que impulsaron la redacción de la Carta, esto es, que “...no basta con definir claramente los derechos fundamentales; para que tengan un impacto real, las personas que intentan afirmarlos en la Unión Europea tienen que saber exactamente quiénes están cubiertos...”111. No hay que olvidar, retomando el contenido del artículo II-52.2, que, en cualquiera de los tres supuestos mencionados, el ámbito subjetivo de aplicación de estos derechos se circunscribe a aquellas personas a las que pueda aplicárseles el Derecho de la Unión, o que tengan la capacidad para invocarlo, como ha puesto de relieve, en perspectiva
109 Vid. asunto 4/73, sentencia de 14 de mayo de 1974, Nold KG / Comisión; asunto 44/79, sentencia de 13 de diciembre de 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz; asunto 234/85, sentencia de 8 de octubre de 1986, Criminal proceedings against Séller. (http://www.curia.eu.int/es/content/juris/index.htm).
110 En relación con el aspecto concreto, esto es, a la libertad de buscar empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro de la Unión, Vid. comentarios al artículo II-105.
111 Vid. Grupo de expertos sobre derechos fundamentales: Afirmación de los derechos fundamentales..., op. cit., p. 12.
crítica, Fdez. Tomás112. Respecto al apartado 3, es necesario comentar que la aparentemente ambigua redacción de este artículo esconde, en realidad, algo que se denuncia en este trabajo: las formulaciones que estén autorizados a trabajar, así como condiciones laborales equivalentes suponen, en última instancia, la negación de un derecho al trabajo en iguales condiciones para los nacionales de terceros Estados respecto a los ciudadanos de la Unión; suponen, en definitiva un compromiso más que leve de la Carta con aquellos inmigrantes que llegan a la Unión en busca de una vida y un trabajo mejores (vid. comentarios a los artículos II-65, II-76, II-81, II-83, II-105).
Artículo II-76. Libertad de empresa. “Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales”. Correlaciones: Ce: Preámbulo, art. 38. Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea, jurisprudencia TJCE113. Comentarios: La mención a la libertad de empresa, derecho sin claro asidero expreso en anteriores textos internacionales de derechos humanos, obliga a poner atención a una cuestión que puede hacerse extensiva al resto del articulado de la Carta. El texto no presenta un claro posicionamiento respecto al ámbito de aplicación personal de los derechos reconocidos en relación a su extensión a las personas jurídicas. Artículos como el II-102, II-103 y II-104 hacen mención expresa a las personas jurídicas, tal y como se reconoce en el Tratado de la Comunidad Europea, lo que aclara el ámbito de aplicación personal de estos derechos, pero no permite prejuzgar su carácter exclusivo. De otra parte, si bien la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido también la existencia de derechos fundamentales en relación con las personas jurídicas114, éste no es un asunto resuelto con carácter general, con lo que habrá que esperar a la interpretación que se haga de la referencia genérica de la persona en la Carta para establecer qué derechos
112 Cfr. Fdez. Tomás, A.: La Carta de derechos fundamentales..., op. cit., pp. 68-78.
113 Véanse, asunto 4/73, sentencia de 14 de mayo de 1974, Nold KG/Comisión; asunto 230/78, sentencia de 27 de septiembre de 1979, Eridania; asunto 151/78, sentencia de 16 de enero de 1979, Sukkerfabriken Nykøbing; asunto C-240/97, sentencia de 5 de octubre de 1999, Spain/Comisión. (http://www.curia.eu.int/es/content/juris/index.htm).
114 En este sentido, es obligada la referencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 1974, asunto 4/73, Nold KG/Comisión.
154 155
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
(además de los mencionados), y hasta qué punto, son concretamente aplicables a las personas jurídicas (vid. comentarios a los artículos II-65, II-71 y II-72).
Artículo II-77. Derecho a la propiedad. “1.Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su perdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general. 2.Se protege la propiedad intelectual”. Correlaciones: Ce: Art. 33. CEDH: Art. 1 del Protocolo Adicional núm. 1, DUDH: Art. 17. PIDESC: Art.15. Otras disposiciones en: Jurisprudencia TJCE115. Comentarios: Véase lo mencionado en los comentarios a los artículos II-65, II-71 y II-72.
Artículo II-78. Derecho de asilo. “Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con la Constitución”. Correlaciones: Ce: Art. 13. DUDH: Art. 14. Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea. Comentarios: comentarios al artículo II-71.
Artículo II-79. Protección en caso de devolución, expulsión y extradición. “1.Se prohíben las expulsiones colectivas. 2.Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes”. Correlaciones: Ce: (Art. 13). CEDH: Art.3, Art. 4 del Protocolo adicional núm. 4116, (art. 1 del Protocolo Adicional núm. 7). PIDCP: (Art. 13, Art. 1 del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP). Otras disposiciones en: Convención sobre el Estatuto de los
115 Véase, entre otros, asunto 44/79, sentencia de 13 de diciembre de 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz. (http://www.curia.eu.int/es/content/juris/index.htm).
116 Protocolo núm. 4 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, adoptado en Estrasburgo el 16 de septiembre de 1963.
Refugiados117 y su Protocolo de 1967118, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Comentarios: El principio de no devolución (non-refoulement) reconocido en el párrafo 2 incorpora todo el desarrollo que el mismo ha tenido desde, al menos, la previsión del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Es de destacar la superación de la insatisfactoria redacción del artículo 3 de la Convención contra la Tortura, sustituyéndose la criticada mención a la necesidad de existencia de razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a tortura119, por la más restringida de “corra un grave riesgo”. La inclusión de la pena de muerte en este apartado responde al propio desarrollo, ampliamente aceptado, de este principio120.
117 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado en Ginebra, 28 de julio de 1961.
118 Protocolo sobre el Estatuto del los Refugiados, adoptado en New York, 31 enero 1967.
119 En concreto, el art. 3 establece que: “1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. 2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos”. Téngase en cuenta que pese a los criterios de interpretación expuestos por el Comité contra la Tortura (Vid. “General comment Núm. 1: Implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22”, Documento de las Naciones Unidas: A/53/44, anexo IX), la expresión de cuando haya razones fundadas para creer ha llevado a algunos países a considerar que es necesario que las posibilidades de que una persona sea torturada deben ser mayores que las de que no lo sea, de tal suerte que la persona debería demostrar, con pruebas objetivas, que existe una mayor probabilidad (esto es, más del 50%) de que será sometida a tortura si es devuelta al Estado en cuestión.
120 Entre las muchas menciones sobre la ampliación de este principio a la pena de muerte, quizás merezca la pena escoger una, que recoge este principio firmemente asentado, realizada en el seno del Consejo de Europa, por su actualidad, por la temática en la que se enmarca y por, resulta obvio a estas alturas, la íntima relación de esta organización internacional con la Unión Europea: “2. El Estado que ha recibido una demanda de asilo tendrá la obligación de asegurarse de que la eventual devolución del demandante a su país de origen o a otro país no le expondrá a la pena de muerte, a la tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes. Ocurre lo mismo en caso de expulsión. 3. Se prohíben las expulsiones colectivas de extranjeros. 4. En cualquier caso, la ejecución de la expulsión o devolución deberá hacerse en el respeto de la integridad física y de la dignidad de la persona en cuestión, evitando todo trato inhumano o degradante.” Vid. Comité de Ministros: “Líneas directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo”, Aprobadas por el Comité de Ministros el 11 de julio de 2002 en la 804ª reunión de los Delegados de los Ministros (http://www.coe.int/T/E/Human_rights/lineasdir. asp).
156 157
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
TÍTULo III: IGUALDAD.
Los derechos que, bajo este valor, se incluyen en la Carta, van más allá de una comprensión clásica de la igualdad, pues sustancialmente mezcla la igualdad con la pluralidad, y formalmente atiende a categorías específicas de población (i.e. mujeres, ancianos, discapacitados, etc.), que sin ser minorías -sobretodo dentro de la Unión- reciben un trato especializado rayando la sectorialidad. Todo ello sitúa en una posición de difícil equilibrio la noción de igualdad, pues ésta, propiamente, sólo es exigible como igualdad jurídica (ante el Derecho y las instituciones públicas), pero no así como igualdad fáctica (o materialización cotidiana constante del valor), pues ello sólo es el impulso de una utopía meramente deseable y por tanto orientadora -además de confundirse así la naturaleza de medio, y no de fin en sí mismo, que tiene la igualdad, así como el resto de valores superiores seleccionados por la Carta. En definitiva, parece una crítica dura y regresiva la que aquí se manifiesta, pero la intención es otra; claro que el aseguramiento de la pluralidad y la protección específica de grupos de población es relevante, pero el rechazo de cualquier discriminación, en consideración literal, vulnera la paradójica naturaleza de la misma igualdad -al menos de la jurídica- ya que requiere de cierto grado diferenciador casuístico en su materialización; de ahí que se incida en esta idea, pues el contenido del presente Título está jugando en todo momento en un terreno de arenas movedizas no ajeno a fuertes tensiones y polémicas.
Artículo II-80. Igualdad ante la ley. “Todas las personas son iguales ante la ley”. Correlaciones: Ce: Art. 14. DUDH: Quinto considerando del Preámbulo, art. 1, art. 7. PIDCP: art. 26 (art. 3). PIDESC: (art. 3). Otras disposiciones en: Jurisprudencia TJCE121.
Artículo II-81. No discriminación. “1.Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales,
121 Además de reconocer este derecho, la jurisprudencia del TJCE lo ha elevado a Principio Fundamental de Derecho Comunitario. Véanse, asunto 283/83, sentencia de 13 de noviembre de 1984, Racke/Hauptzollamt Mainz; asunto C-15/95, sentencia de 17 de abril de 1997, EARL de Kerlast/Unicopa and Coopérative du Trieux; asunto C-292/97, sentencia de 13 de abril de 2000, Karlsson and others (http://www.curia.eu.int/es/content/juris/index.htm).
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de la Constitución y sin perjuicio de sus disposiciones específicas”. Correlaciones: Ce: Art. 14. CEDH: Art. 14. DUDH: Art. 2, art. 7, (art. 23). PIDCP: Art.2, art. 26 (art. 3). PIDESC: Art. 2, art. 7, art. 10, (art. 3). Otras disposiciones en: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial122, Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación123, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer124, Tratado de la Comunidad Europea, Directiva 2000/43/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico125, Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación126. Comentarios: Podría llamar la atención la redacción del artículo II-81.1 que al tiempo que amplía la previsión del artículo 14 CEDH (refiriéndose a supuestos como la discriminación por patrimonio, discapacidad, o características genéticas) elimina la referencia a la nacionalidad colocándola en el apartado 2 que, justamente referido a esta cuestión, añade una cláusula de exclusión relativa a las disposiciones de la Constitución que, es conocido, contienen excepciones a este principio general. El sentido de este artificio jurídico no responde a otra cuestión que la relativa al trato de no los “no nacionales de la Unión” o, dicho de otro modo, al trato respecto de los inmigrantes. Con este desglose, debe entenderse, se
122 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965.
123 Convenio (núm. 111) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado el 25 de junio de 1958 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su cuadragésima segunda reunión.
124 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.
125 DO núm. L 180/22 de 19.7.2000.
126 DO núm. L 303/16 de 2.12.2000.
158 159
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
intenta hacer compatible el derecho a no ser discriminado, de todo ser humano, tal y como se formula, con las situaciones de trato, desigual, respecto a los nacionales de terceros Estados no miembros de la Unión (véase artículo II-105.2). A pesar de la defensa de esta necesidad desde ciertas interpretaciones, podría exigirse de la Carta, como documento actual y con vocación de fuerte y extensa protección de los derechos básicos de la persona, un mayor compromiso respecto al trato, no discriminatorio, basado en criterios de nacionalidad; criterios, no es necesario explicarlo, más importantes en la actualidad en una Unión convertida en tierra de acogida de inmigrantes de todo el globo (vid. comentarios los artículos II-71, II-75 y II-83).
Artículo 22. Diversidad cultural, religiosa y lingüística. “La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística”. Correlaciones: Ce: Preámbulo, art. 3, art. 9 (art.16). CEDH: (art. 9). DUDH: (art. 26). PIDCP: (art. 20, art. 27). PIDESC: (art 13). Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea, Tratado de la Unión Europea. Comentarios: vid. artículos II-71, II-72 y II-83.
Artículo II-83. Igualdad entre hombres y mujeres. “La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado”. Correlaciones: Ce: Art. 32, art. 35. CEDH: Art. 5 del Protocolo adicional núm. 7 (art. 14 del CEDH,). DUDH: Quinto considerando del Preámbulo, art. 16. PIDCP: Art. 3, art. 23. PIESC: Art. 3, art. 7. Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea, Carta Social Europea, en su versión de 1996, Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo127, jurisprudencia del TJCE. Comentarios: La parquedad en la formulación del primer párrafo, que, se sostiene, hubiera sido más correcto haber recogido bajo el tríptico: (a) la igualdad de trato en el
127 DO núm. L 39 de 14.02.1976.
acceso al trabajo, (b) la igualdad de retribución, y (c) la igualdad de condiciones de desarrollo laboral, no debe desviar la atención sobre la afortunada redacción del segundo párrafo, en el sentido de no plasmar el impropio concepto de “discriminación positiva” -que no es más que una negación en sus términos- en favor del de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado128. Si bien de este modo se asienta un principio muy discutido en el pasado reciente, que en la actualidad alcanza el grado de valor de la Unión según el artículo II-2, estas circunstancias, es de esperar, no van a obstar para el mantenimiento del escenario de problemas sobre la legalidad o pertinencia de estas acciones dentro de los Estados miembros: Así, aun considerando la trayectoria de la Unión en este campo, muchos Estados se han mostrado reticentes, cuando no directamente opuestos, a este tipo de acciones y/o políticas129. Posiblemente, la formulación, más que nada aclaratoria, de este párrafo se base, justamente, en esta controversia que haría que un reconocimiento de este tipo de medidas como un derecho expreso hubiera sido, aunque quizás positivo, imposible. La referencia, de otro lado, exclusiva a motivos de género para justificar dichas acciones puede resultar insatisfactoria en vista a la inexistencia de una declaración similar en relación con otros grupos,
128 A pesar de la discrepancia conceptual de los autores de este trabajo sobre la “discriminación positiva”, que pretender calificar de “positivo” una figura, la “discriminación” que, en su esencia y naturaleza es necesariamente negativa o lesiva (ya que, por definición, supone una distinción no justificada, ni razonable, ni objetiva, ni proporcional, y que no busca ningún resultado legítimo), en el seno de la Unión esta expresión es ampliamente aceptada, caracterizándola como una especie del género de las acciones positivas y de las discriminaciones directas. Véase, en este sentido, la confusa, Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-409/95, de 17 de octubre de 1995, Eckhard Kalanke/Freie Hansestadt Bremen, y más en concreto las posteriores Sentencias en el asunto 450/93, de 11 de noviembre de 1997, Helmut Marschall/Land Nordrhein- Westfalen y asunto C-158/97, de 28 de marzo de 2000, Georg Badeck/Hessiche Minsterpräsident und Landesanwelt beim Staatsgerichtsh of des Landes Essen. (http://www.curia.eu.int/es/ content/juris/index.htm) -por su relevancia, véase el comentario a la sentencia Marschall en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, J.: “La discriminación positiva hacia la mujer respecto al acceso al empleo: la sentencia Marshall del T.J.C.E. de 11 de Noviembre de 1997”, Gaceta jurídica de la C.E. y de la competencia, B-133, mayo, 1998-. En resumen, el motivo de la no inclusión del concepto de “discriminación positiva” en este artículo parece deberse, más bien, a la clasificación que se sostiene sobre este tipo de medidas, considerando a las acciones positivas como el criterio más inclusivo a los efectos mencionados, y no al criterio defendido anteriormente.
129 Véase, ibíd., en relación a la posición España, Alemania e Italia, en especial pp. 194-198.
160 161
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
o minorías, en franca situación de infrarepresentación. Aunque el sentido, más directo, de esta indicación del precepto pareciera dirigirse a cuestiones como el sistema de cuotas en las instituciones, órganos, agencias u organismos de la Unión, el primer párrafo del artículo abre el campo de aplicación a otros ámbitos en los que, es de sostener, hubiera sido deseable una declaración expresa, conexa con el artículo II-82, relativa al resto de colectivos en clara desventaja representativa, tal y como figura, por el ejemplo, en las Directivas 2000/43/CE del Consejo de 29 de junio de 2000130, y 2000/78/CE de 27 de noviembre de 2000131; máxime teniendo presente importantes fenómenos de múltiple impacto como el de la inmigración. En perspectiva general, la ausencia de declaraciones, principios o, incluso, derechos, referidos concretamente a la inmigración y los inmigrantes es, desde el punto de vista aquí sostenido, abiertamente criticable atendiendo a la imperiosa necesidad de reafirmar el compromiso de la Unión con la inmigración, así como su vocación de proteger los derechos de todos los que llegan a sus fronteras, sobre todo, de aquellos más desprovistos de medios para su defensa, como reza el Preámbulo de la Constitución. En este sentido, la mención genérica del artículo II-82 es, a todas luces, insuficiente (vid. comentarios a los artículos II-65, II-71, II-72, II-75, y II-81).
Artículo II-84. Derechos del niño. “1.Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en relación con los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez.2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial. 3.Todo niño
130 En cuyo Considerando 17 se establece que: ““La prohibición de discriminación no debe obstar al mantenimiento o la adopción de medidas concebidas para prevenir o compensar las desventajas sufridas por un grupo de personas con un origen racial o étnico determinado y dichas medidas pueden permitir la existencia de organizaciones de personas de un origen racial o étnico concreto cuando su finalidad principal sea promover las necesidades específicas de esas personas.”
131 En la cual se señala, Considerando 26, que:”La prohibición de discriminación no debe obstar al mantenimiento o la adopción de medidas concebidas para prevenir o compensar las desventajas sufridas por un grupo de personas con una religión o convicciones, una discapacidad, una edad o una orientación sexual determinadas, y dichas medidas pueden permitir la existencia de organizaciones de personas de una religión o convicciones, una discapacidad, una edad o una orientación sexual determinadas organizarse cuando su finalidad principal sea promover de las necesidades específicas de esas personas.”
tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrarios a sus intereses”. Correlaciones: Ce: Art. 39 (art. 48). DUDH: Art. 25. PIDCP: Art.24 (art. 23). PIDESC: Art.10. Otras disposiciones en: Convención sobre los Derechos del Niño132, Carta social europea, en su versión de 1996. Comentarios: artículos II-71 y II-72.
Artículo II-85. Derechos de las personas mayores. “La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”. Correlaciones: Ce: Art. 50. Otras disposiciones en: Carta social europea, en su versión de 1996, Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores. Comentarios: La importancia de la existencia de una mención expresa a las personas mayores en la Carta -pues recuérdese que Europa, y más sensiblemente la Unión, es un espacio en progresivo envejecimiento- debe matizarse atendiendo a la formulación de este artículo que, además de lo explicado, denota cierto reconocimiento implícito de que tal ámbito está aún por consolidarse entre las competencias de la Unión (vid. comentarios a los artículos II-65, II-71 y II-72).
Artículo II-86. Integración de las personas discapacitadas. “La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad”. Correlaciones: Ce: Art. 49. Otras disposiciones en: Carta social europea, en su versión de 1996, Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, Directiva 2000/78/CE del Consejo. Comentarios: La reflexión, en este punto, es similar a la mencionada en el artículo anterior, si bien, en este caso, es de agradecer la referencia explícita a los discapacitados como colectivo acreedor de un especial deber de protección y atención, y criticable la sola referencia al derecho a beneficiarse de medidas que garanticen, en detrimento del reconocimiento de un verdadero derecho a su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad (vid. comentarios a los artículos II-65, II-71 y II-72).
132 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en New York el 31 de marzo de 1989.
162 163
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
TÍTULo IV: SOLIDARIDAD.
Quizá sea éste el valor más secularizado, y por consiguiente desdibujado, en relación con el mandamiento cristiano de caridad, aunque ha tenido sus propias reinterpretaciones, como el social gospel protestante o la doctrina social católica. Desde una exposición sintética como la presentada, y combinándola con un ejercicio comparativista, un valor así bien recuerda la teoría de la imitación de la religión civil estadounidense: la promoción de una identidad común basada en un patriotismo político (frente a nacionalismos étnico-culturales), defensor de la democracia y sus instituciones, del individuo y sus derechos, y del impulso de un proyecto común del que todos puedan beneficiarse (adagio: “la suma de intereses individuales potencia la consolidación del bien común”). Pues bien, doctrina actual tan diversa entre sí (como Aron, Lijphart o Sartori) y tan coincidente en sus planteamientos, entiende la solidaridad como el gran valor informador del sistema de producción capitalista, pues si los Gobiernos no median para su efectividad (art. 9 Ce), la democracia entonces no es sostenible -la idea no es nueva, pues ya era señalada en el siglo XIX por Ofner- de ahí la necesaria protección de dos agentes económicos fundamentales, como son los trabajadores y los consumidores. Ahora bien, aunque el Título apunta en la dirección explicada, en cambio, si se atiende al contenido de alguno de los preceptos de los que consta, se puede observar la dialéctica académica no resuelta y tocante a la naturaleza de los derechos sociales, que enfrenta posturas evolutivas y dogmáticas. Las primeras, bien por planteamientos condescendientes o transaccionales, reconocen la existencia de una protección de derechos como resultado de una serie procesos no acabados aún; mientras, las segundas apuestan por una concepción innata de los derechos, por lo que no es relevante preguntarse por su trayectoria, sino por los textos que los recogen. Tal disquisición se proyecta en la Carta en cuanto que, de un lado, se redactan los preceptos en tono condescendiente (además de programático y progresivo), al mismo tiempo que se expresa un positivismo consolidado, fruto de la interpretación extensiva de órganos y organismos internacionales (véanse las consideraciones preliminares de este epígrafe). Comentarios: Se hace preciso un comentario general sobre este Título que, sin olvidar lo explicado en el artículo II-65,
amplíe el ámbito de reflexión. Este Título, de sorprendente nombre, incluye, de forma sistemática, derechos económicos y sociales sobre cuya redacción recayeron las mayores cautelas en el seno de la Convención. Estas cautelas, o temores básicos, posiblemente llevaron a que la fusión entre principios programáticos y derechos directamente justiciables mencionada en los comentarios al artículo II-72, adquiera en este Título carta de naturaleza. Se quería evitar, de un lado, que la formulación de estos derechos pudiera terminar imponiendo un modelo de política social y económica contraria a las necesarias tendencias de flexibilización de las economías europeas en un mercado globalizado; del otro, se temía que de estos artículos se pudiera derivar obligaciones financieras para los Estados de la Unión. Estos dos temores se materializaron en dos obstáculos: uno político, según el cual, “la Unión no puede desarrollar un estado social que cuesta caro, y que frena el crecimiento”133, y el otro jurídico, esto es, que “los derecho sociales no son justiciables en el sentido tradicional del término” (idem). Si, a pesar de ellos, recordamos, como se enunció, la voluntad de no distinguir, estructuralmente, principios y derechos y, más concretamente en este punto, tenemos presente el deseo de no configurar los derechos sociales como meros principios programáticos, es posible entender el difícil, y a veces confuso, equilibrio que el contenido de los artículos de este Título presenta. Así, en este Título pueden encontrarse: 1) artículos con fórmula de reconocimiento supeditada a “los casos y condiciones previstos en el Derecho de la Unión y en las legislaciones y prácticas nacionales” (artículos II-87, II-88, II-90, II-94, y II-96)134; 2) artículos que pueden identificarse como auténticos derechos exigibles directamente ante los tribunales (artículos II-89, II-91, II-93.2 y, parcialmente, II-92 y II-95); 3) principios programáticos (artículos II-93.1, II-97, II-98 y, parcialmente, II-95). Es necesario, entonces, reiterar que, a pesar de las dificultades enunciadas, y del esfuerzo de la Convención, la plasmación de los derechos derivados del
133 Cfr. GIL Y GIL, J.L.; USHAKOVA, T.: “Los derechos sociales en...”, op. cit.
134 Fórmula que, debe entenderse, no responde esencialmente a los temores expresados respecto a un aumento de las gastos sociales de los Estados miembros, sino a cautelas sobre el modelo social a establecerse en los mismos. Lo contrario llevaría a preguntarse el porqué de no de incluir cláusula similar en los artículos II-86 y II-87 que, aún bajo forma de principio programático, suponen, necesariamente, obligaciones financieras para los Estados miembros y la propia Unión (Vid. comentarios al artículo II-87).
164 165
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
valor Solidaridad en este Título es directamente opuesta a los deseos de conseguir un texto con una enunciación clara, sencilla y fácilmente interpretable de los derechos fundamentales exigibles en la Unión (vid. comentarios a los artículos II-65, II-71 y II-72).
Artículo II-87. Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa. “Deberá garantizarse a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la información y consulta con suficiente antelación en los casos y condiciones previstos en el Derecho de la Unión y en las legislaciones y prácticas nacionales”. Correlaciones: Ce: (Art. 7). Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea, Carta social europea, en su versión de 1996, Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, Directiva 77/187/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad135, Directiva 94/45/CE sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria136, Directiva 98/59/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos137, Directiva 2002/14/CE por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea138. Comentarios: artículos II-71 y II-72.
Artículo II-88. Derecho de negociación y de acción colectiva. “Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga”. Correlaciones: Ce: Art. 37, art. 28. CEDH: Art. 11. DUDH: (art. 23). PIDCP: (Art. 23). PIDESC: Art. 8. Otras disposiciones en: Carta social europea, Carta Comunitaria de los
135 DO núm. L 061 de 05.03.1977.
136 DO núm. L 254 de 30.09.1994.
137 DO núm. L 225 de 12.08.1998.
138 Do núm. L 80 de 23.03.2002.
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores. Comentarios: artículos II-71 y II-71.
Artículo II-89. Derecho de acceso a los servicios de colocación. “Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación”. Correlaciones: Ce (Art. 40). DUDH: (Art. 23, art. 25). PIDESC: (Art. 6) Otras disposiciones en: Carta social europea, Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores.
Artículo II-90. Protección en caso de despido injustificado. “Todo trabajador tiene derecho a una protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales”. Correlaciones: Otras disposiciones en: Directiva 77/187/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, Directiva 80/987/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario139, Carta social europea, en su versión de 1996. Comentarios: artículos II-71 y II-72.
Artículo II-91. Condiciones de trabajo justas y equitativas. “1.Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad. 2. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas”. Correlaciones: Ce: Art. 40. DUDH: Art. 24, (art. 23). PIDESC: Art. 7. Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea, Carta social europea, versión de 1961 y versión revisada de 1996, Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo140, Directiva 93/104/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo
139 Do núm. L 283 de 20.10.1980.
140 DO núm. L 183 de 29.06.1989.
166 167
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
de trabajo141. Comentarios: Aun teniendo presentes las circunstancias y dificultades generales enunciadas al comienzo de este Título, llama la atención la redacción del apartado 2 de este artículo que, sin grandes exageraciones, podría equiparse a las demandas y logros de principios del siglo XIX. Tal y como se formula, hay que afirmar que dentro de un derecho establecido en términos tan amplios, nada parecería impedir jornadas de más de 8, 10, 12, etc., horas laborables si, se considera, permitieran periodos de descanso diarios o semanales. No obstante, a la luz de las tradiciones jurídicas de los Estados miembros, y de los instrumentos internacionales en la materia, debe interpretarse que esta redacción responde, más que nada, a los deseos y, en cierta medida, necesidades, de un mercado laboral con altos grados de flexibilización lo que, aún con sus indiscutibles efectos positivos, puede ser objeto de critica desde determinados enfoques de defensa de los derechos de los trabajadores (vid. comentarios al artículo II-72).
Artículo II-92. Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo. “Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en que concluye la escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas. Los jóvenes admitidos a trabajar deberán disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica o contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su educación”. Correlaciones: Ce: Art. 39. PIDCP: (Art.24). PIDESC: Art. 10. Otras disposiciones en: Carta social europea, Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo142, Convención sobre los Derechos del Niño. Comentarios: artículo II-72.
Artículo II-93. Vida familiar y vida profesional. “1.Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social. 2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene
141 DO núm. L 307 de 13.12.1993.
142 DO núm. L 216 de 20.08.1994.
derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño”. Correlaciones: Ce: Art.39. DUDH: Art. 16, art. 25, PIDCP: Art 23. PIDESC: Art. 10. Otras disposiciones en: Carta Social Europea, versión de 1961 y versión revisada de 1996, Directiva 92/85/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover en el trabajo la mejora de la seguridad y de la salud de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o en período de lactancia143, Directiva 96/34/CE relativa al acuerdo marco sobre permiso parental concluido por la UNICE, el CEEP y la CES144. Comentarios: artículo II-83.
Artículo II-94. Seguridad social y ayuda social. “1.La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales. 2. Toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales con arreglo al Derecho de la Unión y a las legislaciones y prácticas nacionales. 3. Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales”. Correlaciones: Ce: Art. 41, (art. 47). DUDH: Art. 22, art. 25. PIDESC: Art. 9, (art. 11). Otras disposiciones pueden consultarse en: Tratado de la Comunidad Europea; Carta social europea, versión de 1961 y versión revisada de 1996; Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores; Reglamento (CEE) n° 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad145; Reglamento (CEE) n° 1612/68 relativo a la libre circulación de los
143 Do núm. L 348 de 28.11.1992.
144 Do núm. L 145 de 19.06.1996, más Directiva 97/75/CE en DO núm. L 10 de 16.01.1998.
145 Do núm. L 149 de 05.07.1971.
168 169
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
trabajadores dentro de la Comunidad146. Comentarios: artículos II-71 y II-72.
Artículo II-95. Protección de la salud. “Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana”. Correlaciones: Ce: Art. 43. DUDH: (Art. 25). PIDESC: Art. 12. Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea, Carta social europea. Comentarios: artículos II-71 y II-72.
Artículo II-96. Acceso a los servicios de interés económico general. “La Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general, tal como disponen las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con la Constitución, con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión”. Correlaciones: Ce: (art. 40), DUDH: (Art. 22). PIDESC: (Art. 11). Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea. Comentarios: artículos II-71 y II-72.
Artículo II-97. Protección del medio ambiente. “Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad”. Correlaciones: Ce: Art. 45. PIDESC: Art. 12. Otras disposiciones: Tratado de la Comunidad Europea. Comentarios: Es posible identificar este apartado como consecuencia o desarrollo directo del Preámbulo de la Carta, en tanto que en él se establece que: “ La Unión (...) trata de fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible (...). El disfrute de tales derechos conlleva responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como de la comunidad humana y de las futuras generaciones” (vid. artículos II-71 y II-72).
Artículo II-98. Protección de los consumidores. “En las políticas de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de los consumidores”. Correlaciones: Ce: Art. 51. Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea. Comentarios: La historia de la Unión justifica la
146 Do núm. L 257 de 19.10.1968.
inclusión de este precepto cuya existencia en textos internacionales de naturaleza análoga a la Carta es prácticamente inexistente. Si bien, es de destacar su pertinencia en atención a la importancia actual de la figura, y derechos, de los consumidores, esta afirmación debe ser evaluada, tal y como se ha mencionado, en atención a la naturaleza jurídica que de la redacción de este artículo puede extraerse (vid. comentarios a los artículos II-71 y II-72).
TÍTULo V: CIUDADANÍA.
La influencia cristiana en la materia, se observa en la vocación ecuménica que imprime (pues no se trata de una religión sujeta a raza, condición social, etc. -aunque, bien es cierto, por fenó menos como el Cesaropapismo, el Hierocratismo o el Jurisdiccionalismo absolutista, sí ha tenido una consideración histórica sumamente relevante para la construcción tardía de la ciudadanía estatal: “cuius regio, eius religio”-). La inclusión de este valor responde, en última instancia, a los deseos de la propia Convención de recoger los derechos, de forma sistemática, propios de la ciudadanía europea -si bien, estos se presentan, curiosamente, también a lo largo del resto de valores o Títulos. En todo caso, es de sostenerse que la connotación que la Carta aporta a la ciudadanía puede conllevar una vulneración indirecta de los otros valores superiores; esto se explica desde el momento en que al hablar de una ciudadanía, su contraparte es la del no ciudadano o extranjero; y en este punto hay que tener en cuenta, además, que los orígenes de este concepto, en el devenir de la Unión, está íntimamente ligado a importantes principios como el de la libertad de circulación o residencia.
Artículo II-99. Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo. “1.Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. 2.Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto”. Correlaciones: Ce: Art. 23 (art. 13, art. 68). CEDH: (Art. 3 del Protocolo adicional núm. 1). DUDH: Art. 21. PIDCP: Art. 25. Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea. Comentarios: artículo siguiente y II-72.
170 171
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Artículo II-100. Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. “Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado”. Correlaciones: Ce: Art. 13 (art. 23). CEDH: (Art. 3 del Protocolo adicional núm. 1). DUDH: Art. 21. PIDCP: Art. 25. Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea. Comentarios: Siendo una cuestión quizás menor, es de apuntar la posibilidad de haber fusionado este artículo con el anterior, simplificando así el contenido de la Carta que, como se ha explicado, debería ser ampliado en otros puntos.
Artículo II-101. Derecho a una buena administración. “1.Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 2.Este derecho incluye en particular: a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente, b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, c) la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones. 3.Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 4.Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de la Constitución y deberá recibir una contestación en esa misma lengua”. Correlaciones: Ce: Art. 121 (art. 103). CEDH: (Art. 13). Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea, jurisprudencia del TJCE147. Comentarios: Este derecho, que puede entenderse como otra faceta del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo II-107,
147 Véanse, entre otros, asunto C-255/90, sentencia de 31 de marzo 1992, Burban/Parliament, así como las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1995, asunto T-167/94, Nölle/Council and Comisión. Las manifestaciones concretas de este derecho, recogidas en los dos primeros apartados del mismo, se pueden encontrar en: asunto 222/86, sentencia de 15 de octubre de 1987, Unectef/Heylens; asunto 374/87, sentencia de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión; asunto C-269/90, sentencia de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München/Hauptzollamt München-Mitte; así como en las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de diciembre de 1994, asunto T-450/93, Lisrestal and others/Comisión; asunto T-167/94. sentencias de 18 de septiembre de 1995, Nölle/Council and Comisión. (http://www.curia.eu.int/es/content/juris/index.htm).
recoge por primera vez a nivel de derecho fundamental un principio que, aunque esencialmente construido jurisprudencialmente, se presenta en este artículo en una formulación sistemática extensiva, en la que prima una concepción de la administración basada en principios como la transparencia, la racionabilidad e, incluso, el diálogo con el administrado. Es de recibo reconocer la importancia de este artículo para los objetivos y finalidades que, se ha señalado, se buscaban al redactar la Carta. La previsión del artículo II-101 facilita, sustancialmente, el conocimiento y, por ende, invocación de los derechos del particular respecto de la administración de una Unión en exceso compleja y de difícil aprehensión.
Artículo II-102. Derecho de acceso a los documentos. “Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, organismos y organismos de la Unión, cualquiera que sea la forma en que estén elaborados”. Correlaciones: Ce: (Art. 105). Otras disposiciones: Tratado de la Comunidad Europea. Comentarios: Esta novedosa inclusión debe leerse en conexión con el artículo II-68 y, en definitiva, como consecuencia del mismo (vid. comentarios al artículo II-76).
Artículo II-103. El Defensor del Pueblo. “Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala administración en la acción de las instituciones, organismos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia Europeo en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”. Correlaciones: Ce: (Art. 54).Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea. Comentarios: vid. artículo II-76.
Artículo II-104. Derecho de petición. “Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene el derecho de petición ante el Parlamento Europeo”. Correlaciones: Ce: Art. 29. DUDH: (Art. 22, art. 29). Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea. Comentarios: vid. artículo II-76.
172 173
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
Artículo II-105. Libertad de circulación y de residencia. “1.Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 2.De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, se podrá conceder libertad de circulación y de residencia a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro”. Correlaciones: Ce: Art. 19, (art. 139). CEDH: Art. 2 del Protocolo adicional núm. 4. DUDH: Art. 13. PIDCP: Art. 12. Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea. Comentarios: La formulación del apartado 1 de este artículo, que reconoce el derecho a circular y residir libremente a todo ciudadano de la Unión en cualquier territorio de los Estados miembros, además de superar la antigua identificación exclusiva con el “trabajador” o el “trabajo” como titular de este derecho, presenta una arista ha destacar, que ha ser tenido en cuenta en relación al contenido del artículo II-75.2: Parecería fuera de discusión que la configuración de estos dos artículos no deja espacio alguno a propuestas del tipo “período transitorio” para hacer plena la libertad de circulación de trabajadores de los nuevos miembros de la Unión, actuales o futuros; sin embargo, el mantenimiento de las cláusulas en los Tratados de Adhesión que hacen depender, de comienzo durante los dos primeros años, el acceso a los mercados de trabajo de los actuales miembros de las legislaciones y políticas nacionales de estos y de los acuerdos bilaterales que hayan concluido con los nuevos Estados148, presenta una paradoja que, a pesar de la previsión del artículo II-112.1 y 2, se avista, puede transformarse en complejo problema una vez estos Estados entren a formar parte de la Unión -y de sus “intereses generales”- y la Carta adquiera la fuerza jurídica que, dentro de la Constitución, está llamada a poseer. Máxime considerando un escenario de (mal)uso político de la misma ante las, seguras, reclamaciones de los ciudadanos de estos nuevos Estados (vid. comentarios al artículo II-71).
Artículo II-106. Protección diplomática y consular. “Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de este Estado”. Correlaciones: Ce:
148 Vid.http://europa.eu.int/comm/enlargement/enlargement_es.htm;http://europa.eu.int/comm/employment_social/free_movement/es2-pr-pdf.pdf.
(Art. 42). Otras disposiciones en: Tratado de la Comunidad Europea, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas149, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares150.
TÍTULo VI: JUSTICIA.
Es posible identificar este valor como uno de los más conflictivos, pues da lugar a dos disputas no resueltas como son: a) desde un punto sustancial, destaca la falta de incidencia significativa de la secularización en la justicia, que mantiene su última ratio en la conexión político-jurídica y la religioso-cultural; b) desde un punto de vista formal, puede plantearse la duda acerca de la influencia que ha de tener la justicia como valor informador de la Carta, ya que el juez, en la aplicación del documento, se puede hallar en la disyuntiva de mantener la primacía de la ley (criterio típicamente europeo-continental), frente al activismo judicial (del derecho común anglo-americano). Comentarios: Llama la atención la brevedad, cuantitativa y cualitativa, de este Título, hasta el punto de que en él no se contienen derechos recogidos, por ejemplo, en el CEDH y sus Protocolos, así como en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. En este sentido, es patente la falta de referencias al derecho a una doble instancia en causas penales, tal y como se establece en el artículo 2 del Protocolo núm. 7º al CEDH151, al derecho, conexo con lo previsto en el artículo II-101.3, a una indemnización por error judicial, tal y como se fija en el artículo 3 del Protocolo núm. 7º al CEDH152 o en el art. 121 Ce, así como al derecho a no ser encarcelado por
149 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada en Viena, 18 abril 1961.
150 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, adoptada en Viena, 24 abril 1963.
151 “1. Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a hacer que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un órgano jurisdiccional superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los que podrá ejercerse, se regularán por la ley. 2. Este derecho podrá ser objeto de excepciones para infracciones penales de menor gravedad según las define la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto órgano jurisdiccional o haya sido declarado culpable y condenado a resultas de un recurso contra su absolución”.
152 “Cuando una sentencia penal condenatoria firme resulte posteriormente anulada o se conceda una medida de gracia porque un hecho nuevo o nuevas revelaciones demuestren que ha habido error judicial, la persona que haya sufrido la pena en virtud de esa condena será indemnizada conforme a la ley o al uso vigente en el Estado respectivo, excepto cuando se pruebe que la no revelación en tiempo oportuno del hecho desconocido fuere imputable total o parcialmente a dicha persona.”
174 175
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad Antonio Sánchez-Bayón - Marta Pazos Seoane
el incumplimiento de obligaciones contractuales, asentado en el art. 1 del Protocolo núm. 4 al CEDH153 o el art. 25 Ce. Si bien, anteriormente, el TJCE ha utilizado, en estas cuestiones, la técnica de la remisión a los Derechos nacionales de los Estados miembros154, por la naturaleza de la Carta, una vez incluida en la Constitución, así como por lo ya explicado en el epígrafe 2.1, esta posible vía de escape no resulta ya satisfactoria. De ahí que, entonces, se defienda la necesidad de incluir, en este Título, menciones a estos derechos totalmente asumidos por las tres fuentes según las que, recuérdese el contenido del Preámbulo, la Carta reafirma los derechos que recoge.
Artículo II-107. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. “Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia”. Correlaciones: Ce: Art. 24, art. 119. CEDH: Art. 6, 13. DUDH: Art. 8, art. 10. PIDCP: art. 14. Otras disposiciones en: Jurisprudencia del TJCE155. Comentarios: vid. artículo II-71.
Artículo II-108. Presunción de inocencia y derechos de la defensa. “1.Todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. 2.Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa”. Correlaciones: Ce: Art. 24. CEDH: Art. 6. DUDH: Art. 11. PIDCP: Art. 14. Comentarios: Al igual que en los artículos II-99 y
153 “Nadie puede ser privado de su libertad por la única razón de no poder ejecutar una obligación contractual.”
154 Vid. asunto 46/87, sentencia del 21 de septiembre de 1989, Hoechst/Comisión; asunto 85/87, sentencia del 17 de octubre de 1989, Dow Benelux/Comisión; asunto 97/87, sentencia del 17 de octubre de 1989, Dow Chemical Ibérica and others/Commission (http://www.curia.eu.int /es/content/juris/index.htm).
155 Respecto al derecho a un recurso efectivo ante un juez, Vid. asunto 222/84, sentencia de 15 de mayo de 1986, Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary; asunto 222/86, sentencia de 15 de octubre de 1987, Unectef/Heylens; asunto C-97/9, sentencia de 3 de diciembre de 1992, Oleificio Borelli/Comisión. (http://www.curia.eu.int/es/content/juris/index.htm).
II-100, es de sostener la pertinencia de una integración del contenido de este artículo con las previsiones del anterior (vid. comentarios al artículo II-71).
Artículo II-109. Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas. “1.Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Si, con posterioridad a esta infracción, la ley dispone una pena más leve, deberá ser aplicada ésta. 2.El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una omisión que, en el momento de su comisión, fuera constitutiva de delito según los principios generales reconocidos por el conjunto de las naciones. 3.La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción”. Correlaciones: Ce: Art. 25, CEDH: Art. 7. DUDH: Art. 11. PIDCP: Art. 15. Comentarios: vid. artículo II-71.
Artículo II-110. Derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. “Nadie podrá ser acusado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley”. Correlaciones: Ce: Art. 25. CEDH: Art. 4 del Protocolo adicional núm. 7. PIDCP: Art. 14. Otras disposiciones en: Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen156, jurisprudencia del TJCE157.
a) comenTario , dicTamen y palesTra (cuestiones sobre su naturaleza jurídica y su subsunción): ¿se trata soft-law o hard-law?, ¿de Derecho Internacional de tipo regional o ius cogens/Global Law?, ¿cómo se alegaría en el Derecho nacional? (ayúdese del RIDE, op. cit.).
156 Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de1985 entre los gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes.
157 Véase, entre otros, asunto 18/65, sentencia de 5 de mayo de 1966, Gutmann/Commission EAEC. (http://www.curia.eu.int/es/content/juris/index.htm).
176
Teoría y práxis de los derechos humanos.Guía para su exigibilidad
b) invesTiGación Guiada: teniendo en cuenta las correlaciones ofrecidas, elíjase una de las temáticas de la parte especial e.g. una mujer, una infante, una integrante de pueblo indígena, una trabajadora, etc., y realícese una guía básica sobre el reconocimiento, protección y promoción al respecto, combinándose las aclaraciones analíticas con las evidencias jurídicas, comprehendiéndose la regulación existente entre la ofrecida por las organizaciones internacionales hasta los entes locales estatales.
c) ejercicios complemenTarios para subir noTa:- Ante la violación de derechos de una niña indígena en una maquila
de Guatemala: ¿cuál es el procedimiento a seguir? (¿se trata de una violación de derechos de una mujer, una infante, una miembro de un pueblo indígena, una trabajadora, etc.?).
- Reseña del libro Filosofía Político-jurídica Glocal (op. cit., vid. nota 47).