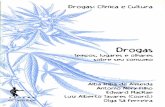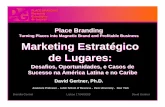Lugares sin forma: de París, 1937 a Nueva York, 1939, Universidad de Navarra, 2014.
Transcript of Lugares sin forma: de París, 1937 a Nueva York, 1939, Universidad de Navarra, 2014.
Las exposiciones de arquitectura yla arquitectura de las exposicionesLa arquitectura española y las exposiciones internacionales (1929-1975)
ACTAS PRELIMINARESPamplona, 8/9 mayo 2014
Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra
0 1as págs_01 1as págs+presentac+inaugural 30/04/14 13:25 Página 1
ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL
Las exposiciones de arquitectura yla arquitectura de las exposicionesSe celebró en Pamplona los días 8 y 9 de mayo de 2014 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra
Comité Científico
Secretario
Coordinación
Maquetación
EdiciónImpresión
Depósito legalISBN
Beatriz ColominaJuan José LahuertaJuan Miguel OchotorenaAntonio PizzaJosé Manuel PozoWilfried WangHéctor García-Diego Villarías
José Manuel PozoHéctor García-Diego VillaríasBeatriz Caballero ZubiaBeatriz ClaverIñigo ChávarriIzaskun GarcíaSandra ImázT6) Ediciones S.L.Gráficas CastueraNA 611-2014978-84-92409-61-7
T6) Ediciones © 2014Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra31080 Pamplona. España. Tel. 948 425600. Fax 948 425629. E-mail: [email protected]
0 1as págs_01 1as págs+presentac+inaugural 30/04/14 13:25 Página 2
ÍNDICE
JOSÉ MANUEL POZOPresentación
CONFERENCIA INAUGURAL
FERNANDO PÉREZ OYARZUNExposiciones internacionales y patrimonio arquitectónico: algunos pabellones latinoamericanos
PONENCIAS
THORDIS ARRHENIUSThe 1930 Stockholm Exhibition; Spatial Propaganda and Modern Architecture
JUAN CALATRAVAParadigma islámico e historia de la arquitectura española: de las exposiciones universales al manifiesto de la alhambra
ANTONIO PIZZAEl GATCPAC en las exposiciones internacionales: una modernidad mediterránea (1931-1936)
JOSÉ MANUEL POZODe cómo el Metropolitan Museum nos ayudó a ver The invisible Spain
CARLOS SAMBRICIOLuis Lacasa vs Jose Luis Sert: el Pabellón de España en la Exposición de 1937
HORACIO TORRENTLatinoamérica, las arquitecturas, las exposiciones, las revistas y las ideas: MoMA 1955
CONFERENCIA DE CLAUSURA
VITTORIO MAGNAGO LAMPUGNANIVom Block zur Kochenhofsiedlung
COMUNICACIONES
AITOR ACILU FERNÁNDEZMentor Réflex: Trasladando Ibiza a Zúrich
PAULA ANDRÉEspaña, Portugal, Alemania y Brasil en las exposiciones de arquitectura de la primera mitad del siglo XX: “moderno”, “tradición”, “vernáculo” y “nacional”
JON ARCARAZ PUNTONETTopografías: El pabellón de España en la Feria Internacional de Nueva York de Fernando Higueras. 1963
OSCAR MIGUEL ARES ÁLVAREZTransiciones de la forma. La modernidad alternativa del pabellón de la Segunda República en París (1937)
PABLO ARZA GARALOCESRuedo Ibérico. El Pabellón de España en la XI Triennale di Milano
MARILDA AZULAY TAPIEROArquitectura española y la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas (París, 1925): Actitudes, impresiones e implicaciones
7
13
25
27
37
49
61
81
95
111
119
129
139
147
157
0 1as págs_01 1as págs+presentac+inaugural 30/04/14 13:25 Página 3
AMPARO BERNAL LÓPEZ-SANVICENTEUn espacio para la vanguardia. Nueva York 1964
BEATRIZ CABALLERO ZUBIA1963: La exposición “Nuevas Iglesias en Alemania”. La nueva arquitectura sacra en Alemania y las iglesias del Instituto nacional de Colonización en España
MARÍA CABRERA VERGARAEl NO-DO. Una mirada singular a las arquitecturas vanguardistas de las Exposiciones Internacionales
GUIDO CIMADOMO, RENZO LECARDANELa arquitectura de los pabellones expositivos: representación ideológica del régimen
MACARENA DE LA VEGA DE LEÓNFoundations of Modern Architecture: International Exhibitions between 1923 and 1932 and their influence on Modern Spanish Architecture
ISABEL DURÁ GÚRPIDELa Exposición Internacional de Construcciones Escolares, Madrid, 1960. Referencia para América Latina y motor de cambio de la arquitectura escolar española
PEDRO ANTONIO ESCAJADILLO CUMPAEl Pabellón de Perú en la Exposición Iberoamericana de Sevilla 1929
JAIME J. FERRER FORÉSAlejandro de la Sota y el proyecto del Pabellón español en la Feria Mundial de Nueva York
CECILIA FERRER MELERUna nueva imagen para España: Europalia 85
JOSÉ ANTONIO FLORES SOTOLima 1947. Crónica de un desencanto
MARTA GARCÍA ALONSOMolezún en Bruselas. Una mirada personal hacia el Pabellón
CAROLINA B. GARCÍA ESTÉVEZHIGH & LOW. Pabellones comerciales para la Exposición Internacional de las Industrias Eléctricas de Barcelona 1929
RUBÉN GARCÍA RUBIOTan lejos, tan cerca. Distancias entre el pabellón de españa de Javier Carvajal y el de General Motors de Louis Kahn para la exposición de Nueva York de 1964
MARISA GARCÍA VERGARABurning dreams. España en la New York World’s Fair de 1939: del sueño racional a la pesadilla delirante
HÉCTOR GARCÍA-DIEGO VILLARÍAS, MARÍA VILLANUEVA FERNÁNDEZArquitectura sin arquitectos: La contribución española a la formación de una imagen melancólica
JULIO GARNICA GONZÁLEZ-BÁRCENA1955-1960. Las Ferias Internacionales de Muestras de Barcelona: laboratorio de arquitectura
QUERALT GARRIGA GIMENOLa institucionalización de un lenguaje: 1932 ‘Modern Architecture: International Exhibition’. La arquitectura moderna entra en el museo
MARÍA GONZÁLEZ PENDÁSSpain at Expo’58 and the mirage effect of the content-form
MARIANO GONZÁLEZ PRESENCIODos exposiciones en El Retiro
167
175
187
199
209
217
229
239
249
257
265
275
285
293
301
309
319
329
337
0 1as págs_01 1as págs+presentac+inaugural 30/04/14 13:25 Página 4
JERÓNIMO GRANADOS GONZÁLEZ, LORENZO TOMÁS GABARRÓNPasen y vean: publicidad y reclamo en los pabellones españoles de las exposiciones internacionales, 1925-1964
URTZI GRAUEl Pueblo Español. Laboratory for Barcelona’s future past
ALBERTO GRIJALBA BENGOETXEA, JULIO GRIJALBA BENGOETXEANY64. Casualidades o destinos. Entorno a la propuesta de Fernando Higueras
ENRIQUE JEREZ ABAJOEl concurso para el pabellón español en la Exposición Universal de Bruselas 1958. El paradigma del sistema efímero
CARLOS LABARTA AIZPÚNDos pabellones para la Bienal de Venecia, 1956: El valor germinal de la arquitectura expositiva en el origen de las trayectorias de Carvajal y García de Paredes
RUBÉN LABIANO NOVOAEntre dos guerras, un grito en tierra de nadie. La Exposición Internacional de Arte Sacro de Vitoria de 1939
ELENA LACILLA LARRODÉLa estrategia urbana de las expos españolas del ’29 y la influencia en las ferias internacionales de la década siguiente
CATERINA LISINIEl razionalismo gentile de Coderch y Gardella. Inesperadas tangencies en la IX Triennale di Milano, 1951
LAURA LIZONDO, NURIA SALVADOR LUJÁN, JOSÉ SANTATECLA FAYOS, IGNACIO BOSCH REIGThe International Exhibition of Barcelona, 1929. Aside from the Barcelona pavilion
EMMA LÓPEZ BAHUT“España es un oxhidrilo”. El montaje interior del pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas de 1958. La aportación de Jorge Oteiza y el reflejo en su escultura
CÉSAR MARTÍN GÓMEZ, BORJA BARRUTIAIntellectual attitude in building services design in the Pavilion of Spain at the New York World's Fair
CARMEN MARTÍNEZ ARROYO, RODRIGO PEMJEAN MUÑOZ, JUAN PEDRO SANZ ALARCÓNEl proyecto de concurso de Fernando Higueras para el Pabellón Español en la Feria Internacional de Nueva York. Topografías artificiales
YOLANDA MAURIZ BASTIDAAlemania e Inglaterra en el circuito de las exposiciones de arquitectura de los años 50 y su relación con la arquitecturade Corrales y Molezún. La visita de Ramón Vázquez Molezún a “Constructa Bauausstellung” y al “Festival of Britain”
MAITE MENDEZ BAIGES, FRANCISCO MONTEROLugares sin forma: de París, 1937 a Nueva York, 1939
ISAAC MENDOZA RODRÍGUEZExposición de 1958: veinte años de restauración monumental de España
CARLOS MONTES SERRANO, FRANCISCO EGAÑA CASARIEGOA charming display of youth: New architecture exhibition, Londres 1938
JOAQUIM MORENOSpain: Artistic Avant-garde and Social Reality, 1936-76, Exposing the Transition, or Spain as the theme of Venice Biennale
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ FERNÁNDEZCIAM. Frankfurt. 1929. La exposición sobre vivienda mínima y el País Vasco: contribuciones e influencias
IDOIA MURGA CASTROEl pabellón español en la Exposición Internacional de Nueva York de 1939
347
357
367
375
385
395
401
411
419
429
437
447
455
467
475
485
495
501
509
0 1as págs_01 1as págs+presentac+inaugural 30/04/14 13:25 Página 5
DIETRICH NEUMANNPolitics and Architecture: Mies van der Rohe’s German Pavilion at the 1929 International Fair in Barcelona
CLARA OLÓRIZFICOP/67: Arquitectura como sistema de producción industrializada
MARIA TERESA PALOMARES FIGUERESLa Feria Internacional del Campo: un fértil laboratorio para Francisco Cabrero
LUZ PAZ AGRASArquitectura como política. El Pabellón de España de París 1937 en el contexto de las exposiciones de propaganda
ELISA PEGORÍNArquitectura del pabellón, arte del país. Los pabellones de Italia, Portugal y España en la Exposición Universal de París de 1937
ALBERTO PIREDDUFragmentos de un autorretrato. Sobre la participación de España en la Triennale di Milano (1933-1973)
JORGE EDUARDO RAMOS JULAR, FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZDe la Valencia química a la geometría espacial. El montaje berlanguiano del pabellón de España de Bruselas de 1958
ANTONIO S. RÍO VÁZQUEZ, SILVIA BLANCO AGÜEIRADe piezas pequeñas hicieron arquitectura. Diseño e integración de las artes en los pabellones españoles de lasExposiciones Universales de 1958 y 1964
FERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZLo que hubiera sido: Montreal 67. Megaestructuras para las Universidades Autónomas de 1969
LOLA RODRÍGUEZ DÍAZLa incursión española en la disciplina expositiva. Las trienales de Milán de 1951, 1954 y 1957
PILAR RUIZ SISAMON, ELSA GUTIERREZ LABORYLas obras de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Los Carteles de las Exposiciones como vehículos de difusión hacia/del movimiento moderno
VICTORIANO SAINZ GUTIÉRREZEl grupo 2c y la presencia española en la XV Trienal de Milán (1973)
LETICIA SASTRE SÁNCHEZArte, industria y fe. La exposición de arte sacro en el pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York de 1964
MARTA SEQUEIRADe Interbau en Berlín a Montbau en Barcelona. Una contribución para el estudio de la influencia de las exposiciones internacionales en la arquitectura moderna española
ANDRÉS TABERA ROLDÁNAntonio Bonet, un secundario entre sus maestros. El caso del Pabellón español de 1937
VICTOR UGARTE DEL VALLEDe Nueva York a Milán (1939-1951): Gaudí entre bastidores
JOSÉ VIRGILIO VALLEJO LOBETEApuntes sobre el pabellón de España y la Expo de Bruselas. 1958
MARÍA VILLANUEVA FERNÁNDEZ, HÉCTOR GARCÍA-DIEGO VILLARÍASEspaña en la Exposición de Artes Decorativas de París: interpretaciones de lo moderno
CRISTIANA VOLPI“España fuera de España”. The Spanish pavilions architecture at the 1925 and 1937 Paris exhibitions
515
519
527
535
543
551
559
567
575
583
591
601
611
619
629
635
643
657
667
0 1as págs_01 1as págs+presentac+inaugural 30/04/14 13:25 Página 6
COMUNICACIONES
AITOR ACILU FERNÁNDEZMentor Réflex: Trasladando Ibiza a Zúrich
PAULA ANDRÉEspaña, Portugal, Alemania y Brasil en las exposiciones de arquitectura de la primera mitad del siglo XX:
“moderno”, “tradición”, “vernáculo” y “nacional”
JON ARCARAZ PUNTONETTopografías: El pabellón de España en la Feria Internacional de Nueva York de Fernando Higueras. 1963
OSCAR MIGUEL ARES ÁLVAREZTransiciones de la forma. La modernidad alternativa del pabellón de la Segunda República en París (1937)
PABLO ARZA GARALOCESRuedo Ibérico. El Pabellón de España en la XI Triennale di Milano
MARILDA AZULAY TAPIEROArquitectura española y la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas(París, 1925):
Actitudes, impresiones e implicaciones
AMPARO BERNAL LÓPEZ-SANVICENTEUn espacio para la vanguardia. Nueva York 1964
BEATRIZ CABALLERO ZUBIA1963: La exposición “Nuevas Iglesias en Alemania”. La nueva arquitectura sacra en Alemania y las iglesias
del Instituto nacional de Colonización en España
MARÍA CABRERA VERGARAEl NO-DO. Una mirada singular a las arquitecturas vanguardistas de las Exposiciones Internacionales
GUIDO CIMADOMO, RENZO LECARDANELa arquitectura de los pabellones expositivos: representación ideológica del régimen
MACARENA DE LA VEGA DE LEÓNFoundations of Modern Architecture: International Exhibitions between 1923 and 1932 and their influence on
Modern Spanish Architecture
ISABEL DURÁ GÚRPIDELa Exposición Internacional de Construcciones Escolares, Madrid, 1960. Referencia para América Latina y
motor de cambio de la arquitectura escolar española
PEDRO ANTONIO ESCAJADILLO CUMPAEl Pabellón de Perú en la Exposición Iberoamericana de Sevilla 1929
JAIME J. FERRER FORÉSAlejandro de la Sota y el proyecto del Pabellón español en la Feria Mundial de Nueva York
CECILIA FERRER MELERUna nueva imagen para España: Europalia 85
JOSÉ ANTONIO FLORES SOTOLima 1947. Crónica de un desencanto
MARTA GARCÍA ALONSOMolezún en Bruselas. Una mirada personal hacia el Pabellón
CAROLINA B. GARCÍA ESTÉVEZHIGH & LOW. Pabellones comerciales para la Exposición Internacional de las Industrias Eléctricas de Barcelona 1929
RUBÉN GARCÍA RUBIOTan lejos, tan cerca. Distancias entre el pabellón de españa de Javier Carvajal y el de General Motors de
Louis Kahn para la exposición de Nueva York de 1964
55 MAGNAGO_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 13:27 Página 107
MARISA GARCÍA VERGARABurning dreams. España en la New York World’s Fair de 1939: del sueño racional a la pesadilla delirante
HÉCTOR GARCÍA-DIEGO VILLARÍAS, MARÍA VILLANUEVA FERNÁNDEZArquitectura sin arquitectos: La contribución española a la formación de una imagen melancólica
JULIO GARNICA GONZÁLEZ-BÁRCENA1955-1960. Las Ferias Internacionales de Muestras de Barcelona: laboratorio de arquitectura
QUERALT GARRIGA GIMENOLa institucionalización de un lenguaje: 1932 ‘Modern Architecture: International Exhibition’.
La arquitectura moderna entra en el museo
MARÍA GONZÁLEZ PENDÁSSpain at Expo’58 and the mirage effect of the content-form
MARIANO GONZÁLEZ PRESENCIODos exposiciones en El Retiro
JERÓNIMO GRANADOS GONZÁLEZ, LORENZO TOMÁS GABARRÓNPasen y vean: publicidad y reclamo en los pabellones españoles de las exposiciones internacionales, 1925-1964
URTZI GRAUEl Pueblo Español. Laboratory for Barcelona’s future past
ALBERTO GRIJALBA BENGOETXEA, JULIO GRIJALBA BENGOETXEANY64. Casualidades o destinos. Entorno a la propuesta de Fernando Higueras
ENRIQUE JEREZ ABAJOEl concurso para el pabellón español en la Exposición Universal de Bruselas 1958. El paradigma del sistema efímero
CARLOS LABARTA AIZPÚNDos pabellones para la Bienal de Venecia, 1956: El valor germinal de la arquitectura expositiva en el origen de las
trayectorias de Carvajal y García de Paredes
RUBÉN LABIANO NOVOAEntre dos guerras, un grito en tierra de nadie. La Exposición Internacional de Arte Sacro de Vitoria de 1939
ELENA LACILLA LARRODÉLa estrategia urbana de las expos españolas del ’29 y la influencia en las ferias internacionales de la década siguiente
CATERINA LISINIEl razionalismo gentile de Coderch y Gardella. Inesperadas tangencies en la IX Triennale di Milano, 1951
LAURA LIZONDO, NURIA SALVADOR LUJÁN, JOSÉ SANTATECLA FAYOS, IGNACIO BOSCH REIGThe International Exhibition of Barcelona, 1929. Aside from the Barcelona pavilion
EMMA LÓPEZ BAHUT“España es un oxhidrilo”. El montaje interior del pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas de 1958.
La aportación de Jorge Oteiza y el reflejo en su escultura
CÉSAR MARTÍN GÓMEZ, BORJA BARRUTIAIntellectual attitude in building services design in the Pavilion of Spain at the New York World's Fair
CARMEN MARTÍNEZ ARROYO, RODRIGO PEMJEAN MUÑOZ, JUAN PEDRO SANZ ALARCÓNEl proyecto de concurso de Fernando Higueras para el Pabellón Español en la Feria Internacional de Nueva York.
Topografías artificiales
YOLANDA MAURIZ BASTIDAAlemania e Inglaterra en el circuito de las exposiciones de arquitectura de los años 50 y su relación con la arquitectura
de Corrales y Molezún. La visita de Ramón Vázquez Molezún a “Constructa Bauausstellung” y al “Festival of Britain”
MAITE MENDEZ BAIGES, FRANCISCO MONTEROLugares sin forma: de París, 1937 a Nueva York, 1939
ISAAC MENDOZA RODRÍGUEZExposición de 1958: veinte años de restauración monumental de España
CARLOS MONTES SERRANO, FRANCISCO EGAÑA CASARIEGOA charming display of youth: New architecture exhibition, Londres 1938
55 MAGNAGO_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 13:27 Página 108
JOAQUIM MORENOSpain: Artistic Avant-garde and Social Reality, 1936-76, Exposing the Transition, or Spain as the theme of Venice Bie
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ FERNÁNDEZCIAM. Frankfurt. 1929. La exposición sobre vivienda mínima y el País Vasco: contribuciones e influencias
IDOIA MURGA CASTROEl pabellón español en la Exposición Internacional de Nueva York de 1939
DIETRICH NEUMANNPolitics and Architecture: Mies van der Rohe’s German Pavilion at the 1929 International Fair in Barcelona
CLARA OLÓRIZFICOP/67: Arquitectura como sistema de producción industrializada
MARIA TERESA PALOMARES FIGUERESLa Feria Internacional del Campo: un fértil laboratorio para Francisco Cabrero
LUZ PAZ AGRASArquitectura como política. El Pabellón de España de París 1937 en el contexto de las exposiciones de propaganda
ELISA PEGORÍNArquitectura del pabellón, arte del país. Los pabellones de Italia, Portugal y España en la Exposición
Universal de París de 1937
ALBERTO PIREDDUFragmentos de un autorretrato. Sobre la participación de España en la Triennale di Milano (1933-1973)
JORGE EDUARDO RAMOS JULAR, FERNANDO ZAPARAÍN HERNÁNDEZDe la Valencia química a la geometría espacial. El montaje berlanguiano del pabellón de España de
Bruselas de 1958
ANTONIO S. RÍO VÁZQUEZ, SILVIA BLANCO AGÜEIRADe piezas pequeñas hicieron arquitectura. Diseño e integración de las artes en los pabellones españoles de las
Exposiciones Universales de 1958 y 1964
FERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZLo que hubiera sido: Montreal 67. Megaestructuras para las Universidades Autónomas de 1969
LOLA RODRÍGUEZ DÍAZLa incursión española en la disciplina expositiva. Las trienales de Milán de 1951, 1954 y 1957
PILAR RUIZ SISAMON, ELSA GUTIERREZ LABORYLas obras de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Los Carteles de las Exposiciones como
vehículos de difusión hacia/del movimiento moderno
VICTORIANO SAINZ GUTIÉRREZEl grupo 2c y la presencia española en la XV Trienal de Milán (1973)
LETICIA SASTRE SÁNCHEZArte, industria y fe. La exposición de arte sacro en el pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York de 1964
MARTA SEQUEIRADe Interbau en Berlín a Montbau en Barcelona. Una contribución para el estudio de la influencia de las
exposiciones internacionales en la arquitectura moderna española
ANDRÉS TABERA ROLDÁNAntonio Bonet, un secundario entre sus maestros. El caso del Pabellón español de 1937
VICTOR UGARTE DEL VALLEDe Nueva York a Milán (1939-1951): Gaudí entre bastidores
JOSÉ VIRGILIO VALLEJO LOBETEApuntes sobre el pabellón de España y la Expo de Bruselas. 1958
MARÍA VILLANUEVA FERNÁNDEZ, HÉCTOR GARCÍA-DIEGO VILLARÍASEspaña en la Exposición de Artes Decorativas de París: interpretaciones de lo moderno
CRISTIANA VOLPI“España fuera de España”. The Spanish pavilions architecture at the 1925 and 1937 Paris exhibitions
55 MAGNAGO_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 13:27 Página 109
A comienzos del siglo XIV, Giotto recibió el encargo para la realización deuna capilla por parte de Enrico Scrovegni anexa a su palacio en Padua, conce-bida como ofrenda para expiar los pecados de usura de su padre Reginaldocitado en el “Infierno” de la Divina Comedia. La capilla Scrovegni se cons-truyó para albergar las pinturas de Giotto como su soporte espacial y nacecomo un lugar ocupado. Otros lugares ocupados pueden ser los museos, desdeel primer modelo teórico planteado por Durand al primer museo de la culturaoccidental inspirado en dicho modelo, el Altes Museum de Karl FriedrichSchinkel. Son proyectos que admiten en su génesis la condición de marco ofondo de un interés superior, su contenido.
Los Pabellones de Exposiciones Internacionales o Universales han sidoherederos de estos primeros museos; fueron edificios que se pensaron demanera subsidiaria a sus contenidos y desde la condición de ser expuestos alpúblico en representación de un país. Nuestra comunicación estudia dos pabe-llones españoles de Exposiciones Internacionales diseñados en función de con-tenidos relativos al arte de vanguardia y a las circunstancias políticas,económicas y sociales de sus momentos históricos.
El pabellón español en la Exposición Universal de París de 1937 es pro-yectado ajustado a las dimensiones y requerimientos de algunas de las piezasexpuestas, el Guernica es la obra que se exponía en un lugar preferencial delvestíbulo de acceso junto a la fuente de mercurio de Calder. También se encon-traban obras como las esculturas de Julio González y Alberto Sánchez, unmural de Joan Miró y los fotomontajes de Josep Renau. Es necesario destacarla presencia de Max Aub como miembro de la Oficina del Pabellón.
En 1939, España no pudo participar en la sección de pabellones naciona-les de la New York World’s Fair, pero en el área reservada a “Amusements” seerigió el pabellón Dream of Venus ideado por Salvador Dalí. Fue una obraarquitectónica, a medias entre la follie y la caverna, creada bajo imperativosartísticos de vanguardia y vinculada a una voluntad propagandística. De tra-zado y contenidos extravagantes, el pabellón responde con eficacia a un anhe-lo de democratización del Surrealismo. Es un momento en el que loinconsciente, lo onírico o los impulsos primarios empiezan a aliarse con losdeseos de la sociedad de consumo, del espectáculo. El pabellón, el propiocontinente y su contenido, es una obra de arte vanguardista apta para todos lospúblicos.
LUGARES SIN FORMA: DE PARÍS, 1937 A NUEVA YORK, 1939
Maite Méndez Baiges, Francisco Montero
Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones
467
33 MÉNDEZ_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 11:56 Página 467
1937. EL PABELLÓN ESPAÑOL EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEPARÍS. EL GUERNICA
Los cuadros son ventanas del pensamiento, lugares vacíos ávidos de cap-tar imágenes e ideas, sentimientos, sensaciones, lugares, viajes, colores, som-bras, luces, ruidos, alegrías y dolores, en definitiva todos los matices denuestras vidas. En este mismo sentido, cualquier pabellón de una ExposiciónInternacional es una ventana no desde la que se mira sino desde la que es mira-do un país. No existen muchos casos donde se de cierta simultaneidad entre lacreación de la obra y el soporte, de tal suerte que podamos reflexionar sobre lavinculación entre ambos.
En el caso de un cuadro y como toda ventana, está fijado a una pared ycomienza en este punto la diatriba de pensar qué define el tamaño: si la pareddetermina el tamaño de la ventana o si es la ventana la que determina el de lapared. El tamaño es una cuestión de orden, establece la escala, la presenciadel objeto y la distancia del observador. Fija la extensión de la narración y laproporción del impacto de la pintura en el observador, se trata de una condi-ción equivalente al volumen en el oyente, al ruido del sonido. Es algo cuanti-tativo, pero indiscutible a la hora de la puesta en valor de la obra o de realizarun análisis.
Para el pabellón español se realizó un concurso para designar los partici-pantes en la exposición de Arte y Técnicas de Paris de 19371 y ello conllevabael carácter hasta cierto punto subsidiario de las obras expuestas en el pabellón,plegadas a un programa prefijado, que convertía los formatos en la única con-dición, sin contemplar limitaciones en materiales ni técnicas. No obstante, sereconocen ciertas obras que fueron fundamentales del carácter del pabellóncomo continente o contenido y que trascienden a cualquier valoración. Se tra-ta de obras que han sido hitos dentro de las trayectorias de sus autores o sim-plemente han trascendido el origen para el que fueron ejecutadas. La fuentede mercurio de Calder, que recirculaba más de 6.000 kilos de dicho metal, elmural de Miró titulado El payés catalán en revolución o la escultura de Alber-to El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella son elemen-tos singulares que caracterizan al pabellón español de Lacasa y Sert en París,exactamente igual que el propio edificio, pero sin duda es la obra de Picassola que nos dirige una mirada especial. Todas las obras citadas atienden a cues-tiones programáticas y se eligen modelos, materiales y temas ajustados a lasintenciones del pabellón como objeto expositivo, todos parecen coordinados yatentos a reflexionar sobre un estado cualitativo del hecho español desde laperspectiva del dramático momento que vivía el país, ofreciendo lo mejor desus obras.
Respecto a este contenido y más allá del concurso convocado es inevita-ble tener en consideración que en ese momento existe un notable grupo deartistas residentes en París y que son referentes de las posiciones más van-guardistas de su momento. A propuesta del embajador español en Francia,Luis de Ariquistain, Luis Lacasa es elegido como arquitecto del Pabellón yconvoca a sus amigos residentes en París, el arquitecto José Luis Sert y losartistas Pablo Picasso, Joan Miró y Alexander Calder, quienes desde el prin-cipio formaron el núcleo de pensamiento del pabellón en justa medida a surelevancia en el momento2.
Maite Méndez Baiges, Francisco Montero
468
1. Las dimensiones del local, que son reducidísi-mas (es posible que no pasen de 880 metros line-ales de muro para la sección de Artes Plásticas),imponen una limitación en las dimensiones de lasobras presentadas al Concurso; por ello sería deestimar que las dimensiones máximas no excedie-sen de 1,50x2 metros de altura para la pintura y1,57 de altura para la escultura. Transcripción delas “Bases a que deben ajustarse los concursantesa la Exposición de Arte y Técnicas de Paris en1937. Pabellón de España” en AAVV: PabellónEspañol. Exposición Internacional de París. 1937,Ministerio de Cultura, Madrid, 1987, p. 269. 2. “(…) Shortly after the decisión was taken, theaforementioned Lacasa, an architect and scholar,was joined by Josep Lluis Sert, who was no only aprestigious architect but also lived in Paris, wherehe had become a close friend of Picasso, Miró andCalder, all of whom would make significant signi-ficant contributions to the pavillion (…)” enAA.VV., Expo Movement. Universal exhibitions andSpain’s contribution, Metáfora, 2008, p. 95.
33 MÉNDEZ_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 11:56 Página 468
El Pabellón contenía una secuencia de espacios abiertos y cerrados en losque destaca un bloque prismático con tres plantas con unas dimensiones de10,80 por 30 metros3 que daba acceso a un patio entoldado. El cuadro de Picas-so fue pensado para cubrir un de los paramentos extremos del vestíbulo de esteprisma4, como referente de la entrada al edificio junto a la fuente de Calder yla pintura de Miró. Este paramento tenía una altura de 3,50 metros y el cuadrolo ocupa en toda la dimensión vertical mientras que era un poco más pequeñoque la dimensión horizontal que si descontamos los espesores estructuras ycerramientos debía rondar los 10 metros. En cambio el cuadro es un poco máscorto, resolviéndose el desencuentro con unos paños curvos que disimulan ladisparidad de medidas, enmarcando la pintura y permitiendo establecer unavisión de ocupación completa del paramento ya que sus aristas extremas sedisimulan en la concavidad de estos paños curvos.
En España la mayoría de los españoles no visitaron la exposición de 1937,otros ni tan siquiera pudieron conocer la existencia del Guernica hasta añosmás tarde, aunque en nuestro país la presencia de sus reproducciones lo con-virtieron en un distintivo de una ideología en muchas viviendas, pero a unageneración nos tocó en suerte ver la llegada del Guernica a España expuestoen el casón del Buen Retiro. Un cuadro que llenaba aquella habitación en laque llegó a España por primera vez, como sin duda debió de llenar el vestí-bulo del pabellón de París en 1937. Quizás el lugar más ajustado al cuadro,como un lugar hecho a la medida y con unas características espaciales en lasque nunca ha vuelto a estar expuesto el cuadro, llenando todo el espacio ensolitario.
El pabellón español de la Exposición de París de 19375 fue concebidocomo exponente de un país que en ese momento atravesaba uno de los peoresepisodios de su historia reciente, una guerra civil que fue el anticipo de la peorcontienda mundial del mismo siglo y ambos hechos fueron registrados en laexposición parisina. Fue concebido como manifiesto y alcanzó mayor relevan-cia en su contenido que en su continente a pesar de ser un edificio premiadoen dicha exposición de Paris, se abrió como una ventana al presente de la Espa-ña rota, llorosa y sufriente que reclamaba la atención del mundo, mientras que
Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones
469
3. AA.VV., Pabellón Español. Exposición Internacio-nal de Paris. 1937, cit., p. 41. El pabellón posee unpavimento en retícula de 18 baldosas de0,60x0,60 m por una longitud equivalente a 50baldosas, lo que indica un tamaño de unos 10,80metros de ancho por un fondo de 30 metros.4. La posición del cuadro está indicada con elnúmero 3 en la planta del pabellón que se acom-paña como ilustración.5. Una referencia completa al significado delpabellón, su trascendencia y estudio pormenori-zado del mismo lo encontramos en “Pérez Escola-no, V; Lleó Cañal, V.; Glez Cordón, A. y MartínMartín, F.: “El Pabellón de la República Españolaen la Exposición Internacional de París. 1937”, enEspaña Vanguardia Artística y Realidad Social:1936, Barcelona, Gustavo Gili, 1974, pp. 26-45.
Fig. 1. Planta baja del Pabellón de Españaen la Exposición Internacional de París de1937. La trama del pavimento se extiendecomo una retícula de referencia el controlgeométrico de la posición y tamaño de loselementos del pabellón.
Fig. 2. Representantes del gobierno vascocon Uzelai y Gaos delante del Guernica enla inauguración del Pabellón Español en laExposición de Paris de 1937.
33 MÉNDEZ_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 11:56 Página 469
éste se enfrentaba simbólicamente a través de la tensión compositiva percepti-ble entre los pabellones de Alemania y la Unión Soviética, anticipando la con-tienda siguiente.
La relación entre la coetaneidad de un cuadro y su repercusión viene defi-nida por una proporción inversa. Cuando se expone el Guernica se siembra unasemilla que dará sus frutos cuando haya terminado la contienda. En el 39, enNueva York, el cuadro ha adquirido un valor añadido que determina el granimpacto que ha desarrollado a lo largo de todo el sigo XX. Su exposición enel 37 marca el inicio de un hecho cultural cuyo eco alcanzó una magnituddeterminante al paso de los años. Quizás la derrota de la República en 1939,apoyada por sectores progresistas de la intelectualidad americana, supuso unfuerte respaldo para que se avivaran las brasas que encendieron referentescomo el Guernica en la conciencia mundial de las contiendas europeas.
En 1947 se celebra el Symposium on Guernica en el MOMA de NuevaYork, dirigido por Alfred Barr con la participación de José Luis Sert, JeromeSeckler, Juan Larrea, Jacques Lipchitz y Stuart Davis. El primer participantedespués de la presentación de Barr fue el arquitecto del pabellón, José LuisSert, que contó las preocupaciones de Picasso en la génesis de la obra y cómoal pintor le parecía inicialmente demasiado horizontal el cuadro: quizás ahíaparezca una razón para la reducción de la medida horizontal6, pero debemosrecapacitar sobre la dimensión relativa de un elemento en relación al tamaño.Realmente el cuadro no es exactamente de ninguna medida, es simplementetan grande como la pared, como todo el lateral del vestíbulo hasta el extremode llenarlo. No se trata de una ventana en una pared, sino que toda la pared esventana, es cuadro, atendiendo a una de las características más evidentes de laarquitectura racionalista. Solo tenemos que admitir que son ciertas las limita-ciones y la dimensión vertical efectivamente es de 3,50 metros, por ser unadimensión límite que no se podía superar; en cambio la horizontal debe deestar limitada por otras circunstancias, y quizás debamos pensar en el tamañodel lienzo7 o, más posiblemente, en la dimensión del espacio en el que fue pin-tado. Si observamos la fotografías de Dora Maar podemos reconocer que el
Maite Méndez Baiges, Francisco Montero
470
6. Symposium on Guernica (1947) en http://cata-logo.artium.org/dossieres/4/guernica-de-picasso-historia-memoria-e-interpretaciones-en-construccion/peregrinaje-por-1 (consultado en diciembre2013).7. Desconozco las dimensiones del material textildel lienzo y si este hecho suponía una limitación.
Fig. 3. Fotografía de Dora Maar con elGuernica en uno de sus estados interme-dios encajado dentro del espacio en el quefue pintado. En todos los estados fotogra-fiados por Dora Maar el cuadro siempreestá en esta misma posición.Fig. 4. Fotografía de Dora Maar con Picassopintando el Guernica en el estudio delnúmero 7 de Rue des Augustines.
33 MÉNDEZ_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 11:56 Página 470
cuadro se ajusta enormemente a las esquinas de la habitación. Este espaciohubo de ser elegido como un lugar capaz de asumir esa dimensión nada habi-tual de 3,5 metros de altura, pero la longitud se debió de convertir también enun problema hasta el extremo de que el cuadro prácticamente no cabía en elhabitación donde fue pintado, tal y como podemos observar en la serie de foto-grafías de Dora Maar que siguieron la evolución de la ejecución del cuadro. Enestas fotografías podemos ver a Picasso pintando de manera forzada, con elcuadro apoyado en una esquina de la habitación, y cómo el cuadro se colocaen escorzo siguiendo una diagonal de la sala del estudio mostrando que nocabía, en este sentido se observa cómo la viga del techo de la habitación recor-ta el cuadro y la plementería del forjado se recorta dada la posición girada dela pintura para encajarla frente a la ventana.
El estudio del número 7 de la rue des Grands Agustins fue elegido para rea-lizar la pintura, que ya tenía un tamaño determinado por el lugar donde iba aser expuesto en el Pabellón y que había sido elegido por el propio Picasso8,pero a su vez la limitaba, cumpliendo arbitrariamente las dimensiones delencargo atendiendo solo de manera ajustada a la altura.
Nada restó valor a la composición del pabellón ya que el cuadro quedafinalmente centrado ocupando todo el espacio que se le tenía destinado y fueel edificio el que se adaptó al tamaño de la pintura gracias a un recurso sim-ple, curvar los extremos del paramento hasta que el perímetro de la pinturadeterminara las aristas visibles del extremo del vestíbulo. La integración entrela obra pictórica como contenido y el continente fue ajustada.
1939. EL PABELLÓN “DREAM OF VENUS” DE DALÍ EN LA EXPOSICIÓNMUNDIAL DE NUEVA YORK
El pabellón Dream of Venus, diseñado por Salvador Dalí para la Exposi-ción Mundial de Nueva York de 1939, se inauguró pocos meses antes del esta-llido de la II Guerra Mundial, el 30 de abril, coincidiendo con el 150aniversario de la presidencia de George Washington La sección principal de laferia llevaba el nombre de “El mundo del mañana”, bajo el motto “Building theWorld of Tomorrow with the Tools of Today”, trágicamente irónico desde unpunto de vista retrospectivo. El futuro era su guía: la tecnología, el orden capi-talista y la industrialización se mostraban como las herramientas para alcanzarese porvenir que parecía indudablemente próspero y pacífico. Latía bajo ellola necesidad de difundir gestos simbólicos que sirvieran para marcar distanciasrespecto a la Gran Depresión. Por sus productos y la forma de presentarlos,esta feria supuso una especie de anticipación de la sociedad de consumo y desu inevitable acompañante, la presentación deslumbrante de la mercancía(incluida la televisión). España, recién terminada la Guerra Civil, no llegó aparticipar en la sección de pabellones nacionales, pero sí lo haría Dalí en otrade las secciones, la “Amusement Area”9.
Como decíamos al principio, en consonancia con ese espíritu de diverti-mento que se le había asignado, el pabellón daliniano se proyectó, como unaauténtica follie arquitectónica, aderezada con dosis generosas de esa “bellezaaterradora y comestible” que tanto apreciaba el pintor en la arquitecturaModern Style, tras haber renunciado a su idilio con el Racionalismo10. ParaDalí, su pabellón sería el testimonio de que había llegado la época de lo blan-
Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones
471
8. AA.VV., Pabellón Español. Exposición Internacio-nal de Paris. 1937, cit., p. 108.9. Un estudio interesante sobre la feria en MUR-GA, Idoia, “La Exposición Internacional de NuevaYork de 1939: arte, arquitectura y política en elfracaso del ‘Mundo del mañana’”, Arte y ciudad.Revista de investigación, 2013, junio, n. 3 (I), pp.349-366.10. El texto de Dalí al respecto se titula “Sobre labelleza aterradora y comestible de la arquitecturamodern style”, Minotaure, n. 34, 1933, reproduci-do en ¿Por qué se ataca a la Gioconda?, Siruela,Madrid, 1994, pp. 154-159. Sobre la reivindica-ción que hace Dalí del Modernismo, se pueden verLAHUERTA, Juan José, El fenómeno del éxtasis,Siruela, Madrid, 2004, y RAMÍREZ, Juan Antonio,“La ciudad surrealista”, Edificios y sueños, Nerea,Madrid, 1991, que también se interroga sobre laposibilidad de una arquitectura surrealista.
33 MÉNDEZ_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 11:56 Página 471
do, previamente anunciada por ese Modernismo. Con su fachada plagada deprotuberancias y bulbos, Dream of Venus presentaba un aspecto acuático einforme, entre coralino y grutesco. El prótomo de lo que parece ser un pez omonstruo marino, que albergaba la taquilla, funcionaba como parteluz de laentrada principal, flanqueada por dos piernas-columnas abiertas (una especiede orden delirante, aquí recién inaugurado, inspirado en las extremidadesfemeninas), que dan sostén a una especie de pórtico de entrada, cuyo dintel loconforman los faldones femeninos que cuelgan a modo de telones11. Sobre eseacceso, durante la feria, había mujeres en traje de baño blanco y con cañas depescar, ejerciendo la función de objeto-reclamo publicitario.
Desde la fachada blanca y rugosa del pabellón, con cierto aire de muro dechinarro encalado, se proyectan formas arborescentes o de apéndices quesugieren brazos, cactus o muletas. Adornaban esa fachada también varias sire-nas; una de ellas, con cuerpo a topos, parece hecha en coral petrificado delCaribe. La Venus Anadyomene de Botticelli, nacida de la espuma del mar, pre-sidía la portada, y fue también la protagonista de una de las mayores polémi-cas del proyecto. En su primera versión la Venus se había metamorfoseado enuna sirena invertida: con cabeza y tronco de pescado y cuerpo humano. Huboque retirarla ante el escándalo que supuso para William Morris, uno de los res-ponsables financieros del proyecto, para quien una sirena era una sirena, y nopodía convertirse en su opuesto, porque eso habría sido absurdo. Esta es quizála anécdota más exquisitamente surrealista de todo el proceso. Pero esta pro-testa nos permite averiguar que el pabellón fue proyectado como un habitácu-lo de sirenas, cuyos atractivos favorecerían “la pasión de los hombres pordeshacerse de un cuarto de dólar”, que no se incrementaría precisamente pormostrar una muchacha con cabeza de pez, “sino gracias a la exhibición desugerentes sirenas en la parte delantera del edificio”12. Como protesta, o quizá
Maite Méndez Baiges, Francisco Montero
472
11. Uno de los estudios mejor documentadossobre el pabellón se lo debemos a FANÉS, Félix,Salvador Dalí. Dream of Venus, La Caixa, Barcelo-na, 2000, y Dalí. Cultura de Masas, MNCARS-LaCaixa, Barcelona, 2004.12. Ibid. p. 78. Es Fanés quien cuenta detallada-mente la anécdota.
Fig. 5. Fachada del pabellón Dream ofVenus, proyectado por Salvador Dalí para laFeria Mundial de Nueva York, 1939. (Fun-dación Gala-Salvador Dalí, reproducido enDalí. Cultura de masas, Fundación La Caixa,Barcelona, 2004).
33 MÉNDEZ_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 11:56 Página 472
como venganza, por la retirada de su sirena, Dalí redactó una declaración delos derechos de la imaginación según un modelo genuinamente americano y loilustró, naturalmente, con la sirena invertida. “El hombre tiene derecho al enig-ma y a los simulacros que se fundan en las grandes constantes esenciales: elinstinto sexual, la conciencia de la muerte, la melancolía física debida al ‘tiem-po-espacio’” rezaba su “Declaración de Independencia”13.
De acuerdo con sus estudiosos, este “sueño de Venus” es un digno objetode consumo para la sociedad de masas a la que se dirigía con entusiasmo laferia, puesto que estaba pensado como un acceso fácil y lúdico al surrealismo,con ánimo de hacer extensible la vanguardia a la mayor parte de la población.De hecho, había sido ideada por el arquitecto Ian Woodner, quien propuso algalerista Julien Lévy la construcción de una “casa surrealista” en la que sepudiera entrar, a medias entre la humorada y el experimento surrealista, inspi-rado por la idea de que el surrealismo no tenía por qué quedarse circunscrito asus límites artísticos habituales, sino alcanzar campos como la arquitectura,decoración, moda o publicidad. Esto era precisamente lo que llevaban hacien-do distintos movimientos de vanguardia desde su nacimiento en las primerasdécadas del siglo. Fanés destaca especialmente algo que nos interesa para elanálisis arquitectónico, esto es, que fue concebido como una Fun house, conespacio walking through, o sea, recorrible, y no como un teatro o escenario conun espectador sentado contemplando. El visitante se mueve entre el atrezzo yse cuenta con él y sus reacciones como parte del espectáculo. El interior esta-ba poblado de objetos, pintura y mujeres que representaban los sueños de Afro-dita repartidos entre una zona seca y una zona húmeda.
Las masas podían así acceder a los extravagantes frutos del surrealismo a tra-vés del sexo y de Dalí, y esa fue la función principal de este pabellón, que fue portanto también un manifiesto, hasta el punto de que se ha considerado que habríalogrado más por el surrealismo que “una docena de exposiciones high-brow”.
En términos arquitectónicos, tanto el interior como esa fachada, llena deadherencias que sugieren un gusto por lo abyecto (más rebajado que el delsurrealismo original, hay que decirlo), se sitúan en el extremo opuesto de lasmodas del momento, tanto de las superficies cromadas del Déco como de lasasépticas fachadas blancas del Racionalismo. Para 1939, Dalí ya ha renegadode la fe racionalista, y parece esforzarse por dar curso libre a todo lo contra-rio: frente a la razón, el sueño; frente a las formas geométricas, las irregularesy orgánicas; frente a las superficies lisas y uniformes, las rugosas y amorfas;frente a la regularidad, el aspecto amorfo; frente a la asepsia racionalista, lasugerencia de lo impuro y contaminado; frente a lo impenetrable, la porosidad;frente a lo rectilíneo y masculino, lo sinuoso y femenino. Se diría que la rugo-sidad alba de su piel se ha creado como una especie de fachada funcionalistaatacada por un terremoto o una enfermedad contagiosa. “Arquitectura del auto-castigo” había llegado a llamar Dalí a la del Movimiento Moderno14. Si Dreamof Venus es un “manifiesto elemental de poesía surrealista”, también es un fir-me ataque a la ortodoxia funcionalista, o sea, un antimanifiesto elemental dela arquitectura del Movimiento Moderno.
Como afirma Juan Antonio Ramírez, uno de los deseos de la actividadparanoico crítica de Dalí es que las imágenes delirantes alcancen una existen-cia objetiva en la realidad. Escribe Dalí al respecto:
Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones
473
13. “Declaración de independencia de la imagina-ción y de los derechos del hombre a su propialocura”, en Por qué se ataca..., cit., p. 215.14. RAMÍREZ, Juan Antonio, Dalí: lo crudo y lopodrido, Visor, Madrid, 2002, p. 262.
Fig. 6. Reproducción de la sirena de “Decla-ration of the Independence of Imaginationand the Rights of Man to his own Mad-ness” de Dalí, 1939.
33 MÉNDEZ_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 11:56 Página 473
Toda mi ambición en el plano pictórico consiste en materializar, con el furor de la preci-sión más imperialista las imágenes de la irracionalidad concreta. Que el mundo imagina-tivo y de la irracionalidad concreta posea la misma evidencia objetiva, la mismaconsistencia, la misma dureza, el mismo espesor persuasivo, cognoscitivo y comunica-ble, que el del mundo exterior de la realidad fenoménica15.
La consistencia, en fin, que parece exhibir el Dream of Venus.
Es necesario imaginar esta propuesta en su contexto, una feria universal enla que tanto el planeamiento urbanístico general como la mayoría de los edifi-cios proyectados se inspiraban en el neoclasicismo revolucionario francés de“arquitectura parlante”, cuando no se mostraban proclives al diseño aerodiná-mico. El emblema y símbolo de la feria eran una alta pirámide puntiaguda yuna esfera, el Trylon y el Perisphere, formas geométricas puras que Dalí some-tió a todo tipo de manipulaciones pictóricas y fotográficas. En un fotomonta-je realizado en colaboración con Murray Korman los dos edificios se sitúandebajo de las piernas abiertas de un desnudo femenino, por ejemplo. Y en algu-nos dibujos del pintor catalán, se han metamorfoseado en figuras blandas, res-quebrajadas y con pliegues que aprovechan cada una de sus grietas y orificiospara abrazarse e interpenetrarse.
Las fotografías que nos muestran a Dalí, Gala y diversos colaboradores tra-bajando en el proyecto, permiten sospechar –a falta de un dibujo de la planta-que el interior era seguramente un espacio de planta rectangular que debió dequedar completamente desfigurado con la intervención del Sueño de Venus.Por tanto, un espacio, él mismo, como un sueño, de contornos huidizos eimprecisos, de imposible delimitación. Si es cierto que se trataba de un hangarrectangular, a la vista de lo ideado y realizado por Dalí, podríamos conside-rarlo con toda propiedad un “cobertizo decorado” (decorated sheed) venturia-no: con su inconfundible aspecto de edifico anuncio. Dalí habría convenidocon Venturi en que “menos es aburridísimo”, más allá del “menos es nada”como crítica superlativa al “menos es más” del culto Minimalismo.
En suma, en esta arquitectura daliniana encontraríamos, por una parte, ins-piración y reivindicación de la arquitectura modernista antes de que tuvieraningún defensor, y, por otra, posmodernismo avant la lettre. El mundo estabaa punto de hundirse en la guerra más mortífera que se ha conocido, y el futu-ro no se iba a parecer al imaginado “Mundo del mañana” de la Feria Interna-cional de Nueva York de 1939, sino a lo prefigurado en los deliriospesadillescos de un surrealista excomulgado, entusiasta colaborador de la con-versión del arte en mercancía para consumo de las masas.
Dos guerras han marcado el siglo XX y las utopías que las detonaron esta-llaron en su origen, sembrando una ideología que eclosionó décadas más tar-de, trascendiendo el valor de la obra en el reconocimiento de la sociedad queha idealizado la obra artística más allá de sus consideraciones iniciales. Con-tinente y contenido sucumbieron al valor que la historia ha aportado a cadaautor.
Maite Méndez Baiges, Francisco Montero
474
15. DALÍ, Salvador, La conquista de lo irracional,Editions Surrealistes, París, 1935, reproducido enPor qué se ataca..., cit., p. 180.
Fig. 7. Ilustración de Catálogo de la exposi-ción “Salvador Dalí” en la Galería JulienLevy de Nueva York, 1939, con una carica-tura de los dos edificios emblemáticos de laFeria de Nueva York de ese año, reproduci-do en Dalí. Cultura de masas, MNARS-Fun-dación La Caixa, Barcelona, 2004.(Fundación Gala-Salvador Dalí, reproduci-do en Dalí. Cultura de masas, Fundación LaCaixa, Barcelona, 2004).
33 MÉNDEZ_0P-01 GRIJALBA 30/04/14 11:56 Página 474