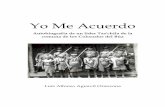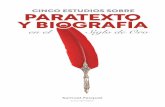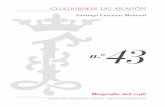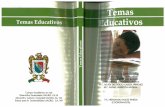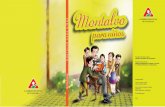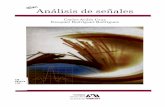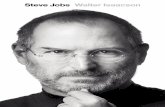Los despachos de Fina-Avilés: Compromiso profesional y lucha ideológica Materiales para una...
Transcript of Los despachos de Fina-Avilés: Compromiso profesional y lucha ideológica Materiales para una...
Los despachos de Fina-Avilés: Compromiso profesional y lucha ideológica
Materiales para una biografía contextualizada1
Javier Tébar Hurtado2
“¿Fue una “vocación” o algo así?”[Max Weber a György Lukács, que está en la cárcel, marzo de 1920]3
“(…) no deja de ser extraño y misterioso para algunos que ciertas personas se lancen a la lucha olvidándose completamente de ellos mismos, de sus intereses materiales, de su futuro profesional, de su vida sentimental, de su libertad de movimientos, de su seguridad. Todo ello a cambio de nada, o en todo caso de abstracciones (…).4
Durante la primera semana de enero de 1976, en la mitad de su vida profesional y tras
años de compromiso político antifranquista, los abogados laboralistas Albert Fina
Sanglas y Montserrat Avilés Vila ponen fin a su militancia en el “Partit Socialista
Unificat de Catalunya” (PSUC). Al mismo tiempo modifican las relaciones que hasta
entonces habían mantenido con el movimiento de las Comisiones Obreras, unas
relaciones anteriores en el tiempo a las que les ligaran al “Partido”.5 Visto desde fuera
podría decirse que este cambio se produce de manera abrupta. Cuando Fina y Avilés
toman la decisión, él tenía 42 años y ella 40. Ella era miembro de los comités centrales
del PSUC y del PCE, y él era un militante sin cargos de dirección en el partido. Los dos
gozaban de un gran prestigio profesional y constituían un referente para los militantes
de Comisiones y para numerosos grupos de trabajadores de las diferentes empresas de la
ciudad de Barcelona y de otros municipios importantes de su alrededor, en los que
desde 1960 habían ido abriendo asesorías laborales.
Después de un compromiso breve pero intenso, entre 1959-1962, con “Front
Obrer de Catalunya” (FOC) al que habían llegado desde el catolicismo progresista6,
ambos habían ingresado en el PSUC en enero de 1967. Así pues, comenzaron su
militancia comunista coincidiendo con unas fechas en las que la represión de la
1 Artículo elaborado en el marco del proyecto HAR2009-07825, financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.2 Director del Arxiu Històric de CCOO de Catalunya y miembro del “Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica” de la UAB.3 BERMAN, Marshall, “El “Chutzpah” cósmico de György Lukács”, en Aventuras marxistas. Siglo XXI. Madrid, 2002, p. 153.4 Y se añade “(…) He sido un soldado muy disciplinado en la guerra de abstracciones contra las abstracciones”, ver PELLISSA, Octavi, Apunts sobre la clandestinitat. Diari, 1975-1992. El Viejo Topo. Barcelona, 2008, “23 de novembre de 1982”, p. 103. En catalán en el original, traducción de J.T.H.5 Conversación con Montserrat Avilés i Vila, 2-2-2009.6 Fina se refiere a ellos como sus “años izquierdistas”, ver FINA, Albert, “Des del nostre despatx”. Dopesa. Barcelona, 1978, pp. 37-40.
1
dictadura sobre la oposición obrera se intensificó coincidiendo con una sentencia del
Tribunal Supremo que ilegalizaba las CCOO que se habían fraguado y adquirido una
cierta estabilidad organizativa al calor del ciclo de protestas iniciado en la primavera de
1962.7 Habían pasado justo nueve años desde que los dos abogados ingresaran en el
principal partido de la oposición antifranquista en un contexto y dinámica políticas bien
diferentes a las que se estaban produciendo el inicio de aquel año de 1976, cuando
decidieron darse de baja de él. La ruptura con su militancia clandestina en el PSUC –
bajo los nombres ficticios de “Arnau” y “Cecilia”- se producía en un momento en que la
oposición antifranquista parecía tomar la iniciativa en cuanto a la dirección y los pasos
que debían conducir a un cambio político en el sentido democrático y al final de la
dictadura en España. El PSUC en Cataluña y el PCE en el resto del país venían
consolidando sus posiciones en la oposición política y fortaleciendo desde el punto de
vista numérico sus respectivas organizaciones.8 De hecho, desde principios de la década
de los años setenta la dictadura había mostrado síntomas de debilidad en términos
institucionales para hacer frente a los cambios sociales y económicos producidos
durante los últimos lustros, y una progresiva falta de legitimidad política para poner
freno a la protesta social e incluso desde años atrás una pérdida de consenso interno
respecto a como hacer frente a la situación sociopolítica.9 Estas circunstancias estaban
haciendo mella en los principales centros de poder de la dictadura e impelían a sus
representantes a buscar soluciones que no pusieran en peligro su propia supervivencia,
para lo que disponían de los principales resortes del Estado. El 20 de noviembre de
1975, el general Franco, como tantas veces se ha repetido, “moriría en la cama”, aunque
no tan plácidamente como algunos hubieran querido entonces y como otros quisieran
presentarlo hoy. Pero en 1976 la dictadura no había llegado a su fin. A principios de
aquel año, bajo el primer gobierno de la monarquía presidido por Arias Navarro, el
régimen parecía abocarse hacia una crisis orgánica. Sin embargo, la efervescencia social
y la progresiva movilización ciudadana que se expresaban desde el inicio de la década,
7 VEGA, Rubén (Coord.), Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. Trea. Asturias, 2002.8 PALA, Giaime, “El PSUC hacia adentro. La estructura del partidos, los militantes y el significado de la política (1970-1981)”, PALA, G. (Ed.), El PSU de Catalunya. 70 años de lluita pel socialismo. Materials per a la història. ACIM. Barcelona, 2008, p. 183. El PSUC, entre 1970 y 1977, quintuplicó su militancia, pasando de 2.000 militantes en 1970 a 10.000 pocos meses antes de su legalización en la primavera de 1977. Entre 20 de noviembre de 1975 y esa misma fecha, casi llegó a doblar sus fuerzas, pasó de 5 a cerca de 10 mil militantes en sus filas. Algún estudio ha ofrecido la cifra de 200 mil “militantes” para el PCE en 1977, ver BOSCO, Anna, Comunisti. Transformazioni di partito in Italia, Spagna e Portogallo. Il Mulino. Bologna, 2000, p. 248.9 YSÀS, Pere, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975. Crítica. Barcelona, 2004, pp. 208-211.
2
los intentos de la oposición antifranquista, especialmente desde 1974, no lograron una
unidad sólida y duradera. Por el contrario en su seno se manifestaron discrepancias a la
hora de formular una estrategia conjunta para derrocar al régimen. En el marco general
descrito, este conjunto de condicionantes, unidos a los derivados del impacto de la crisis
económica internacional, ejercieron fuertes presiones sobre el proceso de transición
política, más caracterizado por la incertidumbre de las políticas propuestas por cada una
de las fuerzas en contienda que por la ejecución de un diseño previo por parte de alguna
o de todas ellas10, constituyéndose en un proceso menos coherente y lógico de lo que su
desenlace final podría sugerir.11
¿Por qué Fina y Avilés tomaron en este momento la decisión de distanciarse de
las organizaciones a las que habían estado vinculados durante largos años? ¿Ofrecieron
alguna explicación pública de su decisión? ¿Qué razones les llevaron a ello?
Efectivamente, ambos ofrecieron las respuestas y una interpretación sobre ello a lo largo
de los años posteriores en entrevistas y diferentes artículos publicados. Pero lo que me
interesa subrayar aquí es que el hecho de que esta decisión que termino de describir
representó la ruptura de ambos con su propia experiencia anterior y, por tanto, de la
reelaboración sobre aquella y sobre su propio itinerario posterior. La decisión que
tomaron y la actitud que la acompañó me parecen lo suficientemente significativas para
que en una aproximación biográfica a Albert Fina este momento pueda considerarse
como el principio de “algo” y no el final de “todo”. Es un principio que se expresa de
forma contradictoria y a partir de aspectos de ruptura con su pasado más inmediato,
pero también de reflexión y redefinición de ese mismo pasado. En el corto período
temporal que va de junio de 1975 a enero de 1976 se concentraron una panoplia de
aspectos (actitudes, visiones, decisiones y compromisos) que conforman claves del
conjunto de su trayectoria y que, al mismo tiempo, forman parte de las razones que le
llevaron a él y a Avilés a dejar su militancia organizada. La relación entre todos y cada
uno de estos elementos enumerados contiene una concepción sobre su experiencia
profesional y política. Sobre su condición de abogados laboralistas, sus relaciones con
las Comisiones Obreras (CCOO), su visión sobre la naturaleza y el papel del PSUC y,
10 SOTO, Álvaro, Transición y cambio en España, 1975-1996. Alianza. Madrid, 2005, pp. 31-39; GALLEGO, Ferran, El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977). Crítica. Barcelona, 2008, pp. 701-706. Un debate entre las visiones de ambos autores en la sección “Debats”, SEGLE XX, revista catalana d’història núm. 2, 2010, pp. 123-166.11 Tal como hace tiempo afirmó FUSI, Juan Pablo, “La transición democrática (1975-1982)”, en JOVER, José María, GÓMEZ, Guadalupe, FUSI, J.P., España: sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX). Areté. Madrid, 2001, p. 802.
3
en sustancia, sobre su propia interpretación retrospectiva –aunque casi coetánea- de
algunos de los aspectos cruciales del cambio político que se produjo durante la
transición de la dictadura a la democracia en el país. Este enfoque metodológico podría
facilitarnos interpretar lo que significaron esas experiencias en términos no meramente
individuales, con la voluntad de inscribirlas en un contexto histórico determinado.
I. Novedad en el frente: los “laboralistas” bajo la dictadura
La voz “laboralista” como sustantivo nació en España con la década de los años sesenta
del pasado siglo XX. En alguna ocasión se ha llegado a afirmar –tal vez con cierto
exceso- que constituiría una figura insólita en Europa, incluso en países en que se
habían vivido dictaduras fascistas durante el período de entreguerras.12 Podría aducirse,
sin embargo, que la actividad durante el primer tercio de novecientos de políticos
republicanos catalanes como por ejemplo Francesc Layret13 y Lluís Companys14 son
referentes anteriores en el tiempo de un tipo de abogados dedicados a un incipiente
iuslaboralismo moderno y comprometidos con organizaciones obreras, y en parte esto
sería cierto. De hecho, ambos personajes constituyeron símbolos para la construcción a
posteriori de una genealogía del “laboralismo” catalán bajo la dictadura franquista.15 Sin
embargo, la etapa no sólo en la que el término “laboralista” se populariza más
intensamente sino en que con él se sustantiva a un grupo de personas es cuando con su
aparición queda atrás una imagen profesional propia de la década de los cincuenta del
siglo pasado. Unos años que han sido valorados por el abogado catalán Francesc
Casares como “una época gris y monótona en la que los trabajadores, vestidos con
americanas sudadas que les iban pequeñas (a riesgo de ser expulsados de la sala si no
las llevaban) recibían las sentencias favorables como una limosna y las adversas como
un castigo”.16 La aparición y progresiva presencia del abogado laboralista responde en
parte a las reformas legislativos y al los cambios socioeconómicos que se van
12 HUERTAS CLAVERIA, Josep Maria, “Fina y Avilés, unos antiguos “abogados”, Tele-eXpres, 13-4-1977, p. 17. 13 FERRER, Joaquín, Layret (1880-1920). Ed. Nova Terra. Barcelona, 1971, pp. 131-134.14 BENET, Josep. Lluís Companys, presidente de Catalunya fusilado. Península. Barcelona, 2005.15 Tanto en FINA, Albert, De la llei i la justicia.”Advocats i procuradors a l’infern de dos en dos…” . Laia. Barcelona, 1987, p. 163, como también en CASARES, Francesc, Memòries d’un advocat laboralista (1927-1958). La Campana. Barcelona, 2006. Esta simbología irradiaría sus efectos sobre la propia Comissió Obrera Nacional de Catalunya, que tras su legalización decidió en 1978 adoptar como lema de su órgano de prensa la siguiente frase de Layret: “Cuando los trabajadores hacen huelga, no es que no quieran trabajar, si no que quieren hacerlo en mejores condiciones”, ver Lluita Obrera, núm. 1, 31-1-1978.16 HUERTAS CLAVERIA, J. Ma., “Fina y Avilés…, Opus.cit., p. 17.
4
produciendo en el país, especialmente en el mundo del trabajo, iniciados desde finales
de los años cincuenta en adelante. Este marco legal, si bien fue modificada
puntualmente, mantuvo su objetivo de impedir garantías jurídicas de defensa para los
trabajadores.17 Pero además, la dictadura hacía difícil hacer entender a los obreros que la
conciliación era positiva, sin necesidad de llegar a juicio. Los obreros habitualmente
pensaban que aquello significaba aceptar el régimen.18 La tarea de convencerlos de la
utilización de los medios legales a su alcance, en parte, junto con la orientación de las
organizaciones obreras, recayó en algunas de las nuevas promociones de abogados con
una clara preocupación por los asuntos sociales. Estos planteamientos en combinación
con la confianza que depositaron en ellos los grupos trabajadores para litigar en sus
reivindicaciones ante la empresa, hizo que proliferaran los despachos especializados en
este tipo de asuntos. Su número, aunque ínfimo en comparación con la maquinaria de
asesoramiento oficial del “Sindicato Vertical” franquista, creció enormemente a lo largo
de aquella época, produciéndose un auténtico “boom” de aperturas de este tipo de
asesorías, especialmente en las grandes ciudades industriales entre las que destacaron
Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Vigo y La Coruña, entre otras.19
¿Cuál era la procedencia de estos jóvenes abogados que elegían el derecho
laboral como especialización profesional? ¿Qué motivaciones les impelieron a ello?
¿Qué significó en sus trayectorias personales y profesionales? En el caso tanto de Fina
como de Avilés, ambos proceden de ámbitos del liberalismo conservador catalán
profundamente religiosos, de familias burguesas que a partir de 1939 se acomodaron a
la dictadura ante lo que representó la amenaza de la revolución durante la Guerra Civil,
aunque con el paso del tiempo estas posiciones fueran modulándose. Ambos eran, pues,
hijos de “vencedores”, tal como reconoce el propio Fina en sus memorias. Él es hijo de
un industrial de origen gerundense, del pequeño pueblo de La Bisbal, padre de familia
numerosa, cuyos negocios en Barcelona, a donde se trasladó la familia, fueron a pique
durante los años cincuenta. Esta desenlace obligó a Fina a estudiar derecho por libre en
la Universidad de Barcelona, al mismo tiempo que ayudaba en el declinante negocio
familiar.20 En 1959, Fina hizo la pasantía en el despacho de Antoni Cuenca Puigdellívol
-posiblemente, según Casares, el primer abogado laboralista de Barcelona después de la
17 BALFOUR, Sebastian, La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988). Edicions Alfons el Magnànim. Valencia, 1994, p. 214.18 Conversación de J. Tébar con Montserrat Avilés Vila, 2-2-2009.19 “N.S” [Nacho Salorio], “Abogados del trabajador”, Gaceta de Derecho Social (GDS), año II, núm. 23, abril 1973, pp.10-14.20 FINA, A., “Des del nostre despatx”…, p. 19-25.
5
guerra civil- que junto con el despacho abierto por el propio Casares aquel mismo año,
eran entonces los dos únicos especializados en defensa jurídica de los trabajadores en la
ciudad.21 Avilés, en cambio, es hija única de Montserrat Vila Bisa y de un prestigioso
jurista barcelonés, Gabriel Avilés Cucurella, al que en los años que lo trató Casares
como pasante suyo –entre 1950 y 1958- todavía podía considerarse un hombre de
derechas y favorable, sin demasiado entusiasmo, al régimen franquista.22 Avilés i Vila
finalizará a carrera de derecho en la Universidad de Barcelona en 1958, estudios
entonces marcadamente masculinos: sobre más de cien matriculados, ella misma
recuerda que solamente había diez mujeres. Después de una breve colaboración durante
1958 como ayudante de cátedra con el catedrático Alonso García en la misma
universidad, en 1959 comenzará su actividad profesional en el despacho de su padre
poco antes de que éste falleciera a finales de aquel mismo año.23 Precisamente por
aquellas fechas, y a través del abogado laboralista barcelonés Antoni Cuenca
Puigdellívol, se produjo el encuentro entre Avilés y Fina.24 Él asistió al entierro del
padre de Avilés en diciembre de 195925, a partir de entonces mantienen más contacto en
reuniones de carácter político –celebradas en la cafetería Moka, en las ramblas
barcelonesas- en las que se organiza la denuncia de la detención y torturas a Jordi Pujol
y otros encausados que están siendo juzgados por la justicia militar por los denominados
“Fets del Palau” de la primavera de 1960. Pocos meses después, antes de que finalice el
año, Fina y Avilés se han casado, instalándose profesionalmente en el despacho del
padre de Montserrat. El activismo político de la joven pareja, siendo anterior, a partir de
entonces se intensifica. En el caso de Fina, su politización coincidió con la vivencia de
otro rito de paso, el del servicio militar que finaliza el verano de 1957. En él entró en
contacto con jóvenes universitarios vinculados al catolicismo progresista y
marxistizante26, y decidió incorporarse a una organización política antifranquista. En
cambio, Avilés se incorpora a la política y a la militancia antifranquista a través del
21 SOLÉ, Ascensió. “Tribunals d’Excepció i repressió política”, en VV.AA. Albert Fina. Los libros de la Factoría. Barcelona, 2001, p. 207.22 CASARES, F., Memòries d’un advocat laboralista…, pp. 500-510 y pp. 532-537.23 CASARES, F., “Tan a prop i tan lluny”, en VV.AA., Albert Fina. Los libros de la Factoría. Barcelona, 2001, p. 61.24 FINA, A., Des del nostre despatx…, pp. 33-37.25 La Vanguardia Española, (LVE), 1-12-1960, p. 36, y LVE, 1-12-1961, p. 32, en sección necrológicas.
26 Entre 1957-1958 hizo el servicio militar en Berga (Barcelona), experiencia que fue clave para su politización al conocer a otros estudiantes, especialmente al historiador en ciernes Antoni Jutglar, que le puso en contacto con el catolicismo progresista con el FOC; pero también por su relación con Lluís Marquesán, Jordi Maluquer y Feliu Formosa. Ver FINA, Albert, “Des del nostre despatx”…, pp. 27-31.
6
ámbito universitario.27 Ambos lo hacen en la misma organización, el FOC, vinculada al
“Frente Liberación Popular” (FLP), una organización de base estudiantil y católica
influenciada por el marxismo y por el fenómeno de la entonces reciente revolución
cubana28, que se constituiría, entre otras cosas, en un primer eslabón de la cultura
política del cristianismo de izquierdas.29 Con este proceso se produjo en ambos casos la
ruptura con la formación y tradición familiares, con el significado de lo que representó
la guerra civil y también con sus propias creencias religiosas.
Sin duda, la que acabo de describir es una evolución personal compartida en
muchos aspectos por un amplio grupo de estudiantes de aquella época. Algunos de
ellos, efectivamente, terminaron siendo abogados laboralistas e iniciaron su actividad
profesional entonces al mismo tiempo que descubrían a la clase obrera como “sujeto
revolucionario de cambio”, siendo este “encuentro” una de las motivaciones principales
de su re-socialización política en el antifranquismo. La doctrina marxista, por un lado, y
la existencia organizada -aunque fluctuante y difícil ante la clandestinidad- del Partido
Comunista fueron dos elementos de importancia, aunque no los únicos, para la
definición de su compromiso político. En este sentido, llama la atención que ciertas
aproximaciones -presentadas desde la perspectiva simbólica y cultural- a la identidad de
la “oposición democrática” antifranquista sostengan que “la
procedencia familiar “media” y “neutra” de muchos estudiantes fue esencial en el
desarrollo de algunos elementos que equiparaban al movimiento estudiantil español
con los nuevos movimientos sociales que emergían en los países occidentales, y que los
separaban del movimiento obrero tradicional: la revolución dejaba lugar a la
reivindicación democrática en las pancartas levantadas por los estudiantes, al mismo
tiempo que éstos no se definían en términos de clase”. Aunque, a renglón seguido, se
asegura que de forma paradójica es precisamente el origen familiar despolitizado
de estos universitarios el que provocará que “muchos de ellos pasen a formar parte de
la organización obrera por antonomasia, el PCE.”.30 Ante esta interpretación -deudora
27 FINA, A., “Des del nostre despatx”…, pp. 37-40 y también Conversación del autor con Montserrat Avilés Vila, 2-2-2009.28 Sobre esta organización antifranquista ver GARCÍA ALCALÁ, Julio Antonio, Historia del Felipe (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria. CEPC. Madrid, 2001, pp. 83-86, pp. 91-94, pp. 122-121 y pp. 151-156.29 MONTERO, Feliciano, La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975). Encuentro. Madrid, 2009, p. 206.30 Formulando generalizaciones a partir de un único y exclusivo testimonio como fuente, y utilizándolo a pie juntillas –por ejemplo sin preguntarse qué significa se dice que López Ariza “Acostumbra a decir: “yo me hice comunista leyendo a Brecht”-, los autores llegan a la conclusión –de hecho proporcionada por el propio testimonio: “No éramos marxistas, éramos demócratas simplemente”- final de que “los universitarios se unieron a la lucha principalmente como demócratas antifranquistas”.
7
de alguna de las diferentes teorías sobre los “nuevos movimientos sociales”31- caben
algunas apreciaciones críticas. En primer lugar, la lectura como fuente del compromiso
político del entonces estudiante y después abogado laboralista albacetense José María
López Ariza precisamente podría interpretarse como contradictoria con la negación de
“obrerismo” que sostienen O. Martín y M. Ortiz, pues que este estudiante se incorpore a
la militancia por la “vía intelectual”, por decirlo de alguna manera, no implica que la
orientación hacia la que se conduzca no sea “obrerista”, precisamente con textos de un
autor como Bertolt Brecht. Digo esto suponiendo que supiéramos qué significa para
estos autores el término “obrerista”, que no definen, como tampoco definen, aunque sea
brevemente, qué significa “ser demócrata”, aunque se infiere de su texto que ser
“demócrata” para los estudiantes de la época es no ser “obrerista”, y por extensión “no
ser marxista”, solamente “ser antifranquista”.32 La conclusión: es “antifranquista” todo
el que es “demócrata” y al revés; con lo cual sólo, al parecer, existe una única forma de
serlo. Este tipo de planteamientos tiene, entre otras, tres consecuencias visibles. La
primera, desde un punto de vista metodológico, es que se logra desvalorizar la fuente
oral, al contentarse con la explicación basada en la racionalización de lo sucedido que
da su entrevistado, como si ella fuera la clave de algún fenómeno, y los autores no se
planteen interpretar y explicar la propia fuente, sólo les sirve de ilustración de aquello
que pretenden argumentar. Una segunda consecuencia propia del marco interpretativo
adoptado por los autores es la ocultación de la identificación, cuando no la idealización
absoluta con la “clase obrera” como “sujeto revolucionario” tan extendida en esa época
entre los estudiantes, en sus discursos y sus prácticas políticas.33 Y una última
Ver MARTÍN, Óscar y ORTÍZ HERAS, Manuel, “Ser antifranquista y no morir en el intento. Historia de una militancia”, en CASTILLO, S. y OLIVER, P. (Coords.), Las figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y marginados. Actas del V Congreso de Historia Social de España. Ciudad Real, 10 y 11 de noviembre de 2005. Siglo XXI. Madrid, 2006, p. 251, referencia a lista de comunicaciones presentadas a la sección de proscritos en CD que acompaña el libro, pp. 3-5.31 Para referirse al renacimiento de la “cultura política” y la aparición de valores postmaterialistas durante la postguerra, los autores citan a INGLEHART, Ronald, The Silent revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics. Princeton University Press. Princeton, 1977, pp. 87-89. Sin embargo, no mencionan los cambios que este autor ha realizado en sus formulaciones con posterioridad, ver INGLEHART, R., El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Siglo XXI Editores. Madrid, 1991, 19901, pp. 2-10. Pero además, hacen referencia a los trabajados de ALONSO, Luis Enrique, “Los nuevos movimientos sociales y el hecho diferencial español: una interpretación”, en VIDAL-BENEYTO, J. (ed.): España a debate. vol. 2. Tecnos. Madrid, 1991, pp. 80-85, sin mencionar las críticas de éste autor al término “valores post-materialistas” al que opone el de “necesidades postadquisitivas”, ver ALONSO, Luis E., “El discurso de la privatización y el ataque a la ciudadanía social”, en Cuadernos de Relaciones Laborales, núm. 8, 1996, p. 53.32 MARTÍN, Óscar y ORTÍZ HERAS, Manuel, “Ser antifranquista…, pp. 11-12, pp. 15-16. 33 Un sugerente análisis y una interpretación más compleja sobre este asunto en RODRÍGUEZ TEJADA, S., Zonas de libertad: dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia . 2 vols. Universitat de València – Servei de Publicacions. València, 2009.
8
consecuencia de este tipo de argumentaciones es que a pesar de la auto-coherencia que
el “presentismo” proporciona al testimonio de López Ariza, no consigue darse respuesta
a la pregunta fundamental, planteada y, desde mi punto de vista, no contestada: ¿Qué es
lo que llevó y a través de qué caminos a unos jóvenes universitarios a hacerse
comunistas durante aquellos años?34 Todo ello no niega que entre la nueva generación
de antifranquistas fueran enormes la diversidad y confusión de motivaciones e
ideologías35, pero esta es una cuestión bien distinta.
No obstante, me interesa, más que situar los orígenes familiares y de
procedencia como explicación de su cambio de actitudes, interpretar el significado que
pudo tener el compromiso profesional y también ideológico de estos abogados, sus
prácticas, sus formas de relacionarse, su relación con el movimiento obrero. Estos
nuevos grupos de abogados que militaron en el antifranquismo eran la expresión de un
cambio generacional y de una ruptura con las mentalidades heredadas; si bien es
necesario subrayar que en este grupo profesional conviven miembros de al menos dos
generaciones, aquellos que hicieron la guerra y los que nacieron durante la posguerra.
Tal como ha sugerido el propio Casares, se plantean posibles dificultades tanto para
llegar a definir con precisión el perfil de los diferentes componentes del grupo como
para fijar lo que llegó a representar social y políticamente su propia figura. Esto es así,
en cierta medida, por haber recibido poco atención por parte de la historiografía, pero
también porque este grupo lo configuraba, Un grupo variopinto, poco cohesionado, pero
que actuó como un fertilizante en medio de una masa social “que se iba despertando
del sueño embrutecedor de veinte, treinta o cuarenta años de represiones”.36 Era aquel
un momento en el que, como la propia sociedad, la abogacía estaba en un proceso de
cambio de actitudes con un ritmo lento pero continuado, manifestándose la
identificación y defensa de valores progresistas entre una minoría de ella, ínfima si se
quiere pero que terminó adquiriendo un destacado protagonismo en la vida profesional,
social y política del país37, como de otra manera se produciría entre grupos de jueces y
34 PELLISSA, Octavi, Apunts sobre la clandestinitat..., p. 100.35 Algo que ha sido señalado en sus hipótesis sobre el cambio de modelo de la acción colectiva y los movimiento sociales en España durante el tardo-franquismo y la democracia por ÁLVAREZ JUNCO, José, “Movimientos sociales en España: del modelo tradicional a la modernidad post-franquista”, en LARAÑA, E. y GUSFIELD, J. (Eds.), Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad. CIS. Madrid. 1994, pp. 413-420.36 CASARES, F., “Tan a prop i tan lluny”…, p. 55, p. 57 y p. 60. [Traducción del catalán de J.T.H.].37 Esto parecían indicar un somero análisis de los indicadores familiares, sexuales y sociales a partir de las encuestas sucesivas realizadas en 1972 y 1974 y publicadas en el Anuario de Sociología y Psicología Jurídicas, número 2, 1975, editado por el propio Colegio de Abogados de Barcelona. El estudio se realizaba sobre una muestra comprensiva del 30% de la población total del Colegio, ver MUÑOZ SABATÉ, Luis “Los juristas: una profesión conservadora en proceso de cambio”, Destino núm. 1973, 20
9
fiscales.38 Hoy probablemente la de “laboralista” es una expresión que como fenómeno
social y profesional haya perdido su significado o al menos el significado que fue
evidente en la décadas de la segunda mitad del siglo, cuando ocupaba un espacio y
cumplía un papel diferenciado en el mundo de los profesionales del derecho e incluso
más allá de él. En cualquier caso, la figura del “abogado laboralista”39 supuso durante
los últimos lustros de la dictadura “una novedad en el frente” del antifranquismo.
II. Abogacía y militancia antifranquistas
A finales de 1975, Fina había terminado de escribir el texto en base al que publicará en
la primavera de 1978 su primer libro, titulado “Des del nostre despatx”.40 Se trata de
una panorámica retrospectiva sobre las experiencias que vivió en los despachos
profesionales que creó junto con su mujer a lo largo de los quince años que medían
entre 1960 y el año en que está redactando el texto.41 En su prólogo, Francesc Casares
defiende que aquellas páginas no contienen, apenas, acrimonia ni sarcasmo, si bien
están acompañadas de una punta de humor y de una sinceridad irrebatible, de manera
que Fina aparece: “convicto y confeso de su crimen”. Este “crimen”, en todo caso, es
ejecutado a cuatro manos, junto con Montserrat Avilés, abogada con la que Fina está
casado y comparte una asesoría laboral -o al revés, podrían pensar algunos colegas que
les conocen de aquella época42, debido a su “indivisibilidad” profesional y política43-,
al 26 de julio de 1975, pp. 31-32.38 ANDRÉS, Perfecto, Justicia/conflicto. Tecnos. Madrid, 1988, p. 59 y ss. Los documentos de propuesta de “Justicia Democrática” están reunidos en Los jueces en la dictadura (Justicia y política en el franquismo). Ed. Júcar. Madrid, 1978.39 Una reflexión sobre qué era y qué representó esta figura en CASARES, F., “Tan a prop i tan lluny”…, p. 60 y ss. [Traducción del catalán de J.T.H.].40 Los comentarios de Fina sitúan el inicio de su redacción en el verano de 1975, finalizándola en los últimos meses de aquel año y principios de 1976. Después, el amigo y periodista Ferran Sales Aige -responsable de la sección de “Laboral” de “Mundo Diario”, precisamente la cabecera que era buque insignia del Grupo Mundo, propiedad del empresario y político Sebastián Auger, dueño, a su vez, de la editorial Dopesa- revisaría la redacción y alguno de sus contenidos, dejándolo preparado a mediados de 1977, dos meses después de las elecciones generales de junio. Aunque el texto estaba preparado para su publicación -lo prueba el hecho de que Fina en vez de hacerlo en su introducción, fechara el primer episodio que presenta en agosto de 1977- no vio la luz hasta abril de 1978, ver FINA, A.,“Des del nostre despatx”…., pp. 11-12 y p. 18.41 Estas memorias profesionales constituyen una obra “imprescindible para la historia del movimiento obrero bajo la dictadura”, tal como señalara muy acertadamente muchos años después Montalbán, ver VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel, “El imprescindible Albert Fina”, VV.AA. Albert Fina. Los libros de la Factoría. Barcelona, 2001, p. 24.42 Es conocida entre algunos colegas de profesión su inseparabilidad. Cuando Fina y Avilés no estaban presentes se hacía referencia al “tanto monta, monta tanto” de Fina y Avilés. Si estaban distendidos, se apelaba al “siempre juntos y en ese orden”, CASARES, F., “Tan a prop i tan lluny”…, p. 61.43 M. Avilés refiere que en alguna ocasión en su primer despacho en Mataró a veces ofrecieron a sus clientes un asesoramiento a dúo, Conversación de J. Tébar con Montserrat Avilés i Vila, 2-2-2009.
10
situación que a ella no le hace cómplice del delito, o simple colaboradora, si no que hay
pruebas suficientes para hablar en este caso de una doble autoría del delito. Son autores
reincidentes de ofrecer garantías de defensa a los miembros de la clase obrera, ya sea en
asuntos laborales o en los relacionados con la jurisdicción especial creada por el
régimen para la represión política. A ello se dedican en exclusividad, sin atender otro
tipo de asuntos jurídicos. Esta especialización provoca que en sus despachos sea
habitual encontrar “raros clientes”, es decir, aquellos trabajadores que “se reúnen en la
sala de espera, esconden propaganda sobre las cisternas de los servicios y fotocopian
sus documentos sin pedir permiso a los propietarios del despacho”44, y que en algunas
ocasiones de “clientes” pasan a la condición más inquietante de “compañeros de
lucha”.45 Que esto sea así contribuye probablemente a que, desde finales de los años
sesenta, a Fina y Avilés -popularmente conocidos como “los Fina”- se les identifique en
muchos círculos obreros y antifranquistas como “los abogados de CCOO”. Su actividad
profesional es, sin duda alguna, frenética, no sólo por su intensa dedicación de horas
sino también por la progresiva ampliación del número de sus despachos –en Barcelona,
en Mataró y en Cornellà de Llobregat- y de los miembros de sus plantillas. En 1977, su
asesoría laboral en la calle Caspe de la ciudad de Barcelona cuenta con treinta personas,
y como producto de una apertura profesional a otros especialistas, esta formada por
abogados, sindicalistas, médicos y economistas.46 Los siete abogados del despacho
reciben un promedio de 115 clientes en las visitas fijadas tres tardes cada semana47, ya
que por la mañana se dedican defender los casos en los juzgados. El propio Fina nos
ofrece una cifra sobre el volumen de trabajo: entre 1960 y 1976, desde sus despachos se
llegaría a asesorar y defender a cerca de cien mil trabajadores.48 Treinta y cuatro años
después, el despacho al frente del que hoy está Montserrat Avilés, sigue abierto.
Estos vínculos y la dimensión de la actividad profesional que Fina y Avilés
protagonizaron son algunas de las razones, entre otras, por las que en alguna ocasión se
ha afirmado que ambos abogados barceloneses eran los que conocían más a fondo la
44 Así se ha auto-descrito Pedro López Provencio al recordar la época en conoció a Fina y Avilés, cuando era trabajador de SEAT hacia principios de 1970, ver LÓPEZ PROVENCIO, Pedro, “Los raros clientes”, en VV.AA., Albert Fina. Los libros de la Factoría. Barcelona, 2001, pp. 151-152.45 CASARES, Francesc, “Tan a prop i tan lluny”…, pp. 57-58. [Traducción del catalán de J.T.H.].46 Todos sus nombres en Cuadernos Sindicales, núm.1, marzo 1977, Cuadernos Sindicales, núm. 2, 1978. Editado por “Asesoría Jurídica Albert Fina – Montserrat Avilés”, Calle Caspe, 46, principal. Fons A. Fina-M. Avilés, AHCO.47 HUERTAS CLAVERIA, J. Ma, “Fina y Avilés…, p. 17. Y también LÓPEZ ESTEBAN, María
Ángeles, “Albert Fina: Periodistas en su despacho”, VV.AA. Albert Fina. Los libros de la Factoría. Barcelona, 2001, p. 137.48 FINA, A., “Des del nostre despatx”…, p. 67.
11
experiencia “laboralista”, historia entonces por escribir y que hoy continua pendiente de
escribirse.49 O dicho de otra forma, la razón es haber vivido esta experiencia como una
“segunda naturaleza de ellos mismos”, haciendo que práctica profesional y lucha
ideológica confluyeran con otros esfuerzos en la corriente imparable de la lucha social
de aquellos años. Esto les permitió actuar no solamente como “provocadores” o
“petardistas” respecto de los abogados clásicos -los “instalados”- sino también respecto
de los otros compañeros laboralistas que compartían sus mismos propósitos. Esta
actitud de compromiso profesional llevó a que a finales de 1962 Montserrat Avilés se
presentase y fuera elegida vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de
Barcelona en la candidatura de Frederic Roda Ventura, siendo Avilés la primera mujer
que accedía a este cargo en las juntas de los colegios de abogados en España. Bajo la
presidencia de Roda se produjo una notable renovación y apertura progresista del
colegio profesional, hasta su muerte en 1967, cuando le sustituyó el equipo presidido
por Ignasi de Gispert, en el que se mantuvo Avilés.
Desde aquellos primeros años, las defensas de Fina y Avilés ante Magistratura
del Trabajo trataron de aprovechar los espacios que ofrecían la legislación laboral y les
permitió entrar en contacto con trabajadores, algunos de ellos organizados, tanto en
Mataró, donde abrieron su primer despacho propio, como en Barcelona. El cierre de la
empresa metalúrgica Rockwell-Cerdan’s s.a. de Gavà, entre principios de 1967 y finales
de 1968, constituyó un largo e importante conflicto laboral, la empresa intentó un cierre
que fue combatido por la plantilla en defensa de sus puestos de trabajo.50 Aquella fue la
primera ocasión en Fina y Avilés estuvieron presentes en las asambleas realizadas
dentro de la empresa, además de acompañar a los trabajadores en sus visitas a muchas
autoridades, en las manifestaciones a lo largo de la carretera que va de Gavà al
municipio de Castelldefels. Finalmente, todos los trabajadores perdieron el puesto
trabajo, pero obtuvieron una importante indemnización. A pesar de hacerse cargo de
diferentes expedientes, ante la dificultad de ingresos suficientes y continuados, los dos
abogados -que en 1962 tuvieron su primera hija- tuvieron durante un tiempo que
49 La falta de atención, en parte, ha tenido que ver con la conservación y accesibilidad de los propios fondos de los despachos laboralistas, sobre cuyo estado recientemente se ha realizado una primera aproximación de gran utilidad, ver GÓMEZ RODA, Alberto, “La conculcación de los derechos de los trabajadores durante el Franquismo y los archivos de los abogados laboralistas”, en BABIANO, J. (Ed.), Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana. Fundación 1º de Mayo – Ediciones GPS. Madrid, 2010, pp. 105-126.50 Ver el libro-testimonio de los trabajadores RUIZ ACEVEDO, Francisco y SALINAS, Pedro, El caso Cerdans (La defensa del puesto de trabajo, bajo la Dictadura franquista: 1963-1969). CCOO del Baix Llobregat. 2000.
12
compaginar su profesión jurídica con otras actividades: Avilés se dedicó a traducir del
inglés al castellano y a preparar un diccionario, y Fina trabajó en una editorial jurídica,
en una compañía de seguros y en una del metal. De hecho, la mayoría de los
expedientes de los que se hacían cargo se defendían de manera gratuita, aunque había
gente que aseguraba que los defendidos les pagaban unos honorarios de fondos
procedentes de “países lejanos”, algo que Fina siempre consideró propio de aquellos
que son incapaces de hacer algo por alguien a cambio de nada.51 Fina relata una caso
que ilustra esta afirmación, ser trata de la defensa de los trabajadores de la también
empresa metalúrgica barcelonesa Harry Walker, que entre 1971 y 1972 llevaron a cabo
sesenta y dos días de huelga y que ante Magistratura obtuvieron notables subidas
salariales. Pues bien, los honorarios que pagaron los trabajadores a los abogados se
decidieron en asamblea y fueron el doble de lo que entonces ganaba un oficial. Los
abogados no estuvieron de acuerdo con el método utilizado, pero acataron decisión de la
asamblea. Fina asegura, no sin razón, que probablemente no ha habido nunca
precedentes en el mundo de la abogacía de un sistema de pago como este.52 Desde esta
concepción de su propia profesión ambos defendieron de manera explícita una práctica
en sus despachos laboralistas que sintetiza bien la expresión “romper la norma”,
utilizada por Fina en alguno de sus escritos para definir que el abogado debe orientar su
práctica hacia el logro de resoluciones con carácter de justicia incluso de un marco legal
como el de la dictadura53, acercándose de alguna manera -y salvando las distancias, que
son muchas, entre un país y otro- a lo que a principios de los años setenta era una
todavía incipiente y sugerente doctrina jurídica progresista, impulsada por algunos
juristas italianos, conocida como “uso alternativo del derecho”.54
51 Afirmaba: “los que así hablaban son los de siempre, los incapaces de hacer nada por nadie, a no ser que haya dinero por medio y piensan que todos son como ellos y no piensan que hay gente que se mueve por muchos intereses que no son los de tipo económico, y que existe un ideal político o defensa de unos intereses de clase que tienen mucha más fuerza que las razones económicas”, FINA. A., Des del nostre despatx…, p. 85.52 FINA. A., Des del nostre despatx…, p. 45.53 FINA, A., De la llei i la justicia.”Advocats i procuradors a l’infern de dos en dos…”. Laia. Barcelona, 1987, pp. 46-50.54 Entre los primeros trabajos publicados en España está el de ANDRÉS, Perfecto, “Para una práctica judicial alternativa”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 16, 1976, pp. 155 y ss. LASO P., José María, “Sobre el Uso Alternativo del Derecho”, Revista Argumentos núm. 13. Madrid, 1978. p. 13. LÓPEZ CALERA, NICOLÁS Ma., SAAVEDRA LÓPEZ, López, Modesto y ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, Sobre el Uso Alternativo del Derecho. Ed. Fernando Torres. Valencia, 1978. LÓPEZ CALERA, Nicolás María, “¿Ha muerto el uso alternativo del derecho?”, Claves de la razón práctica núm. 72, 1997, pp. 32-35. SOUZA, María Lourdes de, El uso alternativo del derecho: génesis y evolución en Italia, España y Brasil. Universidad Nacional de Colombia, Facultad Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Bogotá, 2001.
13
En el prólogo al primer libro publicado por Fina, insisto en 1978, Francesc
Casares reconoce que, si bien alguien pudiera pensar ya en ese mismo año que no era
necesario hablar del pasado, él no puede disimular cierta nostalgia respecto a
determinadas situaciones concretas que, junto con otros abogados, ha vivido en su
actitud de oposición a la dictadura. Lo hace en su texto de presentación con elegancia y
sutil forma de escritura, introduciendo “lugares de memoria” y el recuerdo de una
determinada atmósfera que espera que, a pesar de la nostalgia, no vuelva a repetirse:
“No es fácil que con Alberto Fina o con cualquier otro nos volvamos a encontrar –¡y
ojalá que no nos volvamos a encontrar!- en una de aquellas primeras horas de la
madrugada –las horas de neblina, de viscosidad, lívidas de Barcelona- saliendo del
Juzgado de Guardia, caminando juntos, derrotados, solos, sin haber podido obtener la
libertad de dos obreros o de cuatro estudiantes”.55 Todas ellas son imágenes difíciles de
borrar para sus protagonistas, aunque no es imposible que, con el paso del tiempo, se
pierdan para la “memoria pública”56, para la de los miembros de la abogacía laboralista
y del sindicalismo españoles, y la dificultad de transmitir a las nuevas generaciones que
un abogado laboralista era algo más que un abogado laboralista bajo la dictadura
franquista57: irse juntos a Madrid en tren, a primeras horas del día, para la defensa ante
el Tribunal de Orden Público (TOP) de unos trabajadores encarcelados; coincidir en
Magistraturas o saludarse en el remolino de grupos de defendidos antes de entrar a sala
con la toga en la mano; cenar en casa de algunos de los colegas para discutir, a veces
acaloradamente, cómo preparar la defensa o la actuación ante detenciones masivas y
ejecuciones inminentes; reunirse apresuradamente en el Colegio de Abogados para
preparar una declaración pública y recoger firmas con el fin de denunciar hechos
especialmente graves de la represión dictatorial; atravesar la ciudad todavía dormida o
salir juntos del Juzgado de Guardia de Barcelona, en la madrugada, mientras las farolas
del céntrico Paseo Sant Joan barcelonés se van apagando. Sobre toda aquella
experiencia, tanto el prologuista como el propio autor a lo largo de su texto muestran el
convencimiento de que, por encima de todo ello, conservan como el elemento de mayor
valor la corriente de solidaridad y de revuelta que recorrió aquellos años, al mismo
55 CASARES, F., “Pròleg”, en FINA, A., “Des del nostre despatx”…, pp. 8-9. [Traducción del catalán de J.T.H.].56 Sobre la construcción de la “memoria pública” ver VINYES, Ricard, “La memoria del Estado” en VINYES, Ricard (Coord.), El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia, RBA. Barcelona, 2009, pp. 57-58.57 VÁZQUEZ MONTALBÁN, M., “El imprescindible Albert Fina…, p. 21.
14
tiempo que unió con fuerza a unos con otros, “en un combate común, todavía –y puede
ser que para siempre- necesario”. 58
El contacto inicial de Fina y Avilés con un grupo de abogados comprometidos
con Comisiones y otras organizaciones antifranquistas se produjo a mitad de los años
sesenta a través del mismo Francesc Casares, militante del “Moviment Socialista de
Catalunya”, y del abogado comunista, destacado miembro de la dirección del PSUC,
Josep Solé Barberà.59 Más adelante, tanto Fina como Avilés, formando parte del grupo
de abogados del PSUC60, se incorporaron a partir de 1967 a las defensas ante el TOP de
militantes obreros y antifranquistas. Fina concretamente defendió a Ignacio Ubierna
Domínguez, conocido como “Serpa”, acusado, junto con Oriol Sugranyes, de
propaganda ilegal de CC.OO., que terminó siendo condenado a dos años de prisión.61
Asimismo, también defendería algunos de los detenidos con motivo de la manifestación
del el 1º mayo de 1967 en el barrio barcelonés de Torre Baró.62 Las primeras defensas
de Avilés ante el TOP fueron los sumarios acumulados números 70/69 y 76/69,
defendiendo a Francisco Roca y Teresa Ferran.63 Y el primer consejo de guerra
sumarísimo en el que participaron fue en el que se juzgaron a seis militantes del PSUC
detenidos durante el estado de excepción declarado por la dictadura en enero de 1969.64
Entre aquella fecha 1967 y 1976, ambos abogados actuaron en un total de 125 defensas,
en sesenta y ocho Avilés y en cincuenta y siete Fina.65
Como elemento paradójico, propio de las situaciones que se producen en un
régimen como el de la dictadura, cabe señalar que ambos abogados fueron también
detenidos en tres ocasiones y encausados en procesos judiciales a lo largo de la década
de los años setenta. Convirtiéndose por ello de abogados defensores en encausados por
el TOP. El primero de estos procesamientos se inició a partir de un registro policial con
autorización judicial de su despacho, llevado a cabo el 13 de diciembre de 1971 por los
inspectores Germán Cano Villa, José Luis Andrés Martínez y Juan Panadero Panadero.
Estos funcionarios de la Brigada Social de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona,
58 CASARES, F, “Tan a prop i tan lluny”…, p. 65. [Traducción del catalán de J.T.H.]59 FINA, A., Des del nostre despatx…, pp. 33-37.60 CARMENA, Manuela, “Abogados laboralistas de Madrid y Barcelona”, VV.AA. Albert Fina. Los libros de la Factoría. Barcelona, 2001, p. 103.61 Sumario 40/67, expediente 6.428. Fons A. Fina-M. Avilés. AHCO.62 Sumario 217/65, expedientes 6.532 y sumario 585/67, expediente 6.661. Fons Albert Fina-Montserrat Avilés. AHCO. También en FINA, A., Des del nostre despatx…, pp. 153-158.63 Sumarios 70/69 y 76/69, expediente 33 N. Fons A. Fina-M. Avilés. AHCO.64 “Consejo de guerra sumarísimo en el Gobierno Militar. Seis personas acusadas de delitos de Rebelión Militar”, LVE, 27 de abril de 1969, p. 29.65 ÁGUILA TORRES, Juan José del, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977). Planeta, Barcelona, 2001, pp. 421-425.
15
encontraron el boletín “Asamblea Obrera” y a un grupo trabajadores de SEAT reunidos
allí. Con ello, las autoridades judiciales encontraron motivos suficientes para acusarlos
de propaganda ilegal y reunión no pacífica.66 La sentencia de 8 de julio de 1974 de la
Sala Segunda del Contencioso número 118/74 consideró que no se había probado que
Albert Fina utilizase el despacho como pantalla para encubrir actividades ilegales de
CC.OO. y del PSUC.67 Fina y Avilés, presentaron querella por coacciones y amenazas
contra los policías por la forma violenta en la que entraron en el despacho y detuvieron
a algunas de las personas que estaban entonces en él. Se instruyó el sumario número
85/72 que fue sobreseído, pero durante su instrucción los policías tuvieron que declarar
ante el juez, algo poco habitual en aquella época.68 El 27 de octubre de 1972, el mismo
juzgado número 1 del TOP, procesaba a Fina, Avilés y Ascensió Solé, en el sumario
1214/72, iniciado contra Paco Puerto por delito de “propaganda ilegal”, por difundir la
“Circular informativa” de su asesoría.69 La sentencia de 4 de febrero condenó a las
mismas penas que había reducido el fiscal al considerar finalmente delito de “impresión
clandestina”: cinco años de prisión para Puerto, que ya tenía antecedentes políticos, por
asociación ilícita y edición de impresos clandestinos, tres meses de arresto a Alberto y
Montserrat, y cuatro meses para Ascensió Solé.70 Al mismo tiempo se mantenía vivo el
sumario 1295/71 del TOP, cuyo juicio estaría pendiente de sentencia hasta marzo de
1975, puesto que la sentencia se recurrió ante el Tribunal Supremo, convirtiéndose en
un proceso contra el derecho de reunión de los abogados con sus clientes en los
despachos profesionales sin límite de personas ni necesidades de autorización. Se siguió
por la prensa, el decano del colegio de abogados hizo una defensa de ese derecho, y los
defensores de los trabajadores de SEAT también hicieron una defensa del derecho de
asesorarse por parte de los trabajadores. El TOP dictó sentencia absolutoria para todos
los procesados en lo que podría considerarse una sentencia “política” ante la presión de
los grupos profesionales del derecho.71 El matrimonio de abogados Fina-Avilés, junto a 66 Sumario 1295/71 y sumario 997/73, expediente 5610, Caja IX. Fons A. Fina-M. Avilés. AHCO. FINA, A., Des del nostre despatx…, p. 269. Asamblea Obrera, órgano de los trabajadores de SEAT, núm. 35, 10 de noviembre de 1971. “Procesamiento por reunión no pacífica y propaganda ilegal”, sección Palacio de Justicia, LVE, 13 de septiembre de 1972, p. 32.67 “Ante el T.O.P. Comenzó el juicio contra dos abogados laboralistas barceloneses y ocho trabajadores de S.E.A.T.”, LVE, 5 de marzo de 1975, p. 10.68 Sumario 85/72, expediente 2951, caja VI y caja VIII. Fons A. Fina-M. Avilés. AHCO. SOLÉ, Ascensió, “Tribunals d’Excepció…, p. 205.69 Sumario 1214/72, expediente 1374, caja IV. A. Fina-M. Avilés. AHCO. “Juicio en el TOP de tres abogados laboralistas”, Agencia Popular Informativa (API), Barcelona, 31-1-1974, núm. 41, p. XIII. “Juicio laboralistas: Gran Victoria”, Luchas Obreras, núm. 11, 3-2-1974, p. 7-8. 70 SOLÉ, Ascensió, “Tribunals d’Excepció…, pp. 228-229.71 Agencia Popular Informativa (API), núm. 60, 8 de marzo de 1975, p. V. “Consejo General de la Abogacía: Los Letrados tienen derecho a reunirse sin trabas con sus clientes”, LVE, 2 de marzo de 1975,
16
la abogada de su despacho Ascensió Solé, también fueron absueltos el sumario 1214/72,
cuando se dictó sentencia absolutoria el 15 de abril de 1975. Sin embargo, siendo ellos
tres absueltos, se confirmaba la condena de prisión del trabajador Paco Puerto. Una
nueva y última detención policial de ambos abogados estuvo relacionada con la
participación de ambos en la reunión de la Assemblea de Catalunya, el 28 de octubre de
1973, conocida como las de los “113”, y por ello Fina pasó dos meses en la Modelo y
Avilés en la prisión de la Trinidad, al negarse a pagar las multas gubernativas de
350.000 pesetas que se les impuso el gobernador civil.72
Como he señalado anteriormente, a “los Fina” se les identificó en muchos
círculos obreros y antifranquistas como “los abogados de CCOO”. También entre los
grupos ultras del franquismo fueron identificados como tales. Del mismo modo que en
otros casos, sus despachos fueron objeto de amenazas de estos grupos violentos, que
lanzaban hojas volantes firmadas por una supuesta “Juventud Obrera Revolucionaria”,
el febrero de 1974, en las que se calificaba a Fina y Avilés como “delfines de la
oposición”, y señalando las diferencias entre la condena menor de ellos y de Ascensió
Solé y la condena a años de prisión al militante obrero Paco Puerto. Es evidente, ante la
información que contenía, que esta octavilla se había confeccionado desde los ámbitos
policiales del régimen, y, difícilmente, por un supuesto grupo juvenil.73 También los
miembros del “FSO-JP”, una organización estudiantil ultraderechista, realizaron durante
aquel mismo período numerosas pintadas callejeras, entre ellas cerditos con hoces y
martillos dedicada al abogado Fina. De manera que la represión se extendió más allá de
los trabajadores para dirigirse también contra los abogados laboralistas. El límite de
aquella ira y de las amenazas violentas se vería cumplido el 24 de enero de 1977 en el
despacho madrileño de Atocha.74 Todo ello forma parte, también, de la influencia y
modelado en el movimiento obrero que tuvieron los “territorios francos” de los
p. 8. Martín Anglada, “Tribunales. Terminó el juicio contra los abogados Alberto Fina y Montserrat Avilés”, LVE, 6 de marzo de 1975, p. 9. “La asesoría jurídica laboral de los trabajadores de SEAT, en el TOP”, API, núm. 60, 8 de marzo de 1975, p. V. “Juicio ante el TOP”, Luchas Obreras, núm. 56, 9-3-1975, p. 7. Treball, núm. 410, 18-III-1975, p. 5. “La vista del recurso presentado por tres abogados laboralistas”, LVE, 28 de marzo de 1975, p. 26. API, Barcelona, 3-4-1974, núm. 46, p. 5. “Los abogados laboralistas don Alberto Fina, doña Montserrat Avilés y doña Ascensió Solé, absueltos por el Tribunal Supremo”, LVE, 19 de abril de 1975, p. 9.72 MAYAYO, Andreu, Josep Solé Barberà, advocat. La veu del PSUC. L’Avenç. Barcelona, 2007, pp. 231-237.73 FINA, A., Des del nostre despatx…, p. 269.74 Ante este atentado Francesc Casares, un año después, deseaba que “tampoco volveremos –no hemos de volver- a encontrarnos, estremecidos, ante los cinco féretros abiertos en el Colegio de Abogados de Madrid con los cuerpos amortajados de los laboralistas asesinados”, CASARES, F., “Pròleg”, en FINA, A., “Des del nostre despatx”…, pp. 8-9. [Traducción del catalán de J.T.H.].
17
despachos de algunos abogados laboralistas. Además, de atender otro frente, como era
el de la extensión del movimiento de abogados demócratas en Cataluña y en España.75
La definición de “abogados de CC.OO.”, no obstante, puede conducir con
facilidad a equívocos, sobre todo vista desde hoy, si bien contiene mucho de cierto. No
es posible concluir que ellos u otros compañeros suyos con similar actividad fueran los
abogados del movimiento obrero en un sentido estricto desde el punto de vista
profesional, o por lo menos no en el sentido de que fueran abogados “contratados” por
los organismos de coordinación de unas Comisiones que estaban en proceso de
consolidarse, ni siquiera puede entenderse como una relación que consiste en una
dedicación exclusiva a la defensa de sus activistas, su actividad profesional iba más allá
de la defensa de la militancia obrera. De hecho, por el despacho de Fina pasarán muchos
trabajadores sin pertenencia alguna a organización sindical o política. Sin embargo, no
parece discutible que la identificación y participación de Fina y Avilés con el “nuevo
movimiento obrero” era plena, bien de manera directa en el debate interno de las
Comisiones –como se produjo respecto a la táctica sindical a emplear entre los
miembros del movimiento del sector de la construcción a finales de 196976- o bien a
través de facilitar el contacto de algunos trabajadores que habían pedido su
asesoramiento con los activistas de Comisiones en el ramo del agua barcelonés.77 Por
tanto, ambos abogados no podrían considerarse en un sentido estricto “abogados de la
organización”, pero sí “abogados que intervenían en los procesos de la
organización”.78
III. Fina en la polémica entre comunistas: el sindicalismo unitario en la transición
En “Des del nostre despatx”, Fina reconoce que el libro comienza a pensarse y a tomar
cuerpo después de la primera fase de las elecciones sindicales de junio de 1975 -las
últimas convocadas por la dictadura- en las que las “Candidaturas Obreras Unitarias y
Democráticas” impulsadas por Comisiones y USO obtuvieron unos grandes resultados
75 VÁZQUEZ MONTALBÁN, M., “El imprescindible Albert Fina”…, p. 21.76 MOTA, José Fernando, Mis manos, mi capital. Els treballadors de la construcció, les CCOO i l’organització de la protesta a la Gran Barcelona (1964-1978). Col. Materials d’Història de l’Arxiu. Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya – Germania. València, 2010 (en prensa).77 MOTA, José Fernando, “La reorganització del moviment obrer al textil català (1960-1981), en LLOCH, M. (Ed.), Treball textil a la Catalunya contemporània. Pagès Editors. Lleida, 2004, p. 171.78 He tomado prestada esta idea de la defensa pública que el dirigente cenetista Ángel Pestaña hizo del abogado Francesc Layret, que fue acusado de que defendía a los hombres de la CNT para hacer proselitismo o para intervenir directamente en esta organización; ver PESTAÑA, Ángel, “L’advocat Layret”, La Campana de Gràcia, 30-11-1929., citado por FERRER, J., Layret…, pp. 131-133.
18
frente a las candidatos oficiales del Sindicato Vertical: “la gente votó mayoritariamente
a un sindicato unitario, democrático, etc. (…) Todo el mundo proclamaba la unidad
sindical y todo el mundo se sentía de CC.OO. U.G.T. era inexistente y la unidad
parecía posible”.79 Esta victoria obrera, según el propio Fina, coincidiría en el tiempo
con el inicio de un debate en el interior del PSUC en torno al movimiento obrero,
concretamente sobre el papel jugado hasta entonces por las Comisiones. En la discusión
aparecieron críticas por parte de algunos sectores del propio movimiento a la hasta
entonces preponderancia clandestina de sus organismos y de sus prácticas, como
aspectos que limitaban extraordinariamente la participación abierta en ellos, y en
consecuencia afectaban negativamente a la necesaria “unidad sindical” defendida por
Comisiones.80 La forma de invertir la tendencia pasaba por potenciar al máximo desde
CCOO las plataformas legales y unitarias, impulsando y desarrollando amplios
movimientos de base existentes como la “Gestora Nacional” de Banca o la Intersindical
de la comarca barcelonesa del Baix Llobregat. Para ello era necesario aprovechar la
negociación colectiva, negociar con la patronal desde una posición de fuerza.81
De esta manera, Fina nos presenta el programa de “ruptura sindical” para el
cambio político propuesto por los entonces militantes del PSUC Isidor Boix y Manuel
Pujadas, que circuló como texto todavía sin editar entre los grupos los círculos de
Comisiones y del propio Partido justo después de las elecciones, durante el verano de
1975.82 Esta era una visión que defendía que la actuación legal del movimiento obrero
debía predominar sobre las formas extralegales de actuación de las Comisiones. Entre
las razones de su defensa de esta idea estaba el convencimiento de que en 1975 las
elecciones sindicales no sólo las habrían ganado Comisiones sino que, en su opinión,
habían vencido por encima de todo aquellos que reclamaban una gran central sindical
unitaria. No era posible incorporar a las estructuras clandestinas de CCOO los miles de
cargos representativos obtenidos en ellas, pero además no era deseable si lo que se
buscaba era potenciar el fortalecimiento de las “expresiones unitarias de la clase
obrera”. El objetivo a conseguir debía ser, pues, la “ocupación democrática de los
79 DURÁN, Eloy, “Sindicalismo de clase: las ilusiones perdidas (entrevista con Albert Fina)”, revista Transición, septiembre de 1979, p. 21.80 FINA, A. Des del nostre despatx…, p. 17.81 FINA, A. Des del nostre despatx…, p. 16.82 BOIX, Isidor y PUJADAS, Manuel, “La cuestión sindical: notas sobre el sindicalismo de clase”, en BOIX, I. y PUJADAS, M., Conversaciones sindicales con dirigentes obreros. Ed. Avance. Barcelona, 1975, p. 87, pp. 90-91, pp. 98-100 y p. 104. Aunque el texto conclusión de I. Boix y M. Pujadas está firmado “Barcelona, julio de 1975” y en sus créditos la fecha que aparezca sea la de septiembre, en realidad, su distribución pública, por diferentes problemas editoriales, no se hizo hasta una semana antes del 20 de noviembre de 1975. Conversación con del autor con I. Boix, 11-1-2010.
19
espacios legales conquistados por el movimiento obrero” al sindicato oficial franquista.
A través de este paso se redefiniría y articularía el propio movimiento, para el cual la
autonomía sindical constituía un basamento esencial en el proceso de fortalecer todo el
proceso. En definitiva, la propuesta comportaba una modificación de las relaciones
hasta entonces mantenidas entre el propio movimiento obrero y las organizaciones
políticas que tenían influencia y participación en él.83 Sin embargo, no debe mal
interpretarse esta coincidencia en sus análisis, o dicho de otro manera, no se trataba de
una nueva posición adopta por Fina y Avilés a partir de las propuesta de Boix-Pujadas,
por el contrario, la posición de ambos abogados hundía sus raíces en lo que había sido
su práctica profesional y lo que consideraban que conectaba con la propia trayectoria de
Comisiones. Un ejemplo de lo que digo es la discusión que a mediados de la década de
los años sesenta mantuvieron Fina y su colega Casares cuando éste último defendió en
una reunión que cualquier abogado podía ponerse al servicio de cualquier sindicato no
oficial. Según relata Casares con posterioridad, su planteamiento hizo que saltaron
chispas en la intervención de Fina, al que se reconocía una particular bonhomía,
defendiendo la necesidad de favorecer una sola organización sindical capaz de sintetizar
el movimiento obrero en su conjunto, como lo estaba haciendo CC.OO., impulsando y
consolidando la unidad obrera.84
Esta misma cuestión, pasados lo años, es la que según Fina abre una discusión
en el seno de CCOO ante el resultado de las elecciones sindicales, pero también la que
propició que “el debate se extienda a otros temas y se pone en cuestión la democracia
interna del PSUC y su dependencia del PCE”.85 En su opinión, esto tuvo consecuencias
inmediatas sobre las propias Comisiones Obreras, que si bien cuentan con un papel y
una historia del todo positiva durante la última década a finales de 1975, se estarían
convirtiendo progresivamente en una organización demasiado dependiente del partido
comunista. La manifestación de este cambio, unido al hecho de que la mayoría de sus
dirigentes lo eran también del PSUC, es una concreta transformación de “la
organización sindical de CCOO” en una “correa de transmisión” del Partido. Con ello
se introduce críticamente la referencia a una idea propia de la vieja tradición de matriz
socialdemócrata, pero con desarrollos propios en los partidos comunistas. Esta metáfora
mecánica expresaría la división doctrinaria de tareas entre partido y sindicato. Pero son
los resultados de su aplicación lo que subraya y critica especialmente Fina: una
83 BOIX, Isidor y PUJADAS, Manuel, “La cuestión sindical:…, pp. 92-93.84 CASARES, F., “Tan a prop i tan lluny”…, p. 62.85 FINA, A. Des del nostre despatx…, pp. 15-16. [Traducción del catalán de J.T.H.].
20
subordinación de la estrategia y la actividad sindicales respecto de la dirección política
partidista durante el período de transición hacia la democracia en España. En la medida
en que se entraba en una fase democrática, la decisión –ante la que UGT se mantuvo al
margen y defendió lo contrario- de abrir las puertas a un nuevo sindicato unitario
condujo finalmente a que “Comisiones Obreras, entonces, cay[era] en el juego y la
ocasión de convertirse en el gran motor de la unidad sindical se desaprovechó”.86
Desde el punto de vista de Fina, la razón principal de que el proyecto de
sindicato unitario no se hiciera realidad tuvo que ver por tanto, con las influencias que
ejerció el PCE sobre el partido de los comunistas catalanes, que conseguirán finalmente
apagar la corriente unitaria expresada en Cataluña y restarle el apoyo social que reunía
en aquellos momentos. Con ello se propició que “El debate, ya de buen comienzo, se
convierte en una grave polémica”, se polarizan las posiciones, las razones se
tergiversen, “se llega a acusaciones intolerables de tipo personal e incluso se toman
medidas disciplinarias” que se dicen fundamentadas en el “centralismo democrático”.87
En efecto, la dirección del PSUC el mes de enero de 1976 tomó medidas disciplinarias
contra Isidor Boix, decidiendo el 2 de enero separarlo del Comité Ejecutivo y
temporalmente del Comité Central de los que formaba parte con el argumento de la no
aceptación en reiteradas ocasiones por su parte de las “leyes del partido”, es decir, del
“centralismo democrático” empleado para tomar las decisiones de la organización.88
Esta sanción disciplinaria del grupo dirigente comunista, según Fina y Avilés, respondía
al hecho de que “no se quería que las cosas fueran por ahí [por la propuesta de la
unidad sindical], entonces [a Boix] se le transforma en traidor a la clase obrera, se le
aplican una serie de medidas disciplinarias y en definitiva se le aparta de la actividad
del partido. Nosotros decidimos, entonces, que a eso no jugábamos”.89 De manera que
el momento en el que Fina y Avilés tomaron conciencia de que, en efecto, se rompía la
“unidad sindical” –en un proceso, según ellos, en el que existían muchas
responsabilidades compartidas- tal como había sido concebida y defendida tanto por las
Comisiones como por el PSUC desde hacia años, fue cuando definitivamente decidieron
de dejar su militancia organizada. En una entrevista periodística que les hicieron,
publicada el invierno de 1979, continuaban afirmando con contundencia que tenían la
86 FINA, A. Des del nostre despatx…, pp. 17-18. [Traducción del catalán de J.T.H.] y p. 67.87 FINA, A. Des del nostre despatx…, pp. 15-16. [Traducción del catalán de J.T.H.].88 Document Intern. Als membres del CC del PSUC. Als comitès territorials i sectorials, Barcelona, 15 de gener de 1976, Fons PSUC, Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), capsa 9.89 DURÁN, Eloy, “Sindicalismo de clase:…, p. 21.
21
convicción de que “Comisiones tuvo en su mano el intentar la unidad sindical pero
prefirió no hacerlo en aras de no perder el control del movimiento obrero”.90
Las ideas fuerza que sostiene Fina en su libro -y que continuaron defendiendo
Avilés y él con posterioridad- son: que entre 1975 y 1976 existía la posibilidad en
España de crear un sindicato unitario con el apoyo de una amplia base de la clase
obrera; que las relaciones entre el PSUC y CCOO catalanas sintonizaban con esta idea,
pero que la interferencia negativa del grupo dirigente del PCE con el fin de controlar el
movimiento obrero propiciaría que la dirección comunista catalana y los propios
dirigentes de Comisiones se plegaran a ello, haciendo inviable la salida unitaria para el
sindicalismo durante la transición. En los momentos de la polémica sobre el sindicato
unitario según Fina también se planteaba qué tipo de partido debía ser el PSUC a partir
de dos modelos de referencia: el de concepción dogmática y dependiente del PCUS que
representaría el Partido Comunista Portugués91 o bien el modelo más abierto, con
admisión de “tendencias” y más independiente de las directrices de ajenas –es decir, de
Moscú- que por entonces encarnaría el Partido Comunista Italiano.92 En su opinión, el
PSUC no respondería al modelo de partido que propugnaban desde hacía años los
comunistas italianos, liderado entonces por Enrico Berlinguer.
Las críticas de Fina se entienden solamente inscritas en esta perspectiva, es
decir, una crítica a la línea política comunista no separada de las discrepancias en
cuanto al modelo sindical que se estaba debatiendo. De ahí, que en sus memorias
plantee cuestiones como la siguiente: “Creo profundamente en la honradez de los
comunistas, en su programa, y en su deseo de libertad. Pero esta creencia no puede
llegar hasta el sectarismo, hasta creerlos perfectos en todo”.93 El problema en aquella
época, desde su punto de vista, pasaba por la falta de democracia interna en el partido,
“era difícil en situación de dictadura, hay que tenerlo claro, porque el partido
comunista es en el seno del que hay más democracia interna (…) pero esto no significa
que haya desaparecido el estalinismo” en la idiosincrasia de sus dirigentes. Fina se
90 “Albert Fina, abogado laboralista. El obrero se siente hoy frustrado”, Última hora, Palma de Mallorca, 5 de enero de 1979, p. 17.91 Sobre las concepciones de la unidad de su grupo dirigente ver CUNHAL, Alvaro, Portugal: de la opresión a la libertad. Ediciones Rocas. México D.F, 1974, pp. 53-64.92 Una visión más conflictiva ofrece la historiografía más reciente sobre el comunismo italiano. Entre la extensa bibliografía cabe destacar el trabajo de AGOSTI, Aldo, Storia del Partito comunista italiano 1921-1991. Laterza. Roma-Bari, 1999. Y sobre la figura del propio secretario general durante aquellos años, ver BARBAGALLO F., VITTORIA A. (cura), Enrico Berlinguer, la politica italiana e la crisi mondiale, Carocci. Roma, 2004, y también BARBAGALLO, Francesco, Enrico Berlinguer. Carocci. Roma, 2006.93 FINA, Albert, “Des del nostre despatx”..., pp. 70. [Traducción del catalán de J.T.H.].
22
niega a aceptar la “verdad oficial”, la tendencia a confundir esta “verdad oficial” con la
“verdad de la dirección”: “La dirección es respetable, pero no quiere decir que no haya
cometido errores”. Para él, “el modelo de que quienes lo han entendido son los
comunistas italianos”. En esos días que escribe su libro, está leyendo el “compromiso
histórico”94, publicado en enero de 1976, sobre el que escribe “que merece mi
entusiasmo y mi admiración”.95 Estas afirmaciones, casi sin lugar a dudas, son la que
años más tarde hacen que Vázquez Montalbán, al escribir sobre la evolución ideológica
de Fina y Avilés, señale que después del impacto del descubrimiento de los comunistas
en ambos, ya sean en el PSUC o las Comisiones, y de su admiración por la capacidad de
sacrificio y resistencia, también mantengan las reservas ante la tentación del sectarismo
y al rechazo de las críticas; actitudes que para Montalbán serían el reflejo de la apuesta
de ambos abogados “por el embrión del eurocomunismo”.96 Pero el problema que se
plantea hoy desde un punto de vista histórico es saber si el término “eurocomunismo”
significó -más allá de un discurso de reformas compartido y unas determinadas prácticas
políticas- un solo proyecto, con un papel central del PCI.97 Si es posible hablar de él sin
atender procesos y especificidades de los partidos comunistas identificados con esta
apuesta de reforma de su propia tradición y movimiento. Pero además, y centrando en el
caso español, no sólo es necesario situar la genealogía, el significado y la evolución del
discurso eurocomunista, sino cuál fue su traducción y efectos entre la militancia
comunista en todos sus niveles.98
A partir de finales del verano de 1976, con la creación de CCOO como central
sindical, fue cuando entre los abogados laboralistas se planteó la cuestión de cuál iba a
ser su futuro como colectivo. Existían posiciones diferenciadas entre ellos: unos
entendían que con la creación de los nuevos sindicatos los abogados pasarían a
encuadrarse en ellos para consolidarlos; sin embargo, otros no veían que ese fuera el
camino correcto.99 La posición de Fina y Avilés respecto a las relaciones entre
94 LOIZU, M., ¿Qué es el compromiso histórico? Selección de escritos y comentarios de… Avance. Barcelona, 1976. 95 FINA, Albert, “Des del nostre despatx”..., pp. 70-71. [Traducción del catalán de J.T.H.].96 VÁZQUEZ MONTALBÁN, M., “El imprescindible Albert Fina”…, p. 24.97 ASOR ROSA A., La sinistra alla prova: considerazioni sul ventennio 1976-1996. Einaudi. Torino, 1996. BARCA,. Luciano, Cronache dall'interno del vertice del PCI, Rubettino editore. Soveria Mannelli, 2005. GUALTIERI R. (cura), Il PCI nell'Italia repubblicana. Carocci. Roma, 2001. PONS, Silvio, Berlinguer e la fine del comunismo. Einaudi. Torino, 2006.98 LOIZOU M. y VILLANOVA P., ¿Qué es el eurocomunismo? Avance. Barcelona, 1977. AZCÀRATE M, Crisis del eurocomunismo. Argos Vergara. Barcelona, 1982. PALA, Giaime y NENCIONI, Tommaso (Eds.), El Inicio del fin del mito soviético: los comunistas occidentales ante la primavera de Praga. Ediciones de Intervención Cultural. Barcelona, 2009.99 CARMENA, Manuela, “Abogados laboralistas de Madrid y Barcelona”…, p. 112.
23
movimiento obrero y despachos laboralistas estaban condicionadas por su idea de que la
existencia de otras centrales sindicales no impediría finalmente “la existencia de un
sindicato “unitario”, no “único””. En consecuencia, era necesario que los abogados
laboralistas no aparecieran divididos, unos, como abogados de Comisiones y, otros,
como de UGT, USO, etc. De no ser así, se contribuiría a consolidar una división
sindical que todavía no está consolidada, por lo menos, según ambos, en su base de
apoyo social: “Es necesario que los despachos estén, hoy, al servicio de la clase obrera
en su conjunto, y al servicio de la unidad sindical, buscando incluso formas de
asesoramiento unitario entre ellos”.100
En las memorias escritas por Fina se plantean cuestiones que resultan
fundamentales para el análisis e interpretación del papel que tuvieron los comunistas en
la transición política española y el protagonismo del movimiento obrero en ella,
aspectos que se entrelazaron, sin duda. La fuente que Fina nos proporciona no nos
puede servir de explicación acabada de ambas cuestiones, es una interpretación
subjetiva, como es la memoria, de aquellos acontecimientos y por tanto necesariamente
cualquiera historiador debe someterla a crítica, cosas todas ellas sabidas. Sin embargo,
moviéndose del caso particular de Fina a aspectos de carácter general, sus reflexiones sí
que proporcionan líneas básicas de la cuestión para un análisis a partir de inscribirlas en
un contexto adecuado, pero sobre todo de plantearse nuevos interrogantes sobre la
relación entre política y sindicalismo101; y más concretamente sobre naturaleza de la
polémica comunista sobre el sindicalismo unitario -anterior en el tiempo a 1976-, sobre
100 FINA, A. y AVILÉS, Montserrat, “El futur del despatxos laboralistes”, Arreu, núm. 3, del 8 al 14 de novembre de 1976, p. 16.101 Sobre la que ya existe una notable literatura publicada: ALMENDROS, F. Et. Al., El sindicalismo de clase en España (1939-1977). Ediciones Península. Barcelona, 1978, p. 67-70. ALFOUR, Sebastian, La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988). Edicions Alfons el Magnànim. Valencia, 1994,19891, pp. 228-230. MOLINERO, C. e YSÀS, P., “Comissions Obreres”, en GABRIEL, P. (Coord.), Les Comissions Obreres de Catalunya, 1964-1989 (Una aportació a la història del moviment obrer). Empúries – CERES. Barcelona, 1989, pp. 78 y ss. SANTOLÀRIA, Jordi i COLOMINES, Agustí, “25 anys de CC.OO.: de moviment sociopolític a sindicat”, L’Avenç núm. 136, abril 1990, pp. 16-18. KÖHLER, Holm-Detlev, El movimiento sindical en España. Transición democrática. Regionalismo. Modernización económica. Fundamentos. Madrid, 1995, p. 97. VEGA, Rubén, CC.OO: de Asturias. En la transición y la democracia. Unión Regional CC.OO. de Asturias. Oviedo, 1995, pp. 80-82, pp. 86-87. CEBRIÁN, Carme, Estimat PSUC. Empúries. Barcelona, 1997, pp. 148-149. MARÍN RAMOS, José Luis, “La transició política a Catalunya”, en P. Ysàs (Ed.), La transició a Catalunya i a Espanya. Fundació Doctor Vila d’Abadal. Barcelona, 1997, p. 76. SELLÉS, Elionor, Moviment obrer, canvi polític, social i cultural. Comissions Obreres de Catalunya, 1964-1978. Tesi doctoral, Dpt. d’Història Contemporània. UB, 2005. AHCO. Col. Tesis i tesines, pp. 424-438. DOMÈNECH, Xavier, “El partit dels moviments: tres moments d’una relació”, en PALA, Giaime (Ed.), El PSU de Catalunya. 70 años de lluita pel socialismo. Materials per a la història . ACIM. Barcelona, 2008, p. 235-243. MARÍN ARCE, José María, “Les organitzacions socials durante la Transició: sindicats i patronal”, YSÀS, P. (ed.), La configuració de la democràcia a Espanya. Eumo Editorial. Vic, 2009, p. 93.
24
los ritmos con que tuvo lugar y se presentaron las posiciones de unos y otros, sobre
cuáles fueron sus protagonistas principales y, finalmente y no por ello menos
importante, sobre su traducción sobre una base obrera amplia, en aquellos momentos
fuertemente movilizada. La clase obrera que era concebida por él y por Avilés como un
“todo” que si todavía no era unitario en la práctica efectiva –y el propio proceso
histórico del país que se había vivido desde 1939 hacía que así fuera- lo era
potencialmente. De ahí que la “unidad sindical”, desde su punto de vista, no sólo no
fuera lo contrario de la “libertad sindical”, si no que lo entendían como la misma cosa.
El distanciamiento respecto al sindicalismo impulsado por Comisiones, y el que
Fina y Avilés se dieran de baja de la organización comunista en aquellos momentos, en
enero de 1976, no significó que no mantuvieran un fuerte vínculo político e ideológico
con ella. Es más, aun después de su salida del “Partido”, ambos continuaron dándole su
apoyo. Por ejemplo, participando en una carta pública firmada por un grupo de
profesionales e intelectuales con la que pedían el voto para el PSUC en las elecciones
generales de junio de 1977.102 Asimismo, un año más tarde de su marcha del partido
seguía considerándolo “todavía la alternativa válida para a la sociedad, y es el
vehículo más firme para llegar a una sociedad más justa”.103 De esta manera, pasaron a
engrosar las filas de lo que a partir de entonces se conocerían como los “comunistas sin
partido”.
IV. En transición: ¿revolución sin revolucionarios?
La mayor parte de la obra publicada por Fina, escasa pero del todo reseñable, está
relacionada con su experiencia profesional, en forma de memorias, como fue el primer
libro. Pero también publicó otros textos ensayísticos en los que se condensan una gran
capacidad de observación y análisis y, al mismo tiempo, un ejercicio notable de ironía y
de sentido del humor, aplicados en este caso al ámbito de la justicia y el derecho. En
unos casos lo hizo utilizando el conocimiento que le habían proporcionado sus años de
102 “Nosaltres també votem al P.S.U.C.”, La Vanguardia Española (LVE), 12-VI-1977, p. 14. Manifiesto firmado el 10 de junio, encabezado por Giulia Adinolfi y firmado por un total de 101 intelectuales, profesionales y artistas, que manifestaron públicamente su voto al partido en las elecciones generales del 15 de junio de 1977. Los firmantes se autodefinían como pertenecientes a “diferentes tendencias ideológicas y políticas”, una parte de ellos estaban claramente distanciados y fuera del partido como Adinolfi y su marido, el filósofo Manuel Sacristán, Fina y Avilés y otros, junto con otro grupo que en esos momentos formaban parte de la dirección del PSUC, como Joaquim Sempere.103 FINA, Albert, “Des del nostre despatx…, p. 16.
25
defensa jurídica de los trabajadores104 y, en otros, analizando cómo es tratada la justicia
y su propia evolución histórica a partir de su personal lectura de un conjunto amplio de
obras que forman parte de la literatura universal.105 Puede interpretarse que uno de los
objetivos que perseguía con ello era atacar los tópicos sobre la justicia, a entre ellos los
lugares comunes inoculados por la cultura de masas de la época. En ocasiones lo hacía a
partir de personajes televisivos como el de Perry Mason, del que tenía un opinión
personal muy crítica en cuanto a capacidad y ética profesionales.106 También atacó
estereotipos a través de una crítica sarcástica, planteando abiertamente el desacralizar la
justicia en nuestro país, dejar de lado rituales y aspectos externos que, por sí mismos, no
aseguran su correcto funcionamiento.107 En sus textos, propuso con absoluta libertad un
conjunto de reflexiones que concluían en propuestas respecto de la necesidad de mejorar
el funcionamiento de la justicia en nuestro país. Mejorar la justicia, no como solución
parcial y aislada del resto de realidades, sino como forma de contribuir, de manera
global, a hacer de la sociedad, una sociedad mejor, para lo cual era tan necesario
denunciar prácticas corruptas como servidumbres políticas.108 Fina firmó más de un
centenar y medio de artículos aparecidos en diferentes diarios y revistas.109 En un 104 FINA, Albert, De la llei i la justicia …”. Laia. Barcelona, 1987. Sobre el tono y la intención advierte el subtítulo del refrán catalán que elegió Fina. Además cuenta con prólogo de Josep Solé Barberà (pp. 7-8), un texto impagable tanto por lo que en él se afirma como lo poco que se prodigó en la escritura publicada el propio Solé.105 FINA, Albert, Justicia y literatura. Ed. Bosch. Barcelona, 1993. Un personal y yo diría que profundo repaso, a partir de la literatura universal, de visiones y estereotipos sobre un conjunto de realidades relacionadas con la justicia: crímenes, procesos y juicios, abogados, jueces, la corrupción en la justicia, detenidos, presos y desterrados, para acabar con el tema de la pena de muerte. En el que, si bien no se duda sobre la condición humana, sí se pone en tela de juicio el progreso de la justicia humana.106 “como abogado es un perfecto gamberro, si actuara en Barcelona con su estilo tendría más de un denuncia en su “haber”. No es un personaje creíble, el creado por Erle Stanley Gardner, ya que no pierde nunca ningún pleito, siempre tiene un solo caso entre manos, a los jueces no les viene de una hora y todos sus clientes son realmente inocentes y nunca mienten. Todo eso no pasó nunca en la vida real”FINA, Albert, “L’advocat Perry Mason”, Diari de Barcelona, 8 de setembre de 1987, p. 11. Lo seguiría haciendo con otros “justicieros” que en años sucesivos irían poblando las pantallas televisivas, a los que denunció como anti-modelos para la justicia “por su prepotencia a [los] derechos humanos, a los constitucionales y democráticos”, FINA, A., “L’Equalitzador”, Diari de Barcelona, 15 de setembre de 1989, p. 13.107 “Si los curas han conseguido en gran medida la supresión de un vestido como la sotana, tan ridículo y desfasado por lo menos que la toga (…) se olvida que lo que importa no es la toga, sino que tales supuestas virtudes sean una realidad (…) Mientras nos ocupamos de lograr una justicia realmente popular, independiente, eficaz, honesta y progresiva, reservemos para el próximo Carnaval la utilización de la toga. Como algo superado e impropio de nuestro tiempo, para divertirnos”.FINA, Albert, “La toga como disfraz de carnaval”, Triunfo núm. 896, año XXXIII, 29-3-1980, p. 12.108 FINA, A., “La corrupció a l’Administració de Justícia”, L’Hora de Catalunya, sección Tribuna, 14 al 26 de abril de 1980, p. 32; FINA, Albert, “Poder judicial i política”, Diari de Barcelona, 4 d’octubre de 1987, p. 11; FINA, A., “La corrupció a la justícia”, Diari de Barcelona, 2 de setembre de 1988, p. 11; FINA, A., “L’ingrés a la carrera judicial”, Diari de Barcelona, 4 d’abril de 1989, p. 11.109 El primero de ellos fue publicado en 1962 en la revista del Colegio Oficial de Abogados de Barcelona, sobre un tema entonces de plena actualidad desde el punto de vista legislativo, como era el de la participación obrera en los beneficios empresariales, FINA, Albert, “La participación del trabajador en los beneficios de la empresa y el accionariado obrero”, Revista Jurídica de Cataluña mayo-junio de 1962,
26
principio, pasaría a formar parte de la redacción de un proyecto profesional
comprometido, tolerado por la dictadura y de largo recorrido como fue “Gaceta de
Derecho Social”, de la que fue colaborador en Barcelona a partir del número 23, de abril
1973.110 No obstante, el mayor número de los artículos de Fina cubren un período que
va desde 1976 hasta 1990 en la prensa diaria de difusión catalana y española. La
presencia de su discurso público se produjo fundamentalmente a partir de los artículos
que escribió con frecuencia en diarios y revistas, especialmente a partir de 1978, como
“Triunfo”, “Arreu”, “Diario de Barcelona”, “Mundo Diario” o “El Periódico”, con los
que colaboró a lo largo de casi quince años, hasta entrados los años noventa. En todos
sus artículos de opinión combinó el conocimiento profesional con materiales
autobiográficos que constituían una argamasa consistente para trabar sus reflexiones.
Una cuestión a la Fina dedicó tiempo y un especial empeño en los años de la
transición política a la democracia fue la de la “amnistía laboral” para los trabajadores
despedidos durante la dictadura, llevando a cabo una crítica abierta, a lo largo de los
meses que van de octubre de 1977 hasta mayo de 1978, de la Ley de Amnistía, y muy
especialmente a sus efectos sobre la amnistía laboral.111 Calificó las disposiciones
legales sobre esta amnistía de carácter ambiguo y abstracto, y señaló sus limitaciones
como instrumento adecuado para recuperar el puesto de trabajo a los trabajadores
represaliados. Por esta razón, resultaba necesario que el movimiento obrero, volviendo a
los “viejos tiempos”, coordinase y luchase a favor de una verdadera amnistía laboral112,
cuyo objetivo no sería otro que el de la efectiva restitución al afectado de los derechos
que tendría de no haberse producido la injusta medida de su despido.113 En su opinión,
“no existiría una completa amnistía política hasta que existiera la amnistía laboral”, es
decir, que existieran las disposiciones y los instrumentos con que pudiera hacerse real y
efectiva.114
con el que Fina atendió la invitación que la revista ha hecho a los “Abogados jóvenes” en setiembre de 1961. Aunque no fue hasta muchos años después cuando volvió a publicarse en ella un nuevo artículo suyo en la revista, en esta ocasión dedicado a su ámbito de especialización jurídica, FINA, A., “Infracciones delictivas de carácter laboral”, Revista Jurídica de Cataluña enero-marzo 1970, Vol. 69, núm. 1, 1970, pp. 103-108.110 Con la incorporación del economista catalán Manuel Ludevid Anglada, en el número 42-43 de diciembre de 1974, Fina pasó a formar parte del grupo constituido por casi una veintena de miembros de la redacción y colaboradores entre los que estaban Gregorio Peces Barba, Enrique Barón, Maria Antonia Iglesias, entre otros.111 FINA, A., “Una sentencia sobre la amnistía”, Tele-eXprés, 17 de mayo de 1978, p. 14.112 FINA, A., “La amnistía laboral”, Mundo Diario, sección “Opiniones y comentarios”, 28-7-1978, p. 3.113 FINA, A., “La amnistía laboral”, El Periódico, sección “Tribuna”, 9-11-1979, p. 17. 114 FINA, A., “¿Es posible la readmisión del obrero a quien se haya concedido la amnistía laboral?”, Diario de Barcelona, sección “Laboral”, 13-11-1980, p. 61.
27
A lo largo de su exposición sobre cambios normativos o proyectos sobre
modificaciones impulsados por diferentes gobiernos –reclamando en 1977 una
alternativa democrática al nuevo derecho que regulase las relaciones laborales115-, en la
aplicación de determinadas leyes y decretos se encuentran entretejidos innumerables
ejemplos concretos sobre los resultados de la aplicación por parte de la administración
de cada una de las normas que Fina analiza. Son especialmente detallados los análisis
relacionados con el ámbito laboral, tratados con precisión, diría que hasta el extremo.116
Fina aborda los primeros efectos del paro a principios de los años ochenta ante los que
reivindica un “trabajo digno”117, un término que hoy muy presente en el mundo sindical.
Asimismo critica la introducción de la temporalidad en la contratación y la ampliación
del despido laboral por parte del gobierno de UCD (Decreto 25-7-1982).118 Pone en
cuestión el despliegue de nuevas modalidades contratación y flexibilización del
mercado de trabajo anunciadas por el primer gobierno socialista en 1983 y su carácter
regresivo119 -concretadas a partir de la aprobación de la Ley 23/1984 de 2 de agosto de
reforma del Estatuto de los Trabajadores-, introduciendo contrato temporal para
fomento de empleo con costes de despido muy reducidos, entre cuyas consecuencias
estaba la precarización a partir de nuevas figuras contractuales para los jóvenes
trabajadores.120 Una consecuencias que, finalmente, se vieron frenadas con el “paro
general” del 14 de diciembre de 1988 al que Fina apoyó públicamente.121 Una victoria
de las organizaciones obreras que entonces alentó y saludó, aunque mostrara una
opinión contraria al modelo sindical que de manera tendente se consagraba en la década
de los ochenta122 ante los fenómenos de des-estructuración de la clase obrera.
Tendencia, en su opinión, que tenía su origen en el tránsito político a la democracia,
durante el cual si bien la ciudadanía obtuvo plenamente los derechos políticos y civiles,
115 FINA, Albert, “Cal un nou Dret del Treball”, Arreu núm. 13, del 17 al 23 de gener 1977, p. 21.116 FINA, A., “Responsabilitat en els accidents”, Diari de Barcelona, 3 de novembre de 1988, p. 11. FINA, A., “Sentències incongruents”, Diari de Barcelona, 12 d’octubre de 1989, p. 15, reivindicando el derecho de una trabajadora inválida no activa a pensión de invalidez. FINA, A., “Els jutjats socials”, Diari de Barcelona, 11 novembre de 1988, p. 11. FINA, A., “Ineficàcia dels acords davant el CMAC”, Diari de Barcelona, 8 de març de 1990, p. 13. FINA, A., “La reparació per danys per accident de treball”, Diari de Barcelona, 17-IV-1990, p. 5.117 FINA, Albert, “El paro existe y sabemos por qué”, El Periódico, 18 de enero de 1980, p. 7. FINA, A., ““Stop” al paro”, El Periódico, 22 de abril de 1983, p. 4.118 FINA, A., “El despido libre”, El Periódico, 16 de junio de 1979, p. 17. FINA, A., “El despido ya es casi libre”, El Periódico, sección Opinión, 8 de julio de 1982, p. 6.119 FINA, A., “Las anunciadas medidas laborales”, El País, 26 de octubre de 1983, p. 7.120 FINA, A., “El contracte laboral d’aprenentatge”, Diari de Barcelona, 2 de desembre de 1989, p. 13. FINA, A., “El frau en la contractació obrera”, Diari de Barcelona, 12 d’agost 1989, p. 11.121 FINA, A., “Vaga general del 14-D, sí”, Diari de Barcelona, 3 de desembre de 1988, p. 11. 122 FINA, A., “Sindicatos de servicios”, El Periódico, 14 de octubre de 1987, p. 6.
28
en cambio algunos de los derechos sociales que más directamente habían conquistado
los trabajadores durante años anteriores, bajo la dictadura, no se vieron plenamente
desarrollados.123 Conquistas que son recordadas en un artículo suyo con motivo de los
25 años de existencia de las CCOO de Cataluña en 1989 en el que pide una valorización
del patrimonio histórico atesorado por el movimiento obrero antifranquista.124 También,
entre otras cuestiones y en fechas tempranas, Fina denuncia viejos-nuevos problemas
sociales, como la persistente discriminación laboral de las mujeres.125 En la misma
época expone un caso especialmente dramático, el del trabajador Vicente L.S., de 44
años, que afectado por una enfermedad laboral recurre ante la falta de respuesta de la
Seguridad Social decide quitarse la vida.126
A esta obra ensayística y autobiográfica escrita por Fina cabe añadir los rastros
que dejó su actividad -cuando no el activismo- en una dimensión pública mucho más
visible. Este se inició desde los años de la transición política española, con su
participación y sus intervenciones en numerosos programas de radio y de televisión,
invitado en unos casos para ser entrevistado y en otros para participar en coloquios,
conferencias, mesas de debate sobre el mundo laboral y sus mutaciones. El uso de los
materiales autobiográficos en su escritura tiene su más evidente muestra en la obra que
publicó sobre su experiencia de lucha contra del cáncer, enfermedad que se le
diagnosticó en 1993 y marcó los últimos años de su vida.127 Este es un testimonio – en
base al que se realizó un reportaje emitido por TV3 poco antes de muerte- que expresa
fundamentalmente su voluntad de enfrentarse a la “realidad” y a las “cosas” sin darse
por vencido de antemano, su aspiración de razonar y de racionalizar las experiencias
que se viven, de manera que no queden ocultadas o postergadas, como quedan a
menudo la historia y la experiencia de los débiles socialmente y, por tanto, más
indefensos para hacer frente a la vida en sociedad. Dicho de otra forma, destierra el
fatalismo como único horizonte, al que el humanismo de Fina contrapone un vitalismo
racionalista, aunque nada ingenuo. Se trata del testimonio de un agnóstico militante, con
123 FINA, A., “Crisis en el movimiento obrero”, El Periódico, 3-5-1982, p. 17.124 FINA, A., “Comissions Obreres de Catalunya, 1964-1989”, Diari de Barcelona, any 199, 18 de febrer de 1990, p. 11.125 FINA, A., “Una discriminació per raó de sexe”, Diari de Barcelona, 1 de febrer de 1988, p. 11. FINA, A., “Discriminació per raó de sexe”, Diari de Barcelona, 15 de gener de 1989, p. 11.126 Dados todos los pasos legales a lo largo de cinco años para que la Seguridad Social la reconozca su enfermedad, entre 1982 y 1987, a la espera del señalamiento -después del recurso del primer dictamen del juicio- su abogado, es decir, Fina, trata de ponerse en contacto con el trabajador y entonces se informa de que aquel, un año antes, se había suicidado arrojándose desde el andén de una estación del Metro de Barcelona, FINA, A., “Cronología de un suicidio”, El Periódico, sección Polémica, 25 de febrero de 1987, p. 7.127 FINA, A., Conviure amb el càncer. Columna. Barcelona, 1996.
29
el que Fina trataba de transmitir a las personas que estaban en circunstancias similares a
las suyas la idea de que su enfermedad “no es sinónimo de muerte”.128
Su escritura, por último, toma cuerpo a partir de una especie de voluntad notarial
sobre las reacciones de los personajes –la mayor parte de ellos conocidos en diferentes
circunstancias-, las ideas que plantean, los fracasos que arrastran, las esperanzas que
confiesan. La crítica sobre estos asuntos es habitualmente dura cuando analiza el
funcionamiento de la justicia o de algunos de sus representantes, aunque en alguna
ocasión lo es también positiva.129 Especial compromiso tuvo Fina en asuntos que
afectaron a los derechos humanos y las consecuencias de la “razón de estado” nada más
comenzar la década de los años ochenta. Por ejemplo, cuando cuestionó abiertamente
los criterios restrictivos aplicados por la policía con los detenidos -denunciados por el
propio Consejo General del Poder Judicial- que no aseguraban las garantías de defensa,
como síntoma de las limitaciones de la propia democracia en esos momentos.130 Esta fue
una cuestión que, pocos años después, le llevaría a participar junto con otros treinta
abogados barceloneses en la denuncia de presuntas torturas y malos tratos policiales
inflingidos a tres independentistas catalanes procesados.131
Cada una de estas actitudes que he ido enumerando, corresponden a la
concepción personal que Fina tiene sobre la democracia. Tal como exponía él mismo en
un artículo con motivo de los nueve años de sistema democrático en nuestro país, en un
ambiente de conmemoración como correspondía, sostiene que la democracia se había
ido consolidando, pero que la igualdad y la justicia social, en muchos terrenos, no
habían progresado al mismo ritmo que las libertades políticas. “Las situaciones de paro,
pobreza, pensiones, amparo de la justicia, derecho de la salud, son algunos de los
ejemplos que todavía están mal ubicados en el edificio constitucional”.132 En medio de
una década de revolución neoconservadora y de extensión del ideario neoliberal de
consagración del “dios mercado”, consolidada con la desaparición de la URSS,
continuaba Fina, por tanto, manteniendo criterios respecto a la necesidad de cambios
128 Una idea bien opuesta a la defendida, también desde posiciones militantes, las del creyente, por el escritor y periodista JARDÍ, Enric, “L’inutil combat”, La Vanguardia, 27-4-1997, opinión, p. 37. Según Jardí en estas circunstancias lo único es acogerse a la fe es como única solución.129 FINA, A., “José Antonio Somalo”, Diari de Barcelona, 17 de juliol de 1988, p. 11. Un elogio recién nombrado del presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, que fue durante muchos años un magistrado de Trabajo de Barcelona, entre 1966 y 1979.130 FINA, A., “Hablar en presencia del abogado”, El Periódico, 23 de marzo de 1980, p. 5.131 Entre los abogados estaban, además de Fina, M. Avilés, J. Solé Barberà, A. Gil Matamala, Josep Maria Lopera, Ignasi Doñate, Sixte Garganté, Lluís Krauel, Francesc Arnau, entre otros, ver .FINA, A., “Querella por torturas contra varios policías”, El Periódico, 16 de marzo de 1985, p. 13.132 FINA, A., “Nou anys de constitució”, Diari de Barcelona, 2 de gener de 1988, p. 11.
30
que permitieran construir una cultura democrática en el país. Lo hacía sin abandonar el
elogio de la “revolución”, concebida en los términos expuestos por el físico Robert
Havemann, entonces uno de los intelectuales disidentes de la RDA, que entendía la
defensa de esa “revolución” para lograr una sociedad radicalmente distinta, cuyo
objetivo fuera hacer un mundo más humano y más habitable, más justo. Aunque, al
mismo tiempo, las palabras de Fina estaban teñidas por el escepticismo de quien
compartía lo sostenido por Pier Paolo Pasolini años antes: la inexistencia de
“revolucionarios” ante la sospecha que no existía propósito de “revolución” por parte la
izquierda.133
133 Robert Havemann planteaba que “la situación las bondades de las relaciones humanas no son la regla, sino la excepción, pero que no es una deficiencia de los hombres individuales, sino de las naturaleza amoral de la sociedad en que viven”, ver FINA, A., “En defensa de la revolución”, El Periódico, sección “Tribuna”, 24-2-1980, p. 14.
31