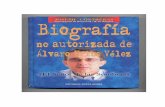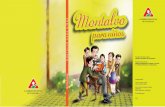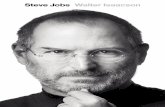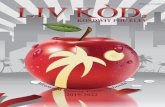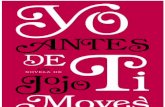Yo me acuerdo, biografía de un líder Tsa'chila
Transcript of Yo me acuerdo, biografía de un líder Tsa'chila
Yo Me Acuerdo Autobiografía de un líder Tsa'chila de la
comuna de los Colorados del Búa
Luís Alfonso Aguavil Oranzona
ii
Published by Fundación Yanapuma Calle Guayaquil N9-59 y Oriente Quito 170409. Ecuador. Tel: +593 2287 7084 http://www.yanapuma.org Copyright 2014 by Alfonso Aguavil All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission from the publisher except for brief passages published in a review. Todos derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducido en cualquiera forma sin el permiso dado por escrito de los publicadores, salvo extractos breves publicados en una reseña.
iii
Dedicatorio:
Dedico esta obra a mi madre Herminia
quien me animó en la vida y me enseño el
amor de mi cultura, a mi padre que me
hubiera gustado conocer, a mi esposa
Germania y a mis hijos que me soportaron
en mis proyectos.
Quiero con este libro dar a conocer nuestra
historia de los últimos 50 años. Quiero
también animar a las nuevas generaciones
para que preserven y fortalezcan la cultura
Tsa’chila.
Alfonso Aguavil
iv
Tabla de Contenidos:
Capítulo Titulo
Página
Derechos de Autor
ii
Dedicatorio
iii
Tabla de Contenidos
iv
Lista de Ilustraciones
v
Prefacio
vi
Prefacio del Editor
xiii
Introducción
xxii
Capítulo 1 Yo Me Acuerdo
1
Capítulo 2 La Vida Tradicional de los Tsa’chila
66
Capítulo 3 Memorias del Pasado
119
Capítulo 4 La Disrupción de la Vida Tradicional
138
Capítulo 5 Desarrollo del Centro Cultural Shinopi Bolón
174
Capítulo 6 Abdón Villareal
220
Notas Metodológicas
234
Epílogo
238
Bibliografía
239
v
Lista de Ilustraciones:
Página No. Ilustración
0
0 En el centro, Alexandro Calazacón, padre de Abraham Calazacón
3 1 Herminia con Alfonso es sus brazos, Regina y Florentino
23 2 Herminia con Alfonso y una sobrina
89 3 Construcción de la casa tradicional en 2014
107 4 Regina
154 5 Tsa'chila poniendo achiote
156 6 Tsachila preparando el guito - Tiene brazaletes de plata (Kalata shili )
162 7 Julio Aguavil, padre de Alfonso con Florentino y unos amigos
166 8 Abraham Calazacón caminando en una calle de Santo Domingo
184 9 El centro cultural “Shinopi Bolón”
187 10 El Río Shinopi
198 11 En Santo Domingo 2007-1
199 12 En Santo Domingo 2007-2
201 13 Alfonso Aguavil en un desfile en Cayambe
204 14 Voluntarios aprenden sobre la cultura tsa’chila en Shinopi Bolón
206 15 Miembros del grupo cultural en Shinopi Bolón
223 16 Abdón Villareal pasando el rio hacía Búa
230 17 Abdón Villareal enseñando español a Florentino
232 18 Dorin Villareal con Epifanía
vi
Prefacio
Llegué a Ecuador en el año 2005, desde Escocia y luego de haber pasado también una larga estadía en los Estados Unidos donde terminé mi doctorado en Nueva York. Llegar a un lugar donde es tan fácil el contacto con lo milenario, con la historia y cultura indígena y pre-inca, me fascinó desde el primer instante y me pareció una riqueza tremenda y valiosa que como tantos tesoros intangibles me parecía algo muy poco apreciado y pasado por alto por muchos de los ecuatorianos mismos quienes prefieren aliarse con lo hispano y lo moderno en lugar de las raíces autóctonas del mismo país. Son precisamente estas preferencias por lo moderno y el impulso por alcanzar a la vida contemporánea de los países desarrollados que ha partido al pueblo en dos, donde la mayoría de los grupos indígenas se han quedado atados a la tierra y a un pasado cada vez menos soportable mientras el resto del pueblo goza del desarrollo rápido que está experimentando Ecuador en el siglo veintiuno.
En la actualidad, para muchas personas la representación del pueblo indígena está mayormente formada en torno a las imágenes casi cotidianas de aquellas mujeres del campo que se
vii
encuentran mendigando en los semáforos de las grandes avenidas. Y no están solas, ellas suelen ir con una “guagua” atada a su espalda y una o dos más sentadas en la vereda. Ésta, es una mirada muy alejada de la visión pastoral de la vida indígena proporcionada por ejemplo, por las pinturas de tigua, pinturas que con sus colores tan brillantes narran en sus imágenes una vida ideal que se realiza en las prácticas diarias del campo junto al balance con las fuerzas naturales, donde la cosmovisión se expone.
Parece difícil contar con exactitud el número de grupos indígenas en el Ecuador. Algunos dicen 14 mientras otros cuentan hasta 22, depende en cómo se definen los límites entre un grupo y otro. Con mi inclinación hacia la antropología, al llegar al Ecuador me sentí como un niño en una tienda de dulces con tanta riqueza humana y aunque en realidad no había planificado una larga estancia sino únicamente una visita vacacional, debo confesar que ya han transcurrido 10 años desde aquel primer día.
Durante estos años me he acercado cada vez más a la cultura Tsa’chila, y en gran parte, el responsable de este suceso es el autor y protagonista de éste libro, Alfonso Aguavil. Por su invitación llegué a conocer la comuna Búa de los
viii
Colorados aunque anteriormente había visitado la comuna Chihuilpe donde me hospedé unos días en el museo etnográfico Wuapilu, y empecé a entender algo de esta cultura pacífica y milenaria de cazadores-recolectores.
La primera vez que me encontré con Alfonso fue en una feria de turismo en Cuenca en 2006. Él estuvo allá con su grupo cultural para dar un poco de color cultural, además de entretener a los delegados y visitantes con su música y baile típico. Recuerdo con claridad que Alfonso estaba vestido de la forma típica y tan icónica, con la falda de bandas de blanco y negro, su cabello pintado con achiote y su cuerpo pintado con las líneas negras del “huito.” Me pareció una gran inconsistencia verle sujetando un celular, tapando una de sus orejas con un dedo mientras trataba de escuchar entre todo el ruido de la feria que nos rodeaba.
En el mismo año 2006, junto con un grupo de personas la mayoría ecuatorianas, lanzamos una fundación con la misión de fomentar el desarrollo sostenible y sustentable dentro de las comunidades indígenas y marginalizadas del país – la Fundación Yanapuma. Sin financiamiento y sin experiencia, pero con todo el ánimo de ayudar, empezamos a trabajar con los Tsa’chila de Búa
ix
por medio de Alfonso, el fundador y director del recién conformado grupo cultural Shinopi Bolón.
Al inicio, yo trabajaba directamente en los proyectos en el campo con la ayuda de grupos de voluntarios y pasantes y los pocos recursos que lográbamos conseguir, es así como viene a mi memoria que un día al finalizar la jornada de trabajo y después de haber tomado un baño en el agua refrescante del Río Shinopi, tuve la oportunidad de sentarme con Alfonso y escuchar sus historias sobre la cultura Tsa’chila y el pasado que él había experimentado desde que nació en el bosque sin fin. Somos casi de la misma edad Alfonso y yo, y lo suyo es un pasado totalmente opuesto de lo mío. Me fascinó comparar nuestras trayectorias y experiencias tan diferentes. Mientras empezaba a entender un poco sobre la mentalidad Tsa’chila, me di cuenta que era una historia que por motivos culturales probablemente iba a desaparecer sin ser contada, y que sería una perdida inmensa para todos.
Con el paso del tiempo y el crecimiento de nuestra fundación, me encontré siempre más unido a mi escritorio en Quito, y más confiado en otros compañeros trabajando en el campo para recibir información y percepciones nuevas sobre la cultura Tsa’chila. ¡Y hubo muchísimos!
x
Empezamos a trabajar en proyectos diversos – reforestación, mejoramiento de cacao, huertos familiares, nutrición y dieta, desarrollo de artesanía y microempresas. Entender la mentalidad de los Tsa’chila y las diferencias culturales se nos volvió una necesidad bien fuerte para poder lograr de mejor manera las metas de los proyectos.
En algunas ocasiones visitando el centro cultural Shinopi Bolón, advertí a Alfonso sobre la posibilidad de escribir la historia de su vida y su identidad Tsa’chila para darnos la perspectiva desde adentro de la cultura en lugar de depender en relatos y análisis de antropólogos ajenos a la cultura quienes lo interpretan según sus teorías académicas. Finalmente un día, reunido con Alfonso en el centro cultural, me mencionó que estaba interesado en escribir su historia. En ése momento nos dimos cuenta de que había un pequeño inconveniente, él no sabe escribir bien. Sin ningún reparo y lleno de emoción me comprometí a buscar una persona adecuada para ayudarle en este proyecto, un proyecto que me hubiera gustado hacer a mí, pero que para ese entonces me era imposible dedicar el tiempo y atención necesarios.
xi
Algo como unos 10 meses más tarde, me llegó un email del Sr. Richard Couëdel, sociólogo y oriundo de Francia, preguntando sobre la posibilidad de hacer un voluntariado con nosotros. Viendo su perfil en su hoja de vida, me pareció la persona idónea para empezar el trabajo de escribir la historia de la vida y experiencia de Alfonso Aguavil de Búa. Tengo que decir que ha sido un placer trabajar con Richard durante el año que él se dedicó a ésta tarea. Se ha comprometido y ha llegado a su tarea con una sensibilidad e inteligencia impresionantes y una paciencia profunda para ayudar a Alfonso a dar estructura, amplitud y dirección a su narrativo.
El resultado es este libro que nos presenta los cambios tan radicales que han experimentado los Tsa’chila durante los últimos 60 años, es la historia que refleja el ser privado de forma tan abrupta y grosera de su vida tradicional y pacífica como cazadores-recolectores en un bosque sin fin, de ver a su selva destruida, de ser estafado y privado de sus recursos naturales y tradicionales, y de perder el sentido de su cultura por la pérdida de la selva y las restricciones impuestas sobre su movimiento. Hombres Tsa’chila como Alfonso Aguavil siguen con su misión de ayudar a su etnia recuperar su orgullo cultural, y preservar los
xii
valores y la historia Tsa’chila en el mundo moderno. Merece tener nuestro apoyo, y merece ganar nuestra atención por un instante para entender mejor sobre una historia escondida de este país todavía diverso y pluricultural que se llama Ecuador.
Andrew Kirby, PhD. Quito 17/11/2014
xiii
Prefacio del Editor:
Llegué a Quito en Ecuador el 20 de enero 2014. El 23 bajé a Santo Domingo de los Colorados con Andy, el director de la Fundación Yanapuma. Decimos bajar porque pasamos de los 2850 metros de altitud de Quito a los 600 metros de Santo Domingo en dos horas y media. Cambio de altura, cambio de clima, cambio de ambiente, un solo país, dos mundos. Atravesamos un paisaje de bosques verdes y de ríos, de pequeñas fincas y de pueblos estrechos. Llegamos a la ciudad de Santo Domingo, caótica y ruidosa, económicamente muy activa pero sin alma. Cogimos un taxi para llegar al Centro Cultural Shinopi Bolon en la comuna Colorados del Búa. El taxi nos dejó a la entrada. Caminamos penetrando en una vegetación verde intenso por un sendero bordado de arbustos y flores. El ruido de la carretera desapareció poco a poco, escuchamos los sonidos de la naturaleza, pájaros, insectos, crujidos de ramas y caídas de hojas enormes. Entramos en un claro donde descubrimos unas casas tradicionales. Llegamos. Aquí encontré por primera vez los Tsa’chila y conocí a Alfonso Aguavil1. El hombre era jovial pero se podía sentir una cierta autoridad. Debía descubrirlo poco a 1 Luís Alfonso Aguavil Oranzona.
xiv
poco para entenderlo mejor y ayudarle en la escritura de su relato de vida.
Viví un año con los Tsa’chila, la mayor parte del tiempo en la comuna del Búa. Viví unas veces en el centro cultural, otras en unas familias de la comuna. Descubrí paulatinamente la gente Tsa’chila, su entorno y su cultura, su lengua y sus hábitos. Desde afuera, nada les distingue de los mestizos. Tienen casas parecidas con bloques de cemento y techo de lámina. La mayoría de los Tsa’chila se viste de la misma manera salvo unos hombres irreductibles que tienen todavía el peinado con achiote. Unas pocas mujeres también llevan tunan, la falda tradicional. Los niños van a la escuela y juegan al voleibol o al fútbol. Todos los Tsa’chila tienen un terreno donde cultivan lo que se hace en esta región: plátano, cacao, café, yuca, maracuyá,... También crían gallinas y a veces unos chanchos. En cuanto a los perros numerosos comparten la vida con los habitantes.
A vivir con ellos, a escucharlos y a través de la historia de Alfonso, empecé poco a poco a entender los cambios enormes que vivieron hasta hoy. Imagínense un pequeño pueblo indígena viviendo en sus tierras desde un tiempo sin alcance para la memoria, en un territorio enorme, viviendo de lo que le daba la naturaleza en
xv
abundancia. Cazaban lo que querían cuando lo querían, pescaban en ríos generosos, recolectaban lo que necesitaban de plantas. Vivían en pequeños grupos de familiares. Dicen que fueron siempre pacíficos, no tenían guerras, tampoco la palabra existe en su lengua. No tanto por no tener conflictos que por evitarlos, había suficiente espacio para mudarse en caso de problema. Tenían su cosmología guardada por sus pones (chamanes). En pocas palabras, parecía a un mundo equilibrado, en armonía2.
Lo que llaman la colonización empezó realmente en los sesenta con el ánimo del gobierno de esta época. Acerca de eso, el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados es emblemático. En 1950, el pueblo de Santo Domingo tenía 1.500 habitantes, en 1975 tenía 30.000, hoy en 2014 la ciudad tiene 300.000 habitantes y sigue creciendo. El colmo es que se ubica en el corazón del territorio Tsa’chila. Con la colonización se abarrotó tanta tierra que cuando se delimitó su territorio, no podían evitar su división. El territorio de los Tsa’chila se volvió ocho
2 No quiero caer aquí en la imagen de un mundo idílico. La selva es un mundo peligroso, pensamos por supuesto a las serpientes, pero la caída de árboles tampoco prevenía. Tenían enfermedades fatales como las úlceras (El padre de Alfonso murió probablemente de eso). Era una sociedad con una dominación masculina muy fuerte, era común de golpear a su esposa.
xvi
comunas alrededor de Santo Domingo: Congoma, Chihuilpe, Otongo Mapali, Peripa, el Poste, los Naranjos y Colorados del Búa, la octava, la comuna de Tahuaza, desapareció después por la venta de sus tierras. Un pueblo de 2500 personas repartidas en siete comunas. ¡Todo eso en 50 años! Conocieron la deforestación, la selva desapareció en 10 años, se impuso una agricultura intensiva golosa de nutrientes y de pesticidas químicos, empezó la contaminación de los ríos. Se enfrentaron a una nueva lengua y se impuso el español. Ahora la mayoría de la población Tsa’chila es bilingüe, pero no todos hablan bien el español, herramienta de dominación social y de poder. Al principio de mi estancia, estaba sorprendido de oír tanto la palabra “vergüenza”. Traduce probablemente un sentimiento causado por la violencia simbólica que vivieron y todavía viven diariamente por ser una minoría. Hablan de vergüenza cuando se trata de ir a Santo Domingo, de andar por las calles o de irse de compras, también cuando se enfrentan a la tramitología del Estado. Vergüenza de no entender el mundo de afuera, este mundo que se impuso de hecho.
En un tal caso de dominación, no hay muchas opciones. Podríamos pensar que el más probable
xvii
fuera de desaparecer, diluirse totalmente en la masa. Eso no ocurrió. A pesar que sea pequeño (8.000 ha), los Tsa’chila tienen su territorio. Ahora bien, tienen que defenderlo tanto por sus linderos que controlar su uso (no vender y no arrendar). Todavía hablan el tsafi’ki, su lengua, aunque son bilingües, pero poco a poco encontramos niños que no lo hablan. Sería de entender lo que pasa realmente. Antes, cuando los Tsa’chila vivían en la selva en pequeños grupos, no tenían que preocuparse por su lengua o su cultura, estaban solos, casi únicos, eran Tsa’chila en sí. Ahora con el contacto con la gente mestiza, se enfrentan al otro, tienen que definirse y defenderse, tienen que ser Tsa’chila por sí. La defensa de la cultura Tsa’chila de la cual nos habla Alfonso necesita una postura activa. Si los padres no transmiten voluntariamente su lengua a sus niños, ¿cómo ellos van a transmitirla después? Es más fácil de perder algo que de recuperarlo. Aquí las madres tienen el rol más importante, ¿no hablamos de lengua materna? Si los Tsa’chila no quieren perder su cultura, no solamente tienen que ser plenamente conscientes, tienen que resistir y luchar3. Pero es difícil de hacerlo solo, lo que nos dice Alfonso: hay que unirse. No se trata de tener
3 Lo que no implica la violencia.
xviii
ciento por ciento de adhesión, eso es imposible, se trata de unir el número más grande de gente para rescatar y fortalecer su cultura.
Los Tsa’chila, a pesar de todas las dificultades que enfrentaron tienen numerosos triunfos. Gracias a la ley, tienen su territorio, delimitado y asegurado, desde luego tienen que controlarlo porque en este mundo nada es adquirido para siempre. Tienen sus estructuras legales, la Nacionalidad y las siete comunas Tsa’chila. La Nacionalidad es representada por un gobernador elegido democráticamente, tiene su directiva y un teniente por comuna. Cada comuna tiene su presidente y una directiva. La población de los Tsa’chila ha doblado entre los años noventa y hoy, y sigue creciendo. Las comunas tienen su escuela hasta cierto nivel del colegio. Existe hoy un proyecto de escuela Milenio. Todavía una mayoría de la gente habla Tsafi’ki, pero tendrían que seguir practicándola si no quieren perderla. Tienen oportunidades para defender su cultura a través de sus grupos culturales. Y sobre todo, descubrí un pueblo con una grande riqueza humana, todos los recursos que necesitan los Tsa’chila existen dentro de ellos. La radio comunitaria podría ser la herramienta unificadora de difusión de su cultura. Permitiría de paliar a la división de su territorio.
xix
Cuanto a este territorio, no solamente se trata de mantenerlo en sus límites, se trata también de rescatar su riqueza. A pesar de tener varios cultivos intensivos, sobre todo por las tierras arrendadas a mestizos, las comunas Tsa’chila destacan por su biodiversidad y eso es su riqueza. También se nota sus paisajes. Este territorio no tiene nada que ver con los monocultivos que encontramos en la región (ejemplo de los miles de hectáreas de palma africana por ambos lados de la carretera de Santo Domingo a Esmeraldas). Pude observar la felicidad de la gente de Santo Domingo llegando en la Comuna del Búa para aprovechar de su campo y de sus ríos limpios. En verdad, no es el caso de todas las comunas ya que algunas tienen problemas grave de contaminación. Pero, si pueden proteger su territorio, así podrían proteger su cultura que tenía y todavía tiene muchos vínculos con la naturaleza. La prueba es su manera de trabajar la tierra. Los Tsa’chila no son verdaderos agricultores en el sentido moderno de esta palabra y no pueden competir en la misma carrera que los demás sin perder su cultura. Siguen practicando un compromiso con la naturaleza. No piensan en término de rendimiento por hectárea de cultivo pero tienen otra racionalidad, la del rendimiento de sus esfuerzos. Es una práctica extensiva de la
xx
agricultura, a la verdad más adaptada a su entorno ecológico. En este sentido, siguen su cultura y por eso la idea de producir orgánicamente tiene mucho sentido aquí. Lo que nos propone Alfonso en su discurso es una cosmovisión, no la cosmovisión antigua que ha desaparecido por la mayor parte pero una visión de lo que puede ser el mundo Tsachila participando al mundo globalizado. Deben asumir su diferencia y afirmar su imagen: una naturaleza respetada, un territorio natural con ríos sin contaminación, un turismo comunitario y ecológico, una agricultura orgánica con productos diversos típicos Tsa’chila. Una cultura en adecuación con su entorno. Si seguimos el discurso promoviendo la biodiversidad, debemos incluir la diversidad humana que es la riqueza de este país. Hablando de humanidad, a vivir con los Tsa’chila se puede observar su amabilidad y su respeto, el cariño que tienen por sus hijos y la tranquilidad de su vida. Esperemos que no pierden eso.
El texto que nos deja Alfonso a través de su historia es un testimonio de los cambios que vivieron los Tsa’chila los últimos 50 años y un manifestó por el rescate y el fortalecimiento de su cultura Tsa’chila y de su medioambiente. Es
xxi
también un mensaje de paz y de amor. Escuchamos su palabra.
Richard Couëdel, M.A. Quito 15 de noviembre, 2014.
xxii
Introducción: Sobre los Tsa’chila
El pueblo indígena de los Tsa’chila4 (pronunciar Sáchila) se ubica en la parte este del Ecuador, alrededor de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Esta región tiene suelos fértiles y un clima tropical muy lluvioso la mitad del año. El territorio de los Tsa’chila es dividido en siete comunas: Chihuilpe, Congoma, Peripa, El Poste, Otongo Mapali, Los Naranjos y Colorados del Búa. La población de esta Nacionalidad es de aproximadamente 2.300 habitantes. Hasta antes de los años 1950, podíamos considerar los Tsa’chila como pueblo de la selva; de hecho vivían con y de la naturaleza, eran cazadores-pescadores-recolectores, cultivaban también unas plantas necesarias. A partir del final de los años 1950, con la construcción de carreteras y el ánimo del gobierno de esta época, se impulsó una colonización que no paró de crecer hasta hoy. Así la ciudad de Santo Domingo pasó de 1.500 habitantes en 1950 a 300.000 actualmente, volviéndose en un centro comercial muy activo en una región ahora dedicada a los cultivos de exportación y a la ganadera. De repente los Tsa’chila pasaron de un casi aislamiento a un
4 La terminación la siendo la marca del plural en Tsafi’ki, no se pone la s al final.
xxiii
contacto agresivo y permanente. La región conoció la deforestación y la adjudicación de tierras a los colonos. Los Tsa’chila perdieron mucho de su territorio y su unidad geográfica antes de conseguir la propiedad jurídica global en comunas. Tuvieron que cambiar su estructura tradicional por una nueva organización, administrativa y política. A pesar de todo eso, sobrevivieron y todavía siguen viviendo y representando el alma de esta región. En este libro, Alfonso Aguavil, líder de la comuna Colorados del Búa, nos relata su vida, y a través de esa la historia de los Tsachila y de los cambios radicales que vivieron los últimos 50 años. Alfonso nos quiere hablar de sus luchas, por su identidad, por su cultura y por la preservación del medio ambiente, lo que no se puede considerar de manera separada. En camino, cruzamos también la historia de la fundación Yanapuma que trató desde hace 8 años de apoyar a los Tsa’chila en su lucha para a la vez preservar su cultura y adaptarse a los retos de la economía impedida por la cultura dominante.
2
Quiero contar de lo que vivimos hace más o menos 50 años atrás, mi familia, en este caso mi hermano Florentino, mi hermana Regina que ya está fallecida mi madre Herminia. Nosotros vivíamos en el kilómetro 13, ahora en la vía Colorados del Búa 5 , en este lugar también rodeaban nuestros vecinos más cercanos. El jefe de casa de un vecino se llamaba Antolino Aguavil, otro jefe de casa de otra familia se llamaba Domingo Zaracay, había también Alvino Aguavil, Justo Aguavil, Ignacio Aguavil, Horacio Aguavil, estas familias estaban más cercanas, nos visitaban más constantemente, viceversa nosotros les visitábamos.
5 Esta vía sale al norte de Santo Domingo y llega a Umpechico.
3
FOTO N°1 : Herminia con Alfonso es sus brazos, Regina y Florentino
La Minga Comunitaria
En este tiempo no había tanto la necesidad de dinero, nuestros mayores se dedicaban solamente a hacer las siembras para el consumo de nosotros mismos y de nuestros vecinos más cercanos. Un ejemplo, sembrábamos maní, y cuando era la cosecha invitábamos a todos y les brindábamos. Pero también hacíamos la minga comunitaria6 , estas mingas mantenían a los Tsa’chila en comunidad, en unión, para sembrar arroz en ese
6 En tsafi’ki, para hablar de la minga comunitaria, palabra que no existía a esta época, decían por ejemplo: Laya i'to torali wa'keno, es decir reunirse y sembrar maní (o cualquier producto). No se trataba de trabajo comunitario propiamente dicho, más bien hacía a nivel de un grupo de familias.
4
tiempo, para buscar animales en la selva como guatusos, guantas, puercos de monte, o para pescar; había mucha gente 7 en una minga, entonces se guardaba bastante carne para brindar, por eso se secaba la carne de diferentes especies de animales y de pescados en la candela. En la casa, al ladito de la cocina de leña, nuestros mayores abrían un hueco en la tierra de más o menos 50 o 60 centímetros de profundidad y de unos 50 centímetros de ancho. Ahí en ese hueco, primero ponían ceniza en la tierra, luego ponían hojas secas de plátano y hojas de Bijao8, lo forraban dentro sólo de hojas para que no se ensucie la carne. Ahí, ponían la carne. Y la carne permanecía, duraba siquiera unas tres semanas, un mes, no se dañaba.
Cuando había una minga, las mujeres preparaban el almuerzo. Pelaban y cocinaban el plátano. En este tiempo, lo pelaban sólo con los dientes, tres, cuatro, cinco mujeres, depende de la cantidad de Tsa'chila mingueros que había. Entonces las mujeres hacían la minga comunitaria en la cocina. Y para llamar a los Tsa’chila, para que vengan a almorzar, tenían un churro, la concha de un caracol, lo soplaban y los demás sabían que era
7 Se trataba de grupos de un grupo de 10 a 15 personas. 8 Bijao (español), Bakwa (tsafi’ki).
5
la señal para ir a almorzar. Cuando llegaban a la casa, para el almuerzo, primero las mujeres les presentaban un mate9 de mala, chicha de maduro batido a mano, y lo brindaba a cada uno. Después venía el almuerzo, pero todo en conjunto, nadie quedaba así retirado. Las mujeres se sentaban en combo 10 y sólo en combo, los hombres se sentaban en Shipoló 11 . Después de comer, también no faltaba malá, lun mala12. Lo brindaban y se emborrachaban a penitas, no mucho. Eso era la minga comunitaria. Y después de cumplir el trabajo, podían ser más o menos las tres de la tarde, depende de cómo avanzaba el trabajo, el líder13 daba por terminado la minga, y cada cual regresaba a su casa.
Pasado el tiempo, venía la cosecha. Ahí, el dueño de la casa, de la finca tenía que invitar nuevamente a brindar la cosecha. Los Tsa'chila venían con chalo, cada uno. El chalo era la canasta tejida por la gente misma con un bejuco llamado pikwa14. Así llevaban la fruta a su casa
9 El mate es un tazón hecho con la fruta del árbol del mismo nombre. Furín (tsafi’ki). 10 Asiento hecho con la base de la hoja de Pambil. 11 Banca de Balsa. 12 Maduro (español), Lun (tsafi’ki); Chicha (español), Mala (tsafi’ki). Existe también Elan mala; Elan (tsafi’ki), Caña (español), Chicha de caña dulce. 13 Al lugar de líder, usaban la palabra Mantá tan. 14 Pikiwa (español), pari shili (tsafi’ki).
6
para su familia. Por eso digo ahora es muy importante recuperar esa buena costumbre y eso mantenía en unión a la gente. En este tiempo siempre había un líder, nosotros vivíamos en el kilómetro trece, ese líder era llamado « Anó shili », los Tsa’chila ponían apodo a las personas de confianza. Un Tsa'chila llamado Ignacio Aguavil, a él le habían puesto « Anó shili », lo que quiere decir en español « chanta de plátano » o « cepa de plátano ». ¿Por qué le habían puesto el sobrenombre de « Anó shili » a Ignacio? porque él era un líder que castigaba a los Tsa’chila desobedientes con Anó shili. Ignacio Aguavil siempre estaba en contacto con nosotros y siempre nuestros vecinos estaban atentos para brindar o para compartir cualquier cosa.
Cazar, Pescar y Cosechar
Yo no conocí a mi papá, había fallecido cuando yo tenía apenas seis meses, cuando era bebé; mi mamá sufrió mucho para criar a sus hijos pero mi familia era querida por los demás. « Ano shili », Ignacio Aguavil, nos invitó a caminar siquiera casi doce kilómetros de nuestra casa, más en la selva, ahora más abajo del recinto Umpechico15. Ignacio 15 Este recinto se ubica en la misma vía a 25 km de Santo Domingo de los Colorados. Su nombre viene de Ompi (tsafi’ki) que quiere decir tortuga.
7
había ido a la montaña, y había visto un sitio con un río que tenía muchísimos pescados y muchos animales por esa parte. Porque no hubo otra cosa más en ese tiempo, nuestros ancestros tenían que estar donde había bastantes animales, donde había bastantes peces en los ríos. Entonces nosotros fuimos; la familia de Alfonso con la familia de Ignacio, construimos una casa, un casa bien sencilla, con hoja de pambil 16 y caña guadua17.
Mi mamá tenía dos caballos. Y me acuerdo que eran bien mansitos. Cuando nosotros nos fuimos de la casa, los mayores iban a pie, a mí me hicieron montar un caballo con la maleta porque era lejos, además era todavía niño, y por donde pasó el caballo había una rama con una casa de avispas y el caballo movió la rama donde estaban las avispas, y muchas le picaron. Entonces el caballo salió corriendo y se chocó con un árbol. El camino era muy estrecho, yo me caí, el caballo también se cayó. Mi familia estaba muy preocupada porque me golpeé la pierna y el caballo se fue adelante corriendo, dejando la maleta en el camino. Seguimos caminando y 16 El pambil es un tipo de palma con una madera muy dura, se usa para las bases de las casas. Shiponpo (tsafi’ki), Pambil (español). 17 La caña guadua es un tipo de bambú grande. Pa'kika (tsafi’ki), Caña Guadua (español).
8
encontramos el caballo más o menos a 300 metros de donde nos caímos. Lo cogieron y me hicieron montar otra vez. En el camino, había algunos esteros, había lodo, había muchos rastros o pisadas de leones, también de puercos de monte. Algunos tenían miedo de los leones. Bueno, llegamos al lugar y construimos un rancho, nos acomodamos y dormimos. Al día siguiente fuimos a la cacería. Cogíamos animales y los secábamos. Íbamos también al río, a la pesca, cogíamos pescados y los secábamos. Todo era secado para que durara, para que se conservara más tiempo. La carga que había llevado el otro caballo era más de plátano porque no había plátano en la selva y para los Tsa’chila el plátano era siempre la comida típica. No puede faltar el plátano desde ese tiempo, y desde mucho tiempo atrás. Bueno, nosotros pasábamos como quince días allí. « Ano shili » quien era el líder nos dijo que teníamos que traer chanchos, porque teníamos chanchos en la casa. ¿Pero quién iba a dar de comer a los chanchos en la selva? Entonces sembramos un poco de plátano y de guineo. Unos fueron a la casa, los demás se quedaron allí. Trajeron tres chanchos, crecieron, con el tiempo se reprodujeron y una puerca parió entre diez y doce chanchos; comenzaron a producir el plátano y el guineo.
9
A mí me gustaba colaborar desde pequeño, participar en los trabajos; nosotros hicimos un corral para los chanchos, ahí pusimos como doce chanchos. Comenzaban a chillar de noche o a la madrugada, eso era por los leones 18 . Escuchábamos, podían venir los leones a atrapar a los chanchos. Y un día, fue una madrugada, nosotros estábamos durmiendo, solamente escuchamos el chillido de los chanchos. El león había entrado en la chanchera y tan fácil se había llevado un chancho a la selva. El león es un animal grande, lo había llevado arrastrando y nosotros de miedo no salimos a ver el corral, mejor lo dejamos tranquilo para que se lo llevara al siguiente día, salimos y vimos que se lo había llevado de la chanchera a más o menos 150 metros en la selva, había huellas cerca de un tronco de un árbol grande, chide pele19 . Los mayores sabían que donde había un montón de hojas, ahí estaba debajo el chancho. Abrieron las hojas, yo también fui, se había solamente comido la mitad del cuerpo del chancho. Lo había tapado con hoja para después venir nuevamente a comer. Como ya estaba dañado, nosotros lo dejamos allí sin 18 En su relato, Alfonso nos habla varias veces de leones y de tigres. Son palabras que usan también los mestizos de la región. Nombran león el puma y tigre el jaguar. Probablemente ambos han desaparecido de la provincia. 19 Chide pele, tronco de árbol. Chide (tsafi’ki), palo, trunco; Pele (tsafi’ki), árbol.
10
tocarlo. Así se quedó. Regresamos a la casa y cada vez, pasando cada semana, se acostumbró este león, o los leones, porque se enseñaron a llegar a la chanchera y a seguir comiendo a los chanchos. Entonces nuestro líder dijo: ¡No, no hay como vivir aquí! Mejor, nos vamos. Escogieron una fecha. Fuimos a matar muchos animales y pescados, y a secar. Llevamos con el caballo un cargamento de alimentos, de carne y de pescado. Así fue, regresamos a la casa.
La Fiesta
Los Tsa’chila siempre tenían bastante caña dulce sembrada. Se reunían para hacer la fiesta20. Así mismo, a través de la minga comunitaria, hacían chicha de caña dulce, eso se convertía en alcohol, se emborrachaban con eso de acuerdo con el tiempo que se fermentaba, podía ser tres, cuatro, cinco días, mientras más fermentado, tiene más alcohol. En la fiesta, bailaban sólo con la música de marimba. Los líderes de música de marimba eran Domingo Zaracay y Carlos Sauco, pero para tocar la marimba, ellos primero tenían que emborracharse un poco con chicha, como para perder la vergüenza. Todo el mundo bailaba, no 20 Aquí Alfonso nos habla de la grande fiesta Wama, que los Tsa’chila tenían una vez al año.
11
era como ahora, los Tsa’chila tenían que emborracharse un poco, perder un poco de vergüenza, y ahí sí, todos hablaban duro, bailaban mucho; pero en esa fiesta siempre se comía bien. Como había bastante carne de animal bastante pescado, tomaban chicha, comían, bailaban. Y en ese tiempo, los Tsa’chila eran bien celosos, yo digo que los hombres eran machistas. En este tiempo, no sabíamos qué quería decir machista, pero ahora me doy cuenta qué es machista, por decir, una señora, una mujer casada, no podía bailar con cualquier persona; tenía que pedir permiso al esposo. Si de repente le falló, tal vez un poquito, la esposa bailó sin permiso del esposo, entonces ahí la pegaban, pero la pegaban en serio. Por eso yo digo que eran muy machistas. Yo me doy cuenta, era algo que no debían de hacer. Pero eso era la cultura de los Tsa’chila. Y cuando se emborrachaban, al siguiente día siempre amanecían con malestar por haber tomado mucho alcohol, chuchaqui 21 . Entonces para que le quitara este chuchaqui, iban y sacaban el palmito, palmito de pambil o de chontilla, y hacían un caldo y este caldo les quitaba el chuchaqui. O sino, como las mujeres siempre tenían gallinas, hacían caldo de huevos, se llama
21 La palabra chuchaqui viene del quichua.
12
en tsafi’ki Pi'poka loka. Y eso era la costumbre de los Tsa’chila para que les quitara el chuchaqui.
Siempre el trabajo de los Tsa’chila era la pesca, la cacería, y sembrar, sembraban yuca. Hacían chicha de yuca, pero para hacer la chicha de yuca, no molían en molino cocinaban bastante la yuca, tenían una piedra grande, no sé de dónde era, pero hasta ahora tenemos esta piedra. Ahí molían, machucaban la yuca con otra piedra más pequeña, pero tenían la costumbre para que la chicha de yuca fuera deliciosa o sabrosa, para que fuera ámpon22, la yuca tenía que ser masticada. Los mayores, más que todo las mujeres, iban a la selva para recolectar hojas, aquí todavía en la reserva del Shinopi tenemos una planta llamada ampó, un árbol que se llama ampó pele, y la hoja se llama ampó japishú23. La hoja de este árbol desinfecta los dientes y las encías, tenían que masticar muchas hojas de ampó, y los dientes del color blanco natural cambiaban y se volvían negros. Masticaban ampó, y cuando estaba bien masticado botaban la hoja e iban a la platanera donde tenían los plátanos, ahí tumbaban la mata de plátano cuando estaba por parir o parido. Este plátano bien tierno lo cogían y también lo
22 Ámpon (tsafi’ki), rico o sabroso. 23 Japishú (tsafi’ki), hoja.
13
masticaban, eso para que pegara a los dientes esta pintura de ampó, entonces los dientes se quedaban desinfectados totalmente después molían la yuca y la masticaban un poco en la boca, según la costumbre, así la chicha de yuca era más rica. También la chicha de yuca fermentada se convertía en alcohol y se emborrachaban. Hasta ahora, unos 50 años después, 70 años después, viven los Tsa’chila y todavía unos Tsa’chila tienen los dientes negros, una pintura natural24 tan buena y fuerte.
La Casa
Siempre la casa era una sola. No estaba dividida. Ahí mismo era la cocina, y ahí teníamos la tarima donde secábamos la carne, un poco guardábamos arriba, y la otra parte en el hueco. Al ladito del fogón o de la cocina de leña, en el suelo, teníamos siempre el telar. Las mujeres Tsa’chila madrugaban, siempre se levantaban a las cuatro de la mañana, prendían la candela, y trabajaban, haciendo shi'tá 25 , es decir tejido. La estructura misma también se llamaba shi'ta entonces, había un sólo cuarto donde teníamos la cocina, la tarima 24 Los Tsa’chila usan otras pinturas naturales: Mu (tsafi’ki), el achiote; Máli (tsafi’ki), huito (español). 25 Shi'tá (tsafi’ki), tejer y telar. Chun bilina (tsafi’ki), tejido.
14
para ahumar y secar la carne, el hueco para guardar la carne, el telar y la cama. Al ladito mismo guardábamos el maíz nativo. Este maíz servía para la comida típica llamada chilín bibú26. El maíz duro, seco, lo cogían y lo molían con una piedra. También molían el maduro de plátano dominico, bien madurito, bien suavito, lo revolvían con maíz molido bien fino. Envolvían un todo con la hoja de bijao27. Era siempre de 30 a 40 centímetros de largo redondo. Eso se llamaba chilín bibú, nunca faltaba. También tenían maní siempre al lado del fogón para que no se dañe. Este maní, lo molían y de la misma manera, lo mezclaban con plátano dominico, lo envolvían con hoja de bijao, y eso se llamaba torali28 bibú, pan de maní. Preparaban también un tipo de colada29 con sólo maíz molido bien finito. En vez de poner azúcar, para consumir una cosa dulce, ponían jugo de caña o maduro porque no había azúcar. Y eso era todos los días. La comida que no faltaba era el pescado, la carne, ka30 y lo'ka, chilín bibú, ano31 bibú, ano ila32. Y si queríamos comer arroz, sembramos arroz, no 26 Bibú (tsafi’ki), pan. 27 Bijao (español), Bakawa (tsafi’ki). 28 Torali (tsafi’ki), maní (español). 29 Lo’ka (tsafi’ki), colada. 30 Ka (tsafi’ki), palmito de pambil o de chonta. 31 Anó (tsafi’ki), verde de plátano. 32 Anó ila es el plato típico de los Tsa’chila, hecho con verde cocido y molido. Acompaña la comida de todos los días.
15
comprábamos nunca nosotros, todo era producido aquí, todo era natural.
También cuando querían distraer hacer juegos tradicionales, había un árbol llamado furín33 furín pele que tenemos todavía. Hace una semillita, una pepita. Hacían un tubito de más o menos dos cuartas34 con un huequito. Abrían el mismo tubito y por la mitad de este tubito arriba le ponían una semillita y le soplaban para arriba. Eso era un juego tradicional. Yo digo que es bueno de rescatar todo eso porque ahora no hay esos juegos tradicionales para entretener, no solamente los niños, sino los mayores también. Y esos materiales son muy naturales.
Las Armas
A los pones35 Tsa’chila les gustaba tener la lanza de pambil. Eso era el arma. Pero eso no quiere decir que los Tsa’chila han sido guerreros. Los Tsa’chila nunca fueron guerreros. Siempre fueron pacíficos, y lo son todavía. Mucho tiempo atrás utilizaban la lanza hecha con Pambil. Después,
33 Furín (tsafi’ki), mate (español), una árbol que produce también un tipo de calabaza que sirve de recipiente o de vaso. 34 Palmos. 35 Los pones son los verdaderos chamanes, es decir los que siguieron todo el proceso de formación del chamán.
16
con el avance de la colonización, poco a poco los Tsa’chila estuvieron en contacto con los mestizos; con las personas de afuera vinieron otros tipos de armas. En este tiempo, hasta ahora también, había un arma llamada escopeta. Era como un tubo de un metro de largo adaptado con un pedazo de madera, y donde se une el pedazo de madera y el tubo, tenía una chimenea muy pequeñita y un martillo, allí venía la materia llamada pólvora, y por debajo de este martillo había algo como un gatillo. Por otra parte había las municiones y el fulminante. Primero, ponían por este tubo la estopa, que venía de una hoja seca de la chanta de plátano, luego ponían un poquito de pólvora. Para poner la medida de esta pólvora, tenían un pedacito de pico de diostedé36 o de tucán, con una rayita para no poner demasiado. Después ponían otro pedacito de estopa y lo taqueaban con una barrilla. Lo taqueaban para que quede bien apretado, y después ponían las municiones. Las municiones eran bolitas de diferente tamaño; Cuando querían cazar, pongamos en este caso una especie de lora,37 que volaban por manadas, cuando estaban en un árbol, eran cuarenta, cincuenta, era para una manada grande, entonces ponían unas cien 36 Olintso pa’pa (tsafi’ki), pico de diostedé, un ave de la selva. 37 Loro.
17
municiones. Les disparaban y caían tres, cuatro, cinco, seis de esta ave. Hace un tiempo, yo mismo cacé de esa manera y caían hasta doce, quince aves con un sólo tiro. Pero también había municiones más gruesas, en eso no ponían más de quince, de veinte municiones. Pero esto era para cazar otros animales más grandes como el venado, la guanta, el puerco de monte, o para matar los leones. Para eso, había que tener una buena puntería también, había que saber en qué parte del animal apuntar y allí iban estas municiones. Pero si no los apuntaban bien, los animales no morían, más bien se iban a la montaña, a la reserva, y tal vez allá morían o no. Así, fue cambiando, y poco a poco dejaron la lanza. Como era más fácil, más seguro, se utilizaba cada vez más este tipo de arma para la cacería.
Después de la escopeta, esta arma de chimenea, vino otro tipo de arma más avanzada. Me acuerdo que decían Ruber. Era muy parecido a la escopeta pero más moderno. ¿En qué sentido? Ya no tenía chimenea, ya no utilizamos la pólvora, ya no cargamos nosotros mismos sino que venían cartuchos, una especie de bala. Y con esta arma, para los Tsa’chila como para todo el mundo la cacería fue más fácil y más segura. Hasta yo
18
mismo, fui famoso por matar muchísimas aves con esta especie de arma.
La Pesca
Había una planta que se llamaba sano38. De este sano, sacaban piolas e hilos para tejer la atarraya39, un tipo de red para la pesca. También de este sano sacaban hilos para pescar con anzuelos. Pero hay otra especie de red hecha con el mismo sano, se llama dada en tsafi’ki. Hay una diferencia entre atarraya y dada, solamente una persona puede tirar atarraya donde hay pescado en agua no muy honda y ahí caen los pescados, dos, tres, cuatro, cinco, depende si hay abundancia de pescado. El dada es grande, de unos veinte metros de largo y más o menos de un metro y medio de altura, de acuerdo con la altura del agua. Para manejar el dada, se necesitaba unos tres, cuatro, cinco Tsa’chila. Tenían que ir en el agua, jalando este dada, arrinconando los pescados de un lado. La parte de abajo del dada tenía muchas piedritas como pesos. Iban jalando para sacar los pescados de ahí. Entonces
38 Sano (tsafi’ki). No encontramos su nombre en español. 39 A'tarraya (tsafi’ki), atarraya (español) es un tipo de red para pescar que se usa por un solo hombre.
19
arrinconaban y cogían. Pero cogían solamente los pescados grandes, no los pequeños.
La pesca con anzuelos se hacía solamente con una piolita de sano, y como carnada le ponían una ranita llamada en tsafi’ki Kikiká. Es una ranita pequeña de color rojo y blanco. Cuando canta esta ranita de la montaña, canta kikikikikikiki. Ponían la kikiká en el anzuelo, la botaban en el agua y solamente caía tsawa'tsa40, una especie de pescado de nuestros ríos. Con este kikiká, el anzuelo no se podía hundir profundo y se quedaba casi por encima del agua. Como esta especie de pez andaba poco profundo, casi topando el lomo afuera, cogía la ranita sólo con un brinco. Para pescar otro especie de pescado, por ejemplo barbudo, por ejemplo dewi 41 , banti, o pasala, bueno hay muchos pescados, ponían como carnada, un o'ton koro 42 . Así caía cualquier especie de pescado.
Otro método de pesca, lindo y muy natural, era con la trampa, con un batan 43 . Para hacer la trampa, se usaba el tallo de pe'so44, es decir de toquilla. De acuerdo con el tamaño de lo que 40 Tsawa'tsa (tsafi’ki), dama (español). 41 Dewi (tsafi’ki), el pescado « viejo ». 42 O'ton koro (tsafi’ki), lombriz. 43 Batán (español), sere (tsafi’ki). 44 Pe'so (tsafi’ki), toquilla (español).
20
queríamos hacer, y del río, usábamos 80 a 100 toquillas. Si el río era más grande, hacíamos la trampa más ancha. También se usaba el tallo de lu ano45 para hacer trampas más grandes. Otra opción era usar la caña guadua que era más resistente. El tejido se hacía con bejuco, y para que dure más tiempo, se usaba el bejuco de pari shili. En vez del alambre, todo era natural. Para hacer las infraestructuras poníamos dos líneas de cuatro horcones, sobre cada línea iba un larguero. Es entre estos dos largueros que pasa el agua y que se atrapa los peces. Para hacer el fondo de la trampa y que se unan los dos largueros se ponían latillas. Sobre estas latillas poníamos los tallos de toquilla ya tejidos. En la parte alta se necesitaba un escalón para que no regresaran los peces. Eso se hacía con una latilla de pambil de más o menos cuarenta centímetros. Así el batán quedaba con una forma de canoa para que no pueda salir el pescado porque el pescado, cuando cae en el batán, siempre brinca y brinca alto.
Pero con el avance de la colonización, cada vez los mestizos trajeron otros materiales de pesca, como la dinamita por ejemplo. Los Tsa’chila, con la dinamita, vieron la pesca más fácil, y más 45 Lu ano (tsafi’ki), platanillo.
21
rápida. De esta manera morían pescados de todo tamaño, y muchos. Se hacía daño a la naturaleza, pero también no se daban cuenta los Tsa’chila del gran peligro que sufrían. A veces con la explosión de la dinamita en la mano, por la falta de conocimiento de su manejo, habían muerto algunos Tsa’chila, o sino, uno quedaba sin brazo, pero nunca pensaron dejar ese método malo de la pesca y tan peligroso para la persona.
También había el barbasco, es un veneno natural que viene de la hoja de una planta ella misma llamada barbasco, cogían la hoja de esta especie, machucaban bastantísimas hojas de barbasco46, después del machucar, botaban las hojas en el agua. Muchísimos pescados morían allí. Cuando los Tsa’chila cogían bastante pescados estaban conformes. Este método se usaba más en tiempo de verano cuando había menos agua, no en el agua corriente del tiempo de invierno. A mí también me gustaba pescar con ese malo. Yo digo así ahora, no.
Después, de acuerdo con la colonización, con el acercamiento de los colonos, vino otro especie de barbasco llamado Bun shili47, pero este vino del
46 Son varias especies de barbasco (español), Bun (Tsafi’ki), Bun Japichu, Kajali japishu, Talu Japishu. 47 Se trata aquí de un bejuco. Shili (tsafi’ki), bejuco (español).
22
Oriente, de Amazonía. No se usan las hojas sino las raíces, solamente lo sembraban como sembraban la yuca, un pedacito de Bun shili, eso crecía y después hacía muchas raíces. Los Tsa’chila invitaban dos, tres, cuatro familias, era como un tipo de minga también, no iba solamente una sola familia porque los Tsa’chila eran así, para hacer cualquier cosa invitaban. Entonces sacaban muchísimos Bun shili y lo machucaban, el color de este bun shili era del color de la leche de vaca, blanco. Y este, lo ponían en el río. El agua se volvía blanca y después se ponía clarita pero seguía matando. Este Bun shili era más fuerte que la otra especie de bun o barbasco. Todo esto, ahora me doy cuenta, ha sido malo. Pero después asomó otra mala metodología de pesca, a motor, a corriente. Eso, los mestizos también trajeron esta mala metodología, pero siempre iban aprendiendo los Tsa’chila, dejando lo que era la pesca tan linda con herramientas. Siempre estábamos dejando buenas costumbres y cogiendo malas costumbres. Para pescar a corriente, ponían un motor fuera del río, ponían un alambre donde veían que había bastante pescado, y prendían el motor. Ahí empezaba a morir todo porte de pescado. Yo nunca he pescado así, pero yo lo he visto. Bueno, yo creo que todo esto es parte de reflexionar y decir no a
23
estos malos métodos de casería o de pesca. Aquí en el Búa, ya no pescan con dinamita.
¿Cómo Uno Cambia?
La experiencia buena, la experiencia mala, las dos cosas, para mí han sido buenas. En el camino, yo vi cual es la experiencia que yo hice, nunca olvidé.
Así como la política de afuera, e interna dentro de la comuna, las dos cosas a mí me hicieron despertar, pero bastante tiempo pasó. Y a mí, me costó mucho tiempo para cambiar de actitud. Aunque yo no estaba preparado para ir cogiendo, anotando, apuntando en un cuadernito, me ha
quedado la memoria. Además nunca he perdido contacto con los mayores.
Pero ¿qué tuve que hacer para cambiarme de actitud? Primero reflexionar. ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? ¿Qué hice después? ¿Qué he hecho de malo? Y eso malo que yo he hecho,
FOTO N° 2: Herminia con Alfonso y
una sobrina
24
¿hay fruto bueno o no? Ahora me doy cuenta cual es malo. Malo es, yo he visto. Malo es ser individualista, egoísta, mentir mucho, engañar entre nosotros. Hay muchas cosas, pero para cambiar de actitud es como decir hay una olla, tiene su tapa, para cambiar de actitud es fácil, coger esa tapa, mirar, nada más, todo está en uno. Un ejemplo, a mí me gustó mucho el alcohol, me gustó mucho el cigarrillo, a mí me gustaba emborracharme. Ahora no. Con los amigos, ahora sí me gusta tomar un poquito, compartir, sí es bueno, pero no quedarme botado en la calle así como yo he sido. Eso no puede ser ejemplo, desde mi casa para mis hijos, peor para los demás, para los amigos, para la familia.
¿De dónde vino el cambio? Yo, iba de mi casa, dejando a mi familia, sábado, domingo, lunes, martes. Yo me sentía feliz tomando, con los amigos afuera mientras tanto dejaba botada mi familia en la casa, como abandonada. Mi finca también. Pero en el hogar, hay un entendimiento en la pareja, mi esposa siempre decía: “¡Ya no tome, ya no tome! Usted es responsable de mí”. Después, después de mi hija, tuve mi hijo y después vino Vanesa. Estoy comentando algo de hace más o menos unos 20 años. Un día yo llegué a mi casa con mis amigos, con botellas de alcohol,
25
con cajetillas de cigarrillos, entramos a tomar en la sala de mi casa. Mi esposa estaba preparando la comida para mí, como siempre, y para brindar a mis amigos de borrachera. Yo estaba bien borracho, pero sí me acuerdo, estaba sentado y vino Daniel, no me acuerdo cuantos años tenía, pero dijo: “¡Papi, no tome más! ¿Por qué toma? ¿Papi por qué toma trago? ¡Ya no tome!” Y borracho, sí me acuerdo, vi la cara de mi hijo y escuché lo que decía. En ese momento, en el mueble yo me acosté, me puse a dormir. No sé a qué hora se fueron mis amigos. No sé a qué hora me desperté. Al siguiente día, y hasta ahora, me quedó lo que me dijo mi hijo. Ahora, sí tomo, pero muy de repente, sí me gusta con los amigos, con mi familia. Eso fue.
Y de la pesca, lo mismo. De ver tantos pescados morir con dinamita. Igual, dije no. Cuando formé el grupo cultural, me puse a concientizar a la gente. Un tiempo, fui enemigo de casi todos los Tsa’chila. Tenía que sociabilizar a la gente, explicar de ya no pescar así. Yo también era así, pero ya no. Estamos contaminando los ríos. Los ríos son para nosotros, para todo el mundo, los humanos y los animalitos y las aves. Concientizaba a la gente. Entonces la gente primero se enojó conmigo. Hasta mi familia misma se enojó conmigo. Porque
26
yo decía: “¡Ya no pesquemos con dinamita! ¡Ya no pesquemos con barbasco! Rescatemos el batán, el dada, el atarraya, los anzuelos”. Necesité mucho trabajo, pero ahora estoy viendo fruto. Hay unos cuantos Tsa’chila de repente no más pescan escondidos. En el tiempo de semana santa, donde no se come carne, culturalmente es así, todo el mundo comía pescado o huevos. Antes, en los días de semana santa, todo el mundo pescaba con dinamita en los ríos. Ahora, en semana santa, ya no, ahora, estoy recorriendo otras comunas. En otras comunas, sí siguen pescando con dinamita, con barbasco... Pero yo tengo la esperanza.
Bueno, no podemos decir nosotros que la colonización nos ha enseñado mal. Podemos tener amigos mestizos, amigos de todo el mundo, extranjeros, pero todo está en nosotros. La cultura es diferente, me parece, pero nosotros podemos seguir manteniendo lo que es nuestra cultura.
La Deforestación
Para salir a Santo Domingo, teníamos que caminar desde la una o las dos de la mañana. Siempre nuestros mayores llevaban cacao o achiote para ir a vender a Santo Domingo. También venían los intermediarios a la finca para
27
comprar el achiote y el cacao. Yo me acuerdo que venían a comprar a la finca, y que daban bastante plata así (haciendo un gesto con sus dedos) en billetes, y llevaban bastantes productos. Pero ahora me doy cuenta que era poquita plata, solamente habían dejado pequeños billetes para que sea bulto más grande. Entonces nosotros Tsa’chila como no sabíamos contar, estábamos contentos por el tamaño del bulto. De eso se aprovechaban los intermediarios. Como ahora, seguimos todavía en la mano de los intermediarios. Pero antes eso era peor.
Así nosotros madrugábamos a las dos, a las tres de la mañana e íbamos a Santo Domingo donde comprábamos solamente la sal. La sal era lo principal. Teníamos todo acá, pescado, carne de cualquier especie de animal, plátano y yuca. Me acuerdo que no sabíamos comer nada de legumbre. ¿Para qué la cebolla? Comprábamos nada. Nuestros mayores compraban nada.
Me acuerdo, en este tiempo, los líderes de Búa eran Ignacio Aguavil y Gumersindo Aguavil. Ellos dijeron en una reunión que íbamos a conocer un carro, un coche como dicen ahora. Y la gente estaba curiosa y preguntábamos: ¿Por qué y cuándo, cómo? Ellos dijeron que habían contactado con un extranjero, vulgarmente
28
« gringo » desde este tiempo. Ellos dijeron: “Un gringo va a abrir un camino desde Santo Domingo hacia Búa”. La gente reaccionó de diferente manera, unos con miedo, otros contentos por ver un carro porque era extraño. No teníamos carretera, nada. Primero querían ver la carretera, el camino. ¿Y qué pasó? Los líderes habían negociado para que trajeran el tractor y que abrieran un camino a cambio de que vinieran a explotar la madera en todo lo que es el territorio del Búa. Dijeron pues: “Tal día, va a venir el gringo”. Y así fue. Era un gringo alto, delgado, llamado Thomas Simpson48. Ya había la noticia que el tractor venía avanzando, y algunos estaban tumbando los árboles por donde iba. Así llegó el tractor y Thomas Simpson vino con su coche, un coche pequeño, me acuerdo que decían “Pichirillo”. Los mestizos lo llamaban Jeep. No respetaba el lodo, se iba nomás. Algunos niños Tsa’chila tenían miedo. Ahora ya no hay de este Jeep. Pero, yo me acuerdo, cuando venía el tractor botando árboles, había muchísimos animales que se dejaban ver, cruzando la carretera, el camino donde iba abriendo el tractor. ¡Cómo cruzaban los animales! ¡Cómo volaban las aves! Muchas especies de aves y muchas
48 Lo probable según la pronunciación de Alfonso.
29
especies de animales. Y cuando abrieron este camino, la colonización fue cada vez peor. Uno era por la madera, otro por matar los animales. Pero la madera, a nadie más la vendieron, solamente al gringo. Y después comenzaron a asomar muchísimos carros grandes que cargaban madera. Muchos carros y muchas máquinas. Jalaban todo tamaño de madera por la montaña. Los árboles eran inmensos. No estoy tan seguro, pero me parece que pasaron entre 8 y 10 años, sólo explotando la madera 49 . No la llevaban a Santo Domingo, todo era para Quito. Así fue. Imagínese, ahora me pongo a pensar yo. Claro que dejó una medía carretera. Esto avanzó, el gringo salió, no quedó ahí. Vinieron otros comerciantes de madera. No dejaron de explotar los Tsa’chila, daban un poquito de plata y llevaban mucha madera. Y nosotros, los Tsa’chila ingenuos, todos dejábamos puerta abierta a ellos.
49 Ahora el asunto de la distribución de la tierra entre los Tsa’chila es muy sensible. Unas familias tienen hasta más de 100 hectáreas y otras menos de 5. Alfonso me comentó que este problema empezó con la deforestación y la venta de los árboles. Ahora bien los límites de las comunas estaban más o menos definidos pero se trataba de tierras comunales, no se trataba de escrituras por « fincas ». Cuando los Tsa’chila entendieron que podían ganar dinero vendiendo los árboles, los más ambiciosos se atribuyeron más terreno. A esta época, no les importaba la agricultura pero después se quedaron con las tierras. Ahora los que tienen mucho terreno son los que arriendan más; otro asunto sensible ya que el arriendo está prohibido por los estatutos de la Nacionalidad Tsa’chila.
30
Me acuerdo de los Camacho, la familia Camacho, familia Vera, la familia Caminos. Se hizo explotador de madera hasta un Tsa'chila también. Aprendió a explotar la madera el Gumersindo Aguavil del Búa. Pero como Tsa’chila, no cambiaban. Siempre tenían nuestras costumbres.
Las Religiones, la Familia Villarreal y las
Hermanas Lauritas
Cuando había, más o menos en Santo Domingo, diez o doce casas, no estoy tan seguro, me acuerdo que había las hermanas Lauritas y un sacerdote. No me acuerdo como se llamaba este sacerdote, me imagino que era, si no me equivoco, Padre Maya. Había otra religión, los evangélicos. Solamente había dos religiones en Santo Domingo. Es muy importante eso también.
La familia Villarreal vivió muchísimo tiempo en Búa. Dorin y Abdón Villarreal lucharon, sufrieron también por sus propios esfuerzos, nos dejaron conocimientos también, ellos también aprendieron mucho de cómo vivían los Tsa’chila. Esta familia, especialmente a mí me dejó mucho, Dorin fue mi segunda madre, aprendí mucho. Por eso que para mí no es difícil ahora que tengamos visitas de muchos extranjeros. Desde muy bebé, la familia de Alfonso aprendió a usar el agua hervida por
31
ejemplo. Yo me acuerdo, en este tiempo, nadie tomaba agua hervida. Fuimos la primera familia pues. Hemos aprendido desde este tiempo a tomar agua hervida por muchas razones que todos sabemos ahora. Otra cosa que me ha dejado esa familia Villarreal: respetar a los demás. Hablando de respeto pues, ellos me han enseñado a respetar, hablando un poquito de puntualidad también porque en este tiempo ya hablaban de puntualidad. Como la asistencia que hacía la Dorin, a la gente que invitaba siempre decía de asistir con puntualidad. Si cumplimos eso, podemos hacer lo que nosotros queremos. Y ahora me doy cuenta que es verdad. Y mala suerte de nosotros que no aprendimos inglés en este tiempo. Pero la familia Villarreal siempre puso empeño en aprender el tsafi’ki. Todo este tiempo que ellos han vivido, aprendieron a hablar tsafi’ki. Ciento por ciento hablaron tsafi’ki.
Los Villarreal eran evangélicos. Invitaban los Tsa’chila y no-Tsa’chila a cultos pero no insistían en que cambiáramos de religión. Pero los Tsa’chila asistían a los cultos, antes de escuchar palabras de Dios, eran consejos de cómo vivir en comunidad, vivir unido, no tener problemas, eso eran los consejos constantes de ellos. También, traían papeles y con que escribir. Pero los
32
Tsa’chila no les importaba tanto aprender a escribir. Algunos sí aprendieron, pero la mayoría no, nada de nada.
Dorin sabía tocar piano y tenía como una radio sobre la cual había como un disco grande, daba la manivela y tocaba la música50. Con este mismo aparato, grababa también a los Tsa’chila para sacar canción y música. El canto siempre era de Dios. Y nosotros lo aprendíamos. Asistíamos a cultos, a la palabra de Dios los domingos en la noche. También hacían algunos juegos, y así nos manteníamos unidos. No sabía leer o escribir, pero yo aprendí a cantar. Y hasta ahora me acuerdo. Pero los cantos eran siempre relacionados a la palabra de Dios.
Laminuyoe
Laminuyoe
Jesukristusantie
Laminuyoe
Ese repaso era a diario para nosotros. Eso llamaba atención a todo el mundo, a los Tsa’chila y no-tsa’chila.
50 Era un gramófono.
33
Yo tenía una enfermedad constante y me ayudó muchísimo Dorin. Dorin era enfermera. Traía medicinas de su país, pero no se aliviaba mi dolencia, mi enfermedad. Ella me quería llevar a su país, a Inglaterra, pero yo no quise. No quise por motivo de que no quería alejarme de mi familia, no sé, no quería ausentarme de aquí. Me decía que si me iba tan lejos, tal vez no regresaría. Me decía: “¿A mi familia qué va a pasar?” Y más por eso decidí de no irme. Bueno, tanto tiempo pasó, yo crecí, y nosotros íbamos con el Abdón, el esposo, a la cacería de noche. Él trajo una carabina de su país 51 , muy automática. Esa carabina pegaba muy lejos para matar. Todavía existe la casa donde ellos vivieron. Alrededor de la casa donde vivían eran puros árboles, pura montaña, entonces venían muchas aves. Abdón Villarreal cogía la carabina y solamente de su casa disparaba y caían las aves. Es que eso era la comida de nosotros. Y así el tiempo pasó, muy lindo digo yo, muy bonito con ellos.
Mientras tanto llegaban las hermanas lauritas, llegaban constantemente las monjitas también con palabra de Dios. Entonces ahí hubo problemas un tiempo, hubo un conflicto. Se
51 Abdón nació en Ecuador, su padre era colombiano. Tal vez es por eso o porque Dorin su esposa era inglesa que Alfonso le consideraba como extranjero.
34
dividieron más los mestizos, no los Tsa’chila. Los Tsa’chila se mantuvieron con Abdón Villarreal. Como las creencias de nuestros ancestros antes eran en los dioses, confiaban en los pones52 y los curanderos Tsa’chila. Nadie creía en Dios. Si de repente moría un chancho por ejemplo, cinco gallinas, ellos se iban donde el pone, donde el curandero Tsa'chila para que no sigan muriendo. Si de repente falló una cosa, por ejemplo no había muchos pescados, no había muchos animales, se iban donde el pone, todo era con el pone. Entonces, aquí hubo bastante confusión para los Tsa’chila, dos religiones decían que nadie es más que Dios. Aquí eso era cada vez parte de las monjitas, católicas, y parte de la familia Villarreal, evangélicos. Pero un tiempo en Santo Domingo hubo un conflicto. Se hizo un grupo de las monjitas, y otro grupo de evangélicos. Hubo serios problemas. Pero para los Tsa’chila, como nunca están para pelear o en cualquier conflicto, no hubo nada. Eso fue interesante que ha quedado también para la historia. No imaginaba yo en ese tiempo cual era el problema. Ahora que hay tantas religiones, me doy cuenta. Así poco a poco los
52 El pone es considerado como un verdadero chamán, es decir una persona que siguió todo el largo proceso de una formación que dura más de 15 años. El curandero es generalmente una persona que no siguió todo el proceso pero que ya conoce bien las plantas.
35
Tsa’chila fueron dejando de creer a los pones Tsa’chila, sino más en Dios. Pero ganaron espacio en Búa las monjitas. Cambiaron las creencias que tenían en los pones Tsa’chila, para que poco a poco crean en Dios. Aquí ahora creemos en Dios, todos somos católicos.
Cuando a mí me dijo Abdón Villarreal: ¿Por qué no quiere bautizarse, cambiar de religión Alfonso? Yo solamente le dije no. Algunos mestizos cambiaron de religión, pero yo nunca cambié mi religión. A mí mis padres me han llevado a ser bautizado en la religión católica, no puedo cambiar. Pero Abdón nunca me molestó, nunca me dijo nada, para mí era como un segundo papá. La familia Villarreal era muy respetuosa con todo el mundo.
Un día la Dorin me dijo, “Alfonso, Usted me ayuda cuando yo muera, para que me permitan enterrar en su cementerio, el cementerio de Búa”. Pero para mí era como un chiste. Yo nunca creí que éste iba a convertirse en realidad, pero así fue. Hace unos 8 años atrás, ella se enfermó, y se agravó. Se fue a su país, los hijos también se fueron a su país, a Inglaterra, y el esposo, el Abdón Villarreal se quedó en Santo Domingo. Siempre nos comunicaba que Dorin estaba peor.
36
Enviaba cartas dirigidas a nuestra familia diciendo que seguía peor. Un día llegó la información que la Dorin había fallecido. En ese tiempo, justamente, yo era presidente de la comuna. Abdón Villarreal me dijo que su esposa Dorin había dicho una vez, que si lo permitían los Tsachila, cuando muriera quería que la enterraran en el cementerio del Búa. Rápido llamé a una asamblea de la comuna, a todos los Tsa’chila, para que consideraran este caso a través de una resolución de asamblea. Yo no podía tomar la decisión solamente porque soy presidente. Los Tsachila lamentaron muchos por escuchar que había fallecido y aceptaron. Y bueno, pensé que había fallecido unos dos o tres días atrás, y cuando llamé al esposo, al Abdón Villarreal para preguntar: “¿Cuándo falleció?” “Él me dijo: hace cuatro o seis meses”. Era extraño pues, yo dije: “¿Cómo la van a traer acá al Ecuador, después de haber fallecido hace seis meses?” Entonces me explicó que no iban a traer su cuerpo en un ataúd tan grande pero que iban a traer sus cenizas. Eso fue extraño para nosotros, no sabíamos que a una persona la quemaban y convertían en cenizas. Ellos escogieron una fecha, que día iban a traer las cenizas de Dorin al Ecuador y al Búa. Como eran evangélicos y tenían mucha gente conocida al nivel del país. A mí me pidieron un
37
espacio grande para recibir a la gente ese día. Convoqué a los Tsa’chila. Llegó el día y la hora. Eso se pasó aquí en la escuela Calazacón, en ese tiempo había una cancha grande. Comenzó a llegar la gente, era muy novedosa, los mestizos venían de Quito, de Guayaquil, de Quevedo, de Esmeraldas, yo escuchaba de donde, no más. Había Tsa’chila de casi todas las comunas. Estaban todos los Tsa’chila del Búa. Era multitud de gente para recibir la ceniza. Llegó, como a las dos o tres de la tarde e hicieron todo lo que ellos tenían programado. Después fue la partida de la escuela al cementerio donde la enterraron. Así fue, los hijos se fueron a su país y el Abdón se quedó solo, y hasta ahora vive solo en Santo Domingo. Siempre lo visitamos, él también nos visita acá, no solamente el Búa. Siempre él visita a otras comunas, a los Tsa’chila. Pero ya tiene su edad también. Así fue la historia y la vida de la Dorin y de la familia Villarreal.
Pero avanzó el tiempo, vino la colonización, cada vez más mestizos. Dejamos el baile, la marimba, asomaron grupos de músicos, decimos de banda. Poco a poco creció Santo Domingo. Así que se distanció poco a poco todo, la música, la comida, todo, no sé pero creo que eso se llama
38
aculturación, algo así. Ahora me doy cuenta. Nuestros ancestros, yo hablé de mi caso, mi mamá era muy estricta para mí. No quería que yo me portara malcriado con nadie. Mi madre me enseñó cosas buenas. ¿En qué sentido? Respetar a los demás, no tocar las cosas ajenas, no robar, ser solidario. Igual mi segunda madre, ser solidario con los demás. Si los Tsa’chila estábamos reunidos con ellos53, a veces había dos panes, a todos hacían alcanzar pedacitos pedacitos. Me doy cuenta que ahora ya no hay eso, esas costumbres anteriores muy lindas, pero estamos cambiando de costumbres tal vez que no pueden ser buenas: el individualismo, el egoísmo, uno quiere tener cada vez más y más cosas materiales.
La Escuela
Dorin una vez me dijo, yo era joven, debía tener 15 años: “Alfonso aquí hay una escuela”. Ya había una escuelita, la escuela Atahualpa, en el kilómetro 9 de la vía Colorados del Búa. Y a mí me daba miedo, porque estaba lejos la escuela y larga la caminata. Yo no quise ir y Dorin dijo: “Para eso, nosotros vamos a seguir ayudando”. Yo aprendí
53 Los Villarreal.
39
un poco a escribir, no mucho, no puse mucho interés. Soy sincero.
Pasó el tiempo, y donde vivía la familia de Leónida Aguavil, de allí venía un señor para enseñar a leer y a escribir. Pero nunca pusieron interés. Sin embargo, en este tiempo nuestro gobernador, nuestras autoridades no nos permitieron a prepararnos. Eso también era un temor. El gobernador dijo que los Tsa’chila no podían aprender, no era permitido aprender a leer y a escribir. Pero que había escuela. Era totalmente prohibido de aprender y tener una escuela dentro de las ocho comunas. También era totalmente prohibido de hacer deporte. Pero como yo era joven, preguntaba por qué. Yo soy muy preguntón. No sé si es bueno o malo. Si no entiendo algo, yo pregunto dos, tres veces hasta que tenga claro la respuesta. Entonces me atreví, no por malcriado, sino para saber por qué no querían que aprendiéramos nosotros a leer y a escribir. Ya pensaba de otra manera. ¿Por qué no podemos tener escuela? No para mí, pero para el futuro. Y el gobernador me contestó que cuando hubiera escuela, los Tsa’chila iban a leer y a escribir, y lo primerito que iban a hacer era de escribir una carta a un novio, y de ahí iban a conseguir un novio mestizo. Por esas cosas él se cerró. Y decían que
40
después se iban a enamorar los Tsa’chila hombres y mujeres con los mestizos a través de la carta, y de ahí se iba a acabar la cultura. Por una parte tenía razón, por otra no. Eso lo tenía en la mente. Él no quería que se mezclaran con los mestizos. Pero desde entonces los líderes insistieron en que hubiera escuelas, específicamente los líderes del Búa. Entonces en este tiempo, una organización de afuera, me acuerdo que su nombre era plan B, no sé qué era la institución, como las instituciones cambian de nombre, ¿El consejo provincial? Puede ser, no sé. Ofreció hacer una escuela aquí en Búa, y la gente se puso de acuerdo en que hubiera una escuela. Pero el gobernador constantemente; él era muy tenaz, muy enojado, decía no. Pero siempre la gente quiso que hubiera escuela, e hicieron un aula aquí en el Búa. Ahora es la escuela Abraham Calazacón54. Y por estrategia, los líderes pusieron el nombre del mismo gobernador Abraham Calazacón que no quería escuelas. Sin embargo, se dio paso. Pero no había espacio comunal. Nadie quería ceder un pedazo de tierra para que hicieran las infraestructuras. Sin embargo aquí hubo una familia, muy buena digo yo, la familia de
54 Esta escuela abrió al principio de los ochenta.
41
Horacio Loche55. Él donó un pedazo de tierra para que se hiciera las infraestructuras de esta escuela.
Poco a poco avanzaron a botar material al camino que dejó este gringo mucho tiempo atrás. Botaron material, piedras, todo eso para hacer la carretera. Los mestizos compraron terrenos alrededor de la comuna, del territorio comunal. Pero dentro de la comuna, nadie vendía y nadie vende. Eso es prohibido de vender las tierras comunales a los mestizos, a nadie. Es sólo para los Tsa’chila. Bueno, estamos respetando hasta ahora.
Sin embargo, algunos ya no se pintaban con achiote. Así como dejaron la música de marimba, poco a poco fueron dejando también de pintarse con achiote, de pitarse con, huito.
Un tiempo llegó también, El Ministerio de agricultura, siempre ha dado consejos, ideas a los Tsa’chila. “¡Que nosotros no arrendemos las tierras comunales, que nosotros no vendemos las tierras comunales para que no pase así como pasó anteriormente con la comuna Filomena Aguavil56!”.
55 Horacio Loche es el padre de Jonás Loche, actual presidente de la comuna del Búa. 56 Otro nombre de la comuna Tahuaza que desapareció administrativamente por la venta de sus tierras.
42
No me acuerdo quien era el primer presidente de la comuna del Búa con acuerdo ministerial, presidente legal de la comuna, pero sí me acuerdo que el Ministerio de agricultura nos enseñó cómo elegir al cabildo. Nos enseñó, porque nosotros no sabíamos, cómo se podía elegir una autoridad interna de la comuna. Y así se hizo. No me acuerdo quien era, tal vez Gumersindo, tal vez Florentino el primer presidente de la comuna, pero legalmente otorgado con acuerdo ministerial por el ministerio de agricultura. Ahora es el MAGAP57. Cambió de nombre.
Antes no quedaba nada de documentos de las reuniones que hacíamos. Solamente quedaba dicho. Igual funcionaba la escuela también, no había nada de documentos. Pero después, poco a poco nos hicieron entender, los funcionarios de afuera, que aquí tiene que quedar cualquier documento, mucho más en la escuela para que quede la constancia de los trabajos realizados.
Yo decidí ir a la escuela Atahualpa. Había algunas familias de mestizos alrededor de la comuna. Hicimos amigos y teníamos que caminar como siete kilómetros para ir de mi casa a la escuela. La escuela Atahualpa estaba por la vía Colorados 57 Actualmente el MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
43
del Búa, viniendo de Santo Domingo, kilómetro 9. A mí me daban miedo los mestizos. Todavía me pintaba. Más miedo me daban los mestizos colombianos, y en esta escuela había más niños colombianos. Los niños colombianos eran siempre muy agresivos con los demás. Pero durante los seis meses que estuve en la escuela no tuve problema con nadie, y nadie tuvo problema conmigo. El problema era entre ellos. Ellos llevaban cuchillos, a veces se cortaban la mano, la pierna o cualquier parte del cuerpo. Era puro cuchillo. Sin embargo me hice amigo de todos los niños. Yo era todavía 58 joven. Los profesores me querían muchísimo. Había sólo dos profesores. La profesora se llamaba Nancy. No me acuerdo de su apellido. El profesor se llamaba Jorge Villarroel.
Yo me acuerdo, los profesores antes hacían cumplir los trabajos que mandaban a hacer, y si los niños estudiantes no cumplían, daban castigos: cogían tapas de coca cola, las ponían en el piso de cemento y hacían arrodillar a los alumnos sobre esas tapas, eso era el castigo, o en lugar de las tapas ponían pepas de maíz. A los niños malcriados les castigaban mucho los profesores, a mí no, nada, ningún tipo de castigo
58 Alfonsa tenía más o menos catorce años.
44
me dieron, a mí me ayudaban. Pero en la escuela algunos niños se burlaban de mí, me comparaban con algún animal, me decían: “¡Indio feo!” Todavía tengo presente esas palabras que me decían. Me sentía mal pero los profesores me decían siempre: “Alfonso, Usted tiene su cultura”. Yo no sabía qué era la cultura todavía en este tiempo ¿Qué quería decir cultura? Pero ahora me doy cuenta. Todo ha sido para mí una experiencia que he ido recopilando en la mente para que después uno pueda reflexionar.
Yo era todavía joven cuando salí de la escuela, pero ya no me pintaba. Salí de la comuna a hacerme amigo con los mestizos. A mí me venía cada vez más la idea de cambio, de cambiar de criterio, malo digo yo ahora, porque me daba vergüenza de hablar tsafi’ki, mi idioma. Me quedaba solamente afuera, poco en la comuna con mi familia, ya no aparecía. Un tiempo mi pelo creció hasta acá (mostrando sus hombros), me gustaba a mí ese tiempo cuando me saqué el achiote, ya no me gustaba el achiote. Pasaba mi tiempo afuera, siempre vivía afuera de la comuna. Ya no quería parecer Tsa'chila. Eso era mi idea, era joven, tenía como 20 años. Santo Domingo ya era una ciudad grande, había mucha gente, muchos carros. La vía para Umpechico no estaba
45
asfaltada, así que la comuna del Búa estaba todavía un poco aislada, pero las otras comunas estaban más cerca de Santo Domingo. Tomando el caso de la comuna de Chihuilpe, la misma comuna del gobernador Abraham Calazacón estaba más avanzada, y más expuesta a la aculturación. Cada vez había más mestizos... Entonces la gente poco a poco ya no hizo caso al gobernador.
Los Pasos del Amor Hasta la Familia
En Santo Domingo, había una escuela llamada Colegio Madre Laura, donde dan clase las monjitas. Muchos niños y muchas niñas Tsa’chila estudiaban allá. Conocí a una de esas chicas. Me enamoré de ella. Esta chica también ya no parecía Tsa'chila, era de la comuna Otongo Mapali; se llamaba, o se llama, porque todavía vive, Estela Aguavil, su padre Moisés Aguavil, y me enamoré. Ella también se enamoró. Yo tenía una poquita más edad que ella y me casé, estoy hablando de 32 años atrás; primero nos ajuntamos, después los padres me exigieron: “Si Usted quiere a mi hija, tiene que casarse en la iglesia”. Yo acepté porque la quería, me casé en la iglesia y en el civil.
46
Procreamos un niño llamado Javier Aguavil 59 , Después tuvimos problemas con mi esposa. Antes de casarme, yo vivía con mí mama en la comuna de Búa, tenía mi finca aquí. Me comprometí y me casé con Estela pero yo quería traerla acá a mi finca. Yo quería que viniera ella; eso era el compromiso de mi esposa después de haberse casado, de vivir en mi hogar y trabajar en mi finca, no olvidarse de mi suegro, de la familia de ella, siempre estar visitando pero no fue así, eso fue un problema muy grave para mí. Yo pasé mucho tiempo en la comuna de Otongo Mapali. Sólo conflictos tuvimos con mi esposa, problemas muy graves; no quería venir al Búa, quería siempre quedarse con la mamá, con los papás, Yo no quería vivir allá ya que siempre mis suegros querían que viviera bajo el mando de ellos pero yo tenía que trabajar aquí, en mi finca propia. Me decidí a separarme para evitar más problemas. Pero había leyes, había el tribunal de menores60, y mi esposa me plantó juicio. Se quedó mi esposa, se quedó mi hijo, a mí me dolía pero así fue. Y me demandó. No tenía plata yo para pagar al tribunal, pagar la pensión para el niño. Pero mi familia siempre me ayudó. Siempre he quedado bien con
59 Actual Gobernador de la Nacionalidad Tsa’chila (2014). 60 Porque tenían a un hijo.
47
la ley. Me he quedado bien con mi hijo. Pero nos hemos distanciado.
Después me comprometí con otra Tsa'chila, ella se llamaba Carmelina Aguavil, de la comuna de Chihuilpe. Ya sabía que estaba comprometida, tenía un esposo, un mestizo. Nos Habíamos puesto de acuerdo que si él no regresaba, íbamos a juntarnos, y así lo hicimos. Cuando nos ajuntamos, hubo un problema porque ella no se había separado de su esposo definitivamente, entonces, a mí una vez, el esposo me pegó; me dije que no quería tener problema por una mujer, pero ya estaba embarazada, así que tuvimos también problema con ella y nos decidimos separar en acuerdo. Con la Estela tengo un hijo y con la Carmelina tengo una hija, Jesica Aguavil, cuando crecieron, tuvieron acercamiento conmigo, tanto mi hijo que mi hija. Les he dicho: ¡Qué vengan! Como yo tengo aquí mi posesión, podía ayudarlos aunque sea con algún pedazo de terreno, es mi derecho, eso, lo he hecho, pero ellos no vinieron. Como ellos son de otra comuna, tenían que hablar y arreglar con el cabildo. ¡Bueno!
Y después me comprometí con la Germania, con mi mujer actual. Ya hace como 27 años que
48
vivimos juntos. Con ella tuvimos tres hijos: Elisabeth, Daniel y Vanesa.
Entrar en la Política
Muchos me decían a mí “Alfonso, tú eres buen líder” pero no me sentía nada de líder; preguntaba a unos amigos mestizos: “¿Por qué me dicen líder?” me decían: “Alfonso, le decimos nosotros líder porque usted es de ejemplo”. Yo siempre hablaba, conversaba para el futuro, decía de organizarse mejor pero eso era un dicho, no era la práctica mía. Me dijeron otra vez “Tú eres un buen líder, usted debe ser presidente de la comuna” así me nombraron presidente de la comuna, la primera vez, tenía más o menos 32 años. Cuando a mí me nombraron presidente de la comuna, yo sentía como una autoridad pero no atinaba cómo comenzar. Soy sincero. Entonces yo tenía que pedir que me ayudara una de las instituciones, unos funcionarios del Ministerio de la cultura. A mí me enseñaron: “Alfonso, usted tiene que manejar así; usted es presidente, usted tiene su trabajo específico, esto tiene que hacer, en caso de que usted no pudiera hacerlo, tiene que delegar al vice presidente que haga el papel, las funciones que tiene que hacer”, el secretario tenía que ir anotando, apuntando lo que es el documento, el
49
tesorero tenía el manejo del dinero. Cuando fui dirigente, eso fue constante, hacer lo mejor de lo mejor, pero me faltaba el conocimiento, avancé, estuve un año y me reeligieron nuevamente. El segundo año de mi presidencia, hicimos muchas cosas, muchas obras dentro de la comuna, anteriormente los dirigentes habían dejado la huella, haciendo la propuesta pero no habían dado seguimiento, por ejemplo en hacer los puentes u otras obras dentro de la comuna, solamente habían dejado su solicitud, nada más. En cambio yo daba un seguimiento, entonces las autoridades aprobaban y realizaban. Esto fue un conocimiento, una experiencia tan grande para mí, pero todavía no me pintaba el pelo, me quedaba sin achiote; después muchas autoridades me decían: “Alfonso, usted tiene que valorarse, usted es un buen líder. ¿Por qué no se pinta? usted tiene que identificarse tal como usted es, usted es de la nacionalidad Tsa'chila”, en este tiempo decían Colorados, eran autoridades de afuera, de Santo Domingo, “¿Usted, por qué no se pinta?”. Pero yo rechazaba todo lo que decían, es que no me daba cuenta.
Mucho tiempo pasó, después vinieron las elecciones del gobernador 61 , se acabó la
61 Ver el capítulo: Evolución de la organización dentro de los Tsa'chila.
50
gobernación de vitalicio. El primer gobernador Abraham Calazacón era gobernador vitalicio, es decir hasta la muerte, después se quedó el hijo, después los Tsa’chila se despertaron, hubo un conflicto, un grupo a favor del gobernador vitalicio, otro grupo a favor de un gobernador democrático. Hubo el cambio de forma de elegir el gobernador de la nacionalidad Tsa’chila. La gente del Búa reaccionó, a hacer la propuesta de que yo fuera candidato para la gobernación, yo acepté. Hubo también candidatos, otros candidatos más fuertes que yo, pero de dinero. En cambio yo, como ahora, no era de dinero. Pero nunca me sentí ni más ni menos que ellos. La gente me apoyaba muchísimo, no solamente del Búa. Comenzó la campaña; visitaba las comunas, presenté el plan de trabajo que todavía tengo en archivo, Presenté como quería trabajar. Eso también fue una buena experiencia para mí. Y comencé a pintarme con Achiote. Antes, no quería, es cierto; pero para participar como candidato, tenía que poner el achiote. Además el candidato no debía tener una mujer mestiza, yo tenía mi esposa mestiza, pero sin embargo a mí me dieron paso, el tribunal electoral Tsa'chila me aprobó. Llegó la campaña electoral, la verdad es bastante penosa, las costumbres de afuera habían ganado a los Tsa’chila. Los candidatos compran la conciencia
51
por algo, con pequeñas cositas, una gorra, una camiseta, tres libras de arroz o un pollo. Un candidato entró en la comuna a comprar la conciencia de los Tsa’chila de esta manera, regalando pollo, arroz, sardinas, y los Tsa’chila se dejaron convencer. En cambio yo, si hubiera tenido plata, no habría hecho eso. No hice eso y sin embargo la gente estaba a mi favor. Cuando se acercaban las elecciones, el tribunal electoral Tsa’chila me desconoció, después de haber dado paso, después de haber aprobado para que fuera candidato, me desconoció por motivo de que yo tenía una mujer mestiza. Pero yo tenía que reflexionar. Pensé: “Es verdad que tengo una mujer mestiza, puede ser razón”. Nunca quise hacer problema, no protesté nada, me quedé ahí. Vi muy penoso a nuestros líderes Tsa’chila. Me dije: “Ya no quiero estar aquí”. Desde ahí me vino la idea de trabajar más bien solamente en mi comuna, ya no como si fuera gobernador para trabajar al nivel de la nacionalidad.
Regresé a trabajar más en la comuna. Ahí presenté un proyecto, el proyecto de asfaltado de la vía. Los dirigentes anteriores habían hecho una propuesta verbal, en cambio yo hice algo un poco más avanzado, hice una propuesta escrita, un documento. En este tiempo, el Presidente de la
52
República era Lucio Gutiérrez 62 . Decidí de ir directamente a hablar con el Presidente de la República y solicité la audiencia. Pero para este proyecto no me cerré solamente con los Tsa’chila, también sociabilicé con los mestizos, a todos quienes iban a ser beneficiarios de esta vía porque no era solamente para el sector de la comuna del Búa sino para todos los moradores. Entonces formé una comisión amplía y conseguí un bus, también conseguí para la alimentación de la gente a través de otra institución. Y fuimos. El Presidente de la República nos recibió. El Presidente Gutiérrez me hizo sentar de frente y me preguntó: “¿Quién es Usted?” “Alfonso Aguavil, yo soy”, y me negué a mí mismo. El Presidente de la Republica dijo: “Mire, Señor Alfonso Aguavil, Usted tiene que identificarse como Tsa'chila. ¿Por qué no se identifica? ¿Es verdad que Usted es Tsa'chila o no?” Yo tenía que sacar mi cédula. Sí, es verdad. El Presidente dijo: “Yo les voy a atender. Cuando le gusta, aprobamos este proyecto y voy a autorizar al Ministerio de las obras públicas para que este proyecto sigua adelante y que lo haga. Pero mire, Señor Aguavil, para la próxima, Usted si quiere tener reunión, identifíquese como Tsa'chila, y lo apruebo su 62 Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa fue Presidente de la Republica del enero 2003 al 20 de abril 2005.
53
proyecto”. Eso fue uno de lo cual también que me dio la fuerza. Me sentí mal porque no me valoré, y así debe ser. Solamente pedí disculpas al Presidente de la Republica y nos atendió bien y bueno, quedó para próximo. Yo vine con vergüenza, lo digo ahora porque era un golpe tan duro. Regresamos acá y nos reunimos. Pedí disculpas a los Tsa’chila y a los mestizos pidiendo que me acompañen nuevamente en una comisión para hablar con el Presidente de la República. Escogimos la fecha porque el Presidente me dijo: “Usted escoge la fecha, faltando 8 días para recibir nuevamente la comisión pero le quiero ver con su identidad”. Eso fue todo lo que dijo. Y de ahí, nuevamente escogimos la fecha, faltando 15 días, no 8 días. Mandamos la carta a la Presidencia. Nos contestó que nos iba a recibir. Otra vez fuimos a hablar con el Presidente. Actualizamos el proyecto del asfaltado de la vía y fuimos pero solamente seis personas, tres Tsa’chila y tres mestizos. Nos recibió a las cuatro de la tarde. Nos aceptó el proyecto. En este mismo rato el Presidente de la Republica llamó al Ministro de obras públicas y le ordenó para que dé un seguimiento. Las cosas han tenido todo un proceso. Primero, los estudios. Como no sabíamos nosotros, él ordeno todo al Ministro para que hiciera los estudios, y luego buscara el
54
financiamiento. Así nosotros conseguimos el asfaltado de la vía del Búa. Fue un buen paso. De ahí, no puedo decir todas las obras que he hecho aquí en la comuna porque son muchas, el asfaltado de la vía, puentes, aulas de las escuelas, canchas de uso múltiple, apertura de guardarrayas, puentes en las ramales, bueno, muchas cosas. Yo fui presidente algunas veces, reelegido o elegido. Así fue, y fui ganando espacio. Después hubo problemas con los jóvenes. Aquí los jóvenes siempre discriminan un poco a las personas mayores, dicen que los viejos no saben nada, tal vez tienen razón por una parte. Yo decidí de retirarme de todos estos cargos. Pensé en otra cosa. Yo dije entre mí, logré lo que nunca había pensado.
La Formación del Grupo Cultural Shinopi
Bolon
¿Qué era lo que nunca había pensado? Tal vez que yo me valoré y retomé lo que ha sido mi costumbre. Desde ahí pensé formar un grupo cultural porque vi en todas las comunas un paso gigante, cada vez perdiendo la identidad, la pérdida de cultura. Pensé formar un grupo cultural, trabajar, sociabilizando y manteniendo la cultura,
55
pero eso también fue duro, es por eso que estoy haciendo la grabación. Para mí fue bastante difícil, hice la propuesta en la asamblea, nunca aceptaron hacer un grupo. Le dije a mi familia también, hagamos un grupo familiarmente y trabajemos sociabilizando a la gente, a nuestros hijos para mantener nuestra cultura y fortalecernos, me parece que la cultura es amplia, tantas cosas, pero nadie aceptó. Sin embargo yo tenía que pedir, familia por familia: “¿usted, usted, usted? Quiero tener reunión”. Y ellos, eran como treinta familias que integraron el grupo cultural Shinopi Bolon. Ellos pensaron también que tal vez esto se haría de la noche a la mañana pero dije: “Si nosotros caminamos con pie derecho unido, este fruto, lo podemos ver en cinco o diez años. A la gente no le gustó mucho lo que dije porque más pensaban en el dinero. Eso me di cuenta. Y ahora son solamente once familias. Con estas once familias estamos luchando.
Entonces formé el grupo cultural casi ciegamente, empíricamente diría, solamente con el deseo de hacer. Yo quería hacer una organización, y quería mantener todavía la cultura pero siempre hay buenos y malos; más malos que buenos. Me contacté con once fundaciones, esas once fundaciones nunca acogieron mis propuestas;
56
antes de contactarme con Andy 63 , nosotros recorrimos a todo lado del país, con mucho sacrificio. La gente, los integrantes, se despertaron, aprendieron como hacer la música de marimba, aprendieron el baile Tsa'chila. Con eso promocioné al nivel nacional. No tenía plata para sostener a tantas familias, a mucha gente dentro de la cultura, entonces estaba bien preocupado, tuve que hacer contacto, en este caso el alcalde 64 ; la autoridad local, hice una propuesta y me acogieron. Así Con eso nosotros visitamos a todos los rincones del país. Sí, nos ayudó el alcalde de este tiempo. También yo quería tener contacto con las organizaciones de las otras nacionalidades del país, y eso lo hice. Primero, era de primero tener contacto, de tener diálogo con el líder de ese grupo de allá 65 . Y preguntaba por lo que es la cultura: ¿Qué está pasando, cómo está la cultura de Ustedes?
Los contactos que hemos tenido, logrando por las salidas que tuvimos como grupo cultural a diferentes provincias, me he dado cuenta pues que la cultura tsa'chila estaba en el proceso de desaparecer. Me han contado la misma historia los líderes de diferentes organizaciones de las 63 Andy es el director de la fundación Yanapuma. 64 El alcalde del municipio de Santo Domingo de los Colorados. 65 Un grupo de indígenas del Oriente.
57
nacionalidades indígenas de nuestro Ecuador. Ahí me di cuenta que no sufría este fenómeno solamente la nacionalidad Tsa'chila. A la verdad, quería conversar, dialogar con nuestras autoridades tsa'chila después de haber tenido este conocimiento, pero no fue posible. Ahí pensé que tal vez los demás Tsa’chila no daban tanta importancia a mantener o fortalecer la cultura tsa'chila. Lo vi como bastante complicado desde mi comuna misma. Siempre he querido decir y también dar una idea de cómo podemos seguir manteniendo fortaleciendo la cultura tsa'chila. Quise contactarme con los profesores de la escuela y con los dirigentes de nuestra comuna del Búa. Un tiempo fui hasta mal visto por los mismos compañeros Tsa’chila pero yo nunca me di por vencido de esto.
Sin embargo a largo de dos años de haber luchado tuvimos acercamiento con la escuelita; me entendieron por fin. También busqué tener este acercamiento con los dirigentes, con las organizaciones internas primero de nuestra comuna. Esto dio fruto, la verdad que al pasar tiempo fuimos uniéndonos. Los mismos dirigentes han sido integrantes del grupo cultural Shinopi Bolon. Hemos ido luchando de esta manera y hemos visto el fruto, por ejemplo en nuestra
58
comuna, estábamos solamente tres o cuatro usando el peinado con achiote. Ahora, en la fiesta, aparecemos aquí cuarenta, cincuenta o sesenta entre niños o personas adultos. También pasó lo mismo con las mujeres, ahora muchas mujeres ponen tunan, chumbiguina66. Y al nivel del grupo estamos hablando radicalmente, nuevamente retomando nuestro idioma, donde encontramos otros Tsa’chila, nos saludamos en tsafi’ki, antes no había eso, yo mismo me olvidaba de hablar mi lengua. Ahora con orgullo puedo decir pues que estamos luchado y logrando el objetivo67. Para mí no espero continuar dos, tres o cinco años más, pero después yo quisiera que el grupo Shinopi tenga otros líderes porque el Alfonso tal vez no podrá estar siempre. Necesitamos hombres y mujeres que se integren, que se involucren en este lindo proyecto. ¿Por qué lindo? ¿Qué es bueno? La cultura tsa'chila. No estamos hablando de la cultura de otras nacionalidades. A través de este proyecto enviamos el mensaje, cada vez, de unirse, luchar, hablar sobre nuestra cultura y seguir trabajando, sin dejar de lado a nadie, sino que culturalmente ha sido un poquito de
66 Chumbiguina es la palabra genérica para hablar de la falda tsa’chila, específicamente para las mujeres hablamos de tunan. Los hombres llevan el man tsampa. 67 El objetivo de rescate y de fortalecimiento de la cultura tsa’chila.
59
resentimiento entre los Tsa’chila mismos pero estamos saliendo de estos problemas. Muchas veces nosotros discutíamos antes y salíamos enojados, y cualquier proceso, cualquier proyecto se quedaba en camino. Pero nosotros hemos salido de este problema. Discutimos, pero seguimos.
Ser Líder Comunitario
Ser un dirigente comunitario es bastante sacrificio. Un líder comunitario trabaja, no trabaja por el dinero; solamente lo hace con afán de desarrollar la comunidad y para el bien de todos, y es difícil. ¿En qué sentido? Porque cuando un líder hace más obras para el desarrollo de la comuna, es más criticado. Es más mal visto pero no de todos. ¿En qué sentido es sacrificio? Porque un dirigente comunitario tiene que dejar a su familia, y también su finca. Pero nunca faltó en mi casa lo que es la comida, lo que tiene que ser para mi familia, para mi hogar, eso era lo primero. Nada era por interés personal, no me aprovechaba de ser dirigente principal de mi comuna, utilizando a la gente. Ahora veo muchas cosas, unos quieren ser dirigente para algo, por cambio de algo, y eso nunca me gustó. Ahora me doy cuenta que los consejos de Dorin, de mi madre, todo lo que me
60
han dicho, me actué así y veo el fruto. Y yo diría eso, un dirigente gana sólo eso, de dejar sus huellas, cualquier cosa como dirigente en su comunidad.
Por mi parte, tenía muchos cargos, tenía cinco, seis cargos de organizaciones, pero poco a poco voy saliendo porque es mucho compromiso. Ahora, en este momento, tengo solamente dos cargos, el comité vial y el proyecto de mantener y fortalecer la cultura Tsa'chila. No estoy solamente en Búa, ahora estoy trabajando con otros grupos culturales y esto está dando fruto, lo veo. La semana pasada tuvimos una reunión con los directores de diferentes grupos culturales, la verdad que ellos están contentos como estamos trabajando. Primero ellos pensaban que era fácil, yo también. Es un sacrificio tremendo, muchos me han dicho: “Alfonso, ya no sea dirigente comunitario. Usted debe andar en un coche bueno. Usted deje de andar, hablando así, en esa tontería”. Pero para mí, no es tontería. Mi cultura no es tontería. Veo un proceso de que, tal vez, algún momento acabará nuestra cultura, quedará solamente historia si no nos ponemos al frente. Porque me imagino que tal vez los jóvenes no van a ponerse al frente a esto. Pero, los mayores, sí. Hay otra cosa también, tenemos el objetivo de
61
repoblar, hablemos de recuperar los bosques. Sembramos árboles nativos, pongamos que ahora tenemos unos cincuenta o sesenta hectáreas de bosque dentro de la comuna, diez hectáreas por acá, cinco hectáreas por allá, un pedacito dentro de cada posesión. No creo que llega más de unas setenta hectáreas en total dentro del Búa. Pero para mí sería por lo menos de recuperar unas quinientas hectáreas de bosque de las dos mil ochocientos ochenta y cinco hectáreas que tenemos. Sería poco, quinientas hectáreas. Pero esto es mi objetivo. Qué tendríamos si nosotros logramos estas quinientas hectáreas de bosque, ganaríamos muchísimo. Primero hablemos del aire puro. ¿Cuántas especies de animales recuperaríamos aquí? ¿Cuántas fuentes de agua dentro de esta recuperación de bosque lograríamos para tener agua limpia sin contaminación?
El agua que hay aquí dentro de la comuna, el río viene de muy lejos, si bien es si bien es cierto que cuanto más grande es un río más contaminado es, sin embargo, con tiempo queremos tener agua limpia. Hay que educar a la gente como estamos trabajando, y auto educar nosotros mismos. Con nuestro propio conocimiento sabemos ahora lo que tenemos que hacer para tener el agua del río
62
limpio. Tenemos que no contaminar. Es claro, está en nosotros.
Ahora, mi único propósito, no solamente como grupo cultural Shinopi Bolon, quisiera que hubiera otros grupos culturales dentro de la comuna del Búa para trabajar hombro a hombro con este proyecto 68 de unirnos, también con grupos culturales de otras comunas, para arreglar en otras comunas el problema de desunión que tenemos así como en Búa.
Otro objetivo después de que mejoremos eso es de tener otra fuente de ingreso. Nosotros somos pequeños agricultores pero la agricultura es a la suerte, un ejemplo: Ahorita está a treinta dólares un saco de yuca. La sembramos y hacemos la cosecha después de ocho meses, a este momento el precio puede haber bajado cuatro dólares. No solamente yuca, todos los productos aquí no tienen estabilidad de precio.
Entonces, por eso he pensado que podemos vivir a través de otra fuente de ingresos como el turismo comunitario si logramos todo lo que mencioné, recuperando el bosque de los ríos, 68 De rescatar y de fortalecer la cultura tsa’chila.
63
cuidando la naturaleza, para mí es mejorar la calidad de vida, pero como grupo cultural no vamos a poder hacerlo solos, pero si nos unimos, sí vamos a poder; Cualquier institución nacional o ONG, se va a dar cuenta si nosotros estamos unidos y organizados pero para estas luchas tengo todavía bastante que caminar. Ahorita pues, yo daría un mensaje a las autoridades Tsa’chila y a todos los comuneros, profesores, dirigentes, líderes, todos; claro que no se va a hacer de la noche a la mañana. Este proyecto es para un plazo largo. No importa el tiempo porque no quiero hacerlo solamente para mí, sino para el futuro, y también es importante la creatividad. Dentro de nuestra comuna, o dentro de todas la comunas de la nacionalidad Tsa'chila, hay muchos sitios sagrados, hay muchas historias; tenemos nuestra música, durante años era la misma música, pero aquí viene la creatividad para mejorar la música, parece poco, parece unas cositas tan pequeñitas que no van a servir, pero esto va a tener un impacto, para los turistas. Aquí viene lo duro para los Tsa’chila; el turismo es nuevo para nosotros, entonces tenemos de cambiar de un sistema que hemos tenido como pequeños agricultores por otro sistema de trabajo.
64
Tenemos que tenerlo bastante claro con paciencia, con tiempo, se debe hacer las cosas bien porque si no lo hacemos así, con paciencia, con coordinación, con un objetivo claro, a ningún lado llegaremos, y ese es el peligro.
Dejar Algo
De eso debe quedar algo. ¿Cuántos años ha pasado la nacionalidad Tsa'chila? No tenemos escritos, no tenemos nada, eso se lo ha llevado el viento. Eso quedaría para la nueva generación, para nuestros nietos, bisnietos. Para decir que un día nosotros hemos hecho algo. Si no podemos hacer un montón de cosas, si no queda nada, igual vamos a ser criticados por la nueva generación que va a decir que no hemos hecho nada. Siempre digo, los Tsa’chila tenemos que salir del problema, hay problemas69 internos, la mayor parte de los Tsa’chila, en muchos casos ponen interés a vivir en problemas; eso tenemos que dejarlo a un ladito, claro que el problema nunca va a terminar, pero se puede aprender a solucionar cualquier problema por medio del dialogo, conversando. Muchas veces por causa de problema todo el 69 Aquí Alfonso hace referencia a los varios conflictos dentro de la Nacionalidad, a la dificultad de unirse y a la tendencia fuerte al celo y la envidia dentro de los Tsa’chila.
65
proyecto se ha ido al piso. Entonces, eso no puede ser.
Podríamos hacer muchos programas con los niños, en la semana, crear juegos por ejemplo, por ahí comenzaría. Sería como una buena estrategia de trabajar en reunión con los niños. Sería como una fiesta de los niños Tsa’chila. ¿Cómo podemos motivar a los niños? Me parece que los niños son más esenciales porque los niños son bien inteligentes; los niños son bien preguntones, los mayores lo son mucho menos, por eso digo, es importante trabajar con los niños. También podríamos hacer pequeños programas conversando con los papás específicamente, ¿y por qué no con los directores de las escuelitas también? Depende de nosotros. Podemos demostrar al frente del grupo de niños nuestras actividades culturales, hacer como una competencia de vestimenta típica, de pintando con el achiote, o juegos tradicionales, tenemos mucho que trabajar. Ya hemos visto el fruto, yo estoy bien convencido. Es por eso que digo a los que nos ayudan layan joo 70 , porque nuestra cultura va reforzándose. Necesitamos más consejos para cada vez mejorar lo que nosotros queremos hacer. Yo digo layan joo, sí.
70 Muchas gracias.
67
El Nacimiento
Aquí quiero continuar con lo que había contado de cómo se formaba la pareja Tsa'chila. Quiero comentar lo que pasaba después de haber formado la pareja. En ese tiempo no había ningún método para no tener hijos. Entonces eso le correspondía a la pareja. Pero como la pareja ya estaba aconsejada anteriormente por los líderes, seguía la tradición de tener hijos. Muchas veces la esposa no tenía recelo de decir a su suegra71 que ya estaba embarazada. Pero como era el primer hijo, tenía poco conocimiento y pensaba qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Se ponían de acuerdo y uno de los padres decía: “conversemos con nuestros madres”. Ahí intervenía la mamá o la suegra. Pero no era la misma confianza entre la madre del esposo o de la esposa. Ahí venía el proceso y le aconsejaba la suegra o la mamá para que se cuide desde cierto tiempo, puede ser dos, tres o cuatro meses. No debía trabajar mucho porque antes las mujeres Tsa'chila trabajaban duro, por decir cargaban la leña en chalos grandes o hacían cualquier trabajo muy pesado. Entonces ella podía cuidarse. Cuando el tiempo pasaba, querían saber qué sería ¿Varón o mujer? 71 La mayoría de las veces la esposa iba a vivir donde la familia del esposo. Aquí hablamos de la suegra de la esposa o de la mamá del esposo, quienes son la misma persona.
68
Entonces las creencias venían ahí. Cuando una mujer estaba embarazada, siempre había un ave, este ave se llama Na pi’chu72, este pi’chu tenía solamente dos cantos. Si era una mujercita este ave cantaba de una manera, si era un varón cantaba de otra manera. Los dos cantos eran muy diferentes. Todos escuchaban, no solamente el marido y la mujer. Eso era la creencia. Desde ahí sabían que iban a tener una hijita por ejemplo. Entonces decían al suegro que iba a tener nieta. Ahí le aconsejaban al esposo que si de repente veía una culebra, había que tener cuidado. Era terminantemente prohibido matar serpientes. Todos sabíamos que si matábamos a un serpiente, se desgonzaba se enrollaba. Eso era y es todavía la creencia: si el papá del futuro bebé mataba a una serpiente, iba a pasar lo mismo al bebé que estaba dentro del vientre. Entonces la creencia de nosotros era que cuando uno mataba a una culebra, se torcía y le iba a pasar esto al bebe dentro del vientre. Entonces iba a tener mucho sufrimiento la mamá y la criatura a dentro. Por eso era prohibido.
Otra cosa. A la hija o a la nuera, tenían que aconsejar para que fuera recogiendo tunan o
72 Na pichu: Na (tsafi’ki),niño, Pi’chu (tsafi’ki), pájaro. No se conoce su nombre en español.
69
manpe tsampa gastado y lo guardara. Eso serviría como pañal porque antes no había otra cosa. Eso era necesario para envolver al bebé después de su nacimiento. También le aconsejaban de sembrar algodón natural, o que lo hicieran los abuelitos. Esta cosecha de algodón, la guardaban y lo tenían listo. Así tenían todos los materiales listos.
En ese tiempo siempre había el chamán. Siempre llevaban a la esposa a hacer la limpia, para que hiciera la curación para que no pasara nada, que el parto fuera normal. Bueno la creencia era eso. No había cosa más. Entonces los Chamanes le daban de tomar la bebida, ellos sabían, para que evite tantos dolores, tantas cosas que existen en este momento de dar a la luz. Todo eso era un proceso. A veces, faltando una semana, faltando un mes, comenzaban los dolores. Entonces buscaban plantas medicinales, como casi todos los Tsa'chila los mayores sabían de las plantas medicinales. Hacían la bebida y la daban a tomar para que calmara ese dolor. Cuando se hinchaban los pies, eso era cuestión del chamán. Por ejemplo, para evitar los dolores, faltando un tiempo, usaban la hoja de tabaco. También usaban las plantas medicinales cálidas que conocemos.
70
Ahora hablemos de quién va a estar al lado de la mujer en el momento que iba a dar a la luz. Podía ser el mismo esposo o podía ser otra señora. En ese tiempo, no la llamaban partera pero sabían que tenía ese conocimiento. Eso era todo. Ahora, sabemos cuál es el trabajo específico de la partera, para mí está bien porque el parto es una cosa bastante delicada y se necesita coger esa responsabilidad. Bueno, él que va a estar cerca, ya tenía que buscar un pedacito de caña guadua como de 15 centímetros, bien afilado. Eso servía cuando nacía el bebé para cortarle el ombligo. Lo que yo he visto.
Llegaba el día de dar a la luz. Llegaba el momento. Ya tenían todo listo: el agua para lavar y bañar al bebe, esta herramienta para cortar el ombligo, la tela para secarlo, también tenían listo el algodón. Siempre tenían la infraestructura de telar para hacer tunan. Ahí cerca del fogón, hacían una camita, ponían hojas secas, de plátano más que todo. Todos lo sabemos, para dar a la luz la mujer lucha. La mujer es valiente, es cierto. A veces la familia en este momento estaba fuera de la casa, así que muchas mujeres habían dado a la luz a solas. Cuando no había nadie y comenzaba el dolor, ya tenía todo este material listo. La infraestructura de shi'ta era para poner la mano y
71
hacer fuerza. Tomaba posición, agarraba y empujaba. Si estaba ahí el esposo o la señora, tenía que coger de la mano y no era nada más, o si no se colgaba de un trapo o de una cuerda para usar el peso y que bajara el bebé. Bueno era todo lo que yo había visto.
Cuando nacía el bebé, primero se cortaba el ombligo. Después, todo bajaba, lo que es la placenta, siempre se envolvía en una hoja, no había periódico, papel, o plástico. Tomaban una hoja específica y cogían la placenta, la ponían a un ladito. Más estaban desesperados para ver al bebé, para atender al bebé recién nacido. Cuando nacía, el bebé chillaba, pero hay también bebés que nacían y no chillaban, entonces estaban desesperados. ¿Por qué no chillaba? Cogían al bebé. Siempre había visto que cuando el bebé no chillaba, le daban una nalgadita. Ahí chillaba el bebé. Así estaba bien. Amarraban el ombliguito con una piolita muy natural, hilo de sano 73 . Después, bañaban al bebé con agua tibia. También había alguien preparando la comida para la mamá. Siempre había palomas de la reserva. Hacían una sopita para darle de comer a la mamá. Si de repente se sentía dolor de barriga, también preparaban algo de las plantas medicinales para
73 Una planta de la selva usada por sus fibras.
72
beber. Todo estaba previsto. Yo había visto la planificación que tenían, era muy admirable. No había lápiz, no había papel, pero tenían este conocimiento74.
Pasaba un tiempo, siempre la mamá nuevamente comenzaba a trabajar. Hacían una hamaca para el bebé. La mamá cortaba un palo muy flexible de más o menos de 2,5 metros, lo enterraba medio inclinado. En la punta ponían una sábana, la amarraban como especie de hamaca para poner al bebé a dormir. Esta hamaca solamente se mecía de arriba abajo. No la mecían de un lado a otro.
Anteriormente siempre aconsejaban a la mamá del bebé, cómo envolver al bebé, siempre los bracitos bien rectos. Para eso servía el algodón. Si se descuidaba la mamá, si no envolvía recto el brazo, el bebé podía quedarse con el brazo medio viradito, o la pierna. Cuando era primeriza, cuando tenía su primer bebé, la mamá tenía que ser bien aconsejada. Todo era bien planificado.
Cuando el bebé crecía, de unos seis meses, comenzaba a gatear. Como antes la casa de los Tsa'chila era sin puerta, le ponían como una tabla de pambil para que no saliera afuera. Pero el piso
74 Dice aquí que la gente era de cultura oral, no escrita.
73
tenía que estar bien limpio, bien barridito, casi parecido al cemento pero muy natural. Entonces, el niño gateaba en el suelo.
Ahí comenzaban a llevarlo donde el chamán de tal forma que el niño crecía fuerte, no le pasaba nada y no le daba enfermedades. Para esto estaba del chamán. El chamán siempre estaba, interviniendo en todo, no sólo en el caso del bebé, sino a la familia entera. Venían también los vecinos que querían participar en la curación. Ahí la gente usaba el huito y el achiote para proteger su energía y para evitar el efecto de maldades como las enfermedades o la brujería.
Cuando el bebé comenzaba a pararse solo, hacían otra infraestructura para endurar sus pies. El niño comenzaba a brincar, pero no podía caminar todavía. Ahí le construían un andador. Eso era como un cajoncito de pambil o de caña guadua medido a la estatura del bebé y que le sostenía al nivel del pecho. El niño podía brincar y ensayar. Mantenían al bebé así una temporada. Cuando la mamá dejaba de dar de mamar la teta, la costumbre de los Tsa'chila era de dar de comer al bebé como a un lorito. Al lorito, coge la mamá con su pico y da la comida a la boquita. Así la mujer Tsa’chila, masticaba la comida y le daba de comer. Era todo un proceso para criar el niño.
74
Cuando comenzaba a caminar solo, la mamá se daba cuenta si el niño era bien completo, si no tenía problemas. Un niño bien correcto comenzaba a andar.
Todos los padres eran responsables y participaban en la educación del niño o de la niña. ¿De qué manera hacían la educación? Era muy importante. Los padres le enseñaban con cariño. Al principio, el niño o la niña comían con la mamá o con el papá, o se quedaba solamente con la mamá, no tenía preferencia por uno u otro. Después había otra etapa del crecimiento donde el niño iba con el papá y la niña con la mamá. Así se ganaban más confianza. Este acercamiento se hacía a partir de cinco o seis años. La mujercita se iba con la mamá. Entonces había confianza más de la niña con la mamá y del varón con el papá. Desde ahí aprendían a hablar, a pronunciar bien. Y como no había escuela, no había nada, los niños aprendían solamente participando en el trabajo. Dependía del papá. Si el papa era vago, igual crecía el hijo, vaguito, no le gustaba hacer nada. Pero si el papá era responsable, trabajador, entonces el hijo crecía igual como el papá. Todo dependía del papá. De igual manera para la mamá, si era responsable en la cocina o en cualquier cosa que tenía que hacer una mujer,
75
igual seguía la hija. Pronto, desde muy temprana edad, venían los papás de otro niño a pedir la mano para el matrimonio. No sé a qué edad, unos meses, un año o cinco años. Entonces era una sorpresa para el papá de la niña. Venía otro vecino padre de un bebé o de un niño a pedir la mano. Hacían un compromiso para que se casaran a la edad de unirse. Eso pasaba, eso lo había visto.
Ahora hay algo que quiero comentar. Actualmente, el nacimiento de un niño Tsa'chila ya no pasa de esta manera. Veo que el noventa por ciento ya no tiene esta costumbre. Ahora, yo estoy incluido, no miento, por cualquier cosa pensamos ir donde el doctor afuera, o a la botica, ya no hay un chamán para nosotros. Cuando es tiempo de dar a la luz, tenemos un carro para llevar a Santo Domingo. Bueno, pero hay cosas que sí podemos mantener, rescatar, recuperar nuevamente. ¡Qué fácil de recuperar esta hamaca, este andador! Por ejemplo, tenemos todavía esta creencia en el canto de las aves, yo también lo creo porque hice la prueba. También tenemos aquí las plantas medicinales, y las usamos cuando mi esposa estaba embarazada, cuando sentía el dolor. Era seguro, sin ningún riesgo y sin gastar dinero, lo que nos preocupa ahora. Sabemos todavía de las plantas medicinales, solamente no practicamos,
76
no utilizamos. Yo digo pues que tendríamos que dar valor a esas plantas.
Con respecto a dar a la luz. ¿Por qué no podríamos hacer una experiencia, aquí mismo? Yo mismo digo: “Vamos a conversar, demos la confianza a alguna mujer que está embarazada”.
Nadie conversa de esto. Tal vez si no hubiera tenido esta oportunidad por medio de este trabajo, no lo hubiera comentado. ¿Por qué no dar esta información a los jóvenes? Tal vez las jóvenes embarazadas vayan a valorar y vayan a practicar. Porque estoy viendo, una mujer tiene ese valor de dar a la luz sola. Creo que hay esta dificultad, que tenemos que tener plata. A veces no hay dinero, estamos preocupados. Necesitamos tener un carro listo, tener elegida tal o cual clínica. Pero hay muchas cosas que todavía tenemos acerca del nacimiento del niño Tsa'chila. Es cuestión de conversar, informar, y dar el valor de las cosas que tenemos aquí. Algunas mujeres Tsa'chila todavía son valientes, en el trabajo, en todo sentido. ¿Por qué no en esto?
La Unión de la Pareja Tsa'chila
Había un proceso largo. Los papás decidían por sus hijos. Hablemos de los papás del niño.
77
Cuando el niño tenía apenas un año, los papás conversaban y elegían a la niña de otro hogar. Planificaban para ir a pedir la mano de la niña. Ellos sabían, ya tenían contacto con los papás de la niña que estaban esperando porque sabían que iban a tener la visita a tal hora. Los padres del niño llegaban. Saludaban, no dando la mano, sino solamente diciendo « Niyan Joyun? », eso es un saludo, « ¿Cómo está? » en español. Eran directos, aquí venían y pedían la mano. Entonces, los papás de la niña, si estaban de acuerdo, recibían a los padres del niño. Eso era la señal. Por si acaso no estaban de acuerdo, no recibían los padres del niño y ellos no se enojaban. Así no recibían alimentos de la cacería o de la pesca. Si recibían, las dos partes se ponían de acuerdo. Los papas del niño cogían una fecha para conversar más serio. Cada vez había más acercamiento entre los padres de los niños. Mientras pasaban los años, los niños crecían… Llegaban a quince años y sonaba la fiesta de Ka’sama. Así mismo pues, los Tsa’chila, los líderes organizaban el evento de la fiesta de Ka’sama. Ahí se planificaba a qué hora compartir la comida, a qué hora el consejo que los líderes iban a dar para unir a esta pareja, y el baile. Ahí los líderes cogían a ambos jóvenes, les aconsejaban. Anteriormente, hasta que crezcan parte por parte la niña y el niño, los
78
papas les aconsejaban dando ejemplo. ¿Cuáles eran los consejos específicos de los líderes? Así en corto, eran para que no tener problemas de hogar, para ser de ejemplo, para saber parte del trabajo. Esto para que fueran ejemplos para los hijos que iban a tener, para que fueran de ejemplo como pareja y como padres. Ahí venía la advertencia, si tal vez iban a cometer un error y reincidían en ese error, al esposo le advertían como le iba a castigar. Había una especie de bejuco, hasta ahora tenemos en la reserva del Shinopi este bejuco llamado meran mi shili. Le advertían que les castigarían con meran mi shili75. También había otro tipo de castigo, depende del caso, de los problemas, podía haber problema más serio. Allí decían: « nosotros vamos a hacer Kinfufuroka ». Kinfufuroka quiere decir hacer un hueco en la nariz. Kinfu es la nariz en español. Hacían un clavo con un pedazo de pambil y con eso le huaqueaban la nariz. También a ella, a la esposa, de acuerdo con la gravedad del error, decían que le iban a pegar con meran mi shili, igual que al esposo. O si cometían otro tipo de problema, pongamos que tal vez la esposa se iba del hogar, dejando a su esposo, regresando donde su padre, ahí venían la advertencia de los
75 Dándole latigazos.
79
líderes. Decían que si se iba dejando a su esposo, la iban a entregar a otro hombre Tsa'chila, un hombre vago, un hombre viejo, un hombre que le guste pegar, maltratar a la mujer, eso era como un castigo. Después venían los pones Tsa'chila para hacer la ceremonia antes de que se une la pareja. Daban la chicha a la nueva pareja, en este tiempo la chicha fermentada era un alcohol. Mientras tanto la pareja estaba tomando un poco de chicha, los demás tomaban también, tocaban la marimba y bailaban. La pareja también bailaba o no bailaba. Ya quedaban un poco borrachos, mareados la cabeza. Los Tsa’chila llevaban a la nueva pareja a un sitio muy cerquita de donde estaban bailando. Ahí la gente les dejaba, les hacía acostar a ambos, marido y mujer. Siempre tenían algún tejido y los tapaban. Ahí se unían. Por otro lado, la fiesta seguía, bailando, tomando y compartiendo la comida. Al siguiente día, la pareja tenía que irse, el chico llevaba a la chica a su casa76 donde los papás. Ahí ayudaban a los papás en cualquier tipo de trabajo, tanto la chica como el chico, como hacer una casa, etc. Ahí viene la minga de los familiares para ayudar a la pareja. Ahora me doy cuenta, a veces los jóvenes, no piensan en el futuro. No hemos pensado en el futuro. Ahí venía 76 Ahora, se encuentran movimientos al reverse, el chico va donde la familia de la chica.
80
la ayuda, pero continuaban los consejos de los papás. Y si de repente la pareja tenía problemas, no se olvidaban los consejos que les habían dado los líderes, tenían que cumplir por lo que se habían comprometido y aprender a respetar. Eso era siempre los consejos, no solamente de los papás, pero también de las personas mayores. Por eso que antes no hubo problemas de la pareja, no como hay ahora.
Cómo Construír una Casa
Quiero dar a conocer como se hacía antes las casas tradicionales. Tomemos el ejemplo de las personas que construían las casas tradicionales con el objetivo de hacer reuniones o fiestas. Para estos tipos de eventos tenían que hacer una casa grande y contar con los materiales. El responsable definía como se iba a hacer la casa, cuánto de largo, cuánto de ancho. Si era para hacer una casa grande, se necesitaban de 10 a 12 puntales o bases de pambil. De acuerdo con eso hacía la lista de materiales: pambil, otra especie de madera como el uva77 , bejuco y hojas para el techo. Ahora como no tenemos mucha reserva sembramos muchos laureles y construimos más
77 El uva es un árbol que produce frutas parecidas a la uva.
81
con esta madera. El mantamin es el líder que va a hacer la casa grande. Él sabía quiénes eran los buenos hacheros Tsa'chila, quiero decir los que manejaban bastante bien el hacha para tumbar, que sabían partir el pambil. Comisionaba a otras personas para que corten los palos, que cojan los bejucos. Iban a la reserva a recoger los bejucos. Este bejuco llamado pari shili era muy apropiado. Ahora existe el alambre. Recogían bastante pari shili. Llegaban en la tarde y de noche, mientras las mujeres Tsa'chila estaban trabajando, tejiendo tunan o chumbiguina, los esposos preparaban los bejucos. Como traían muchísimos bejucos, sobraban más de lo que se necesitaba para la casa típica. Y ahí las mujeres aprovechaban y tejían chalos.
Siempre tenían un modelo de casa. Hacían la casa en dos partes en el mismo lugar, una era un poco más alta y la otra más pequeña por el motivo que el humo de la candela tenía facilidad de salir, por medio de la casa, para que no molestara el humo. Este espacio tenía una cuarta y medía de ancho. La primera casa más alta era donde se ubicaba la cocina, tenía paredes y dos puertas. La segunda no tenía paredes. En la primera casa la mujer coordinaba siempre para ubicar la cocina. Sobre la cocina de leña en el suelo, hacían la
82
tarima. Esa tarima de más o menos dos metros de alto era para que no alcanzaran los animales como los perros que tenían siempre los Tsa'chila, lo hacen hasta ahora porque es una costumbre de mucho tiempo atrás. Ahí, al ladito de la cocina, hacían un hueco de una profundidad de 70 centímetros con 40 centímetros de ancho, pero a dentro se hacía siempre un poco más ancho para que entre los alimentos, carne o pescado seco y ahumado. Antes de poner la carne, en el hueco ponían un poco de ceniza en el suelo abajo y lo forraban con hojas para que no se ensuciaran los alimentos. Y al ladito de la cocina misma, ponían la infraestructura de telar. También ubicaban una hamaca para el bebé no tan lejos de la cocina. Esta hamaca era solamente de un palo bien flexible de dos metros y medio de largo, medio inclinado. Al lado ponían una banca. No Faltaba el combo, era como una estera que daba del tallo de pambil, así las mujeres se sentaban directamente en el suelo. Las mujeres lo usaban siempre para tejer con el telar. Así se sentaban siempre para cocinar. Para sentarse los hombres usaban la banca. Así se sentaban para tejer la atarraya. Dentro de la misma cocina ubicaban una cama para el marido y la mujer y del otro lado ponían otra cama para los niños. La cama era siempre de boya, de balsa. Partíamos una balsa grande en la
83
mitad, así teníamos dos tapas, después cortamos dos rollizos también de balsa, y poníamos estas dos tapas sobre los dos rollizos. El clavo para que sostenga duro era hecho de pambil. Todo era muy natural. Los niños dormían juntos hasta que tuvieran la edad más o menos de catorce o quince años. Veían los papás como se desarrollaban los niños. En este caso hacían una nueva cama. También había una cuna tsa'chila para el bebé.
Esta casa tenía solamente dos puertas, la principal era del lado de la segunda parte y la otra daba por atrás cerca de la cocina para poder salir afuera a coger la leña, meter el plátano, y hacer tantas cosas que tenían las mujeres a diario. Dentro de esta casa el suelo debía de estar bien duro, firme y parejo. Eso pasaba cuando lo mantenían regando agua, barriendo, regando agua, barriendo hasta que se afirmara se afirmaba el suelo, bien niveladito, bien asentadito. Cuando barrían salía solamente un poquito de tierra, nada más. Y eso lo botaban con un basurero o con un combo mismo.
De día las casas no quedaban tan oscuras porque siempre la luz pasaba por las hendijas. Siempre había luz de arriba. De noche, no había luz, usábamos espermas78 o antorchas. La orientación 78 Velas
84
de la casa era importante, cuando se levantaba el sol, la luz entraba por un lado, y cuando se ponía el sol, la luz pasaba por el otro lado, por decir el techo era orientado del este al oeste. A veces había un hueco en el medio del techo de la casa, y mientras el sol iba subiendo, había en el suelo como una bombita de claridad, y cuando se ponía rectita decían « ya es kesama ». Kesama quiere decir medio día. Así sabían también la hora, la una, la dos,...
Para la parte de afuera, la segunda parte, ubicaban los instrumentos musicales, la marimba, el tambor, el konuno, las maracas, el wasana. La marimba siempre tenía que ser colgada a un larguero con un bejuco. Esta segunda parte era sin paredes, de igual forma el suelo era bien arreglado. Por ambos lados de la casa las zanjas tenían que ser abiertas, bien bonitas para que en tiempo de invierno no entrara el agua adentro. Todo eso tenía que estar bien hechito. Ahí, afuera donde va a llegar mucha gente, estaba rodeado de shipolo, bancas largas, y de bastante combo. Al último de esta casa, ponían una mesa grande para ubicar las herramientas del chamán y una banca grande. Ahí venían los chamanes con sus herramientas y las ponían en la mesa. Al ladito de la banca, atrasito ponían una tela para que tape
85
un poquito ahí, donde iba a dormir el chamán. En la parte de atrás, los que venían hacerse curar dormían poniendo hojas. Hacían cualquier evento en esta casa, ahí llegaba mucha gente. Ahí hacían las curaciones.
No conocí a mi padre, pero sí a mi mamá, mis hermanos seguían construyendo las casas con el modelo que aprendieron de mi padre, entonces siempre tengo este modelo del finado Julio que es mi papá. La familia de Ignacio también hacía casas grandes, Ignacio tenía una casa casi similar. Al finado Leónidas, igual que a él le gustaba hacer fiestas, entonces hizo una casa grande. También me acuerdo ciento por ciento de la casa de Domingo Zaracay porque mi mamá y mi familia me llevaban hacerme curar a mí.
Por eso mi idea fue la de hacer una casa ancestral con el modelo de la casa del Domingo Zaracay. No era chamán pero su yerno era el finado Abraham Calazacón, quien era miya 79 , gobernador y pone, es decir chamán. Ahí la gente llegaba mucho el día que él venía a hacer rituales. También mi papá tenía una casa muy grande porque él había sido chamán. Ahí se reunía
79 Es la palabra usada en tsafi’ki para gobernador.
86
muchísima gente cuando él vivía. Lo que digo yo, me lo ha transmitido mi madre y otras familias.
Lo que es de la casa ancestral dependía, a uno le gustaba tener mucha paciencia, entonces hacía su casa mejor, a otro que no le tenía mucha paciencia la hacía rápido y no bien terminada. Sí, me acuerdo de las casas ancestrales todavía, entonces me llegó una idea pues: “¿Por qué no podemos hacer una casa ancestral nosotros también para que la vean los demás?” Para decir a nuestros hijos, a muchos jóvenes, hombres y mujeres, y porque no a los mestizos que la conocieron 40, 50 años atrás.
También había Tsa'chila con casas pequeñas, muy pequeñitas. La familia Tsa'chila que no le gustaba hacer eventos, construía su casa solamente para su familia. Era igual, de la misma forma. Había Tsa'chila que les gustaba tener todo limpio, pero también había otros que no les gustaba tener limpio, había de todo. En el Shinopi, queremos seguir nosotros, seguir concientizando a la gente, por ejemplo aquí hay muchos Tsa'chila que les gusta hacer eventos de fiestas. “¿Por qué no podríamos hacer una casa tan bonita para que esta fuera como recuperación?”
Podemos también recuperar los procesos que teníamos para recolectar los materiales, para
87
cortar la madera y las hojas para el techo. Usaban las hojas de toquilla o de pambil, podía ser hojas de palma amarga. Los mayores sabían el tiempo lunar. En el caso de la madera lo respetaban para que no cayera la polilla y no se pudriera la madera. También si cortaban las hojas en mal tiempo, en mala luna, de igual forma caían gusanos que destruían las hojas. Luego de eso el líder cogía a las familias tal, tal, tal para construir esta casa a través de la minga comunitaria. Después de haber colectado los materiales, comenzaban en conjunto a hacer huecos de máximo 1 metro de profundidad para las bases. Para parar los puntales, tenían que hacer arriba como un horcón al mismo pambil donde iba el larguero, y por cada lado se dejaba una tirita para que no caiga el larguero. Eso es la preparación que siempre han hecho hasta ahora para hacer la casa típica. El pambil tenía que ser hecho, quiero decir pambil maduro, escogido, porque si poníamos un pambil tierno, no iba a durar. El pambil no servía solamente para los puntales sino también para las tijeras que llamaban pa'taran en tsafi’ki. Estas tijeras podían ser de unos 10 o 15 centímetros de ancho, y de largo dependía de la anchura de la casa que construíamos. Para medir el ancho y el largo de la
88
casa usaban una barra, también para medir el espacio entre los puntales. Las otras medidas se hacían con la mano y para marcar usaban el achiote con el dedo80. Estas tijeras que se iban de abajo a arriba se debían hacer con pambil bien hecho para que aguantaran el peso si no se iban a hacer como hamaca, muy flexible, y eso no quedaría bien. Por eso siempre se recomendaba buscar el pambil bien maduro. Se conocía a un pambil maduro por el número de sus nudos, un nudo por año; un pambil era maduro cuando tenía ochenta a noventa años. Después de poner los largueros, iban las tijeras o pa'taran, y después las tiras para el tejido del techo. Las tiras no podían tener más de unos tres dedos de ancho. No debían estar muy hechas pero en buen estado, ni tan maduro, ni tan tierno. Estas tiras tenían que ir amarradas con pari shili, todo debía ir bien amarrado con pari shili. Y sobre eso tenían que ir las hojas para el techo. Si se usaba la hoja de toquilla, se ponía una hoja cada 6 centímetros. Mientras pusieran la hoja de toquilla más tupido, más iba a aguantar y durar, pongamos seis o siete años, dependía del corte lunar. Las tiras o wirape en tsafi’ki tenían que ir cada 15 centímetros de ancho. Las tijeras, pa'tara, tenían que ir cada un
80 Pasando el dedo en los cabellos.
89
metro y medio de ancho. Las tijeras son las que iban a aguantar todo el peso que estaba arriba.
FOTO N°3: Construcción de la casa tradicional en 2014
Para el tapado de arriba, tocaba poner una tira encima al último, sobre eso iban las hojas y sobre esas hojas iban dos tiras. Siempre ponían tiras por su peso para mantener las hojas aplastadas y que no se llevaran o no botara cuando había viento. Porque si no todo se iba a volar y por ahí iba a entrar el agua.
A esa casa, se podía poner aumento a un lado, desde mucho tiempo decían una capillita, capilla. Ese aumento se construía de la misma manera que la casa: puntales, largueros, tijeras y tiras con
90
todo lo que se debía ir. Todo se hacía sólo con herramientas, utilizaban piola, no utilizaban clavos, tampoco martillo, no utilizaban otra cosa más.
Con respecto al corte de las hojas de toquillas, cortaban siempre la hoja de toquilla de acuerdo con el tiempo lunar. Sabían en qué tiempo cortar para que no cayeran los gusanos a la hoja de toquilla. Los mayores me decían que teníamos que cortar siempre en luna menguante como dirían en español. Ahora me doy cuenta que nosotros decimos en tsafi’ki neme mate o neme ke'pen. Después se secaban las hojas, porque las mariposas siempre molestaban cuando estaban frescas. Lo sabían por el olor también porque una hoja bien fresca tenía diferente olor que una hoja seca y cuando estaba seca no había muchas mariposas y no hacía daño. Por otro lado constantemente había humo en la casa típica, “siempre es bueno de tener humo con la candela prendida”. Ponían tun 81 , entonces con esto se alejaban, no solamente las mariposas o gusanos sino los zancudos o cualquier especie de insecto. De igual forma para la madera, tenía que ser cortada en el mismo menguante y así tenía un olor muy diferente, bastante agradable. Cuando
81 Tun (tsafi’ki), ají en español.
91
estaba seca, estaba dura. No iba a ser tan fácil para que entrara la polilla. Si había polilla en la madera cuando el techo se volvía viejo, comenzaba a entrar agua por esos huequitos donde había penetrado, y se pudría rapidito la madera, más que todo el laurel. El laurel es bien débil cuando se moja. Pero cuando no se moja el laurel dura mucho tiempo. ¡Mire!, nosotros a veces por dejar los conocimientos de nuestros ancestros, no hacemos buen manejo para que duren más las cosas. Por eso es muy importante. A veces no hacemos valer lo que han dejado nuestros ancestros, son buenas cosas, buenas experiencias que nos han dejado. ¿Por qué no podemos retomar eso? Hablando otra vez de las hojas para el techo, había que cortar con mucho cuidado la mata de toquilla, para que volviera a producir muy pronto. Cuando cortaban la hoja se tomaba con un palito de unos 40 centímetros, como dos cuartas. Esta manilleta se doblaba para colocar en el wirape y se iba quedar seguro para que no caiga. Después de haber cortado las hojas, había que dejarlas dos días para que se amortiguaran, que se pusiera suavito el tallo. Pero si cortaban y doblaban inmediatamente, se quebraba la manilleta. Pero pasado unos dos días era más fácil de doblar. Cuando doblaban amontonaban las hojas
92
preparadas para no tocar el suelo y evitar de podrir. Por eso usaban unos troncos de palo. Aquí el suelo es tan húmedo en el Búa. Dejaban más o menos las hojas diez a quince días bien tapadas. Sobre las hojas ponían otras hojas, no importaba que especie, y dejaban todo aplastado con troncos de palos para que quedaran bien formaditas, bien abiertas y secas. Luego, las hojas estaban listas para tejer. Como no había carro para el traslado de desde cortaban la hojas, como no había caballos, hacían tongas, quiero decir bultos de hojas de 100 o 200, cargaban todo en 300 metros, 500 metros para llegar a donde iban a hacer la casa. Por eso siempre era necesario de hacer la minga comunitaria como estamos haciendo ahora. Para cortar la madera o el pambil con hacha, el hacha tenía que ser bien afilada. También el machete sino no se podía trabajar. Si querían golpear cualquier cosa, no tenían martillo, todo se hacía con piedra, no cualquier piedra, hay piedras planitas o bien duras, tenían que escoger la piedra. A veces les tocaba de igualar, porque el palo a veces estaba muy curvado, entonces tenían que labrar, igualar este palo con machete o con hacha. Y todo tenía que ir bien acabado para que se vea bien hecho porque también la gente cuando llegaba decía: “oh, este está mal hecho”. La gente lo decía con razón. Siempre se
93
necesitaba tiempo y paciencia para terminar bien la casa. En ese tiempo, los Tsa'chila se sentían orgullosísimo de su casa y contento porque ellos estaban haciendo algo que era de nosotros y bien hecho. En ese tiempo, siempre eran alegres los Tsa'chila, hombres y mujeres. No faltaba una mujer, siempre estaban con chicha de maduro. Brindaban la chicha de maduro antes del almuerzo, siempre. Tenían una decisión, pero ahora veo que siempre están callados, no se puede saber si es pereza o malas ganas. Bueno.
Así nuestros ancestros construían su casa. Esta casa, podía durar unos seis o siete años antes de que se pudriera el techo, pero no las infraestructuras. Se botaba el techo viejo y se cortaba nuevas hojas de toquilla. Cuando las bases eran bien hechas, la casa duraba unos diez a doce años porque es muy húmedo aquí en nuestra zona. Y si no fuera así, el pambil durara más.
Las Creencias
Los Tsa'chila, todos creían en el poder del pone82. Nadie creía en Dios. El pone Tsa'chila tenía un
82 Pone es la palabra tsafi’ki para hablar de los Chamanes. El aprendizaje para ser pone era muy largo, duraba más de 15 años y tenía muchas reglas, eso explica que no hay actualmente aprendiz dentro de la nacionalidad. Se quedan
94
poder, era capaz de convertirse en un animal feroz. Los Tsa'chila tenían fe en los pones y el pone tenía confianza en los demás Tsa'chila. La confianza era por ambas partes para que funcionaran sus creencias. Aunque en los tiempos anteriores tenían la abundancia de cualquier cosa, animales o pescados, a un momento u otro bajaba la abundancia, entonces todos los Tsa'chila se reunían, se ponían a dialogar con los pones para realizar un ritual. Si por ejemplo se escaseó el pescado en algún tiempo, entonces pedían de hacer el ritual de pescado para tener abundancia. Había rituales de animales y rituales de escasez de lluvia. Todo eso se hacía con el pone Tsa'chila. Para que el niño fuera fuerte, para que la mujer embarazada dará a luz de manera normal, para que se alejaran los espíritus malos en contra de una persona sin ningún problema, todo se hacía con la intervención del pone Tsa'chila.
A parte de su creencias en los chamanes, los Tsa’chila tenían muchas creencias acerca de animales, aves o también sueños. Propongo de
muy pocos pones, entonces ponemos que este aspecto de la cultura Tsa’chila es en peligro de extinción. Los que no cumplían todo el periodo de aprendizaje se volvían curanderos, un rango inferior a los pones.
95
hablar de los temas más comunes que existen todavía.
Como primer tema, quiero hablar de Tu'tula. Se puede traducir en español por tropezón. Tu'tula era, pongamos un ejemplo: yo planifiqué ir a la cacería a las tres de la mañana. A esta hora la guanta ya no está en su cuevearon, su habitación. Entonces, podía ir muy temprano para tapar el hueco para que ya no entrara el animal, para que quedara afuera. Pero si yo, cuando estaba casi para llegar a la cueva, de pronto me tropezaba en un tronco por ejemplo, eso, como costumbre, era la señal que algo va a pasar, tal vez porque no tomé en cuenta la luna, entonces significaba que tal vez me atrasé, que la guanta me ganó, tal vez entraron todas las guantas en su habitación, o que otra cosa tal vez iba a pasar, como morder una culebra a los perros. Si hacíamos Tu'tula, significaba siempre que algo iba a pasar. Es una creencia que yo como Alfonso todavía tengo. Es algo positivo.
Había una creencia con awedo. Es un pájaro de la montaña. Por ejemplo, sabíamos por una enfermedad en mi familia o donde los vecinos. Para ese paciente, tal vez faltaban unos ocho meses, un año, ya comenzaban a cantar un awedo o valdivia, poco a poco. Eso quería decir
96
que faltando todavía tiempo, alguien iba a morir. Tal vez sería el paciente enfermo, o tal vez iba a haber mordedura de culebra, tal vez iba a caer un árbol sobre algún Tsa'chila, porque los Tsa'chila pasaban mucho tiempo en la montaña y los peligros eran más la culebra o la caída de un árbol. Pero cuando faltaban solamente dos o tres meses, awedo cantaba consecutivamente y cerca de la casa. ¿De qué casa de la familia alguien va a morir? Ahí enfocaba más el awedo. Entonces la gente estaba como preparando, alistando quien iba a morir. Esta creencia yo lo mantengo porque es mi cultura.
También con respecto a los aves, tenemos la creencia en na’pichu 83 . Tomemos un ejemplo: estábamos reunido en el Shinopi y de pronto pasó ese na’pichu encima de la casa cantando. De los árboles, de pronto podía venir a sentarse, siempre cantando. Tiene un canto específico. Cuando escuchaban este canto, la gente se decía: “¿quién sería? A ver. Alguien de los jóvenes o de los mayores tiene a su mujer embarazada”. En ese momento era como un chiste pero eso era así. Tal vez una de las chicas de las mujeres estaba embarazada. Tiene una manera de cantar cuando una chica está embarazada de un varón y tiene
83 Na (tsafi’ki), bebé, pichu (tsafi’ki), pájaro.
97
otro canto si está de una mujercita. Hay solamente dos maneras de cantar. Y eso es muy positivo. Yo lo vi. Yo estoy viendo y analizando que los Tsa'chila todavía tienen esta costumbre.
Hay otra creencia, la de betimin. Betimin en cambio es un pajarito que no vuela alto. En la montaña, caminaba por el suelo y volaba muy bajo. No lo veíamos mucho en la finca cuando trabajábamos. Pero a veces, este betimin pasaba volando por la casa. También tenía dos cantos diferentes. Este betimin podía decir be, be, be o cantaba, y cantaba lindo. Si cantaba, iba a ser positivo de cualquier cosa. Pero si hacía solamente un ruidito como be, be, be,... entonces no iba a dar resultado. Pero no se sabía qué iba a pasar, tal vez alguien iba a morir, tal vez la cacería o la pesca no iba a dar resultado, íbamos a fracasar en algo. Este pajarito era de color negro y lo tenemos todavía aquí en la montaña.
Tenemos creencias con respecto a otros animales. Tomemos el caso del dilon pini. Dilon pini es un tipo de lagartito. Por ejemplo: nosotros estábamos reunidos en la casa o estábamos por el camino, o trabajábamos donde sea. De pronto podía asomar dilon pini, este lagartito, en la rama de un árbol y justo podíamos verlo y también dilon pini quedaba viendo a nosotros. En la parte
98
delantera de su cuerpo a nivel del pescuezo, hace como un cuero anchito de más o menos 2 centímetros. Justo al momento de verlo, él estaba viéndonos sacando el cuero. Eso significaba que alguien iba a morir también. No significaba otra cosa, alguien iba a morir. Eso también es muy positivo dentro de las creencias. Tenemos también la creencia en “lan pano” o “lan pini”. Lan pano es una lagartija. Antes para hacer cualquier trabajo, cualquier cosa, teníamos una reunión, y no podía faltar este lan pano o lan pini. Siempre asomaba el lan pini. Cuando aparecía cerca de una persona, eso quería decir que esta persona era un vago, que no le gustaba trabajar. Esta persona prefería mirar a otra persona trabajando. Este lan pini decía que era muy perezoso. Al mirar el lan pini se contagiaba la pereza. Pero ahora la gente cree muy poco en este lan pini. Existe también una creencia que toca al cuerpo humano, es la creencia en fulu. Fulu es un niervo de la pierna. El niervo podía ser positivo o negativo. Si el niervo se movía en la parte de afuera de la pierna, un poco arriba del tobillo, con pequeños movimientos, era que algo iba a pasar, alguien iba a morir y teníamos que postergar lo que teníamos que hacer. O si el niervo se movía por la parte dentro de la pierna, eso iba a ser
99
positivo. Antes, nosotros hacíamos todo con planificación y anticipos. Así para hacer cualquier cosa, los Tsa’chila se reunían, el mantamin siempre invitaba para planificar el trabajo o lo que fuera. El mantamin decía de venir y de analizar lo que vamos a hacer. Tal vez alguien iba a tener su niervo positivo o negativo. Según lo que pasaba durante la reunión, decidían lo que iban a hacer. Yo a la verdad tengo esta creencia. También los demás tsa'chila no están olvidando todo. Mantienen todavía esa creencia.
En el pasado, los sueños eran muy importante. Soñar se dice Ki'pika en tsafi’ki. Por ejemplo: todos, mi familia, mis cercanos, mis vecinos saben que mi mama falleció hace tres meses. De pronto yo puedo decir a mi familia: “vamos a sembrar una hectárea de yuca”. El siguiente día tenemos que planificar para ir a sembrar. Y de noche de pronto sueño en mi mamá. Este sueño significa que la yuca no va a dar resultado. A la yuca tal vez algo va a pasar. Tal vez no va a acompañar el precio. No vamos a aprovechar. Eso ocurre si soñamos a una persona muerta. Pero el sueño también puede ser positivo, depende de lo que uno sueña.
Hay creencias también en los espíritus. Es el caso de Ta'ta O'ko. Es como si se convertiría los animales, por ejemplo un loro no vuela de noche,
100
no es nocturno. Pero de pronto, a las nueve, a las diez de la noche, puede pasar cantando, lo podemos escuchar. Eso significa algo va a pasar. Pongamos un guatuso por ejemplo puede venir en una casa de día, un guatuso habitualmente no se acerca de las personas, puede ser sentado ahí, es el efecto de ta'ta o'ko y nos anuncia algo. Puedo cortarme con hacha o con machete cualquier parte de mi cuerpo, o me puede morder una culebra. Es aquí una cuestión de sangre. Bueno, estas creencias son las en que yo creo todavía.
Pasó tiempo, poco a poco hubo la colonización, pero los colonos que llegaron eran de dos religiones. Hubo los católicos y vinieron los evangélicos. Los evangélicos, ellos se arriesgaron para tener acercamiento con los Tsa’chila. No conocían los tsa'chila, peor para ellos la selva era extraña, sin embargo se arriesgaron a pesar de los animales peligrosos, de los serpientes, de los leones o de los tigres en este tiempo. Se arriesgaron también porque unos Tsa'chila eran peligrosos. Todos sabían que había pones Tsa'chila malos que hacían la brujería a otras personas. Bueno, de todas maneras los evangélicos y los católicos no vieron tanto riesgo
101
o peligro para que les hicieran daño. Ellos no creían en los pones Tsa'chila, sino en Dios. Más que Dios no había nadie. Pero sí se arriesgaron con los peligros que podía haber. También los Tsa'chila tenían miedo de tener acercamiento con esas personas extrañas. De parte y parte eran extraños. Entonces había mucho temor de los dos partes.
Los católicos fueron directos a decir a los Tsa'chila que sus creencias no eran justas, que no podían creer que los dioses fueran personas, dijeron que no había más que Dios, y que Dios era único. Eso fue bastante difícil para los Tsa'chila. Los evangélicos también fueron con ese sistema de cambiar las creencias. Sé que pasó mucho tiempo. Fue un tiempo muy difícil. Fue difícil tanto a los Tsa'chila como a los católicos y a los evangélicos.
Pero no faltaron unos Tsa'chila de dar su confianza a unas de las dos religiones y de decir: “Sí, puede ser que hay un Dios”. Con el tiempo, algunas familias Tsa'chila fueron alejándose poco a poco de los pones Tsa'chila. Con el paso del tiempo, sembraron dudas en la mente de ellos. Bastantes dudas, yo mismo me acuerdo. Yo nací y viví con mis ancestros, de mi familia o no de mi familia. Con el cambio de las creencias hubo
102
problemas internos dentro de los Tsa’chila, más que todo con los pones. Era como un conflicto con los pones Tsa'chila y con las dos religiones que decidieron tener este acercamiento con los Tsa'chila. Pero yo me acuerdo que los que eran más frontales eran las hermanas Lauritas, en este caso las monjitas. Pero al contrario, la familia Villareal, no fue de lleno así para que cambiaran las creencias. Ellos respetaban más. Los evangélicos eran dos, el esposo y la esposa. En cambio, las monjitas eran bastante, eran cuatro, cinco, diez, imagínense y seguían continuamente. Eso es bien importante. Para mí, esta historia me ha quedado grabado en mi cabeza, no he olvidado y no olvidaré como fue una historia real.
Bueno, así fue. Algunos, con el tiempo y más colonización, instalaron su iglesia, dos religiones y después se fue escuchando que había más religiones. Más religiones, más colonización y más acercamiento con los Tsa'chila. Y las creencias se fueron poco a poco, Dios tomando cada vez más espacio. Sin embargo, hay algunas familias que todavía tienen fe y creen en los pones Tsa'chila. Pero yo veo un proceso, con más tiempo ya no crearán en los pones Tsa'chila. Por otro lado me doy cuenta que ahora los mestizos creen en los pones. Creen en los pones Tsa'chila y también en
103
otros pones de otras nacionalidades. Yo escucho y veo. Sí es verdad que hubo el cambio de las creencias en los pones Tsa'chila a la creencia en Dios. Cuando un padre de Tsa'chila tiene un niño, ahí recién se acuerda ir a la iglesia, recién se acuerda del sacerdote solamente para que bautice al niño. Por decir que ahora hay exigencia, hay como obligación, los jóvenes, los niños tienen que hacer la confirmación, o la primera comunión, para que sea de paso, que haya matrimonio a través de la iglesia. Tal vez se acuerdan de Dios cuando alguien está enfermo: “Dios mío, mi mamá va a morir” por ejemplo, “Dios mío, yo estoy enfermo”, o sea cuando hay algún problema recién, “Dios ayúdenos, Dios mío no hay dinero”. Pero a mí me parece que sí es verdad que creemos en Dios y hemos cambiado. En todo momento sería, yo mismo digo, no es por criticar, sino que me autocritico, porque me acuerdo de Dios cuando hay problema, es verdad. Mientras tanto algunos mestizos se van a la iglesia los domingos a orar, otros se van donde los evangélicos, pero los Tsa'chila no tanto. Tampoco creen en los pone. Así estoy dándome cuenta que tal vez ya no creen en nada. Yo mismo tengo duda, ahora no creo en los pones Tsa'chila. Un pone Tsa'chila se hace pasar que él adivina, se hace pasar que él tiene un poder como nadie. Un
104
ejemplo, un pone Tsa'chila dice: “¿Quién es pobre? Yo hago baño de suerte. Usted va a tener mucha suerte y va a tener mucho dinero”. Pero me doy cuenta que este mismo pone no tiene dinero, que vive pobre como los demás. Por eso tengo una duda y que no creo. Pero por ser sincero, sí hay plantas medicinales. Eso sí lo practican, yo también practico. Hay muchas plantas medicinales para curativos de cualquier dolencia, no para enfermedad tan fuerte puede ser. Sí hay plantas medicinales, árboles medicinales, pero me parece que no tiene tanto poder.
Para resumir ha habido cambios de toda manera por mucha gente. Aquí en la Nacionalidad Tsa'chila muchos se convirtieron a la religión evangélica, antes eran bastante evangélicos, ahora son unos cincuenta tal vez, no sé. Y de ahí, todos son católicos. Católicos porque por lo menos ellos hacen bautizar sus hijos por un sacerdote de la iglesia católica. De una o de otra manera van a su iglesia católica pero sería de manera superficial porque no es constante.
Las creencias eran fuertes antes, hacían parte de la cultura, era muy importante y eso era bueno. Con el paso del tiempo, ha habido cambios pero puede ser de manera superficial.
105
Cuando mi Hermana se Enfermó
Bueno, ahora quiero contar lo que pasó específicamente a mi hermana. Ella se llamaba Luz Regina María. Era una chica muy fuerte. Se casó con Eduardo. Pasaron como cinco o seis años y tuvo su primer hijo, mi sobrino, Johnny Aguavil. Después, ella comenzó sufrir, tenía síntomas, tenía tos y fiebre, así pasó mucho tiempo. No vivía con nosotros, cuando se casó se fue a vivir con su esposo y sus suegros84, pero como mi mamá la quería mucho, como cualquier mamá a su hija o a su hijo, siempre la visitaba. Yo también me iba, siendo todavía un niño. Ella sufrió como diez años. En los diez años no atinaban que era pero Dorin, la esposa de Abdón Villareal, la ayudó. No conocíamos Quito, nunca habíamos ido pero esta señora Dorin dijo que teníamos que viajar, llevar a la enferma a Quito para hacer unos exámenes. No sabíamos que quería decir “exámenes”. No teníamos dinero. Dorin tenía amigos en Quito, nos ofreció que nos acomodarían un cuarto. Fuimos porque mi hermana estaba bien flaquita. Se hizo una radiografía; en ese tiempo no sabíamos lo que era radiografía. Salió el resultado de la enfermedad, 84 En la misma comuna, Colorados del Búa, en el kilómetro 18.
106
era la tuberculosis, una enfermedad tan peligrosa decían. Después regresamos a la casa de los amigos de Dorin. Yo especialmente nunca había comido la comida fuera de mi casa. No sabíamos consumir la comida preparada con muchos componentes, pero como tenía mucha hambre tenía que comer. Sin embargo habíamos traído desde nuestra casa ano ila85 envuelto con hoja. Así pasamos y regresamos. Nos quedamos aquí en el Búa nuevamente como seis meses mientras tanto Dorin había hecho el trámite para internar a Regina en el hospital. Me acuerdo que este hospital era un Sanatorio. Nos vino la novedad que mi hermana tenía que ser internada y nos dieron la fecha. Mi hermana lloraba, no quería irse. Todos estábamos apenados porque nunca en nuestra vida nos había sucedido eso. Sabíamos solamente vivir en el campo. Nadie de mi familia
85 Anó ila: Plátano verde cocido y molido, anó ila es el plato típico de los Tsa’chila.
107
había tenido que ir a una ciudad tan grande como Quito. Estábamos muy preocupados.
Pero sin embargo así se dio. Dorin tenía muchos amigos que eran muy buenos, nos llevaron en su
carro a la casa de sus amigos. Era Roberto Moore, él tenía una casa en Quito. Y él nos dio a nosotros un
departamento completo, tenía todo, cocina, dormitorio con cama y eso nos lo entregó a nosotros. Primero dormimos allí con mi hermana dos noches. Y en los dos días la internaron en el hospital. Me acuerdo que era en el quinto piso. Decían que se iba
a quedar un año. Para nosotros un año era muchísimo tiempo pero no había otra cosa más que afrontar. Bueno, nosotros llorábamos de pena, y también mi hermana que no quería quedarse sola. Pero se decidió. Así fue y fuimos a la terminal de Cumandá que estaba muy lejos. Mi
FOTO N° 4: Regina
108
hermana que tampoco conocía la comida, no se adaptaba a todo así que nos preguntábamos si tal vez podíamos llevar la comida desde aquí86, nos dijeron que no, nada de comida de aquí. Todo era comida de dieta del hospital. La visita era todos los domingos después de mediodía. Dejaban pasar a los familiares, allá la subían a la terraza arriba, más arriba para coger el solo si no era abajo en el patio del hospital. Pero nosotros, cuando fuimos, no subíamos a la terraza ni bajábamos al patio porque teníamos miedo del ascensor, la visita era allí donde estaba internada, en su habitación. Nosotros a veces no teníamos dinero y Dorin siempre nos ayudaba. A veces Dorin también no tenía dinero y hacíamos sacrificios para trabajar muy duro cosechando achiote y cacao para hacer dinero, todos trabajábamos para poder tener dinero e ir a visitarla. No era cada semana sino cada quince días o cada mes. No estuvo doce meses, a los nueve meses le dieron de alta para que saliera, mi hermana regresó bien gorda a su. Nuevamente en su casa, pasó como tres años y otra vez fue enflaqueciendo. Dijeron que tenía que vivir sólo en reposo, que debía cuidarse mucho con la comida, que debía seguir una dieta, pero no podía cuidarse aquí. Nuevamente se enfermó y su
86 Desde la comuna del Búa.
109
enfermedad se empeoró. Como regresó sana de Quito, se sentía buena, se puso a trabajar normalmente y como tenía a su esposo se quedó embarazada. Y comenzó nuevamente su enfermedad. Otra vez Dorin nos ayudó a internarla. Fuimos a Quito pero teníamos más conocimiento, ya no teníamos miedo, conocíamos la ciudad, sabíamos llegar de la terminal al hospital, era un poco más fácil. Mientras tanto fue creciendo la barriga por el bebé que ella se compuso. Vino el tiempo y dio a la luz. Cuando a nosotros nos tocó quedarnos en Quito, como teníamos una habitación allí se nos hizo más fácil. Solamente, necesitamos tener un poco de dinero nada más y pasábamos dos, tres días o una semana. Regina tuvo un bebé, un segundo hijo. Todavía no tenía nombre, no estaba bautizado porque su papá primero tenía que hacer trámites, entonces los doctores nos dijeron que no había ningún problema, que después de un mes le iban a dar permiso para que fuera con el bebé a Santo Domingo para bautizarlo y arreglar toda la situación. Así pasó el tiempo, como quince días, el bebé estaba lindísimo, y de repente nos informaron que el bebé se había muerto. Fue una sorpresa para nosotros, y muy mala sorpresa. ¿Y el bebé? Nosotros no podíamos hacer nada allí, la Dorin no estaba, había viajado a su país y se
110
demoró bastante tiempo. Nos dijeron que el bebé murió y que lo habían enterrado. Tuvimos una duda tan grande. Nosotros como no atinábamos, no podíamos hacer nada por la ley. Pero queríamos ver al bebé dónde estaba. Así quedó y pasó tiempo, mucho tiempo. Siguió mi hermana en el hospital. No vimos la tumba del bebé y tampoco nos la enseñaron. Para nosotros quedó una gran duda de qué pasó con el bebé. Tal vez lo robaron, hasta ahora no sabemos qué hicieron. Pero la mamá se agravó mucho más con todo lo que pasó. Tenía que quedarse internada otra vez nueve meses y lo que pasó con el bebé creo que fue a los cuatros meses. Necesitaba todavía cinco meses para cumplir los nueve meses, de ahí le iban a dar de alta para que regresara. Nosotros íbamos, siempre la visitábamos y regresábamos. A veces no comíamos un día entero porque no teníamos dinero, a veces algunos dueños de los autobuses en Quito no nos cobraban el pasaje completo por ser Tsa'chila, ellos decían. Una vez decidí ir a Quito y fui solo porque mi mamá estaba enferma también pero tenía que ir como representante porque había, no me acuerdo qué gestión, que hacer un trámite en el hospital sobre el caso de mi hermana misma. Tenía que ir y no tenía dinero. Solamente fui con poquito dinero y en Quito me quedé sin dinero. Para regresar de
111
Quito a Santo Domingo, los policías me ayudaron para llegar a la terminal porque yo no atinaba. Sí hablaba español pero siempre con nerviosismo, siempre tenía el temor de una ciudad tan grande. Estaba bien preocupado pero se me ocurrió preguntar a un policía. En verdad yo estaba perdido en Quito. Caminé como tres horas y media en la ciudad pero no sabía a dónde iba. Todas partes donde iba me parecían las mismas, las mismas calles, los mismos edificios. Todo parecía lo mismo. Estaba perdido. Se me ocurrió preguntar a un policía. Uno estaba en la calle con un pito, haciendo parar los carros, en medio de la vía. Este policía me dijo que iba a ayudar, me dijo que esperara, que él iba a llamar un carro de un amigo. No se demoró mucho, llegó un coche alumbrando un foco rojo y se plantó. A mí me hizo embarcar y me trajo hasta la terminal. Pero yo no tenía nada, nada de dinero. No me robaron nada sino que me gasté todo. ¡Claro que los carros más comunes para Santo Domingo son Transporte Zaracay y Transporte Aloag! En este tiempo era con boletos. Los que tenían boletos venían sentados, los que no tenían se quedaban de pie. Entonces les dije que me llevaran parado pero no les dije que no tenía plata. No le advertí al oficial que no tenía plata. Fue un error grande, después me di cuenta. Entonces me hicieron subir e iba
112
parado en el medio del bus. Todos iban sentados y yo iba con hambre, con susto y más, sin plata. Era más o menos las seis de la tarde. Entonces yo estaba preocupado, pensaba “¿qué voy a hacer si en un caso llego a Santo Domingo? No está Dorin, su casa está cerrada”. Tenía que ir de Santo Domingo hasta nuestra casa. Me preocupaba más ahora saber con qué plata iba a pagar el pasaje. Bueno, así avanzamos como una hora, ahí comenzó a revisar el oficial cobrando el pasaje y tomando los boletos a toda la gente. Me tocó a mí. Le dije que no tenía plata. Recién le dije y el oficial se enojó conmigo, se fue a avisar al chofer y paró el bus. A mí me querían botar ahí mismo. No sabía dónde pero en la medía vía. Se enojaron, todos se enojaron. Pero había otros pasajeros que decían: “¡llévelo señor! ¡Ayúdele!” Como todo el mundo nos llamaba Colorados en ese tiempo, decían: “el Coloradito no tiene dinero, ¡ayúdenle!” pero no hacían caso. Como yo tenía mi cédula, les dije: “les voy a dar la cédula y al siguiente día me acercaré a la oficina a pagar”. No quisieron. La gente a veces es muy mala, porque no era para no pagar, era porque no tenía plata. La gente, los pasajeros protestaron mucho: “Ya tiene la cédula”, dijeron, “el colorado mañana va a ir a pagar a la oficina”. ¡Bueno! por último aceptaron. Así llegué a Santo Domingo, sería a las nueve o a las diez
113
de la noche. En ese tiempo la carretera era fea, ni siquiera estaba asfaltada, estoy hablando de unos cuarenta años atrás. Llegué a Santo Domingo. El terminal donde ahora llegan los carros es lindísimo. Ahí amanecí y me senté con ese frío, con esa hambre, no había dinero para venir de Santo Domingo al Búa. No había bus en ese tiempo, había muy pocas camionetas. Así que a las cinco de la mañana me vine caminando de la terminal hasta por el kilómetro 3. Sabía que antes por ahí había el cementerio de los Tsa'chila, de nuestros ancestros, ahí vivían antes los Tsa'chila. Entonces yo estaba ahí cuando vino una camioneta. Era una camioneta bien conocida de la vía de uno que se llamaba Rodrigo, este Rodrigo siempre nos compraba plátano. El camino era muy feo, la vía del Búa era una guardarraya. Rodrigo me trajo y llegué a la casa. Conversé de eso con mi mamá. Aquí quiero comentar: En esta situación, sin dinero y muy lejos de su casa, uno no se puede olvidar. No olvidaré lo que me ha pasado, sin embargo nosotros hemos seguido, hemos luchado y aquí estamos. Mi hermana se quedó cinco meses más. La trajimos al Búa sana y buena. Igual pasó tiempo, nuevamente se puso a trabajar. Ya no tuvo más hijos, se quedó solamente con un hijo y el que perdió en hospital, dos. Nuevamente se fue enflaqueciendo y sufrió
114
mucho, ahora no hace más de cuatro años que murió mi hermana. No tuvo mejoría con esa tuberculosis. Mi mamá sufrió mucho por la muerte de mi hermana. Desde ahí también mi mamá se enfermó y eso se agravó. Ahora, de igual manera, mi mamá87 ya no se levanta, es como un bebé y estamos cuidándola todavía. Ahora le tocó a mi mamá. Entonces eso es la historia que pasó y seguiremos luchando.
La Muerte
Cuando se moría un Tsa'chi, adulto o niño, lo primero que hacían los Tsa’chila era hacer algunos disparos de ilapa88. Ya tenían escopetas. Los escuchaban los vecinos. Eso era la señal de que había un Tsa'chila muerto. Iban donde estaba la familia del Tsa'chila que murió. Siempre, antes de llegar a la casa, se escuchaba a los que lloraban, los familiares. Eso era lo primerito. Lloraban como un canto pero no era canto. Ellos lloraban, hablaban. Era más la mamá si moría el hijo o la esposa si se moría el esposo. Hablaban de todo lo que sabía hacer el esposo, o de todo lo que sabía hacer la hija o el hijo. Siempre se 87 La madre de Alfonso falleció el 17 de mayo de 2014. Tenía 96 años según Alfonso. 88 Ilapa (tsafi’ki), escopeta.
115
acordaban lo que era, lo que le gustaba al fallecido cuando vivía. Si le gustaba comer, qué alimentos le gustaban. Que trabajo le gustaba. Se acordaban de todo eso. Hablaban pero lloraban. El llorar era como un canto. En ese tiempo los Tsa'chila eran sentimentales, demasiado. Todo el mundo llegaba al sitio donde estaba el cadáver. Después del fallecimiento, los familiares cogían caña guadua, picaban la caña guadua y envolvían al fallecido con eso. Si era un niño, usaban un combo89. Lo envolvían con eso en lugar de ponerlo en un ataúd. Lo amarraban con un bejuco, con pari shili. Para el velorio, usaban antorcha de lágrimas o leche de copal o de caucho silvestre, en este tiempo no había esperma90 todavía. Ubicaban las antorchas alrededor del fallecido envuelto con esta especie que le dije. También siempre no faltaba la comida, la comida que le gustaba más al fallecido. Ponían la comida al ladito de dónde estaba ubicado el fallecido. También, envolvían la ropita del fallecido con un trapo o con un pedazo de cobija y la ponían a un ladito de donde estaba ubicado el fallecido. No duraba mucho el velorio porque no había ningún químico, nadie sabía de eso dentro de los Tsa'chila. Ahora, cuando fallece uno le ponen químicos para que no se dañe, para 89 Combo: aquí, base de la hora del Pambil. 90 Vela.
116
que no se pudra rápido. En este tiempo, no utilizaban nada de eso. Tal vez era máximo una noche y lo llevaban a enterrar. En este tiempo, no había cementerio, escogían un lugar al lado de la casa donde vivía. Ahí hacían un hueco en la tierra de más o menos tres metros o un poco más. Ese hueco estaba bien amplio. No lo ponían en la tierra, siempre lo ponían sobre unos dos troncos de palo para que este difunto envuelto quede un poco alzadito. Siempre ponían recto del pecho del fallecido una cruz91 con una piola de algodón que subía hasta que la punta quedaba afuera de la tierra. Según la creencia, esta piolita blanca de algodón permitía que salga el espíritu92. Después ponían un poco de hojas y solamente iba encima la tierra, nada más. Al regresar a su casa después del entierro los familiares programaban ir donde el chamán. Iban hacerse curar para que ya no siga muriendo otro hijo o alguien más de la casa. Toditos se iban hacer “tenka ereka93” al fallecido. Hacían eso para que el almita no haga estelas dando la vuelta sino para que se alejen las almitas. El Chamán hacía un especie de ritual que se llama Pa’tsokeka. Es un ritual donde toda la familia se hacía curar, y por este ritual se pintaban todo el 91 Era hecha de dos palitos de madera. 92 Esta práctica viene probablemente del catolicismo. 93 Tenka (tsafi’ki), corazón, ereka (tsafi’ki), mandar o enviar.
117
cuerpo con mali94. Era una curación total que se hacía en dos noches. Después del ritual, regresaban a su casa. Siempre los familiares o los vecinos se iban a acompañar, a compartir la comida, porque había Tsa'chila que tenían mucha pena. A veces dejaban de comer por pena. Entonces otros vecinos iban a acompañarlos tanto presencialmente, tanto en el trabajo, tanto compartir la comida o a pasar más tiempo hasta que se aleje un poco la pena de la familia. No dejaban de compartir en todo sentido.
Pero había otras dos cosas. Se iban de ese lugar donde falleció para hacer la casa en otro sitio de la selva donde vivir. Dejaban el fallecido donde quedaba enterrado. O en vez de cambiar de casa, desbarataban la casa y hacían una nueva ahí mismo. Una de las dos cosas, dependía de los familiares del fallecido. Pero nunca se olvidaba de la tumba. La familia siempre visitaba a la tumba. Siempre llevaba la comida que más le gustaba comer al difunto. Compartían la comida, la comían también y le dejaban una parte. Y lo que le comenté también, toda la ropa, las cosas que tenía el fallecido, igual las ponían en la tumba. Todo quedaba ahí. Siempre iban visitando e iban llevando entorchas de copal o de caucho silvestre.
94 Mali (tsafi’ki), huito (español).
118
Por si acaso no hacía efecto el ritual Patsokeka, había otro ritual que se llamaba Mu’keka. No sé en español. Este Mu’keka era más amplio. Para hacer Mu’keka no se necesitaba un curandero Tsa'chila sino dos o tres. Se reunían más curanderos Tsa'chila y más familias. No solamente la familia de él que falleció, sino más familias Tsa'chila. Iban donde los pones Tsa'chila a hacerse curar para que no siga muriendo la gente, no solamente de la familia, sino de otros vecinos también.
120
El día que me perdi en la selva
Quiero contar algo que a mí me pasó cuando era todavía bastante joven. Tenía apenas 17 años. En ese tiempo me gustaba cazar muchos animales o ir a la pesca. Mi mamá y mi hermano tenían muchos conocidos y amigos mestizos, entonces por medio de ellos conseguí una escopeta de chimenea. Mi hermano ya había aprendido a usarla, mi mamá también, ellos sabían matar a los animales con esa arma que para mí era algo nuevo. A mí me enseñaron a disparar y a manejar esa arma.
Como en ese tiempo había muchos animales, algunas especies llegaban muy cerca de la casa, nomás al filo del patio. Los que veíamos más eran los guatusos95, andan siempre de día, y a mí me daban miedo. Había también el cabeza de mate96 y el tigrillo97. También me daban miedo el venado y el anda solo98, el venado siempre tenía cachos99 y el ando solo era un animal que siempre andaba solo, no en manada. Hay otros animales como el cuchucho100 que andaban por manadas de 50, 80,
95 Kuru en tsafi’ki. 96 Wa'ka kelo en tsafi’ki. 97 Kelana en tsafi’ki. 98 Wa juchi'chi en tsafi’ki. 99 Cuernos de animal. 100 Na juchi'chi en tsafi’ki.
121
hasta de 100 animales. Bueno, otras especies de animales como la culebra no me daban miedo. La serpiente nunca me dio miedo. Yo quería que me enseñaran en que sitio podía esperar para cazar un animal, un guatuso por ejemplo. Mi hermano me dijo que había un árbol que botaba mucha fruta, entonces ahí llegaban muchos guatusos y ellos tenían su horario de comida. Ellos no comían a cualquier hora, comían en la mañana, a mediodía y en la tarde. Entonces lo más seguro por la mañana era de cazar a las seis y media o a las siete. Si era mediodía, era a la una de la tarde. Lo más seguro en la tarde era a las cuatro y media o a las cinco. Siempre escogía el horario más fácil, en la tarde. Mi hermano me enseñó a hacer una tarima arriba en un árbol, con dos palos cruzados, amarrados con pari shili101, a unos tres a cuatro metros de alto. Se hacía cerca de un árbol donde caía bastante fruta. Yo me subí arriba. Estuve sentado máximo unos 20 minutos cuando asomó un animal. Lo apunté con la escopeta pero tenía miedo de matarlo, nunca le disparé, el gatillo estaba prendido pero no lo jale. El animal estuvo como 20 minutos, yo también sentado el mismo tiempo, no lo apunté, más bien cogí la escopeta en mi pierna, ahí pasé el tiempo mirándolo hasta
101 Bejuco o pikiwa en español.
122
que se fuera el animal. Era un guatuso. ¡Bueno!, al bajar de la tarima, cogí con una mano uno de los palos que estaban amarrado pero se arrancó y me caí. Estuve bajando con mi escopeta, se cayó así con el calibre abajo y salió el tiro. ¿Qué pasó? al caer la escopeta conmigo, se golpeó el gatillo, dio fuego y salió el tiro, pero quedo el calibre de la escopeta en la tierra. Me caí y me golpeé la cabeza. Me fui donde mi mamá y mi hermano. Como estaba cerca, ellos escucharon el tiro, no tanto preocupados, más bien estaban contentos porque pensaban: “Ya cogió un animal”. Después que me pasó esto ahí me dio miedo a mí, no intenté salir más a la cacería. Pero después me olvidé, después de unos seis meses, con más experiencia, otra vez me fui. A mí en ese tiempo me gustaba ir a la selva. Siempre me gustaba pasear a ver los animales, a ver los árboles, cómo se movían los árboles cuando hacía viento, me gustaba escuchar cuando un árbol estaba pegado a otro árbol, los dos árboles se movían y hacía un sonido como si una persona estuviera silbando o hablando. Siempre me gustaba.
¡Bueno! esta vez, decidí irme lejos de la casa. Antes de eso, había aprendido a matar unas aves, ya sabía todo. Dije a mi hermano que me iba a ir a la cacería lejos de la casa y a conocer más selva.
123
Cogí un machete, también la escopeta, al llevar la escopeta siempre me acompañaba con una bolsita. Esa bolsita estaba hecha con la tela de manpe tsampa viejo o chumbiguina vieja. Se pegaba con la forma de bolsa con leche de caucho que cocíamos. En la bolsita cargábamos todo lo que era fulminante, municiones y estopa para cargar el arma. Cogí todo eso y me fui. No me acuerdo qué día fue pero mi mamá me dijo: “¡Alfonso, cuidado te vayas a perder!” Ella me había enseñado como no perderse en la selva: me decía: “Si usted se va a la montaña, siempre va dejando una señal”. Como me gustaba pintarme el pelo y siempre permanecía así como ahora pintado, podía coger una hoja y pintarla como señal. También podía ir doblando las plantas, las ramitas para poder regresar por el mismo camino. Y así fui. Los guatusos cada rato salían y me hacían asustar. En este tiempo la selva era llena de árboles, muchos árboles también habían caído, y una vez me quedé sentado en un tronco y me dio por imitar a un guatuso. ¿Cómo silva el guatuso? Eso también lo sabía. Se hace con la semilla de tahua102, bien planchita, con un hueco en el medio. Porque cuando una guatusa está en celo, está en tiempo para topar con el macho
102 Tiri (tsafi’ki), tahua (español, ortografía desconocida).
124
guatuso, la guatusa siempre silva (Alfonso imitando la guatusa). Entonces con este material yo silbaba de igual manera y pité porque quería que vinieran los guatusos, quería ver. Estaba listo con la escopeta. Pité y no demoró más de cinco segundos, un guatuso estaba muy cerquita de donde estaba sentado. Ese guatuso salió corriendo y haciendo ruido. Después venía corriendo también, moviendo el monte, un animal que siempre me daba miedo, era un tigrillo. Porque el tigrillo siempre está atrás del guatuso para atrapar y comer. El tigrillo no hizo ruido, solo salió corriendo. ¿Entonces qué hice? Tomé la escopeta y moví las ramas para espantar el tigrillo, salió y subió por árbol. Me daba miedo, sin embargo no le disparé. Después fui más adentro. En ese tiempo, si íbamos a demorar en la selva siempre llevábamos que comer de la casa. Mi mamá había preparado yuca cocinada. En este tiempo había una yuca muy grande de un año. Había envuelto en una hoja, la yuca con pescado seco. Me senté a comer. No había llevado nada que tomar pero había agua de estero cerquita. Fui al estero y bebí el agua. Fui más adentro. Llegué a un río llamado río wakua103. Ahí había bastantes pescados, pero pescados de este porte
103 Ortografía desconocida.
125
(enseñando un largo de 40 cm). Cuando estaba haciendo sol, y era fuerte, el pescado subía encima del agua que el lomo casi asomaba afuera. Entonces a mí me dio ganas de disparar a ese pescado con la escopeta. Me dije: “Voy a hacer la experiencia.” Cogí la escopeta y disparé al pescado. Justo le pegué en la mitad del cuerpo y murió. Entré en el agua a coger el pescado. Era un pescado grande. Bueno, no sabía qué hora era, pero ya era tarde, el sol ya estaba abajo. Entonces pensé regresar. Yo había ido siempre doblando las ramas. Regresé, caminé. No me di cuenta dónde fue que me perdí pero ya no asomaba la señal que había hecho, ya no sabía por dónde había venido. Entonces estaba totalmente perdido. Me dije: ¿Ahora cómo voy a encontrar el caminito por dónde vine? Cuando comenzaron a cantar las valdivias104, me dije: “Mi mamá siempre me ha dicho, los mayores también, que cuando cantan las valdivias es que alguien va a morir”. Me puse a sentar de vuelta en un tronco de palo, me acordé de lo que decía mi mamá. Descansé ahí como 20 minutos. Salió volando un ave grande, pava de monte, y vino a sentarse cerquita. La apunté, le disparé, la cogí, le puse en el chalo. Otra vez fui a buscar donde estaba el camino
104 Owedo en tsafi’ki.
126
mientras tanto estaba bien tarde. Yo estaba totalmente perdido. Entonces los tsa'chila si se perdían, ¿qué nomás hacían?, mi madre me había aconsejado que si anochecía solamente tenía que buscar un árbol muy grande. Comenzó a llover y en ese tiempo llovía duro. A veces seguía lloviendo mucho tiempo pero la suerte mía hizo llover un momento como una hora, y escampó. Ya era bien tarde cuando escuché el sonido de una raíz de tronco golpeada. Escuché y me di cuenta que era mi mamá o mi hermano. Estaba oscureciendo. Siempre fui valiente, mi carácter era fuerte pero esa vez quería llorar porque estaba perdido. ¿Ahora qué voy a hacer? Tantos animales que existían ahí me daban miedo. Pero no fue así, no lloré. Estaba listo para dormir en ese tronco. Entonces más cerca fue el sonido de raíz de árbol, comencé a gritar. Busqué un árbol más grande con una raíz, cogí un palo, y le golpeé. Ahí fue la comunicación, ellos me escucharon. Se acercaban. No me moví de este tronco y ellos vinieron más cerca y llegaron donde mí. Yo había ido siquiera unos dos horas de la casa, lejos de la casa. Regresamos juntos. Eso fue una experiencia muy grande, digo siempre que estas historias son buenas. Todavía hay selva pero no en el búa. Por otros lados, por el Oriente y otras partes de otras provincias, si hay todavía.
127
Entonces hay que contar a los jóvenes lo que a uno pasó.
El Cuento Mololo 105
Se dice que había dos Tsa'chila, el yerno y el suegro. Un día, el yerno planificó ir a la cacería porque no había qué comer en la casa. Se fueron a la selva. Llegaron y construyeron un pequeño rancho y cogieron un poco de leña. Dejaron todo listo y se fueron a la cacería. Del rancho fueron a buena distancia a la reserva y cogieron animales: guanta, guatuso, puerco de monte. Después regresaron al rancho y llegaron muy tarde. Prendieron la candela y pusieron bastante leña. Sobre la fogata, hicieron una tarima para secar la carne de los animales. Ya era de noche. El suegro quería solamente estar alrededor de la tarima donde secaba la carne. Pero el yerno no se imaginaba por qué el suegro quería estar sólo. No quería que el yerno estuviera cerca de la tarima. Cuando el yerno se dio cuenta de eso comenzaron a llegar muchos cocuyos. Siempre el cocuyo viendo la claridad se va directo a la candela y se entra. El suegro se acercaba de la tarima. Ya estaba seca la carne y él la comía. Era mezquino,
105 Un tipo de cocuyo.
128
miserable, no quería dar al yerno, él solo comía, pero el yerno nunca se imaginó que estaba comiendo la carne. Si el yerno le preguntaba si estaba seca la carne, el otro contestaba siempre que no, que todavía estaba cruda. Pero en cambio, él veía que comía. Bueno, por último preguntó: “¿Bueno, qué mismo está comiendo?” El suegro le contestó: “estoy comiendo Cocuyos106”. Eso fue como para engañar al yerno. Pero el yerno se dio cuenta que el suegro no estaba comiendo cocuyos. Otra vez preguntó: “Bueno, creo que no estás comiendo Cocuyos, tú estás comiendo algo. ¿No estás comiendo carne?” El suegro le contestó: “No, no estoy comiendo carne. Yo cogí un pájaro en la montaña. Es un Boshinko107”. Pero el yerno sabía que en ningún momento cogió Boshinko cuando estaban a la cacería. Bueno, el tiempo pasó así, se secó la carne, la guardaron y se acostaron para dormir. Este rancho era abierto, no tenía paredes. Al yerno le tocó un puesto casi al filo del rancho y al suegro le tocó un puesto más a dentro. Pero no podía dormir el yerno y no podía dejar de pensar: “Bueno, mi suegro, sólo él comió. ¿Por qué no me dio a mí también de comer?” No le daba sueño. Cuando miró para arriba, él vio que venía como un 106 De verdad no se comen los Cocuyos. 107 En tsafi’ki.
129
ave oscuro alto. Volaba y fue como si alumbraba un foco grande y sonaba, bum, bum,… Había justo cerquita del rancho un tronco de nana pele108 . Entonces él escuchó como, bum, que se sentó en ese árbol seco. El yerno estaba viendo este animal quietito alumbrando con como un foco grande y estaba con miedo. Al ladito tenía un chalo y un machete, se le ocurrió de recogerlos. Del rancho, a una pequeña distancia, había un árbol grande y se ubicó atrás de este tronco de árbol. Pero este animal se dio cuenta que ya no estaba ahí, que quedaba dormido solo el suegro. El yerno vio el pájaro grande bajar del árbol, rrrruummmm, recto donde estaba durmiendo el suegro. Él se imaginó que tal vez este animal le va a hacer daño al suegro. De ahí, comenzó a escuchar un sonido como si estuviera cortando un hueso del suegro, tras, tras, tras, así sonaba. Este animal estaba cortando el pescuezo del suegro. El yerno cogió el machete y el chalo, después buscó su camino para ir a la casa. A poco distancia del rancho, sintió que le seguía algo y miró por atrás. Entonces, vio que venía rodando como una pelota, era la cabeza del suegro. En la bajada, le ganó la cabeza del suegro, adelantándolo. Pero en la subida, era él que subía primero, la cabeza del
108 Nana pele (tsafi’ki), árbol de balsa.
130
suegro quedaba más atrás. De repente, escuchó un sonido así, toc, toc, toc. Pero se dio cuenta que eran sus dientes. Quería llegar rápido a la casa. Llegó en el patio de la casa, ahí estaba desesperada la familia, su esposa, y le preguntaron: “¿El papá, dónde está el papá?” El yerno mintió a la familia, diciendo que el papá viniera más atrás, cargado con un chalo con bastante carne seca. Entonces se le ocurrió a la familia de ir a encontrarlo. Salieron pero a poca distancia encontraron que venía la cabeza del papá y corrieron también a la casa. La casa era cerrada, un solo cuarto con una sola pared. Entraron todos adentro y cerraron la puerta. Poquísimo tiempo después, llegó también la cabeza del suegro. Escuchaban que la cabeza daba la vuelta, como una pelota dando la vuelta, atrás de la casa luchando para entrar. Bueno, hicieron una consulta al chamán, porque antes todo se solucionaba por el chamán. Entonces, el chamán con su poder hizo un hueco atrás de la casa para que caiga la cabeza del suegro en ese hueco y de ahí para que no sale. Los que estaban dentro de la casa esperaron y escucharon como que cayó una pelota, bum, en el hueco. El poder del chamán hizo que no puso salir la cabeza del suegro. Ahí quedó.
131
Eso es el cuento de mololo. El mensaje que siempre nuestros mayores decían, que hasta ahora dicen y decimos: No hay que ser mezquino, no hay que ser miserable, hay que compartir, lo poquito que tengamos, compartir con todos, con los demás. Este es el cuento de mololo.
Cuando un árbol aplastó a un hombre
Quiero contar una anécdota que a mí me pasó hace más o menos 30 años. Nosotros Tsa'chila siempre pensábamos en lo que es la cacería y la pesca. Un día con unos amigos decidimos ir a la cacería, uno de ellos se llamaba Rafael Aguavil, el otro era un mestizo de apodo « Chulo ». Rafael Aguavil se encargaba de la planificación. El lugar era lejos de aquí, en un sitio llamado Guayabamba, en la provincia de Esmeraldas, pasando más allá de Quininde. ¡Bueno!, alistamos lo que necesitábamos para ir a la caza. Compramos carabinas y muchos cartuchos, machetes, sal, fósforo, velas o espermas. Preparamos cobijas y ropas de cambiar. Pusimos todas estas cosas en una especie de mochila109. No nos olvidamos de traer comida. Fuimos hasta Quininde con el carro del amigo compañero Rafael. De Quininde tomamos otro carro especial hasta el Guayabamba. Hay un río muy grande 109 Tolo (tsafi’ki), bolsa.
132
llamado también Guayabamba. Tuvimos que cruzarlo en una gabarra. Después, del río Guayabamba teníamos que caminar once horas. Cuando hicimos la planificación, nos pusimos de acuerdo de quedarnos a cazar dependiendo de cómo nos resultaba la cacería. Si cogíamos bastantes animales en poco tiempo, regresaríamos pronto, pero si no daba buen resultado, tendríamos que pasar más tiempo allí. Caminamos seis horas, nueve horas, once horas, estábamos muy cansados. En todo el trayecto, vimos rastros de muchas especies de animales y muchas aves. Era una selva muy densa, había solamente un caminito muy estrecho. Era tiempo de invierno con mucho lodo. Después de nueve horas de caminar encontramos unas casitas de mestizos que habían cogido tierras libres muy lejos, tierras que no habían comprado pues. Uno de ellos era amigo o conocido de Rafael. Llegamos muy tarde, detrás de un árbol grande hicimos un rancho, una casita. El día siguiente amanecimos y fuimos a la cacería, primero a conocer desde donde dormimos para no perdernos porque era una selva grande. En un día conocimos todos los alrededores de la casa. Avanzábamos señalando donde no había nada de camino doblando una hojas o ramitas, eso era como señal. Si no lo hacíamos seguro que nos
133
íbamos a perder, era muy peligroso. Por si acaso uno se fue por acá, el otro por allá, y nos perdimos, uno cual daba golpes a una raíz de un árbol grande y eso se escuchaba de muy lejos. Me parece que pasamos así apenas dos días y nosotros vimos que la cacería no era tan buena. Entonces teníamos que caminar más lejos a buscar animales. Así lo hicimos un día que pasábamos en la montaña. Encontrábamos frutas silvestres, comimos, nos alimentamos durante casi todo el día. El agua era muy limpia y como no existía contaminación cuando teníamos sed, bebíamos del agua de los esteros o de los ríos. Cogimos animales, mi amigo Rafael era muy bueno para la cacería. También cogimos algunas especies de aves y regresamos al rancho. Ya teníamos nosotros celular, era un celular muy grande, como una radio con una antena de unos cuarenta centímetros. Pero allá no había nada, no funcionaba. Esa noche, llovía fuerte y había tanto viento que tenía miedo de dormir, todos teníamos miedo de dormir. Anteriormente yo estaba acostumbrado andar en la selva pero hacía mucho tiempo que había ido, me olvidé un poco de entrar nuevamente en la selva. Se escuchaba lo que cantaban o lo que roncaban, los animales, en este
134
caso los tigres, leones110 o cualquier otra especie. A las doce de la noche, a las dos, a las cinco de la mañana, los animales roncaban toda la noche. ¡Bueno!, comenzó a llover a partir de las ocho de la noche. Llovió tan duro que no podía dormir. Tal vez hasta las dos o las tres de la mañana habíamos dormido un poco, pero sentimos que comenzaban a caer los árboles cerca de donde estábamos durmiendo y teníamos más miedo. Conversábamos, como todo estaba oscuro la situación era bastante difícil, todos tres nos preocupamos. Nos preguntábamos “¿Ahora qué hacemos?” porque la tempestad era muy fuerte, la situación era muy crítica. Nuevamente nos habíamos dormido un poco cuando de repente sentí que hizo ruido un árbol, sonó muy fuerte. Teníamos susto de quedarnos atrapados con un árbol. Yo me quedé quieto, igual los otros en la oscuridad. ¿Qué había pasado? Es que ese árbol había caído sobre nosotros, donde estábamos durmiendo. Después alguien me nombró a mí: ¡Alfonso! Ese era el « Chulo ». Le dije: « ¿Qué le pasó Chulo? » Me dijo: « Estoy bien. ¿Y Usted? » « Estoy bien. » Rafael se quedó callado. Entonces yo tenía duda. Y no encontrábamos fósforo para prender la vela, pero yo escuché a Rafael que ya
110 La gente de la región llama así los jaguares (tigres) y los leones (pumas).
135
comenzaba a decir: « ¡Ayúdenme, Ayúdeme Chulo, Ayúdeme Alfonso! » Entonces, me dije que tal vez él estaba aplastado por algún pedazo de árbol. Me dije entre mí: « Si él estuviera aplastado por un árbol, ya estaría muerto ». Me vino la idea que tal vez estaba aplastado en alguna parte de su cuerpo. El Chulo logró encontrar fósforos y prendió la vela. Vimos que al Rafael le tenía aplastado la pierna por una punta de la rama gruesa de un árbol. Es que nosotros dormíamos en la tierra, poniendo una hoja, nada más. Ahora nosotros no sabíamos cómo sacarlo de allí. Solamente teníamos machetes. Buscamos los machetes y cortamos esa rama y lo sacamos. ¿Qué hacíamos tan lejos de todo? El Chulo dijo: « Voy a ir hasta donde hay una casa ». Me propuso que yo me quedara ahí con el Rafael. Ahí no tenía miedo de los animales, de nada, además pasó la tempestad, ya no había llovía. Amaneció. El Chulo caminó como cuatro o cinco horas para llegar a la casa de un mestizo. Llegó allá, algunos llevaron una sábana y vinieron a ayudarnos. Cuando llegaron ahí, no sentíamos hambre, no sentíamos nada, la preocupación era más de cómo salir. Nosotros cortamos un palo e hicimos como una forma de hamaca con esta sábana que llevaron. Cargamos las cosas que habíamos traído y fuimos. Caminábamos cincuenta metros,
136
cien metros, descansábamos, cargando al accidentado. Íbamos avanzados más y más para afuera. Queríamos comunicarnos con la familia de nuestra comuna y no teníamos como hacerlo pero nos ayudaron los mestizos. Para llegar no caminamos solamente once horas, hicimos casi quince horas de camino. Así llegamos al río Guayabamba, lo cruzamos y una vez pasado del otro lado del río nos comunicamos con uno de los familiares de Rafael por medio del teléfono. Ellos dijeron: « Van a tomar una camioneta de un amigo de Rafael hasta tal lugar y ahí nosotros llegamos”. Tuvimos que esperar el carro como una hora y media o dos horas. Llegaron los familiares con el carro. Así Rafael regresó a su casa. Vivía en el kilómetro once de la vía Quevedo. El Chulo vivía en el kilómetro siete de la misma vía. Yo también fui por allá porque en ese tiempo vivía con mis suegros fuera de mi comuna111. Después que nos fuimos, nunca más regresamos allá.
Bueno, la naturaleza es así pero la queremos. Ahora escucho que hay una carretera por este lugar, llegan los carros, son fincas de los mestizos. ¡Cómo quisiera ir! Algún día, algún momento, quiero organizar un viaje para visitar este sitio.
111 En ese tiempo, Alfonso vivía con su primera esposa, en el kilómetro siete de la vía Quevedo, cerca de la comuna de Otongo Mapali.
137
Pero ahora con los cambios casi no podremos reconocerlo. Estos amigos de Rafael que todavía viven allá, ellos sí nos podrían indicar en que sitio nos pasó eso. Todavía hay muchísimas extensiones de reserva o de selva por allá, no es como aquí. Esta historia a mí me ha dejado mucho que conversar con los jóvenes. Tanto tiempo que he vivido, a la edad que tengo, a mí me parece que a nadie va a pasar este tipo de accidente porque ahora ya no hay selva para la cacería, si pasa un accidente, pasaría por otra cosa.
139
Los Cambios en la Agricultura
Quiero comentar los cambios que hemos tenido desde lo que me acuerdo con respecto a la agricultura. No conocí a mi padre, fui criado sólo con mi madre, Herminia Oranzona, y mi hermano Florentino que era mayor que yo. Ellos sembraban más el achiote porque el achiote servía para pintar el pelo, vendían una parte112 de este achiote a los mestizos de Santo Domingo quienes venían para comprarlo y llevarlo a vender. El achiote comenzaba a producir a los cuatro o cinco años entonces lo cosechaban, hacían un montón y usaban un tipo de tarima para separar la pepa de la cascara. Esta infraestructura tenía más o menos 1 metro de alto y, de acuerdo con la cantidad de achiote que querían desgranar, hacían la tarima más grande, de unos tres metros de largo y de un metro y medio de ancho. Ponían el achiote picado en esta tarima de pambil, dejando una hendija para que caiga solamente la pepita. Mientras lo golpeaban con un garrote, la cascara quedaba en la tarima y la pepa caía abajo donde ponían hojas para tener facilidad para recoger. Además del achiote había el cacao, un cacao nativo. Eran árboles grandes y no les daban mucho mantenimiento, no los podaban, pero siempre 112 Sirve de colorante para la comida.
140
mantenían el terreno limpio, no montoso. Este cacao cargaba muchísimo. Lo cosechaban y lo tostaban. Lo molían en una piedra grande, en medio de esta piedra había un hueco y con una piedra más pequeña lo molían, así hacían chocolate. Era para nuestro consumo pero también vendían el resto.
En este tiempo sembraban maní solo para el consumo propio y no para venderlo. La única necesidad para el cultivo de maní era mantenerlo limpio, nada más, y cargaba muchísimo. Se sembraba una pequeña extensión de maní pero era suficiente hasta para brindar a los vecinos Tsa'chila. Había dos tiempos de cosecha para el maní. Se podía cosecharlo tierno en más o menos un mes y medio o dos meses, este maní tierno servía para hacer caldo de maní, llamado Tumpe en tsafi’ki, lo comíamos con maduro, con ano ila. También lo cosechaban duro en tres meses, entonces mi mamá les invitaba a los familiares y a los vecinos y cada cual llevaba su parte, cada tres meses había maní duro. Nosotros lo cosechábamos y lo guardábamos en un lugar muy seco que podía estar cerca del fogón por la cocina de leña, para que aguantara más tiempo. También recuerdo que preparaban “Bulu” que era maní molido, hacían una bola como un bolón de verde,
141
era bien pegajoso. Ahí le ponían un poquito de panela, así era un poco dulce, y comíamos el bulu molido con verde, con plátano, todo era con plátano, no faltaba, por eso sembraban plátano que tampoco vendían, era sólo para nuestro consumo. Había chanchos criollos que sólo eran para comer, también les daban de comer plátano y los chanchos crecían más rápido. Después de matar un chancho, tenían la manteca guardada mucho tiempo para poder consumirla porque no había aceite o mantequilla ni nada, todo era con manteca de chancho. Sembraban caña de azúcar para chupar, como fruta, o para sacarle el jugo 113 . Dejábamos fermentar este jugo y lo servíamos como chicha o mala114 que bebíamos con chapil115 que es una pepa de una fruta silvestre. Se podía mezclar con maíz molido 116 , entonces lo llamamos pa’ko elampi. No era para vender, era sola para nuestro consumo.
Se sembraba además maíz criollo, natural y duro. Había maíz de color morado y amarillo. El color era diferente pero eran los mismos. Este maíz servía para criar las gallinas criollas. 113 El jugo de caña en tsafi’ki se dice Elampi. 114 La chicha, mala en tsafi’ki es una bebida fermentada. 115 Chapil (español), Pi’tuli (tsafi’ki). Se ponía solo en el jugo de caña, elampi. 116 Pa’ko (tsafi’ki), maíz molido.
142
Así fueron aumentando más productos cada vez. A las gallinas les daban maíz y un tipo de insecto llamado comején, muy parecido a una hormiga117. Había muchísimo comején en este tiempo que servía solamente para los pollitos, para que se desarrollen rápido. Las gallinas que comían bastante maíz ponían muchísimos huevos, todos los días sin faltar y desde ahí los Tsa’chila comenzaron a vender gallinas, huevos y chanchos a los mestizos.
Después asomó otra gente, fue más continua la colonización, y como teníamos cada vez más acercamiento con los mestizos, vino el arroz. La gente comenzó a sembrar arroz para lo cual se necesitaba un terreno bien limpio. La siembra se hacía en un tiempo específico, faltando poco tiempo para el mes de diciembre. Había que rozar118 y tumbar los árboles, esperar quince días o un mes para que se secaran. Después quemaban el monte seco donde iban a sembrar este arroz. Usaban la misma técnica para sembrar el maíz, era una técnica antigua que habitualmente no se hacía dos veces en el mismo lugar pero esta manera de hacerlo con frecuencia nos vino de afuera. Ahí daba mejor cosecha, más 117 Estas termitas viven en un colmena de tierra llamada julu en tsafi’ki, es parecida a una bola pegada a un tronco de árbol. 118 Desbrozar.
143
productos pero no duraba, la tierra se cansaba. Desde ahí comenzó la gente con esas malas prácticas. Ahí empezaron a perder las costumbres. Bueno, desde ahí aprendimos a comer arroz. Me acuerdo que había como dos o tres especies de arroz. Uno se llamaba arroz Fortuna. Bueno, no me acuerdo de los demás. Uno era como ahora, larguito y bien blanco, otro era un arroz como una bolita y medio moradito. Daba lindo arroz. Muchísimo arroz. Para sembrar hacían huequitos cercanos con un espeque 119 donde poníamos las semillas. Había que dar mantenimiento. Cada matita cargaba muchísimo arroz. Hacían la cosecha con un cuchillo o con una tapa de Mentol120. Hacían un hueco en el medio de la tapa, le ponía una piolita y la amarraba al dedo. Esta tapa cortaba como un cuchillo. Así cosechaban. Preparaban muchos chalos para cosechar. Regresaban a la casa y secaban el arroz al sol. Después hacían un buque de madera, en el medio hacían un hueco, de ahí cogían palos para poder golpear en el buque, pilaban el arroz. Tampoco vendían el arroz. Solamente era para el consumo121.
119 Espeque = estaca. 120 Caja de medicina que se llamaba Mentol. Se vendía en las farmacias. 121 Pilaban el arroz para quitar la primera cascara pero no la segunda, así que comían un arroz integral en esta época.
144
Algunos tsachila producían piña, un tipo de piña grande, la piña nacional, con nada de químicos, el único trabajo era mantener limpio para que no creciera el monte122 y la cosechaban. Pero había un animal que molestaba, el zorro, bo'pin en tsafi’ki. Cuando la piña estaba madura, venían bastantes de estos animales y se comían la piña. Los Tsa'chila tenían que matar al zorro para proteger la piña que no hiciera daño a la piña. Esta piña también era solo para el consumo, no para vender. Era muy difícil salir de aquí para vender en Santo Domingo, no había carretera ni nada, entonces todo era complicado.
Y después, como era complicado de tumbar los árboles con pura hacha, asomó la motosierra. ¡Qué fácil para botar los árboles! Empezaron a contratar a los mestizos para que tumbaran los árboles con las motosierras. En ese tiempo, ni yo mismo miraba como un daño el hacer este tipo de trabajo, para mí también era bueno. Todavía era ignorante. Anteriormente el mantenimiento se hacía con machete y gancho. El gancho era una rama de palo duro que tenía un ganchito para coger el monte a un lado y cortar por el otro lado con el machete. Eso se usaba para tener limpia la finca. Después vino la fumigación, me acuerdo
122 Hablando de las malas hierbas.
145
que primero vino el Gramoxone para quemar el monte. Yo también utilicé químicos mucho tiempo. Utilizábamos este químico para demorar más tiempo la limpieza. Después salió el Glifosato que era más fuerte, todo esto vino de afuera y nosotros hacíamos como el resto pensando que era mejor. Así hemos dejado buenas cosas porque en ese entonces queríamos más facilidad, más facilismo123 . Claro que con Glifosato se ahorra más tiempo, el monte demora unos cinco o seis meses antes de crecer de nuevo, se beneficia más uno. Si trabajábamos a machete, debíamos hacer la limpieza cada tres meses. La gente se daba cuenta que era más fácil con el glifosato. Bueno, así fue avanzando.
Después vinieron otras especies de cultivos que nunca conocíamos. La maracuyá, ¿no sé de dónde vino esta especie de fruta?
Y la yuca, esto se me estaba pasando por alto también. La yuca ya existía desde hace mucho tiempo atrás, pero era otra especie de yuca, era una yuca muy larga, de casi un metro. Era yuca de años, un año, dos años, una yuca muy natural de color amarillo. Solamente había que sembrar y mantener limpio. Después con el tiempo, vinieron otras yucas de tamaño diferente, y de cosecha 123 Neologismo interesante.
146
diferente. Había una de seis meses. Ahora la yuca da en ocho meses. Y cada vez era de hacer producir más y más. Me acuerdo que una vez, mi sobrino Johnny en una hectárea cosechó 400 sacos de esta nueva yuca, sin ningún abono, sin ningún químico. La yuca no necesitaba químicos. Necesitaba poca inversión y daba más plata. Pero con el tiempo este cultivo necesitó químicos. Ahora una hectárea de yuca da 100 a 150 sacos y no más. Si el químico fuera bueno, produciría más pues. Si el químico fuera bueno, alimentaría más a la tierra. Entonces ahí está claro, los químicos hacen un daño a la tierra. Cada vez están dando menos cosecha. No solamente la yuca, sino todos los productos.
Después apareció otro cultivo, la malanga. Esta malanga, ni siquiera sabíamos nosotros de dónde vino. Con la malanga, la gente hizo muchísimo dinero. Un tiempo sembraron malanga, se puso muy caro. Pero es solamente un cultivo de exportación y es de puro químico. Si no hay químicos, no hay cosecha. Es el caso de la maracuyá y también de la yuca. Es lo peor de lo peor, ponen químicos pero ya no da mucha cosecha.
Regresemos al arroz. Antes tumbábamos una hectárea de montaña para sembrar arroz o maíz,
147
y quemábamos el monte seco para que diera buena cosecha. Ahora como no hay montaña, ya no sembramos arroz. Tampoco el maíz. Son muy pocos los que siembran maíz ahora.
La maracuyá o la yuca son cultivos de ciclo corto y mucha gente se dio cuenta que era más rápido, que daba más plata y se dedicaron a sembrar solamente eso. Ya no se miraba solamente para el consumo de la familia o de los vecinos Tsa'chila, hacían este tipo de cultivo para tener más plata, cada vez más y más plata. Pocos están sembrando cultivos de ciclo largo, como cacao o achiote. Pero ahorita está cambiando, estamos viendo la complicación con este tipo de agricultura, de cultivos de ciclo corto, el precio no es estable, la cosecha no es buena, la agricultura es a la suerte. Bueno, hay otros productos que se me pasan por alto. Pero hace cinco años o seis años que empezamos a trabajar con la fundación Yanapuma. Nosotros los integrantes del grupo cultural, hemos pensado ya no sembrar de esta manera. Por mi parte, hace 8 a 10 años que ya no utilizo lo que es el químico. Antes, en mi finca, utilizaba químicos. Hemos tenido algunos talleres, hemos aprendido bastante, pero solamente los integrantes del grupo cultural por eso mismo se nos vino la idea de hacer el proyecto de cacao,
148
pero de cacao nacional Fino de Aroma. Necesitábamos consejos técnicos. El suelo, la tierra ya estaba cansada por mal uso nuestro. La tierra necesitaba abono. Aquí el ingeniero Giovanny Toapanta nos ayudó junto con la fundación Yanapuma. Nosotros hemos recibido talleres, hemos aprendido mucho, a no utilizar químicos, a vivir sin utilizarlos. Sí hay como vivir ahora sin utilizar químicos. Lo bueno que hemos aprendido con la fundación a usar las legumbres, anteriormente no sabíamos lo que eran. Ahora, usamos legumbres124 pero hay algunos Tsa'chila que todavía no comen legumbres. Nosotros podemos tener huertos familiares aquí para comenzar. La fundación nos enseñó también a cultivar de manera orgánica, sólo con producto orgánico. Y está trabajando en eso con otras comunas también.
Es un poco difícil de cambiar dejando a un lado lo que es malo, me refiero a los químicos; ahora estamos transmitiendo estos conocimientos para trabajar en conjunto, para aprender a consumir, para saber lo que estamos consumiendo y como estamos auto-contaminándonos a nosotros mismos, todo está en nosotros. Se puede echar la culpa a la gente de afuera, a los hermanos
124 Aquí Alfonso llama legumbre la cebolla, la col, la lechuga, zanahoria, etc.
149
mestizos, pero todo está en nosotros. Sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Tenemos que concientizarnos entre nosotros mismos. Sí es posible producir y vivir sin químicos pero sin mirar solo para tener más plata y más plata, sino más bien para pensar en nuestra salud porque la verdad que está claro, el químico nos hace daño. Cuando yo utilizaba químico, una vez compré una bomba de motor y puse bastante Glifosato y me fui a fumigar sin ningún protección mientras hacía viento; con el viento la fumigación el herbicida regresaba a mi cuerpo, comencé a las ocho de la mañana a fumigar, vine a almorzar a mi casa, y sentí dolor de cabeza, picazón del cuerpo y fiebre. Cosa que mi señora tuvo que llevarme a la clínica. Ahí tuve la primera inyección de mi vida, yo nunca había sabido lo que era una inyección. Primera vez que me pusieron el suero. ¿Ahora cuánta gente se ha auto contaminado? Ayer no más estuve viendo a un vecino coger una bomba y fumigar, andaba por medio de esta lluvia de esta contaminación. ¿Qué irá a pasar? Entonces es una recomendación, nosotros los mayores no podemos dejar sembrando esa mala práctica para el futuro. Pues daría un consejo: que cada padre tenga un compromiso para reflexionar en su casita y hacer una pequeña reunión, puede ser después de la merienda o en cualquier rato. Tome tiempo
150
con sus hijos, con sus niños para hablar e ir distanciándose de esta mala práctica poco a poco. Es difícil también para la gente. La gente que no se da cuenta tal vez se va a enojar con lo que decimos. En todo hay complicación. Algunas cosas se me han pasado por alto porque conté más o menos nuestra vida 40 o 45 años atrás. No es cuatro días o cuatro semanas o cuatro años. Es un tiempo, una historia que he contado.
La Fiesta Ka'sama125
Me acuerdo bien de la fiesta de Ka'sama, era muy linda, era, porque ahora ya no. A tiempo los mayores hacían la preparación de la fiesta de Ka'sama; no hacía la planificación cualquier persona, debía ser un líder, una persona que tenía poder de convocatoria quien llamaba a la minga comunitaria, la gente confiaba en él. Primero el líder convocaba para hacer una canoa, se necesitaba un árbol inmenso, un especie de árbol
125 En este capítulo, Alfonso nos habla de la fiesta ancestral Wama, la cual se convirtió en fiesta Ka’sama. Participaban a la fiesta Wama solamente los Tsa’chila. La fiesta actual Ka’sama se pasa cada año a la misma fecha en una de las siete comunas y reúne toda la nacionalidad, sin embargo es abierta y se encuentra una casi mayoría de mestizos. Se podría considerar actualmente como un encuentro entre dos mundos, Tsa’chila y mestizos. Alfonso nos cuenta aquí lo que vio cuando era niño, todo eso ha desaparecido y lo siente mucho. Unos con él se lamentan mucho que esta fiesta se volvió tanta comercial.
151
llamado Ka'tamo pele, no sé en español, era un árbol tan grande, muy duro y bien recto entonces iban entre algunos a tumbar ese árbol con una herramienta, pero no sé ahora, no veo más esa herramienta; era como una cuchara curvada; me acuerdo que se llamaba corpio. Ya había el machete y el hacha, esas eran todas las herramientas que llevaban. Tumbaban el árbol, lo preparaban, cortaban un tronco de más o menos 10 metros de largo. Después hacían un hueco ancho en el medio del tronco. Eso no se hacía en un solo día, porque era muy difícil de hacer un hueco con esta herramienta; se necesitaban varias personas trabajando de 10 a 15 días, también tenían que jalar este tronco de la montaña con bejucos hasta llegar a la casa donde celebraban la fiesta de Ka'sama, lo jalaban porque era bien pesado. Era un trabajo duro. Llegando a la casa, le ponían boca abajo sobre dos o tres palos tendidos, el hueco del árbol de la canoa por abajo. Por debajo prendían la candela para hacer humo, viraban la canoa por todos los lados; yo pregunté, desde ese tiempo era muy curioso, a uno de ellos, a Ignacio: “¿Para qué están quemando?” Él me contestó: “Es para que no fu’tun fitusa” - fu'tun quería decir polilla - para que no entre la polilla o para que no apolille la canoa,
152
y que no pase la chicha126”. En otras palabras, le curaban con humo. Eso era un proceso faltando unos tres meses o cuatro meses. La canoa tenía que estar seca el día que iban a moler la caña. Luego se planificaba para ir de casería o de pesca. Ellos sabían que la fiesta era para comer mucho, se necesitaba mucha carne, muchos pescados, y aves. No iba cualquier persona a la pesca. Había gente a la que le gustaba pescar y gente a la que no le gustaba. Había los que les gustaba ir a la cacería. Entonces planificaban y delegaban. Antes de eso, hacían una cocina de leña, tan grande en la tierra, y arriba de la cocina, hacían como una tarima alta. Desde este tiempo, tenían muchos perros cazadores de animales. Hacían esa tarima para que no alcanzaran los perros. Ahí secaban la carne y el pescado, los ponían arriba de la tarima. Luego, alrededor de esta inmensa cocina, hacían huecos, dos, tres, cuatro huecos para poner toda esa carne seca y ese pescado. Esos huecos tenían una profundidad de 60 o 70 cm, y unos 40 cm de ancho. Antes de poner esos alimentos en el hueco, ponían ceniza en el piso para desinfectar y hojas alrededor para no ensuciar la carne seca. Una vez lleno tapaban el hueco. Este proceso se hacía faltando 8 a 10 días
126 Por los huecos que deja la polilla.
153
de la celebración de Ka'sama. También había mujeres tsa'chila fuertes para partir leña de cualquier especie de árbol. Usaban unos chalos127 muy resistentes de este pari shili o pikwa. Hasta ahora las usamos. Las mujeres partían la leña, que era de pambil o de cualquier especie de árbol, y la ponían en los chalos. Solitas cargaban y amontonaban la leña, y se necesitaba bastante leña alrededor de esa cocina. De igual manera recogían plátano, mucho plátano. Era importante asegurar la comida para la fiesta Ka'sama.
Además se necesitaban músicos y a los que tocaban, coordinaban y arreglaban los instrumentos. Había una flauta que a las cuatro o a las cinco de la mañana se escuchaba tocar. Era como un tipo de ensayo, faltando algún tiempo para la fiesta; también tenían que tener listo el achiote, el huito, el ampó 128 . Todo era una preparación completa y la gente estaba muy alegre esperando la celebración de la fiesta. Durante este proceso, los líderes siempre estaban ahí; en este tiempo, el líder de esta fiesta era Ignacio Aguavil, también el Antolino y Domingo Zaracay quienes ya fallecieron.
127 Un tipo de canasta hecha de bejucos tejidos 128 Ampo. Al masticar sus hojas, los dientes se vuelven negros. Servía para desinfectar los dientes y las encías. No se sabe su nombre en español.
154
FOTO N° 5: Tsa'chila poniendo achiote
Las mujeres tejían, tunan129, manpe tsampa130 y mishili, la corona de algodón. Yo me acuerdo que mi mamá o mi tía me decían: “¡Cuidado de no comportarte mal!, ya estamos cerca de Wama131”, el nombre propio de esta fiesta que llamamos ahora Ka'sama132 . Yo preguntaba: “¿Por qué?” “Porque el día de Wama, ahí a los niños malcriados, a las personas Tsa'chila desobedientes, les castigan con meran mi shili133”
129 Falda tradicional de las mujeres Tsa'chila. 130 Tejido que llevaban los hombres. 131 Wama: el día grande. Wa (tsafi’ki), grande; ma (tsafi’ki), día. 132 Ka’sama: Ka'sa (tsafi’ki), nuevo, ma (tsafi’ki), día. Primer día del año nuevo. 133 Castigo con un bejuco. Merami shili: Merano (tsafi’ki), informarse, min (tsafi’ki), saber, shili (tsafi’ki), bejuco.
155
decían, o con pari shili134. Yo escuchaba y eso me daba miedo. También se escuchaba que ese día iban a hacer tsorepu’ka135 o palushuaka136, o sea ajuntar a las parejas. Además se hacía paika137, aconsejar a las parejas. Siempre eran los líderes, personas mayores, también había algunas mujeres. Mientras tanto todas estaban alegres. Decían que ese día era un encuentro, donde se iban a topar con los amigos y las familias. Eso era el propósito de estar alegre cuando se acercaba la fiesta. Pero yo veo que ahora no es lo mismo. En ese tiempo, ¡como querían la fiesta de Ka'sama! a todo el mundo le daba alegría. Los Tsa’chila se sentían llenos de energía.
134 Pari shili, shili (tsafi’ki), bejuco. Bejuco que servía para castigar, también servía para tejer canastas (tsala en tsafi’ki) y amarrar los palos de las infraestructuras de las casas típicas. 135 Tsorepu’ka: hacer que se acosten juntos. Tsoreno (tsafi’ki), acostarle, pu’ka (tsafi’ki), cuerpo. Tsorepu’ka quiere decir más o menos, ajuntar a las parejas, a los novios. 136 Palushuaka: ajuntar a dos personas. Palu (tsafi’ki), dos, shulino (tsafi’ki), ensartar. 137 Paika (tsafi’ki), aconsejar.
156
Otros hacían shullu 138 . Las personas mayores tenían monedas de plata y con eso mandaban a hacerlo, no sé dónde, un collar larguito hecho con esas monedas. Se amarraba con una piola de sano shili139 que es una planta
parecida a la mata de plátano, también le ponían wanpani, llamadas pepas de San Pedro en español. Este shullu, lo llevaban los varones. Llevaban también Kalata shili 140 que era un brazalete ancho hecho de plata, el cual servía para golpear muy duro a los Tsa'chila que les gustaba hacer problema, cuando había peleas en la fiesta, este Kalata shili era muy peligroso.
¡Bueno! llegaba la fiesta. Todo el mundo estaba alegre. Él que organizaba la fiesta recibía a la gente con alegría. Los hombres se sentaban en 138 Palabra en tsafi’ki. Se pronuncian las dos L. 139 Sano shili: Sano (tsafi’ki), planta de la selva con fibras, shili = bejuco. 140 Kalata shili: Brazalete de plata. Kalata (tsafi’ki), plata, shili (tsafi’ki), piola. En otras comunas se dice Kala shili.
FOTO N°6: Tsachila preparando el guito
Tiene brazaletes de plata (Kalata shili)
157
shipolo141 y las mujeres se sentaban sobre hojas en el piso. Los Tsa'chila del Búa hacían siempre la fiesta de Wama en Búa, aunque se escuchaba también que los de Chihuilpe y de las otras comunas que estaban más cercanas entre ellas lo hacían también, así se unificaban. Pero nosotros Tsa'chila del Búa no íbamos allá. Ni los de allá venían acá, a la fiesta de Wama del Búa. Aquí no había nadie más, todo era puro Tsa'chila, no había otra gente.
Siempre me sentaba al ladito de mi mamá, en el suelo, porque así era. En la fiesta, cuando comenzaba la música, las mujeres comenzaban a repartir mala142.
¡Era de ver eso, qué lindo era! Los varones estaban con mishili grande, la corona de algodón en la cabeza, las mujeres hacían Mu'shica, se ponían achiote en la frente y se pintaban el rostro con líneas de achiote y de huito143. Los varones también se ponían huito pero en todo el cuerpo. Algunos pedían traer a las nuevas parejas para hacer “paika”. A los niños, o a las personas
141 Shipolo (tsafi’ki), Banca de Balsa. 142 Pusimos esta palabra sin artículo porque no existe el equivalente en tsafi’ki, tampoco hay género para las cosas. Ela mala (tsafi’ki) o Chicha (español) es un alcohol de caña de azúcar. 143 El huito es una fruta que sirve a producir una tinta negra para el cuerpo, mali (tsafi’ki). El árbol también tiene una madera muy apreciada por los Tsa'chila.
158
desobedientes, los líderes les pegaban con mira mishili, entonces, había temor para uno, bastante temor. Y ahí, a las nuevas parejas les aconsejaban. Me acuerdo que les daban de tomar mala. Pero ya había otra especie de alcohol que era una botella grande, llamado licor Mallorca, así decían los mayores. Y lo ponían en el mate144, en furín 145 y lo pasaban, repasaban y repasaban. Comenzaba la música y comenzaban a bailar, unas mujeres bailaban, otras no, otras mujercitas se quedaban sentaditas, no se movían después hacían tsorepuka a la nueva pareja, es decir; hacer acostar a ambos, y tendían hojas y les tapaban con una cobija, me di cuenta de que los novios estaban un poco mareados y desde ahí se ajuntaban las parejas.
Los demás seguían en la fiesta, sabíamos que a los Tsa'chila les gustaba hacer problemas en las fiestas, había un hombre, de apodo “Kere”. Kere quería decir guaña en español, es una especie de pescado de río. Casi todo el mundo tenía miedo de Kere porque siempre hacía problemas, comenzaba las peleas a puñete y tenía la costumbre de morder, morder cualquier parte del cuerpo. Había otro también, Carlos Sauco, mi tío 144 Mate: calabacera vaciada que viene de un árbol del mismo nombre. 145 Su nombre en tsafi’ki. Se dice también Ba’ku. El árbol se llama Ba’ku pele en tsafi’ki.
159
que vive hasta ahora, ya es bien anciano. Él era bien celoso como todos. Si alguien quería bailar con la esposa, tenía que ir a pedir permiso al esposo. Mi tía casi no bailaba pero esa vez salió a bailar, entonces mi tío la miró bailando con otro, la cogió y la pegó. La pegó a puñete y eso que no estaba tan borracho todavía, la agarró por el pelo, la arrastró y dejo su cara llena de sangre. Un montón de gente la defendió, fue un problema.
Cuando estaban borrachos, y bailando, se escuchaba el sonido del shullu. Un hombre cargaba el shullu que era como una corona. Eso sonaba con el movimiento al bailar. Las mujeres cargaban muchos collares que sonaban con el ritmo. Hacían esos collares con las semillas de los árboles o caracolitos que todavía hay en el río. Así era. Y uno se durmió, yo también al ladito de mi mamá, yo me acuerdo que mi mami se emborrachaba y se quedaba dormida. Las mujeres se emborrachaban y cantaban en tsafi’ki, cantaban muy lindo. El canto era de cualquier historia de aquí, de la comunidad misma. Hablaba del río, de un árbol, de una palma. Eso era nuestra riqueza. Los Tsa’chila tocaban música y cantaban cuando ya estaban borrachos, tanto los hombres como la mujeres y cuando les vencía la borrachera, se dormían.
160
El siguiente día, en la cocina las mujeres cocinaban. Mi tío, Carlos Sauco era muy bueno conmigo, siempre me cogía de la mano y me llevaba a la cocina a comer, yo veía que había muchas mujeres alrededor de la olla donde estaba la comida, unas mujeres con su mate pidiendo la comida, algunas pedían una presa específica, siempre era para su esposo, a veces, los hombres estaban afuera tomando y si su mujer no se preocupaba y no le llevaba la comida a su esposo, ahí venía el problema para la mujer. Los Tsa’chila en verdad eran muy machistas, el maltrato era constante.
Cuando se terminaba la fiesta se iban a su casa chuchaquis. “Cuando uno toma mucha bebida, el siguiente día está enfermo con dolor de cabeza”. Y había una especie de comida indicada para quitar el chuchaqui un caldo de palmitos con limón con bala146 o ano ila, o un caldo de huevos de gallinas, pi'poka loka con bueno ano ila. Los Tsa'chila que estaban chuchaqui comían eso y les pasaba.
Los que eran voluntarios regresaban donde celebraron la fiesta Wama. Era para lavar los trastes, barrear el lugar y dejar limpio. Lavaban la canoa y quitaban toda la basura que hicieron. 146 Anó ila (tsafi’ki), bala (español); Plátano molido y cocido.
161
Habían también Tsa’chila, que no eran voluntarios y que no colaboraban de esa manera. Eso era en el tercer día.
Evolución de la organización dentro de los
Tsa'chila
Hace más de cuarenta años había organizaciones diferentes. Ahora vivimos aquí en Búa. Antes de ser Búa era un sitio donde vivían diferentes familias. La familia de Domingo Zaracay vivía en Caña Dulce. La familia de Julio Aguavil, de mi padre vivía en Estero Lishupi. La familia de Ignacio Aguavil vivía en el Soberano atrás de ahora la escuela Abraham Calazacón, pasando el río Soberano. De eso me acuerdo. En cada de estos tres grupos de Tsa'chila, siempre había una persona, un mantamin, un líder en español, que comandaba o dirigía como si fuera una organización. Ese mantamin confiaba a los demás familias y las familias confiaban al mantamin.
162
La primera organización la dirigía Domingo Zaracay, la segunda la dirigía Julio Aguavil, el tercero grupo lo dirigía Ignacio Aguavil. No conocí a mi padre pero mi madre me lo ha comentado. Mi padre ha sido muy trabajador, pero no trabajaba sólo a su
beneficio, trabajaba sin ambición de nada,
sino de mantener unida a la gente, a las familias Tsa’chila que vivían alrededor de él. En cada grupo, la gente confiaba en el mantamin por hacer cualquier trabajo u organizar cualquier tipo de evento. Por cualquier reunión tenía poder de convocatoria. Era solamente una convocatoria hablada, nada de escritura, nada de papeles. Planificaba y reunía a la gente, decía: “Eso lo tenemos que hacer”. Si era un trabajo: “este trabajo, lo tenemos que hacer”. Si era de viajar donde otras familias, él iba. Entonces qué lindo que se entendían entre ellos. Cuando un grupo
FOTO N°7: Julio Aguavil, padre de Alfonso
con Florentino y unos amigos
163
sus problemas internos, se solucionaban solamente a través del diálogo. Pero si en un caso, un Tsa'chila o alguien que no obedezca, ahí intervenía el mantamin. El mantamin tenía que solucionar este tipo de problema, y lo solucionaba. Yo me acuerdo muy bien de ellos. Después de que falleció mi padre, hubo otro mantamin en mi familia, Antolino Aguavil, un vecino de mi padre. Me acuerdo de él. Invitaba a los demás familias hacer un trabajo. Tenía mucho cacao, las plantas de cacao eran altas y cargaban muchísimo. Me acuerdo que este mantamin organizaba mingas. Unidos cosechábamos cacao, hacíamos un montón de cacao muy grande, nos sentamos alrededor de ese montón a sacar las pepas. ¡Qué impresionante! Había que entenderse parte parte para hacer este tipo de trabajo. Por su lado, el Domingo Zaracay era un mantamin que organizaba la fiesta de kasama. Pero necesitaba también a los demás, hombres o mujeres. Él, para nombrar, decía solamente: Usted, Usted, Usted. Planificar una fiesta también es un compromiso muy grande. Él, como mantamin, era único. La gente esperaban apoyar y el mantamin se sentía apoyado de los demás. Y funcionaba. Esta manera de trabajar funcionó mucho tiempo. Me
164
acuerdo que ya había un miya 147 , un gobernador148 llamado Abraham Calazacón, pero los mantamin seguían existiendo en el Búa y me imagino que también en las otras comunas. Me acuerdo que los mantamin tuvieron contacto poco a poco con Abraham Calazacón pero como vivía más cerca 149 de Santo Domingo, él tenía más acercamiento con los colonos. Este primer gobernador no fue elegido, antes era también mantamin como los del Búa. A este mantamin, a este Abraham Calazacón, lo asesoró alguien, alguno de los mestizos de afuera. Entonces este miya buscó acercamiento con otros grupos. Aquí en Búa él empezó con la familia de Domingo Zaracay. Abraham Calazacón era soltero y se casó con una de las hijas del Domingo Zaracay. Entonces hubo más relaciones con el miya
147 Gobernador en tsafi’ki se dice miya. 148 El primer Gobernador reconocido por el Gobierno nacional fue Abraham Calazacón en 1971. Fue nombrado vitalicio y así gobernó 30 años. Después de su muerte en 1981, fue elegido Nicanor Calazacón, su hijo. Este luego de 15 años dejó su cargo vitalicio, renunciando con la condición de que se reforme los estatutos a ser un régimen democrático. El 14 de diciembre 1996, se presentaron cinco candidatos: Vitel Aguavil, Manuel Calazacón Oranzona, Héctor Aguavil, Ulpiano Calazacón y Alfonso Aguavil. Fue elegido Manuel Calazacón por cuatro años. Pasado los cuatros años este rechazó la rotación así que la situación se volvió tan conflictiva que intervinieron los cabildos comunales para iniciar reformas de los estatutos de la Nacionalidad Tsa'chila (Actual estatutos del Acuerdo N°15, de 22 de enero del 2002). 149 Según Alfonso, de lo que decía su madre, Abraham Calazacón venía de un lugar por un río llamado Chipi. Y ahora hace parte de la comuna de Chihuilpe.
165
Abraham Calazacón. Cada vez que este miya tenía más acercamiento, fue haciendo más gente y entonces poco a poco fue debilitando de los mantamin de cada sector que existían. Así el miya fue tomando más poder. También los mestizos formaron bien al miya para que se organice y para que haga la propuesta al Estado para la seguridad de cada comuna. Ellos dieron la idea. También este miya dio la idea de que en cada organización ya no haya mantamin, sino que haya un teniente, en tsafi’ki decimos teniente, en cada sector. Abraham Calazacón dio muchas ideas. Me acuerdo que este miya era bien tajante y todos los Tsa’chila respetaban a lo que decía. Abraham Calazacón hizo la propuesta para que el Estado le ayude a formar las comunas. Me han comentado que el Estado dijo: “Usted escoja qué comuna y cuantas comunas”. Tuvieron que pensar a poner un nombre a cada comuna. Entonces los Tsa'chila definieron, encabezado por el miya, unido por los tenientes, y pusieron el nombre de Búa porque ya había un río llamado Búa. Chihuilpe viene del río Chipi. Ahora es Chihuilpe. Son los mestizos que lo llamaron así, los Tsa'chila decían Chipi. Pero se perdió el nombre tsafi’ki, ahora se queda con Chihuilpe. La comuna Tahuaza tuvo este nombre por el río Tahuaza. La Comuna Otongo Mapali por el río Mapali. La comuna Congoma por el río
166
Congoma. La comuna del Poste por el río 150 Poste.
Un mestizo, Jorge Velastegui, me acuerdo bien, fue asesor de Abraham, él ayudó mucho, y consiguió que Abraham Calazacón
tuviera acercamiento con la Presidencia de José María Velasco Ibarra. Tuvieron acercamiento y entonces lograron el acuerdo ministerial.
Antes de eso la invasión de los colonos dañaba cada vez las
comunas Tsa'chila, no solamente del Búa. Pero después que otorgaron el acuerdo ministerial, una escritura global, la gente comenzaron a respetar. 150 Así entendemos que los Tsa'chila vivían siempre cerca de los ríos. Se entiende la importancia del agua en su cultura.
FOTO N°8: Abraham Calazacón caminando
en una calle de Santo Domingo
167
Fue un cerco muy seguro por lo que son las tierras comunales de los Tsa'chila. Gracias a todos los mestizos, hasta hoy día están respetando. No ha habido más invasión. Entonces, el miya siguió trabajando, caminaba para llegar a las comunas, no era necesario porque ya había carros. Él caminaba, este Abraham Calazacón era un hombre muy grande, gordo, pero muy serio, muy bravo. También tenía la fama de ser un gran chamán. Era respetado de todos, no solamente de los Tsa'chila, pero de los mestizos también porque este hombre era muy honesto y respetaba a la gente. Tenía el apoyo del estado y hablaba de su cultura. Después cuando fue creciendo Santo Domingo, hubo apoyo de los policías nacionales, de los ejércitos. Si había algún conflicto con los mestizos, cualquier problema, él sabía ir con estas autoridades a las comunas. Siempre él intervenía reguardados de las autoridades. Le tomaban muy en cuenta. Bueno, así pasó mucho tiempo.
Un día llegó la muerte de Abraham Calazacón. Yo sabía que era Gobernador vitalicio. El Gobernador vitalicio no debía que cambiar. Tal vez podía dejar de ser Gobernador por su decisión. Murió Abraham Calazacón y fue elegido su hijo Nicanor Calazacón. Pero con el hijo todo fue al contrario. La gente no le respetó. Los Tsa'chila ya no
168
respetaron al Gobernador. Yo me acuerdo bien ahí, los mestizos empezaron a utilizar de muchas maneras al Nicanor, al hijo porque vieron a un Gobernador débil y poco honesto. Tal vez porque era joven, un jovencito Gobernador vitalicio. Así fue dura la colonización, cada vez vino más ideas, más ideas de afuera, entonces los Tsa'chila fueron cambiando o algunos no atinaban: ¿Qué hacer? Yo estoy hablando de unos 25 años atrás. Ahí lo vi de cerca. Me nombraron también presidente de la comuna del Búa y fui conociendo más las cosas de la organización interna o como manejaba el Gobernador. Entonces yo comento que fue mal utilizado el Gobernador. Tal vez nosotros mismos por muchas autoridades de afuera. Los Tsa'chila no atinaban: “¿Pues qué hacemos ahora?”
En vez de organizarse más, fue empeorando, unos dirigentes eran fuertes, otros débiles, como por ejemplo en el caso de la comuna Atahuza, el dirigente de la comuna Atahuaza fue bastante débil. Se dejó manipular por la gente de afuera, o de algunos Tsa'chila para que se venda la tierra comunal. Entonces el presidente de esta comuna se decidió y llamó a una reunión general de la comuna para hacer la propuesta de vender la tierra comunal. Tuvieron algunas reuniones, fue más grande la debilidad y los comuneros se
169
decidieron a vender las tierras a los mestizos. Tal vez las negociaciones fueron mala negociación y se hicieron ilegalmente. Dudo pues que hubo buena negociación. En este tiempo fue mucha corrupción tal vez, no sé cómo vinieron a hacer la escritura individualmente. Eso tiene que ser registrado al nivel del Estado que se perdió una comuna. De esta manera, con la propia decisión de los Tsa'chila, terminó la comuna Atahuaza. Hemos quedado con siete comunas de la nacionalidad Tsa'chila.
Me acuerdo de la debilidad nuestra, de las organizaciones, y culturalmente de la perdida de costumbre. Siempre hubo en cada comuna opositores del Gobernador vitalicio, del Nicanor. Después hubo una propuesta de que tenía que cambiar el sistema de Gobernador, hablaban de democracia. No sabíamos, no entendíamos que significaba esa palabra. Decían que tenemos que nombrar el Gobernador democrático y que ya no debíamos haber un gobernador vitalicio o que ya no debía existir un gobernador dictador. Así decían. Pero hubo un conflicto, hubo un problema. Hubo dos bandos. Un bando del Nicanor, otro bando de Manuel Calazacón. Hubo un grupo de Tsa'chila llamado « vitalicio », los que apoyaban al Gobernador vitalicio, y un grupo el Gobernador
170
“democrático”. Sin embargo formaron el tribunal electoral tsa'chila y se decidió hacer cambio de Gobernador. Hubo el candidato Manuel Calazacón. Yo fui candidato también151. Y ganó Manuel Calazacón como gobernador democrático. Pero después él quería seguir como Gobernador vitalicio. Ahí hubo un problema. Nosotros Tsa'chila estábamos confundido: Manuel Calazacón vino como Gobernador democrático y quería quedarse como Gobernador vitalicio. Pero pasó un tiempo, ganó la confianza de mucha gente. Él pidió firmas a muchas gente, según él para un proyecto de la Nacionalidad Tsa'chila. Yo era Presidente de la comuna del Búa en este momento. Tuve que socializar a la gente del Búa para que apoye con firmas. Pero las firmas no han sido para un proyecto, utilizó esas firmas silenciosamente para enviar al Ministerio de Gobierno, diciendo que la gente apoyaba para que siga siendo Gobernador vitalicio. Él solicitó el Ministerio de Gobierno para seguir siendo Gobernador vitalicio. Y no sabíamos eso. Teníamos que hacer una serie de investigación para saber lo que era la verdad. Ahí se dividió la nacionalidad Tsa'chila. Un grupo se formó para que Manuel Calazacón siga siendo Gobernador
151 En 1996.
171
vitalicio, y otro grupo se formó para que no exista, sino que haya un cambio como Gobernador democrático. Fue un conflicto serio, muy vergonzoso. Yo seguía participando, estuve en ese conflicto, tal vez ingenuamente participé en este conflicto. Hubo peleas con palos, con piedras. A un grupo los mestizos apoyaron también a contra del otro grupo Tsa'chila. Ya había el edificio de la Gobernación, el mismo actualmente ubicado en la avenida Tsa'chila. Tuvieron que intervenir los policías para que no haya enfrentamiento. Pero los Tsa'chila no hicieron caso de nada. El problema fue terrible. Me gustaría que eso quede solamente en la historia, que no vuelva nunca más este tipo de problema en la Nacionalidad Tsa'chila. Se difundió al nivel nacional este problema. Por fin hubo elecciones y fue elegido Nicanor Calazacón.
Yo, después de ese conflicto, ya no quería ser presidente de la comuna, peor participando para ser Gobernador de la nacionalidad. De ahí, me retiré de hecho. Después del Héctor Aguavil, se normalizo un poco el problema. Terminó otro periodo del Gobernador, es decir de los cuatros años, y vino Gumersindo Aguavil. Ahora va a terminar su periodo. El tribunal Tsa'chila está decidiendo de la fecha de las elecciones, me
172
imagino que van a definir el 15 de Abril152. Pero yo hablando, no ha mejorado para mí la gobernación. Sigue igual o peor, no veo cambios. Hablando de la organización, hablando del cuidado del ambiente, del fortalecimiento de la cultura o de la defensa del territorio Tsa'chila. No sé qué va a pasar, de aquí en adelante con la gobernación, porque la verdad que nuestros Gobernadores ya no miran como ser un miya o un mantamin Tsa'chila, cada vez cuando salen quieren ser concejal, quieren ser alcalde o quieren ser prefecto.
Nosotros estamos hablando de mejorar o de mantener lo que es la Nacionalidad Tsa'chila. Quieren cambiar la política de antes, pero no con mira, de defensa de la Nacionalidad Tsa'chila. Si no, no entiendo. No me gusta criticar mucho pero yo analizo toda esta situación. Pero siempre es latente, la preocupación de nosotros, pero también creo que está en las manos de los comuneros. Me parece no está solamente en la
152 Hicimos esta grabación el 5 de Marzo del 2014. Todavía no sabíamos quien eran los candidatos. Las elecciones se realizaron el 15 de Marzo. Fue elegido Javier Aguavil, el primer hijo de Alfonso. Después de eso, Alfonso nos comentó que el nuevo Gobernador pidió su asesoría pero Alfonso no quería comprometerse nuevamente en la política. Tiene suficiente que hacer entre su finca y el grupo cultural del Shinopi Bolon. Sin embargo, nos dijo que su elección era una buena noticia acerca de la cultura Tsa'chila. El porvenir nos dirá si tuvo razón.
173
mano del miya. Miya es uno sólo. Miya es una persona como nosotros, como cualquier Tsa'chila. Me parece que aquí nosotros también tenemos que ver como comuneros, decir: “Nosotros no queremos esto, lo que él está haciendo”. Claro que el miya no está haciendo todo malo, sí está haciendo bien algunas cosas. Y dentro de la organización, de la gobernación, hay bastante debilidad de los tenientes, de los presidentes. Encabezado, el mantamin máximo es el miya. Hay debilidad, pero nosotros no podemos esperar ahí, nosotros también internamente tenemos que trabajar. Así es por eso que la situación del grupo cultural Shinopi Bolon es difícil, el trabajo es muy duro para nosotros, pero estamos haciendo una propuesta como grupo cultural para unir la gobernación, todos los mantamin de la Nacionalidad Tsa'chila, todos los grupos culturales, tener un solo idioma, defender nuestro territorio, defender nuestra cultura. Y con eso para servir a las autoridades de afuera, provincial, cantonal, parroquiales, ser organizado, solo así podemos defender, y estoy seguro que lo vamos a hacer.
175
Cómo Nació la Idea del Centro Cultural Shinopi
Bolon
Hace 15 a 20 años atrás hice la experiencia, primero de la política interna, luego de la política externa. En este tiempo es verdad que estaba muy confuso y como ciego. Ahora me doy cuenta. En mi casa, no vivíamos tan organizados. Peor era la política, los compañeros no pensaba nada para el futuro. Yo me sentía muy solo. En ese tiempo, el estado no daba prioridad a la cultura, tampoco al medio ambiente o a tantas cosas, era solamente un dicho, pero no era la práctica. Yo sentía también que un Tsa'chi tal vez no podía lograr nada. Pero poco a poco fui involucrándome en muchas cosas, haciendo experiencias. Los Tsa’chila ya vivían en problemas, no ponían la prioridad al futuro. Yo pensaba: “¿Por qué vivimos en los problemas?” Tuve la experiencia de conocer a los dirigentes, a los líderes de las siete comunas, a los gobernadores de turno de la Nacionalidad Tsa'chila. Yo comparaba la política interna con la política externa153. Me di cuenta que los políticos de la política interna buscaban más el logro de dinero o hacían un proyecto por algo que 153 Aquí Alfonso hace la diferencia entre la política interna, es decir dentro de la Nacionalidad Tsa’chila, y la política externa, afuera, es decir al nivel del Municipio de Santo Domingo o del Consejo Provincial.
176
no debía ser. Yo no sabía que era la corrupción. Ahora me doy cuenta que ha sido la corrupción y que por eso era el problema. Los políticos de afuera manipulaban tan fácil a nuestros líderes Tsa’chila y se dejaban manipular los Tsa’chila. Los Tsa’chila iban haciendo cada vez más experiencias con los políticos de afuera. Yo digo que la buena política no es de corrupción, es buena política. Entonces, fui dándome cuenta que a los dirigentes, a los líderes Tsa’chila, les gustaba más trabajar con los políticos de afuera. Y, no me acuerdo el año, en esta comuna me pidieron de ser candidato para la gobernación de la Nacionalidad Tsa'chila. Formaron el tribunal electoral Tsa'chila. Hice la propuesta en conjunto con algunos Tsa’chila de aquí y de otras comunas. Esta propuesta era de sociabilizar y de unir a la gente para hacer proyectos al nivel de toda la Nacionalidad. Algunos Tsa’chila me dieron muchas ideas. Para mí, un buen porcentaje de las ideas era bueno. Yo tenía que acoger a todos los criterios pero no me gustaban algunas ideas. De eso yo no le decía a nadie, solamente lo llevaba en silencio. Para hacer la propuesta como candidato a la gobernación de la Nacionalidad Tsa'chila, tuve que inscribirme para ser candidato oficial y me aceptaron. Había otros candidatos poderosos, de mucho dinero, yo era muy pobre,
177
no tenía dinero, no podía ofrecer dinero sino ofrecer una propuesta, una solución posible para la Nacionalidad Tsa'chila. El tribunal de los Tsa’chila llamó a una reunión general a propósito, porque ya tenían una estrategia de desconocer a mi candidatura por el hecho de que mi esposa era mestiza. Tal vez tenían toda la razón, y ahora reconozco el error. He violado la ley que nosotros tenemos en el estatuto de la Nacionalidad. Tengo una esposa mestiza pero yo sigo siendo Tsa'chila. Entonces yo sentí: “¿Por qué?” Soy candidato, no mi esposa. Yo quería impugnar a los que me rechazaron. Me di cuenta que hicieron eso a propósito porque estaban seguros que yo iba a ganar. Tenía mucho apoyo de la gente al nivel de la nacionalidad Tsa'chila porque había recorrido desde mucho tiempo, me conocía la gente, los Tsa’chila, pero me rechazaron. Me desconocieron. Bueno, yo no reaccioné, solamente seguí teniendo esas amistades. Con la gente que me rechazó nunca puse capricho en contra de ellos o revelé ningún mal sentido. Más bien demostré mi sencillez, mi humildad, y tuve más acercamiento. Eso fue una muy buena experiencia. Bueno, sin embargo, nuevamente hicieron otra reunión del consejo de gobernación y un grupo de Tsa’chila impugnaron la decisión de los que habían rechazado o desconocido a mi
178
candidatura. Me retomaron, pero sin que hubiera peleado nada por ser candidato. Acepté y comencé la campaña, a recorrer las comunas, humildemente, solamente con el proyecto, con el saludo, con el mensaje, haciendo conocer mi propuesta en la mano a la gente al nivel de la nacionalidad Tsa'chila. Pero había también otros candidatos poderosos que iban regalando pollos, regalando arroz, regalando azúcar como trabajaban los políticos de afuera, comprando la consciencia de la gente. Ganó Manuel Calazacón y llegó a la gobernación. Pero ahí, hubo un problema, una división de la nacionalidad Tsa'chila. Más bien me retiré de la política, me sentí un poco débil porque yo tenía primero que sociabilizar pero sociabilizar a la gente es bastante duro. Entonces, yo solamente les dije en una de la asamblea del consejo de la gobernación que no quería saber nada para la próxima de seguir siendo candidato a gobernador. Pero yo, como Tsa'chila, iba a seguir apoyando y respetando. También le dije a la asamblea de la comuna, aquí en el Búa. Di a conocer que yo no iba a aceptar más cargos políticos pero que quería formar un grupo cultural.
Ahí comenzó. En el recorrido de muchas experiencias mías vi las dificultades y eso me dio
179
todavía más razón. La cultura de nosotros estaba debilitándose, los Tsa’chila ya no hablaban tsafi’ki, ya no querían la música, lo que es de nosotros; desvalorizaban nuestra cultura, querían más la de afuera, era la desesperación mía tal que por eso, me retiré de la política y formé el grupo cultural, para formar este grupo tenía que solicitar un espacio al presidente de nuestra comuna para que mi proyecto sea legalmente sociabilizado. Quería hacer una propuesta y dar a conocerla a todos, quería formar un grupo cultural pero nadie quería, en la asamblea, propuse: “¿Quién quiere trabajar?” Dije que tenía una extensión de posesión pero que no podía ser tierras para cada uno de los integrantes del grupo. ¿Si no cómo yo iba a quedar? Más bien, esta posesión era para trabajar de manera comunitaria, netamente al cuidado del medio ambiente. Aquí sociabilizándome expresé sobre la reforestación y la práctica de nuestra cultura. Pero, no dijeron nada en la asamblea. Entonces, comencé a buscar más cerca de mi familia. Dije a mi sobrino, a mi hermano: “Trabajemos de esa manera”, tampoco quisieron, ninguno de mi familia quiso. De mi dicho, yo no quería que quede quedara solo en palabra porque ya estaba planteado en la asamblea y no quería que la gente desconfiara de mí. Tuve que decidir nuevamente porque era mi
180
objetivo y lo quería cumplir. Convoqué a la gente de la familia en este sitio y vinieron.
La primera reunión que vinieron, ¡qué difícil! yo quería conversar con ellos. Todos estaban espalda con espalda, nunca se sentaban ellos para poder dialogar pero yo mismo decía que podía hacer con esto, nunca mi brazo cayó. Luché como tres años a sociabilizar con los integrantes del grupo cultural y se me vino la idea de formar un grupo de música y de danza. Poco a poco hemos formado este grupo. Mi lucha ha sido muy dura. Los integrantes criticaban el hecho que mi esposa era mestiza. Pero nunca puse atención a los integrantes, solamente, aguanté la paciencia, tenía que lograrlo, eso era mi visión, mi objetivo. Bueno, algunas familias se retiraron, era problema de ellos, no me resentí con ellos. Se formó un grupo de hombres y mujeres, niños y niñas, aprendieron la danza y la música, vi que se movían, dejaron la vergüenza, podíamos conversar de frente entonces, me contacté con el municipio a ver si nos contrataban porque para manejar un grupo humano se necesitaba dinero. Yo no tenía dinero y se necesitaba dinero, de una de otra, para el traslado de arriba abajo, la comida, el mantenimiento del local, todo eso. Entonces yo hice, una propuesta al municipio de Santo
181
Domingo: “¿Por qué no nos contratan?”, ya había unos grupos culturales, pero no funcionaban, ningún grupo cultural funcionaba, entonces el municipio nos contrató. Primero nos pagaban 100 $, con eso podíamos funcionar; de ahí hice nuevamente una propuesta al Alcalde, que yo quería recorrer a nivel de todo el país y los del municipio dijeron que estaban encantados. Éramos bastantes, éramos un grupo donde bailaban 30 a 35 personas, estaban muy motivados. Tuvimos la suerte de conocer todos los rincones de nuestro país. Cuando íbamos, yo contactaba a los dirigentes, a los líderes de otras nacionalidades del Ecuador, quería saber si era solamente el caso de nuestra Nacionalidad. Estábamos en Peligro de acabar, o de terminar la cultura. ¿Era también el caso de ellos? Así me di cuenta que era de todo el mundo. Mi idea era también de contactar con alguien de los extranjeros. Eso era mi visión.
A los Tsa’chila, yo decía aquí que nosotros tenemos que tener algunos extranjeros. Desde entonces, teníamos que traer gringos. Los Tsa’chila nunca creyeron pero tenía este objetivo. Cuando fuimos a Cuenca, eso hace más o menos 7 años, no estoy tan exacto, fuimos a la FITE, la
182
Feria Internacional del Turismo Ecuatoriano. A Cuenca, estábamos haciendo música, yo era integrante de música, no era de la danza. Los de la danza estaban bailando. Cuando yo estaba haciendo música con un instrumento, de lejos alcancé a ver que venía un gringo, a nadie le dije, o sea, dije entre mí: “allá viene un gringo”. Y vino ese gringo directo a donde estábamos. Me di cuenta que este gringo quería conversar de algo con nosotros. Entonces cuando acabamos de tocar la música, apenas terminamos la música, el gringo se acercó a mí. Fui a darle la mano, a saludarle; A mí me gusta ser sociable, me gusta que me pregunten, y me preguntó, me dio el nombre y era Andy 154 . Me preguntó de dónde éramos, de qué comuna porque él había contactado antes de nosotros con un grupo cultural llamado Museo Etnográfico 155 de la comuna de Chihuilpe, él nos preguntó, fue directo: “¿Cuál es su objetivo?” Y le di a conocer el objetivo que estoy comentando ahorita. A él le gustó y me dijo que iba a llamarme, conversó que era solamente colaborador de una fundación pero que quería ayudar en algo a nosotros. Él quedó de llamar por teléfono después de un mes. Yo estaba 154 Andy (Andrew Kirby) es actualmente Director Ejecutivo de la Fundación Yanapuma. 155 Es el grupo también llamado Wapilu.
183
pendiente, él fue el primer gringo que tuvimos en contacto, extranjero diríamos nosotros. Más o menos en un año, me llamó Andy diciendo que quería visitar a nuestra comuna del Búa, y así fue. Andy vino aquí. Nosotros ya teníamos una casa tradicional, esa casa tenía más o menos 8 años. Tuvimos esa suerte de conversar con él. Me contó que tenía la visión de formar un equipo de trabajo y posiblemente de hacer una fundación. Y así fue. En poco tiempo formó una fundación propia llamada Yanapuma. La fundación Yanapuma y el grupo cultural Shinopi Bolon, casi hemos nacido al mismo tiempo. Hubo mucho ánimo para mí y los demás.
Vino también una extranjera llamada Don. Esta chica era bien gorda, de Estados Unidos. Le gustaba fumar muchísimos cigarrillos. Se contactó con la fundación, vino solita aquí, y pasó nueve meses. Esta chica me ayudó mucho. Después, vino otro chico, estudiante de la Universidad Central de Quito, era técnico y trabajaba en el turismo. También me ayudó mucho. Fue con él que nosotros abrimos el sendero en la montaña, este chico trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, trabajamos los dos, uno o dos meses sin salir a Santo Domingo. Me enseñó de abrir un sendero de máximo 80 centímetros de
184
ancho sin cortar las plantas con el machete sino que íbamos de la raíz sacando y sembrando en otro lugar. Era para no dañar el ambiente, y también recuperar plantas para sembrar donde estaba vacío. Así hemos trabajado y esto creció, y creció, y creció.
FOTO N°9: Centro cultural Shinopi Bolon
Después, el alcalde, el municipio no nos pagaron 156 , hasta ahora no nos ha pagado. Además trataron de utilizarnos, nada más. Entonces en vista de eso nos retiramos. Porque nos dimos cuenta que ellos no querían trabajar de manera normal con nosotros, no eran de buena fe. 156 Debía 1800 $ según Alfonso.
185
Ahí ya teníamos la fundación y con la fundación hicimos muchísimas cosas. Comenzaron los voluntarios a venir a trabajar con la comunidad y estamos trabajando hasta ahora. Un tiempo se alejó la fundación porque tuvieron problema con la escuela. Los profesores no estuvieron de acuerdo. También nuestro grupo se había debilitado. Hubo alejamiento un momento entre la fundación y el grupo cultural. Pero nunca me quedé así sin seguir luchando, y nos hemos reorganizado. Bueno, la fundación vio nuevamente que nosotros estábamos trabajando bien. Ahora y para el futuro, nuestra idea es trabajar en el turismo, pero el turismo ecológico, el ecoturismo comunitario. Que no beneficie solamente para los que están integrados en el grupo sino para todos los demás comuneros Tsa’chila. Pero me doy cuenta que para el turismo tuvimos que cambiar de mentalidad. Muchos años atrás, cuando comencé a formar este grupo, ni siquiera me había dado cuenta cuanto cambié de actitud. Yo no era así como ahora, mi actitud era mala. No es difícil de cambiar de mala actitud a buena. ¿En qué sentido hablamos de actitud? En muchos sentidos. Es malo de mentir, de engañar a la gente. La puntualidad y la comunicación son importantes. Ser sociable. Ser hospitalario. Eso ha sido lo básico. Si queremos trabajar en el turismo,
186
tenemos que tener una buena imagen, usar nuestras vestimentas, nuestros colores, nuestra lengua el tsafi’ki que impacta a todo el mundo. En las fincas, no queremos utilizar químicos, queremos productos que sean naturales. ¿Pero si no tenemos eso, cómo vamos a hacer la promoción del turismo? ¿Qué vamos a vender? Una mala calidad de fruta, un río contaminado, una mala imagen. Para mí es primero una reconstrucción, y estamos logrando eso. Ahora estamos sembrando muchos árboles, miles de árboles. Aquí hay muchos Tsa’chila que quieren sembrar y están sembrando. Y no solamente en esta comuna. Estamos mandando árboles a otras comunas. ¿Por qué sembrar árboles? Sembrando árboles, nosotros vamos a recuperar el bosque. Si recuperamos bosque, vamos a recuperar el aire puro, natural. Vamos a recuperar aves y muchas especies de animales. Vamos a recuperar madera para construir las casas típicas. Y esto es para nuestro futuro. Sería a largo plazo. Hace años que he trabajado y sigo trabajando, pero espero unos años más. Eso es mi objetivo.
Hablamos ahora de este KA’SAMA 157 que estamos organizando, van a ver aquí en Búa que
157 En 2014, la fiesta KA’SAMA ocurrió en la comuna de los Colorados del Búa.
187
hay muchos jóvenes y mayores que se pintan con achiote, las mujeres se ponen tunan, los niños también pasan poco a poco a la práctica. Es un proceso de mucho cuidado con los niños, no hacer daños sicológicamente a los niños, tratar a los jóvenes siempre con tino. Nosotros mayores debemos ser como ejemplo.
FOTO N°10: El río Shinopi
Estábamos trabajando anteriormente con los profesores de la escuela pero se enojaron conmigo. Pero pasamos buen tiempo y sí tuvimos acercamiento. El trabajo mío ha sido, primero unir las organizaciones sociales internas dentro de la
188
comuna. Eso fue mi trabajo y está dando resultado. Pero antes de eso también, tenía que solicitar un trabajador o una trabajadora social para que visitara a las familias Tsa’chila, que nos ayudara. Yo solicité a la fundación y nos ayudó. Una chica, Guadalupe Peralta, vino a trabajar con nosotros. Ella permaneció casi un año. Yo tenía que decir a los dirigentes que recibieran a esta chica trabajadora social para que pasara una o dos semanas para que investigara, silenciosamente, conviviendo con la familia, porque había problemas internos. Teníamos muchos problemas, más que ahora. Ni una de las familias dirigentes participó en la convivencia, no aceptaron. Y esos dirigentes, no hace mucho, tuvieron una caída, cayeron en el liderazgo. Ahí están claras señas que ahorita no tienen liderazgo. Imagínese. Ellos no recibieron a la chica. Tampoco los profesores de la escuela la recibieron. Pero sí, muchas familias la recibieron, comenzando por mi persona, mi familia. Y a mí me gustó preguntar a la chica, trabajadora social: “Bueno Guadalupe, quiero que me ayude. ¡Dígame! ¡No tenga la vergüenza y el temor conmigo! ¡Deme la confianza! ¿En qué estamos mal?” Y esta chica me dijo: “Alfonso, usted es buen líder. De todo este tiempo que ha pasado, y lo que he visto, pero lo malo que usted tiene...”,
189
me dijo, yo quería saber, ella continuó: “Lo malo es que usted se imagina algo que va a hacer o adelanta. Se adelanta usted y dice a la gente algo que no va a cumplir”. Y la chica me dijo: “Solo eso es”. Estos son los motivadores, y que me ha dado la fuerza. Ahora, cuando vienen los voluntarios aquí, han venido muchos voluntarios extranjeros de muchos países, primero la conversa ha sido: “¿Cómo son? ¿Existen en su país nacionalidades indígenas o no?” Como estoy luchando por la cultura, me interesaba. En unos países existe poquita diversidad. En otro países casi no. Pero ellos me han dicho: “En Ecuador hay muchísima diversidad de nacionalidades indígenas”. Uno de los extranjeros que vino unas veces a Ecuador dijo que una de las nacionalidades indígenas del Ecuador son los Tsa’chila y que no hay otra nacionalidad indígena como los Tsa’chila. Entonces eso da valor a uno, da orgullo. Siempre he representado nuestra identidad con valor cultural. Con los extranjeros con quien estamos trabajando, la verdad es que yo he aprendido mucho, muchas cosas buenas, y también quisiera viajar a otro país, quizás europeo, pero es muy costoso. Personalmente quisiera caminar en otro país con mi traje típico, así como soy. Quisiera ver cómo es el ambiente allá, la gente. ¿Por qué pienso esto? Una vez, a mí, en Guayaquil, en el
190
malecón de Guayaquil, casi me metieron preso los policías municipales. Yo andaba con mi traje típico, pie descalzo, o sea, y todo el grupo cultural íbamos caminando y me cayeron dos policías municipales me cogieron de ambos lados de la mano y me dijeron que yo me iba preso. Yo decía: “¿por qué? Porque aquí, nadie debe andar desnudo o descubierto el cuerpo”. Pero sin embargo, yo tuve que decir. Si no me atrevía a decir, a mí me llevaban preso. Pero yo tuve que contradecir aclarando, y ¿cómo los compañeros otavaleños, cuando tocan el himno nacional, ellos no se sacan el sombrero?, mientras tanto, todos los Ecuatorianos, cuando están tocando el himno nacional, todo el mundo se saca el sombrero pero ellos no. Con su trenza, y con su sombrero en la cabeza y con su vestimenta. Ahora yo estoy con mi vestimenta. ¿Y quién me va ahora a prohibir? Esta es mi cultura, allí me dejaron y no me llevaron preso. Uno, y otro, en el mismo municipio de Santo Domingo, yo subiendo con mi traje típico, los policías me hicieron regresar. No me dejaron subir. Pero eso fue con el gobierno anterior. Ahora este gobierno ha dicho: “Defiendo a las nacionalidades indígenas, su territorio y su cultura”. Todo lo que estoy comentando, quisiera difundir a los demás para que sepan. Yo diría pues, si nosotros somos dos, tres, cuatro, cinco
191
Tsa’chila, así como queremos trabajar, esto fuera más bueno, sin embargo estamos viendo el logro, viendo el resultado, no solamente de una cosa, de muchas cosas.
A Inicios del Grupo Cultural Shinopi Bolon
Primeramente, conversando con mi familia, pensé crear un grupo de Tsa’chila. Al principio pensaba hacerlo a nivel de la familia, con mi hermano, con mis sobrinos y otra familia más pero no fue posible. Sin embargo no me quedé con los brazos cruzados, se me vino la idea de hacer otro intento. Coordiné con el cabildo de la comuna para formar un grupo cultural. Ni siquiera tenía el nombre de Shinopi, ni una idea clara. Conversé para que llevara un planteamiento a la asamblea de la comuna para que la gente supiera mi proyecto y que se tratara de formar un grupo cultural. Ya no miré solamente la familia sino también quienes querían participar en la creación del grupo. Igual pasó tiempo, un buen tiempo, pasó como un año pero nunca los comuneros se atrevieron a acercarse a mí o a hablar con el cabildo. Sin embargo hice un tercer intento. Yo tuve que decir, porque yo sabía más o menos cuales eran las familias Tsa’chila que les gustaba y mantenían la costumbre. Yo cogí, decidí usted, usted, usted y
192
les convoqué a una reunión. La primera reunión para mí fue una sorpresa grande porque en ese tiempo los Tsa’chila no eran participativos en las reuniones o las asambleas. Entonces vinieron, escucharon. Propuse mi idea. Era específicamente de mantener y fortalecer nuestra cultura. Estuvieron bastante de acuerdo. Así nació el Grupo Shinopi Bolon Tsa’chila158. Pero en ese tiempo, no tenían tantos criterios, ellos no ayudaban. Más bien decían: “Está bien, vamos a hacer eso”, entonces, yo hice un plan de trabajo, hacer una casa, una casa típica para poder llevar adelante las reuniones y seguir el desarrollo de este grupo. Así avanzamos, pero era bastante difícil. Después de haber formado el grupo, pensé que tal vez iba a ser fácil. Yo tenía los trabajos planificados y les propuse a través de la minga comunitaria de construir esa casa típica. Se hizo y funcionó. Siempre he enfocado que anteriormente para nuestros ancestros la minga comunitaria era la vida, por muchas razones; recolectábamos materiales, hojas de toquilla, madera así como laurel, caña guadua, pambil,... ¡Muy lindo! También, ya hemos hablado de la comida, una familia traía una cosa, otra familia otra cosa para hacer el almuerzo, compartíamos la comida. Así 158 Se formó el grupo cultural como dos años después de que Alfonso fracasó a la elección de la gobernación en 1996.
193
avanzábamos en cada reunión. Así avanzó como un año. Pero había dificultades, había problemas internos. Cada vez decían: “¡Aquí, no hacemos nada!” Ellos decían: “¡Esta minga comunitaria!, no sabemos para quién estamos trabajando”. La gente hablaba, yo escuchaba. Entre mí decía: “¿Qué quieren decir estos compañero?” Eso me quedó a mí, sin embargo nunca pensé de otra manera, siempre quería seguir adelante. También vi dificultades ahí con la comida. Cuando recibíamos voluntarios, teníamos que atenderlos y elegir quién les iba a cocinar. Había problema de comida entre las mujeres de la cocina. Una trataba de reservar la comida para su familia, su esposo o su hijo, no tomando en cuenta a los demás. Y como nadie opinaba, entonces yo tenía que pensar cómo solucionar estos problemas. Otros decían que aquí no había plata, que no había dinero, que tenían trabajo en su finca. Pero antes de eso, yo había sociabilizado, diciendo que si nosotros trabajamos unidamente, este proyecto estará funcionando después de unos tres o cuatros años, pero si no nos organizábamos bien, íbamos a estar en problemas entre integrantes. Siempre yo había dicho ocho o diez años. Entonces unos dijeron que se iban a retirar y conscientemente se retiraron, otros también se
194
retiraban pero sin decir nada. Solamente no venían a la minga, no participaban.
Habíamos trabajado un buen tiempo. Tuve contacto con un joven llamado Edison Muenala. Este chico vino, era estudiante de la Universidad Central, y él me dijo que quería trabajar con el grupo, venir acá al centro cultural a permanecer y trabajar. Nos dijo que si nosotros aceptábamos, él vendría a trabajar dando ideas, porque él conocía lo que es el turismo. Nos dio el enfoque de lo que teníamos que hacer. Vino al sitio y lo encontró muy lindo. Preguntó si podía venir trabajar aquí desde la seis de la mañana, hasta la seis y media, siete de la noche si era posible. Vino trabajar aquí y me comprometí porque a la verdad me gustó. Yo quería trabajar más y tener más conocimientos. Hicimos el sendero de la reserva159. Nosotros no teníamos esta idea. Así fuimos a conocer la selva. Hemos pasado como una semana solamente conociendo esta pequeña extensión. Él caminó en la reserva, haciendo como una inspección por dónde teníamos que hacer el sendero” Me dijo que este sendero tenía que ser muy seguro, muy técnico, no lo debíamos abrir a machete, cortando las plantas, y que donde
159 Se trata de la “Reserva” cerca del Centro Shinopi Bolon, un terreno de bosque de casi 10 ha.
195
íbamos a hacerlo, teníamos que sacar de raíz las plantas que había ahí y sembrar donde estaba vacío en la misma reserva. Eso nos costó mucho tiempo, habíamos trabajado como tres meses solamente abriendo el sendero. Para mí quedó muchísimo conocimiento, ahora me doy cuenta. Como también teníamos la idea de hacer un jardín botánico, fuimos a conocer el sitio y nos dijo que no había ningún problema. Aquí también nos dio la idea de un pequeño sendero para hacer la caminata del jardín botánico. Después que hicimos esto, nos preguntamos: “¿Qué vamos a sembrar ahora?” Ya tenía la idea de sembrar plantas medicinales de patio en la casa que tenemos, pero la reserva tiene otro clima. Entonces yo no sabía qué planta funcionaba o no funcionaba. No atinaba a quién preguntar. No estaba el Fausto160 y no era chamán todavía. Él Vivía fuera de la comuna y nunca pensé que un día Fausto iba a ser líder. ¡Qué bueno! Ahora Fausto es líder. En ese tiempo, vivía en Santo Domingo. Tuvo problemas familiares, su familia ya no quería al Fausto. Fausto se acercó donde mí y me dijo: “Quiero integrar el grupo cultural”. Le dije: “¿Por qué Fausto?” Me dijo: “Bueno, vivo afuera pero estoy practicando lo que es aprender y saber 160 Fausto es Curandero y vive en la comuna del Búa. Integró el grupo Shinopi Bolon después.
196
a manejar las plantas medicinales”. Y a mí me gustó porque era otro más que quería manejar las plantas medicinales. Le dije: “Fausto, voy a convocar a una reunión porque yo no decido. A ver qué dicen los compañeros”. Y la gente dijo: “¡Qué bueno! Así integró el Fausto. Yo consideré que él era la persona indicada porque le gustaba manejar las plantas medicinales. Entonces dije al Fausto: “Nosotros programamos y usted traiga plantas medicinales que sepa para sembrar en la reserva”. Ahora tenemos pequeñas plantas medicinales. Hicimos una buena experiencia, hemos seguido trabajando. En el jardín botánico sembramos algunas plantas medicinales que encontramos en la reserva pero algunas especies no se adaptaron porque había demasiada luz161, mucho sol.
Así poco a poco fuimos construyendo más cosas. Yo mismo pensé en formar un grupo de músicos, empíricamente sin que nadie nos enseñara. Pregunté a los jóvenes, a todo el mundo: “¿Quieren ser músicos, quieren ser danzantes?” Y todos decían: “¡Bueno, qué bueno!” Y se formó. Pero en ese tiempo, en las reuniones, no había criterio, no había opinión. No se sentaban de frente, más bien era espalda con espalda. Cada
161 Algunas plantas medicinales son trepadoras y necesitan la sombra de los árboles para crecer bien.
197
vez había problema con la comida, no funcionaba el aseo, no mantenían limpio el patio, no se preocupaban de nada, casi de nada. Pero de tanto insistir, poco a poco fue funcionando. Pero los problemas no paraban dentro del grupo, los problemas eran constantes, más tomaban en el chisme entre ellos cualquier cosita, hablando de una familia o de otra, eso era un problema serio. Yo no podía dormir, en la noche pensaba que había que solucionar estos problemas. Hacer como un pequeño taller; si nosotros queríamos vivir trabajando con este grupo, no podíamos vivir en problemas, no podíamos vivir en medio del chisme, debíamos dejar eso para mejorar la organización. Y así fue.
Después se me vino la idea de contratar a un marimbero llamado Samuel Aguavil de la comuna del Congoma. Los jóvenes se decidieron a aprender, me acuerdo. Una hija de la Susana y mi hija la Elisabeth, yo también me integré para dar ánimo a los jóvenes. Y bueno, aprendimos. Yo no tocaba la marimba pero el bombo o el konuno. Cada cual hemos cogido un instrumento. Hemos elegido: “¿Qué le gusta a Usted, tocar la marimba?” La Elisabeth dijo que a ella le gustaba. También Franklin aprendió la Marimba porque Samuel es su tío. Entonces aprendimos.
198
FOTO N°11: En Santo Domingo 2007 – 1
Hablemos ahora de los danzantes. ¿Cómo hemos comenzado? Estamos hablando de algunos años atrás. Se necesitó tiempo y sacrificio para desarrollar de esta manera. En danza se integraron jóvenes y mayores y poco a poco dejamos la vergüenza entre nosotros mismos. Todavía tenemos videos de nuestras danzas.
Se me vino otra idea. Yo quería tener acercamiento con Henry Calazacón del museo etnográfico de Wapilu162. Somos amigos desde mucho tiempo. Ellos son el primer grupo cultural
162 El museo etnográfico de Wapilu se ubica en la comuna de Chiguilpe.
199
de la Nacionalidad Tsa’chila y por eso Wapilu es muy respetado por nosotros
FOTO N°12: En Santo Domingo 2007 – 2
Yo quería tener algún asesoramiento pero nunca tuve la suerte para que nos ayudara. Es que teníamos un problema. Yo no podía sacar la plata cada vez, además no tenía plata. Cada vez eran gastos, movilización de la gente, la comida, los transportes. Cuando formamos el grupo cultural, habíamos decido recolectar el recurso porque no teníamos de donde pagar al marimbero. No había plata para pagar. Sin embargo se hizo un pequeño aporte entre nosotros y lo hemos pagado. Aquí Jorge Aguavil, él sabe tocar marimba pero no
200
quiso involucrarse. Carlos Sauco sabe también tocar, pero era difícil para nosotros de hacer involucrar a alguien. Además no teníamos plata para pagarlo constantemente. Bueno, esta dificultad de dinero era mía. Entonces se me vino la idea de hacer una consulta al municipio. Fui al municipio, hablé con el director del Departamento de Educación y de Cultura. En este tiempo era un tal señor Miguel Palomeque, para mí fue buen amigo. Él me dijo: “Alfonso, te voy a ayudar. Voy a hablar con el Alcalde”. Pero siempre él me preguntaba: “¿Ustedes están preparados?” Le dije: “técnicamente no estamos preparados, pero empíricamente sí, la música de marimba, la danza, nosotros sabemos”. Entonces dijo que tenía alguien para enseñar la danza en la parte técnica, un tal Luis Beltrán de Quito quien era presidente nacional de los artistas. Me dio su número de teléfono. Rápido me comuniqué con este Luís Beltrán. Vino con su esposa y se comprometió a ayudarnos. Vino aquí en la parte técnica para que no fuéramos tan criticados al nivel nacional. Me dijo: “Usted va a ser famoso y le van a contratar. Usted va a tener recursos para poner sostener muchas familias de este grupo”. Me alivió un poco de esa preocupación porque ya no tenía plata. Así comenzamos. Vino y durmió aquí. Hemos aprendido un teatro llamado
201
« Donbele 163 ». El donbele es un animal que tenemos aquí y hasta ahora existe en la reserva. Entonces hemos aprendido el cuento del donbele para el teatro. Aprendimos a actuar. Las chicas, los chicos, los mayores, se pusieron alegres. Yo estaba más contento porque fueron relacionándose entre integrantes y todos
perdieron vergüenza. Eso era buenísimo.
Hablemos ahora de los músicos. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar? ¿Qué tiempo podemos tocar?” Culturalmente los Tsa’chila hacía medía hora de música, 45 minutos de música seguida. Miguel Palomeque siempre nos dijo: “Técnicamente
Ustedes tienen que aprender la música también”. Para mejorar la música, no hemos pedido un técnico, nosotros mismos hemos mejorado un poco a través de un asesoramiento oral. Entonces planificamos y coordinamos con el marimbero, con 163 Es una especie de animal nativo parecido a una lagartija.
FOTO N°13: Alfonso Aguavil -
desfile de Cayambe 2008
202
quien toca el Wasana164, el bombo y el Konuno165. Todo eso. Como Miguel Palomeque sabía que los danzantes Tsa’chila estaban poco preparados con el teatro de Donbele, también los músicos estaban poco preparados, entonces él nos dijo que quería venir a ver. Y lo hemos invitado. El día que vino, estábamos preparados. Hicimos la música y el teatro. Dijo: “Bueno, está bien”. Él se comprometió a hablar con el alcalde para que tengamos el contrato. Habló a la gente que quería contratar y nos promocionó a través del Departamento de Educación y Cultura del municipio. Y se hizo. La primera salida fue a la Universidad Católica donde nos dieron un incentivo de 100166 dólares. Eso nos ayudó para la comida. Poco a poco fueron aumentando los contratos. Dos años y medio, casi tres años, hemos pasado solamente recorriendo el país. Ahí, aproveché tener contactos con muchos líderes de otras organizaciones, de otros grupos culturales. Bueno, salíamos. Pero ahí la gente comenzó a pedir que le pagara por cada salida. Tal vez eso fue la falla167. Pasó de 100 $ a
164 Un tubo de madera que contiene semillas y que se usa como un tipo de maraca. 165 Un tipo de tambor. También añadir una foto o un dibujo de estos instrumentos de música. 166 Por todo el grupo. 167 De aceptar de pagar a la gente por salidas.
203
200 $, por último a 300 $. Pero libre 168 . El municipio nos daba el carro, el transporte para viajar a algunas provincias, también el hospedaje y la alimentación. Los contratantes nos pagaban 300 $. Entonces, la gente dijo que había plata que repartir. Tal vez fue mi error. Yo tenía que adelantar, sacar la plata de mi bolsillo para los gastos y pagar a ellos. Después tenía que reponer. Todo era de mi bolsillo y no me quedaba plata. Eso fue mi gran error. Como que se mal acostumbró desde ahí la gente.
Por medio de este recorrido, tuvimos la oportunidad de conocer a Andy169. Nos tocó a ir a un FITE, Feria internacional del Turismo Ecuatoriana, donde nos invitó el alcalde de Cuenca. Antes de eso habíamos ido a Guayaquil, a muchas otras provincias, a participar en el FITE, pero en Cuenca tuvimos la suerte de encontrar a Andy y de conversar con él. Él era colaborador, parte del equipo de una fundación, no me acuerdo como se llamaba. A él le interesó mucho lo que conversé. Justo llegó a donde estábamos haciendo la música y conversamos, y él me digo
168 Los 300 $ por ejemplo eran fuera de los gastos, transporte, restauración y hospedaje. 169 Andy, Andrew Kirby es fundador y actualmente director de la Fundación Yanapuma. Al momento de este encuentro trabajaba por otra fundación.
204
que iba a venir, que quería ayudar. Propuse la idea, el proyecto de nosotros y le gustó mucho.
FOTO N°14: Voluntarios aprenden sobre la cultura tsa’chila
Pero antes me dijo que era ya conocido de Henry, que había intentado de trabajar con Wapilu. Él me dijo que iba a coger una fecha. Y así fue. Vino Andy, fue otra oportunidad para nosotros. Él formó su fundación y hasta ahora estamos trabajando juntos. Entonces ahí hubo más ideas cuando trabajamos con la fundación, pero no fueron solamente ideas en el papel cómo diría, sino en
205
la práctica misma. La fundación fue conociendo más el problema de nosotros. Eso era lo que yo quería, alguien, alguna institución pública o privada que sepa la realidad de los Tsa’chila, de nosotros más que todo, del Shinopi. Mientras la fundación Yanapuma nos apoyaba constantemente, nosotros tuvimos también la oportunidad de recibir los turistas nacionales, en este caso los universitarios, colegiales y ancianos. Pero para recibirlos, los integrantes todavía tenían recelo, todavía tenían vergüenza, no querían compartir los juegos, las actividades, entonces toda esta carga era sólo para mí. La carga fue bastante dura. Siempre decía por ejemplo: “Usted tiene que hacer la pintura de achiote, coger su responsabilidad”. A las mujeres también: “Ustedes tienen que hacer la demostración de la comida típica en este momento, moler plátano, hacer bala170.
170 Bala, llamado anó ila en tsafi’ki es el plato típico de la cultura Tsa’chila. Es hecho de plátano cocido y molido.
206
FOTO N°15: Miembros del grupo cultural en Shinopi Bolón
Entonces Ustedes encárguense de coger plátano, cocinarlo, coger el balero 171 y hacer la demostración. En este momento, los turistas están viendo y ustedes hagan”. Hasta ahora es difícil, todos esperan a uno. “Usted tiene que hacer la pintura de huito que es bien atractiva para la gente”. Uno no puede hacer todo. Teníamos visitantes, en este caso los voluntarios extranjeros y también los turistas locales. Eso era un
171 Del radical de la palabra bala, el instrumento para moler el plátano cocido.
207
movimiento. Por lo que es el manejo, la directiva no se pudo trabajar bien. Entiendo lo que el presidente de la organización tiene que hacer específicamente. No solo un compromiso sino un papel. Pero el secretario ¿Cuál es su función? ¿El tesorero? ¿El vice-presidente? Eso no estaba funcionando. Siempre teníamos problemas. Tenía razón la gente de criticar la directiva. Supuestamente dijimos algunas veces: “Ya no va a haber más problemas”. Pero existían todavía. Si no hay buen funcionamiento de administración, entonces es bastante duro para el presidente, aquí necesitamos apoyo de todos. Si somos cinco directivas, tenemos que funcionar, ser responsable, tenemos cada cual un papel que jugar. Hubo un tiempo un ingreso, aquí nosotros teníamos un libro de registro, por decir un grupo venía y dejaba tanto de dinero. Los integrantes podían saber cuántas noches pasó, cuánto dinero dejó tal o cual organización y de qué país era. Pregunté al secretario, al tesorero dónde estaba este documento. Me dijeron que no lo tenían, que se perdió. Eso era un problema. Sin embargo nosotros teníamos que seguir.
Hablemos ahora de los trabajos. Viendo que entraba más plata, ya querían olvidarse de la minga comunitaria, me pidieron que les pagara,
208
que cobráramos, me involucraron a mí también. Yo no quería, pero siempre sostuve: “¿Si no hacemos minga comunitaria, entonces de qué grupo de organización comunitaria somos?” Porque comunitario es una cosa comunitaria donde trabajamos en grupo. Así era antes172. Pero tal vez me equivoqué. Tal vez no iba a dar resultado. Cuando había minga, venían solamente a decir que habían participado nomás en la minga, no veían al trabajo que teníamos que hacer. Más bien se sentaban dos mujercitas o dos hombres a la conversa, mirando la hora. Solamente yo participaba en la minga. Eso era antes. Entonces en esa parte, hemos tenido bastante dificultad y hasta ahora no se ha solucionado. No quiero decir a los integrantes que han hecho nada. No quiero decir que el grupo Shinopi no se ha superado, se superó mucho. No es para alabarme. De todas las organizaciones que existen aquí en nuestra comuna, para mí el Shinopi está funcionando. Hay una cosa también, siempre la gente se guarda sus opiniones. Si tienen algo que decir para solucionar, siempre lo guardan, no lo dicen de 172 Aquí tal vez Alfonso se equivoca. Antes, como él dice, los Tsa’chila trabajaban en común al nivel de un grupo de familias (de un grupo de unidades familiares) pero no a una escala más grande. Solamente una vez al año trabajaban a nivel de la comunidad, para preparar la fiesta Wama. La palabra minga viene del Quichua. Este concepto mismo se desarrolló en la sierra, no en las tierras bajas.
209
frente. Si quiero decir algo, a cualquier persona, tengo que decirlo. En cambio todavía algunos compañeros integrantes tienen esa mala costumbre, no lo dicen, pero afuera sí dicen cosas en contra de una persona. Ahí vienen los conflictos, ahí vienen los problemas. Eso, gracias a Dios digo así, a través de la fundación hemos tenido talleres de sociabilización. Yo mismo, pedí a Andy que ayudara. Bueno, estos problemas los tenemos internos. Hablé así a Andy: “Nosotros necesitaríamos que algún profesional nos visite familia por familia”. Y Andy me dijo que iba a ayudar. Después de haber comprometido él me llamó. Dijo que había una chica que se llamaba Guadalupe Peralta, que ella iba a trabajar con el Shinopi. Era trabajadora social. La chica vino aquí. Planificamos comenzando con mi familia, para hacernos entender. Yo le decía a Guadalupe: “Usted, sin vergüenza, dígame ¿dónde está mi falla? ¡Ayúdeme! ¿En qué estoy mal? No tenga miedo de nada. Está en su casa, pero dígame, yo quiero salir de este problema. Quiero que me oriente.” Aprendí mucho con ella. Después ella debía ir a vivir con otras familias. Algunas dijeron que sí pero nunca la recibieron. Algunas familias la recibieron, ella fue a vivir, a convivir y ver la realidad. Sociabilizó a las familias. A esas familias, ahora veo que sí está bastante sociabilizado, en
210
otra palabra hubo cambio en muchos sentidos, no todos, por ejemplo dejaron de vivir por medio del chisme o por mala información. Antes éramos peor, yo también, éramos peor. No miento, la fundación es testigo. Pero la familia que no tuvo esta capacitación, me parece que sigue igual.
De igual manera, aquí convivió el ingeniero Giovanny Toapanta. Aquí vio la realidad por la ayuda de la fundación. Ahora es Richard. Es la ayuda que nosotros pedimos de la fundación, más experiencia para mejorarnos. Quiero comentar el cambio, del mejoramiento que hemos tenido. Ahora podemos sentarnos en una reunión, frente a frente, esperar que una persona hable y analizar lo que está diciendo. Ya dicen algunas mujercitas, los hombres también: “Mire Alfonso, de lo que tu dijiste, no me gusta”. A mí así me gusta, eso es una participación y digo que es un cambio. Si tomamos el ejemplo del mantenimiento del aseo173, sí se ha mejorado, pero no ciento por ciento, yo me incluyo porque no digo que he sido siempre mejor. Si hablamos del respeto, antes no teníamos respeto entre nosotros. Por decir, en la cocina estaban cocinando y algunos se iban, y cogían una o dos presas de la olla. Ahora sí, veo el respeto. También en parte de la hospitalidad. La
173 Hablando de atendimiento a los turistas del Centro Shinopi Bolon.
211
gente se escondía cuando venía alguien. Cuando entraba un carro en el Shinopi, corrían a esconderse. Y eso estaba mal. Gracias a Dios en esa parte nunca fui así, y por eso no me siento mal. Nosotros tenemos que ser hospitalarios con la gente que llega, porque la gente viene por algo, bien o mal, y llega acá. Tenemos que saber lo que quiere la gente y recibir. En esa parte, los integrantes han mejorado. Todavía hay unas pocas personitas que no. En el momento de compartir la cena, el almuerzo o la comida, ahora sí, algunas salen a compartir. Pero todavía algunos cogen su platito, se quedan en la cocina o se van en su cuarto o afuera. Allá están comiendo. ¿Entonces, qué va a sentir la gente acá, los voluntarios específicamente? Van a sentir mal pues. Ellos vienen compartir con nosotros, la comida, el idioma. Todos vienen a compartir, a conocer la cultura de nosotros. En esa parte, antes nuestros ancestros tal vez fueron así. Porque no había colonización, de nada. Tenían miedo, el temor o la vergüenza. Se escondían, iban a esconder a la montaña. Pero ahora no.
Hablemos ahora de la mentira. Algunos sí están mintiendo todavía. Pero antes eran más, en eso también hubo cambio. Engañarse entre nosotros, eso es un daño. Ese cambio tiene que ser total.
212
Digo que tenemos que cambiar ciento por ciento para tener confianza entre nosotros y que funcione nuestra organización. Mucha gente dice: “No tengo confianza con usted”. Pero si no tiene confianza, cómo van a trabajar conmigo. Tengo que tener confianza en ellos y ellos tienen que tener confianza en mí y entre compañeros. ¿Sino, cómo va a funcionar?
Hablemos ahora del cuidado. Antes, aquí los Tsa’chila, no sabíamos consumir agua hervida, es lo básico que tenemos que tener. Hubo este cambio de tomar agua hervida pero todavía hay algunas personitas que no están funcionando. Nosotros necesitamos este cambio si queremos trabajar en el turismo. Si hablamos del aseo. El baño seco, el baño ecológico es nuevo para nosotros y mucho más nuevo para los visitantes, pero es más atractivo. Tenemos que tener este baño como una atracción más y también como una recuperación de recursos, si tenemos en cuenta la recuperación del abono orgánico. Este tipo de baño es muy importante porque no contamina el suelo, no contamina agua, nada. Pero en esa parte, también doy la razón a algunas mujercitas integrantes, no está funcionando bien todavía, no hay cuidado. Siempre he dicho: “Así tenemos que dar el mantenimiento del baño
213
ecológico para que funcione, para evitar mal olor”. Es con cero olor cuando damos buen mantenimiento y buen uso. Falta bastante en esa parte. Estos días fui a ver, me dio pena, y debo seguir todavía después de haber pasado tanto. Otra cosa también, las camas tienen que estar bien tendidas, las habitaciones tienen que estar limpias. Yo no aprendí a poner la flor pero sí es un llamativo también. Eso nos lo enseñó también la fundación Yanapuma, de tener una florcita, pero con la flor de aquí, no artificial, hay lindas plantas aquí. Todo esto tenemos que aprender, acostumbrarnos si queremos trabajar en el turismo.
Otro caso, anteriormente todos dábamos materiales, pero algunos integrantes que donaron decían: “yo doné hojas de toquilla, yo doné caña guadua o pambil, pero los otros se están aprovechando, yo no me aprovecho”. Ahí yo no estoy de acuerdo con esto, todos nosotros donamos. Además ahora las hojas en los techos nuevamente son viejas, se pudrieron, tenemos que remplazarlas. Al inicio nos ayudaron con donaciones de la fundación y grupos de voluntarios. Venían con donaciones, con esa plata comprábamos hojas de toquilla y materiales a los mismos integrantes del grupo cultural, se
214
beneficiaron también de eso, era un ingreso más para los integrantes. Ahora, nosotros deberíamos seguir con o sin este apoyo.
Tenemos otras dificultades más aquí que son la comunicación y el transporte. Cuando convoco, para uno es difícil de ir a convocar personalmente, todo el mundo sabe cómo es el transporte aquí, el tiempo que necesita. Pero ahora, a través de la tecnología, usamos el celular. Me parece que es importante para la comunicación, pero no funciona bien ciento por ciento, a veces hay señal, a veces no hay, a veces no hay energía, se descargó la batería o hubo un apagón y no se pudo recargar. Si hay una minga faltando ocho días, eso era la costumbre antes, convocábamos para tal día, para tal trabajo, no era necesario de repetirlo otra vez. Si les convoco hoy día para el día lunes diciendo que tenemos minga, yo tendré en la mente, el día lunes tenemos que hacer el trabajo. Así funcionaría, eso depende solamente de nosotros. Sin pretexto. Por ejemplo uno dice: “¿Por qué no respetaste el acuerdo que tuvimos?” La otra contesta: “Yo pensé que no había minga”. Eso es un pretexto. No tenemos este cambio todavía. Pero solucionar esta dificultad, veo que no es difícil. La solución está en nosotros, ser sinceros. Estoy olvidando otro cambio, él ser
215
puntual. Siempre he comunicado: “Si queremos algo, tenemos que ser puntuales”. Y hubo ese cambio. Qué bueno. En la reunión, por decir a las ocho y media, ahí están. No hay problema si viene atrasados diez o quince minutitos. Pero si viene atrasado, o si no viene también a la reunión, ahí nos falta. Si uno no puede venir a la reunión, por lo menos que avisen. Pero nunca avisan, es como un pretexto, no justifica la falta, o justifica lo que no es. Yo sé que no va a haber problema justificando, pero justificando lo que es. Necesitamos este cambio de no buscar el pretexto para justificar. Al ser sincero ganaríamos mucha confianza entre nosotros.
Para terminar pues, el mensaje no es solamente para el grupo cultural. Según yo, sería para todas las organizaciones. Sí podemos mejorar, sólo depende de nosotros. Hay mucha gente que quieren ayudar con sus criterios, a veces nosotros no damos la acogida, solamente rechazamos. Hay buenos consejos de la gente mestiza. Los extranjeros han venido mucho aquí. ¡Los voluntarios, los líderes 174 cuanto nos felicitan! Pero a veces no queremos hacer valer lo que estamos haciendo. No es cosa de otro mundo, es algo propio de nosotros. Ese es mi mensaje. Es
174 Aquí habla de los líderes de los grupos de voluntarios extranjeros.
216
difícil de recuperar ciento por ciento nuestra cultura. Nunca lo vamos a hacer. Pero sería esencial de trabajar como hermanos y como compañeros. No cambiemos a algo que no es de nosotros, es decir que era de los ancestros. En este caso, no nos olvidemos nuestro idioma, lo que es nuestra cultura. Eso sería como un mensaje para el futuro. A pesar que voy a cumplir mis sesenta años, sí todavía puedo participar en la minga, participar en las reuniones, idear, algunas palabras sí han de ser buenas aunque no sea ciento por ciento. Entonces yo digo gracias por esta oportunidad que me ha dado de dar y dejar este mensaje.
Donbele
Donbele es un lagartito que vive más en la montaña, un animalito bonito y muy delicado. Cuando yo era pequeño, siempre mi mamá me conversaba que a donbele no hay que molestar. Me comentaba que cuando donbele siente que viene alguien, se queda quietito, sin moverse, solo mirando a la persona que pasa por el camino. Los Tsa’chila encontraban donbele solamente cuando iban por la reserva a la cacería o a hacer cualquier otro trabajo. Cuando iban con los perros, como siempre los perros adelantaban, donbele viendo
217
los perros buscaba esconderse en un tronco, un tronco podrido que tiene hueco. También había Tsa’chila así muy bravos que no les gustaba compartir la conversa. Siempre mi mami decía de no molestar a donbele, porque donbele de coraje se muere, o si no se queda como muerto, vivo pero quieto. Entonces, yo preguntaba a mi mami, yo quería saber, yo quería ver, y como comenzaba ir también a la cacería con los mayores, y siempre decía a mi tío Carlos Sauco que quería ver donbele. Una vez dijo: “vamos a la montaña” y fuimos con mi mami y finada mi tía. Entonces no llevamos los perros, fuimos solo nosotros, caminamos quietito, y a un momento vimos donbele, mi tío lo vio y yo por primera vez, entonces pasamos calladitos y donbele quedó solamente mirando nosotros pasando. Pasamos y finada mi tía dijo: “a donbele no hay que molestar”, siempre a donbele ellos recomendaban de no molestarlo. Pero yo quería ver. Caminamos como cincuenta metros y de allí de vuelta regresamos, ahí estaba todavía y movía solamente los ojitos. En este rato mi tío me dijo de coger una barra, yo cogí una barrita de metro de largo, y me dijo que tocara a donbele en la cabecita o en cualquier parte del cuerpo. Me acerqué y le topé con la barrita en la barriga, no se movió de nada, quedó ahí, después le topé la cola con la barra, igual,
218
después le topé por la cabecita, estaba como muerto y yo mismo le topé duro y le hinqué. Y el donbele se quedó con las patitas arriba. Entonces, mire como es lo que dicen los mayores a uno incrédulo. Eso fue el proceso de uno asegurándose que lo que cuenta nuestros ancestros no es mentira, es verdad. Entonces nosotros quedamos ahí, parados a ver si se movía, no se movió, de ahí mi mamita dijo: « No, vámonos, nomás, a la casa. » Ya no seguimos molestando, venimos a la casa. El donbele no murió porque estaba respirando todavía, se fue después de pasar el coraje.
Bueno, mire entonces como esta historia me quedo en mi mente, y no pude olvidar.
Después pasó el tiempo y así fue, me tocó de formar un grupo cultural y no atinaba cómo y qué hacer. Decidí con una visión y un objetivo de formar un grupo de marimba, de baile, todo eso, pero siempre los amigos me decían aquí tiene que hacer otra cosa, no solo baile, baile, baile, sino teatro. Entonces cuando me hablaron de teatro, yo tenía en mi mente “el teatro de donbele”, pero no tenía quien para asesorarnos. Entonces como
219
hicimos conocidos con un señor del municipio175, él se contactó con un señor llamado Luís Beltrán, en ese entonces era el presidente de la asociación nacional de los artistas. Lo contactamos y vino. Aquí nos dijo: “bueno, ustedes tienen que sacar un teatro de aquí, de ustedes. Ustedes tienen tantas cosas”. Ahí nombró los animalitos, las aves, los árboles,... Él escribía, yo comentaba la historia de donbele, y así sacamos un teatro y nosotros ensayamos, ensayamos, ensayamos,... Actuábamos siempre con la música de marimba. También mandamos a hacer un estuche (un disfraz) de esponja, igualito al donbele, y buscamos un niño, ese niño era Luis, el sobrino de Fausto, y a él le gustó, le disfrazamos y salía a cada representación. Así teníamos esta representación de la historia de donbele.
175 Municipio de Santo Domingo de los Tsa’chila.
221
Abdón Villarreal nació en Santo Domingo el 17 de mayo 1929. Su padre era colombiano, llegó a Santo Domingo en 1917. Según Abdón, su padre quien compró una finca de 200ha, fue uno de los primeros colonos de la zona. Su Madre era de los Ríos. Abdón fue el segundo de 8 hijos, 4 mujeres y 4 varones.
Abdón se convirtió al evangelismo y conoció a Dorin176 quien había venido en Santo Domingo como misionera. Juntos se instalaron por la comuna de los Colorados del Búa en 1954. Se quedaron aquí 11 años donde tuvieron sus 4 hijos. Regresaron a Santo Domingo en 1965 para su escolarización.
Trabajaron en la evangelización de los Tsa'chila, aunque los resultados no fueron obvios. Aprendieron la lengua y Abdón sigue siendo uno de los únicos no-tsa’chila hablando el tsafi’ki. Conocieron mucho de la cultura y de los hábitos de los Tsa'chila.
Abdón conoció la familia de Alfonso Aguavil que vivía cerca del kilómetro 13 de la vía actual de los Colorados del Búa. Conoció a su padre Julio quien murió de repente en 1955 y a su mamá Herminia quien murió recientemente a la edad de
176 Dorin Ruth Clifford Andrews
222
96 años. La pareja Villarreal enseñó mucho a los tsa'chila, como el uso del agua hervida y el castellano. Apoyaron también a los Tsa'chila en el reconocimiento de sus derechos como indígenas. En 1956, Abdón participó en una delegación de Tsa'chila que fue a ver el Presidente José María Velasco Ibarra para pedirle las escrituras con respecto a sus territorios y acabar con los conflictos acerca de los linderos con los mestizos.
Dorin sufrió de una grave enfermedad, fue hospitalizada en Quito. Sus hijos la llevaron a Inglaterra donde murió en 2008. Después del funeral, trajeron sus cenizas al Ecuador para que fueran enterradas en el cementerio de la Comuna del Búa. Abdón sigue viviendo en Santo Domingo. Aquí se siente libre, le gusta la gente y el clima de la región.
Escuchemos su experiencia de vida dentro de los Tsa'chila y su relación con la familia de Alfonso Aguavil.
223
Bueno, nuestra entrada en la comuna de los Colorados del Búa fue en el año 1954. La primera familia con quien tuvimos contacto fue la familia de Alfonso Aguavil. Yo viajé solo. Viajé solo para indicar a los Colorados quién era yo, quién era mi esposa y que nos íbamos a casar. Les dije también que mi esposa sabía de medicina para ayudarles cuando estén enfermos. Por mi parte entendía bastante cuantos asuntos de veterinaria
entonces para ayudarles con las enfermedades de los animales, de los puercos especialmente que tenían ellos. Bueno luego de tratar con Julio y su familia, me pasé donde la familia de Domingo Zaracay, los suegros del Abraham Calazacón. Así hicimos contactos con estas dos familias. Salí aquí a Santo Domingo, me casé y a los ocho, diez días de casarme nos fuimos
directamente a vivir con los Colorados. Se necesitó ocho horas para entrar en la comuna con unos caballos que mi papa nos prestó. Viajamos
FOTO N°16: La familia Villarreal
pasando el rio hacia la comuna del
Búa
224
de noche a la madrugada porque pensábamos que si íbamos de día podríamos tener un problema con el cura que era muy fanático en contra el evangelio, iba a ir donde los Colorados a decir: « ¡No les acepten porque esos son diablos! ». En fin un poco de mentira les hacía tener miedo porque no quería que el evangelio se propague aquí en Santo Domingo. Bueno, ahí nos encariñamos más con la familia del Alfonso, les visitábamos a ellos y a las pocas familias que había en este entonces en 1954, les visitábamos cada domingo. Les hablamos en español porque sabíamos muy poquito el tsafi’ki. Así hicimos contacto con toda la tribu, nos conocieron, pero poquito porque los Colorados cuando nos recibían tenían un poco de temor, especialmente de mí, pensaban « vamos a tener cuidado » como han tenido contacto con la gente mestiza, gente mentirosa, que robaba y todo eso. Pero cuando ya se dieron cuenta de cómo tratábamos con ellos y de manera sincera, las cosas cambiaron. Y en el medio de esta amistad que tuvimos en este tiempo, ocurrió siquiera un año o más, tuvimos nuestra casita aparte, al ladito de la comuna.
El papá de Alfonso era uno de los curanderos de ahí. Cuando llegué la primera vez, les dije que
225
quería que fueran evangélicos. Y le dije así: « Bueno, si Usted tiene fuerza, si sabe conocimientos dentro del vegetal, de los espíritus, hágame un daño a mí ». Así dormí allí una noche en la casa del papá, a cincuenta metros pasando el esterito, allí tenía una casita pequeña donde curaba el papá del Alfonso. De noche venían Colorados, pero de la gente feto como decían por los mestizos, casi no venía y casi no había nadie esa noche. Y dije al papá del Alfonso, al Julio: « Hágame cualquier cosa. Alguna brujería, algún daño. Hágalo. Eso no va a coger a mí. ¿Sabe por qué? » Él dijo: « ¿Por qué no? » « Porque yo soy de Cristo y de él tengo la protección, la sangre de Jesús Cristo me protege. No importa lo que haga Usted. No va a coger a mí nada. » Entonces se rio. A medía noche, empezó con sus cantos que tienen ellos y pensaba que yo estaba dormido pero no estaba, estaba cerrando mis ojos. Como no oía nada, casi no entendía el tsafi’ki, entonces no entendía lo que decía pero estaba haciendo, soplando, tenía el aguardiente que soplaba y todo eso. Bueno, pasó y terminó después de una hora con los pocos Colorados que estaban ahí. El día siguiente, le pregunté al Julio: « ¿Hizo algo en contra de mí para hacerme un daño? » « No, dijo, no hice nada. » « Entonces eso es del Jesús Cristo que les vamos a predicar. Es el
226
Todopoderoso, y el diablo no le puede hacer ningún daño ». Así se fueron dando cuenta, comparando a la religión romana con el evangélico, y fueron aprendiendo. De repente había pasado más de un año cuando se enfermó el Julio. Se enfermó y le dolía el estómago hasta provocar vómito, entonces mi esposa dijo: « Eso yo no le puedo atender. Por eso va a tener que irse a Quito ». Aquí en santo Domingo casi no había atención. Entonces, hice un viaje y le llevé al Julio a Quito donde un buen doctor recomendado por los misioneros de HCJB 177 . Después lo subieron al hospital Voz Andes. Le atendió un buen doctor, le examinó, el Julio apenas hablaba el español, entonces el doctor le declaró que tenía un cáncer en el estómago. Él me dijo: “Hay que poner inyecciones y darle esos remedios, todo eso y vamos a ver si se mejora con eso, sino vengan otra vez. Si Usted no puede venir con él, venga solo para indicarme como está”. Esperamos en la comuna con el tratamiento, nosotros le poníamos las inyecciones. Creo que pasó un mes o dos. Al principio se sintió mejor, después estaba otra vez con molestia. Entonces yo solo me fui a Quito. Regresé apurándome a Santo Domingo, después había que venir acá, no 177 HCJC, Hoy Cristo Jesús Bendice: misión evangélica de Estados-Unidos que tiene un hospital en Quito desde el año 1935.
227
había nada, a pie o a caballo, cinco o seis horas. Cuando llegué a la casa, dije a mi esposa: « Por favor, saque las jeringues que traje de Quito de la receta del doctor. Yo voy donde el Julio ». La distancia era más o menos de un kilómetro de nuestra casa. Cuando estaba sacando mis cosas y mi esposa ayudándome, oí: ¡Pum! ¡Pum! Tiros de escopeta. Eso era como ellos anunciaban que alguien se había muerto. Ellos no tenían la radio o cosas así como ahora que tenemos el celular, la única manera para anunciar que alguien se murió era por medio de disparos de escopeta. Entonces cuando oí pum, pum, creo que fueron ocho o diez disparos, dije a mi esposa: « Se murió el Julio. » Rápido me cogí las cosas, las inyecciones que me había dado el doctor y fue allá, a la casa donde le sucedió a él. Ya sabían que el Julio estaba muerto, tenían el fuego de la candela y la banquita donde él estaba sentado por ser más o menos el jefe allá. Entonces le tenían el Julio allí sentado pero ya estaba con la boca abierta. Entonces dije: « Bueno, yo voy a poner la inyección. » El Colorado, el Ignacio me dijo: « No, ya no hay para que, ya está muerto ». Cogí la inyección y la boté en la candela. Se murió y así se terminó la vida del Julio. Éramos buenos amigos. Quedaban la viuda Herminia y los hijos. Estaban muy tristes. Como Herminia tenía mucha confianza en nosotros,
228
quería consejo, nos dijo: « Vamos donde el cura que haga una misa. » Nosotros decimos: « No eso, no hace nada. » Le aconsejó: « No, mejor que se vaya a pasear para que salga de aquí, que cambie la mentalidad. » No se cómo se lo ocurrió a mi esposa, dijo: « Tengo quinientos sucres, de nuestra plata. Porque no se va con esta plata... » Era bastante plata, quinientos sucres a esa época. Así hubo la sugerencia de mi esposa de ir a Colombia. Bueno yo tenía familia en Colombia por mi papá. Entonces armamos el viaje y les llevé a la Herminia y a todos ellos. El asuntó era de sacarlos de ahí bien tristes y llevarlos viajando a ver otras cosas. Queríamos ir a Bogotá. Pero llegamos a Cali. Desde Quito, Cali está a la mitad del viaje a Bogotá que es a más o menos 2000 km. Hemos viajado cuantos días y cuantas noches. Además de eso había esos colombianos que manejaban bien feo, iban rapidito, no había buenas carreteras y hasta ahora creo que no tienen buenas carreteras porque admiro lo que tenemos nosotros178. Parece que la Herminia no estaba contenta de viajar por esa velocidad, hasta yo tenía miedo que van a chocar o volcarse. Entonces decidimos de regresar. Además se acababa la plata para llegar a Bogotá. Bueno ya
178 Habla de las carreteras del Ecuador.
229
tenían otra mentalidad, en un sentido puede ser que se terminó la tristeza en este viaje. Eso era bueno.
Después hemos seguido conservando las cosas así, he enseñado al Florentino179 a leer y escribir.
Antes no había ni siquiera el alfabeto en el idioma de ellos. Son los misioneros que se dedicaron a traducir del castellano al tsafi’ki. Ellos hicieron el alfabeto. Yo enseñaba el español mayormente al Florentino y a una hijita mía, la primera. Quedamos ahí en la comuna, con esta relación con
179 Hermano de Alfonso.
230
Alfonso, con todos ellos, muy bien hasta el último cuando nosotros nos fuimos a los once años. Hasta ahora tenemos una buena relación. La Herminia fue una de las primeras que entregó su vida a Jesús Cristo. Es ella que nos dio después el verbo exacto para decir creer180 en el idioma de los Colorados. Porque, por ejemplo pregúntales a los católicos si creen en Jesús Cristo, decían « Sí creemos en Dios ». Pero mucha gente en el catolicismo cree en los demonios, pero son cristianos porque creen en Jesús Cristo. Entonces esta palabra « creer » no estaba tan bien. Como
180 A esta época, se usaba y se usa todavía el verbo Kereino, que viene obviamente del verbo castellano creer.
FOTO N°17: Abdón Villarreal enseñando el español a Florentino
231
los católicos estaban los primeros aquí, les han enseñado la religión, que Jesús Cristo era Dios, así eso ya estaba. Nosotros decíamos: « Bueno, sí ellos son creyentes de nuestro señor, son redimidos por la sangre de Cristo ». Y después de unos ocho días, les encontramos otra vez borrachos, echando tabaco y todo eso, no había un cambio. Entonces nos preocupamos. ¿Qué es lo que está pasando? Y un día, vino Herminia, no me acuerdo si vino sola a visitarnos aquí, debía haber venido con al Alfonso más chiquito. Y con Herminia, conversando, ahí entre las conversas, avancé a sacarle el verbo preciso para no solamente creer sino recibir o aceptar181, es muy diferente. Entonces prediqué a los Colorados: « Usted quisiera no creer, sino quisiera recibir. ¿Usted quiere en su corazón recibir? ». Entonces Herminia dijo que quería entregar su vida a Jesús Cristo después de que pase la fiesta de cantonización de Santo Domingo, porque era el tiempo de esta grande fiesta. Nos hacía reír a veces. Ahí fue con Herminia que descubrimos el verbo aceptar o recibir, no solamente creer, porque la creencia es del intelecto, pero el espíritu íntimo de uno viene del corazón.
181 Kayano: recibir o aceptar. Este mismo verbo también quiere decir, coger y comprar.
232
Entonces así fue la vida en Búa hasta que, por causa del estudio para nuestros hijos, a los once años de estar allá tuvimos que salir aquí donde estoy ahora. Entre todos los misioneros que vivían aquí, tenían una casita por aquí y otros por allá, ellos han fallecido, mi esposa ha fallecido, soy el único que hasta ahora se mantiene vivo. Y creo que soy el único que habla el idioma de los Colorados. Lamentablemente no hay otros.
Tuvimos contactos con todas las comunas. Había ocho comunas, se hizo una menos y quedamos ahora con siete. Nosotros hemos andado por todas esas comunas de día y de noche, cruzando ríos, puentes peligrosos y todo, mayormente a pie. Digo que eso era una obra misionera cuando Dios le llama a uno. No le envía a alguien que corre después
de un piquete de mosco o una cosa así que se infecta. A mí esposa tuve que sacarla del Búa unas tres veces en camilla, porque no había carretera, puede imaginarse, ocho, diez horas
FOTO N° 18: Dorin Villarreal con Epifania, la mayor de los Tsachila en los Naranjos
233
llevándola. Yo decía a mi esposa: « Ya no va a querer más al Búa, no ». Creo que ella amó mucho más los Colorados que a su familia de allá, de Inglaterra. Ella se entregó con alma y corazón a la tribu. Y los Colorados la querían bastantísimo como a una madre.
Hasta ahora soy amigos de ellos, especialmente con Alfonso. Con los otros hermanos, con el Florentino, aunque fuimos buenos amigos, hace años que no nos vimos de frente a frente. Conservé más relación con el Alfonso, con su mujer, con los hijos, y especialmente con Herminia hasta cuando se empezó el problema de la mente. Hasta ahora, somos buenos amigos. Y le conocemos al Alfonso como hombre sincero, dinámico porque cuando ha sido presidente de la comunidad ahí, él ha hecho gestionado, se ha movido, no sé si él mismo no fue uno de los promotores para hacer la carretera. Es un buen líder, dinámico.
234
Notas metodológicas
Este libro es probablemente la primera autobiografía escrita por un Tsachila. Para escribirlo se procedió a veinte grabaciones entre febrero y agosto 2014, en español y en tsafi’ki que es la lengua de los Tsa’chila. Para realizar esta obra, se trabajó solamente con las grabaciones en español. En una primera etapa se transcribió de manera íntegra las grabaciones. Después se tuvo que acomodar el texto para que tuviera sentido y fuera más fluido al leerlo. Una segunda etapa consistió en “corregir” el español de Alfonso para que el texto fuera legible, fue la etapa más difícil porque se trataba de que el texto estuviera al alcance de todos sin traicionar la palabra de Alfonso. Esperamos haber logrado esta tarea.
Se debe entender que Alfonso hizo “errores” recurrentes en español porque no es su lengua nativa sino el tsafi’ki. Otro punto muy importante es que él piensa en su propia lengua cuando habla así se explicaba que no hacía diferencias entre masculino y femenino en cuanto a las cosas, también se confundía muchas veces entre el singular y el plural, todos estos elementos se corrigieron en aras de la comprensión del texto. Otro fenómeno popular en el habla de Alfonso fue
235
el orden de sus oraciones, siguió un patrón que se ve en otros pueblos indígenas, verbo + (complemento) + sujeto. Tuvimos que hacer unos cambios para evitar ambigüedades léxicas, sintácticas y fonéticas, demasiadas fuertes. Dejamos eso cuando no molestaba la lectura para respetar el estilo de Alfonso. Sus narraciones estaban llenas de anfibologías que de no haberse reorganizado, habrían sido malinterpretadas o incomprendidas por el lector, Alfonso no usaba conjunciones conjuntivas y si las usó las expresaba casi todas con “pero”, muchas veces fue necesario adaptar el texto interpretando el sentimiento expresado por Alfonso cuando nos relataba lo acontecido.
La cuestión del tiempo fue importante, porque hacia una mezcla constante del pasado con el presente, y no se trataba solamente de su desconocimiento de la lengua española. Obviamente, para Alfonso el tiempo no es lineal, las fechas fueron muchas veces aproximativas y las duraciones poca precisas. Tal vez, su tiempo se parece a su espacio, lo que tiene al alcance de la vista, pues de la memoria, es algo bastante presente. Así nos parecía tener problemas para relatarnos algo en contexto pasado, podía de repente usar el presente porque esta cosa la tenía
236
vigente en su mente o porque estaba haciéndola actualmente, por ejemplo la construcción de una casa tradicional que estaban haciendo en el centro cultural Shinopi Bolon al momento de la grabación. Decidimos de dar la preferencia al tiempo pasado. Además de su percepción del tiempo, su desconocimiento de la lengua española se tradujo por una inseguridad lingüística; a veces hacía un correcto del pasado de subjuntivo, principalmente con los verbos ser, estar, haber, tener o los verbos en –ar, si no usaba el subjuntivo presente. Tuvimos que extender el uso del subjuntivo pasado cuando no podíamos evitarlo.
A parte de eso dejamos muchas de las digresiones constantes que hacía Alfonso que traduce una manera de andar en el tiempo y su manera de contar porque nos parece ser un verdadero narrador. Al contrario, liberamos el texto de muchas redundancias, también de las muletillas. Otro elemento nos preocupó bastante es que a menudo Alfonso hablaba en tercera persona, como si él no fuera parte de la comunidad. Nuestra hipótesis es que él usó esta forma cuando se tomaba la postura de observador o de crítico. De igual manera hubo variaciones entre el manejo de la tercera persona generalmente cuando él participó en lo que
237
contaba, y el uso de la primera persona del plural cuando asistió o participó personalmente dentro de la narración.
En resumen hicimos cambios para mejorar el entendimiento del discurso de Alfonso y cuando no cambiaba su sentido. Dejamos también la palabra si era entendible en el contexto. A pesar de estos cambios, Alfonso nos dejó un texto muy vivo, revelándonos sus talentos de narrador.
Richard Couëdel, M.A.
Santiago Calispa
238
Epílogo
En la primera instancia publicamos este libro en la forma de “ebook” en español. Eso es la forma más fácil y menos costoso de publicar en estos días. No obstante, nos gustaría tener la oportunidad de publicar este libro en forma física en Ecuador para poder comunicar esta historia valiosa al público ecuatoriano. Con un costo de alrededor de $2000-$3000 para imprimir la primera edición, sería un compromiso económico por parte de la Fundación Yanapuma sin garantía de recuperar esta inversión.
La fundación ha solventado los gastos diarios del Sr. Richard Couëdel durante un año para ayudar a Alfonso a producir este libro, y ha seguido con el proceso de edición y publicación por su propia cuenta. Todo el ingreso de la publicación de este libro se destina a Alfonso Aguavil para ayudarle en su vocación de conservar y promocionar la cultura tsa’chila.
239
Bibliografía:
Ventura i Oller, Montserrat (2012), En el cruce de caminos. Identidad, cosmología y chamanismo tsachila, FLACSO, Quito, Ecuador.
José E. Juncosa (compilación) (1997), Etnografías mínimas de Ecuador, Abya Yala, Quito, Ecuador.
Frank Salomon (1997), Los Yumbos, Niguas y Tsatchila o “Colorados” durante la colonia española: Etnohistoria del Noroccidente de Pinchincha, Ecuador, Abya Yala, Quito, Ecuador.