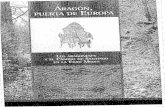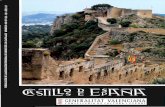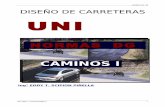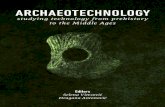Los caminos de la Plana y las transformaciones urbanas de la ciudad de Castellon
Transcript of Los caminos de la Plana y las transformaciones urbanas de la ciudad de Castellon
FICHA CATALOGRÁFICA
Castellón, un territorio en comunicación : de la diligencia al TRAM / [coord. de la ed., Inmaculada Aguilar Civera;Francisco Javier Soriano Martí... (et al.)] .- 1ª ed. – Valencia : Conselleria d’Infraestructures, Territori i MediAmbient, 2013. – 216 p. : il. y fot. col. ; 30 cm
ISBN 978-84-482-5888-7
1.Infraestructuras del transporte – Castellón (Provincia) – Historia2.Tranvías – Castellón (Provincia) – Historia
I. Comunitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, ed.
656.34 (460.314) (091)353.81(460.314) (091)
Coordinación de la edición:Inmaculada Aguilar Civera, Cátedra Demetrio Ribes UV-CITMA
Ayuda a la coordinación:Sergi Doménech García, Cátedra Demetrio Ribes UV-CITMA
Equipo Cátedra Demetrio Ribes UV-CITMA: Inmaculada Aguilar Civera, Manuel Carreres Rodríguez, Susana Climent Viguer, Sergi Doménech García, Mireia Sánchez Barrachina, Rubén Pacheco Ruiz.
© De la presente edición: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.© De los textos e ilustraciones: los autores y las instituciones.
Edita: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
1ª ed., 2013
Impresión:
Imagen de portada: Mapa itinerario de la España Romana con sus divisiones territoriales, E. Saavedra, Revista de Obras Públicas, 1862.
ISBN: 978-84-482-5888-7 D.L.: V-3281-2013
Índice
Preámbulo ..................................................................................................................................................................9
José Prades, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castellón
I. REDES Y RUTAS DE COMUNICACIÓN
Entorno geográfico de Castellón. ............................................................................................................................13
Francisco Javier Soriano Martí, Universitat Jaume I IES Jaume I, Borriana
Raül Pons Chust, Universitat Jaume I
Vertebración de un territorio. De los caminos históricos a las carreteras nacionales. ........................................27
Juan Chiva Beltrán, Universitat Jaume I
La red ferroviaria de ancho ibérico de Castellón entre 1862 y 1929. La movilidad ferroviaria al servicio del desarrollo regional. ................................................................................41
Miguel Muñoz, Fundación de los Ferrocarriles Españoles
La Panderola (1888-1963): una aproximación histórica. ......................................................................................57
Raül Pons Chust, Universitat Jaume I
El puerto de Castellón y las comunicaciones en el tránsito al siglo XX. ..............................................................71
Susana Climent Viguer, Cátedra Demetrio Ribes UV-CITMA
Evolución de las comunicaciones por carretera en la provincia de Castellón a lo largo del Siglo XX. ..............91
Vanesa Cámara Boluda, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.Rafael Bau Izquierdo, Licenciado en Ciencias Ambientales
II. VIAJEROS, ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA URBANA
El lento paso hacia la modernidad: economía y transformaciones desiguales en el siglo XIX.........................113
José Antonio Piqueras Arenas (Universitat Jaume I)
La Plana y el interior castellonense: la incomunicación reparada (el siglo XX). ..............................................125
Francisco Guerrero Carot
7
Los caminos de la Plana y las transformaciones urbanas de la ciudad de Castellón.........................................135
Víctor Minguez, Universitat Jaume I
Un puerto para Castellón: historia de sus arquitecturas e infraestructuras. ......................................................149
Inmaculada Rodríguez Moya, Universitat Jaume I
Repensar la ciudad. ................................................................................................................................................165
Francisco Javier Soriano Martí, Universitat Jaume I
III. EL PATRIMONIO DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN
Paisaje, territorio y vías de comunicación. Una aproximación al patrimonio de la obra pública. ..................185
Inmaculada Aguilar Civera, Cátedra Demetrio Ribes UV-CITMA
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................................................211
8
La ciudad de Castellón se fundó el 8 de septiembre del año 1251, cuando Jaume I autorizó, por medio de un privilegio de mutatio
villae, el traslado de los pobladores del escarpado castillo a su nuevo emplazamiento en el llano, con el objetivo de articular la llanura
litoral que actualmente conocemos como comarca de la Plana al norte del río Mijares, perteneciente al recién conquistado reino de
Valencia. Al Sur de esta llanura se situaba la ciudad islámica de Borriana, y el rey consideró conveniente establecer un núcleo urbano
cristiano al Norte –cercano a la alquería musulmana de Fadrell– que favoreciera el control y la cristianización del territorio, contri-
buyendo a definir un eje de comunicación Norte-Sur. Hasta ese momento el camino que comunicaba Cataluña con el reino de Va-
lencia era un camino interior, coincidente en gran medida con el trazado de la antigua vía romana Augusta. La aparición de la villa
de Castellón impulsará progresivamente la ruta costera, desde Vinaròs a Sagunto, que siglos después se convertirá en el Camino
Real. Otras dos decisiones regias refuerzan esta estrategia: en 1260 Jaime I autoriza la construcción de un camino que unirá Castellón
con el mar atravesando los marjales; pocos años después, en 1274, el rey funda la villa de Vila-real, entre Castellón y Borriana.1
La comarca litoral en la que se ubica Castellón era y es una llanura abierta por oriente al mar, y cerrada a occidente por las últimas
montañas de la Cordillera Ibérica: las alturas que envuelven el Desierto de las Palmas al Norte y la Sierra de Espadán al Sur. El río Mi-
jares, que nace en la turolense Sierra de Gudar, cruza la comarca de Oeste a Este, hasta desembocar en el mar. Para cruzarlo se cons-
truirá un puente ya en el siglo XIII –entre 1275 y 1280–, próximo a la ermita de Santa Quiteria, con ocho arcadas de diferente luz y una
longitud de 124 metros, que aparece documentado en la Crónica de Valencia, de Viciana.2 Las tierras más próximas a la costa eran en
la Edad Media terrenos pantanosos, que progresivamente fueron ganados para la agricultura durante los siglos siguientes. La nueva
villa de Castellón impulsada por el rey se dispone al norte del curso del río, sobre suelo firme, a cuatro kilómetros del mar y del poblado
costero –El Grao– que surgirá posteriormente y que será el núcleo de su puerto de pescadores y mercancías –desde el siglo XIII hay
constancia de la existencia de un carregador de la mar.
Las villas de Castellón y Vila-real son diseñadas a partir de un trazado regular de sus calles, inspirado en las bastidas francesas, por
oposición al trazado irregular de Borriana, propio del urbanismo musulmán. La ventaja de Castellón sobre estos otros dos núcleos
deriva de su mejor ubicación geográfica: además de enlazar el Norte y Sur, es la salida natural de la ruta de Morella y el Maestrazgo,
y del Señorío de Alcalatén. Estas comarcas, ricas en ganado y monte mantenían intensas relaciones comerciales con diversas regiones
de Francia e Italia a través de la zona litoral. Para centralizar estas rutas de comunicación, Castellón, como villa de realengo, se
convierte en cabeza de la gobernación de la comarca. La importancia que esta cuestión tiene para sus pobladores lo demuestra el
hecho de que en 1337 intentaran desviar el Camino Real que desde Borriol se dirigía a Vila-real, con la consiguiente protesta y pleito
de los vecinos de ésta villa, que lograron impedirlo.3
Paralelamente a su conversión en centro de comunicaciones de tierras distantes, la villa de Castellón articula desde el siglo XIII las rutas
próximas de la comarca litoral. De sus cuatro puertas principales salían los caminos que unían sus calles con las alquerías dispersas, los
huertos y campos, y las poblaciones vecinas. De entre todos ellos destacaba El Caminàs, que se remonta a la Antigüedad –su nombre
135
LOS CAMINOS DE LA PLANA Y LAS TRANSFORMACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN
Víctor Mínguez
Universitat Jaume I
1 Para cualquier estudio sobre la historia urbana de Castellón, son fundamentales los datos recogidos en la obra de SÁNCHEZ ADELL, José, OLUCHA MONTINS, Fer-nando, y SÁNCHEZ ADELL, Elena, Elenco de fechas para la historia urbana de Castellón de la Plana, Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, 1993.2 SANZ MASERES, Juan José, “Puente de Santa Quiteria sobre el río Mijares, Villarreal-Almazora (Castellón)”, en AGUILAR CIVERA, Inmaculada (dir.), Cien elementosdel paisaje valenciano: las obras públicas, Valencia, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 120-121.3 TRAVER TOMÁS, Vicente, Antigüedades de Castellón de la Plana, Castellón, Ayuntamiento de Castellón, 1982, pp. 43-46.
está documentado desde 1233–, y que cruzaba y cruza toda
la Plana de Norte a Sur, paralelo al mar, marcando probable-
mente en época islámica los límites de la huerta y el secano.
Inicialmente comunicó los asentamientos más primitivos –
como el Pujol de Lledó o el Pujol de Gasset–, posteriormente
las alquerías árabes –como Fadrell, Benirabe, Beni Amargo,
Almalafa, Benimahomet, Teccida y otras muchas–, y ya en
época cristiana las ermitas medievales –Sant Jaume de Fa-
drell, Santa María Magdalena, Santa María del Lledó y San
Nicolás de Bari– y barrocas –San Isidro y San Pedro, Sant
Roc del Pla, Sant Roc de Canet, Sant Joan, San Josep de Cen-
cal, Sant Francesc de la Font, etcétera. Por su parte, el ca-
mino la Plana ha serpenteado durante siglos de Oeste a Este
entre marjales, comunicando la villa con las playas litorales,
y cruzándose con El Caminàs no muy lejos de la ermita del
Lledó, la más importante del término por albergar la imagen
mariana más primitiva de la comarca y con mayor devoción
popular –actualmente reconocida como basílica. Un tercer
camino, el Camí Vell de la Mar –ubicado al sur de las actuales
avenidas del Mar y hermanos Bou- enlazaba la villa con el
Grao. De los dos ejes principales, Caminàs y la Plana, arran-
caban y arrancan otros muchos senderos que permiten el ac-
ceso a los huertos que siembran la llanura, creando una
amplia ramificación de caminos rurales. Así, otros caminos
son el Serradal –que marcaba el límite tradicional de la costa
hasta que las ampliaciones del puerto modificaron los terre-
nos–, Donació, Fadrell, Fondo, Sant Jaume, Serrallo, etcétera.4
Estas dos redes de caminos –la mayor, que comunica la vía
litoral Norte Sur y la ruta interior con la costa, y la menor, a
través de la maraña de sendas que articulan la comarca de la
Plana– potencian durante siglos y hasta la actualidad el des-
arrollo urbano y económico de Castellón, y sus distintas fases
de crecimiento a lo largo de los siglos han contemplado el ca-
rácter nodal que ha tenido siempre la villa. No es otra la
razón de diversas visitas regias a Castellón a lo largo de los
siglos, en tránsito hacia otros destinos: sabemos que en 1586
Felipe II atravesó la ciudad procedente de Tortosa y rumbo a
Valencia; Felipe IV cruzará el término el 4 de mayo de 1632,
viajando de Valencia a Barcelona; Carlos IV y María Luisa de
Parma, con toda la familia real, harán el viaje contrario en
1802; Amadeo de Saboya visitará la ciudad en 1871.5 No olvidemos, en este sentido, que ya en época medieval existió en la villa un
palacete denominado significativamente Parador Real, documentado desde 1364, situado junto al convento de San Agustín, al que fue
donado precisamente en 1393 por el rey Juan I. Disponía de salas abovedadas con crucería, patio con galería y jardín-huerto. En este
Parador Real moriría el infante Don Fernando a manos del conde de Trastamara en ese mismo año de 1364.6
Dejo constancia asimismo de los esfuerzos recientes por integrar a Castellón en el camino de Santiago, diseñando un itinerario que
desde el santuario local del Apóstol en la ermita de Sant Jaume de Fadrell, y en cuarenta y dos etapas, conduce a la pretendida
136
CASTELLÓN, UN TERRITORIO EN COMUNICACIÓN. DE LA DILIGENCIA AL TRAM
4 ORTELLS CHABRERA, Vicent (dir.), Atles de Castelló de la Plana, Castellón, Fundación Dávalos-Fletcher, 2004, p. 67.5 Beatriz Lores Mestre ha estudiado las visitas a Castellón del infante Carlos en 1731 y de los reyes Carlos IV y María Luisa en 1802. Véase LORES MESTRE, Beatriz,Fiesta y arte efímero en el Castellón del Setecientos: celebraciones extraordinarias promovidas por la Corona y por la Iglesia, Castellón, Universitat Jaume I, 1999.6 Aunque la información sobre el Parador Real es muy limitada, Ferran Olucha opina que debió representar el mejor gótico local, tanto por las referencias existentescomo por el testimonio que ofrece una de sus columnas conservada en el Museo de Bellas Artes. OLUCHA MONTINS, Ferran, “Arte Medieval y Renacentista”, en OR-TELLS, Vicent (dir.), La ciudad de Castellón de la Plana, Castellón, Ayuntamiento de Castellón, 1998, pp. 343-344.
Vista del camino Caminàs, a su paso por Sant Jaume de Fadrell.Fotografía: Inmaculada Rodríguez.
tumba de Compostela. Aunque esta ruta de pere-
grinación no responde fielmente a una tradición
histórica, abunda en la consideración de esta tierra
como cruce de caminos a lo largo de tiempo.7 La
abundante cartografía de los siglos XVI, XVII y
XVIII nos ha dejado numerosos mapas históricos
del reino de Valencia con la representación de los
caminos, y en muchos de ellos se advierte la ubi-
cación privilegiada de Castellón en el punto en que
la ruta interior de Tortosa a Valencia más se apro-
xima al mar, cerca de la desembocadura del Mija-
res. Así se percibe por ejemplo en los mapas de
Nicolaes Visscher (1689), Francisco Antonio Cas-
saus (1693), Pieter van der Aa (1707) o Antonio
José Cavanilles (1795).8
Y un último apunte en estos párrafos introducto-
rios. Aunque no son el objeto de este volumen, no
debemos olvidar la existencia de los caminos del
agua, la red de acequias que desde época islámica
abastecen y articulan las tierras de regadío valen-
cianas, y que también condicionaron notable-
mente el urbanismo de las poblaciones de estas
tierras: como comentaremos a continuación, la
villa de Castellón crece progresivamente hacia el
Norte, el Oeste y el Sur, pero nunca hacia el Este
donde se emplazaba hasta la segunda mitad del
siglo XX un límite físico –en la actual calle Gober-
nador– que siempre respetó: la acequia mayor.
137
LOS CAMINOS DE LA PLANA Y LAS TRANSFORMACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN
7 QUERALT, Javier Vicente, El Camino de Santiago de Castellón, Castellón, Diputación de Castellón, 2010.8 ARCINIEGA GARCÍA, Luis, El saber encaminado. Caminos y viajeros por tierras valencianas de la Edad Media y Moderna, Valencia, Generalitat Valenciana, 2009, pp. 191-207.
Vista del camino la Plana, a su paso por Santa María del Lledó.Autor: Inmaculada Rodríguez.
Vista del camino El Serradal. Fotografía: Inmaculada Rodríguez.
La villa medieval y renacentista
La historia urbana de Castellón a lo largo de los siglos revela precisamente la progresiva importancia que va alcanzando la ciudad
como cruce de caminos. Su solar originario se hallaba en el cerro de la Magdalena, debiéndose esta primitiva ubicación exclusi-
vamente a razones puramente estratégicas, pues el núcleo primigenio sobre la colina dominaba las pequeñas poblaciones disemi-
nadas por el llano. En este punto existió anteriormente una pequeña fortaleza musulmana de la que se conservan todavía algunos
restos de sus fortificaciones –también se han hallado vestigios más antiguos–, que vigilaba las alquerías dispersas, y que tras ser
tomada por las huestes del Cid, hacia el 1100 se menciona en los documentos de la cancillería real de Pedro I de Aragón como
Castilgone, Castillone o Castilion.9 Recuperado el cerro por los almorávides, en 1178 Alfonso III donó este castillo tributario suyo,
conocido entonces como de Fadrell, a la catedral de Tortosa, pero una vez reconquistado medio siglo después tras la toma de la
ciudad islámica de Borriana en 1233, Jaime I lo entregó al infante don Sancho. El consiguiente pleito entre sus dos presuntos pro-
pietarios, la catedral y el infante, concluye cuando Jaime I realiza la partición del término –Castellón, Fadrell, Almassora– que-
dándose la propiedad del castillo.
Una vez consolidada la conquista del territorio, este núcleo poblacional elevado es trasladado buscando una mejor comunicación
con las alquerías y con la ruta Norte-Sur que corre por el llano. El permiso regio es otorgado a Ximén Pérez de Arenós, lugarteniente
del monarca en el reino de Valencia, el 8 de septiembre de 1251. La carta puebla es sin embargo anterior, pues está fechada en Ta-
rragona el 8 de marzo de 1239 –seis meses después de la toma de Valencia-, y es otorgada por el primer señor feudal que poseyó
Castellón tras la invasión de las huestes de Jaime I, Nuño Sancho, señor del Rosellón, del Vallespir, del Conflent y de Cerdaña, y tío
del monarca. A través de ella Nuño Sancho entrega la alquería de Benimahomet a cincuenta y cuatro pobladores, autorizándoles a
construir una nueva villa fortificada en el plazo de dos años. Pero este traslado no se ejecutó, probablemente por falta de colonos,
y solo será como he dicho en 1251, una vez sofocada cuatro años antes la revuelta mudéjar y firmado el decreto de expulsión de los
musulmanes en 1248 –convertidos ahora en minoría residual–, cuando los castellanos finalmente levantan la nueva villa sobre la
alquería de Benirabe, como deja de relieve la documentación conservada; el repartimiento se hace en esta ocasión tan solo entre
treinta y un pobladores cabezas de familia.10
Bajo la protección del rey, que busca la alianza de los nuevos burgueses valencianos frente a los señores feudales aragoneses, la
villa crece y prospera: en 1269 obtiene el permiso de celebrar feria; en 1283 alcanza los mismos privilegios que Valencia para
nombrar figuras administrativas como justicia, jurados o escribano. Su muralla con foso y puertas abarcando su primer arrabal
que había surgido al Oeste revela el desarrollo político de la villa. Según Vicent Ortells, el primer eje de poblamiento sería la calle
Hostals, que coincidiría en su trazado con la actual calle Mayor, paralela a la acequia mayor, y limitada a Norte y Sur respectivamente
por las puertas de Tortosa y Valencia; en su lado oriental se instalaron los comercios, mientras hacia el oeste fue creciendo la villa
disponiendo las casas de sus habitantes y surgiendo las calles de En medio y Alloza en la ampliación de 1272, cruzadas perpendi-
cularmente por la calle de San Juan –actualmente Colón.11 Esta red de calles ortogonales configura el núcleo regular de Castellón:
tres largas vías paralelas que corrían de Norte a Sur y alineadas de Este a Oeste –Hostals (luego Mayor), En medio y Alloza– y una
transversal, San Juan (hoy Colón), trama urbana que queda cerrada por el perímetro rectangular de las murallas medievales, y
abierta al exterior por sus seis puertas. El cruce entre las calles En Medio y San Juan constituye un punto de referencia en el entra-
mado urbano, conocido popularmente como las “Cuatro Esquinas”. La muralla se componía de altos y gruesos muros en talud, co-
ronados con almenas y realizados en tapial en su mayor parte, aprovechando la tierra extraída del foso que la circundaba. Además
constaba de diversas torres circulares y poligonales.12
Según el cronista Martí de Viciana, Castellón en 1362 contaba ya con mil quince casas de vecinos.13 La importancia que va adqui-
riendo la villa determina diversas alteraciones en su centro, pues en torno a las cuatro pequeñas plazas que surgen alrededor de la
iglesia se disponen progresivamente los principales edificios, como les Corts o la Casa Abadía. Los pequeños barrios judío y musul-
mán se ubican respectivamente al Norte de las calles Caballeros y Alloza. Diversas cruces pétreas de término góticas, dispuestas en
los caminos que cruzan la huerta y en la proximidad de ermitas rurales, indican no obstante al visitante que se aproxima el carácter
indiscutiblemente cristiano de la urbe.
138
CASTELLÓN, UN TERRITORIO EN COMUNICACIÓN. DE LA DILIGENCIA AL TRAM
9 RABASSA VAQUER, Carles, “El naixement de la vila”, en Castilgone… a la riba de la mar, Castellón, Associació Cultural Colla Rebombori, 2009, p. 9.10 SÁNCHEZ ADELL, José, “Organización y ocupación de un espacio”, en ORTELLS, Vicent (dir.), La ciudad de Castellón de la Plana, Castellón, Ayuntamiento de Castellón,1998, p. 156.11 ORTELLS CHABRERA, Vicent, “Evolución de la población y desarrollo urbano”, en ORTELLS, Vicent (dir.), La ciudad de Castellón de la Plana, Castellón, Ayuntamientode Castellón, 1998, p. 52.12 OLUCHA MONTINS, “Arte Medieval…”, pp. 337-338.13 VICIANA, Rafael Martí de, Crónica de la Ínclita y Coronada Ciudad y Reino de Valencia, 1564.
Como en todas las villas medievales, el edificio de referencia por su ubicación y su volumen fue la iglesia Mayor. El templo originario,
levantado a finales del siglo XIII, es destruido por un incendio en la centuria siguiente. En 1341 se inicia la construcción de la nueva
iglesia, y en 1403 de otra aun mayor, de nave única de gran anchura y capillas entre los contrafuertes, y bóvedas de crucería, trazada
por el maestro de Segorbe Miguel García, que se consagrará ya en 1549. Demolida durante la última Guerra Civil, conserva la mayor
parte de las tres portadas originales. El gran campanario anexo, aunque exento, fue promovido por el cabildo municipal a partir de
trazas del maestro portugués Damián Méndez, construyéndose entre 1594 y 1604 en planta octogonal y cuatro cuerpos, a partir de
los modelos de las torres de las iglesias mayores de Valencia, Borriana y Sant Mateu.14 Sus 58 metros de altura lo convirtieron
durante siglos en eje vertical y estandarte de la villa, visualizándose a gran distancia por los caminos de la Plana y actuando para
los caminantes y viajeros como faro terrestre.
La cultura renacentista de origen italiano llega a Castellón desde Valencia ya en el siglo XVI, una centuria que sin embargo supone
un retroceso en el número de vecinos. El grabado de 1563 que ilustra la crónica de Viciana, primera imagen corográfica de la villa,
nos muestra el perfil de una urbe encerrada en sus muros medievales y con puertas monumentales enmarcadas por torres. Sin em-
bargo, es precisamente durante el reinado de Felipe II cuando su ingeniero militar Giovanni Battista Antonelli realizará el diseño
de un nuevo perímetro amurallado para la villa de Castellón, siguiendo la nueva traza italiana que intenta adaptar el arte de la
guerra y de los asedios al uso de la moderna artillería. Este nuevo trazado de fortificaciones, con baluartes y puntas de estrella, no
se llevará sin embargo a cabo debido a su alto coste, que recaía íntegramente sobre la villa, y a que la victoria de Lepanto en 1571
detiene momentáneamente el peligro de las incursiones berberiscas. Las torres litorales levantadas a lo largo de toda la costa caste-
llonense, como las vecinas Torre de la Sal, Torre del Rey, Torre de la Renegada, Torre Colomera y Torre San Vicente,15 y las murallas
de Peñíscola en las que también interviene Antonelli, son la única materialización en estas tierras del nuevo sistema defensivo que
pretendía convertir a la península en una fortaleza cuyos puertos serían sus puertas de acceso.
Durante este siglo XVI también se fundarán y empezarán a construir la mayor parte de los conventos urbanos, coincidiendo durante
el último tercio de la centuria con la implantación de la Contrarreforma. En 1502 se crea extramuros y al Sur, el convento de San
Francisco; en 1540, el convento de la Purísima, de monjas clarisas, intramuros; en 1579, de nuevo extramuros y al Sureste, el con-
vento de los dominicos; en 1608, el convento de los capuchinos extramuros y al Norte; ya en pleno siglo XVII surgirán otros dos
139
LOS CAMINOS DE LA PLANA Y LAS TRANSFORMACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN
14 SÁNCHEZ ADELL, José, RODRÍGUEZ CULEBRAS, Ramón, OLUCHA MONTINS, Fernando, Castellón de la Plana y su provincia, Castellón, Inculca, 1990, pp. 45-46.15 BOIRA MAIQUES, Josep Vicent, Las torres del litoral valenciano, Valencia, Generalitat Valenciana, 2007.
Cruce de “Las cuatro esquinas”. Fotografía: Juan Chiva.
conventos intramuros pertenecientes a las órdenes agustina y capuchinos. El impacto de la arquitectura conventual será notable en
la todavía villa medieval. Cada conjunto, con su iglesia, su claustro, refectorio, dormitorio o celdas y demás dependencias, modifica
sustancialmente la percepción de la villa, a través de fachadas, volúmenes y campanarios. Los tres conventos intramuros obligarán
al derribo de numerosas casas; los tres conventos extramuros ampliarán progresivamente el perímetro de la villa dando origen a
arrabales que marcaran su futuro crecimiento. En este sentido, resulta revelador que las tres fundaciones extramuros se dispongan
al Norte y al Sur, en las proximidades del camino que cruza la Plana paralelo al mar.
La urbe barroca y contrarreformista
Castellón verá aparecer en el siglo XVII dos arrabales al Norte y al Sur, San Félix y la Trinidad respectivamente, mientras la arqui-
tectura sigue renovando su imagen intramuros. Las primeras décadas del siglo están caracterizadas por el mantenimiento de la tra-
dición arquitectónica del manierismo herreriano, que va a enlazar sin rupturas con el barroco clasicista y desornamentado que
impera en las comarcas del Reino de Valencia hasta el último tercio de la centuria. El mecenazgo artístico que impulsa el virrey y
patriarca Juan de Ribera en la capital del reino en los inicios del siglo condicionará las formulaciones constructivas de muchas co-
marcas. Es el caso de la villa de Castellón, donde la portada toscana de la iglesia de San Agustín, concluida en 1651, ejemplifica el
estilo desornamentado imperante: su frontón partido con volutas reproduce el esquema del retablo mayor de la capilla del Colegio
del Patriarca, que armoniza a su vez soluciones serlianas y palladianas. La iglesia agustina de Castellón es de nave única, cubierta
de bóveda de cañón con lunetos, capillas entre los contrafuertes, coro alto en los pies y cúpula sobre el crucero. Esta cúpula de
media naranja es la primera que se construye en Castellón.
Otra edificación significativa de este período y que también representa la influencia del modelo que establece el Colegio del Patriarca
es el claustro toscano de doble arquería del convento dominico castellonense, construido por el arquitecto Juan Ibáñez entre los años
1648 y 1659. El templo –de nave única y capillas entre contrafuertes– combina un alzado igualmente clásico con un presbiterio avene-
rado y bóvedas estrelladas. La permanencia de soluciones góticas en fechas tan avanzadas se explica entre otras razones por la similitud
espacial entre la tradición del gótico catalán y las novedosas iglesias contrarreformistas. En este sentido, el templo dominico de Cas-
tellón se puede relacionar con diversas iglesias del Maestrazgo que combinan igualmente los alzados clasicistas con abovedamientos
estrellados, como las iglesias de la Jana, Traiguera y Calig. Respecto al presbiterio, la solución de cubrirlo con venera es un recurso re-
nacentista que solo se emplea en las comarcas castellonenses en dos casos: éste y el de la iglesia de San Martín en Segorbe. El campa-
nario del antiguo convento dominico, construido entre 1661 y 1688, es la torre barroca más elevada de todas las de la ciudad.
140
CASTELLÓN, UN TERRITORIO EN COMUNICACIÓN. DE LA DILIGENCIA AL TRAM
Vista de la calle Caballeros.Fotografía: Víctor Mínguez.
El clasicismo desornamentado también se refleja en la arquitectura edilicia. Precisamente, la fachada del Ayuntamiento de Castellón
representa la pervivencia de esta propuesta estilística en fechas tan tardías como son los inicios del siglo XVIII. El palacio municipal
lo construye Melchor Serrano –siguiendo las trazas del maestro Gil Torralba–, entre los años 1689 y 1716, sobre el solar del primitivo
cementerio que había sido trasladado extramuros. Se ha conservado su fachada principal, abierta a la plaza mayor –el interior ha
sido transformado en su totalidad. El esquema, inspirado en los palacios italianos del Renacimiento, muestra tres cuerpos: el inferior
es una amplia loggia con cinco grandes arcos frontales y dos laterales de medio punto que se apoyan en robustos pilares decorados
con pilastras toscanas; los dos superiores, en los que se abren balcones y ventanas, están articulados por sendos órdenes de pilastras
corintias. Una balaustrada en el ático remata el conjunto, nunca se acabaron las proyectadas torres laterales que debían situarse en
los extremos de la fachada.
Otro ejemplo de arquitectura edilicia desornamentada lo constituye la Lonja, construida por Francesc Galiansa –que había levantado
años antes la torre campanario de la villa– entre 1605 y 1617: arcos de medio punto, columnas toscanas y un sólido pilar angular
articulan un pequeño pórtico, desprovisto de decoración escultórica pero elegante en su recia sencillez.
Todas estas novedades arquitectónicas ponen de manifiesto las influencias artísticas que la villa asimila procedentes de los cuatro
puntos cardinales –Valencia, la ruta del interior, el Maestrazgo e Italia–, y que ponen de relieve su excelente ubicación geográfica.
Sin embargo, la metamorfosis de Castellón en urbe barroca se demora hasta finales de siglo, como sucede en todo el reino valenciano.
Será hacia 1675 cuando Juan Pérez Castiel formule en Valencia una arquitectura protagonizada por la decoración ostentosa de ye-
serías y la proliferación del orden salomónico. Pero la aportación de este arquitecto no se limita exclusivamente a lo decorativo,
pues dará paso también a la renovación de las técnicas constructivas a través de soluciones como el empleo masivo del ladrillo en
las fábricas. Las distintas intervenciones arquitectónicas de Pérez Castiel en las villas del antiguo reino, entre las que destaca la re-
novación del presbiterio de la catedral de Valencia (1674-1682), van a imponer un estilo novedoso, poco audaz espacialmente pero
sorprendente en su riqueza y fantasía ornamental. Tal como afirma Joaquín Bérchez, a través de la combinación de estucos, esgra-
fiados, retablos, sillerías, órganos y pinturas el barroco decorativo convierte en teatros litúrgicos cientos de iglesias, capillas, ermitas,
camarines y transagrarios, y calles y plazas, añadiría yo, gracias a las transformaciones provocadas por el arte efímero festivo.
141
LOS CAMINOS DE LA PLANA Y LAS TRANSFORMACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN
Puente Nuevo sobre el Mijares. Fotografía: Juan Chiva.
Resulta difícil determinar el eco real de las formulaciones constructivas y decorativas barrocas en Castellón debido a la práctica
desaparición de los diversos conventos con que contó la villa durante los siglos XVII y XVIII. La comunidad agustina provenía de
la Edad Media, mientras que las otras se incorporaron en la Edad Moderna, pero unos y otros edificios conventuales fueron some-
tidos a profundos enmascaramientos y transformaciones decorativas desde finales del siglo XVII, como revelan algunas viejas fo-
tografías. Probablemente, el mejor ejemplo local de transformismo barroco es el de la propia iglesia arciprestal de Santa María: un
gigantesco orden salomónico –desaparecido durante el siglo XIX– ocultó soportes y bóvedas medievales. Fue realizado por el pintor
Blas Claramunt entre 1683 y 1701. Tanto las decoraciones barrocas de la nave como los retablos barrocos que decoraron la catedral
fueron criticados por el implacable Antonio Ponz en su Viaje de España (Madrid, 1772-1794). La desaparecida capilla de la Comunión
de Santa María se construye unos pocos años antes, entre 1662 y 1670, siguiendo trazas de Juan Ibáñez y concluyendo las obras
Pere Vilallave. Su planta fue de cruz griega, cubierta de bóveda de cañón en los brazos y cúpula central. Se accedía a ella desde la
nave principal y directamente desde la propia calle.
Pese a las importantes novedades arquitectónicas mencionadas que experimenta la villa de Castellón durante el ciclo barroco, y la
aparición de los arrabales que modifican sustancialmente sus límites urbanos y sus dimensiones, la vida en la comarca de la Plana
transcurre en el siglo XVII por los mismos caminos rurales que ya existían durante la Edad Media. Lo mismo sucederá en el siglo
XVIII, pese al importante crecimiento demográfico de Castellón en esta centuria. Habrá que esperar al último cuarto del siglo, y a
la construcción del Puente Nuevo sobre el río Mijares para que el diseño de la red de caminos comarcal y regional cobre un nuevo
y decisivo impulso.
La ciudad ilustrada
Ya en el siglo XVIII el incremento de la población y la expansión que han experimentado los barrios transformará la urbe notable-
mente. La gran demanda de cáñamo para suministro de la armada y las actividades artesanales relacionadas con él impulsan un
auge económico y demográfico sin precedentes, concentrándose esta industria principalmente en el llamado Huerto de los Sogueros,
y pasando la población de la villa de principio a final de la centuria de 4.000 a 14.000 habitantes.16 Este crecimiento demográfico
obligará en 1796 a derribar las antiguas murallas medievales, produciéndose la anexión de los arrabales, en los que ya vivía la mitad
de la población, y saneándose el interior.
El siglo XVIII se había iniciado en España con la Guerra de Sucesión y el consiguiente cambio dinástico. La llegada de los Borbones
al trono implica la apertura del arte hispano hacia las corrientes artísticas internacionales, francesas e italianas sobre todo. La fa-
chada templaria más significativa de este periodo es la de la iglesia de San Miguel (1679-1725), que ofrece una de las soluciones
más atractivas del barroco dieciochesco valenciano: los hastiales de remates mixtilíneos. Sin alcanzar la complejidad ni la monu-
mentalidad de las fachadas de los templos parroquiales de Alcalà de Xivert, Vinaròs o Benicarló, el pequeño templo que hoy en día
cobija el espacio expositivo artístico mayor de la ciudad muestra un curioso perfil mixtilíneo sobre portada de medio punto dovelada.
El espacio interior se compone de nave única rectangular, cubierta de bóveda de cañón con lunetos, capillas laterales y presbiterio.
Destaca su decoración de esgrafiados que se reparte por el friso, enjutas y pilastras. En la construcción de este templo participó,
desde 1695, Miguel Queralt Conte, constructor asimismo, junto a Jaume Dolz, de la casa prioral del Lidón.
Otro modesto templo castellonense de la primera mitad del siglo XVIII es la iglesia de San Nicolás, construida sobre una antigua
mezquita. Si bien su origen se remonta a la primera mitad del siglo XVI, cuando en la época de la guerra de las Germanías se
produce la conversión forzosa de la población morisca, su imagen actual responde a la remodelación que sufre en la primera mitad
del siglo XVIII. También ofrece al interior nave única cubierta de bóveda de cañón con lunetos y capillas laterales, mientras que al
exterior muestra un hastial con remate mixtilíneo y espadaña superior. Otras edificaciones religiosas que se realizan en Castellón
durante la primera mitad del siglo XVIII son el templo y el claustro del convento de monjas capuchinas: la iglesia –desaparecida en
1936– era de nave única con capillas laterales, crucero y presbiterio plano.
Como ejemplo de la asimilación de las corrientes artísticas internacionales que la política borbónica introduce paulatinamente en
los territorios hispanos detectamos en Castellón la aparición de la rocalla, el elemento ornamental que mejor caracterizó el delicado,
profuso y colorista estilo rococó. La rocalla invadió las decoraciones en estuco, los retablos y las fachadas de las iglesias construidas
o redecoradas durante la segunda mitad del siglo XVIII, lamentablemente desaparecidas. Viejas fotografías nos permiten conocer
algún ejemplo del impacto de la decoración rococó en la villa de Castellón, como es el caso de la rocalla que ornamentaba la destruida
capilla del Santo Sepulcro, anexa a la iglesia de la Purísima Sangre. Además del nuevo repertorio decorativo de raíz francesa, la ar-
142
CASTELLÓN, UN TERRITORIO EN COMUNICACIÓN. DE LA DILIGENCIA AL TRAM
16 ORTELLS CHABRERA, “Evolución de la población…”, p. 55.
quitectura religiosa castellonense incorpora un nuevo concepto espacial, inédito hasta ese momento, las plantas centralizadas: así
sucedió en la planta octogonal de la mencionada capilla del Santo Sepulcro, o en la planta circular de la también desaparecida
ermita del Calvario.
Durante estos años de apogeo de los sistemas ornamentales de inspiración francesa se realizan las importantes transformaciones aque se ve sometida la hoy basílica de la Virgen del Lidón, transformaciones que otorgan al templo su configuración actual. Ya entre1659 y 1663 el arquitecto Juan Ibáñez reformó el viejo edificio gótico, pero será a lo largo del siglo XVIII cuando surja la iglesia actual.Las obras se inician en 1724, y en una primera fase dirigen los trabajos los arquitectos Pedro Juan Labiesca y Juan de Rojas. Finalmenteconcluyen la remodelación en 1768 José Gascó y Juan Argente. Se trata de un templo de nave única, capillas laterales comunicadas,gran cúpula sobre un crucero que no sobresale en planta, presbiterio y camarín.
Entre la arquitectura privada barroca destaca la casa del Barón de la Puebla: su amplia fachada muestra portada adintelada rematadapor el escudo nobiliario, cuerpo noble con ventanas y balcones y cubierta de tejas con dos pequeñas torres en los extremos. En suinterior conserva una escalera imperial y un patio con galería corrida.
Las últimas décadas de la arquitectura dieciochesca castellonense revelan el triunfo del academicismo. Las academias de arte, frutodel centralismo borbónico e ilustrado, van a establecer en el reino de España una supervisión y un control de la arquitectura y delas artes plásticas que impondrá progresivamente un gusto estético caracterizado por el regreso a un clasicismo depurado de las or-namentaciones barrocas. Por lo que respecta a las comarcas valencianas será decisiva la fundación en 1766 de la Real Academia deBellas Artes de San Carlos de Valencia. Su principal consecuencia en el campo de la arquitectura será el establecimiento de un estilounitario de inspiración internacional que sustituya los estilos regionales. Uno de los máximos representantes del academicismo va-lenciano es Antonio Gilabert (1716-1792) que intervino en Castellón realizando las trazas de la casa de Huérfanos –muy transformadaen la actualidad–, ejecutadas por los maestros Miguel Bueso y Nicolás Dols entre 1786 y 1789. Este edificio cuenta como elementosmás significativos con una sobria loggia de pilastras toscanas abierta al jardín, una hermosa escalera con pasamanos de maderacon rocalla y escalones decorados con cerámica alcorina, y una depurada capilla de nave única y orden corintio, y sacristía tras elpresbiterio.
Sin embargo, el edificio castellonense que mejor representa el academicismo arquitectónico que se impone a finales del siglo XVIIIes el Palacio de Obispo, construido entre 1793 y 1795 por el maestro constructor Nicolás Dolz siguiendo los planos del carmelitaFray Joaquín del Niño Jesús –este carmelita había construido anteriormente el convento del Desierto de las Palmas, en Benicàssim.Fray Joaquín representa el epígono de la fecunda tradición de los frailes arquitectos valencianos, que fenece precisamente a raíz dela implantación de las normas y los controles académicos. Del Palacio del Obispo destacan su elegante fachada clasicista, monu-mental y sobria, en la que apreciamos la recuperación del depurado vocabulario clásico: frontón, sillería almohadillada a modo depilastras, zócalo de piedra y muro enlucido, etcétera. En su interior sorprende la elegante escalera imperial del vestíbulo.
Cuando a finales del siglo XVIII el gobernador Bermúdez de Castro (1791-1807) decida, como ya he dicho antes, el derribo de lasviejas murallas medievales, la desecación de los terrenos y el traslado del cementerio al extrarradio, la villa está preparada para in-corporarse a la modernidad.
La ciudad decimonónica y la capitalidad provincial
Un hito en la integración de Castellón en la red de comunicaciones del territorio, tiene lugar, no en la villa, sino varios kilómetros alsur: la construcción del Puente Nuevo o Puente de Piedra sobre el Mijares entre los años 1784 y 1790. El antiguo puente medieval deSanta Quiteria resultaba ya pequeño para el tráfico de vehículos que transitaba entre Castellón y Valencia. Las obras del nuevo puentefueron dirigidas por Bertomeu Ribelles, marqués de Floridablanca, vinculado a la Real Academia de San Carlos de Valencia, y dieronlugar a una extensa infraestructura de 180,5 metros realizada con sillares de piedra y trece arcos de medio punto.17 Es a partir de estemomento cuando el Camino Real de Barcelona a Valencia se integra en el entramado urbano castellonense, cruzando la villa.
El siglo XIX se inicia pues para la urbe reforzando su importancia como núcleo de comunicaciones, y ésta aun aumentará más cuando
Castellón se convierta en capital de la nueva provincia en 1833, cuando el gobierno central reorganiza administrativamente el territorio
estatal siguiendo el modelo francés. La capitalidad provincial aumentará la importancia política de la villa concentrando y centralizando
instituciones, edificios y funcionarios, lo que a su vez conllevará a constantes mejoras en los caminos y accesos que la rodean. Poco tiempo
después de ser distinguida con la capitalidad, la ya vieja villa alcanzará el título de ciudad.
143
LOS CAMINOS DE LA PLANA Y LAS TRANSFORMACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN
17 Fue ampliado en 1952 con bóvedas de hormigón armado, respetando el estilo original. CERRILLO MARTÍNEZ, Julia, “Puente de Santa Quiteria sobre el río Mijares, Villarreal-Almazora (Castellón)”, en AGUILAR CIVERA, Inmaculada (dir.), Cien elementos del paisaje valenciano: las obras públicas, Valencia, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 188-189.
Durante la guerra de Independencia (1808-1814), Castellón no fue escenario de batallas ni asedios, teniendo lugar los combates re-
levantes más próximos en Oropesa o Sagunto. Sin embargo las guerras carlistas –de gran proyección en la comarca próxima del
Maestrazgo– sí que repercutirán en la ciudad, que se convirtió en un doble objetivo estratégico por su tradicional ubicación estra-
tégica y por su nueva relevancia administrativa. Este largo conflicto obligará a las autoridades locales y a los vecinos a levantar nue-
vas murallas, abarcando los arrabales, conventos y zonas sin construir previendo su posible crecimiento, murallas que otorgarán a
Castellón el perímetro elíptico que tuvo hasta ya el siglo XX. Construidas en talud con mampostería y sillería, contaban con foso,
almenas y diversos fuertes y baterías de artillería, como La Victoria, Isabel II, Libertad, Alquería, Huerta, Molino y Santo Domingo,
destinándose el antiguo convento de San Francisco a cuartel de las tropas acantonadas.18 Su eficacia quedó probada en julio de
1837, cuando resistió durante tres días los asaltos del ejército de Don Carlos. El trazado urbano de Castellón integrado en el nuevo
perímetro amurallado, y el perfil del recinto y la ubicación de los fuertes puede verse en el plano de Castellón realizado por Francisco
Coello de Portugal y Quesada, publicado en 1852.
El derribo de las murallas carlistas décadas después da paso a las rondas periféricas del Mijares y de la Magdalena. Mientras tanto,
surgen y se configuran nuevas plazas, como la Puerta del Sol, cuyas calles radiales delatan los caminos que convergían en la ciudad
accediendo a ésta por la calle de En Medio, la plazas Fadrell y María Agustina, de las que arrancaban diversos caminos que se in-
troducían en las huertas –por ejemplo la actual Avenida de Capuchinos, sobre el antiguo camino de los Molinos–, o la Plaza la Paz,
conocida primero como de los Lavaderos Viejos, y desde 1860 con el nombre que ha sobrevivido en referencia a la paz firmada por
Prim en Marruecos tras la victoria de Wad Ras.19
Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX diversos acontecimientos vinculados al mundo de los transportes refuerzan el
papel de la ciudad de Castellón en la red de caminos. La ya mencionada terminación del puente del Mijares en 1790 hizo que a
partir de ese momento el camino costero sustituyera definitivamente como vía principal al camino interior. En 1847 el gober-
nador civil Ramón de Campoamor ordena construir un nuevo camino arbolado que comunique la ciudad con el Grao, dando
lugar al eje de la posteriormente conocida como avenida Hermanos Bou. En 1860 llega a Castellón la primera diligencia proce-
dente de Morella. El 26 de diciembre 1862 se inaugura el ferrocarril a Valencia, que posteriormente enlazará con Barcelona.20
144
CASTELLÓN, UN TERRITORIO EN COMUNICACIÓN. DE LA DILIGENCIA AL TRAM
18 CHUST CALERO, Manuel, “La ciudad de Castellón durante el siglo XIX”, en ORTELLS, Vicent (dir.), La ciudad de Castellón de la Plana, Castellón, Ayuntamiento deCastellón, 1998, p. 271.19 SÁNCHEZ ADELL, RODRÍGUEZ CULEBRAS, OLUCHA MONTINS, Castellón de la Plana…, pp. 62-70. 20 AGUILAR CIVERA, Inmaculada (coord.), Historia del ferrocarril en las comarcas valencianas. La Plana, Valencia, Generalitat Valenciana, 2007.
Muralla carlista.Fotografía: Juan Chiva.
En 1888 empieza a recorrer La Plana entre el
Grao y la ciudad el pequeño tren de vía estre-
cha conocido como la Panderola, que en 1890
prolonga su trazado hasta Almazora y Villa-
Real, y posteriormente hasta Onda, Borriana
y el Grao de Borriana. Su estación se ubicó en
el espacio que hoy ocupa la plaza Borrull. En
1891 finalizan las obras del puerto marítimo.
Mientras tanto la ciudad sigue creciendo, gra-
cias al aumento constante de su población. La
expansión se produce principalmente hacia el
Oeste –donde se ubica la vía de ferrocarril–,
pues los terrenos son más baratos que hacia el
Este, sembrado de huertos, acequias y cultivos
de regadío.
De todos estos acontecimientos mencionados,
va a ser la llegada del ferrocarril a Castellón
en 1862 la circunstancia que va a transformar
notablemente la ciudad. En primer lugar surge
un nuevo edificio-estación al Oeste proyectado
por J. Belda, y relativamente alejado del nú-
cleo urbano: un edificio de un solo cuerpo y
cubierto de teja, cerrado en los extremos con
dos alas laterales de dos cuerpos y frontón, y
cubierta asimismo de doble vertiente; cons-
truido en ladrillo, contaba con un basamento
de sillería y refuerzos acodados en los ángulos.
Pero aún más importante que la aparición de
este edificio es la urbanización de los terrenos
dispuestos entre la estación del tren y las ron-
das que limitaban la ciudad por el Oeste, y que ocupaba principalmente el cementerio del Calvario. En este espacio van a surgir
paseos, la plaza de toros y el hospital. Tras alejar de nuevo el cementerio del núcleo urbano, el Ayuntamiento decide en 1869
construir sobre estos terrenos ahora libres el paseo Ribalta, creando un entorno natural amable y agradable que acogiera al via-
jero que descendía del tren.21 Quedó articulado a partir de una avenida decorada con bancos cerámicos que concluía en una
pérgola de recreo. En 1876 es trazado un segundo paseo vecino al primero por el arquitecto municipal Ros de Ursinos y el jar-
dinero Francisco Tirado, sobre terrenos donados por el Conde de Pestagua. Este segundo escenario natural fue conocido como
de la Alameda –y posteriormente del Obelisco–, y su función principal, además de ampliar considerablemente el parque, fue co-
nectar la estación de trenes con la ciudad. Fue configurado a partir de una avenida central que cumplía esta función, otras ave-
nidas radiales a la rotonda central, un gran estanque de perfil curvilíneo y un templete para conciertos –estas últimas
incorporaciones tienen lugar ya en las primeras décadas del siglo XX.22 El llamado Paseo de los Coches separaba los dos paseos
jardinísticos. La plaza de Toros, en un extremo del parque, fue proyectada por Manuel Montesinos Arlandis y construida entre
los años 1885 y 1887 inspirándose en la de Valencia. El vecino Hospital, obra también de Montesinos, es levantado entre los
años 1882 y 1907. Por lo tanto, el viajero que llegaba a Castellón por ferrocarril, cruzaba, andando o en coche, el paseo situado
entre ambos parques, contemplando edificios edilicios, y desembocando en la plaza de la Independencia, sembrada de bonitas
casas modernistas. A partir de aquí podía entrar en la ciudad por la calle Zaragoza o rodearla a Norte y Sur respectivamente
por las rondas Magdalena y Mijares. El monumento de Francisco Maristany conocido como “La Farola”, levantado en 1925 para
conmemorar la coronación de la Virgen del Lidón que tuvo lugar en este mismo espacio un año antes, se convirtió desde ese
momento en otro eje axial de la pujante ciudad de principios del siglo XX.
145
LOS CAMINOS DE LA PLANA Y LAS TRANSFORMACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN
21 SANTAMARÍA, María Teresa, El parque de Ribalta. Estudio historiográfico, análisis de la vegetación y elementos arquitectónicos, Valencia, Generalitat Valenciana, 1995. 22 SÁNCHEZ ADELL, RODRÍGUEZ CULEBRAS, OLUCHA MONTINS, Castellón de la Plana…, pp. 72-74.
Plano de Castellón por Francisco Coello, 1852. Aparecido en Carlos Sarthou Carreres, Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de Castellón, Barcelona, 1913.
La ciudad contemporánea hasta 1991
Fruto de las transformaciones y del crecimiento que ha experimentado Castellón durante el siglo XIX tal como hemos visto, nos en-
contramos a principios del XX con una ciudad fundamentalmente agrícola, pero también industrial y administrativa, consecuencia
evidente de la capitalidad provincial y de la mejora de las comunicaciones en las dos redes que preside: la red comarcal que une
Castellón con los huertos, el mar y las poblaciones vecinas, y la red estatal en la que destacan el ferrocarril y las carreteras a Valencia,
Barcelona y Aragón. Cuando en 1918 Sarthou Carreres publica el segundo volumen de la Geografía General del Reino de Valencia,
centrado en la provincia de Castellón, destaca que el término es cruzado de norte a sur por el ferrocarril del Norte (con cinco esta-
ciones) y la carretera de Valencia a Tarragona, mientras que de la ciudad salen carreteras a Valencia, Tarragona, Grao, Almazora,
Zaragoza y Lucena, además del tranvía de vapor que desde Castellón y el Grao se desplaza a Almazora, Villa-Real, Onda y Borriana.
Según Sarthou, el término queda seccionado en todos los sentidos por “una serie de caminos que, como el valliraje de un abanico
abierto, cuya clavija ó eje es la Ciudad, salen con sus nombres de La Plana, San Roque, Molinos, Fondo, Grao, San Isidro, Almatafa,
San José, Vinatsell, Fadrell y San Jaime. En sentido paralelo los unen entre sí otros caminos transversales que se denominan cua-
drellas”.23 Tenemos pues que en los inicios del siglo XX, la red de vías principales y caminos secundarios que habían convertido a lo
largo de los siglos a Castellón en un núcleo de comunicaciones está ya totalmente configurada.
El aumento constante de la población, la riqueza del territorio, el creciente comercio, una pujante burguesía y un activo ambiente
cultural refuerzan el protagonismo de la ciudad en la provincia y en el antiguo reino de Valencia. Hacia 1900 Castellón cuenta ya con
diez barrios y cinco distritos electorales, las calles principales están asfaltadas o adoquinadas, circula agua potable, hay alumbrado eléc-
trico, alcantarillado, teléfono, telégrafo, veintisiete fondas y posadas, muchos comercios, numerosos bares, cafés y kioscos, varios casinos,
bancos, teatros, juzgados, escuelas y un instituto. Han aparecido nuevas plazas, como la del Rey Don Jaime, donde se ubica el mercado
semanal de los lunes y las ferias anuales de Todos los Santos y la Magdalena –en el mismo lugar donde se hallaba el Portal de la Fira de
146
CASTELLÓN, UN TERRITORIO EN COMUNICACIÓN. DE LA DILIGENCIA AL TRAM
23 SARTHOU CARRERES, Carlos, Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de Castellón, Barcelona, 1918, pp. 349-354.
Parque Ribalta. Antiguo Paseo de Coches. Fotografía: Juan Chiva.
la muralla cuya denominación nos recuerda que ya desde época medieval éste fue el espacio ferial. También el poblado marítimo ha cre-
cido, alcanzando los 1316 habitantes, y contando asimismo con alumbrado eléctrico y agua potable. La nueva avenida del Mar y el
tranvía de vapor conocido como la Panderola no son ajenos al crecimiento del Grao, que reúne fundamentalmente una población de
pescadores. Además, paulatinamente va surgiendo una arquitectura de ocio en las playas, la huerta y el secano, a través concentraciones
de villas, alquerías y masets, usadas principalmente como residencias de verano por la burguesía local. En 1911 Gimeno Almela redacta
el primer plan de ensanche, que no llega a realizarse; en 1925, Vicente Traver dispone el Plan General de Ordenación y Urbanización,
que divide el área urbana en tres zonas, casco viejo, ensanche y expansión –algunas de sus ideas fueron adoptadas en el posterior plan
de 1939.24 Surgen nuevos espacios urbanos, como la Plaza Tetuán, configurada en los años veinte y rodeada de edificios eclecticistas y
del nuevo edificio neomudejar de Correos, proyectado en 1917 por Demetrio Ribes y concluido en 1932.
Esta efervescencia queda cortada dramáticamente por la Guerra Civil. Finalizado el conflicto y durante los años cuarenta, cincuenta
y sesenta, además de diversos trabajos de reconstrucción, como el de la Iglesia Mayor, surgen de la mano del desarrollismo nuevos
espacios y elementos capitales, que otorgan nuevas dimensiones y apariencia a la urbe: el crecimiento de la ciudad hacia el Este
sobre terrenos de regadío mediante nuevos barrios como el polígono Rafalafena, la conversión de la Plaza del Rey en avenida tras
el derribo de diversas casas en un fallido intento de dotar a la ciudad de un boulevard, la transformación del antiguo Huerto de los
Sogueros en una nueva plaza, la realización de un gran mercado en la Plaza Mayor, y la construcción de numerosos edificios en
altura y la aparición de grupos periféricos humildes para dar cobijo a la inmigración procedente del mundo rural –cuestión esta úl-
tima que implicará un crecimiento demográfico sin precedentes, duplicándose la población tan solo en tres décadas, y superando
los 134.000 habitantes en 1989.25 Pero, además, durante la posguerra y el franquismo la ciudad conocerá un nuevo impulso en el
147
LOS CAMINOS DE LA PLANA Y LAS TRANSFORMACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN
24 TORRENT ESCLAPÉS, Rosalía, “El arte de los siglos XIX y XX: desarrollo urbanístico y arquitectura”, en ORTELLS, Vicent (dir.), La ciudad de Castellón de la Plana,Castellón, Ayuntamiento de Castellón, 1998, p. 380.25 ORTELLS CHABRERA, “Evolución de la población…”, pp. 58 y 59.
Puerta del Sol. Colección José Prades.
trazado de las infraestructuras viarias, que deja obsoletos rápidamente antiguos vehículos como el tren la Panderola, desmantelado
en 1963 tras setenta años de actividad o un efímero trolebús urbano que le sustituyó durante un breve tiempo. Una nueva avenida
al Mar –la tercera–, paralela a la antigua, facilitará las comunicaciones entre la ciudad, su puerto y las playas. La carretera Nacional
340 entre Valencia y Barcelona, y la Autopista del Mediterráneo A-7, que recorre el litoral de la Comunidad Valenciana de Norte a
Sur, multiplican el flujo de vehículos a través de la Plana durante los años setenta y ochenta. También la construcción de la doble
vía férrea aumenta notablemente la circulación de viajeros y mercancías. La Carretera Nacional, la Autopista y la renovación del fe-
rrocarril establecen tres ejes de comunicación paralelos que recorren la comarca y la provincia de Norte a Sur y que integran defi-
nitivamente estos territorios en la España mediterránea. Las carreteras radiales –Morella, l’Alcora, Ribesalbes y Almassora–, cada
vez mejores y con mayor tráfico, mantienen activo el carácter capitalino de la ciudad. Mientras tanto, las sucesivas ampliaciones
del puerto –y sus nuevos viales de acceso– y el uso ocasional del antiguo aeródromo militar de la playa de Castellón, abren nuevas
puertas al tránsito de personas y objetos.
En 1991 la Generalitat Valenciana creará la Universitat Jaume I para dotar de un centro universitario autónomo a la ciudad de
Castellón. La Universitat no solo supondrá un notable desarrollo cultural y científico para la localidad, sino también un importante
crecimiento urbanístico hacia el Oeste, modificando sustancialmente sus accesos y circunvalaciones. La nueva ronda que se cons-
truirá en torno a la ciudad durante los veinte años siguientes integrará en los límites de la nueva urbe numerosos barrios periféricos
construidos en los años anteriores y posteriores al cambio de siglo. El soterramiento de la vía del tren, el desvío de la nacional 340,
la creación de la ciudad del transporte y los nuevos viales que recorren la Plana son otros hitos que de nuevo han convertido a Cas-
tellón en un centro neurálgico de comunicaciones regionales y cuyo impacto en la ciudad en la primera década del nuevo milenio
ha sido impresionante.
148
CASTELLÓN, UN TERRITORIO EN COMUNICACIÓN. DE LA DILIGENCIA AL TRAM
Campus de Riu Sec. Fotografía: Juan Chiva.