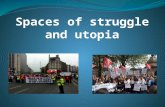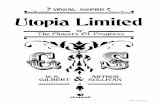Caminos de utopia
Transcript of Caminos de utopia
Taissia Paniotova, Dra., Prof. Titular,
Universidad federal del Sur, Rostov-del-Don, Rusia
Caminos de la utopía: Del Mediterraneo al Nuevo
Mundo
Quiero empezar mi articulo recordando las palabras
de P.Enriquez Ureña el cual en su conocida conferencia
“Utopia de América” decia que: “Hay que ennoblecer
nuevamente la idea clásica. La utopía no es vano juego
de imaginaciones pueriles: es una de las magnas
creaciones espirituales del Mediterráneo, nuestro gran
mar antecesor. El pueblo griego da al mundo occidental
la inquietud del perfeccionamiento constante. Cuando
descubre que el hombre puede individualmente ser mejor
de lo que es y socialmente vivir mejor de como vive, no
descansa para averiguar el secreto de toda mejora, de
toda perfección... Cuando el espejismo del espíritu
clásico se proyecta sobre Europa, con el Renacimiento,
es natural que resurja la utopia” (La utopía de América
1989: 6-7).
De estas palabras se deduce que el problema de
relación entre la utopía clásica y América, es un
problema fundamental.
La utopía y lo utópico. El primer problema que se
plantea a quien estudia la utopía, radica en su1
definición. Los autores contemporaneos ya hacen
diferencia entre el “modo utópico” y el género utópico.
Por ejemplo, F.Aínsa cita la concepción de Raymond
Ruyer, para quien el "modo utópico", por oposición al
"género utópico", consiste en la facultad de imaginar,
de modificar lo real por la hipótesis, de crear un
orden diferente al real, lo que no supone renegar de lo
real, sino una profundización de lo que podría ser. En
cuanto, al género, este supondría "la representación de
un mundo organizado, específico, previsto en todos sus
detalles", como ocurre en La República de Platón, o en la
propia Utopía de Tomás Moro, donde todos y cada uno de
los aspectos de la vida ciudadana han sido considerados
y estrictamente planificados.
Horacio Cerutti desarollando esta idea ya
distingue, al menos, cuatro criterios con los que se
hace presente la utopía en América “como horizonte,
como género, como ejercicio y como función al interior
del discurso historiográfico”(Horacio Cerutti G., 1969:
186).
El concepto de horizonte utópico alude a lo axiológicamente
deseable de toda ideología o programa de la praxis
política, que empuja hacia la transformación social,
política, económica, etc.; o sea, “un conjunto de
valores articulados cuya no vigencia en la situación2
presente, genera la movilización en pro de su
adopción”.
Como género se tendría que reconstruir la historia
literaria de las ideas utópicas y explicarlas en
función de su topos, de las mediaciones que las hacen
posibles y que se hallan en la literatura
latinoamericana.
El ejercicio utópico alude a las prácticas
“revolucionarias” que invierten o superan las
estructuras de la intersubjetividad, tales como, los
proyectos de comunidades “quiliásticas”, milenaristas,
anarquistas, comunitarias y hasta revolucionarias, que
construyen espacios públicos y privados, la mayor de
las veces experiencias reducidas que tienden a
desaparecer por causas de persecución y aislamiento,
como por ejemplo, Los hospitales pueblo de Don Vasco de
Quiroga, las reducciones jesuítas en el Paraguay, etc.
(Horacio Cerutti G., 1989: 185-186)
En nuestro trabajo no vamos a teorizar sobre la
realizaciόn de la utopía en en el futuro. Dedicaremos
nuestra atenciόn a los problemas de percepciόn de la
herencia antigua por America Latina y su posterior
contribuciόn en la articulaciόn de la tradiciόn
utόpica.
3
II. Ideas utópicas y pre-utópicas en la cultura
clásica
La rica temática sobre las islas poetizada la
encontramos en los mitos de la literatura clásica
griega : las islas homéricas situadas en el mar
Mediterraneo, los jardines de Hespéridas al oeste de
Gibraltar, la isla Syros, cuyos habitantes viven en la
prosperidad en el fin del mundo, aislados de otros
pueblos.
Homero en su “Odisea” habla de diferentes pueblos,
que viven en países fabulosos y tienen abundancia de
todo, están libres de todas las desgracias, que ahogan
la humanidad: el hambre, las enfermedades, las
guerras, y no sufren ninguna necesidad. Hesíodo en “Las
obras y días” caracteriza diferentes edades de la raza
humana- la edad de oro, de plata, de bronce, de
semidioses, y de hierro como una involución decadente.
En la edad de oro los hombres (“raza de oro”) vivían
como los dioses, libres de sufrimientos y dolores en
completa abundancia. La segunda “raza de plata” ya no
era tan felíz y noble como la de oro. La tercera- “raza
de bronce” era enferior a la de plata, ya que su gente
era muy violenta y se aniquilaba mutuamente en las
batallas. La cuarta raza, que Zeus creo, era más noble
y justa que las dos últimas. Las guerras exterminaron4
a éstos pueblos en parte y Zeus les desterró a una isla
lejana y felíz, donde ellos vivían como héroes, a
quienes la tierra daba trigo y frutos tres veces por
año. Al fin, Zeus creó la quinta raza, la de hierro, y
los hombres de esta raza “ jamás dejan de sufrir
trabajos y dolores diarios”, ya que los dioses los
habían condenado a sufrir continuamente.
Según S.Cro, aquí Hesíodo plantea tres ideas que
influyeron en el pensamiento occidental: 1) la idea de
la edad de oro; 2) la idea de la existencia felíz en
las islas felices en los confines del mundo; 3) la idea
de la edad de hierro como la de corrupción y del mal. (
Stelio Cro, 1977: 42)
Platón fue uno de los primeros pensadores griegos que
realizó la revolaración racional de los mitos. El
propuso dos proyectos: uno fue realizado en el estilo
de la novela estatal (“La República”, “Las Leyes”), y
el segundo estaba relacionado con los espejismos de la
Atlantida- por su esencia una gran isla- continente.
Posteriormente, Aristóteles toma la estafeta de la
novela estatal, y Yambulo y Evèmero crean las utopias
geográficas- las novelas del viaje, que desarollan la
temática de las islas bienaventuradas. También de las
islas felices de Cronos, que se encuentran a 5 días de
5
navigación al oeste de Britania que, en parte, nos
relata Plutarco.
Ahora dirigimos nuestra mirada a la obra de Platón y
su novela política. ¿Qué aconseja Sócrates, el
personaje favorito de sus diálogos a aquel legislador
que se aventura en la creción de un estado ideal? El
aconseja tomar un principio como punto de partida y
basandose en él, primero, construir en la imaginación
una ciudad ideal, tan perfecta que cualquier otra
mejora posterior simplemente se hace innecesaria, (ya
que es imposible el mejoramiento de la perfección).
Semejante principio Platón lo encuentra en la justicia
tomandolo como base en su proyecto de ciudad ideal. Por
consiguiente, en las obras de Platón nos enfrentamos
con un método extrictamente racional que al utilizarlo
el autor de forma especulativa crea una construcción
enteramente racional en la forma de utopia.
Las búsquedas del país feliz fueron características
también de los autores romanos, los cuales se
remontaban en su imaginación a la Arcadia, o a los
pueblos bárbaros, lejanos de Roma, o buscaban la
salvación en la huída a las islas bienaventuradas que
se encontraban en el Océano. Ovidio en “Las
Metamorfosis” desarolla el motivo de diferentes edades
y contrapone a un estado de decadencia y corrupción un6
estado felíz e inocente, donde el hombre vivía sin
propiedad, sin guerras, sin trabajos. Esa misma idea la
desarolla Luciano en su diálogo “Saturnalia”, hablando
de la edad de oro por boca de Cronos. Y en la obra de
Tácito por primera vez, aparece la idea de la edad de
oro en relación con la idea del buen salvaje atribuida
a los pueblos germánicos. En su “Germania” el opone las
costumbres buenas y las virtudes de los germanos a la
corrupción de la sociedad romana. El significado de
este trabajo consiste en la representación del “buen
salvaje” como existente en la realidad.
Como podemos ver, en el pensamiento clásico
aparecieron ideas sobre el tema del buen salvaje como
un hombre bueno y un estado natural (la edad de oro)
como un modelo de virtud. También surgieron las
primeras utopias en el estilo de novela estatal, la
novela geográfica, etc., que hallaron eco en la época
del Renacimiento.
Ш . El Renacimiento como nuevo punto de partida de
la utopía
No obstante, en el siglo XVI la utopía fue
generada, no por un filosofar sobre la justicia, sino
por la «invención» de América, según J. A. Maravalle.
El discubrimiento del Nuevo Mundo sirvió de
7
confirmación empírica a las ideas de los humanistas del
siglo XV, que teorizaron sobre este tema. Basandose en
los textos clásicos ellos identificaron la Edad de Oro
con la época del triunfo de la virtud, de la sabiduria,
de la sinseridad, de la coexistencia pacífica, y la
Edad de Hierro - con la época de los vicios, de la
violencia, de la mentira. Los datos de la realidad
contemporanea, profundamente analizados por los
humanistas les convencían cada vez más que la
civilización europea se estaba corrompiendo y que se
haría necesaria una renovación. Con el descubrimiento
de América ellos recibieron el posible modelo de la
renovación. A la América la empezaron a identificar con
la Edad de Oro y a Europa, por el contrario, con la
Edad de Hierro.
El descubrimiento de las nuevas tierras, persuadió
a las gentes que existía no un modelo único de
sociedad, otrora creado por Dios, sino numerosas
sociedades organizadas de forma diferente. La gente
empezó a comprender por su propia experiencia que la
sociedad es creación humana y no divina, y por tanto,
las estructuras sociales no son constantes, y dependen
de las condiciones del tiempo y del espacio. De aquí,
se deduce que el discurso utópico moderno renace no
solo con la nueva evaluación de la herencia clásica, y8
de la reflexión de los antagonismos sociales de la
época de acumulación inicial del capital, sino también,
del reconocimiento por Europa de la existencia de una
realidad alternativa. Europa paso a paso toma
conciencia de la «otredad» de América.
Numerosos «Diarios de viajes» respondían al ardiente
deseo de los hombres de la época del Renacimiento
conocer mucho más sobre los paises descubiertos. Y se
puede decir con palabras de Alfonso Reyes que “A partir
de ese instante el destino de América – qualesquiera
que sean las contingencias y los errores de la historia
– comienza a definirse a los ojos de la humanidad como
posible campo donde realizar una justicia más igual,
una libertad mejor entendida, una felicidad más
completa y mejor repartida entre los hombres, una
república soñada, una utopía” ( Reyes, Alfonso,1960:
57).
La obra que dió nombre al género utópico, apareció
como afirma en uno de sus trabajos F. Ainsa, a
consecuencia «del choque», sufrido por T. Moro cuando
éste tuvo conocimiento de los diarios de viajes de
entonces. La sociedad ideal de los utopistas,
protagonista de la cual, como afirmaba T.Moro era una
de las repúblicas desconocidas, se encontraban en el
9
Nuevo Mundo el que por casualidad en su inicio fue
concebido como una isla.
De tal forma, a pesar del parecido externo de las
utopías del Renacimiento con las utopías clásicas aquí
podemos observar una metodologia diferente y otro tipo
de utopía. El investigador moderno parte no de la
construcción filosófica-racional de un modelo ideal,
basado en un principio abstracto, sino de la
observación de la vida de los pueblos nuevos (o del
análisis de los resultados de estas observaciones). El
descubre diferentes modos de gobierno, los compara con
los ya conocidos modelos europeos, y al fin, construye
un nuevo modelo, el cual sería capaz de tener en cuenta
todas las ventajas de estos últimos, eludiendo al mismo
tiempo, a sus rasgos negativos.
No deja de ser paradójico que en el proceso de
colonización de América, en la etapa, llamada por F.
Ainsa «preutópica» las imágenes mitológicas clásicas,
frutos de la invención colectiva europea, jugaron
papeles, que de níngun modo les eran propios. Estas se
manifestaban en calidad de originales «modelos
mentales», y de hipótesis, que se dirigían a la
busqueda empírica de la tierra prometida, no importa
como se llamase- El reino de Cronos, El Paraíso, o el
Dorado. Los españoles como señalo Claude Levi Strauss,10
trataban no de elaborar nuevos conceptos, sino de
comprobar la veracidad de las viejas leyendas y mitos
greco-latinos - el mito de la Atlantida, la Edad de Oro,
las amazonas, así como también, a los mitos nacidos en
América, tales como, la leyenda de la Ciudad de los
Césares y de El Dorado.
La nueva evaluación de la herencia antigua se
observa en la polémica de B. de las Casas y J. De
Sepúlveda, el cual, apoyandose en la teoría de
Aristóteles justificaba la colonización y reducciόn de
los indios a la exclavitud. Por otra parte, el hombre
autóctono y su “estado natural”, sin propiedad privada,
sincero y riguroso, con estudio obligatorio de ciencias
y artes , “ entusiasman a los misioneros por sus
evidentes paralelos con los textos clásicos sobre formas
ideales de organizaciόn social, de la Repùblica de
Platόn a la Utopía de Moro (Ainsa, Fernando 1999: 138).
Vasco de Quiroga y los padres jesuítas, se proponían
crear repúblicas indígenas, ambos tenían ante sus ojos
los modelos literarios clásicos y una sólida base
empírica en la forma de vida de los pueblos autóctonos
de América.
IV. «La utopía para si”. A fines del siglo XVIII
América Latina en general, continuaba siendo el
territorio de “utopía para otros”, al mismo tiempo,11
comenzaba la creación de la “utopía para sí”. El eco de
las revoluciones burguesas que retumbaron en América
del Norte, Francia y en Haití, repercutió en todo el
hemisferio occidental. En América Latina comienza un
período de guerras y revoluciones de liberación nacional
que inmediatamente determinan el cambio del curso de la
corriente utópica. En lugar de las utopías religiosas
“utopías de las órdenes”, y la “utopía de la evación”, de
novelas de viajes del Renacimiento, características del
período histórico anterior, nace la “ utopía de
carácter no local sino continental”. Estas utopías por
su contenido y forma de expresión son seculares y
racionalistas. En las condiciones civilizadoras de
América éstas realizan los ideales de la Ilustración
europea con todas sus cualidades y defectos.
Un rasgo distintivo del pensamiento utópico
propiamente latinoamericano en esta etapa es su estrecho
vínculo con el contexto socio-político. Esto concierne a
todas las obras más importantes del género: Simon
Bolívar, José Martí, José Vasconcelos, Diego Vicente
Tejera, Domingo Faustino Sarmiento y muchos otros. Todas
estas obras son eslabones del mosaico utópico de los
cambios históricos posibles en la práctica, los cuales no
se pueden valorar, ni como fantasías absurdas, ni como
proyectos fracasados. Al contrario, siendo reflejo de la12
realidad social que cambiaba constantemente y su parte
necesaria, todos ellas valoraban critícamente el
presente desde las posiciones del ideal futuro, lo cual
era necesario para aquella función normativa de
regulación, que siempre cumplió la utopía.
La labor de reconstruir la historia de las ideas
utópicas en América Latina es una empresa que rebasa los
objetivos de este artículo. En calidad de ejemplo
nosotros vamos a analizar las utopias de dos pensadores
cubanos- de José Martí (1853-1895) y de Diego Vicente
Tejera (1848-1903).
La imágen de las “ Dos Américas”, surgida en la obra
de José Martí – es el resultado de la comprensión de la
comunidad de objetivos de los pueblos de América Latina,
o como decía Martí , de los pueblos de “ Nuestra
América”, de una parte y la contraposición de sus
intereses a los intereses pragmáticos y agresivos del
vecino del norte por otra parte, reforzando y ampliando
la concepción bolivariana de “ Nuestra América”, como
fórmula de unidad de los pueblos latinoamericanos. Martí
fue uno de los primeros que llamó la atención sobre el
peligro que partía del poderoso vecino del norte, el cual
como escribía Martí “está necesitado de nuestras tierras
y desdeña a sus habitantes”. También Martí vió las
13
dificultades del desarrollo de los jóvenes estados
independientes de América Latina. La experiencia de más
de medio siglo de existencia mostró, que las repúblicas
cayeron “en desigualdades, injusticias y violencia”.
En esta “doble negación ” de realidad americana,
Martí desarrolla su programa positivo. Igual que Bolívar
su programa contiene dos partes inseparables -
internacional y nacional, el proyecto “Nuestra América”
y el ideal de República “Con todos y para el bien de
todos”. Y ¿Cómo se imaginaba Martí esta república ideal?
La república se basa en el reconocimiento de la
dignidad ciudadana, las libertades individuales y el
bienestar colectivo dentro de las leyes y el orden:
“porque si en las cosas de mi patria me fuera dado
preferir un bien a todos los demas un bien fundamental
que de todos los del país fuera base y principio...
Quiero que la ley primera de nuestra República sea el
culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”
(Martí, José 1953:1118- 1119).
En su prédica de la libertad del individuo más a
propósito en el contexto de la cultura del romantisismo,
Martí no traspasa los límites de la democracia
individual: tanto en la política , como en la economía él
interviene como contrario a la libertad, que se desborda
14
en anarquía, la riqueza inmesurada , y la cruel
explotación.
La base del bienestar colectivo debe ser el trabajo
común. El hombre que utiliza los bienes que él mismo no
creó, no sólo es inútil, sino también dañino para la
sociedad. Practicamente la república “Con todos y para el
bien de todos” es un país de trabajadores en el cual no
existe la explotación del hombre por el hombre, y surgen
nuevas relaciones entre los hombres, en las cuales se
basa “el sistema democrático de la igualdad”.
El sistema democrático de igualdad incluye en si la
igualdad política, económica y cultural. La iguadad
política supone la garantía de la libertad política, un
sistema de gobierno elegido por el pueblo, y que da
cuenta de su gestión ante él y puede ser destituido por
él. “Hombres somos, y no vamos a querer gobiernos de
tijera o de figurines, sino trabajo de nuestras cabezas,
sacado del molde de nuestro país.”(Marti, Jose 1953:
1126). El sufragio universal y la elección secreta, la
rendición de cuentas periódica de las personas elegidas
pueden atraer a la vida política a amplios sectores del
pueblo y afirmar los principios democráticos de la vida
de la sociedad.
15
La igualdad económica, según Martí, es inalcanzable
sin el aumento del bienestar de las masas trabajadoras, y
ante todo, de la liquidación de la pobreza. Para
alcanzar este objetivo Martí propone prácticamente igual
que los populistas rusos, realizar la redistribución de
las tierras, que pertenecen a los latifundistas. Rica es
la nación que cuenta con muchos propietarios pequeños. No
es rico el país donde los ricos son pocos, sino aquél
donde cada tiene un poco de riqueza. La propiedad
conserva los Estados.
La igualdad cultural, relacionada con la nueva
distribución de la cultura y la educación en utilidad de
las clases trabajadoras, también es un componente
importantísimo del “ sistema democrático de igualdad”.
Según la opinion de Martí, el problema más terrible de
todos los problemas que pueden existir en el pueblo,- es
el problema de la ignorancia de las clases que tienen a
su lado la injusticia. La instrucción del pueblo no
sólo es condición para despertarlo para grandes tareas,
sino también garantía de que otra vez no será engañado.
La República “ Con todos y para el bien de todos”,
siendo en su esencia “república democrática de igualdad”
no traerá consigo la injusticia del dominio de una clase
sobre otra, en ella se instalará el equilibro abierto y
16
honrado de todas las fuerzas sociales”. Y entonces “cada
hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la
abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo
que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas”
(Marti, Jose 1953: 340).
Tal es la esencia de la concepcion utópica de
Martí, cuya realización inmediata en un futuro cercano,
como político prudente no consideraba posible, pero que
le infirió significado trascendental y perpectiva a su
otra utopía – el proyecto de la unidad latinoamericana.
La tradición utópica del siglo XIX está representada
por otro proyecto utόpico menos conocido pero no menos
significativo: la utopía del “socialismo cubano” del
conocido poeta Diego Vicente Tejera. El pensamiento de
este pensador lleva las huellas de las ideas del
socialismo utópico europeo y en parte del marxismo, las
cuales se difundieron en América Latina junto con las
oleadas de emigrantes, que se sucedieron después de las
derrotas de las revoluciones de 1830,1848, 1871. Las
utopías creadas por Diego Vicente Tejera se relacionaban
con la creación de aquellos proyectos, los cuales Marta
E. Peña caracterizó como “romanticismo político” (termino
de Marta E.Pena de Matsushita), cuyas expresiones –
17
esencialmente artísticas y literarias – tuvieron una gran
influencia en América Latina.
En 1891 Tejera escribe su trabajo “Sistema práctico
social y sus líneas fundamentales”. Aquí el niega la
existencia de clases, disolviéndolas en cinco “estados
sociales”: miseria, pobreza, comfort, riqueza, y lujo.
El estado de miseria se caracteríza por la falta de lo
más necesario para la satisfación de las necesidades
naturales del hombre en alimentos, vivienda y ropa; el
estado de pobreza garantiza solamente lo más necesario.
El estado de bienestar, riqueza y lujo no sólo
garantiza las necesidades naturales excesivas (dos,
tres, o cuatro veces superior a la norma); este estado
supone la satisfacción de necesidades de un orden
superior, es decir, “las que demanda el espíritu”: en
la educación , y el goce del arte , etc.
¿Desaparecerán en un futuro estos estados? Tejera
considera que no. Se conservará el estado de de
miseria, ya que, “ siempre habra individuos que por
causa de su vagancia o vicios se encontrarán en este
estado, no sabiendo como salir de él y que son
culpables de su estado”. En un futuro los incapaces de
trabajar tienen garantizado el estado de pobreza. En
lo que se refiere a los trabjadores, estos a medida que
18
se desarrolle la producción y la conversión del trabajo
en obligación general, tendrán la posibilidad de
alcanzar el estado de prosperidad.
En la sociedad rije “ la ley fundamental”, la cual
Tejera describe de la forma siguiente: “Lo mismo que la
sociedad demanda de cada uno de sus miembros dejar una
parte de su libertad para la utilidad de la comunidad,
a nadie le será permitido traspasar el estado de
lujo”. De la masa existente de bienes excesivos,
voluntariamente devueltos por los ricos en el momento
de creación de la nueva sociedad, y de los posteriores
pagos al Estado en proporción al nivel de importancia
de cada estado, se forma “ el bienestar común”, el cual
es la principal fuente de desarrollo de las fuerzas
productivas y la base para la transición paulatina de
un estado social a otro.
La utopía posterior del “socialismo cubano” Tejera
la formula en las conferencias, leidas ante los obreros
cubanos en el club “San Carlos”. Si su proyecto de
1891, creado según el tipo de las teorías europeas de
los socialistas utópicos, pretendía a la universalidad,
ahora Tejera se basa en la originalidad. El considera
necesario “demostrar originalidad, creando una
doctrina, la cual directamente refleja las necesidades
específicas de Cuba” , ya que como cualquier pueblo19
tiene diferentes condiciones de existencia, diferentes
problemas, resueltos por los legisladores”.
La originalidad y el utopismo de la concepción de
Tejera consistía en que él consideraba el atraso de
Cuba condición , que favorecía la realización del
ideal socialista. Factores favorables según Tejera
eran el amorfismo social, el democratismo de la
sociedad cubana, la comunidad de ideas, y las ansias
del pueblo cubano, engendradas en su confrontación con
el enemigo común.
Tejera explicaba el democratismo de la sociedad
cubana por toda una serie de causas: el origen común de
sus antepasados, que no se distingían por una singular
nobleza; la larga dominación del despotismo colonial;
así como también, por el trabajo condición vital de
cada cubano. El escribía que la sociedad cubana era
democrática y la condición de su existencia es el
trabajo, en Cuba no hay ninguna clase semejante a la
nobleza europea, que pueda vivir en el ocio, y de la
renta de la propiedad de sus antepasados. Los bienes
de los cubanos se forman y desaparecen con la misma
rapidez, e incluso el latifundista es el mayor señor
entre nuestros ricos, debe dejar la ciudad, para
personalmente dirigir el gran trabajo de la safra
azucarera (Tejera, Diego Vicente 1887: 4).20
Consecuencia del democratismo de la sociedad cubana
es su propia amorfilidad social, su falta de forma.
Tejera pregunta: donde se encuentran entre nosotros
estas clases, las cuales se dividen y subdividen en
grupos rígidos, encerrados en el círculo de sus
preocupaciones particulares como en inquebrantable
fortaleza, con diferentes ideales y sentimientos e
intereses contrarios? Las clases que viven temiendose
una a otra y pueden entrar en combates sangrientos,
como ha tenido lugar varias veces en la historia. Donde
en Cuba termina el pueblo comienza la clase media?
Donde termina la clase media comienza la superior?
Tenemos no una verdadera nobleza o solo tres decenas de
maqueses y condes de opereta? Quién forma nuestra
grande y pequeña burguesía? En conclusion quienes
somos si no el pueblo, pueblo y solamente pueblo de
orígen plebeyo y con costumbres plebeyas, con algunas
familias ricas más o menos educadas y cultas? (Tejera,
Diego Vicente 1916: 24).
El fortalecimiento de la amorfilidad social
contribuyó el dominio colonial, ya que todas las capas
sociales en igual medida sentían su presión. El
carácter común de ultraje generó la comunidad de
sentimientos e ideas. Al pueblo cubano le es distintivo
la libertad absoluta, de prejuicios tradicionales, le21
mueve el poderoso espirítu de de renovación, pero le
falta la educación y la cultura general . Por tanto, el
sistema de educación debe ser completamente
reorganizado, empezando por la creación de programas
racionales de educación obligatoria y terminando con
las ciencias de dirección del Estado. La educación debe
ser general y combinarse con el trabajo productivo y el
respeto al trabajo.
No es difícil notar la similitud de estas ideas con
las ideas de los socialistas utópicos europeos. Como
escribió F. Ainsa en su obra “ “Reconstrucción de la
utopía”, “preocupaciones como la generalizacion de la
educacion- que fue bandera de la primera generación
hispanoamericana de la independencia – fueron recogidas
directamente de las teorias de Owen (“El caracter se
forma”, había dicho el escritor inglés), de Fourier y
su “ revolucion moral”, y las propociones del Nuevo
Cristianismo (1824) de Saint- Simon” (Ainsa, Fernando
1999: 166).
La nueva sociedad libre surgirá en las ruinas del
odiado regimen colonial. Tejera considera que como
resultado de la victoria de la revolución nacional
libertadora “ Cuba comparece ante nosotros con un
regimen antiguo destruido en pedazos , sin tener nada
en su base, un campo devastado, arado y abonado por la22
sangre de la tirania, en el cual nosotros podemos
diseminar aquellas semillas que nosotro queremos; una
tabla limpia donde podemos construir todo lo que
queramos según nuestro capricho”. De las ruinas amorfas
del mundo viejo resurgirá la nueva Cuba, en la cual se
realizará el lema: “ La justicia es igualidad, la
igualdad es la fraternidad” (Tejera, Diego Vicente
1916: 9).
Resumiendo, podemos llegar a la conclusión de que
evidentemente el desarrollo de las ideas utópicas en
América Latina se caracterízan por el tránsito de la
etapa de “utopia para otros” a la etapa de “utopia
para si”, la dominación de proyectos y programas
utópicos de carácter político de clara y directa
intención racionalista y laica. El siglo XX trajo con
sigo nuevas utόpias, muchas de las cuales no solo se
limitaron a una simple teorizaciόn sino que estabán
relacionadas con la práctica revolucionaria. Es
defícil no ponernos de acuerdo con F. Ainsa en que la
historia de América Latina es ,en buena parte, una
historia de esperanzas, de proyectos, pero en general
de esperanzas frustradas, de utopías no realizadas, a
veces apenas esbozadas, pero cuya tendencia y latencia
resultan indiscutibles, especialmente si se la compara
con otras regiones del mundo. En América Latina, la23
esperanza ha sido siempre superior al temor y a las
frustraciones que provoca la dura confrontación con la
realidad y se ha traducido en la indiscutible vigencia
de la función utópica en expresiones que van de las
artes a la filosofía, de planteos políticos a
experiencias alternativas, cuyos sucesivos modelos
forman parte de la intensa historia del imaginario
subversivo universal” (Ainsa, Fernando 1990: 18-19). Y
todo este confirma la continuidad de la utopia en la
historia, conciencia y cultura.
Notas bibliograficas
Ainsa, Fernando (1990): Necesidad de la utopía:Montevideo: Nordam/ Tupac.
Ainsa, Fernando (1998). De la edad del Oro a El Dorado.Génesis del discurso utópico americano: Mexico: FCE
Ainsa, Fernando (1999) La Reconstruccion de la Utopia.Mexico: Correo de la UNESCO/ Libreria editorial.
Cerutti G., Horacio (1989) “Itinerarios de la utopía ennuestra América”. En: De varia utópica. Ensayos deutopía (III). Bogotá: Instituto Colombiano de EstudiosLatinoamericanos y del Caribe-Publicaciones UniversidadCentral. Cro, St., (1977): "Las fuentes clásicas de la utopíamoderna: el Buen Salvaje y las Islas Felices en lahistoriografía indiana". En: Anales de LiteraturaHispanoamericana: pp.39-51.
24
Enriquez Urena, P. (1989): “La utopia de América”. En: Lautopía de América, ed. de Ángel Rama y Rafael GutiérrezGirardot, Caracas, Biblioteca Ayacucho: pp.3-8.
Marti, Jose (1953). Nuestra América: Obras escogidas. La
Habana, Libreria econόmica
Marti, Jose (1953). Con todos y para bien de todos: Obras
escogidas, La Habana, Libreria economica
Reyes, Alfonso (1960). La ultima Tulé: Obras completas,
Tomo XI, FCE, Mexico
Tejera, Diego Vicente (1887). Conferencias sociales y politicas, Cayo HuesoTejera, Diego Vicente (1916). Enseñanzas y profecias, La Habana
25