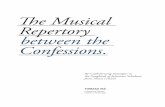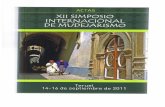El oficio de representar y el oficio de la música en Sevilla entre 1575 y 1625
Lavapiés, barranco y arrabal. Paisaje urbano al sur del Madrid (1441-1625)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Lavapiés, barranco y arrabal. Paisaje urbano al sur del Madrid (1441-1625)
Es bien poco lo que se conoce sobre los orígenes de Lavapiés, des-conocimiento que se dobla con el de la evolución de su étimo. No sesabe de dónde procede el término y, tradicionalmente, la primeramención documentada se situaba a mediados del siglo XVI, justodonde estas páginas se paran. Antonio Capmany y Montpalau (1863:247) afirma, en referencia a la calle homónima:
“Antiguamente era una alameda de árboles en donde había algunosviveros; por allí descendían las corrientes de un arroyo que bañaba lostroncos de los árboles. De aquí llamarse Lavapiés.
Según un espediente antiguo, parece que en este despoblado vivíancasi al raso cinco menesterosos tan pobres que fueron a pedir limosnaa San Isidro y que el santo los alimentó milagrosamente [...] Hemosoído decir que la declaración consta, pero no la hemos visto. Acerca delprodigio habla el diácono Juan y otros autores.
Felipe III le dio el título de calle Real (así aparece en el original)cuando las fiestas de desagravios verificadas al Santísimo Cristo de laOliva, en cuya época había casas en dicha calle”.
La denominación de “calle real” es ciertamente anterior a esa pre-sunta concesión de Felipe III. Desde la Baja Edad Media, en Castillalas calles reales suelen hacer referencia a vías públicas principales quegozan de una protección y atención especial. En Madrid, está docu-mentada al menos desde tiempos de Felipe II: “e me obligo de dar epagarlos por los tercios [...] e impongo dicho censo [...] sobre unas
LAVAPIÉS, BARRANCO YARRABAL.PAISAJE URBANO AL SUR DE MADRID (1441-1547)
Blanca I. BAZACO PALACIOSJosemi LORENZO ARRIBAS
Marino REAL GALLEGOGrupo Lahila (Laboratorio de Historia de Lavapiés)
El paisaje madrileño. De Muhammad I a Felipe II (2013),Eduardo Jiménez – Ignacio Sánchez (eds.), Madrid, A.C. Almudayna
casas que tenemos en esta villa, en la calle real de Lavapiés”, segúnuna carta de censo impuesto por Inés Osorio, mujer del cómico Jeró-nimo de Velázquez, en la que interviene como testigo el propio Cer-vantes en 1585 (cit. en PÉREZ, 1897: 88). Aprovechando precisamenteesa condición de “calle real”, los vecinos de Lavapiés solicitaron quese encañasen los remanentes de agua de las fuentes de Relatores y delconvento de la Santísima Trinidad, por los múltiples problemas queacarreaba la bajada de esas mismas por sitios con un desnivel consi-derable (1630, septiembre, 3. AVM, Secretaría 3-398-14. Vid. LORENZO,2000: 107-108).
1. Lavapiés: la expansión de Madrid hacia el Este
Cuando el topónimo Lavapiés aparece en la documentación, hacíapoco más de siete siglos que se había alzado la atalaya que dio origena la que sería la Villa de Madrid. La distancia entre la construccióndefensiva y el punto toponímico no excedía, en línea recta, los milseiscientos metros. En el siglo XII se instaló el santuario mariano dela Virgen de Atocha y ya tenía huertas allí en 1231, en “la Tocha”. Unsiglo después, cuando esta Virgen se hacía todavía más célebre al sercantada por Alfonso X en las Cantigas de Santa María, se fundó elmonasterio de Santo Domingo (AHN, Clero, carp. 1353, doc. 5; cit. enPÉREZ DE TUDELA, 1985: 994, nota 18). A la hora de conocer la confi-guración periurbana del Madrid del siglo XIII, es una noticia signifi-cativa la posesión de huertas de este último centro monástico, porqueSanto Domingo estaba situado al norte de Madrid y Atocha hacia elsur, y del documento se infiere la existencia de viales y conexionesentre ambos arrabales, desde el dominico al de –entonces– canónigosreglares de San Agustín. De hecho, no es insensato vincular el origendel poblamiento de Lavapiés al camino que unía la Villa y la citadaiglesia, que transcurría por la actual calle de Atocha. En torno a tantransitada vía es lógico pensar que se fueran estableciendo casas conun marcado carácter rural por parte de gente poco favorecida, puescolonizar las barranqueras a que se refiere la documentación, y quetodavía hoy, pese a los siglos de densa urbanización, son fácilmenteapreciables, tuvo que quedar para quienes no tenían otro remedio.En el XIV los Trastámara eligen el Alcázar como residencia real y
la ciudad se expande hacia el este, crecimiento que se consolida cuan-do Enrique IV, en la década de 1460, dispone la reparación de murosy cerca de la Villa y la celebración del mercado en la Plaza del Arra-bal, futura Plaza Mayor, y se forma a su amparo, fuera del recinto cer-cado, el nuevo arrabal de San Millán, articulado en torno a la ermita
BLANCA I. BAZACO – JOSEMI LORENZO – MARINO REAL
116
homónima, en las inmediaciones de lo que eran las tierras de Lavapiés.Por aquel entonces, unas quince mil personas habitaban la Villa madri-leña, y Madrid, junto a Segovia, se había convertido en la ciudaddonde Enrique IV pasaba más tiempo de manera estable, comenzandoa dar al traste con la naturaleza itinerante de la Corte medieval (RÁBA-DE, 2009: 4). El propio rey murió en esta ciudad y esta preferencia regiamarcaría de algún modo el desarrollo posterior de Madrid.Antes de finalizar el siglo XV, es significativa la ubicación de la
mancebía en la Puerta del Sol, jalón que marcaría el límite de la urba-nización y de lo comprendido en la cerca:
“Otorgaron los dichos señores suplicaçión para sus Altezas, paraque conforme la ordenança que tiene fecha esta dicha Villa con Donis,ques que las mugeres del partido no puedan estar en otros lugares, salvoen la casa de la putería nueva ques a la Puerta del Sol, commo la orde-naren los letrados” (1488, marzo, 21. LACM II: 112-113, ff. 120v-121r).
El crecimiento de la Villa por su extremo oriental durante la pri-mera mitad del siglo XVI debió de responder a las pautas de ocupa-ción seguidas en los años anteriores, sin un orden aparente. Para ponerconcierto a este crecimiento se dispusieron unas directrices a seguiren la configuración de las nuevas vías que necesitaba la ciudad, unaespecie de planeamiento urbanístico. De 18 de marzo de 1539 datauna escritura de censo otorgado por el Concejo de Madrid vendiendoun trozo de suelo de la Villa a Francisco García, mesonero, por elacuerdo tomado para regularizar el inicio de la nueva calle de Alcalá,con informe de Miguel de Hita, alarife de Madrid, que dice:
“[...] dezimos que por quanto en los sitios y solares que se labran yhedifican de casas en la calle que agora nuevamente se haze, que va dela Puerta del Sol al camino de Alcalá, algunos sitios están metidosadentro y otros salidos afuera de la dicha calle, y si se hiziesen casas enellos como agora están, quedarían algunos rincones y esgonzes, lo qualsería muy perjudicial para la dicha calle, y porque al hornato desta villaconviene que las calles vayan derechas […]” (AHPM, Protoc. 48, ff.340v-342v; cit. en TOAJAS, 2001: 105)”.
2. 1441 y 1473: primeras menciones del topónimo. Contexto rural
Las primeras menciones del topónimo las hemos podido encontraren la documentación de Francisco Ramírez de Madrid regestada en sumomento por Pedro Porras Arboleda (1996: 302, nota 57; 52), a quienagradecemos los datos que nos ha proporcionado, y que hemos teni-do la oportunidad de confirmar acudiendo a la documentación origi-
LAVAPIÉS, BARRANCO Y ARRABAL. PAISAJE URBANO AL SUR DE MADRID
117
nal, conservada en la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacio-nal. En una escritura de venta datada en 1441, Diego de las Pozasvende a Juan Alfonso de Villamadrid:
“Dos tierras de pan levar que yo he e tengo en término de esta villa,la una a Lavapiés, que cabe quatro fanegas de trigo de senbradura queha por aledaños de la una parte tierra de Diego Romero, e de la otraparte tierra de Lope Álvares de la Somoça, y de la otra parte tierra deFerrand Gonçales Burdalón; e la otra tierra es de la otra parte de lapuente toledana, e va a dar a la posa de Argançuela [...]” (1441, junio6. ES. 41168. SNAHN/1.4.1.11.2.4, s.f. Olim BORNOS, C. 453, D.1).
Y en las capitulaciones matrimoniales entre Francisco Ramírez deMadrid e Isabel de Oviedo (1473) se establece la entrega de la dote deesta por sus padres por un valor de ochenta mil maravedís en bienesraíces. Entre las tierras entregadas,
“Otra tierra que es a Lavapiés, su caber por mitad trigo e cevada,siete fanegas; otra tierra que es camino de Santa María de Tocha, cercadel arroyo, a la mano derecha, su caber trigo e cevada por mitad otrassiete fanegas” (1473, mayo, 5. ES. 41168. SNAHN/1.4.1.3.8, s.f. OlimBORNOS, C. 433, D.1).
Aparecen, pues, estas primerizas referencias en documentación pri-vada. Se aprecia claramente el carácter rural de este territorio, dondese ubicaban las “tierras” de sembradura. Habrá que esperar a finalesdel siglo XV para que Lavapiés aparezca citado en la municipal, locual da una pista de hasta qué punto ya esta zona había pasado a ser
BLANCA I. BAZACO – JOSEMI LORENZO – MARINO REAL
118
Figura. 1. Primera mención documentada del topónimo Lavapiés en 1441 (ES. 41168.SNAHN/1.4.1.11.2.4, s.f.)
Figura. 2. Mención a Lavapiés en un documento de 1473 (ES. 41168. SNAHN/1.4.1.3.8, s.f.)
considerada “Madrid”. Habiéndose conservado los libros de acuerdosconcejiles desde 1464, habrán de pasar treinta años para encontrarnoscon el topónimo: Madrid se había extendido al sur de la actual plazade Tirso de Molina.
3. Año 1495: “La tierra a Lavapiés donde se a de hazer el matadero”.Contexto preurbano
Las dos primeras citas a Lavapiés encontradas en la documenta-ción pública proceden de los Libros de Actas del Concejo de Madridy son sendos asientos de finales del siglo XV.
“Encargaron a Gonçalo de Monçón e el comendador Loranço Mén-dez e Juan de Céçeres e Juan Palomino que vean la tierra a Lavapiésdonde se a de hazer el matadero y hablen con cúyo es la tierra e igua-len lo que se le deve dar, para que la Villa lo pague e ponga en obra”(1495, marzo, 23. Madrid. LACM: III, 132, f. 128r).
El matadero, lugar de sacrificio de los animales cuya carne ha-brían de consumir los habitantes de la Villa, se prevé ubicarlo enalgún punto de este lugar, no muy lejos de la Casa Carnicería queEnrique IV ordena construir por Real Cédula en la puerta de Valnadúen 1463 (AVM-S 2-385-30. CAYETANO, 1991: 173, doc. 430). Solo quedaclara su ubicación excéntrica, emplazamiento propio de estos nego-cios contaminantes que los munícipes tratan de alejar del núcleopoblado, como tenerías, curtidurías, etc.Tres años después, Lavapiés vuelve a aparecer en la documenta-
ción concejil:“Acordaron que mañana por la mañana vaya a ver lo que ocupan los
frailes del Paso ençima del molino de María Aldinez e los de Mohed, ela vereda de Lavapiés, e que vayan con el señor alcalde los señoresDiego de Vargas e Françisco d’Alcala, regidores e procurador de la Villae de pecheros” (1498, mayo, 7. Madrid. LACM: IV, 27, f. 72r),
siendo “vereda” un “camino angosto hollado de bestias caballares”(COVARRUBIAS, 1611: s.v., 960), es decir, un territorio poco o muypoco urbanizado. Pero en trance de serlo, puesto que el matadero nose alojaría excesivamente lejos de la Casa Carnicería, ya en la propiamuralla.En este punto traemos a colación el documento de 1547 que repe-
tidamente se había venido citando hasta ahora como la primera men-ción a Lavapiés. Tras medio siglo sin noticias, el topónimo vuelve aaparecer en:
LAVAPIÉS, BARRANCO Y ARRABAL. PAISAJE URBANO AL SUR DE MADRID
119
“Escritura de trueque y cambio otorgada entre esta Villa de Madridy Fernando de Somonte por el cual este da a esta villa un pedazo de tie-rra que él tenía junto a la fuente de Lavapiés, lo que fuere necesariopara hacer el edificio de dicha fuente y pilares alrededor de ella paraasiento de las gentes y esta Villa le dio un pedazo de tierra cerca de laiglesia de San Sebastián a la mano derecha como se va a Nuestra Seño-ra de Atocha inmediato a otra tierra suya” (Archivo de Villa, 1547,julio, 4. AVM, Secretaría 1-90-3).
En resumen, la cronología relativa al origen de Lavapiés puederetrotraerse, por el momento, al menos un siglo –1441–, y el topóni-mo aparece citado al menos otras tres veces –1473, 1495 y 1498–, tansolo antes de que se acabe el siglo XV.
4. Falsa dualidad Lavapiés/Avapiés
Una falsa tradición con visos de auténtica leyenda urbana explicael origen etimológico de Lavapiés con referencia a las abluciones quelos judíos efectuaban antes de entrar en la sinagoga. Ni hubo juderíaen Lavapiés, ni su nombre procede de lavatorio ninguno. La trans-cripción del topónimo en las menciones documentales del siglo XVda estos resultados: “la una [tierra] a Lavapiés”, “tierra a Lavapiés”,“otra tierra que es a Lavapiés”, “la vereda de Lavapiés”. La grafía definales del siglo XV, vacilante a la hora de juntar palabras, haceambigua la transcripción y da origen a confusiones, pues lo mismopodría ser “tierra a Lavapiés” o “tierra al Avapiés”, y así en el restode menciones. De hecho, en el resumen del documento de 1441,escrito en la misma letra que su contenido, se lee: “Carta de las dostierras de Alavapiés [de a Lavapiés] e allende el río a la puente tole-dana que vendió Diego de las Posas a Juan de Oviedo”, continuandola confusión, expresión que da cuenta de una vacilación lingüísticasimilar a la que se produce con otros topónimos madrileños –Alve-ga/La Vega; Asagra/La Sagra, por ejemplo (1484, mayo, 17, Madrid.LACM I: 329-330, f. 80v)–. Habrán de ser las referencias posteriores lasque fijen la transcripción del topónimo como “Lavapiés” ya sinambigüedades, sin que la forma “Avapiés”, tan querida por la erudi-ción a partir del siglo XVIII, aparezca por ningún lado de formaexplícita. Es de reseñar que los regestos documentales de estos expe-dientes, con letra del siglo XVIII –legajos 3 y 15 respectivamente–,transcriben siempre “Lavapiés”.Ya Emilio Cotarelo (1919: 283) trató de este tema hace casi un
siglo, para desmentir, a su parecer, la historicidad de la denominación“Avapiés”. Acude al citado documento de 1547, siguiendo a Cambro-
BLANCA I. BAZACO – JOSEMI LORENZO – MARINO REAL
120
nero, y concluye con varios ejemplos de 1587 en que ya existían calley barrio homónimos. Según este autor, fue Ángel Valero Chicarro en1792 –en Noticias varias y curiosas de Madrid (Madrid, Imprenta deManuel González)– el primero en utilizar sistemáticamente la formaAvapiés, perpetuada luego por la autoridad de Mesonero Romanos,que a pesar de vacilar y emplear la doble forma en diversas obras, ter-mina su disertación afirmando con indisimulada ironía:
“Pero los Chicarros de entonces y de hoy, para ser consecuentes,deberían conservar la forma Abapiés y buscar una acepción transitivadel verbo reflexivo Abarse, que les diera una etimología muy original,sobre todo si le acompañaba su correspondiente historieta morisca”(1919: 285-286).
No se puede afirmar con rotundidad que se equivocara el sabio alafirmar que “los antiguos” empleasen la forma “Avapiés”. En lo queacierta es en su crítica al empeño de vincular el barrio a la ocupaciónmusulmana. Queda descartado el pretendido origen árabe del étimo,extremo desmentido por el malogrado arabista Juan Antonio Souto, aquien agradecemos su colaboración en consulta personal –su prema-turo fallecimiento, el 15 de octubre de 2011, acaeció durante la edi-ción de esta obra–, así como tampoco del hebreo –infundio parejo ala falsa ubicación de la sinagoga en el barrio–, sin que ambas deriva-ciones se puedan sostener con ningún argumento.
5. Conclusión
Lavapiés: barranco y arrabal, lugar excéntrico en la documentaciónmedieval –barranco como lo no urbanizado, lo agreste; arrabal, comotérmino definido ya por su posición con respecto al entramado urbano–,llegó a ser barrio en la documentación moderna, en cuanto que ya for-maba parte del entramado urbano. Lavapiés sería Madrid. Sirvan estaslíneas para aclarar el origen de uno de los “barrios” madrileños con máspersonalidad actualmente. El Madrid medieval no tiene un corpusbibliográfico riguroso a la altura de su importancia. Cierto que no fueun asentamiento comparable a otras poblaciones hispanas de larga his-toria, pero esperamos que esta humilde contribución redunde en elmayor conocimiento del paisaje urbano en las décadas previas a suencumbramiento como Corte. Al pasear hoy en verano por la antiguaplaza del Progreso –la plaza de Tirso de Molina, remodelada en 2006–,frontera septentrional de Lavapiés, refuerza el error observar cómo lagente refresca sus pies en la lámina de agua que enmarca y rodea laestatua del mercedario alzada sobre su pedestal. Unida esta reciente
LAVAPIÉS, BARRANCO Y ARRABAL. PAISAJE URBANO AL SUR DE MADRID
121
percepción a la literatura de kiosco, que continúa perpetuando los tópi-cos al uso sobre el origen del barrio, es de esperar que tarde en des-montarse la leyenda pseudoerudita que “explica” el origen del barrio.
Archivos
Archivo de la Villa de Madrid (AVM):Secretaría (diferentes documentos)
Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (AHNSN):ES. 41168. SNAHN/1.4.1.11.2.4 (Olim BORNOS, C. 453, D.1)ES. 41168. SNAHN/1.4.1.3.8 (Olim BORNOS, C. 433, D.1)
Bibliografía
CAPMANY Y MONTPALAU, Antonio (1862): Museo histórico que com-prende los principales sucesos de España y el extranjero, como asimismotoda la parte artística y monumental de los principales países. Tomo I,Madrid.
— (1863): Origen histórico y etimológico de las calles de Madrid, Madrid[reed.: San Fernando de Henares, 2000].
CAYETANO MARTÍN, Mª del Carmen (1991): La documentación medievalen el Archivo de Villa (1152-1474), Madrid.
COTALERO, Emilio (1919): Avapiés o Lavapiés, “Boletín de la Real Acade-mia de la Historia”, VI, Madrid, 282-287.
COVARRUBIAS, Sebastián (1611; ed. 1994): Tesoro de la lengua castellanao española, F. C. R. Maldonado (ed.) – M. Camarero (revisión), Madrid.
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, 1464-1600. 1. Años 1464-1485(1932), A. Millares – J. Artiles (eds.), Madrid.
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, 1464-1600. 2. Años 1486-1492(1970), A. Gómez (ed.), Madrid.
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, 1464-1600. 3. Años 1493-1497(1979), C. Rubio et al. (eds.), Madrid.
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, 1464-1600. 4. Años 1498-1501(1982), C. Rubio et al. (eds.), Madrid.
LORENZO ARRIBAS, Josemi (2000): Aguas residuales y alcantarillado,“Historia del abastecimiento y usos del agua en la Villa de Madrid”, J. MªMacías – C. Segura (coords.), Madrid, 95-112.
PÉREZ DE TUDELA, Mª Isabel (1985): Madrid en la documentación deSanto Domingo el Real, “En la España Medieval [La ciudad hispánicadurante los siglos XIII al XVI (II)]”, 7, Madrid, 991-1010.
PÉREZ PASTOR, Cristóbal (1897): Documentos cervantinos hasta ahora iné-ditos, Madrid.
BLANCA I. BAZACO – JOSEMI LORENZO – MARINO REAL
122
PORRAS ARBOLEDA, Pedro (1996): Francisco Ramírez de Madrid (144?-1501). Primer madrileño al servicio de los Reyes Católicos, Madrid.
RÁBADE OBRADÓ, Mª Pilar (2009): Escenario para una Corte real: Madriden tiempos de Enrique IV, “e-Spania”, 8 [url: http://e-spa-nia.revues.org/index18883.html].
TOAJAS ROGER, Mª Ángeles (2001): De urbanismo y arquitectura en elMadrid de Carlos V. Documentos, “Anales de Historia del Arte”, 11,Madrid, 93-119.
LAVAPIÉS, BARRANCO Y ARRABAL. PAISAJE URBANO AL SUR DE MADRID
123
ÍNDICE
Eduardo JIMÉNEZ RAYADO – Ignacio SÁNCHEZAYUSO:Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Christine MAZZOLI-GUINTARD: Dominado por susmurallas. El paisaje urbano de Mayrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Carmen LOSA CONTRERAS: Sobre los antecedentes históricosdel urbanismo madrileño. El ejercicio de las potestadesadministrativas del Concejo madrileño en el siglo XV . . . . . . . . . . . 31Eduardo JIMÉNEZ RAYADO – Ignacio SÁNCHEZAYUSO:La suciedad en las calles del Madrid medieval . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Blanca I. BAZACO PALACIOS – Josemi LORENZOARRIBAS– Marino REAL GALLEGO: Lavapiés, barranco y arrabal.Paisaje urbano al sur de Madrid (1441-1547) . . . . . . . . . . . . . . . . . 115José A. NIETO SÁNCHEZ: La formación del paisaje industrialde Madrid: actores sociales y conflictividad a finales de la EdadMedia y comienzos de la Edad Moderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Leonor ZOZAYAMONTES: Desplazamientos del escribano delAyuntamiento por el territorio madrileño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Ángel CARRASCO TEZANOS: El paisaje urbano de Alcalá deHenares en la Baja Edad Media y el siglo XVI. Aspectosurbanísticos y socioeconómicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167José Ignacio ORTEGACERVIGÓN: Paisaje y aprovechamientoagrícola-ganadero a finales de la Edad Media. El sexmo deVillaverde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Carlos Manuel VERAYAGÜE: Paisaje y toponimia en la Tierrade Madrid medieval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Santiago MURIEL HERNÁNDEZ: Topónimos para unaaproximación al paisaje fortificado de la Comunidad de Madrid . . . 277Cristina SEGURAGRAIÑO: Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
315
EL PAISAJE MADRILEÑO.DE MUHAMMAD I A FELIPE II
EDUARDO JIMÉNEZ RAYADO
IGNACIO SÁNCHEZ AYUSO
Editores
ALMUDAYNA