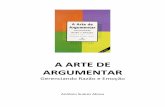Las prácticas cientificas y los valores.........
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Las prácticas cientificas y los valores.........
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
ESCUELA DE POSGRADO
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
UNIDAD DE POSGRADO
LAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS Y LOS VALORES. UNA INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA DE
HUGH LACEY
Tesis presentada por AGUSTÍN APAZA YANARICO
Para optar el grado de Magister en Filosofía con mención en
Epistemología
Lima - 2013
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
ESCUELA DE POSGRADO
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
UNIDAD DE POSGRADO
LAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS Y LOS VALORES. UNA INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA DE
HUGH LACEY
Tesis presentada por AGUSTÍN APAZA YANARICO
Para optar el grado de Magister en Filosofía con mención en
Epistemología
Asesor: Dr. Javier Ulises Aldama Pinedo
Lima - 2013
“El tema más importante de la filosofía de la ciencia
[es] la relación entre ciencia y valores. ¿Qué
contribuciones puede o debe la ciencia traer para
el bienestar humano? […] Si existe una conclusión
que habrá que llegar de su importancia primordial
a partir de la comprensión creciente en los tiempos
recientes que la ciencia es un producto humano, es
porque, como otros productos humanos, la única
forma que ella, en última instancia, puede ser
evaluado, es en términos de si ella contribuyó para
la prosperidad de los seres sensibles en este
universo” (Dupré, 1993, p. 244, 264).
III
Glosario
(DPI): Derechos de Propiedad Intelectual
(EED): Estrategia del Enfoque Descontextualizador
(ED): Enfoque Descontextualizante
(EAE): Estrategias Agroecológicas
(EBT): Estrategias Biotecnológicas
(FSM): Fórum Social Mundial
(MD): Metodologías Descontextualizantes
(M-CV): Modelo de la Interacción entre Ciencia y Valores
(MT): Modelo Tradicional
(OGMs): Organismos Genéticamente Modificados
(PP): Principio de Precaución
(Semillas SA): Semillas Seleccionadas por Agricultores
(TGs): Transgénicos
(VPT): Valores del Progreso Tecnológico
(VC&M): Valores del Capital y el Mercado
(vc): Valores Cognitivos
(vs): Valores Sociales
IV
Agradecimientos
En primer lugar, deseo expresar mi gratitud al Dr. Javier Aldama Pinedo por haber
aceptado, gentilmente, asesorar la tesis, y por las correcciones en las que ha tomado
parte en la redacción de la versión final. Mi gratitud a la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM) y a la Unidad de Posgrado de la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas, a su plana docente de filosofía ―especialmente― a los profesores:
Dr. Luis Piscoya Hermosa, Dr. Julio Sanz Elgüera y Dr. Antonio Peña Cabrera, quienes
fueron mis profesores e influenciaron en mí en el tratamiento de los temas de
epistemología; ellos me enseñaron entre los años 1992-1994.
La tesis fue escrita en Brasil en los claustros y bibliotecas de la Universidad de
Campinas (UNICAMP) y la Universidad de São Paulo (USP), por eso debo mencionar
también mi gratitud a tales instituciones. Especialmente, al profesor Dr. Silvio Chibeni,
por haberme recibido amablemente cuando llegué a la IFCH-UNICAMP en 1997, y por
las orientaciones que me brindó cuando me incorporé como alumno especial en IFCH y
IG-PCT. A UNICAMP, por haberme permitido usar de la vivienda universitaria y su
restaurante de forma casi gratuita por muchos años. A su plana docente, sobre todo, al
Dr. Renato Dagnino (IG-PCT) por haberme puesto en contacto con el tema de la
relación entre ciencia, tecnología y valores, y por haberme permitido mantener con el
muchas conversaciones, cargadas de información novedosa y sugerente.
Mi gratitud a la FFLCH-USP, a su selecta plana docente nacional e internacional por
aceptarme como alumno especial en 2011, lo que definitivamente me inclinó a
dedicarme al tema de la relación entre ciencia y valores, que ya ocupaba mi mente desde
2004, año en que conocí personalmente al profesor visitante Dr. Hugh Lacey (profesor
de Swarthmore College, PA, USA) quien de manera gentil permitió que asistiese al
Seminario que dictó ese año, desde entonces se ha vuelto para mí un gran maestro y
amigo, consolidó mi interés por ciertas líneas de investigación, además agradezco su
paciente lectura y las diversas sugerencias de cambios que debía tener la estructura final
de la tesis. Mi reconocimiento a su plana docente: Dr. Pablo Mariconda por su gentiles
y amenas conversaciones sobre el tema, al Dr. Marcos Barbosa de Oliveira (USP-
educação) y al Dr. Mechel Paty (Université de París/ USP-filosofía) por sus enseñanzas
magistrales y por sus cualidades humanas.
V
No deseo dejar de mencionar mi agradecimiento a la universidad en la que recibí mi
formación filosófica: la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA-Arequipa) y a la
plana docente de la Escuela de Filosofía, a los profesores que me enseñaron filosofía
entre los años 1985-1991, especialmente, al Dr. Oscar Barreda Tamayo, quien me
introdujo en los temas epistemológicos.
El deseo de presentar esta tesis después de tantos años es una forma de expresar mi
reconocimiento a las instituciones que me formaron en filosofía: la UNSA y la
UNMSM, ya que me siento en deuda con ellas, este trabajo es mi tributo de
agradecimiento.
Quiero mencionar también mi gratitud por la hiper-vinculación del trabajo en el
Word entre el índice y el contenido, a Katherine Apaza (mi sobrina) y a Cibele Ribeiro
(amiga brasileña); así como al profesor Oliver Oscco (UNMSM) por las informaciones
y correcciones en algunas partes de la redacción. Debido a los años que he vivido en
Brasil, no he podido evitar que varias palabras y giros propios del portugués se filtren
en la redacción, problema que me han hecho notar quienes han leído el trabajo. Debo,
además, señalar que cualquier limitación o error argumentativo en el trabajo son de mi
entera responsabilidad.
Finalmente, un fraternal agradecimiento a los amigos y familiares, ya que gracias a
su apoyo económico han hecho posible que llegue hasta la disertación de la presente
tesis; gracias al colega y amigo brasileño de siempre, el inestimable profesor Dr.
Erickson Cristiano dos Santos (UNESPAR-Brasil), gracias al amigo y profesor Modesto
Ortiz (UNA-Perú), a Víctor Apaza (mi primo) y al ingeniero Vicente Apaza (mi
hermano). Por el apoyo con sus hogares en Lima para la disertación a José Luis Apaza
(sobrino), Francisco Yanarico (primo) y sus respectivas familias.
No puedo tampoco dejar de agradecer a mis padres: Luis y Elisa, y a mis hermanos y
sus familias, por el afecto fraternal que me han dispensado, así como a mis sobrinas
brasileñas: Mayte Luana (8 años), Ruth Melissa (5 años) y María Fernanda (3 años),
junto a ellas y contemplando su inocente ternura, obtuve la motivación suficiente para
desarrollar y culminar la tesis.
VI
Resumen
Aún es común entre los filósofos de la ciencia sostener el ideal de ‘la ciencia libre de
valores’ o, separar tajantemente en la actividad científica entre juicios de hecho y juicios
de valor, afirmando que los juicios de hecho son típicos del conocimiento científico
mientras los juicios de valor, por ser subjetivos, no tienen algún papel en la producción
del conocimiento científico. En la presente investigación de tesis, trataré de mostrar que
tales afirmaciones no son sustentables o carecen de fundamentación. Puesto que, la
actividad científica no tiene dos momentos o contextos, como se suele aprender del
modelo tradicional, sino varios momentos que son distinguibles (lógicamente), pero no
separables (temporalmente), consecuentemente de esto se infiere que tanto los juicios
cognitivos como los juicios de valor interactúan en la producción del conocimiento
científico. Es crucial entenderla esto, porque a partir de ello se genera una imagen
científica y las decisiones en las políticas públicas de investigación científica, puesto que
un entendimiento distorsionado de ello puede llevar a una decisión distorsionada, por
ejemplo, con respecto a la producción del bienestar humano, el respeto al medio
ambiente, etc. El foco central del trabajo radica en presentar el ‘modelo de la interacción
entre ciencia y valores’ de Hugh Lacey, que va en la dirección de revindicar o, mostrar
que existen o juegan papeles legítimos tanto los valores cognitivos como los valores
sociales-éticos en la actividad científica. Para mostrar esto, el autor usa como ejemplo la
controversia que existe en el desarrollo de la actividad científica en las ciencias agrícolas,
es decir, en la producción de alimentos con estrategias transgénicas versus
agroecológicos. En el trabajo, se muestra también que la corriente filosófica de la ciencia
en términos de valores o el modelo de la interacción entre ciencia y valores, hoy en día,
tiene un reconocimiento establecido, no nace con Thomas Kuhn ni es contemporánea,
sino tiene su origen en la propia fundación de la filosofía de la ciencia como disciplina en
los años veinte de siglo pasado con Otto Neurath. Por tanto, se sustenta que no todos los
miembros del Círculo de Viena eran logicistas, sino más bien un grupo multidisciplinar.
Palabras-clave: la ciencia libre de valores, valores cognitivos, valores éticos-sociales,
estrategias de investigación, pluralismo metodológico.
VII
Abstract
It is still common among philosophers of science, support the ideal of ‘value-free
science’ or separating sharply between fact judgments and value judgments in scientific
activity, stating that judgments of fact are typical of scientific knowledge, while value
judgments, being subjective, do not have any role in the production of scientific
knowledge. In the present thesis research this means to show that, today, such statements
are not sustainable or lack of substantiation. Since scientific activity do not just have two
moments or contexts, as they learn the traditional model, but several moments that are
distinguishable (logically) but not separable (temporarily), it therefore follows that
cognitive and value judgments interact in the production of scientific knowledge. It is
crucial to understand it, because it is generated from a scientific image, thus, decisions on
public policy scientific research, since a distorted understanding of it can lead to distorted
decision, for example, with respect to the production of human well-being, respect to the
environment, and so on. The central focus of the work lies in introducing the 'model of
the interaction between science and values' of Hugh Lacey, which goes in the direction to
vindicate or, precisely, to show that there are legitimate roles or play both cognitive
values as ethical-social values in the scientific activity. To show this, the author uses the
example of the controversy that exists in development of scientific activity of the
agricultural science, i.e., the production of transgenic foods versus agroecological
strategies. The paper also shows that the current philosophy of science in terms of values
or the model of the interaction between science and values, which today has an
established recognition, is neither born with Thomas Kuhn nor is it contemporary, but has
its origin in the same foundation of the philosophy of science as a discipline in the
Twenties of the last century with Otto Neurath. Therefore we sustain that not all members
of Vienna Circle were logicians but it was a multidisciplinary group.
Key-words: value-free science, cognitive values, ethical-social values, research
strategies, methodological pluralism.
VIII
ÍNDICE GENERAL
Glosario… ....................................................................................................................... III
Agradecimientos ............................................................................................................. IV
Resumen… ...................................................................................................................... VI
Abstract… ...................................................................................................................... VII
Índice general…………………………………………………………………………VIII
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1
CAPÍTULO I ................................................................................................................. 8
1. UNA INTRODUCCIÓN AL DEBATE SOBRE EL PAPEL DE LOS VALORES
EN LA CIENCIA EN LOS TRES PERIODOS DE LA FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA ..................................................................................................................... 8
1.1. El periodo clásico .................................................................................................... 10
1.2. El periodo historicista ............................................................................................. 21
1.3. El periodo contemporáneo ...................................................................................... 25
CAPÍTULO II ............................................................................................................. 37
2. EL MODELO FILOSÓFICO DE LA INTERACCIÓN ENTRE CIENCIA Y
VALORES DE HUGH LACEY ................................................................................ 37
2.1. Veinte tesis filosóficas de la ciencia de Hugh Lacey .............................................. 40
2.2. Una teorización y análisis sobre la naturaleza de los valores y juicios de valor .... 45
2.2.1. Los valores éticos ......................................................................................... 46
2.2.2. Las fuentes de la separación entre hechos y valores ..................................... 52
2.2.3. La imbricación entre hechos y valores ......................................................... 54
2.3. Ciencia y valores ..................................................................................................... 59
2.3.1. El ideal de la ciencia libre de valores ........................................................... 60
2.3.2. Los valores cognitivos .................................................................................. 69
2.3.3. Los fines de la ciencia (o el objetivo de la práctica científica) ..................... 73
2.3.4. Pluralismo metodológico .............................................................................. 77
2.3.5. Los momentos de la actividad científica ...................................................... 79
2.3.6. El entendimiento científico ........................................................................... 84
2.4. Estrategias metodológicas ...................................................................................... 85
2.4.1. La estrategia del enfoque descontextualizadora (EED) .................................. 86
2.4.2. Valores del progreso tecnológico (VPT) ........................................................ 89
IX
2.4.3. La relación de refuerzo mutuo entre adoptar las EED y sustentar los VPT ..... 92
2.4.4. La tecnociencia ............................................................................................. 94
2.5. Las “metodologías descontextualizadoras” y el conocimiento científico ............... 98
2.5.1. La interpretación del éxito de las metodologías descontextualizantes ....... 100
2.5.2. La racionalidad espontánea como responsabilidad por razones ................. 102
2.6. El principio de precaución .................................................................................... 104
2.7. El ethos científico ................................................................................................. 107
2.7.1. El ethos científico-comercial ...................................................................... 108
2.7.2. Dos desafíos al ethos científico-comercial ................................................. 111
2.8. La responsabilidad de los científicos y la investigación imparcial ........................ 112
2.8.1. La investigación imparcial .......................................................................... 117
2.9. La ciencia y la democracia……………………………………………………….119
CAPÍTULO III.......................................................................................................... 123
3. LA APLICACIÓN DEL MODELO EPISTEMOLÓGICO DE HUGH LACEY
EN LAS CIENCIAS AGRÍCOLAS ........................................................................ 123
3.1. Las controversias sobre los transgénicos y otras formas de agricultura ............... 124
3.1.1. El papel de los valores en la perspectiva de los proponentes y los críticos 129
3.2. La tecnociencia: fuente de solución para los grandes problemas del mundo ....... 130
3.3. Las estrategias de la investigación en las ciencias agrícolas ................................ 133
3.3.1. Las semillas transgénicas y los derechos de la propiedad intelectual ......... 134
3.3.2. Las semillas y su localización sociocultural ................................................ 136
3.3.3. La investigación de las semillas según metodologías descontextualizantes 139
3.3.4. La investigación de las semillas según metodologías agroecológicas......... 140
3.4. Los beneficios del uso de transgénicos ................................................................. 141
3.5. Los riesgos en el desarrollo y el uso de transgénicos ........................................... 147
3.6. Las formas alternativas (“mejores”) en la agricultura ......................................... 152
CONCLUSIONES ................................................................................................... 157
BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................... 165
1
Introducción
La ciencia como actividad es típicamente humana y se sitúa en algún espacio y
tiempo, es una actividad histórica y social, pero no hay acuerdo en su definición por ser
una empresa sumamente compleja, nadie duda que es uno de los fenómenos culturales
más importantes de nuestro tiempo.
Mucha gente se encuentra involucrada en el proceso de la actividad científica, tanto
dentro de las empresas de investigación como en las universidades: profesores,
estudiantes y administradores en todos los niveles, de una u otra forma, aportan nuevas
ideas o teorías, rechazan las anticuadas, escriben artículos, tesis, informes, libros de
texto, participan en congresos, mesas redondas, buscan fondos para investigación,
becas, someten a examen las hipótesis, explican o interpretan fenómenos, hacen
experimentos en los laboratorios, etc. Millones de dólares se gastan en el mantenimiento
de esta actividad.
Como resultado, la actividad científica produce, reproduce y transmite un tipo
especial de saber, un saber más sistematizado, de alcance mayor y precisión, controlable
intersubjetivamente; distinto al saber del sentido común que proviene de la experiencia
cotidiana y se formula en el lenguaje ordinario, a pesar que el sentido común sea
muchas veces el punto de partida del conocimiento científico. Para producir tal tipo de
saber sistematizado, se introducen criterios de valor, conceptos, se formulan hipótesis,
leyes, al final se construyen teorías sobre alguna parcela de la realidad.
Por otro lado, hoy en día, no se puede olvidar que la ciencia se encuentra
profundamente interrelacionada con la tecnología, en esa medida no se limita a conocer
el mundo, sino también a transformarlo. Las consecuencias de dicha actividad son
evidentes en la cantidad de objetos tecnológicos que utilizamos e incorporamos en
nuestras vidas cotidianos.
Indudablemente, es alta la valorización de la ciencia como productora del
conocimiento científico y de sus productos tecnológicos. Mas, no basta valorizar sus
productos, permanecen muchas preguntas sin responder, por ejemplo, como ellas
funcionan, cuál es su naturaleza, su dinámica, su estructura, cómo adopta su
metodología, cómo se elige una buena teoría, cuál es el procedimiento de su aplicación,
¿es imparcial, neutra, autónoma?, ¿es objetiva?, ¿cuáles son los riesgos?, etc. Estas y
2
otras preguntas son formuladas sobre la ciencia como actividad científica. Como se sabe
de ellas se ocupan los estudios sobre la ciencia o los estudios metacientíficos que tienen
a la ciencia como objeto de estudio.
Pero, debido a la gran complejidad de la actividad científica es difícil abordarla
desde un único punto de vista. Los aspectos diferentes de la actividad científica se
reflexionan desde las diferentes perspectivas: la psicología, la sociología, la historia, la
filosofía, etc. Todas estas perspectivas están interrelacionadas de maneras diversas y
complicadas – no exentas de tensiones, pues son disciplinas diferentes – y es difícil
entender la ciencia de forma razonable sin tomar en cuenta a estas, principalmente,
desde el enfoque filosófico
Un tratamiento filosófico de la actividad científica, que es lo que se conoce hoy
como filosofía de la ciencia o epistemología. Cabe recordar que esta disciplina
metacientífica, históricamente, ha recibido distintos nombres. Siguiendo a Lorenzano
(2001) podemos decir que en alemán, tradicionalmente, se llamó Wissenschaftstheorie,
es decir, “teoría de la ciencia”, pero últimamente también se usa la expresión
Wissenschaftsphilosophie, o sea, “filosofía de la ciencia”, esto debido a la influencia
inglesa. En francés, usan el término epistemologie (epistemología) y philosophie des
sciences (filosofía de las ciencias, en plural). En castellano, se solía utilizar hace
algunas décadas la denominación “metodología”, pero actualmente se usan los términos
“epistemología” o “filosofía de la ciencia”, este último parece ser el más adecuado.
Pues, el término “metodología” parece conducir a problemas relacionados con el
método en la ciencia y no agota la complejidad de la práctica científica. Por otro lado, el
término “epistemología”, como observa Lorenzano1 se muestra un tanto ambiguo y muy
englobante, puede significar no solo “filosofía de la ciencia”, sino, también “la
teorización filosófica sobre el conocimiento en general” o “teoría del conocimiento”;
por el contrario, algunos reservan el término epistemología para enfoques más
formalizados.
En el presente trabajo, se utiliza la denominación “filosofía de la ciencia”, algunas
veces “epistemología”, para referirnos al análisis de esta compleja actividad científica
que no solo se restringe a la justificación del conocimiento científico, sino que abarca
desde la adopción de la estrategia de la investigación científica y la propia realización,
1 Pablo Lorenzano procede de la escuela estructuralista alemana de la filosofía de la ciencia,
específicamente, de la Universidad Libre de Berlín, orientado por Ulises Moulines. Actualmente, es
profesor titular en la Universidad de Quilmes (UNQ) en Argentina.
3
pasando por la selección o aceptación de las teorías o hipótesis científicas hasta su
aplicación del conocimiento producido y sus repercusiones en la sociedad e incluso se
alude las políticas públicas de la investigación científica y tecnológicas para el bienestar
social.
Groso modo, se podría decir, que la “filosofía de la ciencia” tiene una larga tradición,
en el sentido de teoría general del conocimiento, gnoseología o epistemología en
sentido amplio. Como tal, puede ser rastreado desde la época antigua, la etapa medieval,
la época moderna y hasta en la forma contemporánea. En la época antigua, se suele
decir que nació con las reflexiones de Platón sobre las matemáticas del siglo IV a.C.;
algunos consideran a Aristóteles como el primer filosofo de la ciencia, quién desarrolla
en Segundos analíticos, como también se encuentra en su Física y Metafísica aspectos
del método científico; pueden también ser rastreados en Ptolomeo, Euclides,
Arquímedes entre otros. En la época medieval se habría desarrollado en los trabajos de
Robert Grosseteste, Roger Bacon, Juan Duns Escoto, Guillermo de Ockan, Nicolás de
Autrecourt, Nicolás Copérnico y Johannes Kepler (cfr. Losee, 1990).
En la época moderna los autores que tuvieran mayor presencia en asuntos de la
filosofía de la ciencia, se consideran a los siguientes: Galileo Galilei, Francis Bacon,
René Descartes y Isaac Newton, como también John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz,
David Hume, George Berkeley e Immanuel Kant, y autores menos conocidos como
John Herschel, Willian Whewell, Emile Meyerson, entre otros (Ibíd.). En la época
contemporánea, son muchos los autores, se mencionan a algunos de ellos en la parte de
la presentación de los periodos de la filosófica de la ciencia (cfr. Stadler, 2011; Andler
et al. 2011 y Reisch, 2009).
Por lo general, en la época moderna y en parte en los comienzos de la época
contemporánea, sus practicantes eran filósofos con interés y formación en la ciencia,
por otra parte, científicos con intereses y formación filosófica, que si bien reflexionaban
filosóficamente sobre la ciencia, esta reflexión no constituía su actividad central, pues
su intención era poder extender los resultados de dicho pensamiento a otros ámbitos y
así poder elaborar una teoría general del conocimiento y defender las perspectivas
actuales de la época.
La filosofía de la ciencia que hoy conocemos se inicia en la etapa contemporánea
entre los años de 1920 a 1930, donde se inicia su institucionalización y la
especialización correspondiente como disciplina filosófica. Pero sus precursores son
numerosos, entre ellos se pueden contar a científicos e historiadores como Mach,
4
Russell, Poincaré, Duhem, Metzget, etc. Aunque la primera cátedra de filosofía e
historia de la ciencia se suele señalar que data del año 1895, fecha en que el físico,
filósofo e historiador de la física Ernst Mach es nombrado catedrático de “Filosofía, en
especial Historia y Teoría de las Ciencias Inductivas” en la Universidad de Viena, al
que sucedió Ludwig Boltzmann. Sin embargo, el inicio de su institucionalización se
afirmó con la llegada a la cátedra de Moritz Schlick en 1922, quién se dedicó
específicamente al cultivo de la nueva disciplina “la filosofía de las ciencias
inductivas”. La profesionalización institucionalizada de la filosofía de la ciencia se da
con la formación oficial del Círculo de Viena en 1929 y la publicación del manifiesto
“La Concepción Científica del Mundo”. Se consolida esta filosofía tras la llegada a los
Estados Unidos de algunos de los principales filósofos de la ciencia centroeuropeos.
Los problemas que discutían en aquella época eran diversos, la demarcación entre
ciencia y no-ciencia, la naturaleza de los conceptos científicos, la estructura de las
teorías científicas, la relación entre teoría y experiencia, la metodología de la
constatación de hipótesis y su posterior evaluación, la naturaleza de la predicción y
explicación científica, los requisitos de la interpretabilidad empírica y teórica de los
conceptos, el criterio empirista del significado cognitivo, la tesis de la posibilidad de la
reducción entre teorías, la tesis de la unidad de la ciencia, la concepción
deductiva/axiomática de las teorías científicas, la acumulabilidad del desarrollo
científico, la distinción entre el contexto del descubrimiento y contexto de justificación,
este último tiene que ver con el lugar o no de los valores en la ciencia, entre muchos
otros asuntos.
Después de esta sucinta presentación, necesaria en aras de su contextualización, del
decurso de la filosofía de la ciencia. En nuestra investigación trabajaremos la propuesta
sobre el papel de los valores en la ciencia, que actualmente se ha tornado una corriente
filosófica muy fructífera, cultivada parcialmente por Larry Laudan, Hilary Putnam,
Nicolás Rescher, Evandro Agazzi, Philip Kitcher, etc., y por autores que se dedican
especialmente a este tema, por ejemplo, Helen Longino, Javier Echeverría, Heather
Douglas, Hugh Lacey, entre otros. Este último autor, Hugh Lacey, es el que tiene la
mayor relevancia en esta línea de reflexión filosófica. En tal sentido, nuestra tarea
consiste en presentar, de forma introductoria y sistemática, el modelo filosófico de la
ciencia del autor mencionado. Lógicamente, existen una vasta literatura al respecto, sin
embargo, no hay unanimidad en las formas de enfocar el tema. Consideramos, que
Hugh Lacey es el autor que mayor caracteriza la forma apropiada de cómo puede ser
5
evaluada la actividad científica en términos de valores cognitivos y no-cognitivos
dejando de lado las formas tradicionales del enfoque en términos de un conjunto de
reglas o algoritmos.
Hugh Lacey nació en 1939 en Australia, es Senior Research Scholar (2003) y
Scheuer Family Professor Emeritus en el Departamento de Filosofía en Swarthmore
College, PA, USA, donde da cátedra desde 1972. De 1969 a 1971 fue profesor en el
Departamento de Filosofía en USP Brasil, desde entonces es un frecuente profesor
visitante en ese departamento y otras universidades del Brasil, es también, actualmente,
investigador colaborador del Proyecto Temático FAPESP “Gênese e Significado da
Tecnociência” en la misma institución. Fue también profesor en Melbourne y Sydney
University (Australia). Profesor visitante en varias universidades: Bryn Mawr College,
Temple University, Villanova University, Rosemont College, Universidad
Centroamericana, Melbourne University, University of Pennsylvania, entre otros. Tiene
formación básica en física y matemática, Bachiller en Matemática (1962) y Magister en
Historia y Filosofía de la Ciencia (1964), ambos por Melbourne University, y PhD en
Historia y Filosofía de la Ciencia por Indiana University (1966), USA. En su trayecto
intelectual tiene tres fases2, a partir de la tercera fase, años noventa, inicia sus
reflexiones, con dedicación exclusiva, en torno del papel fundamental de los valores en
la ciencia. Lo distintivo de su enfoque es aplicar su modelo epistemológico a las
ciencias agrícolas, especialmente en la producción de alimentos transgénicos versus no-
transgénicos o agroecológicos, caso que no es usual en las tendencias de la filosofía de
la ciencia, hoy en día.
Actualmente, el modelo filosófico del autor va cobrando trascendencia, creándose
círculos de estudios alrededor de su temática en el mundo. Su libro: Is Science Value
Free?: Values and Scientific Understanding (1999) fue traducido para el ruso (2001).
Recibió muchos premios y honores por sus reflexiones en torno a la actividad científica.
Ha escrito centenas de artículos y muchos libros en su trayectoria intelectual al respecto
y participa activamente en los eventos del Fórum Social Mundial (FSM), atento a la
manifestación de los movimientos populares como los ‘Sin Tierra’ del Brasil, para sus
reflexiones.
Estas y otras razones bastan para hacer un estudio minucioso de sus obras. El
objetivo, en el presente caso, es presentar introductoriamente los trabajos del autor, de
forma parcialmente sistemática, en lo que concierne al papel de los valores en la ciencia,
2 Cfr. Oliveira M. B. (1999) “A Epistemologia engajada de Hugh Lacey”.
6
como un ejemplo que puede servir de modelo para otros enfoques de la actividad
científica, que no son tomados en cuenta desde la filosofía de la ciencia; por ejemplo,
las ciencias de la nutrición, ciencias agrícolas, ciencias ambientales, ciencias de la
salud, la farmacéutica, etc. La ciencia, no solo es la física, química o biología, existen
muchas ciencias, el filósofo de la ciencia precisa aprender a reflexionar frente a esas
diferentes ciencias emergentes y no quedarse en el modelo de las perspectivas
tradicionales. El modelo de Lacey puede servir como una guía para esos enfoques,
incluso para repensar los enfoques tradicionales de la ciencia.
Otro objetivo es, en la medida que no hay aún trabajos dedicados en español sobre el
autor, y si los hay son traducciones aisladas y no responden al aporte de su modelo
epistemológico. En tal sentido, nuestro trabajo tratará de cubrir ese vacío en la lengua
castellana, abriendo una alternativa más en la reflexión filosófica de la ciencia en
términos de los valores cognitivos y no-cognitivos o en la interacción entre ciencia y
valores.
En la reflexión epistemológica, usualmente se acostumbra a sugerir tres métodos: el
descriptivo, prescriptivo e interpretativo3. Nosotros abusaremos del método descriptivo,
en parte del interpretativo, como también algo del método analítico y crítico. El asunto a
describir es un discurso filosófico, el modelo filosófico de Lacey.
El trabajo está dividido en tres capítulos. En el primero, se presenta las tendencias
que la filosofía de la ciencia evalúa en términos de la interacción entre ciencia y valores
en los tres periodos de dicha disciplina, es decir, desde su institucionalización hasta la
actualidad. El objetivo no es un desarrollo en detalle, sino presentar una bibliografía que
muestre que sí hay autores que tratan de enfocar la filosofía de la ciencia en términos de
valores cognitivos y no-cognitivos.
El segundo capítulo corresponde a la presentación del modelo filosófico de la ciencia
del autor en estudio, de forma parcialmente sistematizada, se ha tenido en cuenta que el
autor frecuentemente ha innovando sus trabajos, pero es posible captar el foco central
de sus tesis para una presentación descriptiva y sistemática. Su aporte y crítica está
sintetizada en veinte tesis epistemológicas (ver § 2.1.)
El tercer capítulo trata de cómo el autor aplica su modelo epistemológico abstracto,
utilizando como ejemplo la práctica de las ciencias agrícolas en la producción de
alimentos, vale decir, entre la producción de los alimentos transgénicos y los
3 Para mayores detalles consúltese, Díez y Moulines (1999) Fundamentos de la filosofía de la ciencia, en
el primer capítulo.
7
agroecológicos. Haciendo uso los conceptos básicos: estrategias, beneficios, riesgos y
alternativas.
8
CAPÍTULO I
1. UNA INTRODUCCIÓN AL DEBATE SOBRE EL PAPEL DE LOS
VALORES EN LA CIENCIA EN LOS TRES PERIODOS DE LA
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
“… la ciencia es una actividad transformadora del
mundo, que por tanto no se limita a la indagación
de cómo es el mundo, sino que trata de modificarlo
en función de valores y fines” (Echeverría, 1995a,
p. 68).
Hoy en día, resulta ser común entre los filósofos de la ciencia, la afirmación que los
valores tienen un papel importante en la ciencia. Pero, por un lado, se afirma que los
valores que deben interesar a los filósofos de la ciencia son los valores cognitivos: la
verdad, la coherencia, la simplicidad, el poder explicativo y predictivo, la precisión, la
adecuación empírica. En la medida que la ciencia se concibe como la búsqueda del
conocimiento verdadero, fecundo, coherente y ordenado; los valores no-cognitivos (los
valores sociales y morales) no debieran interesar en la producción del conocimiento, a
pesar de que lo sean determinantes en la praxis científica.
Por otro, se afirma que no solo los valores cognitivos, sino también los valores no-
cognitivos, dialécticamente, tienen papeles legítimos en la actividad científica. No se
privilegia solo los valores cognitivos, sino también, se reivindica que los valores no-
cognitivos tienen papeles decisivos en la producción del conocimiento científico. Uno
de los autores que, actualmente, tiene mayor competencia en esta corriente filosófica es,
justamente, Hugh Lacey, quién describe y prescribe, o interpreta la actividad científica,
distinguiendo, en principio, tres momentos: (1) la elección de estrategias, (2) la
aceptación de teorías o hipótesis y (3) la aplicación. En los momentos (1) y (3) son
legítimos los valores no-cognitivos, mientras en el momento (2) no, apenas los valores
cognitivos son legítimos (ver § 2.3.6.). A pesar de la valiosa distinción hecha por Lacey,
9
aún continúa habiendo controversias, si en la elección de una buena teoría científica
entran o no los valores no-cognitivos (cfr. Douglas, 2009).
En los debates actuales, cuando se trata de analizar o evaluar la práctica de la
actividad científica en términos de valores4, los presupuestos de estudio del papel de los
valores en la ciencia, generalmente, giran en torno a los siguientes asuntos o conceptos:
¿existe la distinción hecho/valor?, ¿la ciencia está libre de valores o está cargada de
ellos?, la estrategia de la investigación, la neutralidad axiológica, la autonomía de la
ciencia, la tesis de la imparcialidad y la elección de teorías, la objetividad científica, la
pluralidad axiológica de la ciencia, la dialéctica de los valores cognitivos y no-
cognitivos, el control de la naturaleza, la aplicación de la ciencia y los riesgos, la ciencia
y la democracia, el ethos de la ciencia y la responsabilidad de los científicos, la ciencia
y el bienestar humano, la política pública de la ciencia, la tecnociencia y, así por el
estilo.
Teniendo en cuenta las temáticas consideradas arriba, el objetivo del presente
capítulo, en aras de la contextualización, es mostrar alguna bibliografía sobre el asunto;
hubo y hay debates acaloradas en los tres periodos de la filosofía de la ciencia,
especialmente en el periodo clásico, en vista que en este periodo es común pensar que
los integrantes del empirismo lógico rechazaban por unanimidad el papel de los valores
en la ciencia. En contraste, algunos estudios recientes muestran lo contrario por
ejemplo: Cartwright, et al. (1996), Friedman (1999), Howard (2003), Reisch (1991;
2009), Stadler (2011), entre otros.
Se tornó casi habitual dividir los periodos, o etapas5 de la filosofía de la ciencia en
las siguientes fechas: (1) El periodo clásico, abarca desde fines de los años veinte hasta
finales de los años sesenta, en el que se establece la llamada concepción heredada; (2)
el periodo historicista, iniciado en los sesenta y dominante durante los setenta y
principios de los ochenta; (3) un periodo contemporánea, semanticista o modelista, que
se inicia a finales de los setenta y se extiende hasta nuestro días (cfr. Lorenzano, 2001,
2011; Diez, 1997). Tendremos en cuenta esos periodos para hacer notar que durante el
transcurso de tales periodos, paralelamente al debate oficial dominante de la
4 Frecuentemente usamos la locución ‘en términos de valores’, ello significa apenas, la evaluación de la
actividad científica en la interacción entre valores cognitivos y no-cognitivos. 5 Es pertinente resaltar que no hay unanimidad para dividir los periodos de la filosofía de la ciencia. Por
ejemplo. Andler, et al. (2002/2011) autores desde la perspectiva francesa hallan que hay cuatro
periodos. Pero Ulises Moulines (2006) dedica un trabajo exclusivo sobre las fases de la filosofía de la
ciencia, enumera por lo menos cinco fases: germinación, eclosión, clásica, historicista y modelista. Al
final, las tres últimas son las dominantes, en el sentido común actual, ya revindicados por Lorenzano
(2001) y Diez (1997). De ello nuestra opción por los tres periodos.
10
epistemología, hubo también autores que sugirieran y debatieran sobre el papel de los
valores en la ciencia; es el propósito del presente capítulo, por lo menos, mostrar la
bibliografía al respecto en esos periodos.
1.1. El periodo clásico
Originalmente, el “empirismo lógico” y el “movimiento de la unidad de la ciencia”
era un proyecto que buscó conscientemente el compromiso no solo con el desarrollo de
la ciencia, sino también con el desarrollo social, cultural y político, este último en el
amplio sentido del término, tanto en la Europa de la década de 1920 como en los
Estados Unidos de las décadas de 1930 y 1940. Sin embargo, en el espacio de unos diez
años, aproximadamente de 1949 a 1959, se convirtió en un proyecto escrupulosamente
no político, sino de la semántica y lógica aplicada (cfr. Reisch, 2009, p. 16). En su
autobiografía, el propio Carnap escribió: “En el Círculo [de Viena] todos nosotros
estábamos profundamente interesados en el progreso social y político. Muchos de
nosotros -yo también- éramos socialistas” (Carnap, 1992, p. 57).
Uno de los objetivos del Círculo de Viena era alcanzar a un público más amplio para
promover sus críticas a la filosofía tradicional y popularizar su Wissenschaftliche
Weltauffassung (la concepción científica del mundo) como una alternativa. Así lo
hicieron en Viena a través de la “Sociedad Ernst Mach” o, en Europa y los Estados
Unidos a través del “movimiento de la unidad de la ciencia” de Otto Neurath. La misión
del movimiento era promover la tarea de unificar y coordinar a las ciencias de modo que
pudieran ser utilizadas de manera más adecuada como herramienta para la formación y
planificación deliberada de la vida moderna. Se procuró cultivar la sofisticación
científica y epistemológica, aun entre los ciudadanos comunes, de modo que se pudiera
evaluar mejor la retórica oscurantista proveniente de los sectores anticientíficos y
reaccionarios y así, contribuir a planificar mejor una futura ciencia unificada que
contribuyera con los objetivos colectivos de la sociedad. Algunos de los ideales del
empirismo lógico y el movimiento de la unidad de la ciencia era buscar y ayudar a
cumplir la promesa del Iluminismo francés dieciochesco, con la ventaja de los
desarrollos del siglo XX en la ciencia, lógica, pensamiento social y política (cfr.
Reisch, 2009).
11
Las anotaciones de las líneas precedentes es solo un breve énfasis de las
preocupaciones sociales y políticas del empirismo lógico, en la medida que
generalmente se le conoce como un movimiento logicista-cientificista; por supuesto, no
todos los miembros del Círculo compartían el ideal del cientificismo lógico. En lo que
sigue se presentará de la forma más breve posible algunas de las tesis de este periodo
clásico, de autores que en alguna medida, fueron defensores y otros simpatizantes del
papel de los valores en el desarrollo de la ciencia. Entre algunos de los autores que
podemos mencionar como los miembros directos del empirismo lógico, al menos, en su
etapa inicial: Otto Neurath, Philipp Frank, en parte Rudolf Carnap, Charles Morris e
incluso, indirectamente, John Dewey; casi en la etapa final se puede considerar, dos
miembros más vinculados al Círculo, relativamente más jóvenes: Carl Hempel y Ernst
Nagel, quienes también, a partir de los años sesenta, se preocuparon y dedicaron
algunos trabajos sobre el rol de los valores en la ciencia. Otros autores del mismo
periodo, críticos y simpatizantes del empirismo lógico, polemizaban sobre la
importancia del papel de los valores en la actividad científica; incluso en 1953, en el
“Encuentro de la Asociación Americana para el Desarrollo de la Ciencia”, se concediera
un lugar especial para el debate de la ciencia y los valores. Entre los autores de este
periodo, podemos mencionar a West Churchman, Richard Rudner, Richard Jeffrey,
Issac Levi, Norman Malcolm, Withers, R. F. J. Como también, Jacob Bronowski, Mario
Bunge, entre otros, quienes plantearon su crítica a favor del papel axiológico en la
ciencia. No se puede soslayar también la influencia del sociólogo Robert Merton, quién
en 1942 afirmó que un conjunto de valores y normas culturales gobiernan la actividad
científica, a la que llama el ethos de la ciencia.
En el surgimiento del periodo clásico de la filosofía de la ciencia en el habla
germánica, tal vez sea Otto Neurath (1882-1936)6 uno de los autores más claros en la
propuesta y defensa de la presencia del papel de los valores en la actividad científica
dentro del proyecto del empirismo lógico. Influido por las tesis de Duhem, de que las
teorías están interconectadas en su totalidad y que la elección de una teoría está sub-
determinada por la lógica y la experiencia. Neurath en 1913 escribe un pequeño
artículo: “Los caminantes perdidos de Descartes y los motivos auxiliares (en la
psicología de la decisión)”, donde se encuentra según Howard (2006) sus primeras
afirmaciones en favor del papel de los valores en la ciencia, en el cual sustenta que los
6 Los años entre paréntesis, y los similares en adelante, indica o abrevia el nacimiento y defunción de un
autor, en este caso de Neurath. Para tener una idea en los años que vivió y las fechas que escribió.
12
fenómenos están tan interconectados que no pueden ser descritos por una cadena
unidimensional de enunciados, ya que la justeza de cada enunciado estaría relacionado
con todos los otros y sería absolutamente imposible formular un único enunciado sobre
el mundo, sin hacer uso tácito al mismo tiempo de innumerables otros. Al expresar
cualquier enunciado se debe tomar en consideración la formación de conceptos
anteriores y afirmar la conexión de cada enunciado que trata con el mundo con todos los
otros enunciados que pueden tratarse, es decir, incluido los sociales (cfr. Neurath, 1983,
p. 3). Tesis similares, pero más elaboradas serán sostenidas durante su etapa madurez
(cfr. Howard, 2006).
De forma resumida, la incidencia de los valores no-epistémicos o los motivos
auxiliares en las propias palabras de Neurath, a pesar que él nunca haya desarrollado
sistemáticamente tales motivos auxiliares, se manifestará según Gómez (2011) en tres
instancias: primero, en la recolección de datos empíricos para proponer la hipótesis que
abarca esos datos, ya que los datos empíricos nunca apuntan unívocamente a una
determinada hipótesis, precisan de hipótesis más simples, más progresistas, más útiles, y
así por el estilo. En segunda instancia, se manifiesta en la subdeterminación de las
hipótesis o teorías por los hechos, no sería suficiente una buena lógica ni una buena
evidencia empírica. Por último, se manifiesta en las decisiones, cuando se contrasta una
hipótesis que tiene problemas (porque hay enunciados protocolares que la contradicen),
entre abandonar o salvarlo la hipótesis en cuestión, modificándola con otras hipótesis.
Edgar Zilsel (1891-1944), otro integrante del Círculo de Viena, menos conocido,
pero más próximo a las ideas de Neurath. Tuvo intereses también por la historia de la
ciencia o incluso por la historia con elementos sociales de la ciencia (cfr. Lorenzano,
2011). Se puede constatar también la compilación de sus trabajos en The social origens
of modern science (2000). Lamentablemente, ambos, Neurath y Zilsel, fallecieran
relativamente jóvenes. Probablemente, la historia de la filosofía de la ciencia del siglo
XX habría sido diferente, si tales autores se hubiesen conseguido integrar o igualar a
Carnap en los problemas y desarrollos complementarios que perseguían en la
teorización de las ciencias naturales y sociales (cfr. Ibarra, 2002).
Otro autor que tuvo plena preocupación sobre la presencia de los valores en la
ciencia, fue Philipp Frank (1884-1966), una figura central del empirismo lógico, era de
la perspectiva de que la ciencia y la filosofía sean entendidas conjuntamente como
empresas adecuadamente históricas y sociales. Frank concordaba con Duhem y
Poincaré, que la ciencia no consistía solo en la ensambladura de hechos observados o
13
experimentados, como Mach lo defendía, sino requería necesariamente de estructuras o
convenciones que sirvan para organizar y dar sentido los hechos empíricos particulares.
En la medida en que las convenciones permiten en sí mismas suscribir las diferentes
clases de proyectos científicos, y que su adopción nunca está dictada estrictamente por
los hechos empíricos disponibles. De tal forma, para Frank el curso histórico de la
ciencia, incluido su carácter conceptual de cualquier momento particular, se muestra
como parcialmente determinado por la elección que los científicos realizan.
En tal sentido, tanto para Frank como para Neurath, el progreso y la conducción de la
ciencia tienen que ser entendidos como si estuvieran entrelazados, no solo con los
grandes procesos históricos que acontecen en el mundo, sino también con los valores,
hábitos y patrones de vida que rodean y sustentan la vida. Los hechos observados y
creados experimentalmente, el contexto social y los valores de un científico
contribuirían a determinar sus elecciones intelectuales, así como también la dirección
preponderante de la ciencia en la sociedad. El tema que motivó Frank a lo largo de su
carrera fue la necesidad que los humanistas como también los científicos entiendan
mejor el papel de los valores tanto en la ciencia como en el discurso social y político
(cfr. Reisch, 2009, p. 79). En la participación de algunos congresos, la misión de Frank
era, aprovechando la presencia de los intelectuales, desenmascarar de manera
fundamentada los estereotipos populares del positivismo como creer que la ciencia es
neutra frente a los valores, acerca del relativismo asociado a Einstein posterior a la
década de 1930, o la concepción que sustentaba que la ciencia se posicionaba
adecuadamente separada de la cultura, la historia, la política y de todas las
humanidades. Entonces, Frank instaba para un estudio más detallado de todos esos
factores, de su importancia mutua y de sus conexiones entre ellas.
Rudolf Carnap (1891-1970), otro de los líderes representativos del Círculo de Viena,
concebía la filosofía como una empresa neutral con relación a la política, ya desde los
tiempos de posguerra, como también en los escritos de su primera etapa, presentaba tal
problema como una cuestión central para la reputación del empirismo lógico, para que
sea un programa estrictamente filosófico. En sus escritos había pocas elaboraciones
sobre la relevancia política o social del empirismo lógico, pero mucho énfasis de las
diferencias entre la política y la filosofía. Sin embargo, personalmente, Carnap era un
humanista comprometido y muchas veces activo, que usaba su reputación intelectual
para el avance de causas políticas y sociales, o para ayudar a personas que él creía que
podrían beneficiarse de sus esfuerzos (Ibíd. p. 71-72).
14
En los escritos de Carnap, por otro lado, en cierta forma existen afirmaciones a favor
del papel social de la filosofía, por ejemplo, en la formulación de los “marcos del
lenguaje”, en el cual las cuestiones filosóficas internas al marco – su sintaxis y su
semántica – difieren de las cuestiones externas, es decir, las pragmáticas que tiene que
ver con el marco de la utilidad para lograr los objetivos personales. Si alguien se
involucra en proyectos de la sintáctica o la semántica que son independientes de la
moral o de la política, de cualquier forma, tales involucramientos, no estarían
absolutamente libres de todo compromiso moral o pragmático, en la medida en que
alguien elige ese marco y participa así del “proceso histórico”. Esto es, algunas
elecciones y decisiones son constituidas a partir de la práctica social e incluso serían
determinados por las preocupaciones, intereses y creencias extra filosóficas (Ibíd., p.
73).
En el prefacio del Aufbau de la primera edición (1928), se encuentra también
afirmaciones con consideraciones sociales, tales como:
Toda tesis científica tiene que fundamentarse racionalmente; pero esto no significa
que la filosofía tenga que alcanzarse racionalmente mediante el uso del
entendimiento. La actitud fundamental y la orientación de los intereses no nacen de
una deliberación intelectual, sino que están condicionados por el sentimiento, el
instinto, la disposición y las condiciones de la vida de cada uno, esto no vale sólo
para la filosofía, sino también para las ciencias más racionales: la física y las
matemáticas (Carnap, 1988, p. vii).
Recientemente, los artículos de Mormann (2007) y de Gómez (2010), dedican un
estudio exclusivo para mostrar que la propuesta de Carnap sobre la aceptación y/o
rechazo de teorías o hipótesis no evita los valores. Contestan la acusación de Putnam
que Carnap habría evadido la idea de que la actividad de seleccionar teorías presupone
valores, reduciéndolo la elección de teorías a un algoritmo. Según Gómez, Carnap
explícitamente nunca llevó a cabo tal reducción y nunca pretendió evadir la presencia de
los juicios de valor, si bien de modo especial. Tales acusaciones surgirían de la lectura
de textos de la historia oficial del empirismo lógico, como las de Putnam (2002).
Charles Morris (1901-1979), del lado norteamericano, desde los inicios del
movimiento de la unidad de la ciencia, fue otro autor muy ligado al Círculo de Viena.
La agenda de Morris en la década de 1930 consistió principalmente en dos tareas: la
integración del pragmatismo y del empirismo lógico dentro de una teoría general de los
signos o “semiótica”, y en la defensa de la ciencia y de la filosofía científica de sus
15
contrincantes internos y externos de la escena intelectual norteamericana (cfr. Reisch,
2009, p. 61). Según Reisch, la personalidad intelectual y política de Morris en los años
previos a la Guerra Fría estuvo dominada por su fe deweyana en la ciencia como una
herramienta poderosa y efectiva para modelar la vida moderna. Subsecuentemente,
desarrolla un amplio humanismo internacional basado en sus intereses en el budismo, en
la investigación de Willian Sheldon sobre los cuerpos – somatotipos – y en sus propias
aspiraciones como un investigador empírico sobre la “ciencia del hombre” (Ibíd.).
Lo distintivo de Morris fue ser una persona muy activa y animadora de la política
para el desarrollo de la cultura científica internacional, también debido al rol que
cumplió en recibir cordialmente a los colegas emigrantes del Círculo (de la persecución
nazista) y en ayudar a acomodarlos en algunas universidades, siempre con la idea de
promocionar el liderazgo de la filosofía en crecimiento y dar una dirección a la cultura
moderna. Además de eso, articuló un proyecto filosófico que daba la bienvenida a todas
las variantes de la filosofía científica como complementos importantes para las
corrientes filosóficas norteamericanas. Después de la amistad y colaboración con
Neurath y Carnap, Morris encontraba más fuerza para escribir acerca de la importancia
política y cultural que veía en la filosofía y buscar contactos con filósofos e
intelectuales de opinión similar alrededor del mundo (Ibíd. p. 64).
Otro autor americano, John Dewey (1859-1952), no era integrante oficial del círculo
de Viena, pero era parcialmente simpatizante con el proyecto, participaba en algunas
actividades. Gracias a Morris, mantenía correspondencia con Carnap y Neurath sobre
algunos temas en los que mantenían afinidad. Las preocupaciones de Dewey sobre el
problema de los valores y el desarrollo de cultura parecían estar fuera de lugar en la
duradera reputación del empirismo lógico como una empresa técnica y libre de valores
propuesta por algunos de sus integrantes (Reichenbach, Schlick, entre otros). Dewey
aceptaba el rechazo del Círculo a todo lo que no fuera científico y poco inteligente o
inteligible, pero se mostraba preocupado en pensar que el estudio empírico y científico
de los valores lo erradicaría erróneamente si el empirismo lógico llegase a dominar la
vida filosófica e intelectual. En ese sentido, Dewey estaba dispuesto para trabajar con
Neurath en el movimiento de la unidad de la ciencia con la finalidad de prevenir la
posible catástrofe.
Dos de los miembros asociados directamente al empirismo lógico, relativamente
jóvenes, Carl Hempel (1905-1997) y Ernest Nagel (1901-1985), a partir de los inicios
de los años sesenta comenzaron a tener alguna simpatía sobre el papel de los valores en
16
la ciencia, incluso dedicaron algunas reflexiones al respecto. Por ejemplo, Hempel
escribió un artículo: “Science and human values” en 1960, después incluido con alguna
revisión en la primera parte de su libro Aspect of scientific explanation de 1965 (cfr.
Hempel, 1988, p. 89). En la década del ochenta, podemos encontrar dos artículos más
concernientes sobre el asunto: “Turns in the evolution of the problem of induction”
(1981) y “Valuation and objectivity in science” (1983), en estos trabajos el autor
manifiesta cierta ambivalencia sobre la relación ciencia y valores (Douglas, 2009).
En sus escritos de la década del sesenta, Hempel distingue dos tipos de juicios de
valor en la práctica científica: juicios de valor instrumental y juicios de valor
categórico. El primero es del tipo: si se desea alcanzar X, se debe hacer Y, es decir, son
juicios descriptivos condicionales (reglas de acción) que pueden someterse a test
empírico, como reglas de procedimiento podrían contribuir tanto para establecer
enunciados científicos cuanto para indicar las formas de aplicar el conocimientos. El
segundo es del tipo: ‘X es bueno’ o ‘se debe hacer X’, pero este tipo de juicio no podría
someterse a test científico ni confirmar o rechazar, pues no expresan aserciones, ni
podrían ser derivados de enunciados científicos, pues son normas de conducta (cfr.
Hempel, 1998, p. 92 a 95). Pero Hempel admite que la actividad científica implica o se
hacen valoraciones de preferencia por parte de los científicos, como también las
valoraciones instrumentales estarían inherentes en la metodología. Sostiene que el
avance del conocimiento científico puede conducir a modificar posiciones axiológicas,
aunque no pueda refutarlas (cfr. Cupani, 2004).
En cuanto a Nagel, este autor dedica su reflexión al papel de los valores en un trabajo
dirigido a la investigación social, su libro The structure of science de 1961 en el
capítulo XIII, además se encuentran en una nota a pie de página del mismo capítulo del
libro, referencias que ha discutido el tema en sus ensayos “On the fusión of fact and
value: A reply to profesor Fuller” 1958 y “Fact, value and human purpose” 1959 (cfr.
Nagel, 1981, p. 443). Nagel distingue en cuatro categorías el presunto papel de los
juicios valor en ciencias sociales, ello también sería válido para las ciencias naturales:
(1) en la selección de problemas, (2) en la determinación del contenido de las
conclusiones, (3) en la identificación de los hechos y, (4) en la evaluación de los
elementos de juicios (Ibíd. p. 437). Las respuestas son un tanto ambivalentes, pero hay
la idea de que en las cuatro categorías, de alguna forma, se manifestarían los juicios de
valor.
17
No fue gratuito que la dupla Hempel-Nagel, brindaran alguna atención al papel de
los valores en la ciencia, pues ya en los inicios de la década del cincuenta comenzaron
fuertes discusiones al respecto y, a consecuencia de ello pusieron su atención en el
asunto. Los autores que intensificaran la discusión en los comienzos de esa década,
fueron West Churchman (1913-2004), Richard Rudner (1921-1979), e incluso el propio
Philipp Frank mantenía su presencia. Los argumentos más acentuados que podemos
encontrar contra la concepción de la ciencia como un emprendimiento libre de valores
puede ser constatado, por ejemplo, en Churchman, en sus trabajos: “Statistics,
pragmatics, induction” (1948a), Theory of experimental inference (1948b) y “Science
and decision making” (1956); en Rudner, en su clásico artículo bastante citado
actualmente: “The scientist qua scientist makes value judgments” (1953) y en Frank
“The variety of reasons for the acceptance of scientific theories” (1953).
Para agudizar la polémica, en los comienzos de la misma década, Reichenbach
publica su libro The rise of scientific philosophy (1951), donde discute que el
conocimiento y la ética son completamente distintas, la ética no puede ser una forma de
conocimiento. En el mismo año, la obra de Reichenbach fue criticado en una reseña a su
libro, por Norman Malcolm (1951), quien consideró que se exageraba la importancia de
la lógica simbólica en la filosofía; al año siguiente aparece otra reseña por R. F. J.
Withers (1952), que encuentra el libro inconveniente para el fin propuesto, pues, en la
época la concepción filosófica de Reichenbach y Ayer eran ampliamente discutidas.
Pero, un enfoque restringido y menos técnico para la filosofía de la ciencia comenzaba a
ganar apoyo; el ideal de la ciencia libre de valores aún no conseguía tener un lugar o ser
completamente desarrollado (Douglas, 2009). En respuesta a la creciente tendencia
técnica restrictiva de la filosofía de la ciencia, algunos filósofos discutieron la necesidad
de los valores en la ciencia, la respuesta a esas ideas ha ayudado a generar la caída del
ideal libre de valores a partir de los años sesenta (Ibíd.).
Los argumentos más prominentes producidos contra la concepción de la ciencia libre
de valores, según Douglas, fueron desarrollados por Churchman, Rudner y Frank entre
los años 1948 y 1954 (Ibíd. p. 50). La dupla Churchman-Rudner presentó amplios
argumentos de que los valores sociales y éticos son componentes necesarios del
raciocinio científico, y Frank apoyó ese esfuerzo, argumentando que los científicos
como asesores y decisores públicos juegan un rol importante para los científicos y este
rol precisaría del uso de los valores éticos en el raciocinio científico (Ibíd.). Los
argumentos de Churchman-Rudner, sustenta Douglas, llevaron a los filósofos de la
18
ciencia dentro a un dilema, “o aceptan la importancia de los valores en la ciencia o
rechazan el papel de los científicos como decisores públicos” (Ibíd.). Antes que aceptar
los valores en la ciencia, el asunto fue escoger la última opción, se rechazó con una
cuidadosa consideración el papel público de la ciencia. Ello permitió el ideal libre de
valores para tomar su posición como una doctrina ampliamente aceptada, por
consiguiente, los científicos deben considerar apenas los valores internos cuando hacen
ciencia (Ibíd.).
En general, los argumentos de Churchman-Rudner se centralizaran, de acuerdo con
Douglas, sobre el asunto de cuánto de evidencia científica debe ser exigida, antes de
aceptar o rechazar una afirmación o hipótesis particular. Pero, ni Churchman ni Rudner
sugirieron cuál es la cantidad de evidencia que puede y debe cambiar, dependiendo del
contexto en que la aceptación o rechazo tenga lugar (Ibíd.). Así, ante la dependencia
sobre las consecuencias de la elección de un error (que es contingente al contexto de
elección), los científicos podrían exigir más o menos evidencia antes de llegar a aceptar
o rechazar una perspectiva. Teniendo en cuenta el peso de las consecuencias en el uso
de los valores en la elección (Ibíd.).
Una de las preocupaciones de los filósofos de la ciencia en la época fue la naturaleza
de la confirmación en la ciencia; aunque Churchman estaba interesado en el asunto,
encontraba la cuestión insuficiente para entender toda la práctica científica. Comenzaba
a indagar bajo qué condiciones un científico debe aceptar una hipótesis y, no
simplemente considerarla confirmada. A pesar de que el grado de confirmación fuera
importante, Churchman (1948a) lo encontraba insuficiente para decidir la aceptación o
el rechazo de una hipótesis, escribe: “sin embargo, habría casos donde no
necesitaríamos aceptar una hipótesis, ya que la razón de una evidencia dada tenga un
alto grado de confirmación, pues estaríamos temerosos de las consecuencias de una
decisión errada” (Churchman, 1948a, p. 256). Además, Churchman creía que “el
análisis completo de los métodos de la inferencia científica muestran que la teoría de la
inferencia en la ciencia exige el uso de juicios éticos” (Ibíd. p. 265).
Cinco años después, Rudner escribe un artículo provocativo, que tiene el título: “The
scientist qua scientist make value judgments” (1953), desarrolla de forma más profunda
los argumentos de Churchman. Sostiene que los valores sociales y éticos son
frecuentemente esenciales para un raciocinio científico completo. Argumentó (1) que
los científicos como científicos hacen juicios de valor y, (2) que ninguna hipótesis
científica nunca es verificada completamente. Escribe:
19
En la aceptación de una hipótesis el científico tiene que hacer la decisión de que la
evidencia es lo suficientemente fuerte o que la probabilidad es lo suficientemente
alta para justificar la aceptación de una hipótesis. Es evidente que nuestra decisión
con respecto a la evidencia y con respecto a cuan “suficientemente fuerte” lo es, esto
va a tener una función importante, en el sentido típicamente ético, para producir un
error en la aceptación o el rechazo de la hipótesis… de cuan seguro necesitamos
estar antes de aceptar una hipótesis dependerá de cuan serio un error pueda ser
(Rudner, 1953, p. 2).
El argumento de Rudner fue objetado por Richard Jeffrey (1956), este autor
argumenta, por su parte, que los científicos no deberían ni aceptar ni rechazar las
hipótesis, en su lugar, los científicos deberían determinar probabilidades para las
hipótesis y, así, girar la hipótesis a su determinada probabilidad por encima de lo
público. Por otro, los científicos no deberían considerar la consecuencia del error más
allá de los confines restrictos de la comunidad científica. De acuerdo con Douglas
(2009), el primer argumento de Jeffrey era débil e insatisfactorio, pero, el segundo tuvo
amplia aceptación.
Pero, las críticas dirigidas de Jeffrey a Rudner, fueron contestadas por Churchman,
quién ha abierto muchas posibilidades para el debate posterior de los periodos
historicista y contemporáneo. Churchman sugirió que las muchas decisiones hechas por
los científicos sobre si aceptar o rechazar una hipótesis podría ser justificadas en
términos de los valores internos de la práctica científica y sus objetivos. Pues, la
evaluación requeriría para la mayor probabilidad de las hipótesis, los valores
(cognitivos) “(1) más observación, (2) mayor ámbito para su modelo conceptual, (3) la
simplicidad, (4) la precisión del lenguaje y, (5) la exactitud en la determinación de la
probabilidad” (Churchman, 1956, p. 248).
Churchman, no halla que tales “valores cognitivos” (como hoy en día se conoce)
sean necesariamente los únicos considerados por los científicos. Otro autor, Isaac Levi
(1930-?) se posicionó en esta perspectiva, argumentó que los científicos deberían
utilizar solamente los “valores epistémicos” en sus juicios sobre la existencia de la
evidencia suficiente para aceptar una hipótesis. Anota:
Cuando un científico se compromete con ciertos estándares de inferencia
“científica”, de hecho, en algún sentido, se compromete en sí mismo con ciertos
principios normativos. El científico está obligado a aceptar la validez de ciertos tipos
de inferencia y negar la validez de otros. […] En otras palabras, los cánones de la
inferencia pueden exigir de cada científico como científico que ellos tengan las
mismas actitudes para determinar las mismas utilidades o, tomar cada error con el
20
mismo grado de seriedad como todos los otros científicos […], los científicos como
científicos no hacen juicios, pero dado su compromiso a los cánones de inferencia,
no precisan ir más allá de los juicios de valor con el fin de decidir si las hipótesis son
aceptadas o rechazadas (Levi, 1960, p. 356).
Mencionaremos a otros autores, con similares ideas, estimulados o no con el ensayo
de Rudner (1953). Michael Polanyi, en 1958, hace referencia que los valores científicos
precisan de ser exigidos en la evaluación del trabajo científico, escribe: “Aunque no
definida en términos precisos, los valores científicos pueden ser como reglas confiables
de evaluación (Polanyi, 1962, p. 136). Jacob Bronowski (1908-1974), en su artículo
“The values of science” (1957) y en su libro Science and human values (1958),
manifiesta que la actividad científica no es neutra. Pero, advierte que no debe
confundirse entre los hechos descubiertos y la actividad que los descubre. Los hechos
descubiertos, indudablemente, serían neutros, en cuanto describe y no estimula. Pero, la
actividad de descubrir no, ella es dirigida y juzgada con rigor. Al practicar la ciencia se
acepta desde el inicio una finalidad que propone para nosotros. El objetivo de la ciencia
es descubrir lo que es verdadero en el mundo; ella se dirige al descubrimiento de la
verdad, y es juzgado por el criterio del ajustamiento con los hechos. Así, la actividad
científica presupone que la verdad sea un fin en sí mismo, es decir, que una descripción
es verdadera si ella corresponde con los hechos. Tal correspondencia puede que sea
imperfecta, entonces se precisa de decisiones o grados de tolerancia para llegar a las
conclusiones, esta será hecha por los propios científicos como personas. Por tanto, los
descubrimientos científicos son hechos por hombres no por máquinas, porque todas las
actividades dependen de evaluaciones críticas. El mayor valor de la ciencia es la verdad
(cfr. Bronowski, 1968, Cap. III).
Mario Bunge, un autor crítico sudamericano, complaciente con el empirismo lógico,
presentó también su crítica desde los principios de los años sesenta, afirma la existencia
de valores en la ciencia y defiende la objetividad de los valores. Niega la dicotomía
entre hechos y valores en la ciencia:
El contenido del conocimiento científico es axiológica y éticamente neutral. Pero,
¿Acaso la ciencia se agota en su contenido? ¿Acaso la descripción, teorización,
explicación y predicciones científicas no están sujetas, a su vez, a evaluaciones y
normas? […], algunos de los criterios que se emplean en la ciencia son claramente
normativos. […] En resumen, el lenguaje de la ciencia contiene oraciones
valorativas. No puede prescindirse de ellas al nivel pragmático porque en toda
acción reflexiva –y la investigación científica lo es en alto grado– se dan relaciones
de fines a medios (Bunge, 1962, p. 22 y 25).
21
Se puede afirmar que las reflexiones de Bunge se deben a la influencia de los debates
calorosos de la década del cincuenta respecto del papel de los valores en la ciencia y, no
que sea el primer crítico en el asunto como se suele afirmar, pero tal vez como el primer
sudamericano, podemos constatarlo en el uso de su propia bibliografía, pues cita a
autores como Rudner (1953), Lindsay (1959), Schmidt (1959) y Bronowski (1958). Su
trabajo Ética y ciencia (1962) fue revisado y reeditado en diferentes ediciones; en
Treatise on Basic Philosophy, vol. VIII (1989) se encuentra una larga reflexión.
En la presente sección, del periodo clásico de la filosofía de la ciencia, se muestra un
breve panorama sobre la discusión del papel de los valores en la ciencia. El objetivo no
fue abordar el asunto en detalle; sino, simplemente mostrar la existencia de la literatura
y bibliografía en la defensa de la relación ciencia y valores en todo el periodo clásico,
esto está abierto para investigaciones esclarecedoras. No todos los empiristas lógicos
sustentaron la dicotomía entre hechos y valores, o que la ciencia estuviera radicalmente
libre de valores, hubo divergencias en el asunto entre los miembros del Círculo de
Viena. Hubo, también, autores no afiliados al Círculo, que polemizaron acaloradamente
en la década del cincuenta, tal vez sin éxito como para revertir la situación, pero sirvió y
abrió terreno para el establecimiento del periodo historicista de la filosofía de la ciencia,
donde la discusión sobre la importancia del papel de los valores en la ciencia comenzó a
ganar terreno, dándose inicio al segundo periodo de la filosofía de la ciencia en la
década del sesenta.
1.2. El periodo historicista
Lo característico de los nuevos filósofos de la ciencia era el interés por la historia de
la ciencia, colocando en cuestión la concepción heredada. Los autores más
representativos fueron N. R. Hanson, T. S. Kuhn, I. Lakatos, P. Feyerabend, S.
Toulmin, L. Laudan y D. Shapere. Algunos autores lo denominan al periodo de “Giro
pragmático”, Stegmüller (1977); o, “Escuela histórico-pragmático”, Hempel (1979).
En la fase historicista, como es de saber, los temas que predominaban fueron la
importancia de los estudios históricos y los determinantes sociales, el problema de la
carga teórica de las observaciones, el problema de la inconmensurabilidad entre teorías,
las nociones de progreso y racionalidad científica, la relevancia y alcance de los análisis
formales, el problema del relativismo, la puesta en duda de la distinción tajante entre el
22
contexto de descubrimientos y el contexto de justificación, los criterios o los valores
cognitivos y prácticos en la elección de una buena teoría científica. La acentuación de
los valores cognitivos era indudable.
Resulta frecuente afirmar que Thomas Kuhn (1922-1995) fue el primero en
introducir el criterio de los valores en la filosofía de la ciencia. Sin embargo, afirmamos
que en la fase clásica autores como Churchman-Rudner, sobre todo Churchman (1956)
sugirió algunos criterios de valores en la aceptación de una teoría o hipótesis. Pero
indudablemente es Kuhn quien con conocimiento o desconocimiento de las tesis
Churchman, colocó en el seno de la discusión filosófica este tema al final de los años
sesenta. Primero, de forma menos elaborada, escribe en 1969 un epílogo o posdata para
la Estructura de la segunda edición de 1970; después en un artículo más elaborado de
1973 “objetividad, juicios de valor y elección de teorías”, en el cual se plantea la
pregunta: ¿Cuáles son las características de una buena teoría científica?, responde que
habría cinco características: precisión, coherencia, amplitud, simplicidad y fecundidad;
que serían los criterios estándar o los valores constitutivos de la ciencia para la
evaluación y la elección de una buena teoría científica (cfr. Kuhn, 1996, p. 346 ; 2006,
p. 318).
Cabe recordar, a un autor relevante de la fase clásica: Ludwik Fleck (1896-1961),
pero que no perteneció al Círculo de Viena, aunque tenía contacto con algunos
miembros de la escuela polaca de la filosofía de la ciencia. Fue un autor fundamental en
la anticipación de muchas ideas de Kuhn, lo que este mismo reconoce. Ya en los años
treinta reconocía el papel fundamental de los aspectos pragmáticos e históricos en el
desarrollo de conocimiento científico, sacado a la luz en los años sesenta por Kuhn (cfr.
Fleck, 1986).
A pesar de la estimulante forma de la historicidad de la ciencia en Kuhn, en la
Estructura, en ella también se encuentran algunas afirmaciones a favor de la concepción
que la comunidad científica sería mejor entendida como distinta y aislada, que cercada
por la sociedad. Escribe: “un paradigma puede incluso aislar a la comunidad [científica]
de aquellos problemas socialmente importantes que no son reducidas a la forma de
rompecabezas” (Kuhn, 2006, p. 108). “Y lo que es aún más importante, el aislamiento
de la comunidad científica respecto de la sociedad le permite al científico individual
concentrar su atención en problemas que tiene buenas razones para pensar que será
capaz de resolver” (Ibíd. p. 287). La demarcación entre ciencia y sociedad parece ser
esencial para el propio desarrollo de la ciencia según Kuhn.
23
Los argumentos levantados por Churchman-Rudner en la fase clásica, en pro del
papel de los valores en la ciencia, tuvieron continuación por una serie de autores en la
fase historicista. Por ejemplo, podemos mencionar a James Leach (1968), Michael
Scriven (1974), James C. Gaa (1977), etc. En la bibliografía de éste último autor se
puede constatar una serie de fuentes al respecto. Los argumentos de estos autores
básicamente fueron ignorados, la mayoría de las veces ni se conocen ni son citados en
las fuentes bibliográficas, por ejemplo, en Kuhn. Entre tanto, algunos autores en la
actualidad reivindican tal material bibliográfico sobre el papel de los valores en la
ciencia, para comparar con el nivel de abordaje que se realiza hoy en día, por ejemplo,
Douglas (2009). Pero aquí el propósito no es entrar en detalles, sino mostrar y sostener
que existe literatura y bibliografía al respecto, abiertos para trabajos posteriores.
James Gaa en su artículo “Moral autonomy and the rationality of science” (1977),
contesta al aislado entendimiento de la ciencia respecto de la sociedad, propuesta por
Kuhn. Critica también la concepción estándar de la racionalidad científica sobre la
decisión de la aceptación o rechazo de una hipótesis o teoría que solamente considera
los valores epistémicos para la realización de las características objetivas de la ciencia.
Gaa escribe: que “Aunque la ciencia tenga características objetivas – objetivos que sirve
para distinguirlo de otros tipos de actividades – los científicos deben en sus decisiones
de aceptación, considerar más la utilidad de una teoría, que aquellos objetivos
especiales” (Gaa, 1977, p. 525).
Otro autor ilustre de la fase historicista (incluso en la actualidad) que se posicionó de
forma más radical en favor del papel de los valores en la ciencia fue Hilary Putnam.
Podemos constatar en una serie de sus trabajos que van desde Reason truth and history
(1981), artículos como: “Beyond the fact-value dichotomy” (1982), “La objetividad y
la distinción ciencia/ética” (1988), hasta en su obra más reciente The collapse of the
fact-value dichotomy and other essays (2002). Putnam realiza una severa crítica a la
dicotomía positivista entre hechos y valores, pues ella no tendría bases racionales
defendibles. Hizo afirmaciones radicales como que no hay hechos científicos ni mundo
sin valores, en la medida en que los propios hechos científicos estarían cargados de
valores, que el mundo real depende de nuestros valores. Sin los valores cognitivos de
coherencia, simplicidad y eficacia instrumental no tendríamos ni mundo ni hechos (cfr.
Putnam, 1982, pp. 8-9).
Podemos considerar también que la tesis de Putnam no solo trata de los criterios de
aceptabilidad de las teorías, sino, también, incide sobre las nociones del mundo y de
24
hechos científicos. Ello se daría en cuanto los valores guían nuestras acciones. Resalta
también, que los valores epistémicos son objetivos, propios de la ciencia, así como
también algunos valores éticos lo son. Es decir, los valores cognitivos y no-cognitivos
para el autor tendrían papeles legítimos en las prácticas científicas.
Otro autor reputado del periodo historicista fue Larry Laudan, quién escribió un libro
cuyo llamativo título es Science and Values (1984), en el cual, desde el inicio, declara
que no tratará de la relación entre ciencia y valores, sino exclusivamente de los valores
epistémicos. Sostiene que tales valores son atributos que representan las propiedades de
las teorías que suponemos constitutivas de una buena teoría. En cuanto a los valores
éticos como tales nada pueden decir, ya que ellos, manifiestamente, no son los valores
predominantes en el emprendimiento científico. Así, los valores éticos no tendrían algún
papel en la ciencia, a pesar de que ellos siempre estén presentes en las decisiones
científicas, algunas veces su influencia es de la mayor importancia, sin embargo, su
importancia es débil cuando son comparados con el papel omnipotente de los valores
epistémicos (cfr. Laudan, 1984, p. XII).
Un estudio más detallado y actual sobre la elucidación de los aportes de Laudan con
respecto al papel de los valores cognitivos en la actividad científica o de su modelo
reticulado de la ciencia, comparado con el modelo filosófico de la ciencia de Lacey, se
puede consultar en un reciente trabajo de Koide (2011).
Ernan McMullin (1924-2011), un autor menos conocido, pero tal vez quién más ha
profundizado y estudiado en serio, en la fase historicista, el papel de los valores en la
ciencia, ha mostrado con ejemplos históricos cómo realmente juegan los valores en la
práctica científica. Incluso el propio Lacey declara que las tesis de McMullin permite
atribuir un papel pragmático y constructivo a los valores cognitivos en la elaboración y
constitución de una teoría, en la medida que no excluí al valor no-cognitivo de tener
participación en la explicación y en el consenso de una comunidad científica sobre una
teoría particular. Las profundas exploraciones de las tesis de McMullin fueron para
Lacey, una de las fuentes inspiradoras para llevar adelante y desarrollar su modelo
filosófico de la ciencia (cfr. Lacey, 1997a).
Los aportes de McMullin se encuentran en una serie de artículos, especialmente en
“Value in Science” (1982), “The Goals of Natural Science” (1988), “Value in Science”
(1996); según el autor, en la actividad científica siempre se deben distinguir entre
valores cognitivos y no-cognitivos. Sostiene que la elección de una teoría adecuada solo
puede ser reconstruida a través de los valores cognitivos, en cuanto, caracteriza la
25
manifestación de los valores cognitivos en un alto grado en la teoría,
independientemente de los otros valores producidos, expresados en las prácticas.
Privilegia los valores cognitivos, pero no niega el papel de los valores no-cognitivos.
Muchos son los autores que permitieron el giro historicista, o reivindicaron lo
pragmático o el papel de los aspectos sociales en la producción del conocimiento
científico; no se puede dejar de mencionar, por ejemplo, a Norwood Hanson (1958),
Stephen Toulmin (1961, 1970) Paul Feyerabend (1979, 2006), y así entre otros.
Es imprescindible también mencionar a Karl Popper (1902-1994), a pesar que alguno
de sus obras data del periodo clásico, y haya cobrado presencia en el periodo
historicista, por ejemplo, la traducción de su obra principal Logik der Forschung,
publicada en Viena 1934, en inglés The Logic of Scientific Discovery (1958). Como es
sabido, fue un crítico y simpatizante del empirismo lógico, compartía muchos temas; se
cuenta una anécdota, que por no haber sido invitado oficialmente para conformar el
Círculo de Viena, tal vez, por ser muy joven, esto lo llevó al resentimiento de por vida,
por consiguiente trabajó aislado del Círculo. Recientemente, algunos autores exploran y
reivindican que Popper, a pesar de ser un severo crítico del papel de los valores en la
ciencia, en el trasfondo sus obras no los negarían, habría una base axiológica en su
epistemología, véase, por ejemplo, Echeverría (1995a), Artigas (2001), Rosales (2011).
1.3. El periodo contemporáneo
Se aludió que en la fase contemporánea, la filosofía de la ciencia dominante es la
semanticista, o modelista o modelo-teórica, que se inicia a finales de los setenta y se
extiende hasta nuestros días. Sin embargo, como es conocido, paralelamente, se
desarrollan muchas otras tendencias; por ejemplo, la epistemología naturalizada; los
nuevos experimentalistas o la filosofía de la práctica científica; los filósofos especiales
en la ciencia, es decir, los análisis de disciplinas individuales; en los problemas
filosóficos especiales de la ciencia, por ejemplo, realismo y anti-realismo; la filosofía
feminista de la ciencia; la filosofía de la ciencia en términos de valores cognitivos y no-
cognitivos o el modelo de la interacción entre ciencia y valores, etc.
Cabe recordar, que en el presente capítulo apenas se está mapeando o levantando una
bibliografía de los esfuerzos por analizar la actividad científica en términos de valores.
La exploración en la fase contemporánea no es diferente. Pero, es necesario enfatizar
que en la fase contemporánea, los análisis de la ciencia en el modelo de interacción
26
entre ciencia y valores, presenta muchos enfoques y los autores se multiplican,
especialmente, desde los inicios de presente siglo. En vista de la multiplicidad de
autores, solo mencionaremos a los autores y sus obras, aún más, nos restringiremos a los
enfoques típicos de los filósofos de la ciencia, especialmente de autores que dedicaron
algún artículo o libro con una reflexión más detenida.
Sobre la base de la exploración bibliográfica, se puede constatar que la fase
contemporánea del análisis de la ciencia en términos de valores, se multiplica de forma
más amplia en los años noventa del siglo pasado. Por ejemplo, autores como Helen
Longino, Javier Echeverría, Hugh Lacey, se dedicaron exclusivamente al asunto.
Se puede considerar a Helen Longino como una de las autoras que se ha dedicado
con más profundidad desde comienzos de la década del noventa hasta hoy en día a la
reivindicación del papel de los valores en la ciencia. En una serie trabajos: Science as
social knowledge: Values and objectivity in scientific inquiry (1990), “Gender, politics
and the theoretical virtues” (1995), “Cognitive and non-cognitive values in science”
(1996), The fate of knowledge (2002), “Can values be good for science?” (2004).
Sostiene que la estructura lógica de la investigación científica no garantiza su
independencia de los valores no-cognitivos, que los objetivos de la ciencia
independientemente de los valores pueden ser mejor logrados reconociendo la
participación que los valores sociales tienen en el desarrollo del conocimiento, y que a
partir de ello se puede ver como estructurar la interacción entre los valores cognitivos y
los sociales para servir mejor a los fines de la investigación científica.
Sostiene, también, que la práctica científica está gobernada por normas y valores
generados en la propia comprensión de las metas de la investigación científica, en la
medida que tal meta es producir la explicación del mundo natural. Entonces, los valores
se generan para gobernar y restringir el entendimiento que da cuenta para una buena
explicación, esos valores son la verdad, precisión, simplicidad, previsibilidad y
amplitud. Pero que tales valores tienen diferentes pesos en diferentes concepciones que
dan cuenta de una buena explicación; en tal sentido, son constitutivos para evaluar la
competencia de las explicaciones y restricciones que gobiernan una práctica científica.
Cabe recordar que Longino procede de la corriente de la filosofía de la ciencia
feminista. En la década del noventa, pues muchas autoras de tendencia feminista
comenzaron a explorar la relación entre ciencia valores, incluso algunas fueron
anteriores a los años noventa. Por ejemplo, y solo para mencionar algunos trabajos de
autoras: Sandra Harding, The Science question in feminism (1980); Mary Tiles, “A
27
science of Mars or of Venus” (1987); Lynn Hankinson Nelson, Who Knows?, from
Quine to a feminist empiricism (1990), “Empiricism without dogmas” (1996); Elizabeth
Anderson, Values in ethics and economics (1993), “Feminist epistemology: An
interpretation and a defense” (1995a), “Knowledge human interests, and objectivity in
feminist philosophy” (1995b), “Uses of values judgments in science: A general
argument, with lessons from a case study of feminist research on divorce” (2004). Las
autoras por lo común revindicaban que las consideraciones morales y políticas pueden
legítimamente influenciar la elección de teorías. Como también rechazaban la tesis de la
neutralidad valorativa en la ciencia, a saber, que los juicios de valor no tienen papel
legítimo en la justificación de teorías empíricas. Longino (1990) argumentaba que la
práctica científica debería ser informada por los valores feministas.
Muchos autores rechazaron este tipo de afirmaciones como absurdas, por ejemplo,
Susan Haack (1998) criticó tales afirmaciones defendiendo la tesis de la neutralidad,
con argumento tales como (1) si una teoría es justificada y determinada por la evidencia,
la teoría es verdadera, (2) las teorías científicas consisten en afirmaciones descriptivas
acerca del mundo, (3) los juicios de valor son afirmaciones normativas sobre cómo debe
ser el caso, (4) las afirmaciones sobre cómo debe ser el caso nunca son relevantes (y así
nunca puede proporcionar evidencia) para las afirmaciones descriptivas verdaderas
sobre lo que es el caso y, (5) por lo tanto, los juicios de valor no pueden jugar un papel
en la justificación de teorías científicas (cfr. Intemann, 2001, p. 507).
Tampoco es de soslayar, en la tendencia feminista, una autora severamente crítica de
la ciencia moderna, la india Vandana Shiva en una serie de trabajos: “Reductionism
science as epistemológical violence” (1988), Monocultures of the mind: perspectives on
biodiversity and biotechnology (1993), Biopiracy: The plunder of nature and knowledge
(1997); la autora desarrolla un cuestionamiento a la práctica actual de la ciencia
moderna, denominándola ciencia reduccionista. Sostiene que la ciencia es una
expresión de la creatividad humana, tanto individual cuanto colectiva. La creatividad
tiene diversas expresiones, por lo tanto la ciencia es una iniciativa pluralista que abraza
diferentes maneras de conocer. No se restringe a la ciencia moderna occidental, pues
incluye los sistemas de conocimiento de diversas culturas en diferentes periodos de la
historia (Shiva, 2001, p. 29-30).
Shiva caracteriza el modelo de la ciencia reduccionista dominante como aquel que
proporciona la comprensión de los fenómenos, como afirma Lacey, en términos de sus
estructuras subyacentes y componentes moleculares, de sus procesos e interacciones y,
28
las leyes que gobiernan, abstrayendo sus relaciones con la vida y las experiencias
humanas (cfr. Lacey, 2010a, 2011); de tal forma los objetos son vistos, muertos, inertes
sin valor (cfr. Shiva, 2001, cap. 2).
Otras autoras de la tendencia feminista de la ciencia que centralizan sus reflexiones y
dedican algunos trabajos a la importancia de los valores en la ciencia son dignas de
mencionar, por ejemplo: Mirian Solomon (1992, 1994, 2001) y Phyllis Rooney, “On
values in science: Is the epistemic/non-epistemic distinction useful?” (1992), artículo
presentado en el encuentro de “Philosophy of Science Association” 1992, donde de
forma provocativa preguntara si la distinción entre valores epistémicos y no-epistémicos
es útil dentro de la filosofía de la ciencia y, especialmente, para la filosofía feminista de
la ciencia. La pregunta es presentada contra la de muchos filósofos e historiadores de la
ciencia de que los juicios científicos son en algún respecto y grado próximos a los
juicios de valores gobernados por reglas de la inferencia (cfr. Rolin, 1998). Al respecto,
muchas autoras se manifestaron y le dedicaron algún trabajo: Elizabeth Anderson
(1995b), Susan Haack (1996), Lynn Nelson (1996), Lynn Nelson y Jack Nelson (1995),
Elizabeth Potter (1995), Alison Wylie 1995). La polémica no solo causó en responder la
pregunta de Rooney, además se discutía sobre la evaluación de la teoría a través de
juicios de valor, que la teoría normativa de juicios científicos no precisa de algoritmos
para la elección de teorías, que los diferentes científicos pueden interpretar y aplicar los
mismos valores de diferentes formas y así lograr diferentes evaluaciones para la
aceptación de las teorías (Ibíd.).
Philip Kitcher, otro autor simpatizante del papel de los valores en la ciencia, en una
serie de sus trabajos se dedica al asunto, en obras tales como “The naturalists return”
(1992), The advancement of science (1993), Science truth, and democracy (2001),
Science in a democratic society (2011). Formula la pregunta: ¿cómo los intereses
sociales y los cognitivos pueden combinarse en la toma de decisiones en la ciencia?
Halla que la respuesta se debe buscar en el contexto de los estudios detallados de la
práctica histórica y contemporánea de la ciencia. Afirma, también, que los valores
epistémicos tienen un carácter normativo; considera la verdad como un valor epistémico
superior a los demás; trata de substituir el vocabulario de la lógica (términos como
regla, algoritmo, prueba y proposición), con otro próximo a la ética, sugiriendo que el
análisis epistemológico de las prácticas científicas no puede prescindir de las
consideraciones genuinamente axiológicas (cfr. Barra, 2000).
29
Sostiene que el objetivo de la investigación científica es obtener verdades
significativas, la significación es generada por nuestras preocupaciones prácticas y por
nuestros intereses epistémicos. La verdad significativa tiene relevancia en un contexto
determinado. Las creencias verdaderas son consideradas como vehículos para la
obtención de fines prácticos, y el propósito de la epistemología seria evaluar los
enunciados con vistas a constituir creencias verdaderas, y así las personas pueden
alcanzar efectivamente sus fines. No hay una verdad completa sobre la naturaleza, no
hay razones para pensar que eso sea algo que los seres humanos podríamos alcanzar o
valorizar; hay innúmeras cuestiones sobre el mundo que no tiene interés para nosotros
(Kitcher, 2003).
Otro autor fundamental para el debate actual de la relación ciencia y valores es
Nicholas Rescher, a pesar de haberse ocupado ampliamente de otros aspectos de la
filosofía de la ciencia, también ha desarrollado una filosofía de los valores en general,
aplicables al problema de la ciencia y valores, en un libro: A system of pragmatic
idealism. Vol. II: The validity of values: Human values in pragmatic perspective (1993).
Según Echeverría, la concepción de los valores de Rescher es interesante por varias
razones; primero, por la afirmación de la existencia de los valores objetivos y, no solo
subjetivos, gracias a ello habría evaluaciones racionales; segundo, reconoce que los
valores desempeñan un papel decisivo en la ciencia; tercero, afirma una estricta
pluralidad axiológica, tanto en acciones humanas en general como en el caso de la
ciencia; cuarto, la racionalidad humana depende siempre de un proceso de optimización,
que involucra siempre valores (cfr. Echeverría, 1995a, p.109).
En su libro Razón y valores en la era científico-tecnológica (1999), producto de una
serie de conferencias en Argentina y España en los año 1993, 1994 y 1995, algunas de
ellas reunidas en el libro para el público de habla castellana. Sostiene que los valores no
son solo una cuestión subjetiva, sino también objetiva. Los valores de la ciencia tienen
que ver con los objetivos, teorías, proceso de producción y aplicación. El
emprendimiento de la investigación científica incorpora valores, una investigación es
escogida por los sujetos individuales o grupos, en cuanto dan preferencia a unos temas
sobre otros, y tienen en cuenta la inversión en tiempo, esfuerzos y recursos. Así la
conducta del investigador estaría vinculada con los valores de veracidad, precisión,
objetividad, predicción, control y dominio de la naturaleza a través de la tecnología.
En el desiderátum o elección de las teorías científicas sostiene que contamos con los
valores epistémicos, como la comprensibilidad, la simplicidad, la exactitud, la precisión,
30
entre otros, así como también con los valores prácticos, como gestión de riesgo
cognitivo, los padrones de prueba y rigor que determinan las pruebas empíricas, que se
requieren para justificar la aceptabilidad de ciertas afirmaciones científicas; se cuenta
también con los valores de los trabajadores científicos, como la perseverancia,
persistencia, honestidad intelectual, amor por la búsqueda de la verdad; y los estímulos
al investigador mediante incentivos y premios, como también se tiene en cuenta los
beneficios que la ciencia nos brinda para el bienestar, en fin, el conocimiento científico
es un bien humano valiosísimo entre otros.
El italiano Evandro Agazzi es otro autor que se posiciona a favor del papel de los
valores en la ciencia, en su libro Il bene, il male e la scienza (1992), distingue la
práctica científica en dos modos: la ciencia como saber, por un lado y, como actividad,
por otro. Afirma que la ciencia como saber es la búsqueda de la verdad, es objetiva, por
tanto, neutra. Sin embargo, la ciencia como actividad no sería neutra. Sostiene, también,
que cuando hablamos sobre el concepto de neutralidad, generalmente pensamos en su
uso literal, a saber, estar fuera de las contiendas o no tomar partido a favor o en contra
de nadie como tal. En este sentido la neutralidad no se refiere a las entidades abstractas
como la ciencia, sino a lo sumo a individuos concretos como los científicos. Sin
embargo, el término neutralidad precisaría de una matización más profunda para
esclarecer el problema de la implicación de si la ciencia es neutra o no.
El autor distingue hasta cinco tipos de neutralidad: el desinterés, el estar libre de
prejuicios, no estar al servicio de intereses, libre de condicionamientos y ser indiferente
respecto a fines (Ibíd. p. 51). Afirma que la ciencia como un saber objetivo, debe tener
siempre presente tales tipos de neutralidad, sino perdería su objetividad, el valor
cognoscitivo de las teorías científicas, su ideal regulativo como saber. Por otro lado, la
ciencia como actividad desarrollada por los seres humanos a través de instituciones en
una sociedad del tipo cual fuera, no estaría libre de intereses, prejuicios,
condicionamientos, fines, etc. En cuanto son regulados con responsabilidad ética (Ibíd.).
Entre los autores americanos que exploran el papel de los valores en el periodo
contemporáneo de la filosofía de la ciencia, especialmente al comienzo del siglo
presente, son muchos, solo mencionaremos a los autores y sus obras para no
extendernos en excesivo, ya que el objetivo no es discutir sus tesis, sino presentar una
bibliografía que muestre que hay autores reflexionando y produciendo literatura con
respecto a la relación entre ciencia y valores en la praxis científica. Antes, es
imprescindible mencionar, por lo menos tres compilaciones de libros fundamentales
31
para el tema. El primero es el resultado de un Sexto Coloquio Pittsburgh-Konstanz,
realizado en octubre de 2002 en Pittsburgh University, editado por Peter Machamer y
Gereon Wolters: Science, values, and objectivity (2004); el segundo, es el resultado de
una serie de conferencias llevadas a cabo en University of Alabama en Birmingham, los
editores son Harold Kincaid, John Dupré y Alison Wylie: Value-free science? Ideals
and illusions (2007); un tercero, es el resultado también de una serie de conferencias
sobre ‘Ciencia y Valores’ sustentada en The Center for Interdisciplinary Research (ZiF)
en Bielefeld Alemania en julio de 2003, editados por Martin Carrier, Don Howard y
Janet Kourany: The challenge of the social and the pressure of practice. Science and
values revisited (2008). Se puede indicar un libro más, que reúne un conjunto de
artículos presentado en Joint Meeting of the International Academy for Philosophy of
Science and the International Academy for Religious Science, realizado en
dell`Uviversità del Salemo, en Lecce, octubre de 2003; editores, Evandro Agazzi y
Fabio Minazzi: Science and ethics. The axiological contexts of science (2008).
Entre el conjunto de autores y autoras americanos, o si no son americanos, pero que
trabajan en Norte America, que de cierta forma han reflexionado sobre el asunto con
profundidad, podemos señalar a: John Dupré: Human nature and the limits of science
(2001), “Fact and value” (2007); Kristin Shrader-Frechette: “Scientific progress and
models of justification: A case in hydrogeology” (1989), Taking action, saving lives
(2007); K. Shrader-Frechette & Earl D. McCoy: “How the tail wags the dogs: How
value judgments determine ecological science” (1994); Don Howard: “Lost wanderers
in the forest of knowledge: Some thoughts on the discovery-justification distinction”
(2006); Kristen Intemann: “Science and values: Are value judgments always irrelevant
to the justification of scientific claims?” (2001); Kristen Intemann e Inmaculada de
Melo-Martín: “Social values and scientific evidence: The case of the HPV vaccines”
(2009); Sandra Mitchell: “The prescribed and proscribed values in science policy”
(2004), Unsimple truths: science, complexity and policy (2009); Gerald Doppelt: “The
value ladenness of scientific knowledge” (2007); Kevin Elliot: Is a little pollution good
for you? Incorporating societal values in environmental research (2011), “Direct and
indirect roles for values in science” (2011); Heather Douglas: “Inductive risk and values
in science” (2000), “Autonomy, responsibility, and values” (2004), “Rejecting the ideal
of value-free science” (2007), “The role of values in expert reasoning” (2008), Science,
policy, and the value-free ideal (2009). Cabe destacar que los dos últimos autores,
jóvenes promisores, se dedican exclusivamente al asunto. Lógicamente en el grupo
32
incluimos a Hugh Lacey, a pesar de ser australiano, pues desarrolla su modelo filosófico
en América y, en parte, en Brasil.
Cabe resaltar, entre todos los autores de la fase contemporánea, que se dedican con
exclusividad al tema de la relación entre ciencia y valores, en Estados Unidos, desde los
años noventa del siglo anterior hasta hoy, tal vez lo sean Helen Longino y,
especialmente, Hugh Lacey, y más recientemente Heather Douglas. Pero desde nuestra
lectura, es indudablemente Lacey, tanto en América como en Brasil y en el mundo,
quién cala a fondo en el tema. Por ello, nuestro objetivo central es la presentación del
modelo filosófico del autor, en su mayor parte desconocido en el habla castellana.
Entre los autores de habla castellana, la dedicación exclusiva al tema, corresponde al
español Javier Echeverría, quien explora con mayor profundidad la relación ciencia y
valores, sus libros y sus artículos lo muestran, incluso explora también el papel de los
valores en la tecnociencia. Entre sus obras principales en el asunto podemos mencionar:
Filosofía de la ciencia (1995a), “El pluralismo axiológico de la ciencia” (1995b),
Ciencia y valores (2002), La revolución tecnocientífica (2003a), “El principio de
responsabilidad: Ensayo de una axiología para la tecnociencia” (2003b), Ciencia del
bien y el mal (2007). Sostiene que la filosofía de la ciencia dejó de ser solamente una
filosofía pura del conocimiento científico, pasando a ser una filosofía práctica o una
filosofía de la actividad científica, de tal forma, debe ser estudiada a través de criterios
axiológicos que influencian, profundamente, las diversas modalidades de la actividad
científica.
Rechaza la idea que solamente los valores epistémicos deban interesar a los
científicos. Afirma que no es posible estudiar el papel de los valores en la ciencia
subordinadas a una supuesta finalidad. Sino, sostiene que debe partir de la existencia de
una pluralidad de valores, epistémicos y no-epistémicos e incluso estéticos, que
cambian en función del contexto a lo largo de la historia, pero la actividad científica
trata de optimizar en la medida en que sea racional. Rechaza, también, la distinción
entre juicios de hecho y juicios de valor, lógicamente también la neutralidad axiológica
de la ciencia. Afirma que las decisiones científicas envuelven las evaluaciones
axiológicas; en tal sentido, una teoría axiológica de la ciencia tiene que ser pluralista y
no monista, ya que en cualquier acción científica está implícita una diversidad de
valores.
Además de Echeverría, en España existe un grupo de autores que dedican en cierta
forma sus reflexiones al papel de los valores en la ciencia. Sin entrar en detalles, solo
33
mencionaremos los autores y sus obras como la muestra de sus emprendimientos: F.
Javier Rodríguez Alcázar: “Epistemic aims and values in W. V. Quine's naturalized
epistemology” (1993), “Esencialismo y neutralidad científicas” (1997), Ciencia, valores
y relativismo (2000), “Valores no epistémicos en la ciencia reguladora y en las políticas
públicas de ciencia e innovación” (2010), “Valores prácticos y representación: los
modelos científicos como mapas” (2010); Juan Ramón Álvarez: “La ciencia y los
valores: la interpretación de la actividad científica” (2001); J. Francisco Álvarez Á:
“Capacidades potenciales y valores en la tecnología: elementos para una axiología de la
tecnología” (2001); de la autora, Eulalia Pérez Sedeño: “Objetividad y valores desde
una perspectiva feminista” (2005a), “Las ligaduras de Ulises o la supuesta neutralidad
valorativa de la ciencia y tecnología” (2005b), “Mitos, creencias, valores: cómo hacer
más “científica” la ciencia; cómo hacer la “realidad” más real” (2008); Armando
Menéndez Viso: Las ciencias y el origen de los valores (2005); incluso se encuentran
dos tesis doctorales al respecto, de María Concepción Pérez Sedeño: Valores cognitivos
y contextuales en periodo de ciencia normal. La medicina clínica (2003); Verónica Sanz
González: Valores contextuales en ciencia y tecnología: el caso de las tecnologías de la
computación (2011).
En México y Argentina, también hay autores interesados, en el problema de relación
entre ciencia y valores, que de alguna forma tocan con cierto rigor el asunto. Por
ejemplo, en México los autores son Sergio F. Martínez Muñoz, “El reconocimiento de
la pluralidad de valores en la ciencia: La propuesta de Javier Echeverría” (1999),
Geografía de las prácticas científica (2003), “Ciencia, valores y prácticas científicas”
(2005); León Olivé: El bien, el mal y la razón (2000), “Normatividad y valores en la
ciencia y la tecnología” (2004a) “Normas y valores en la ciencia bajo un enfoque
naturalizado” (2004b), La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento
(2007). En Argentina tenemos a Ricardo Gómez: “Lenguaje y elección de teorías:
contra la historia oficial” (2010), “OTTO NEURATH: Lenguaje, ciencia y valores. La
incidencia de lo político” (2011), aunque el autor trabaja en EE.UU.; Fernando Tula
Molina: “Capacidad tecnológica y valores sociales” (2006); Leonardo Rodríguez Zoya:
“Complejidad: la emergencia de nuevos valores epistémicos y no epistémicos en la
historia de la ciencia contemporánea” (2008), “Complejidad de la relación entre ciencia
y valores. La significación política del conocimiento científico” (2009), “Hacia una
epistemología política: La tensión entre ciencia y política en la filosofía de la ciencia del
positivismo lógico” (2010).
34
Incluso, en nuestro país, Perú, tenemos a Alberto Cordero que trabaja en CUNY-
EE.UU. El autor, de alguna forma dedicó algunos artículos sobre el papel de los valores
en la ciencia. Es simpatizante a la vez crítico del asunto, sus obras: “Las ciencias
naturales y los valores” (1982); “Science, objectivity and moral values” (1992);
“Pluralism, scientific values, and the values of science” (2008).
En portugués, especialmente en Brasil, existen muchos autores dedicados a la
reflexión del papel de los valores en la ciencia, la mayoría, tal vez, bajo la influencia de
Hugh Lacey, desde los mediados de la década del noventa del siglo anterior.
Exceptuando, quizá, por ejemplo, a Sergio Martins quien desde los años ochenta, hizo
algunas reflexiones del tratamiento axiológico de la ciencia, algunos de sus trabajos lo
muestran así, por ejemplo: “Abordagem axiológica de la epistemologia científica”
(1981), Sobre o papel dos “desiderata” na ciência (1987) [tesis doctoral], “Intrinsic
values in Science” (2001).
Los otros autores que pueden ser mencionados en Brasil se encuentran: Marcos
Barbosa de Oliveira: “A epistemologia engajada de Hugh Lacey” (1999), “A
epistemologia engajada de Hugh Lacey II” (2000), “Neutralidade da ciência,
desencantamento do mundo e controle da natureza” (2008), “Formas de autonomia da
ciência” (2011); Pablo Mariconda: “O controle da natureza e as origens da dicotomia
entre fato e valor” (2006), “Galileo and modern science” (2011), “Get ready for
technoscience: the constant burden of evaluation and domination” (2012); Paulo
Mariconda y Hugh Lacey: “A águia e os estorninhos: Galileo e a autonomia da ciência”
(2001). Lacey y Mariconda: “The Eagle and the starlings: Galileo’s argument for the
autonomy of science-how pertinent is it today?” (2012); Alberto Cupani: “A ciência e
os valores humanos: Repensando uma tese clássica” (2004); incluso existen tesis de
grado académico que exploran el tema, por ejemplo de, Brena Fernandez: O devir das
ciências: Invenção ou inserção de valores humanos (2004) [Tesis Doctoral],
“Retomando a discussão sobre o papel dos valores nas ciências: a teoria econômica
dominante é (pode ser) axiologicamente neutra?” (2006), “A epistemologia de Hugh
Lacey em diálogo com a economia feminista: neutralidade, objetividade e pluralismo”
(2008), como los títulos de los artículos lo indican, la autora aplica el problema de los
valores a la teoría económica; otra tesis, Kelly Koide: O papel dos valores cognitivos e
não-cognitivos na atividade científica: O modelo reticulado de Larry Laudan e as
estratégias de pesquisa de Hugh Lacey (2011) [Tesis de Magister].
35
En la perspectiva francesa, se puede mencionar por lo menos dos autores: Raymond
Boudon y Bruno Latuor, a pesar de ser sociólogos, sus análisis tienen un tenor
filosófico, muy influyente en la concepción de la ciencia contemporánea. Veamos, por
ejemplo, sus obras, Boudon: O Justo e o verdadeiro. Estudos sobre a objectividade dos
valores e do conhecimento (1995); Latuor: Políticas da natureza: Como fazer ciência na
democracia (2004). Otro autor joven y promisor, pero con carrera filosófica, Nicolas
Lechopier, aplica el modelo de la interacción entre ciencia y valores, a las “ciencias de
la salud”, específicamente a la epidemiología, caso no usual en los enfoques filosóficos
de la ciencia, véase sus trabajos: Les valeurs de la recherche: Enquête sur la protection
des données personnelles en épidémiologie (2011a) “Ética e justiça nas pesquisas
sediadas em comunidades: o caso de uma pesquisa ecossistêmica na Amazônia”,
(2011b), “Sciences, valeurs et pluralisme chez Hugh Lacey” (2012).
Recientemente, dos autores alemanes: Martin Carrier y Torsten Wilholt, ambos de la
Universidad de Bielefeld, emplazan su interés a los análisis de la ciencia desde la
perspectiva axiológica; el primero, se inclina por la reflexión relacionada con la política
científica y la comercialización de la investigación. Cuyas obras podemos mencionar:
“Knowledge and control. On the bearing of epistemic values in applied science” (2004),
“Science in the grip of the economy: On the epistemic impact of the commercialization
of research” (2008), “Underdetermination as an epistemological test tube: Expounding
Hidden values of the scientific community” (2011), “Values and objectivity in science:
Value-ladenness, pluralism and the epistemic attitude” (2012). El Segundo autor, cuyas
obras tenemos: “Design Rules: Industrial Research and Epistemic Merit” (2006a),
“Scientific autonomy and planned research: The case of space science” (2006b), “Bias
and values in scientific research” (2009), “Scientific freedom: Its grounds and their
limitations” (2010), “Epistemic trust in science” (2012).
Recordando que el objetivo del presente trabajo es la presentación del modelo
filosófico de la ciencia de Hugh Lacey, quién en nuestra opinión desarrolla de forma
fructífera su modelo de interacción entre ciencia y valores. Recientemente, o casi en los
últimos diez años, en el Brasil dictó una serie de “Seminarios”, especialmente
organizado por el Departamento de Filosofía y la Revista Scientiae Studia, de la
Uniersidade de São Paulo (USP), Los Seminarios muestran la dedicación exclusiva del
autor al tema de la relación ciencia y valores. Veamos, por ejemplo, los títulos de los
seminarios: “Prática científica: a inter-relação entre adotar estratégias e sustentar valores
sociais”, de marzo a junio de 2004; “Ciência e valores”, en el primer Semestre de 2006;
36
“Sobre a interação entre ciência e valores: Autonomia, neutralidade, precaução e
democracia”, de abril a junio de 2009; “On the integration between science and ethical
and social values: Completing the model of this interaction, and seven new thesis”,
curso de posgrado del primer semestre de 2011; “Ciência, tecnociência, valores e
sociedade: assuntos correntes de pesquisa”, de febrero a mayo de 2013. La participación
en tales Seminarios, nos llevó a interesarnos en la temática, de aquí nuestra osadía en
tratar de sistematizar, por lo menos, introductoriamente, el modelo epistemológico del
autor.
37
CAPÍTULO II
2. EL MODELO FILOSÓFICO DE LA INTERACCIÓN ENTRE
CIENCIA Y VALORES DE HUGH LACEY
“La ciencia puede ser evaluada no solo por el
valor cognitivo (epistémico) de sus productos
teóricos, sino también por su contribución para la
justicia social y el bienestar humano” (Lacey,
2010a, p. 102).
Nuestro autor observa, de forma resumida, que durante mucho tiempo, los empiristas
y racionalistas pensaron que una buena teoría científica es racionalmente aceptable si
los juicios científicos correctos son derivados según ciertas reglas: la inducción, la
deducción, la hipotética-deductiva, o formalizados según el cálculo de probabilidades.
Pues, suele haber muchas propuestas rivales, pero no siempre se llega a un consenso, las
explicaciones de los juicios científicos correctos en tales reglas han estado muy
enredado en disputas supuestamente insolubles (cfr. Lacey, 1998, p. 61).
Resulta, entonces, que nuestro autor trata el problema de la racionalidad científica o
la cuestión de cómo se constituye un juicio científico correcto, desde una perspectiva
alternativa, a saber, en términos de un conjunto de valores: los valores cognitivos.
Sostiene que los juicios científicos correctos son realizados por medio de un diálogo
entre los miembros de la comunidad científica sobre el nivel de la manifestación de
tales valores para una teoría o para teorías rivales, en vez de por medio de la aplicación
de un algoritmo ideal usado por científicos individuales (Ibíd.). El autor reconoce, como
sus antecesores, en esta tarea a Thomas Kuhn (1977), la influencia personal de Roy
Bhaskar (1979, 1985a, 1985b) y, especialmente, a Ernan McMullin (1983).
De acuerdo con Lacey, un valor, por lo general, es un criterio de lo que es bueno. Por
ejemplo, un valor cognitivo es un criterio de un buen entendimiento científico, un valor
38
social es un criterio de una buena sociedad, un valor moral es un criterio de un buen
relacionamiento entre personas. Pues, cuando se practica la ciencia, tendríamos interés,
además de un buen entendimiento, en la posibilidad de sus aplicaciones que pueden
servir a los valores sociales y morales; para realizar esto será necesario adoptar una
estrategia, pues esta definirá las posibilidades que deseamos investigar, en la medida
que se investiga será importante inquirir las posibilidades reales que puedan ser
realizados en la práctica. Como también, será importante que las teorías sean evaluadas
a través de criterios confiables, a saber, los valores cognitivos. A pesar, de no haber
simpatía alguna con la terminología, pues algunos autores prefieren usar términos como
“criterios de evaluación”, “reglas” o “confirmación”. Para nuestro autor es importante
reconocer que esos criterios operan en términos amplios, según la misma lógica, como
valores en general. Pues esto también sugiere que los valores no precisan de ser visto
como algo subjetivo, ya que en la ciencia tales valores cognitivos son más o menos
objetivos y habría un consenso con relación a ello.
Decíamos líneas arriba que nuestro autor se dedica exclusivamente al problema de la
relación entre ciencia y valores desde los años noventa del siglo pasado. Durante todo
esos años hasta hoy, sus preocupaciones conciernen a asuntos como la existencia de
relaciones mutuamente reforzadoras entre las estrategias metodológicas que son
adoptadas en la investigación científica y los valores ético-sociales sustentados por los
investigadores; el desarrollo del modelo de cómo ello funciona y la forma de cómo
evitar el relativismo, permitiendo que los resultados científicos sean aceptados de
acuerdo con la imparcialidad; y que el modelo permita jugar un papel importante en la
formulación de la estructura de una propuesta y la implementación correspondiente de
algún proyecto científico institucional, a saber, del entendimiento de la relación entre
ciencia, tecnología y sociedad, y del propio significado de la tecnociencia, no solo de
hoy en día, sino también para futuros desarrollos.
En la primera etapa de sus escritos, el autor, resume su modelo filosófico de la
ciencia en diez tesis (cfr. Lacey, 2005a), que trató principalmente del impacto de los
valores sobre la elección de las estrategias metodológicas. Pero, desde hace algunos
años más recientes ha dirigido su mirada a algo diferente, a la forma en que las
investigaciones científicas tienen impacto en el reino de los valores, especialmente en el
propio papel de las deliberaciones democráticas sobre la política de la ciencia y la
tecnociencia, es decir, incluye las reflexiones sobre cómo conducir la ciencia para que
39
contribuya apropiadamente a la sustentabilidad medio-ambiental y el bienestar humano,
de tal forma que la responsabilidad de los científicos sea adecuadamente ejercida.
Todavía, en sus trabajos más recientes, ha tratado los asuntos relacionados con la
ciencia aplicada, especialmente, concerniente a la legitimidad de la aplicación de los
descubrimientos científicos innovadoras en las prácticas sociales. Para incluir estas
reflexiones adicionales a su modelo, Lacey amplía sus diez tesis, revisadas hasta veinte.
Que son necesarias para integrar sus propuestas sobre como los valores apropiadamente
juegan un papel en conexión con la justificación y la aplicación de los nuevos
descubrimientos científicos, por ejemplo, el endosamiento7 (endorsement) de teorías o
hipótesis (ver §2.8.), vale decir, los juicios donde las hipótesis (con ciertos riesgos) son
suficientemente bien sustentadas para justificar una acción en la forma que son
informadas por ellos mismos, a pesar de que ellos no pueden (por varias razones) ser
aceptados, hasta el momento, de acuerdo con la imparcialidad.
Luego de este breve resumen descriptivo de algunos puntos del modelo filosófico
propuesto por Lacey presentaremos sus veinte tesis filosóficas, que muestran en líneas
generales, la síntesis de su aporte a la filosofía de la ciencia. Cabe resaltar que las veinte
tesis son de exclusividad, incluye sus primeros diez tesis anteriores con una
organización diferente, exclusivas porque aún no están publicadas en ninguno de sus
trabajos. Las veinte tesis fueron presentadas en el XXII Seminario Internacional de
filosofía e Historia de la ciencia, en el Departamento de Filosofía de la Universidad de
São paulo en Brasil 2011. Cabe advertir, que las tesis aún están en construcción sujetas
a sugerencias y revisiones críticas.
7 El término inglés ‘endorse’ o ‘endorsement’, entre otros de sus significados, tiene un sentido también de
aprobar, aprobación, apoyar, ratificar; en estos sentidos, el autor, usa el significado del término,
específicamente en el sentido de una aceptación provisional de una hipótesis o teoría. En el castellano
no es usual, pero algunos diccionarios le dan también el sentido de aprobación, por ejemplo, el traductor
electrónico google. Nosotros traducimos y usamos los términos: ‘endorse’ como endosar,
‘endorsement’ como endosamiento, en el sentido de aprobación o, en el sentido que usa el autor, vale
decir, como aceptación provisional de una teoría o hipótesis.
40
2.1. Veinte tesis filosóficas de la ciencia de Hugh Lacey
A pesar que las veinte tesis aún están en construcción, ellas sintetizan los
lineamientos fundamentales del modelo del autor que nos pueden guiar para un
entendimiento más o menos sistematizado y general de su propuesta o aporte en su
reflexión filosófica de la ciencia, y son las siguientes:
Tesis 1: En toda la tradición de la ciencia moderna, la idea en que la ciencia está libre de
valores se entiende mejor en la combinación de tres tesis: imparcialidad, neutralidad y
autonomía que son los valores constitutivos de las prácticas científicas y de las
correspondientes instituciones científicas – donde, entre otras cosas, la imparcialidad
presupone una distinción entre valores cognitivos y valores sociales (éticos y de otros
tipos de valores no-cognitivos), y la neutralidad presupone la exclusión de juicios de
valor en las implicaciones lógicas de las teorías científicas.
Tesis 2: (a) Solo la imparcialidad puede ser sustentada sin ambigüedad. Vale decir, en
la medida que expresa el valor de la aceptación de una teoría de un dominio de
fenómenos, si y solo si manifiesta los valores cognitivos en un alto grado a la luz de los
datos empíricos relevantes, y se rechaza una teoría, si y solo si, fuera inconsistente con
otra teoría imparcialmente aceptado – así, no hay un papel legítimo para los valores
sociales e éticos al lado de los valores cognitivos, cuando está en juego la aceptación de
una teoría.
(b) La neutralidad, los resultados científicos pertenecen al patrimonio común de la
humanidad, sirven equitativamente a todas las perspectivas viables de valor, se
encuentran comprometidos con las prácticas científicas dominantes, pero podría
manifestarse más si las investigaciones científicas se desarrollasen dentro de un
pluralismo de metodologías.
(c) La autonomía no es un valor que puede estar bien manifiesto en las prácticas
científicas, a menos que su formulación esté calificada, tal que la autonomía se torne
comprensiva para incluir el compromiso por parte de las instituciones científicas, y
mantener el diálogo con una amplia variedad de grupos sociales que incorporen diferentes
perspectivas de valores – y en el dialogo será necesario responder a las críticas, tomar
seriamente los intereses públicos en la determinación de las prioridades de la
investigación, mantener transparencia y, tal vez, aceptar un grado de monitoreo y
regulación de sus actividades. (Este autonomía-calificada podría contribuir para una
manifestación más alta de la neutralidad).
Tesis 3: La investigación científica siempre es conducida bajo una estrategia cuyos
papeles principales son: (i) restringir los tipos de teorías (o hipótesis) a ser considerados
y posiblemente confirmados en un proyecto de investigación que lleva hacia una
especificación de los recursos conceptuales disponibles de los tipos de posibilidades que
pueden ser identificados, y de los tipos de modelos, analogías y estimulaciones que
pueden ser usados en el curso de la investigación; y (ii) seleccionar los tipos de datos
41
empíricos que se buscan y se relatan, y cuáles de los fenómenos y aspectos que pueden
ser observados e investigados.
Tesis 4: La ciencia moderna ha sido desarrollada casi siempre y exclusivamente bajo un
tipo especial de estrategias (tienen muchas variedades) que pueden ser denominadas de
estrategias del enfoque descontextualizante (ED), bajo las cuales las teorías se restringen
para que representen los fenómenos y las encuadran sus posibilidades generativas a partir
de las estructuras subyacentes ( y sus componentes), el proceso, la interacción y las leyes
que los gobiernan (típicamente expresadas en términos matemáticos). La representación
de los fenómenos de esa manera envuelve su descontextualización: los fenómenos están
disociados de cualquiera de las relaciones que puedan tener con los acuerdos sociales, con
las cualidades sensibles y los valores – de cualquiera de las posibilidades que ellos
puedan obtener en virtud de su inserción en contextos particulares de lo social, lo humano
y lo ecológico. Y los datos empíricos son presentados usando categorías descriptivas que
generalmente son cuantitativas y aplicables en virtud de las mediciones, uso de
instrumentos y operaciones experimentales.
Tesis 5: Algunos fenómenos, objetos y reivindicaciones no pueden ser investigados
adecuadamente dentro del ED. La investigación científica – la investigación empírica
sistemática – de ellas que produce resultados de acuerdo con la imparcialidad, precisa (y
puede) ser conducida bajo otras estrategias no reducidas a estrategias que hacen parte del
ED. (Este es una propuesta empírica – basada en ejemplos concretos de la investigación
fecunda conducida bajo estrategias no reducidas que la de aquellas que hacen parte del
ED). El pluralismo metodológico hace posible que todos los fenómenos puedan (en
principio) ser objetos de investigación científica.
Tesis 6: (a) La adopción casi exclusiva de la estrategia del ED de la ciencia moderna se
explica debido a: (i) su fecundidad para producir los resultados de acuerdo con la
imparcialidad y la potencialidad del desarrollo prácticamente ilimitado; (ii) su adopción
muestra relaciones mutuamente reforzadoras con los valores sociales que pueden
denominarse valores del progreso tecnológico (VPT) y; (iii) los VPT prevalecen en todos
los países industrialmente avanzados y se incorporan en sus instituciones más
importantes.
(b) Existen buenas razones para el privilegio organizado de las estrategias del ED, en la
medida en que hay buenas razones para sustentar los VPT.
Tesis 7: Los valores sociales pueden promover fuertes razones para adoptar un tipo de
estrategia específico (como en la tesis 6 (ii)): adoptar estrategias (sujeto a las condiciones
en que las estrategias sean fecundas (como en la tesis 6 (i)) teniendo en cuenta las
relaciones mutuamente reforzadoras entre ellas y los compromisos con ciertos valores
sociales, la adopción de estrategias bajo los cuales se pueden identificar sistemáticamente
ciertas posibilidades valoradas y descubrir los medios de realizarlas, o producir
potencialmente resultados que en sus aplicaciones promuevan intereses definidos por los
valores en cuestión. Por lo tanto, si una posibilidad no pueda ser identificada por una
estrategia favorita (por ejemplo, dentro de un ED), eso no sirve como evidencia contra tal
posibilidad.
Tesis 8: En el momento que una estrategia es adoptada puede ser lógicamente separada
con el momento de la decisión de aceptar o rechazar una teoría (de un dominio específico
42
de fenómenos), construida bajo una estrategia, de modo que el compromiso con la
imparcialidad puede ser mantenido en el último momento, pues los valores sociales
tienen un papel legítimo en el primer momento. Además de ello, los valores sociales en
juego en el primer momento pueden ser los mismos cuya promoción es informada en un
tercer momento, en el de la aplicación del conocimiento científico.
Tesis 9: Tan fuerte es la garra de las estrategias del ED en la ciencia moderna (y en sus
instituciones de investigación y educación) que a veces no se percibe que pueden haber
posibilidades (en ciertos dominios de fenómenos, por ejemplo, en la agricultura) que hay
intereses que contesten a los VPT, que no pueden estar encuadradas bajo las estrategias del
ED; por tanto, pueden estar bajo otros tipos de estrategias (por ejemplo, en las estrategias
agroecológicas).
Tesis 10: Los fines de la ciencia son bien servidos en la institucionalización de las
prácticas científicas, de modo que puedan ser implementadas una pluralidad de
estrategias, vinculadas respectivamente con diferentes valores sociales. Eso depende de
en qué medida las instituciones científicas adopten la autonomía-calificada, así se facilita
una mayor manifestación de la neutralidad, mejor atención a los valores suscitados por
las aplicaciones y, sobre todo, el fortalecimiento de las instituciones en la participación
democrática.
Tesis 11: Cada vez más, la ciencia se torna en tecnociencia: la investigación científica
(al contrario del compromiso con la neutralidad) da prioridad a la investigación que
busca conocimiento que conduce al descubrimiento de innovaciones tecnocientíficas que
sirvan los interés del crecimiento económico, competitividad en el mercado internacional
y, generalmente, a los valores del capital de mercado (VC&M).
Tesis 12: La innovación tecnocientífica, característicamente, está informada por el
conocimiento científico, aceptada de acuerdo con la imparcialidad, que resulta de
investigaciones conducidas bajo las varias formas de estrategias del ED. Este tipo de
conocimiento también explica la eficacia de una innovación. Los objetivos
tecnocientíficos incorporan conocimiento obtenidos bajo las estrategias del ED; también,
incorporan los VPT y los VC&M.
Tesis 13: Generalmente las estrategias del ED no son adecuadas para la investigación de
todas las reivindicaciones pertinentes a los juicios sobre la legitimidad de la
implementación de una innovación, por ejemplo, pertinentes a los riesgos, beneficios y
prácticas alternativas que no utilizan generalmente la innovación. Para investigar esas
reivindicaciones se precisa utilizar estrategias no reductoras, como aquellas que hacen
parte del ED.
Tesis 14: Generalmente, las reivindicaciones hechas sobre los riesgos (e incertezas), los
beneficios y las alternativas en las deliberaciones (relevantes a las políticas públicas y a la
introducción de reglamentos para el uso de la innovación) sobre la legitimidad de
implementar una innovación tecnocientífica no está aceptada de acuerdo a la
imparcialidad (ya por causa del tiempo limitado o por la complejidad de los fenómenos,
que aún no se ha llevado acabo). Esas reivindicaciones solo pueden ser endosadas, es
decir, evaluadas y confirmadas como suficientemente buenas por los datos empíricos
disponibles, tal que sea legítimo en la praxis de la forma informada por ellas (hasta que se
tenga, por los menos, más datos relevantes disponibles).
43
Tesis 15: La confusión (identificación incorrecta) de los endosamientos con las
reivindicaciones aceptadas de acuerdo con la imparcialidad no son concordes con la
imparcialidad propiamente dicha.
Tesis 16: Los endosamientos – como aquellos hechas sobre los riesgos (e incertezas),
beneficios y alternativas – tiene su base racional en datos empíricos obtenidos en la
investigación científica (sistemática y empírica), juntamente con los juicios de que los
datos disponibles permiten confirmaciones suficientemente fuertes para legitimar las
acciones informadas por ellas (como si fueran verdaderas). Así, cuando se endosa una
reivindicación, uno también endosa ‘las evidencias que apoyan esa reivindicación como
siendo suficientemente fuertes, tal que no es necesario tener en cuenta las consecuencias
que pueden seguirse, si ella llegase a informar las acciones, y que en verdad fuera falsa’.
Cuando hay riesgo en consecuencias dañinas, cuando mayor es la seriedad ética sobre los
daños con el riesgo, mayor debe ser la probabilidad de que los daños realmente no
ocurran. Por tanto, lo valores éticos/sociales – no obstante no ser parte de la evidencia –
desempeñan un papel importante para justificar que los datos disponibles proporcionen
evidencias suficientes para legitimar los endosamientos.
Tesis 17: Los datos empíricos, pertinentes para la evaluación de los endosamientos
deben ser buscados en la investigación imparcial. Una investigación (al respecto de la
evaluación empírica de P) es imparcial si en ella las cuatro preguntas siguientes son
tratadas de modo que (a) el interés por obtener los datos empíricos, por parte de todos los
grupos relevantes, son tenidos en cuenta, (b) las reivindicaciones relevantes de cada
grupo están sujetas a la crítica con base en las más fuertes evidencias empíricas que se
puedan obtener y, (c) a la luz de los datos considerados relevantes por los críticos:
(i) ¿qué tipos de datos empíricos son relevantes para confirmar o rechazar P?
(ii) ¿Los datos disponibles proporcionan evidencias para P lo suficiente como para
concluir que más investigación sería irrelevante?
(iii) ¿La investigación suficiente, potencialmente relevante para el posible rechazo de P,
ha sido bien conducida?
(iv) ¿Las respuestas adecuadas que fueran dadas a las hipótesis alternativas, que los
críticos proponen para su consideración, se basaron en la investigación empírica?
Las propuestas aceptadas de acuerdo con la imparcialidad son los resultados de la
investigación imparcial en que las cuatro preguntas han sido adecuadamente tratadas
satisfaciendo a todos los grupos interesados.
Tesis 18: La investigación imparcial sobre los riesgos debe proporcionar ‘escenarios’
empíricamente – y teoréticamente – basados en el espacio de los efectos de la
implementación de una innovación tecnocientífica, las hipótesis sobre los efectos posibles
de la implementación y su variación en las condiciones del uso actual de ellas, teniendo
en cuenta las dimensiones social/económico/políticas de las condiciones y los
mecanismos de producción de los efectos y, por lo tanto, utiliza en la investigación la
pluralidad de estrategias relevantes. (a) En esta investigación todos los efectos posibles,
identificados como riesgos de la perspectiva de valores de algún grupo con intereses en el
asunto, deben ser (en principio) investigados, indiferente al tipo de mecanismos que
44
pueden generar los efectos, en la condición de que fueran plausibles desde el punto de
vista empírico o teorético. (b) La investigación del espacio de los efectos debe ser
realizada no solo para la innovación tecnocientífica propuesta, sino, también, para cada
una de las alternativas sugeridas de la cuestión sobre el espacio de las alternativas – ¿qué
alternativa, considerada en todas los casos, es la mejor alternativa? las variaciones
dependen de cómo la mejor puede ser tan diferente tomada en el contexto de diferentes
localidades y perspectivas de valor, debe ser investigada empírica y teoréticamente.
Tesis 19: En las deliberaciones sobre la legitimidad de la implementación de las
innovaciones tecnocientíficas, es muy probable que los endosamientos sean identificadas
incorrectamente con las reivindicaciones aceptadas de acuerdo con la imparcialidad – a
menos que la investigación imparcial fuera conducida de modo que permita la inclusión y
la representación de todas las perspectivas de valores que motivan los intereses en los
asuntos y, por lo tanto, utilizan la variedad de las estrategias metodológicas que tiene
relaciones mutuamente reforzadoras respectivamente con ellas. La neutralidad –
entendida en términos de inclusión de los valores relevantes, en el lugar propio en la
investigación, y no en términos de exclusión total de los valores de las prácticas
científicas – es una presuposición de la investigación científica imparcial. También, tal
inclusión (fortalecida por el pluralismo metodológico) es una condición necesaria para
responder la pregunta: ‘¿De qué manera la investigación científica debe ser conducida de
modo que garantice que la naturaleza sea respetada – que sus potencialidades
regenerativas no sean ulteriormente solapadas y, que sean restablecidas donde fueran
posible – y que el bienestar de todos, en todo lugar, puedan ser ampliados?’.
Tesis 20: Las prácticas científicas – aquellas en que el conocimiento está propuesto,
confirmado, y (a veces) aplicado – son prácticas socio-históricas que acontecen en el
mundo de la experiencia y valor humano conducidas por agentes humanos, cuyas
acciones pueden ser explicadas en términos de sus creencias, percepciones, deseos, e
valores. La investigación científica, que se restringe al uso de las estrategias del ED, falla
en sus categorías necesarias para entender su propia racionalidad y los límites de su
aplicabilidad, y en aquellas necesarias para articular su propio carácter moral, así, la
investigación restringida de esa forma se torna vulnerable siendo cooptada
predominantemente al servicio de los intereses de los poderes (cooperativas y
gubernamentales), sin consideración de sus méritos éticos y democráticos.
Consecuentemente, la ciencia no trata con alta prioridad los efectos (ambientales,
sociales, humanos), posiblemente dañinos, de las aplicaciones del conocimiento
científico, tal que los efectos, como el calentamiento global y la destrucción de la
biodiversidad, pueden ser generados efectivamente fuera de la atención de los científicos
(y otros), hasta el punto que sean irreversibles. Así, la ciencia (conducida bajo esas
restricciones) no es capaz de anticipar las crises sociales como aquellas confrontadas hoy
en día (ambientales, sociales, financieras), o de contribuir más para la resolución de ellas.
La investigación pertinente para tales fines, precisa ser conducido utilizando los recursos
completos del pluralismo metodológico.8
8 Lacey, texto inédito distribuido en el XXII Seminario Internacional de Filosofía e Historia de la Ciencia,
en el Departamento de filosofía USP São Paulo-Brasil en 2011).
45
2.2. Una teorización y análisis sobre la naturaleza de los valores y
juicios de valor
Antes de entrar en detalles en la presentación del foco principal de la propuesta
filosófica de la ciencia de Lacey, es necesario exponer brevemente en la presente
sección, la importancia de los criterios axiológicos de la praxis científica, como el autor
acostumbra hacerlo al comienzo de alguna de sus obras.
En el análisis de la naturaleza de los valores, el autor, tiene como objetivo tratar de
incorporar elementos como la aplicación de todo tipo de valores: valores cognitivos,
valores personales, valores éticos, valores sociales, valores institucionales (por ejemplo,
valores de las instituciones científicas), sin tratar de obscurecer las distinciones
fundamentales entre los varios tipos de valores. Quiere explicar también cómo los
descubrimientos científicos (los enunciados de hecho) pueden ser relevantes para la
evaluación de juicios de valor; no desea involucrar la reducción de juicios de valor a
expresiones de preferencias personales o subjetivas, no obstante, no niega algún
elemento de subjetividad personal en la sustentación de valores, como no presupone que
el valor de la ciencia (su racionalidad) sea de carácter diferente de los otros valores.
Desea explicar también en detalle las imbricaciones entre hecho y valor, vinculando la
reflexión de los valores con las experiencias, con nuestras vidas e instituciones, por
ejemplo, se sirve para explicar la formación y transformación de nuestros valores (los
valores que sustentamos) y, por qué (frecuentemente) las personas sostienen valores
diferentes y articulan las razones para sustentar sus valores de maneras diferentes. Si
proporciona los fundamentos para las normas y los principios éticos, para identificar los
criterios para usar y evaluar los juicios de valor, inclusive los juicios acerca de los
deberes, responsabilidades y de lo que sea legítimo, identifica los criterios para elegir
entre los posibles rumbos de la acción política (criterios para criticar acciones políticas
y para sugerir alternativas viables). Para evaluar el comportamiento de las personas y
regular las instituciones y las estructuras sociales.
En la reflexión sobre la gramática y lógica de los valores, la sustentación de valores y
juicios de valor, Lacey sustenta que existen varios tipos de valores: lo personal, lo ético
(moral), los sociales, los estéticos, los cognitivos, etc.; todos eses tipos de valores
compartirían la misma gramática y ciertos aspectos lógicos, una persona sustenta un
conjunto de valores de varios tipos – una perspectivas de valores – que se ajustan juntos
más o menos coherente y ordenadamente, dentro de los cuales existen relaciones de
46
refuerzo mutuo (por ejemplo, habría relaciones de refuerzo mutuo entre el valor ético
‘solidaridad’ y el valor social ‘justicia’). Un valor, que marca lo que es considerado
‘bueno’ por una persona (o grupo, cultura, sociedad, institución, etc.), será digno de
nuestra aspiración. Lacey admite que sus análisis comienzan con la sustentación de los
valores de las propias personas y de sus convicciones de lo que es ‘bueno’ y, a partir de
ello también se podría exigir si lo que es ‘bueno’ podría ser especificado de manera
aceptable para todo el mundo, independiente de la cultura, sociedad, grupo, etc.
2.2.1. Los valores éticos
Para nuestro autor, el fundamento de la ética se manifiesta en el interés por el
florecimiento humano, por el bienestar del mundo, en todos lugares y de todas las
personas, inclusive de aquellas de las generaciones futuras, que pueden ser afectadas
por el impacto de nuestras acciones. Las características que definen las vidas que
manifiestan el bienestar humano, las relaciones entre personas y el medio ambiente
natural - necesario para cultivar el bienestar de uno mismo y de todo los otros - para
aliviar los daños y el sufrimiento. Esas características y relaciones que varían desde las
perspectivas culturales, sociales y personales, serán las bases para generar las normas y
los principios éticos, los juicios acerca de los deberes y responsabilidades, lo que sea
legítimo, los criterios para elegir entre los posibles rumbos de acción o política, y para
evaluar y regular los comportamientos, las estructuras y las instituciones sociales.
Los valores éticos, de esta forma, valga la redundancia, serán las características que
definen (los componentes) de una vida humana digna lo ‘mejor’, lo distintivo de lo
humano, en sus relaciones entre las personas y dentro ellas con el medio ambiente
natural y los incontables seres que los componen, como también con otros seres que
pueden ser reconocidos en una concepción del mundo (por ejemplo, un ser superior
metafísico o un Dios), en la medida que ellos pueden estar vinculados al bienestar
humano. Lo fundamental estaría en la ‘sustentación de un valor’ por una persona, cuyas
características y relaciones se constituirían solo cuando se sustentan como valores por
una persona. La sustentación involucraría, varios tipos de valores éticos.
En primer lugar, para nuestro autor, los valores éticos se articulan en palabras,
cuando hablamos de las características y relaciones, de la noción de bienestar y de la
caracterización de lo distintivo de los seres humanos sobre lo que es una ‘vida mejor’
(los valores que sustentamos) que serían parte de la práctica de la auto-interpretación,
47
que hace posible la discusión, la interpretación y la argumentación sobre los asuntos
éticos, el contexto para determinar normas éticas, juicios de valor, responsabilidades y
legitimidad que pueden funcionar como criterios para elegir entre las opciones para la
acción disponible, como padrones para evaluar comportamientos, instituciones y
estructuras sociales (la ética estaría, parcialmente, constituida por las interlocuciones
sobre sus propios asuntos).
En segundo lugar, la ética se manifiesta en acciones, en el comportamiento de algún
agente, por ejemplo, cuando opera como un factor fundamental para explicar los
objetivos adoptados y los compromisos asumidos por una persona. Por otro lado, la
ética se manifiesta en la incorporación en las instituciones, las prácticas, las políticas
y en las estructuras sociales, cuando la institución proporciona funciones y papeles,
permiten la manifestación del valor (por ejemplo, la honestidad no está bien incorporada
en las instituciones, en vista que permiten las negociaciones corruptas).
Según nuestro autor, siempre habrá brechas (divergencias, tensiones, discrepancias)
entre los valores éticos que X (una persona) articula, y aquellos manifestados en sus
acciones. Raramente existirá una coherencia completa entre la articulación y la
manifestación de nuestros valores éticos. La fuente de las brechas tiene varios orígenes:
primero, el hecho de que nuestras aspiraciones pueden ir (y frecuentemente deben ir)
lejos de las realidades actuales (por ejemplo, la solidaridad con los pobres). Se articulan
ideas, aspiraciones para ganar la capacidad de manifestar ciertos valores en el futuro.
Segundo, en la falta de autocomprensión, contradicciones en la conciencia, o en la
tendencia para el compromiso social. Tercero, en la medida que vivimos, precisamos
conducir nuestras vidas en la interacción con otros, de tal forma que la manifestación de
algunos valores puede depender de la reciprocidad con otros (por ejemplo, mantener la
amistad), que frecuentemente la reciprocidad necesaria ocurre apenas cuando el valor
está bien incorporado en una institución o movimiento social.
Sustentar auténticamente un valor ético para el autor requiere: (i) desear vivir una
vida en el cual el valor se torne progresivamente manifiesto del modo más completo en
el comportamiento; (ii) creer en que una vida digna sea caracterizado por la
manifestación plena de tal valor y (iii) al elaborar (i), se tiene que comprometer con una
trayectoria de vida en el cual la brecha de su articulación y su manifestación disminuya
progresivamente, ello generalmente implica la participación en las instituciones que
manifiestan los valores sociales relacionados. Estas tres condiciones asegurarán que
48
los compromisos éticos auténticos no pueden permanecer estáticos o complacientes,
sino ser dinámicos (cfr. Lacey, 2006a, p. 41).
Para una presentación de las características generales de los valores éticos, Lacey
trata de estructurarlo de la forma siguiente:
La sustentación (por X) de un valor ético
v (por ejemplo, la honestidad) es un valor ético sustentado por X:
1. X desea que v se manifieste en grado elevado en sus acciones
2. X cree que la manifestación elevada de v en sus acciones es parcialmente
constitutiva de una ‘buena vida’.
3. X se compromete (ceteris paribus) a actuar para aumentar el grado de la
manifestación de v en sus acciones (o para mantener el grado ya elevado), es
decir, para disminuir la brecha entre la articulación de v y la manifestación de v
en sus acciones.
Para una generalización, por ejemplo, de la sustentación de todos los tipos de
valores, puede ser representado por -valores, variables que pueden expresar la
gramática de los valores en general:
- tipos de valores (característicos de un ‘buen’ )
v - una característica que pueda manifestarse en en mayor o menor grado
X - una persona
Entonces tenemos:
= ético; = vida humana; v = característica de una ‘buena’ vida humana
= social; = sociedad (institución, estructura social); v = característica de una
‘buena’ sociedad.
= cognitivo; = teoría (hipótesis); v = característica de una ‘buena’ teoría, una
teoría que representa un buen entendimiento.
-valores exhibe las varias formas, como los valores éticos – acompañado por
brechas – y con la variación indicada por el uso de ‘ ’.
49
Un valor social – por ejemplo, el respeto a los derechos humanos – se manifestaría
(más o menos) en las instituciones y estructuras sociales (no directamente en la vida
humana).
Pero, un valor social puede tener un valor ético que corresponde al ‘compromiso para
fortalecer la manifestación del valor social’ – similarmente lo sería para los otros
valores. Considerando el esquema:
v es un -valor sustentado por X
1. X desea que v se manifiesta en grado elevado en
2. X cree que la manifestación elevada de v en es parcialmente constitutiva de
un ‘buen’ .
3. X se compromete (ceteris paribus) a actuar para aumentar el grado de la
manifestación de v en (o para mantener el grado ya elevado), es decir, para
disminuir la brecha entre la articulación de v y la manifestación de v en .
La sustentación de los valores por X para el autor, envuelve también un papel para
los juicios de valor y para los enunciados estimativos de valor.
Juicios de valor
1. v es un -valor
2. v tiene precedencia (como un -valor) a v; por ejemplo, la justicia tiene como
precedencia (en cuanto valor social) la libertad; la honestidad tiene como
precedencia (en cuanto valor ético) a los beneficios sociales; la adecuación
empírica tiene como precedencia (en cuanto valor cognitivo) la simplicidad.
3. manifiesta v en grado elevado.
Los enunciados estimativos de valor – que no son juicios de valor – los enunciados
de hechos están abiertos para la investigación empírica (que frecuentemente, pero no
siempre, podrían ser conducidas por investigadores que no sustentan los valores).
v está manifestada en en un cierto grado
v está manifestado en hoy en día más que en el año pasado
50
v está manifestado en ₁ más que en ₂
v₁ está manifestado en más que el v₂
(X es honesto en la mayoría de las veces; X es más honesto que Y; X es generalmente
honesto, pero le falta más coraje).
La sustentación de valores, para el autor, envuelve ambos: tanto los juicios de valor
como los enunciados estimativos de valor, presuponiendo la capacidad de X para
estimar (comparativamente, a la luz de la evidencia) el grado de la manifestación de v
en . A veces, para tener tal capacidad, será necesario hacer el juicio de que v es un -
valor (por ejemplo, para estimar el grado de manifestación de la amistad entre las
personas es necesario valorizar – y experimentar – la amistad). Sustentar v como un -
valor tiene el presupuesto: es posible que manifiesta v en grado mayor que en el que
se hace ahora. En la sustentación de valores, hay imbricaciones de juicios de valor y
enunciados de hecho (abiertos a la investigación empírica) – reflejado en el uso de los
términos éticos sustantivos: X es honesto = (X manifiesta la honestidad en cierto grado)
y (este grado es suficiente para merecer un voto de aplauso).
Un -valor: un objeto que tiene -valor
La ‘justicia’ es un valor social: un cierto tipo de constitución (la constitución de un
país) podría tener un valor social por causa de su contribución causal para la
manifestación más alta de la justicia en una sociedad.
La ‘adecuación empírica’ es un valor cognitivo, para el acceso público de los
resultados experimentales podría tener valor cognitivo, por causa de su contribución
causal para la manifestación más alta de la adecuación empírica en los resultados
científicos.
La ‘solidaridad’ es un valor ético: el sistema económico neoliberal tiene valor ético
negativo: porque contribuye para la manifestación en grado menor para la solidaridad.
Más un esquema de juicio de valor:
O (un objeto) tiene -valor, O contribuye causalmente para la manifestación más alta
de v en , donde v es un -valor, (un cuarto tipo de juicio de valor), generalmente la
manifestación más alta de un -valor depende de la disponibilidad de varios objetos
51
que tiene -valor y la habilidad de minimizar los efectos de los objetos que tiene -
valor negativo.
En lo que sigue comentaremos brevemente sobre la cláusula ceteris paribus, en vista
del uso frecuente por parte del autor en la manifestación de los juicios de valor. Expresa
su gratitud sobre la importancia del uso de la cláusula a Roy Bhaskar (cfr. Lacey, 1998,
Cap. 8).
“Ceteris paribus” (“todo lo demás permanece igual”)
La cláusula ceteris paribus es un condicional o supuesto que permite hacer alguna
salvedad en una ley, explicación o predicción científica. La cláusula ceteris paribus
literalmente, significa "todo lo demás permanece igual", quiere decir que una
predicción científica se realiza bajo el supuesto general de que no habrá ningún factor
perturbador que afecte el sistema al que se refiere, o que las variables relevantes –
condiciones necesarias y suficientes para la producción del fenómeno– han sido
consideradas en el argumento predictivo; por ejemplo, si ponemos a calentar agua en
una cafetera, esperamos (se formula un enunciado predictivo) que hervirá en cinco
minutos. La predicción se formula ceteris paribus. Si la cláusula falla en la predicción,
puede haber sido, que la hornilla se apagó o alguien colocó hielo en la cafetera.
Note que la cláusula evidencia que la relación entre las premisas y sus conclusiones
no es deductiva, necesaria; sino, una generalización condicional que, dadas las
condiciones iniciales suficientes, la consecuencias se deben a la implicación de las
premisas, dado que ninguna de las condiciones iniciales será alterada. Algunos observan
que el carácter no deductivo de la cláusula da margen a diversas posibilidades en sus
conclusiones, por tanto, no tiene el carácter universal que se espera de las leyes
científicas, de ello la debilidad normativa de las leyes que contiene la cláusula (cfr.
Koide, 2011, p. 104).
Pero, como hemos visto arriba, nuestro autor usa la cláusula ceteris paribus, solo
como una salvedad en el esquema de la sustentación de valores y su manifestación. Por
ejemplo como en el ítem 3 encima: “X se compromete (ceteris paribus) a actuar para
aumentar o mantener el grado de la manifestación de v en ”. “Su relevancia reside en
un análisis de los juicios de valor hechos a partir de los enunciados estimativos de
valor” (Ibíd.), pues, “actuar para aumentar o mantener el grado de manifestación de v en
52
”, contiene, según Koide, la idea de un compromiso con una perspectiva de valor;
entonces, sería posible afirmar, que en las acciones de un agente informado por los
valores sociales sustentados por él, los juicios de valor son importantes en lo que
concierne al aumento o la manutención del grado de manifestación de ese valor. Por
ejemplo, si la preservación del “medio ambiente” es considerado un valor no-cognitivo,
cuya manifestación debe ser alta para que se considere como un grado “bueno”,
entonces ceteris paribus el agente debe estar comprometido en aumentar o mantener su
grado de manifestación (Ibíd.).
No obstante, que la cláusula ceteris paribus no tiene, de hecho, alguna fuerza
normativa, entonces no habría nada que pueda garantizar que habrá alguna manutención
de la manifestación del valor social deseado. Pero, según Pietroski y Rey, sostiene
Koide que la cláusula ceteris paribus no sería vacía, en la medida que en caso que de A
no se siga B, entonces habría una condición C que tenga un papel explicativo,
científicamente legítimo, verdadero, no-vacío, comprobable, apoyado por las
evidencias, capaz de figurar entre las explicaciones (Ibíd.). Como también advierte
Lakatos: “se puede dar fácilmente razones que hagan ver que las clausulas ceteris
paribus no son excepciones, sino que son la regla en la ciencia” (Lakatos, 1975, p. 215;
el cursiva en el original).
2.2.2. Las fuentes de la separación entre hechos y valores
La idea de la existencia de una separación profunda o dicotómica entre hechos y
valores en la práctica científica tiene su origen en el siglo XVII, como algunos estudios
lo muestran, especialmente a partir de los escritos de Galileo, Bacon y Descartes (cfr.
Mariconda, 2006; Lacey & Mariconda, 2012). El ideal ha formado parte esencial de las
interpretaciones filosóficas de la naturaleza y el estatuto epistémico de la metodología y
la teoría científica; en los siglos subsiguientes tal ideal ha sido sustentado ampliamente
en la tradición de la ciencia moderna, según la cual la ciencia estaría libre de valores.
Todavía hoy en día, frecuentemente tal ideal dicotómico, según Lacey, aún se mantiene
como necesario para defender el ideal de la ciencia libre de valores, incluido el
componente principal, la imparcialidad, de acuerdo con el cual la aceptabilidad de una
teoría científica (o la evaluación de ella como portadora de conocimiento bien
confirmado) se basa únicamente en los datos empíricos y criterios cognitivos
53
apropiados, de modo que los valores éticos y sociales no tengan ningún papel legítimo
en la evaluación de dicha aceptabilidad (cfr. Lacey, 2006c).
Para nuestro autor, la idea de tal dicotomía, tiene por lo menos tres fuentes: la
metafísica, la epistemológica y la lógica. La primera, la metafísica, está sustentada en
los moldes del enfoque descontextualizante (ver § 2.4.1.), según la cual los hechos
corresponden al ‘mundo tal como realmente es’, vale decir, a la totalidad de las
estructuras (y sus componentes) subyacentes a los fenómenos y estados de cosas del
mundo, a sus procesos y las interacciones, generalmente no observados y, a las leyes
(formuladas matemáticamente) que las gobiernan. En tal ámbito, los poderes
generativos de las estructuras, procesos, interacciones y leyes serán suficientes para
explicar todos los fenómenos y estados de cosas de una manera que son disociados de
cualquier lugar que ellos pueden tener en relación con la experiencia humana, a la
organización social y ecológica y, los valores éticos y sociales. Entonces, los hechos son
como hechos brutos, libres de vinculación, no solo de valores y fines, sino también de
las cualidades sensoriales, hasta la de los observadores y conocedores humanos. Desde
la tradición de la ciencia moderna, la ciencia solo investiga los hechos del mundo, en
donde las teorías deben contener solamente hipótesis de los hechos brutos y, nada más.
En tal medida las teorías deberían restringirse a representar solo los fenómenos en
términos de la generación de su orden subyacente, disociado de los contextos
ecológicos, humanos y sociales (cfr. Ibíd. p. 252, 253).
La segunda fuente, la epistemológica, sería la que enfatiza la dicotomía entre hecho y
valor o entre objetivo y subjetivo, es decir, en la medida que la epistemología empirista
identifica los hechos confirmados, como aquellos que están apoyado por los datos
empíricos (los datos observados); vale decir, muchos hechos confirmados están
enunciados en teorías científicas bien confirmadas. En la posición de esta perspectiva
filosófica, los datos confirmados se basan, no en la correspondencia con el estado de las
cosas del mundo, sino en la intersubjetividad, es decir, en la replicabilidad y consenso,
que atraviesan perspectivas valorativas y normas culturales. La objetividad quedaría
reinterpretada como intersubjetividad; pues los juicios de valor no son considerados
intersubjetivos. Por tanto, dentro de la tradición científica y empirista, los juicios de
valor son considerados subjetivos, en contraste con los resultados científicos que son
considerados objetivos (cfr. Ibíd., p. 254).
Por último, la fuente lógica, que recae también en la dicotomía entre hecho y valor,
sería la fuente principal para muchos filósofos, especialmente para la tradición de la
54
filosofía analítica, que lo ha discutido excesivamente. Generalmente, se afirma que
Hume habría demostrado que existe un abismo lógico insuperable entre hecho y valor,
en la medida que los enunciados factuales (aquellos que enuncia los hechos) no tendrían
implicaciones deductivas respecto de los juicios de valor; o en la formulación más
conocida: el ‘deber’ no es deductivamente implicado por el ‘ser’, o ‘es bueno’ por ‘es’.
La marca de un hecho, en el argumento Hume sería lingüístico: el papel de ‘es’ y de
verbos gramaticalmente relacionados, y la ausencia de términos tales como ‘bueno’ y
‘deber’ (cfr. Ibíd. p. 254,255).
El autor añade una tesis complementaria, menos discutida, a saber, la de Bacon,
sobre la invalidez de inferir ‘ser’ de ‘deber ser’ o ‘sería bueno se fuese’, o que serviría
sus propios intereses. Por ejemplo, podría servir al interés de legitimar la
implementación de una nueva tecnología, que ella no daría origen a riesgos serios para
la salud humana; pero este interés no tendría nada de relevancia para determinar cuáles
sean los hechos al respecto de los riesgos. En la tesis de Bacon habría un residuo de
imparcialidad; mientras, el de Hume expresaría un sentido de la neutralidad (cfr. Ibíd.,
p. 255).
2.2.3. La imbricación entre hechos y valores
Es de conocimiento común las diferentes críticas hechas a la idea de la existencia
dicotómica entre hecho y valor. Desde la teoría crítica, especialmente desde el
pragmatismo de Putnam (2002) quien defiende la existencia de la imbricación entre
hechos y valores. Lacey, siguiendo los argumentos de Putnam, encuentra hasta cinco
aspectos distintos de las imbricaciones entre hechos y valores. Concordando con
Putnam con los tres primeros y los dos restantes son de su propia distinción.
El primer aspecto, corresponde a los hechos confirmados parcialmente constituidos
por juicios de valor cognitivo. Es decir, en la medida que muchos hechos significativos
son articulados en teorías científicas, por ejemplo, hechos acerca de las estructuras
moleculares de ácidos. Sea una teoría bien confirmada o no, las propuestas articuladas
en ella representan hechos confirmados o no, dependerán de la satisfacción de criterios,
de la exigencia de ciertas relaciones sustentadas entre teoría y hechos observados
relevantes y disponibles. Pero, la cuestión permanecería contestada entre los filósofos
de la ciencia sobre cuáles serían esas relaciones. Ya que, las teorías no son
consecuencias deductivas de los hechos observados, no se pueden ‘probar’ las
55
propuestas teóricas por medio de la deducción de enunciados de hechos observados.
Entonces, precisaría de criterios para satisfacer la necesidad de evaluar el conocimiento
o entendimiento científico en teorías. Los criterios para evaluar el contenido cognitivo
de las teorías, propuesto por varios autores, serían los valores cognitivos, como la
adecuación empírica, poder explicativo, consistencia, entre otras. Pues los juicios de
valor cognitivo son usadas para la adecuación de la manifestación de los valores
cognitivos en una teoría a la luz de los hechos observados disponibles. Aceptar
correctamente una propuesta (articulada en teorías) que enuncia un hecho confirmado
sería equivalente a sustentar un juicio de valor cognitivo, los valores cognitivos son
manifiestos en la teoría en grado suficientemente alto, tal que no precisan más
emprendimiento de investigación con el fin de probar más rigorosamente la propuesta.
Entonces, lejos de haber un abismo insuperable entre hecho y valor, los hechos
confirmados son constituidos parcialmente por juicios de valor cognitivo. Se pone en
duda de esta forma el contraste hecho-objetivo / valor-subjetivo; si los hechos
confirmados son objetivos, sería difícil negar que (algunos) juicios de valor cognitivo
también son objetivos (cfr. Lacey, 2006c, p. 256).
El segundo aspecto concierne a los hechos: presuposiciones y soporte racional para
los valores. Ya que el argumento de Hume, en sí mismo, no muestra que los enunciados
factuales no puedan proporcionar suporte racional para juicios de valor; de lo contrario,
prohibiría que los hechos observados pudieran proporcionar soporte de evidencia para
hechos confirmados cuando una teoría está aceptada. Como dicho arriba, la aceptación
de una teoría no está basada en la deducción de hechos observados, pero, así mismo, su
aceptabilidad envolvería inferencias basadas en hechos observados; de modo que las
relaciones deductivas no son especialmente importantes para el análisis de las formas
como los hechos observados pueden proporcionar soporte de evidencia (racional) para
hechos confirmados (expresados en una teoría). Entonces, estaría de más insistir que en
la ausencia de relaciones deductivas, los hechos no pueden proporcionar soporte
racional para los juicios de valor. Considerase el enunciado: ‘La legislación
recientemente decretada es la causa principal del aumento actual del hambre y la
mortalidad infantil’, esto es un enunciado factual, porque tiene las marcas lingüísticas
relevantes y porque a partir de la investigación empírica podría ser confirmado (o
tornarse un hecho confirmado) o no. Si el enunciado fuese confirmado, apoyaría el
juicio de valor ético que la legislación debe ser cambiada. Es decir, ceteris paribus (no
habiendo otros factores a considerar), si fuera aceptado que el enunciado sobre las
56
causas de hambre enuncia un hecho confirmado, no habría ningún sentido negar que la
legislación debe ser cambiada. Evidentemente, el movimiento de la inferencia del hecho
confirmado, ceteris paribus, al juicio de valor no sería una implicación deductiva; tal
vez una implicatura (implicature)9. Sería difícil negar la validez de la implicatura de ese
tipo. La existencia de ella no refuta el argumento de Hume, pero cuestiona su
importancia. Ahora, el valor ético de la legislación presupone que la implementación de
ella no genera, causalmente, consecuencias éticas no deseables tales como el aumento
de hambre; el juicio de valor ético presupone un enunciado factual, esto es, un
enunciado que podría ser confirmado o no, empíricamente (cfr. Ibíd., p. 257).
El tercer aspecto atañe a que algunas sentencias funcionan tanto para producir
enunciados factuales como juicios de valor. Visto que el argumento anterior ilustra, que
no hay una separación nítida entre los predicados usados en enunciados factuales y
juicios de valor, cuando se afirma que la legislación causa hambre, se podría estar
usando la sentencia tanto para enunciar un hecho como para hacer un juicio de valor,
por tanto desaprobando la legislación. En la medida que la forma lógica y lingüística de
la sentencia permiten su uso en uno u otro de los papeles, de modo que los predicados
usados en los discursos factuales y éticos se sobreponen. Los predicados que pueden ser
usados simultáneamente servirá ambos de los fines: los factuales (descriptivos) y los
valorativos, podrían ser llamados, según el autor, por un lado, de términos éticos
sustantivos (thick ethical terms), como los términos ‘honestidad’, ‘injusto’, ‘hambre’,
‘mortalidad infantil’, que describen algo; por otro, términos éticos tenues o no-
sustantivos (thin ethical terms), tales como ‘bueno’, ‘debe’, que no describiría cuasi
nada. La afirmación que la legislación causa hambre, comprendería simultáneamente, la
descripción y (ceteris paribus) la crítica ética. El uso de términos éticos sustantivos, en
el discurso factual, no genera algún obstáculo para obtener resultados que sean bien
confirmados a la luz de los valores cognitivos y los datos empíricos disponibles. Las
teorías que contienen tales resultados no serían neutras, ellos proporcionan apoyo para
9Se entiende por implicatura una información que el emisor de un mensaje trata de hacer manifiesta a
su interlocutor sin expresarla explícitamente. La implicatura es un tipo de implicación pragmática, en
oposición a las implicaciones lógicas o semánticas, como puede ser la presuposición. Como es
conocido, el término fue acuñado por H. P. Grice, filósofo Inglés que elaboró un modelo pragmático de
la comunicación. En su teoría, se establece una distinción entre lo que se dice y lo que se comunica. Lo
que se dice es el contenido literal expresado en el enunciado. Lo que se comunica es toda la información
que se transmite con el enunciado más allá de su contenido proposicional. Se trata por tanto de un
contenido implícito y recibe el nombre de implicatura.
57
las evaluaciones éticas particulares. Por ejemplo, los valores éticos de los investigadores
podrían explicar por qué ellos participan en una investigación relevante y emplear los
términos éticos sustantivos como categorías claves. Los valores éticos podría influenciar
en la decisión de los hechos que un científico investiga y, a partir de tal investigación lo
confirmará; pero los valores éticos no sería relevante para evaluar si los hechos están
bien confirmados o no. El empleo de términos éticos sustantivos no sería per se un
obstáculo para los resultados bien confirmados según la imparcialidad (cfr. Ibíd., p.
258).
El cuarto aspecto concierne a la evaluación científica, que en ciertas condiciones,
podría (y precisaría) incluir no solo consideraciones empíricas, sino también la
sustentación de juicios de valor. En vista que la evaluación nunca proporciona certeza,
así también, los enunciados bien confirmados podrían no ser confirmados a la luz de
más investigación empírica. En el caso de teorías e hipótesis aceptadas según la
imparcialidad, se refiere solo a una posibilidad lógica, porque hay buenas razones para
creer que la no confirmación es muy improbable. Pero, en el contexto de aplicación,
frecuentemente las decisiones no podrían ser informadas por el conocimiento científico
aceptados imparcialmente, porque ellas requieren, principalmente, juicios acerca de la
legitimidad ética de una aplicación, que depende de la hipótesis (por ejemplo, sobre
riesgos) del momento por causa de su aplicación urgente en algún contexto, así estando
no aceptada de acuerdo con la imparcialidad. Cuando una hipótesis (no aceptada según
la imparcialidad) es aplicada o utilizada para informar decisiones prácticas, es necesario
hacer una evaluación (que ella esté suficientemente bien confirmado por los datos
empíricos disponibles), de tal forma que, en las consideraciones pertinentes a la
legitimidad de su aplicación, no es necesario tener en cuenta: (1) que podría no ser
confirmada por más investigación y, (2) si fuese falso, la aplicación podría dar origen a
algunas consecuencias con valor ético negativo (un juicio de valor ético). Como hemos
visto, en la evaluación existen papeles no solo para los valores cognitivos, sino también
para los valores éticos, por tanto es difícil de separar sus papeles, ya que los padrones de
confirmación que precisan ser satisfechos, dependerán (en parte) de juicios sobre la
importancia ética de sus consecuencias, juicios que, frecuentemente, varían según las
perspectivas de valores sustentados (cfr. Ibíd., p. 258).
Por último, el quinto aspecto concierne a la trayectoria de la ciencia moderna, que
contribuyó en la incorporación de los valores del progreso tecnológico en las
instituciones predominantes modernas para corporificar los hechos confirmados en la
58
ciencia. Una vez que existen hechos confirmados, se emplean términos éticos
sustantivos, pero que no todo los hechos confirmados son hechos brutos, en tal medida,
la perspectiva del enfoque descontextualizante que representa el mundo tal como
realmente es, queda desafiado, pues el mundo tal como es, no es ni hecho bruto ni hecho
confirmado. El ideal al que los científicos han prestado atención son solo los hechos
brutos, bajo metodologías descontextualizantes, produciendo conocimientos factuales
confirmados, durante los últimos cuatro siglos, han producido una cantidad enorme de
conocimiento de importancia social y tecnológica inestimable. Aún más, en virtud del
hecho, que sus categorías son escogidas deliberadamente para describir los hechos sin el
uso de términos éticos sustantivos, entonces, el conocimiento confirmado sobre tales
estrategias metodológicas sería neutro, es decir, no habría ningún juicio de valor en sus
implicaciones lógicas, o hay una dicotomía entre hechos brutos y juicios de valor ético.
Más también, la contribución del conocimiento científico, bajo esas estrategias, aumenta
la capacidad humana para ejercer el control sobre la naturaleza, como también, el
ejercicio de la capacidad en más dominios de la vida, siendo así, fue bastante valorizado
por la tradición de la ciencia moderna, por tanto, llegó a una hegemonía casi total por
causa de las vinculaciones dialécticas con la sustentación de alto valor ético a un
conjunto de valores, llamado por Lacey: ‘los valores del progreso tecnológico’. Visto
que los hechos brutos son especialmente pertinentes para informar los proyectos
tecnológicos; pero que algunas veces, los resultados de la ciencia moderna (por
ejemplo, la de biología molecular que informa para el desarrollo transgénico) no tendría
aplicación en contextos de otras perspectivas de valor (que sustentan los valores la
productividad agrícola, la biodiversidad, respeto al medio ambiente).
Por tanto, aunque los resultados obtenidos en la investigación a través de
metodologías descontextualizantes sean neutros en cierto sentido, pero, en general, para
nuestro autor, no habría razón para creer que ellos sean neutros en otro sentido, es decir,
una vez que ellos no pueden ser empleados en la aplicación equitativamente para todas
las perspectivas de valor ético. A pesar que tengamos una gran cantidad de
conocimiento de los hechos brutos, por causa de los valores del progreso tecnológico,
que sustentan ampliamente la sociedad moderna y contribuye para formar la estructura
y los intereses primarios de las instituciones científicas. Pero, no sería la naturaleza del
mundo que nos lleva a prestar atención, principalmente, en los hechos brutos, sino una
elección altamente condicionada por valores éticos y sociales. Entonces, la
disponibilidad de los hechos brutos, contribuye para la incorporación, cada vez mayor,
59
en las instituciones predominantes modernas para los valores del progreso tecnológico.
La ciencia no precisaría de la dicotomía entre hecho y valor para mantener el ideal de la
imparcialidad, bastaría un análisis matizado de su imbricación (cfr. Ibíd., p. 261 a263).
Cabe advertir, que las precedentes subsecciones, solo introducen algunas sutilezas
que presenta el modelo filosófico de nuestro autor, especialmente en la tentativa de
justificar la importancia del uso de los valores tanto de los cognitivos como de los
valores no-cognitivos (éticos/sociales) en la evaluación de una actividad científica. Las
secciones en adelante corresponden a la presentación central del modelo de la
interacción entre ciencia y valores, del autor. Siempre recordando que nuestra
presentación del modelo es solo introductoria por la complexidad que la teoría del autor
presenta.
2.3. Ciencia y valores
La motivación principal de Lacey en la reflexión de la interacción entre ciencia y
valores está en la concepción de que existen relaciones dialécticas en cuestiones como:
¿cómo conducir la investigación científica?, ¿cómo estructurar la sociedad? y ¿cómo
desarrollar el bienestar humano?, de esta forma, “la ciencia podría ser evaluada no sólo
por el valor cognitivo (epistémico) de sus productos teóricos, sino, también, por su
contribución para la justicia social y el bienestar humano” (Lacey, 2010a, p. 102).
Entonces, el autor explora los varios papeles que los valores desempeñan en
conexión con la actividad científica. Proponiendo un abordaje que rechaza tanto el
análisis subjetivista de los valores como la concepción ampliamente mantenida de la
separación entre hechos y valores; desarrollando su argumento en el interior de un
sistema de referencia que mantiene la racionalidad de la elección de una teoría en la
ciencia, no en términos de reglas o algoritmos10
, sino a través del uso de un conjunto de
valores cognitivos como la adecuación empírica, el poder explicativo y predictivo, la
consistencia, entre otros; cuya manifestación en una teoría en grado suficiente
constituiría el criterio para su aceptación racional.
10
Es conocido, que en el modelo clásico o en el ‘modelo jerárquico de justificación’ denominada por
Laudan, la ciencia era considerada como una actividad cuya característica principal fue la formación de
consenso y la resolución de este. En la dinámica de ese modelo, según Laudan, existen tres niveles
interconectadas: el factual, metodológico y axiológico. Si surge disensos entre los científicos para entrar
en acuerdo sobre el apoyo empírico, los métodos apropiados y las metas de la ciencia; entonces, se buscó
criterios racionales para reestablecer los consensos, es decir, reglas o algoritmos del tipo leibniziano, una
especie de un lenguaje ideal con características universales, que permitiera una representación más
precisa del pensamiento racional. Para mayores detalles y otras fuentes (cfr. Koide, 2011, p. 18 a 22).
60
En el centro de su discusión está el análisis y la evaluación de la concepción la
ciencia libre de valores, según el autor, compuesto por tres tesis: imparcialidad,
neutralidad y autonomía. Ellas serían en sí mismas valores institucionales de la ciencia,
que se manifiestan en el transcurso de la actividad científica. Para desarrollar su modelo
filosófico, el autor sostiene, que cualquier actividad científica debe ser guiada por una
estrategia que restringe el tipo de teoría considerado y selecciona el tipo de dato
empírico a ser buscado, con el fin de probar las varias teorías provisoriamente
mantenidas. Sostiene, también, que la mayor parte de la ciencia contemporánea sigue
las estrategias descontextualizantes cuyas bases de su adopción están vinculadas con el
valor social que, cada vez más, expande la capacidad humana para ejercer el control
sobre los objetos naturales. En las secciones que siguen se explora con más detalles
tales cuestiones que el autor presenta líneas arriba.
2.3.1. El ideal de la ciencia libre de valores
La idea de que la ciencia está libre de valores tiene una larga historia, puede ser
rastreada desde los comienzos de la ciencia moderna, pasando por el siglo XX hasta la
actualidad, domina en las prácticas científicas privadas y, en cierta forma, en las
instituciones públicas que orientan la investigación científica. Este ideal ha jugado un
papel clave en el autoentendimiento de la imagen pública de la ciencia moderna.
Eminentes científicos y filósofos de la ciencia han estado a favor de tal ideal, por
ejemplo: Poincaré, Einstein, Russell, Reichenbach, Ayer, Quine, entre muchos.
Poincaré escribió, en la primera década de siglo pasado, lo siguiente:
La ética y la ciencia tienen sus propios dominios, se tocan, pero no se interpenetran.
La una nos muestra qué fines debemos visualizar; la otra, dado el fin, nos hace
conocer los medios para llegar. Por tanto, no se contradicen, una vez que no puede
encontrase. No puede haber una ciencia de lo inmoral, así como no puede haber una
moral científica (Poincaré, 1970, p. 20).
Russell también sostenía en los años treinta del siglo anterior, que “las cuestiones
como los valores […] se encuentran fuera del dominio de la ciencia” (Russell, 1994, p.
158), “la ética no contiene afirmaciones, ya sean verdaderas o falsas, sino que consiste
en deseos de cierta clase…” (Ibíd., 162), “…si es que la ciencia no decide cuestiones de
valor, es porque escapan en absoluto a la decisión intelectual y se encuentran fuera del
reino de la verdad y la falsedad. Todo conocimiento accesible debe ser alcanzado por
61
métodos científicos…” (Ibíd., 166). Ayer, también, afirmó: “no podemos disputar sobre
cuestiones axiológicas, pues si un juicio de valor no implica una proposición no puede
haber proposiciones axiológicas que se contradigan” (Ayer, 1971, cap. VI), rematando
dice: “nunca disputamos sobre cuestiones de valor, sino sobre cuestiones de hecho”
(Ibíd.). Ayer, era de la idea que los juicios de valor carecen de significación científica al
ser meras expresiones de naturaleza emotiva. Todavía, Quine en 1974 afirmaba que “la
teoría científica se mantiene orgullosa y manifiestamente alejada de juicios de valor”
(Quine, 1977, p. 65). Tales afirmaciones son suficientes para tener una idea del reino
que predominaba el ideal de la ciencia libre de valores, bajo la influencia de la tradición
de la ciencia moderna.
Prosiguiendo con la presentación del modelo de Lacey, el autor sostiene, que casi en
toda la tradición de la ciencia moderna, la idea de la ciencia libre de valores podría ser
bien entendida en la combinación de tres tesis: la imparcialidad, la neutralidad y la
autonomía, que representan bien los valores de la actividad científica de la tradición
moderna y serían los valores constitutivos de las prácticas e instituciones científicas. La
imparcialidad presupone una distinción entre valores cognitivos y otros tipos (moral,
social) de valores y afirma que una teoría es apropiadamente aceptada, si y sólo si ella
manifiesta los valores cognitivos en un alto grado a la luz de los datos empíricos
disponibles; de tal forma que su relación con los valores morales y sociales nada tendría
que ver en el momento de la aceptación de una teoría. La neutralidad afirma que ningún
conjunto particular de valores sería, especialmente, bien servido para las teorías
científicas aceptadas, pues una teoría no tendría consecuencias lógicas concernientes a
los valores que son sustentadas por una persona o comunidad; y, en principio, la teoría
podría ser aplicada en la práctica independientemente de los valores sustentados. La
autonomía afirma que las prácticas científicas son guiadas por el objetivo de obtener
teorías que satisfagan a los requisitos de la imparcialidad y neutralidad y, por tanto, que
ellas proceden mejor si no están sujetos a las influencias externas (cfr. Lacey, 1998,
1999a). Cabe notar que desde las primeras anotaciones de éstas tres tesis, Lacey, en el
transcurso de sus reflexiones, va redefiniendo de forma más clara, incluso, sugiriendo
que las tesis están abiertas a la crítica del lector para un entendimiento mejor; veremos
con más detalle la evolución de sus reflexiones, al respecto, a continuación.
● La imparcialidad (objetividad) es una tesis sobre la aceptación de una teoría:
62
Entre las tres tesis, para nuestro autor, solamente la imparcialidad es sustentada sin
ambigüedad. En la medida que la aceptabilidad de una teoría, o la evaluación de la
reivindicación de esa teoría sea portadora del conocimiento, basada únicamente en los
datos empíricos y criterios cognitivos apropiados; de modo que los valores y los
intereses políticos, morales y sociales (que son distintos de los valores cognitivos),
como también el carácter y el valor de sus aplicaciones, no desempeñarían ningún rol
apropiado en la evaluación de la teoría.
En su libro, Is science value free? (1999a), después de una breve revisión de su
concepción anterior sobre la imparcialidad, el autor anota que la imparcialidad puede
ser entendida como compuesto de cuatro tesis. Considerando T como teorías científicas,
D como un dominio de fenómenos, E como datos empíricos y S como una estrategia:
1. Los valores cognitivos son distintos y distinguibles de otros valores y, ellos
pueden estar manifestados en teorías desarrolladas bajo una variedad de
diferentes estrategias.
2. T es aceptado de un D bajo una S, si y solo si T es aceptado de un D bajo una
estrategia S; así, en relación a E, manifiesta los valores cognitivos en alto grado
de acuerdo con los más rigurosos padrones disponibles; y en mayor grado de
cualquier otra teoría rival que manifiesta esos valores en relación a los datos
empíricos apropiados a la luz de la estrategia bajo el cual fue desarrollada –
donde T encuentra las restricciones de y los ítems de E habiendo sido
seleccionados de acuerdo con S, y algunas de los rivales son (fueron)
desarrollados y evaluados bajo diferentes estrategias.
3. T es rechazada de un D, si y solo si la teoría rival (T`) es aceptada de D y, T y T`
son inconsistentes, independientemente de las estrategias bajo las cuales T` fue
desarrollada.
4. Los valores y la evaluación de la significación de una teoría no está entre las
razones para aceptar y rechazar teorías (Lacey, 1999, p. 230).
En vista que la imparcialidad presupone una distinción entre valores cognitivos y
otros tipos de valores no-cognitivos; ella representa, el valor que debe estar presente e
incorporado en una práctica científica, más de una vez, anota en sus trabajos más
recientes:
Una teoría es aceptada con relación a un dominio de fenómenos si y solo si ella
manifiesta los valores cognitivos en alto grado, de acuerdo con los padrones más
elevados, a la luz de los datos empíricos disponibles; y una teoría es rechazada si y
solo si una teoría inconsistente con ella fue correctamente aceptada. Así, no existe
un papel para los valores morales y sociales (y por las maneras con que las teorías
son usadas y, por quiénes) en los juicios envueltos en la decisión de la aceptación o
rechazo de las teorías (Lacey, 2005a p. 23-24; 2010a, p. 41).
63
Pues bien, para el autor, una teoría puede ser correctamente aceptada, pero al mismo
tiempo manifiesta ciertos valores sociales, por ejemplo, ser útil en la aplicación para
proyectos concebidos por los valores del progreso tecnológico. La imparcialidad
excluiría el rol para los valores sociales, solamente en los juicios envueltos en la
elección de teorías, pero no en los juicios a respecto de su significación. Entonces, una
teoría sería significativa para una perspectiva de valor, si puede ser aplicada para
aumentar la manifestación de (algunos) valores constituyentes de la perspectiva, sin
subvertir la perspectiva como un todo.
Una teoría (T) solo debe ser aceptada en un dominio de fenómenos (o una hipótesis
(H) aceptada como conocimiento científico) cuando, después de ser testada en el curso
de un rigoroso programa de investigación empírica apropiado (muchas veces
experimental) y, considerada bien apoyada – a la luz de los valores cognitivos (por
ejemplo, la adecuación empírica, poder explicativo/predictivo y la consistencia
interteórica y así por adelante) – por evidencias empíricas disponibles. Es decir, valga la
redundancia, una teoría es aceptada con relación a un dominio de fenómenos si y solo
se ella manifiesta los valores cognitivos en alto grado, de acuerdo con los padrones
más elevados, a la luz de los datos empíricos disponibles; y una teoría es rechazada si y
solo si una teoría inconsistente con ella fue correctamente aceptada.
La aceptación de T (o H) que concuerda con la imparcialidad implica que T fue
aprobado a la luz de los más altos padrones para la evaluación del grado de
manifestación de los valores cognitivos; así, los esfuerzos adicionales para testar T o
ganar más evidencias en pro o contra ella serán irrelevantes (a menos que, nuevos tipos
de consideraciones surgieran); no existen (no pueden existir) serias dudas sobre la
afirmación de T; T pertenece al fondo establecido del conocimiento humano. Las
consideraciones del valor social de T, o su aplicabilidad en servicio de ciertos intereses
sociales, nada tendrían que ver con la aceptación como portador del entendimiento o
conocimiento.
Aceptar H o endosar T: o endosamiento de H, implica que H manifiesta los valores
cognitivos en grado suficientemente elevado tal que actuar de manera informada por H
requiere (1) llevar en cuenta que la investigación adicional puede disconfirmar H, (2)
que, si H fuera falso y actuara solo de manera informada por H, causaría serios daños.
Como ya se aludió, endosar H o T, equivale a una aceptación provisional de H o T. En
tal sentido, se precisa aún de más investigación para aceptar de acuerdo con la
64
imparcialidad. Se endosa H o T, en las aplicaciones de urgencia, corriendo algún riesgo
(ver § 2.8.).
● La neutralidad es una tesis sobre las consecuencias (lógicas y prácticas) en la
aceptación de teorías:
La neutralidad indica que las teorías científicas (y el conocimiento científico) son
neutros, en la medida que la ciencia pertenece al patrimonio común de la humanidad. El
autor observa que la neutralidad presupone, por un lado, que las teorías científicas no
implican lógicamente la adopción de cualquier de los valores particulares; por otro lado,
que el conjunto de las teorías correctamente aceptadas, deja una abertura para un
dominio de perspectivas de valores a viabilizar. Es decir:
Cada perspectiva de valor viable es tal que existen teorías correctamente aceptadas
que pueden ser significativos en alguna medida para ella; y las aplicaciones de las
teorías correctamente aceptadas pueden ser hechas equitativamente, de modo que no
existen, en el sentido amplio, perspectivas de valor viables para el cual la estructura
de las teorías tengan significado especial (Lacey, 2005a, p. 25-6; 2010a, p. 42).
En otras palabras, la neutralidad expresa el valor que la ciencia no incurre a favor de
ninguna posición moral, es decir, que la investigación científica proporciona, algo como
una carta de menú11
de teorías correctamente aceptadas, que entre los ítems de la carta,
en principio, cada perspectiva del valor pueda ser atendida según sus preferencias
(buenas o malas) en cuanto a su aplicación.
El autor sostiene, también, que la neutralidad es un caso muy ambiguo. En la
literatura científica, identifica por lo menos hasta cinco sentidos de la neutralidad:
N1: Los resultados científicos imparcialmente aceptados no implican lógicamente
cualquier punto de vista político o de valor.
N2: Las alegaciones científicas (las hipótesis abiertas a la investigación empírica),
sean o no aceptadas imparcialmente, no implican, ceteris paribus, cualquier juicio
de valor y, así, ellas no la defiende ni lo cuestiona los puntos de vista políticos.
11
Es interesante notar que las teorías son vistas, como una carta de menú, cada cliente escoge algún tipo
de comida para satisfacer sus necesidades alimentares o, que las teorías son elegidas de acuerdo a las
perspectivas de valor para su aplicación, es decir, no todas las teorías sirven a todas las perspectivas de
valor.
65
N3: Los resultados científicos imparcialmente aceptados no tienen impacto sobre los
puntos de vista políticos, para proporcionar las bases a sustentar o cuestionar sus
proposiciones factuales.
N4: En cuanto a las aplicaciones en la tecnología y en proyectos prácticos, los
resultados científicos pueden ser usados para servir los intereses conectados en
algunos (o muchos) puntos de vista conectados.
N5: La actividad científica da origen a teorías y al conocimiento en ellas expresados,
de modo que (1) para cada punto de vista (contemporáneo) político o valorativo,
existen teorías imparcialmente aceptadas (ítems del conocimiento) que son
aplicables para informar y desarrollar sus proyectos en alguna extensión; y (2) la
aplicación de teorías imparcialmente aceptadas puede ser hecha equitativamente, de
forma que, en general, no hay puntos de vista políticos que el cuerpo de las teorías
(en principio) imparcialmente aceptadas sirva especialmente bien y a expensas de
otros (Lacey, 2006a, p.12-13).
En sus recientes escritos, conferencias o seminarios, nuestro autor, sintetiza las
afirmaciones sobre la neutralidad en dos sentidos. Primero, la neutralidad cognitiva
cuyos resultados científicos no tienen ningún juicio de valor ético o social entre sus
consecuencias lógicas y la ciencia no puede resolver controversias éticas valorativas
fundamentales. Segundo, la neutralidad en la aplicación en principio, considerada
como un todo, la aplicación de los resultados científicos pueden ayudar equitativamente
a los intereses fomentados para cualquier de las perspectivas de valores éticos e sociales
viables, mantenidos en el mundo de hoy, en vez de privilegiar a algunas en detrimento
de otras. Nuestro autor, halla aceptable el primer sentido de la neutralidad; pero el
segundo no sería procedente, como hemos visto en el ejemplo del menú, no todas las
teorías son útiles para todas las perspectivas de valor, por tanto, quedaría refutada la
supuesta equitatividad para todos los intereses.
Explicitando aún más sobre el contexto de la aplicación (tecnológica), la totalidad de
las teorías bien establecidas, en principio, pueden servir equitativamente a los intereses
promovidos para un alcance de perspectivas éticas – eso implicaría que los resultados
científicos establecidos pueden ser usadas para servir a los fines ‘buenos’ o ‘malos’.
Cada perspectiva viable del valor ético/social daría origen a prácticas que pueden ser
informadas por algunos ítems de la reserva del conocimiento científico establecido de
acuerdo con la imparcialidad –, no existiría una perspectiva de valor viable para el cual
la totalidad de las teorías (aceptadas de acuerdo a la imparcialidad) tengan valor social
privilegiado. Así, la neutralidad en la aplicación se refiere a la totalidad de las teorías
científicas establecidas (o a la totalidad del conocimiento científico). Pero, a veces, para
66
el autor, una teoría particular (o un ítem del conocimiento científico) puede, de hecho,
ser usada solamente para servir a los intereses promovidos por una perspectiva ética
particular. Por tanto, el autor sugiere: la totalidad de las teorías es neutra, pero no
necesariamente cada teoría individual.
Siguiendo el mismo modelo filosófico de nuestro autor, Oliveira (2008), encuentra
en la práctica científica (reforzando las observaciones de Lacey), tres tesis generales en
los términos siguientes: (1) la tesis de la neutralidad temática, vale decir, que la ciencia
es neutra, porque el direccionamiento de la investigación científica o la elección de los
temas y problemas a ser investigados, responde solo al interés de desarrollar el
conocimiento como un fin en sí mismo; (2) la tesis de la neutralidad metodológica, es
decir, la ciencia es neutra porque procede de acuerdo con el método científico, según el
cual la elección racional entre las teorías no debe envolver, de forma general nunca
envolvió, los valores sociales; y (3) la tesis de la neutralidad factual, a saber, la ciencia
es neutra porque no envuelve juicios de valor, ella solo describe la realidad, no hace
prescripciones, sus proposiciones son puramente factuales. (cfr. Oliveira, 2008, p. 98).
Tales tesis, se refuerzan mutuamente en el interior de la práctica científica, como
también envuelven las relaciones ciencia y sociedad, cobrando, así, su autonomía.
● La autonomía es una tesis sobre la conducta de la ciencia:
En la descripción del autor, en primer lugar, la autonomía presupondría la existencia
de la distinción razonablemente clara entre la pesquisa científica básica y la aplicada;
en segundo lugar, las prácticas de la investigación básica tienen por objetivo realizar la
manifestación más elevada y amplia de la imparcialidad y neutralidad. Ello quiere decir,
para el autor, que:
Las prácticas de la investigación básica son realizadas en comunidades autónomas,
patrocinadas por instituciones autónomas, es decir, comunidades e instituciones
cuyas prioridades son fijadas sin la interferencia de intereses, poderes y valores
“externos”, de forma que sus prioridades de la investigación son determinados por el
interés de aumentar la manifestación de los valores cognitivos en las teorías,
referente a los dominios investigados y, expande la investigación hacia nuevos
dominios (Lacey, 2010a, p. 44).
Vale decir, las prácticas e instituciones científicas son (o deberían ser) libres de
interferencia externa y de influencia desproporcionada de cualquier perspectiva de valor
67
(ética, política, ideológica, religiosa, económico, metafísico, etc., y preferencias
personales). En tal sentido, la autonomía manifestaría las siguientes afirmaciones:
(1) las cuestiones concernientes a la metodología científica apropiada, a los
criterios (objetivos) para la evaluación del conocimiento científico y la aceptación de
teorías científicas, no pertenecen a la esfera de la decisión y competencia de cualquier
perspectiva ética (religiosa, política, social, económica, etc.) ni a los intereses y
preferencias personales (riqueza, fama, etc.) tampoco a las consideraciones relativas a la
aplicabilidad y al comercio. Tales cuestiones deben resolverse en el curso de las
deliberaciones sobre los objetivos de la actividad científica y sobre las características de
los objetos de investigación, y los propios científicos deben tener la “palabra final”.
(2) los científicos individuales deben tener la autonomía para elegir sus propias
agendas de investigación – a partir de un conjunto de opciones delineadas por
prioridades, determinadas en términos generales por instituciones científicas, pero en el
interior de un contexto que vea para la actividad científica como un todo, no deben ser
moldeada por una perspectiva particular de valor.
(3) las instituciones científicas deben estar constituidas de forma que puedan resistir
las interferencias externas (no científicas) en relación a los objetivos de la ciencia, en
particular para el objetivo de consolidar más teorías, que proporcionen entendimiento de
cada vez más dominios de fenómenos, lo que posibilita la expresión más completa de la
imparcialidad y la neutralidad. Pero, cuando sean apropiadas las interferencias
externas, pueden ser negociadas con las instituciones sociales relevantes sobre las
cuestiones éticas pertinentes a las prácticas científicas y sobre el currículo de la
educación científica, consecuentemente, para obtener los recursos necesarios para
conducir la investigación (cfr. Lacey, 2008c, p. 300).
Como hemos visto, la autonomía es un valor de las prácticas e instituciones
científicas, en la medida que refuerza la imparcialidad (objetividad) y la neutralidad.
Se comenta también sobre el ideal de ‘la autonomía moderna individualista’ (AMI),
es decir, la ausencia de constreñimientos externos sobre las elecciones que los
científicos hacen para la realización de cualquier investigación que deseen (en el interior
del enfoque descontextualizante), bajo cualquier fuente de recurso y bajo cualquier
condición que elijan aceptar (de modo consistente con la ley). De tal forma, que las
instituciones científicas deben constituirse de manera que aumenten las fuentes de
financiamiento para la investigación (descontextualizada), para fortalecer la influencia
68
de la ciencia en la sociedad (por ejemplo, proporcionando más puestos para el empleo
de científicos altamente preparados) y para resistir la interferencia externa sobre los
científicos capaces de conducir (y enseñar) la investigación de modo autónomo.
Entonces, de acuerdo con nuestro autor, la autonomía es entendida como la
concepción donde la investigación científica y las metodologías que le dan forma son
conducidas por el interés de conocer y entender los fenómenos y descubrir nuevos
fenómenos; son independientes del contexto social y político y tratan los objetos como
objetos del ‘mundo tal como realmente es’, en vez que los objetos sean ‘en parte
constituidos por las necesidades e intereses sociales que se codifican’ en las estrategias
que estructuran la investigación. A pesar del llamado frecuente para la autonomía, las
instituciones científicas y sus prioridades de investigación son criticadas. Nuestro autor
halla que la autonomía no es un valor realizable, especialmente en la presente época,
cuando muchos objetos y productos de la investigación científica se convierten en
portadores de derechos de propiedad intelectual. Cuando ello ocurre, la meta cognitiva y
económica (y política) se fundirían íntimamente, por tanto, la autonomía, como la
neutralidad en sus muchos sentidos, se convierten solo en una mera aspiración (cfr.
Lacey, 2006a, p. 12).
Obsérvese, que el autor, interpreta o reduce el ideal de la ciencia libre de valores a
los tres componentes señalados: imparcialidad, neutralidad y autonomía; sin embargo,
existe otro componente muy usado por otros autores: la ‘universalidad’, no tratado por
el autor, que tal vez considere muy abstracta el término, y responda que está de alguna
forma implícitas en los tres componentes, o se manifieste especialmente en el
componente de la neutralidad.
Es importante mencionar, el estudio de Oliveira (2011) sobre la identificación de las
tres formas de la autonomía en la ciencia a lo largo de la historia (en apoyo a las tesis de
Lacey) como la galileana, la vannevariana y la neoliberal. La galileana trata de la
reivindicación de Galileo, de la ciencia libre de valores, en conflicto con la Iglesia
Católica; la vannevariana (Vannevar Bush) usa el principio de serendipidad
(serendipity)12
, es decir, en una actividad científica, el objetivo principal es la búsqueda
del conocimiento en sí mismo, pero no se puede prever de hecho la proporción de sus
aplicaciones ni sus consecuencias prácticas, por tanto, la sociedad o el Estado no puede
intervenir, a pesar de la obligación del apoyo económico para el desarrollo de la ciencia
y tecnología para la sociedad; y la autonomía neoliberal consiste en la libertad que cada
12
Es la facultad de hacer descubrimientos interesantes por acaso, cuando se está buscando otra cosa.
69
científico busque financiamiento para la investigación que desea realizar de cualquier
fuente, pública o privada, teniendo en vista solo su propio interés, intelectual o
económico. El autor concluye, la autonomía neoliberal debe ser descartada, la
vannevariana restringida y la galileana preservada (cfr. Oliveira, 2011).
2.3.2. Los valores cognitivos
Sin duda, debemos a Kuhn la introducción de los términos: precisión, coherencia,
amplitud, simplicidad y fecundidad, como criterios o “valores” (cognitivo o epistémico)
para la evaluación o elección de una buena teoría científica; aunque, Kuhn no usó los
términos “cognitivo” o “epistémico”, sino prefirió llamar a tales criterios como valores
estándar o constitutivos de la suficiencia de una teoría científica (cfr. Kuhn, 1996, p.
346; 2006, p. 318). Subsiguientemente, la propuesta fue desarrollada por McMullin
(1983), quien de forma más adecuada denominó “valores epistémicos” a tales criterios;
en el caso de Hempel (1983) los llamó “virtudes epistémicas”; posteriormente, Laudan
(1984) usó alternativamente los términos “valores epistémicos” y “valores cognitivos”,
como atributos que representan las propiedades de teorías que se supone son
constitutivas de una buena teoría; Longino (1990) ha denominado a tales criterios
“valores constitutivos”, pero en su trabajo posterior prefirió usar el término “valores
cognitivos”, incluso tituló uno de sus artículos: “los valores cognitivos y no-cognitivos
en la ciencia: repensando la dicotomía” (1997).
Pero, más recientemente el propio Laudan distingue de forma adecuada el uso
pertinente de la distinción entre “valores cognitivos” y “valores epistémicos”. Laudan
argumenta que solo la búsqueda de la realización de los valores cognitivos es
racionalmente sustentable; en contraste, los valores epistémicos, a pesar que en algunos
casos son buscados por los científicos, permanecen utópicos, en la medida que no hay
criterios apropiados para evaluar su manifestación, es decir, en vista de que los valores
epistémicos conciernen respecto de la verdad de las teorías, que no constituyen las
metas apropiadas de la investigación científica; sin embargo, las metas de la ciencia son
las búsquedas de los propios valores cognitivos. En síntesis, para Laudan los valores
cognitivos son los constituyentes de la ciencia, los valores epistémicos son menos
relevantes comparados con los valores cognitivos (cfr. Laudan, 2004).
Mientras, para nuestro autor, un valor en la actividad científica es como un ideal, no
necesariamente un hecho consumado. Por tanto, un valor como un criterio cognitivo,
70
sirve para la evaluación del entendimiento; en cambio, el uso del término criterio
epistémico lo reserva para la evaluación del conocimiento, cabe notar que Lacey
distingue al igual que Laudan los criterios en cognitivos y epistémicos. Nuestro autor
halla que es más adecuado usar el criterio cognitivo, en la medida que en la ciencia
generalmente el interés es el entendimiento de las causas, los fenómenos, tratando de
responder el porqué de ellas y no simplemente el de obtener el conocimiento. En ese
sentido, el criterio cognitivo es pertinente para evaluar el entendimiento representado en
una teoría, además es completamente distinta de cualquier de los valores éticos y
sociales; pues, los criterios cognitivos no incorporan ideas basadas de cualquier
perspectiva de valor éticos particulares. Entre algunos de los criterios cognitivos se
cuentan, por ejemplo, la adecuación empírica, el poder explicativo, el poder predictivo,
la consistencia interteórica, este último sería el más importante. Destacando siempre
que tales criterios cognitivos como valores cognitivos, son distintos de los valores éticos
y sociales.
Nuestro autor resalta que la aceptación de una teoría siempre es con referencia a un
dominio de fenómenos bien específicos, por ejemplo, cuando se acepta la teoría de
Newton, la aceptamos porque proporciona explicaciones de ciertos dominios de
fenómenos, como el movimiento de los planetas, de los proyectiles, y otros. En tal
sentido, el valor cognitivo juega su papel, en la medida que una teoría es aceptada en un
dominio de fenómenos, si y solo si, una teoría manifiesta los valores cognitivos en alto
grado de acuerdo con los padrones más elevados a la luz de los datos empíricos
disponibles del dominio, y una teoría es rechazada - si y solamente si - una teoría
inconsistente con ella fue aceptada.
Lacey formula las siguientes preguntas: ¿Qué se debe considerar como una buena
teoría científica? y ¿Qué convierte una teoría en racionalmente aceptable? En la
tradición moderna tanto empiristas como racionalistas hallarán que la racionalidad
expresada en las teorías podrían ser evaluados a partir de reglas metodológicas fijas que
podrían ser aplicadas por científicos individuales, como un algoritmo ideal del tipo
leibniziano que resolvería los disensos en el momento de la aceptación de la teoría
apelando, a las reglas apropiadas; como también a través de las reglas: inductivas,
deductivas, hipotético-deductivas, formalizadas según el cálculo de probabilidades;
pero, para nuestro autor, ha habido muchas candidatas para tales reglas que
permanecieron enredadas y muchas veces resultó en controversias aparentemente
insolubles (cfr. Lacey, 2008a, p. 83).
71
Entonces, nuestro autor propone que los juicios científicos correctos de una teoría
pueden ser analizados en términos de valores cognitivos manifestados en las teorías
conforme fuesen mostrados de forma adecuadamente próxima a las propias prácticas
científicas. De esta manera, el análisis por medio de los valores cognitivos,
presupondría un dialogo entre los científicos, de modo que la evaluación del grado de
manifestación de esos valores en las teorías es hecha de manera intersubjetiva, abierta al
debate racional y revisión crítica, pudiendo ser sustituidas unas teorías por otras teorías
rivales, así, se logre que tales valores no conduzcan a elecciones equívocas (Ibíd.).
Ya que para Lacey “los valores cognitivos son las características que las teorías e
hipótesis científicas deben tener con el fin de expresar bien el entendimiento” (Lacey,
2010a, p. 267). Ellas pueden manifestarse en mayor o menor grado en las teorías
generadas con el fin de explicar los fenómenos investigados; de esta forma se
diferencien de los análisis a partir de las reglas. Cabe resaltar que para Lacey “asumir un
conjunto de valores cognitivos no implica necesariamente la concordancia con la
elección de una teoría” (Lacey, 2008a, p. 85). Pues, podría ocurrir controversias
razonables, por ejemplo, primero, sobre la disposición jerárquica con respecto a su
importancia, a saber, si el poder explicativo es más importante que la simplicidad;
segundo, sobre la adecuación de la manifestación concreta de un valor particular en una
teoría dada, visto que los valores cognitivos concretamente se manifiestan solo en
mayor o menor grado (Ibíd.). En este contexto, serán legítimos los debates acerca de
una mayor relevancia de ciertos valores cognitivos sobre otros y, sobre la manifestación
concreta de un valor. Pero, en el caso que la evaluación de las teorías a partir de reglas,
probablemente serán rechazadas si no fuesen ajustadas a las propias reglas.
La condición necesaria y suficiente para que una teoría sea correctamente aceptada y
se manifieste en alto grado o en grado suficientemente elevado los valores cognitivos
será descrita a partir de los criterios objetivos para evaluar el grado de manifestación de
esos valores. Nuestro autor, considera que una creencia se consolida cuando una teoría
de algún dominio es juzgado de acuerdo con la imparcialidad, como la lista abajo:
Considerando E como los datos empíricos, T como teorías, D como dominio de
fenómenos y vc como valores cognitivos, se sigue:
(a) Los ítems de E fueron confiablemente obtenidos (¿replicados? ¿replicables?) y,
las generalizaciones empíricas obtenidas a partir de ellas reflejan los análisis
inductivos y las estadísticas confiables.
72
(b) Los E incluyen los ítems pertinentes para la colocación de T en una
confrontación crítica con las rivales y, la definición clara de los límites y
dominios para los cuales T es correctamente aceptada.
(c) E contiene ítems que son representativos de los datos posibles que podrían ser
obtenidos por la observación de fenómenos, característico de los dominios para
los cuales T es aceptada (frecuentemente después de su construcción). Obsérvese
que estos tres padrones se aplican específicamente a la adecuación empírica.
(d) T fue probada en contraposición a una gama “suficiente” o “adecuada” de
rivales.
(e) Es favorable la comparación del grado de manifestación de los valores
cognitivos en T (de D) con más teorías sólidamente arraigadas.
(f) Las críticas (particularmente los que se tornan explícitas, el que contrarresta
como manifestación más adecuada) en que T no manifiesta los vc en grado
suficiente para garantizar que sea incluida en el cuerpo del conocimiento
científico, fueron adecuadamente respondidas de acuerdo con el consenso de la
comunidad científica.
(g) La comunidad de los científicos está adecuadamente constituida para garantizar
el consenso al que llega (Lacey, 2008a, p. 256-57).
La lista citada arriba en general trata, por un lado, de la evaluación de las teorías
correctamente aceptadas con los padrones más rigorosos de la evaluación cognitiva
vigente, relativos al conjunto de los datos empíricos de un dominio de fenómenos; por
otro lado, está el dialogo racional entre los científicos, pues para el autor, las creencias
racionalmente aceptadas y consolidadas como pertenecientes al acervo del
conocimiento, constituyen los ítems más profundamente enraizados del conocimiento
científico, aquellos para las cuales alegamos convicción (pragmática), aunque no una
certeza (epistémica), donde reina el consenso en la comunidad científica y no precisa de
más investigación científica (cfr., Ibíd., p. 255). En otras palabras, para que una teoría
manifieste los valores cognitivos en alto grado, sería preciso que exista un acuerdo entre
los científicos sobre la manifestación de los criterios cognitivos, pues la teoría que
manifiesta esos valores sería un fuerte candidato para la aceptación del conocimiento
establecido, debido a algún tipo de consenso en su aceptación.
Lacey enumera varios tipos de valores cognitivos en la práctica científica, que
desempeñan y habrían desempeñado en la historia de la ciencia algún papel en la
evaluación y la elección de teorías. Por ejemplo, la adecuación empírica, la
consistencia, la simplicidad, la fecundidad (fertilidad), el poder explicativo, la verdad o
certeza (cfr. Ibíd., p. 85-87). Recuerda que no todo los valores cognitivos pueden ser
adoptados al mismo tiempo; por ejemplo, la certeza que fue un valor fundamental para
Descartes, probablemente podría no estar bien manifestado en las prácticas actuales. La
lista de los valores cognitivos, para el autor, varía de acuerdo con las disciplinas
73
científicas, visto que los criterios para una buena teoría científica y sus interpretaciones
podrían variar con las características de los fenómenos que trata la teoría (cfr. Ibíd., p.
88, nota 6).
Para considerar o incluir en la lista un valor cognitivo, según Lacey, debe satisfacer
por lo menos dos condiciones o encargos que cumplir: una explicativa y otra normativa.
El primero debe cumplir la necesidad de explicar (mediante la reconstrucción racional)
la elección de teorías efectivamente realizados por la comunidad científica; el segundo,
que su significación cognitiva o racional sea bien sustentada. Ellos funcionarían en un
contexto que no solo esté en contacto genuino con la práctica científica, sino que
también reconozca la susceptibilidad de esas prácticas a la crítica racional y a la
transformación que constituyen las respuestas a tales críticas (cfr. Ibíd., p. 88).
Cabe observar que por lo general en la mayoría de los enfoques filosóficos de la
ciencia el tópico sobre la ‘verdad’ es imprescindible, pero en el modelo de nuestro autor
el asunto no es abordado puesto que su preocupación está centrada en el entendimiento
de la práctica científica, tampoco tendría lugar en la aceptación o rechazo de una teoría,
ya que ella se determina a través de los valores cognitivos como la adecuación empírica,
el poder explicativo, la consistencia. Entonces, el asunto sobre la verdad aún queda
abierto para sus reflexiones. Sin embargo, existe otro autor, Philip Kitcher, simpatizante
del modelo de la interacción entre ciencia y valores, quien reflexiona de forma más
detenida sobre el asunto, para este autor la verdad es un ideal o valor fundamental, en el
sentido que expresa la significatividad científica, sensible a la historia y al contexto de
las investigaciones. El concepto de significatividad, para Kitcher, tiene dos
componentes importantes: por un lado, el de estándar ‘epistémico’ y por otro lado, el
‘práctico’; la fundamentación del primero la encuentra en la idea de la curiosidad
humana, y el del segundo lo encuentra en la idea normativa de la democracia
deliberativa (cfr. Kitcher, 2001, p. 80-1,117-136).
2.3.3. Los fines de la ciencia (o el objetivo de la práctica científica)
Ya indicamos que un valor cognitivo se manifiesta en la valorización de la elección
de teorías o en la caracterización de las teorías aceptadas como “buenas”. Pues bien, en
la medida que un agente X participa en las prácticas científicas en las cuales las teorías
son planeadas, exploradas, desarrolladas, revisadas y evaluadas; el agente X, según
Lacey, suscribe un ideal como algo que hace “buena” una teoría aceptada, es decir, un
74
fin, un objetivo o una justificación general, fundamental y abarcadora para las teorías en
las que los valores cognitivos son constitutivos. A pesar que los diferentes agentes
puedan diferir en sus juicios de valor sobre lo que pueda ser constitutivo de una “buena”
teoría aceptada, es decir, acerca de sus valores cognitivos; pero, en la medida que existe
alguna concordancia en que las teorías pretenden ser portadoras del entendimiento y de
conocimiento sobre los fenómenos, aún más, se espera frecuentemente que ellas puedan
ser aplicadas con éxito en las prácticas sociales, entonces los diferentes discordancias
consideradas daría lugar o precisaría de alguna solución no conflictiva (cfr. Lacey,
2003, p. 128).
Recientemente, en el XXII Seminario Internacional, realizado en el primer semestre
de 2011, en el Departamento de Filosofía de la universidad de São Paulo-Brasil,
nuestro autor, presentó con amplio detalle los fines de la ciencia, en comparación a
propuestas anteriores; tuvo en cuenta que el objetivo de la práctica científica, no solo
está pensado para obtener el entendimiento de los fenómenos de acuerdo con la
imparcialidad, sino también tal entendimiento puede ser usado, por ejemplo, para
ampliar nuestros poderes sobre el control de los objetos y para el crecimiento
económico de forma sustentable; para deliberar la legitimación en la aplicación del
conocimiento científico, como para formar políticas públicas y los reglamentos de
forma apropiada en la implementación de la innovaciones tecnocientíficas. En tal
sentido, la investigación científica sería investigación sistemática y empírica de los
fenómenos, conducida para los siguientes fines:
(i) generar y consolidar el conocimiento y entendimiento de los fenómenos del
mundo, de sus posibilidades (incluso de los fenómenos generados en espacios
experimentales y en las prácticas tecnológicas):
• de ámbitos crecientemente mayores de fenómenos, incluso de los fenómenos
producidos o propuestos en el curso de las operaciones experimentales y de medida
(frecuentemente con el objetivo de testar teorías o de informar innovaciones
tecnocientíficas).
• ningún fenómeno de importancia o de valor en la experiencia humana o en la vida
de la práctica social (y de las hipótesis sobre ellas – incluso de los efectos colaterales
y riesgos de las implementaciones en las aplicaciones prácticas) es en principio
excluido del alcance de la investigación científica.
y consecuentemente:
(ii) hacer descubrimientos de los nuevos fenómenos y de las nuevas maneras de
generar fenómenos; anticipar las posibilidades que pueden originarse en las
consecuencias causales de los fenómenos; y, a veces, hacer previsiones de los
fenómenos futuros.
75
(iii) usar el entendimiento obtenido para informar las actividades prácticas, incluso
aquellas basados en la implementación de las innovaciones tecnocientíficas y,
• teniendo en vista la aplicación práctica y tecnológica del conocimiento, de los
descubrimientos, de las anticipaciones (y, a veces, la investigación está
conducida directamente para producir ellas) – en el contexto del horizonte
proporcionado por el pluralismo metodológico.
• El valor de obtener el entendimiento sobre los fenómenos del mundo está
subordinado a la expansión de nuestro conocimiento acerca de qué podemos
hacer, de cómo podemos ampliar nuestros poderes con el fin ejercer el control
sobre los objetos, especialmente en la medida que pueden contribuir para el
crecimiento económico y a otros intereses de las principales corporaciones
comerciales del tipo tecnocientífico.
(iv) obtener el conocimiento y buscar los datos empíricos, que sean apropiados para
las deliberaciones sobre la legitimidad de las aplicaciones del conocimiento
científico y para la formación de las políticas públicas y de los reglamentos, que
precisan acompañar las implementaciones de las innovaciones tecnocientíficas – de
modo que los resultados de la investigación sean evaluados (por su valor cognitivo)
en el contexto de una perspectiva encuadrada por el ideal de la imparcialidad.
• las reivindicaciones de los fenómenos hacen parte del acervo del conocimiento
científico establecido, solamente cuando son incorporados en teorías aceptadas
de acuerdo con la imparcialidad (las hipótesis que informan las innovaciones
tecnocientíficas y las que explican su eficacia son generalmente de este tipo)
• las reivindicaciones que tienen más o menos apoyo empírico, endosadas para el
fin de afirmar acciones, actividades prácticas, políticas públicas y reglamentos no
deben ser distinguidas del conocimiento aceptado de acuerdo con la
imparcialidad; y, los endosamientos no deben ser hechos en desacuerdo con las
propuestas aceptadas de acuerdo con la imparcialidad, deben estar basadas en
datos empíricos obtenidos y en investigaciones que no impidan la posibilidad
eventual (posterior de más investigación, si condujese) de obtener resultados que
concuerden con la imparcialidad (Lacey, separata inédita, distribuida en el XXII
Seminario de 2011, Departamento de Filosofía, USP - Brasil).13
Lacey advierte que en la medida que el entendimiento envuelva descripciones que
caracterizan de qué son los fenómenos (o cosas), las propuestas acerca por qué los
fenómenos son como son, el inventario de sus posibilidades, incluido los aún no
realizados; se tendrá en cuenta esas indagaciones abiertas en virtud de sus propios
13
Cabe anotar que los fines de la ciencia en los textos anteriores del autor son definidas de la siguiente
forma:
(i) generar y consolidar teorías que expresan el entendimiento empíricamente fundamentado y bien
confirmado de los fenómenos y de las posibilidades que ellos permiten;
(ii) de ámbitos cada vez mayores de fenómenos (de modo que nuevos descubrimientos sean obtenidos
regularmente);
(iii) tal que ningún fenómeno significativo en la experiencia humana o en la vida de la práctica social
– y generalmente ninguna proposición social sobre los fenómenos – sea (en principio) excluido del
compás de la investigación científica, y
(iv) teniendo en vista (cuando es apropiado) la aplicación práctica del conocimiento representado en
teorías bien confirmadas (Lacey, 2006a, p. 16; cfr. 2005a, p. 64-65 y 2010a, p. 17).
76
poderes subyacentes y las interacciones que puedan participar, así como la anticipación
sobre cómo tratar de realizar tales posibilidades. En tal sentido el autor en parte,
enumera los objetivos de la actividad científica. Su propuesta envuelve todas las formas
de las investigaciones que son llamadas “ciencias” (inclusive las ciencias sociales),
como también, las otras formas de investigaciones similares, es decir, aquellas que
quepan en las formas de investigación empírica sistemática.
En tal medida, el autor no desea, ni niega por definición, ni asume a priori que las
formas de conocimiento que están en continuidad con conocimientos tradicionales,
pueden tener un estatus epistémico comparable al de la ciencia moderna. Por tanto, no
desea restringir lo que debe ser considerado una teoría tan solo a las que están dotadas
de estructuras matemático-deductivas, o que envuelven la representación de las leyes
formuladas matemáticamente; pero tampoco desea excluir, sino incluir cualquier
estructura razonablemente sistemática que exprese el entendimiento empíricamente
fundamentado respecto de un dominio de fenómenos. Sugiere que su propuesta de los
fines de la ciencia, está abierta a controversias, por el hecho que otros autores, como
Laudan (1977), por ejemplo, enuncian como tal fin, en términos de “solución de
problemas”. Pero Lacey, en una nota de página, afirma: “Observo simplemente que la
mayor parte de mi argumento puede ser re-articulado en el contexto de otras
caracterizaciones de los fines de la ciencia” (Lacey, 2003, p. 129).
En vista que algún valor cognitivo, es la característica de una teoría, cuya sólida
aceptación promueve la lista enunciada del objetivo de la ciencia; entonces, es
constituyente de una teoría en la medida que expresa un entendimiento correcto,
empíricamente fundamentado, de un ámbito de fenómenos. Así, los valores cognitivos
serían los constituyentes de los fines cognitivos de las prácticas científicas. Entonces,
por lo menos para nuestro autor, los valores cognitivos deben de hecho tener el papel de
los fines cognitivos en la tradición (o tradiciones) de la investigación científica y
tornarse manifiestos en teorías cuya aceptación estaría al presente libre de controversias.
Además, si se desea sustentar una noción robusta de entendimiento deberían existir
razones fuertes por las cuales otros candidatos fueran propuestos, por ejemplo, “ser un
objeto de valor social a la luz de algunos valores sociales”, no están incluidos entre los
valores cognitivos (cfr. Lacey, 2005a, p. 65). Por tanto, el objetivo de la ciencia
justificaría que la imparcialidad sea sustentada por los científicos, en la medida que
realicen sus investigaciones de acuerdo con los fines de la ciencia propuestos.
77
Ya que la meta de la ciencia es adquirir entendimiento de los fenómenos y la
consiguiente incorporación de las posibilidades que ello permita. En tal medida, cabe
resaltar, por un lado, que para el autor, los fenómenos permiten muchos y variados tipos
de posibilidades, no todas pasibles de co-realización o co-investigadas
simultáneamente; por tanto, una investigación científica real permitirá necesariamente
optar por la búsqueda de ciertas clases de posibilidades valorizadas, generalmente
aquellas valorizadas por el bien de la aplicación, entonces, el potencial de su realización
y de la investigación estarían históricamente condicionadas (cfr. Lacey, 2010a, p. 69).
Por otro lado, dado que el objetivo de la investigación científica son los fenómenos,
como los aprendidos según las estrategias, los objetivos variarán conforme las
estrategias, siendo así, no podrían ser caracterizadas en términos neutros, el autor
atribuye este descubrimiento a Kuhn, entonces, las estrategias, como un componente
clave de la metodología científica, serán variables históricamente y, consecuentemente
el objetivo de la investigación científica también (cfr. Ibíd., p. 97).
2.3.4. Pluralismo metodológico
Considerando que la investigación científica es una investigación empírica
sistemática, basada en los estándares usualmente aceptados para la prueba empírica
objetiva, conducida según las estrategias aptas para obtener conocimiento y
entendimiento sobre los tipos de objetos investigados. Ello no implica, para nuestro
autor, que el enfoque descontextualizante (ED) sea la única perspectiva para la
investigación científica. Sino que las pesquisas científicas o los fines de la ciencia son
consistentes con una pluralidad de metodologías, es decir, una “investigación adecuada
sobre algún objeto debe ser conducida de acuerdo con estrategias no necesariamente
reducidas a aquellas que se ajustan al enfoque descontextualizante” (Lacey, 2008c, p.
305).
El autor escribe:
La ciencia debería ser pensada como una investigación empírica sistemática,
sensible al ideal de la imparcialidad, conducida mediante cualquier estrategia
metodológica que sea apropiada para la obtención del entendimiento de los objetos
investigados (Lacey, 2012d, p. 425).
Así concebida la ciencia es compatible con el pluralismo metodológico, si se tiene en
cuenta que (i) la investigación fecunda – la investigación que lleva a resultados de
acuerdo con la imparcialidad, por consiguiente, a la construcción y consolidación de
78
teorías que manifiestan los valores cognitivos en alto grado con respecto a los dominios
específicos de los fenómenos – puede ser conducida mediante el empleo de diferentes
tipos de estrategias, y que (ii) la investigación de diferentes tipos de objetos y la
adecuada capacidad de responder a la imparcialidad pueden, realmente requerir la
adopción de tipos de estrategias fundamentalmente diferentes (Ibíd.). Pero a lo largo de
la tradición científica moderna, el pluralismo metodológico raramente fue considerado
con seriedad. Para muchos, la metodología científica se habría limitado a la utilización
de estrategias del enfoque descontextualizante (Ibíd. p. 426).
Lacey reconoce que la adopción del abordaje descontextualizadora posibilita la
obtención de una amplia cantidad de conocimiento científico, de aquellos objetos que
pueden ser entendidos en términos de la capacidad generadora de su estructura
subyacente, procesos, interacciones y leyes, incluido el conocimiento que subyace a las
innovaciones tecnocientíficas y que explica la eficacia técnica de sus operaciones. Pero,
para Lacey no hay fundamento alguno para sustentar que todos los objetos puedan ser
entendidos en tales moldes.
A fin de obtener un conocimiento sistemático y empíricamente establecido sobre los
objetos investigados (por ejemplo, los fenómenos de la acción humana o de la historia
social), pueden o deben ser utilizados enfoques que no sean posibles de ser reducidos a
aquellos que se ajustan al enfoque descontextualizante. Visto que a través del uso de
enfoques alternativos una investigación puede ser exitosa en la obtención de resultados,
aún de acuerdo con la objetividad científica (por ejemplo, en el caso de la agroecología
(ver § 3.2.4)). Así, según Lacey “no solamente el objetivo de la ciencia no implica la
adopción del enfoque descontextualizante, sino que también puede estar bien informado
por la investigación conducida con el empleo de diferentes metodologías” (Lacey,
2008c, p. 306).
Como hemos visto, para el autor, la conducta de la ciencia es compatible con el
pluralismo metodológico, como también sugiere el cultivo dinámico de una pluralidad
de metodologías, incluyendo aquellas que no pueden ser reducidas a la estrategia del
enfoque descontextualizante. Argumenta, aunque las estrategias del ED sean suficientes
para una investigación que genera innovaciones tecnocientíficas y que explica su
eficacia. Sin embargo, las investigaciones sobre, por ejemplo, los riesgos y alternativas,
que son relevantes para la legitimar la implementación de las innovaciones, no serían
suficientes las estrategias del ED, requeriría de otras estrategias que lleven en cuenta el
contexto ecológico y social de los fenómenos (Ibíd.).
79
2.3.5. Los momentos de la actividad científica
Distinguir los momentos o contextos en la actividad científica, tiene una larga
historia y ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de la filosofía de la ciencia
en el siglo XX. Sin embargo, la distinción propuesta entre el contexto de descubrimiento
y el contexto de justificación sugerida por Reichenbach en su obra Experience and
prediction (1938), marcó profundamente y ha sido aceptada sin objeciones durante
varias décadas. Pero, la distinción no es exclusiva de él, sino tiene antecedentes, a pesar
de no haber sido formulado explícitamente, sus precursores son varios, se puede
mencionar, sin entrar en detalles, a autores como Locke, Hume, Kant, Husserl, Frege,
Cohen, Whewell, Herschel, como también ya vigente en el manifiesto del “Círculo de
Viena” de 1929, en el Aufbau de Carnap (1928), en Schlick (1918), Popper (1934) y, así
por adelante, como lo muestran los trabajos de Laudan (1980), Hoyningen-Huene
(1987) y Echeverría (1995a).
Sucintamente se puede afirmar que en la propuesta de Reichenbach hay dos
contextos en la práctica científica: el de contexto de descubrimiento y contexto de
justificación; el primero, trata de cuestiones volitivas conformadas subjetivamente, que
la epistemología nada tendría a ver con ellas, sino la sociología, psicología o la historia
de la ciencia. El segundo, sería un asunto típicamente epistemológico, en la medida que
sólo se ocupa de la construcción del contexto justificativo, vale decir, lo esencial serían
los resultados finales de la investigación científica, los hechos descubiertos, las teorías
elaboradas, los métodos lógicos utilizados y la justificación empírica de las
consecuencias y predicciones que se derivan de las teorías. La propuesta sugiere
directamente una separación entre hechos y valores. Pero, en el periodo historicista la
propuesta fue severamente criticada, mostrando que la distinción era insuficiente para
abarcar la complejidad de la actividad científica (cfr. Echeverría, 1995a).
El propio Echeverría, argumenta que la distinción de Reichenbach parte de un
malentendido fundamental, que afectó toda la tradición de la concepción heredada en la
filosofía de la ciencia, a saber: “la reducción de la ciencia al conocimiento científico”
(Ibíd. p. 52) en vista, de la aún influente propuesta de Reichenbach, hoy en día. En
contraste, Echeverría propone cuatro contextos en la actividad científica: el de
educación, innovación, evaluación y aplicación; indicando que los cuatro interactúan
entre sí y se influencian mutuamente o son interdependientes. Sucintamente, la
educación concierne sobre la enseñanza y difusión de la ciencia; la innovación abarca el
80
contexto de descubrimiento de Reichenbach, aún más, la tecnociencia; la evaluación
atañe a la justificación del conocimiento científico, como también, a la justificación
tecnocientífica y; la aplicación tiene que ver con la transformación, modificación y
producción de artefactos, como de la labor de asesoramiento en la toma de decisiones
por los científicos expertos (cfr. Ibíd., Cap. II).
En su modelo de la interacción entre ciencia y valores, nuestro autor, también
distingue los contextos de la práctica científica hasta en cinco momentos recientemente,
pero en sus escritos anteriores distinguía básicamente tres momentos14
. Advierte que la
distinción es analítica y no temporal. Cabe notar, que la distinción es importante, en la
medida que esclarece en qué momentos son legítimos o no el papel de los valores
cognitivos y no-cognitivos en la actividad científica. Veamos:
M
1 – la adopción de una estrategia [strategy] de investigación;
M2 – la realización de la investigación;
M3 – la evaluación cognitiva de las teorías e hipótesis – la evaluación de teorías como
portadores del conocimiento y entendimiento;
M4 – la diseminación de los resultados científicos y;
M5 – la aplicación del conocimiento científico (Lacey, separata inédita distribuida en el
XXIV Seminario Internacional de Filosofía e Historia de la Ciencia, realizado en la
Universidad de São Paulo en el primer semestre de 2013 Brasil).
El autor, enfatiza que su modelo de la interrelación entre ciencia y valores (M-CV)
difiere del modelo tradicional (MT), especialmente con respecto del papel de los valores
sociales y éticos en M1, y de las relaciones que existen entre M1 y M5. En el MT, los
valores éticos y sociales (los no-cognitivos) no tendrán papel alguno en M1 y M3,
mientras en los otros momentos tales valores no-cognitivos tendrían varios papeles. Sin
embargo, en el M-CV del autor, los valores no-cognitivos en M1, M2, M4 y M5 son
legítimos, pero no en M3, en ella solo los valores cognitivos son legítimos.
Como hemos indicado, en el modelo tradicional en M3 solo los valores cognitivos
tienen papeles legítimos y, de acuerdo con la imparcialidad, nuestro autor concuerda
con ello. Pero, también para MT en M1 no tienen lugar alguno el papel los valores éticos
y sociales, ya que las estrategias en el uso actual están determinadas por el curso del
desarrollo histórico interno a la disciplina, sujetas solo a su capacidad de generar teorías
14
Nótese, que las distinciones anteriores de los momentos de la actividad científica en los textos del
autor (fundamentales en nuestra concepción), son las tres que siguen:
M1 – adoptar una estrategia;
M2 – aceptar teorías; y
M3 – aplicar el conocimiento científico (Lacey, 2010a, p. 298; 2003, p. 143).
81
y tornarse aceptadas de acuerdo con la imparcialidad (en M3). Más también, para MT en
M5 los valores éticos y sociales, de los diferentes tipos, desempeñarán papeles legítimos;
el autor, también concuerda con ello, pero no está de acuerdo con la negación de las
relaciones que existen entre M1 y M5, puesto que la adopción de una estrategia de
investigación, en alguna forma, determina el tipo de aplicación del conocimiento, como
también de su legitimidad o significado.
En M2, los valores no-cognitivos son legítimos, pues en la realización del
conocimiento, se trata de la determinación de las prioridades, la innovación teórica, la
elaboración y la crítica, el desarrollo de modelos y métodos matemáticos (e
informáticos), la construcción de instrumentos (de medición o intervención) y aparatos
experimentales, la actividad experimental observacional, análisis de los datos,
condiciones éticas y las restricciones. En el M4, son imprescindibles los vales éticos y
sociales, es el momento de la educación, el de la diseminación de los resultados
científicos, en los textos, congresos, la formación de investigadores, etc. Cabe observar,
la relación o no de los momentos M1, M3 y M5 son los más importantes y delicados, en
tal sentido, se expone con más detalles en las líneas que siguen.
Como hemos visto, para el autor, los valores no-cognitivos tiene papel legítimo y
frecuentemente indispensable en M1, M2, M4 y M5, pero en el M3 no la tienen, sino solo
los valores cognitivos son pertinentes en tal momento. El autor sustenta aceptar una
teoría (T) es juzgar que T no precisa de pruebas subsecuentes, y que T puede ser tomada
como un dato en el transcurso de las investigaciones de la práctica social. De acuerdo
con la imparcialidad, T será correctamente aceptada para un dominio específico de
fenómenos, si y solamente si, manifiesta los valores cognitivos (vc) en grado elevado,
dado los “padrones” habituales para la “medición” del grado de manifestación de los vc,
no existe perspectivas plausibles de obtener un grado mayor. Dado los fines de la
práctica científica y dado que son las teorías que expresan el entendimiento de los
fenómenos, no existe el papel racionalmente destacado para el valor social (vs) en M3;
el hecho de que T pueda manifestar en grado elevado, algún objeto de valor social a la
luz de los vs especificados, no cuenta racionalmente en favor ni contra de su aceptación
correcta (cfr. Lacey, 2010a, p. 298).
Obsérvese el caso de M5 en relación a M1, para nuestro autor, una aplicación es
obviamente hecha porque se entiende que sirve a intereses específicos y, así, promueve
la manifestación de vs específicos, y los juicios de su legitimación dependen de una
multiplicidad de juicios de valor. En M1, una estrategia puede ser adoptada – sujeto, a
82
largo plazo, a las condiciones de que la investigación se revele fructífera en la
generación de teorías que se tornan correctamente aceptadas en M3 – en vista de las
relaciones de refuerzo mutuo entre la adopción de la propia estrategia y la sustentación
de ciertos vs, bien como el interés en promover esos valores (algunas veces la estrategia
puede ser adoptada por otras razones). La adopción de una estrategia define los tipos de
posibilidades que pueden ser identificadas en la investigación; en casos importantes,
posibilidades que, identificadas y realizadas, servirán los intereses asociados a los vs
relativos a la adopción de la estrategia. Pero, la adopción de una estrategia no implicaría
por si sólo que las posibilidades de ese tipo existan y, si existen, que ellas serán
concretamente; tales cuestiones solamente pueden ser resueltas en M3, donde la
imparcialidad debe ser mantenida (Ibíd. p. 299).
De esta forma, para el autor, no podríamos contar por lo general que la neutralidad
en la aplicación sea mantenida; pues, en la aplicación, en M5, las teorías tienden a servir
especialmente bien los vs vinculados a la estrategia según la cual son aceptadas. Sin
embargo, el autor piensa que la neutralidad en la aplicación debería permanecer como
aspiración de las instituciones científicas, pero entendida como los fines de la práctica
científica que deben ser buscados, de tal forma, que pueda producir conocimiento
científico, tal que los proyectos valorizados a la luz de cualquier valor social viable
puedan ser informados, más o menos equitativamente, por el conocimiento científico
bien establecido. La idea del empeño completo en realizar los fines de la ciencia
requiere la adopción de varias estrategias. El autor duda que eso puede acontecer sin
que se reconozca como legítimo el papel de los valores sociales en M1, y sin que sean
proporcionadas las estrategias vinculadas a los vs de grupos menos dominantes las
condiciones materiales y sociales para su desarrollo (Ibíd.).
En la insistencia o en la explicitación del papel de los valores sociales en los
diferentes momentos de la actividad científica, el autor, desarrolla más algunos puntos.
En primer lugar, es un objeto de valor social a la luz de vs especificados,
independientemente de los vs que se puede considerar, no desempeñan algún papel
lógico apropiado al lado de los valores cognitivos en M3, aun así, el autor, halla que los
valores sociales podrían tener varios papeles en tales momentos, anota:
(1) Las instituciones que manifiestan ciertos vs pueden tener valor cognitivo;
(contingentemente) ellas pueden proporcionar las condiciones necesarias para la
aceptación de teorías de acuerdo a la imparcialidad.
83
(2) Los vs pueden ser parte de la explicación causal de por qué están disponibles las
teorías aceptadas para ciertos dominios de fenómenos, pero no para otros.
(3) La prueba adecuada de las teorías (y particularmente la especificación de los
límites de los dominios de fenómenos para los cuales ellas son correctamente
aceptadas) pueden requerir la comparación crítica con las teorías desarrolladas
según una estrategia rival que tenga relación de refuerzo mutuo con un vs
particular.
(4) Una vez que una teoría puede no ser neutra en la aplicación o puede perjudicar
los presupuestos de una perspectiva de valor, el compromiso con los vs (que no
son servidos por la aplicación de una teoría o cuyos presupuestos son
perjudicados) puede hacer que haya una elevación en los “padrones” de
“medida” del grado de manifestación de los vc.
(5) Sustentar un vs particular puede predisponernos a diagnosticar cuando una teoría
está siendo aceptada en desacuerdo con la imparcialidad, como por ejemplo, ser
un objeto de valor social a la luz del vs especificado está de hecho
encubiertamente teniendo un papel en M3 juntamente con los vc (Ibíd. p. 300-
01).
En segundo lugar, el aceptar o rechazar no es la única posición relevante que puede
tomarse en relación a T en la actividad científica. T puede ser provisoriamente
considerada, estudiada en vista de su desarrollo o revisión, sometida a pruebas,
sustentada como la más promisora o como “salvando los fenómenos” mejor que las
alternativas existentes, usado instrumentalmente en otras investigaciones, etc. Algunas
de esas posiciones deberán ser claramente adoptadas en etapas iniciales de los procesos
de investigación que puedan producir una teoría correctamente aceptada. (Algunas
nunca son candidatas a la aceptación, “teorías ideales”, “algunos modelos”
matemáticos). El modelo de la actividad científica que aquí propongo, afirma el autor,
puede ser elaborado de modo que pueda incluir otros momentos y submomentos en
correspondencia con esas posiciones. En algunos de ellos los vs pueden tener papeles
apropiados. Una vez que una estrategia haya sido adoptada en M1, por ejemplo, existe
un momento en que son elegidos los problemas específicos para la investigación. A
pesar de aquellos que aprueban la autonomía (o que no reconocen la existencia de la
cuestión de la elección de estrategia) admiten prontamente un papel para los vs en ese
momento (cfr. Ibíd., p. 301).
En tercer lugar, en la medida que la aplicación es un momento importante (M5) en la
actividad científica, tanto que el valor social informado para la aplicación puede
también tener un papel en (M1) donde una estrategia es adoptada. Visto así, para el
autor, los valores sociales tendrán un papel en el núcleo de la actividad científica, y no
habría una buena razón para negarles tal papel. En M5, los valores sociales también
tendrían una variedad de papeles vinculado a la legitimación de las aplicaciones. Es
84
decir, para legitimar una aplicación se requeriría tomar atención a enunciados como: (i)
no existen efectos colaterales negativos desde el punto de vista del valor social
derivados de la aplicación y, (ii) no existe otra forma mejor, con valor social
potencialmente mayor, para realizar los fines inmediatos de aplicación. Nuestro autor
sugiere que los científicos como científicos deben hacer juicios acerca de ellos; pero
tales juicios no pueden ser reducidos para la aceptación de la teoría. Pues, los científicos
pueden aprobar o no, los dos tipos de enunciados. Aprobar una teoría o hipótesis
envuelve un apelo tanto a los valores sociales como a los valores cognitivos (cfr. Ibíd. p.
302).
2.3.6. El entendimiento científico
Nuestro autor se pregunta: ¿Qué son los objetos y los fenómenos naturales y en qué
consiste el entendimiento de ellos? Responde: el entendimiento es siempre contextual y
el propio concepto del entendimiento varía de acuerdo con el contexto, según el enfoque
de interés y con los agentes del discurso. Lo que siempre hace parte del entendimiento
de una cosa constituirá los siguientes componentes:
Una afirmación con respecto de qué es: el tipo de cosa que ella es, sus propiedades,
sus comportamientos, sus relaciones y sus variaciones temporales.
Una afirmación respecto de por qué una cosa es como es.
Una afirmación respecto de sus posibilidades: cuales son las posibilidades que están
abiertas (incluso las posibilidades no realizadas hasta el momento, considerando sus
propios poderes para desarrollar y sus interacciones con las otras cosas).
Para Lacey, el entendimiento de la realidad siempre requiere afirmaciones del tipo:
“qué es”, “por qué es” y “lo que es posible”. A cada una de los tres componentes se
podría atribuir varias interpretaciones. Con respecto al “qué es”, un objeto puede ser
considerado un objeto de la experiencia; un objeto de una práctica humana; un
componente de una estructura (por ejemplo, un sistema ecológico, social o cósmico); un
objeto que mantiene relaciones causales con otros objetos.
Dependiendo de cómo los objetos son considerados, las respuestas a las preguntas
“¿por qué es?” y “¿qué es posible?”, según el autor, toman formas diferentes y reflejan
intereses diferentes. Por ejemplo, una semilla: el trigo. ¿Cuáles son las posibilidades que
le están abiertas? La semilla puede ser considerada de muchas maneras, veamos dos
casos: primero, puede ser un objeto que genera, después del cultivo, cosechas
85
cuantificables en rendimientos; segundo, puede ser un objeto que participa
integralmente de procesos sociales.
En el primer modo, las semillas pueden ser alteradas bajo el efecto de las nuevas
tecnologías genéticas y se tornan “híbridas”, de tal forma que, cuando son cultivadas
bajo ciertas condiciones específicas, los rendimientos de las cosechas aumentan
significativamente. En el segundo modo, después de tornarse generadoras de los
referidos aumentos de rendimientos, las semillas también se transforman en una
mercadería comercial-social (un objeto producido y cultivado intensamente por
empresas capitalistas y comercializados según las reglas del mercado); en lugar de un
objeto que en la mayoría de las veces es producido en cosechas anuales como parte de
las costumbres locales. La semilla se diferencia de las prácticas humanas y pasa a
mantener otras relaciones de orden social.
Lo que ha venido a ser un aumento cuantitativo, cuando se considera la semilla un
determinado tipo de objeto, se le identifica a un cambio social fundamental, cuando se
la considera como otro tipo de determinado objeto. El entendimiento, entonces, puede
asumir varias formas y, consecuentemente, corresponder a los intereses de las diferentes
prácticas (cfr. Lacey, 1998 y 2008a, cap. 1).
2.4. Estrategias metodológicas
La noción de estrategia, para nuestro autor, constituye un elemento esencial en la
metodología científica, junto a la “teoría” y los “datos empíricos”. Siendo anterior
(desde el punto de vista lógico, no necesariamente temporal) al comprometimiento
(engagement) en la investigación científica. Tal noción de estrategia tendría alguna
similitud con términos como “paradigma”, “matriz disciplinar” o “léxico estructurado”
de Kuhn (1970), “programas de investigación” de Lakatos (1975), “tradición de
investigación” de Laudan (1977), “sistemas de referencia” Kitcher (1993) y “formas de
conocimiento” de Hacking (1999).
Para el autor, cualquier investigación científica es siempre conducida según una
estrategia cuyo papel principal es, en primer lugar restringir los tipos de teorías (o
hipótesis) a ser considerados en un proyecto de investigación especificado y los tipos de
categorías (terminología) que pueden ser usados en las teorías, los recursos
conceptuales que pueden ser desarrollados y las formas de posibilidades que pueden ser
identificados en el curso de la investigación, los tipos de modelos, analogías y
86
simulaciones que pueden ser usadas; en segundo lugar: proveer criterios para
seleccionar los tipos relevantes de los datos empíricos a ser buscados, registrados y
analizados, fenómenos y aspectos a ser observados, en los cuales las teorías aceptadas
puedan ser ajustadas en la investigación experimental (cfr. Lacey, 2005a, p. 3; 2010a, p.
20).
El objetivo de la ciencia, de la forma ya mencionada, permitirá que la investigación
exitosa pueda ser conducida según una variedad de tipos de estrategias. Sin embargo, la
investigación científica del tipo de la tradición moderna, ha sido conducida cuasi
exclusivamente de acuerdo con un tipo particular de estrategia (admitiendo alguna
variedad considerable), al cual el autor, denomina estrategias descontextualizadoras15
.
Veamos su desarrollo en la subsección siguiente.
2.4.1. La estrategia del enfoque descontextualizadora (EED)
Como se mencionó brevemente, para el autor, casi toda la investigación en la ciencia
moderna ha sido conducida exclusivamente según un tipo particular de estrategia: el de
enfoque descontextualizante (ED), que se manifiesta en una variedad de formas, en el
cual las teorías son restringidas a aquellas que representan los fenómenos y encapsulan
las posibilidades (las posibilidades materiales de los objetos) en términos de su
generación a partir de la estructura subyacente (y sus componentes), los procesos, la
interacción y las leyes (expresadas característicamente en el lenguaje de la matemática)
que los gobiernan y recíprocamente seleccionan los datos empíricos por medio de la
utilización de categorías descriptivas que en general son cuantitativas y aplicables en
virtud de las operaciones de medida, instrumentales y experimentales (cfr. Lacey,
1999e; 2003, p. 133; 2010a, p. 46).
En una nota de página, nuestro autor, explica que la noción de “estrategia
materialista” o en su terminología más reciente, “estrategias descontextualizantes”,
podría ser comparada o expresada alternativamente en términos de la concepción de
Giere, refiriéndose a las teorías como modelos abstractos (o conjunto de modelos) que
representan aspectos del mundo (los fenómenos y las posibilidades que ellas admiten),
cuyos componentes tendrían propiedades cuantitativas y que son estructuradas de la
forma que sus procesos e interacciones se ejemplifican en “principios matemáticos”, de
15
Cabe aclarar que en sus trabajos anteriores, nuestro autor, usa la terminología estrategias materialistas,
pero, hoy en día denomina ‘estrategias descontextualizadoras’ o ‘descontextualizantes’.
87
tal forma, que el principio matemático se torna la noción central, en vez de las leyes
(cfr. Lacey, 2010a, p. 46; Giere, 1999, cap. 5).
La representación de los fenómenos según ese orden de las estructuras subyacentes,
según nuestro autor, son descontextualizantes, en la medida en que los disocia de
cualquier lugar que puedan tener con las ordenaciones sociales, con las vidas y
experiencias humanas, disociándolos también de todas las vinculaciones con los
valores, de cualquiera de los referenciales sociales, humanos y ecológicos en los cuales
puedan estar incorporados. Entonces, la encapsulación de las posibilidades según tales
estrategias generaría posibilidades descontextualizadoras. Sin embargo, para nuestro
autor, no todas las posibilidades que pueden ser identificadas en la investigación
empírica sistemática, cuyos resultados concuerdan con la imparcialidad, sea reducidas a
las posibilidades descontextualizadoras. Por ejemplo, en las investigaciones
agroecológicas (ver § 3.2.4.).
En algunos dominios de los fenómenos, la investigación produce resultados de
acuerdo con la imparcialidad, puede ser conducida según las estrategias, no
necesariamente reducidas a las estrategias descontextualizantes, aunque la investigación
puede haber usado libremente los resultados consolidados según las estrategias
descontextualizantes. Pero, en algunos campos (por ejemplo, en el ecológico y el
social), los objetos pueden también ser representados como constituyentes de sistemas
ecológicos, objetos de valor social y cultural, objetos con los cuales los seres humanos
pueden mantener relaciones socialmente constituidas y, tal vez, como objetos que tienen
significación económica, legal, cultural, estética, cosmológica o religiosa. Por tanto,
para el autor, no habría razón para pensar que los resultados imparciales empíricamente
basados no puedan no encontrarse en tales objetos, representaciones que pueden
conducir las investigaciones según estrategias alternativas o no-descontextualizantes
(sin reducirlas a las estrategias descontextualizadoras) (cfr. Lacey, 2006a, p. 16).
La descontextualización implicaría también un tipo de reduccionismo, es decir, en la
medida que la adopción del ED es considerada parte esencial de la investigación
científica (parte de los fines de la ciencia), la investigación científica, por ejemplo, de
los seres humanos, las estructuras sociales, los sistemas ecológicos, los agro-sistemas
sustentables, organismos biológicos; presupone que tales objetos podrían ser entendidos
en términos del poder generativo de su orden subyacente; es decir, tales objetos están
tratados como reducidos al poder generativo de su estructura, proceso, interacción y
leyes subyacentes; para entenderlos no precisamos utilizar categorías que no hagan
88
parte de las EED. Así, la adopción exclusiva del ED envuelve el compromiso con el
reduccionismo, un enfoque descontextualizador-reduccionista. Además, la inclusión del
ED en los fines de la ciencia presupone la hipótesis de que, por ejemplo, la acción
humana podría ser entendida completamente en términos reduccionistas, esto es, una
hipótesis que no pueda ser tratada en el curso de la investigación conducida dentro del
ED, implica la subordinación de la ontología a la metodología. Pues la formulación de
los fines de la ciencia para el autor no implican esto.
Todavía, muchos fenómenos y reivindicaciones, para nuestro autor, no pueden ser
adecuadamente investigados dentro del ED. Tales como la acción racional humana que
es parte esencial de la vida común y de las prácticas comunicativas en las cuales la
intencionalidad y la racionalidad están entrelazadas. En la vida común – y en las
prácticas científicas – las razones (incluido las carencias, deseos y los valores que
moldan e evalúan los deseos) que son facilitadas para las acciones, compromisos,
concepciones y decisiones de una persona, donde las acciones son explicadas en
términos de las razones del agente, los fenómenos sociales frecuentemente no pueden
ser explicados sin la localización de ellas dentro de las estructuras sociales (cfr. Lacey,
2008a, Cap. 2 y 8). Los riesgos, especialmente los riesgos ecológicos y sociales de largo
plazo de las innovaciones tecnocientíficas, los problemas de las redes causales que
confrontan los pobres, están localizados, como también las redes causales donde las
actividades científicas se conducen. Las prácticas alternativas (por ejemplo, la
agroecología) que no están basadas básicamente en el uso de las innovaciones
tecnocientíficas (como sí, en el caso de los transgénicos). Los fenómenos no pueden ser
reducidos a sus mecanismos físico-químicos subyacentes, por ejemplo, los desarrollos
de los organismos biológicos, de los sistemas ecológicos, así como la acción humana
intencional y las estructuras sociales. Sin embargo, alguna de las propuestas (hipótesis)
del ED, para el autor, son hechas para legitimar el uso de los transgénicos (y otras
innovaciones tecnocientíficas), usando slogans, por ejemplo, ‘la producción de los
transgénicos en larga escala es necesario para producir comida suficiente para alimentar
todo el mundo’, ‘la innovación tecnocientífica es el medio primario para resolver los
grandes problemas del mundo’, rematando, ‘no existe otra manera para resolver los
grandes problemas tales como el hambre’.
No obstante, cabe preguntarse, si las investigaciones científicas conducidas casi
exclusivamente según las estrategias descontextualizantes, no pueden explicar muchos
fenómenos y reivindicaciones, entonces, ¿cómo explicar, el hecho, de sus éxitos?
89
¿Existen buenas razones para conducir la investigación de ese modo? Nuestro autor
responde que existen razones, tales como: (i) su fecundidad y potencial para promover
el desarrollo científico de modo prácticamente ilimitado; (ii) el hecho de que existen
relaciones de refuerzo mutuo entre adoptar una estrategia y sustentar un conjunto de
valores sociales, por ejemplo, los valores del progreso tecnológico o la forma moderna
de valorizar el control, y (iii) el hecho de que los valores del progreso tecnológico son
ampliamente sustentados por todos los países industrialmente avanzados y que están
profundamente incorporados en sus instituciones. Como también, existiría buenas
razones para privilegiar que las estrategias descontextualizantes obtienen éxito
solamente en la medida que existen buenas razones para sustentar los valores del
progreso tecnológico (cfr. Lacey, 2006a, p. 18-19).
2.4.2. Valores del progreso tecnológico (VPT)
Los “valores del progreso tecnológico” se refieren al conjunto de los valores
específicamente modernos conectados al control de los objetos naturales, que tiene
relación con la expansión del alcance del control tecnológico, sin que su valor esté
subordinado sistemáticamente a otros valores de orden ético y social, y al grado de su
penetración en las vidas, experiencias e instituciones modernas. Lógicamente, para
nuestro autor, valorizar en alguna medida o de forma sustentable el control de los
objetos naturales es algo natural o tiene algún valor universal humano. Pero, de la forma
como se valoriza desde los “valores del progreso tecnológico” sería completamente
devastador. Sus principales componentes del control estarían compuestos, por lo menos,
por la siguiente lista:
1. El valor instrumental de los objetos naturales está disociado de otras formas de
valor; por tanto, el ejercicio de control sobre los objetos naturales se torna per se
un valor social que no está subordinado de forma sistemática y general a otros
valores sociales.
2. La expansión de las capacidades humanas para controlar los objetos naturales, la
difundida incorporación institucional de estas capacidades y, especialmente la
creación de nuevas tecnologías (para el progreso) son valores altamente
apreciados.
3. El control es una postura característicamente humana en relación a los objetos
naturales. El ejercicio de control y, sobre todo, la participación en la investigación
y desarrollo de proyectos en los cuales nuestro poder de control es ampliado, son
formas esenciales y primarios por las cuales nos expresamos como seres humanos
modernos, formas en las cuales son cultivadas “virtudes” personales como la
90
creatividad, la inventiva, la iniciativa, la osadía delante de riesgos, autonomía,
racionalidad y practicidad. Así, un medio que es moldeado de forma que muchas y
variadas posibilidades de control puedan ser rutinariamente realizadas en el curso
de la vida ordinaria. Pero, el medio dominado por los objetos tecnológicos es
extremamente apreciado, así como lo es la extensión de la tecnología a cada vez
más dominios de la vida y la definición de problemas en términos de soluciones
tecnológicas.
4. Los valores que puedan manifestarse en ordenaciones sociales están, en grado
significativo, subordinados al valor de la implantación de los nuevos avances
tecnocientíficos, que tienen legitimidad prima facie, para que puedan ser tolerados
ciertas medidas de perturbación social en su beneficio, y cuyos efectos colaterales
pueden en lo general ser tratados como aspectos de segundo orden. Prima facie, la
implementación de una innovación tecnocientífica se torna legítima, si ella es el
resultado de una aplicación obtenidos en pesquisas conducidas dentro del enfoque
descontextualizante y, correctamente aceptados de acuerdo con la imparcialidad
(cfr. Lacey, 2005a, p. 19; 2006a, p. 19-20; 2010a, p. 37-38)16
.
Según Lacey, los componentes de los valores del progreso tecnológico, mencionados
arriba, conciernen solo al control ejercido sobre los objetos materiales y biológicos. No
alude en nada o se mantiene en silencio sobre el control ejercido en los seres humanos;
dando a entender que las personas pueden aspirar al ejercicio de control sobre los
objetos materiales en la medida que ello no implique el control sobre los seres humanos.
Pero, para nuestro autor, no estaría totalmente claro que la manifestación de los VPT en
alto grado no esté implicada en la dominación de (algunos) seres humanos y en el
ejercicio considerable de la devastación ecológica y social. En donde los VPT son
mantenidos, las cuestiones como el control humano y la devastación ecológica, apenas
son vistos como “pensamientos secundarios”, ellos no son considerados como
preocupaciones urgentes y, difícilmente, serán vistos como asuntos que podrían truncar
el desarrollo del progreso; de manera que sustentar firmemente los VPT puede inducir a
cierta tolerancia en el ejercicio de control sobre los seres humanos (cfr. Lacey, 2006a, p.
20-21).
Sin embargo, la valorización de los valores del progreso tecnológico, para nuestro
autor, sería bien respondida por otras culturas, admitiendo que ejercer algún control
sobre la naturaleza sea algo natural, de tal forma que controlar implica un control
sustentable con equilibrio apropiado del valor instrumental con otras formas de valor. El
equilibrio sería derivado del sentido de los objetos naturales y de su propia integridad y
valor, en virtud de su posición en los sistemas ecológicos o cósmicos, donde el control
es equilibrado por los padrones generales de renovación, nutrición, cultivo,
16
La cita, no es literal, sino mínimamente fue adaptada a la terminología actual del autor, en adelante
[cita adaptada].
91
armonización, amor, promoción, restauración, reciprocidad, análogo al dialogo entre los
seres humanos. Tales respuestas se manifiestan claramente, para el autor, en la
oposición a la expansión de la tecnociencia en las prácticas agrícolas (cfr. Ibíd., p. 21-
22).
Según nuestro autor, los valores del progreso tecnológico se manifiestan
ampliamente en el mundo de hoy en día, en la medida que ella, en parte, es mantenida e
incorporada, cada vez más, por instituciones económicas y políticas (y militares)
predominantes, de modo que su sustentación y los valores fundamentales de tales
instituciones se refuerzan mutuamente. El potencial de la manifestación de los VPT
estaría teniendo inevitablemente repercusiones mayores en las sociedades y en dominios
de la vida cotidiana. Por tanto, se manifiesta en el comportamiento de un número cada
vez mayor de personas. Y que sus bases racionales para la adopción de los VPT, en
cuanto distintas de los factores que explican su amplia adopción, están en mayor
medida, en el conjunto de las siguientes presuposiciones:
(a) El progreso de la innovación tecnocientífica expande el potencial humano y
sirve para el bienestar de los seres humanos en general; y así, es indispensable
para el “desarrollo económico” y un prerrequisito para una sociedad justa.
(b) Las soluciones tecnocientíficas pueden ser descubiertas para, virtualmente,
todos los problemas socialmente significativos. Ellas son, generalmente,
soluciones para los mayores problemas, tales como para las enfermedades, la
producción de energía y las necesidades de comunicación; significativos para,
prácticamente, todas las personas; aún más, las implementaciones de tales
soluciones no dependen generalmente (causal o éticamente) del entendimiento
de la historia (social) causal del problema […]. Ellas también pueden ser la
solución para los problemas ocasionados por los efectos colaterales, por
ejemplo, los problemas de la salud y el medio ambiente, con las propias
implementaciones tecnocientíficas.
(c) La valores del progreso tecnológico representan un conjunto de valores
universales que nuestro días hace de cualquier perspectiva de valor
racionalmente legítima cuya mayor manifestación es de hecho deseada,
prácticamente, por todos los que entran en contacto con sus productos.
(d) No hay posibilidades significativas de que las perspectivas de valor que no
contengan los valores del progreso tecnológico sean actualizadas en un futuro
posible.
(e) Los objetos naturales no son per se objetos de valor solamente se convierten en
tales en virtud de sus lugares en las prácticas humanas; per se ellos pueden ser
completamente entendidos en términos de sus categorías, estructuras, procesos,
interacción y leyes subyacentes, abstraído de todos los tipos de valor que
pueden ser derivados del lugar de las prácticas humanas. Cuando ejercemos
control sobre los objetos, informamos por su correcto entendimiento
articulados en categorías, estamos tratando con los objetos como ellos son en sí
mismos, en cuanto parte del “mundo material” y, es por eso que los proyectos
92
modulados por los VPT alcanzaron un éxito tan espectacular (Lacey, 2006a, p.
23; cfr. 2005a, p. 21-22; 2010a, p. 39).
De acuerdo con nuestro autor, para mucha gente, tales presuposiciones forman parte
indiscutible del sensu comun de nuestra época. Ya que la tecnociencia es ampliamente
suministrada por el capital y los intereses relacionados que sustentan la legitimación de
tecnologías aún polémicas y la minimización de las responsabilidades de las
corporaciones. Por ejemplo, en el proceso de la implementación de tecnologías, los
riesgos (para la salud y el ambiente) se tornarían secundarios, no por ignorar los riesgos
conocidos, sino por no aceptar la obligación (ônus) de llegar a anticipar teóricamente
los riesgos posibles y su comprobación (cfr. Lacey, 2006a, p. 24).
Todas las presuposiciones arriba mencionadas, para el autor, excepto (e) que pueda
ser considerada como una visión metafísica, están claramente abiertas, por lo menos en
parte, a la investigación empírica, las cuales no pueden ser disociadas fácilmente de los
compromisos de valor. En el mundo de orientación capitalista, por ejemplo, la
presuposición (a) sería típicamente sustentada por las concepciones individualistas de la
naturaleza humana que enfatizan lo individual (la actividad del cuerpo) y no el carácter
social de los seres humanos o sus relaciones con las culturas y grupos. De manera que,
el bienestar humano tiende a ser pensado, principalmente, en términos de la salud
corporal y psicológica y es regularmente ejercida para ser capaz de expresar una
variedad de valores egoístas (cfr. Ibíd.).
2.4.3. La relación de refuerzo mutuo entre adoptar las EED y
sustentar los VPT
Debido a que la estrategia del enfoque descontextualizadora (EED) se ha desarrollado
de forma tácitamente exclusiva, y que ella incorpora el valor social de modo general,
especialmente, a la luz de la perspectiva del valor o iluminados por el conjunto de
valores sociales concernientes a los valores del progreso tecnológico (VPT) que
demandan el control de los objetos naturales. Entonces, tales valores indican el ámbito
del control, la centralidad de la vida diaria, y que los VPT no están subordinados a otros
valores sociales y morales, sino a los propios, de modo que la expansión de las
tecnologías se da en cada vez más esferas de la vida, tornándose en medios para
resolver cada vez más problemas, son valorizados en alto grado, y los daños causados al
ambiente ecológico y social son considerados simplemente como el precio del progreso.
93
De tal forma que, para nuestro autor, “las teorías confirmadas según las EED tienden a
ser especialmente pertinentes para informar los proyectos valorizados a la luz de los
VPT” (Lacey, 2010a, p. 289).
El hecho de conceder la predominancia a las investigaciones según las EED explica el
tipo de privilegio epistémico dada a las teorías correctamente aceptadas según tales
estrategias, de tal forma que los VPT son ampliamente apoyados en las sociedades
modernas y reforzadas por sus relaciones con otros valores que manifiestan en grado
elevado las instituciones sociales contemporáneas que tienen poder, vinculadas al
capital, el mercado y al aparato militar. Entonces, la explicación que Lacey propone, no
es solo que las EED sean adoptadas con el fin de generar las aplicaciones que promueven
los intereses cultivados por los VPT, sino porque existen varios modos en que las
posiciones de apoyo de VPT y la adopción EED se refuerzan mutuamente entre sí (cfr.
Ibíd., p. 290). Lo que conlleva las siguientes afirmaciones:
(i) La promoción de los VPT es satisfecha y dependiente de la expansión del
entendimiento obtenido según la EED.
(ii) Existen estrictas afinidades entre el control experimental y el control
tecnológico y, el entendimiento obtenido dentro de la EED es dependiente de la
obtención del control experimental.
(iii) El comprometerse en la investigación dentro de la EED fomenta el interés en la
manifestación más completa de los VPT, una vez que su desarrollo depende
frecuentemente de la disponibilidad de los instrumentos que son productos de
los avances tecnológicos vinculados a los VPT, y algunas veces los propios
objetos tecnológicos proporcionarían los modelos o se convierten en objetos
centrales para la investigación teórica.
(iv) Finalmente, dadas las formas habituales de la institucionalización de la ciencia,
en las cuales las instituciones que proporcionan las condiciones materiales y de
financiamiento para la investigación, tienden a proveer esas condiciones
porque esperan que las aplicaciones “útiles” para ellas vendrán en breve, todo
los valores promovidos por la investigación dentro de la EED (por ejemplo, la
satisfacción de la curiosidad y otros valores asociados con la investigación
“básica”) tienden a manifestarse hoy en día en el interior de la perspectivas de
valor que también incluyen los VPT (cfr. Lacey, 2003, p. 138; 2010a, p. 290-
91[cita adaptada]).
Para el autor, en virtud de esas relaciones mutuamente reforzadoras que las
teorías correctamente aceptadas según las EED se tornarían objetos de valor social
a la luz de los VPT.
El autor aclara que no sostiene que las EED sean siempre adoptadas por causa de
algún interés para la promoción de los VPT; tampoco halla que el objetivo de la ciencia
sea finalmente la dominación de la naturaleza. Sino, por el hecho que los VPT son
94
ampliamente apoyados por las instituciones hegemónicas contemporáneas, combinado
con la existencia de relaciones (dialécticas) complejas de refuerzo mutuo entre adoptar
EED y sustentar los VPT, esto explica la adopción exclusiva de la adopción de EED en la
ciencia moderna. Por tanto, no hay buenas razones para comprometerse con la
investigación científica con la casi de la exclusividad del EED, donde los VPT son
objetados y las credenciales empíricas de sus presuposiciones son rechazadas (cfr.
Lacey, 2006a, p. 25).
2.4.4. La tecnociencia
Para nuestro autor, la investigación tecnocientífica, es un tipo de investigación
científica que se realiza dentro del enfoque descontextualizador (ED). Pues la
investigación sobre los objetos y los acontecimientos en la dimensión de la nanoescala
que es realizada en las investigaciones de punta, sería la imagen generalizada de la
investigación científica de la actualidad, llamada tecnociencia. En ella se utiliza la
tecnología más avanzada para producir instrumentos, objetos experimentales, nuevos
objetos y estructuras que permiten obtener conocimiento de los hechos y estados de
cosas de nuevos dominios (de lo más pequeño), especialmente los conocimientos de las
nuevas posibilidades de lo que se puede hacer y fabricar, con el horizonte de la
innovación práctica, industrial, médica o militar y el crecimiento económico y la
competencia, nunca perdiendo de vista a estas (cfr. Lacey, 2012a, p. 103-104). Incluso
donde la innovación tecnocientífica no sea el objeto inmediato de un proyecto de
investigación, los productos tecnocientíficos (y a veces las nuevas innovaciones), como
los instrumentos de medición, los substitutos para la observación e intervención, los
aparatos experimentales y los dispositivos informáticos con la capacidad de gran
alcance de cálculo para el análisis de los datos, serán necesarios para la realización de la
investigación, de modo que la investigación tecnocientífica puede ser un subproducto de
la creación de las condiciones necesarias para llevar a cabo la investigación (cfr. Ibíd.,
p. 121).
La imagen supuesta del proyecto de la investigación científica, en que la vanguardia
de la ciencia se convierte en aquello que explora la contribución tecnológica de la
investigación, que directa o indirectamente promueve los poderes humanos para
intervenir y controlar el mundo, donde los valores del progreso tecnológico no solo son,
a menudo, favorecidos por los conocimientos adquiridos en la investigación
95
tecnocientífica, sino también por la conducta misma de la propia investigación. A ello,
nuestro autor, lo denomina tecnociencia. Pues en ella habría una distinción, pero no una
separación concreta entre ciencia y tecnología17
, por ejemplo, entre llegar a conocer lo
que es posible observar y hacer y, el llevar a cabo el control a escala nanométrica y la
posibles consecuencias de ejercer tal control a nivel de los objetos cotidianos y aplicar
este conocimiento para informar los proyectos prácticos. No se trataría de reducir la
ciencia a la tecnociencia, o negar que exista una interacción dinámica cambiante entre
ciencia y tecnología. Simplemente apuntaría a la omnipresencia de la tecnología en
todos los aspectos de un determinado cuerpo de la investigación científica, hasta el
punto que a veces puede parecer arbitrario tratar de distinguir entre ciencia y tecnología
(cfr. Ibíd. p. 104).
Para el autor, el término tecnociencia sería un término ampliamente descriptivo, no
un término teórico profundo o incluso un término muy preciso. Sin embargo, valdría la
pena utilizarlo porque las fuerzas de poderes políticos, sociales y económicos en la
actualidad destacan el valor de la tecnociencia, y en gran parte excluyen las otras formas
de la ciencia. En cuanto la ciencia no sea reducible a la tecnociencia, esas fuerzas
tendrían que desplazar la tecnociencia a otras formas de la ciencia, o como un fenómeno
social nuevo, que lo convierta en una ciencia capaz de identificarla con el neologismo
tecnociencia y su metodología científica también sería identificada con las metodologías
que despliega. Por estas razones, que hoy en día, es ampliamente aceptadas que los
proyectos de la investigación tecnocientífica son valiosos, siempre y cuando los
expertos lo digan, merece la pena seguir las direcciones abiertos por los nuevos
instrumentos y técnicas; como también, es legítimo seguir esas investigaciones, después
que se hayan descubierto las posibilidades innovadoras y preguntarse qué se deben
hacer con ellas. Pero, naturalmente las empresas que financian la investigación desean
implementar las posibilidades innovadoras sin ningún retraso, dando por sentado que
ello es legítimo. En general, las preguntas de cómo la innovaciones pueden ser
utilizadas para tratar los asuntos de importancia para los pobres, esas cuestiones se
dejan a posteridad. En lo general se ignora que los objetos tecnocientíficos no solo son
17
Cabe señalar que nuestro autor focaliza sus reflexiones en torno de la tecnociencia, puesto que, hoy en
día, la mayor parte de las investigaciones científicas son realizadas con vistas a las innovaciones
tecnocientíficas. En cambio, las reflexiones sobre la tecnología quedan restringidas comparadas al
complejo campo tecnocientífico. Para una reflexión típicamente tecnológica, y las distinciones y
relaciones entre ciencia, tecnología y tecnociencia, consultese: Feenberg (2009, 2010a y 2010b);
Echeverría (2003a); y sobre una reflexión epistemológica de la tecnología, Piscoya (2009), quién
entiende la tecnología como una variedad del conocimiento científico que tiene sentido operante o
transformador, que se expresa por medio de formulaciones prescriptivas o reglas tecnológicas.
96
objetos físicos, químicos y bilógicos, sino también son objetos socioeconómicos, cuyos
usos están limitados por los regímenes de la propiedad de los derechos intelectuales,
que a menudo implican que juegan un papel muy limitado o nada de importancia en las
prácticas que puedan servir a los intereses de los pobres (cfr. Ibíd., p. 105).
Para el autor, valga la redundancia, la “tecnociencia” como un complejo
entrelazamiento entre ciencia y tecnología implica: En primer lugar, que la tecnociencia
incorpora prácticas de investigación conducidas dentro del enfoque descontextualizador,
en que (1) directamente anhela aplicaciones innovadoras o (2) que mantiene en
perspectiva el horizonte de la innovación tecnológica, produciendo frecuentemente
resultados que informen las innovaciones y expliquen su eficacia, cuya conducta sea
dependiente en relación al desarrollo de los productos tecnocientíficos avanzados
(instrumentos, aparatos experimentales). En segundo lugar, las investigaciones
mantienen en perspectiva el horizonte de la innovación tecnológica. A pesar de que la
investigación puede anhelar obtener entendimiento de determinados fenómenos
(normalmente los productos de intervenciones experimentales) sin la preocupación en
cuanto al potencial de las aplicaciones riesgosas, la realización de tal objetivo
dependería de la persecución exitosa de los objetivos tecnocientíficos (cfr. Lacey,
2008c, p. 306)
La ciencia no es reducible a la tecnociencia, en la medida que ella no abarca todas las
estrategias bajo las cuales el conocimiento objetivamente confirmado puede ser
obtenido, en particular, aquellas que permiten una investigación empírica que toma en
consideración integralmente las dimensiones ecológicas, lo experimental, social y
cultural de los fenómenos y de las prácticas. Pues sin el pluralismo metodológico, la
ciencia no podría tener la esperanza de tratar todas la cuestiones – abiertas a la
investigación – que son relevantes para las deliberaciones sobre la legitimidad de las
innovaciones tecnocientíficas (cfr. Ibíd., p. 307).
En vista que la investigación tecnocientífica se lleva a cabo dentro del ED, aún más,
en la medida que la relación entre la adopción de las estrategias del ED y la exploración
de los VPT se refuerzan mutuamente. Ello sería, para nuestro autor, compatible con la
forma cómo se realiza la investigación dentro del ED, sin ninguna preocupación
inmediata con la aplicación práctica o con la expansión de nuestra capacidad de control,
de acuerdo con las agendas establecidas por el interés teórico y el interés de ampliar
nuestra comprensión de los fenómenos del mundo. Dado que la tecnociencia involucra
investigaciones realizadas bajo el ED, donde las agendas inmediatas de investigación
97
están fuertemente moldeadas por los intereses relacionados con los VPT. No porque las
posibilidades de la investigación que se realizan dentro del ED, por motivos puramente
científicos hayan sido eliminados, sino que su valor se habría convertido en secundario
en los principales círculos científicos y en las instituciones que financian la
investigación, donde ganar los patentes para los productos de la investigación se habría
convertido en altamente valorado. Pero conservaría su valor, pues la investigación
tecnocientífica con el objetivo de obtener el beneficio económico práctico e inmediato o
de cualquier otro tipo, por lo general no podría ser conducido sin haber sido informado
por las bases bien confirmadas de la teoría fundamental, o por la disponibilidad de los
instrumentos adecuados para la manipulación de los materiales (cfr. Lacey, 2012a, p.
122).
Para el autor, la tecnociencia se intensifica y coloca en primer plano una tendencia
que estará siempre proyectada, cuando las investigaciones de las prioridades son
realizadas dentro del ED. Esa tendencia se intensificaría de forma que en el momento
actual, VPT y VC&M están dialécticamente entrelazadas. Los VC&M son el portador
principal de los VPT, hoy en día, y los VPT tienen a ser interpretados a la luz de los
intereses que reflejan los VC&M, especialmente, el de crecimiento económico, pero no
solo él. El interés para el crecimiento económico estaría superpuesto con otros intereses
que reflejan, por ejemplo, la investigación tecnocientífica que produce los avances en la
tecnología electrónica que tiene un considerable atractivo para el consumidor, los
avances en ciertas áreas de tratamiento médico, la tecnología militar y la expectativa de
cada vez más en avances a corto plazo. El valor de la investigación tecnocientífica
estaría vinculada a las supuestas contribuciones simultáneas, como para VC&M, para el
bienestar individual, la libertad y, la seguridad nacional. Habría una variedad de
perspectivas de valor, todas bien incorporadas en la sociedad contemporánea, siendo
presentadas como que tienen relaciones dialécticas con VPT y entre ellas mismas, ello
proporciona un fuerte estímulo para privilegiar el ED, incluso considerado como parte
integral de la ciencia, por tanto, considera la ciencia como reducible a la tecnociencia.
En fin, la tecnociencia como una investigación realizada dentro del ED, y los objetos
que tiende a investigar sus posibilidades a explorar son de especial interés para aquellos
que sustentan los VC&M; y en gran medida la financiación para la investigación estaría
basada en la conexión entre la investigación científica, la innovación tecnológica, la
obtención de la ventaja competitiva y el crecimiento económico (cfr. Ibíd., p. 123).
98
La legitimidad de las innovaciones tecnocientíficas apenas seria apreciada en el
supuesto de considerar plenamente qué tipo de objetos son los objetos tecnocientíficos.
En primer lugar, los objetos tecnocientíficos son objetos que incorporan el
conocimiento científico confirmado dentro del ED; ellos pueden ser objetos físicos-
químicos-biológicos, realizan sus posibilidades descubiertas dentro de las
investigaciones del ED y por el medio de la intervenciones técnica, experimental e
instrumental. En segundo lugar, ellos serían también componentes del sistema social-
ecológico, objetos que incorporan los VPT y (en su mayor parte) VC&M. Por ejemplo,
para el autor, una planta transgénica, es una entidad bilógica, el resultado de una
intervención técnica en el genoma de una planta madre que incorpora los VPT; es un
componente de agroecosistemas con dimensiones mundiales, es un objeto comercial
cuyos usos estarán limitados por las exigencias de los derechos de propiedad intelectual,
el cual refleja la incorporación de los VC&M – que pueden tener efectos (ciertos riesgos)
sobre los seres humanos, los sistemas sociales y ecológicos en virtud de la variedad de
tipos de cosas que ella comporta (cfr. Ibíd., p. 124-25).
2.5. Las “metodologías descontextualizadoras” y el conocimiento
científico
En esta sección y en las subsecciones correspondientes reforzaremos con algunos
detalles el modelo epistemológico de Lacey y sus críticas a la epistemología tradicional,
desde la base de sus escritos recientes y tal vez con un ángulo y terminología diferentes,
valga la redundancia, para un mayor esclarecimiento. Pues para Lacey, desde la
perspectiva de las metodologías descontextualizadoras (MD) el “conocimiento
científico” es evaluado en base a la relación de las teorías informadas con los datos
empíricos. Entre los criterios para aceptar racionalmente una teoría están su adecuación
empírica (es decir, su ajuste a los datos empíricos disponibles, obtenidos de fenómenos
observables y abarcados por las teorías, especialmente los datos cuantitativos obtenidos
en las operaciones experimentales y la medición), su poder explicativo (del ámbito de
los fenómenos explicados por ella) y, en muchos casos, su poder predictivo o su
capacidad de identificar las futuras posibilidades (cfr. Lacey, 2009b, p. 682).
Para el autor, en la medida que la mayor parte del conocimiento científico disponible
está articulado en teorías cuyas categorías conceptuales y recursos de modelación
convierten en posible la representación de una orden subyacente a los fenómenos, es
99
decir, de las estructuras subyacentes, de los procesos e interacciones de sus
componentes y de las leyes, típicamente expresadas en términos matemáticos que los
gobiernan. Las teorías de ese tipo apenas hacen posible la representación de los
fenómenos en términos de su generación a partir de su orden subyacente, ipso facto,
explicando además las posibilidades abiertas a tales fenómenos representadas son en
términos del poder productivo del orden subyacente. De acuerdo con Lacey, cuando los
fenómenos son representados y explicados de esa manera, están descontextualizados de
su lugar en el “mundo de los valores y de la experiencia humana”, están disociados de
cualquier de las relaciones que puedan tener con los acuerdos sociales, con las vidas y la
experiencia humana, disociado de cualquier lazo con la acción humana, con la
cualidades sensibles y los valores y, disociados de cualquiera de las posibilidades que
pueden obtener en virtud de su inserción en contextos particulares sociales, humanas y
ecológicos (cfr. Ibíd., p. 682-83).
La tradición de la ciencia moderna, en la concepción de Lacey, enfatiza casi con
exclusividad, la obtención del conocimiento expresado en teorías aceptables
racionalmente, que representan solo el orden subyacente de los fenómenos, de tal
manera que las metodologías utilizadas por esa tradición lo limitan a las teorías que son
de ese tipo; descontextualizantes. Sin embargo, tales metodologías, han sido
notablemente fructíferas y versátiles. Primero, el uso de ello ha hecho posible la
obtención del conocimiento confiable acerca de los incontables fenómenos de muchos
tipos, aparentemente sin ningún límite a la vista. Segundo, el conocimiento obtenido de
esta manera habría sido usado para dar forma a las innovaciones médicas, tecnológicas
y de otros tipos, las cuales (moldeadas por fuerzas sociales, económicas y políticas,
entre otras) modificaran de forma fundamental las posibilidades abiertas para el mundo.
Tales innovaciones transformaran lo que el ser humano puede hacer, cuáles pueden ser
las consecuencias de la acción humana sobre el mundo y transformaran los modos por
los cuales los seres humanos viven y piensan sobre el mundo. Lacey se pregunta ¿Cómo
tal duplo resultado de la ciencia moderna, derivado de las metodologías
descontextualizantes, deberían ser interpretada? (cfr. Ibíd., p. 683). En la subsección
siguiente la pregunta es respondida.
100
2.5.1. La interpretación del éxito de las metodologías descontextualizantes
De acuerdo con Lacey, una de las interpretaciones que penetró profundamente en la
conciencia de la modernidad, tiene que ver con la supuesta concepción de “la naturaleza
de la racionalidad” y del “carácter general del mundo”:
En lo que concierne a la racionalidad (R): la investigación científica conducida
según el uso de las metodologías descontextualizantes es llevada a cabo para proveer
el modelo de la racionalidad en general – de cómo entender las cosas y de cómo
confirmar el conocimiento, no solamente en las áreas de la investigación científica
(independientemente de la naturaleza de los objetos de investigación), sino también
en todas las áreas de la vida humana. Las teorías desarrolladas y consolidadas
conforme tales metodologías muestran que las categorías desarrolladas por la razón
humana son capaces de tornar el mundo inteligible; los criterios para la aceptación
de las teorías que resisten a numerosos desafíos de su racionalidad. Informados por
el conocimiento científico, los seres humanos son capaces, de modo más confiable,
de llevar partes y aspectos del mundo de acuerdo con sus deliberaciones racionales.
Ser racional implica tratar de entender los fenómenos, usando las categorías
desarrolladas por metodologías descontextualizantes que cultivan las capacidades
(por ejemplo, aquellas de orden matemático) necesarias para promover la
investigación descontextualizadora y actuar conforme el conocimiento en el medio
obtenido. La vida cotidiana y las prácticas institucionales se tornan cada vez más
“racionalizadas” en la medida que ellas son aprendidas de esa forma y, que las
interacciones en su interior también ocurren de la misma manera.
Concerniente al carácter general del mundo (M): todos los fenómenos y objetos en
el mundo pueden ser completamente comprendidos, incluso todas sus posibilidades
abarcadas, por medio de categorías que son utilizadas en teorías desarrolladas bajo
metodologías descontextualizantes, tanto aquellas actualmente usadas como aquellas
que serán futuramente desarrolladas. A través del uso de metodologías
descontextualizadoras, podemos obtener entendimiento del mundo tal como el
realmente es, es decir, de estructuras subyacentes a los fenómenos, de los procesos e
interacciones de sus componentes y de las leyes, típicamente manifestadas en
términos matemáticos que los gobiernan (cfr. Ibíd., p. 683-84)
Para Lacey, tanto R como M están intrínsecamente entrelazados, o ambos se
mantienen de pie o caen juntos. M expresa la visión que sustenta que el mundo es
considerado como siendo (en principio) racionalmente penetrable, y R excluye a todos
los otros pretendientes a la racionalidad. Además M representa la convicción de que
nada está fuera del alcance de las metodologías descontextualizadoras. Dado R, ninguna
otra visión del mundo puede ser racionalmente sustentada. El contenido concreto de M
se obtiene por extrapolación de teorías fundamentales bien confirmadas, sujetas a la
revisión conforme a las investigaciones adicionales que lleven a la introducción de
nuevas versiones de las metodologías descontextualizadoras y a la substitución de las
101
teorías fundamentales actuales por otras “mejores”; pero tales revisiones dejan intacto el
carácter general del mundo. Conversamente, endosar M corrobora que R es englobante
de manera completa. Las metodologías descontextualizadoras son claramente
apropiadas para aprender los fenómenos tal como ellos son entendidos cuando M es
endosado. Además, dado M, no hay razón para pensar que pueda haber consecuencias
de la intervención humana activa (tecnológica) en el mundo con vistas al control de
eventos y de resultados que, en principio, no pueden ser aprendidos por el uso de
metodologías descontextualizantes. A pesar que las acciones humanas pueden cambiar
los acuerdos concretos generados a partir del orden subyacente, pero no mudaría el
carácter general del mundo. Dado M, no hay ninguna barrera ética con base racional
para remodelar el mundo de acuerdo con las deliberaciones racionales humanas (cfr.
Ibíd., p. 684-85).
Para el autor, visto que R y M se refuerzan mutuamente, ofrecen un sistema cerrado
en el cual es difícil penetrar; aún el cuestionamiento implica fácilmente ser reprochado
por no reconocer la dupla de éxito de la ciencia moderna o negar su significación, aún
más ser tildado de “irracional”, que son las armas ideológicas poderosas de hecho. Sin
embargo, para Lacey, ni R ni M pueden sustentarse por sí solas. Considerando M, los
criterios desarrollados para la aceptación racional de teorías científicas no ofrece ningún
suporte para M. A pesar del uso de las metodologías descontextualizadoras, muchas
teorías desarrolladas para una variedad de dominios de fenómenos, a la luz de los datos
empíricos relevantes disponibles, satisfacen los criterios; pero eso no implica, para el
autor, que las teorías de ese tipo puedan ser confirmadas para todo los dominios de
fenómenos. Aunque no haya límites que puedan ser anticipados o especificados en el
ámbito y en la variedad de fenómenos que pueden ser abarcados en el interior de las
metodologías descontextualizadoras, ciertos tipos de fenómenos, aun así, pueden quedar
fuera de su alcance. La ausencia de límites de tal tipo no implica que no haya una
frontera que no pueda ser cruzada. El hecho de haber tenido un enorme y continuo éxito
en la expansión en áreas en las cuales se puede mostrar el abarcamiento de los
fenómenos por las metodologías descontextualizadoras no implica, para Lacey, que
eventualmente todo los fenómenos, independientemente de sus características, sean o
puedan ser así abarcados (cfr. Ibíd., p. 685).
Además, para Lacey, R no permite que ninguna visión del mundo más allá de M, sea
endosada racionalmente; pero R tampoco proporciona apoyo para que M sea
racionalmente endosada. En vez de eso, M simplemente representa la convicción de que
102
las metodologías descontextualizadoras pueden abarcar todos los fenómenos y, la
manutención de esa convicción no parece estar explicada en el interior de las teorías
confirmadas por metodologías descontextualizadoras, así, R no capacita M a ser
racionalmente endosada, tampoco no ofrece ningún modo de someter M a un
cuestionamiento serio. Por tanto, sin el endosamiento de M, no hay razón para sostener
que R sea abarcador por completo y, de tal modo no hay razón para considerar que todo
conocimiento científico (es decir, todo conocimiento confirmado con base en la
satisfacción de los criterios racionales apropiados a la luz de los datos empíricos
disponibles) esté en el interior del abarcamiento de las metodologías
descontextualizadoras. Entonces para Lacey, ofrecer casos de conocimiento confirmado
fuera de ese alcance es una razón suficiente para rechazar M (cfr. Ibíd., p. 685-86).
2.5.2. La racionalidad espontánea como responsabilidad por
razones
Dado que Lacey cuestiona el modelo de racionalidad R sustentada por los defensores
de la tradición moderna desde metodologías descontextualizadoras. Entonces, propone
una racionalidad espontánea, racionalidad como responsabilidad (responsiveness)
inteligente por razones (racionalidad que no se ajustaría fácilmente al modelo de
racionalidad R, ni es fácil de refutarlo). La racionalidad espontánea, para el autor, marca
la vida común y las prácticas comunicativas, en las cuales la intencionalidad y la
racionalidad están entrelazadas. Puesto que, en la vida común – y en las prácticas
científicas – normalmente se explican acciones, compromisos, visiones y decisiones de
las personas por referencia a sus razones (incluido creencias, deseos y los valores que
moldean y evalúan los deseos). Las personas justifican (“racionalizan”) sus propias
acciones en términos de razones que ellos tienen que escoger para tales acciones y,
frecuentemente ellos presentan razones para las consideraciones ajenas cuando
deliberan sobre las elecciones que hacen (cfr. Ibíd., p. 686).
La racionalidad espontánea, para Lacey, marca todo los discursos y las acciones
humanas; como también los permea el mundo de los valores y la experiencia humana.
Además, ella opera en la evaluación de la adecuación de los argumentos y en la
evidencia para las creencias y, aunque haya algún argumento según el cual ella debe ser
eliminada o sustituida por alguna versión de R, tendría que ser, en verdad, hecha en sus
términos. Sin la atribución de la racionalidad espontánea y el uso de categorías
103
intencionales a las personas, para nuestro autor, sería imposible defender R o M, es
decir, explicar por qué ciertas personas sustentan o realizan investigaciones usando las
metodologías descontextualizadoras. Además, sin tal atribución, no tendría sentido las
deliberaciones sobre la prioridad de las investigaciones y aplicación, como de las
elecciones del objeto inmediato para la investigación y de los procedimientos
específicos e instrumentos, de la evaluación de las teorías a la luz de criterios racionales
y datos empíricos y, de muchas otras cosas así por el estilo (cfr. Ibíd., p. 686-87).
De tal forma que, para nuestro autor, las investigaciones que son conducidas usando
solamente metodologías descontextualizantes no tienen las categorías necesarias para
entender su propia racionalidad, para explicar por qué es racional actuar de un modo
que las propias acciones del sujeto sean moldeadas por el entendimiento científico
(descontextualizado) confirmado y, para evaluar las implicaciones éticas de las
aplicaciones del conocimiento que tales investigaciones nos capacitan obtener del valor
ético de sus propias actividades. (Dado que sustentar R/M implica rechazar las
categorías éticas y otros valores que envuelven el entendimiento del mundo, pero que la
racionalidad también es una categoría de valor, queda autorefutada de hecho). Por tanto,
para Lacey, las metodologías descontextualizadoras implican la desconexión de los
objetos investigados de su lugar en el mundo de los valores y de la experiencia humana.
El no servirse de las categorías utilizadas en este mundo, que fueran excluidas en el
desarrollo de teorías, siguiendo solo los padrones de metodologías descontextualizantes,
implica que los fenómenos que permanecen ininteligibles carezcan de sentido. Para
nuestro autor, tal cosa ocurre frecuentemente en las prácticas que anhelan comprender
los fenómenos solo sirviéndose de metodologías descontextualizadoras (cfr. Ibíd., p.
687).
Para evitar la descontextualización de las investigaciones, Lacey sugiere que la
actividad científica y las propias innovaciones tecnológicas sean caracterizadas por el
uso de categorías intencionales, ellas no serán entendidas de otra manera en los tiempos
actuales; a pesar que las convicciones reduccionistas son eventualmente justificadas por
los resultados de la investigación científica, pero, hoy en día, ellas permanecen solo
como hipótesis especulativas. Cualquier argumento general a favor de la suficiencia de
metodologías descontextualizadoras para todas las investigaciones empíricas es
intrínsecamente paradójico, por consiguiente, se utiliza libremente categorías del mundo
de los valores y de la experiencia humana para sustentar cualquier argumento sólido tal
como deba ser. Si no hay entendimiento (que manifieste de una manera fuerte la
104
adecuación empírica y el poder explicativo) sobre la actividad científica la cual es
expresada por categorías intencionales, entonces los argumentos no tienen fuerza
normativa; y si hay tal entendimiento, su conclusión no puede ser endosada (cfr. Ibíd.,
p. 687-88).
2.6. El principio de precaución
Nuestro autor afirma, por un lado, que “las innovaciones tecnocientíficas siempre
vienen acompañados de riesgos”. Por otro lado, que “en algunas situaciones, el
conocimiento científico disponible no permite que se hagan juicios preventivos sobre el
carácter de los riesgos de su significación y de la probabilidad que puede causar serios
daños” (Lacey, 2006b, p. 373). Pero, para el autor, el conocimiento científico puede
apoyar o ser consistente con la plausibilidad (tal vez de no alta confirmación) de
conjeturas específicas de que una innovación pueda (no necesariamente de alta
probabilidad) producir daños posiblemente irreversibles a las personas, a los acuerdos
sociales o a la naturaleza. Entonces, en tales circunstancias, el principio de precaución
(PP) entra o recomienda tomar precauciones especiales. Por tanto, dependiendo de la
conducción de una investigación apropiada sobre los riesgos, sería necesario postergar
las decisiones finales para esclarecer en qué condiciones se está implementando
efectivamente la innovación.
En el resumen de su artículo, “O princípio de precaução e a autonomia da ciência”
(2006b), Lacey se posiciona claramente sobre el papel del principio de precaución:
El principio de precaución recomienda que, antes de implementar las innovaciones
tecnocientíficas, sean tomadas las precauciones especiales y se conduzca la
investigación detallada y de largo alcance sobre los riesgos potenciales de esas
innovaciones. Defiendo el uso del principio de precaución contra la acusación de
que representa una amenaza a la autonomía de la ciencia, por el contrario,
argumento que sirve para enfrentar las distorsiones usuales de las prácticas
científicas, distorsiones que se siguen de su subordinación a valores comerciales y
políticos (Ibíd.).
Pues, para Lacey, el principio de precaución se manifiesta en la toma de posición con
respecto a la aplicación tecnocientífica. En la medida que incorpora varios valores
éticos concernientes a los derechos humanos, de la igualdad entre las diferentes
generaciones, en la responsabilidad medio ambiental, en el desarrollo sustentable y la
105
democracia deliberativa. Tales valores, pueden informar para una evaluación seria de
los riesgos, sobre cómo debe ser el nivel de confianza que un daño potencial deba ser
adecuadamente evitado o regulado. De tal forma que para realizar una elaboración
responsable de la evaluación se requiere de una investigación seria de los riesgos
sociales o ecológicos, al mismo tiempo señala el potencial de las prácticas alternativas
no necesariamente enraizadas en la tecnociencia. Así, el principio de precaución, para
nuestro autor, presenta dos propuestas interrelacionadas “una que recomienda cautela
con respecto a la aplicación tecnológica de los resultados científicos bien confirmados,
otra que enfatiza la importancia de emprender la investigación en áreas comúnmente
poco investigadas” (cfr. Ibíd., p. 375).
Los críticos, consideran que el principio de precaución es “irrealista”, tales críticas,
nuestro autor, los resume en las siguientes tres tesis:
(a) El principio de precaución impide los intereses comerciales y la política de
“desarrollo” de ciertos países, conduciendo a “reglamentaciones regresivas y
onerosas” […] y ello probablemente disminuirá el progreso” […];
(b) El principio de precaución destruye el potencial del uso de la tecnociencia para
resolver problemas “humanitarios” (por ejemplo, el hambre y la mala nutrición)
[…];
(c) Permite el envolvimiento y la intrusión de la ética en la investigación científica;
tal intrusión es ilegítima (Lacey, 2006b, p. 375).
Para los críticos las tres tesis, sugieren que el PP está desprovisto de la legitimidad
tanto científica como ética, de modo que ellos son dispensables. Aún más,
especialmente (a) y (b) son irrealistas. Pero, según Lacey, este rechazo al PP ocurre, en
la medida, que los críticos están identificados con la concepción que la implementación
libre de las innovaciones tecnocientíficas son parte de la trayectoria de las fuerzas
vinculadas al capital y al mercado y, que el PP estaría informado por una clase
éticamente inaceptable de valores. Pues para los críticos, los valores del capital, el
mercado, el progreso económico y el uso de la tecnociencia, enfrentan los problemas
urgentes de la humanidad, así son, superiores a los valores éticos integrados en el PP.
Sustentar que PP es irrealista, implica suponer que la trayectoria del capital y del
mercado son virtualmente irresistibles, es decir, no hay otra vía posible donde la
tecnociencia pueda ofrecer, soluciones para los problemas urgentes de la humanidad
(Ibíd. p. 375-76). Lacey acepta en parte que la tecnociencia con frecuencia ofrece
soluciones, pero no acepta la exclusividad, sino sostiene que puede haber una pluralidad
de alternativas.
106
Con respecto a la tesis (c), los críticos la hallan ilegítima y la rotulan como “anti-
ciencia”, “antitecnología” o “antitecnociencia”. Tales acusaciones, para nuestro autor,
no son procedentes, en la medida que cuando se desarrolla adecuadamente, el principio
de precaución sirve efectivamente para oponerse a la intromisión de los valores éticos,
sociales y políticos y, a los intereses de las corporaciones y gobiernos. Pero, lejos de
impedir la investigación científica, el impacto de PP sugiere reinterpretar y reforzar
algunos de los valores más apreciados en la comunidad científica, tales como la
imparcialidad (u objetividad) la neutralidad y la autonomía (Ibíd. p. 376).
Para el autor, PP es pertinente en las situaciones donde la disponibilidad del
conocimiento científico en sí no permite conclusiones definitivas sobre los posibles
(éticamente relevantes) efectos de una innovación tecnológica, de su significación y la
probabilidad que pueden dar lugar a daños. En tales situaciones, si el conocimiento
científico disponible es coherente con la plausibilidad de las hipótesis de que pueden
traer graves (tal vez irreversible) daños a las personas, a los acuerdos sociales o al
medio ambiente. En tal sentido el autor, propone por lo menos seis componentes del PP,
como las que siguen:
(1) La intervención es necesaria para evitar los posibles daños – teniendo en cuenta
las posibles consecuencias nocivas de las intervenciones preventivas de ellas
mismas – incluida, cuando el daño es lo suficientemente grave, lo que retrasa las
decisiones finales acerca de permitir o reglamentar el uso de la innovación.
(2) Este retraso es para dar tiempo para que una investigación científica sea
apropiadamente conducida, teniendo en cuenta cuestiones como: (i) ¿Cuál es la
probabilidad de que algún daño posible ocurra en el contexto del uso real de la
innovación? ¿Puede ser adecuadamente regulado? Cuando se trata de los posibles
daños ecológico y social a largo plazo ¿cuáles son sus mecanismos socio-
económicos, como también sus mecanismos físicos / químicos / biológicos? (ii)
¿Cuáles son las posibilidades y riesgos en cursos alternativos de acción?
(3) Evaluar la gravedad de los posibles daños a la luz de valores como el respeto a la
integridad de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la equidad dentro
y entre las generaciones, la democracia participativa.
(4) El monitoreo a largo plazo de los efectos de cualquier innovación utilizada de
hecho, así como también permitir que las decisiones sean revisadas y revocadas si
la evidencia está fundada y el daño realmente está siendo causado.
(5) La toma de decisiones democráticas, involucra a todas las partes interesadas sobre
cuestiones como la duración del periodo, la demora antes de tomar las decisiones
finales, los posibles efectos nocivos (y los cursos alternativos de acción) que
necesitan ser investigadas científicamente, y considerar cuáles las prioridades
(6) Normalmente, la carga de prueba para la seguridad de una innovación, y la
responsabilidad legal para cualquier daño que puedes ser causados, deben ser
asumidos por aquellos que introducen su aplicación (Lacey, 2012c).
107
De hecho, según el autor, el PP sirve para hacer frente a las intromisiones de los
valores éticos, sociales y políticos y, los intereses especiales que los reflejan, que en la
actualidad afectan a las investigaciones científicas y se subordinan a los intereses
corporativos y de gobierno; lejos de restringir la investigación científica, el papel crítico
del PP es poner de relieve que la investigación responda al objetivo de informar de las
medidas que minimicen el daño, pero su objetivo principal es propiciar que las
prácticas científicas contribuyan a mejorar el bienestar social en general y el respeto al
medio ambiente (Ibíd.).
2.7. El ethos científico
Preguntas como:
¿Hoy en día, aún es pertinente evaluar la conducta de la ciencia en términos del
modo como ella incorpora la objetividad, neutralidad y autonomía? ¿Está el
conocimiento científico, cada vez más, se ubicándose al servicio de los intereses de
poderes particulares, los que reflejan los valores del capital del mercado con poco
interés consciente de respeto a la naturaleza y del bienestar humano universal, o hacia
los valores democráticos tales como los derechos humanos y la participación activa,
responsable y deliberativa en que están comprometidos con el fin de satisfacer sus
necesidades? (cfr. Lacey, 2008c, p. 300-01). Tales cuestiones, para Lacey, levantan
razones para examinar la conducta de la investigación científica y, no solo observar los
usos que se dan del conocimiento científico.
Ideales como la objetividad, autonomía y neutralidad en cuanto valores, son los
ideales para evaluar la conducción y los resultados de las prácticas científicas. Para
Lacey tales ideales, cada vez más, están perdiendo su papel y no pocas veces siendo
ignorados. Por ejemplo, los resultados publicados en revistas científicas y aceptados por
autoridades reguladores, no siempre están de acuerdo con la objetividad, es decir,
fármacos o medicamentos son liberados al mercado sin haber sido sometidos a pruebas
apropiadas (tanto en relación a su eficacia como de sus riesgos potenciales), conducidas
por las normas de la objetividad. Como también, la autonomía es una cuestión muy
delicada, en la medida que la ciencia precisa como rechaza las cuestiones externas, es
decir, en relación a las prioridades de la investigación y a la accesibilidad del
conocimiento científico. Por ejemplo, la autonomía ha sido frecuentemente subordinada
a intereses externos, tanto a intereses militares con el fin de clasificar ciertas
108
informaciones, como a las corporaciones, con el fin de mantener el conocimiento
confidencial en vistas a proteger la “propiedad intelectual”. Tales manifestaciones son
una muestra, para nuestro autor, que la neutralidad no se manifiesta de modo
satisfactorio en la práctica de la ciencia actual, pone en duda su ideal regulador en tales
prácticas (cfr. Ibíd. p. 301-02).
Según Lacey, los desvíos de tales ideales no implican necesariamente una falta de
compromiso con ellos, ya que existen esfuerzos para entender porque ocurren, como
también se toman medidas para evitarlos. Entre las medidas está el cultivo del ethos
científico por científicos individuales, que consiste en cultivar un conjunto de virtudes
personales como la honestidad, el desinterés, la franqueza en reconocer las realizaciones
de otros científicos e impedir su propia contribución al escrutinio crítico de ellos,
además procurar el acuerdo más completo de la evidencia empírica y, aceptar las teorías
y aserciones del conocimiento solo cuando están de acuerdo con la objetividad (cfr.
Ibíd., 302). Pero, el encanto por el ethos científico ha sido frecuentemente desdeñado
como ingenuo, en la medida que la fuente de la objetividad y neutralidad localizada no
en las virtudes cultivadas por los científicos individuales, sino en las prácticas
estructuradas por instituciones científicas, lo que permitiría la emergencia de
manifestaciones genuinas de tales valores a partir de la interacción discordante con los
científicos individuales que responden a sus propios autointereses. Sea como fuera, para
nuestro autor, el ethos científico vive actualmente tiempos difíciles, en la medida en
que, de modo creciente, ciertos tipos de conocimiento científico están cerrados al acceso
público y, la investigación del interés privado frecuentemente rechaza la crítica abierta y
la responsabilidad pública (Ibíd.).
2.7.1. El ethos científico-comercial
El ideal de que el conocimiento científico pertenece al patrimonio común de la
humanidad, el cual fue central para el autoentendimiento de la tradición de la ciencia
moderna, y que ganó una difundida credibilidad. Para Lacey, tal ideal está cada vez más
debilitado en la medida en que la ciencia es cultivada en función del interés privado.
Como también, asociado la investigación científica, con las innovaciones
tecnocientíficas o identificando la ciencia con la tecnociencia, en los moldes del
enfoque descontextualizante y, así incorpora los valores del capital y del mercado en las
instituciones sociales. El rápido crecimiento de tal ciencia en el interés privado estaría
109
nutriendo un nuevo ethos entre los científicos profesionales y a sus instituciones, a lo
que Lacey denomina: el ethos científico-comercial (Ibíd. p. 313).
Para nuestro autor, tal ethos consiste en la consideración de valorizar la ciencia
especialmente en términos de su capacidad de generar innovaciones tecnocientíficas que
contribuyan para el crecimiento económico o para los objetivos económicos de las
corporaciones nacionales e internacionales, incluido el tratamiento de los problemas
relacionados con la salud, el hambre, etc., son tratados en términos comerciales. Debido
que los objetivos de la investigación son realizadas a la luz de metodologías
descontextualizantes, en vez de metodologías adecuadamente proyectadas para el fin de
producir el entendimiento razonable (Ibíd.).
Lacey caracteriza el ethos científico-comercial en cinco tesis, advierte que tales tesis
están abiertas al refinamiento, la crítica y las ampliaciones adicionales:
1. El valor de obtener el entendimiento de los fenómenos del mundo está subordinado
a la expansión de nuestro conocimiento acerca de lo que podemos hacer, de cómo
podemos ampliar nuestros poderes con el fin ejercer control sobre los objetos,
especialmente en la medida en que pueden contribuir para el crecimiento
económico o para otros intereses de las principales corporaciones comerciales.
2. Se asume un conjunto interconectado de las posiciones éticas.
(a) La implementación de las innovaciones tecnocientíficas es, prima facie,
considerada legítima, es decir, no tiene normalmente (sujeto al rechazo)
cualquier impedimento ético. Así, la investigación parece ser conducida a la
luz de un principio ético no explícitamente enunciado, sino asumiendo como
cierto y dando afirmaciones como las siguientes: “Usualmente, al menos que
las evaluaciones de riesgo comúnmente disponibles confirmen que existen
riesgos serios, entonces es legítimo implementar – sin demora – las
aplicaciones eficaces del conocimiento tecnocientífico objetivamente
confirmado y así tolerar una medida de disolución social y ambiental por su
causa”. Denominaré a ello: el principio de legitimidad de las innovaciones
tecnocientíficas.
(b) Es virtualmente un principio ético priorizar “soluciones” científicas
(descontextualizantes) para los grandes problemas del mundo – por ejemplo,
la desnutrición en los países empobrecidos y las enfermedades no tratables –
y para cualquier los efectos perjudiciales que pueden ocurrir a partir de las
innovaciones tecnocientíficas, por ejemplo, el daño ambiental.
(c) Se tiende a considerar el poner en duda el potencial o la legitimidad de la
investigación y el desarrollo que pueden conducir a tales “soluciones” como
una falta de ética.
3. La investigación es conducida de modo disociado por el hecho de que los objetos
de la investigación “científica” también pueden ser objetos socioeconómicos que,
en cuanto tales, pueden tener efectos biológicos y físicos. Pero, es irrelevante que
ellos, en cuanto objetos de investigación, también pueden estar envueltos en
reivindicaciones de la propiedad intelectual y, prima facie, ninguna incongruencia
ética está involucrada en el derecho de patentar los descubrimientos o en su
promoción comercial.
110
4. Los objetos científicos y comerciales están entrelazados y, los conflictos implícitos
de intereses generados por ellos, son vistos como algo que deben ser bien
administrados, pero no necesariamente evitados.
5. La autonomía de los científicos individuales es digno de aprecio; y consiste en
negar los desagrados externos sobre la elección que los científicos hacen para
realizar cualquier investigación que deseen (en el interior del enfoque
descontextualizador), bajo cualquier fuente de recursos o bajo cualquier condición
que elijan aceptar (de modo consciente con la ley). Las instituciones científicas
deben estar constituidas de modo que las aumenten las fuentes de financiamiento
para la investigación (por ejemplo, dando más puestos de empleo para los
científicos altamente entrenados) y resistir las interferencias externas sobre los
científicos capaces de conducir (enseñar) la investigación de modo autónomo
(Lacey, 2008c, p. 314-316).
El autor resalta que el principio de legitimidad de las innovaciones tecnocientíficas
legitima (en pesquisas que tiene como objetivo encontrar “soluciones” científicas para
los grandes problemas de mundo) la disociación de la red causal socioeconómica de un
problema, y no tiene en cuenta la investigación o los desarrollos alternativos que son los
que localizan las soluciones en el interior de la red causal socioeconómica del problema
(por ejemplo, la agroecología), tales alternativas son considerados como no científicas,
en la medida que desagrada al enfoque descontextualizante.
Nuestro autor observa que la influencia del ethos científico-comercial genera las
consecuencias siguientes: Primero, compromete la objetividad científica. Junto a
Krimsky afirma: “las conexiones comerciales en las ciencias biomédicas han sido
depredadoras y destructivas de la objetividad científica y de la sinceridad” (Krimsky
Apud Lacey, Ibíd., p. 317). En vista de la ganancia comercial, los padrones de la
evidencia estarían enflaquecidos e ignorados abriendo campo para el fraude (Ibíd. p.
317-318).
Segundo, la restricción de la investigación científica a metodologías
descontextualizadoras comprometería aún más la objetividad, como también
desvalorizaría la autoridad de la ciencia. Dado que la autoridad científica usa de su
prestigio, en alguna medida, colocaría en duda lo que no se puede tratar adecuadamente
dentro del abordaje descontextualizado, especialmente concerniente a las innovaciones
tecnocientíficas: sus riesgos, sus promesas y las alternativas (cfr. Ibíd., p. 318).
Tercero, las cuestiones importantes de relevancia social no son consideradas en las
innovaciones tecnocientíficas descontextualizantes. Tales como cuáles son las “mejores
alternativas” a desarrollar, teniendo en cuenta los contextos en las diferentes localidades
y perspectivas de valor. Puesto que en la tendencia actual de reducir la ciencia a la
111
tecnociencia, la única alternativa sería desarrollar una tecnociencia para satisfacer los
intereses comúnmente dominantes del capital y mercado (Ibíd.).
Cuarto, la neutralidad y la autonomía estarían dejando de operar como ideales
reguladores, en la medida que los resultados científicos que son adecuadamente
aceptados conciernen a la aplicación de acuerdo con la objetividad y que conllevan la
eficacia, están sirviendo convenientemente a los intereses comerciales, en detrimento,
muchas veces, de los intereses con menos poder (Ibíd., p. 319).
La quinta consecuencia, las instituciones de investigación científica – incluido las
principales universidades – habrían reducido significativamente el financiamiento y
apoyo a los proyectos que enfocan muchas cuestiones relevantes para el público en
general, especialmente con respecto a los problemas sociales y ambientales, tendiendo a
pensar las propias prácticas y resultados científicos en términos comerciales y, así
comprometiendo profundamente la evaluación del conocimiento científico objetivo
(Ibíd.).
Según Lacey, no todos los componentes del ethos científico-comercial expuestos
arriba, son nuevos. Pues su emergencia sería consecuencias de las tendencias siempre
presentes en la tradición moderna, que conducen las investigaciones científicas
exclusivamente dentro de metodologías descontextualizantes y, mucha gente ha
asumido que usar tal metodología sería parte de la naturaleza de la ciencia. Pero, para el
autor, ello no implica buscar necesariamente un nuevo ethos. Se escogió tal enfoque
porque ella mantiene relaciones mutuamente reforzadoras con valores ampliamente
apoyados sobre el control de los objetos naturales, especialmente el valor de expandir la
capacidad humana para ejercer tal control, de modo que puede entrar en dominios cada
vez mayores de lo humano y la vida social (Ibíd. p. 320).
2.7.2. Dos desafíos al ethos científico-comercial
Para nuestro autor, las pesquisas científicas deben ser conducidas de tal manera que
puedan fortalecer sus propias prácticas y los valores democráticos correspondientes.
Entre los valores y prácticas democráticas están “el respeto a los derechos humanos, de
la capacidad de los ciudadanos para asumir un papel activo, responsable y participativo
en la configuración de prácticas que atienden a sus necesidades básicas” (Ibíd. p. 321).
En cuanto al desafío del ethos científico comercial, el autor, lo halla conveniente
comentar o desafiar, por lo menos, en dos componentes principales:
112
En primer lugar, la conducción de una investigación que reconozca los valores y las
prácticas democráticas, para nuestro autor, dependerá del rechazo del principio de
legitimación de la innovación tecnocientífica, el cual pertenece al ethos científico-
comercial y, en su lugar, adoptar el principio de precaución, el cual propone una
prorrogación en la implementación de las innovaciones tecnocientíficas hasta que
alguna investigación sea adecuadamente conducida con respecto a todos los riesgos
(incluido los riesgos indirectos) y las alternativas. Además, para el autor, el principio de
precaución es inseparable de una posición ética en general, de las formas de dedicación
no responsable del tipo de investigación que conduce a la innovación tecnocientífica.
Puesto que, una investigación científica rigorosa y conmensurable debería ser conducida
teniendo en cuenta las consecuencias (riesgos) duraderos, de extensión mundial,
ecológica y social de su implementación (acompañado por el monitoreo sistemático de
largo plazo sobre las consecuencias), teniendo en cuenta las condiciones
socioeconómicas de las implementaciones planeadas y exigiendo que la conducción de
una investigación sea adecuada y relevante para la apreciación del valor social general
(los beneficios) en las implementaciones, que tenga en cuenta todo el conjunto de
alternativas que pueden ser estimadas valiosas para los ciudadanos de una sociedad. El
principio de precaución no representa ninguna amenaza a la objetividad y está en
sintonía con los ideales de la neutralidad y la autonomía; además, está profundamente
arraigado en prácticas y valores democráticos (Ibíd. p. 322).
En segundo lugar, para el autor, las investigaciones deben ser conducidas de modo
que los ciudadanos puedan movilizarse para proteger sus derechos ciudadanos
amenazados por los efectos colaterales perjudiciales de las innovaciones
tecnocientíficas y de los efectos persistentes de las innovaciones anteriores, como
también, reivindicar su propia capacidad para actuar, asumir papeles activos,
responsables y deliberativos en las actividades relacionadas con sus necesidades, por
ejemplo, en la agricultura, habrá que enfatizar las investigaciones agroecológicas
(Ibíd.).
2.8. La responsabilidad de los científicos y la investigación imparcial
De acuerdo con Lacey, la práctica de la tradición científica, frecuentemente ha
endosado una concepción ciega de la responsabilidad de los científicos, por ejemplo,
concerniente a la crisis ambiental y social, a la desiquedad en la distribución de los
113
beneficios científicos, que lo coloca fuera del ámbito de su responsabilidad como
científico, exigiendo apenas su responsabilidad como ciudadano. Pues, las crisis y las
iniquidades en la tradición son entendidas a consecuencia de cómo el conocimiento
científico es utilizado y, no del modo como se conduce una investigación científica (cfr.
Lacey, 2008c, p. 302). Nuestro autor sugiere, que cuando un conocimiento científico es
aplicado, incumbe a la responsabilidad de los científicos estar seguros que todo el
conocimiento relevante en una aplicación es de su competencia en cuanto a su
producción u otras consideraciones; como también, insistir la necesidad de una
investigación adicional, o por lo menos, no conceder autoridad a la ciencia para
propuestas que no estuvieran aptas o posibles para producir juicios objetivamente
confirmados a la luz de la evidencia disponible (Ibíd.).
El autor, para destacar la responsabilidad de los científicos en la práctica científica,
distingue dos conceptos en la aprobación de una teoría: aceptar y endosar. Se acepta
una teoría de acuerdo con la imparcialidad porque sus juicios están bien establecidos y,
tal vez, no precisen de más revisión y, se endosa una teoría o hipótesis de acuerdo con
la imparcialidad, pero de forma provisional, pero que precisa de revisión crítica. Es en
el nivel de la aceptación o endosamiento de una teoría, hipótesis o reivindicación, donde
cabe discutir la responsabilidad que los científicos deben asumir frente a las necesidades
de acción, para formular políticas y de estipular los reglamentos pertinentes para las
innovaciones científicas, especialmente cuando las decisiones están basadas solo en las
reivindicaciones o teorías/hipótesis endosadas que comprometen los valores éticos y
sociales discutibles, y no aceptados de acuerdo con la imparcialidad en alto grado.
Destacando la importancia que los científicos deben asumir su responsabilidad en
cuanto a la conducción de una investigación imparcial, no excluyendo los valores éticos
y sociales que tienen papeles indispensables en la investigación científica, sino
incluyendo en los lugares apropiados la gama completa de los valores relevantes para
las deliberaciones democráticas (cfr. Lacey, 2011c, p. 487). Nuestro autor, distingue
también conceptos como la eficacia y la legitimidad en la aplicación del conocimiento
científico en la vida práctica social, es decir, entre si la eficacia ¿irá funcionar? y, ¿si es
legítimo (justificado ética y socialmente) aplicarlo en las condiciones de la aplicación?
(Ibíd.).
Considerando la primera distinción, entre la aceptación y el endosamiento de una
teoría o hipótesis o reivindicación (p):
114
Aceptar P es hacer el juicio que P expresa un ítem en el acervo del conocimiento
científico establecido – que no se precisa conducir más investigación para confirmar
el juicio.
Endosar P es evaluar que es legítimo proceder de manera informada por P – que uno
puede proceder en la suposición de que P es verdadero ahora y hasta el tiempo
cuando más evidencias relevantes se tornen disponibles (Lacey, 2011c, p. 487).
Vale decir, ya que para el autor una teoría o hipótesis es correctamente aceptada con
relación a un dominio de fenómenos, si y solo si, ella manifiesta los valores cognitivos
en alto grado, de acuerdo con los padrones más elevados, a la luz de los datos empíricos
disponible, sin admitir los valores éticos sociales particulares. Ello implica que una
teoría o hipótesis es altamente confirmada sobre algún dominio de fenómenos de
acuerdo con la imparcialidad, de modo que no habría más necesidad de conducir
investigaciones adicionales pertinentes a ella. Este resultado sería un tipo de
conocimiento establecido empíricamente bien fundamentado. Pero ella no implica que
no pueda ser refutado o revisado a la luz de nuevos datos empíricos, la afirmación solo
sugiere que por el momento no habría razón alguna para anticipar la exigencia de una
revisión. Pues una investigación científica nunca conducirá a una certeza necesaria
(Ibíd. p. 488).
Por otro lado, endosar una teoría o hipótesis, significa para nuestro autor, la
aceptación provisoria de una teoría o hipótesis. En los casos donde la teoría manifiesta
los valores cognitivos en grado suficientemente elevado y no en alto grado. En tales
casos, las teorías tendrían que ser reevaluados posteriormente, después de una
investigación adicional, bien para confirmar o refutar la teoría endosada del dominio
que corresponde. En esos casos, los valores éticos y sociales tendrían algún papel
legítimo en la justificación del endosamiento (Ibíd.).
En lo que concierne a la distinción de los términos eficacia y legitimidad. Para el
autor, tales términos se manifiestan en la aplicación del conocimiento científico. En
vista que las evaluaciones y las explicaciones correctas de la eficacia están
generalmente basadas en teorías aceptadas de acuerdo con la imparcialidad; y
normalmente es una condición necesaria para la legitimidad de la introducción de una
innovación en el mercado, ello requiere que su eficacia esté bien confirmada. Pero para
el autor, “la eficacia no es suficiente para la legitimidad” (Ibíd.), en la medida que las
deliberaciones sobre la legitimidad involucran juicios de valores éticos y sociales, como
115
también precisan o dependen de la contribución del conocimiento concerniente, por
ejemplo:
• De los efectos colaterales perjudiciales; a los riesgos de la innovación;
• De la distribución equitativa de los beneficios;
• De la comparación con los métodos alternativos para alcanzar los fines
comparables (Ibíd. p. 488).
Hechas la distinción de las cuestiones de cómo aceptar y endosar una teoría o
hipótesis, así como de la eficacia y la legitimidad, que son términos fundamentales en la
concepción de Lacey respecto a la identificación de la responsabilidad de los científicos.
Veamos, pues, su siguiente extensa pregunta:
¿Cuáles son las responsabilidades que los científicos deben asumir – no
individualmente, sino en virtud de su participación en las instituciones y organismos
científicos de alcance mundial – frente a la necesidad de actuar, de formular
políticas y de estipular reglamentos pertinentes a las innovaciones científicas,
cuando las decisiones están inevitablemente basadas, de manera importante, en
reivindicaciones que apenas son endosadas (y que están, así, comprometidas con los
valores éticos y sociales controvertidos), y no aceptados de acuerdo con la
imparcialidad? (Ibíd. p. 489).
Preliminarmente el autor observa, todo el mundo está de acuerdo que es
irresponsable para los científicos aceptar reivindicaciones que no satisfagan las
condiciones necesarias según el acuerdo con la imparcialidad, ciertamente cuando ellas
están en desacuerdo con las evidencias disponibles. Pero, de ello resultaría la
irresponsabilidad de los científicos de confundir entre una propuesta endosada y una
propuesta aceptada, aún más, de proponer que un endosamiento es “científicamente
cierto” y digno del apoyo de la autoridad de la ciencia. De tal forma, nadie lo desafiaría
públicamente, cuando los científicos evalúan la eficacia de una innovación, en cuanto a
su responsabilidad de hacer todo el esfuerzo para asegurar que las evaluaciones están de
acuerdo con la imparcialidad (Ibíd.).
Observa, también, que la responsabilidad de los científicos se extendería a las
deliberaciones sobre la legitimidad de las aplicaciones del conocimiento científico. Por
ejemplo, la responsabilidad de los científicos (en cuanto practicantes en sus
instituciones y organizaciones, no necesariamente como investigadores individuales) en
la investigación de riesgos ocasionados por las innovaciones tecnocientíficas y en la
116
generación de conocimiento con el objetivo de informar los reglamentos introducidos
con el fin de minimizar los efectos dañinos potenciales.
Sin embargo, para el autor, en general los científicos reconocen su responsabilidad
solo en lo concerniente a la conducción del análisis de “riesgo padrón”. Donde la
investigación empírica normalmente tendría una corta duración, por ejemplo, sobre los
riesgos de la salud humana, el medio ambiente, en relación a sus causas, a los efectos y
mecanismos físicos/químicos/biológicos/bioquímicos, los cuales pueden ser
cuantificados y estimadas sus probabilidades. Pero, nuestro autor, afirma que el análisis
de riesgo padrón no es suficiente, pues los científicos deben asumir también su
responsabilidad con respeto a los ítems a seguir:
1. Identificar explícitamente todas las hipótesis abiertas a la investigación científica
empírica que son relevantes para hacer juicios adecuados acerca de la
legitimidad de las innovaciones tecnocientíficas, inclusive aquellas sobre los
riesgos potenciales serios, que son indiferentes al carácter de los mecanismos
subyacentes a los riesgos, ya sean físicos/químicos/biológicos, o como las socio-
económicas [...].
2. Determinar cuáles son los tipos de evidencias empíricas relevantes para evaluar
las hipótesis.
3. Considerar la fuerza de las evidencias a favor o en contra las hipótesis,
identificar nuevos experimentos o estudios de campo que puedan brindar más
evidencias relevantes para aumentar o disminuir los grados de confirmación de
las hipótesis.
4. Mostrar conciencia del hecho que las estimativas del grado de confirmación
(cuantitativas o cualitativas), tomadas aisladamente, no brindan la base racional
para hacer un endosamiento, desde que los valores éticos y sociales también son
racionalmente relevantes; y eso explica por qué los endosamientos de las
hipótesis pueden variar (de hecho frecuentemente varían) con la variación de las
perspectivas de los valores sostenidos (Ibíd. p. 490).
Más de una vez, nuestro autor se pregunta, ¿Por qué se limita los estudios de riesgo
al análisis del riesgo padrón, hay razones convincentes? Su respuesta es sí, pues en la
tradición muchos científicos y portavoces de las instituciones científicas, amparándose
en el principio ético que el autor denomina: “Principio de la legitimidad de las
innovaciones tecnocientíficas”, lo hallan legítimo implementar, sin demora,
aplicaciones eficaces del conocimiento científico imparcialmente aceptado (cfr. Ibíd.,
491). Cabe resaltar, que el autor, no niega que la tradición no tome atención a los
riesgos, sino que se limita al riesgo padrón, es decir, a los riesgos graves inmediatos o
cuando la evidencia de riesgo es fuerte, debido que está comprometido con la
perspectiva de los valores del progreso tecnológico, alegando que el análisis de riesgo
117
padrón es suficiente y compatible con el principio de la legitimidad de las innovaciones
tecnocientíficas. El autor observa que endosar creyendo que no hay serios riesgos en lo
concerniente a una aplicación particular solo con la base de riesgo padrón, sin la
investigación de los riesgos de mayor implicación como son los mecanismos
socioeconómicos, y sin la consideración del principio de precaución, significa atribuir
un papel preponderante a los valores en la justificación del endosamiento (Ibíd.). Pues
en ella cabe la responsabilidad de los científicos.
2.8.1. La investigación imparcial
Dado que para el autor, la imparcialidad es un valor o un ideal que regula la
aceptación de teorías y las reivindicaciones del conocimiento científico, a pesar que la
imparcialidad no sea realizable, por lo menos en corto plazo, aun así, permanecería
como ideal fundamental de la ciencia, pues antes de su realización, no habría alguna
razón cognitiva para poner fin en la investigación de un dominio dado de fenómenos.
Advierte también, que los juicios nunca deben ser hechos en desacuerdo con la
imparcialidad, ni deben ser adoptados procedimientos de investigación que impida la
realización eventual de la imparcialidad en alguna área dada. Donde ella no se realiza, o
no es realizable a corto plazo, siempre permanecería como un horizonte, un punto de
referencia para la investigación crítica, siempre recordándonos la necesidad de
comprometernos en la investigación de manera que se haga de la ciencia el agente de
una perspectiva de valor particular (cfr. Lacey, 2011c, p. 494).
En la medida que la imparcialidad, para nuestro autor, es un valor pertinente para la
evaluación cognitiva de la reivindicación del conocimiento científico y de la aceptación
de teorías de algún dominio especificado de fenómenos, entonces, para realizar tal ideal
de la imparcialidad es necesario responder, por lo menos, las preguntas consideradas
abajo. Representando P una tal reivindicación, es decir, P exprese un juicio imparcial
cuando es el resultado de una extensa investigación, luego, satisfaga adecuadamente las
siguientes preguntas para todo los grupos interesados:
(i) ¿Cuáles son los tipos de datos empíricos relevantes para confirmar o rechazar
P?
(ii) ¿Los datos disponibles proporcionan evidencia suficiente para P y concluir que
más investigación es irrelevante?
(iii) ¿Fueran hechas tentativas adecuadas para obtener datos potencialmente
relevantes, especialmente aquellas que podrían conducir al rechazo de P? ¿Ha
118
sido conducida investigación suficiente, potencialmente relevante, para el
rechazo de P?
(iv) ¿Fueron dados las respuestas adecuadas a los críticos (que también se
identifican con el ideal de la imparcialidad), y a las teorías alternativas que
ellos proponen para la consideración con base en la investigación empírica? ¿O
ellas han sido simplemente despreciados o ignorados? (Ibíd., p. 494).
Cuando se endosa una reivindicación (P), sin el acuerdo de la imparcialidad, la
investigación que trata de esas cuatro preguntas aún podría ser efectuada, aunque no lo
suficiente para satisfacer a todos los grupos interesados.
Extendiendo el uso de imparcialidad, el autor sustenta: una investigación (al respecto
de la evaluación empírica de P) es imparcial, si en ellas las cuatro cuestiones son
tratadas de modo que son tenidos en cuenta los intereses en obtener datos empíricos por
parte de todo los grupos relevantes, siendo las reivindicaciones relevantes de cada grupo
sean sujetas a la crítica en base con las más fuertes evidencias empíricas que pueden ser
obtenidas y a la luz de los datos considerados relevantes por los críticos (Ibíd. p. 495).
Los juicios imparciales son el resultado de la investigación imparcial. Sin embargo,
sería posible que exista la investigación imparcial aun en contextos donde los juicios
imparciales no pueden ser hechos, debido, a la complejidad del ambiente en que las
aplicaciones ocurren, al corto periodo disponible para conducir la investigación antes de
la necesidad de tomar decisiones, a los términos cargados de valor empleados en
reivindicaciones que contribuyen para los juicios sobre la legitimidad de las
aplicaciones. Pero, la posibilidad de la investigación imparcial en eses contextos
(considerando apenas las reivindicaciones sobre riesgos) dependerá de la interpretación
de las cuatro preguntas arriba dadas, a la luz de las siguientes consideraciones:
• A diferencia de los juicios de aceptación, donde la posibilidad de la revisión es en
mayor medida solo lógica, los endosamientos probablemente precisarán ser
regularmente revisados a la luz de los resultados de la investigación de las
consecuencias de las implementaciones ya realizadas; y consecuentemente, los
reglamentos y la supervisión también necesitarán revisiones, lo que dará origen a
nuevos contextos de implementación y, así, a la necesidad de la nueva evaluación
de riesgo. La investigación imparcial de los riesgos requiere del monitoreo
(sistemático y continuo) de las consecuencias reales de las implementaciones y que
los científicos estén dispuestos a revisar los endosamientos en respuesta a nuevos
datos que pueden traer consigo.
• Dada las condiciones variables de la implementación, no sólo las previsiones
confiables son imposibles, sino también cualquier evaluación aislada de “alta (o
baja) probabilidad” (sea cuantificada o no) es virtualmente desprovista de
significado. Si los científicos consideran como su tarea producir tales
evaluaciones, estarán inevitablemente vinculando sus juicios y perspectivas de
119
valor particular, ofreciendo informaciones engañosas y fallando en obtener (o aun
en buscar) información sobre los riesgos potenciales que se originan en los
contextos de uso práctico y, en los “escenarios” empíricamente enfocados
balizados al respecto.
• La investigación imparcial sobre los riegos debe proporcionar escenarios
empíricamente basados del espacio de los efectos de una innovación, estando
incluidos entre los factores relevantes los sociales-económicos-políticos; y, por
tanto, la variedad de metodologías utilizadas debe tener en cuenta ese hecho.
• Cualquier efecto potencial, identificado como un riesgo del punto de vista de
cualquier participante en la discusión democrática, debe, en principio, ser
investigado. Todos los efectos dañinos para los cuales son propuestos mecanismos,
empírica o teóricamente plausibles, deben ser investigados.
• En la investigación imparcial, la investigación empírica respecto del “espacio de
los efectos” debe ser realizada, no solo para la innovación tecnocientífica
propuesta, sino también para cada una de las alternativas sugeridas, es decir, el
espacio de alternativas debe ser empíricamente explorado (Ibíd., p. 495-497).
Cabe recordar, que para el autor, los presupuestos sobre la investigación imparcial
considerados arriba aún están en forma preliminar, por tanto, sujetos a revisión crítica.
2.9. La ciencia y la democracia
Es común hoy en día, discutir el tema: ciencia y democracia, como una asignatura
importante, dentro de la filosofía de la ciencia, caso que no era algunas décadas atrás.
Como ella se constituye como una disciplina véase: Nino (1997), Feenberg (2009). Más
recientemente, el autor que discute o introduce un tratamiento filosóficamente abstracto
sobre el asunto, es Philip Kitcher. En su obra: Science, truth and democracy, comienza
con la pregunta: “¿Cuál es el rol de las ciencias en una sociedad democrática?” (Kitcher,
2001, p. 3), para responder ello, introduce los conceptos como: la significatividad
científica y la ciencia bien ordenada. Considera que la verdad científica significativa
debe tomar en cuenta la historia y el contexto de las investigaciones, distingue entre la
verdad significativa epistémica y la pragmática sin detrimento de uno u otro. Mientras,
el concepto o el ideal de una ciencia bien ordenada sería el estándar posible de juzgar la
práctica científica de forma más razonable, caracterizado como un ámbito hipotético de
toma de decisiones sobre la investigación científica que permita evaluar la toma de
decisiones reales en tres etapas determinantes: la determinación de la agenda de la
investigación, las restricciones morales a la investigación y la aplicación de los
resultados de la investigación. Véase también su libro más reciente, Science in a
democratic society (2011), que es la continuación del primero. No entraremos en más
detalles ya que no es nuestro objetivo explicitarlo.
120
Al propósito de Lacey, tampoco él descuida sus reflexiones sobre el asunto: ciencia y
democracia. Su manifestación a favor de la democratización de la ciencia, levanta su
voz, desde las posiciones del “Fórum Social Mundial” (FSM), este movimiento
internacional rechaza la subordinación de la noción de democracia al capital del
mercado que se manifiesta hoy en día en las instituciones dominantes y en los países
supuestamente denominados democráticos. Como es de conocimiento, el refrán del
movimiento es “otro mundo es posible”, un orden social donde se puede reflejar de
forma más auténtica el ideal histórico de la democracia, a pesar de las tensiones entre
sus simpatizantes y lo abstracto de la noción.
Siguiendo en parte los moldes del FSM, nuestro autor sustenta que es pertinente
realizar “otras formas de hacer la ciencia”, que no esté subordinada como lo hace la
tendencia actual de la práctica científica a la mercantilización de la ciencia. Sería
posible hacer una práctica científica, que responda de manera más completa a los
ideales históricos de la ciencia, es decir, a los ideales de servir al interés común de los
seres humanos, a la objetividad (que incluye el rechazo de la concepción que considera
que los criterios de la evaluación del conocimiento científico sean culturalmente
relativas), y por tanto, a la autonomía científica. Nuestro autor plantea para ello, por lo
menos, cuatro propuestas:
Primero, argumenta que la relación entre la ciencia y la democracia ha sido
disminuida por estar subordinada a los valores del capital y el mercado. Pues, la
emancipación de la democracia y la ciencia, para la misión de un “otro mundo” y “otra
forma de hacer la ciencia”, deben ir de la mano. Pues la ciencia del consumo masivo
subvierte los ideales históricos de la ciencia. El conocimiento científico se está
utilizando, hoy en día, prioritariamente para el beneficio de los intereses comerciales y
militares; descuidando los intereses comunes de la humanidad, como la atención de las
necesidades de los pobres. Pues la priorización de la investigación cada vez más a los
intereses especiales del capital, como la innovación tecnocientífica que es esencial para
el crecimiento económico se realiza a costo del sacrificio de no prestar la debida
atención suficiente a las consecuencias ambientales, humanas y sociales; como la
contaminación y el calentamiento global, que no trata de forma adecuada el sufrimiento
de los pobres; como las anomalías genéticas, patologías psicológicas y el mal estar
espiritual, como también socavando los derechos humanos de los pueblos pobres.
Segundo, el autor sustenta que a la luz de los ideales y las aspiraciones del FSM el
compromiso con los ideales tradicionales de la ciencia, la ciencia debería ser re-
121
institucionalizada con la participación democrática y la supervisión constante en la
reorientación de los usos del conocimiento científico y las prioridades de la
investigación. Debe superarse democráticamente las tensiones que existen, dado que en
el fórum hay tendencias que consideran la ciencia tradicional como meramente
ideológica y la interpretan a la luz del relativismo, como también algunos piensan, que
apenas los usos y las prioridades de la ciencia deberían cambiar.
Tercero, estaría entre las dos propuesta anteriores, donde la ciencia re-
institucionalizada precisaría también personificar una concepción diferente de la ciencia
e incorporar la variedad de metodologías actualmente marginados.
Pues, para el autor, actualmente, la ciencia dominante tiende a ser identificada con la
tecnociencia, donde la investigación se lleva a cabo con el horizonte de la innovación
tecnológica en vista. Por tanto, las metodologías de la tecnociencia solo implementa un
modo de entender los fenómenos que centre su atención solamente en la estructura
molecular subyacente, en los mecanismos físico-químicos, en la forma matemática y las
propiedades cuantificables, que consecuentemente permiten el descubrimientos de las
posibilidades de los fenómenos, facilitando de esta forma, el ejercicio del control
tecnológico. Al hacerlo, así, descontextualizan los fenómenos, haciendo caso omiso de
sus contextos ecológicos, humanos y sociales. Por ejemplo, en el caso de los fenómenos
biológicos y humanos, se reduce a lo que subyace en los mecanismos físico-químicos.
Ya que ningún fenómeno puede ser comprendido de forma completa si apenas se usa
las metodologías descontextualizantes o reduccionistas, consecuentemente los
fenómenos no pueden ser entendidos adecuadamente, por ejemplo:
Los riesgos, especialmente los de largo plazo, los riesgos ecológicos y sociales de
las innovaciones tecnocientíficas.
Las redes causales de los problemas que enfrentan los pobres en sus lugares.
Las prácticas alternativas (por ejemplo, la agroecología) que no se basa, de hecho,
en el uso de las innovaciones tecnocientíficas (pero sí, los transgénicos).
Los fenómenos que no pueden ser reducidos a sus correspondientes mecanismos
físico-químicos, por ejemplo, los organismos biológicos, los sistemas ecológicos,
la acción intencional humana y las estructuras sociales (cfr. Lacey, 2009d).
Pues, para investigar estos fenómenos, según nuestro autor, es necesario utilizar
metodologías alternativas o las marginadas por la ciencia de la tendencia actual, aquella
que no descontextualice o reduzca. La ciencia reinstitucionalizada deberá decidir las
prioridades de la investigación con la gama más amplia de metodologías en mente.
122
La cuarta propuesta, la más fundamental, trata de la exigencia que haya más espacio
para la ciencia reinstitucionalizada, donde los investigadores puedan comenzar a
interactuar con las aspiraciones y prácticas de los movimientos sociales y, permitiendo
su participación en un camino integral, donde las formas de la ciencia adoptadas y los
tipos de cuestiones enfatizadas, puedan ser determinados en colaboración con los
movimientos sociales, reflejando sus valores y experiencias (Ibíd.).
123
CAPÍTULO III
3. LA APLICACIÓN DEL MODELO EPISTEMOLÓGICO DE HUGH
LACEY EN LAS CIENCIAS AGRÍCOLAS
“Otro mundo es posible solamente con una nueva
ciencia y una nueva tecnología.” “La ciencia y la
tecnología que conocemos son solo una ciencia y
una tecnología capitalista” (Oliveira, 2002a, p.
109).
Cabe subrayar que la imagen que tengamos de la investigación científica repercute
siempre necesariamente en las consecuencias prácticas de la determinación de la agenda
de investigación, los límites morales, la aplicación de los resultados, el bien estar
humano, el respeto al medio ambiente, etc. Consecuentemente, una imagen
distorsionada pueda tener graves consecuencias, en cuanto nos ciegue para afrontar la
situación real, empírica, normativa, sus causas y sus efectos, responsabilidades y
obligaciones, y las modificaciones institucionales necesarias para la mudanza
estructural justa y razonable. En tal sentido, el modelo de la interacción entre ciencia y
valores, de Lacey, conduce a tomar en cuenta esa problemática, que las reflexiones
filosóficas sobre la actividad científica no solo se concentren en los aspectos cognitivos,
sino también jueguen un papel en las decisiones de las agendas científicas para el
bienestar social.
El autor no desea negar las otras reflexiones filosóficas sobre la ciencia, sino solo
reclama que exista una pluralidad de reflexiones. Entre tanto, rechaza la
monopolización solo de una tendencia en una agenda de investigación, como el del
enfoque descontextualizante.
Entonces, para mostrar que es posible la pluralidad de reflexiones sobre la ciencia, el
autor, va a aplicar su modelo filosófico, especialmente, a las ciencias agrícolas, para
124
exponer lo fructífero de su propuesta alternativa. Para ello, analiza la controversia que
existe, hoy en día, en la producción de alimentos; desde las posiciones a favor de los
alimentos transgénicos y los críticos a estos, que están a favor de otras formas de
agricultura, especialmente en la agroecología. Las controversias son desarrolladas, por
nuestro autor, introduciendo cuatro conceptos fundamentales: las estrategias, beneficios,
riesgos y alternativas; que no es usual en las discusiones filosóficas de la ciencia.
Entretanto, cabe la pregunta ¿esos mismos conceptos son aplicables, por ejemplo, en la
física o biología, o solo sirve para el contexto de la controversia en la producción
agrícola?
3.1. Las controversias sobre los transgénicos y otras formas de
agricultura
Es de común conocimiento que el desarrollo y la utilización práctica de las plantas
transgénicas, los desarrollos de la biotecnología médica y las tecnologías de
comunicación e información están entre los más notables avances recientes de la
tecnociencia en el mundo contemporáneo. Especialmente, las plantas transgénicas -en
mayor medida- están trayendo cambios inimaginables en las prácticas agrícolas en
varias partes del mundo, al propio tiempo generaron fuertes resistencias frente a grupos
e intereses que reivindican las culturas agrícolas alternativas.
Se sabe también que las plantas transgénicas son cultivadas a partir de semillas que
fueran “genéticamente modificadas”. Es decir, los materiales genéticos, generalmente
tomados de organismos que no son de la misma especie de familias, son introducidos en
sus genomas, usando las técnicas de recombinación del DNA, para que las plantas
adultas aún en crecimiento adquieran las propiedades específicas deseadas, tales como
la resistencia a herbicidas o pesticidas, o que tengan toxicidad para ciertas clases de
insectos, o para que los productos vengan a tornarse fuentes de una nutrición mejorada.
De esta forma la ingeniería genética permite la modificación genética de las plantas,
cosa que no ocurriría por medio de los mecanismos de la selección natural o por los
métodos de cruzamiento practicados por los agricultores tradicionales.
Para nuestro autor, los transgénicos (TGs) o los “organismos genéticamente
modificados” (OGMs), hoy en día, usualmente son más utilizados en las agriculturas de
dos formas: aquellos identificados por contener genes que resistan a los herbicidas que
contienen el glifosato (como el RoundUp, de Monsanto); y aquellos modificados que
125
contienen un gen de la bacteria Bt (bacillus thuringienis) que hace que las plantas en
crecimiento liberen una toxina que funciona como un pesticida. Las variedades de cada
una de ellas han sido desarrolladas para diferentes granos, como maíz, soya, canola y
algodón (cfr. Lacey, 2006a, p. 29-30).
Caracterizada brevemente las plantas transgénicas, en lo que sigue expondremos con
más detalles, siguiendo a Lacey, el desarrollo y uso cada vez más difundido de los
transgénicos, que tienen que ver con las cuestiones éticas y sociales y, no solo con el
futuro de la agricultura, como también en lo que concierne a su naturaleza y la manera
cómo pueden ser conducidas apropiadamente en la investigación científica. Puesto que
las controversias sobre los transgénicos implican una disputa de opiniones e intereses
sobre la forma de su producción, en la medida que entra en juego valores y modos de
vida profundamente opuestos. Involucra puntos de vista que están ampliamente abiertos
a la investigación empírica, por ejemplo, sobre los riesgos del uso de los TGs y sobre el
potencial productivo de métodos agrícolas alternativos. Además, generalmente, tales
puntos de vista son confrontados sin tener en cuenta los fundamentos de los resultados
de las investigaciones empíricas independientes y sistemáticas, sino en función del
papel que ejercen en legitimar los intereses de sus defensores. Como resultado, tales
discusiones llevan a choques ideológicos a veces público y hasta violentos, en vez de
llevarse a cabo en un dialogo abierto, basado en la argumentación racional y la
investigación empírica (cfr. Lacey, 2010a, p. 131). Cuando nuestro autor alude a un
dialogo racional, está sugiriendo que los interlocutores deben tomar en cuenta la
interacción que existe entre las investigaciones científicas y los valores éticos-sociales,
que ayudarían a interpretar y esclarecer la estructura de la controversia. Así se esclarece
la controversia y la posible reconciliación y tal vez se llegue a una mejor identificación
de qué tipo de investigación adoptar y establecer, consecuentemente, qué formas de
agricultura pueden ser apoyadas en una sociedad democrática.
Entonces, el esfuerzo de Lacey, en esa atmosfera de discusiones, será tratar de
identificar y explicitar algunas suposiciones que se encuentran el medio de las
controversias, las mismas que desempeñan papeles claves en la argumentación de los
proponentes y los críticos, o en pro o en contra de la legitimación del desarrollo,
implementación y utilización intensiva, amplia e inmediata de los TGs en las prácticas
agrícolas.
Cabe destacar que el autor no es contrario a las prácticas transgénicas de la
biotecnología agrícola en general, por ejemplo, los tipos de agricultura que puedan
126
favorecer la utilización del genoma como una ayuda para mapear los ecosistemas, para
identificar la vulnerabilidad de las plagas, para mejorar la reproducción de las plantas
que puedan ser importantes en los agroecosistemas sustentables, para los productos
farmacéuticos, etc. Sino, solo contra la multiplicación del uso de los TGs a gran escala,
lo que supone que están basadas en la autoridad de la ciencia, que la tecnociencia
permite que la tecnología transgénica sea eficaz, benéfica y legítima y que tenga un
lugar obligatorio en la agricultura nacional y las políticas comerciales. No dando lugar a
un papel para las agriculturas alternativas, que prioriza valores como la sustentabilidad
ambiental, el fortalecimiento del bienestar de las comunidades de los pequeños
agricultores, etc. (cfr. Lacey, 2006a, p. 33-34).
Cabe subrayar también, los argumentos que se encuentra entre los críticos de TGs,
los considera como provisorios, en la medida dejan abierto la necesidad de realizar más
investigación empírica, antes de tomar una posición definitiva; como también
encuentra compatible la posibilidad de alguna legitimación del uso de los TGs en
determinadas circunstancias, como el uso de algunas técnicas biotecnológicas en el
análisis del genoma, como un proceso auxiliar en la selección de las semillas para criar
nuevas variedades de cultivos. Por otro, halla también de vital importancia el argumento
que enfatiza el desarrollo de las alternativas – por ejemplo, los agroecológicos – que no
usan los TGs, por tanto, la necesidad urgente y prioritaria de investigar rigorosamente el
potencial productivo de la agroecología. Encuentra también pertinente la necesidad de
continuar, tal vez no prioritaria, con la investigación y desarrollo de los TGs, por el
momento usando en escala menor para enfrentar las dificultades especificas en vista de
que no hay otra solución hasta el momento (cfr. Lacey, 2010a, p.132).
Entre los representes, en pro de los argumentos de los proponentes de TGs, que se
basan en el prestigio de la tecnociencia y la autoridad científica, están los agronegocios
multinacionales, las instituciones internacionales de investigación, supuestamente con
intereses ‘humanitarios’ vinculados al grupo CGIAR (Grupo Consultor para la
Investigación Agrícola Internacional), los gobiernos y revistas que apoyan políticas
neoliberales y, de muchos biólogos moleculares y organizaciones científicas. Mientras
los representantes de los argumentos en contra de los TGs o los que defienden los
valores como la sustentabilidad ambiental, el fortalecimiento y el bienestar de las
comunidades de pequeños agricultores, cuestionan el valor de los beneficios presumidos
y la legitimación del uso de la tecnología, y tener a la vista la grande esperanza en los
desarrollos alternativos en la agricultura; sus manifestaciones pueden ser encontradas en
127
los “Fórum Social Mundial” ellos enfatizan la necesidad de potencializar los métodos
alternativos, así como el respeto y apoyo a los agricultores rurales pobres que cultivan
los enfoques alternativos.
A continuación presentaremos algunos de los conjuntos de tesis o supuestos de la
controversia, que nuestro autor encuentra o interpreta que están en ambas de las
posiciones; no necesariamente que ambas de las perspectivas compartan lo expuesto por
el autor. En vista que hay posiciones moderadas y matizadas, como también radicales
que rechazan cualquier uso de los transgénicos. En lo que sigue, presentamos los
argumentos o tesis, que según Lacey, se encuentra entre los proponentes (P) y críticos
(C) o los que están en pro y contra la producción de los alimentos transgénicos.
Observa que para cada tesis supuesta pro (P) existe una en contra (C).Veamos:
1La tecnociencia como fuente de soluciones para los grandes problemas del
mundo
P1 Los desarrollos tecnocientíficos son la fuente principal para solucionar los
mayores problemas mundiales, como el hambre y la desnutrición, y para mejorar
las prácticas científicas de la agricultura.
C1 Tales problemas no pueden ser resueltos sin una transformación fundamental en
los modos dominantes de la producción y distribución de los bienes en la
actualidad; el papel de la tecnociencia (y las otras formas del conocimiento
científico) está subordinado para en apoyar soluciones solo de los modos de
producción dominantes.
2Las estrategias para la investigación agronómica
P2 Los desarrollos de TGs – como los desarrollos de la biotecnología médica, de las
comunicaciones, de las ciencias de la información y otras tecnociencias – son
informadas de manera ejemplar por el conocimiento científico “moderno”, es
decir, por conocimientos obtenidos en investigaciones hechas según las versiones
de estrategias descontextualizantes.
C2 El tipo de conocimiento obtenido según las estrategias descontextualizantes son
incompletas y no puede englobar las posibilidades, por ejemplo, de
agroecosistemas sustentables y los posibles efectos del uso de TGs con el medio
ambiente, las personas y organizaciones sociales; para investigar tales
cuestiones, es necesario adoptar otras estrategias.
3 Los beneficios del uso de transgénicos
P3 Son grandes los beneficios del uso de TGs en la actualidad y ellos aumentarán
bastante con los avances futuros, entre los cuales hay promesas, por ejemplo, de
cosechas transgénicas con cualidades nutritivas mejores, que pueden ser
cultivadas en países pobres en desarrollo, de modo que los TGs tendrán el papel
relevante en la solución de los problemas del hambre y la desnutrición. Entonces,
en la medida que tales promesas se realicen, los beneficios de los TGs se
128
distribuirán equitativamente de modo que sirvan (en principio) a los intereses y a
la mejora de las prácticas agrícolas, cualquier que sean los valores de los grupos
que las utilicen.
C3 Los beneficios que se alegan actualmente para el uso de los TGs reflejan los
valores sociales de los agronegocios, de los grandes propietarios rurales y otros
beneficios del mercado globalizado y, además, son relativamente pocos y
confinados, en mayor medida a esos sectores; no extendiéndose a los pequeños
agricultores del mundo en desarrollo (ni a los agricultores orgánicos de las
sociedades industriales avanzadas); aún más, tampoco las promesas que se hacen
respecto de los beneficios futuros son confiables, en parte porque los desarrollos
de los transgénicos reflejan los intereses del sistema de mercado globalizado,
justamente en tal sistema en donde persiste la pobreza y que es el causante
fundamental del hambre y la desnutrición.
4Los riesgos del desarrollo y el uso de transgénicos
P4 Los TGs actualmente cosechados, procesados y consumidos, así como los
provistos para el futuro, no ocasionan ningún riesgo posible a la salud humana o
al medio ambiente – con seriedad, magnitud y probabilidad de ocurrencias
suficientes para neutralizar el valor alegado de los beneficios – que no pueda ser
monitoreado y controlado por reglamentos adecuados.
C4 Tales presupuestos relativos a los riesgos no está bien comprobado
científicamente y, lo que es más importante, los mayores riesgos tal vez no son
los mediados directamente por mecanismos biológicos que afecten la salud
humana y el medio ambiente, sino los ocasionados por los contextos
socioeconómicos de la investigación y del desarrollo de los TGs y sus
mecanismos vinculados, tales como la concesión de derechos humanos de
propiedad intelectual a las semillas transgénicas.
5Las formas alternativas (“mejores”) de agricultura
P5 No hay alternativas para substituir la tendencia preponderante de la utilización de
TGs que no incurra en riesgos inaceptables (por ejemplo, no producir comida
suficiente para alimentar y nutrir la población mundial) y que puedan llevar a
mayores beneficios cuanto a la productividad, sustentabilidad y satisfacción de
las necesidades humanas.
C5 Pueden y están siendo desarrollados métodos agroecológicos (y otros métodos
alternativos) que proporcionan cosechas altamente productivas y relativamente
libres de riesgos, y promueven agroecosistemas sustentables, que utilizan y
protegen la biodiversidad y contribuyen a la emancipación social de las
comunidades pobres; aún más, los datos indican nítidamente que tales métodos
son especialmente propicios para garantizar a las poblaciones rurales de países
en desarrollo el ser bien alimentadas, evitando que los padrones actuales de
hambre y la desnutrición tiendan a continuar (Lacey, 2010a, p. 133-136; cfr.
2006a, p. 35-38).
Es de observar que cada una de las argumentaciones en pro y contra manifiestan la
legitimidad de las formas de agricultura, una de ellas halla legítimo desarrollar los TGs
con los métodos y fines ya expuestos arriba; el otro enfatiza la legitimidad de la
129
agroecología y otras alternativas semejantes. Pues enfatizar o hablar de la legitimidad
implica, para nuestro autor, entrar en los dominios de valor. Por tanto, la controversia
no solo versa sobre la eficacia de los TGs actualmente en uso, sino también sobre su
legitimidad. No obstante, las cuestiones de la eficacia, en el sentido alegado, están
también situadas en el campo de la autoridad biológica molecular y de la ingeniería
genética; pero la eficacia no es la misma cosa que la eficiencia, este último dice
respecto de la legitimación.
3.1.1. El papel de los valores en la perspectiva de los proponentes y
los críticos
Como ya se mencionó, los valores, intereses y modos de vida fundamentalmente
opuestas están en juego en la controversia sobre los transgénicos, generando
perspectivas de valor de modos diferentes. Más específicamente, están en juego las
cuestiones aún abiertas en la investigación científica, tales como el carácter, las formas
y las estrategias de la investigación científica, así como también, las cuestiones acerca
de los valores que entran en juego en la evaluación de los cinco pares de oposiciones.
Los proponentes usan como escudo el manto de la “ciencia”, frecuentemente, para
descalificar a los críticos como los representantes de ideología de la oposición contra la
ciencia y el progreso. Por otro parte, los críticos reivindican el estar del lado de la “ética
y tienden a ver a los proponentes no tanto como los agentes de la ciencia, sino como los
facilitadores de la “revolución biotecnológica” en la agricultura, con el fin de salvar el
proyecto político-económico de la globalización neoliberal.
Para nuestro autor, los argumentos que están en pro de TGs están ligados a valores
que integran las instituciones y prácticas actuales del mercado global (y también a
concepciones del desarrollo económico basados en el concepto de modernización), tales
como, por ejemplo, el individualismo, la propiedad privada, el lucro, el mercado, la
exportación, la iniciativa privada, la mercantilización, la libertad individual, la eficacia
económica, las leyes que favorecen el capital en detrimento del desarrollo de
innovaciones socioeconómicas, la democracia electoral formal, la primacía de derechos
civiles y políticos individualistas, etc. Por otro, la argumentación en contra o las
críticas, están ligados a los valores de la sustentabilidad, la cautela en el trato de los
riesgos en la salud y, también (especialmente por causa del hecho de que los métodos
agroecológicos tienen continuidad con lo tradicional, basados en el conocimiento
130
tradicional local), a los valores de la “participación popular”, defendidos en el Fórum
Social Mundial. Tales valores, están implícitamente resumidos en los ítems C1 a C5 de
la lista de arriba: la solidaridad en equilibrio con la autonomía individual, los bienes
sociales, el bienestar de todos, la emancipación humana, el fortalecimiento de la
pluralidad y la diversidad de los valores, la alta prioridad atribuida a los derechos de los
pobres y a las iniciativas, la democracia enriquecida con mecanismos participativos, el
equilibrio apropiado de los derechos civiles y políticos con los derechos económicos,
sociales y culturales, etc. (cfr. Lacey, 2010a, p. 137-138).
Además, la argumentación de los proponentes o en pro, también está basados en un
conjunto de valores sociales inherentes a los valores del progreso tecnológico. Tales
valores se refieren a las maneras específicamente de valorizar el control de los objetos
naturales, es decir, se trata de la necesidad cada vez mayor de la extensión del control
sobre los objetos, de su centralidad en la vida cotidiana, sin estar sistemáticamente
subordinada a otros valores éticos y sociales. Por ejemplo, el tipo de ruptura ecológica y
social, causada por las diferentes innovaciones tecnocientíficas, será visto simplemente
como el “precio del progreso”. También involucran el sentido profundo de que el
control es la postura humana principal con relación a los objetos naturales; de modo que
se valoriza intensamente la expansión de las tecnologías avanzadas a esferas cada vez
mayores de la vida humana, así como la manera de resolver cada vez más problemas,
incluso los problemas de la salud y ambiente ocasionados por las propias innovaciones
tecnológicas. Pero, los que endosan los argumentos en contra, también valorizan el
control en las prácticas agrícolas, donde la productividad es uno de los valores
principales, pero con la diferencia de que el valor control es subordinado a los valores
de la sustentabilidad ambiental, la preservación de la biodiversidad, el fortalecimiento
de la comunidad, la emancipación social y la participación popular (Ibíd. p. 138).
3.2. La tecnociencia: fuente de solución para los grandes problemas
del mundo
La primera tesis de la controversia, entre proponentes y críticos, como ya se
mencionó más arriba, se resume así: para los proponentes (P1) los desarrollos
tecnocientíficos son la fuente principal para solucionar los mayores problemas
mundiales, como el hambre y la desnutrición y para mejorar las prácticas científicas de
la agricultura. En contraste, para los críticos (C1) tales problemas no pueden ser
131
resueltos sin una transformación fundamental en los modos dominantes de la
producción y distribución de los bienes en la actualidad; el papel de la tecnociencia (y
de otras formas del conocimiento científico) está subordinado en proporcionar
soluciones solo de los modos de producción dominantes.
Como fue subrayado en la sección (§ 2.4.4.), el tipo de tecnociencia que, hoy en día,
se cultiva, según nuestro autor, es el tipo de investigación científica que se realiza
dentro del enfoque descontextualizante (ED). Que, por un lado, utiliza la tecnología
avanzada para la producción de instrumentos, objetos experimentales, y nuevos objetos
y estructuras que nos permitan obtener conocimientos de los estados de cosas de nuevos
dominios, sobre todo el conocimiento de nuevas posibilidades de lo que podemos hacer
y fabricar, por otro lado, siempre en el horizonte de la innovación práctica, industrial,
médica o militar, y en el crecimiento económico, sin perder de vista esto.
La legitimidad de las innovaciones tecnocientíficas es apreciado solo en el supuesto
de la consideración plena de qué tipo de objetos son los objetos tecnocientíficos: objetos
que incorporan el conocimiento científico confirmado dentro del ED, objetos
físicos/químicos/bilógicos, realizaciones de posibilidades descubiertas en
investigaciones conducidas a través del ED que traen la realización por medio de
intervenciones técnica/experimental/instrumental; no teniendo en cuenta los
componentes de los sistemas sociales/ecológicas, sino solo los objetos que incorporan
los valores del progreso tecnológico y (en la mayorías de las veces) los valores del
capital y del mercado. Sin embargo, para el autor, lo que los objetos tecnocientíficos son
– sus poderes, las tendencias, las fuentes de su ser, los efectos sobre los seres humanos y
los sistemas sociales/económicos, como ellos se diferencian de los objetos no
tecnocientíficos – no pueden ser comprendidos solamente a partir de la investigación
tecnocientífica (cfr. Lacey, 2012a, p. 103). El conocimiento que subyace y explica la
eficacia de los objetos tecnocientíficos nunca será suficiente para comprender qué tipo
de objetos son ellos y en lo que pueden convertirse (Ibíd. p. 125).
Pues, para nuestro autor, explicar dando el privilegio a la adopción del ED (hasta el
punto de la exclusividad o al menos en considerarlo tal estrategia como un ejemplo de
“ciencia sólida”), no equivale o implica ser justificada. Puesto que la justificación en el
contexto de la actualidad, depende de la existencia de buenas razones para sustentar los
VPT. Donde los VPT está muy extendidos y profundamente incorporados en las
instituciones sociales, económicas y políticos hegemónicas, incluidas las científicas. No
es probable que la identificación de buenas razones para mantener estos valores sea una
132
preocupación de alta prioridad, o desde que existan tales buenas razones no son,
generalmente, cuestionadas. Sea como fuera, según el autor, para contribuir a justificar
éticamente el privilegio dado al ED, no es suficiente que los VPT se encuentren
ampliamente extendidos. Tampoco, hay razones suficientes para su extensión
generalizada, y ser en sí mismas explicadas en términos de mayores relaciones de
refuerzo mutuo entre VPT y VC&M (Ibíd. p. 117).
En la interpretación del autor, la existencia de las buenas razones para sustentar los
VPT, hoy en día, se basa en las siguientes proposiciones:
(a) La continua innovación tecnocientífica (tecnológica), expande el potencial
humano y ofrece los beneficios que pueden ponerse a disposición de todas las
personas.
(b) Las soluciones tecnocientíficas se puede encontrar tácitamente en todos los
problemas prácticos, en la medicina, la agricultura, las comunicaciones, el
transporte, la energía, etc. – incluyendo aquellos ocasionados por los “efectos
secundarios” de la implementaciones tecnológicas propias, así no existen riesgos
de innovaciones tecnológicas que no puedan ser atendidos por medio de otros
desarrollos tecnocientíficos.
(c) Para la mayoría de los problemas existe solamente soluciones tecnocientíficas.
(d) Los VPT representan un conjunto de los valores universales; ellos son apoyados
por muchas personas en el mundo actual, o al menos por aquellos que han
endosado reflexivamente sus valores personales después de la participación en el
dialogo crítico informado y, deben ser parte de cualquier perspectiva de valor
viable hoy en día; no existe otra alternativa viable (Ibíd. p. 117-118).
Pero, para el autor, en la atención del caso entre los transgénicos versus la
agroecología, la preponderancia de la evidencia de las cuatro proposiciones arriba
mencionadas pueden ser refutadas. En el caso de (a), los transgénicos de hecho no
proporcionan beneficios para todo los agricultores. La agroecología, por ejemplo, no se
basa fundamentalmente en las innovaciones tecnocientíficas como sí los transgénicos,
que tienen su lugar principal en la agricultura industrial, asimismo tienen poca
relevancia para la agricultura a pequeña escala. En el caso (b), los transgénicos
ocasionan riesgos, por ejemplo, la destrucción de la biodiversidad y la profundización
de la inseguridad alimentaria de muchas personas pobres que, debido a sus mecanismos
socio-económicos, no pueden ser adecuadamente compensados por la innovación
tecnocientífica. Y en el caso de (c) y (d), existe alternativas – la agroecología es un caso
ejemplar – cuyo potencial productivo, al menos, merecería una mayor exploración y
urgente, ya que ellos se integran a los proyectos de soberanía alimentaria (cfr. Ibíd.,
p.121).
133
3.3. Las estrategias de la investigación en las ciencias agrícolas
La segunda controversia concierne sobre las estrategias, como ya fue subrayado
arriba, se resume así: para los proponentes (P2 ) los desarrollos de TGs – como los
desarrollos de la biotecnología médica, las comunicaciones, las ciencias de la
información y otras tecnociencias – son informadas de una manera ejemplar por el
conocimiento científico “moderno”, es decir, por conocimientos obtenidos en
investigaciones hechas según las versiones de estrategias descontextualizantes, que
restringen las teorías (hipótesis) investigadas a aquellas que pueden representar las
estructuras, procesos e interacciones subyacentes de los fenómenos (por ejemplo,
semillas y culturas) las leyes que las gobiernan, disociándolas del lugar de la
experiencia humana, las relaciones sociales y las vinculaciones que puedan tener con los
valores. En contraste, para los críticos (C2) el tipo de conocimiento obtenido según las
estrategias descontextualizantes son incompletas y no pueden englobar las
posibilidades, por ejemplo, de agroecosistemas sustentables y los posibles efectos del
uso de TGs con el medio ambiente, las personas y organizaciones sociales; para
investigar tales cuestiones, sería necesario adoptar otras estrategias.
Para nuestro autor, las cuestiones del conocimiento científico deben ser centrales en
la discusión de los transgénicos. Ya que los transgénicos son productos del
conocimiento científico obtenidos por medio de investigaciones conducidas de acuerdo
con las interpretaciones de estrategias descontextualizantes (biotecnología/biología
molecular) y las cuestiones sobre su eficacia son, en principio, decididas por referencia
a tal conocimiento. Asimismo, el conocimiento científico es también necesario para
tratar, de modo responsable, las cuestiones sobre los riesgos y los abordajes alternativos
para la agricultura, como también debería ser central en las discusiones sobre la
legitimidad del uso de los transgénicos. Cuando se trata de la legitimidad, no solo las
cuestiones del conocimiento científico precisan ser resueltas, sino también las
cuestiones de la metodología científica, como cuáles estrategias deben ser adoptadas
con el fin de investigar adecuadamente los riesgos y las alternativas (cfr. Lacey, 2006a,
p. 57). Por ejemplo, en la controversia sobre los TGs los proponentes acusan a los
críticos como “anticientíficos”, dando a entender que sus pleitos son puramente
ideológicos, en tal sentido, nuestro autor sustenta, que “en el corazón de la disputa,
existen tanto cuestiones de valor (“ideológicos”) como cuestiones científicas” (Ibíd., p.
134
58). En las cuestiones científicas entran la toma de decisión sobre que estrategias
adoptar en la investigación y, aún más, hay implicaciones sobre cuál tipo de
conocimiento científico se torna disponible para las aplicaciones en la prácticas
agrícolas.
Según Lacey, en la mentalidad moderna las realizaciones y promesas de la ciencia
están ampliamente difundidas, como también los poderes humanos están expandidos
para ejercitar el control (en la tecnología), desencadenados por los desarrollos
tecnocientíficos. Para algunos la ciencia y las nuevas tecnologías traen preocupación y
miedo, pero su valor en la mayor parte del mudo están profundamente internalizado, se
concede una extensa legitimidad para la investigación y el desarrollo de las nuevas
posibilidades tecnológicas. Así, los valores del progreso tecnológico han sido
ampliamente adoptados, como también sus presuposiciones. Los TGs y otras conquistas
biotecnológicas están entre los más visibles éxitos recientes de la aplicación del
conocimiento científico obtenido según las estrategias descontextualizantes de las
prácticas que expresan los valores del progreso tecnológico. Se ignora el potencial del
pluralismo de estrategias y los caminos alternativos. La legitimación del desarrollo y la
utilización de los TGs, para sus defensores, están basados en la autoridad y el prestigio
de la ciencia, además los TGs incorporan el conocimiento científico de ED en la
medida que cargan tanto la marca de la ciencia como la marca de la economía política
globalizada. Tales marcas prestan un aliento ineludible para la revolución agrícola
prometida con el advenimiento de los TGs: la ciencia señalaría el camino y la economía
global proporcionaría las estructuras para su efectiva implementación. Entonces, para el
autor, no es sorprendente que el cultivo de las plantas TGs (maíz, soya, etc.) se haya
expandido explosivamente en pocos años. Tampoco ello implica que la ciencia, por sí
misma, tenga que legitimar tal explosión, como tampoco no coloca ningún obstáculo
para la búsqueda de formas alternativas de agricultura; informadas, en parte, por el
conocimiento obtenido según estrategias que no sean reducidas a las estrategias
descontextualizantes (Ibíd., p. 59).
3.3.1. Las semillas transgénicas y los derechos de la propiedad
intelectual
Se mencionó que las semillas transgénicas incorporan conocimiento científico
obtenido de acuerdo con las estrategias descontextualizantes (biotecnologías) y su
existencia se debe, meramente, a los desarrollos de la biología molecular, tales como los
135
descubrimientos de la estructura DNA, de los genes y las técnicas de la biotecnología
recombinante. Ellas son, para nuestro autor, entidades orgánicas cuyos genomas fueron
modificados por medio de la tecnología transgénica; son objetos biotecnológicos y
auténticos productos de la tecnociencia, como también (en la mayor parte) propiedad
intelectual, objetos de valor dentro de determinados instituciones socioeconómicas.
Entre los que defienden los valores del progreso tecnológico y el hecho de que las
semillas incorporan tal conocimiento, según Lacey, está la clave para atribuir el valor
social que ellos manifiestan y (en parte) para la legitimación como portadoras de
“derechos de propiedad intelectual” (DPI). Pero para los críticos, es la clave para objetar
su valor social y abrir el camino que conduzca la investigación a través de estrategias
agroecológicas y otros similares. La concesión de DPI para los transgénicos, sirve para
destacar las relaciones de refuerzo mutuo entre la investigación biológica, conducida
según EED y los VPT y, también los valores de la propiedad y el mercado que lo
refuerzan aún más.
Las semillas TGs son proyectadas por medio de la modificación de genomas de las
semillas ya disponibles, “semillas seleccionadas por agricultores” (semillas SA),
muchos de las cuales son productos del conocimiento tradicional local, que reflejan el
sólido entendimiento agroecológico. Las semillas SA, como originarias, sirven para el
uso de los productores convencionales, como también para la producción de las
primeras variedades de TGs. Entonces, para la existencia de los TGs se requiere el
desarrollo previo de las semillas seleccionadas por los agricultores. Pero que las
protecciones de DPI paradójicamente se conceden para los TGs y no para las semillas
SA. Sin tales protecciones, se considera las semillas SA como pertenecientes al
patrimonio común de la humanidad, por tanto, legalmente están bajo la influencia de la
leyes vigentes y acuerdos internacionales, apropiados por doquier sin la consulta o la
compensación a los agricultores (y los condescendientes) que las seleccionan.
Estableciendo enormes bancos de semillas, concentrados en centros de la biodiversidad
mundial, recolectados de países pobres en desarrollo, presto para desarrollar nuevas
variedades de semillas.
Para los críticos, cuando las semillas seleccionadas por agricultores de costumbre
milenaria son apropiadas de esa forma, se comete biopiratería. Para ellos, los que
desarrollan las semillas TGs se apropian libremente de las semillas SA, pero el
agricultor no tiene libre acceso a las semillas TGs. No solo los agronegocios, por medio
de sus científicos e investigadores, sino también generaciones de agricultores
136
contribuyeran a la producción de semillas TGs; sin embargo los DPI, concede los lucros
económicos, solo a las corporaciones de agronegocios y sus clientes, no a los
agricultores, tal lucro presupone la libre apropiación de semillas SA y del conocimiento
milenario en ellas incorporado. Entonces, las semillas transgénicas incorporan ese
conocimiento milenario, así como el conocimiento obtenido de acuerdo con las
metodologías descontextualizantes. Pero las modificaciones genéticamente proyectadas
según ED envuelven apenas pequeños segmentos de genomas, de tal forma que la
mayor concentración de conocimiento en los TGs se encuentra en el conocimiento
milenario. La biopiratería no involucra solo la apropiación del conocimiento de los
agricultores, que están incorporados en las semillas TGs, sino también al final de
cuentas, extrae de ellos el propio uso de esas semillas, colocando en condiciones de
subsistencia a muchos pequeños agricultores, sus familias y comunidades. Entonces, la
biopiratería y el DPI están íntimamente interconectados y, de ellas depende el desarrollo
y el empleo de las semillas TGs.
La pregunta es, ¿por qué a las semillas TGs se concede DPI y no a las semillas SA?
¿cuál es la diferencia? Para Lacey, la única diferencia alegada sería que las semillas
TGs incorporan conocimiento científico (ojo, conocimiento científico según ED). En
virtud de ellas las semillas TGs, pero no las semillas SA, satisfacen los criterios usuales
para obtener un patente, en vista de la supuesta novedad, lo inventivo,
utilidad/aplicación industrial y la proporción de instrucciones suficientes para satisfacer
la condición de la “suficiencia de revelación”, así, lo convierten en propiedad
intelectual.
3.3.2. Las semillas y su localización sociocultural
Para nuestro autor, es un truismo (verdad obvia y trivial) la afirmación que la
metodología de una investigación científica debe ser adecuada a la naturaleza del objeto
investigado o que la metodología refleje la ontología. Esta metodología habría sido
parte de los creadores de la ciencia moderna del siglo diecisiete, que gastaran mucho
tiempo en argumentar que sus metodologías (las primeras versiones de ED) fueran
apropiados en vista de sus explicaciones acerca de la naturaleza del mundo material.
Siguiendo esas mismas consideraciones, se ha presupuesto que las investigaciones
científicas sobre las semillas y las plantas deben ser empleados estrategias apropiadas
de cómo ellas realmente son.
137
Se aludió que las semillas TGs son portadoras del conocimiento científico obtenido
de acuerdo con las metodologías descontextualizantes y constituyen (en mayor parte) la
propiedad intelectual. Pero también, para el autor son objetos biológicos cuyas genomas
y propiedades bioquímicas subyacentes no son muy diferentes de aquellas semillas
seleccionadas por los agricultores. Ellos son objetos sociales bien como objetos
biológicos, en la medida que las semillas transgénicas tienen las propiedades biológicas
que las tienen, porque son proyectadas o informadas por el conocimiento obtenido
según las estrategias biotecnológicas, por lo tanto, adquieren las propiedades biológicas
que tienen, luego convirtiéndose en el tipo de objeto social que es, por ejemplo, un
objeto tecnocientífico comercializable, un objeto que alimenta a las personas.
Desde las estrategias descontextualizantes en la evaluación de los riesgos de los
transgénicos, solo se tiene en cuenta los riesgos posibles que puedan resultar de las
propiedades biológicas de los TGs y de los procesos de ingeniería empleados para
producirlos; pero se niega el hecho de que son objetos sociales y que las propiedades
que tienen conllevan riesgos. Para comprender plenamente los TGs (por qué fueron
desarrollados, por qué son usados, qué valor social tienen, el alcance completo de
perjuicios que pueden ocasionar, sus limitaciones y sus promesas) se requiere ubicarlos
socioculturalmente e investigarlos como objetos biológicos y como objetos sociales.
Esto último también vale para las semillas cosechadas. Según Lacey, no se puede
separar las dos preguntas siguientes: ¿Cómo las semillas (plantas y cosechas) deben ser
científicamente investigadas?, y, ¿cómo el conocimiento obtenido a partir de tales
investigaciones debe ser evaluado, en su aplicación, por su significación social? Las
respuestas pueden variar según la localización sociocultural (cfr. Lacey, 2006a, p. 64).
¿Qué son las semillas?
Las semillas y plantas que crecen por sí mismas, no las TGs, son simultáneamente
muchas cosas:
Entidades biológicas: bajo condiciones adecuadas, se convertirán en plantas
adultas, de estas los granos serán cosechados;
Constituyentes de agroecosistemas;
Entidades desarrolladas, producidas y utilizadas en el curso de prácticas
humanas;
Objetos de valor social, objetos con los cuales los seres humanos pueden
sustentar relaciones socialmente constituidas y, que adquieren, de ese modo,
significación económica, cultural, estética, cosmológica o religiosa;
138
Objetos de la investigación empírica; por tanto, objetos que incorporan
conocimiento.
a) Como entidades biológicas, están sujetas al análisis genético, fisiológico,
bioquímico, celular, etc.;
b) Como partes de sistemas ecológicos, están sujetas a los análisis ecológicos;
c) Como productos de las prácticas humanas, están sujetas al análisis de sus papeles
y efectos en la localización sociocultural en que son cultivadas, así como al
análisis de los productos distribuidos, procesados, consumidos y dispuestos para
otros usos; y, de modo más general
d) Como objetos de valor social, están sujetos a una variedad de investigaciones
científicas y sociales (Lacey, 2006a, p. 65).
Para nuestro autor, tales semillas naturales o las semillas que crecen a partir de ellas,
y que constituyen todos los modos arriba considerados y sus posibilidades, varían
sistemáticamente según la localización sociocultural de su cultivo. Tales semillas que
son normalmente utilizadas en la agricultura, tradicionalmente fueron y son entidades
biológicas que se reproducen rutinariamente de una cosecha para otra. Como tales, son
recursos regenerativos renovables que condicionados a cierto nivel de estabilidad social
y ausencia de catástrofes pueden ser constituyentes integrantes de ecosistemas
sustentables que generen productos para la satisfacción de la necesidades locales,
compatibles con los valores culturales locales y la organización social, y que fueron
seleccionados por numerosos agricultores, con métodos informados por el conocimiento
local en el curso de los siglos. Consecuentemente, las semillas tradicionalmente han
sido consideradas como pertenecientes al patrimonio común de la humanidad,
disponibles para ser compartidas como recursos para la reposición y mejoría de las
semillas de todos los agricultores.
Por contraste, las semillas TGs intervenidas biotecnológicamente según ED, están
protegidas por patentes o reguladas de acuerdo al DPI. Son desarrolladas y producidas
por científicos profesionales dentro de las corporaciones con capital intensivo. Ellas no
pueden ser comprendidas por sus defensores o cultivadores como parte de las cosechas,
ni como componentes de ecosistemas estables, tampoco como entidades libremente
compartidas por los agricultores locales, ya que son productos biotecnológicos
protegidos por el DPI, aunque las semillas hayan sido transformadas de forma creciente
a partir de recursos predominantemente regenerativos (cfr. Ibíd. p. 66).
139
3.3.3. La investigación de las semillas según metodologías
descontextualizantes
Para nuestro autor, la suposición de los proponentes P2 manifiesta la concepción
amplia sobre la naturaleza de la investigación científica de las semillas desde la
perspectiva del ED. Las investigaciones y el desarrollo de TGs están ejemplarmente
bien informadas por el conocimiento científico, conocimiento obtenido de acuerdo con
instancias (biotecnológicas) según las metodologías descontextualizantes. Si tal
conocimiento científico es ejemplar, entonces investigar las semillas en cuanto objetos
biotecnológicos tendría poco a ver con las semillas en cuanto constituyentes de una
determinada localización sociocultural o de determinado agroecosistema, de modo que
la biología está claramente separada de los estudios sobre la localización sociocultural.
Las semillas (y las plantas), en cuanto objeto de investigación biológica, son reducidas
a sus genomas y a las expresiones bioquímicas de sus componentes genéticos. De tal
forma que las posibilidades de las semillas y sus modificaciones, son encapsuladas en
términos de la capacidad de ser generadas a partir de sus estructuras moleculares, las
mismas que se expandirán con el desarrollo de las técnicas de la ingeniería genética y el
entendimiento de la formación legal (legaliforme) de los procesos bioquímicos. Las
semillas son esencialmente esto en cuanto son investigadas por la biología molecular, la
genética, la fisiología y la citología; es decir, según son consideradas de acuerdo con las
estrategias biotecnológicas.
Según Lacey, comprender biológicamente las semillas de esa forma, según las
estrategias biotecnológicas, como instancias de estrategias descontextualizantes, disocia
completamente las posibilidades de realización de sus relaciones con la organización
social, las vidas, las experiencias humanas, las condiciones sociales y materiales de la
investigación, y con el impacto ecológico amplio y duradero (y de cualquier otra
entidad que pueda ser reconocida en la imagen del mundo de una cultura), por tanto, la
disocia de cualquier relación con los valores. Consecuentemente, se considera que el
conocimiento biológico, entendido según ED, apenas informa de manera más o menos
imparcial a las prácticas agrícolas, independientemente de su localización sociocultural
en la cual estén insertas en la propuesta P3.
140
3.3.4. La investigación de las semillas según metodologías
agroecológicas
Según nuestro autor, un conocimiento seguro, relevante para las prácticas agrícolas,
puede ser obtenido de acuerdo con las estrategias no reducidas a las estrategias
descontextualizantes. Una gran cantidad de conocimiento establecido está incorporado
en las semillas seleccionadas por los agricultores, además ellas pueden o sirven de base
para los desarrollos de TGs. Esto ilustraría la fecundidad de las investigaciones
conducidas de acuerdo con las estrategias agroecológicas (EAE) a diferencia de las
estrategias biotecnológicas (EBT) que son las instancias particulares de las estrategias
descontextualizantes, y que comprenden las semillas bajo metodologías
biotecnológicas:
[…] [biotecnología] involucra esencialmente el uso de microorganismos, de células
animales o vegetales, y también de enzimas para sintetizar, descomponer o transformar
materiales […] La biotecnología tradicional recurre a las técnicas convencionales, usadas
por muchos siglos para la producción de cerveza, vino, queso y muchos otro alimentos, en
cuanto que la “nueva” biotecnología abarca todos los métodos de modificación genética por
recombinación de ADN y técnicas de fusión de células, junto con modernos desarrollos de
procesos biotecnológicos “tradicionales” (Smith Apud Lacey, 2006a, p. 69).
Cabe notar que Lacey usa el término biotecnología en el sentido de la “nueva”
biotecnología referida en la cita de Smith; aún más, está referida al campo de la
investigación científica conducida de acuerdo con EBT que pretende producir
conocimiento que pueda intensificar los métodos mencionados en la cita.
Las teorías en competencia que son establecidas (aceptadas) de acuerdo con las
estrategias (por ejemplo, entre EBT y EAE) no son inconsistentes; debido a que
comprenden básicamente diferentes posibilidades, las cuales, regularmente, no pueden
ser co-realizadas en la misma región de cultivo (agroecosistemas). Puesto que la
competencia indicará cuál de las posibilidades es la que debe realizarse en las prácticas
agrícolas: la de los TGs en las que prevalecen los valores de progreso tecnológico o la
de la agroecología, cuyos intereses usualmente derivan de la participación popular.
Suponiendo que EBT y EAE son proficuas, sin embargo, la contienda está fuertemente
trabada en los dominios de los valores, la política, la economía; de modo que cuando
uno participa en la contienda, depende de las estrategias que adopte en la investigación
(cfr., Ibíd., p. 70).
141
Las investigaciones conducidas según estrategias agroecológicas, tienen como
objetivo confirmar las generalizaciones con respecto de las tendencias, capacidades y
funcionamiento de los agroecosistemas, de sus constituyentes, las relaciones e
interacciones entre ellas. Por ejemplo:
[…] ciclos minerales, transformaciones de energía, procesos biológicos y relaciones
socioeconómicas son consideradas en relación al sistema total; las generalizaciones
concernientes, no con la “maximización de la producción de un sistema particular,
sino primero con la optimización de los agroecosistemas como un todo” y, así, con
las complejas interacciones entre población, cosechas, suelo y creación (Altieri Apud
Lacey, 2006a, p.73).
Las posibilidades de la productividad y sustentabilidad de los agroecosistemas,
cualquier sea los métodos utilizados para evaluar su sustentabilidad, según Altieri,
requerirían, por lo menos, cuatro características interconectadas:
a) El mantenimiento de la capacidad productiva de los agroecosistemas (capacidad
productiva);
b) La preservación de la base de los recursos naturales y de la biodiversidad
(integridad ecológica);
c) El fortalecimiento de la organización social y la disminución de la pobreza (la
salud social);
d) El fortalecimiento de las comunidades locales, como el mantenimiento de las
tradiciones y la participación popular en el proceso del desarrollo (identidad
cultural) (Altieri, 1998, p. 56-7).
3.4. Los beneficios del uso de transgénicos
La tercera suposición de la controversia atañe a los beneficios, como ya se indicó
arriba, se resume así: los proponentes (P3) sostienen que son grandes los beneficios del
uso de TGs en la actualidad, y que ellos aumentarán enormemente con los avances
futuros, se promete, por ejemplo, cosechas transgénicas con superiores cualidades
nutritivas, que podrán ser cultivadas en los países pobres en desarrollo, de modo que los
TGs tendrán el papel relevante en la solución de los problemas del hambre y de la
desnutrición. En la medida que tales promesas se realicen, los beneficios de los TGs se
distribuirán equitativamente de modo que sirvan (en principio) a los intereses y a la
mejora de las prácticas agrícolas, cualquier que sean los valores de los grupos que las
utilicen. En contraste los críticos (C3) afirman: los beneficios que se alegan actualmente
para el uso de los TGs reflejan los valores sociales de los agronegocios, de los grandes
142
propietarios rurales y otros beneficios del mercado globalizado y, además, son
relativamente pocos y están confinados, en su mayor parte a esos sectores; no se
extendiendo a los pequeños agricultores del mundo en desarrollo (ni a los agricultores
orgánicos de las sociedades industriales avanzados); aún más, las promesas que se
hacen respecto de los beneficios futuros tampoco son confiables, en parte porque los
desarrollos de los transgénicos reflejan los intereses del sistema de mercado
globalizado, justamente el sistema donde persiste la pobreza y que es el causante
principal del hambre y la desnutrición.
La afirmación de que los transgénicos traen beneficios significativos, implica al
mismo tiempo su propia valorización; por tanto, según Lacey, esto deja muchas
interrogantes en el aire: ¿cuánto valen esos beneficios? ¿Podemos esperar mayores
beneficios de las innovaciones adicionales de TGs? ¿Para quién y en relación a qué
perspectiva de valor, el uso de los transgénicos es considerado valioso? ¿Es valioso a
corto o a largo plazo? ¿Es efectivamente probable que los beneficios serán finalmente
obtenidos en cantidad suficiente y de una manera que no pueda ser comparable o
superable por métodos agrícolas alternativos? (cfr., Lacey, 2006a, p. 92).
Estas preguntas, para el autor, son importantes y están relacionadas con las
cuestiones de riesgos y la posibilidad de las alternativas. Para él “cualquier discusión
acerca de los beneficios está comprometida necesariamente con los juicios de valor
(éticos y sociales)” (Ibíd.) ya que cualquier objeto de valor dentro del contexto de una
perspectiva axiológica puede ser evaluado negativamente en otra perspectiva. Para
nuestro autor, P3 retrata la agricultura de orientación transgénica como teniendo un valor
que trasciende la localización sociocultural actual de su uso, sigue una trayectoria que
promete beneficios para todos, incluido los agricultores pobres y sus comunidades,
independientemente de sus perspectivas de valor, es decir, su beneficio tendría un valor
universal. Sin embargo, la tesis de la relación de refuerzo mutuo entre la perspectiva de
valor que uno sustenta y la estrategia que se adopta para la investigación, muestra que
difícilmente los TGs puedan ser considerados como objetos de valor (beneficiosos)
independientes de ciertas perspectivas de valor y que no se vinculen con las estrategias
que les dieron origen.
Nuestro autor enfatiza que la mayor parte de las investigaciones sobre transgénicos,
ha sido y continúa siendo desarrollada en instituciones privadas de investigación y en
departamentos de universidades donde la investigación es financiada por intereses
143
ligados a los agronegocios. Donde se realiza el control de muchos de sus propios
productos, así como las técnicas y procedimientos de la ingeniería genética, e incluso el
control sobre determinados genes y características de las plantas, también ahí se
planifica la expansión de la agricultura de orientación transgénica a los países en
desarrollo, estas investigaciones están protegidas por los DPI y son respaldadas por el
Organismo Mundial de Comercio (OMC), parte integral de los actuales programas
neoliberales de globalización. En tal contexto, todos los productos de investigación y
programas de desarrollo conducidos de acuerdo con las estrategias biotecnológicas, que
exploran las posibilidades encapsuladas en los genomas de las semillas y las
posibilidades de modificarlos, casi ―inevitablemente― se convertirán en mercaderías,
de tal forma que no habría lugar para el uso de TGs fuera de las localizaciones
socioculturales configuradas por las relaciones del mercado. El comprometerse con ese
tipo de investigación y desarrollo, sería contribuir en beneficio a los intereses de los
agronegocios y el mercado. Ese tipo de investigación tiene poca relevancia para los
proyectos que tratan de mejorar los agroecosistemas productivos y sustentables, que
usan métodos que están en relación de continuidad con los conocimientos tradicionales.
Los transgénicos han sido introducidos en las prácticas agrícolas no porque hubo un
consenso en la opinión científica de su importancia vital, sino en razón a los intereses de
los agronegocios y sus clientes, en razón a las instituciones neoliberales y sus
patrocinadores estatales (Ibíd., p. 93-4).
Cabe resaltar que Lacey no niega que las investigaciones sobre los transgénicos haya
llevado a descubrimientos de conocimiento científico genuinos, lo que ha permitido
identificar las posibilidades genuinas y realizables de la ingeniería genética con las
semillas, como consecuencia de esto se produce cosechas con determinadas
características “deseadas”, de lo contrario no habría aplicaciones eficaces ni
controversias. Pero, la tecnología transgénica es informada por el conocimiento
científico firmemente establecido, conocimiento basado únicamente en la evidencia
empírica y en la articulación de los valores cognitivos de acuerdo con la imparcialidad.
Así, deja de lado los valores éticos y sociales en los momentos de la evaluación de la
práctica científica.
Los beneficios en curso
144
Las corporaciones de agronegocios son los principales beneficiarios del desarrollo y
el empleo de las semillas TGs, y sus objetivos principales son el lucro, la obtención del
mayor control de mercado y la garantía de mayores ventas de los productos asociados.
Las investigaciones que se realizan sobre las semillas están motivadas por la posibilidad
de ganancias; de lo contrario, no serían investigadas o no sería asunto para la
investigación biológica y técnica. Además, la posibilidad de lucro exige estudios de
ciertas relaciones sociales y factores económicos, así como de la publicidad favorable a
los productos. Esto soslaya, para nuestro autor, los ajustes y cualificaciones que deben
acompañar toda discusión científica acerca de los benéficos que se alegan.
Existen también los beneficios genuinos previstos por algunos de los usuarios de los
transgénicos, como las industrias que procesan y comercializan productos agrícolas y
que disponen de las condiciones necesarias para hacer uso de los transgénicos en la
medida que los productores de productos agrícolas convencionales usan frecuentemente
de herbicidas y pesticidas químicos en sus cultivos. A diferencia de esto, el uso de TGs
sería beneficioso, en vista de que expone menos a las personas a tales tóxicos o hay
menor probabilidad de problemas de salud, menores costos de insumo, trabajo más
fácil, menores cosechas perdidas, mayores lucros y salarios elevados. Aún más, llevaría
beneficios al medio ambiente contaminando menos y estableciendo áreas menores para
el cultivo, consecuentemente habría una menor presión al medio ambiente. El
crecimiento de las culturas TGs sería “ambientalmente amigable”, pudiendo contribuir
para revertir algunos daños ambientales causados por el uso de tóxicos (por ejemplo, la
revolución verde). Para los consumidores sería también beneficioso: menores precios,
alimentos con sabor más agradable, mayor variedad de alimentos durante todo el año y
más seguros (a pesar de que hoy en día todavía no se han realizado en escala
significativa), con ventajas para la economía en general o aumentando la competitividad
económica.
Las afirmaciones hechas sobre los beneficios, según nuestro autor, no refutan el
argumento: el conocimiento que informa la tecnología transgénica no es
significativamente aplicable al servicio de intereses configurados por los valores de la
participación popular, y que tal conocimiento actualmente tiene poca relevancia para
aquellos agricultores que tratan de perfeccionar métodos agroecológicos sustentables.
Sin embargo, no se puede negar que la tecnología transgénica es informada por
conocimiento adecuadamente fundamentado en evidencia empírica confiable, es decir,
el valor cognitivo de ese conocimiento permanece intacto, pero su valor social y ético es
145
cuestionable desde otras perspectivas de valor. Los críticos reconocen que el no uso de
tóxicos traería beneficios ambientales (la revolución verde usó y usa mucho de tales
tóxicos). Pero también les recuerda, que los métodos de la agricultura químico-intensiva
convencionales practicadas fueron promovidos por las mismas corporaciones, pero las
consecuencias ambientales de cultivo químico-intensivo no fueron previstas o
anticipadas por los científicos que condujeron la investigación e informaron sobre esos
métodos. Entonces, los críticos cuestionan que la ciencia aplicada a proyectos
corporativos ha sido en el pasado reciente sospechosa, ¿por qué confiar en ella, por su
valor-de-fase? Las respuesta usual de los proponentes es que hay “soluciones
tecnocientíficas que pueden ser descubiertas, virtualmente para todo los problemas […],
incluso para aquellos que han sido ocasionados por los efectos colaterales de las propias
implementaciones tecnocientíficas (Ibíd., p. 97).
Cabe observar que para los proponentes, existen los beneficios en curso ―aludidos
arriba― de las semillas transgénicas; de lo contrario, argumentan, no habría
plantaciones transgénicas. Para nuestro autor, tales beneficios son, a lo máximo, muy
modestos y no son compartidos de manera amplia por toda la población mundial, ya que
no son suficientes para sustentar la legitimidad de su utilización, ni para mostrar que sus
efectos colaterales no sean seriamente perjudiciales a gran escala, más si se tiene en
cuenta que existen otros modos de agricultura que prometen una mayor capacidad para
resolver los problemas actuales y futuros de la escasez de alimentos. Por tanto, para el
autor, el argumento de los beneficios que tendrá la utilización de los transgénicos o de
que serán distribuidos imparcialmente sobrepasa la consideración de los beneficios
actuales en favor de los previstos (Ibíd., p .98).
Los beneficios previstos
En la medida que los proponentes tienen una considerable confianza en el
cumplimiento de las promesas sobre los transgénicos, aunque actualmente el
planeamiento y desarrollo está en su fase básica, se involucra de todas maneras a los
métodos más sofisticados de la ingeniería genética y las técnicas de producción
relativamente más nuevas, de primera generación, el efecto es que el desarrollo está
ocurriendo a un ritmo acelerado. Para nuestro autor, estos métodos e la fase inicial no
pueden ser tomados como indicadores de cómo va ser las innovaciones en el futuro y de
los respectivos beneficios.
146
Para los proponentes, sin embargo, la introducción de los métodos más sofisticados,
traerán beneficios más significativos y amplios, disponibles para todos, que serán
consecuencia de los beneficios en curso, es decir, de los beneficios obtenidos por el uso
actual de las semillas, pues esto ayudará a financiar el futuro de la investigación y el
desarrollo de las semillas transgénicas. Asimismo, algunos de los beneficios prometidos
satisfarán a todas las personas, incluidos los pequeños agricultores y a los más pobres
entre los pobres (Ibíd.).
Entre los beneficios planeados o previstos que promete el cultivo de los transgénicos
con las “características deseadas” se mencionan: mayores rendimientos; granos más
nutritivos ―como el arroz enriquecido con vitaminas (arroz dorado); tolerancia al calor,
heladas, sequía, altitud, deficiencias minerales y a condiciones ambientales hostiles que
normalmente inhiben la producción de cosechas; resistencia a los males producidos por
las bacterias y virus, a las pestes y los productos químicos (herbicidas, pesticidas,
fertilizantes); granos con componentes que contribuyen a la salud, como la reducción
del colesterol; potencialidad (de plantas cultivadas) para fijar el nitrógeno en el suelo;
potencialidad de la plantas fijadoras del nitrógeno, de tal manera que producen
equivalentes de determinados productos agrícolas no-nutritivos (café, por ejemplo);
intensificación del aspecto estético de los alimentos (sabor, textura, apariencia) o de las
exigencias del mercado (mayor durabilidad de los productos, mayor resistencia al
transporte, menor trabajo con la mecanización de la cosechas) (Ibíd., p. 99).
Para nuestro autor, todas esas promesas previstas, no pasan aún de ser, sino retóricas
muy persuasivas, ya que prometen posibilidades ilimitadas que desafían muestra
imaginación (por ejemplo, el arroz dorado), anticipando el modo de superar todas las
dudas sobre su legitimación ética. La retórica coloca toda su atención en las cuestiones
técnicas de la biotecnología, pero no considera los mecanismos socioeconómicos que
están en el núcleo del proyecto. Pues, cuando la atención se focaliza en cuestiones
técnicas, se ignora los mecanismos socioeconómicos subyacentes que determinan quién
recibe o no el alimento, y como esto puede estar relacionado a los métodos utilizados en
la producción de alimentos (Ibíd., p. 99-100).
El caso de arroz dorado, por ejemplo, sería un caso de promesa prevista que la
tecnología de los transgénicos proporcionaría beneficios a los pobres. El arroz dorado es
una variedad de un arroz proyectado que genéticamente será modificado para contener
betacaroteno, y se convertirá en una fuente de vitamina A cuando sea ingerido por los
seres humanos. Su desarrollo es propuesto como una contribución para aliviar la
147
desnutrición endémica de los países pobres, especialmente de los niños, ya que la falta
de la vitamina A causa muchas muertes y casos de cegueras, y su única fuente de
alimento es el arroz, de ahí la necesidad de desarrollarlo para salvar las vidas y rescatar
los niños de esa carencia. Por tanto, cuestionar del desarrollo de arroz dorado es
ridículo, no ético, no racional, anticientífico y antimercado, para los proponentes.
Pero, los críticos no rechazan la aceptación de este, sino solo piden una buena
demostración y que esté al alcance de la mano. Sin embargo, el arroz dorado aún no está
disponible para el uso agrícola, puesto que las primeras plantas experimentales son muy
recientes. Pero la disponibilidad para los pequeños agricultores sería una promesa con
muchos obstáculos, a pesar que la promesa del cultivo sea de la misma forma que
cultivan los pequeños agricultores para sus cosechas, será más un recurso renovable y
no una mercadería según sus inventores, mientras tanto, son solo promesas prevista aun
no concretizadas (cfr. Lacey, 2010a, p. 225-226).
3.5. Los riesgos en el desarrollo y el uso de transgénicos
La cuarta controversia, concierne sobre los riesgos, como hemos visto más arriba, se
sintetiza así: para los proponentes (P4) los TGs actualmente cosechados, procesados y
consumidos, así como los previstos para el futuro, no ocasionan ningún riesgo posible a
la salud humana o al medio ambiente – con seriedad, magnitud y probabilidad de
ocurrencias suficientes para neutralizar el valor alegado de los beneficios – que no
puedan ser monitoreados y controlados por reglamentos adecuados. En contraste para
los críticos (C4) tales presupuestos relativos a los riesgos no están bien comprobado
científicamente, y lo que es más importante: los mayores riesgos tal vez no sean ―los
que producidos directamente por los mecanismos biológicos― afectan la salud humana
y el medio ambiente, sino los ocasionados por los contextos socioeconómicos de la
investigación, el desarrollo de TGs y mecanismos vinculados, tales como la concesión
de derechos de propiedad intelectual a las semillas transgénicas.
En vista que, para el autor, “la eficacia demostrada por las innovaciones
tecnocientíficas no es suficiente para legitimar su implementación práctica” (Lacey,
2006a, p. 113). En esa medida, el caso de los TGs, no bastaría para fundamentar el
derecho de uso para los agricultores, ni para que las corporaciones lo desarrollen y
comercialicen, ni para justificar una política pública que estimule su uso en mayor
escala, una política que prevea hacer de su uso un componente prioritario para la
148
agricultura del futuro. Puesto que, el uso legítimo de TGs no solo involucra la
generación o expectativa de beneficios, sino también el mostrar que no hay riesgos
relevantes ni alternativas mejores (Ibíd.).
Para nuestro autor, el problema sobre los riesgos, aún es un asunto abierto para la
investigación científica (empírico-sistemático), en la medida que la “investigación que
fue conducida hasta hoy en día no proporciona evidencia ni para garantizar que P4 sea
razonablemente aceptado de acuerdo con la imparcialidad, ni para sustentar
decisivamente los riesgos (o los riesgos potenciales) que comprometen claramente la
legitimad del uso de los TGs” (Ibíd., p. 114).
Cabe recordar, que nuestro autor distingue dos tipos de riesgos: riesgos padrón y
riesgos potenciales. El primero, son los riesgos circunstanciales al momento del campo
experimental; el segundo, los riesgos aún no previstos que pueden causar en el futuro
graves problemas a la salud, al medio ambiente y aspectos socioeconómicos. Las
evaluaciones de riesgo padrón, propuesta por los proponentes, no proporcionan base
alguna para las generalizaciones sobre los riesgos de los TGs o la ausencia de ellos, ya
que apenas tratar con las alegaciones de riesgos caso a caso; por tanto, ellos solamente
pueden dar apoyo para la aceptación razonable de las proposiciones más específicas, por
ejemplo, “este tipo particular de transgénico, usado sobre ciertas condiciones
específicas, no representa riesgos no administrables” (Ibíd., p. 114).
Pero, los riesgos potenciales están lejos de los riesgos serios que observan los
críticos, anota: “un peligro potencial no es la misma cosa que un riesgo serio” (Ibíd.).
Por ejemplo, algunos estudios han mostrado que una variedad de la soya transgénica,
que contiene un gen de nuez brasilera puede causar alergia a las personas que son
alérgicos a las nueces, y que el polen del maíz Bt es fatal para las larvas de la mariposa
monarca en ciertas condiciones del laboratorio. Resulta, entonces, que sobre ciertas
condiciones los TGs pueden tener ciertos efectos como los citados. La alergia y los
efectos tóxicos para las especies no en mira, serían peligros potenciales del uso de los
transgénicos. Por tanto, según Lacey, los estudios de la determinación de riesgos
deberían dirigirse a ellos, pues, los resultados proporcionarán la evidencia de tales
efectos a fin de que puedan ser contenidas y administradas, por ejemplo, la soya con
material genético de nuez brasilera jamás habría sido puesto en el mercado, porque
precisamente el peligro habría sido identificado; en el caso de las mariposas los estudios
están pendientes, dadas las diferencias significativas entre las condiciones de laboratorio
y las del campo (Ibíd., p. 117).
149
Entonces, según nuestro autor, para tener una buena base empírica, o para endosar P4
y C4, será necesario investigar los peligros potenciales del uso de cada variedad
particular de los transgénicos, los riesgos de magnitud, probabilidad y administrabilidad
de ocurrencias suficientes, cuestiones como: ¿vía qué mecanismos (físico, biológico,
falla humana, socioeconómica) lo hace? ¿Cuál es el periodo de tiempo involucrado?
¿Las pruebas hechas en estos asuntos son adecuadas y las teorías científicas que los
informan son apropiadas? ¿Cuán probables son los riesgos de efectos perjudiciales bajo
las condiciones, incluidas aquellas definidas por reglamentación, en las que los TGs
realmente son o se espera que sean usados, y cuán serio es el daño? ¿Cuáles son los
procedimientos empíricos e inputs teóricos necesario para tener acceso a tales asuntos?
¿Hay evidencia de que los riesgos puedan ser detenidos (o sus efectos perniciosos
revertidos) por técnicas de administración apropiadas bajo la supervisión de un sistema
regulatorio adecuado? ¿Cuáles de las reglamentaciones para la administración de los
riesgos están disponibles y son las adecuadas ante la extensión (y magnitud) de esos
riesgos? (Ibíd., p. 116).
Los proponentes usualmente responden que los peligros potenciales son a lo máximo
especulaciones teóricas potenciales, y que no hay evidencia empírica (científica) creíble
para sustentar que los peligros demostrados en el laboratorio causen riesgos a la salud y
al medio ambiente para cuando los transgénicos crezcan en los campos y sus productos
sean consumidos. Además que ir contra la adopción de tecnologías TGs en la
agricultura, traería serios riesgos como que en el futuro no haya comida nutritiva
suficiente para alimentar el mundo; así como riesgos concernientes a la implementación
y manutención del desarrollo económico nacional y las políticas comerciales, pues,
afectaría las ambiciones de los agronegocios, el lucro de sus inversiones en
investigación y desarrollo de TGs, afectaría al proyecto neoliberal, y el continuo
desarrollo de la tecnociencia, en especial en la biotecnología y de áreas comunes como
la biología molecular (Ibíd., p. 118).
Como se puede observar, el tópico sobre los peligros potenciales trae ataques y
contraataques entre los proponentes y los críticos: los proponentes insisten que los
críticos no producen evidencia científica respecto a que los peligros potenciales
constituyan serios riesgos; los críticos acusan a los proponentes de no producir
evidencia relevante (ya que no promueven la investigación pertinente) de que los TGs
no constituyan serios riesgos. Los proponentes presuponen que P4 será defendida hasta
que ello sea rechazado por la investigación científica, con una confianza tal que no
150
concede urgencia a la conducción de la investigación para ir más allá de lo que ya ha
sido hecho. Los críticos sustentan que la legitimación del uso de los TGs dependerá de
la evidencia necesaria (que no haya riesgos) para justificar P4 (Ibíd.).
En la controversia sobre los riesgos, nuestro autor, asume una posición intermedia,
espera que los proponentes asuman la obligación prioritaria (ônus prioritário), es decir,
que la conducción de la evaluación de riesgos sean rigurosa para todos los TGs en los
ambientes que ellos serán utilizados, sean correctos en la defensa de la adecuación de la
evaluaciones a la luz de las críticas, revisen sus procedimientos donde sea necesario, y
no los liberen para el uso comercial sin que previamente no pasen por esas
evaluaciones; muestren que existen procedimientos de supervisión transparentes y
obligaciones adecuadas, delimitadas por reglamentos bien construidos, para asegurar
que los plantíos de TGs y el consumo de sus productos serán sujetos a una vigilancia
continua, apropiada para identificar y responder cualquier riesgo que pueda emerger
(Ibíd., p.133). Espera de los críticos que especifiquen concretamente las condiciones, las
mismas que deben estar sujetas a modificaciones justificadas por la apelación a nuevos
descubrimientos científicos, bajo las cuales se acepta que la obligación prioritaria fue
asumida. Si la obligación prioritaria no fuera tratada de modo satisfactorio, entonces se
exigirá que se deba estar preparado para especificar la investigación adicional que debe
ser efectuada para establecer el contenido en cuestión. Después que la obligación
prioritaria fuese tratada, la obligación de la prueba recaería justamente sobre los críticos
(Ibíd.).
La posición intermedia que asume el autor, lo hace difícil de enmarcarlo, pero lo que
está en cuestión es el endosamiento o no de P4, en el cual están en juego los juicios de
los valores éticos-sociales y los valores cognitivos. En la perspectiva del valor de los
proponentes se tendería a una interpretación más débil de la responsabilidad en cuanto a
la obligación prioritaria y de aquella de las interpretaciones más rígidas de los críticos,
dado que los riesgos proyectados serían más amenazadores a sus intereses. Para nuestro
autor, asumir una posición intermedia no es entrar en concordancia de inmediato, “sino
estar comprometido en volver explícito lo que debe ser considerado así como el asumir
la obligación prioritaria, sea en la interpretación más débil o en aquella más rígida”
(Ibíd., p. 134).
Puesto que una explicitación tornaría posible para los críticos identificar lo que
consideran muy débil en la interpretación de los proponentes, por ejemplo, que los
proponentes no tienen en cuenta a escala geográfica la contaminación potencial o que
151
muchos de los datos de la evaluación de los riesgos son mantenidos en sigilo por la
corporaciones de los agronegocios; y de la misma forma para que los proponentes
identifiquen lo que es tan rígido en la interpretación de los críticos, por ejemplo, que
ellos ignoran los costos de las evaluaciones de riesgos o esperan que los peligros
potenciales que son expuestos basándose solo en consideraciones teórico-especulativas
sean rigurosamente investigados antes de la liberación de los TGs (Ibíd.).
Una posición intermedia, según nuestro autor, presta atención a ambos lados de las
perspectivas de valor, tiene en cuenta la consideración de los beneficios reivindicados
por los proponentes, como también los peligros potenciales expuestos por los críticos,
trata de caracterizar cómo la investigación empírica puede y debe ser tenida en cuenta
en la realización de un compromiso democráticamente aceptable, en el cual una
resolución práctica puede ser buscada para la adopción de una política pública,
dependiendo de las condiciones diferentes de cada países (Ibíd.). Asimismo, una
posición intermedia se demarca o se subordina al principio de precaución que invoca:
“es legítimo para un país prohibir el uso o la importación de una tecnología (y sus
productos) previendo ganar tiempo para investigar los riesgos (para la salud o ambiente)
aunque no haya evidencia científica definitiva disponible; antes que aceptar la
investigación sobre los riesgos alegados, asume que realmente hay esos riesgos” (Ibíd.,
p.135). Ello imputa la obligación de prueba o la obligación previa al productor de la
nueva tecnología, de mostrar que no hay riesgos significativos ocasionados por su uso.
“El principio de precaución no autoriza a un reclamo continuo y sí coloca un fin a los
riesgos desconocidos para deslegitimar la innovación tecnocientífica” (Ibíd.). Aún más,
la razón de su adopción es importante en vista a que el contexto socioeconómico del uso
de los TGs promueve más mecanismos de riesgo para el medio ambiente y los aspectos
sociales.
A pesar que nuestro autor declara mantener una posición intermedia en la evaluación
de la controversia, es favorable a la adopción de estrategias agroecológicas, que
considera relevantes no solo para la investigación de alternativas agrícolas, sino también
para la investigación de riesgos; considerando que las plantas y sus semillas, incluidos
los TGs, son objetos de agroecosistemas o de ecosistemas agrícolas; ecosistemas que
son partes integrantes de espacios agrícolas, de un tipo de ambiente socio-cultural y
económico; por lo tanto, sería una abstracción considerarlos simplemente como
entidades biológicas. Obsérvese, que el autor, considera la sustentabilidad de la
agricultura de orientación transgénica como parte de agroecosistemas, en la medida que
152
la investigación de ellas no puede ser disociada de las relaciones sociales y económicas,
de la producción de sus semillas, de la distribución de sus productos y las redes causales
de las que son partes. Pues, dado que los TGs tienen efectos (en la salud, en el medio
ambiente, en las relaciones sociales) no solamente como entidades bilógicas, sino
también como objetos de agroecosistemas que tienen dimensiones sociales irreducibles,
incluido (los TGs disponibles y previsibles de hoy en día) los intereses del capital y del
mercado que conforman las relaciones de producción y distribución (Ibíd., p. 136).
Entonces, en la evaluación del riesgo padrón, según el autor, solo son considerados
los efectos de las semillas y cultivos TGs como entidades biológicas, pero no como
miembros de agroecosistemas. No se consideran, por ejemplo, los riesgos de TGs como
propiedades intelectuales de grandes corporaciones de agronegocios. Por tanto, las
evaluaciones de riesgos son incompletas en dos sentidos: por un lado, se abstrae el
peligro ecológico potencial que pueda surgir del contexto socioeconómico de la
investigación y desarrollo del uso de TGs; por otro lado, se separa la ecología de la
ecología social por no considerar los peligros sociales potenciales, por ejemplo, los que
pueden surgir del control de las corporaciones sobre el abastecimiento de la comida,
incentivado por la garantía de derechos de propiedad intelectual para plantas TGs y
procedimientos de ingenierías a ellas relacionados (Ibíd.).
3.6. Las formas alternativas (“mejores”) en la agricultura
La quinta tesis de la controversia concierne a las formas alternativas de producir
alimentos, que se resume así: para los proponentes (P5) no hay alternativas para
substituir la tendencia preponderante de la utilización de TGs que no incurran en riesgos
inaceptables (por ejemplo, no producir comida suficiente para alimentar y nutrir la
población mundial) y, que pueden llevar a mayores beneficios en cuanto a la
productividad, sustentabilidad y la satisfacción de las necesidades humanas. “Los
transgénicos son necesarios para alimentar el mundo”. En contraste, los críticos (C5)
sostienen que pueden y están siendo desarrollados métodos agroecológicos (y otros
métodos alternativos) que proporcionan cosechas altamente productivas y relativamente
libres de riesgos , promueven agroecosistemas sustentables que utilizan y protegen la
biodiversidad y contribuyen a la emancipación social de las comunidades pobres; aún
más, los datos indican con claridad que tales métodos son especialmente propicios para
153
garantizar a las poblaciones rurales de países en desarrollo el ser bien alimentadas,
evitando de esta manera que los padrones actuales del hambre y la desnutrición tiendan
a continuar.
Para nuestro autor, los análisis sobre la legitimidad y el desarrollo del uso de los TGs
siempre debe involucrar la evaluación sobre los riesgos y beneficios; como también
debe considerar la evaluación del potencial productivo y otros beneficios potenciales de
las formas alternativas de la agricultura. Pues, los análisis del riesgo/beneficio
necesariamente son comparativos. A pesar de que la agricultura producida bajo la
orientación transgénica tenga todos los beneficios alegados por los proponentes,
incluida la producción de comida en cantidad suficiente para alimentar la población
mundial futura proyectada; para el autor, aun así, siempre habrá “mejores” maneras de
alcanzar esa meta, es decir, formas alternativas o una multiplicidad de alternativas
localmente especificadas, que pueden ser simultáneamente exitosas en la producción de
alimentos, ambientalmente sustentables y que cuentan con el refuerzo de las
comunidades locales, que están en mayor sintonía con los valores y las aspiraciones de
las comunidades pobres en sus variaciones respectivas de lugar y cultura y son aptas
para desempeñar un papel esencial en la producción de alimentos necesarios, incluso
para alimentar la población mundial creciente (cfr. Lacey, 2006a, p.149-50).
Para el autor, la afirmación por parte de los proponentes de producir comida
suficiente para alimentar toda la población mundial, no garantiza que todos serán
alimentados; pues, el hambre persiste en gran escala hoy en día, a pesar de haber
comida suficiente con la actual producción. La cuestión no sería terminar con el hambre
simplemente con el aumento de la producción agrícola, sino en el modo como esta se
distribuye; entonces, para el autor, hay serias razones para dudar, en el modo de cómo
acabar con el hambre desde la perspectiva transgénica de producir alimentos, donde las
semillas y sus productos simplemente son vistos como entidades biológicas abiertas a la
investigación de la biología molecular, siempre con miras al mercado, aún más
disociándolas de sus dimensiones ecológicas y sociales (cfr. Ibíd., p. 150).
Si la agroecología, combinada con otros tratamientos es capaz de proporcionar una
alimentación promisora, entonces, se muestra inadecuada, para el autor, el análisis de
riesgo/beneficio que solo compara los métodos transgénicos con los métodos
convencionales intensivos. Por otro lado, si no hay alternativas que puedan desempeñar
un papel significativo para la satisfacción de las carencias alimentares mundiales y el
154
enfrentamiento al problema de hambre, entonces en ese caso, para el autor, los
beneficios previstos en el desarrollo de los transgénicos se tornarían legítimos, puesto
que los riesgos del tamaño que sean, no serían comparables con los beneficios de
producir comida suficiente para todos. En tal sentido, endosar P5 es tan crucial para los
argumentos de los proponentes, como endosar una versión de C5 lo es para los críticos
(cfr. Ibíd.).
Las formas alternativas de agriculturas agroecológicas, para nuestro autor, “se refiere
tanto a un tipo de enfoque de la práctica agrícola, como a un enfoque científico de las
investigaciones sobre agroecosistemas” (Lacey, 2010a, p. 185). Como tratamiento de la
práctica agrícola, el principal enfoque de la agroecología es la sustentabilidad;
siguiendo a Altieri (1998), nuestro autor, considera que por lo menos una agricultura
agroecológicamente sustentable requeriría de cuatro atributos, ya indicados más arriba:
la capacidad productiva, que implica la manutención de la capacidad productiva del
ecosistema; la integridad ecológica, que demanda la preservación de la base de los
recursos naturales y la biodiversidad funcional; la salud social, que insta la organización
social y la reducción de la pobreza; la identidad cultural, que apela el fortalecimiento de
las comunidades locales, la manutención de las tradiciones y la participación popular en
el proceso de desarrollo (cfr. Ibíd.). Cabe resaltar, que la agroecología, para nuestro
autor, es un tipo de agricultura en que la sustentabilidad es un objetivo fundamental,
aunque no el único, pues precisaría también generar cosechas para alimentar las grandes
ciudades, incluso algunas veces para exportarlos.
Pero, como campo de investigación empírica (científica) sistemática, la agroecología,
para nuestro autor, usa o aplica “estrategias agroecológicas”, según las cuales se puede
tomar como objetivo la confirmación de las generalizaciones con referencia a las
tendencias, el funcionamiento y las posibilidades de los agroecosistemas, sus
componentes y las relaciones entre ellas. Por ejemplo: los ciclos minerales, las
trasformaciones energéticas, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas,
son considerados en relación a todo el sistema; como también la no maximización de la
producción de un determinado sistema implicaría la optimización del agroecosistemas
como un todo y, por tanto, la interrelación entre personas, labranzas, suelos y rebaños.
Pues, la agroecología enfoca los agroecosistemas como una unidad de estudio
(sobrepasando a perspectivas unidimensionales como la biotecnológica), incluye las
dimensiones ecológicas, sociales y culturales con el fin de desarrollar agroecosistemas
155
que dependan en lo mínimo de los recursos externos como de los productos
agroquímicos y energía (cfr. Ibíd., p. 186).
Los datos empíricos juzgados como relevantes en las estrategias agroecológicas son
con frecuencia obtenidos de estudios de sistemas agrícolas que utilizan métodos
tradicionales informados por el conocimiento tradicional local. Tales sistemas, son
pasibles de perfeccionamiento en cuanto se refieren a los cuatro atributos de la
sustentabilidad, muchas veces son solo usados para las actividades de los pequeños
agricultores pobres, cuando pueden servir para agriculturas de mayor tamaño. Sus
métodos han sido probados empíricamente en la práctica y han demostrado ser eficaces
en el curso de los siglos, en la selección de las variedades de semillas para ambientes
específicos y con frecuencia son la fuente original, como semillas que sirven de
materia-prima para el logro de las semillas TGs. Los métodos también reciben apoyo de
argumentos teóricos que sustentan las ganancias de la productividad, comparables a los
generados en las labranzas de las semillas híbridas, solo utilizando semillas
adecuadamente seleccionadas y obtenidas a partir de labranzas, cultivadas según los
métodos tradicionales (cfr. Ibíd.).
Para nuestro autor, los datos empíricos justifican que la agroecología pueda satisfacer
las necesidades de un mayor número de pequeños agricultores y sus comunidades, los
cuales tienden a ser no considerados en los proyectos de desarrollo más comunes y,
dislocados por las prácticas de los agronegocios. El potencial de la agroecología sería
mayor de lo que se imagina, hoy en día, si fueran apoyados sus proyectos en la
realización de investigaciones sistemáticas según las estrategias agroecológicas. Por
tanto, P5 no tendría las credenciales empíricas necesarios para justificar el uso de la
legitimación del valor universal de los transgénicos o en el cuestionamiento del valor de
la agroecología. Pues, en la medida, que los proponentes de los transgénicos
frecuentemente sustentan que P5 manifiesta una certeza; ello no tendría, para nuestro
autor, un status científico establecido. Sino, el hecho manifiesta la asunción del
compromiso con los valores del progreso tecnológico, y es adicionalmente reforzado
por las instituciones políticas contemporáneas del mercado global que incorporan con
fuerza los VPT. Entonces, la agroecología es vista como muy simple, en cuanto no
utiliza suficientemente la alta tecnología (cfr., Ibíd., p. 188-89).
De acuerdo con Lacey, el desafío de la agroecología al avance de los transgénicos
tendría por los menos cuatro componentes. Primero, ella proporciona una forma
156
alternativa de agricultura relativamente libre de riesgos directos para la salud humana y
al medio ambiente, además de ser productiva y sustentable.
Segundo, los progresos están vinculados a los movimientos que incorporan los
valores de la participación popular, contraría los VPT y los valores del neoliberalismo,
asume la solidaridad y la compasión en vez del individualismo; el bienestar social en
vez de la propiedad privaba y el lucro; la sustentabilidad frente al desordenado control
de los objetos naturales; la no violencia frente a cualquier tolerancia de injusticia; el
bienestar de todos antes que la primacía del mercado y la propiedad; el fortalecimiento
de la pluralidad de valores frente a la expansión de la mercantilización; la libertad del
hombre íntegro y calificado frente a la libertad individual y la eficacia económica, el
amor a la verdad que aspira a una comprensión abarcadora del lugar de las vidas en el
mundo y que busca identificar las posibilidades libertadoras ocultas en el orden
predominante frente a las tendencias dominantes del orden oficial; el estar preparado
para someter a críticas y análisis las presuposiciones que legitiman las prácticas en vez
de colocarlas como certezas que dispensa cualquier investigación; los derechos de los
pobres y la primacía de la vida como prioritarios frente a los intereses de los ricos; la
democracia participativa frente a la democracia formal; los derechos políticos y civiles
en la relación dialéctica con los derechos sociales, económicos y culturales frente a la
monopolización constitucional; etc.
Tercero, la agroecología desafía la noción del conocimiento científico moderno,
manifiesto en P4 y fundamentado en las estrategias descontextualizadas. La
agroecología se presenta como una alternativa bien informada por el conocimiento
científico, aún en conocimientos derivados de la investigación empírica sistemática
realizada de acuerdo con las estrategias agroecológicas, en las que lo biológico y lo
social están indisociablemente entrelazados, donde las posibilidades de sustentabilidad
y, no solo las posibilidades abstraídas, tienen la posibilidad de ser identificadas.
Cuarto, la agroecología indica con claridad los mayores riesgos que pueden provenir
de la implementación de los transgénicos, los que no son considerados en la evaluación
de riesgos por sus implementadores; así como los riesgos potenciales que pueden
destruir las formas alternativas del cultivo; y tiene el potencial para alimentar las
poblaciones rurales pobres y las del futuro (cfr. Ibíd., p. 189-190).
157
CONCLUSIONES
1) Tal como fue presentada la bibliografía en el primer capítulo, observamos que los
intentos de analizar la actividad científica en la interacción entre ciencia y valores no es
reciente, sino tiene historia, data de los inicios de la oficialización como disciplina de la
filosofía de la ciencia en los años veinte del siglo pasado. Pero, cabe aclarar que la
tentativa de analizar la ciencia en términos de valores no abarca la práctica científica en
su conjunto, sino que se ha limitado a la determinación de la teoría, es decir, si en la
decisión de una teoría ingresan o no los valores, tanto sociales como los políticos. Esto
fue, por lo menos, la tentativa de Otto Neurath, después divulgada por Philipp Frank;
luego, reconocida ―en parte― por Carnap, por influencia del primero, en los aspectos
pragmáticos de la decisión de una teoría; también fue reconocida al final de la fase
clásica por Hempel y Nagel. Por tanto, consideramos que esto refuta la aún usual
clasificación intransigente de colocar en la misma camarilla logicista a todos los
miembros del Círculo de Viena.
2) Cabe subrayar también que paralelamente al desarrollo del empirismo lógico, en
América del Norte hacia los años cincuenta del siglo pasado, hubo también autores que
intentaban y exigían el análisis de la ciencia en términos de la interacción entre ciencia
y valores, por ejemplo, West Churchman, Richard Rudner, entre otros. El primero creía
en el análisis completo de los métodos de inferencia científica, y que la teoría de la
inferencia en la ciencia exige el uso de juicios éticos. El segundo argumentaba que los
valores sociales y éticos son frecuentemente esenciales para un raciocinio científico
completo, que los científicos como científicos hacen juicios de valor y que ninguna
hipótesis científica es nunca verificada completamente. En reflexiones posteriores,
Churchman anticipó las diferentes posibilidades para el debate de los periodos
historicista y contemporáneo, al sugerir que muchas decisiones hechas por los
científicos sobre si aceptar o rechazar una hipótesis podrían ser justificadas en términos
de valores internos (valores cognitivos) de la práctica científica y sus objetivos. Pues, la
evaluación requería para la mayor probabilidad de las hipótesis de valores cognitivos:
más observación, mayor ámbito para el modelo conceptual, simplicidad, precisión del
lenguaje, y exactitud en la determinación de la probabilidad. La argumentación de los
dos autores, del periodo clásico, es una muestra más, que hubo tendencias a analizar la
158
ciencia en la interacción ciencia y valores, entonces, no es exclusiva del periodo
historicista ni de la contemporánea. Por supuesto, hoy en día, el modelo de la
interacción entre ciencia y valores es una corriente filosófica bien establecida e
influyente en ciertas comunidades científicas, así como en la producción agroecológica.
3) El análisis de la actividad científica, en términos de la interacción entre ciencia y
valores, como hemos visto en la primera parte del trabajo, tiene presencia en los tres
periodos de la filosofía de la ciencia. Pero, en el periodo contemporáneo, el autor que
sistematiza y aporta con mayor amplitud en esa línea es a nuestro entender: Hugh
Lacey, un autor que es mayormente desconocido en habla castellana, de allí nuestro
interés de brindar un primer estudio sistematizado en un formato de tesis como el
presente, nuestra investigación queda abierta para una sistematización más extensa y
completa que pueda realizarse en el futuro.
La importancia que adquiere el trabajo de Lacey no es un modelo que invalide las
otras tendencias filosóficas de la ciencia, sino él considera que es una alternativa más en
la reflexión epistemológica de la ciencia, es partidario de la pluralidad de reflexiones en
el asunto, rechaza la monopolización solo de una tendencia en la creación de la imagen
científica, pues en las decisiones de las políticas públicas de la ciencia, esto puede traer
consigo ciertas distorsiones en su regulación y en el entendimiento de la actividad
científica.
Cabe notar, que el autor, no restringe la reflexión epistemológica solo a las teorías
como resultados, como lo han sido tradicionalmente, sino abraza el conjunto de la
actividad científica que puede ser distinguida hasta en cinco momentos (la distinción es
lógica y no temporal), desde la adopción de una estrategia, el emprendimiento de la
investigación, la evaluación cognitiva de una teoría e hipótesis, pasando por la
diseminación de los resultados científicos, hasta la aplicación del conocimiento
científico y sus consecuencias. En tal sentido, el autor, considera la investigación
científica como investigación empírica sistemática que responda al ideal de la
imparcialidad, conducida mediante el uso de la pluralidad de estrategias que sean
adecuadas en la obtención del conocimiento y el entendimiento de los objetos o
fenómenos investigados.
4) La propuesta del modelo de la interacción entre la ciencia y valores, de nuestro
autor, se enmarca en el rechazo del ideal de la ciencia libre de valores, que se basa en
tres componentes: la imparcialidad, la neutralidad y la autonomía. La imparcialidad la
acepta como necesaria en el momento de la evaluación cognitiva de la teoría o hipótesis,
159
sin embargo, rechaza como dudosas la neutralidad y la autonomía en las formas que son
entendidas en la práctica científica actual, en el horizonte del mercado.
5) Cabe recordar que, para Lacey, cualquier investigación científica, por lo general,
siempre es conducida bajo una estrategia, cuyo papel es, por un lado, restringir los
tipos de teorías (o hipótesis) a ser consideradas y posiblemente confirmadas en un
proyecto de investigación específico, sus categorías, conceptos, modelos, analogías y
simulaciones; por otro, selecciona los tipos relevantes de datos empíricos a ser
buscados, registrados y analizados, qué fenómenos y aspectos serán observados, y en
cuáles las teorías aceptadas puedan ser precisadas por la investigación experimental.
Recuérdese que para el autor, la ciencia moderna ha adoptado exclusivamente la
estrategia del enfoque descontextualizante, donde las teorías se restringen a representar
los fenómenos y encuadran sus posibilidades a lo que se genere a partir de su estructura,
proceso e interacción subyacente (en general expresado matemáticamente); y que los
datos empíricos son presentados usando categorías descriptivas, son estos usualmente
cuantitativos y aplicables en virtud de medidas, uso de instrumentos y operaciones
experimentales. Para Lacey, la representación de los fenómenos de esa forma es
descontextualizante, los fenómenos son disociados de cualquier relación que puedan
tener con ordenaciones sociales, con las vidas y experiencias humanas, con el vínculo
de las acciones humanas, con las cualidades sensibles y los valores. De tal forma, que
para el autor, algunos fenómenos, objetos y reivindicaciones no pueden ser investigados
adecuadamente dentro del enfoque descontextualizante, por ejemplo, una semilla es
solo considerada biológica y mercantilmente, para corregir esto, el autor propone el
pluralismo metodológico, y su propio modelo asume la posibilidad de que todos los
fenómenos puedan ser en principio objetos de investigación empírica.
6) En ese sentido (5), define de manera amplia cuál es el objetivo de la ciencia: el fin
de la ciencia es generar y consolidar el conocimiento, y el entendimiento de los
fenómenos del mundo y sus posibilidades en ámbitos cada vez mayores, y que ningún
fenómeno de importancia en la experiencia humana y en la práctica de la vida social,
incluso los efectos colaterales de las aplicaciones prácticas, queden en principio
excluidos del alcance de la investigación científica. Por consiguiente, esto permite hacer
descubrimientos de nuevos fenómenos, inclusive de aquellos basados en la
implementación de las innovaciones tecnocientíficas, siempre se tiene en cuenta la
aplicación práctica y tecnológica del conocimiento en la pluralidad de metodologías.
Por tanto, la obtención del conocimiento y la búsqueda de datos empíricos apropiados,
160
permite la deliberación sobre la legitimidad de las aplicaciones del conocimiento
científico, asimismo, la información de la políticas públicas, los reglamentos y el
propio acompañamiento en la implementación de las innovaciones tecnocientíficas; de
modo que los resultados de la investigación son evaluados por su valor cognitivo en el
contexto de una perspectiva encuadrada por el ideal de la imparcialidad.
Cabe observar que una de las preocupación de Lacey es la de generar una imagen
adecuada de la ciencia, no solo basada en los datos empíricos de los fenómenos, sino
también respaldada en la importancia de los valores de la acción humana. Puesto que la
creación de una buena imagen de la ciencia mediante la pluralidad de estrategias puede
conducir de forma legítima a la aplicación del conocimiento científico, y así a la
información de buenas políticas públicas y adecuados reglamentos, consecuentemente,
se propicia el bienestar humano.
7) La actividad científica actual, para el autor, tiene poco interés en promover el
valor ético y el bienestar humano, esto se debe a las siguientes situaciones:
Primero, la ciencia moderna produjo y continuará produciendo un enorme acervo de
conocimiento y entendimiento confiables de los fenómenos del mundo, que conduce a
incontables aplicaciones en la tecnología, la medicina, entre otras áreas; sobre todo, con
el interés de aumentar la capacidad humana para controlar los objetos naturales; es
conducida por los ideales o valores institucionales de las prácticas científicas: la
imparcialidad, la neutralidad y la autonomía.
Segundo, como consecuencia de esto se da la actual crisis ambiental, por causa de
las aplicaciones tecnológicas, por el tipo de conocimiento científico producido por la
modernidad que ha propiciado las condiciones socioeconómicas que conocemos. La
ciencia no produce el conocimiento necesario para tratar adecuadamente con esta crisis.
La ciencia moderna ha producido solo conocimiento capaz de generar innovaciones
tecnológicas y explicar la eficacia de las innovaciones. Pero ha dado poca atención a los
efectos colaterales de las innovaciones (la polución, enfermedades, destrucción
ecológica, cambios climáticos, y así sucesivamente), mientras las tentativas de encontrar
salida a estos problemas, ante la ausencia del conocimiento adecuado, hace que las
deliberaciones sobre la legitimidad de esas innovaciones carezca de fundamento.
Tercero, está la iniquidad en la distribución de los ‘bienes’ científicos, ya que los
beneficios de la ciencia aplicada no han sido equitativamente distribuidos entre los ricos
y pobres, de tal forma que las poblaciones pobres son subyugadas a las condiciones
socioeconómicas bajo las cuales las aplicaciones son introducidas, el resultado es que
161
muchos pobres enfrentan graves trastornos en sus vidas: problemas de salud, seguridad
alimentaria, etc., no obteniendo de parte de la investigación científica una dedicación a
la altura de la urgencia que su situación precaria exige.
Por último, está la conducta creciente de la ciencia por el interés privado, dado que
cada vez más la investigación es conducida con el objetivo de generar innovaciones
tecnocientíficas al servicio del crecimiento económico y los valores del capital del
mercado; de tal forma que la investigación científica, paulatinamente, se va
convirtiendo en la llamada ‘ciencia de interés privado’, subvencionada por grandes
corporaciones tecnocientíficas y otros intereses comerciales; en tanto que la
investigación financiada por los gobiernos tiende progresivamente a dar prioridad a
aquellas áreas en las cuales se esperan beneficios económicos en el corto plazo.
8) A raíz de esta caracterización de la conducta de la ciencia actual, el autor,
presenta la pregunta siguiente: ¿De qué manera la investigación científica debe ser
conducida de tal forma que pueda asegurar que la naturaleza sea respetada, que sus
potencialidades regenerativas no sean ulteriormente destruidas, y que sean restablecidas
donde fuera posible, y que ―consecuentemente― el bienestar de todos, y en todo los
lugares, pueda cada vez más ampliarse? La pregunta queda abierta para la reflexión de
los filósofos de la ciencia. Sin embargo, nuestro autor, responde a la cuestión con la
propuesta de su propio modelo filosófico, usando como ejemplo el análisis de la
controversia en las ciencias agrícolas de la producción de alimentos, e introduce
conceptos como los de estrategias, beneficios, riesgos y alternativas.
9) Como señalábamos líneas arriba, la controversia sobre los transgénicos, para el
autor, no es una disputa aislada, puesto que involucra cuestiones no solo sobre la
naturaleza de la investigación científica, sino también sobre sus relaciones con los
valores del progreso tecnológico, relativos al control de los objetos naturales. En la
medida que para los proponentes, el desarrollo de los TGs (de modo general, de la
biotecnología) está informado de manera ejemplar por el conocimiento científico, es
decir, por el tipo de conocimiento científico representado por las teorías que postulan la
estructura, los procesos e interacciones subyacentes a los fenómenos, y que muestran
sus regularidades, es del tipo de conocimiento que incrementa los poderes humanos para
ejercitar el control sobre los objetos naturales. Entonces, valorar el incremento de esos
poderes está en el centro de las formas modernas de valorar, y es considerado como
indispensable para tratar los problemas del hambre y la desnutrición, además, la
162
valoración de esto está fuertemente arraigada en las instituciones dominantes de los
países altamente industrializados.
Dado que los valores del progreso tecnológico están relacionados con el control de
los objetos naturales y sus presuposiciones, los proponentes conjeturan que no hay
alternativas (significativas a largo plazo) fuera del ámbito que pueda ser informado por
el conocimiento científico moderno, de allí el rechazo de las formas alternativas de
conocimiento científico, por ende, de las alternativas a los transgénicos. Puesto que la
producción de los alimentos a través de los TGs trae beneficios suficientes en contraste
a las formas convencionales de la agricultura intensiva. De tal forma, la sustentación de
los valores del progreso tecnológico relacionados al control de los objetos naturales
proporciona la fuente primordial para su legitimación prima facie, entonces, lo
defensores de los TGs se sienten autorizados para reivindicar esto, lo cual es reforzado
con la sustentación que cualquier probabilidad de efecto colateral indeseable en la
aplicación del conocimiento científico será tratado adecuadamente a la luz de la
aplicación de más conocimiento científico, movilizados para generar nuevas
tecnologías.
Entonces, cuestionar la legitimidad y el valor de la utilización de los TGs, sería el
equivalente a cuestionar, de forma general, el valor de la ciencia moderna y sus
aplicaciones tecnológicas, en ello reside para el autor, el nivel más profundo del eje de
la controversia. En contraste, los críticos, según la interpretación del autor, no niegan el
poder de los TGs generadas de las bases del desarrollo científico, sino que notan que
estas están subordinadas a los valores del progreso tecnológico y al control de los
objetos naturales, y cubren como una capa la dependencia del bienestar de los pobres a
los intereses de los que se benefician con esta situación: las corporaciones, el mercado
global, los militares y los inversionistas.
10) De hecho, los críticos no creen que los TGs ofrezcan algo muy significativo para
tratar con los problemas de los pobres: el hambre y la desnutrición; juzgan que su
propagación probablemente haga más crítica la cuestión, ya que refleja los intereses del
mercado global. Cabe recordar que los críticos están ligados a los movimientos de los
pequeños agricultores y trabajadores rurales de los países pobres del mundo, quienes
buscan reivindicar el conjunto de la perspectiva de valores de la “participación
popular”.
En la perspectiva de los críticos, las alternativas a la producción de los alimentos,
también están informadas por el conocimiento científico; pero no exclusivamente del
163
tipo descontextualizante asumido por los proponentes, el cual es solo un tipo de
conocimiento científico importante, pero que por sí solo es significativamente
incompleto, puesto que una investigación basada solo en las estructuras, procesos e
iteraciones subyacentes (por ejemplo de las semillas y culturas) y las leyes que las
gobiernan, solamente proporciona conocimientos y evidencias de las posibilidades
técnicas de la ingeniería genética, que disocia los fenómenos de sus ambientes
agroecológicos, y así se muestra incapaz de tratar con la gama completa de las
posibilidades abiertas de las semillas y las plantaciones, y con los efectos de sus usos
sobre el ambiente, las personas y las ordenaciones sociales. Recuérdese que, para el
autor, los proponentes se encuadran en la estrategia descontextualizante, mientras que
los críticos asumen estrategias agroecológicas.
Lacey también considera como investigación científica cualquier forma de
investigación empírica sistemática realizada según una estrategia, de tal forma que la
investigación científica no se reduce al tipo realizado según las estrategias
descontextualizantes.
Por tanto, el conocimiento adquirido según las estrategias agroecológicas, además de
ser pertinente sobre los efectos colaterales de la utilización de TGs, informa las
prácticas agrícolas de la agroecología que pueden ser desarrolladas de un modo que
genere una productividad mucho mayor de los productos agrícolas y pecuarias
esenciales; y, al mismo tiempo, genera agroecosistemas sustentables, por ende,
contribuye la emancipación social. Reconoce Lacey que su potencial productivo a largo
plazo permanece abierto a investigaciones adicionales, entre tanto, hay evidencias
manifiestas que estas prácticas son adecuadas para garantizar que las poblaciones
rurales de los países en desarrollo sean bien alimentados, de modo que no desarrollarlas
implicaría, probablemente, la continuidad creciente del hambre en el padrón actual.
Obsérvese, que el desafío de los críticos, para Lacey, es proponer un programa
alternativo sistemático en la agricultura; quizá en principio, no por causa de las
preocupaciones sobre los riesgos de los transgénicos o de quienes defienden el statu
quo, sino porque desean promover los valores de la participación popular que conllevan
una visión diferente de la interacción humana con la naturaleza. No se oponen en
principio a las tecnologías que constituyen las nuevas formas de control, sino objetan la
promoción de los valores del progreso tecnológico, relacionados al control de los
objetos, y que a su vez se ligan a los valores vinculados a la propiedad y al mercado.
Entonces, los críticos evalúan las tecnologías desde el punto de vista de cómo pueden
164
contribuir para promover la participación popular, y cuál es la legitimidad para su
endosamiento o no.
11) Lo que podemos aprender del modelo filosófico de Lacey que afirma la
interacción entre ciencia y valores es una forma típica de introducirnos en la práctica de
la filosofía de la ciencia: generar discusiones críticas de los problemas de la filosofía de
la ciencia en la propia práctica científica, y no concentrarse excesivamente en el análisis
de textos de filosofía de la ciencia y en las reflexiones de autores relevantes, y así
terminar usando algunas ideas o conceptos de otros para el desarrollo de los
argumentos. La tarea es explorar el impacto de los valores sobre las prácticas
científicas, y el papel de la ciencia de informar las prácticas de interés para diferentes
perspectivas de valor, especialmente, para el interés ligado a los valores democráticos.
Sus ideas pueden ser consideradas como un punto de partida para discutir los
problemas, las mismas están abiertas a la contribución crítica de otros y están sujetas a
una revisión dinámica frecuente.
12) Para Lacey, la filosofía de la ciencia es un tipo de reflexión racional y crítica
sobre la ciencia, es un intento de entender las prácticas científicas como portadoras de
entendimiento y conocimiento. Lo importante es mostrar una idea sobre los
acontecimientos de la propia práctica científica, no necesariamente sobre los autores o
la interpretación de otros, sino aprender a tratar con los problemas filosóficos, valga la
redundancia, de la propia actividad científica, como lo muestra su propio modelo en la
disputa de la investigación científica agrícola. Su modelo también nos sugiere otros
enfoques en ciencias como las de la alimentación, el ambiente, la salud, entre otras. Esto
no es común en las reflexiones de los filósofos, por consiguiente en la época actual,
existe una falta de atrevimiento en la reflexión sobre las nuevas ciencias emergentes, el
modelo de Lacey nos abre un camino para este tipo de reflexión.
165
BIBLIOGRAFÍA
Nota: cabe advertir, por ejemplo: AYER, Alfred. ([1936] 1971), la primera data
[1936] alude la publicación del texto por primera vez y en el idioma original; mientras
la segunda data (1971) es el año de la publicación posterior y la obra consultada, pueden
estar en el idioma original o, puede ser una traducción. Usamos para el modelo de la
referencia bibliográfica el APA Style.
AGAZZI, Evandro. (1992) Il bene, il male e la scienza. La dimensioni etiche
dell’impresa scientifico-tecnologica. Milano: Rusconi.
AGAZZI, E. & MINAZZI, F. (eds.) (2008) Science and ethics. The axiological contexts
of science. Brussels: P.I.E. Peter Lang
AGAZZI, E. et al. (2008b) Epistemology and the social. (Poznan Studies in the
Philosophy of the Science and the Humanities, Vol. 96). Amsterdam / New
York: Rodopi.
ALTIERI, Miguel. (1998) Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura
sustentável. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
–––– ([1987] 2002) Agroecologia. Bases científicas para uma agricultura sustentável.
Guaíba: Agropecuária. Edición revisada y ampliada.
ÁLVAREZ Á, J. F. (2001) “Capacidades potenciales y valores en la tecnología:
elementos para una axiología de la tecnología”. En: LÓPEZ, C. &
SANCHES, R. (eds.) Ciencia, tecnología, sociedad y cultura. Madrid:
Biblioteca Nueva-OEI. pp. 231-242.
ÁLVAREZ, J. R. (2001) “La ciencia y los valores: la interpretación de la actividad
científica”. En: LAFUNTE, M. I. (ed.) Los valores de la ciencia y la
cultura. León: Universidad de León, pp. 17-33.
ANDERSON, Elizabeth. (1993) Values in ethics and economics. Cambridge/London:
Harvard University Press.
–––– (1995a) “Feminist epistemology: An interpretation and a defense”. Hypatia,
10:(3), pp. 50-84.
–––– (1995b) “Knowledge human interests, and objectivity in feminist philosophy”.
Philosophical Topics, 23:(2), pp. 27-58.
–––– (2004) “Uses of values judgments in science: A general argument, with lessons
from a case study of feminist research on divorce”. Hypatia, 19:(1), pp. 1-
24.
166
ANDLER, D., FAGOT-LARGEAULT, A. & SAINT-SERNIN, B. ([2002] 2011)
Filosofía de las ciencias. México: Fondo de Cultura Económica.
ARTIGAS, Mariano. (2001) Lógica y ética en Popper. Pamplona: Eunsa
AYER, Alfred. ([1936]1971) Lenguaje, verdad y lógica. Buenos Aires: EUDEBA.
[Traducción al castellano de la segunda edición inglesa de 1958]
–––– (ed.) ([1959] 1965) El positivismo lógico. México: Fondo de Cultura Económica.
BARRA, Eduardo. (2000) “Valores epistêmicos no naturalismo normativo de Philip
Kitcher”. Principia, 4:(1), pp. 1-26.
BHASKAR, Roy. (1979) “Social Science as critique: facts, values and theories”. En:
BHASKAR, R. The possibility of naturalism: a philosophical critique of the
contemporary human science. Atlantic Highlands: Humanities Press, pp. 69-
82.
–––– (1985a) “Facts and values: theory and practice”. En: BHASKAR, R. Scientific
realism and human emancipation. London: Verso, pp.169-80.
–––– (1885b) “Reason and the dialectic of human emancipation”, En: BHASKAR, R.
Scientific realism and human emancipation. London: Verso, pp. 181-200.
BOUDON, Reymond. (1995) O justo e o verdadeiro. Estudos sobre a objectividade dos
valores e do conhecimento. Lisboa: Instituto Piaget.
BRONOWSKI, Jacob. (1957) “The values of science”. En: MASLOW, A. (ed.) New
knowledge in human values. New York/Evanston: Harper & Row, pp. 52-
64.
–––– ([1958]1968) Ciencia y valores humanos. Barcelona: Lumen. (Traducción de la
versión revisada por Bronowski en 1965).
BUNGE, Mario. (1962) Ética y ciencia. Buenos Aires: Siglo XX.
–––– (1989) Treatise on basic philosophy, vol. VIII. Ethics: The good and the right.
Dordrecht & Boston: Reidel.
–––– (1996) Ética ciencia y tecnología. Buenos Aires: Sudamericana.
–––– (2003) “Axiología y ética”. En: Una filosofía realista para el nuevo milenio.
Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pp. 159-202. Edición con
discusiones.
CARNAP, Rudolf. ([1928] 1988) La construcción lógica del mundo. México:
Universidad Autónoma de México.
–––– ([1934] 2002) The logical syntax of language. USA: Open Court Publishing.
167
–––– ([1963]1992) Autobiografía intelectual. Paidós: Barcelona.
CARRIER, Martin. (2004) “Knowledge and control. On the bearing of epistemic values
in applied science”. En: MACHAMER P. & WOLTERS G. (eds.) (2004),
pp. 275-293.
–––– (2008) “Science in the grip of the economy: On the epistemic impact of the
commercialization of research”. En: CARRIER, M. et al (eds.) (2008), pp.
217-234.
–––– (2011) “Underdetermination as an epistemological test tube: Expounding Hidden
values of the scientific community”. Synthese, 180, pp. 189-204.
–––– (2012) “Values and objectivity in science: Value-ladenness, pluralism and the
epistemic attitude”. Science & Education, June 2012. Open Access in:
<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11191-912-9481-5?LI=true>.
Consultado en diciembre de 2012.
CARRIER, M. & WEINGART, P. (2009) “The politicization of science: The esf-zif
Bielefeld conference on science and values”. Journal for General
Philosophy of Science, 40:(2), pp. 373-378.
CARRIER, M.; HOWARD, D. & KOURANY, J. (eds.) (2008) The challenge of the
social and the pressure of practice. Science and values revisited. Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press.
CARTWRIGHT, Nancy. et al. (1996) Otto Neurath: Philosophy between science and
politics. Cambridge/New York: Cambridge University press.
CHURCHMAN, West. (1948a) “Statistics, pragmatics, induction”. Philosophy of
Science, 15:(3), pp. 249-68.
–––– (1948b) Theory of experimental inference. New York: W.W. Norton.
–––– ([1953] 1961) “A pragmatic theory of induction”. En: FRANK, P. (ed.) (1961),
pp. 26-31.
–––– (1956) “Science and decision making”. Philosophy of Science, 23:(3), pp. 247-49.
CORDERO, Alberto. (1982) “Las ciencias naturales y los valores”. Crítica, XIV:(40),
pp. 35-59.
–––– (1992) “Science, objectivity and moral values”. Science & Education, Vol. 1, pp.
49-79.
–––– (2008) “Pluralism, scientific values, and the values of science”. En: AGAZZI, E.
& MINAZZI, F. (eds.) (2008), pp. 101-113.
168
–––– (2008b) “Epistemology and “the social” in contemporary natural science”. En:
AGAZZI, E. et al. (eds.) (2008b), pp. 129-142.
CUPANI, Alberto. (2004) “A ciência e os valores humanos: Repensando uma tese
clássica”. PHILÓSOPHOS, 9:(2), pp. 115-134.
DAGNINO, Renato. (2008) Neutralidade da ciência e determinismo tecnológico. Um
debate sobre a tecnociência. Campinas SP: Editora UNICAMP.
DIEZ, José A. (1997) “La concepción semántica de las teorías científicas”. Éndoxa:
Series Filosófica, 8, pp. 41-91.
DIEZ, J. A. & MOULINES, C. (1999) Fundamentos de la filosofía de la ciencia.
Barcelona: Editorial Ariel.
DOPPELT, Gerald. (2007) “The value ladenness of scientific knowledge”. En:
KINCAID, H., DUPRÉ, J. & WYLIE, A. (eds.), (2007), pp.188-217.
DOUGLAS, Heather. (2000) “Inductive risk and values in science”. Philosophy of
Science, 67, pp. 559-579.
–––– (2004) “Autonomy, responsibility, and values”. En: MACHAMER P. &
WOLTERS G. (eds.) (2004), pp. 220-244.
–––– (2007) “Rejecting the ideal of value-free science”. En: KINCAID, H., DUPRÉ, J.
& WYLIE, A. (eds.) (2007), pp. 120-139.
–––– 2008) “The role of values in Expert reasoning”. Public Affairs Quarterly, 22, pp.
1-18.
–––– (2009) Science, policy, and the value-free ideal. Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press.
DUPAS, Gilberto. (ed.) (2008) Meio-ambiente e crescimento econômico. Tensões
estruturais. São Paulo: Editora UNESP.
DUPRÉ, John. (1993) The disorder of things. Metaphysical foundations of the disunity
of science. Cambridge: Harvard University Press.
–––– (2001) Human nature and the limits of Science. Oxford: Oxford University Press.
–––– (2004) “Science and values and values in science: Comments on Philip Kitcher’s
Science, Truth, and Democracy”. Inquiry, 47, pp. 505-514.
–––– (2007) “Fact and value”. En: KINCAID, H., DUPRÉ, J. & WYLIE, A. (Eds.)
(2007), pp. 27-41.
ECHEVERRÍA, Javier. (1995a) Filosofía de la ciencia, Madrid: Akal.
–––– (1995b) “El pluralismo axiológico de la ciencia”. ISEGORÍA, 12, pp. 44-79.
169
–––– (2002) Ciencia y valores. Barcelona: Ediciones Destino.
–––– (2001) “Tecnociencia y sistema de valores”. En: LÓPEZ, C. & SANCHEZ, R.
(eds.) Ciencia, tecnología, sociedad y cultura. Madrid: Biblioteca Nueva-
OEI, pp. 221-230.
–––– (2003a) La revolución tecnocientífica. Madrid: Fondo de Cultura Económica de
España.
–––– (2003b) “El principio de responsabilidad: Ensayo de una axiología para la
tecnociencia”. ISEGORÍA, 29, pp. 125-137.
–––– (2007) Ciencia del bien y el mal. Barcelona: Herder.
ECHEVERRÍA, J, & VISO, A. M. (2008) “Axiology of scientific activity. From a
formal point of view”. En: AGAZZI, E. & MINAZZI, F. (eds.) (2008), pp.
67-81.
ELLIOTT, Kevin. (2011) Is a Little pollution good for you? Incorporating Societal
Values in Environmental Research. New York: Oxford University Press.
–––– (2011) “Direct and indirect roles for values in science”. Philosophy of Science, 78,
pp. 303-324.
ELLIOTT, K. & McKAUGHAN, D. (2009) “How values in scientific discovery and
pursuit alter theory appraisal”. Philosophy of Science, 76, pp. 598-611.
FEENBERG, Andrew. (2009) “Ciencia, tecnología y democracia: distinciones y
conexiones”. Scientiae Studia, 7:(1), pp. 63-81.
–––– (2010a) “O que é a filosofia da tecnologia?” En: NEDER, R. (ed.) (2010).
–––– (2010b) “A tecnologia pode incorporar valores? A resposta de Marcuse para a
questão da época”. En: NEDER, R. (ed.) (2010).
FERNANDEZ, Brena. (2004) O devir das ciências: invenção ou inserção de valores
humanos. [Tesis Doctoral], Florianópolis: Universidade de Santa Catarina.
–––– (2006) “Retomando a discussão sobre o papel dos valores nas ciências: a teoria
econômica dominante é (pode ser) axiologicamente neutra?” Episteme,
11:(23), pp. 151-176.
–––– (2008) “A epistemologia de Hugh Lacey em diálogo com a economia feminista:
neutralidade, objetividade e pluralismo”. Estudos Feministas, 16:(2), pp.
359-385.
FEYERABEND, Paul. ([1978] 2011) La ciência em uma sociedade livre. São Pablo:
Editora UNESP.
170
–––– (2006) A conquista da abundancia. Porto Alegre: UNISINOS.
FLECK, Ludwik ([1935]1986) La génesis y el desarrollo de un hecho científico.
Introducción a la teoría del estilo de pensamiento y del colectivo de
pensamiento. Madrid: Alianza.
FRANK, Philipp. (1961) The validation of scientific theories. New York: Collier Books.
–––– ([1953]1961) “The variety of reasons for the acceptance of scientific theories”.
En: FRANK, P. (ed.) (1961), pp. 13-26.
FRIEDMAN, Michael. (1999) Reconsidering logical positivism. Cambridge:
Cambridge University Press.
FRONDIZI, Risieri. ([1958] 2001) ¿Qué son los valores? México: Fondo de Cultura
Económica.
GAA, C. James. (1977) “Moral autonomy and the rationality of science”. Philosophy of
Science, 44:(4), pp. 513-41.
GIERE, Ronal. (1999) Science without laws. Chicago: University of Chicago Press.
–––– (2006) Scientific Perspectivism. Chicago: University of Chicago Press.
GÓMEZ, Ricardo. (2010) “Lenguaje y elección de teorías: contra la historia oficial”.
Metatheoria, 1:(1), pp. 31-41.
–––– (2011) “Otto Neurath: Lenguaje, ciencia y valores. La incidencia de lo político”.
ARBOR, vol. 187, pp. 81-88.
HAACK, Susan. ([1998] 2011) Manifesto de uma moderada apaixonada. Ensaios
contra a moda irracionalista. PUC-Rio/ Loyola: Rio de Janeiro.
–––– (1996) “Science as social?-yes and no”. En: NELSON, L. H. & NELSON, J. (eds.)
Feminism, science and the philosophy of science. Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers,
HAHN, H., NEURATH, O. & CARNAP, R. ([1929] 2002) “La concepción científica
del mundo: el Círculo de Viena”. Redes, 9:(18), pp. 103-149. [traducción
completa, por Pablo Lorenzano].
HACKING, Ian. (1999) The social construction of what? Cambridge: Harvard
University Press.
HANSON, Norwood R. ([1958]1977) Patrones del descubrimiento. Observación y
explicación. Madrid: Alianza.
HARDING, Sandra. (1986) The science question in feminism. Ithaca/London: Cornell.
171
HEMPEL, Carl. ([1965] 1988) “La ciencia y los valores humanos”. En: HEMPEL, C.
La explicación científica. Estudios sobre filosofía de la ciencia. Paidós:
Barcelona, pp. 89-104.
–––– (1979) “Scientific rationality: Analytic vs. pragmatic perspectives”. En:
GERAETS, T. (ed.) Rationality Today. Ottawa: University of Ottawa Press,
pp. 46-58.
–––– (1981) “Turns in the evolution of the problem of induction”. Synthese, 46, pp.
389-404.
–––– (1983) “Valuation and objectivity in science”. En: COHEN, R. S. & LAUDAN, L.
(eds.) Physics, philosophy and psychoanalysis. Boston: Reidel, pp. 73-100.
HOWARD, Don (2003) “Two left turns make a right: on the curious political career of
North American philosophy of science at mid-century”. En:
RICHARDSON, A. & HARDCASTLE, G. (eds.) Logical Empiricism in
North America. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 25-93.
–––– (2006) “Lost Wanderers in the Forest of Knowledge: Some Thoughts on the
Discovery-Justification Distinction”. En: SCHICKORE, J. & STEINLE, F.
(eds.) Revisiting Discovery and Justification: Historical and Philosophical
Perspectives on the Context Distinction. New York: Springer. pp. 3-22.
HOYNINGEN-HUENE, P. (1987) “Context of discovery and context of justification”.
Studies of the History and Philosophy of Science, 18:(4), pp. 501-515.
IBARRA. Adoni. (2002) “Presentación de “pseudoracionalismo de la falsación”. La
crítica de Neurath a la metodología falsacionista”. REDES, Vol. 10:(19), pp.
87-104.
INTEMANN, Kristen. (2001) “Science and values: Are value judgments always
irrelevant to the justification of scientific claims?” Philosophy of Science,
68, pp. S506-S518.
INTEMANN, K. & de MELO-MARTÍN, I. (2010) “Social values and scientific
evidence: The case of the HPV vaccines”. BiolPhilos, 25, pp. 203-213.
JEFFREY, Richard. (1956) “Valuation and acceptance of scientific hypotheses”.
Philosophy of Science, 23:(3), pp. 237-46.
KINCAID, H., DUPRÉ, J. & WYLIE, A. (eds.) (2007) Values-free science: ideals and
illusions? New York: Oxford University Press.
KITCHER, Philip. ([1993] 2001a) El avance de la ciencia: ciencia sin leyenda,
objetividad sin ilusiones. México: Universidad Nacional Autónoma de
México.
–––– (2001b) Science, truth, and democracy. Nova York: Oxford University Press.
172
–––– (2003) “What kinds of Science should be done?” En: Lightman, A., et. al. (eds.)
Living with the Genie. Washington: Island Press, pp. 201-224.
–––– (2011) Science in a democratic society. Prometheus Books.
KOIDE, Kelly. (2011) O papel dos valores cognitivos e não-cognitivos na atividade
científica: o modelo reticulado de Larry Laudan e as estratégias de
pesquisa de Hugh Lacey. [Tesis de Magister], São Paulo: Universidade de
São Paulo.
–––– (2012) “A militant rationality: epistemic values, scientific ethos, and
methodological pluralism in epidemiology”. Scientiae Studia, vol. 10,
Special Issue, pp. 141-50.
KRIMSKY, Sheldon. (2003) Science in the private interest: has the lure of profits
corrupted biomedical research? Lanhan, MD: Rowman & Littlefield
KUHN, Thomas. ([1962] 1970) The structure of scientific revolution. Chicago:
University of Chicago Press, 2da. Edición Aumentada.
–––– ([1977] 1996) La tensión esencial. México: Fondo de Cultura Económica.
–––– (2006) La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura
Económica. [La nueva traducción e introducción de Carlos Solís Santos].
LACEY, Hugh. (1997a) “The constitutive values of science”. Principia, 1:(1), pp. 3-40.
–––– (1997b) “Ciência e valores”. Manuscrito, XX:(1), pp. 9-36.
–––– (1998) Valores e atividade científica. São Paulo: Discurso Editorial.
–––– (1999a) Is science value free? Values and scientific understanding. London/New
York: Routledge.
–––– (1999b) “Scientific understanding and the control of nature”. Science and
Education, 8, pp. 13-35.
–––– (1999c) “On cognitive and social values: a reply to my critics”. Science and
Education, 8, pp. 89-103.
–––– (1999d) “Values and the conduct of science: principles”. Principia, 3, pp. 57-85.
–––– (1999e) “Science and value (2)”. Manuscrito, XXII:(2), pp. 165-203.
–––– (2003) “Existe uma distinção relevante entre valores cognitivos e sociais?”.
Scientiae Studia, 1:(2), pp. 121-149.
–––– (2005a) Values and objectivity in science; current controversy about transgenic
crops. Laham: Lexington Books.
173
–––- (2005b) “On the interplay of the cognitive and the social in scientific practices”.
Philosophy of Science, 72, pp. 977-88.
–––– (2005c) “Como devem os valores influenciar a ciência?”. Filosofia Unisinos,
6:(1), pp. 41-54.
–––– (2006a) A controvérsia sobre os transgênicos: questões científicas e éticas. São
Paulo: Ideias e Letras.
–––– (2006b) “O princípio de precaução e a autonomia da ciência”. Scientiae Studia,
4:(3), pp. 373-92.
–––– (2006c) “Relações entre fatos e valores”. Cadernos de Ciências Humanas, 9:(2),
pp. 251-66.
–––– (2007a) “On the aims and responsibilities of science”. Principia, 11:(1), pp. 45-62.
–––– (2007b) “Há alternativas ao uso dos transgênicos?”. Novos estudos - CEBRAP,
Vol. 78, pp. 31-39. Disponible en: <www.scielo.br/pdf/nec/n78/05.pdf>
–––– (2008a) Valores e atividade científica 1. São Paulo: Associação Filosófica
Scientiae Studia/ Editora 34.
–––– (2008b) “Aspectos cognitivos e sociais das práticas científicas”. Scientiae Studia,
6:(1), pp. 83-96.
–––– (2008c) “Ciência, respeito à natureza e bem-estar humano”. Scientiae Studia,
6:(3), pp. 297-327.
–––– (2008d) “Crescimento econômico, meio-ambiente e sustentabilidade social: a
responsabilidade dos cientistas e a questão dos transgênicos”. En: DUPAS,
G. (ed.) Meio-ambiente e crescimento econômico. Tensões estruturais. São
Paulo: UNESP, pp. 91-130.
–––– (2008e) “Los valores de la ciencia y el papel de la ética en la ciencia”. Revista
Realidad, 116, pp. 241-246.
–––– (2009a) “The interplay of scientific activity, worldviews and value outlooks”.
Science & Education, 18, pp. 839-60.
–––– (2009b) “O lugar da ciência no mundo dos valores e da experiência humana”.
Scientiae Studia, 7:(4), pp. 681-701.
–––– (2009c) “La ética y el desarrollo de la nanotecnología”. Revista Realidad, 119, pp.
77-90.
–––– (2009d) “Science and democracy: What are the problems?” Website of FSM –
Science & Democracy. Disponible en:
<http://fm-sciences.org/spip.php?article436&lang=en> consultado en abril
de 2012.
174
–––– (2010a) Valores e atividade científica 2. São Paulo: Associação Filosófica
Scientiae Studia/ Editora 34.
–––– (2010b) “The responsibilities of scientists and the old ideal of the neutrality of
science”. Presentado al encuentro: Philosophy of Science Association
(PSA), Montreal, Canadá, en noviembre de 2010.
–––– (2011c) “A imparcialidade da ciência e as responsabilidades dos cientistas”.
Scientiae Studia, 9:(3), pp. 487-500.
–––– (2012a) “Reflection on science and technoscience”. Scientiae Studia, vol. 10,
Special Issue, pp. 103-128.
–––– (2012b) “Las diversas culturas y la práctica de la ciencia”. En: MOLINA, F. T. &
GIULIANO, C. (eds.). Culturas científicas y alternativas tecnológicas.
Buenos Aires: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación.
–––– (2012c) “The Precautionary Principle: reaffirming its scientific, ethical and
political importance”. Discurso presentado en RIO+20, 15 junio de 2012.
Disponible en: <htttp://www.scientiaestudia.org.br/arquivo/index.asp>.
Consultado en enero 2013.
–––– (2012d) “Pluralismo metodológico, incomensurabilidade e o status científico do
conhecimento tradicional”. Scientiae Studia, 10:(3), pp. 425-453.
LACEY, H. & SCHWARTZ, B. (1996) "The formation and transformation of values".
En: O'DONOHUE, W. & KITCHENER, R. (eds.) The philosophy of
psychology. London: Sage, pp. 319-38.
LACEY, H. & MARICONDA, P. (2012) “The Eagle and the starlings: Galileo`s
argument for the autonomy of science – how pertinent is it today?”. Studies
in History and Philosophy of Science, 43, pp. 122-131.
LAFUNTE, M. I. (ed.) (2001) Los valores de la ciencia y la cultura. León: Universidad
de León.
LAKATOS, Imre. (1975) “La falsación y la metodología de los programas de la
investigación científica”. En LAKATOS, I. y MUSGRAVE, A. (eds.) La
crítica y el desarrollo del conocimiento. Barcelona: Grijalbo, pp. 203-343.
LATOUR, Bruno. (2004) Políticas da natureza. Como fazer ciência na democracia.
Bauru SP: EDUSC.
LAUDAN, Larry. (1977) Progress and its problems. Berkeley: University of California
Press.
–––– (1980) “Why was the logic of discovery abandoned?” En: NICKLES, T. (ed.)
Scientific discovery, logic and rationality. Dordrecht: Reidel, pp. 173-183.
175
–––– (1984) Science and values: the aims of science and their role in scientific debate.
Berkeley: University of California Press.
–––– (2004) “The epistemic, the cognitive, and the social”. En: MACHAMER P. &
WOLTERS G. (eds.) (2004), pp. 14-23.
LEACH, James. (1968) “Explanation and value neutrality”. The British Journal for the
Philosophy of Science, 19:(2), pp. 93-108.
LECHOPIER, Nicolas. (2011a) Les valeurs de la recherche. Enquête sur la protectión
des données personnelles en épidémiologie. Paris: Michalon.
–––– (2011b) “Ética e justiça nas pesquisas sediadas em comunidades: o caso de uma
pesquisa ecossistêmica na Amazônia”. Scientiae Studia, 9:(1), pp. 129-47.
–––– (2012) “Sciences, valeurs et pluralisme chez Hugh Lacey”. En: PIERRON, J. P. &
PARIZEAU, M. H. (eds.) Nature, technologie, érhique. Dialogue Europe,
Asie, Amériques. Québec: Les presses de l`Université Laval.
LEVI, Isaac. (1960) “Must the scientist make value judgments”. The Journal of
Philosophy, 57:(11), pp. 345-57.
–––– (1962) “On the seriousness of mistakes”. Philosophy of Science, 29:(1), pp. 47-63.
LINDSAY, Robert. B. (1959) “Entropy Consumption and values in physical science”.
American Scientist, 47:(3), pp. 376-85.
LONGINO, Helen. (1990) Science as social knowledge. Princeton (NJ): Princeton
University Press.
–––– (1995) “Gender, politics and the theoretical virtues”. Synthese, 104:(3), pp. 383-
97.
–––– (1997) “Cognitive and non-cognitive values in science: rethinking the dichotomy”.
En: NELSON, L. & NELSON, J. (eds.) Feminism, science and the
philosophy of science. Dordrecht: Kluwer, pp. 39-58.
–––– (2002) The fate of Knowledge. Princeton/Oxford: Princeton University Press.
–––– (2004) “How values can be good for science”. En: MACHAMER P. &
WOLTERS G. (Eds.) (2004), pp. 127-142.
–––– (2008) “Values, heuristics, and the politics of knowledge”. En: CARRIER, M.;
HOWARD, D. & KOURANY, J. (eds.) (2008). pp. 68-86.
LORENZANO, Pablo. (2001) “La teorización filosófica sobre la ciencia en el siglo
XX”. En: Pensar la ciencia I. Buenos Aires: Boletín de la Biblioteca del
Congreso de la Nación, 121, pp. 29-45.
176
–––– (2011) “La filosofía de la ciencia y el lenguaje: relaciones cambiantes, alcances y
límites”. ARBOR, Vol. 187 - 747, pp. 69-80.
LOSEE, John. (1990) A historical introduction to the philosophy of Science.
Oxford/New York: Oxford University Press.
MACHAMER P. & WOLTERS G. (eds.) (2004) Science, values and objectivity.
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
MALCOLM, Norman. (1951) “The rise of scientific philosophy”. The Philosophical
Review, 60, pp. 582-86.
MARICONDA, Pablo. (2006) “O controle da natureza e as origens da dicotomia fato e
valor”. Scientiae Studia, 4:(3), pp. 453-72.
–––– (2011) “Galileo and modern science”. In: KRAUSE, D. & VIDEIRA, A. (eds.)
Brazilian studies in philosophy and history of science: an account of recent
works, Vol. 290. Dordrecht Heidelberg London NY: Springer, pp. 57-69.
–––– (2012) “Get ready for technoscience: the constant burden of evaluation and
domination”. Scientiae Studia, Vol. 10, Especial Issue, pp. 151-162.
MARICONDA, P. & LACEY, H. (2001) “A águia e os estorninhos: Galileu e a
autonomia da ciência”. Tempo Social, 13:(1), pp. 49-65.
MARICONDA, P. & RAMOS, M. de C. (2003) “Transgênicos e ética: a ameaça à
imparcialidade cientifica”. Scientiae Studia, 1:(2), pp. 225-46.
MARTINS, Roberto de A. (1981) “Abordagem axiológica da epistemologia científica”.
Textos SEAF, 2, pp. 38-57.
–––– (1987) Sobre o papel dos “desiderata” na ciência. (Tesis doctoral), Campinas:
Universidade Estadual de Campinas, Biblioteca Central.
–––– (2001) “Intrinsic values in science”. Revista Pitagórica de Filosofía, 2:(2), pp. 5-
25.
MARTÍNEZ, Sergio. F. (1999) “El reconocimiento de la pluralidad de valores en la
ciencia: La propuesta de Javier Echeverría”. Crítica, 1, pp. 41-73.
–––– (2003) Geografía de las prácticas científica. Racionalidad, heurística y
normatividad. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
–––– (2005) “Ciencia, valores y prácticas científicas”. En: ERASUN, F. &
MUDROVCIC, M. I. (eds.) Actas del XII Congreso Nacional de Filosofía,
AFRA/Universidad Nacional del Camahue, EDUCO, Neuquén, Argentina.
MENÉNDEZ, V. Armando. (2005) Las ciencias y el origen de los valores. Madrid:
Siglo XX.
177
MCMULLIN, Ernan. (1983) “Values in science”. En: ASQUITH, P. & NICKLES, T.
(eds.) PSA. East Lansing: Philosophy of Science Association, pp. 3-28.
–––– (2000) “Value in science”. En: NEWTON-SMITH, W. (ed.) A companion to the
philosophy of science. Cambridge: Blackwell, pp. 550-560.
MITCHELL, Sandra. B. (2004) “The prescribed and proscribed values in science
policy”. En: MACHAMER P. & WOLTERS G. (eds.) (2004), pp. 245-255.
–––– (2009) Unsimple truths: Science, complexity and policy. Chicago: University of
Chicago Press.
MORAN, Héctor. (2005) El mito de la neutralidad científica. Lima: Editora Hozlo.
MOULINES, Carlos. U. (2006) La philosophie des ciences. L`inventiond`une discipline
(fin XIXe-débutXXI
esiècle). París: Éditions Rue D`Ulm/Press de l`Ecole
Normale Supérierur.
MORMANN, Thomas. (2007) “Carnap’s logical empiricism, value, and American
pragmatism”. Journal for General Philosophy of Science. Vol. 38, pp. 127-
146.
NAGEL, Ernest. ([1961] 1981) La estructura de la ciencia. Paidós: Barcelona/Buenos
Aires.
NEDER, Ricardo. (ed.) (2010) A teoria crítica de Andrew Feenberg: racionalização
democrática, poder e tecnologia. Brasília: Observatório do Movimento pela
Tecnologia Social na América Latina / CDS / UnB / Capes. Hay disponible
en: <http://www.sfu.ca/andrewf/pub_Racionalizacao_Democracia.html>
NELSON, Lynn. H. (1990) Who knows? From Quine to a feminist empiricism.
Philadelphia: Temple University Press.
–––– (1996) “Empiricism without dogmas”. En: NELSON, L. H. & NELSON, J. (eds.)
Feminism, science and the philosophy of science. Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers.
NELSON, L. H. & NELSON, J. (1995) “Feminist values and cognitive virtues”. PSA
1994, 2, East Lansing: Philosophy of science association. pp. 120-129.
NEURATH, Otto. ([1913] 1983) “The lost wanderers of Descartes and the auxiliary
motive (on the psychology of decision).” En: NEURATH. O. Philosophical
Papers, 1913-1946.
COHEN, R. S. & NEURATH, M. (eds.) Vienna Circle Collection. vol. 16.
Dordrecht/Boston/Lancaster: D. Reidel, pp. 1-12.
NINO, Carlos. (1997) La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona:
Gidesa.
178
OLIVÉ, León. (2000) El bien, el mal y la razón. México: Paidós.
–––– (2004a) “Normatividad y valores en la ciencia y la tecnología”, texto presentado al
Simposio: La ciencia y cómo verla, XV Congreso Interamericano/ II
Congreso Iberoamericano de filosofía, Lima, enero de 12 a16.
–––– (2004b) “Normas y valores en la ciencia bajo un enfoque naturalizado”. Revista de
Filosofía, 29:(2), pp. 43-58.
–––– (2007) La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Ética, política
y epistemología. México: Fondo de Cultura Económica.
OLIVEIRA, Marcos B. de (1999) “A epistemologia engajada de Hugh Lacey”. En:
Ciência cognitiva à dialética. São Paulo: Discurso Editorial, pp. 209-222.
–––– (2000) “A epistemologia engajada de Hugh Lacey II”. Manuscrito, XXIII:(1), pp.
185-203.
–––– (2002a) “Tecnociência, ecologia e capitalismo”. En: LOUREIRO, I. et. al. (eds.)
O espírito de Porto Alegre. São Paulo: Paz e Terra, pp. 109-113.
–––– (2002b) “A ciência que queremos e a mercantilização da universidade”. En:
LOUREIRO, I. & DEL-MASSO, M.C. (eds.) Tempos de greve na
universidade pública. Marilia: UNESP Marilia, pp. 17-14.
–––– (2004) “Desmercantilizar a tecnociência”. En: SANTOS, B. de S. (ed.)
Conhecimento prudente para una vida decente. Um “discurso sobre as
ciências” revisitado. São Paulo: Cortez, pp. 241-66.
–––– (2008) “Neutralidade da ciência, desencantamento do mundo e controle da
natureza”. Scientiae Studia, 6:(1), pp. 97-116.
–––– (2011) “Formas de autonomia da ciência”. Scientiae Studia, 9:(3), pp. 527-561.
–––– (2011b) “O inovacionismo em questão”. Scientiae Studia, 9:(3), pp. 669-675.
PÉREZ SEDEÑO, Eulalia (2005a) “Objetividad y valores desde una perspectiva
feminista”. En: BLAZQUES, N. & FLORES, J. (eds.) Ciencia, tecnología y
género en Iberoamérica. México: CEIICH, UNAM/UNIFEM.
–––– (2005b) “Las ligaduras de Ulises o la supuesta neutralidad valorativa de la ciencia
y tecnología”. ARBOR, vol. CLXXXI:(716), pp. 447-62.
–––– (2008) “Mitos, creencias, valores: cómo hacer más “científica” la ciencia; cómo
hacer la “realidad” más real”. ISEGORÍA, 38, pp. 77-100.
PÉREZ SEDEÑO, María C. (2003) Valores cognitivos y contextuales en periodo de
ciencia normal. La medicina clínica. [Tesis Doctoral], Madrid: Universidad
Complutense de Madrid.
179
PISCOYA, Luis. (2009) Tópicos en epistemología. Lima: Universidad Inca Garcilaso
de la Vega.
POINCARÉ, Henry. ([1904] 1970) La valeur de la science. Paris: Flammarion.
POPPER, Karl. ([1934] 1971) La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos.
–––– ([1950] 1972) Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
London: Routledge & Kegan Paul.
–––– ([1972] 1979) Objective Knowledge. An evolutionary approach. Oxford:
Clarendon Press.
–––– (1977) Búsqueda sin término. Una autobiografía intelectual. Madrid: Tecnos.
–––– (1994) En busca de un mundo mejor. Barcelona: Paidós.
POTTER, Elizabeth. (1993) “Gender and epistemic negotiation”. En: ALCOFF, L. &
POTTER, E. (eds.) Feminist epistemologies. New York: Routledge.
PROCTOR, Robert. (1991) Value-free science? Purity and power in modern
knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
PUTNAM. Hilary. (1981) Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge University
Press.
–––– (1988) “La objetividad y la distinción ciencia-ética”. Diánoia, 34, pp. 7-25.
–––– (1982) “Beyond the fact-value dichotomy”. Crítica, XIV:(41). pp.
–––– (1989) “Más allá de la dicotomía hecho-valor”. En VILLANUEVA, E. (ed.).
Tercer Simposio internacional de filosofía. Vol.1. México: Universidad
Nacional Autónoma de México.
–––– (2002) The collapse of the fact-value dichotomy and other essays. Cambridge:
Harvard University press.
PUTNAM, R. A. (1989) “La unidad de hecho y valor”. En: VILLANUEVA, E. (ed.).
Tercer Simposio internacional de filosofía. Vol. 2. México: Universidad
Nacional Autónoma de México.
QUINE, Willard. V. (1977) Las raíces de la referencia. Madrid, Revista de Occidente.
REICHENBACH, Hans. ([1938] 2006) Experience and prediction. An analysis of the
foundations and the structure of knowledge. Indiana: University of Notre
Dame Press.
–––– ([1951] 1964) La filosofía científica. México: Fondo de Cultura Económica.
180
REGNER, Ana. C. (2000) “Ciência e valores: retomando o fôlego da questão”.
Episteme, 10, pp. 125-134.
REISCH, George. (1991) “Did Kuhn kill logical positivism?” Philosophy of Science,
58(2), pp. 264-277.
–––– ([2005] 2009) Cómo la Guerra Fría transformó la filosofía de la ciencia. Hacia
las heladas laderas de la lógica. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
RESCHER, Nicolas. (1993) A system of pragmatism idealism. Vol. II: The validity of
values: Human values in pragmatic perspective .Princeton: Princeton
University Press.
–––– (1999) Razón y valores en la Era científico-tecnológica. Barcelona: Paidós.
RIVADULLA, Andrés. (2004) “La filosofía de la ciencia hoy. Problemas y posiciones”,
En: NAVARRO, J. (ed.) Perspectivas del pensamiento contemporáneo. Vol.
II: Ámbitos. Madrid: Editorial Síntesis.
RODREGUEZ ALCAZAR, F. J. (1993) “Epistemic Aims and Values in W. V. Quine's
naturalized epistemology”. En: VILLANUEVA, E. (ed.) Science and
Knowledge (Philosophical Issues, 3). Atascadero, California: Ridgeview
Publishing, pp. 309-318.
–––– (1997) "Esencialismo y neutralidad científica" En: RODRÍGUEZ ALCÁZAR, F.
J., MEDINA DOMÉNECH, R. M., & SÁNCHEZ CAZORLA, J. A.
(eds.) Ciencia, tecnología y sociedad: contribuciones para una cultura de la
paz. Universidad de Granada.
–––– (2000) Ciencia, valores y relativismo. Una defensa de la filosofía de la ciencia.
Granada: Comares.
–––– (2010) “Valores no epistémicos en la ciencia reguladora y en las políticas públicas
de ciencia e innovación” (con Oliver Todt e Ignacio Fernández de
Lucio). Argumentos de razón técnica, 13, pp. 41-56.
–––– (2012) “Valores prácticos y representación: los modelos científicos como mapas”.
En: ROJAS Castillo, J. L. (ed.) Filosofía, ética y sociedad: perspectivas
teóricas. Bogotá, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales, pp. 51-76.
RODRIGUEZ ZOYA, F. (2008) “Complejidad: la emergencia de nuevos valores
epistémicos y no epistémicos en la historia de la ciencia contemporánea”.
Ponencia presentada en: I Encuentro Latinoamericano de Metodología de
las Ciencias Sociales. En diciembre-2008, La Plata-Argentina.
–––– (2009) “Complejidad de la relación entre ciencia y valores. La significación
política del conocimiento científico”. Buenos Aires: Universidad Buenos
Aires – Instituto de Investigaciones Gino Germani.
181
–––– (2010) “Hacia una epistemología política: La tensión entre ciencia y política en la
filosofía de la ciencia del positivismo lógico”. A Parte Rei, 69, pp. 1-17.
Disponible en: <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/Zoya69.pdf>.
ROLIN, Kristina (1998) “What should a normative theory of values in science
accomplish?” Disponible en:
<http://scistud.umkc.edu/psa98/papers/rolin.pdf>. Consultado el 15 agosto de
2012.
ROONEY, Phyllis. (1992) “On values in science: Is the epistemic/non-epistemic
distinction useful?” En: PSA: Proceeding of the 1992 Biennial Meeting of
the Philosophy of Association, 1, pp. 13-22.
–––– (2008) “Epistemic responsibility and ecological thinking”. Hypatia, 23:(1), pp.
170-176.
ROSALES, J. E. (2011) “La base axiológica de la epistemología popperiana”. Analítica,
5, pp. 81-94.
RUDNER, Richard. (1953) "The scientist qua scientist makes value judgments".
Philosophy of Science, 20:(1), pp. 1-6.
–––– ([1953] 1961) “Value judgments in the acceptance of theories”. En: FRANK, P.
(ed.) pp. 31-35.
RUSSELL, Bertrand. ([1935] 1994) Religión y ciencia. México: Fondo de Cultura
Económica.
SANZ, G. V. (2011) Valores contextuales en ciencia y tecnología: el caso de las
tecnologías de la computación. [Tesis Doctoral], Madrid: Universidad
Complutense de Madrid.
SCHLICK, Moritz. ([1918] 1974) General theory of knowledge. New york/Wien:
Springer.
SCHMIDT, P. F. (1959) “Ethical norms in scientific method”. The Journal of
Philosophy, 56:(15), pp. 644-52.
SCRIVEN, Michael. (1974) “The exact role of value judgments in science”. En: PSA
1972, Proceedings of the 1972 Biennial Meeting of the Philosophy of
Science Association. (eds.) KENNETH, F. et al. Dordrecht: Reidel, pp. 219-
47.
SHIVA, Vandana. (1988) “Reductionism science as epistemological violence”. En:
NANDY, A. (ed.) Science, hegemony and violence: a requiem for
modernity. Delhi: Oxford University Press.
–––– (2003) Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da
biotecnologia. São Paulo: Gaia Editora.
182
–––– (2001) Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento. Petrópolis RJ:
Vozes.
SHRADER-FRECHETTE, K. (1989) “Scientific progress and models of justification: A
case in hydrogeology”. En: GOLDMAN, S. L. (ed.) Science, technology
and social progress. Bethlehem: Lehigh University Press.
–––– (2007) Taking action, saving lives. Our duties to protect environ mental and
public health. Oxford: Oxford University Press.
SHRADER-FRECHETTE, K. & McCOY, E. D. (1994) “How the tail wags the dogs:
How value judgments determine ecological science”. Environmental values,
3, pp. 107-20.
SOLOMON, Mirian. (1992) “Scientific rationality and human reasoning”. Philosophy
of Science, 59:(3), pp. 439-55.
–––– (1994) “Social empiricism”. NOÛS, 28:(3), pp. 325-43.
–––– (2001) Social empiricism. Cambridge/London: Massachusetts Institute of
Technology Press.
–––– (2006) “Norms of epistemic diversity”. Episteme: A Journal of Social
Epistemology, 3, pp. 23-36.
STADLER, Friedrich. ([1997] 2011) El Círculo de Viena. Empirismo lógico, ciencia,
cultura y política. Santiago: Fondo de Cultura Económica de Chile.
STEGMÜLLER, Wolfgang. (1977) A filosofia contemporânea. São Paulo: EPU.
TILES, Mary. (1987) “A science of Mars or of Venus?” Philosophy, 62, pp. 293-306.
TOULMIN, Stephen. (1961) Foresight and understanding. New York: Harper and
Row.
–––– ([1970]1977) La comprensión humana, I: El uso colectivo y la evolución de los
conceptos. Madrid: Alianza.
TULA MOLINA, Fernado. (2006) “Capacidad tecnológica y valores sociales”.
Scientiae Studia, 4:(3), pp. 473-84.
VILLANUEVA, E. (ed.) (1989) Tercer Simposio internacional de filosofía. Vol. I e II.
México: Universidad Nacional Autónoma de México.
WILHOLT, Torsten (2006a): “Design rules: Industrial research and epistemic merit”,
Philosophy of Science, 73:(1), pp. 66-89.
–––– (2006b) “Scientific autonomy and planned research: The case of space science”.
Poiesis and Praxis, 4:(4), pp. 253-265.
183
––––(2009) “Bias and values in scientific research”. Studies in History and Philosophy
of Science, 40:(1), pp. 92-101.
–––– (2010) “Scientific freedom: Its grounds and their limitations”. Studies in History
and Philosophy of Science, 41:(2), pp. 174-181.
–––– (2013) “Epistemic trust in science”. British Journal for the Philosophy of Science,
64:(2), pp. 233-253.
WITHERS, R. F. J. (1952) “The rise of scientific philosophy”. British Journal for the
Philosophy of Science, 2, pp. 334-37.
WYLIE, Alison. (1995) “Doing philosophy as a feminist: Longino on the search for a
feminist epistemology”. Philosophical Topics, 23:(2), pp. 345-358.
ZILSEL, Edgar (2000) The social origins of modern science. DIEDERICK, R.,
WOLFGANG, K. & COHEN, R. (eds.). Dordrecht-Boston-London: Kluwer
Academic Publishers.