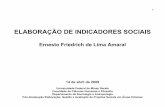Las leguminosas como indicadores de conservación-perturbación
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Las leguminosas como indicadores de conservación-perturbación
Las leguminosas como indicadores de conservación-perturbación
O. DORADO1,2, D. M. ARIAS1, V. SORANI1, J. M. DE JESÚS1, R. RAMÍREZ1, E. LEYVA1
1Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla (CEAMISH) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 2Consejo Estatal Técnico de la Educación del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos Cuernavaca, Morelos, México
e-mail: [email protected]
INTRODUCCIÓN
La conservación de la biodiversidad es uno de los temas más importantes en la actualidad, y esto se debe básicamente a la alarmante velocidad con la que se están perdiendo las áreas silvestres a escala mundial; los niveles de destrucción de la biodiversidad están rebasando los que las grandes extinciones se han presentado en la historia de la Tierra (Soulé, 1986, Meffe y Carroll, 1994, Noble y Dirzo, 1997, Bazazz et al., 1998). Del total de la biodiversidad mundial, la mayor parte se concentra en pocos países llamados megadiversos (Mittermeir, 1988) como lo es el caso de México (Dirzo, 1992; Flores y Geréz, 1984; Wright et al., 1995; Sarhukán y Dirzo, 2001; Trejo y Dirzo, 2002); sin embargo estos países –la mayoría tropicales- presentan en la actualidad los problemas más serios de deforestación y fragmentación de ecosistemas, (Birregaard et al., 1992; Skole y Tucker, 1993; Meffe y Carroll, 1994; Trejo y Dirzo, 2000; Bruna y Crees, 2002). En México uno de los problemas más graves es la erosión, de los 200 millones de has del territorio, 154 millones presentan diversos grados de erosión (78.3%), esto debido fundamentalmente a: i) cambio de zonas forestales por potreros ganaderos, y ii) la agricultura extensiva en pendientes pronunciadas, la salinización del suelo, lo cual ocasiona la lixiviación de los nutrientes y la baja fertilidad. Es paradójico que con la gran diversidad biológica de México ubicado en el 4º lugar en cuanto a número de especies, muchas de éstas están en grave peligro de desaparecer.
La pérdida de estos sistemas biológicos lleva consigo, entre otros muchos efectos negativos, la imposibilidad de conocer los procesos biológicos que se llevan a cabo en ellos, tales como la dinámica genética, las interacciones y estados sucesionales que ocurren en dichos sistemas, entre otros (Álvarez-Bulla, 1986; Chsusman, et al., 1995; Mooney et al., 1995a; 1995b); asimismo una gran cantidad de especies útiles al ser humano desaparecen con esta destrucción (Maldonado, 1997). Esta información etnobiológica es imprescindible para instrumentar políticas eficaces de conservación en las áreas naturales que aún quedan, debido a que esto servirá para priorizar los esfuerzos en conservación de aquellas especies más vulnerables o de los ecosistemas más amenazados (Wilson, 2000).
Cítese como: DORADO, O. Et al. Las leguminosas como indicadores de conservación-perturbación. [En línea]. Cuba. 2005. ISBN 959-250-156-4. Disponible en: www.dama.gov.co
Por otro lado, un aspecto que se debe considerar es que la biodiversidad no es homogénea, y cada región presenta peculiaridades en cuanto a la composición florística y estructura horizontal según su posición geográfica (Gentry, 1995, Gómez-Pompa, 1965). Asimismo, se debe considerar que las poblaciones no están distribuidas de manera aleatoria, sino más bien pueden ser patrones microambientales los que determinan su distribución y abundancia (Harper, 1977; Hubbell y Foster, 1986); por lo que es necesario evaluar el tipo de distribución de las especies y así saber cuáles son las condicionantes que determinan si una especie es rara o no (Rabinowitz et al., 1986). Tomando en cuenta la relación especie-abundancia, generalmente se asume que entre mayor sea el número de individuos de una especie, las posibilidades de éxito son mayores. Entendiendo el “éxito” como la capacidad de supervivencia y reproducción, componentes inherentes de la aptitud (Darwin, 1872; Odum, 1971; Pianka, 1982; Futuyma, 1998).
El desarrollo de actividades humanas sin duda significa la alteración de los procesos biológicos, sin embargo, el deterioro ocasionado por este tipo de actividades productivas debe y puede ser revertido de forma ordenada (Maser, 2000); a este respecto, es importante señalar que los estudios de restitución del paisaje como lo es la reforestación deben estar sustentados científicamente, con el objeto de que de ellos surjan las medidas de mitigación que contrarresten el deterioro ecológico de la manera más adecuada, es decir, tratando de replicar las condiciones en que el ecosistema se encontraba antes del impacto humano (Primack, 2000). Una estrategia óptima de mitigación se puede lograr por medio de una Restauración Ecológica con bases sólidas; para esto es necesario conocer las características biológicas, físico-químicas y geológicas de la zona impactada. En décadas pasadas la reforestación había sido la solución planteada a los problemas de deforestación por causas naturales o humanas, para lo cual se utilizaban especies resistentes a plagas, sequía e infertilidad del suelo, además de crecimiento rápido, como los Ficus y Eucaliptos (Primack y Massardo, 2001), sin embargo esto lejos de restituir las condiciones originales muchas veces deteriora aún más el ambiente, por lo tanto lo que se debe perseguir es lo que los especialistas han llamado La Restauración Ecológica (RE).
De manera natural, los ecosistemas son frecuentemente alterados o colapsados, por ejemplo: erupciones, inundaciones, incendios naturales, tectonismo, etc. La capacidad de los ecosistemas de recuperarse a estas catástrofes depende de las condiciones ambientales subsiguientes, es decir de la temperatura, humedad y de los factores bióticos que circunden el área perturbada. En resumen, esto depende de la resistencia y resilencia de las comunidades que se ven afectadas por el impacto de modificaciones cíclicas-predecibles y catastróficas impredecibles.
Al proceso de autorrecuperación se le conoce como sucesión secundaria (Odum, 1971), donde existen varias etapas o seres. Sin embargo, este mecanismo natural es lento y complejo (Krebs, 1978). Adicionalmente, en ocasiones los ecosistemas se perturban a tal grado que es muy difícil que éstos se recuperen por si mismos; en estos casos es evidente que la restauración ecológica es una prioridad fundamental, y un reto para los especialistas en áreas del conocimiento, que va desde los ingenieros, biólogos, sociólogos y antropólogos, principalmente (Turk y Turk, 1984).
Para restablecer las unidades ecológicas (ecosistemas, comunidades y poblaciones) es necesario que se tomen en cuenta los elementos presentes en cada nivel antes de su modificación o perturbación; tal es el caso de la utilización de flora y fauna autóctona (Arriaga et al., 1984: Vázquez-Yanes y Batis, 1996). Del conocimiento científico previo a la modificación del entorno natural, dependerá la eficacia y curso óptimo del programa de restauración que se proponga.
Es importante tener claros los antecedentes para no desviar el producto final de dicho proyecto, ya que es posible que se desvíen las metas y objetivos originales de la restauración ecológica (figura 1).
La relación que se establece entre la restauración de un ecosistema y la teoría ecológica es la aplicación de los conocimientos ecológicos básicos a un problema concreto de restauración y de conservación. Es decir, para poder restaurar un ecosistema es necesario conocer al menos los procesos que subyacen en su funcionamiento y su estructura para poder identificar cada uno de los elementos que los conforman y la forma en que se ensamblan. Una RE exitosa es capaz de acelerar un proceso sucesional (figura 2) en un tiempo relativamente corto comparado con otro evento en el que no se haya llevado a cabo ninguna manipulación. Los ecólogos deben aprender mucho acerca de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y comunidades examinando sus partes y sus procesos (Eldon y Bradley, 1992).
Algunos trabajos en restauración utilizan el principio de sucesión, pero facilitando y agilizando los proceso de dispersión y establecimiento de especies nativas; tal es el caso del Parque Nacional de Guanacaste, en Costa Rica (Meffe y Carroll, 1994), estrategia que en el presente documento denominamos Sucesión Inducida. En este sentido cabe señalar que un factor determinante es el suelo, ya que los procesos bioquímicos que en él se desarrollan son determinantes para el establecimiento de la capa vegetal. Existen ejemplos donde el detener la presión sobre el ambiente ha ayudado a la regeneración de sitios naturales, con ayuda de algunos dispersores como aves y murciélagos (McClanahan y Wolfe, 1993; Robinson y Handel, 1993; Williams-Linera, 2001). Estudios preliminares en la Sierra de Huautla, confirman lo anterior, ya que se ha reportado que los sitios que han sido deforestados con fines agrícolas puedan regenerarse en pocos años, aún sin aplicar ningún tipo de reforestación, sólo deteniendo la causa de presión sobre el ambiente (en este caso
Figura 1. La trayectoria de un proyecto de restauración pueden ser observados en términos de la estructura y funcionamiento del ecosistema (Tomado de Meffe y Carrol, 1994).
Fig. 2 Estado sucesional de un sitio perturbado de SBC (de izquierda a derecha)
las actividades agropecuarias) lo que habla de que la regeneración natural es un hecho.
Las leguminosas son el grupo más diversificado de plantas vasculares en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH), y cuenta con un registro de 125 especies, representando el 13 % de la flora conocida de la región. Asimismo, varias especies son muy abundantes a lo largo de la Sierra. Todo esto, aunado al hecho de que en dicha familia se representan los tres formas de vida principales (hierbas, arbustos, y árboles), ya que son organismos que siempre están presentes en el ecosistema, las posibilita para ser un excelente sistema para considerarlas como indicadores de conservación-perturbación en el trópico seco de México, particularmente de la Cuenca del Río Balsas. El presente estudio incluye la delimitación de las especies indicadoras para diferentes estados sucesionales, utilizando tanto el conocimiento biológico que se tiene de los grupos, como de la región.
Con base a este planteamiento, y a la experiencia que se tiene en el conocimiento de las Leguminosas de Morelos, especialmente de la REBIOSH- (Dorado, 1987; Dorado & Arias, 1992), se decidió iniciar un proyecto de identificación de indicadores de conservación-perturbación, utilizando a las Leguminosas como grupo de estudio (INDILEGUM).
En los últimos años ha habido un incremento considerable en estudios que intentan identificar indicadores de conservación, perturbación o regeneración y se han utilizado una amplia gama de grupos tales como plantas (Anderson, 1994; McLachland & Basely, 2000), Insectos (Rykken et al., 1997), aves (Canterbury, et al., 2000; Chase et al., 2000), mamíferos (Avenant, 2000; Chase et al., 2000; Medellín et al, 2000). Así mismo, se han determinado indicadores para diversos tipos de vegetación, incluyendo el bosque desiduo del Este de Estados Unidos (McLachland & Basely, 2000), selva alta perennifolia (Medellín, et al., 2000). Existe evidencia reciente de que no todos los estratos se regeneran a la misma velocidad (Robinson et al., 1994; McLachland & Basely, 2000) y por lo tanto, contar con grupos biológicos como las leguminosas (con los tres estratos; herbáceo, arbustivo y arbóreo), es de gran relevancia para contar con un amplio espectro de monitoreo.
Los resultados del presente estudio son de gran valor para i) determinar los diferentes tipos de áreas con respecto a la edad después de la perturbación, ii) los niveles de recuperación de sitios perturbados.
METODOLOGÍA
a) Ubicación de los sitios de muestreo
Un primer componente de este proyecto fue el de seleccionar los sitios de trabajo. Estos deberían cumplir con el requisito de presentar diferente tiempo de abandono, así como topografía (p.e. sitios planos) y tipo de suelo similares (sin pedregocidad). Se consideró también el tipo de uso para cual estaban destinados esos terrenos, por ejemplo, agricultura o ganadería.
Con la ayuda de los pobladores de la región se lograron ubicar 5 sitios, cada uno con una réplica, localizados en un rango de 4 km alrededor del poblado de “El Limón”, Municipio de Tepalcingo, dentro del polígono de la REBIOSH. Posteriormente se realizaron visitas para determinar el estado de conservación/perturbación de los terrenos y definir los cuadrantes considerados para este trabajo. El rango de edades de abandono de los terrenos seleccionados son las siguientes: i) 0 a 4 años, ii) 5 a 8 años, iii) 7 a 16 años, iv) 17 a 32, y v) selva conservada. La ubicación exacta de los terrenos se hizo mediante un geoposicionador geográfico satelital (GPS), para posteriormente con la ayuda de Sistemas de Información Geográfica (SIG) ubicarlos de manera precisa en una mapa de la localidad.
b) Censo de especies leñosas
Una vez identificados los sitios de trabajo se procedió a elaborar un diseño para censar las especies leñosas (principalmente leguminosas) presentes en cada uno. El diseño consistió en 4 parcelas de 5 X 50 m (0.1 ha) ubicadas aleatoriamente dentro de cada terreno. Las parcelas se marcaron con el uso de estacas para poder hacer un seguimiento a través del tiempo considerándolas como parcelas permanentes. Dentro de cada parcela se marcaron y etiquetaron todos las especies leñosas de leguminosas, las cuales presentaban un Diámetro a la altura del Pecho (DAP) ≥ a 2.5 cm. Se etiquetaron con la ayuda de etiquetas plásticas (cinta DIMO®). En caso de que los árboles presentaran mas de una rama a la altura del pecho se consideró la medida de cada rama y al final se promediaron los resultados. Con los datos obtenidos se determinó la composición florística de leguminosas dentro de cada parcela permanente (índices de diversidad), así como determinar cual o cuales géneros y/o especies son las dominantes dentro de cada estrato de conservación-perturbación. Cada uno de los individuos (leguminosas) se ubicó en un mapa para facilitar su ubicación en los censos posteriores.
Otro componente que se pretende evaluar para el caso de las especies de leguminosas es el crecimiento; para lo cual las plantas se marcaron a la base con la ayuda de pintura vinílica, y se tomaron las medidas del diámetro a la base (DAB). Esta marca funciona como punto de partida para que las mediciones subsecuentes se realicen en el punto exacto donde se llevó a cabo la primer medición. Las mediciones se realizarán dos veces por año (cada 6 meses). Asimismo, se censaron y midieron todas las especies leñosas que no fuesen leguminosas, lo cual permitirá conocer cómo es la composición florística de cada uno de los sitios de estudio (índices de diversidad), así como determinar que especies se comparten entre estratos de conservación-perturbación, y potencial determinar que papel juegan las leguminosas en el establecimiento de otras especies.
De cada uno de los individuos censados dentro de las parcelas permanentes se colectaron ejemplares botánicos no sólo para posteriormente su posterior identificación (en caso de poderse identificar en campo) sino para tener ejemplares de respaldo depositados en el herbario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Herbario HUMO).
C) Censo de especies herbáceas
i) Protocolo de muestreo
Para llevar a cabo este censo se hicieron sub-parcelas de 80 X 80 cm ubicadas de manera aleatoria dentro de cada parcela permanente de 5 X 50 m. El tamaño de las sub-parcelas se definió mediante la elaboración de curvas de acumulación de especies; esto es, primeramente se identificaron las especies herbáceas dentro de una sub-parcela pequeña de 10 X 10 cm, posteriormente el tamaño se incrementaba 10 cm, con lo cual en el momento que el número de especies no se incrementaba más y la gráfica llegaba a ser asintota, en ese momento se consideraba que el tamaño adecuado era de 80 X 80 cm. Para definir el número de sub-parcelas dentro de cada parcela permanente se siguió un protocolo similar; esto es, primeramente se cuantificaron las especies existentes en una sub-parcela de 80 X 80 cm, después se cuantificaban las especies de una segunda sub-parcela y así consecutivamente hasta llegar a un número de sub-parcelas en el cual el número de especies no cambiaba y en la cual la curva llegaba a su asintota. Con esta metodología se determinó que el número de sub-parcelas adecuado para este tipo de censo fuese de seis sub-parcelas por parcela permanente.
b) Censo de leguminosas herbáceas
Una vez definido el tamaño y número de sub-parcelas se identificaron y cuantificaron todas las especies de leguminosas; además se cuantificó el número de individuos por especie, de manera que es posible obtener índices de diversidad, así como abundancias de cada una de las especies presentes en cada estrato de perturbación-conservación. De cada una de las especies registradas en cada sub-parcela se colectó material botánico para su identificación exacta y fue depositado en el Herbario HUMO.
c) Cobertura vegetal
Otro componente de este proyecto fue el de determinar el porcentaje de cobertura de especies herbáceas. Con la finalidad de hacer una estimación lo más exacta posible de cobertura en las sub-parcelas, estas se subdividieron en cuatro cuadros de 20 X 20 cm. En este censo se evaluó el porcentaje de i) leguminosas, ii) otras dicotiledóneas, iii) monocotiledóneas, y iv) suelo expuesto. Esto eventualmente permitirá determinar cuál grupo es el más abundante, dominante y los más raros o escasos. Una de las ventajas de esta técnica es la velocidad con la que se hace, aunque se sacrifique un poco de presión (para tratar de eliminar en la medida de lo posible este sesgo, las estimaciones siempre fueron hechas por la misma persona, con lo cual el error se mantiene constante) aunque en este se considera que no es muy importante, ya que para el caso de las leguminosas sí se ha tomado en cuenta el número de especies y el número de individuos por especie.
RESULTADOS PRELIMINARES
En este momento se encuentran procesando las especies herbáceas colectadas en el Limón; la mayoría de ellas se encuentran en proceso de determinación ya que se requiere conocer específicamente la especie para proceder a realizar con correspondientes análisis estadísticos. Las especies colectadas -para la toma de datos en campo- fueron separadas en morfoespecies, mismas que están en un proceso de determinación.
En la tabla 1 se muestra de manera general los géneros de Leguminosas característicos para cada parcela y edad estudiado, así como el porcentaje de cobertura para cada una de ellas, porcentaje de cobertura de monocotiledóneas (principalmente de la familia Poaceae), dicotiledóneas (principalmente Asteraceae), y el suelo expuesto para los posteriores análisis. Este cuadro muestra de manera preliminar las especies potenciales que pueden ser utilizadas como indicadoras de
conservación-perturbación como son especies de los géneros Aeschynomene, Chamaecrista Zornia y Desmodium (para hierbas).
Tabla 1.- Lista general de géneros de Leguminosas característicos para cada parcela y edad estudiado, así como el porcentaje de cobertura para cada una de ellas, porcentaje de cobertura de monocotiledóneas (principalmente de la familia Poaceae), dicotiledóneas (principalmente Asteraceae), y el suelo expuesto para los posteriores análisis.
Edad Parcela Porcentaje de cobertura
Monocot.
Dicot. Leguminosas
Suelo Especie de leguminosas
Numero de
individuos
0-4 años
1, subparcela 1
65 %
1 % 34 % 0 % Aeschynomene
Chamaecrista
Desmodium
11
9
1
1 subparcela 3
12 41 % 47% 0 % Aeschynomene
Chamaecrista
Desmodium
71
5
7
2 subparcela 3
2 % 42 % 30 % 26 % Dalea
Chamaecrista
Desmodium
1
15
36
4 subparcela 1
7 % 32 % 61 % 10 % Aeschynomene
Chamaecrista
Desmodium
Dalea
10
6
1
1
4 subparcela 2
5 % 38 % 57 % 0 % Aeschynomene
Chamaecrista
Desmodium
Dalea
41
7
20
1
4 subparcela 4
1 % 43 % 52 % 4 % Aeschynomene
Chamaecrista
Desmodium
28
16
13
5-8 años
1 subparcela 3
57 % 5 % 32 % 6 % Aeschynomene
Chamaecrista
Zornia
14
39
13
1 subparcela
40% 33 % 25 % 2 % Chamaecrista 2
4 Desmodium 37
3 subparcela 4
33 % 27 % 38 % 2 % Aeschynomene
Chamaecrista
Desmodium
Mimosa albida
39
66
6
1
3 subparcela 3
68 % 3 % 20 % 20 % Aeschynomene
Chamaecrista
Desmodium
Dalea
Zornia
38
125
3
12
43
4 subparcela 1
8 % 13 % 46 % 33 % Aeschynomene
Chamaecrista
Zornia
11
39
94
4 subparcela 2
20 % 16 % 52 % 22 % Chamaecrista
Dalea
Zornia
8
3
146
9-16 años
1 subparcela 4 2 % 44 % 2 % 52 % Chamaecrista
Desmodium
Mimosa benthami
8
1
1
2 subparcela 3 88 % 3 % 33 5 % Chamaecrista
Desmodium
Dalea
Zornia
63
22
3
149
3 subparcela 2 83 % 16 % 42 % 3 % Chamaecrista
Dalea
Zornia
17
1
51
3 subparcela 3 65 % 12 % 50 % 13 % Chamaecrista
Desmodium
Dalea
Zornia
8
1
14
219
4 subparcela 2 33 % 15 % 71 % 10 % Chamaecrista
Desmodium
Dalea
Zornia
8
1
24
207
4 subparcela 1 35 % 16 % 47 % 10 % Chamaecrista
Dalea
Zornia
13
19
44
17-32 años
1 subparcela 33 % 19 % 65 % 20 % Aeschynomene
Chamaecrista
Zornia
Desmodium
25
13
40
1
2 subparcela 3 2 % 20 % 57 % 30 % Aeschynomene
Chamaecrista
Desmodium
Dalea
Zornia
6
22
29
23
47
3 subparcela 3 7 % 17 % 54 % 22 % Aeschynomene
Chamaecrista
Desmodium
Zornia
56
24
2
17
3 subparcela 2 1 % 20 % 33 % 46 % Aeschynomene
Desmodium
Phaseolus
Acacia cochliacanta
7
7
1
1
4 subparcela 1 0 % 19 % 1 % 80 % Aeschynomene
Desmodium
1
5
4 subparcela 3 37 % 11 % 40 % 12 % Aeschynomene
Chamaecrista
Desmodium
Dalea
Zornia
31
6
7
3
5
Climax 1 subparcela 2 26 % 39 % 1 % 34 % Senna obtusifolia
Desmodium
1
1
2 subparcela 3 40 % 29 % 12 % 19 % Desmodium 7
2 subparcela 1 45 % 35 % 1 % 24 % Eysenhardtia 5
3 subparcela 4 48 % 22 % 10 % 40 % Desmodium 28
4 subparcela 3 57 % 23 % 4 % 48 % Phaseolus
Desmodium
3
12
4 subparcela 2 43 % 36 % 1 % 20 % Phaeolus
Desmodium
2
2
En cuanto a los árboles y arbustos, para cada edad de parcelas se muestra las especies características así como el número de individuos encontrados en cada una de ellas (nota: para árboles y arbustos, no se muestran las medidas del Diámetro a la altura de la base -DAP- ni diámetro a la altura del pecho –DAP- ya que aún no se hacen las mediciones correspondientes a los 6 meses y aún no se tiene con que comparar las medidas iniciales obtenidas
En las edades de 0 a 4 años de las especies arbóreas y arbustivas se encontraron los siguientes géneros:
Acacia 6
Guazuma 3
Pithecellobium 1
Hamelia 1
En la edad de 5 a 8 años de las especies arbóreas y arbustivas se encontraron los siguientes géneros:
Acacia 7
Guazuma 5
Leucaena 1
Lysiloma 1
Mimosa 3
Pithecellobium 1
Vitex 1
En la edad de 9 a 16 años de las especies arbóreas y arbustivas se encontraron los siguientes géneros:
Acacia 46
Guazuma 4
Leucaena 1
Lysiloma 1
Mimosa 29
Quercus 1
En la edad de 17 a 32 años de las especies arbóreas y arbustivas se encontraron los siguientes géneros:
Acacia 18
Guazuma 2
Leucaena 1
Lysiloma 2
Mimosa 3
Pithecellobium 2
Heliocarpus 4
En la edad considerada como conservada de las especies arbóreas y arbustivas se encontraron los siguientes géneros:
Acacia 1
Conzattia 22
Eysenhardtia 1
Haematoxylon 2
Lonchocarpus 5
Lysiloma 41
Senna 3
Bursera 5
Lista de especies de plantas encontradas y determinadas en las parcelas estudiadas
Acacia cochliacantha
Acacia farnesiana
Acacia pennatula
Arrabidaea patellifera
Bunchosia canescens
Bursera copallifera
Bursera grandifolia
Ceiba aesculifolia
Ceiba parvifolia
Conzattia multiflora
Euphorbia schlechtenda
Eysenhardtia polystachy
Guazuma ulmifolia
Haematoxylon brasiletto
Hammelia patens
Heliocarpus microcarpus
Ipomoea pauciflora
Iresine calea
Leucaena esculenta
Lonchocarpus caudatus
Lysiloma divaricata
Malpighia mexicana
Mascagnia polybotrya
Mimosa albida
Mimosa benthamii
Mimosa polyantha
Pithecellobium dulce
Quercus glaucoides
Randia echinocarpa
Randia
Ruprechtia fusca
Senna obtusifolia
Senna skinerii
Serjania schiedeana
Stenocereus weberi
Vitex mollis
CONCLUSIONES PRELIMINARES
Resultados preliminares indican que las leguminosas pueden funcionar como un excelente modelo para ser utilizados como indicadores de diferentes estados
sucesionales en la selva baja caducifolia. Se ha encontrado que existen especies de leguminosas que se presentan en las diferentes etapas sucecionaes de manera específica, es decir que son características de un estados sucecionales particulares, dicha variación no sólo se presenta en el tipo de especies, sino en su abundancia relativa. Las fortalezas de este grupo biológico para este efecto se basan en cuatros aspectos fundamentales: i) las leguminosas son un grupo biológico bien conocido en el área; ii) existe un número elevado de especies (118); iii) se encuentran en todos los estado sucesionales; y iv) tienen representantes en todos las formas de vida (herbáceo, arbustivo y arbóreo). Por lo tanto, su aplicación en programas de conservación, particularmente en restauración ecológicos, representa una alternativa fundamental para ser aplicado en otras regiones de México.
BIBLIOGRAFÍA
Anderson, R.C. 1994. The height of white flowered trillium (Trillium grandiflorum) as an index of deer browsing intensity. Ecological Applications 4:104-109.
Alvarez-Buylla, R. M. E. 1986. Demografía y dinámica poblacional de Cecropia obtusifolia Bertol (Moraceae) en la Selva de los Tuxtlas, México. Tesis de maestría, UNAM.
Arriaga, V., V. Cervantes y A. Vargas-Mena. 1984. Manual de reforestación con especies nativas. Instituto Nacional de Ecología, SEDESOL, Mex.
Avenant, N.L. 2000. Small mammal community characteristics as indicators of ecological disturbance in the Willem Pretorius Nature Reserve, Free State, South Africa. Soth African Journal of Wildlife Research 30:26-33.
Bazzaz, F.A., Ceballos, G., Davis, M., Dirzo, R., Ehrlich, P.R., Eisner, T., Levin, S., Lawton, J.H., Lubchenco, J., Matson, P.A., Mooney, H.A., Raven, P.H., Roughgarden, J.E., Sarukhan, J., Tillman, D.G., Vitousek, P., Walker, B., Wall, D.H., Wilson, E.O., & Woodwell, G. 1998. Ecological science and the human predicament. Science 282: 879.
Bruna, E.M. y J. Crees. 2002. Habitat fragmnentación end the demographic structure of an amazonian undestory herb (Heliconia acuminata). Conservation biology 16(5): 1256-1266
Canterbury, G. E., T.E. Martín, D. R. Petit, L.J. Petit, and David F. Bradford. 2000. Bird Communities and habitat as ecological indicators of forest condition in regional monitoring. Conservation Biology 14:544-558.
Chase, M. K., W. B. Kristan III, A. J. Lynam, M.V. Price, and J.T. Roteberry. 2000. Single species as indicators of species richness and compositioon in California Coastal Sage Scrub birds and small mammals. Conservation Biology 14:474-487.Chapman, C.A. y L.J. Chapman. 1999. Forest restoration in abandoned agricultural land: A case study from East Africa. Conservation Biology 13(6): 1312-1322.
Cushman, J.H., Dirzo, R., Janetos, A.C., Lubchenco, J., Mooney, H.A. & Sala, O.E. 1995. Introduction: Biodiversity and Ecosystem Functioning: Ecosystem Analyses. Section 6.0 of Global Biodiversity Assesment. UNEP. Cambridge University Press. pp. 335.
Darwin, C. 1872. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. (6th edition). Mirray Ed. UK.
Dirzo, R. 1992. Diversidad florística y estado de conservación de las selvas tropicales de México. En: México Ante los Retos de la Biodiversidad. J. Sarukhán
y R. Dirzo (eds). Comisión Nacional para la Conservación y Uso de la Biodiversidad, Presidencia de la República. México. pp. 283- 290.
Dorado, O. 1987. Brongniartia vazquezii, a new species from the state of Morelos, México. Syst. Bot. 14:20-23.
____. & D. Arias. 1992. Brongniartia montalvoana, una especie nueva de la Cuenca del Río Balsas. Acta Botánica Mexicana 17: 13-17.
Eldon, E. D. y S. Bradley. 1992. Environmental Science: A Study of Relationships. Wm. C. Brown Publishers, USA., 48-64 pp.
Flores, O. y P. Geréz. 1984. Biodiversidad y conservación en México: vertebrados, vegetación y uso del suelo. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad-Universidad Autónoma de México. 439 p.
Futuyma, D.J. 1998. Evolutionary biology. Sinauer Associates, Inc. USA. 987 p.
Gentry, A.H. 1995. Diversity and floristic composition of neotropical dry forest. En: S.H Bullock, H.A. Mooney y E. Medina (eds.), Seasonally dry tropical forest. Cambridge University Press. USA. 146-194 pp.
Gómez-Pompa, A. 1965. La vegetación de México. Boletín de la Sociedad Botánica de México 29: 76-120
Harper, J. L. 1977. Population biology of plants. Ed. Academic Press, New York.
Hubbell, S.P. y R.B. Foster. 1986. Commonness and rarity in neotropical forest: Implications for tropical tree conservation. En: M.E. Soulé (ed.), Conservation biology. Sinauer Associates, Inc. Publisher. USA
Krebs, 1978. Ecology: The experimental analysis of distribution and abundance. Harper & Row, Publishers Inc., New York, N. Y., 744 pp.
Maldonado, A.B. 1997. Aprovechamiento de los recursos florístico de la Sierra de Huautla, Mor. Mex. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.
Maser, C. 2000. Ecological diversity in sustainable development, the vital forgotten dimension. Lewis Publishers. USA.
McClanahan, T.R. y R.W. Wolfe. 1993. Accelerating forest succesion in a fragmented landscape: The role of birds and perches. Conservation Biology 7(2): 279-288
MacLachland, S. And D. Bazely. 2000. Recovery patterns of understory herbs and their use as indicators of deciduous forest regeneration. Conservation Biology 15:98-110.
Medellín, R. A., M. Equihua, and M. A. Amin. 2000. Bat diversity ad abundance as indicators of Disturbance in Neotropical Rainforests. Conservation Biology 14:1666-1675.
Miranda, F. y E. Hernández-X 1963. Los tipos de vegetación en México y su clasificación. Boletín de la Sociedad Botánica de México 28: 29-179.
Mittermeir, R. 1988. Primate diversity and the tropical rain forest: Case studies from Brazil and Madagascar and the importance of the megadiversity Countries. En: Wilson, E. (ed), Biodiversity. National Academic Press. USA 145-154 pp.
Meffe, G.K. y C. R. Carroll 1994. Principes of conservation biology. Sinauer Associates, Inc. Usa 143-178 pp.
Mooney, H., Lubchenco, J., Dirzo, R. y Sala, O. 1995. Biodiversity and Ecosystem Functioning: basic principles. Section 6 of Global Biodiversity Assesment. UNEP. Cambridge University Press. pp. 275-326.
____1995. Biodiversity and Ecosystem Functioning: Ecosystem Analyses. Section 6 of Global Biodiversity Assesment. UNEP. Cambridge University Press. pp. 333-452.
Noble, I. R., y Dirzo, R. 1997. Forests as human-dominated ecosystems. Science 277: 522-525.
Odum, E.P. 1971. Fundamentals of ecology ·3ª Ed. W.B. Saunders Company. USA. 574 p.
Pianka, E. R. 1982. Ecología Evolutiva. Editorial Omega Barcelona, Esp., 80-83 pp.
Primack, R.B. 2000. Essential of conservation biology. Sinauer Associates Press. USA.
_______, R. Roíz, P. Feinsinger, R. Dirzo y F. Massaro. 2001. Fundamentos de conservación biológica, perspectivas Latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica, México, 797p
________ y F. Massrdo. 2001. Restauración ecológica. En Primack R., R. Roíz, P. Feinsinger, R. Dirzo y F. Massaro (Eds.), Fundamentos de conservación biológica, perspectivas Latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica, México, 559-582
Rabinowitz, D., S. Cairns y T. Dillon 1986. Seven forms of rarity and their frequency in the flora of the British Isles. En: M. Soulé (Ed.), Conservation biology. Sinauer Associates, Inc. USA. 182-204 pp
Robinson, G.R. y S.H. Andel. 1993. Forest restoration on a closed landfill: Rapid addition of new species by bird dispersal. Conservation Biology 7(2) 289-301
_________., M.E. Yurlina, and S.N. Handel. 1994. A century of change in the Staten Island flora: ecological correlates of species losses and invasions. Bulletin of the Torrey Botanical Club 121:119-129.
Rykken J.J., D.E. Capen & Sean P. Mahabir. 1997. Ground beetles as indicators of land type diversity in the Green Mountains of Vermont. Conservation Biology 11:522.
Sarukhán, J., & Dirzo, R. 2001. The Megadiverse Countries’ Perspective. In: Encyclopedia of Biodiversity. S. Levin et al (Eds). Academic Press. Pp.419-436
Soulé, M. E. 1986. Conservation Biology and the "Real World". En: Conservation Biology. Edit por M. E. Soulé. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Massachusetts, USA. pp: 1-12.
Trejo, R. I., & Dirzo, R. 2002. Floristic diversity of Mexican seasonally dry tropical forests. Biodiversity and Conservation 11: 2063-2048.
Turk, J., A. Turk and K. Arms. 1984. Environmental Science. Saunders College Publishing, USA., 544 pp.
Vazquéz-Yanes, C. y I. Batis. 1996. Adopción de especies nativas valiosas para la reforestación. Boletín de la Sociedad Botánica de México, 58(4) 123-169.
Williams-Linera, G. 2001. Restauración del bosque de montaña en Xalapa, Veracruz. En Primack R., R. Roíz, P. Feinsinger, R. Dirzo y F. Massaro (Eds.), Fundamentos de conservación biológica, perspectivas Latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica, México, 563-567pp
Wilson, E.O. 2000. On the future of conservation biology. Conservation biology 14(1): 1-4.
Wright, S.J., Dirzo, R., & Alvarez-Buylla, E. 1995. Why are there so many plant species in Tropical Rain Forests? Box 4.5-1. En: Biodiversity and Ecosystem