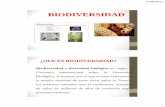Selva Lacandona Siglo XXI, Estrategia Conjunta para la Conservación de la Biodiversidad.
Conservación de Biodiversidad Indígena
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Conservación de Biodiversidad Indígena
Samuel
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y CULTURAS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENA DE LA REGIÓN UCAYALI EN EL PERÚ
POR SAMUEL CAUPER PINEDO*
RECOVER–OBI & FECONAU
PUCALLPA – PERU
2014
2
EN NOMBRE DE TODAS LAS VIDAS:
LA BIODIVERSIDAD INDIGENA
Referencia:
Voy a escribir en nombre de los seres de la fecundidad, de la abundancia, de la
medicina, de los dioses que mantienen la vida de la selva; de los ríos y lagunas que
abandonan su mundo y no están más; de los árboles y las plantas que desaparecen y
no vuelven a florecer.
Somos seres humanos, somos parte de todo esto que llamamos nuestra madre tierra,
que se debilita y puede morir con nosotros. Venimos de parte de la vida a terminar con
esta guerra de siglos que pretende acabar con la naturaleza.
PROLOGO
La biodiversidad está entretejida en la vida milenaria de las culturas indígenas. El
equilibrio de la existencia de las culturas originarias depende de la biodiversidad y del
equilibrio de nuestro ecosistema. Es urgente la participación sistemática y formal de
los pueblos indígenas en la revisión del contenido e implementación del Convenio
sobre la Biodiversidad “CDB”, sobre todo por ser un instrumento jurídico independiente
donde se establecen normas que rápidamente se pueden convertir en leyes nacionales
y en precedentes con consecuencias para las negociaciones a nivel internacional.
1. UNA VISIÓN DEL FUTURO
En última instancia, el público debe pagar el costo de la conservación de la
biodiversidad. En la actualidad, sin embargo, muchos de los beneficiarios de dicha
conservación pagan muy poco por los beneficios que les brinda. Éste es un problema
importante para la mayoría de los operadores forestales. Si bien sus planes de manejo
forestal pueden incluir superficialmente la biodiversidad, prácticamente no existen
3
incentivos para poner en práctica las medidas necesarias o asegurar que los
subcontratistas, que reciben un pago por la unidad de madera producida, lo hagan.
Los organismos gubernamentales reguladores en general no disponen de suficientes
recursos o la capacidad técnica necesaria para controlar el cumplimiento de
obligaciones en relación con la biodiversidad.
Existen también otros motivos por los cuales los valores de la biodiversidad no se
mantienen adecuadamente en los bosques tropicales de producción. Los responsables
del manejo forestal rara vez cuentan con la capacitación necesaria para manejar la
biodiversidad. En algunas regiones, el número de forestales en el terreno y sus
conocimientos técnicos han disminuido; en particular, escasean los forestales con los
conocimientos taxonómicos necesarios para la medición y seguimiento de la
biodiversidad. En consecuencia, los organismos y empresas de manejo forestal tienen
dificultad para contratar el personal necesario para poner en práctica medidas
orientadas a la conservación de la biodiversidad.
Los incentivos y estructuras compensatorias para premiar los conocimientos
taxonómicos y ecológicos no son suficientes para fomentar su desarrollo. Algunos
organismos y empresas forestales han contratado especialistas en biodiversidad de
museos y herbarios, pero la disponibilidad de este tipo de expertos es limitada y no
siempre se concentran en los aspectos prácticos del manejo forestal o la ecología
aplicada.
El escepticismo existente con respecto al valor de la conservación de la biodiversidad
en los bosques manejados también ha creado problemas. Pese a las abundantes
pruebas disponibles, algunas ONG conservacionistas siguen sin creer que la
explotación forestal puede producir beneficios para la biodiversidad y consideran que
los costos adicionales en que se debe incurrir para conseguir su conservación y
utilización sostenible hacen que el manejo de los bosques naturales sea poco rentable.
Sin duda, las empresas extractoras tienen fuertes incentivos para continuar
sobreexplotando el bosque a fin de mantener el funcionamiento de sus aserraderos y
plantas industriales. a medida que se agotan los suministros de madera, aumentan los
costos del combustible y los suministros de madera de regiones templadas y boreales
4
se tornan más competitivos en función de los costos, se hace cada vez más difícil
obtener ganancias de la madera tropical.
Así pues, va disminuyendo el interés de invertir en el manejo forestal a largo plazo para
favorecer la biodiversidad o incluso para mantener la producción futura de madera. Si
bien se ha logrado cierto grado de éxito con la aplicación de técnicas de extracción de
impacto reducido, en general su adopción ha sido decepcionante. las posibilidades de
obtener una certificación han motivado a algunos operadores forestales a introducir
medidas para conservar la biodiversidad. Irónicamente, muchas de estas empresas
han sido específicamente criticadas por algunos grupos ambientalistas y los medios de
difusión, mientras que otras que continúan silenciosamente con las mismas actividades
de siempre se han librado de tales críticas.
2. La caza Para muchos pueblos indígenas que viven en los bosques tropicales o zonas adyacentes,
las especies de vertebrados de caza tienen una importancia crucial como fuentes de
proteína e ingresos. La caza excesiva en toda la región del trópico húmedo, sin embargo,
combinada con la pérdida de bosque, una mayor comercialización y el crecimiento
demográfico, está causando la extinción local de muchas especies. Los nuevos caminos,
que a menudo son construidos por empresas de extracción forestal o minera o en nombre
de ellas, ofrecen a los cazadores un mayor acceso a bosques que anteriormente se
consideraban remotos, contribuyendo así a la sobreexplotación de ciertas especies de
fauna silvestre. Como norma general, las comunidades rurales consumen más carne de
animales silvestres que las comunidades urbanas debido a su mayor disponibilidad y, en
muchos casos, por preferencia. Sin embargo, en teoría, con sustitutos aceptables y/o un
mayor nivel de ingresos, se podría reducir la caza insostenible. Lo más probable es que
para obtener soluciones efectivas se necesiten enfoques multidisciplinarios y la
colaboración en todos los niveles, con la participación de las comunidades locales,
gobiernos, científicos y empresas.
El sector privado podría desempeñar un papel importante en la conservación de la fauna
silvestre, especialmente ofreciendo recursos financieros y técnicos en áreas con limitada
presencia gubernamental. En una extensa concesión forestal del Congo, por ejemplo, un
programa de educación ayudó al personal de una empresa maderera a establecer zonas
5
libres de caza, limitar el transporte de fauna silvestre, y ofrecer a los trabajadores y sus
familias otras fuentes alternativas de proteínas. En zonas de propiedad privada de la selva
amazónica brasileña, a través de alianzas entre las empresas madereras y unas ONG
conservacionistas, se establecieron programas para el control de la fauna silvestre.
3. Capacitación intercultural
No es realista esperar que una empresa comercial haga grandes inversiones en el
desarrollo de capacidades para la conservación de la biodiversidad cuando su valor
beneficia al público en general y no a la empresa misma. Por lo tanto, los organismos
forestales del sector público deben desarrollar servicios especializados para evaluar,
controlar y mantener bases de datos sobre biodiversidad, o de lo contrario formar alianzas
con instituciones especializadas y contratarlas para facilitar los servicios de expertos
requeridos.
La reducción de la educación taxonómica a nivel universitario que ha tenido lugar en todo
el mundo debe revertirse. Los institutos de capacitación forestal deben modificar sus
programas de estudio para incorporar adecuadamente los aspectos relativos a la
biodiversidad. A través de alianzas con instituciones de investigación y universidades, es
posible crear un caudal crítico de conocimientos sobre la biodiversidad al punto en que se
comience a influir en la ordenación y planificación forestal y en el manejo práctico en el
terreno.
4. Saberes indígenas
Los Shipibos y los Ashánincas le rinden culto a la ley de causa y efecto, es decir,
consideran que toda acción que realicen genera o produce una consecuencia, de
allí que estén en constante estado de alerta y se relacionan con el medio natural
desde una perspectiva de respeto a fin de no causar consecuencias indeseables
que inevitablemente recaerían sobre ellos, a fin de llevarse en armonía con el
ambiente y otros seres vivos. En este sentido, los Shipibos denominados “gente
de agua”, con una población que asciende a unos 100.000 individuos en la Región
Ucayali, caracterizados por ser agricultores de subsistencia , pescadores,
cazadores y recolectores.
6
Los Shipibos otorgan a la naturaleza un sitial importante dentro de sus creencias y
tradiciones, en especial al agua y el bosque, como señala Vaquero (2000, p.51); el
vital líquido “originará, mediatizará y acompañará a las manifestaciones culturales
del grupo; concurrirá, omnipresente, en la existencia total de los Shipibos ”,
edifican sus casas y obtienen sus alimentos, de los bosques la aprovechan al
máximo extrayendo alimentos, medicinas y maderas que sirven de sustento
familiar y comunal, además de maderas, tablas para pisos y plataformas; del
racimo de plátano consiguen frutos, bebidas, mermeladas y de la madera leña y
por último del cogollo de palmera “shebon” sacan las verduras y fibras con las que
realizan asientos “pishin”, maletas, calzados y sogas (Wilbert y Ayala, 2009).
Así mismo, en esta cultura se practican danzas o bailes de agradecimiento por las
cosechas: El “Maxa” es una danza destinada a agradecer a los Apus “Jefes
superior” por la comida proporcionada a lo largo del año, se relaciona lo espiritual
con lo ambiental, las almas son inmortales y existen diversos espíritus “Cayabo”
que se introducen en el ser humano, siendo el shamán el intermediario entre ellos,
para realizar este baile es necesario la presencia de tres shamanes uno sacude
una maraca emplumada, otro la maraca sin plumas y el último toca una Quena
hecha de la palmera “Cañabrava” ellos presiden el baile circular y marcan el paso
seguido por los demás. (Velásquez, 2004).
En definitiva, los Shipibos están íntimamente relacionados con el hábitat donde
viven, conformados mayoritariamente por ecosistemas acuáticos y hábitat,
además los componentes de la naturaleza como el agua, luna, sol, río y tierra
hacen posible su subsistencia. Así mismo, como la gran mayoría de los pueblos
indígenas tienen una cosmovisión muy marcada con estos componente, para ellos
la luna es un rabopelado de un solo ojo prendido de las nubes por la cola y la
llaman “Rabeberoya” con dos ojos, que de día duerme y de noche se mantiene
alerta con un ojo abierto vigilando su alrededor ,los shipibos cuentan que la Luna
abre mucho el ojo, la noche será clara y otras veces sólo lo abre a medias, por eso
hay noches con luna o sin ellas. (Wilbert y Ayala, 2001; Vaquero, 2000).
7
En cambio para el pueblo Asháninca “gente caminante” ubicados en la zona
fronteriza y áreas vecinas de Brasil del Estado de Acre, la naturaleza en sí, es
inspiración de leyendas y narraciones orales, las cuales son la forma principal de
transmitir su tradición según Perera (2008, p.659) de acuerdo con el estudio
realizado por Thomas en 1983 el cual considera que para los Ashánincas: “todos
los animales y plantas tienen alma, pero las piedras carecen de ella y son sitios de
habitación para los espíritus malos”. Con base en lo anterior, este grupo ha
sufrido diversas intervenciones en sus creencias, básicamente los Ashánincas no
cree en un ser supremo único y creador de todas las cosas, más bien su vida está
marcada por la existencia casi mítica de ciertos seres que manejan diversos
estados de la conciencia y los sitios, como especie de demonios o Dioses con
poderes específicos sobre una situación o lugar determinado.
Por lo que, Madden (2009, p.83) considera que “La sociedad Ashánincas o
Asháninca “ es la sumatoria de la transmisión de la cultura de la familia
etnolingüística Arawac de generación en generación a lo largo de los siglos … Sus
valores y costumbres … representan una forma de vivir en armonía con la
naturaleza”; es por ello, que a pesar de la intervención de otras culturas y la
adopción de costumbres distintas a las originarias, se hace necesario la
preservación y divulgación de sus tradiciones y saberes, para la preservación de
los mismos, como un acervo cultural que caracteriza a la gran mayoría de los
indígenas en el Ucayali.
Los Ashánincas además de sus tradiciones ancestrales, pero debido a la
explotación maderera y la afluencia de exploración petrolera, maderera y
colonización en la zona fronteriza, este pueblo indígena ha variado algunas de sus
actividades entre ellas la dedicación de la caza, maderera y agricultura de
subsistencia. (Thomas, 1983;). Debe existir un equilibrio en la sociedad,
considerando que se han reconocido los derechos reclamados por los indígenas
en la Constitución Política del Perú.
8
Sin embargo, es necesario que el resto de los peruano respeten y consideren el
carácter multiétnico y pluricultural existente (Rivero y Velandia, 2010; Sánchez y
Hernández, 2004).
Resulta comprensible que para estos pueblos sea tan importante la conservación
de sus espacios naturales tanto como la protección de sus idiomas y sus
tradiciones ancestrales, como lo apuntan Sánchez y Hernández (ob. cit., p. 3) “no
se puede hablar de preservación de los pueblos indígenas y sus culturas, sin
preservar al mismo tiempo sus territorios ancestrales”. De acuerdo con los
precitados autores, la relación de los pueblos indígenas con su hábitat es de suma
importancia ya que ellos son conocedores y partícipes de la dinámica de
dependencia recíproca. Además, a través de sus prácticas se mantiene el
equilibrio ecológico porque están conscientes de que al producirse una alteración
afectaría sus vidas y su cultura.
Aunque sigue aumentando la intervención de otras culturas en estos pueblos, en
el caso de los Lamistos e indígenas andinos que diferencia las prácticas de
actividades agrícolas verso las comunidades indígenas, tales como la producción
de plátanos, maíz, hoja de coca, papaya, ganadería, pesquería, siendo
considerados para las comunidades poco armoniosos y amigable dichas prácticas
foráneas por la dimensidad de impactos ambiental contra el sistema ecológico de
la selva baja, la mayoría de las comunidades indígena se encuentran ubicados en
las cuencas de los ríos tamaya e Imiria, Ucayali.
Para los Shipibos la naturaleza es sagrada y el destino del hombre está
inevitablemente conectado al destino de su ambiente, tienen un líder Shamán, a
quien se le atribuyen poderes curativos y de comunicación con el mundo espiritual
y así como otros pueblos, también transmiten a través de narraciones sus mitos
sobre la creación de sus pueblos, considerando que existe una transformación o
descendencia entre los animales y las personas; para ellos al inicio de los tiempos
los animales eran humanos, siendo la personificación de potencias invisibles y al
9
pasar de los años han demostrado vivir en armonía con su ambiente, respetando
todo lo que está a su alrededor.
Así mismo en la cotidianidad de los Shipibos, relacionan todos los elementos con
su entorno natural, de allí que su organización tradicional e histórico es llamado
Anitsinkiti o Anixeati, denominado “La gran convocatoria de la organización
tradicional de los Shipibos”, donde se realizaban las grandes reuniones y fiestas
tradicionales con danzas típicas y ritos ancestrales, señala Vaninni (2008, p.235)
que no es simplemente el lugar donde residen sino “un círculo mágico entre el
hombre y la naturaleza, refleja también la organización social, el orden cósmico y
expresa una visión simbólica del tiempo y el espacio”. Para los consideran a la
luna el más importante, ya que la observación de sus fases de luna les indica
cuándo sembrar o cortar los troncos para sus casas, siendo este más importante
que otros astros (Fuentes, 1980).
En definitiva el hogar de los Shipibos es sagrado para ellos, ya que consideran
que la selva merece respeto, al igual que la vida, los hombres y los animales, a
pesar de que deben cazar para subsistir, nunca cazan más de lo que pueden
consumir, por lo que existe una gran diferencia con el mundo occidental en la
finalidad de cazar, ya que no lo hacen para destruir o alardear de lo que son
capaces de lograr. (Perera 2000; Vaninni 2008).
5. Patrimonio cultural y plantas medicinales
Las comunidades indígenas es un patrimonio cultural intangible de gran
importancia; considerado como la cultura viva, asentado en las cuencas del
Ucayali, tamaya e Imiria desde mucho antes de la intervención de los foráneos y
con una tradición de saberes etnobotánicas y de medicina tradicional sustentada
en los conocimientos del shamanismo, según Ramírez (2008, p. s/n).
10
El manejo y uso de plantas medicinales con fines terapéuticos tiene una larga
tradición entre los shipibos. Ello se expresa en que la utilización de estas plantas
se lleva a cabo de diversas formas, entre las que se pueden mencionar: aplicación
directa, jugo o zumo, baños, polvo, fricciones, cataplasmas, pasta, vapor inhalado,
lavados, cenizas, masticación, rayada, inhalación, humo y azote.
No obstante, el deterioro del ambiente en parte de los territorios indígenas en la
región donde habitan, plantea graves problemas no sólo a ellos, ya que amenaza
los recursos, estilos de vida y la preservación de las culturas tradicionales, sino
que también afecta el desarrollo de su cultural, debido a la implicación geopolítica
y antropológica de esta región fronteriza con Brasil; por tanto, son necesarias
medidas concretas para combatir ese deterioro.
De allí la importancia de conservar y respetar los saberes, destrezas y prácticas
ancestrales que constituyen una necesidad perentoria en la interrelación entre los
pueblos, el ambiente y el resto de la sociedad, lo que permitiría el mantenimiento
de la vida en estos lugares, ya que por años se ha demostrado que la educación
en materia ambiental se ha enmarcado dentro de una visión antropocéntrica, es
decir, considerando al ser humano separado de la naturaleza, colocándolo como
dueño o especie superior con derecho de apropiarse, controlar y explotar el
ambiente, visión contraria a la de los pueblos indígenas que consideran que todos
somos parte de la naturaleza, como un elemento más y dándole la utilidad al
ambiente que permita la supervivencia de ella minimizando los daños que pueda
sufrir el planeta tierra. Los Shipibos han padecido la intervención de la cultura
occidental, entre ellos señala Colmenares (s/f, p. 12) para los pueblos Shipibos la
tenencia territorial y la producción de la tierra sirve de sustento de la
unidad familiar de cada comunidad es motivo de disputa en vista de que no
están de acuerdo con la demarcación territorial de Estado Peruano, a favor de las
concesiones del bosque, productores de palma aceitera, madereras y
colonizadores desplazados de otras regiones que ahora ocupan buena parte de
los terrenos de las comunidades afectando su cosmovisión, los shipibos
11
aprendieron los rudimentos de su cultura y la forma de relacionarse correctamente
y en armonía con la naturaleza. La tradición mítica reside en todos los miembros
colectivos, razón por la cual no hay una figura que se designe como especialistas
que destaca de los Shipibos que brinda importancia del conocimiento tradicional
del uso del suelo para sus cultivos y su potencial biogenético e hídrico.
Nos permite reflexionar sobre la vinculación de los elementos de la naturaleza
como los animales, plantas y el agua con su quehacer diario, esto forma parte de
sus creencias y tradiciones las cuales transmiten a sus sucesores mediante
narraciones orales mejor conocida como mitos o leyendas que contribuyen a la
formación de los niños y niñas de esas comunidades, las cuales son poco
conocidas y valoradas por los propios peruanos.
En definitiva, históricamente, los pueblos indígenas desempeñan un papel
relevante en la conservación de los bosques, la diversidad biológica y el
mantenimiento de los ecosistemas, porque a pesar de que tienen prácticas como
la agricultura, la pesca, la cestería, la caza, entre otros, son realizadas sólo para
su subsistencia y con un respeto profundo de su entorno. Además, para ellos es
vital la tenencia de la tierra y un ambiente sano como condiciones fundamentales
para la reproducción social y cultural de los pueblos por el vínculo sagrado que
tienen con la tierra, el ambiente y sus elementos a los cuales consideran sus
ancestros.
6. Conclusión
Los pueblos indígenas expresan día a día su voluntad de preservar sus
tradiciones y culturas que los distingue de otros grupos sociales y aspiran a
desarrollar nuevas pautas de convivencia social, reivindicando la ocupación de
las tierras ancestrales y el vínculo sagrado que las une, ya que para ellos la
relación con el ambiente y sus técnicas ancestrales son necesarias para la
supervivencia física y de su cultura.
12
Los indígenas poseen un íntimo conocimiento de su entorno biológico, son
expertos manipuladores de procesos y de relaciones ecológicas, además
tienden a adoptar prácticas de manejo de recursos sostenibles. Las estrategias
cotidianas que aplican indican que tienen un detallado conocimiento de su
ambiente, en el uso y manipulación de los recursos naturales para proveer
alimento a las poblaciones humanas, sin la destrucción de la biodiversidad,
práctica que ha sido mantenida a través de milenios El conocimiento de las
relaciones entre las poblaciones indígenas y el ecosistema, representa la base
para una preservación natural y cultural de la biodiversidad. Esto, evidencia la
corresponsabilidad del acontecer ambiental al reconocer la interconexión y
dependencia recíproca de todos los elementos que hacen posible la
sustentabilidad del desarrollo y la vida.
Por lo que se considera importante su divulgación, reflexión y valoración como
prácticas que se pueden realizar en el ámbito escolar en comunidades no
indígenas, que permita incentivar a los estudiantes a valorar desde la
comprensión, la situación de riesgo que viven los pueblos indígenas Peruanos,
por las amenazas contra su cultura. También concienciarlos en su
corresponsabilidad en la conservación ambiental a fin de producir un impacto
positivo, ya que muchas de estas poblaciones indígenas habitan en territorios
ancestrales llenos de mitos y prácticas productivas que les han permitido vivir
en armonía ambiental y son una evidencia viva en el presente de la identidad y
diversidad cultural que caracteriza el distrito de Masisea, la provincia, la región y
el país.
* Indígena Shipibo, Ing. Agrónomo, Experto en Biodiversidad Indígena, Coordinador de proyectos
Rainforest Ecoversity Center, ORDIM & OBI, contactos. Email: [email protected]