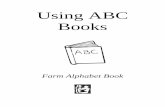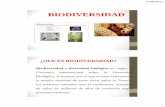OASIS. AGUA, BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO
Transcript of OASIS. AGUA, BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO
Editorial Atrio, S.L.
C./ Dr. Martín Lagos, 2 - 1.º C
18005 Granada
Tlf./Fax: 958 264 254
e-Mail: [email protected]
ISBN: 978-84-15275-01-5
Depósito Legal: Gr.-1.813/2011
Imprime: Gráficas La Madraza
Sumario
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Oasis, Agua, Biodiversidad y PatrimonioAna Molina Aguado (Gestión Cultural UGR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
La Identidad OasianaM. Micheline Cariño Olvera (UABCS, Mexico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica del paisaje en Baja California, MexicoAntonio Ortega Santos y Ana Isabel Molina Aguado (UGR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Oasis y Misiones en Baja CaliforniaAna Ruiz Gutiérrez / Miguel Ángel Sorroche Cuerva (UGR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
El Desierto de Tabernas un Subdesierto Cálido europeo con grandes potencialidades tu-rísticasJuan Carlos Maroto Martos, José Manuel Maroto Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Los Paisajes Culturales como propuesta de conservación y desarrollo en el Desierto Cen-tral de Baja California, MéxicoPatricia Aceves-Calderón, Hugo Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Catálogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Agradecimientos 9
Este es un proyecto que nace del esfuerzo de un grupo de investigadores y del cariño y afecto deprofesionales e instituciones que han creído en él desde el principio.
A nivel institucional queremos agradecer el apoyo financiero al Vicerrectorado de Garantía para laCalidad de la Universidad de Granada, al CICODE de la misma institución y, de forma especial, a laFundación Euroarabe de Altos Estudios por acoger y sostener el proyecto.
De igual manera, un grupo de compañer@s y amig@as han colaborado, de forma desinteresada, enesta propuesta de difusión sobre el Patrimonio de los Oasis. A Elizabeth Moreno, Alejandro Rivas, Mi-guel Ángel Sorroche Cuerva, Javier Ruipérez Canales, Carmen Zavala Pérez, Ana Fernández Garrido,M.ª Victoria Rueda Palomar y Patricia Guerrero Carmona.
Agradecimientos
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio 11
Oasis, Agua, Biodiversidad y PatrimonioAna Molina Aguado
Los oasis son paisajes culturales que dominan el 30% del cinturón de las tierrasáridas que unen África, Asia, América y la Península Ibérica. En ellas viven 150 mi-llones de personas, en zonas donde el paisaje ha obligado a sus habitantes a desarro-llar una organización social alrededor de una óptima gestión de los recursos hídricos.
En concreto, en el sur de la Península de Baja California, estas zonas no llegan acubrir el 1% del total de la superficie y aún así son contenedoras de gran cantidadde diversidad biológica que les convierte en imagen representativa del paisaje am-biental y cultural sudcaliforniano.
La escasez de agua y el aislamiento en el caso concreto de la Península de BajaCalifornia, han conseguido despertar en las sociedades que los habitan el ingenio queles permitió obtener un uso sustentable de los recursos desde los primeros pobladores,pasando por la colonización de los jesuitas, o la cultura ranchera que ha evolucionadohasta los actuales sudcalifornianos. Estas circunstancias han permitido que se nos hayalegado un rico patrimonio cultural cada vez más amenazado por causas naturales dedeterioro y por la evolución de la vida social y económica que las agrava 1.
Por todo ello, los oasis son un óptimo ejemplo para indagar y desarrollar líneasestratégicas de desarrollo sostenible y cooperación internacional entre países diversos
1 Cariño, M. (2008). Del saqueo a la conservación. Historia Ambiental Contemporánea de Baja California Sur (1940-2003). UABCS, SEMARNAT, INE, CONACYT.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio12
que comparten una cultura común basada en la gestión de un bien tan escaso comoimprescindible: el agua. Cuando pensamos en un oasis, lo primero que se nos vienea la mente es una zona aislada dentro de un desierto en la que hay vegetación debi-do a la existencia de corrientes subterráneas de agua que en esta zona salen a la su-perficie 2. Pero oasis también tiene la acepción de «refugio» y es este aspecto en elque queremos centrar el objeto de la exposición «Oasis: Agua, Biodiversidad y Patri-monio»
El pasado 2010 fue proclamado por La Asamblea General de las Naciones Uni-das, Año Internacional de la Biodiversidad, con el fin de atraer la atención interna-cional hacia el problema de la progresiva pérdida de la biodiversidad. Entre algunosde los objetivos que se marcaron para este pasado año encontramos apartados tanrelevantes como el referido a la mejora de la conciencia pública sobre la importanciade la salvaguarda de la diversidad biológica así como la promoción de solucionesinnovadoras para reducir las amenazas a esta biodiversidad.
Dentro de este marco, hemos querido entender esta exposición como una herra-mienta para la puesta en valor de los oasis, entendiéndolos como un verdadero refu-gio natural, cultural y patrimonial; el cual no sólo debemos proteger sino que tene-mos la obligación de promover su desarrollo para hacerlos sostenibles y que de estemodo sirvan como estrategia de freno a la desertificación global.
La mejor forma de conservar el patrimonio cultural de un pueblo es que dichopueblo lo conozca y con esta exposición queremos acercar al visitante una pequeñamuestra de la diversidad de oasis que existen con sus características propias dondeencontramos oasis urbanos, costeros, diferentes aprovechamientos agrícolas, ganade-ros, así como la flora, en una palabra: la biodiversidad oasiana 3.
Como ya hemos comentado anteriormente, el 2010 fue proclamado por las Na-ciones Unidas Año Internacional de la Biodiversidad. En el año 2002, los líderes mun-diales acordaron reducir considerablemente el ritmo de pérdida de diversidad bioló-gica para el 2010. Esta meta no se alcanzará, con lo que en palabras del Secretario
2 Arriaga, L. y Rodríguez Estrella, R. (1997, ed.) Los Oasis de la Península de la Península de Baja California.. SIMAC/CIBNOR
3 Crosby, H. (2010) Los Ultimos Californios. Colección Bicentenario, Instituto Sudcaliforniano de Cultura.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio 13
General de las Naciones Unidas se necesita una nueva visión y nuevas iniciativas, ha-ciendo a su vez una llamada a todo el planeta para formar una alianza mundial paraproteger la vida en la Tierra.
Con esta exposición queremos dar continuidad a los trabajos ya iniciados con elAño Internacional de la Biodiversidad, comenzado por el germen de cualquier granempresa que es por medio del conocimiento.
La historia de la Península ha venido marcada por la existencia de estosecosistemas áridos, pero a su vez llenos de vida; se tiene constancia de establecimientoshumanos en estas zonas desde hace al menos diez mil años y esto no hubiera sidoposible sin la existencia de los oasis; desde los primeros pobladores, pasando por lacolonización de los jesuitas hasta llegar al desarrollo de ranchos y pueblos que hoyen día define la vida oasiana.
Su aridez y aislamiento determinado por la Península han sido cuna de una es-trecha relación y ligazón entre diversas culturas y las relaciones que de ellas se deri-varon. El territorio que comprenden los oasis de Baja California Sur es un territoriofrágil que ha sufrido un gran impacto derivado de su gran aumento poblacional oca-sionando severas consecuencias 4.
El original modelo de apropiación territorial en los oasis se verá reflejado en eldía a día de sus habitantes, algo que hemos querido mostrar con esta exposición dondeel manejo del agua, cultivos y tradiciones, se circunscriben en torno al aguaje. Éstey los humedales que lo limitan centran la vida oasiana dando lugar al origen de laidentidad regional.
Esta muestra nos acercará al mundo oasiano, a su diversidad, a su potencial, ha-ciendo de ellos espacios vivos, que además aporten vida. Son espacios con una tradi-ción cultural e histórica que no debe pasarnos desapercibida y esperamos que conesta pequeña muestra el visitante se inicie en un mundo que es a la vez complejo,diverso y apasionante.
4 Cariño, M. (et al, ed, 2007) Sudcalifornia. De sus Orígenes a nuestros días. Instituto Sudcaliforniano de Cultura/Gobierno del Estado de Baja California Sur/UABCS/SIMAC/CONACYT.
La identidad oasiana 15
La identidad oasisana 1
M. Micheline Cariño OlveraUABCS, Mexico
1. INTRODUCCIÓN
En un esfuerzo por entender con mayor claridad la realidad sudcaliforniana de-bemos dirigir nuestra mirada hacia la interacción entre el hombre y la naturaleza ysus consecuencias en la construcción de una cultura sui géneris. La particularidaddel dueto aislamiento y aridez, sin lugar a dudas ha marcado profundamente todoslos procesos históricos de la actual Baja California Sur. Esta característica geográficaha incidido en los límites para los asentamientos humanos y sobre el desarrollosocioeconómico desde el periodo indígena hasta fechas muy recientes. De maneraespecífica, esa implacable pareja ha dado lugar a las fronteras geográfico-culturalescon las que las diferentes sociedades sudcalifornianas han tenido que convivir. La ca-pacidad de reconocimiento y adaptación a estas fronteras son el indicador de las ca-pacidades que dichas sociedades tuvieron para manejar el medio geográfico a travésde una serie de estrategias.
La vertiginosa velocidad de la historia contemporánea es la razón de la amnesiaque nos hace perder de vista la importancia que en la historia de las civilizacioneshan tenido las fronteras geográfico-culturales. La lucha que los hombres y mujereslibraron durante milenios contra los peligros reales e imaginarios que pululaban en
1 Versión Revisada del artículo de la misma autora «La oasisidad: núcleo de la cultura sudcaliforniana», Gaceta Ecológica,INE-SEMARNAT, núm. 60, México 2001, págs. 57-69.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio16
los bosques, las selvas, los océanos y los desiertos determinó en buena medida la his-toria de la humanidad entera. Pero resulta más interesante reconocer la importanciaque esas fronteras conservan, ya que sin su adecuada identificación y comprensióncarecemos de herramientas fundamentales para construir el conocimiento históricoque hoy nos ocupa y preocupa.
Este trabajo, basado en el enfoque ecohistórico que no pierde de vista la pers-pectiva de la historia global, tiene como objeto exponer las implicaciones que el re-conocimiento de las fronteras geográfico-culturales tienen para una comprensión pro-funda de la dinámica socioambiental que ha caracterizado a la historia sudcaliforniana,explicando los criterios que llevaron a definir la conformación de esas fronteras para,posteriormente, apuntar algunos elementos que podrían contribuir al estudio de laidentidad sudpeninsular.
2. REFERENCIAS TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO DE LAS FRONTERAS GEOGRÁFICO-CUL-TURALES SUDCALIFORNIANAS
Una realidad bien conocida por quienes habitan Baja California Sur es que seencuentran más lejos de la frontera norte que los pobladores del Distrito Federal.Sin embargo, este hecho sorprende a una infinidad de compatriotas desconocedoresde la geografía de nuestro país. Menos comprensible resulta por qué en algunos as-pectos se nos reconoce como habitantes fronterizos. Para dar una breve respuesta aesta incógnita haremos alusión a la calidad de zona libre en la que desde mediadosdel siglo pasado quedó incluida esa singular porción de tierra.
No obstante, más allá de las consecuencias de cierta política económica y de ladistancia que nos separa de la línea, podríamos considerar que Baja California Sur esefectivamente una frontera dentro de México. No una de esas que divide a un paísde otro, pero sí de las que separan un espacio y una cultura de otra. Ya FernandoJordán 2 (1989) lo invocaba con el atinado título de su libro El otro México. To-
2 Jordan, Fernando, 1989. El otro México. Biografía de Baja California. Patronato del Estudiante Sudcaliforniano A.C.,Gobierno del Estado de Baja California Sur, México
La identidad oasiana 17
mando prestada esta definición para explicar las características fronterizassudcalifornianas, nos vemos obligados a explicar dos términos envolventes de una com-pleja realidad geohistórica. Por qué otro y por qué México.
Empecemos por el segundo. México no sólo porque la Peninsula —a pesar delos avatares que en el siglo XIX amenazaron en numerosas ocasiones la soberanía mexi-cana sobre la Baja California—, forme parte del territorio nacional. También, en efecto,por los cuantiosos y complejos procesos que conforman la mentalidad colectivasudcaliforniana y que han hecho que sus habitantes se sientan y se piensen tan mexi-canos como los compatriotas que viven en el centro de nuestra patria. El arrojo conel que los sudcalifornianos combatieron al ejército invasor en la guerra de 1847, lapermanencia de la mayoría de los habitantes que rechazaron la oferta de la ciudada-nía norteamericana al ser derrocado el invasor, y la virulencia que confrontó a parti-darios de reformistas contra conservadores 3, son sólo algunos de los ejemplos docu-mentados que expresan algunas de las muchas ocasiones en las que los sudcalifornianoshan afirmado su mexicanidad. Los sudcalifornianos, pese a la distancia y a la dificul-tad de las comunicaciones que los separaban de los acontecimientos en los que se havisto envuelta nuestra patria, han participado siempre en las discusiones nacionales.Más tarde que temprano juraron la Independencia y la escasa población se dividióen partidos durante los conflictos que sangraron al país en el siglo XIX. Al momentode la Revolución Mexicana, Sudcalifornia también fue escenario de cruentas luchas 4.Pero ¿Acaso los acordes del jarabe tapatío, los sopes y el águila parada en el nopalsuscitan alguna emoción en las fibras sudcalifornianas, como lo haría casi cualquiermexicano continental?
No. La expresión de la mexicanidad de los sudcalifornianos pasa por registrosdistintos a los de sus conciudadanos, situación que nos permite acercarnos al segun-do asunto antes mencionado, el de la frontera.
3 Cariño, Micheline, 1998. Les mines marines du golfe de Californie. Histoire de La Paz à la lumière des perles. Tesisde Doctorado, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, págs. 550-55.
4 Ibídem, 805-810
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio18
Baja California es otro México. En abstracto podríamos decir que sus habitantestienen una identidad ajena —y no sólo distinta— a la de la mayoría de los hom-bres, mujeres y niños con los que comparten su nacionalidad. Pero en concreto,
¿Qué queremos decir con esta frase académica?, ¿Cómo explicarla teóricamente?,¿Cómo plasmarla en términos tangibles?
Las respuestas a estas interrogantes implican un considerable reto que no podríaenfrentar en el breve espacio de este artículo. Por lo tanto, haremos hincapié en lasrespuestas a la primera interrogante y, en la segunda parte del trabajo, se esbozaránalgunos caminos que permitirían responder a la segunda. Para analizar teóricamentela otredad que implica el ser sudcaliforniano he considerado pertinentes los plantea-mientos de tres historiadores franceses: Fernand Braudel (1979), Michel Vovelle(1985) y Pierre Vilar (1997). Los tres se distinguen por tener una obra en la quesustentan análisis teóricos —innovadores pero inspirados en el marxismo—, sobreinvestigaciones concretas. Estas características no son comunes y a mi juicio apunta-lan la validez de sus tesis, lo que justifica la elección. Puesto que en este trabajo seemplean varios de sus conceptos teóricos, para evitar malentendidos se considera obli-gado dar, al menos, una explicación sintética de estos. Las características geográficasy la forma en la que los hombres se han adaptado a ellas para asegurar la produccióny reproducción social son los elementos tangibles con los que Fernand Braudel cons-tituye su concepto de civilización material. Se trata de la esfera básica en la que seregistran las más elementales actividades del hombre, la «infra economía, esta otramitad informal de la actividad económica, la de la autosuficiencia, del truque de pro-ductos y de servicios en un radio muy pequeño.» 5. En esta esfera se registran la vidacotidiana, las actividades productivas en pequeña escala, las formas de la alimenta-ción, la habitación y el vestir, las técnicas más rudimentarias, los medios más senci-llos de intercambio y los patrones de apropiación territorial. Esta esfera de desarro-llo básico de la sociedad es también aquella en la que se encuentra la herencia de lastradiciones y la construcción de la cultura.
5 Braudel, Fernand, 1979. Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVè-XVIIIè siècle, Vol I: Les structures duquotidien. Armand Colin, París, pág. 8.
La identidad oasiana 19
De tal manera, el modelo braudeliano de civilización material, nos remite a larelación dialéctica que entre una sociedad y su medio geográfico da por resultadooriginales estrategias civilizatorias. Este enfoque parece especialmente útil cuando nosocupamos de procesos para los que contamos con escasas fuentes documentales, puestoque nos permite emplear el espacio como un actor histórico e identificar en la actua-lidad actividades productivas y rasgos culturales cuyo registro temporal es de largaduración. Braudel en sus escritos profundizó en el análisis de los elementos tangi-bles de las estrategias civilizatorias, tanto en aquellos del ámbito de la economía, comoen el de los aspectos culturales directamente observables. El corto tiempo de su lar-ga vida no le permitió más que esbozar en su libro La identidad de Francia 6, loselementos menos tangibles, los pertenecientes al registro de la mentalidad colectiva.Michel Vovelle, partiendo de las bases sólidas dejadas por sus antecesores, es uno delos raros especialistas que han analizado metodológica y teóricamente los fenómenosque engloba ese término. Para él no se trata de un terreno movedizo, ni de una his-toria ambigua. Define la historia de las mentalidades como el «estudio de las medi-taciones y de la relación dialéctica entre las condiciones objetivas de la vida de loshombres y la manera en que la cuentan y aún en que la viven» 7. Esta especialidadde la historia permite adentrarse en los tiempos más recónditos, aquellos en los quelas sociedades hunden sus raíces, y que con base en la inercia que les confiere el serprocesos de larga duración permiten «descubrir, en esos recuerdos que resisten, eltesoro de una identidad preservada, las estructuras intangibles y arraigadas, la expre-sión más auténtica de los temperamentos colectivos; en una palabra, lo más valiosoque tienen» 8. «Las mentalidades remiten de manera privilegiada al recuerdo, a lamemoria, a las formas de resistencia…» 9.
En este rubro se debe considerar en una primera instancia la cultura y sus di-versas manifestaciones, pero también las actitudes, los comportamientos y las repre-
6 Braudel, Fernand, 1990. L’ identité de la France. Champs Flammarion, París, 3 vols.7 Vovelle, Michel, 1985. Ideologías y mentalidades, Ariel, Barcelona, págs. 19.8 Ibidem, págs. 16.9 Ibidem, págs. 15.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio20
sentaciones colectivas inconscientes. La identidad es uno de los componentes que for-man la mentalidad colectiva.
En un afán de síntesis, y haciendo referencia a los estudios que Pierre Vilar hahecho al respecto, podríamos decir que la identidad es la expresión inconsciente dela pertenencia a una sociedad. Este sentimiento, esta forma de pensar, nos remite alos asideros que en la conciencia colectiva permiten a un individuo reconocerse comoparte de un grupo y, en un razonamiento complementario, que le permiten distin-guir aquellos que no forman parte de éste. Pero la identidad es también un fenóme-no histórico, no sólo por la herencia multisecular de tradiciones, actividades, actitu-des y comportamientos, sino porque es producto de una época.
La identidad se conforma a través de una recreación actualizada de la concienciahistórica. De esta manera, es un fenómeno que confirma la definición que HenriMarrou da del conocimiento histórico, a saber: un diálogo constante entre pasado ypresente 10. Para no correr el riesgo de perderse en discusiones teóricas, parece ya ha-ber dejado en claro el significado de los conceptos que se utilizarán al explicar laformación de las fronteras geográfico-culturales sudcalifornianas. Retomaremos aho-ra, bajo el enfoque ecohistórico, el análisis de la otredad que lleva implícito el reco-nocimiento de esas fronteras. Como se ha dicho hasta el cansancio, Sudcalifornia esárida y aislada. Del macizo no sólo nos separa un mar de difícil navegación, sino dosdesiertos cuya travesía sigue siendo larga y ardua. El tráfico aéreo que desde hacepocos años hace creer en la posibilidad de una vía de comunicación menos proble-mática sigue siendo restringida, por su costo, frecuencia y orientación. La Península,más concretamente, el espacio sudpeninsular, sigue estando —con todas las propor-ciones guardadas— tan aislado del resto del mundo como siempre. Sudcalifornia,por su aislamiento geográfico impide aún un tránsito fluido de bienes y personasque la integre al resto de las tierras mexicanas. Hasta aquí sólo se han puntualizadolos elementos geográficos que justifican una característica harto evidente.
Esto no basta para explicar porqué Sudcalifornia es una frontera geográfico-cul-tural, situación que le confiere su carácter de otredad antes evocado. Para continuar
10 Marrou, Henri I. 1983, Del conocimiento histórico. Per Abbat, Buenos Aires
La identidad oasiana 21
nuestra discusión debemos considerar ahora —y de manera acumulativa— la otracaracterística dominante del medio geográfico de nuestra región objeto de estudio:la aridez. Esta se define por la escasez de precipitaciones y por altas temperaturas.Gran parte de nuestro país, y todo el noroeste del mismo, comparten esta caracterís-tica. La aridez ha impuesto límites al desarrollo de gran cantidad de actividades eco-nómicas, especialmente a la agricultura, y consecuentemente al aumento de la po-blación.
En Baja California, tal problemática es agravada por el aislamiento. Ambos com-ponentes magnifican los retos a los que los pobladores se han enfrentado a través deoriginales estrategias civilizatorias. En el libro Historia de las relaciones hombre-na-turaleza en Baja California Sur 11 se sintetiza la expresión de éstas en los modelos desimbiosis, aprovechamiento y saqueo. Para analizar el tema que ahora nos ocupa nosbasta constatar que existe un denominador común para esas estrategias: la existenciapermanente de agua o humedad. Sin la intervención del hombre, en las zonas áridasese fenómeno natural ocurre sólo en los oasis.
Frente al dueto implacable aislamiento-aridez las estrategias civilizatoriassudcalifornias se han estructurado en torno de los oasis. Hace algún tiempo un gru-po de científicos del CIBNOR ha hecho un estudio en el que se describen las prin-cipales características bióticas y abióticas de los oasis sudcalifornianos 12.
Como en él se explica, los oasis son en realidad un espacio de excepción en elmarco de una zona árida. En éstas zonas no es común que se encuentren ríos super-ficiales perenes debido a que la precipitación total anual es de escaso volumen, sedistribuye además en pocos eventos. Cuando ocurre una precipitación, la mayor partedel agua escurre por la superficie del terreno y se dirige al mar formando arroyosestacionales. Sólo una parte del volumen total se filtra hacia las capas subterráneasrecargando los mantos freáticos, principal fuente de agua en el desierto.
11 Cariño, M. 1996. Historia de las relaciones hombre/naturaleza en Baja California Sur 1500-1940. SEP-FOMES-UABCS, La Paz, México.
12 Arriaga, Laura y Ricardo Rodriguez Estrella (editores), 1997. Los oasis de la Península de Baja California. Centro deInvestigaciones Biológicas del Noroeste-SIMAC, La Paz, México.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio22
En algunos sitios y debido a la presencia de una capa rocosa impermeable loca-lizada a poca profundidad, el agua llega a alcanzar la superficie. La existencia de aguao humedad permanente brinda condiciones muy particulares para el establecimien-to de vegetación que en la región circundante no podría prosperar. La posibilidad detener agua fomenta también el desarrollo de actividades humanas tales como la agri-cultura y la ganadería. Pero éstas están limitadas al tamaño del manantial, sobre todosi no se cuenta con la infraestructura necesaria para la explotación de los mantos sub-terráneos 13.
Es necesario agregar que los oasis son también áreas de refugio para «importan-tes especies de afinidad neártica, estaciones de reabastecimiento para especiesmigratorias y lugares de atracción para prácticamente todas las especies, endémicas ono» 14. Por la belleza de su paisaje, ciertos oasis se han convertido en polos de atrac-ción turística.
De tal manera, los oasis sudcalifornianos han sido y siguen siendo islas de hu-medad que sustentan de manera excepcional la vida de hombres, plantas y animales.Aunque en una escala menor, por su carácter insular, en ellos se reproducen patronesculturales dominados por el fenómeno del aislamiento. Cada oasis sudcaliforniano esun espacio volcado sobre sí mismo. Todas las actividades que en ellos se llevan a cabogiran en torno del manantial, y dependen de su abundancia. Las relaciones que sehan establecido con los otros oasis y con el resto del mundo requieren traspasar esoslímites, atravesar la frontera geográfica así delimitada.
Las estrategias civilizatorias diseñadas por los habitantes de cada oasis han sidomarcadas por la omnipresente y omnipotente dependencia del preciado liquido. Através del tiempo, el forzado ensimismamiento al que el vasto territorio árido cir-cundante ha confinado a los habitantes de los oasis ha creando una cultura original.
13 Maya, Yolanda, Rocío Coria y Reymundo Dominguez, 1997.»Caracterización de los oasis» en Arriaga et al. (edito-res), 1997. Los oasis de la Península de Baja California. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste-SIMAC, La Paz,México
14 Lluch Belda, Daniel, 1983. «Prólogo» en Arriaga, Laura y Ricardo Rodriguez Estrella (editores), 1997. Los oasis de laPenínsula de Baja California. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste-SIMAC, La Paz, México.
La identidad oasiana 23
En ésta, la construcción de la identidad tiene como primera referencia ese pequeñoespacio vital. Al compartir características con otros espacios semejantes, la segundareferencia de pertenencia a un espacio mayor sería sin lugar a dudas al conjunto quepara asuntos de índole diversa, pero ajenos a la definición de la identidad cultural,los incluye y une; se trata evidentemente de la referencia a la sudcaliforniedad. Sóloen una tercera instancia, y en relación con fenómenos aún más generales, y por lotanto más vagos y escasos, se presentaría en la mentalidad de los habitantes de estosoasis su mexicanidad. Nos encontramos ante un juego de cajas chinas, en las que sibien la mayor comprende a las de menores dimensiones, todas ellas son diferentesentre sí. Cada una tiene sus reglas de existencia, sus particulares estrategias civilizatoriasy, por lo tanto, su propia identidad.
¿Cómo no hablar de otros Méxicos en este conjunto de ínsulas geográfico-cultu-rales que han existido en estrecha dependencia de un tesoro que por su escasez yrestringida localización delimita el espacio civilizatorio vital de cada núcleo de po-blación a la zona de influencia de su manantial?,
¿Quién más que los todosanteños en Todos Santos, los muleginos en Mulegé,los ignacianos en san Ignacio, etc. podrían reconocerse como distintos de aquellosconciudadanos que ni por asomo pueden imaginar lo que representa la fragilidad delecosistema de un oasis, así como las implicaciones del aislamiento de éste?
3. LA OASISIDAD: UN CRITERIO FUNDAMENTAL PARA COMPRENDER LA IDENTIDAD
SUDPENINSULAR
La identidad, como se comentó antes, es un fenómeno histórico, pero por lasrepercusiones políticas y sociales de su expresión contemporánea suscita un interésrenovado en esta época de incertidumbre.
La sociedad sudcaliforniana no es una excepción. Académicos, intelectuales, ar-tistas, políticos, etc., muestran cierta preocupación por entender y explicar ese fenó-meno harto complejo. Sin lugar a dudas es necesario recorrer varios caminos com-plementarios para adentrarse en el problema. Con base en las referencias teóricas es-bozadas y con todos los riesgos que comporta una reflexión preliminar, explicaremospor qué la idea de la oasisidad es una plataforma espacio-temporal que podría seraprovechada por los investigadores sociales, que en la dimensión del tiempo presente
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio24
trabajan en el esclarecimiento de la identidad sudcaliforniana. Los indios californiosfincaron su existencia y desarrollaron su cultura en la disponibilidad de agua dulce,especialmente de las fuentes permanentes, pero también del aporte de las precipita-ciones reflejado en la abundancia relativa de la vegetación. Los límites de los territo-rios de recorrido de cada banda, como se ha explicado en otra parte 15, reflejaban esaestrecha dependencia. Con la finalidad de evitar ejercer demasiada presión en elecosistema en torno de cada aguaje, los indios transitaban de uno a otro para colec-tar frutos, semillas y tubérculos, pescar y en menor medida cazar. La simbiosis hom-bre-naturaleza que así establecieron les permitió subsistir durante cientos de años,pero los confinó al espacio que dominaban.
En este caso la presión geográfica actuó literalmente como una eterna, aunqueamplia prisión. Su mundo, su horizonte terminaba en el mar y en los límites de lainfluencia de la humedad de los aguajes del territorio de recorrido de cada banda.Traspasar esas fronteras geográfico-culturales implicaba la muerte, provocada por elhambre y la sed, o por la guerra con otra banda. Los protagonistas de la expansióncolonial española tardaron más de ciento setenta años en lograr establecerse en tie-rras peninsulares. Los únicos dispuestos a enfrentar el reto que implicaba el mortífe-ro dueto aridez-aislamiento fueron, como todos sabemos, los misioneros jesuitas quellegaron con dificultades, pero se establecieron con esfuerzos aún mayores. Su civili-zación material necesitaba agua en grandes cantidades y una disponibilidad cons-tante de ella, lo que les obligó a establecerse en áreas más restringidas. Por esta ra-zón, así como por su afán de imponer a todas las bandas californias su cultura, nodesaprovecharon un solo manantial a lo largo y ancho de la Península. Además, lanecesidad de producir la mayor cantidad posible de alimentos in situ, implicó paraBaja California el primero y uno de los más profundos impactos ambientales. Grancantidad de especies vegetales y animales fueron introducidas y el paisaje de todoslos sitios donde se establecieron misiones fue drásticamente transformado. Pero estono bastaría para satisfacer las necesidades alimenticias propias y de sus neófitos, serequería fuerza de trabajo que preparara el terreno para la siembra, construyera siste-mas de irrigación, cultivara frutos, hortalizas y granos, y cuidara del ganado.
15 Cariño, M. et al., 1995. Ecohistoria de los Californios. UABCS, La Paz, México.
La identidad oasiana 25
Como en crónicas y en obras contemporáneas está escrito, para tal efecto colo-nos laicos acompañaron a los ignacianos, algunos de ellos se dedicaron sólo a estaslabores, y otros fungieron también como soldados. A partir de mediados del sigloXVIII los jesuitas perdieron el control que tenían sobre la inmigración a la Penínsu-la. Los nuevos pobladores se establecieron al sur del istmo, y particularmente en lasinmediaciones de la sierra de san Antonio, ya que ahí se concentraban las actividadesminero-perleras, únicas que podían tener alguna posibilidad de lucro. Loreto, por suimportancia administrativa, hasta inicios del siglo XIX también acogió unos cuantoscolonos 16. Sin embargo, el resto del territorio peninsular que había sido incorpora-do a los dominios coloniales (hasta el paralelo 29° aproximadamente) no era un de-sierto humano. El patrón de asentamiento en ínsulas de población ya se había con-solidado con base en las reminiscencias de los establecimientos misionales, pero so-bre todo gracias a la subsistencia de sus ranchos y al desarrollo de otros nuevos 17.¿Quiénes eran esos pobladores y cuántos eran? Preguntas pertinentes a las que difí-cilmente se podrá algún día responder con exactitud. No obstante, para los fines deeste ensayo es la esencia y no la precisión lo que interesa. Siendo un puñado de gentede razón la que poblaba permanentemente esta tierra 18, los trabajos que implicaba lapráctica agropecuaria de los ranchos, anexos y no anexos a las misiones, deben haberrequerido la participación de la población indígena. En los primeros tiempos comopeones, pero al paso de los años, al disminuir la presión de la evangelización, los pocosindígenas que acompañaban a los menos numerosos colonos en los ranchos deben ha-ber sido plenamente integrados a la nueva y escueta sociedad así constituida.
El proceso de aculturación anhelado por los promotores de la expansión colo-nial, aunque en un porcentaje dramáticamente reducido, se había realizado. Las ci-
16 Del Río, Ignacio, 1984. Conquista y aculturación en la California jesuítica 1697-1768. Instituto de InvestigacionesHistóricas, UNAM, México.
17 Piñera Ramirez, David, 1991. Ocupación y uso del suelo en Baja California. De los grupos aborígenes a la urbaniza-ción independiente. Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, UNAM, México.. págs. 69-111.
18 Trajo Barajas, Deni, 1997. Espacio y economía en la península de California 1785-1860. Tesis de Doctorado enHistoria, UNAM, México., págs. 29-78
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio26
fras no las conoceremos nunca, ya que estos Californios transmutados en rancheros,en cualquier tipo de censo o encuesta no podrían haber sido contados como indios,ya que su identidad autóctona habría sido sacrificada en el proceso de su asimilacióna la vida oasiana. Pero más importante que determinar cuántas almas se vieron en-vueltas en este seguro pero impreciso fenómeno, es el saber qué tipo de influenciaspueden haberse conservado de la antigua identidad y cómo éstas se entrelazaron conlas de la nueva. Tal análisis permitiría a la antropología, la historiografía y la sociolo-gía regionales revalorar el peso del mestizaje en una tierra en la que hasta ahora se hapensado que éste no tuvo lugar. Si bien cuantitativamente los indios californios fue-ron diezmados, al igual que sucedió con gran cantidad de pueblos continentales, latrascendencia de importantes rasgos de su cultura en la constitución de la civiliza-ción material de los rancheros, puede resultar determinante en la búsqueda de losorígenes de la identidad regional. Sería interesante saber si el mestizaje también fuebiológico, o en qué proporción tuvo lugar, pero la carencia y la calidad de las fuen-tes dificulta muchísimo este tipo de pesquisas. No obstante, una revisión ecohistóricade las relaciones hombre-naturaleza de los rancheros permite rastrear la superviven-cia de algunos elementos característicos del modelo de simbiosis de los antiguoscalifornios. Ahora bien, sin perder de vista la otra influencia cultural que componela civilización material ranchera, es precisamente en la práctica de la agricultura y laganadería donde podemos identificar algunas estrategias fundamentales del modeloindio de simbiosis. Estas consisten fundamentalmente en:
— Un empleo variado e integral de la diversidad biótica a través del consumode variadas especies y por el uso múltiple de sus estructuras con propósitosalimenticios, de vestido y de fabricación de utensilios, y
— La preservación de los ecosistemas, evitando el agotamiento de los recursosde importancia vital, al establecer límites de explotación que favorezcan surecuperación natural 19.
19 Cariño, M. 1996. Historia de las relaciones hombre/naturaleza en Baja California Sur 1500-1940. SEP-FOMES-UABCS, La Paz, México., págs. 47-49.
La identidad oasiana 27
Detallar la aplicación de estas estrategias nos tomaría más espacio del que aquídisponemos. Sin embargo, en términos generales podemos encontrar la concreciónde estas estrategias en la identidad oasiana, es decir, en las normas que rigen la vidaen los oasis. En ellos, los dos recursos de vital importancia y que definen su existen-cia misma son el agua y la vegetación. La cultura occidental implicó un uso más in-tensivo de ambos, pero que en la civilización material ranchera no es sinónimo desobreexplotación, sino más bien de uso racional. Aquí sólo podemos referir algunosejemplos, esforzándonos por que sean de lo más representativos.
En lo que se refiere a la agricultura, los cultivos estratificados disminuyen al máxi-mo la evaporación, permiten un uso intensivo del suelo agrícolamente útil y una ade-cuada selección de especies asegura una máxima satisfacción de las necesidades ali-menticias. La proporción que aún en la actualidad se conserva en el tipo de cultivosque se lleva a cabo en los oasis demuestra estas características y comprueba la super-vivencia de tradiciones multiseculares. En un estudio reciente es posible constatarque 47% de éstos son frutales, 34% son hortalizas, sólo 12% son granos y un míni-mo de 7% son de uso industrial 20. Los sistemas de irrigación tradicionales han pro-bado su eficiencia para evitar la salinización de los suelos, así como su empobreci-miento. Finalmente, subrayemos que la agricultura es la principal actividad econó-mica que se desarrolla en los oasis, es decir es la que ocupa en mayor proporción eltrabajo de sus habitantes 21, lo que nos recuerda en cierta medida la vida de los anti-guos californios, para quienes la colecta tenía mucho mayor importancia que la cazao la pesca. Entonces, ¿por qué no hablamos de agricultores sino de rancheros?
Daremos una respuesta en dos tiempos. Primero, porque la ganadería es una ac-tividad vital aunque complementaria. Por su carácter extensivo, le ocupa menos tiempoa las familias rancheras, de hecho, permanentemente sólo ocupa a los hombres reciosde ellas. No se practica solamente en el área húmeda de los oasis, sino también en el
20 Breceda, Aurora, Laura Arriaga y Rocío Coria, 1997. «Características socioeconómicas y uso de los recursos naturalesen los oasis» en Arriaga, Laura y Ricardo Rodriguez Estrella (editores), 1997. Los oasis de la Península de Baja California.Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste-SIMAC, La Paz, México., págs. 269.
21 Ibidem, págs. 27.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio28
agostadero circundante, por lo que implica traspasar los límites de seguridad de lafrontera geográfica de éstos.
En otros escritos 22, podemos encontrar detalladas descripciones de la originalforma en la que se desarrolla el cuidado de los hatos. Aquí lo que nos interesa recor-dar es la forma en la que para alimentarlos se aprovecha integral, inteligente yselectivamente la flora silvestre y el espacio en el que se localizan los corredores delas reses. Hemos anotado que en estos aspectos se evidencia la herencia cultural delos antiguos californianos, puesto que el aprovechamiento que los rancheros han te-nido de la flora silvestre se fundamenta en las características de la segunda estrategiaya comentada. La segunda razón que justifica el apelativo de ranchero, es la referen-cia a las características de su hábitat y, en nuestra opinión, al apelativo que los mi-sioneros dieron a los sitios que con características semejantes poblaban los californios.Se trata de un espacio estrictamente delimitado y centrado en torno de un aguaje,donde la población puede residir permanentemente y subsistir en condiciones cer-canas a la autarquía, aunque no condenados a ésta. El significado del término ran-cho y ranchero en las sociedades continentales, tanto en el país como en el extranje-ro (por ejemplo, en el estado de Texas), no debe confundir a los que no hayan vistoun rancho sudcaliforniano. Éste, espacial y culturalmente, expresa una forma origi-nal de apropiación territorial que se refleja en la vida cotidiana, en las actitudes y loscomportamientos y, forzosamente, en la mentalidad colectiva de sus habitantes. Sunúcleo es el aguaje, sus límites son los de la zona húmeda, la tónica de la vida de sushabitantes transcurre volcada hacia el interior. La frontera geográfico-cultural de laexistencia oasiana implicó una relativa restricción del espacio vital en comparacióncon el que tenían los antiguos californios.
A diferencia de éstos, los rancheros pueden traspasar sin gran problema los lími-tes de sus oasis, pero, lo importante es que no requieren hacerlo para subsistir. Eluso intensivo pero racional e integral de los recursos vitales les ha permitido una vidasegura. Es en la creación y recreación de estas fronteras geográfico-culturales, donde
22 Cariño, M. 1996. Historia de las relaciones hombre/naturaleza en Baja California Sur 1500-1940. SEP-FOMES-UABCS, La Paz, México.
La identidad oasiana 29
podemos buscar los orígenes de la identidad regional. Ésta, como diría Guillermode la Peña (1994: 5) «se define en el recuerdo de los paisajes cotidianos », se en-cuentra fundamentada en «la espacialidad, [sin la cual] el hombre no es capaz deconcebir lo real o lo imaginario; ni siquiera puede pensarse a sí mismo.» Para fortu-na nuestra, la identidad oasiana es aún observable; subsiste en los 171 oasissudcalifornianos, y en buen número de ellos prácticamente intacta. Recordemos quepor su aislamiento geográfico los oasis son zonas de refugio, tanto biológico comocultural. En ellos, en un tiempo largo y lento, se ha consolidado en la mentalidadcolectiva una relación hombre-naturaleza que arraiga tierra adentro a sus habitantesy les impone un amoroso respeto vital por el ambiente. Las ínsulas de la identidadoasiana nada tienen que ver con el mar, el cual es una frontera que al igual que eldesierto delimita el espacio vital y marca el inicio de los caminos que conducen másallá, hacia la otredad.
CONCLUSIONES
Conforme a los criterios que se han querido esbozar en el aventurado término deoasisidad podrían buscarse los orígenes de la identidad sudcaliforniana. Estos se en-contrarían en la mentalidad colectiva que expresa la civilización material de los habi-tantes de las ínsulas que salpican de verdor y vida la aridez de esta región. Los oasisadquieren en este sentido un valor histórico que parece hasta ahora ha sido desaten-dido y malentendido.
Desatendido porque al considerarlos zonas marginadas de una periferia se les hanimpuesto retos a los que difícilmente han podido responder. El más grave y genera-lizado ha sido el extraer de ellos irracionalmente su elixir vital: el agua. En otros, sopretexto de capitalizar su paisaje con fines turísticos, se han introducidoirracionalmente también formas de vida ajenas que crean serios conflictos en la te-nencia de la tierra y crean embates aculturizantes cuyas repercusiones pueden resul-tar desastrosas. La falta de una comprensión seria de su valor ecohistórico ha traídoconsigo la implantación de políticas socioeconómicas que no toman en cuenta la tras-cendencia de las actividades en ellos desarrolladas y el significado del modo de vidaancestral que éstas representan. A los oasis se les ha apreciado, más de palabra quede hecho, porque en algunos de ellos fueron construidas misiones. A nuestro juicio
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio30
éste dista mucho de ser su único o más trascendente valor histórico. Como hemosquerido probar, en los oasis no sólo subsisten los vestigios del pasado misional y delpasado indígena, sino la vívida imagen de la Baja California mestiza, es decir, de laSudcalifornia mexicana.
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica del paisaje de Baja California 31
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica delpaisaje en baja California, México
Antonio Ortega Santos (UGR) 1
Ana Isabel Molina Aguado (Gestión Cultural UGR)
1. ACERCA DEL PAISAJE DE BAJA CALIFORNIA SUR
En el inicio del nuevo milenio, se presenta como una necesidad revisar lainteracción metabólica que ha existido entre las sociedades contemporáneas y los agro-ecosistemas en los que se encuentras insertos. Al final del camino que la modernidadha trazado, el estudio del funcionamiento de los sistemas naturales y sociales es unaapuesta para la sostenibilidad futura, eliminando los impactos y externalidades ne-gativas que el cambio climático está generando. Atisbar el cambio climático, comoproblema emergente que cuestiona la forma de vida sobre la tierra, obliga a los cien-tíficos sociales y ambientales a girar sus ojos hacia los ecosistemas más frágiles, másvulnerables. Pero su vulnerabilidad no es una prevención conservacionista, sino queestamos atendiendo a poblaciones que habitan en esos agro-ecosistemas, de los quedepende su aprovisionamiento energético y alimentario y que buscan un futuro dedesarrollo más sustentable.
1 Este artículo es resultado del trabajo científico desarrollado por proyectos en los que participan miembros del equipoUGR, actividades que se concretan en el Proyecto CONACYT 2009-2012 CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y DE-SARROLLO SUSTENTABLE DE LOS OASIS SUDCALIFORNIANOS, (Proyecto CONACYT, 98464, México); Inves-tigador Responsable. Micheline Cariño Olver (UABCS), y del Proyecto de Investigación I+D LAS MISIONES DE BAJACALIFORNIA (MÉXICO) ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XX. PAISAJE CULTURAL Y PUESTA EN VALOR(I+DHAR2009-11737) bajo la dirección del Profesor D. Miguel Angel Sorroche Cuerva. Este artículo también se inscribeen los resultados de los proyectos I+D en los que participó y participa el autor con el título «Los provechos del común. Unenfoque histórico sobre la propiedad, uso y gestión comunitaria de recursos y sus efectos ambientales y sociales» (HAR2009-09700) bajo la dirección del profesor J.M. Lana Berasain (UPNA).
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio32
A este propósito atiende, como fin último, el trabajo de la historia ambiental.No sólo es la prospección del pasado sino la aplicación analítica al metabolismo delos ecosistemas pasados y actuales. Desde las lecciones del pasado podemos atendera los requerimientos del futuro, entendiendo que manejar recursos naturales suponela interacción con un medio natural que cogestionamos y con el que coevolucionamos.
Cuando los jesuitas buscaron un espacio para continuar su conquista espacialdesde el continente, encontraron en unas lejanas-cercanas costas, un mundo inson-dable del que conocían su riqueza perlera, Baja California. Tardaron decenios en asen-tarse, consolidar su expansión y colonizar un espacio para el que ellos disponían deun conocimiento traído desde el continente y que acumulaba las experiencias de Al-Andalus y del Mundo Antiguo. Este acervo les permitió desentrañar los entresijos demanejo de un mundo árido, inhóspito y, aparentemente, sin agua. Pero el paisaje dela entonces no denominada Baja California Sur deparaba en su interior, islotes dehumedad y recursos hídricos, los Oasis. No eran visibles desde la costa, pero supo-nían un reservorio de biodiversidad en la que asentar la vida de las misiones jesuíticas.Este requerimiento para la ubicación espacial forzó las estrategias de asentamientoen los oasis y el espacio misional dando como resultado una fuerte correlación en laconstrucción y diseño de paisaje en los últimos siglos 2.
Baja California es una de las penínsulas más extensas del mundo con 1300 Kmde longitud y una anchura máxima de 240 Km aproximadamente 3. Está rodeadapor el mar, al este por golfo de California y al oeste por el Océano Pacífico, con loque obtiene un rango de insularidad y aislamiento. En la península se erige un com-plejo montañoso de elevadas sierras, muchas de ellas en las que la pendiente del Golfoes más proporcionada que la del Pacífico, cortadas transversalmente o diagonalmentepor fallas. En el extremo noroeste de la mitad de la Península está situado el Desier-to del Vizcaíno. Peculiaridad que se complementa con la presencia de numerosas is-las en ambas costas, con rasgos bióticos muy variados 4.
2 Para reflexionar sobre el paisaje como constructo histórico que define cada sociedad y hacia la que nos hemos vueltoen los últimos siglos para construirlo de forma antrópica, Berqué, A. 2009, El Pensamiento Paisajero. Biblioteca Nueva.
3 Wiggins, I.L.,1980. Flora de Baja California. Stanford University Press.4 Breceda, A. y Cariño, M. 1995: Ecohistoria de los Californios.UABCS, La Paz.
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica del paisaje de Baja California 33
Más allá del rasgo de aridez sud-californiana, el drenaje de Baja California sedefine por numerosos arroyos casi rectos, formando cañones con escasa agua, por loque la principal fuente de abastecimiento son los acuíferos subterráneos. El clima escaliente y seco, determinado por su posición latitudinal, con temperaturas que en elnordeste alcanzan los 43-50 grados centígrados en período estival. La precipitaciónanual es más alta en las montañas y mucho menor en las laderas desérticas. Pero lapenínsula presenta dos regímenes de lluvias, con una mitad norte a dos terceras par-tes del territorio que recibe la mayor cantidad de precipitación durante los meses deinvierno. En la porción sur, la mayor cantidad de lluvia se presenta durante el vera-no y en forma torrencial. A pesar de la existencia de estos patrones de precipitación,Baja California forma parte del gran desierto sonorense, que tiene un promedio anualde lluvias menor a 200 mm y en ciertas áreas llega apenas a 50 mm. En cuanto a laflora de Baja California, se ha reportado 2958 especies y subespecies de plantas 5. Escaracterístico de su vegetación la poca riqueza específica de las familias vegetales queen ella se encuentran y las que presentan mayor variedad de especies son: compues-tas, gramíneas, leguminosas y cactáceas, en resumen un desierto arbóreo-arbustivo.
2. HISTORIA DE MISIONES Y OASIS, UNA APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN HIS-TÓRICA DEL PAISAJE
Baja California fue un episodio diferenciado en el proceso de conquista y expan-sión colonial novohispano, ya que dada su importancia estratégica requirió de un cos-tosamente lento proceso de poblamiento e integración económica, social y política 6.La hostilidad del terreno y de sus habitantes demoró durante diecisiete décadas elproceso de asentamiento definitivo y fue el intervalo que permitió el mantenimientode formas culturales que fueron objeto de excepcionales trabajos de etnografía apli-
5 Wiggins, I.L. 1980,. Flora de Baja California. Stanford University Press.6 Cariño, M. 2007, «Exploraciones y descubrimientos 1533-1678» en Cariño Olvera, M. et al (eds.): Sudcalifornia.
De sus Orígenes a nuestros días. Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Gobierno del Estado de BCS, UABCS, SIMAC,CONACYT, págs. 55-85.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio34
cada por los Jesuitas a partir de 1697. Descubrieron como los pericües y los guaycurasimplementaron una simbiosis naturaleza-medio ambiente, con enorme atención aldesarrollo de la actividad extractiva de ostras perleras. Esta actividad fue el factormotivante para la exploración y demarcación de las costas californianas y la penetra-ción del territorio peninsular, así como la explotación de la mano de obra autóctona.Fue un mito referencial el que guió a Cortes hacia unas primeras exploraciones te-rrestres que buscaran un lugar apto para emplazar un puerto útil para explorar losmares del Sur. Entre 1522 y 1523, envió a Cristóbal de Olid hacia tierras tarascas ya Gonzalo de Sandoval hacia las provincias de Alimán, Colimonte y Ciguatán. Allírecibieron la información sobre la existencia de una isla totalmente poblada por mu-jeres, mito reforzado con la novela atribuida a Garci Ordóñez de Montalbo Las Sergasde Esplandián en la que dos caballeros tras defender Constantinopla de los turcos,describían haber recibido ayuda desde los confines de la tierra, una tierra en la quemandaba la reina Calafia sobre un grupos de intrépidas mujeres amazonas, todas ha-bitaban en una isla llamada California.
Sólo en 1535, tres navíos partieron de las costas de Nueva Galicia, arribando alas costas peninsulares el día 3 de mayo, acompañado de 350 personas que formaronel primer núcleo poblacional, cuyo abastecimiento desde la contracosta fue acciden-tado y en muchos momentos inviable por lo que llevó al fracaso a este primer inten-to de asentamiento. El abandono en 1537, se siguió de la expedición de Ulloa en1539 que sirvió para la demarcación de costas y el definitivo aserto sobre la dimen-sión peninsular.
A fines del siglo XVI y durante el siglo XVIII, las políticas centralistas y burocrá-ticas imprimieron un carácter al proyecto colonizador que buscaba asegurar el puertode amarre para el Galeón de Manila. Pero los intereses virreinales se centraron en loque autores describen como las armadas de buceo, el siglo de los buscadores de perlas,un compromiso que se suscribió entre la Corona y los intereses empresariales que ob-tenía licencia de explotación de la producción perlera a cambio del pago del quinto 7.
7 La primera licencia fue dada por Felipe II el 15 de junio de 1586 para Hernán de Santotis y otros por un período de10 años, estableciendo el virrey que «… darles licencia para que en la costa del Mar del Sur, desde el puerto de Natividad hastaCalifornia, pueden tratar, negociar y pescar en lo que está ya descubierto, durante diez años, pagándome una vigésima parte de
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica del paisaje de Baja California 35
Pero la conquista del territorio por las autoridades misionales, no fue una pro-puesta eminentemente destinada al objetivo religioso. Fue mucho más allá, disponíade una jurisdicción y una apuesta por la puesta en marcha y en valor de los recursosnaturales disponibles en la península con una fuerte inyección económica que pro-venía del Fondo Piadoso de las Californias. Desde la primera incursión en California,por el Padre Salvatierra y sus acompañantes, las expediciones jesuíticas fueron resul-tado de un sistema de financiamiento de larga perdurabilidad en el tiempo (apoyopor parte de sectores acaudalados del continente que se tradujo en dinero, aprovisio-namiento o embarcaciones). Para la fundación de una misión se requerían en depósi-to más de 10000 pesos, que puestos a un interés del 5%, daba un incremento anualde 500 pesos. Salvatierra propuso que el fondo se invirtiera en la compra de ranchosy haciendas para trabajarlos y utilizar su producción en el sostenimiento de las mi-siones californianas. Estas inversiones en tierras no se realizaban en el territoriobajacaliforniano sino en haciendas sitas en las inmediaciones de la ciudad de Méxicoo en el norte novohispano 8.
Pero fueron necesarias más de 150 años para que en Baja California se iniciara elproceso definitivo de anexión al imperio español. Ni la concepción expansionista deconquistadores y colonos españoles logró vencer tanto el aislamiento como la aridez,esta hazaña se debe al espíritu misional de jesuitas que creyeron poder establecer eneste territorio un espacio de evangelización. De forma paradójica, la ruptura de lasimbiosis entre ser humano/naturaleza de los californios, al ser incorporados parcial-mente al sistema misional, redundó en el fracaso de la utopía jesuita. La inadecua-ción de la tierra y los aborígenes peninsulares a los medios civilizatorios occidenta-les, conllevaron a una mortalidad masiva que dejó a las misiones con bajas cohortespoblacionales. Fue una historia de mestizaje cultural y biológico, aplicado luego al
todo lo que explotara y de otras cosas con las cuales, dentro de tres años, tendrán mi confirmación sobre dicha licencia…» RealCédula a favor de Hernando de Santotis, 15 Junio 1586 en Mathes, M. (1965): Californiana I. documentos para la historia dela demarcación comercial de California, 1683-1633, Colección Documental, Vol. I, Madrid.
8 Del Río, I. y Altable Fernández, M.E.,2000, Breve Historia de Baja California Sur. Fideicomiso Historia de las Amé-ricas, FCE, México, págs. 54 y sigs.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio36
caso de los rancheros sudcalifornianos, que diseñaron inteligentes estrategias de adap-tación al medio ambiente. La expansión de la frontera —mediante la misión y presi-dio— fueron prácticas conquistadoras y de destrucción pero con una criterio de in-clusión de unos conocimientos y culturas indígenas, forzados por la escasez de manode obra —y conocimiento adaptado del medio ambiente— aunque también fueranlos clientes potenciales de sus ideas religiosas 9.
Pero todo el final del siglo XVII y XVIII fue un tiempo de reiteradas peticionesde ayuda por parte de los jesuitas para resolver el rango inhóspito e improductivodel territorio sudcaliforniano. El procurador de las misiones recibió el primer subsi-dio otorgado por Real Orden de la Real Hacienda en 1702 por un importe de 6000pesos anuales. Este soplo de ayuda económica estuvo acompañado con una potestaden materia administrativa para aceptar donaciones, otorgar o recibir préstamos, im-poner o aceptar capitales a rédito, manejar con total separación los bienes de la Com-pañía de Jesús, tanto en las misiones como en el espacio continental.
La manifiesta aversión de los Jesuitas para con el espacio sudcaliforniano, se sus-tentaba en la inviabilidad de una producción agrícola deficitaria (atendiendo a unosnúcleos poblacionales que crecieron en número con la llegada de la poblaciónmisional), forzando la importación de bienes de la contracosta, sobre todo del Valledel Yaqui del que provenía el maíz y trigo a Baja California 10. El primer tercio delsiglo XVIII estuvo marcado por la excepción generada por los conflictos entre indí-genas (Misión de Santiago 1734) y los disputas entre mineros y religiosos como fueel caso de Manuel Ocio, ocupando parajes baldíos para desarrollar –en conflicto conlos intereses misionales— la agricultura y ganadería, focalizando luego su interés enla explotación minera. Pero frente a la fuerte inversión de la Real Hacienda, calcula-da entre 1702-67 en más de 1400000 pesos para el sostenimiento de la ocupación
9 Cariño, M. et al. 2000,. «Vieja y Nuevas Concepciones de la Frontera: Aspectos teóricos y reflexiones sobre la histo-ria sudcaliforniana» en Estudios Fronterizos, vol. 1, n.º 2, págs. 143-183.
10 Ibidem, pág. 52.
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica del paisaje de Baja California 37
militar del territorio, los retornos fueron nulos o escasos, más allá de los recursos porel arriendo de la extracción de la industria perlera o el quintaje por la plata extraídade las minas de la península (entre 1753-67, Manuel de Ocio pagó a la Real Cajade Guadalajara por este concepto más de 1500 pesos anuales). El resultado del pro-ceso fue un modelo exclusivo en la gestión de los recursos naturales y dinerarios porparte de los jesuitas, explotando la limitada producción agropecuaria, con embarca-ciones propias que permitían asegurar el abastecimiento y el control de una fuerzamilitar coercitiva que aseguraba las prácticas de producción antes indicadas. El re-traimiento productivo también estuvo relacionado con una práctica de exterminiopoblacional, ya que por la entrada de diversos procesos infecciosos y enfermedades,la población aborigen se redujo entre fines del siglo XVII y 1768 de algo más de41000 habitantes (según estimación ante la ausencia de censos poblacionales) a al-rededor de 7100 en la fecha final antes indicada. Desestructuración cultural y eli-minación racial fueron la doble cara de una moneda que traducía el escaso futuro deuna península sumida en fuertes limitantes ambientales para su propio desarrollo.El punto final del proceso misional inicial, aquí descrito sin adentrarnos en un rela-to pormenorizado, viene con la Pragmática Sanción… que implicó la expulsión delos jesuitas en 1767, resultado, entre otras razonas, del exclusivismo patrimonial des-plegado por los jesuitas.
En abril de 1768, desembarcan los Franciscanos del Colegio de San Fernando, acom-pañados de la figura de José de Gálvez como Juez Visitador de todas las dependenciasy ramos de la Real Hacienda. Su acción tuvo un impacto en la gestión de los ecosistemasde Baja California. Promovió un reparto de tierras a cada cabeza de familia indígena,repartidos los lotes perpetuamente inalienables, indivisibles y hereditarios, con capaci-dad de formar un hato propio de ganado inferior a 30 animales. Parecido parámetro seaplicó a los colonos españoles o mestizos de tierras, con un hato de ganado algo ma-yor. En resumen, la acción de José Gálvez imprimió un rango de institucionalización ygubernamentalización de la actividad política. En resumen, la segunda mitad del sigloXVIII marcó la tendencia hacia una creciente secularización del papel de las misionesy a limitar la fundación de nuevos establecimientos misionales (dependientes ambasCalifornias del obispado de Sonora desde 1779).
Este proceso se enmarcó en la apuesta por una creciente «agricolización» de losterrenos antes misionales, favorable a productores españoles con especial resultado
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio38
en los pueblos Todos Los Santos, Santiago y San José del Cabo, sobre los terrenosdel oasis. No fue un proceso exento de complejidades. El período de administraciónde José Gálvez mantuvo los terrenos agrícolas considerados como de realengo, pro-piedad de la corona, pero colisionó en el proceso de reparto con dos problemasirresolubles: la propiedad comunal indígena, en los terrenos de oasis y las propiascondiciones ambientales del territorio peninsular. Desde 1748, se había extendidouna cultura ranchera que pretendía abastecer el consumo alimentario tanto de la po-blación indígena como de la extendida explotación minera, ranchos ganaderos de fá-cil localización por la gratuidad de los terrenos-sitios de ganado mayor y por la es-trategia de apropiación de cabezas de ganado dispersas y montaraces desde hacía tiem-po. Dení Trejo 11 indica que se puede computar entre 1768 y 1822, 133 sitios deganado, de los que 107 estaban localizados en el Departamento del Sur, con 45 enel distrito de Santa Ana, 29 en San José del Cabo, 22 en La Paz y 11 en NuestraSeñora del Pilar de Todos Los Santos.
A partir de 1822, se iniciaron cambios legislativos que afectaron al ordenamien-to de las misiones. Sobre todo, las disposiciones de 1830 y 1842 que decretaron laextinción de las misiones de San José del Cabo, Todos Santos, San Francisco Javier,San José de Comondú, Santa Rosalía de Mulegé, La Purísima Concepción, San Igna-cio, Santa Gertrudis y San Francisco de Borja (territorios oasis que luego analizare-mos). Se preveía el reparto de tierras a los indígenas según su capacidad de trabajo ala tierra, donando las sobrantes en forma de arriendo a los particulares por cuentade la nación.
En este tiempo, el total de población peninsular pasó de 4500 a más de 125000individuos (1803-1857) junto a una población de indígenas cifrada en más de 3000individuos. Presentaba una desigual distribución territorial, las municipalidades delSur contaban con más de 7300 individuos (desde las 3384 de San José del Cabo a865 en Todos los Santos) frente a los 1322 de Comondú y los 1025 habitantes deMulegé. Mientras en la región norte, Santo Tomás disponía de 2872 habitantes con
11 Trejo, D. (1999) Espacio y Economía en la península de California, La Paz, México, UABCS.
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica del paisaje de Baja California 39
más de un 80% de población indígena. En el mismo período se repartieron más de515 sitios de ganado mayor y 386 suertes destinadas a la agricultura, pequeñas uni-dades de producción agroganadera que buscaban estrategias de autoabastecimientolocal. Pero su virtualidad productiva radicaba en que no era necesario un acapara-miento de tierra, ya que sólo una surgencia de agua y un espacio para la construc-ción de hábitat era suficiente para la instalación de una ranchería, con vocación ha-cia el ganado vacuno. A la altura del final del período suponía más de 88000 cabe-zas distribuidas desigualmente por el territorio.
Como bien indica Ignacio del Río
«… la agricultura se practicó en sitios muy localizados y dispersos, por lo general don-de estaban o habían estado las misiones, pero fue en la parte sur donde más temprana yampliamente prosperaron los cultivos agrícolas comerciales. Tierras aptas para la agriculturahabía, sobre todo, en Todos Santos, San José del Cabo y Santiago. Allí se cultivaba maíz,trigo, garbanzo, frijol, chícharos, habas, algunas hortalizas y frutales, casi siempre con mira aabastecer el mercado local…)(… en Todos Santos, también se cultivó la caña de azúcar..)(…La Purísima, Mulegé y San Ignacio…)(.. destacaron por su producción de frutales, sobretodo de uva, higo, aceituna y dátil…)(… en las misiones o ex-misiones de la frontera secultivaban cebada, trigo, maíz, frijol, hortalizas y frutales… en algunas de ellas se aprove-charon los bosques de pino para obtener madera…» 12.
Pero no debemos olvidar que la incorporación de la economía sud-californiana ala economía mundial vino de la mano de la práctica de «saqueo-raubwirtschaft» delos recursos naturales: ostras perleras, ballenas, atún, tiburón, sal, orchilla, rompien-do mediante una forma peculiar la situación de frontera, a la vez que se cuestionabala identidad nacional en diversos conflictos bélicos. Frente a la presencia de agentesexternos al modelo que imprimían a la forma de gestión de los recursos naturalesuna dimensión de privatización-capitalización-internacionalización de la producciónde biomasa de estos ecosistemas, la cultura-identidad ranchera se orientaba a unagestión óptima e integral de los recursos naturales disponibles, «mística del desiertoy la sierra».
12 Del Río, Ibidem. págs. 107.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio40
A inicios del siglo XX, los intereses productivos se entrecruzaron cuando la com-pañía minera El Boleo amplió sus negocios con la cría de ganado y siembra de pro-ductos agrícolas para garantizar a sus dependientes, el abasto de productos de pro-ductos de primera necesidad, adquiriendo los terrenos concesionados a la CaliforniaLand Company Limited, construyendo vías de transporte y mejores captaciones deagua, cuya producción años después se orientó hacia legumbres, olivos, cereales, cañay alfalfa. Con la llegada del régimen político del Porfiriato, las tierras de la Penínsulase convirtieron en terrenos nacionales susceptibles de ser repartidos a campesinos quedemandaron en propiedad, aunque la realidad del campo sudcaliforniana tenía másque ver con la dispersión de población y con el aprovechamiento del más escaso bien:agua para regadío. Régimen ejidal que fue la palanca para regularizar la propiedadde los pueblos que disponían de tierras con agua, oasis. Los proyectos de ColoniasAgrícolas, como estrategia del cardenismo social, fueron un mecanismo para optimizarlas inversiones en extracciones y canalización de agua –además de la inversión en pa-quetes tecnológicos de la agricultura química—. Entre 1930 y 1935 se triplicaronlas hectáreas de labor y cuadruplicó el valor de la producción agrícola (tomate, cañade azúcar, dátil, uva e higo). A largo plazo, la importancia de la propiedad comunaltendió a disminuir dentro de la estructura agraria en el territorio. El apoyo econó-mico con fondos facilitados por el gobierno, se orientó hacia propietarios privados,en el contexto de una política tendente a satisfacer las exigencias del proceso de in-dustrialización nacional. En 1960, según el Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal deltotal de las tierras de labor en el territorio, 88% constituía propiedad privada y sóloel restante 12% eran tierras ejidales o comunales.
Conviven dos realidades diferentes en la segunda mitad del siglo XX. Mientrasque la apertura de tierras para la extensión del regadío en la agricultura de gran escalarequirió de una fuerte inversión en obras de hidráulica, se tradujo en una producciónbásica sin valor añadido, por la inexistencia de plantas procesadoras de la materia pri-ma agrícola. Por el contario, en el sur la zona entre San José del Cabo y La Paz la orien-tación de gestión y producción de recursos naturales se orientó hacia la ganaderizaciónde los pastos en las zonas de oasis (en 1956 se calculaba más de 500000 cabezas deganado caprino y vacuno —1/3 del total del ganado bovino en el territorio de Sono-ra—) con total ausencia de plantas procesadoras de derivados de leche, empacadoras ycongeladoras de carne y de unidades de aprovechamiento de forraje.
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica del paisaje de Baja California 41
3. BAJA CALIFORNIA HOY, VARIABLES SOCIOAMBIENTALES.
En la segunda mitad del siglo XX, Baja California Sur ha experimentado un pro-ceso de modernización que ha trasmutado las forma específicas de vida, hábitat ypoblamiento. En un paisaje estéril, inhóspito y seco, bajo el epígrafe desierto, con unrégimen escaso e irregular de precipitaciones, escasa densidad de vegetación, generanúcleos poblacionales limitados en densidad y número. Pero las poblaciones asenta-das en regiones áridas imprimen una forma relacional simbiótica con el medio en elque se insertan, resultado de la limitada capacidad de carga que para el bienestarofrecen estas zonas. Pero la aridez no tiene que erigirse en factor limitante para laforma de vida, en especial cuando se generan formas de vida, poblamiento y produc-ción adaptadas al medio ambiente que potencian estrategias sociales de reproduc-ción. Esta forma de vida adaptada a la disponibilidad de bienes y rentas ambienta-les, implica una modernización que deviene en una forma especial de apropiación,transformación y generación de residuos.
Frente al estancamiento poblacional de Baja California hasta mediados del sigloXX, en ese momento histórico se implementó un incremento que multiplicó por factor7 el volumen de población, como resultado de un proceso de colonización que im-pulsó y atrajo flujos poblacionales, confluyendo intereses indígenas junto a peque-ños empresarios agrícolas, ambos se focalizaron en el valle de Santo Domingo comopolo de modernización.
Uno de los resultados fue el proceso de concentración poblacional, y reforzamientoeconómico de la ciudad de La Paz —fracasados los proyectos mineros de San Anto-nio y Santa Rosalía— y el poderío de un modelo de turismo de masas. Orientadoeste turismo hacia gente proveniente del exterior —en especial el sector turístico ubi-cado en Los Cabos—, que se ha acentuado en la última década, tiene un profundofactor de generador de profundo desequilibrios socioambientales para el conjunto dela sociedad bajacaliforniana. Es un proceso de intenso crecimiento urbano, tanto porla dinámica de la población como la transferencia neta desde el mundo rural al ur-bano. Una apuesta por la agricultura industrial, tecnificada y basada en el consumode recursos no renovables, que margina la potencialidad productiva de espacios rura-les como los oasis, devastados por la presión de los mercados agrarios emergentes. Labúsqueda de diversificación salarial, sobre todo para los sectores jóvenes, desestructuró
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio42
las formas tradicionales de sociabilidad, incrementado la pauperización del mundorural y la marginalidad de determinadas zonas rurales.
Baja California Sur ha sufrido en el siglo XX el salto desde una forma de vidatradicional, agraria, concentrada en la ganadería, agricultura y actividades recolectoras,con una forma de arquitectura tradicional adaptada a los materiales disponibles enel territorio, dando como resultado una economía de subsistencia orientada hacia elautoabastecimiento. Fuera de este primer esquema vital quedaron los enclaves mine-ros-extractivos. Entre 1950 y 1960, la población urbana creció porcentualmente másde 13 puntos, alcanzando más del 54%. Presenta para este período una densidadpoblacional inferior a 6 hb/km2, la más baja de toda la república federal, siendomenos del 0.05% del total de población de la República. No es un régimen generalpara todo el espacio, ya que La Paz y Los Cabos concentran más del 70% del totalde la población de la península, con la diferencia a favor del segundo municipio frenteal primero, ya que Los Cabos crecen porcentualmente 11 puntos mientras que LaPaz se reduce en más de 4 puntos. En ese sentido, los municipios que concentranlos Oasis, como son Mulegé y Comondú, sufren trayectorias divergentes en su estra-tegia poblacional. Mientras que en el primero, gracias al Polo Agrario de Vizcaíno,incrementó su papel como espacio de atracción para trabajadores agrícolas migrantes,campesinos-indígenas; en Comondú es evidente el decrecimiento poblacional, debi-do también a la escisión-creación del municipio de Loreto. En el caso de Mulegé, seconcentran dos actividades primarias —agricultura y pesca— y dos actividades se-cundarias —extracción de sal y yeso— que reflejan un equilibrio de sectores, conuna estrategia diversificada pero con un alcance limitado. Por un lado, fruto de laextensión del estatuto de Área Natural Protegida y por el resultado de la escasa in-versión en innovación tecnológica y científica del modelo agrícola, que pone límitesa eficiencia productiva. Esta limitación se referencia también para los principales ya-cimientos de empleo, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de la región Pa-cífica Norte, Exportadora de la Sal y Compañía Minera CAOPAS.
La tendencia de decrecimiento demográfico afecta también al municipio deMulegé en las más recientes décadas, verificado en la menor aportación porcentual alconjunto de población estatal. En el otro lado, Los Cabos han crecido 117.8 puntosporcentuales por encima del porcentaje de La Paz, segundo espacio más dinámicopoblacionalmente. Pero esta transformación también esta relacionada con el cambio
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica del paisaje de Baja California 43
de la funcionalidad socioeconómica del modelo de desarrollo. El paisaje, y no lasactividades productivas agropecuarias o extractivas, es el motor de cambio económi-co orientado hacia un turismo que recibe más de un millón de visitantes anuales.
En el caso contrario, se encuentra el decrecimiento de Comondú
«… agotamiento del modelo agrícola desde los años cuarenta, prueba de ello ha sido ladisminución de la productividad del sector por un efecto combinado de la reducción de lasuperficie cosechada y de los rendimientos…)(.. fruto de la interacción de factores entre losque destacan la escasez y uso adecuado del agua, una política crediticia orientada a privile-giar determinados cultivos y ciertas zonas, los bajos precios de los productos agrícolas orien-tados al mercado interno…» 13
El resultado de esta des-estructuración productiva es un fenómeno migratorio quetienes diversos episodios con diferentes niveles de incidencia. En primer lugar en elValle Santo Domingo (Comondú) comenzó con la migración de familias sinarquistasque fundaron María Auxiliadora, primera colonia agrícola del Valle en 1941, alrede-dor de la cesión de tierras a un proyecto que se tradujo en la segunda ciudad enimportancia en la península, Ciudad Constitución. Su orientación agrícola fue haciamonocultivos de abastecimiento con alto nivel de rentabilidad monetaria, más alládel impacto sobre la sustentabilidad: algodón, p.e. requiere de un fuerte input aguadel que no se dispone en el territorio y cuestiona la viabilidad del cultivo.
El segundo proceso migratorio fue hacia La Paz entre 1960-80, auspiciado porsu conversión en zona libre para el auge comercial, siendo una herramienta para eldesarrollo y un freno a las presiones norteamericanas sobre el comercio del BajaCalifornia Sur. El tercero de los procesos migratorios radica en Guerrero Negro y enla región pesquera del Pacífico Norte, localizados en el interior de la reserva más grandede America Latina. Por último, está el proceso migratorio de Los Cabos, bajo el mo-delo del gran turismo que depende de la importación de recursos personales y traba-jadores especializados.
13 Urciaga, J. (1993): El Desarrollo de la agricultura en Baja California Sur., La Paz, BCS, México, UABCS, 1993
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio44
En el período 1960-70 el mayor flujo inmigratorio se da en el municipio deComondú, período que corresponde con la etapa de crecimiento y consolidación dela zona agrícola del valle de Santo Domingo. Esta tendencia se modifica en los 80,con el auge comercial de la ciudad de La Paz, con un fuerte proceso de desaceleraciónen los 90, en especial dado que el número de personas nacidas fuera de la entidad esmayor en La Paz que en Comondú, en el contexto de un proceso de creciente urba-nización e incremento de la oferta de servicios. Hasta 1990, La Paz concentraba másdel 50% de la población del Estado, porcentaje que se eleva al 59.3% si se agregaCiudad Constitución y la región de los Cabos, siendo en el año 2000 la suma deestas zonas urbanas más del 71% de la población estatal. Por lo que los movimientosde población están matizados por la potencialidad del modelo de desarrollo exógeno 14.
Pero los elementos sociales, productivos y ambientales tienen una interconexiónelevada en el proceso de complejización de las sociedades modernas. En la década delos 60, el sector primario concentraba más del 50% de la población activa mientrasque para el período 1990-2000, el, sector terciario dispone de más del 68% de lapoblación económicamente activa, con una tendencia a la estabilidad del sector se-cundario en porcentajes cercanos al 16%. Este sector secundario se estabiliza al ob-tener su mayor potencialidad de carga productiva la extracción de minerales, comosal, roca fosfórica y yeso.
El retroceso del sector primario se cifra, en la segunda mitad del siglo XX, enun ritmo promedio del 8.22% anual, con una aportación inferior al 12% del Pro-ducto Interior Bruto. Pero hasta este punto final, el sector primario fue un eje fun-damental del modelo de desarrollo en BCS durante el siglo XX. Desde la apuestapor el modelo de experiencia agrícola suscitado en el Valle de Santo Domingo, sepretendió introducir la producción agrícola intensiva y tecnificada de cultivos comotrigo, algodón, alfalfa y sorgo, con un proceso de irrigación en más de 33000 has yuna apuesta por un paquete tecnológico fundamentada en la Revolución Verde. En
14 Castrorena Davis, L. (2007): «El proceso de Modernización en Baja California Sur» en Cariño Olvera, M. et al(eds.): Sudcalifornia. De sus Orígenes a nuestros días. Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Gobierno del Estado de BCS,UABCS, SIMAC, CONACYT, págs. 239-307.
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica del paisaje de Baja California 45
cualquier caso, la pervivencia de inferencias culturales que vienen del período misionales manifiesta en la producción agraria. Junto a trigo, matiz, algodón y hortalizas seapuesta por la vid y en menor escala, en el Valle El Vizcaíno, por las higueras, aun-que de forma residual ya que el patrón eje fue la agro-exportación, frutos tropicalesy maíz. Un vector político apoya el proceso: el reparto de la tierra ejidal, llevado acabo desde fines de los 60 y 70, con ejidos extensos, pero aislados, áridos y con es-casez de agua.
El deterioro productivo del modelo impuesto es evidente, cuando entre 1980-81 y 1998-99, las 65.000 has. de riego se vieron reducidas a sólo 31.842 y el valortotal de la producción descendió de 1.801.539.000 pesos a 865.231.000 pesos. EsteHecho se pone de relieve el descenso de la superficie cultivada, con el factor ate-nuante en Comondú de un mantenimiento de la misma por la convivencia de dostipos de agricultura de forma no complementaria pero si estable.
La apuesta del sector agrícola en BCS se orienta hacia los cultivos con potencia-lidad de mercado: hortalizas, seguidos de los perennes y en menor medida, los bási-cos. El más inmediato resultado de este diseño es un fuerte impacto sobre los recur-sos naturales en la Península de Baja California, con un modelo agrícola altamentetecnificado que implementa en el paisaje un agotamiento de grandes extensiones detierra cultivable en pocos años y una limitada capacidad de resiliencia con el inten-sivo y extenuante uso del agua. Los acuíferos se encuentran sometidos a un alto gra-do de salinización y muestran índices de contaminación por el elevado uso deagroquímicos.
El factor complementario en la generación de rentas monetarias por la gestiónde los recursos naturales es la apuesta por un turismo de masas, que se concentra enel área de Los Cabos y La Paz. En el segundo de los casos, La Paz fue capital delterritorio desde 1830 y durante el resto del siglo XIX, epicentro de la vida económi-ca, política y cultural y erigida en uno de los puertos con mayor seguridad para laactividad de comercio y comunicación marítima. Esta primacía fue un elemento cla-ve en el mantenimiento de su papel de liderazgo económico. De forma paralela, con-centró servicios públicos y privados, comercio y turismo, privilegios que han sidotransferidos hacia la zona de los Cabos de forma reciente.
San José del Cabo fue puerto de abrigo y escala del Galeón de Manila y fundadacomo Misión Jesuita por Nicolás Tamaral en 1730, con una apuesta por el cultivo
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio46
de huertas de tipo mediterráneo que fue convertido a posteriori en espacio produc-tor de caña de azúcar, hortalizas y cítricos desde principios del siglo XX. Del mismomodo, Cabo San Lucas fue un reducto de pescadores hasta que fue conectado conSan José del Cabo a inicios de los años 20 del siglo pasado. Durante el siglo XX suorientación productiva fue, con apoyo de capital norteamericano, la pesca del atún,dirigida por la empresa Compañía de Productos Marinos S.A., luego transferida alempresario español Elías Pando, con una planta empacadora que se trasladó al Puer-to San Carlos. Pero desde los años 50, empezaron a proyectarse los primeros hoteles(Punta Palmilla y Chileno) que sembraron el germen de la conversión de la zona delos Cabos en el referente para el turismo de lujo, que protagoniza hoy.
Es un salto cualitativo en la dotación de recursos e infraestructuras asociadas (edu-cación, salud, infraestructuras, servicios municipales, abastecimiento, etc.).
Pero es sólo una de las vías posibles. Convive un turismo de masas en contrastecon la puesta en marcha de proyectos de ecoturismo, turismo cultural y de aventu-ra, que implica un modelo de desarrollo alternativo sin las consecuencias demarginación provocada por el crecimiento desordenado y sin planificación urbanís-tica que sufre la zona de Los Cabos.
En este sentido el valor depositario que los Oasis, como puntos eje del paisaje yde las rutas culturales, juega un papel central en la puesta en valor de nuevos pro-yectos de futuro. Las islas del Golfo de California, Las Bahías Magdalena y Concep-ción, las lagunas de San Ignacio y Ojo de Liebre así como el parque marino de Loreto,junto a los poblados mineros y misionales, las antiguas rancherías de Sierra San Fran-cisco y San Antonio son algunas de las áreas más visitadas y disfrutadas por el turis-mo ecológico, cultural y de aventura. Esta doble realidad ha afectado también a laciudad de Loreto que, tras la apertura de la carretera transpeninsular, y con la pues-ta en discusión del proyecto estatal de corredor Loreto-Nopoló, forzó a esta ciudadhacia la inserción en la dinámica modernizadora. Como bien indica Trejo 15
«… las sal, las huertas y el ganado fueron los recursos explotados por la nueva genera-ción de colonos aprovecharon las tierras y la infraestructura misional…) (…la existencia del
15 Trejo, D. (1999) Espacio y Economía en la península de California, La Paz, México, UABCS.
Otras visiones, otros oasis. Construcción histórica del paisaje de Baja California 47
pueblo de Loreto –con administración, presidio y puerto—, aun con todas sus debilidadesfavoreció la colonización de las misiones de Comondú, Mulegé, San Ignacio y La Purísima,y la articulación de sus pobladores a través del comercio de cabotaje, con la más pujanteregión sureña peninsular y también con el comercio de Sonora y Sinaloa, con los que man-tuvo un necesario aunque todavía precario intercambio mercantil…»
Oasis y misiones en Baja California 49
Oasis y Misiones en Baja CaliforniaAna Ruiz Gutiérrez
Miguel Ángel Sorroche CuervaUGR
La valoración de lo patrimonial ha alcanzado en la actualidad una perspectivaintegradora y la dimensión contemporaneizada de una situación que respecto a losplanteamientos del siglo XX, resultaba difícil entender. El que no se hubiera llegadoa una apreciación integral de estas características, era chocante desde el mismo mo-mento que instituciones como la UNESCO había proclamado la unidad de los pa-trimonios cultural y natural desde su convención de 1972 sobre el Patrimonio Mun-dial, apostillado precisamente Cultural y Natural. Ya quedan lejos los planteamien-tos que mostraban al patrimonio como representado por el bien indivualizado, el de-nominado monumento, que bajo ese amparo encontraba protección al abrigo de unalegislación que imponía sus gradientes de calidad y cualidad de un modo muy rela-tivo, generando un positivismo hoy en día claramente desfasado.
Ese papel del patrimonio toma un cariz más destacado desde el mismo momen-to en el que se le considera como una oportunidad para el desarrollo en ámbitosdesfavorecidos cuando se emplea como un recurso económico, como capital culturalque debería revertir en la sociedad que lo posee y percibe como un elemento quedebería contribuir a su desarrollo. Esas posibilidades económicas chocan con las deconservación del patrimonio y la preservación de la autenticidad de las poblacionesen las que se encuentra generando una transversalidad en las posibilidades de desa-rrollo evidentes. En ese sentido el turismo como generador de recursos que afecta ala conservación del patrimonio y al desarrollo en general se convierte en una cues-tión básica en los proyectos de intervención sobre este tipo de ámbitos.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio50
La península de Baja California, como espacio histórico, reúne los elementos ne-cesarios para una valoración patrimonial íntegra, dentro de las aproximaciones másactuales que mencionamos, y que son la manifestación más clara del grado deinterrelación al que llegó el ser humano y la naturaleza, plasmado en el territorio yreflejado en sus paisajes. En definitiva conformando una sedimentación cultural quepermite leer la evolución de un espacio desde las coordenadas diacrónicas y sincróni-cas necesarias para su conocimiento global, y que desde la Prehistoria y hasta la ac-tualidad ha ido conformando la realidad de un territorio en el que su devenir histó-rico, aunque continuo ha tenido sus picos en épocas concretas, que son en definitivalas que nos han marcado mediante hitos los contextos objeto de nuestro análisis.
No obstante, la evidencia de una calidad arquitectónica impuesta por el propioproceso histórico, no ha evitado su deterioro y en un alto número de casos su prácti-ca desaparición. En efecto, la destrucción del patrimonio impuesta por el paso deltiempo y el abandono, se puede impedir desde el momento en el que se reactiva ydinamiza la sociedad que lo atesora y los resortes necesarios para generar una estruc-tura económica estable que suponga el bienestar de la misma. Hoy en día la relaciónconceptual entre patrimonio y recurso es tal que no se entiende la intervención en elmismo sin que haya sido valorada la posibilidad de una recuperación a manera deplusvalía económica de la inversión realizada además de la social. Lejos están las me-ras intervenciones en el patrimonio como instrumento necesario para alcanzar la ca-lidad de vida a la que tienen derecho los habitates de un país. Una identificación decuales son los elementos patrimoniales susceptibles de alcanzar la categoría de recur-so, no solo debe ser el resultado de una aplicación metodológica en la que lamultidisciplinariedad sea la piedra angular de la organización del trabajo, sino quepondrá de manifiesto la diversidad de los mismos, a lo que ha contribuido, en tantoque gradiente añadido de calidad, una realidad natural que otorga un alto valor aña-dido, el ambiental.
Una aproximación al conocimiento del territorio bajacaliforniano, nos muestraun escenario desigual, en el que la geografía es un condicionante, donde se da unaincidencia del desarrollo económico diversa, y una polarización en la distribución desu población que se manifiesta en un reparto desequilibrado de la misma y una arti-culación territorial carente de unos mínimos que en parte explica la tensión existen-te entre el litoral y el interior.
Oasis y misiones en Baja California 51
En este contexto sobresalen algunos elementos que han hecho reconocible a esteterritorio a escala mundial a partir de declaraciones de renombre que hablan de ladimensión supraterritorial y supranacional de los valores que atesora, que no evitanla disfunción entre la legislación nacional mexicana, la estatal y la incidencia de lainternacional, a la postre la decisiva en gran parte de los planteamientos de protec-ción. Los ejemplos que se puedan poner a nivel particular pueden ser esclarecedores.Así, este hecho se manifiesta en la ausencia de una legislación patrimonial en el casode Baja California Sur, frente a la más avanzada de Baja California y que redactadaen 1995 se revisó en 1998. Las declaraciones de las Pinturas Rupestres como Patri-monio de la Humanidad, o de determinados sectores de su costa como Reservas dela Biosfera, son el reflejo de dos ámbitos que no podemos olvidar ya que estuvieronestrechamente ligados, por la dependencia que los grupos que habitaban estas tierrastenían con el resto del territorio, con los itinerarios definidos internamente y quecomo verdaderas rutas de agua, mantenían vinculados espacios distintos pero com-plementarios y que sirvieron como base a una producción cultural hoy en día per-fectamente reconocible.
Sin duda uno de los capítulos más destacados dentro de este concepto patrimo-nial íntegro lo conforman las misiones de Baja California en toda su extensión y deBaja California Sur de un modo más concreto. Representativas de un modo de en-tender la ocupación evangelizadora del territorio justificada por parte de misioneroseuropeos, jesuitas, franciscanos y dominicos, hoy en día su reconocimiento devuelvea la actualidad la problemática de la complejidad del patrimonio como núcleo con-ceptual y las diversas cuestiones que en torno a él se pueden generar como es el de lasu valoración, accesibilidad, disfrute o conservación, siendo además exponentes con-tundentes de la interrelación de la cultura y la naturaleza, del ser humano y del me-dio ambiente.
Ateniéndonos a su valoración patrimonial, el conjunto de las misiones se confi-gura como una realidad diversa que se generó para satisfacer una serie de necesidadesque aparecen plasmadas en una primera aproximación de un modo claro. Y así, sipor un lado reúne por un lado una serie de estructuras pensadas para las necesidadesespirituales de los grupos indígenas, por otro, los requerimientos materiales estabanplasmados en unas infraestructuras destinadas a la explotación territorial y una arti-
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio52
culación específica de espacios que entre los siglos XVII y XIX buscaron el someti-miento de un espacio que se hizo esquivo a su ocupación.
La localización en todo ellos de puntos de agua, generando un binomio clara-mente identificable de aguaje-misión, permite entender el solapamiento de laestructuración espacial indígena con el nuevo esquema implantado desde inicios delsiglo XVIII. Fundamentalmente por el papel protagonista de las poblaciones natu-rales, donde su pragmatismo y la simbología proyectada sobre el espacio, hizo quelos oasis que en origen de humedales, en la actualidad deben su fisonomía a unaclara intervención humana, antropización del espacio que ha dado como resultadolos paisajes que actualmente definen a las misiones.
Lejos de entender la misión como un elemento aislado, éstas junto con las visi-tas dependientes que se crearon, reflejan la necesidad de articular un territorio a par-tir de un esquema desarrollado en Nueva España desde el siglo XVI y que generóuna cadena de relaciones que integraría una malla a partir del trabajo directo con laspoblaciones indígenas. Resultantes de una clara intención de control territorial quese plasma claramente en el diseño del Camino Real de las Misiones que en siglo XVIIIquiso enlazar la última misión jesuita con las nuevas fundaciones franciscanas en laAlta California, a nivel micro espacial conforman un grupo desigual por su estado deconservación, pero clarificador del aprovechamiento de los recursos existentes parasolucionar la atención espiritual y material a las poblaciones indígenas por parte delos religiosos.
Su implantación no fue fácil. La comentada tardanza en controlar este territoriose explica por lo agreste del espacio, a lo que se suma las propias características delos grupos a evangelizar, que vieron desde un principio su organización social y te-rritorial alteradas, llegándose a situaciones como las revueltas del mismo año 1697,momento en el que se funda la primera misión de Nuestra Señora de Loreto y 1732,con la revuelta de Santiago de los Coras.
En efecto, el intento por controlar a unos grupos que estaban caracterizados porun nivel de desarrollo bajo en relación a las sociedades del ámbito nuclearnovohispano, tuvo su centro en la misión y en el conjunto de visitas que se constru-yeron con la idea de que sirvieran de base al proceso de evangelización sobre el quese asentaba el proyecto misional. Sin perder de vista a los presidios, controlar a unapoblación que no obstante mantenía su grado de nomadismo contra el que difícil-
Oasis y misiones en Baja California 53
mente se llegó a propuestas definitivas de arraigo, implicó buscar una serie de solu-ciones en las que no obstante condicionaron los hábitos al verse atraídos por el nue-vo esquema que les permitía paradójicamente volver temporalmente al amparo delplanteamiento jesuítico y no buscar su permanente aislamiento original.
El conjunto de misiones y visitas vinculadas a ellas que nos han llegado, permi-te entender cuales fueron los elementos que las integraban tanto desde el punto devista espiritual como de la explotación del territorio. No siendo en cualquier casoigual su estado de conservación, el conjunto total del número de componentes decada uno de los ámbitos anteriores ofrece la posibilidad de entender las opciones realesque hubo para hacer frente al establecimiento de estos enclaves, desde la misma eleccióndel lugar, la conformación de los elementos necesarios para garantizar su permanen-cia, los materiales que se emplearon y las soluciones técnicas que se utilizaron.
El análisis del conjunto de las misiones desde el norte al sur de la península deBaja California, pone de manifiesto una clara adaptación a las condiciones que el medioambiente impone. Si bien es cierto que la bibliografía ha tratado el tema de la es-tructura interna centrando su atención en el núcleo de las mismas, creemos necesa-rio hacer la puntualización respecto a la separación entre aquel y el espacio que ensu entorno próximo se ha de transformar para articular un paisaje tremendamenteantropizado que conformaría el espacio productivo y que sobrepasa al propio de lamisión como ocurre en sectores de la Sierra de la Giganta, caso de la misión de SanFrancisco Javier, donde la consideración del territorio se hace más necesaria. Un as-pecto ha tener en consideración si consideramos la necesidad y obligación que habíadesde un primer momento por crear un ámbito autosuficiente ante la falta de recur-sos aportados desde la contracosta.
No han sido pocos quienes han trabajado sobre el tema de la propiedad del sue-lo en Baja California, estableciendo una serie de puntualizaciones que creemos seríainteresante desarrollar. Sin duda alguna, una de las actividades económicas más im-portantes que se desarrollaron fue la de la explotación agrícola de la tierra, aunqueen términos generales las condiciones que ofrece la península son poco propicias paraello, convirtiéndose la localización y obtención de agua en el objetivo principal. Sibien en un primer momento se buscó el pragmatismo a la hora de elegir el punto defundación de la misión, por su cercanía a la contracosta, lo cierto es que las condi-ciones climatológicas hacían que sólo en el extremo noroeste, en puntos muy aleja-
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio54
dos a los iniciales de llegada se encontraran las circunstancias más benignas para laagricultura. No siempre las necesidades de una localización idónea coincidían conlas evangelizadoras primando en este caso la existencia de un número elevado de in-dígenas. Esta última circunstancia dio lugar a la presencia de misiones que según lasfuentes que generaron los religiosos, muy difícilmente consiguieron ser autosuficientes,necesitando de productos llegados de fuera para su manutención y en el peor de loscasos, provocando su traslado o directamente desaparición.
Dentro del conjunto de misiones hubo unas mejor situadas que otras para lasiembra, caso de las de San José del Cabo, Santiago de los Coras y Todos Santos.Junto a ellas también sobresalieron por la extensión de sus tierras las de San Ignacio,Santa Rosalía Mulegé, la Purísima y Santa Gertrudis que llegaron a planificar su asen-tamiento con el establecimiento de una infraestructura hidráulica conformada poracequias con las que se captó el agua y se repartió.
Como señalamos, las contradictorias noticias que respecto a las condiciones conlas que contaba cada misión para la agricultura por la falta o abundancia de aguanos han llegado, hace pensar que algunas de ellas conocieron alguna mejora y modi-ficación a lo largo de la presencia jesuítica, no tanto con la llegada no tanto de losfranciscanos, pero sí de los dominicos. Respecto a ello es paradigmática la referenciadel informe de 1720 respecto a la misión de San José de Comondú, en el que seseñala las dificultadas que se tenía para sembrar, lo que obligó no solo a trasladar latierra y arena de cultivo de otras zonas, sino además a construir una serie deinfraestructuras hidráulicas que en la actualidad ofrecen la imagen de una de los con-juntos aún en funcionamiento, más destacados de las misiones de esta zona.
Lo que si es cierto es que las noticias de los productos que se cultivaban, dadaspor Baegert y Barco, ponen de manifiesto la variedad y riqueza de las posibilidadesque la agricultura de huerta ofrecía, siendo no obstante determinante que para pro-ducir algunos de los alimentos citados, frijol, garbanzo, sandía, melón, calabaza, al-godón, caña de azúcar, durazno, plátano, granada, naranja, limón y hortalizas, eraindispensable agua y en abundancia, para al menos garantizar el regadío una a dosveces a la semana.
Lejos estamos de enfrentarnos a unas estructuras urbanas complejas en el análi-sis de los componentes arquitectónicos y organizativos de estos enclaves. Si bien lapropia dinámica del régimen misional implicaba una reducción en el organigrama
Oasis y misiones en Baja California 55
de las mismas al congregar los jesuitas funciones que excedían a las meramenteevangelizadoras, lo cierto es que más allá de la iglesia, la casa de los religiosos y lasdependencias en las que se albergaban los efectivos militares que los acompañaban,no podemos hablar de la existencia de una estructuración urbana. Más si cabe cuan-do la propia presencia indígena se tornó rotativa, alternando la participación de lamisma en las labores de la misión, siendo en definitiva un componente simplificadorrespecto a otros territorios misionales de más envergadura como los sudamericanos.
Por tanto la comprensión de la estructura misional de Baja California, parte deun análisis en tres niveles del espacio que ocuparon los religiosos. La organizaciónterritorial, la administrativa y la constructiva, ámbitos en los que se pueden observarcuales fueron las intenciones que movieron a los jesuitas desde finales del siglo XVIIy hasta su definitiva expulsión en 1767, y a la que posteriormente se sumaron losfranciscano y los dominicos.
Se viene considerando que la misión fue una institución utilizada ampliamentepara reducir a los grupos nómadas y seminómadas que poblaron la mayor parte delterritorio novohispano. De esta manera había que considerar que un establecimientomisional no era solamente un centro de difusión religiosa, y aunque la evangeliza-ción de los indios era uno de los principales objetivos, cuyo adoctrinamiento exigíaque se tuviera con ellos un contacto continuo, en ocasiones era imposible mientrasse tratara de grupos habitualmente nómadas con cierta movilidad en sus patrones deasentamiento.
En ese planteamiento, la misión era un pequeño caserío levantado en torno a laiglesia y de la morada del misionero que se convertían en el núcleo de la nueva po-blación; contaba con una huerta de frutales y hortalizas, así como ejidos para el ga-nado y tierras para la siembra de maíz, trigo y otros granos. La falta de agua obligóen ocasiones a emprender cultivos de sitios alejados de la cabecera misional; en talescasos se formaban allí pueblos de visita que no siempre contaron con una poblaciónarraigada de fijo. Se convertían de esta manera en los primeros centros habitados,cuya fundación implicaba la paulatina construcción de todo lo que habría de darforma material al poblado que en la mayoría de los casos no fue mucho.
Lo que sí parece claro, es que el proceso de mejoramiento de estas construccio-nes tuvo que ser lento y no hay duda de que en todos los casos debieron de pasarvarias décadas antes de que algunas de las edificaciones originales de adobe y paja
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio56
fueran sustituidas por otras de materiales más duraderos. En ese sentido sólo en 1755la misión de Nuestra Señora de Loreto tenía una iglesia acabada de cal y canto, pre-sentando el resto de los núcleos un desigual estado en sus edificios, tanto por lo quese refiere a su acabado como a los materiales empleados, ya que existían lugares enlos que tanto el templo como la vivienda del religioso estaban realizados en adobe ocarrizo y lodo, con techos de tijera cubiertas de paja. El conjunto de edificacionesdenominadas por algunos autores como arquitectura en el desierto, presentan unascaracterísticas desde el punto de vista constructivo, determinadas por el empleo ini-cial de materiales perecederos que otorgaban a las mismas cierto grado de rusticidady modestas proporciones. En cualquiera de los casos se trata de materiales cuyo em-pleo y técnicas fueron introducidos por los religiosos constatándose la preocupaciónpor enseñar a los indígenas su elaboración como fue el caso de los adobes, aunquetambién habría que pensar en el trabajo de cantería como así lo reflejan los inventariosde herramientas que aparecen en la documentación elaborada para la entrega de lasmisiones a los dominicos a partir de 1773.
Por lo que respecta a la localización de los enclaves, estos lo hacen al menos te-niendo dos factores en cuenta. Por un lado la importancia dentro de la territoriali-dad indígena, ya se ha señalado la estacionalidad y movilidad de los grupos por elespacio; y por otro lado su vínculo con las tierras que se habían de poner en explota-ción y que sin duda implicaría en la medida de lo posible una reducción lo menorposible de la superficie a poner en explotación.
Si bien es acertada la consideración de que las propias condiciones geográficasobligaron en ocasiones a localizar los cultivos, allí donde existía una fuente de agua,lo cual habla de la distinta valoración de los mismos, la espiritual y al productiva, locierto es que en toda la extensión de la península de Baja California se percibe esaconstante en la ubicación de los enclaves. En el caso de las del norte podemos decirque exceptuando la Misión, San Vicente Ferrer, Nuestra Señora del Rosario y Fer-nando Velicatá en las que se identifica cierta localización en altura respecto al entronoen le que se encuentran, de marginales podemos considerar la de Santo Domingo ySanto Tomás. Todas ellas realizadas en adobe con base de muros de mampostería, locierto es que el desigual estado en el que nos han llegado, hace más urgente el estu-dio de los espacios de irrigación inmediatos o cercanos, teniendo en cuenta la relati-va cercanía en todos ellos de una fuente de agua. En algunos de ellos la extensión
Oasis y misiones en Baja California 57
que en la actualidad se puede percibir del espacio irrigado es tal que es difícil com-prenderla sin un sistema controlado en el uso del agua.
En el caso de las que hemos considerado como marginales la disposición del nú-cleo central de la misión sobre un pequeño promontorio no es tan clara, presentan-do su ubicación en un margen de lo que es un espacio irrigado en el que una vistaaérea permite identificar toda una organización articulada a partir de un conjuntode infraestructuras que habrían permitido la explotación de unas tierras que se loca-lizan junto a ramblas o corrientes esporádicas de agua, con una toma fuera del em-plazamiento y una disposición de las parcelas en el territorio aprovechando la dife-rencia de pendiente. Sólo un trabajo exhaustivo en el terreno, permitiría recuperaren el caso de que existiesen, los trazados de los canales de abastecimiento de agua,pudiéndose incluso vincular las actuales parcelaciones de la tierra con las históricas.Reseñable puede ser la presencia de una toma de agua en la Misión de Santo Do-mingo que arrancando desde varios kilómetros más arriba, surca la margen derechadel cauce de agua a manera de línea de rigidez, conformado un espacio de cultivoclaramente definido que se hace mucho más evidente cuanto más nos acercamos a lamisión, localizada en un entronque de valles.
De distinta consideración son los espacios del sur en los que de alguna manerase han conservado con mayor integridad las componentes de los espacios irrigados.En ese sentido, misiones como la de San Ignacio, una de las más reproducidas en labibliografía, o la de Santa Rosalía Mulegé con su imponente palmeral, nos permitenver y entender el calibre de los embalses de agua, junto con otros ejemplos como losde San Miguel y San José Comundú, en los que se pueden apreciar aún las acequiasque repartían el agua por las tierras de labor desde los ojos de agua situados varioskilómetros más arriba del valle en el que se emplazan.
Entender en la actualidad el patrimonio de las misiones bajacalifornianas, es com-prender el proceso de construcción de cada uno de sus componentes. Por ello nopodemos perder de vista el papel complementario que tienen espacios como los ejidosen todo este esquema irrigado que venimos viendo. El grado es tal que incluso no sepuede desligar o mirar la misión como el espacio próximo a la misma y entender elpapel de los ejidos como complementarios a los espacios nucleares. Es aquí dondepor ejemplo es necesario el conocimiento del manejo de una ganadería que comple-
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio58
mentará por un lado el funcionamiento de la misión además de los edificios necesa-rios para su cuidado.
Finalmente no podemos perder de vista que más allá de lo material, el alma quesostiene todo este planteamiento se sustenta en la posibilidad de recuperar toda unacultura oral que es el resultado de la transmisión generacional de padres a hijos deun saber que difícilmente se encuentra codificado en una bibliografía específica queal menos garantice su conservación. Las poblaciones locales poseen una serie de co-nocimientos y manifestaciones culturales que lentamente están siendo olvidadas porel avance arrollador de la cultura occidental. Muchos de estos conocimientos son úni-cos y son el fruto de generaciones de experiencias.
Por eso, los conocimientos de los grupos locales forman parte de la protecciónpatrimonial de las misiones y no pueden ser menospreciados. Conocimientos que de-ben ser valorados, rescatados y conservados. Su investigación y aplicación puede serla base para la obtención de productos de alta rentabilidad para economías débiles ypoco diversificadas y servir para utilizar la productividad natural de los ecosistemas,sin los tremendos impactos actuales de prácticas descontextualizadas.
La conservación de la ciencia y la cultura debe formar parte de la educación. Elenfrentamiento entre el urbanita y el nativo lleva a situaciones tensas en las que loshabitantes de la ciudad deben ser educados en el aprecio hacia la diversidad cultu-ral, mientras que los grupos nativos deben serlo hacia el aprecio, conservación y or-gullo de lo propio. La dimensión territorial del patrimonio ha otorgado al mismouna posibilidad de compresión contextualizada con la que antes no contaba, y latransversalidad que ello implica no hace más que enriquecer las opciones de aproxi-marnos a su conocimiento.
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 59
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeocon grandes potencialidades turísticas
Juan Carlos Maroto MartosJosé Manuel Maroto Blanco
1. INTRODUCCIÓN
En el sureste de la península ibérica factores geográficos han propiciado la exis-tencia de un medio caracterizado por una gran aridez que ha favorecido que se loca-lice aquí un casi desierto cálido que puede ser considerado excepcional en Europa,no sólo por la escasa superficie que representan este tipo de desiertos en los paísesque integran la UE, sino también por la singularidad, calidad y fragilidad de los re-cursos que contiene. Esta realidad se explica en buena medida por la influencia delproceso natural de desertización que ha padecido la zona desde hace miles de años,pero también debe tenerse en cuenta para comprender su estado actual, la influen-cia antrópica de desertificación.
Como muchos otros espacios afectados por importantes condicionamientos na-turales, este territorio se caracteriza en la actualidad por tener una relativamente bajaocupación humana y problemas en su estructura sociodemográfica que ayudan a com-prender que su estructura productiva se caracterice por estar escasamente diversificaday que reclamen sus habitantes mayor atención por parte de la administraciones pú-blicas y de la iniciativa privada.
Lo anterior contrasta con la presencia de múltiples recursos que podrían propi-ciar un mayor y más adecuado desarrollo de la zona. Desde nuestra perspectiva, comotendremos ocasión de comentar, el turismo podría constituirse en un motor que ayudea conseguirlo, pero, como toda actividad con un muy marcado carácter territorial,debe ordenarse, planificarse y gestionarse adecuadamente para tratar de integrar de
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio60
manera verdaderamente racional y sostenible, las dimensiones ambientales,socioculturales y económicas sobre las que es preciso actuar.
Nuestras pretensiones son en primer lugar presentar de manera muy genéricaalgunas características de la situación demográfica y socioeconómica de la zona. Suresultado consideramos que justifica sobradamente que existe una clara necesidad deactuar para tratar de diversificar su estructura productiva como medio para fijar po-blación y propiciar la mejora de su calidad de vida. Posteriormente comprobaremosque existen múltiples recursos tanto naturales como antrópicos que ofrecen posibili-dades para potenciar distintos tipos de turismo. Tras describirlos y valorar su impor-tancia, comentaremos la utilización que en la actualidad se está haciendo de ellos asícomo mostrar algunas de las posibilidades que podrían tener para ir construyendouna actividad turística que aspire a dar un uso adecuado a los recursos naturales,respete y proteja la diversidad sociocultural de la zona, asegure la actividad empresa-rial y económica, satisfaga los deseos de la población que la visite y garantice la cali-dad de vida y de oportunidades de quienes viven allí.
2. EL DESIERTO DE TABERNAS, UN TERRITORIO ÚNICO EN EUROPA CON GRANDES LI-MITACIONES Y POTENCIALIDADES PARA EL TURISMO
En el sureste peninsular y en concreto en la provincia de Almería encontramosalgunos de los lugares europeos donde menos cantidad de agua de lluvia se recogen.Dentro de este territorio, rodeado y aislado de la influencia marina y de las masas deaire cargadas de humedad por las sierras de Alhamilla y la Sierra de Filabres, se en-cuentra una de las zonas más emblemáticas por su paisaje desértico. Es el conocidocomo Desierto de Tabernas, único espacio reconocido como espacio desértico osubdesértico cálido en Europa por las publicaciones de la Organización Mundial deTurismo 1. Su alto interés y valor hace que actualmente parte de la zona de la que nosvamos a ocupar fuese objeto de protección en 1989 con la figura de Paraje Natural 2
1 Organización Mundial del Turismo (2007): Desarrollo sostenible del turismo en desiertos. Directrices para los res-ponsables públicos. Madrid. Pág. 2.
2 Ley 2/1989 de 18 de julio. BOJA n.º 60 de 27/07/1989.
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 61
abarcando un espacio de aproximadamente 11.463,03 hectáreas. Además cuenta conel reconocimiento de Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) 3 y se encuentraincluido como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 4.
En realidad, como tendremos ocasión de justificar, el espacio digno de protec-ción por sus especiales características es mucho más amplio que el citado, pero enesta ocasión para su análisis nos vamos a centrar en el territorio que abarcan los tér-minos municipales de la provincia de Almería en los que se encuentra incluido:Alboloduy, Gádor, Gérgal, Santa Cruz de Marchena y Tabernas.
Partimos de la idea de que debiera ser especialmente la población que reside enestos municipios quienes tendrían que tener la oportunidad de participar más acti-vamente en las actuaciones que se impulsen en la zona. Justifica esta opinión no sóloque la casi totalidad del Paraje Natural Desierto de Tabernas es privado 5, sino tam-bién porque pensamos que nadie mejor que sus gentes, adaptadas durante miles deaños a estas condiciones, son quienes mejor conocen cómo vivir en este entorno tanespecial y en consecuencia tienen mucho que aportar en la toma de decisiones decomo se debiera ordenar, planificar y gestionar. También, en última instancia, hayque comentar que deberían ser ellos, por vivir allí, quienes se deberían beneficiar delos resultados que pudieran derivarse de la puesta en valor de los maravillosos recur-sos existentes.
Derivado de lo anterior justificamos la necesidad de potenciar las actividades tu-rísticas por la situación de atonía demográfica y económica que padece la población
3 Para ver el formulario normalizado de datos NATURA 2000 que da información de las características tan excepcio-nales del lugar y que sirvió tanto para declararlo ZEPA como LIC : http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/Red_Natura/ZEC/formularios/ES0000047.pdf
4 Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una tercera lista actualizada de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica medi-terránea (DOUE L30, de 2.2.2010)
5 «Los Montes Públicos representan alrededor de un 9% de la superficie total, el resto es de propiedad privada».Fuente: Formulario normalizado de datos Natura 2000. Espacio ES0000047
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio62
que allí habita y la necesidad de tratar avanzar en la meta de que el lugar donde senazca y/o viva no siga constituyendo un factor determinante que explique la des-igualdad de oportunidades que padece la población en el mundo. A este objetivopretende contribuir la Geografía, como ciencia de la Ordenación, planificación y ges-tión territorial, sobre todo en los espacios con especiales limitaciones socioeconómicasy/o problemas ambientales.
2.1. Necesidad de impulsar el turismo teniendo en cuenta algunas característicasde su población, poblamiento y actividades económicas actuales
Los cinco municipios donde se ubica el Desierto de Tabernas se caracterizan desdeel punto de vista demográfico por un marcado carácter rural. Desde el punto de vis-ta demográfico los cinco tomados de manera conjunta no llegan ni tan siquiera asumar 10.000 habitantes que es el límite estadístico que utiliza el INE para dejar decalificar a un solo núcleo habitado como rural. Efectivamente con 8.884 habitan-tes 6, el territorio que calificaremos como Desierto de Tabernas, no llega a alcanzaruna densidad poblacional de 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Indicador quenos permite caracterizarlo como de casi desierto demográfico 7 y excepción en la pro-vincia de Almería, Andalucía y España que alcanzaron ese mismo año 2009, valoresque multiplican por seis en el primer caso y por más de siete los dos últimos 8.
La situación demográfica actual es consecuencia de una evolución que ha estadomarcada, en el conjunto de la zona, por una situación recesiva desde 1910. El Cen-so de Población del citado año registra en esta fecha su máximo demográfico 21.119habitantes; desde entonces ha visto reducirse a casi un tercio de ese valor el total desus efectivos y ha pasado de representar el 5,3% de la población provincial a supo-ner hoy tan sólo el 1,3% 9. Diversas coyunturas, de las que no nos ocuparemos en
6 El dato procede del Padrón del año 2009. Fuente Instituto de Estadística de Andalucía.7 El caso más extremo es el de Gérgal que tenía sólo 5 habitantes por kilómetro cuadrado.8 Almería alcanzó en 2009 una densidad de 78 hab./km2, Andalucía 95 y España 91 hab/km2
9 La zona supone el 7,8% de la superficie provincial. Si la distribución de la población fuese homogénea en el territo-rio tendría que suponer poblacionalmente ese mismo porcentaje. Este dato permite comprender mejor la realidad de la zona
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 63
esta ocasión, han favorecido la salida de su población, que como se deriva de los da-tos anteriores ha sido mucho más intensa que la acontecida en una provincia y enuna región a la que se le asignó la función de ser fuente de mano de obra para otrasque fueron beneficiadas por las decisiones de política económica que se tomaron a lolargo del siglo XX. La consecuencia ha sido la estructural emigración, tanto ultra-marina a América, al norte de África, a Europa y a las regiones donde más se con-centraron las inversiones y se potenció la industrialización y la urbanización del país.El resultado para esta tierra ha sido que se le ha privado de su principal potenciali-dad, su población y de manera específica, de la que estaba en cada momento en edadproductiva y reproductiva.
Otra de las consecuencias que hoy se constata es un relativo desequilibrio entresexos que es generalizado en los municipios a favor de los varones (52%). Este des-equilibrio se hace especialmente importante en las entidades de población menoresy en los diseminados donde hay casos en que los varones constituyen los únicos po-bladores. Precisamente la característica de la existencia de diversas entidades de po-blación distribuidas por el territorio y de diseminados, junto con la evidencia cons-tatada empíricamente de que allí sigue viviendo población, permite afirmar que exis-te un importante potencial de personas y lugares que merecen un estudio específicopara conocer las posibilidades que existen para impulsar la actividad empresarial y lacreación de alojamientos turísticos rurales 10 o al menos, que aquellos cortijos se con-
que ha visto como la población que se ha quedado en la provincia ha optado por concentrarse en el litoral, caracterizado porubicarse allí la capital provincial, centro de los principales servicios y también una agricultura muy productiva, invernaderosasí como un turismo de sol y de playa que está en auge a pesar de la crisis económica y del sector construcción tan intensaque padecemos.
10 Somos conscientes que no todos los asentamientos que el nomenclátor de población clasifica en diseminados real-mente se trata de alojamientos rurales que tengan potencialidades para convertirse en alojamientos rurales, pero es evidenteque el análisis de la cartografía de la zona evidencia que existen bastantes que podrían serlo.
11 Se define diseminado (http://www.ine.es/nomen2/Metodologia.do) por exclusión a lo que se considera núcleo depoblación. Por núcleo de población se entiende: «un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles,plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población quehabita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio64
viertan en lugares de estancia temporal o simplemente lugares de descanso y/opernoctación cuando se decida ampliar el número de rutas turísticas de interés, comoineludiblemente será necesario diseñar, para poner en valor los recursos de la zona.
Hemos contabilizado, utilizando el nomenclátor de población de 2009, queaproximadamente 905 personas viven en lo que esta fuente denomina diseminados 11,258 en entidades singulares 12 o colectivas 13 y el grueso de la población se concentraen las cinco capitales municipales. Tanto los núcleos capitales de municipio comolas entidades menores y las construcciones aisladas en los diseminados son un mara-villoso ejemplo de adaptación de la población al medio 14, constituyen verdaderosoasis de distinto tamaño donde la existencia de agua sigue siendo un factor de pri-mera magnitud para explicar su origen y permanencia como espacios habitados y pro-ductivos. Un excelente ejemplo de ingenio para adaptarse al medio lo constituye laexistencia aquí, gracias a su introducción por la civilización árabe, de pozos y túne-les de abastecimiento de agua, cuya función es asegurar el consumo humano y elriego en momentos de ausencia de precipitaciones. Son los denominados qnats, ga-lerías que tienen longitudes variables y que junto a la función de recogida de las aguasde lluvia, añaden la de almacenaje y distribución.
El análisis de cómo se distribuye la población ocupada entre los diecisiete acti-vidades económicas en que nos desagrega esa variable el Instituto de Estadística de
menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia hande excluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, cemente-rios, aparcamientos y otros, como los canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes». Tabernas es con diferencia elmunicipio con más población en diseminado.
12 Es cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente desabitada, claramente diferencia-da dentro del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión.
13 Es una agrupación de entidades singulares de población que constituye una unidad intermedia entre la entidadsingular de población y el municipio que además tiene un marcado carácter histórico.
14 El estudio de las distintas tipologías de construcciones rurales en el medio rural puede constituir un tema de interéspara dar a conocer el patrimonio constructivo. Lo anterior debe completarse con medidas para conseguir su rehabilitación.acondicionamiento y puesta en valor como destino turístico que permitan establecer estrategias que posibiliten tanto la for-mación como la sensibilización sobre el turismo.
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 65
Andalucía (IEA) para el año 2009, permite comprender el carácter predominanteagrario y dependiente del subsector construcción 15 existente. Efectivamente entreambas actividades acaparan casi el 40% del empleo de la población, lo que nos dapistas de la escasa diversificación productiva de la zona y no sólo de la excesiva con-centración del empleo en trabajos que en general requieren una escasa formación,sino también de su excesiva dependencia de actividades que se encuentran sumidasen la actualidad en una profunda crisis 16.
El análisis de la tasa de analfabetismo nos indica una situación preocupante delnivel de instrucción de la población pues a excepción de Santa Cruz de Marchena,el resto de los municipios padecen unas tasas superiores a la media de la provincia yde la Comunidad Autónoma Andaluza 17. Este es un importante problema a tenerpresente cuando se pretenda poner en marcha nuevas actividades productivas. El fuerteanalfabetismo reinante en buena medida se relaciona estrechamente con una estruc-tura por edades de su población que se caracteriza por su fuerte envejecimiento 18
como puede comprobarse simplemente analizado el porcentaje de población con unaedad superior a 65 años allí existente 19 o la muy superior edad media que tiene lapoblación de estos pueblos sobre la que refleja también este último indicador en el
15 Un ejemplo de agricultura desarrollada que trata de hacer compatible las características del medio con la producciónde calidad gracias a un equipo de trabajo muy bien preparado se detectan en la zona de estudio. Con la denominación de«Oro del desierto» se produce en Tabernas un aceite virgen extra que denominan «Extra Ecológico» que procede de planta-ciones de olivares que utilizan abono orgánico y unos rigurosos procesos de producción y transformación que dan lugar a unexcelente aceite que ha obtenido una gran valoración y reconocimiento tanto dentro como fuera del país, como lo atestiguala gran cantidad de premios del que ha sido merecedor.
16 La agricultura existente tiene un marcado carácter tradicional y el sector construcción se encuentra en una profundacrisis en nuestro país originando un enorme volumen de paro.
17 En Albolodoy lo evaluó el Censo de 2001 en el 6,3%, Gérgal en un 8,3% y Tabernas nada menos que un 10,1%,cuando el valor medio de la provincia de Almería fue 4,3%
18 Como es conocido en nuestro país la tasas de analfabetismo aumentan con la edad.19 Si la media de la población con 65 y más años (población anciana) en 2009 en la provincia es del 13%, el conjunto
de los cinco municipios del Desierto de Tabernas es porcentaje se eleva a 19%, siendo los más envejecidos Alboloduy ySanta Cruz de Marchena donde su población anciana casi supone un tercio de su población total.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio66
conjunto provincial 20. Esta realidad encuentra una de sus causas en la estructuralfalta de oportunidades que han padecido sus gentes y que ha originado una intensay persistente sangría emigratoria. En la actualidad la situación migratoria está cam-biando, lo prueba la inmigración de población extranjera (sobre todo de Rumania yde Bulgaria) que se ha asentado allí para trabajar en labores agrícolas y que por suedad media inferior, rondando en la mayoría de los municipios los 30 años, está re-juveneciendo algo la estructura demográfica.
La importancia de fijar población en general y cualificada en particular se mues-tra fundamental para ofrecer un producto de turismo rural, cultural o de otro tipode calidad. En este sentido las políticas de desarrollo de espacios rurales impulsadastanto por la UE como por las administraciones públicas españolas en nuestra Co-munidad Autónoma han sido muy importantes para muchos espacios rurales, aun-que es generalizada la opinión que no es ni puede ser, la única solución a los proble-mas de todos los espacios rurales y/o naturales andaluces y españoles.
Desde nuestra incorporación a la Unión Europea a mediados de los años ochen-ta se han incrementado las actuaciones financiadas con fondos públicos que han tra-tado de potenciar las distintas actividades en el medio rural e incluso para cambiarla mentalidad de la población de los pueblos que en general carecen en bastantescasos de espíritu emprendedor 21. Lo anterior no exime que denunciemos que las de-limitaciones de los ámbitos espaciales de actuación de los Grupos de Desarrollo ru-ral en nuestra Comunidad Autónoma en ocasiones no han beneficiado la puesta enmarcha de algunas medidas necesarias. En el caso que nos ocupa consideramos queuna de las limitaciones que cuenta la zona para su desarrollo es la adscripción de losmunicipios objeto de atención en este trabajo a varios Grupos de Desarrollo Rural yal área metropolitana de Almería, circunstancia que sin duda dificulta las posibilida-des de una necesaria coordinación. Así mientras Gérgal y Tabernas se encuentran den-
20 Los cinco municipios tienen una población con una edad media elevada, mayor que la media provincial. Especial-mente negativa es la situación de Alboloduy que según el Padrón de 2009 tenía su población una edad media de 49 años yla peor situación la registra Tabernas en que este indicador eleva a 53,5 la edad media de su población.
21 Los esfuerzos de los dos Grupos de Desarrollo rural que operan en la zona son un buen ejemplo.
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 67
tro del Grupo de Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla, los casos de Alboloduy y San-ta Cruz de Marchena se impulsan desde el Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense y para colmo el municipio de Gádor, forma parte del ÁreaMetropolitana de Almería.
De cualquier forma, como tendremos ocasión de comentar en los siguientes apar-tados, la situación está cambiando y ya es posible comprobar que existe, no sólo unmayor conocimiento de las nuevas demandas turísticas según los diferentes perfilesde los turistas, sino también una mayor sensibilidad para crear ofertas turísticas yempresas en las que se procura hacer compatible la autenticidad de los valores loca-les con las últimas tecnologías existentes. Puede citarse por ejemplo diversos casosen que se hace rehabilitación de casas rurales potenciando no sólo la tipología tradi-cional, sino también incorporándole nuevas técnicas constructivas que siguen las di-rectrices de la arquitectura bioclimática. Esto se refleja en la propaganda de ofertade las casas rurales Los Albardinales en Tabernas 22 donde por ejemplo para el nece-sario aislamiento de la vivienda, se ha utilizado el cáñamo y cal hidráulica en la cá-mara de aislamiento de los muros de pizarra procedente de la sierra de Los Filabres;la calefacción utiliza el hueso de aceituna de la almazara, el agua caliente se obtienede la energía solar, se tiene un jardín sólo con especies vegetales autóctonas, el aguausada se reutiliza para riego, etc. Otro ejemplo lo constituye la potenciación y pues-ta en valor para el turismo rural de viviendas tradicionales singulares como es el casode las Casas cuevas que existen en el Paraje Natural, sin duda la mejor adaptación dela vivienda al medio ya que se trata de verdaderas viviendas bioclimáticas.
La importancia de la oferta real de alojamientos para turismo rural es muy su-perior a la declarada. Una simple comparación entre la oferta de alojamientos que sepueden contratar a través de Internet en la zona y los alojamientos rurales declara-dos y que registran las estadísticas oficiales, permiten comprender la generalizada ofertailegal existente en este segmento turístico no sólo aquí, sino también en el resto denuestra Comunidad Autónoma. Estas prácticas hacen mucho daño no sólo a las ad-ministraciones que dejan de recaudar lo que debieran, sino también a la necesaria
22 http://www.casasruralesentabernas.es/espanol/casas-bioclimaticas.html
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio68
calidad de la oferta turística y la protección de los derechos del turista no quedaasegurada. Con la información estadística oficial disponible tan sólo existían en lazona 4 establecimientos turísticos rurales que ofertan 46 plazas de alojamiento, loque supone el 6% y el 7,6% respectivamente de la oferta provincial. Completa estavisión comprobar que la hostelería ocupa tan sólo al 7% de la población en edad detrabajar.
En definitiva nos encontramos con una zona con una gran debilidad demográfi-ca y socioeconómica que es necesario dinamizar. El análisis de sus recursos naturalese histórico-artísticos permite comprender que esta situación podría cambiar si se pu-siesen en valor de forma más adecuada. Analicemos algunos de los más significativoscomentando si se encuentran o no en explotación para dinamizar el turismo.
2.2. Particularidades de su climatológía y posibilidades de uso científico y turístico
2.2.1. Particularidades de su climatología
La zona del sureste de la península ibérica es una región árida que constituyeun semidesierto de abrigo topográfico 23. Efectivamente, la circulación general atmos-férica se ve influida aquí, como en otros muchos lugares del mundo donde se handesarrollado desiertos, por las barreras orográficas que suponen las grandes alineacionesmontañosas, en nuestro caso Sierra Nevada, que tuvieron su origen en las colisionesentre placas tectónicas y que propician en la actualidad la existencia de zonas de som-bra para la circulación de las masas de aire cargadas de humedad, provenientes ennuestro caso del océano atlántico por dominar la circulación del oeste.
Lo anterior, junto a la cercanía y persistencia a lo largo del año de las altas pre-siones subtropicales que impiden la llegada de bajas presiones, explica en buena me-dida el clima de este territorio que se caracteriza por tener unas temperatura mediaanual de unos 18.º C, importantes amplitudes térmicas especialmente en invierno y
23 Capel Molina, J.J. 1988, «La desertificación y el clima». Boletín del Instituto de Estudios Almerienses. Ciencias,N.º. Extra 6, 1988. Pág.305.
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 69
uno de los índices de aridez más elevados de la península ibérica (Capel 1982) 24.Sin embargo como afirma este geógrafo especialista en climatología, las sequías e inun-daciones constituyen ejemplos de las desviaciones anormales que integran el climadel S.E. Español donde el predominio de situaciones de tiempo anticiclónicos, con-secuencia de la posición de los anticiclones dinámicos (Anticiclón de las Azores y ladenominada alta presión Norteafricana) impiden la entrada de borrascas atlánticas,la humedad atlántica y en definitiva las depresiones del frente polar. En las sucesio-nes de tipos de tiempo de esta zona influyen, entre otras cuestiones, también facto-res de origen dinámico regional y local. Sin duda la cercanía del Mar de Alborán,con su carácter casi cerrado, propicia que no sea frecuente que llegue aquí la corrien-te en chorro y las lluvias que el frente polar suele traer asociadas. La resultante esuna media de 230 mm al año, un promedio de menos de 40 días en que hay preci-pitaciones y una concentración de éstas en el inicio del invierno con mínimas enverano.
Son relativamente frecuentes las gotas frías, como en todo el ámbito mediterrá-neo, que originan lluvias muy intensas causadas por la entrada de masas de aire fríasen altura que entran en contacto con otras muy cálidas y húmedas que se formanespecialmente en nuestro Mediterráneo Occidental en otoño, cuando ascienden enaltura y se enfrían de manera rápida produciendo las elevadas perturbaciones quepueden provocar grandes daños. Una tristemente histórica aconteció el 11 de sep-tiembre de 1891 afectando a toda la provincia almeriense o la más reciente y locali-zada en la vecina ciudad de Almuñécar a mitad de septiembre de 2007. El conoci-miento de estos fenómenos climatológicos extremos debe servirnos para evitar la de-masiado frecuente negligencia de construir infraestructuras, viviendas, urbanizacio-nes turísticas, etc. en ramblas y en lugares cercanos a cauces de arroyos secos.
En estas zonas los efectos climatológicos extremos originan mayores impactoscomo consecuencia de la acción antrópica que urbaniza, deforesta, repuebla, roturatierras, las aterraza o abancala e incluso desmonta, sobreexplota con el pastoreo in-tensivo, etc. En definitiva, como ya se puso de manifiesto en la Conferencia de lasNaciones Unidas sobre Desertificación de 1977 en Nairobi (Kenia), frenar la expan-sión de los desiertos, desertificación, precisa no sólo comprender la dinámica climáticadel planeta que periódicamente origina periodos de sequía, sino también actuar so-bre los factores antrópicos que lo propicia. Debemos ser conscientes que las malas
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio70
prácticas terminan incidiendo no sólo en el deterioro del medio, sino también en laseconomías de muchos países y éstas en la calidad de vida de sus gentes. Todo unejemplo de las interrelaciones existentes entre las dimensiones ambientales, econó-micas y socioculturales que nos confirman la necesidad de tenerlas todas en cuentapara ordenar, planificar y gestionar la realidad.
Estas ideas se ratificaron en la Convención de Naciones Unidas de Lucha contrala Desertificación, que se aprobó en 1994 y que impulsó un Programa de AcciónNacional al que se han ido adhiriendo cada vez más países que se reúnen bianualmentepara tratar de evitar las enormes pérdidas de tierra cultivable que padecemos. Almeríaha sido sede de dos simposios, uno en 1994 en Roquetas de Mar y otro más recien-te en 2006. En el de 2006, Naciones Unidas celebró en la Universidad almeriense elII Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones, como consecuenciade la conmemoración en esa fecha el Año Internacional de los Desiertos y laDesertificación. En sus conclusiones se afirma que existe una estrecha relación entredesertificación, migraciones y pobreza. Se considera a la primera resultado de la faltade capacidad para gestionar el territorio y se considera que la desertificación será in-evitable si los agricultores de muchos espacios siguen siendo pobres y si no logramosdar a conocer estos problemas y ayudar mediante una adecuada formación a solucio-narlos. Como España constituía en Europa el país más afectado por la desertificacióny por la migración, que tiene entre otras causas la degradación socio-ambiental deÁfrica, se le asignó a nuestro país la responsabilidad de impulsar este doble reto y ala Universidad de Almería la de dinamizar la investigación internacional 25.
En este contexto se consideró que era preciso potenciar las energías renovables(Plantas solares) para reducir la desertificación que produce nuestra economía quebasada en la competitividad y en la reducción de todo cuanto existe a su casi exclu-
24 Capel Molina, J.J. 1982, «La aridez en la península Ibérica. Algunos índices bioclimáticos». En: Homenaje almerienseal botánico Rufino Sagredo. Instituto de Estudios Almerienses. Almería.
25 Para profundizar en este cuestión consultar http://www.unccd.int/main.php y http://www.mma.es/portal/seccio-nes/biodiversidad/noticias/index.htm
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 71
sivamente su dimensión económica. En este contexto hay que entender también laimportancia que se le está dando a la Educación para el Desarrollo Sustentable (2005-2014) de la UNESCO 26.
2.2.2. Posibilidades de su uso científico y turístico
La latitud de la zona así como sus particularidades climáticas propician que puedadisponer de una media de más de 100 días despejados al año, circunstancia que per-mite que tenga una gran cantidad de horas de sol al año, aproximadamente 3.000 27,confiriéndole unas enormes potencialidades para aprovechar la energía solar. La can-tidad de radiación solar que se puede recoger aquí es espléndida, suele alcanzar conla tecnología actual máximos diarios de alrededor de 1000 w m 2 en los meses deverano con cielo despejado y es frecuente que superen los 900 w m 2 entre el mediodía y las 16 horas, durante cuatro o cinco meses del año 28. Junto a lo anterior laescasa nubosidad, las características de la superficie y topografía, la disponibilidadde agua y obviamente la accesibilidad del lugar fueron variables claves para decidirla ubicación aquí de una Central Solar Termoeléctrica (CET) denominada Platafor-ma Solar de Almería (PSA), que con sede en Tabernas y perteneciente al Centro deInvestigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), constitu-ye el mayor centro de investigación de energía solar de Europa.
Su importancia no sólo reside en su dimensión científica que es enorme (formaparte del la Red de Espacios de Divulgación Científica y Técnica de Andalucía), sinoque también al disponer de un Centro de Visitantes está impulsando lo que se de-nomina turismo tecnológico y contribuye a la divulgación mediante visita, a que el
26 Pueden conocerse de manera sintética los objetivos en: http://www.unesco.org/es/education-for-sustainable-development/decade-of-esd/
27 Esta media resulta de los registros realizados entre los años 2000 y el 2008 y publicados por el INE http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
28 Solé Bent A. et al., 2009 «Meterorización y erosión en el sub-desierto de Tabernas, Almería. Rev. Cuadernos deInvestigación Geográfica. N.º 35 Pág 147
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio72
público en general y los estudiantes en particular, comprendan no sólo los proble-mas energéticos que padecemos, sino sobre todo la importancia de disponer de unaenergía limpia e inagotable que tiene una enorme cantidad de aplicaciones y poten-cialidades de futuro.
Las aplicaciones ambientales, que pueden ser utilizadas con fines turísticos, quedesarrolla la Unidad de Aplicaciones Medioambientales son de enorme interés ya queconsiguen, mediante la utilización de la radiación solar, tratar y depurar el agua (aguasresiduales, desinfectarla para posibilitar el consumo humano, desalinización solarde agua de mar, etc.) y el aire (tratamiento del aire interior de edificios para eli-minar el síndrome de edificio enfermo, tratamiento de olores en ambientes tantointeriores como exteriores, tratamiento de Compuestos Orgánicos Volátiles, debioaerosoles, etc) 29.
2.3. Posibilidades turísticas derivadas de su geología y geomorfología
La zona se encuentra en una cuenca que se encuentra entre Sierra Nevada, Sierrade los Filabres y Sierra Alhamilla, y es consecuencia del choque de la denominadamicroplaca de Alborán contra la Placa Ibérica. Su ubicación submarina y entre sie-rras emergidas durante mucho tiempo, favoreció la acumulación en su seno de grancantidad de materiales sedimentarios mediante sistemas de abanicos, turbiditas, ge-nerados por la erosión. La posterior emergencia de estas tierras y la retirada del marde la zona permitieron que se produjera sedimentación continental, consecuencia fun-damentalmente de la acción del agua de lluvia. Tanto los sedimentos marinos comolos continentales fueron sometidos a los agentes geológicos externos que han sido losresponsables del modelado de su paisaje actual, sometido a una fuerte erosión.
Destaca en la zona la presencia de conglomerados compuestos por rocasmetamórficas así como también depósitos de distinta potencia de areniscas, margasy yesos que generan una interesante variedad de suelos, de entre los que destacan los
29 http://www.psa.es/webesp/techrep/2009/ATR2008-2009-esp.pdf
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 73
regosoles (bien calcáricos o útricos) en las laderas, hasta los fluvisoles y solonchaksen los cauces de los cursos de agua que han existido en la zona o que se producen enla actualidad con carácter intermitente.
Es posible distinguir la presencia de planicies, ramblas y barrancos, donde pre-dominan las denominadas comúnmente como tierras malas o badlands. Aquí es po-sible ver el efecto de la erosión retrogradante y una gran cantidad de socavones, chi-meneas de hadas y cárcavas, que son consecuencia de la erosión que produce el aguade lluvia cuando cae de manera torrencial sobre estos materiales tan blandos y contan escasa vegetación. Lo anterior se completa con la existencia aquí de turbiditas,sismitas, arrecifes fósiles, travertinos de sal, moscovita, paragonita, clorita, etc…
La consecuencia es que la zona es altamente valorada por investigadores, enten-didos y amantes de la naturaleza en general, pudiendo ser considerada como un ver-dadero museo geológico y geomorfológico que podría constituir una gran aula al airelibre. Por desgracia se conoce, utiliza y promociona poco, pero es una evidencia quetiene grandes potencialidades si se diseñaran diversas rutas con diferente grado deespecialización y si se formase a población de manera específica para realizar laboresde guías que permitiesen convertir estos recursos en un atractivo y educativo pro-ducto turístico de primera magnitud. Entre los interesados potenciales no sólo esta-ría la población en general, sino que parece evidente que sería conveniente diseñarofertas específicas para incentivar su visita por parte de los alumnos de diferentes ni-veles educativos que tienen en sus programas de estudios estos temas. Sin duda losque cursan enseñanza secundaria y bachillerato, de los Centros de enseñanza de An-dalucía y de fuera de la Comunidad Autónoma, debían ser objeto de planes de cap-tación ya que podrían constituir la base de un turismo cultural importante y la basede un futuro turismo familiar.
La sensación que genera quien visita estos parajes es la de un espacio arrasado,desolador que sólo es posible encontrar de manera parcial en nuestro país, a parte deen la provincia de Almería, en el término municipal de Guadix de la vecina provin-cia de Granada y en el valle del Ebro (la comarca aragonesa de los Monegros y ensureste de Navarra en el Parque Natural de las Bárdenas Reales).
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio74
2.4. Posibilidades derivadas de su vegetación y fauna
Como consecuencia de una climatología que hace que la zona tenga una muyescasa disponibilidad de agua y de un suelo que se caracteriza por ofrecer pocosnutrientes, la zona no soporta de manera generalizada vegetación arbórea por loque domina el matorral. Buena parte de él se caracteriza por haber desarrollado unconjunto de mecanismos de enorme interés científico para sobrevivir en ese am-biente, a la vez que propicia la creación de pequeñas islas de fertilidad bajo su vuelopor las especiales condiciones microclimáticas que origina su presencia sobre el en-torno. Así son frecuentes las plantas de hojas pequeñas y duras que tienen, entreotras funciones, reducir la evapotranspiración de la planta. Las hay que han redu-cido enormemente su metabolismo y han desarrollado ciclos vegetativos muy cor-tos que llegan incluso a aprovechar los pocos días en que se incrementa la hume-dad por la existencia de lluvias, para germinar, florecer y producir semillas. Otrashan desarrollado importantes sistemas radiculares que tienen como objetivo captarel máximo de agua.
En definitiva un sin fin de adaptaciones naturales que permiten observar, com-prender y enseñar los múltiples mecanismos de adaptación que tienen los seres vivosen ambientes extremos, así como también la función que ejercen para sujetar el sue-lo. Estas particularidades han provocado que exista, desde hace tiempo, un enormeinterés por parte de botánicos y naturalistas de todo el mundo, por conocerlas conmás detalle ya que nos ofrecen un cúmulo de informaciones valiosísimas desde el puntode vista científico.
Si bien desde el punto espacial domina en la estepa almeriense las solanaceas ygramíneas pertenecientes a la asociación Anabaso-Euzemodendretum bourgaeani don-de destaca el esparto (Stipa Tenacissima), las más valiosas son las que constituyenendemismos como es el caso del famoso Euzomodendrom bourgeanum, la Linarianigricans, Limonium tabernense, Helianthemun almeriense, etc.
Junto a su capacidad para atraer a turistas interesados por sus particularidadescientíficas, la vegetación de la zona tiene también un indudable interés para otrosusos entre los que se encuentra por ejemplo comprender la historia y la vida de lapoblación de la zona. Afortunadamente la existencia de publicaciones como la de F.Torres Montes 30, podrían facilitar la creación de guías que permitieran satisfacer las
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 75
demandas de un cada vez mayor número de turistas que, movidos por su deseo detener experiencias turísticas auténticas, se interesan por ejemplo por conocer el pa-pel que han jugado las plantas desde un punto de vista etnográfico. Sugerimos unaserie de cuestiones que podrían servir de ejemplo sobre lo que decimos. Conocemosplantas que han sido muy importantes para la vida de la población rural, bien satis-faciendo la función de alimento para la familia campesina 31 o para el escaso gana-do 32 que soporta estas tierras, como para otras actividades como fueron la fabrica-ción productos domésticos 33 o simplemente de aperos para las labores agrarias 34 quehoy se valoran mucho por el turista por suponer la base de la artesanía local 35 que sesuelen comprar como souvenirs. No faltan las que constituyen una fuente de conoci-mientos tradicionales para curar enfermedades 36 y que suponen un excelente campopara rastrear la evolución de la medicina tradicional usada en la zona 37. No debedespreciarse este conocimiento tradicional incluso para conseguir originalidad y au-tenticidad para este destino turístico y potenciar recursos naturales que permitan evitar
30 Torres Montes, F. 2004, Nombres y usos tradicionales de las plantas silvestres en Almería. (Estudio lingüístico yetnográfico). Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería.
31 Sonchus olearaceus o cerrajas, collejas o Silene vulgare, el hinojo Chrysanthemum sp, el alcancil que es una alcacho-fa silvestre.
32 La Salsola Kali L. cuando está tierna y no ha generado pinchos se solía utilizar en los pueblos de la zona comoalimento para el ganado. La Euphorbia spp se ha utilizado para hacer queso de cabra ya que facilita que cuaje. Debe desta-carse que la ganadería constituye, especialmente el ramoneo de la caprina, una seria amenaza a la vegetación de la zona yaque genera propicia una sobreexplotación que impide la regeneración natural de las plantas en estos medios tan delicados,en los que este tipo de ganado se encuentra especialmente adaptado.
33 Salsola Soda L. Se ha utilizado mucho para obtener sosa para hacer jabón en las casas.34 Stipa Tenacissima L. De ella se obtiene el esparto que ha sido utilizadísimo en la economía agraria del mundo rural
desde muy antiguo para hacer calzado, cuerdas (sogas y maromas), serones, espuertas, cestos, cestas y un largo etc35 Ya se ha citado la importancia de la artesanía del esparto que es sin duda la predominante hasta que las fibras
sintéticas y la fabricación industrial generó su cada vez menor utilización.36 La adelfa para curar heridas y picaduras. La Artemisa para calmar dolores de muelas, dolores estomacales, etc.37 Por ejemplo la Paronychia argentea Lam, conocida en la zona como Yerba de la sangre se ha utilizado tradicional-
mente en los pueblos del Desierto de Tabernas para depurar la sangre y tratar la hipertensión.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio76
el uso de determinados productos químicos para resolver problemas en establecimien-tos turísticos rurales. Un ejemplo es el tradicional uso que se ha hecho de la Olivar-da (Dittrichia viscosa) para eliminar las molestas moscas en verano 38.
Al igual que ocurre con la vegetación que se concentra en las ramblas, que esdonde se puede constatar el efecto de borde, encontramos en esos lugares la máximadensidad de especies animales de la zona. Aquí se avistan aves como el Camachuelotrompetero, Bucanetes githagineus, cuya mayor presencia en Almería y el medite-rráneo procedente de África es considerado por el CSIC 39 como un indicador delcambio climático que padecemos. También el verdecillo, Serinus Serinus, la currucacabecinegra, sylvia melanocephala, y un largo etc. que ha propiciado que sea decla-rado este espacio desértico como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) yencontremos en el entorno lugares de Importancia Comunitataria 40 como el LICES0000045 Sierra de Alhamilla, el LIC ES0000047 Desierto de Tabernas y el LICES6110006 Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla, donde se pue-den localizar un elevado número de endemismos.
Todas estas figuras de protección del Paraje Natural Desierto de Tabernas 41 nosólo supone un reconocimiento a sus excepcionales valores naturales sino tambiénobedece a la necesidad de conservarlos, lo que implica la regulación de determinadasactividades que se puedan producir dentro de sus límites que puedan alterarlo. En-tre las más destacadas se encuentran el deterioro de su suelo, que atenten contra laconservación de sus hábitats naturales o alteren el normal desenvolvimiento de su
38 Esta planta genera una sustancia viscosa que las atrae y atrapa.39 http://digital.csic.es/bitstream/10261/12446/3/Bucanetes_githagineus_press_release.pdf (Consultado 23/01/2011).40 Por Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006. DOUE L259, de 21.9.2006 se establecieron para nuestro
país 191 espacios LIC que abarcan una superficie de 2,589.562,73 Hectáreas. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/Red_Natura/ZEC/Segunda_lista_LIC/LIC_andalucia2008.pdf (Consultado el 23/01/2010).
41 (BOJA n.º 60 de 27/07/1989) en el que se publica la Disposición General de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por laque se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para suprotección.
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 77
fauna, la destrucción o recolección de especies animales, vegetales, minerales o fósi-les e incluso la introducción de especies no autóctonas, etc.
Estas cuestiones deben tenerse presentes cuando se decida potenciar en la zonael turismo.
El gran número y valor de nuestros espacios protegidos pueden facilitar enor-memente la educación de nuestra población y sin lugar a dudas los recursos que con-tienen son un excelente medio para conocerlos y para valorarlos y protegerlos. Estees uno de los principales objetivos de las Guías de Recursos Didácticos que laConsejería ha impulsado a nivel provincial. La de Almería 42 consideramos que es ex-celente para no sólo dar a conocer los valores naturales, paisajísticos o culturales deestos espacios naturales a todos los públicos, independientemente de su nivel cultu-ral, sino también para facilitar su visita, interpretación, valoración y protección. Endefinitiva para crear una verdadera conciencia del valor de nuestro Patrimonio. Re-sulta especialmente interesante para quien se decida realizar el diseño de las guíasorientadas a los alumnos de distintos niveles educativos que analicen el anexo 6.ºdonde se recogen los contenidos didácticos para las asignaturas de conocimiento delmedio de los tres ciclos de la educación primaria y para las de Ciencias de la Natu-raleza de los primeros tres cursos de la educación secundaria y para las de Biología yGeología del 4.º curso.
El día que se terminó de redactar este trabajo 43 recibimos la buena noticia de quese aprobó el decreto que establece el nuevo régimen general de planificación de losusos y actividades de los 24 parques naturales de Andalucía 44. Con su aprobación sepretende agilizar los trámites administrativos a los ciudadanos y a las empresas, paraentre otras cuestiones, favorecer la productividad de estos espacios y convertirlos en
42 Junta de Andalucía: Guía Recursos Didácticos. Provincia de Almería. Dirección General de la Red de EspaciosProtegidos y Servicios Ambientales. Consejería de Medio Ambiente.http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/descargaPublicaciones.do?s=img/Publicaciones/GuiadeRecursosDidacticos/&n=GuiaRecursosDidacticosAlmeria.pdf
43 1 de febrero de 2011.44 http://www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/detalle/053342.html
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio78
«fuente de riqueza y empleo» sin descuidar la conservación y sostenibilidad. No olvi-demos las potencialidades que se pueden derivar de la utilización racional de unos re-cursos que abarcan en Andalucía a un 40% de su territorio, 3,5 millones de hectáreas,donde reside el 36% de la población de la Comunidad Autónoma, 2,7 millones dehabitantes, autorizando por ejemplo actividades de turismo y ocio sostenibles.
3. UNA ZONA CON RECURSOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS Y PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS TU-RÍSTICO
En la zona existen restos de asentamientos humanos muy antiguos, un ejemploes el Poblado de Terrera Ventura en el término de Tabernas que con una edad de entorno a cinco mil años constituye un asentamiento Neolítico. Teniendo en cuenta elPGOU de Tabernas el municipio cuenta con nada menos que 52 elementos conside-rados Patrimonio Arqueológico en el municipio a los que hay que unir los inconta-bles que encontramos en el resto de los términos municipales y entre los que destacala necrópolis megalítica de Gádor que se data de la edad del bronce. La zona cuentatambién con más de una veintena de recursos que fueron catalogados como Patrimo-nio Etnológico y múltiples que también tienen la protección de Bien de Interés Cul-tural y que reflejan la importancia estratégica que tuvo en la historia esta zona y quese ha materializado en la existencia de muchos castillos como son la Alcazaba del S.XI de Tabernas, el Castillo «El Hizán» y el Castillo del Peñón del Moro de Alboloduy,o el privado de Gérgal y las diversas iglesias, que como la Encarnación del S.XVI,están catalogadas como monumento.
Si bien estos recursos tienen un gran valor histórico-artístico, sin lugar a dudasson otros más recientes los que logran generar una atracción turística relativamenteimportante y de entre ellos, destacaremos como el recurso más importante y por elque se conoce la zona a nivel internacional, uno que ha utilizado el paisaje de la zonapara recrear otro tiempo y otro espacio muy distante: el oeste americano.
3.1. Posibilidades derivadas de la industria del cine
En los años centrales del siglo XX, se empezaron a rodar en Tabernas películas,siendo este término municipal elegido como escenario de un importante número de
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 79
ellas Oeil pour oeil (Ojo por ojo) de André Cayatte en 1956 constituyó la primeraimportante. Sin duda el género del «spaghetti-western» que con «Tierra Brutal» deMichael Carreras y las famosísimas de Sergio Leone «Por un puñado de Dólares»,«La muerte tenía un precio» o «Hasta que llegó su hora», «¡Agáchate maldito!» quesimulaban en este paisaje historias en el oeste americano, fueron claves para que estazona y el conjunto de la provincia de Almería fuese conocida a nivel internacionalcomo tierra de cine.
La industria cinematográfica de superproducciones, que se consolidó en la pri-mera mitad de la década de los sesenta, llegó a su cenit en la segunda mitad de esadécada consiguiéndose incluso que en 1968 se declarase a esta provincia como zonade preferente localización de la industria cinematográfica e incluso, que se planteaseel proyecto de crear aquí unos estudios de cine. Las circunstancias lo impidieron ymuchos lamentan que se perdiera esta magnífica oportunidad. Sin duda factoresexógenos como que en la década de los setenta entrase en declive el interés por elspaghetti-western, la misma incidencia de la crisis de octubre de 1973 más conoci-da como crisis del petróleo de 1974, abortaron este sueño e hizo que se produjeseun declive en los años ochenta y noventa.
El siglo XXI se ha iniciado de manera esperanzadora para la zona y para la pro-vincia no sólo por el incremento de los rodajes de producción internacional y nacio-nal que se han realizado aquí, sino también por el éxito de taquilla que han tenidomuchas de ellas. Aunque muy lejos de igualar la importancia del género del spag-hetti-western se producido en el poblado Texas Hollywood el rodaje parcial de «800balas» de Alex de la Iglesia, de «Blueberry, «La experiencia secreta» de Jan Kounen ymás recientemente de «Astérix en los Juegos Olimpicos» de Fréderic Forestier y ThomasLangmann que estuvieron unos días en el desierto de Tabernas.
Por estas tierras han pasado estrellas del cine de tanta importancia como ClintEastwood, Sean Cornery, Harryson Ford, Burt Lancaster, Raquel Welch, ClaudiaCardinale, Brigitte Bardot y otros nacionales como Paco Rabal, Sancho Gracia, JoséSancho, etc. Creemos que no existe una suficiente conciencia de la enorme impor-tancia que supone este activo para crear una marca que permita potenciar el turismoen la provincia en general y el Desierto de Tabernas en particular. Esta «tierra decine y supervivencia» que es como la definiríamos, afortunadamente sigue en las por-tadas de los medios de comunicación con la apuesta que se hizo con el Festival In-
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio80
ternacional Almería en Corto y con la creación de la Escuela Taller de Cine de Ta-bernas. Sin duda disponemos de unas bases excelentes para promocionar el turismoen este territorio a escala internacional.
3.2. Posibilidades de los parques temáticos para el turismo
Se ha asentado aquí Oasys - Parque Temático del Desierto de Tabernas 45 que per-tenece a una cadena hotelera, donde según la información que ofrece al público, dis-pone de una superficie de en torno a 30 hectáreas y contiene un Poblado del Oes-te 46 que constituyó el escenario varios centenares de películas, que son parte de lamejor historia del cine mundial y de Hollywood como ya se ha comentado. Tam-bién una Reserva Zoológica 47 con en torno a 800 animales 48 de los cinco continen-tes (algunos protegidos y en peligro de extinción), una zona arbolada con más de4.000 árboles y en torno a 20.000 plantas y una zona de piscinas. Esta variedad deplantas y animales aunque pueda ser un elemento muy exótico puede suponer, espe-cialmente en el caso de las plantas, una contaminación de la vegetación clímax o na-tural por parte de otras que provenientes de otros espacios también desérticos quepueden afectar a los equilibrios ecológicos aquí existentes.
Se supone que antes dar los permisos pertinentes para ubicar esta Reserva Zoo-lógica y vegetal tan cerca de la zona protegida, habrá sido cuidadosamente estudiadoel impacto ambiental que podría generar por técnicos especialistas en estos temas.Nos consta que este establecimiento de la empresa Playa Senator tiene un comitéverde que tiene por objetivo gestionar los recursos con el objetivo de preservarlos. La
45 https://www.playasenator.com/default.asp?pagina=80&accion=oasys&lang=pt46 Contiene un Museo del Cine, Museo de Carros y Show en vivo del oeste que recrean escenas del western con un
gran realismo, etc.47 Con felinario, reptiario, Mini-Zoo, aviario, casas de titis, etc. debe destacarse que esta reserva Zoológica del Oasys
pertenece a la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) que tienen como fin convertir los estos espacios en centros derecuperación y educación ambiental.
48 Rinocerontes, jirafas, osos pardos, ñus, tigres, cebras, pitón, etc.
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 81
existencia de piscinas en el Parque parece una necesidad ineludible para hacer másllevadera la estancia de los turistas. No obstante supone un dispendio del recursoagua, tan escaso y valioso en la zona, por la fuerte evaporación que allí se produce enlos meses precisamente en que este recurso es más escaso. Lo que es obvio es que estaactividad compite por el recurso agua sobre otras que existen en la zona y sale bene-ficiada ya que los ingresos económicos que obtiene el parque son muy superiores alos que se derivan por ejemplo por la producción agraria tradicional que es la domi-nante. De cualquier modo se muestra, como en todas las actividades modernas, im-prescindible su reutilización para tratar de evitar su despilfarro.
Especialmente interesante es el material didáctico elaborado por el Departamentode Educación y un Colegio Público del pueblo, que está diseñado para distintos ni-veles escolares con actividades que se pueden hacer tanto antes, durante, como des-pués de visitar el Parque y que tienen como objetivo genérico la educación ambien-tal mediante el conocimiento de la gran diversidad de seres vivos que se encuentranen el Parque, constituyendo una verdadera aula de la naturaleza 49. Se complementala oferta con establecimientos donde se puede degustar gastronomía típica de la zona.
El parque fue visitado en 2009 por más de 200.000 personas, lo que supone unaafluencia pequeña si se compara con otros Parques temáticos de España o de Europa 50,pero sin duda su singularidad hace que tenga unas grandes potencialidades para atraerturistas y dinamizar la zona. El análisis de quienes son los propietarios de la empresa,si los trabajadores tienen una procedencia foránea o de los municipios contiguos y losefectos inducidos sobre el consumo en la zona por parte de los visitantes, permitiríaconocer si son o no importantes los beneficios que se quedan en la zona.
Somos conscientes que existen otros muchos recursos que aquí no se han comen-tado, como es la existencia de suelo barato que ha favorecido el establecimiento de
49 Especialmente interesante es el Museo de la Huella donde es posible conocer a través del tacto diferentes aspectosde los animales o la enseñanza de la fragilidad de los oasis que allí se recrean o la representación de zonas como desiertos delmundo, la Sabana y zonas elevadas.
50 Los cinco parques de Orlando reciben anualmente unos 40 millones de visitantes. Port Aventura se estimó queconsiguió algo más de 3 millones de visitantes y dio empleo a aproximadamente 2.400 empleados en 2009.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio82
actividades que se desarrollan en la zona y que tienen capacidad de atracción turísti-ca. Probablemente uno de los ejemplos más emblemáticos sea el circuito de Almería 51
que posee por una longitud de algo más de cuatro kilómetros con 14 kilómetros cua-drados de paddock, 20 boxer, hospital para atender emergencia y un bar que sirvecomidas. Presta servicios de múltiples actividades 52 relacionadas con del motor y laconducción, de entre ellas destacamos tener la experiencia de conducir en un circui-to de velocidad, la organización de entrenamientos para competir, una escuela deconducción que oferta cursos, etc.
Sin embargo consideramos que no constituyen el mejor ejemplo para potenciarel tipo de turismo que desearíamos para estos municipios ya que entre otras razonesel ruido que allí se genera afecta a las aves del entorno.
CONSIDERACIONES FINALES
Tras presentar algunos de los principales recursos que disponen los términos mu-nicipales que engloban el Desierto de Tabernas y mostrar su importancia para tratarde mostrar que tienen grandes potencialidades para generar atractivos productos tu-rísticos que diversifiquen la estructura productiva de esta necesitada zona y de co-mentar alguno de los ya existentes, queremos finalizar estas líneas difundiendo quese están produciendo intentos por parte de las diferentes administraciones y de lasMancomunidades de municipios y de los Grupos de Desarrollo Rural allí implanta-dos, para tratar de dinamizar el turismo en estos pueblos. Los medios son escasos yel trabajo por hacer es grande, pero las potencialidades existentes son tantas y lasrealidades que ya funcionan son tan esperanzadoras, que merece la pena continuar latarea.
Los planes turísticos vigentes merecen ser calificados como muy incipientes to-davía, a pesar de que llevan funcionando desde hace unos años, pero se ha tenido
51 Se ubica en el municipio de Tabernas en el Km 483 de la C.N 350. http://www.circuitodealmeria.com/index.php52 Desde alquiler de motos, equitación, servicio técnico-mecánico, box de avituallamiento, servicio de fotografía, gra-
baciones de conducción en el circuito, etc.
El Desierto de Tabernas un subdesierto cálido europeo con grandes potencialidades turísticas 83
que partir de casi cero y la tarea no tiene plazo de terminación, es un proceso quehabrá que impulsar y ajustar constantemente para acercarnos a los objetivos que paracolmo tendrán que variar en función de la situación de la realidad en cada momen-to. El análisis por ejemplo del Plan Turístico Filabres Alhamilla 53 impulsado por laMancomunidad de Municipios para el Desarrollo de los Pueblos del Interior, dondese incluye sólo el municipio de Tabernas, permite comprender la afirmación anteriorde que está casi todo por hacer. Su objetivo general, cuando se diseñó el plan, con-sistió en poner en valor y uso los recursos turísticos; para conseguirlo lo desagregaronen otros más específicos como son el de adecuación del territorio al uso turístico,mejora de los servicios turísticos, creación de nuevos productos, sensibilización y par-ticipación de la población y de los agentes locales en la obtención de la calidad tu-rística, fomento del asociacionismo y del tejido empresarial, etc. Lo anterior al finallo terminan concretando en un conjunto de líneas de acción que denotan que hasido necesario comenzar con la señalización turística, creación de productos turísti-cos, difusión del Plan, creación de página Web, creación de puntos de informaciónturística, adecuación de aparcamientos públicos, programas de sensibilización esco-lar y un largo etc.
Algo similar ocurrió con los municipios de Benahadux y Gádor que se integranen la Mancomunidad del Bajo Andarax donde también disponen de un Plan Turísti-co que ha empezado a dinamizar la zona, encontrándose todavía en un estado dedesarrollo muy inicial.
Consideramos muy importante que la población local haya comprendido que sedispone de un rico y singular patrimonio que se está diagnosticando y valorando,siendo preciso seguir diseñando estrategias que permitan integrarlo en adecuados pla-nes de acción para dinamizar la zona y para mejorar la calidad de vida de todos. Latarea es muy compleja y precisa no sólo de medios económicos, siempre insuficien-tes para las necesidades teóricas, sino también unos serios estudios realizados por equi-pos transdisciplinares que permitan diseñar productos turísticos de alta calidad y muyexigentes con la preservación del medio y con los específicos recursos que contiene.
53 http://www.mancomunidadpueblosdelinterior.es/Plan-Turistico/General/Lineas-de-actuaci%C3%B3n.html
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio84
Lo anterior debe completarse con la puesta en marcha de unos planes eficientes dedifusión y captación de turistas, así como unos rigurosos y realistas sistemas limita-ción y control de la presión de los visitantes sobre la zona. Todo lo anterior debe serincluido en unos sistemas de evaluación y seguimiento de cada una de las partes enque se estructure el proceso que permita conocer en cada momento, el grado de cum-plimiento de los objetivos previstos en el cronograma que se haya diseñado.
En estas tareas, las universidades y en especial los investigadores de la planifica-ción y ordenación territorial, el desarrollo territorial turístico, la planificación y or-denación de esta actividad turística, el marketing turístico, especialistas en historia yel medio local, etc. deben colaborar en las fases de la estrategia.
La población local debe implicarse muy activamente ya que en última instanciavan a ser ellos los que se beneficien o sufran las consecuencias que se deriven de losresultados obtenidos y porque nadie como ellos conocen la zona y su manejo paraque siga teniendo en el futuro la especiales características que hemos comentado.
La iniciativa privada debe, respetando la legislación vigente, entre otras cuestio-nes arriesgarse y crear empresas que preserven el medio ya que constituye la base desu actividad presente y futura, formar y utilizar mano de obra local para ofrecer pro-ductos de calidad y reinvertir en la zona.
Las Administraciones Públicas junto a la necesaria labor de regulación de la ac-tividad tienen que ser capaces de crear un clima y unas condiciones que permita tenderhacia ese ideal de hacer compatibles a largo plazo, el crecimiento económico, la pre-servación y mejora sociocultural de la población y el mantenimiento de los equili-brios ecológicos de los territorios.
Los paisajes culturales como propuesta de conservación y desarrollo en el Desierto... 85
Los Paisajes Culturales como propuestade conservación y desarrollo en el Desierto Central
de Baja California, México 1
Patricia Aceves-CalderónHugo Riemann
1. INTRODUCCIÓN
El Desierto Central de Baja California es una región extraordinaria. Su exten-sión territorial, su conformación fisiográfica, su localización entre el Océano Pacíficoy el Golfo de California, y la presencia de varias cadenas insulares, ofrecen condicio-nes únicas para la existencia de una biodiversidad excepcional. Por esta razón, se handecretado varias Áreas Naturales Protegidas en todo el territorio, algunas de las cua-les están incluidas en la Lista del Patrimonio de la Humanidad y en la Lista Indica-tiva 2003 de México para el Patrimonio de la Humanidad. Se caracteriza, además,por la riqueza y diversidad de manifestaciones culturales producidas a lo largo de 12000 años de ocupación y uso humanos en lugares de significación cultural, tantoarqueológicos como históricos. No obstante, existe un desconocimiento total de lariqueza cultural y biológica y una falta de valoración a uno de los recursos más im-portantes y más desaprovechados: el paisaje.
En términos institucionales, la falta de visión integradora en las políticas públi-cas y la inexistencia de programas intersectoriales acordes con las especificidades re-
1 Este texto es una revisión de Aceves-Calderón, Patricia y Hugo Riemann. 2007. «Los paisajes culturales como pro-puesta de conservación y desarrollo en el Desierto Central de Baja California» en Espíritu Científico en Acción. ConsejoEstatal de Ciencia y Tecnología de Baja California. Año 3, Número 5. Mexicali, Baja California. Enero a Julio. ISSN-1870-3984.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio86
gionales, impide la conservación adecuada de los frágiles ecosistemas de zonas áridasy los recursos culturales presentes, promoviendo proyectos de desarrollo que no re-dundan en beneficio de las comunidades locales y amenazan el patrimonio culturaly natural del estado de Baja California.
2. PROBLEMÁTICA
A pesar de la existencia de varias reservas naturales en la región, no todas tienendecretado su programa de manejo. Éste es el caso del Área de Protección de Flora yFauna «Valle de los Cirios», cuya superficie representa casi una tercera parte del es-tado de Baja California y la mitad del municipio de Ensenada. La falta de este docu-mento rector en las políticas de uso de suelo es preocupante en términos de la mo-dificación al régimen de tenencia de la tierra, y el incremento de intereses extranje-ros en la adquisición de terrenos y derechos ejidales. Por otro lado, no hay una vin-culación real en cuestiones operativas entre las distintas reservas, lo cual impide unacobertura mayor de acciones en las comunidades existentes en las áreas de influenciade las ANPs.
En otra vertiente, hay una falta de visión e integración intersectorial, sobre todoen lo concerniente a las dependencias cuyas acciones convergen en esta región, yaque los instrumentos de política ambiental y de ordenamiento territorial no incor-poran de manera explícita la protección de bienes culturales 2, los cuales son de lacompetencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia sin que éste tengacapacidad para vigilar y conservar este rico patrimonio. Además, la conservación deestos recursos culturales se dificulta bajo las categorías tradicionales y la normatividadvigente que parte de una concepción monumentalista desde una visiónmesoamericana. De tal manera que este patrimonio cultural, complejo, abundante y
2 Aceves-Calderón, P. (2005). Los Paisajes Culturales como Modelo Holístico de Conservación en Zonas Áridas. Bahíade los Ángeles, Baja California, México. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias, UABC. 152 págs. ; Aceves-Calderón, P. yRiemann, H. (2005) «Los Paisajes Culturales en la región de Bahía de Los Ángeles, Baja California, México» en Bahía de losÁngeles: Recursos naturales y comunidad. Libro Base 2005. INE/PRONATURA.
Los paisajes culturales como propuesta de conservación y desarrollo en el Desierto... 87
disperso en toda la región, se encuentra amenazado por el saqueo por grupos de tu-ristas, visitantes o por la población local. Paralelamente, la protección de los recursosecológicos y culturales se ha llevado a cabo de manera desarticulada, en parte porquela propia conceptualización del patrimonio que subyace a esas propuestas no permi-te, en la práctica, esta integración.
Las amenazas mayores a los bienes patrimoniales (culturales y naturales) se re-fieren a iniciativas sectoriales como el proyecto Náutico Mar de Cortés, el cual sepromueve con un discurso de aparente interés por la sustentabilidad. Sin embargo,no hay que olvidar que proyectos de esta naturaleza constituyen polos de desarrollocuyos impactos no se circunscriben a la construcción de la infraestructura náutica,sino que prevén, en el mediano y largo plazo, desarrollos inmobiliarios de gran al-cance, además de otras obras de infraestructura urbana.
Cabe señalar que una de las mayores afectaciones se espera en la zona federalmarítimo terrestre, esa delgada línea que separa la zona marina de la porción terres-tre. Desde el punto de vista arqueológico, su reglamentación adecuada es esencialpara la conservación del patrimonio, ya que a lo largo de miles de años los recursosdel litoral han sido muy importantes no sólo para los grupos costeros sino tambiénpara los del interior. En este sentido, la necesidad de plantear políticas públicas des-de una perspectiva integradora y programas transectoriales es esencial para la conser-vación de los recursos patrimoniales de los bajacalifornianos.
Consideramos de particular importancia reconocer las potencialidades de pro-puestas alternativas que sí garanticen la conservación y aprovechamiento de los re-cursos, culturales y naturales, para el disfrute de las generaciones actuales y futurasde todos, no sólo de unos cuantos. Esto lo planteamos en el contexto de abandonoen que los gobiernos de los tres niveles habían tenido a las comunidades del Desier-to Central, que frente a la falta de alternativas han sido vulnerables a ofertas de desa-rrollo que no son incluyentes ni sustentables.
3. LOS PAISAJES CULTURALES: UNA PROPUESTA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO
Para dar cuenta de esta compleja problemática, proponemos un enfoque holísticopara la conservación que tenga como ejes la articulación de programas sectoriales, laincidencia en el diseño de políticas públicas integradoras y acciones de manejo con
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio88
una clara participación social. Esta propuesta se orienta a la creación de escenariosde conservación que permitan la inclusión e integración de los recursos culturales nomonumentales y los elementos ecológicos en un sólo modelo, y que permitan la ge-neración de esquemas de desarrollo con base en la conservación a partir del turismoalternativo y proyectos productivos con el enfoque de economía del patrimonio.
3.1. Antecedentes
El concepto de Paisaje Cultural fue definido por el geógrafo cultural Carl Sauer 3
(1925, 1941) como resultado de la acción de un grupo social sobre un paisaje natu-ral: el área natural es el medio que la cultura (agente) transforma en paisaje cultural.Como categoría de conservación fue propuesta por la UNESCO en la «Convencióndel Patrimonio Mundial de 1992» como el resultado del trabajo conjunto del hom-bre y la naturaleza, expresión de una variedad de interacciones entre la humanidad ysu ambiente natural.
3.2. El paisaje cultural: una propuesta conceptual y metodológica
Definimos los paisajes culturales en función de sus unidades o variaciones fun-cionales y de los corredores que los conectan, los cuales manifiestan la interacción delos grupos sociales con los factores ecológicos a partir de un contexto cultural en unespacio y tiempo determinados. La estructura social, economía y cosmovisión de losdistintos grupos conforman el componente cultural que se superpone a la matriz delpaisaje natural en una interacción dinámica y de mutua afectación. El paisaje cultu-ral es, en este sentido, el resultado del proceso de construcción social del territorio,por imperativos de tipo simbólico (lugares de carácter ceremonial o funerario, pin-turas rupestres o petrograbados) y de aprovechamiento de recursos (canteras, tallereslíticos o lugares de procesamiento de alimentos). En las zonas áridas estas manifesta-
3 Sauer, Carl O. 1925. «The morphology of landscape» en University of California Publications in Geography 2: 19-54;Sauer, Carl O. 1941. «Foreword to Historical Geography“ en. Annals of the Association of American Geographers 31: 1-24.
Los paisajes culturales como propuesta de conservación y desarrollo en el Desierto... 89
ciones culturales se han integrado al paisaje sin modificarlo de manera notoria, a di-ferencia de las construcciones monumentales de tipo ceremonial o de infraestructuraagrícola o urbana de Mesoamérica.
La reconstrucción analítica del paisaje cultural para un grupo particular en de-terminada región, requiere de la integración sistémica del conjunto de variacionesfuncionales localizadas, temporal y espacialmente. Para el caso de los paisajes anti-guos y prehistóricos, las variaciones o unidades funcionales son campamentos,concheros, talleres líticos, zonas de caza y recolección, y las distintas manifestacionessimbólicas como entierros y pinturas rupestres. En el caso de los paisajes históricosestas variaciones funcionales están representadas por las distintas formas de uso delsuelo; edificaciones religiosas y administrativas, obras de agricultura, canteras, minasy ranchos.
Los corredores que conectan las distintas unidades o variaciones funcionales es-tán representados por caminos, senderos, cauces, línea de costa y de manera menosperceptible por rutas de navegación a las islas cercanas. Este sistema de conexioneses extra regional y articula patrones de uso humano muy diverso con zonas fuera delos límites de nuestra área de estudio.
3.2.1. Los Paisajes Culturales de la región del Desierto Central
El Desierto Central es muy diverso, tanto en fisiografía, como en tipos climáticosy de comunidades vegetales. A lo largo del tiempo se han manifestado en esta regióndiversos desarrollos culturales. Como una primera aproximación reconocemos tresgrandes etapas: antigua, prehistórica e histórica.
3.2.2. Paisaje antiguo
Diez a doce mil años antes del presente (a.p.), al final del Pleistoceno y princi-pio del Holoceno, la línea de costa presentaba una configuración diferente de la ac-tual por efecto del menor nivel del mar resultado de la retención de agua en losglaciares. Hacia el interior destacaba la presencia de algunos lagos remanentes delperiodo Wisconsiniano, como Laguna Chapala, La Guija y Agua Amarga. En este
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio90
escenario arribaron los primeros pobladores a la región, los cuales se conocen comoculturas paleoindígenas.
Los primeros grupos, Clovis, son reconocidos por la elaboración de puntas deproyectil acanaladas y estaban principalmente orientados a la caza de fauna hoy ex-tinguida, además de otras especies de mamíferos más pequeños y recolección de al-gunas plantas y probablemente alimentos marinos 4. Hacia fines de este periodo, losgrupos de la cultura San Dieguito se adaptan a las condiciones de mayor aridez, conun énfasis en caza de mamíferos de menor tamaño y mayor dependencia de alimen-tos vegetales y marinos 5. La conexión de las diversas unidades funcionales del paisa-je se establece a través de corredores sobre los cauces naturales.
3.2.3. Paisaje prehistórico
A partir de 1 500 años a.p. y hasta el momento del establecimiento de las mi-siones del Desierto Central se presenta la etapa prehistórica tardía, con el desarrollode los grupos relacionados con el complejo arqueológico Comondú. Este periodomuestra modificaciones en las adaptaciones culturales anteriores y rasgos innovadores,los cuales están presentes en el momento del contacto con los europeos. Estos gru-pos mantenían una dieta a base de la caza de mamíferos, recolección de plantas y
4 Aschmann, H. 1952. A fluted point from central Baja California. American Antiquity 17 (3):262–263.; Aschmann,H. 1959. The Central Desert of Baja California: Demography and Ecology. Ibero Americana : 42. University of CaliforniaPress, Berkeley. 282 pp; Hyland, J. R. and Gutiérrez, M. L. 1996. «An obsidian fluted point from central Baja California».Journal of California and Great Basin Anthropology 18: 126-128.
5 Ritter, E. W. 1991. «Los Primeros Bajacalifornianos: Enigmas cronológicos, ecológicos y socioculturales». EstudiosFronterizos. Revista del Instituto de Investigaciones Sociales. UABC. No. 24-25: 175-216.; Gruhn, R. y Bryan, A. 2001.«An Interim Report On Two Rockshelter Sites With Early Holocene Occupation In The Northern Baja California Peninsula».Memorias del 2.º Simposio Binacional «Balances y Perspectivas: Antropología e Historia de Baja California». Instituto Na-cional de Antropología e Historia (INAH), Instituto de Culturas Nativas de Baja California, A. C. (CUNA), SouthwestCenter for Environmental Research and Policy (SCERP), Museo de las Californias-Centro Cultural Tijuana (CECUT).Ensenada, B. C,
Los paisajes culturales como propuesta de conservación y desarrollo en el Desierto... 91
moluscos, y pesca. Los lugares con fuentes de agua permanente fueron los más im-portantes para mantener a la población durante ciertos periodos del año. Cuandolos recursos eran más abundantes, los grupos se congregaban en mayor número y sellevaban a cabo actividades rituales y de intercambio económico y social 6.
Durante este periodo prehistórico, la conectividad de las unidades funcionalesdel paisaje continúa a partir de los corredores culturales siguiendo los cauces natura-les, igual que en el paisaje antiguo.
3.2.4. Paisaje histórico
La temporalidad de este paisaje se extiende desde las primeras exploraciones eu-ropeas y las fundaciones misionales jesuitas a mediados del siglo XVIII hasta el pri-mer tercio del siglo XX.
El paisaje misional implica una transformación radical en la apropiación del es-pacio, tanto en relación con el uso del territorio como en el ámbito simbólico. Suconstrucción desde la cosmovisión europea trastocó las interacciones sociales entrelos grupos, articulándolas en una nueva esfera de relaciones económicas, políticas,sociales e ideológicas que superaron el ámbito regional y se integraron por primeravez en un sistema mundial.
Como rasgo articulador en el uso del paisaje, al igual que en el periodo más an-tiguo, la conveniencia física más importante para la fundación de las misiones era ladisponibilidad de agua de manera permanente, no sólo para consumo directo sinopara irrigar los campos de cultivo.
6 Aschmann, H. 1959. The Central Desert of Baja California: Demography and Ecology. Ibero Americana : 42.University of California Press, Berkeley. 282 págs. Barco, M. del 1988. Historia Natural y Crónica de la Antigua California.Edición y estudio preliminar de Miguel León Portilla. UNAM. México. 482 págs. ; Ritter, E. W. 1998. «Investigations ofPrehistoric Behavioral Ecology and Cultural Change within the Bahía de los Ángeles Region, Baja California». Pacific CoastArchaeological Society Quarterly 34 (3): 9-43.
Oasis, agua biodiversidad y patrimonio92
De la misma manera, aunque el modelo de interacciones este-oeste que existíaentre las poblaciones prehistóricas se modificó en un eje norte-sur al abrir la rutadel Camino Real que conectaba las misiones, el trazo de este camino seguía los anti-guos senderos indígenas y corredores culturales prehistóricos.
La estructura del paisaje se transforma a partir de fines del siglo XIX con la ex-plotación minera en el Desierto Central, ya que las nuevas vías de comunicación yano se superponían a los antiguos senderos y corredores que. a su vez, seguían loscauces naturales. Los caminos de herradura, vías de tren y funiculares que conecta-ban las áreas de extracción de mineral con las haciendas de beneficio y zonas de em-barque que se construyeron en este periodo obedecían a una lógica económica.
CONCLUSIONES
La dimensión espacial en la cual se construye la propuesta de paisaje cultural,permite la conservación de los recursos culturales y ecológicos en un modelointegrador. La articulación de ambos componentes, el ecológico y el cultural dentrolas ANP´s de la región, en políticas públicas, esquemas de conservación y accionesde manejo, permiten garantizar la conservación a largo plazo de los recursos patri-moniales en una región amenazada por los proyectos de desarrollo sectorial. La par-ticipación social en la administración de los recursos patrimoniales, como paisajesculturales, ofrece fuentes potenciales de ingreso para los habitantes de la región conla creación de una oferta alternativa para el turismo y la posibilidad de extender lainvestigación científica.
La valoración social de estos paisajes culturales, puede favorecer la formación denuevas actitudes y prácticas de conservación de los recursos culturales y ecológicos, através de estrategias de educación ambiental, educación para la conservación e inter-pretación del patrimonio desde una perspectiva holística, integradora e interdisci-plinarios.
Catálogo 97
Imagen 1Descripción: La Purísima es un paisaje en el que se combina la aridez del desierto con la presencia de las huertas
definidas por la presencia del curso de agua que permite la continuidad del cultivo agrícola orientado a lasubsistencia de una comunidad en recesión.
Autor: Antonio Ortega SantosFecha: Diciembre 2009
Catálogo98
Imagen 2Descripción: En los alrededores de la Ciudad de La Paz, a mitad de camino del desierto y de la costa, emergen
poderosas dunas en constante movimiento siendo la puerta de entrada del paisaje árido interior hacia elGolfo de California. Un paisaje que da continuidad a toda la diversidad de la Península de Baja California.
Autor: Antonio Ortega SantosFecha: Febrero 2011
Catálogo 99
Imagen 3Descripción: La Laguna de San Ignacio vertebra el paisaje del Oasis-Misión del mismo nombre, dejando a ambos
lados tanto la masa de palmeras como el núcleo poblacional y la Misión de San Ignacio de Kadakaamánque fue construida ya en cantera por el padre Fernando Consag en 1748. El final de esta lengua de agua nosconduce al espacio marítimo al que cada año retornan las ballenas, siendo un punto de encuentro y turismode naturaleza.
Autor: Antonio Ortega SantosFecha: Diciembre 2009
Catálogo100
Imagen 4Descripción: Cuando el visitante se adentra por el Cañón en el que se encuentran los Pueblos de San Miguel y
San José de Comondú, no espera recibir un impacto visual como el de una vegetación de ribera y agua quese nutre de un intrincado paisaje de acequias que dirigen el agua desde los tres ojos (uno de ellos de caráctertermal) situados al inicio del valle. Ahora modificados, mantienen la trama inicial que los indígenas y losjesuitas idearon para que las huertas de un oasis posteriormente antropizados, fuera una fuente de vida.
Autor: Antonio Ortega SantosFecha: Diciembre 2009
Catálogo 101
Imagen 5Descripción: La Misión de Santa Gertrudis o también llamada Dolores del Norte, fue fundada por Fernando Consag
en 1750 y sostenida en territorio de los Cochimíes por Jorge Retz, aunque fue definitivamente abandonadaen 1822. Es un espacio que ubicado al Norte de la Misión de San Ignacio, nos adentra por un paisaje confuerte presencia de la cultura ranchera como conquista de un territorio agreste pero en el que la actividadagroganadera tienen un pasado y un futuro sustentable.
Autor: Miguel Angel Sorroche CuervaFecha: Enero 2009
Catálogo102
Imagen 6Descripción: La Palmera (datilera o autóctona) es la especie dominante en los Oasis SudCalifornianos. El más
extenso palmeral de los existentes está en Santa Rosalía de Mulegé, dominando una lengua de tierra y aguaque se extiende hasta el mar. Sometido a diversos procesos de manejo y limpia en los últimos tiempos, haquedado convertido en un relicto del paisaje agrario preexistente. Ahora son visibles los estragos causadospor la presión urbanizadora, dada su cercanía al área de San José del Cabo.
Autor: Antonio Ortega SantosFecha: Diciembre 2009
Catálogo 103
Imagen 7Descripción: Cuando el deterioro y abandono de los Oasis es evidente, el primer elemento visible es la invasión
de los palmerales por la vegetación de ribera en desorden y conquista de unos espacios, antes destinados auso agrario. Si el piso superior de los Oasis estaba ocupado por la Palmera, el sus diferentes tipos, el sustratointermedio era el espacio para los frutales y el suelo estaba orientado a la producción de huerta para elautoconsumo. Santa Rosalía de Mulegé es un exponente de esa “desnaturalización” de los oasis que conducea su deterioro socioambiental.
Autor: Antonio Ortega SantosFecha: Diciembre 2009
Catálogo104
Imagen 8Descripción: Viajando hacia el Sur de la Península es posible encontrar espacios en los que, aunque con una orien-
tación comercial intensiva, la agricultura se sigue practicando en los niveles inferiores de los palmerales. To-dos los Santos, además de su potencial turístico, cuenta con un oasis que ha mantenido prosperidad de cul-tivos frutales (en especial el mango, la papaya y el aguacate) y que permite la proliferación de palmeras yotra vegetación diferente a la del bosque xerófito que predomina en los alrededores.
Autor: Ana Molina AguadoFecha: Junio 2010
Catálogo 105
Oasis01.jpgDescripción: Peregrinación que realizan un grupo de rancheros cada año de La Paz al poblado de San Javier para
arribar a las fiestas de dicho patrono. En algunas secciones del trayecto de mas de 400 km, se cabalga por elantiguo Camino Real que se muestra en la fotografía, construido y utilizado por los misioneros para trasla-darse a lo largo de la península.
Autor: Alejandro Rivas SánchezFecha: 2010
Catálogo106
Oasis02.jpgDescripción: Cruz González en el aguaje El Salto de Los Reyes aprovisionándose de agua para el camino, durante
la cabalgata de La Paz a San Javier. Aguajes como estos son encontrados en las sierras y aprovechados por losrancheros en sus travesías.
Autor: Elizabeth Moreno DammFecha: 2010
Catálogo 107
Oasis03.jpgDescripción: Ranchero usando el atuendo tradicional llamado “cuera” saliendo de la misión de San Luis Gonzaga
Chiriyaqui. La “cuera” está hecha de piel gruesa para proteger al vaquero de las espinas y matorrales deldesierto, así como del calor y el frío.
Autor: Elizabeth MorenoFecha: 2010
Catálogo108
Oasis04.jpgDescripción: Doña Lupe, en el rancho El Cantil, ordeñando sus cabras. Uno de los ingresos de los rancheros de
Baja California Sur proviene de la elaboración y venta de queso de cabra y vaca.Autor: Elizabeth Moreno DammFecha: 2010
Catálogo 109
Oasis05.jpgDescripción: Don Raymundo y sus nietos en el rancho La Fortuna recolectando ejotes en su huerta familiar. Apro-
vechando las lluvias de temporal, generalmente en los meses de Julio a Septiembre, los rancheros cultivangarbanzo, frijol, maíz, sandía, melón, entre otras cosas, lo cual utilizan para venta y autoconsumo.
Autor: Elizabeth Moreno DammFecha: 2010
Catálogo110
Oasis06.jpgDescripción: Luis pastoreando a sus cabras en los Llanos de Kakiwi. Aquí pastorean ganado caprino cuatro fami-
lias rancheras que se dedican a la elaboración de queso. Esta área de la sierra acumula agua en temporadasde lluvias, lo que les permite mantener a su ganado durante todo el año.
Autor: Elizabeth Moreno DammFecha: 2010
Catálogo 111
Oasis07.jpgDescripción: Detalle de la fachada de la misión de San Francisco Javier de Viggé Biaundó.Autor: Elizabeth Moreno DammFecha: 2010
Catálogo112
Oasis08.jpgDescripción: Habitantes del poblado de San José de Comondú cosechando caña para la elaboración de dulces
regionales como la panocha de gajo, el punto, la melcocha, el norote, entre otros.Autor: Elizabeth Moreno DammFecha: 2010
Catálogo 113
Oasis09.jpgDescripción: Oasis de San José de Comondú. En su auge se producía dátil, higo, uva, conservas, aceitunas, vino,
entre otras cosas. Los productos se transportaban a través de la sierra en “recuas” (conjunto de bestias decarga) y se vendían en Loreto. Actualmente muchas huertas están abandonadas por que los jóvenes hanmigrado a la ciudad. Los que aún siguen trabjando estas tierras siembran caña, uva y algunos frutales, perotodo en menor escala.
Autor: Elizabeth Moreno DammFecha: 2010
Catálogo114
Oasis10.jpgDescripción: Niño ayudando a limpiar la cosecha de garbanzo. Aprovechando las lluvias de temporal, general-
mente en los meses de Julio a Septiembre, los rancheros cultivan garbanzo, frijol, maíz, sandía, melón, entreotras cosas, lo cual utilizan para venta y autoconsumo.
Autor: Elizabeth Moreno DammFecha: 2010
Catálogo 115
Imagen 1Descripción: Las Pinturas Rupestres de Las Parras están situadas en el Municipio de Loreto, en el camino a la
Misión de San Francisco Javier, a una altitud de 440 metros sobre el nivel del mar. Frente al más relevante yconocido conjunto de la Sierra de San Francisco, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, estaspinturas se encuentran ubicadas en el considerado más originario Oasis de toda la Península, conservando lavegetación autóctona conviviendo olivos, vides, higueras, limones reales, etc. Muestran especies acuáticas omotivos vegetales con alto nivel de precisión.
Autor: Ana Molina AguadoFecha: Junio 2010
Catálogo116
Imagen 2Descripción: Cuando los Jesuitas arribaron a los Oasis, como único ecosistema sobre el que establecer de forma
perdurable su asentamiento y el de los indígenas entonces dispersos, “idearon” las necesarias herramientaspara dar continuidad a los cultivos de las huertas mediterráneas que diseñaron. Para ello, cuando el curso deagua en superficie no era constante implementaron presas de las que derivar las acequias de abastecimiento
Autor: Miguel Angel Sorroche CuervaFecha: Diciembre 2009
Catálogo 117
Imagen 3Descripción: Misión San Francisco Javier. Imagen detalle exterior decorativo en piedra. Arquitectura misional.
Modesto estilo barroco, 2010.Autor: Ana Molina AguadoFecha: Junio 2010
Catálogo118
Imagen 4Descripción: El paisaje de Baja California Sur es producto de la convivencia de los grupos indígenas (Guaycuras,
Pericues y Cochimíes) con los pobladores Jesuitas que requirieron para mantener la producción agrícola delforzamiento a la sedentarizacion de los pueblos que ya habitaban la península. Cuando se llega a San LuisGonzaga, emerge la imagen blanca de la Misión frente al seco paisaje circundante. Solo la imagen de lapresa, hoy remozada, distingue la presencia, de nuevo, del agua que con el abandono de los cultivos haderivado en la colmatación de la misma y la imagen de decadencia actual.
Autor: Miguel Angel Sorroche CuervaFecha: Diciembre 2009
Catálogo 119
Imagen 5Descripción: La misión de San Francisco Javier fue fundada por el padre misionero de la orden de los jesuitas Fran-
cisco María Piccolo en marzo de 1699. El día 10 de ese mes el padre Piccolo llegó al sitio llamado por losnativos Viggé Biaundó, (se sabe que Viggé es un topónimo cochimí que significa Tierra elevada que domina elvalle). Fue la segunda Misión establecida por los Jesuitas, tras Nuestra Señora de Loreto, y representa un esti-lo, probablemente el más acabado, de arquitectura misional. El edificio se erigía en el centro simbólico y pro-ductivo de espacio, dado que en su entorno se ubicaban las zonas de huerta —irrigadas por acequias derivadasde la presa y con sistemas de riego inducido hoy día—, flanqueadas por olivos que delimitan los bancales.
Autor: Miguel Angel Sorroche CuervaFecha: Junio 2010