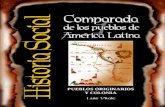Abricultura - Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación
LAS AVES EN LA ALIMENTACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN DEL CANAL BEAGLE
Transcript of LAS AVES EN LA ALIMENTACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN DEL CANAL BEAGLE
5
ÍNDICE
Agradecimientos 7
Listado evaluadores 9
Prólogo Unas palabras de bienvenida
Angélica M. Tivoli y Jimena Oría 11
Estudio preliminar IbúsqUeda sin término: breve historia de la arqUeología en tierra del FUego
Martín M. Vázquez y Alfredo I. Prieto 15
Estudio preliminar IIterritorios FUegUinos: Fisonomía, origen, evolUción
Andrea Coronato 43
Primera parte: los canoeros del canal Beagle
Capítulo 1entre la caza y la pesca. variaciones en el consUmo de animales entre los pUeblos originarios del canal beagle en 6000 años de historia
A. Francisco Zangrando 67
Capítulo 2las aves en la alimentación y tecnología de los pUeblos
originarios de la región del canal beagle Angélica M. Tivoli 85
Capítulo 3caminando sobre sUs hUellas: tecnología lítica en sociedades cazadoras-recolectoras pescadoras del canal beagle
Myrian R. Álvarez 109
Capítulo 4dinámicas económicas de prodUcción-consUmo en el registro lítico cazador-recolector del extremo sUr americano. la sociedad yámana
Iván Briz i Godino 125
Capítulo 5condUctas mortUorias en el canal beagle, Una visión desde el registro etnohistórico y etnográFico
Augusto Tessone 149
Segunda parte: los nómades de la estepa y el bosque
Capítulo 6la sUbsistencia de los cazadores-recolectores terrestres del holoceno medio y tardío en el norte de tierra del FUego
Elisa M. Calás Persico 171
Capítulo 7la explotación de lobos marinos por cazadores
recolectores terrestres de tierra del FUego A. Sebastián Muñoz 197
Capítulo 8cazadores-recolectores de tierra del FUego y sU cercanía
al mUndo costero: Una aproximación desde la pesca Jimena A. Torres Elgueta 219
Capítulo 9distintas técnicas, distintos conocimientos: evidencias de discontinUidad tecnológica en la Fabricación de biFaces a lo largo
de la segUnda mitad del holoceno en el norte de tierra del FUego Consuelo Huidobro Marín 243
Capítulo 10de rocas a instrUmentos. la tecnología lítica de los FUegUinos septentrionales
Karen B. Borrazzo 269
Capítulo 11tierra adentro. distribUciones arteFactUales y movilidad
en la estepa FUegUina Jimena Oría 289
Capítulo 12arqUeología de la Faja central de tierra del FUego: Una aproximación FUncional-espacial
Hernán H. De Angelis 313
Capítulo 13los Usos de la madera entre los cazadores-recolectores selk’nam Laura Caruso Fermé 335
Tercera parte: estudios integrados, canoeros y cazadores terrestres
Capítulo 14 el consUmo de molUscos en sociedades cazadoras-recolectoras de tierra del FUego (argentina)
Ester Verdún Castelló 363
Capítulo 15las plantas en las economías FUegUinas: Una perspectiva etnoarqUeológica Marian Berihuete Azorín 389
Capítulo 16pintUras corporales FUegUinas: Una arqUeología visUal
Dánae Fiore 409
85
2Capítulo
LAS AVES EN LA ALIMENTACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN DEL CANAL BEAGLE*
Angélica Montserrat Tivoli**
RESUMEN
A lo largo de más de seis mil años, los pueblos originarios de la región del canal Beagle utilizaron las aves como alimento así como sus plumas y huesos para confeccionar instrumentos y ornamentos. En este capítulo se analizan dos aspectos del uso de las aves en la prehistoria de estos grupos cazadores-recolectores-pescadores: como parte de la subsistencia y la utilización de sus huesos para la manufactura de artefactos. Con este fin se comparan dos períodos de la prehistoria regional: conjuntos con cronología antigua (ca. 6000 a 4000 años antes del presente –AP–) y conjuntos agrupados en el bloque temporal reciente (ca. 2000 a 100 años AP).
Cormoranes y pingüinos fueron las especies de aves más aprovechadas. Sin embargo, en el período reciente se detectaron cambios: a) aumentó el uso de albatros, petreles y pardelas; b) el consumo de cormo-ranes se focalizó en sitios de actividades restringidas, ubicados en lugares elevados respecto del nivel del mar; c) disminuyó la proporción de pingüinos y d) aumentó la proporción de aves en relación con recursos de más alto rendimiento energético, particularmente los lobos marinos.
En cuanto a la tecnología, se utilizaron huesos específicos de ciertas especies de aves para la manufactura de punzones huecos, tendencia que se mantuvo casi sin cambios en ambos períodos.
PALABRAS CLAVE: Aprovechamiento de aves, cazadores-recolectores-pescadores, canal Beagle, subsistencia, tecnología.
* Tesis Doctoral. Título original: “Las aves en la organización socioeconómica de cazadores-recolectores-pescadores del extremo sur sudamericano”. 2010. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Director: Luis Orquera. Codirector: Ernesto Piana. ** Angélica Montserrat Tivoli, Centro Austral de Investigaciones Científicas – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CADIC – CONICET). Bernardo Houssay 200, (9410) Ushuaia, Tierra del Fuego. [email protected]; [email protected].
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
86
de artefactos manufacturados sobre huesos, rocas, madera, cueros, valva y juncos (Orquera y Piana 1999a, 2005; Orquera et al. 2006). Si bien en los yacimientos arqueológicos de esta región solo se pre-servan huesos, rocas y valvas, conocemos el uso de los restantes materiales a través de las fuentes históricas (Orquera y Piana 1999b; Orquera 2005) o bien son interpretados por medio de indicadores indirectos.
Se ha considerado que el consumo de lobos marinos habría sido la principal fuente nutricional dentro de la dieta de estas sociedades, debido a la importante cantidad de grasas y proteínas que tie-nen estos animales (Schiavini 1990, 1993; Orquera y Piana 1987, 1999a). En este esquema, se pensó que las presas pequeñas con bajo rendimiento eco-nómico individual habían servido principalmente como complementos dietarios. No obstante, los trabajos arqueológicos realizados durante los últimos años han sugerido que estos recursos fueron más im-portantes que lo estimado previamente, en especial los peces y las aves (Zangrando 2003, 2007, 2009; Mameli y Estévez Escalera 2004; Piana et al. 2007; Tivoli 2010a, b y c; Tivoli y Zangrando 2011; ver también Zangrando, en este libro).
OBJETIVOS PRINCIPALES Y ANTECEDENTES
El trabajo que aquí se presenta está comprendi-do dentro del marco general de las investigaciones que efectúa el Proyecto Arqueológico Canal Beagle (PACB), que estudia las características y la evolución de las sociedades canoeras que se establecieron en esta región (Orquera y Piana 1999a, 2005; Orquera et al. 2006). En este capítulo se analiza en particular el rol que tuvieron las aves en la organización socioe-conómica de los antiguos habitantes de esta zona durante los pasados 6400 años. Para alcanzar este objetivo se examinó la utilización de las diferentes especies de aves y su rol con relación a los demás recursos alimenticios explotados –lobos marinos, guanacos, peces, moluscos y crustáceos– por los gru-pos prehistóricos de la región. Además, se estudió la selección de especies de aves y de diferentes partes del esqueleto de estos animales empleadas para la confección de utensilios. La combinación de estos aspectos posibilita una visión integradora de los pro-cesos implicados en el desarrollo de las relaciones prehistóricas de los seres humanos con su entorno.
LA SUBSISTENCIA DE LOS CANOEROS DEL CANAL BEAGLE
Las costas del actual canal Beagle fueron ha-bitadas durante más de seis mil años por grupos cazadores-recolectores-pescadores que se desplaza-ban por el mar navegando en canoas y con una dieta basada fundamentalmente en recursos marinos: pin-nípedos (o lobos marinos), aves, peces y moluscos1. Aprovechaban también los cetáceos que varaban en las costas y en tierra cazaban guanacos. Además de las canoas, su tecnología consistía en una variedad
1 Ver también el capítulo de Zangrando en este libro.
Figura 1. Paisaje del canal Beagle.
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
87
la identificación de los restos arqueológicos de aves puede entonces resultar dificultosa (Lefèvre 1989, 1992; Gotfredsen 2002; Lefèvre et al. 2003; Causey y Lefèvre 2007, entre otros).
Por otro lado, para interpretar el significado de las aves como parte de actividades humanas es ne-cesario tener en cuenta el comportamiento de las diferentes especies. Algunas pueden ser migratorias y otras residentes, las hay de hábitos terrestres o acuá-ticos, voladoras y no voladoras, de muy diverso ta-maño, que pueden o no agruparse estacionalmente o en colonias de reproducción y crianza, y ocupar en consecuencia distintos ambientes o diversos es-pacios en los ambientes. Todo ello resultaba en muy diferentes grados de interés para los seres humanos en el pasado.
Las aves tuvieron diferentes utilidades entre los grupos canoeros del canal Beagle. Se puede men-cionar su inclusión en la dieta además del uso de sus huesos y plumas para la confección de utensi-lios y ornamentos (Gusinde 1986; Scheinsohn et al. 1992; Rasmussen et al. 1994; Orquera y Piana 1999a y b; Bridges 2001; Fiore 2001, 2006; Mameli y Estévez Escalera 2004). Investigaciones previas han mostrado que las especies mayormente consumi-das fueron los cormoranes y los pingüinos (Piana y Canale 1993-94; Rasmussen et al. 1994; Orquera y Piana 1996, 1999a; Mameli 2000, 2003; Mameli y Estévez Escalera 2004; Piana et al. 2007; Tivoli 2010a, b y c). Sin embargo, el grado de aprovecha-miento humano de las aves fue modificándose con el correr del tiempo (Tivoli 2010a, b y c).
DESAFÍOS EN EL ESTUDIO DE LA AVIFAUNA ARQUEOLÓGICA
Las aves tienen características específicas en su anatomía que no tienen otros grupos de animales, como la neumatización, es decir cavidades con aire dentro de los huesos, lo que facilita el vuelo, o la fusión de determinados huesos, como por ejemplo el carpometacarpo o el tarsometatarso. Estas par-ticularidades representan adaptaciones especiales y requieren cierto grado de familiarización para su reconocimiento (Cohen y Serjeantson 1996; Reitz y Wing 1999; Mameli y Estévez Escalera 2004). Además, en algunos conjuntos arqueológicos puede encontrarse una importante diversidad de especies. Por lo tanto, para poder identificar los huesos en-teros y los fragmentos que provienen de los sitios arqueológicos es necesario consultar colecciones de referencia que contengan la mayor variedad posi-ble de especies. Como esto no siempre es posible,
CARACTERÍSTICAS DE LAS AVES EN LA REGIÓN DEL CANAL BEAGLE Y
EXPECTATIVAS DE APROVECHAMIEN-TO POR PARTE DE LOS CAZADORES-
RECOLECTORES-PESCADORES
A continuación se desarrollan brevemente algu-nos conceptos sobre los cuales se basan las interpre-taciones de esta investigación, así como también se describen las características de las aves de la región del canal Beagle. Con esta información de base, resulta posible pensar cómo habría sido el aprove-chamiento de este recurso por parte de los grupos canoeros que habitaron esta zona.
Sabemos que en el comportamiento humano inciden diferentes factores: ecológicos, económicos, políticos, ideológicos, simbólicos, entre otros. Ade-más, las distintas actividades que los seres humanos realizan o realizaron vinculan diversos aspectos del funcionamiento de las sociedades.
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
88
Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es un modelo y, por lo tanto, una simplificación de la realidad, lo que no significa que los grupos humanos se hayan comportado siempre de manera “óptima”. No obstante, consideramos que el modelo de am-plitud de dieta es una eficaz herramienta de investi-gación pues permite plantear expectativas respecto del uso de los recursos que luego pueden someterse a contrastación con el registro arqueológico (Shennan 2002:24-25; Orquera y Piana 2005, 2009).
Aquí se estudian las aves en relación con las es-feras de la subsistencia y la tecnología (Álvarez y Fiore 1993); para esto se analizan los restos óseos que resultan de las actividades de alimentación y los utensilios que se confeccionaron con huesos de ave, especialmente los punzones huecos.
Las aves, así como los demás recursos que los grupos humanos utilizaron para su subsistencia, presentan diferentes características que favorecían o limitaban su explotación. En este sentido, y para indagar su aprovechamiento y la relación con el uso de los demás recursos consumidos, nos basamos en algunos conceptos y modelos provenientes de la teo-ría del aprovisionamiento óptimo. Particularmente el modelo de amplitud de dieta (Smith 1983; Bettinger 1991, 2001; Lupo y Schmitt 2005, entre otros). Una idea central es que la estrategia más eficiente sería la que provee mayor energía con el menor esfuerzo por parte del individuo que realiza el trabajo. Según este modelo, los seres humanos jerarquizan los recur-sos y priorizan los que permiten brindarles el mejor rendimiento calórico en relación con la energía que se invierte en conseguirlos. Se esperaría entonces que se incorporen en la dieta en primer lugar los recursos de mayor rédito y a medida que estos no puedan ser obtenidos, serán buscados los de menor rendimiento. Además, la eficacia en la obtención de los diferentes recursos puede variar de acuerdo con la tecnología disponible2. Los de tamaño muy grande usualmen-te son considerados los de mayor beneficio calórico, como podrían ser los lobos marinos. Sin embargo, en ocasiones pueden tener costos de captura y posterior procesamiento muy altos. Esto podría hacer que la re-lación costo-beneficio no sea tan conveniente debido a un gran gasto energético. Por otra parte, la captura de recursos de menor beneficio calórico (de “bajo ran-go”) puede ser más provechosa si se efectúa en forma masiva. Un caso de aprovisionamiento masivo puede ser justamente el de las aves, cuando se obtienen en colonias (Piana et al. 2007).
2 Un ejemplo de esto puede ser la tecnología de redes de pesca que permite aumentar la cantidad de peces obtenidos por tiempo dedicado a la actividad de pescar.3 En las siguientes publicaciones se puede obtener información sobre la avifauna actual de la región del canal Beagle: Humphrey et al. 1970; Schiavini y Yorio 1995; Raya Rey y Schiavini 2000, 2001, 2002; Schiavini y Raya Rey 2001; Scioscia et al. 2009, entre otras.
LAS AVES DE LA REGIÓN
Diversas especies de aves viven en distintos ám-bitos de la región del canal Beagle3, sin embargo, no todas ellas tuvieron igual importancia en la vida de los cazadores-recolectores que habitaron dicho espacio. Por lo tanto, centraremos la descripción sobre las aves que pudieron haber constituido para estos grupos una fuente de alimento y/o de materia prima para elaborar artefactos. A continuación se las mencionará según los hábitats desde los cuales los cazadores de la región pudieron haber tenido acceso a ellas: en primer lugar, las aves terrestres que frecuentan principalmente los bosques; luego las que pueden encontrarse sobre todo en la zona litoral –ya sean de hábitos terrestres o marinos– y por último las aves que tienen hábitos fundamen-talmente pelágicos, que suelen ser vistas en aguas alejadas de las costas y anidan en lugares muy pro-tegidos de los predadores.
La zona de los bosques está habitada por gran cantidad de rapaces pertenecientes a diferentes fa-milias: Falconidae está representada especialmente por caranchos o caracaras (Polyborus plancus) y chi-mangos (Milvago chimango). Pueden encontrarse además algunos Accipitridae como águilas moras (Geranoaetus melanoleucus) y aguiluchos comunes
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
89
(Buteo polyosoma). También se hallan búhos y le-chuzas. Los jotes de cabeza colorada (Cathartes aura), si bien no muy abundantes, son carroñeros que se encuentran en zonas abiertas cercanas a las costas marinas (Couve y Vidal 2003). Otras aves de los bosques son las cachañas (Enicognathus ferrugi-neus), los carpinteros (Campephilus magellanicus) y varias especies de Passeriformes4.
En la zona litoral habitan diversas especies marinas y terrestres como cormoranes, pingüinos, patos, gansos, gaviotas, gaviotines, escúas, etc. Los cormoranes5 son aves marinas con hábitos grega-rios, es decir que se agrupan en colonias y bucean buscando peces para su alimentación. En las islas e islotes de la región se han registrado mayormen-te cormoranes imperiales (Phalacrocorax atriceps) y cormoranes de cuello negro (Phalacrocorax ma-gellanicus, figura 2) (Schiavini y Raya Rey 2001). Todos ellos son residentes de presencia muy común en los canales y no migran.
4 Es el orden de aves que abarca más de la mitad de las especies en el mundo. Una de las más conocidas es el gorrión. En el área de estudio se pueden encontrar rayaditos, ratonas, zorzales patagónicos, entre otras. Sin embargo en los sitios arqueológicos de la región del canal Beagle pocas veces se hallan restos de estas aves.5 Referencias acerca de los cormoranes se pueden encontrar en: Orta 1992; Johnsgard 1993; Schiavini y Yorio 1995; Frere et al. 2005, entre otros.6 Se puede consultar información acerca de pingüinos en: Croxall y Lishman 1987; Martínez 1992; Bannasch 1995; Couve y Vidal 2003, entre otros.7 Consultar información sobre gaviotas de la región en: Schiavini y Yorio 1995; Yorio et al. 1998a y b; Raya Rey y Schiavini 2000.
Figura 2. Cormoranes de cuello negro (foto campaña Buen Suceso 2008, Tessone, Vázquez, Zangrando).
Los pingüinos6 son aves marinas, no volado-ras y tienen su anatomía adaptada a la natación. Durante la etapa de reproducción se agrupan en colonias, mientras que durante el resto del año se los halla en el mar. En la región, los pingüinos magallánicos (Spheniscus magellanicus) (figura 3) conforman colonias de reproducción hacia fines de la primavera y hasta principios del otoño, aunque en el pasado pudieron haber existido en el canal Beagle colonias de pingüino de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome).
Figura 3. Colonia de pingüinos en Isla Martillo.
Patos y gansos se agrupan en la familia Anati-dae. En las costas de la región pueden encontrarse diversas especies de esta familia. Se destacan los patos vapor o quetros (Tachyeres pteneres yTachyeres patachonicus), los cauquenes o avutardas (Chloepha-ga picta, Chloephaga poliocephala) y las carancas (Chloephaga hybrida).
También hay numerosas gaviotas, aves grega-rias que se crían, descansan y se alimentan en gru-po. En el canal Beagle habitualmente se pueden ver gaviotas cocineras (Larus dominicanus) y gaviotas grises o australes (Larus scoresbii)7; con menor fre-cuencia las capucho café (Larus maculipennis). Los
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
90
bio, el grupo de las especies medianas o pequeñas –que aquí llamaremos Procellariidae (pequeños)– incluye numerosas especies como Daption capense o petreles dameros, Fulmarus glacialoides o petre-les plateados y las pardelas como Puffinus griseus o pardelas oscuras.
gaviotines sudamericanos (Sterna hirundinacea) llegan a la región entre noviembre y abril. Se re-gistran también nidificaciones de escúas comunes o chilenos (Catharacta chilensis) en las islas de la región (Schiavini y Raya Rey 2001). Entre otras aves que habitan las costas se pueden mencionar los ostreros (Haematopus sp.) y las garzas brujas (Nycticorax nycticorax, familia Ardeidae) (Couve y Vidal 2003). Las bandurrias australes (Theristicus melanopis) son aves migratorias que llegan a la re-gión al comienzo de la primavera.
Entre las aves con hábitos pelágicos encontra-mos diversas familias agrupadas en el orden de los Procellariiformes8. Estas aves forman colonias de reproducción en islas o montañas protegidas de los mamíferos predadores. Interesan aquí particu-larmente las familias Diomedeidae y Procellariidae. La primera de ellas agrupa a los albatros: figuran entre las aves más oceánicas y raramente se apro-ximan a tierra, excepto para la reproducción. Hay muchas especies, siendo los albatros errantes (Dio-medea exulans) los de mayor tamaño. Los albatros de ceja negra (Diomedea melanophrys o Thalassarche melanophrys, según diferentes autores) son una de las especies menos pelágicas de este grupo y se los suele ver desde las costas. Esta puede haber sido una característica interesante desde el punto de vista de los humanos, ya que sería más fácil apresarlos que a otras especies de esta familia.
La familia Procellariidae también comprende gran cantidad de especies que pueden ser agrupadas para los fines de este trabajo en grandes y chicas. Las del primer grupo tienen similitud morfológica con los albatros, con excepción del albatros erran-te, que es mucho más grande. Por lo tanto, aquí se hace referencia al grupo Diomedeidae/Procellarii-dae (grandes). Entre los “petreles grandes”, los más abundantes en la región son los petreles gigantes comunes (Macronectes giganteus), que son pelágicos pero también frecuentan costas y puertos. En cam-
EXPECTATIVAS DE APROVECHAMIENTO
8 Bibliografía referente a este grupo de aves: Warham 1990; Carboneras 1992; Couve y Vidal 2003; Narosky e Yzurieta 2003.
Como mencionamos, las aves tienen caracterís-ticas que las habrían hecho más o menos atractivas para el consumo humano. Entonces, proponemos que su aprovechamiento por parte de los antiguos habitantes de la región pudo haber estado delimita-do principalmente por los factores que a continuación detallamos.
a. La disponibilidad de recursos de gran tamaño y con mayor aporte de calorías por individuo. Las aves deben valorarse en función de su relación con todos los recursos incluidos en la dieta. En el caso del canal Beagle, aunque las aves son muy abundantes, debido al tamaño de los lobos marinos y los guanacos estos habrían sido los animales que proporcionaron los mayores aportes a la dieta humana.
b. La cantidad de calorías que tiene cada es-pecie de ave (tabla 1). En la región, los pingüi-nos proporcionan una cantidad importante de calorías. Les siguen en orden decreciente los cau-quenes comunes, los albatros y los cormoranes; bastante menores son los aportes que se podían obtener de las gaviotas y los petreles chicos.
c. Los hábitos de agrupamiento de las diferentes especies de aves: cuando los cazadores ingresaban en alguna colonia podían capturar gran cantidad de aves en una misma partida de caza y de este modo obtenían importantes beneficios económicos. Entre las especies que forman colonias en la región pode-mos mencionar a los cormoranes, los pingüinos y
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
91
fuera de la región hacia fines del verano o en los comienzos del otoño.
e. La accesibilidad a las diferentes especies: las aves habitan distintos espacios, lo que influye sobre la posibilidad de su captura por parte de los cazadores. En el verano, los patos, cauquenes y pingüinos viven cerca de las costas y por lo tanto son un recurso de fácil acceso. Los cormoranes imperiales anidan sobre planicies costeras, usualmente asociadas con otras aves marinas y pinnípedos. Los cormoranes de cuello negro anidan en acantilados. Otras especies, en cam-bio, son más difíciles de encontrar y capturar: por ejemplo los albatros y petreles, que pasan gran parte de su tiempo volando y cuyas colonias se encuentran en lugares protegidos.
las gaviotas cocineras. Hoy en día no se conocen colonias de albatros, petreles grandes o pequeños y pardelas en el canal Beagle sino en islas exteriores del archipiélago fueguino (Schiavini et al. 1997; Falabella et al. 2009).
d. Los patrones de estacionalidad: la disponi-bilidad natural de aves no es igual a lo largo de todo el año. Hay colonias de agregación de año completo como los cormoranes y otras que son estacionales como los pingüinos. Los pingüinos magallánicos residen en colonias de reproducción y crianza en primavera y verano –entre noviembre y marzo–, pero viven en el agua durante el res-to del año. Dos de las especies de cauquenes (los cauquenes comunes y los de cabeza gris) migran
Taxones kcal ReferenciasSpheniscidae (pingüinos) 2880 Schiavini 1990, 1993
Chloephaga picta (cauquenes comunes) 2461 Tivoli y Pérez 2009
Diomedeidae (albatros) 2027Phalacrocoracidae (cormoranes) 1501
Laridae (gaviotas) 712Procellariidae (petreles, pardelas) 396
Schiavini 1990, 1993
Tabla 1. Valores en kilocalorías por individuo de las principales aves de la región.
A partir de estos conocimientos, se plantea-ron expectativas respecto del uso prehistórico de las aves. Se propuso que la elección de la avifauna efectuada por las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras que habitaron la región del canal Beagle habría estado pautada fundamentalmente por los factores arriba mencionados. Si bien otros facto-res como los simbólicos y los ideológicos, segura-mente debieron tener un papel importante en las decisiones respecto de qué recursos aprovechar, es muy difícil detectar esos aspectos desde el registro arqueológico del caso de estudio.
En primer lugar, hay que evaluar la importancia de las aves en el contexto general de la subsistencia de los grupos humanos. En este sentido, dado que los lobos marinos y guanacos son recursos abun-dantes en la región y, con la tecnología disponible por los canoeros, su captura no planteaba inconve-nientes insuperables, era de esperar que fueran los que aportaran la mayor proporción de alimento en los diferentes momentos. Sin embargo, en el caso de disminución o falta de disponibilidad de alguno de ellos, otros recursos de menor rendimiento ha-brían debido ser incorporados en mayor cantidad.
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
92
las actividades llevadas a cabo en la vida cotidiana de los grupos humanos de la región (Orquera y Pia-na 1991; Orquera et al. 2006). Comúnmente, los desperdicios eran arrojados alrededor de las chozas, formando montículos de basura que bien podían circundarlas, conformando lo que denominamos estructuras anulares (Orquera y Piana 1991).
Además, los huesos y fragmentos de los diversos animales presentes en estos sitios exhiben marcas de corte y descarne sobre las distintas partes anatómi-cas (Mameli y Estévez Escalera 2004; Tivoli 2010a). También se reconocen rastros de combustión que, en el caso de estos contextos arqueológicos, pueden ser resultado de la cocción de las presas, de arrojar los huesos a un fogón o de la quemazón de un sector del yacimiento (March et al. 1989; Piana et al. 2004). Por otra parte, el modo de formación de los con-chales incluye cantidad de superficies internas muy resistentes a la penetración (Orquera y Piana 1992) y en los yacimientos estudiados no se registran per-turbaciones, por lo que se considera que, de existir, los aportes naturales no serían significativos. Por ello, la ausencia de numerosas especies de aves propias de este ambiente en los sitios arqueológicos, estaría in-dicando la selección de ciertas especies por parte de los grupos humanos.
Los materiales recuperados en las excavaciones se llevan al laboratorio donde se lavan, se clasifican y se separan para ser estudiados por los diferentes especialistas. Luego comienza el proceso de análisis a partir del cual se intentan responder las preguntas que nos planteamos respecto de cómo fueron utili-zados los diferentes animales.
En primer término, se realiza la identificación de partes anatómicas para luego adscribirlas a una especie (Mengoni Goñalons 1999). Para esto se utilizan las colecciones de referencia o coleccio-nes comparativas óseas, que constan de esqueletos de diferentes especies con los cuales se comparan. Para estudiar los restos óseos, en esta investigación
En segundo lugar, respecto particularmente del aprovechamiento de las aves, se postula que:
1- Debido a su abundancia y calorías, los cor-moranes y pingüinos habrían sido los taxones de aves mayormente seleccionados como alimento por parte de los grupos humanos que habitaron la región del canal Beagle. Además, debido a su abundancia y disponibilidad a lo largo del año, los cormoranes ha-brían sido explotados más sistemáticamente que los pingüinos ya que estos últimos no están disponibles durante todo el año;
2- de haber escaseado cormoranes y pingüinos por alguna razón, se habría debido recurrir a otros grupos de especies que siguieran en orden decreciente en materia de rendimiento económico. Estos podrían haber sido anátidos grandes como cauquenes o patos vapor y/o albatros o petreles grandes;
3- con respecto a la esfera de la tecnología, es pro-bable que las aves hayan sido utilizadas como fuente de materia prima para la producción de instrumentos, aprovechando para ello, o bien las mismas especies consumidas como alimento, o bien otras que tuvieran las propiedades adecuadas para las tareas que fueran a cumplir (Scheinsohn 2010).
LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓ-GICAS, LA RECUPERACIÓN DE
LOS MATERIALES Y EL ANÁLISIS DE LOS HUESOS
Los materiales que aquí estudiamos provienen de las excavaciones arqueológicas realizadas en la re-gión del canal Beagle, en los llamados “concheros o conchales”. En estos sitios podemos encontrar gran cantidad de valvas o conchas de moluscos –de ahí su nombre–, huesos de animales –muchos de los cuales fueron consumidos–, así como diversos artefactos realizados en hueso, valva y rocas. Los concheros se han formado a través del tiempo como resultado de
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
93
se sigue básicamente la línea de trabajo propuesta por la zooarqueología. Esta rama de la arqueología permite evaluar los vínculos que existieron en el pasado entre los seres humanos y las distintas espe-cies animales a través del estudio de los huesos y las marcas que los humanos dejaron sobre éstos (Olsen y Olsen 1981; Lyman 1982; Mengoni Goñalons 1988, 1999; Reitz y Wing 1999).
Para diferenciar las proporciones de represen-tación de las especies de aves, se utiliza el Número de Especímenes Identificados por Taxón (NISP). Con esta medida se cuentan los huesos y fragmen-tos de huesos que corresponden a una determinada especie o grupos de especies, como es el caso que aquí trabajamos. Se puntualizan las cantidades ob-tenidas para cada conjunto y luego se representan en forma de porcentajes. Esto permite establecer la cantidad relativa que cada grupo de aves aportó al conjunto total de restos avifaunísticos9.
Respecto de los artefactos óseos, entre ellos po-demos mencionar diversos tipos de instrumentos y ornamentos realizados sobre huesos de diferentes animales (arpones, retocadores, cuentas de collar, punzones, entre otros artefactos). En referencia a los huesos de aves, encontramos que se confeccio-naron principalmente cuentas de collar y punzones huecos. Aquí se analizan estos últimos, ya que in-teresa conocer qué especies y partes anatómicas se utilizaron. Justamente los punzones pudieron ser identificados anatómica y taxonómicamente, es de-cir, a qué parte del cuerpo de las aves corresponden y de qué especie se trata. Las cuentas de collar no se incluyen en este trabajo ya que aún se encuentran en proceso de análisis (Fiore 2011).
La información que se obtuvo del análisis de huesos y utensilios se presenta en dos bloques tem-porales que abarcan las ocupaciones antiguas y las recientes; se comparan luego los resultados de am-bos momentos para establecer las tendencias tem-porales en el uso de las aves.
9 Si bien no se detallan en este trabajo, en la tesis se utilizaron otros indicadores como el Número Mínimo de Individuos (MNI), porcentajes de incidencia de marcas de raíces, de combustión, de corte, entre otros (Tivoli 2010a).
LOS CONJUNTOS ESTUDIADOS
Varios fechados con el método de radiocarbono se obtuvieron de las capas o conjuntos arqueológi-cos seleccionados para este trabajo. Sobre la base de los resultados conseguidos se distinguieron dos blo-ques cronológicos: el bloque antiguo (desde apro-ximadamente 6400 hasta hace 4000 años AP) y el bloque reciente (desde 1500 años AP hasta apro-ximadamente el siglo XIX de nuestra era). Si bien para la región existen más fechados que cubren el período intermedio (Orquera y Piana 1999a, 2005, 2009), aquí consideramos interesante acotar la comparación a los extremos de la ocupación de cazadores-recolectores marítimos de la región del canal Beagle.
Los conjuntos datados que se analizan para el bloque antiguo –correspondientes al Holoceno medio– son: el Componente Antiguo de Imiwaia I (capas K, L, M y N) y los concheros antiguos de Mischiúen I. Por otra parte, los conjuntos de cro-nología reciente –y que corresponden al Holoceno tardío– estudiados son: Shamakush I, Shamakush X, Túnel II, la capa B de Imiwaia I y las capas supe-riores de Mischiúen I (tabla 2).
Sitio CapaCronología
(años14C AP)
6470 ± 1105050 ± 520
K 5840 ± 44M 5949 ± 50
Imiwaia I B 1577 ± 41B 1120 ± 90C 1140 ± 90D 940 ± 110
Shamakush X E 500 ± 100
Conjuntos antiguos (Holoceno medio)
890 ± 100 1020 ± 100
4430 ± 130 4890 ± 210
860 ± 90 1060 ± 85
Túnel I D
Conjuntos recientes (Holoceno tardío)
Túnel II
Shamakush IF
Mischiúen I C
Imiwaia I
Mischiúen I F
Tabla 2. Fechados radiocarbónicos de los conjuntos estudiados.
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
94
los predominantes vientos del sudoeste (Piana y Canale 1993-94).
Imiwaia, por su parte, se ubica en un lugar re-parado en el interior de la bahía Cambaceres, con pendiente suave y costa más barrosa en la que hay escaso desarrollo de algas y su fauna asociada, pero que, habría sido apta para el varamiento de cetá-ceos y cardúmenes de sardinas. Por otro lado, los espacios más abiertos y las pasturas de esta zona habrían favorecido el acercamiento de guanacos (Orquera y Piana 2000).
La localidad Shamakush-Mischiúen presenta playas largas de arena y guijarros, favoreciendo va-ramientos de cetáceos y de cardúmenes de sardi-nas y merluzas (Orquera y Piana 1996; Zangrando 2009). La franja de cachiyuyos está más alejada de la costa y es menos densa, con lo cual hay menos fauna de peces, aves y pinnípedos. Es un lugar cer-cano a un paso entre montañas que habría facilita-do el acceso a guanacos.
Los sitios arqueológicos aquí estudiados (figura 4) se ubican en ámbitos de la región que presentan algu-nas características diferentes entre sí. Si bien todos los recursos habrían estado disponibles desde todas las ubicaciones, los costos de aprovisionamiento habrían variado en los distintos sectores (Orquera y Piana 1999a:19-21, 97).
La localidad Túnel se ubica en una zona de cos-ta abarrancada y rocosa, con bancos de mejillones y abundantes algas marinas –cachiyuyos– que favorecen el desarrollo de las comunidades de peces que atraen a su vez a lobos marinos y aves (Orquera y Piana 1996, 1999a). Si bien la evidencia arqueológica muestra el aprovechamiento de guanacos, esta es una zona poco favorable para su captura. Existen aquí varios sitios arqueológicos, de los cuales solo fueron excavados Túnel I, Túnel VII y Túnel II (Orquera y Piana 1999a). Este último es el que se incluye en la si-guiente sección. El sitio está sobre un promontorio rocoso y por tal motivo tiene abierta exposición a
Figura 4. Mapa de la región y sitios estudiados
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
95
En cuanto a los moluscos, si bien han sido con-sumidos en grandes cantidades, proveen muchas proteínas y minerales pero pocas grasas e hidratos de carbono, por lo cual tienen un bajo rendimien-to energético por individuo. Todo ello hace que puedan ser postulados como un complemento ali-menticio para superar la falta de obtención de otros recursos (Orquera y Piana 1999a; Orquera 1999). Aquí no se incluye su tratamiento, dada la falta de cálculo de consumo para algunos de los conjuntos estudiados, pero para informarse acerca de su apro-vechamiento se puede consultar Orquera (1999) y, respecto de tiempos históricos, el capítulo de Verdún Castelló (en este libro).
Si retomamos entonces las expectativas pro-puestas, en primer lugar era esperable que los ani-males de mayor aporte energético, los lobos marinos en especial, fueran los recursos principalmente se-leccionados, aunque el panorama muestra cierta variabilidad entre conjuntos (figura 5).
RESULTADOS OBTENIDOS
LA ESFERA DE LA SUBSISTENCIA: LAS AVES EN LA ALIMENTACIÓN
DE LOS GRUPOS HUMANOS
Para evaluar el lugar de las aves dentro de la subsistencia de los grupos humanos de la región, calculamos la proporción de los diferentes recur-sos animales a partir de los huesos y fragmentos de huesos (NISP) de pinnípedos, guanacos, aves y peces (Tivoli 2010a, b y c, 2012). En la com-paración no se incluyen los cetáceos, ya que gran cantidad de su carne y grasa pudo haber ingresado a los campamentos sin dejar huesos y, por otro lado, muchos fragmentos de huesos de estos ani-males hallados en los yacimientos pudieron haber sido recolectados para manufacturar utensilios (Orquera y Piana 1999a; Piana et al. 2004).
Figura 5. Resultados de NISP de lobos marinos, guanacos, aves y peces en los conjuntos analizados.
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
96
c, 2012; Tivoli y Zangrando 2011). Podría haber-se debido a una disminución en la disponibilidad de los recursos de mayor jerarquía (pinnípedos y guanacos), o a que el posible aumento poblacio-nal presionara sobre estos, obligando a acrecentar complementariamente el consumo de recursos de menor rendimiento individual como son las aves y los peces (Zangrando 2009; Tivoli 2010a, 2012; Tivoli y Zangrando 2011).
Por lo tanto, consideramos importante analizar de qué modo la mayor incorporación de estos recur-sos más pequeños afectó la selección de especies de aves en particular. Indagamos su aprovechamiento comparando los bloques temporales antiguo y re-ciente (tablas 3 y 4).
Sin embargo, si tomamos las muestras anali-zadas por bloque temporal, es notoria la disminu-ción hacia momentos recientes en la proporción de lobos marinos frente a aves y peces (figura 6). En algunos casos, si bien los NISP de aves y/o peces superan en proporción a los pinnípedos, esto no significó necesariamente que aportaran la mayor cantidad de calorías, dado que se necesitan grandes cantidades de aves o peces para superar las calorías de un lobo marino. Es interesante señalar que si bien hay diferencias entre cada conjunto zooar-queológico, la tendencia hacia el incremento en la incorporación de animales más pequeños estaría indicando alguna clase de reajuste en la subsisten-cia (Zangrando 2003, 2007, 2009; Tivoli 2010b y
Figura 6. Comparación de NISP de pinnípedos, guanacos, aves y peces en los bloques temporales antiguo y reciente.
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
97
n % n % n % n % n % n %
Spheniscidae (pingüinos) 0 - 63 5,7 122 36 494 35,3 61 56,5 740 22,3
Diomedeidae/ Procellariidae grandes (albatros/ petreles grandes) 325 86,7 3 0,3 108 31,9 77 5,5 18 16,7 531 16
Procellariidae pequeños (petreles, pardelas) 2 0,5 46 4,2 2 0,6 660 47,1 1 0,9 711 21,4
Phalacrocoracidae (cormoranes) 43 11,5 984 89,4 86 25,4 92 6,6 0 - 1205 36,3
Ardeidae (garzas) 0 - 0 - 0 - 18 1,3 1 0,9 19 0,6
Anatidae (patos y cauquenes) 4 1,1 0 - 12 3,5 6 0,4 25 23,1 47 1,4
Accipitridae (águilas) 0 - 0 - 2 0,6 0 - 0 - 2 0,1
Falconidae (chimangos) 0 - 4 0,4 4 1,2 43 3,1 1 0,9 52 1,6
Stercorariidae (escúas) 0 - 0 - 1 0,3 0 - 0 - 1 -
Laridae (gaviotas) 1 0,3 1 0,1 2 0,6 10 0,7 1 0,9 15 0,5
TOTAL 375 100 1101 100 339 100 1400 100 108 100 3323 100
Conjuntos recientes (Holoceno tardío)
Imiwaia – capa B Túnel II Shamakush I Mischiúen I – capa C Shamakush X TOTAL
Tabla 3. Valores de NISP de aves correspondientes a los conjuntos antiguos.
Tabla 4. Valores de NISP de aves correspondientes a los conjuntos recientes.
n % n % n % n % n % n
Spheniscidae (pingüinos) 8 8,8 42 15,7 9 15,8 52 8,4 503 69,8 614
Diomedeidae/ Procellariidae grandes (albatros/ petreles grandes)
12 13,2 58 21,6 13 22,8 48 7,7 41 5,7 172
Procellariidae pequeños (petreles, pardelas)
5 5,5 1 0,4 2 3,5 14 2,3 0 - 22
Phalacrocoracidae (cormoranes) 35 38,5 123 45,9 18 31,6 309 49,7 163 22,6 648
Ardeidae (garzas) 0 - 0 - 0 - 3 0,5 1 0,1 4
Anatidae (patos y cauquenes) 30 33 41 15,3 13 22,8 192 30,9 9 1,2 285
Accipitridae (águilas) 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0,1 1
Falconidae (chimangos) 0 - 1 0,4 0 - 2 0,3 0 - 3
Laridae (gaviotas) 1 1,1 2 0,7 2 3,5 2 0,3 3 0,4 10
TOTAL 91 100 268 100 57 100 622 100 721 100 1759
0,6
100
Mischiúen I – capa F TOTAL
%
0,2
16,2
0,1
0,2
34,9
9,8
1,3
36,8
Conjuntos antiguos (Holoceno medio)
Imiwaia – capa N Imiwaia – capa M Imiwaia – capa L Imiwaia – capa K
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
98
poral (tablas 3 y 4), si se comparan los principales grupos de aves consumidos entre uno y otro bloque se observan diferencias marcadas (figura 8). En mo-mentos antiguos, cormoranes, pingüinos y patos/cauquenes fueron las más abundantes, mientras que en los momentos más recientes los pingüinos y pa-tos/cauquenes disminuyeron en proporción, pero se incrementó mucho el aprovechamiento de albatros, petreles y pardelas.
Habíamos expresado que, ante la eventual di-ficultad para conseguir cormoranes y pingüinos, los seres humanos habrían orientado sus búsque-das hacia otras especies de aves que tuvieran un rendimiento en calorías suficientemente elevado. Al parecer, en los momentos antiguos la tercera alternativa avifaunística habrían sido los patos/cauquenes (al menos en las capas antiguas de Imiwaia I), mientras que en momentos recientes se hizo notar un incremento en la proporción de consumo de albatros/ petreles grandes y de petre-les chicos/ pardelas.
Teniendo en cuenta las expectativas que se plantearon respecto del uso de las aves por parte de los habitantes prehistóricos de la región en estudio, esperábamos que los cormoranes y pingüinos pre-dominaran en todos los conjuntos, especialmente los primeros. Si sumamos lo hallado en todas las capas analizadas, efectivamente los cormoranes constituyen el taxón más abundante, seguidos por los pingüinos (figura 7). Esto significaría que, más allá de las diferencias entre cada sitio, cormoranes y pingüinos fueron las aves proporcionalmente más consumidas, en especial las primeras. Seguidamen-te, aparecen representados los Procellariiformes (albatros, petreles, pardelas) y Anatidae (patos, cau-quenes). Otras especies también se registran, pero en proporciones muy bajas (águilas, chimangos, gaviotas, escúas, etc.). Por lo tanto, la discusión se centrará en las especies más representadas: cormoranes, pingüi-nos, albatros/petreles/pardelas y patos/cauquenes.
Por otra parte, si bien hay variabilidad en los conjuntos avifaunísticos dentro de cada bloque tem-
Figura 7. Porcentajes de especímenes de hueso (% NISP) de las aves más representadas (ambos bloques temporales).
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
99
Figura 8. Comparación de los porcentajes de especímenes de hueso (% NISP) de las aves principales en los bloques temporales antiguo y reciente.
ESFERA DE LA TECNOLOGÍA: EL USO DE HUESOS DE AVE PARA LA MANUFACTURA DE PUNZONES
En esta investigación incluimos la información obtenida del análisis de los punzones huecos reali-zados sobre huesos de aves. Estos utensilios se con-feccionaban partiendo huesos largos de ave y puli-mentando una punta (Hyades y Deniker 1891:306; Orquera et al. 1978; Piana 1984; Orquera y Piana 1999a:57; Scheinsohn et al. 1992), mientras que el otro extremo se conservaba intacto, gracias a lo cual se pudieron identificar las especies (figura 9). A par-tir de las fuentes etnográficas, sabemos que estos artefactos podrían haber sido utilizados en la ela-boración de canastos o para coser la corteza de las canoas (Hyades y Deniker 1891; Orquera y Piana 1999b; Piana 1984).
Figura 9. Punzones huecos realizados sobre huesos de ave.
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
100
puede destacar que no hubo cambios en su morfo-logía a lo largo del tiempo y solo varió un poco la preferencia por ciertas especies: si bien en los con-juntos recientes hay un incremento en el uso de patos/cauquenes y una baja en el uso de petreles chicos/pardelas, estas diferencias no son significa-tivas en lo que hace a la selección de aves a lo largo del tiempo (figura 10).
En lo que respecta a estos artefactos, se analizaron los conjuntos ya mencionados en el estudio de la sub-sistencia y se incluyen además los punzones huecos de la capa D de Túnel I, correspondientes al bloque anti-guo (Scheinsohn et al. 1992; Scheinsohn 2010; Tivoli 2013) (tabla 5, figura 10, ver fechado en tabla 2).
Las especies más utilizadas para manufacturar punzones en ambos momentos de la secuencia de ocupación de la región fueron los petreles chicos/pardelas (Procellariidae pequeños), patos/cauquenes (Anatidae grandes) y cormoranes (Phalacrocoraci-dae) y se han seleccionado principalmente húmeros de cormoranes y de proceláridos pequeños y tibio-tarsos de anátidos grandes.
Con relación a los períodos analizados, es no-toria la mayor abundancia de punzones huecos recuperados en tiempos antiguos respecto de los conjuntos recientes: 147 y 21, respectivamente. Se
Túnel I - Capa D
Imiwaia I -Capas K, L, M
y N
Mischiúen I - Capa F
Imiwaia I - Capa B Túnel II Shamakush I
Mischiúen I - Capa C Shamakush X
Spheniscidae (pingüinos) 2 0 0 0 0 0 0 0
Diomedeidae/ Procellariidae grandes (albatros/ petreles grandes)
1 2 0 0 0 1 0 0
Procellariidae pequeños (petreles, pardelas)
50 9 1 0 0 4 2 0
Phalacrocoracidae (cormoranes) 20 6 0 0 3 0 1 0
Anatidae (patos y cauquenes) 23 3 1 0 0 2 3 1
Stercorariidae (eskúas) 1 0 0 0 0 0 0 0
Laridae (gaviotas) 0 0 0 0 0 1 0 0
No identificadas 26 2 0 2 0 1 0 0
TOTAL 123 22 2 2 3 9 6 1
Conjuntos antiguos (Holoceno medio) Conjuntos recientes (Holoceno tardío)
Tabla 5. Punzones huecos de ave incluidos en este trabajo.
Se ha postulado previamente que la selección de especies y de ciertos huesos en particular estaría relacionada con las mejores propiedades que estos elementos óseos tienen para las tareas a las cuales estaban destinados los utensilios, especialmente los húmeros de cormoranes (Scheinsohn y Ferretti 1995; Scheinsohn 2010). En tal sentido, los pun-zones de ave reunirían las características adecua-das para penetrar ciertos materiales sin producir impacto (Scheinsohn y Ferretti 1995).
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
101
su aprovisionamiento. En primer lugar, se encontró que en el período reciente se incrementó la propor-ción relativa de aves en la dieta al igual que sucedió con los peces (Zangrando 2009; Tivoli y Zangrando 2011; Zangrando, en este libro). Esto no necesaria-mente significa que aves y peces se convirtieran en los recursos más importantes para la subsistencia (ya que por rendimiento calórico siguieron siendo los pinnípedos), pero sí que se habrían producido mo-dificaciones en la organización de las actividades de caza y pesca (Zangrando 2007, 2009; Tivoli y Zan-grando 2011; Tivoli 2010c; 2012).
En lo que respecta al aprovechamiento de las es-pecies y grupos de especies de aves, se detectó un mayor consumo de las que forman colonias: cormo-ranes y pingüinos, con predominio de las primeras si se consideran todos los conjuntos estudiados. Esto era lo esperable según lo propuesto por los mode-los de optimización que explicamos: en el caso de
Figura 10. Comparación de la representación de especies de ave para confeccionar punzones en los conjun-tos antiguo y reciente del canal Beagle.
EL APROVECHAMIENTO DE LAS AVES EN LA PREHISTORIA
DEL CANAL BEAGLE: SÍNTESIS Y REFLEXIONES FINALES
Como se dijo al comienzo de este capítulo, se-gún el modelo de subsistencia para los antiguos cazadores-recolectores de la región del canal Beagle, estos se han considerado grupos especializados en el uso de recursos litorales, principalmente lobos mari-nos, pero también guanacos, aves, peces y moluscos (Orquera y Piana 1999a, 2009; Orquera 2005). Sin embargo, se constató que esos antiguos cazadores-recolectores no se mantuvieron invariables a lo largo del tiempo y que, por diversos motivos, modificaron las proporciones con que aprovechaban los recursos animales. Aquí se puso especial atención al uso de las aves y los análisis permitieron detectar cambios en
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
102
la organización de las actividades de caza y pesca, no afectaron de la misma manera a la esfera de la tecnología: muestran cierta relación con ella, pero al mismo tiempo cierta independencia.
Es interesante entonces ver como a través del estudio de los restos óseos de un recurso en particu-lar es factible discutir patrones de comportamiento humano del pasado. En el caso analizado, la conti-nuidad en las pautas de uso de las aves en relación con la esfera de la tecnología, contrasta con las mo-dificaciones en la incorporación de estos animales en la subsistencia de los cazadores-recolectores a través del tiempo. Si además sumamos los cambios acontecidos respecto de la pesca (mayor proporción de peces en la dieta e incremento en el consumo de peces pelágicos), así como la disminución relativa en la incorporación de lobos marinos, encontramos que las pautas de subsistencia no fueron estáticas, sino que tuvieron una dinámica de cambio que puede ser rastreada a través del registro zooarqueo-lógico. De este modo, es posible contribuir no solo a la reconstrucción de las formas de vida en el pasa-do, sino también a recuperar los procesos históricos y valorar así a los seres humanos en su dimensión dinámica y transformadora.
los pingüinos, son las aves con mayor rendimiento energético debido a su peso, kilocalorías y hábitos gregarios, y en el caso de los cormoranes, la posibili-dad de obtener gran cantidad de individuos en cada evento de captura en las colonias y puesto que están disponibles todo el año, convertía a estas aves en un recurso muy atractivo para los grupos humanos. Sin embargo también fue constante la incorporación de otras aves como patos y gansos, albatros, petreles, pardelas, gaviotas, etc.
Por otra parte, se observaron cambios en el aprovechamiento de las especies de aves a través del tiempo. Los conjuntos antiguos tienen mayor pro-porción de cormoranes y/o pingüinos, mientras que a partir de los últimos 1500 años antes del presente aumentó el consumo de albatros, petreles y pardelas.
Algunos conjuntos con cronología reciente evi-dencian el consumo de cormoranes focalizado en sitios de actividades más restringidas y elevados res-pecto del nivel del mar. Además del caso de Túnel II (Piana y Canale 1993-4), existen otros que, si bien no se incluyen en este trabajo, permiten reforzar la tendencia hacia la formación de sitios con evidencias de actividades específicas en momentos recientes de la secuencia, al menos en lo que respecta al uso de aves: Shamakush VIII (Piana y Vázquez 2009) y Lanashuaia XXI (Álvarez et al. 2012).
Por otra parte, para comparar el aprovechamiento de las aves en la dieta con respecto a su uso para otros fines, se estudiaron los punzones huecos confeccio-nados con huesos de ave. Las especies utilizadas en ambos casos son principalmente las mismas, pero en diferentes proporciones: cormoranes, patos/cauque-nes y pardelas fueron las más aprovechadas para la manufactura de punzones. Sin embargo, a diferen-cia de lo registrado para la subsistencia, se comprobó que la selección de aves para este tipo de actividad tecnológica fue bastante estable en tiempos antiguos y recientes. Esto hace pensar que si bien hubo cam-bios en la subsistencia que indicarían un reajuste en
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
103
AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer especialmente a mis directores de tesis, Luis Orquera y Ernesto Piana por todo lo que me han enseñado. Al jurado de mi tesis, que ha realizado importantes observaciones para mejorar el trabajo y poder pensar cómo encarar nuevas preguntas: Willie Mengoni, Mariana de Nigris y Sebastián Muñoz. A Danae Fiore y a Cecilia Pérez de Micou por sus consejos. A Christine Lefèvre. Al CONICET por la beca que me otorgó para realizar el doctorado. A Natalie Goodall por permitirme consultar las colecciones del Museo Acatushún. A quienes me facilitaron el acceso a las colecciones del Museo Rivadavia (Pablo Tubaro) y del Museo de La Plata (Federico Degrange y Claudia Tambussi). A toda la gente del Museo del Fin del Mundo, quienes me ayudaron en diferentes momentos, especialmente Lucas Sosa y Martín Vázquez.
A quién realizó la revisión de este capítulo, ya que me ayudó muchísimo a mejorarlo. Un especial agradecimiento a Martín Vázquez por todo el apoyo que nos brindó para que este libro fuera posible.
Gracias a Florencia Lobo, Victoria Castro y Jimena Oría. Mi enorme gratitud a Pancho Zangrando por la ayuda y la paciencia. Gracias también a todos aquellos que me han
acompañado en este tiempo: familia, amigos, compañeros de campaña y de trabajo diario, tanto de la Asociación de Investigaciones Antropológicas (AIA) como del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez, M. y D. Fiore1993. La arqueología como ciencia social: apuntes para un enfoque teórico-epistemológico. Boletín de Antropología Americana 27: 21-38.
Álvarez, M., D. Fiore, A. Tivoli, L. Salvatelli, M. J. Saletta e I. Briz2012. Variabilidad de actividades humanas en momentos recientes de la ocupación del canal Beagle (Tierra del Fuego): el caso de Lanashuaia XXI. En Tendencias teórico-metodológicas y casos de estudio en la arqueología de Patagonia, editado por A. F. Zangrando, R. Barberena, A. Gil, G. Neme, M. Giardina, L. Luna, C. Otaola, S. Paulides, L. Salgán y A. Tivoli, pp. 559-568. Museo de Historia Natural de San Rafael, Sociedad Argentina de Antropología, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires.
Bannasch, R.1995. Hydrodynamics of penguins – an experimental approach. En The Penguins, editado por P. Dann, I. Norman y P. Reilly, pp. 141-176. Surrey Beatty & Sons.
Bettinger, R. L.1991. Hunter-gatherers: archaeological and evolutionary theory. Plenum Press, Nueva York.
Bridges, T.2001. Los indios del último confín. Traducción al español de sus escritos para la South American Missionary Society. Zagier & Urruty, Ushuaia.
Carboneras, C. 1992. Diomedeidae (Albatrosses). En Handbook of the Birds of the World, Vol. 1, editado por J. del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal, pp. 198-215. Lynx Edicions. Causey, D. y C. Lefèvre2007. Diagnostic osteology and analysis of the Mid- to Late Holocene dynamics of shags and cormorants in Tierra del Fuego. Interna-tional Journal of Osteoarchaeology 17(2): 119-137.
Cohen, A. y D. Serjeantson 1996. A manual for the identification of bird bones from archaeological sites. Archetype, Southampton.
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
104
Couve, E. y C. Vidal 2003. Birds of Patagonia, Tierra del Fuego and Antarctic Peninsula. Ed. Fantástico Sur Birding Ltda., Punta Arenas.
Croxall, J. P. y G. S. Lishman1987. The food and feeding ecology of penguins. En Seabirds: feeding ecology and role in marine ecosystems, editado por J. P. Croxall, pp. 101-133. Cambridge University Press, Cambridge.
Falabella, V., C. Campagna y J. Croxall (editores)2009. Atlas del Mar Patagónico. Especies y espacios. Wildlife Conservation Society & Birdlife International, Buenos Aires.
Fiore, D.2001. Diseños y técnicas en la decoración de artefactos: el caso de los sitios del canal Beagle, Tierra del Fuego. Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Tomo II, pp. 75-89. Córdoba.2006. Puentes de agua para el arte mobiliar: la distribución espacio-temporal de artefactos óseos decorados en Patagonia meridional y Tierra del Fuego. Cazadores-Recolectores del Cono Sur. Revista de Arqueología 1: 137-147.2011. Art in time. Diachronic rates of change in the decoration of bone artifacts from the Beagle Channel region (Tierra del Fuego, Southern South America). Journal of Anthropological Archaeology 30: 484-501.
Frere, E., F. Quintana y P. Gandini2005. Cormoranes de la costa patagónica: estado poblacional, ecología y conservación. Hornero 20(1): 35-52.
Gotfredsen, A. B.2002. Former occurrences of geese (Genera Anser and Branta) in ancient of West Greenland: morphological and biometric approaches. En Acta zoologica cracoviensia 45 (special issue), editado por Z. M. Bochenski, Z. C. Bochenski y J. R. Stewart, pp. 179-204. Polska Akademia Nauk. Instytut Systematyki I Ewolucji Zwierzat. Cracovia.
Gusinde, M.1986 [1937]. Los indios de Tierra del Fuego. Los Yámanas (Tomo II, vol. 1, 2 y 3). Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA), Buenos Aires.
Humphrey, P. S., D. Bridge, P. W. Reynolds y R. T. Peterson1970. Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Preliminary Smithsonian Manual. Washington.
Hyades, P. D. y J. Deniker1891. Anthropologie et Ethnographie. En Mission Scientifique du Cap Horn (1882–1883), Vol.VII. Ministère de la marine et des colonies, Paris.
Johnsgard, P. A.1993. Cormorants, darters and pelicans of the world. Smithsoninan Institution Press. Washington.
Lefèvre, C.1989. L’avifaune de Patagonie Australe et ses relations avec l’homme au tours des six derniers millenaires. Tesis de Doctorado inédita, Université de Paris. MS.1992. Punta María 2: Los restos de aves. Palimpsesto 2: 71-98.
Lefèvre, C., S. Lepetz y D. Legoupil2003. ¿Cazadores terrestres, cazadores marítimos? Explotación de recursos animales en el Locus 1 (Capítulo 2). En Cazadores-recolectores de Ponsonby (Patagonia Austral) y su paleoambiente desde VI al III milenio AC, editado por D. Legoupil. Magallania, Tirada Especial (Do-cumentos), Vol. 31, pp. 63-116, Punta Arenas.
Lupo, K. y D. Schmitt2005. Small prey hunting technology and zooarchaeological measures of taxonomic diversity and abundance: Ethnoarchaeological evidence from Central Africa forest foragers. Journal of Anthropological Archaeology 24: 335-353. Lyman, R. L.1982. Archaeofaunas and subsistence studies. En Advances in Archaeological Method and Theory 5, editado por M. B. Schiffer, pp. 331-393. Academic Press, Nueva York.
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
105
Mameli, L.2000. Análisis arqueoavifaunístico del yacimiento Túnel VII, Tierra del Fuego, Argentina. Tesina de Maestría, Universidad Autónoma de Barcelona. MS.2003. La gestión del recurso avifaunístico por las poblaciones canoeras del archipiélago fueguino. Tesis Doctoral inédita, Universidad Au-tónoma de Barcelona. MS.
Mameli, L. y J. Estévez Escalera2004. Etnoarqueozoología de aves: el ejemplo del extremo sur americano. Treballs d’Etnoarqueología 5. Universidad Autónoma de Barce-lona. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
March, R., A. Baldessari, J. C. Ferreri, A. Grande, E. G. Gros y O. Morello1989. Étude des structures de combustion archéologiques d’Argentine. Bulletin de la Société Préhistorique Francaise 10(12): 384-391.
Martínez, I.1992. Spheniscidae (Penguins). En Handbook of the Birds of the World, Vol 1, editado por J. del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal, pp. 140-160.Lynx Edicions.
Mengoni Goñalons, G. L.1988. Análisis de materiales faunísticos de sitios arqueológicos. Xama 1: 71-120.1999. Cazadores de guanacos de la estepa patagónica. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
Narosky, T. y D. Izurieta2003. Aves de Argentina y Uruguay: guía para la identificación. Edición de oro. Editorial Vázquez Mazzini, Buenos Aires.
Olsen, S. L y Olsen, J. W.1981. A comment on nomenclature in faunal studies. American Antiquity 46(1): 192-194.
Orquera, L. A1999. El consumo de moluscos por los canoeros del extremo sur. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXIV: 307-327.2005. Mid-Holocene littoral adaptation at the southern end of South America. Quaternary International 132: 107-115.
Orquera, L. A. y E. L. Piana 1987. Human littoral adaptation in the Beagle Channel region: the maximum possible age. Quaternary of South America and Antarctic Peninsula 5: 133-165. 1991. La formación de los montículos arqueológicos de la región del canal Beagle. Runa XIX (1989-90): 59-82.1992. Un paso hacia la resolución del palimpsesto. En Análisis espacial en la arqueología patagónica, compilado por L. A. Borrero y J. L Lanata, pp. 21-52. Búsqueda de Ayllu, Buenos Aires.1996. El sitio Shamakush I (Tierra del Fuego, República Argentina). Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXI: 215-265, Buenos Aires.1999a. Arqueología de la región del canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina). Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires. 1999b. La vida material y social de los Yámana. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires.2000. Imiwaia I: un sitio de canoeros del sexto milenio AP en la costa del canal Beagle. En Desde el País de los Gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia, editado por J. Belardi, M. Carballido y S. Espinosa, Tomo II, pp. 441-453. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos.2005. La adaptación al litoral sudamericano sudoccidental: qué es y quiénes, cuándo y dónde se adaptaron. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXX: 11-32.2009. Sea nomads of the Beagle Channel in Southernmost South America: Over six thousand years of coastal adaptation and stability. Journal of Island and Coastal Archaeology 4: 61-81.
Orquera, L. A., A. E. Sala, E. L. Piana y A. Tapia 1978. Lancha Packewaia. Arqueología de los Canales Fueguinos. Temas de Arqueología. Huemul, Buenos Aires.
Orquera, L. A., E. L. Piana, M. R. Álvarez, D. Fiore, M. M. Vázquez, A. F. J. Zangrando, A. Tessone y A. M. Tivoli2006. Capítulo 16: El proyecto arqueológico canal Beagle. En Arqueología de la Costa Patagónica. Perspectivas para la conservación, editado por I. Cruz y M. S. Caracotche, pp. 266-290. Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Secretaría de Cultura de la Provincia de Chubut, Río Gallegos.
Cazadores de mar y tierra. Estudios recientes en arqueología fueguina
106
Orta, J.1992. Phalacrocoracidae (Cormorants). En Handbook of the Birds of the World, Vol. 1, editado por J. del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal, pp. 326-353. Lynx Edicions.
Piana, E. L.1984. Arrinconamiento o adaptación en Tierra del Fuego. En Antropología Argentina 1984, pp. 7-114, Editorial de Belgrano, Buenos Aires.
Piana, E. L. y G. Canale 1993-4. Túnel II: Un yacimiento de la Fase Reciente del canal Beagle. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XIX: 363-389.
Piana, E. L. y M. M. Vázquez2009. El Sitio Shamakush VIII: puntualizaciones sobre el uso de recursos y la gestión del asentamiento en el canal Beagle. En Problemáticas de la Arqueología Contemporánea, editado por A. Austral y M. Tamagnini. Universidad Nacional de Río Cuarto, Vol. III, pp. 1057-1068. Río Cuarto.
Piana, E. L., M. M. Vázquez y N. Rúa2004. Mischiúen I. Primeros resultados de una excavación de rescate en la costa norte del canal Beagle. En Contra viento y marea. Arqueología de Patagonia, editado por T. Civalero, P. Fernández y A. G. Guráieb, pp. 815-832. INAPL, Buenos Aires.
Piana, E. L., M. M. Vázquez y A. M. Tivoli2007. Dieta y algo más. Animales pequeños y variabilidad en el comportamiento humano en el canal Beagle. En Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantado piedras, desenterrando huesos... y develando arcanos, editado por F. Morello, M. Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde, pp. 39-50. Ediciones CEQUA, Punta Arenas.
Rasmussen, P. C., P. S. Humphrey y J. E. Péfaur1994. Avifauna of a Beagle Channel archaeological site. Occasional papers of the Museum of Natural History 165: 1-41.
Raya Rey, A. y A. Schiavini 2000. Distribution, abundance and associations of seabirds in the Beagle Channel, Tierra del Fuego, Argentina. Polar Biol 23: 338-345.2001. Filling the groove: energy flows to seabirds in the Beagle Channel, Tierra del Fuego, Argentina. Ecología Austral 11: 115-122.2002. Distribution and density of Kelp Geese and flightless Steamer Ducks along the Beagle Channel, Tierra del Fuego, Argentina. Waterbirds 25(2): 225-229.
Reitz, E. J. y E. S. Wing 1999. Zooarchaeology. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge.
Scioscia, G., A. Raya Rey, M. Favero y A. Schiavini2009. Patrón de asistencia a la colonia en el Pingüino de Magallanes (Spheniscus megellanicus) de la Isla Martillo, Canal Beagle, Tierra del Fuego: Implicancias para minimizar el disturbio humano. Ornitología Neotropical 20: 27-34.
Scheinsohn, V. G., A. Di Baja, M. Lanza y L. Tramaglino 1992. El aprovechamiento de la avifauna como fuente de materia prima ósea en la Isla Grande de Tierra del Fuego: Lancha Packewaia, Shamakush I y Túnel I. Arqueología 2: 135-148.
Scheinsohn, V. y J. L. Ferretti1995. The mechanical properties of bone material en relation to the design and function of the prehistoric tools from Tierra del Fuego, Argentina. Journal of Archaeological Science 22: 711-717.
Scheinsohn, V. G.2010. Hearts and Bones. Bone Raw Material Exploitation in Tierra del Fuego. British Archaeological Reports, International Series, BAR S2094, Oxford.
Schiavini, A.1990. Estudio de la relación entre el hombre y los pinnípedos en el proceso adaptativo humano al canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. MS.1993. Los lobos marinos como recurso para cazadores-recolectores marinos: El caso de Tierra del Fuego. Latin American Antiquity 4(4): 346-366.
Capítulo 2 Angélica Montserrat Tivoli
107
Schiavini, A. y P. Yorio 1995. Distribution and abundance of seabirds colonies in the argentine sector of the Beagle Channel (Tierra del Fuego). Marine Ornithology 23: 39-46.
Schiavini, A., E. Frere, P. Gandini, N. García y E. Crespo 1997. Albatross-fisheries interactions in Patagonian shelf waters. En Albatross biology and conservation, editado por G. Robertson y R. Gales, pp. 208- 213. Surrey Beatty & Sons, Sidney.
Schiavini, A. y A. Raya Rey2001. Aves y mamíferos marinos en Tierra del Fuego. Estado de situación, interacción con actividades humanas y recomendaciones para su manejo. Informe inédito, Proyecto consolidación e implementación del plan de manejo de la zona costera patagónica. Proyecto ARG/97/G31 GEF/PNUD/MRECIC. MS.
Shennan, S.2002. Genes, memes and human history. Darwinian Archaeology and Cultural Evolution. Thames and Hudson, Londres.
Smith, E. A. 1983. Anthropological applications of optimal foraging theory: a critical review. Current Anthropology 24(5): 625-651.
Tivoli, A. M. 2010a. Las aves en la organización socioeconómica de cazadores-recolectores-pescadores del extremo sur sudamericano. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. MS.2010b. Temporal trends in avifaunal resource management by prehistoric sea nomads of the Beagle Channel region (southern South America). En Birds in Archaeology. Proceedings of the 6th Meeting of the ICAZ Bird Working Group in Groningen, editado por W. Prummel, J. T. Zeiler y D.C. Brinkhuizen, pp. 131-140. Groningen Archaeological Studies, vol. 10. Barkhuis Publisher, Groningen.2010c. Exploitation of bird resources among prehistoric sea-nomad societies of the Beagle Channel region, southern South America. Before Farming 2 article 3: 1-12.2012. ¿Intensificación? en el aprovechamiento de aves entre los cazadores-recolectores-pescadores de la región del canal Beagle. Archaeofauna 21: 121-137. 2013. Aprovechamiento de materias primas óseas de aves para la confección de punzones huecos en la región del canal Beagle. Inter-secciones en Antropología 14: 251-262.
Tivoli, A. M. y A. F. Pérez2009. Rendimiento económico del cauquén común (Chloephaga picta, Fam.: Anatidae). En Arqueología de Patagonia: una mirada desde el último confín, editado por M. Salemme, F. Santiago, M. Álvarez, E. Piana, M. Vázquez y E. Mansur. Tomo II, pp. 813-864, Editorial Utopías. Ushuaia.
Tivoli, A. y A. F. Zangrando2011. Subsistence variations and landscape use among maritime hunter-gatherers. A zooarcheological analysis from the Beagle Channel (Tierra del Fuego, Argentina). Journal of Archaeological Science 38: 1148-1156.
Warham, J.1990. The Petrels. Their ecology and breeding systems. Academic Press. Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. Londres.
Yorio, P., M. Bertellotti, P. Gandini y E. Frere1998a. Kelp Gulls Larus dominicanus breeding on the argentine coast: population status and relationship with coastal management and conservation. Marine Ornithology 26: 11-18.
Yorio, P., E. Frere, P. Gandini y G. Harris (editores)1998b. Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino. Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica, Fundación Patagonia Natural, Wildlife Conservation Society.
Zangrando, A. F. 2003. Ictioarqueología del canal Beagle. Explotación de peces y su implicación en la subsistencia humana. Sociedad Argentina de Antropo-logía, Colección Tesis de Licenciatura, Buenos Aires.2007. Long term variations of marine fishing at the southern end of South America: perspectives from Beagle Channel Region. En The Role of Fish in Ancient Time, editado por H. Hüster Plogmann. Proceedings of the 13th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group, pp. 17-23.2009. Historia evolutiva y subsistencia de cazadores-recolectores marítimos de Tierra del Fuego. Sociedad Argentina de Antropología. Colección Tesis Doctorales. Buenos Aires.