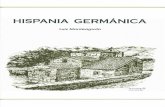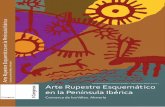Sacrifices, feasts and warfare in the Indo-European Hispania
Las acuñaciones con escritura ibérica de la Hispania Ulterior
Transcript of Las acuñaciones con escritura ibérica de la Hispania Ulterior
La moneda de los íberos. Ilturo y los talleres layetanos –
1
La moneda de los íberos Ilturo y los talleres layetanos
Alejandro G. Sinner (ed.)
Alicia Arévalo González
Marta Campo Díaz
Joan Ferrer i Jané
Pepita Padrós Martí
Carles Martí Garcia
Del 22 de abril al 30 de junio de 2012
CATÁLOGO
Editor científico y selección de las obrasAlejandro G. SinnerUniversitat de BarcelonaPrograma FPU del Ministerio de Educación
PatrocinadorJosep Barceló García
AutoresAlicia Arévalao González Marta Campo Díaz Joan Ferrer i JanéPepita Padrós MartíCarles Martí GarciaAlejandro G. Sinner
CorrecciónJordi Ciuró i Moreno
DiseñoMHA, estudi gràfic SLL
ImpresiónNorprint S.A.
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
© Museu Nacional d´Art de Catalunya, Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC/GNC)© Ajuntament de Cabrera de Mar, Dipòsit Municipal de Can Bartomeu (DMCB)© Museo Arqueológico Nacional (MAN)© Colección Montañes (CM)© Colección Barceló (CB)© Archivo Villaronga (AV)© Museu de Badalona (MB)© Albert Martín Menéndez (AM)© Juan Bárez (JB)
EXPOSICIÓN
ComisarioAlejandro G. SinnerUniversitat de Barcelona Programa FPU del Ministerio de Educación
CoordinaciónMarta PrevostiDirectora del Museu de l’Estampació de Premià de Mar
DocumentaciónAlejandro G. SinnerUniversitat de BarcelonaPrograma FPU del Ministerio de Educación
RestauraciónNúria Fernández LlobetTécnica en conservación, restauración y difusión del Mu-seu de l’Estampació de Premià de Mar
AGRADECIMIENTOS
Ajuntament de Cabrera de MarMuseu de l’Estampació de Premià de Mar Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNACMuseu de BadalonaMarta Campo DíazPere Pau Ripollès AlegreAlbert Martín MenéndezAnton Torrents
©Textos de los autoresPrimera edición: abril 2012
DL L-478-2012ISBN 84-615-7847-3
Índice
4 Presentación Marta Prevosti
5 Prólogo Toni Ñaco del Hoyo
La moneda de los íberos: un breve contexto general
7 Las acuñaciones con escritura ibérica de la Hispania Ulterior Alicia Arévalo González
17 La moneda ibérica en el nordeste de la Citerior Marta Campo Díaz
La lengua de los íberos: las leyendas monetales
28 La lengua de las leyendas monetales ibéricas Joan Ferrer i Jané
La Layetania: talleres y circulación de moneda
44 Las cecas layetanas. La ceca de Baitolo Pepita Padrós Martí
55 La circulación monetaria en el valle de Cabrera de Mar (El Maresme, Barcelona) Alejandro G. Sinner, Carles Martí Garcia
72 La ceca de Ilturo. Estado de la cuestión Alejandro G. Sinner
84 Bibliografía
La moneda de los íberos. Ilturo y los talleres layetanos –
7
LAS ACUÑACIONES CON ESCRITURA IBÉRICA DE LA HISPANIA ULTERIORAlicia Arévalo GonzálezUniversidad de Cádiz
Algunas pinceladas sobre la amonedación de la Hispania Ulterior
La provincia de Hispania Ulterior, que ocupó un territorio similar al que más tarde será la Bética según la primera delimitación augustea, emitió abundante numerario, lo que la convierte en una de las zonas del occidente romano con un mayor número de ciudades responsables de fabricación de moneda en la antigüedad. Así, desde que se inician las pri-meras emisiones por parte de la antigua ciudad de Gadir (Cádiz), que lo hará a principios del siglo III a.C., hasta el cierre de los diversos talleres monetales tras el reinado del emperador Tiberio, serán sesenta y nueve las ciudades que en un momento u otro, fundamentalmente entre los siglos II-I a.C., decidieron poner en circulación un numerario propio.
La diversidad cultural existente en la Ulterior a la que aluden las fuentes greco-romanas tiene igualmente su reflejo en la diferente naturaleza de sus amonedaciones. De ahí que encontremos un rico y variado entramado monetal que se corresponde bien tanto con los diferentes pueblos autóctonos que la habitan –oretanos, turdetanos, etc.–, como con las numerosas aportaciones antiguas, y en algunos casos continuadas, de pueblos llegados
Figura 1 Mapa con la ubicación de los talleres de la Hispania Ulterior según A. Arévalo
ALFABETOS LATINOSALFABETOS PÚNICOSALFABETOS IBÉRICOS DEL SUR
Las acuñaciones con escritura ibérica de la Hispania Ulterior –8
desde distintos ámbitos del Mediterráneo –fenicios, púnicos, itálicos– que explican la hetero-geneidad iconográfica, epigráfica y metrológica de las acuñaciones de esta región (Figura 1).
Así contamos con acuñaciones emitidas por las antiguas ciudades feno-púnicas tales como Gadir, Malaka (Málaga) o Seks (Almuñecar, Granada), y que utilizarán esta escritura; para pasar por el grupo de cecas con leyendas bilingües –neopúnico y latín– tales como Asido (Medina Sidonia, Cádiz), Bailo (la posterior Baelo Claudia, Tarifa, Cádiz), Lascuta (Alcalá de los Gazules, Cádiz), entre otras. Igualmente contamos con las emitidas por los talleres que utilizan leyendas en alguna de las escrituras paleohispanas –Castulo (Cazlona, Jaén), Obulco (Porcuna, Jaén), etc.–, sobre las que trataremos de forma detalla-da en estas páginas. Por último se encuentran las acuñaciones de los talleres que usaron en sus leyendas exclusivamente el alfabeto latino, y que se ubican tanto en la zona del medio y bajo Gualdalquivir –Urso (Osuna, Sevilla), Carmo (Carmona, Sevilla), Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla), etc.–, como en la costa o próxima a ella, entre otras Carteia (San Roque, Cádiz), Onuba (Huelva) y Acinipo (Ronda la Vieja, Málaga).
A pesar de este elevado número de cecas, el volumen de producción monetaria tanto en esta provincia como en toda Hispania fue escaso. Además, salvo una puntual emisión de plata en Gadir, se trata de piezas de bronce y pobres en valores, lo que implica que la riqueza que materializaban fue modesta, por lo que su uso debió estar limitado a las transacciones de menor cuantía. Por otra parte destaca el hecho del desigual volumen de producción entre unas cecas y otras, así como la discontinuidad de la mayoría de los talleres monetales junto a la cierta afluencia de emisiones en otros, por lo que no puede establecerse un mismo patrón para explicar la finalidad de todos ellos. Ello unido a que la moneda en la antigüedad no fue imprescindible para el desarrollo de un comercio fluido y ágil, pues existieron sistemas de intercambio mucho más adecuados, de manera que éstos se hacían sin duda en servicios, mercancías y materias primas entre las que entraban el oro y la plata, pero no necesariamente amonedado.
En general las ciudades emisoras de la Ulterior están situadas en lugares claves, que destacan por su riqueza minera, agrícola o salazonera, e insertas en vías de comu-nicación ya sean terrestres, fluviales o marítimas. Y debieron acuñar por motivaciones puramente locales y en cada caso para cubrir necesidades relacionadas con los sistemas de explotación, transformación y comercialización de los recursos citados. De manera que con este numerario se debía cubrir algún tipo de gasto y de pago de pequeña envergadura, pero necesario para el óptimo funcionamiento de los sistemas económicos de estas ciudades.
Un recorrido por la producción monetal ibérica de la Ulterior
Dentro de la rica y variada producción monetal de la Hispania Ulterior antes co-mentada, destaca un grupo de talleres, que además de ubicarse en distintos puntos, más o menos distantes, del mediodía peninsular, utilizaron en algún momento de su producción leyendas monetales en alguna de las diferentes escrituras paleohispánicas usadas por los pueblos peninsulares para escribir sus propias lenguas.
Generalmente se acepta que con la escritura que denominamos ibérica-meridio-nal acuñaron los talleres de kaśtilo-Castulo (Cazlona, Jaén), ibolka-Obulco (Porcuna, Jaén),
La moneda de los íberos. Ilturo y los talleres layetanos –
9
a esta última se han atribuido también unas monedas de taller incierto; además de las acuñaciones de Abra (Torredonjimeno, Jaén), de iltiŕaka (Úbeda la Vieja, Jaén), y de iltuŕiŕ-Iliberri (Granada). Por último, encontramos la amonedación de Salacia (Alcácer do Sal, en Setúbal, Portugal), cuya inscripción indígena ha recibido diferentes transcripciones –Evion, Vama, Cantnipo, Ketouibon y por último *Beuipo– que se prestan a cierta confusión. Ello es debido a que de momento se tiene como leyenda monetal aislada, pues está pendiente de descifrar, de ahí la disparidad de lecturas ofrecidas (Untermann, 1975: A. 103.d; 1997: 110, 23; Correa, 1982: 72; De Hoz, 1989: 562; Faria, 1989: 71-89; 1992: 39-48; 1995: 144).
La cronología de estas acuñaciones se puede situar aproximadamente entre finales del siglo III a.C. y mediados del siglo I a.C., aunque las fechas concretas no se hayan aún consensuado debido a la escasez de hallazgos contextualizados que resultan todavía insuficientes para contrastar las dataciones propuestas. Parece que son los talleres de Castulo y Obulco los primeros que empiezan a emitir, y sus acuñaciones las más abun-dantes de la Ulterior. Ya en el siglo II a.C. será cuando el resto de los talleres con leyendas en escritura local inicien sus acuñaciones. Por tanto, su etapa de funcionamiento queda englobada dentro de la época republicana y tan sólo Salacia emitirá moneda en la etapa transicional, en fechas que oscilan en torno al 44 a.C., pero sin duda antes de que se crea-ra la provincia de Lusitania.
A continuación daremos unas breves notas informativas sobre la amonedación producida en estas ciudades, teniendo siempre presente que son muchas las facetas aún pendientes de solventar, y para cuyo recorrido hemos seguido un criterio geográfico en función de su ubicación. Comenzaremos por las situadas en la alta Andalucía –Castulo, Obulco, Abra, Iltiŕaka–, para pasar más tarde a tratar el taller ubicado en el actual territorio granadino –Iliberri–, y terminaremos con la ceca emplazada en el extremo más occidental de la Ulterior, la antigua Salacia.
Castulo. El testimonio monetal de una ciudad minera
Castulo fue centro capitalizador del mineral de Sierra Morena, además de un importante nudo de comunicación al estar en el cruce de vías principales que unían la alta Andalucía, la Contestania, hasta la costa, con Tarraco por el interior, y con Sisapo (La Bienvenida en Almodóvar del Campo, Ciudad Real) y la Beturia por el oeste. Parece que fue la necesidad de poseer numerario para gastos implicados en la infraestructura que sus explotaciones mineras conllevaban, amén de otros de carácter cívico, lo que llevó a que su producción monetaria fuera abundante, rica en valores y con una razonable regularidad en su emisión.
Entre el c. 218 a.C. y la época cesariana emite doce series diferentes: las seis pri-meras (Figura 2), que se prolongan hasta aproximadamente el 80 a.C. en escritura local (García-Bellido, 1982); a continuación una serie transicional con leyendas bilingües (Figu-ra 3), acuñada hacia el 85 a.C., y por último se emiten cinco series con leyendas latinas, datadas entre el 72 y el 45 a.C.
Es muy posible que su pertenencia al ámbito cultural bárquida fuera lo que empujó a la ciudad a la fabricación de moneda temprana, aunque lo realizó con indepen-
Las acuñaciones con escritura ibérica de la Hispania Ulterior –10
dencia, como muestra su escritura local y su iconografía, que se fija ahora: para el anverso una cabeza masculina laureada, y una esfinge para los reversos, y que permanecerá inva-riable hasta prácticamente el final de su amonedación.
Ya bajo la órbita romana, Castulo emite su serie tercera siguiendo el patrón sextantal vigente en Roma, acuñándose ases, semis, con toro en reverso, y cuadrantes, con jabalí. Consecutiva a esta emisión se acuña, desde el c. 179 hasta el c. 150 a.C., una serie sin símbolo –serie IV– relativamente abundante, aunque inferior a la anterior. No obstante, continuaron fabricándose los tres valores, sin duda debido a que seguían siendo ampliamente demandadas y cumplían un papel importante en el sistema monetario y en la vida económica de la ciudad. El taller comenzó en un momento intermedio de la emisión de esta serie, aproximadamente en el c. 165 a.C., a aumentar su volumen de pro-ducción mediante la acuñación de dos series más, la serie con símbolo delfín –serie V–, que se mantuvo hasta el c. 150 a.C., al igual que la anterior, y la serie con símbolo mano –serie VIa–, que se fabricará hasta el 80 a.C. (Figura 2). Este alto volumen de producción con series dobles o paralelas se mantendrá hasta el 80 a.C., pues aunque la serie sin símbolo deja de fabricarse queda la de la mano, y la serie con delfín será sustituida por una nueva serie, la que presenta el símbolo de un creciente –serie VIb–, que circulará coetáneamente con su serie paralela, la de la mano.
Este abundante numerario, que según García-Bellido (1982) parece deberse a la llegada continuada de itálicos para explotar las minas, supuso una explotación más sistemática de los recursos, cada vez más distanciados de las ciudades, lo que obligó a que a estas explotaciones, alquiladas a los publicani, se les proporcionaran medios económicos y se les dieran ciertas facilidades administrativas.
Esta situación cambió a comienzos del siglo I a.C., y es en estos momentos cuan-do se produce el cese de las amonedaciones castulonenses con escritura local, debido al paso de estas explotaciones a manos privadas, por lo que la ciudad deja de responsabili-zarse del abastecimiento a particulares (García-Bellido, 1982). No sabemos exactamente cuando esta ceca comienza esta segunda etapa de su andadura, con topónimo en escritura local y una pareja de nombres personales en caracteres latinos (Figura 3), para la que sólo fabrican dos nominales: semis y cuadrantes. Poco después ya sólo se emiten series latinas, caracterizadas por llevar en sus leyendas varias parejas de nombres de magistrados –tales como SACAL, ISCER–, que aunque están escritos en latín son de origen local. Además, en ocasiones omiten el topónimo o lo hacen constar de forma abreviada, CAST.
Figura 2 Unidad de Castulo con símbolo mano. Hacia el 165-80 a.C. (MAN)
Figura 3 Mitad de Castulo de la emisión bilingüe. Hacia el 85 a.C. (MAN)
La moneda de los íberos. Ilturo y los talleres layetanos –11
Obulco y su abundante producción monetal
La ciudad de Obulco, identificada con la actual Porcu-na (Jaén), está situada en un importante nudo de comunicacio-nes que conectaba la alta y la baja Andalucía. Además controla-ba un territorio donde se desarrollaba una explotación agrícola de tipo cerealista de gran envergadura, y que conectaba con vie-jas tradiciones culturales y antiguas formaciones socioeconómi-cas, lo que había llevado a la antigua Ipolka, y posteriormente a Obulco, a ser el centro comercial y económico de la región. Parece que fueron los gastos generados por el mantenimiento de la infraestructura que conllevaban estas explotaciones agra-rias, el motor de arranque de las acuñaciones de esta ceca, que comienza a emitir a finales del siglo III a.C. (Arévalo, 1999). Esta primera emisión no fue numerosa, pues se fabrica un único va-lor –duplos–; sin embargo se fija ahora su tipología –una divini-dad local fecundante para el anverso, y espiga y arado para el reverso–, que permanecerá prácticamente invariable hasta que se emita la última serie. Por el contrario, la escritura elegida para su leyenda toponímica no va a ser la local sino el latín, cuando, como veremos, lo habitual es que combine ambos tipos de escri-tura (Figura 4).
La incipiente monetización de esta ciudad debió ser muy bien acogida, ya que poco tiempo después, a principios del siglo II a.C., se pone en marcha una nueva fase de acuñación, más sistematizada que la anterior y con dos fases de emisión. En la primera se menciona únicamente el topónimo, pero ahora no sólo en latín sino también en escritura local (Figura 4), y en la segunda figuran además los nombres de las dos personas que controlaron la emisión –śibibolai/urkail– (Figura 5). Será también ahora cuando comiencen a fabricarse divisores, donde se com-bina la característica divinidad femenina con un jinete lancero.
Sin duda fue hacia los años 165-110 a.C. cuando tuvo lugar la más abundante producción de esta ceca, que representó una importante inyección monetal en la economía local. Tam-bién este incremento en la producción se ha querido vincular con una coyuntura favorable en relación con el posible apoyo al aprovisionamiento de grano a las tropas romanas durante las campañas contra los lusitanos (Chaves, 2000: 26). Estas mone-das acuñadas en diversos valores –unidades, mitades y cuartos– están distribuidas en siete emisiones diferentes, como muestran las siete parejas de nombres personales en escritura local de los reversos de las unidades –sikaai/otatiiś, iltiratin/kolon, tuitubolai/iskeratin, tuituboren/*ntuakoi, iltireur/kabesuritu, botilkoś/bekoeki, neseltuko/urkailtu–. Una amplia nómina de nombres personales
Figura 4 Unidad de Obulco con leyenda toponímica en carac-teres locales. Hacia el 209-189 a.C. (MAN)
Figura 5 Unidad de Obulco con nombres personales de las élites locales. Hacia el 189-165 a.C. (MAN)
Las acuñaciones con escritura ibérica de la Hispania Ulterior –12
que no se constata en ninguna otra ceca hispana, y que permite conocer las bases insti-tucionales locales, que sin duda fueron utilizadas por Roma para sus propios propósitos. Será también ahora cuando en los divisores se dé una mayor combinación de tipos: an-versos con águila, cabeza femenina o prótomo de caballo, y en los reversos toro, águila, jabalí o lira.
Esta bonanza económica y financiera continúa en el siguiente período de acu-ñación, que situamos entre los años 110-80 a.C. aproximadamente, momento en el que empiezan a emitirse series dobles –serie Va y Vb–, como lo demuestran sus cuños, valores y pesos iguales, diferenciadas por llevar en los reversos una los nombres de los ediles –L.AIMIL y M.IVNI–, y la otra el topónimo en escritura local, ibolka. Cabe destacar que la presencia del título AID(iles) en un momento cronológicamente tan temprano ha llevado a pensar que probablemente estemos ante una latinización de un título indígena con fun-ciones no estrictamente equiparables a la correlativa magistratura romana, abarcando el cargo local todo el variopinto conjunto de responsabilidades tradicionales de los magistra-dos nativos (Rodríguez, 2000: 166).
Hacia la década de los años 80 a.C. se dejarán de emitir las series paralelas y este taller fabricará sus últimas piezas –serie VI–, caracterizadas por llevar sólo leyendas latinas, además de efigiarse un nuevo tipo de anverso, una cabeza masculina de tipo apo-líneo que sustituirá a la característica divinidad femenina. Con ellas deja de funcionar el taller en un momento, fechable en época de César, en que en la propia ciudad se advierte una reestructuración urbanística y poblacional, por lo que no sería extraño que estos cam-bios afectaran también al taller monetal llevándolo al cierre de sus puertas.
Otras acuñaciones atribuidas a Obulco
Los estudios realizados sobre estas monedas carentes de le-yenda toponímica (Arévalo, 1998: 211-212; 2005: 44-45), así como sobre el taller de Obulco, nos llevaron a considerar la posibilidad de que estas acuñaciones fueran emitidas por este mismo taller o bajo su amparo. Hemos propuesto que la razón por la que se omite el topónimo podría encontrarse en la propia organización sociopolítica de Obulco, pues sabemos que esta ciudad controlaba un extenso te-rritorio y, por tanto, una posible justificación para estas piezas es que hubieran sido fabricadas fuera de la ciudad, pero dentro del territorio controlado por ella, no haciendo falta que amparara con su nombre estas acuñaciones, pues hicieron constar los nombres de quienes tu-vieron la responsabilidad delegada de controlarlas.
Estas monedas son semejantes a las acuñaciones de Obul-co, con nombres de magistrados en escritura local. Así, al igual que ellas muestran en anverso una cabeza femenina, y en reverso arado y espiga acompañados de los dos nombres de los responsables de la acuñación (Figura 6).
Figura 6 Unidad de ceca incierta. Hacia el 165-110 a.C. (MAN)
La moneda de los íberos. Ilturo y los talleres layetanos –13
Abra. Una identificación insegura
De localización incierta, aunque su iconografía y la exis-tencia de monedas híbridas con Obulco llevan a situarla cerca de esta ciudad. Por otra parte, los hallazgos monetales han permitido sugerir su ubicación en Torredonjimeno (Jaén).
Se conocen dos emisiones diferentes (García, 1984: 89-98); la primera presenta leyendas en escritura ibérica-meridional para mencionar una pareja de nombres de magistrados, para cuya lectura no existe unanimidad (Figura 7). La segunda emisión es bilingüe con el topónimo en caracteres latinos en el anverso, y con los mismos nombres de magistrados que en la serie anterior en el reverso.
Ambas ilustran los mismos tipos que Obulco, aunque a dife-rencia de ella carecen de símbolos astrales, una tipología que también será copiada por otros talleres de la Ulterior como el de Ulia (Montema-yor, Córdoba). En la efigie del anverso se ha querido ver la represen-tación de diferentes divinidades, sin embargo no hay duda que para todas estas monedas se elige la imagen de una divinidad femenina fructífera, de ahí que en los reversos muestren espiga y arado, además de astral, como evidencian los crecientes, y descrita con un lenguaje similar al que Tanit muestra en las estelas africanas de los siglos III-I a.C.
El tipo de la divinidad es copiado en todos estos talleres con tanta similitud que se ha hablado de un diosa de la fecundidad de los campos adorada en la campiña turdetana, entre las actuales provincias de Jaén y Córdoba, e incluso se ha planteado la posibilidad de la existencia de una estatua de culto que habría sido el modelo para las monedas.
Además, la difusión de este tipo monetal coincide con una zona geográfica que tiene como centro el santuario de Torreparedones (Jaén), que estuvo en funcionamiento entre los siglos III-I a.C. y donde recibía culto una diosa de la fertilidad, que en una época cercana al siglo I a.C. fue asimilada a Dea Caelestis, según se deduce del hallazgo de un exvoto en forma de cabeza femenina en el que se lee el nombre de esta divinidad (Cunliffe y Fernández, 1999). Todos estos datos apuntan a ver bajo esta imagen femenina una diosa de posible origen indí-gena que con el tiempo se va asimilando con Tanit, y en época tardía con Dea Caelestis.
La escasa producción monetal de Iltiraka
Iltiŕaka ha sido recientemente identificada con el oppidum de Úbeda la Vieja (Jaén), la antigua Lupparia que cita Ptolomeo (II, 6,58), cuya etimología estaría relacio-nada con el vocablo lobo en latín. Esta propuesta ha sido defendida por Mozas (2006: 269-286) a partir del análisis de la iconografía y de la procedencia de estas acuñaciones.
De este taller monetal sólo se conoce una emisión con dos valores –unidad y mitad–, de unos 16 g, que ha llevado a situarla hacia mediados del siglo II a.C., aunque
Figura 7 Unidad de Abra con leyen-das en escritura indígena. Media-dos del siglo II a.C. (MAN)
Las acuñaciones con escritura ibérica de la Hispania Ulterior –14
la similitud de anverso con la primera serie de Castulo, según Mozas, permitiría datarlas entre el 225-206 a.C., una cronología que tan sólo se podrá fijar con la información procedente de hallazgos monetales en contexto arqueológico, de los que por el momento carecemos.
Esta semejanza con el taller oretano se observa en la cabeza masculina diademada de los anversos; por el contrario, los reversos muestran una tipología original en la Ulterior: un lobo con estrella en las unidades, y en las mitades se ilustra una escena de un lobo con un objeto no identificado entre las fauces, tras una palma. Esta iconografía se ha puesto en relación con el grupo escultórico del san-tuario ibérico de El Pajarillo de Huelma (Jaén), donde figuran como protagonistas del mismo un héroe y un lobo (Molinos et al. 1998), lo que ha llevado a Mozas (2006: 269-286) a defender que la iconografía de estas monedas podría hacer referencia a un mito fundacional ya ilustrado en el siglo IV a.C., el héroe mítico que se había enfrentado al lobo (Figura 8).
Iliberri y sus singulares emisones monetales
Su situación en el actual barrio de Albaicín (Granada) ha sido constatada por las excavaciones arqueológicas. La sistematiza-ción de estas acuñaciones resulta compleja, a pesar de que contamos con un estudio monográfico (Fuentes, 2002) y con recientes aportacio-nes (Orfila y Ripollès, 2004: 367-388). Tradicionalmente se distinguían dos grupos de emisiones: las que presentan en reverso una triquetra y las que llevan una esfinge. Esta ordenación llevaba, al mismo tiempo, a situar primero las piezas con leyenda latina FLORENTIA, a conti-nuación las emisiones en escritura local, para terminar, de nuevo, con las acuñaciones con leyenda latina. Al tiempo que se databa su inicio a finales del siglo III a.C., siguiendo criterios metrológicos (Figura 9).
Sin embargo Orfila y Ripollès (2004), tras realizar un aná-lisis detallado de un conjunto de monedas con leyenda FLORENTIA procedentes de una excavación arqueológica, han defendido que par-te de las monedas de esta emisión son falsas o retocadas, por lo que las deducciones metrológicas hasta ahora realizadas han sido incorrectas, pues las monedas con peso alto son falsas ya que en realidad su peso medio está en torno a los 25,34 g, y datan estas acuñaciones a partir de la segunda mitad del siglo I a.C., según se puede deducir de las informaciones proporcionadas por los hallazgos y de la secuencia de la escritura, primero la local y luego la latina, esta última documen-tada de cinco formas diferentes: ILIBERI, ILIBERIS, ILIBERRITA, ILIBER y FLORENTIA.
Figura 9 Unidad de Iliberri con tipo de triquetra y topó-nimo en caracte-res ibéricos iltuŕiŕ. Siglo II a.C. (MAN)
Figura 8 Unidad de Iltiŕaka. Siglo II a.C. (MAN)
La moneda de los íberos. Ilturo y los talleres layetanos –15
La lectura de la leyenda toponímica en caracteres locales presenta dificultades al no saberse con qué criterio alfabético leer los signos que la componen: si como ibéricos levantinos, meridionales o mezcla de ambos. Untermannn (1975) la lee como ilbeŕiŕ, al considerar que existen ciertos problemas con la transcripción del grafema como tu. Sin embargo De Hoz (1989) se inclina a pensar que dicho signo es bi, aunque recientemente ha apuntado como más probable la lectura iltukiiki, formulada ya por Faria (1990-1991). En efecto, este último autor propuso primero esta lectura al considerar que la leyenda estaba compuesta exclusivamente con signos meridionales, pero más tarde corrige esta lectura por iltubeuŕiŕ al considerar que está en caracteres ibéricos levantinos, y propone la posibilidad de que en la leyenda iltuŕiŕ se esté abreviando sistemáticamente el topónimo completo. También presenta problemas la evolución del topónimo local al latino, y no se conoce la interpretación de kestin, separado del topónimo local mediante dos puntos y que está presente en una de las emisiones.
En cuanto a los tipos elegidos, la emisión con triquetra, que lleva en anverso una cabeza masculina con casco, no cuenta paralelos en otras acuñaciones hispánicas. A esta emisión se le asocian una serie de divisores con una variada tipología: figura femenina alada, estrella de seis puntas y creciente, lobo tumbado y creciente. Para el resto de las acu-ñaciones de la ceca se escoge una cabeza masculina para el anverso, y una esfinge similar a la utilizada por Castulo en el reverso.
Salacia. Un singular taller del suroeste peninsular
Localizada en la actual Alcácer do Sal (Setúbal, Portugal), con una situación estratégica en el estuario del Sado y con una riqueza ba-sada en los recursos pesqueros, como bien reflejan sus tipos monetales y su producción de sal, como vislumbra el topónimo latino. La ordenación de las diferentes emisiones de este taller monetal plantea problemas. Incluso la emisión más tardía, con leyenda latina IMP SAL (RPC S51A-B, S2-I-51C), a pesar del trabajo de síntesis y propuesta de ordenación de la ceca llevado a cabo a finales de la década de los años ochenta del siglo pasado por A. M. de Faria (1989), actualizada en diferentes aspec-tos en sucesivas publicaciones del mismo autor. Por lo que únicamente un estudio monográfico de la ceca puede proporcionar argumentos más sólidos sobre la organización interna de esta amonedación.
Las primeras emisiones alternan, en los anversos de sus uni-dades, cabezas de Heracles-Melqart con leonté o sin ella y laureado, semejantes a las copiosas emisiones gaditanas del siglo II a.C., con ca-bezas de un dios masculino barbado y laureado, de discutida interpre-tación, pues para unos investigadores se trataría de la representación de Júpiter-Saturno (Faria, 1989: 91-92; 1992: 43), mientras que otros lo identifican con un Melqart africano (García-Bellido y Blázquez, 2001: 333-334) (Figura 10). Estos tipos se encuentran acompañados en los re-
Figura 10 Unidad de Salacia con le-yenda toponímica local en el reverso. Segunda mitad del siglo II a.C. (MAN)
Las acuñaciones con escritura ibérica de la Hispania Ulterior –16
versos con atunes o delfines, al igual que en Gadir, sin duda una iconografía que muestra una estrecha ligazón iconográfica entre ambos talleres. En cambio, los divisores muestran una mayor variedad tipológica: desde imágenes semejantes a las unidades, a espigas con creciente acompañados de un hipocampo, que también se documentan en otros talleres del suroeste peninsular (Mora, 2011: 73-102), hasta representaciones tan singulares como la de un skyphos enmarcado dentro de una corona vegetal, una creación original en la región y muy poco utilizada en las acuñaciones de la Ulterior, que al combinarse con la frecuente efigie de Heracles-Melqart, en el anverso, parece hacer una clara alusión a la copa de Helios que aquél utilizó para atravesar el océano, como acertadamente ha inter-pretado Mora (2011: 73-102).
Junto a estas ya conocidas emisiones con topónimo local, recientemente se ha atribuido a esta ceca (Gomes, 2001: n. 02.01; Marinho, 1998: 27, n. 15) una nueva acu-ñación caracterizada por presentar en el anverso un delfín, mientras que en el reverso figura un personaje masculino que avanza hacia la izquierda portando una pala sobre su hombro derecho, enmarcado entre dos inscripciones: una A latina, tumbada y externa por delante de la figura, y la leyenda indígena externa y abreviada, una iconografía cu-yos mejores paralelos los encontramos en los plomos monetiformes procedentes del valle del Guadalquivir (García-Bellido, 1986: 25-34; 1998: 195-196).
Por último, en la emisión final que porta ya la inscripción latina IMP(eratoria) SAL(acia)/ SALAC(ia) (RPC 51B), se ilustra en sendos valores, en los anversos, una cabeza masculina barbada con tridente –interpretado como Poseidón/Neptuno–, y en los reversos dos delfines. Acuñaciones de cronología todavía imprecisa pero probablemente emitidas a lo largo de la segunda mitad del siglo I a.C., y que se han utilizado como argumento a la hora de situar el momento en que la ciudad accede a un estatuto jurídico privilegiado, y también con la posibilidad de que en ella se acuñaran ciertos denarios pompeyanos que presentan la abreviatura [IMP] SAL en su anverso (RRC 477).
Otro aspecto destacado de estas acuñaciones es la inclusión, además del topóni-mo local (Figura 10), de nombres personales en caracteres latinos tales como ODACIS.A.[..], ODA.A.S., CANDNIL.SISCRA.F, SISBE.SICRA.F, SISVC.A, SISVCVRHIL, CANTNIP.[EDNI?]/AE.F, ANDVGEP.SISVC.F./TVL o [L o M] CORANI?, todos de origen turdetano salvo el últi-mo, claramente itálico tanto en las unidades como en los divisores. Aunque algunos pre-sentan problemas de lectura, en muchos casos debido al mal estado de conservación de las piezas o al escaso número de ejemplares conocidos, pero también debido al gusto epigráfi-co por las abreviaturas y nexos por parte de la ceca, existe cierta unanimidad a la hora de interpretarlos como las autoridades locales responsables de la emisión de moneda.
Bibliografía –84
AKERMAN, J. Y., 1846, Ancient coins of cities and princes, geographically arranged and described, London.
ALEXANDROPOULOS, J., 2000, Les monnaies de l’Afrique antique. 400 av. J.-C. - 40 ap. J.-C., Toulouse, 119-123.
ALFARO, C., 1988, Las monedas de Gadir/Gades, Madrid.
ALMAGRO, M., 1995a, Iconografía y numismática hispánica: jinete y cabeza varonil, en García-Bellido, M.P y Centeno, R.M.S. (eds.), La moneda hispánica. Ciudad y territorio, Anejos de AEspA XIV, 317-324., 53-64.
ALMAGRO, M., 1995b, La moneda Hispánica con jinete y cabeza varo-nil: ¿Tradición indígena o creación Romana?, Zephyrvs XLVIII, 235-266.
ANTEQUERA, F., PADRÓS, P., RIGO, A. y VÁZQUEZ, D., 2010, El subur-bium occidental de Baetulo, Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función, Córdoba, 173-210.
AQUILUÉ, X. y VELAZA, J., 2001, Nueva inscripción ibérica ampuri-tana, Palaeohispanica 1, 277-289.
ARÉVALO, A., 1998, Las acuñacio-nes ibéricas meridionales, turde-tanas y de Salacia de la Hispania Ulterior, en VV.AA., Historia Mone-taria de Hispania Antigua, Madrid, 194-232.
ARÉVALO, A., 1999, La ciudad de Obulco: sus emisiones monetales, Si-güenza (Guadalajara).
ARÉVALO, A., 2002-2003, Las imá-genes monetales Hispánicas como emblemas de Estado, CuPAUAM 28-29, 241-258.
ARÉVALO, A., 2005, Sylloge Num-morum Graecorum España. Museo Arqueológico Nacional Madrid. Vol. II. Hispania. Ciudades del área meridio-nal. Acuñaciones con escritura indíge-na, Madrid.
BELTRÁN, F., 2004, Imagen y es-critura en la moneda Hispana, en F. Chaves y F.J., García Fernández (eds.), Moneta Qua Scripta. La mone-da como soporte de escritura, Anejos de AEspA XXXIII, 125-139.
BELTRÁN, M., 1995, Azaila. Nuevas aportaciones deducidas de la docu-mentación inédita de Juan Cabré Agui-ló, Zaragoza.
BOTET, J., 1908-1911, Les monedes catalanes, 3 vol., Barcelona.
BOUDARD, P. A., 1859, Essai sur la numismatique ibérienne précédé de Re-cherches sur l’alphabet et la langue des ibères, Paris.
BURNETT, A., AMANDRY, M. y RI-POLLÈS, P. P., 1992, Roman Provincial Coinage. London-Paris, vol. I (citado como RPC).
CAMPO, M., 1984, Tesorillo de dena-rios romano-republicanos hallado en Catalunya, Saguntum 18, 229-248.
CAMPO, M., 1993, Las monedas de Ebusus. Numismática hispano-púnica. Estado actual de la inves-tigación, VII jornadas de arqueología fenicio-púnica (Ibiza, 1992), Eivissa.
CAMPO, M., 1998, Les primeres mo-nedes dels ibers: el cas de les imita-cions d’Emporion, La moneda en la societat ibèrica, II Curs d’Història Mo-netària d’Hispània, Barcelona, 27-47.
CAMPO, M., 1999, En torno a dos conjuntos de moneda de bronce procedentes de Ampurias, en Cen-teno, R.M.S., García-Bellido, M.P y Gloria Mora (coord.), Rutas, ciuda-des y moneda en Hispania, Anejos de AEspA XX, 175-184.
CAMPO, M., 2000, Moneda, orga-nització i administració del nord-est de la Hispània Citerior (del 218 a l’inici del segle I a.C.), Moneda i administració del territori, IV Curs d’Història Monetària d’Hispània, Bar-celona, 57-75.
CAMPO, M., 2002, La producció d’Untikesken i Kese: funció i circu-lació a la ciutat i el territori, Funció i producció de les seques indígenes, VI Curs d’Història Monetària d’Hispània, Barcelona, 77-104.
CAMPO, M., 2003, Les primeres imatges gregues: l’inici de les frac-cionàries d’Emporion, Les imatges monetàries: llenguatge i significat, VII Curs d’Història Monetària d’Hispània, Barcelona, 25-45.
CAMPO, M., 2004, Dinero de metal y moneda en territorio indigete: el testimonio de Mas Castellar (siglos V-III a.C.), en F. Chaves y F.J., García Fernández (eds.), Moneta Qua Scrip-ta. La moneda como soporte de escritu-ra, Anejos de AEspA XXXIII, 345-353.
CAMPO, M., 2005, Emissió i circula-ció monetàries al nord-est de la His-pània Citerior al final de la Repúbli-ca, La moneda al final de la República: entre la tradició i la innovació, IX Curs d’Història Monetària d’Hispània, Bar-celona, 73-93.
CAMPO, M., 2006, Circulación mo-netaria en los poblados indigetes de Ullastret, Homenaje a Carmen Al-faro Asins, Numisma 250, 255-277.
CAMPO, M., 2007, Tesoro de drac-mas emporitanas hallado en el Puig de Sant Andreu (Ullastret). Estudio de las monedas, Homenaje a Anto-nio Beltrán Martínez, Numisma 251, 65-78.
CAMPO, M., 2011, Mercado, dinero y moneda en el nordeste de Iberia (s. V-III a.C.), Mª.P. García-Bellido, L. Callegarin, A. Jiménez Díaz, (eds.), Barter, Money and Coinage in the An-cient Mediterranean (10th-1st Centu-ries), Anejos de AEspA LVIII, 189-202.
CAMPO, M. y MERCADAL, O., 2009, Aproximación a la circulación mo-netaria en la Cerdanya (s. III a.C. – mediados s. I d.C.), Actas del XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 de octubre de 2007), Madrid-Cádiz, 353-367.
COLLANTES, E., 1987-1989, Con-jeturas sobre la metrología ibérica, Numisma 204-221, 52-58.
CORREA, J.A., 1982, Singularidad del letrero indígena de las mone-das de Salacia, Numisma, 177-179, 69-74.
CORREA, J. A., 1993, Antropónimos galos y ligures en inscripciones ibé-ricas, Studia Palaeohispanica et In-dogermánica J. Untermann ab Amicis Hispanicis Oblata, 101-116.
CORREA, J. A., 1994, La lengua ibé-rica, Revista española de lingüística, 24-2, 263-287.
Bibliografía
La moneda de los íberos. Ilturo y los talleres layetanos –85
CRAWFORD, M. H., 1969, Roman Republican coin hoards, London.
CRAWFORD, M. H., 1974, Roman Republican coinage, Oxford (citado como RRC).
CRAWFORD, M. H., 1985, Coinage and Money under the Roman Republic, London.
CRUSAFONT, M., 2006, Dracmes i divisors ibèrics inèdits en una troba-lla a la Ribera d’Ebre, Acta Numis-màtica 36, 39-53.
CUNLIFFE, B. y FERNÁNDEZ, Mª C., 1999, The Guadajoz Project. Anda-lucía in the first millenium B.C., Vol. 1, Torreparedones and its hinterland, Oxford.
CHAVES, F., 2000, Moneda, territo-rio y administración. Hispania Ul-terior: de los inicios de la conquista al final del siglo II a.C., Moneda y administración del territorio, Barcelo-na, 9-36.
DE HOZ, J., 1989, El desarrollo de la escritura y las lenguas en la zona meridional, en AUBET, Mª E. (eds.), Tartessos, Barcelona.
DE HOZ, J., 1995, Notas sobre nue-vas y viejas leyendas monetales, en García-Bellido, M.P y Centeno, R.M.S. (eds.), La moneda hispánica. Ciudad y territorio, Anejos de AEspA XIV, 317-324.
DE HOZ, J., 2001, Hacia una tipo-logía del ibérico, Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania, 335-362.
DE HOZ, J., 2002, El complejo su-fijal –(e)sken de la lengua ibérica, Palaeohispanica 2, 159-168.
DELGADO, A., 1871-1876, Nuevo método de clasificacion de las me-dallas autónomas de España, 3 vol., Sevilla.
ERRO, J. B., 1806, Alfabeto de la len-gua primitiva de España, y explicación de sus mas antiguos monumentos de inscripciones y medallas, Madrid.
ESPAÑA, L., 2000, Las dracmas de la Medusa en el territorio Kesetano del siglo III a.C., Gaceta Numismáti-ca 138, 21-31.
ESTRADA, J. y VILLARONGA, L., 1967, La “Lauro” monetal y el ha-llazgo de Cànoves (Barcelona), Am-purias XXIX, Barcelona, 135-194.
FARIA, A. M., 1989, A numaria de *Cantnipo, Conimbriga XXVIII, 71-89.
FARIA, A. M., 1990-1991, Antro-pónimos em inscriçoes hispânicas meridionais, Portugalia Nova Serie 11-12, 73-88.
FARIA, A. M., 1992, Ainda sobre o nome pre-romano de Alcácer do Sal, Vipasca I, 39-48.
FARIA, A. M., 1995, Moedas da épo-ca romana cunhadas em territorio portugues, I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua. La moneda his-pánica. Ciudad y territorio., Anejos de AEspA XIV, 143-154.
FARIA, A. M., 1996, Nomes de ma-gistrados em moedas hispânicas: correcções e aditamentos, Conimbri-ga 35, 149-187.
FARIA, A. M., 1997, Apontamentos sobre onomástica paleo-hispânica, Vipasca 6, 105–114.
FARIA, A. M., 1999, Recensões bi-bliográficas. La moneda en la societat ibérica, II Curs d’Història Monetària d’Hispània, Barcelona, 140, Revista Portuguesa de Arqueologia 2-1, 271-281.
FARIA, A. M., 2003, Crónica de ono-mástica paleo-hispânica (6), Revista Portuguesa de Arqueologia 6-2, 313-334.
FARIA, A. M., 2004, Crónica de ono-mástica paleo-hispânica (8), Revista Portuguesa de Arqueologia 7-2, 175-192.
FARIA, A. M., 2007, Crónica de onomástica paleo-hispânica (13), Revista Portuguesa de Arqueologia 10-2, 161-187.
FERRER, J., 2005, Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives, Acta Palaeohispanica IX: Actes del IX Col·loqui Internacional de Llengües i Cultures Paleohispàni-ques, Palaeohispanica, 5, (Barcelona, 20-24 d’octubre de 2004), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 957-982.
FERRER, J., 2006, Nova lectura de la inscripció ibèrica de La Joncosa, Veleia 23, 127-167.
FERRER, J., 2007, Sistemes de mar-ques de valor lèxiques sobre mone-des ibèriques, Acta Numismàtica 37, 53-73.
FERRER, J., 2009, El sistema de nu-merales ibérico: avances en su cono-cimiento, Palaeohispanica 9, 451-479.
FERRER, J., 2010a, El sistema dual de l’escriptura ibèrica sud-oriental, Veleia 27, 69-113.
FERRER, J., 2010b, Análisis interno de textos ibéricos: tras las huellas de los numerales, Estudios de Lenguas y Epigrafía Antiguas - E.L.E.A 10, 169-186.
FERRER, J., 2011, Sistemas metroló-gicos en textos ibéricos (1): del cuen-
co de La Granjuela al plomo de La Bastida, Estudios de Lenguas y Epigra-fía Antiguas - E.L.E.A 11, 99-130.
FERRER, J., GARCIA, D., MORENO, I., TARRADELL, N. y TURULL, A., e.p., Noves aportacions al coneixe-ment de la seca ibèrica de śikaŕa, Revista d’Arqueologia de Ponent 21.
FERRER, J. y GIRAL, F., 2007, A propósito de un semis de ildiŕda con leyenda erder. Marcas de valor léxicas sobre monedas ibéricas, Pa-laeohispanica 7, 45-61.
FERRER, J., MARTIN, A. y SINNER, A. G., 2011, Una tortera amb ins-cripció ibèrica de Can Rodon de l’Hort (Cabrera de Mar), Sylloge Epi-graphica Barcinonensis 9, 17-38.
FUENTES, T., 2002, La ceca ibero-ro-mana de Iliberri, Granada, Granada.
GARCÍA-BELLIDO, M. P., 1982, Las monedas de Castulo con escritura indí-gena, Barcelona.
GARCÍA-BELLIDO, M. P., 1986, Nuevos documentos sobre minería y agricultura romanas en Hispania, AEspA LIX, 13-46.
GARCÍA-BELLIDO, M. P., 1992, La moneda, libro en imágenes de la ciudad, Olmos, R. (coord.), La so-ciedad ibérica a través de la imagen, Madrid, 232-249.
GARCÍA-BELLIDO, M. P., 1998, Los ámbitos de uso y la función de la moneda en la Hispania republica-na, en Actas del III Congreso Históri-co-Arqueológico Hispano-Italiano (To-ledo, 1993), Madrid, 177-207.
GARCÍA-BELLIDO, M. P. y BLÁZ-QUEZ, C., 2001, Diccionario de cecas y pueblos hispánicos, Madrid, 2 vols. (citado como DCPH).
GARCÍA, J., MARTÍN, A. y CELA, X., 2000, Nuevas aportaciones sobre la romanización en el territorio de Iluro (Hispania Tarraconensis), Em-púries 52, 29-54.
GARCÍA, M., 1984, Nuevas aporta-ciones al estudio de las monedas de Abra, Acta Numismática 14, 79-89.
GOMES, M., 2001, Moedas portugue-sas: e do território português antes da fundaçao da nacionalidade, Lisboa.
GOZALBES, M., 2006, Las emisio-nes de la Citerior y su vertiente re-ligiosa, Moneda, cultes i ritus, X Curs d’Història Monetària d’Hispània, Bar-celona, 111-130.
GOZALBES, M., 2009, Circulación y uso de los denarios ibéricos, Ús i circulació de la moneda a la Hispània Citerior, XIII Curs d’Història Monetària d’Hispània, Barcelona, 83-103.
Bibliografía –86
GOZALBES, M., 2009b, La ceca de Turiazu. Monedas celtibéricas en la Hispania republicana, Valencia.
GUERRERO, A., 1993, Una ceca in-édita, El Eco filatélico y numismático, sept. 1993, 43-44.
GURT, J. M. y PADRÓS, P., 1993, El tresor de monedes de la casa roma-na del carrer Lladó, Carrer dels Ar-bres 4, Badalona, 29-37.
HEAD, B., HILL, G. F., MACDONALD, G. y WROTH W., 1911, Historia Num-morum, a Manual of Greek Numisma-tics, Oxford.
HEISS, A., 1870, Description générale des monnaies Antiques de L’Espagne, Paris.
HILL, G. F., 1931, Notes on the an-cient coinage of Hispania Citerior, Numismatic Notes and Monographs 50, New York.
JORDÁN, C., 2004, Celtibérico, Za-ragoza.
LÓPEZ, A. y MARTÍN, A., 2010, Productions de cerámique à parois fines dans l’agglomeration italique d’Ilturo (Cabrera de Mar, Barcelo-na), SFECAG, Actes du Congrès de Chelles, 655-666.
LUJAN, E. R., 2005, Los topónimos en las inscripciones ibéricas, Pa-laeohispanica 5, 471-489.
LLORENS, M. M. y RIPOLLÈS, P. P., 1998, Les encunyacions ibèriques de Lauro, Estudis de Granollers i del Va-llès Oriental 7, Granollers.
MARINHO, J. R., 1998, As moedas hispano-romanas do território por-tuguês: achados recentes e algu-mas considerações, en Actas do IV Congresso Nacional de Numismática, Lisboa, 21-28.
MARTÍ, C., 1984, La circulació mo-netària del poblat ibèric de Burriac i el seu hinterland a la llum de les últimes troballes de la campanya d’excavacions de 1983, Laietania 2-3, Mataró, 152-184.
MARTÍ, C., 1988, Numismática, en Miró, J.; Pujol, J. y García, J. El dipòsit del sector occidental del poblat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar, El Mares-me). Una aportació al coneixement de l’època ibèrica tardana al Mares-me (S. I a.C.), Laietània 4, 150-158.
MARTÍ, C., 2004, Las monedas del yacimiento romano republicano de Ca l’Arnau-Can Mateu (Cabre-ra de Mar, Barcelona), F. Chaves y F.J., García Fernández (eds.), Moneta Qua Scripta. La moneda como soporte de escritura, Anejos de AEspA XXXIII, 355-365.
MARTÍ, C., 2008, La seca “ibèrica” d’Ilturo: historiografia i dades re-cents. Altres qüestions sobre numis-màtica ibèrica del nord-est peninsu-lar, Laietània 18, 37-72.
MARTÍ, C., 2009, Las monedas de las excavaciones en “Can Benet” (Cabrera de Mar, Barcelona), Actas del XIII Congreso Nacional de Numis-mática, Cádiz, 22-24 de octubre de 2007, Madrid-Cádiz.
MARTÍ, C. y SINNER, A. G., e.p., Las monedas de las excavaciones (2006-2010) en Can Rodon de l’Hort (Cabrera de Mar, Barcelona), XIV Congreso Nacional de Numismática, (Nules-Valencia, 25-27 de octubre de 2010), Nules–València.
MARTÍN, A., 2004, Intervencions arqueològiques a Ca L’Arnau – Can Mateu (Cabrera de Mar, Maresme), 1997-1998, Actes de les Jornades d’Arqueologia i Paleontologia, comar-ques de Barcelona, 1996-2001 (La Garriga, 29 i 30 de novembre, 1 de desembre de 2001), Generalitat de Catalunya, Departament de Cultu-ra, Barcelona, 376-407.
MARTÍN, A. y GARCÍA, J., 2002, La romanización en el territorio de los layetanos y la fundación de la ciu-dad romana de Iluro (Hispania Ta-rraconensis), Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania, Valen-cia, 195-204.
MARTIN, R., 1967, La circulación monetaria ibérica, Valladolid.
MERCADO, M., RODRIGO, E., FLÓ-REZ, M., PALET, J. M. y GUITART, J., 2008, El castellum de Can Tacó/Turó d’en Roïna (Montmeló-Montornès del Vallès, Vallès Oriental), Tribuna d’Arqueologia 2007, Barcelona, 195-212.
MLH = Untermann (1975 y 1990).
MOLINOS, M., CHAPA, T., RUIZ, A., PEREIRA, J., RISQUEZ, C., MADRI-GAL, A., ESTEBAN, A., MAYORAL, V. y LLORENTE, M., 1998, El santua-rio heroico de El Pajarillo, Huelma (Jaén), Jaén.
MOLIST, N. y ROVIRA, J., 1986 1989, L’”oppidum” ausetà del Turó del Montgròs (El Brull, Osona), Em-púries 48-50, II, 122-141.
MONCUNILL, M., 2007, La llengua de les inscripcions ibèriques sobre moneda, La interpretació de la mone-da: passat i present, XI Curs d’Història Monetària d’Hispània, 87-101.
MORA, B., 2011, Apuntes sobre la iconografía de las monedas de *Beuipo- (Salacia) (Alcácer do Sal, Setúbal), en CARDOS, J. y ALMA-
GRO, M. (eds.), Lucio Cornelio Bocco. Escritor lusitano de la Edad de Plata de la literatura Latina, Lisboa-Madrid, 73-102.
MOZAS, Mª S., 2006, Consideracio-nes sobre las emisiones de Iltiraka: procedencia y tipología, en Actas del XII Congreso Nacional de Numismáti-ca, Madrid, 269-286.
OLESTI, O., 1995, El territori del Ma-resme en època republicana (s. III-I a.C.). Estudi d’arqueomorfologia i his-tòria, Premi Iluro 1994, Col·lecció Premi Iluro 52, Mataró.
ORDUÑA, E., 2005, Sobre algunos posibles numerales en textos ibéri-cos, Palaeohispanica 5, 491-506.
ORDUÑA, E., 2006, Segmentación de textos ibéricos y distribución de los seg-mentos, Departamento de Filología Clásica. Facultad de Filología de la UNED, Madrid.
ORFILA, M. y RIPOLLÈS, P. P., 2004, La emisión con leyenda Florentia y el tesoro del Albaicín, Florentia Ilibe-rritana 15, 367-388.
PADRÓS, P., 1997, El subminis-trament d’aigua i la xarxa de col·lectors a la ciutat romana de Baetulo, Carrer dels Arbres 8, 7-22.
PADRÓS, P., 2001, La circulació mo-netària a la ciutat de Baetulo (Bada-lona) durant el segle I a.C., Moneda i vida urbana, V Curs d’Història Mone-tària d’Hispània, 65-88.
PADRÓS, P., 2002, El protagonis-me de la moneda ibèrica a les ciu-tats romanes tardo-republicanes: Baetulo i la seca de Baitolo, Funció i producció de les seques indígenes, VI Curs d’Història Monetària d’Hispània, 105-123.
PADRÓS, P., 2005, Algunos ejemplos de la relación existente entre cecas ibéricas y fundaciones tardorepubli-canas en el nordeste de la Hispania Citerior, Actas XIII Congreso Internacio-nal de Numismática, Madrid, 523-530.
PADRÓS, P., VÁZQUEZ, D. y ANTE-QUERA, F., 2011, Plomos moneti-formes con leyenda ibérica Baitolo, hallados en la ciudad romana de Baetulo (Hispania Tarraconensis), Actas XIV International Numismatic Congress, Glasgow (2009), 878-887.
PERA, J., 2001, Aproximació a la cir-culació monetària de la ciutat roma-na de Iesso (Guissona, Lleida), Mo-neda i vida urbana, V Curs d’Història Monetària d’Hispània, 53-63.
PÉREZ, A., 1994, Sobre la ceca de Iltirkesken y su probable ubicación en el bajo Ebro, Verdolay 7, Murcia, 321-323.
La moneda de los íberos. Ilturo y los talleres layetanos –87
PÉREZ, A., 1996, Las cecas catala-nas y la organización territorial ro-mano-republicana, AEspA LXXXIX, 37-56.
PÉREZ, S., 1993, Observaciones so-bre los sufijos ibéricos. Fontes Lin-guae Vasconum 63, 221-229.
PÉREZ, S., 2009, Sufijos nominales protohispánicos: Los étnicos y gen-tilicios, Arse 43, 33-50.
PINA, F., 1993, ¿Existió una política romana de urbanización en el nor-deste de la Península Ibérica?, Habis 24, 77-94.
PUJOL y CAMPS, C., 1887, El dinero ibérico de Iluro. Estudios histórico arqueológicos sobre Iluro. Antigua ciudad de la España Tarraconense, región Layetana, Estudi V núm. II, Mataró, 199-209.
QUINTANILLA, A., 1998, Estudios de fonología ibérica, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco.
RIPOLLÈS, P. P., 1982, La circulación monetaria en la Tarraconense Medite-rránea, (Trabajos varios del SIP, 77), Valencia.
RIPOLLÈS, P.P., 2001, Una leyenda monetal inédita de Saitabi, Sagvntvm (P.L.A.V.) 33, 167-170.
RIPOLLÈS, P.P., 2007, Las acuñacio-nes de la ciudad ibérica de Saitabi, Valencia.
RIPOLLÈS, P.P. y LLORENS, M.M., 2002, Arse-Sagvntvm. Historia Mo-netaria de la Ciudad y su Territorio, Sagunto.
RODRÍGUEZ, J.F., 2000, Sociedad in-dígena y génesis de las élites muni-cipales en Hispania, Córdoba.
RODRÍGUEZ RAMOS, J., 1997, Pri-meras observaciones para una da-tación paleográfica de la escritura ibérica, AEspA 70, Madrid, 13-30.
RODRÍGUEZ RAMOS, J., 2001-2002, Okelakom, Sekeida, Bolsken, Kala-thos 20-21, 429-434.
RODRÍGUEZ RAMOS, J., 2002, Índi-ce crítico de formantes de compues-to de tipo onomástico en la lengua íbera, Cypsela 14, 251-275.
RODRÍGUEZ RAMOS, J., 2005, In-troducció a l’estudi de les inscrip-cions ibèriques, Revista de la Funda-ció Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica 1, 13-144.
SALVADOR, F. (ed.), Hispania meri-dional durante la Antigüedad, Jaén, 149-181.
SANMARTÍ, J., 1998, El món ibèric de la plenitud a la dissolució (segles
II-I a.C.), La moneda en la societat ibèrica, II Curs d’Història Monetària d’Hispània, Barcelona, 9-26.
SAULCY, L. F., 1840, Essai de classi-fication des monnaies autonomes de l’Espagne, Metz.
SESTINI, D., 1818, Descrizione delle medaglie Ispane appartenenti alla Lv-sitania, alla Betica, e alla Tarragonese che si conservano nel Museo Hederva-riano, Firenze.
SILES, J., 1985, Léxico de inscripciones ibéricas, Madrid.
SILGO, L., 2007, El complejo sufijal –(e)sken y las constituciones políti-cas de las ciudades ibéricas, Arse 41, 15-20.
SINNER, A.G., e.p. (a), Una primera aproximación a las emisiones de la ceca de Ilturo, Pyrenae, Barcelona.
SINNER, A.G., e.p. (b), The mint of Ilturo. New evidence for the chrono-logy of Iberian coinage, G. Pardini (a cura di), Numismatica e Archeo-logia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto, Atti del I Workshop Internazionale di Numismática, British Archaeological Reports, Oxford.
TMPI = VILLARONGA, L., 1993, Tre-sors monetaris de la península ibèrica anteriors a August: repertori i anàlisi, Barcelona.
UNTERMANN, J., 1975, Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegendes, Wiesbaden.
UNTERMANN, J., 1990, Monumen-ta Linguarum Hispanicarum. III Die iberischen Inschriften aus Spanien, Wiesbaden.
UNTERMANN, J., 1997, Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band IV. Die tartessichen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden.
VELAZA, J., 1996, Epigrafía y lengua ibéricas, Barcelona.
VELAZA, J., 1998, La epigrafía mo-netal paleohispánica: breve estado de la cuestión, La moneda en la so-ciedad ibérica, II Curs d’Història Mo-netària d’Hispània, Barcelona, 67-84.
VELAZA, J., 2002a, 4. Las inscrip-ciones monetales, ARSE-SAGVNTVM. Historia monetaria de la ciudad y su territorio, 122-148.
VELAZA, J., 2002b, Et Palaeohis-panica Scripta Manent: L’epigrafia com a model de les epigrafies pa-leohispàniques, Scripta Manent. La memoria escrita de los romanos, Bar-celona, 52-65.
VELAZQUEZ, L. J., 1752, Ensayo so-bre los alphabetos de las letras desco-
nocidas, que se encuentran en las mas antiguas Medallas, y Monumentos de España, Madrid.
VILLARONGA, L., 1958, La evolu-ción epigráfica de las leyendas mo-netales ibéricas, Numisma 30, 9-49.
VILLARONGA, L., 1961, El hallazgo de Balsareny (Barcelona), Numario Hispánico, X, Madrid, 9-102.
VILLARONGA, L., 1964, Las marcas de valor en las monedas de undi-cescen, VIII Congreso Nacional de Arqueología, 331-339.
VILLARONGA, L., 1973, Marcas de valor en monedas ibéricas, XII Congreso Nacional de Arqueología, 531-536.
VILLARONGA, L., 1974, Sistema-tización del numerario ibérico del grupo ausetano. Acta Numismática, III, Barcelona, 25-51.
VILLARONGA, L., 1977, Los tesoros de Azaila y la circulación monetaria en el valle del Ebro, Asociación Numis-mática Española, Barcelona.
VILLARONGA, L., 1979, Numismá-tica antigua de Hispania, Barcelona: Cyrnys.
VILLARONGA, L., 1982 Les seques ibèriques catalanes: una síntesi, Fo-naments, 3, 134-183.
VILLARONGA, L., 1994, Corpus Nummum Hispaniae ante Augusti ae-tatem, Madrid (citado como CNH).
VILLARONGA, L., 1998a, Les drac-mes ibèriques i llurs divisors, Barce-lona.
VILLARONGA, L., 1998b, Tres nove-dades en la numismática antigua de Hispania, Actas do IV Congresso Nacional de Numismática, Asso-ciaçâo Numismática de Portugal, Lisboa.
VILLARONGA, L., 2002, Troballa del Francolí. Testimoni per a la da-tació del denari ibèric de Kese, Acta Numismàtica 32, 29-43.
VILLARONGA, L., 2004, Numismàti-ca antiga de la Península Ibèrica, Bar-celona.
VIVES, A., 1926, La Moneda Hispáni-ca, Madrid.
ZAMORA, D., 2007, L’oppidum de Burriac. Centre del poder polític de la Laietània ibèrica, Laietània 17, Mataró.
ZÓBEL, J., 1877-1880, Estudio histó-rico de la moneda antigua Española desde su origen hasta el imperio roma-no, Madrid.