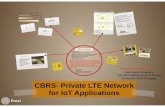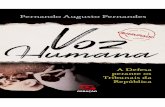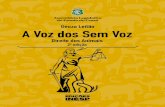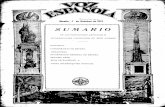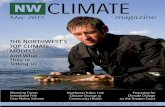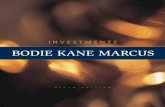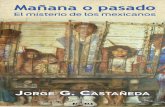LA VOZ DEL PASADO - WordPress.com
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LA VOZ DEL PASADO - WordPress.com
PAUL THOMPSON
L A VOZ DEL PASADOLA HISTORIA ORAL
Traducido del ingles por
JOSEP DOMINGO
Tro logo de
MERCEDES VILaNOYA
E D I C I O j \ S A L F O .V N K L M . I C S I X I M INSTITUCIÜ VALENCIAjNA D’ESTUDIS I INVESTICACIÓ
19 8 8
Edición inglesa original: The voice of the l>n\í, Oxford University Press, 1978.© Paul Thompson, 1978
Primera edición: 1988 © IVEI
Pl. Alfons el Magnánim, 1 46003 Valencia
IMPRESO EN ESPAÑA
PRINTED IN SPAIN A £
i .s .b .n . 84-505-7247-9 "d e p ó sit o l e g a l : v. 281 - 1988A rtes Gráficas Soler, S. A. - La Olivereta, 28 - 460IH V
9
INTERPRETACIÓN: LA ELABORACIÓN DE LA HISTORIA
T a evidencia ha sido ya recogida, clasificada y organizada de -*-J modo accesible: las fuentes esíán a nuestra disposición. Pero, ¿cómo las engarzamos? ¿Cómo hacemos Historia a partir de ellas? Habremos de considerar en primer lugar las opciones en cuanto a la forma de presentación. A continuación, cómo evaluar y contrastar nuestra evidencia. En tercer lugar se plantea el núcleo de la cuestión, la interpretación: cómo ponemos la evidencia que hciflos hallado en relación con unos modelos y teorías de la historia más amplios, cómo articulamos la historia de modo que tenga una significación. Y finalmente lanzaremos una mirada hacia adelante, hacia el impacto que cabe esperar de la evidencia oral sobre la elaboración de la Historia en el futuro.
La evidencia oral abre nuevas posibilidades a la presentación de la Historia. En general, como veremos, las destrezas básicas para juzgar la evidencia, elegir un extracto eficaz, o configurar una argumentación, son en gran parte las mismas que se requiere para escribir Historia a partir de documentos convencionales. Lo mismo ocurre con muchas de las opciones, por ejemplo las dirigidas a una audiencia de historiadores, de estudiantes, de lectores de la prensa local o de un club de ancianos. No obstante, la historia oral acentúa la necesidad de algunas de estas opciones, simplemente porque puede resultar efectiva en tantos contextos diferentes.
Lo primero es elegir el medio, ya que sus técnicas y convenciones delimitarán el mensaje que se pueda transmitir.
La evidencia oral sugiere un nuevo planteamiento ante la disyuntiva que ha existido durante siglos entre la presentación oral o escrita. En un futuro puede ser más fácil combinar ambos, editando una cinta de extractos, por ejemplo, que acom-
¿ 0 4 KAUL 1HÜMP
.pane a un libro. Ya es bastante común el envío de un folleto como complemento a un programa de radio. Sin embargo, de ‘'<ÜL momento, la historia or-al se presenta normalmente en una sola de’ las formas convencionales.
La primera es la emisión radiofónica, sólo sonido. Hay aquí un amplio abanico de posibilidades, desde el material original Jf- de una entrevista autobiográfica, a la charla de carácter aca- $ démico que se sirve de ilustraciones. La radiodifusión ha dcsa- v rrollado también un arte muy especial de plasmar en sonido £ las escenas y los mensajes. Las cintas originales pueden ser no ya dotadas de más claridad mediante la eliminación de vacila- .-i,’ cioncs o pausas, sino depuradas mediante la manipulación de » palabras; y se pueden insertar ruidos y efectos de fondo. Algu- V ñas de estas prácticas rayan en una falsificación de la evidencia que ningún historiador debería aceptar; pero una edición cui-.« dada, que los recursos técnicos de la radio posibilitan, puede J redundar en unas citas más breves y más efectivas. El sonido $ puede también hacer supcrfiuas ciertas acotaciones, pues se l puede yuxtaponer• directamente unos extractos de diferentes acento regional o social. De hc'cho se puede diseñar un pro grama entero como un collag'c* de sonido, con muy poco ¿ j | nada de narración, y suministrando quizás unas “notas” en los4 créditos del programa. De este modc^sc puede trazar un cuadro | histórico de una comunidad, como un pueblo pesquero, Ínter- ̂calando los sonidos de las gaviotas y de los subastadores del g muelle con las voces de los viejos que cuentan cómo recogían | el pescado los hombres y cómo lo limpiaban las mujeres y | remendaban las redes, historias, canciones en las tabernas, him-1 nos y rezos en la iglesia. 'J3
Cuando las imágenes se suman a la emisión, con la tele- visión, se produce un cambio radical en lo que se transmite:, los efectos visuales tienden a dominar. No es posible efectuará un corte en la entrevista a menos que se introduzca una secuetvy: cia visual por separado, ya que, de otra manera, habría una ̂ especie de salto en las imágenes de la entrevista en cada corte'.> Pero una secuencia visual distinta distrae la atención y aporta| sus propios significados. Los mismos problemas se suscitan en y un collage. Teniendo en cuenta que los mensajes verbales son ̂más difícilmente clarificables, y los significados de las imágenes'* tienden a ser más simbólicos que precisos, la televisión pre:f senta un tratamiento más difuso que la radio. Pero ver a lose
'i>r
L A v w»,
informantes mismos, y viejas fotografías de sus ramillas, hogares y lugares de trabajo aporta otra dimensión inmediatez histórica.¡ El sonido y la imagen se pueden combina: de modo más elemental en forma de montaje de cintas y d’.apositivas para diversos tipos de presentación, desde grupos de terapia de rememoración hasta una conferencia formal ilustrada. Las cintas con extractos se utilizan ya en muchos museos \ bibliotecas dentro de los servicios didácticos. Uno puede elaborarse las suyas.
El modo más sencillo de utilizarlas consiste er. una charla con el propósito primordial de suscitar el ínteres: una corta introducción explicativa seguida de los extractos. Habida cuenta de que al principio el acento puede resultar un poco di- fícÜ de captar (y que las grabadoras a menudo no amplifican bien), lo mejor es seleccionar unos pocos extractos, daros y de unos cuatro o cinco minutos de duración. Será de utilidad facilitar a la audiencia copias de la transcripción. Para una conferencia más elaborada en que los extractos son utilizados para ilustrar una argumentación quizás bastante compleja, esa solución no es tan fácil. En este caso, en primer lugar se ha de disponer de buenas grabaciones, para lo cual será necesario copiarlas de los originales en una sola cinta de extractos.1 También hay que asegurarse de que la sala atente con an sistema de amplificación fiable. Se puede entonces iniciar la disertación permaneciendo el conferenciante junto al aparam reproductor, dando paso a las citas e interrumpiéndolas mediante la tecla de pausa. Sin esa preparación, como la mayoría de historiadores orales saben por experiencia, es muy probable que la audiencia se despiste entre voces incomprensibles y pausas para encontrar el punto correcto de la cinta, y se irrde por la excesiva lentitud.
Una segunda opción que surge de modo natural del propio carácter cooperativo de la evidencia oral ya en la realizador ¿c la entrevista, y con frecuencia en un trabajo de campo hc~x¡ en grupo, es la posibilidad de una publicación colectiva. Por supuesto que el trabajo en equipo es esencial si la presentacría es a través de la radio o la televisión; aquí los papeles cuín claramente definidos: técnicos, productor, historiador, e=ce- vistado. Pero si se trata de una edición, cabe abordarla de tm modo más flexible. Para un proyecto escolar o de historia cal
. . . w ~ i i i u m i 'SON '
de una comunidad, el trabajo colectivo de agrupación del mate- } rial puede ser una experiencia tan valiosa como la misma graba- í ción. En un proyecto de comunidad, un grupo de personas ma- vores pueden grabarse mutuamente sus recuerdos, discutirlos * conjuntamente, decidir qué se selecciona para la publicación, elaborar y corregir los guiones, etc. En un proyecto escolar, será más indicada la cooperación en la producción: elección de los mejores extractos, diseño e impresión.
Es igualmente básica la necesidad de decidir, en casi todas las formas de presentación, entre la aproximación histórica a través de la biografía o de un análisis social más amplio. La evidencia oral, al tomar la forma de historias de vidas, saca a la superficie el dilema subyacente a toda interpretación histórica. La vida individual es de hecho el vehículo de la experiencia histórica. Y la evidencia de cada historia de vida individual sólo se puede entender por completo como parte de todo un conjunto. Pero hemos de extraer, para posibilitar la generalización, la evidencia sobre cada cuestión de entre toda una serie ele entrevistas y volverla a reunir considerándola desde un nuevo ángulo, en sentido horizontal en lugar de vertical. Y al hacerlo, le damos un nuevo sentido. Nos enfrentamos así a una , elección esencial aunque dolorosa.
Hay básicamente tres maneras en que se puede presentar la historia oral. La primera es la narración de la historia de una sola vida. Si se trata de un informante con una memoria rica, puede parecer que ninguna.otra opción puede hacer entera justicia al material. Esta forma no tiene por qué ceñirse tan sólo a una biografía individual. En casos muy destacados pude servir para exponer la historia de toda una clase o comunidad, o ser el hilo en torno al cual reconstruir una serie de acontecimientos complejos. Así, la fuerza de la autobiografía de Natc Shaw en All God's Dangcrs reside en su representatividad de la experiencia de los negros del sur de los EE. UU. Una historia de tal fuerza no requiere más que una breve explicación de su contexto. Otras, sobre todo si han de ser leídas en d sentido tradicional, exigirán una introducción e interpretación mucho más completas si no queremos que se queden en lo anecdótico.
La segunda manera es un conjunto de historias. Ya que ninguna de ellas ha de ser necesariamente tan rica o complc» como en el caso anterior, éste puede ser un modo mejor dt
¿ . U I
presentar un material más típico. Asimismo permite la utilización de las historias para reconstruir más fácilmente una interpretación histórica más amplia, agrupándolas — todas o parte de ellas— en torno a temas comunes. De esta manera explora Oscar Lewis la vida familiar de los pobres de la ciudad de México en The Children o/ Sánchez, tomando en cada familia los testimonios diferentes de los padres y de los hijos y rcu- nicndolos en un solo cuadro multidimensional. A una escala mayor, se puede utilizar un grupo de vidas para retratar toda una comunidad: un pueblo, como en Akcn¡iel¿, o una ciudad, como en Spcalz ¡or England. O se puede centrar en un solo grupo social o tema, como Fcnworncn, Working, o Blood of Spain. Se puede organizar como colección de vidas completas, narraciones de incidencias, o montaje de extractos por temas. Blood of Spain alterna las tres formas. Y una vez más el carácter de la introducción determinará el impacto de las historias.
La tercera forma es la del análisis global, donde la evidencia oral es tratada como un filón del que sacar los materiales
■ para la argumentación. Es por supuesto posible combinar en un libro el análisis con la presentación de las historias de unas vidas. En mi Edwar¿ians mismo, una serie de retratos familiares escogidos para representar a las variadas clases sociales y regiones de Gran Bretaña se hallan intercalados entre los capítulos más directamente analíticos. Pero siempre que se ponga el análisis como objetivo primordial, la configuración general no puede venir determinada por la forma biográfica de la evidencia oral, sino por la lógica interna de la argumentación. Ello exigirá en general una menor extensión en las citas y la confrontación entre la evidencia procedente de distintas entrevistas, combinada con la que se pueda obtener de otras procedencias. La argumentación y el análisis global son claramente esenciales para todo desarrollo sistemático de la interpretación de la historia; y, en cambio, sus desventajas son igualmente claras en cuanto forma de presentación. En realidad, estas formas básicas de presentación no son unas alternativas exduycntcs sino más bien complementarias y, en muchos casos, un mismo proyecto requiere la adopción de más de una de ellas.
La forma escogida determinará también en parte las diferencias que se puedan dar entre los materiales de fuentes orales y los de otras fuentes documentales en cuanto a la presentación, lo cual es menos obvio en las formas escritas. Habrá que tomar
268. P A U L T H O M P S O N » ¡ ;
en consideración los problemas de la transcripción, y escoger ua. sistema de citas de las entrevistas. Después de escribir, se det*^ contrastar el manuscrito con las grabaciones, tarea que sólo r¿j| sultará .difícil si éstas no han sido 'transcritas. Y el materialV se ha de interpretar teniendo muy en cuenta el contexto en ’; el que se recogió, las formas de sesgo a que pueda estar sujetó ¿ y los métodos de evaluación que todo ello requiera; cuestione* de las que a continuación nos ocuparemos. Sobre todo, y ésé¡ es siempre el mayor de los retos, se ha de lograr una integra-̂ ción entre la generalización y el caso concreto, y entre la teoríaí y los hechos.
Escribir un libro basado en la evidencia oral, exclusivamente! o junto con otras fuentes, no exige en principio muchas téc-j nicas específicas. La evidencia oral puede ser evaluada, cuantt-| ficada, comparada y citada lo mismo que otro material. No eÜj más difícil ni más fácil. Pero en cierta manera es un tipo dej. experiencia distinto. Al escribir estamos pensando en las personas con las que hablamos, tememos dar a sus palabras uní. scmjdo_que-aquéüas..pudjcran rechazar; ésta es una precaución} humana y socjalmentc pcrt¡ncntc7y de hecho los antropólogos’ han demostrado que es también esencial<lcsdc el punto de vista; científico. También, experimentamos el deseo de hacer partícipes; a los demás de las vivencias de unas historias personales que} con tanta intensidad han calado en nuestra mente. Además, se, trata de un material que no hemos meramente descubierto,’ sino, en cierto sentido, ayudado a crear; y eso lo diferencia, bastante de otros documentos. Ésta es la razón por la cual uní historiador oral siempre experimentará una tensión especial; entre la biografía y el análisis global. Pero es una tensión que: se asienta sobre la fuerza de la historia oral. La elegancia de' la generalización histórica y de la teoría sociológica vuela muy por encima de la experiencia de la vida corriente que constituye' la raíz de la historia oral. La tensión que el historiador oral experimenta es la que se halla en la base de la contraposición entre historia y vida real.
4La siguiente fase es la evaluación del material recogido. Yl
hemos hecho alguna referencia, en el capítulo de la evidencia’ a las formas de sesgo a que están sujetas las fuentes orales, j} a la medida en que aquéllas pueden afectar también a la evi!
_____
ciencia documental. Pero en la práctica, ¿cómo evalúa el his toriador el material procedente de fuentes orales?« Existen tres medidas básicas a tomar. Primera, hay que asegurarse de la consistencia interna de cada entrevista.-Para ello se la debe leer como un todo. Si un informante tiende a la mitificación o a la generalización estereotipada, ello aflorará a lo largo de la entrevista. Entonces, las historias que ella contenga pueden tomarse como evidencia simbólica de unas actitudes, pero no como fiables en cuanto a los detalles objetivos como puede ocurrir con otro informante. La supresión puede revelarse por la repetida elisión de las referencias a una determinada área, o por las contradicciones en los detalles (como la fecha de matrimonio y la fecha de nacimiento y la edad posterior del primer hijo, concebido antes del matri- mJnio).
Toda supresión o invención de cierta magnitud dará lugar a contradicciones, inconsistencias y anacronismos obvios, especialmente si la entrevista abarca más de una sesión. En tal caso, lo mejor es descartar la entrevista por completo. Por otra parte, algunas inconsistencias son bastante normales. Es muy común hallar un conflicto entre los valores generales que se atribuye al pasado y la constatación más precisa de la vida cotidiana; pero.esta contradicción puede ser sobremanera reveladora en sí misma, pues puede constituir un exponente de la dinámica del cambio social que raramente se podría percibir por otras fuentes que la evidencia oral. A un nivel más rutinario, la precisión de la memoria es en general menos fiable cuando se refiere a una incidencia muy singular o a una cuestión de cronología, que cuando lo hace a un proceso recurrente de trabajo o vida social o familiar. En cambio se puede encontrar una pequeña minoría de informantes con una riqueza y consistencia de memoria excepcionales, cuya exactitud resulta más fácil de confirmar por otras fuentes; por ejemplo: una lista de inquilinos, en el registro de contribuciones; o el año de un suicidio, en la prensa. Pero incluso con estos casos, al igual que con los otros, mirando la entrevista en su conjunto, se puede obtener una buena estimación de la fiabilidad general del informante como testimonio.
Hay muchos puntos cuya comprobación se puede hacer con otras fuentes. Ello puede dar lugar a un proceso acumulativo al amontonarse el material. En una serie de entrevistas de la
i
2 7 0 P A U L THOMPSON
misma localidad, se podrá comprobar numerosas cuestiones com¿ parándolas entre sí. Igualmente se puede comparar detall entre fuentes manuscritas e impresas. Como señala Jan Van? sina, “ toda evidencia, oral o escrita, basada en una fuente habrá de ser considerada como provisional y se deberá procurar su corroboración" . 1 Esta sentencia puede tener una vi-;;: gencia más general para la tradición oral transmitida a través /i de varias generaciones, que para la evidencia de la historia de*, una vida contada directamente. Si existen discrepancias entre* la evidencia escrita y la oral, de ello no se sigue que una sea'- necesariamente más fiable que la otra. La entrevista puede;’- rcvclar la verdad oculta tras el documento oficial. O quizás la) divergencia se corresponda con dos diferentes puntos de visttj perfectamente válidos, que pueden proporcionarnos unos in-?, dicios cruciales para la interpretación verdadera. De hecho!' ocurre con frecuencia que, en tanto que una evidencia oral que se puede confirmar directamente resulta tener un valor mera-;, mente ilustrativo, es una evidencia inmediata pero sin confir-, mar la que señala el camino hacia una nueva interpretación.';; Y en muchas ocasiones la evidencia oral emanada de una ex̂ pcricncia personal directa —como la relación de la vida domós;' tica de una familia determinada— es valiosa precisamente' porque no podría provenir de ninguna otra fuente. Es inheren-- temente única. Por supuesto, su autenticidad se puede sopesar;' no puede ser confirmada, pero sí juzgada. ■£.:
El tercer método con el que se puede poner en práctici ese enjuiciamiento consiste en situar la evidencia en un contexto más amplio. Un historiador experimentado ya poseed unos conocimientos suficientes a partir de las fuentes contem; poráneas como para saber si una entrevista tiene visos de autenticidad según el tiempo, lugar y clase social de que procedí; aun cuando no se pueda confirmar un detalle determinado. Li ausencia general de detalles fidedignos, las actitudes anacrónicas y las incongruencias del lenguaje serán bastante obvias. Y aún se puede profundizar más con el auxilio de técnicas especializadas. Por ejemplo, un experto en dialectología puede ser capai de dictaminar hasta qué punto un informante ha mantenido o modificado el vocabulario local de su lugar de origen. O uí folklorista identificar ciertas historias como versiones de cuentos conocidos, distinguiendo dentro de ellas los elementos nuevos que pueda haber. ¡í
n i D u o T i r c AU VOZ D E L P A S A D O ¿ n
• v La entrevista como unidad puede de hecho ser leída o es- ,■ "cuchada con ese espíritu, como una pieza de literatura oral. Una
cierta forma de ana'lisis literario, si bien poco desarrollado todavía respecto a la entrevista de historia oral, es el siguiente paso a dar en la interpretación del material; el cual se puede efee-
i tuar de bien diversas maneras.En primer lugar, el historiador debe procurar comprender
una entrevista en el sentido de la sensibilidad humanista de la crítica literaria tradicional que interpreta lo que quiere comunicar el autor, a menudo en un texto confuso y contradictorio, buscando pistas en que apoyarse. Ron Grclc compara de esc modo dos entrevistas, con sendos judíos neoyorquinos operarios de sastrería. A pesar de sus antecedentes similares, prc- Antan la Historia de modos esencialmente distintos. Para Mcl Dubin, hijo de un emigrante, nacido en la ciudad, trabajador cualificado y sindicalista activo, la Historia es una ardua lucha .por el progreso, continuo en el tiempo y lógico a pesar de sus
• reveses. En todos los niveles de su narración —su historia personal, el barrio, el sindicato, la industria de la confección— construye el mismo modelo de ascenso y declive y da la misma explicación: la desaparición de los sastres italianos y judíos inmigrantes de las décadas anteriores, precisamente el oficio en el que se basó su propia vida. La historia de Mcl, basada tanto en el conocimiento del pasado como en su experiencia directa, y también con sus significativas omisiones y exageraciones, es un mito histórico del progreso, "que funciona de unas maneras muy particulares dándole una dinámica al cuento, y conduce inevitablemente a ciertas conclusiones muy reales acerca de la industria de la confección hoy”. Por la otra parte, Bella Pincus, militante también, era una emigrante llegada a la ciudad en su adolescencia desde un pueblo de la Polonia rusa; trabajó antes de casarse como maquinista semicualificada y volvió a hacerlo después de haber enviudado. Bella no presenta la Historia como la lógica del cambio, sino como una serie de episodios dramáticos, de todos los cuales se extrae la misma lección moral de la lucha: “Es siempre lo mismo. Desde que el mundo es mundo hay ricos y pobres, los que tienen que luchar y los acomodados. Es así” . Y es en realidad lo que se acerca a su propia historia. Y la cuenta con un constante uso poético de imágenes y comparaciones. Por ejemplo, describe sus primeras impresio- nes de Nueva York en términos de autobuses descubiertos,
2 7 2 PAUL TIIOMPS01Í
tejados planes de las casas y colada en la calle, por oposición/7 a los autobuses cerrados, los tejados a dos aguas y la coladi'f! fuera de la vista de su infancia rusa; símbolos que se refieren? | también al sentimiento de apertura que experimentó de joven* en Nueva York, comparado con su vida en Rusia y con su vida' presente. En ambas historias, lo que nos permite captar la con-' ciencia histórica más profunda de sus protagonistas no son tanto los hechos y las opiniones que se exponen como las. formas narrativas e imaginativas en que se expresan. Y es toda! vía más significativo si tenemos en cuenta que ellos habían de imponerse para contar su historia en la entrevista, volviendo' ] “ una y otra vez al hilo de su propia historia pese a los esfuerzos;' a veces denodados, de los entrevistadores por controlar la si-i tuación y centrar su atención en otras preguntas”. La necesidad! de "Escuchar sus voces”, tanto en la entrevista como después; queda aquí concluyentcmente expuesta.3 i;
Luisa Passerini. halló un contraste parecido en un grupo de entrevistas con obreros turineses entre una minoría — hombres' en su mayor parte— que retrataba su vida en términos de elección, decisión, cualificación, búsqueda y sacrificio, y la mayoría que hablaban de sí mismos como predestinados, “nacidos socialistas", nacidos rebeldes, nacidos para ser pobres, etc. Ella considera tales mensajes, no obstante, como frecuentemente carentes de intencionalidad consciente y más bien como un reflejo de las ideas de una cultura popular arcaica que sobrevive en el lenguaje oral; como en el caso de la mujer que explica sus travesuras infantiles, su matrimonio sin el permiso de sus padres, y su insistencia en trabajar después de casada, diciendo “Yo tenía el demonio dentro” . 4 i
Tales significaciones semiconscientes pueden discernirse también en las cualidades formales del lenguaje mismo.. La lengua escrita es gramaticalmente elaborada, lineal, concisa, objetiva y analítica en sus formas, precisa aunque rica en su vocabulario. La hablada en cambio es gramaticalmente rudimentaria, llena., de redundancias y discontinuidades, empática y subjetiva, vacilante y reiterativa respecto a palabras y muletillas. Pero estos contrastes entre lengua hablada y escrita no son de carácter, absoluto, pues existen además marcadas diferencias entre los individuos en cuanto a vocabulario y gramática, tono y acento, que reflejan la procedencia regional, la educación, la clase social y el sexo. De tal manera que en el lenguaje escrito europeo
2 7 3
kJ’J'í*; •
'M -V LA VOZ D E L PASADO
hasta el siglo xix, los hombres, a causa de una mejor educación, adoptan por lo general un estilo más retórico, académico, que las mujeres. Pero cuando la gente corriente cuenta la historia de su vida, los hombres son más propensos a utilizar las formas activas, directas y subjetivas, tales como el “ yo", y las mujeres las indirectas y reflexivas, como el “ nosotros” y el “ se”. s Y la elección de las palabras clave así como de los modismos recurrentes, al referirse por ejemplo a las actitudes morales, presentará también variaciones tanto de un hablante a otro como en un mismo hablante para contextos diferentes, y puede ser indicativa de unos presupuestos a menudo tácitos y a veces celosamente reservados.
Esos significados ocultos pueden leerse sin aceptar los puntos de vista de algunos teóricos recientes de la lingüística y de la psicología según los cuales la propia gramática moldea la conciencia del niño. De igual modo otros han considerado la narración como la primera forma mediante la cual los seres humanos descifran su experiencia. Ciertamente, las historias espontáneas, a menudo irónicas o humorísticas, son un usual recurso para la manifestación de mensajes simbólicos tanto en la entrevista como en la vida normal. El padre de Carolyn Steedman no podía contarle que no se había casado con su madre, n:. mencionar el acuerdo por el cual c'1 le pagaba una pensión y conservaba un gabinete en la casa mientras vivía con otra mujer, pero mediante su chanza al nuevo inquilino de la escalera al saludarle diciendo “ Hola, soy el otro inquilino", un incidente muy celebrado que se convirtió en “el chiste privado de la familia", lo había aclarado todo.4 Desgraciadamente existe poca cosa que pueda servir al historiador de guía para el análisis de tales historias y chistes. Así, el análisis estructural del inglés vernáculo negro de William Labov muestra la técnica de los narradores de historias, pero ofrece pocas pistas en cuanto a la interpretación simbólica de sus mensajes. Y, en tanto que Luisa Passerini ha sacado un sugestivo partido del conocimiento de historias populares y canciones folklóricas, el tratamiento de estos temas ha ido referido con excesiva frecuencia a un pasado tradicional considerado por la mayor parte de los historiadores como un mito. La posibilidad de desarrollar un nuevo método apropiado para la historia oral permanece abierta., Todavía otra posibilidad es examinar la entrevista conm un “género” literario que impone sus propias convenciones y
restricciones al hablante. Así Robert Fothcrgil siguió la evo-'5 lución de los diarios ingleses desde el de acontecimientos y el a diario de conciencia puritano hasta el de reflexión privada, que ’J sólo llegó a ser un género aceptado a finales del xvm. David f. Vincent mostró cómo las dificultades estilísticas explican en X parte por qué los autobiógrafos de la clase obrera de principios :v del xix escribían libremente acerca de sus vidas públicas pero \ raramente sobre sus sentimientos íntimos. Pero la comparación'¡ entre los diferentes tipos de documento personal, incluyendo í la entrevista, está todavía por hacer en inglés. Luisa Passerini i halló que algunos militantes católicos, y también socialistas, s adoptaron una forma de historia de vida similar a la aplicada \ a los santos, refiriéndose a veces a esa “ autohagiografía" como V “ mi confesión”. Y Stcfan Bohman hizo una comparación espe- | cialmentc sugestiva de diarios, memorias y entrevistas de los trabajadores suecos, hallando que los diarios — pequeños libros impresos en letra pequeña— eran diarios de hechos, especial- v mente referidos al tiempo y al trabajo, pero ninguno tomaba ; la forma de diario de reflexión privada. Las memorias y las \ entrevistas presentaban similitudes en cuanto a las historias e > incluso a ciertas frases, pero también importantes diferencias. La memoria escrita se centra más en la vida anterior y utiliza un lenguaje más público y abstracto. De tal modo que un hom- <■ bre escribe: .•<
Mi padre murió en Estocolmo el dos de agosto de 1933. ... Murió en la pobreza extrema tras una larga enfermedad pacientemente sobrellevada. “ ¿Qué puedo haber hecho yo. para merecer este sufrimiento? —decía— . Pobre madre." .
./■
Utiliza incluso la frase hecha de las ceremonias públicas '.j “ tras una larga enfermedad pacientemente sobrellevada". Su'; narración en la entrevista es mucho más personal y detallada .¡ y, en consecuencia, significativamente diferente en cuanto a lo • que expresa: y
■ , , ÁSí, murió en casa. Llegué a casa un día del año pasado.1]: Volví a casa al salir del trabajo. Estaba allí acostado en ’ una cama de hierro. Éramos increíblemente pobres. Era por la tarde. Las tres o las cuatro. Vi que había sangre y un pañuelo ensangrentado en una silla al lado de la , cama... Elabía cogido una hoja de afeitar y se había corta-:
2 7 4 PAUL THOMPSON.3 :
' L A V U X. -------- — # ✓M.r'• í . do las muñecas, se había hecho unos tajos. Pero apenas!• , había sangrado, de tan delgado que estaba. Pensaba que| era una carga para la familia. “ ¿Que he hecho yo para
merecer sufrir así?", dijo.
Otro hombre escribe en sus memorias de sus últimos años:
A resultas de las condiciones hoy predominantes, la casa de veraneo o “ el trabajo de mi vida”, si se me permite expresarlo así, se ha convertido en todo caso en una carga en el sentido financiero, ahora que me he retirado. A menos que la venda, lo cual no deseo hacer. No estoy satisfecho con la valoración que se ha establecido a efectos de impuestos. Creo que se trata de sacarle dinero a un ciudadano trabajador y quizás algo ingenuo.
Lo que realmente quiere decir se encuentra enmarañado en las convenciones del estilo escrito que el considera apropiado para unas memorias públicas. La entrevista desentraña el mensaje de un modo bastante distinto:
Djuró es el trabajo de mi vida. Trabaje como un mulo y sude tinta, y peleó y ahorró para hacerla. Pero los impuestos, sabe, es muy difícil hacerles frente... Podría venderla si quisiera. Sería como un golpe en los dientes. Algunos en mi situación se harían con el dinero y se correrían las grandes juergas. Luego podrían vivir de la asistencia social. Yo nunca he tenido un penique para eso, y tampoco lo quiero.7
Philippc Lcjeunc comparó también diversas formas de autobiografía en Francia, tomando series completas de géneros distintos incluyendo la autobiografía en tercera persona, la entrevista para la radio, el “document vécu” y la entrevista de historia oral. Particularmente sugestivo es su tratamiento del moderno “document vécu", la autobiografía franca “de buena tinta" que revela la historia oculta de una prisión o un hospital, de un crimen o escándalo sexual, de la guerra o la resistencia, o simplemente las vidas desconocidas de gente corriente como campesinos o pescadores, que los editores franceses han dado a conocer en series con títulos como “Témoignagcs”, “Elles- mémes” o “En direct” . Se caracterizan en parte, tal como muestra el citado autor, por oposición a otras formas: la experiencia
:
personal de la enfermera, por ejemplo, es la replica a las novelas ’i románticas de hospitales que tienen por héroes a los médicos 4 — "los hombres de blanco"— y también a la literatura oficial í¡ sobre su propia profesión. De modo más general, son el contra- ■ punto de la autobiografía deliberadamente literaria que se presenta como directa y asequible, incluso como espontánea, pero que en la práctica se sirven reiteradamente de recursos como el tiempo presente, la forma de diario y el diálogo en estilo directo, y se plantean con una clara organización dramática na- j rrando una historia a través de una serie de escenas. Contrariamente a lo que cabía esperar, Lejeune deja sin abordar la ¡ comparación con las formas y recursos que se hallan en las ! entrevistas de historia oral, pero en cambio retoma la cues- \ tión de la doble autoría y sus precedentes en los escritores ,■ fantasmas de las primeras autobiografías.
Esto nos lleva a una última forma de análisis literario. Como Elliot Mishler señaló acertadamente, una entrevista se habría de interpretar como un producto conjunto de dos personas, “ una forma de discurso... configurado y organizado por las acciones de preguntar y responder". Su experiencia personal proviene de la entrevista médica, en la cual la asimetría de poder entre quien plantea las pregumas y quien las responde es especialmente notoria puesto que solamente el primero tiene \ ventajas que ofreber: una información correcta habrá de redundar en un tratamiento más adecuado. Mishler pone de mani- • I ficsto la rapidez con que el paciente sintoniza con las respuestas -j que el doctor requiere, los silencios significativos o las pcticio- ' nes de más detalles, prescinde de los comentarios accesorios y ■ a menudo acaba respondiendo con un simple “ sí" o “ no”. Nos" alerta este autor respecto a la necesidad de fijarse en las pre- guntas tanto como en las respuestas al interpretar una entre- !• vista. En la “ tradición dominante” en los sondeos de las cien-’ cías sociales, ese mutuo intercambio de significado se halla suprimido tanto en la fase de entrevista como después en el ■ proceso de codificación, pero con la evidencia grabada existe la oportunidad de examinar el diálogo en conjunto.1 Desgraciadamente hay pocos ejemplos prácticos a seguir. Interaccio-; nalistas simbólicos y hermeneutistas parecen bastante absorbidos por la demostración de que existe realmente un diálogo mutuo; y los estructuralistas literarios por sus filtros estilísticos formales. Otros parecen aprisionados en un imposibilismo,
i276 PAUL THOMPSON
LA V O Z D E L P A S A D O 277
considerando a ambos interlocutores como partícipes de un repertorio de inflexiones, tono y gestos lo mismo que de palabras, e incapaces sin embargo de captar o expresar mediante ellos un mensaje claro en primer término; antes bien tendentes a expresar una amplia gama de significados, algunos de ellos en la intención del hablante. En esas posiciones no hay un avance lógico, sino simples conjeturas intuitivas a la antigua usanza. 0 lo que es peor: tales teorías se hallan formuladas demasiado a menudo de un modo deliberadamente oscuro, remitiéndose a sí mismas en su complejidad. Atrapados en telarañas de “discurso" escolástico, es fácil olvidar los mensajes importantes que se hacen entender hasta incluso por teléfono, por telegrama o entre personas que hablan idiomas diferentes; olvidar que el ̂informante tenía algo que decir. En resumen, dejar de escuchar. Al reconocer la entrevista como “ una forma de discurso", no debemos olvidar que es también un testimonio.
Las entrevistas', al igual que todo testimonio, contienen aseveraciones que se pueden sopesar. Intercalan símbolos y mitos con información, y pueden aportarnos información válida tanto como cualquier otra fuente. Se las puede leer como literatura, pero también se las puede contar. Para empezar, se puede verificar un grupo de entrevistas sometiendo la información básica que contengan a un cotejo con las procedentes de otras fuentes. En un reciente estudio de la vida familiar y de comunidad de los pescadores de East Anglia, por ejemplo, Trevor Lummis ha expuesto en forma de cuadro parte de la información fundamental recogida en sesenta entrevistas.10 A los informantes se les preguntó a qué edad dejaron la escuela. Sus respuestas concuerdan netamente con las tendencias nacionales conocidas, tanto respecto al tiempo como a la clase social;
NACIDO HIJO DE
% que dejaron la escuela
amesde
1889 1890-9 1900-9propietario p atró n
tripula n te
« los 11o 12 años 36 15 7 0 16 33
« los 13 53 33 . 36 22 69 33
a los 14o 15 11 52 57 78 15 33
278 P A U L THOMPSON
También se había recogido información sobre el número dej hermanos y hermanas del informante, y si alguno de aquéllos 3};: murió en la infancia. Es conocida la reputación de los pescado^® res como remisos a reducir el tamaño de la familia. Una va'|j" tabuladas, las cifras resultan también compatibles con las ten^ dencias nacionales hacia una mortalidad infantil más baja y un menor número de hijos, y también con las conocidas diferencias Jj entre clases sociales: .)'$
NACIDO PADRE
a n t e s d e 1 8 9 9 1 8 9 0 -9 1 9 0 0 -9
P r o p ie t a r io P a t r ó n
T ripu lante
Número de hermanos 9,9 7.0 7.9 9.1 8.5 9,5% que murieron de pequeños 15 1-1 7 11 15 25
1Con esos resultados en la mano, el historiador puede adentrarsei con cierta confianza en otros terrenos menos explorados. , \ 1
Llegados a esta fase, algunos querrán buscar modelos, algún "j tipo de guías para la interpretación de los hechos que tienen ’j ante sí. Otros habrán comenzado desde unos puntos de partida ¿ más teóricamente definidos, y probablemente también con unas 4 hipótesis de trabajo más detalladas, unos supuestos que desearán $ poner a prueba. Pero unos y otros necesitarán buscar algún.? tipo de prueba. En general, una interpretación o supuesto histó-| rico deviene verosímil cuando el modelo de la evidencia es f consistente y proviene de más de un punto de vista. Se ha dc( ser muy cuidadoso con cada una de esas condiciones. Así, el} “estudio de un solo caso” es casi inevitablemente una base para; la argumentación de una interpretación histórica general más,} endeble que la comparación entre dos o más grupos, con dis-1 tintas características, en el mismo período. Una comparación.; entre distintos grupos a través del tiempo es aún más sólida,-} aunque más difícil de realizar. Cuanto más se pueda demostrar}' la validez de una argumentación en condiciones diferentes, más- convincente será la prueba. No obstante, puesto que la historia, se hace a partir de multitud de casos, casi todos los cuales son * únicos en más de un sentido, a menudo resulta muy difícil en: la práctica hacer comparaciones útiles. Las pruebas de una ex-;
279Y LA v o z d e l p a s a d oy •£; plicación se han de buscar entonces dentro de esc caso único,
! 7. la evidencia se ha de contrastar tan detalladamente como sea i ' posible, y se ha de sopesar la probabilidad de que esté afectado
en su conjunto por algún tipo de sesgo. Por ejemplo, en un reciente estudio sobre el Frontier Collcge, el gran experimento canadiense de autoeducación de la clase obrera, Gcorgc Cook se vio obligado a aceptar que estaba recogiendo una información vista desde una sola y cerrada perspectiva:
En términos generales, hemos tenido noticia de los que quieren ayudar a la institución. Aunque muchos creían que habían “ fracasado” como trabajadores-profesores, siguen convencidos de que era una "idea noble” y ven favorablemente su experiencia. Lo ven a través de un
• , cristal matizado. No hemos podido entrar en contacto con los que tienen opiniones negativas... los primeros patronos... (o) algunos de los primeros sindicalistas que trabajaron con la institución. Y, lo que es más importante, no encontramos a ninguno de los trabajadores... Probablemente sabremos muy poco, o nada, de lo que ellos pensaban.11
Del mismo modo sería difícil, en un estudio de una experiencia de trabajo, obtener una opinión crítica de unos empleados estables que hubiesen entregado su vida a la empresa, lo cual habrían hecho por estar dispuestos a aceptar sus condiciones. Los sirvientes de más categoría de una mansión constituyen un ejemplo.Y mientras que tales empleados son relativamente fáciles de localizar, los trabajadores más eventuales —que incluso pueden ser más-— son inevitablemente mucho más difíciles. Y tampoco el uso de documentos escritos, y hay que enfatizarlo, compensará necesariamente este desequilibrio de la evidencia oral. John | Toland, en su nuevo y benévolo retrato de Adolf Hitler, lo consideraba como un “ arcángel pervertido”, un incomprendido, “complejo y contradictorio”, según las entrevistas con doscientos cincuenta supervivientes del círculo del propio Hitler.12 No tuvo ninguna dificultad para reforzarlo a partir de los archivos alemanes. Una historia oral de ese tipo no es más que un remedio de la distorsión de la historia oficial. Otra cosa muy distinta habría sido si hubiera ido a ver a algunos de los oponentes y víctimas de Hitler. I
2 8 0 P A U L ; T H O M P S O N
A' causa de las dificultades del muestrco retrospectivo, hay que tener una especial precaución si se piensa utilizarlo como prueba. La tabulación puede ser un medio muy valioso para'»', clasificar y objetivar las propias impresiones sobre el contenido de determinadas entrevistas. Un cuidadoso escrutinio del ma- ; terial de las entrevistas, teniendo en cuenta una codificación, puede dar lugar a una consideración mucho más precisa de lo que se trata de demostrar y de lo que la evidencia de aquéllas pueda ofrecer. De otro lado, incluso con las entrevistas reu- , nidas en unas condiciones de muestra representativa, lo mejor es ceñirse a las formas más simples de análisis y no aventurarse- más allá de los porcentajes sencillos y los modelos de correlación claros. Por ejemplo, Trevor Lummis analizó un conjunto:' de treinta y cinco entrevistas para un programa de la Open'. Univcrsity sobre "Los datos históricos y las ciencias sociales*» que se referían a la disminución del servicio domestico a principios del siglo xx. Se ha apuntado que una de las razones de la misma podría haber sido que los miembros de la dase media deseaban una vida familiar más privada y que la presencia de los sirvientes favorecía el distanciamicnto de los componentes de la familia. Una primera lectura de las entrevistas daba a entender, sin embargo, que las «barreras sociales eran' menos acusadas cuando en un hogar había niños pequeños.. Tomando como indicador los hábitos de las comidas diarias, elaboró la siguiente tabulación: V
Familia con
Familias en que los sirvientes comían
aparte de los dueños %
Familias en que los, sirvientes compartían con los dueños al me nos una comida diaril
% ■;
un sirviente e hijos 8
vj92
un sirviente sin hijos 80 20 í,
t
dos sirvientes e hijos 67
» tdos sirvientes
sin hijos 100’úi
0 .Si $
Estas cifras demuestran de modo bastante concluyente que 1* presencia de niños en el seno de estos hogares reduce la sepa-.
LA VOZ DEL PASADO B I B L I O T E C A 281. . . PíüEl ?*
ración social en las comidas. También sugieren que el número de criados de la casa puede también ser determinante, pero no lo prueban: ello requeriría más cifras de hogares mayores. No obstante, siempre que los números sean suficientes y que se haya determinado las fuentes de sesgo en la selección de los informantes, el historiador puede hallar un buen apoyo en el científico social, pues en los estudios cuantitativos el efecto de los errores de recuerdo repercute en un descenso de toda la correlación entre las variables al empañar todas las muestras de un modo imprevisible y confuso, más que distorsionarlas en una dirección concreta. En palabras de Richard Jenscn, “ eso significa que los valores reales de las correlaciones son más altos de los observados. En otras palabras, si el historiador defcubre que una pauta interesante está basada en datos erróneos, puede tener la seguridad de que dicha pauta era aún más marcada en su momento; sin duda una conclusión acertada".11
Un recuento y un cálculo de porcentajes lo puede hacer cualquiera. Una calculadora de bolsillo acelerará el proceso, pero, si se trata de un centenar de entrevistas a lo sumo, unos recursos mecánicos más elaborados pueden suponer una pérdida antes que un ahorro de tiempo. Incluso con un ordenador personal se necesitará tiempo para introducir la información debidamente. Y si se utiliza un ordenador perteneciente a una institución, lo más probable es que se pierda mucho tiempo para obtener los resultados ya que no se dispone de él donde y cuando se desea. Los programas ya elaborados expresamente para el análisis estadístico de historias de vidas resultan probablemente demasiado toscos c inadecuados para las entrevistas transcritas.14 Y la etapa que más tiempo requerirá, se cuente o no con tales medios, será la de lectura detallada y crítica, y categorización del material.
El cómputo preliminar puede sugerir cómo se ha de llevar a cabo la interpretación. Pero, al suscitar nuevas cuestiones, puede plantear la necesidad de un nuevo trabajo de campo. De hecho no podemos hacer la neta separación que hasta aquí hemos dado por supuesta. La situación suele ser muy diferente: una continua evolución fluctuando entre los entresijos de las grandes teorías, los pequeños indicios y la estrategia práctica del trabajo de campo. Lo que inicialmente se consideraba el problema principal puede resultar ser un planteamiento erróneo, un callejón sin salida; y al proseguir el trabajo de campo,
2 8 2 P A U L THOMPSON'"
desplazarse el interés hacia otras áreas de indagación o hadáis? la búsqueda de otro grupo de informantes. O bien la teoría original no concuerda con los hechos descubiertos. ¿Se puede modificar la teoría? ¿O es mejor mirar los hechos desde otráif perspectiva distinta? No existe, por supuesto, ningún procedí-¿ miento preestablecido por el que se pueda llevar a cabo la in-7 terpretación que se persigue. Ésta exige por definición flexibi-'' lidad e imaginación. No todas llegarán a buen término. Escalar ¡;. las cumbres históricas es peligroso. Y pocos problemas realmente ? interesantes se ven finalmente resueltos. No obstante, en la,i imaginativa combinación de la interpretación y el trabajo de campo, el historiador individual tiene una ventaja concretaí sobre el proyecto a gran escala. Al poder considerar el materialj en su conjunto, en profundidad y desde muchas pcrspcctivas,í y al estar el trabajo de campo bajo un control directo, súé flexibilidad interpretativa puede ponerse por completo al serví-'; ció del objetivo primordial. De hecho todo el método se basa en la combinación de la exploración y la pregunta en el diálogo- con el informante: el investigador puede esperar encontrar^ con lo insospechado tanto como hallar lo previsto. De aquí su reconocida efectividad en la generación “de conceptos, suposL dones c ideas, tanto a nivel local y situacional como de cstruc? tura histórica, al igual dentro de un mismo campo como relacionándolo con otros”. En cambio, es un conocido defecto de los proyectos a gran escala que, aunque pueden abarcar una gama mayor de posibles explicaciones y fuentes, no pueden estar tan sujetas a un control sutil ni a las modificaciones de detalle; parten de un diseño establecido, el trabajo en equipo está orga; nizado sobre esa base, el tiempo es limitado y el trabajo de campo ha de estar terminado antes de redactar el primer borrador del informe final; y una vez se ha iniciado el análisis dd trabajo de campo, se hace patente que gran parte del material es de escaso interés, en tanto que si se hubiese explorado más profundamente tal o cual área concreta... El historiador individual no se dará por satisfecho sin esa ulterior investigación.
Podemos expresarlo de otro modo valiéndonos de la comparación del historiador con el científico. La investigación científica avanza por medio de una fluctuantc secuencia de teoría general, observaciones e indicios, experimentos, hipótesis de trabajo puestas a prueba en más experimentos, callejones sin salida, y nuevos indicios y comprobaciones hasta que al fin uní
2 8 3
hipótesis se cumple en todas las condiciones, y, en su caso, se plantea una rcformulación de la teoría. Todo trabajo histórico sufre la inevitable desventaja de tener que trabajar con los casos reales asequibles más que con experimentos ideados a propósito. Como sugirió Edward Thompson, los historiadores han de confrontar sus ¡deas con un proceso lógico más cercano a la prueba judicial, siempre vulnerable por el posterior descubrimiento de evidencia. 16 Pero el gran proyecto, especialmente si incluye la investigación de campo, tiene el inconveniente adicional de meter en uno solo todos los pasos experimentales de las fases fundamentales del proceso de investigación. Y se ve por lo tanto inmovilizado por todo descubrimiento lo bastante importante como para cuestionar, sus presupuestos. De
faquí la tendencia de los hallazgos de los sondeos a elaborar lo obvio. A ello dedican sus mayores recursos en detrimento de —para decirlo en palabras de Jan Vansina— "la fuerza de la duda sistemática en la indagación histórica": la autentica esencia del avance creativo de la interpretación histórica.
Todo esto es un tanto abstracto. Consideremos un ejemplo de la interacción entre teoría y trabajo de campo en la práctica. Peter Fricdlandcr expuso de manera inusualmente clara, en su introducción a The Emcrgencc o¡ a UAW Local 19)6-19)9, A Study in Class and Culture, su procedimiento de investigación.17 En principio disponía de ciertos hechos — como cifras globales del censo, fechas, y una vaga narración procedente de documentos contemporáneos— y también de varias teorías generales, como la marxista de la lucha de clases subyacente a la historia del trabajo, y los conceptos de Max Weber de racionalidad c individualismo como esenciales para una época burguesa. Pero las lagunas eran enormes. No existía evidencia documental sobre las actitudes respecto al poder en la fábrica y cómo cambiaron aquéllas al organizarse el sindicato; de quién creó el núcleo de dirigentes del mismo, que relaciones mantenía con los grupos sociales de la fábrica y si dichos dirigentes eran un reflejo de la opinión o la motivaban; o de cuáles eran de hecho los grupos sociales clave de los trabajadores de la fábrica, cuáles eran sus actitudes hacia la lucha del sindicato y de qué modo ésta afectó sus vidas y perspectivas personales. Y por su parte, los conceptos teóricos no encajaban. Esta lucha sindical no tuvo lugar propiamente en el seno de una sociedad capitalista industrial altamente desarrollada. La
LA V O Z D E L P A S A D O
*• '4' 284- PAUL THOMPSON >
.i;?•«r-mayoría de los trabajadores habían inmigrado a la ciudad en f que trabajaban desde unos contextos sociales bastante diversos. í. Su lucha por sindicarse también formaba parte por tanto de « una más amplia transformación de las culturas sociales de los v individuos y familias emigrantes: en este caso los religiosos eslavos, los revolucionarios nacionalistas croatas, los artesanos yanquis y escoceses, las familias rurales de los Apalaches y las urbanas de los negros americanos. Estos subgrupos culturales específicos iban a suministrar la clave de la interpretación. Sin embargo, como Friedlander observa:
la historiografía del trabajo, que ha tendido a asumir la presencia de un trabajador moderno, racional c individualizado, ha contemplado generalmente el proceso de sindicación en unos términos estrictamente racionales, institucionales c interesados. El problema de la cultura ' y la praxis se ha pasado por alto en silencio.
Aun cuando se utilice para la historia del trabajo un marco teórico explícitamente marxista, existe la tendencia a considerar toda una parte de la sociedad
•como si se tratase de un individuo, y el problema entonces es explicar la formación institucional como, resultado de un 'proceso en el serio de la conciencia de este quasi individúo. /
Pero no siempre es fácil localizar esta supuesta racionalidad; ni explicar su ausencia en un caso concreto en términos de conceptos teóricos generales tales como, por ejemplo, “ falsa conciencia” :
En cada coyuntura en que se aprecia un vacío entre las abstracciones de la economía política del trabajo y la realidad concreta del individuo, grupo mayor o menor de personas, familia o vecindario —o del carácter y la_ cultura— aparecen unas nociones psicológicas ad hoc investidas de una capacidad de explicación sorprendente-' mente ubicua. Tales nociones ignoran uno de los problemas básicos del pensamiento histórico: la naturaleza de las relaciones entre esos muchos estratos de la realidad social ... la compleja estructura de las culturas y de las relaciones que se establecen e influyen recíprocamente.
LA V O Z D E L P A S A D O 2 8 5
En el curso de la investigación se puso de manifiesto que tan sólo los trabajadores protestantes americanos cualificados y establecidos largo tiempo podían ser descritos en los clásicos términos individualistas. De ese grupo salieron la mayoría de los dirigentes, aunque también incluía a muchos que no se interesaron por el sindicato. Los de los Apalaches también actuaban como individuos, pero principalmente sobre una base moral; se unieron al sindicato relativamente tarde, cuando creyeron que su causa era justa, y, una vez integrados en él, le eran tan ciegamente fieles como a sus sectas religiosas. A los emigrantes más antiguos del este de Europa les afectaba mucho más lo que era correcto e incorrecto para la comunidad en términos éticos o sociales, y actuaban explícitamente como grupo. Aunque personalmente timoratos y sumisos, les desagradaban los capataces y la dirección, y se convirtieron en fieles seguidores del sindicato. Sus hijos, en cambio, eran mucho más activos y contestatarios, y concretamente un grupo de jóvenes polacos pertenecientes a las pandillas del vecindario desempeñó un destacado papel en la lucha. Al igual que los eslavos más antiguos, actuaban conjuntamente pero con poca conciencia social y política; eran pragmáticos, oportunistas, los incontrolados militantes de movimientos espontáneos capaces de romper un contrato con .la huelga y dotar de hombres a los piquetes. Era como si el sindicato fuese para ellos "una pandilla mayor y mejor”.
Solamente después de haber identificado estos grupos y sus actitudes se.podía reconstruir con sentido la narración de la lucha. Sin embargo, no solamente no se disponía al principio de ninguna de estas informaciones, sino que tampoco se las consideraba necesarias. El descubrimiento de la información y el desarrollo de una interpretación fueron a la par a raíz de las conversaciones que, a lo largo de dieciocho meses, mantuvo Friedlander con el dirigente del sindicato Edmund Kord. Éste poseía una memoria extraordinariamente completa y detallada, y de hecho iba recordando cada vez más cosas al ir centrándose en aquellos tiempos pasados. Friedlander pasó con él una semana entera tres veces, y cada una de esas prolongadas sesiones dio lugar a borradores, comentarios, preguntas y más extensión en el tema. Uno de los intervalos entre las sesiones incluyó la grabación de seis horas de conversación telefónica; el otro, setenta y cinco páginas de correspondencia. Hubieron
'Jjde crear no sólo los hechos que se necesitaba, sino también íü un entendimiento mutuo y el lenguaje de la discusión. Y si la “ densa descripción” en la que finalmente se funden los hechos wj y la interpretación no le permiten dar el último paso hacia una nueva teoría, le permiten en cambio sentar las bases de la misma en las acusadas diferencias que pone de manifiesto entre generaciones tanto como entre los diversos grupos sociales de la fá- , brica, así como en las particularidades de cada conciencia.
Los divergentes derroteros que toman las distintas genera- .V dones del mismo grupo laboral quedan también expuestos en • el notable estudio de Tamara Harcvcn sobre Manchcstcr, otrora > capital textil de Nueva Inglaterra. Fundada por la Amoskcag Company en los años 1830, la ciudad creció, en torno a sus * factorías en expansión, y la promesa de trabajo estable y bien .* pagado atrajo a sucesivas oleadas de emigrantes. A comienzos ’ del siglo xx, su complejo de treinta telares que empleaban a ' diecisiete mil obreros constituía la planta textil más grande del ?- mundo. La gigantesca fábrica era tan fundamental para sus vidas', que la gente de Manchcstcr creía que perduraría por siempre: y “ Pensabas que siempre estaría allí” . Sin embargo al cabo de; dos décadas, obligado a competir con la mano de obra más , barata y la maquinaria más moderna de otras regiones, el gigante moría. Amoskcag quebró y cerró sus puertas en 1936. , Parte de los telares fueron recuperados más tarde por firmas ■ más pequeñas y Ja fábrica fue resistiendo durante cuarenta años hasta que el último telar cerró definitivamente en 1975. In-'; cluso entonces, hubo obreros que vertieron lágrimas: “Echaré1 de menos a la gente con la que trabajaba, echaré de menos i \ la fábrica...”, “ es como una segunda casa”. 11 La revolución industrial había llegado y había pasado: una perdurable alegoría del sino de gran parte del mundo occidental.
Tamara Hareven ha publicado dos libros sobre Manchcstcr. ■ El primero, Amoskeag (1978), era un emotivo documento de gran fuerza expresiva basado en las fotografías de Randolph Lan- genbach y en los testimonios de antiguos obreros: la obtención, del puesto de trabajo y el aprendizaje, l»s satisfacciones y las . tensiones del trabajo, las bromas, el paternalismo de la empresa' y las últimas luchas con Amoskeag. Es un testamento del trabajo fabril, auténtico centro de la vida de sus gentes y ahora en situación de precariedad, en boca de los propios hombres y mujeres de Manchester. Family and Industrial Time (1982),
2 8 6 TH O M P SO N
rf56
rr LA V O Z D E L P A S A D O 2 8 7
i , • en cambio, es una interpretación reflexiva y analítica que revisa una gama más amplia de fuentes. Junto a extractos de entrevistas, los argumentos están respaldados por numerosos cuadros procedentes de los censos locales y de los archivos laborales de Amoskeag. Hareven aporta una historia laboral de la firma, más ampliamente documentada, haciendo referencia a las políticas paternalistas, a la dirección científica, a los enfrentamientos con los trabajadores y al sindicalismo, así como al análisis de los modelos de trayectoria dentro de la empresa y a las oportunidades de promoción en las factorías.
Lo más penetrante del libro procede, no obstante, de la yuxtaposición del mundo de la fábrica y las vidas de las familias de los obreros de Manchcstcr que la historia oral posibilita.
f El resultado viene a poner en tela de juicio muchos puntos de vista ampliamente asumidos. Demuestra, por ejemplo, que no es la familia “ moderna” de carácter nuclear la que mejor se adapta a una catástrofe del calibre del exceso de mano de obra generalizado, fcino la más “ tradicional” familia extensa que puede seguir siendo efectiva cuando se dispersa, o más efectiva de hecho precisamente por estar dispersa. La familia extensa fue el canal de reclutamiento para la fábrica de los trabajadores emigrantes y, en último termino, fue la red de seguridad en la rcccsión. O que los trabajadores que no habían tenido una trayectoria de estabilidad resultaron mejor predispuestos a adaptarse a tales crisis que los que la habían tenido.Estos hallazgos están dispuestos además en un marco teóricoclaramente articulado de "tiempo familiar” y “ tiempo laboral”: la lucha entrecruzada de los “ planes de vida” familiares y la historia fabril. La analogía del tiempo tal vez sugiera una ex-
¡ ccsiva certidumbre de las conclusiones, pero denota bien las¡ agudas diferencias en las experiencias y las oportunidades de
cada generación, por más que ciertos aspectos del ciclo vital se repitan constantemente. Mientras que a una generación la Amoskeag le daba la seguridad de una familia paternal, y oportunidades de promoción, a la siguiente le ofrecía una tensa pesadilla, y a la última la desesperanza del barco que zozobra. Las fluctuaciones de la conciencia de la comunidad —leal, militante, desesperanzada— eran un reflejo del momento histórico en el que la juventud de cada generación franqueaba las puertas de la fábrica.
Esa capacidad de conectar unas esferas de la vida separadas ífv es una potencia intrínseca de la historia oral en el curso de la | interpretación histórica. Al estudiar la transición de una cultura l a otra, ya sea en el tiempo o a través de la emigración, no sólo \ podemos mirarlas separadamente sino también observar la senda que siguieron los individuos de la una a la otra. Y casi todas las vidas individuales discurren entre los limites del hogar y el trabajo. Salirse de esas casillas conceptuales puede dar lugar a nuevas y sorprendentes hipótesis aun cuando se trate de un estudio a pequeña escala. En demografía, por ejemplo, estuvo aceptado que la limitación de la familia y el control de natalidad se extendieron mediante la "difusión" de actitudes desde las clases medias profesionales descendiendo la escala social ! hasta la clase obrera. Se habían detectado algunas excepciones,' i como la baja fertilidad de los obreros del algodónj pero fue un proyecto piloto de. historia oral de Diana Gittins el primero en indicar ciuc el modelo básico de "difusión” era falso: las mujeres obreras cambiaban sus prácticas de control de natalidad por diversas influencias — entre las que cabe destacar la discusión del tema en el trabajo— más que por la directa de la dase media. De hecho, las que tenían contactos más estrechos con las familias de clase media, caso de las que trabajaban en el servicio domestico, eran las que menos información recibían al respecto. E incluso los médicos y las enfermeras eran de escasa ayuda, cuando no positivamente equívocos, para las pacientes obreras. Esta primera constatación realizada merced i la historia oral dio pie a una investigación en profundidad que incluía análisis estadísticos de las tasas de fertilidad de las obreras y el uso de archivos clínicos anteriores que ella había publicado en Fair Sex (1982). Su rcintcrprctación constituye por partida doble un resultado típico de la historia oral, puesto que la teoría de la “difusión” esgrime la confianza de las clases medias en una transformación social, que tanto debe a las aspiraciones de las propias mujeres obreras.
Si las mujeres de la clase obrera han jugado un papel tan crucial en el profundo cambio social señalado por la transición demográfica operada entre los años 1870 y los 1920, de la cual tantas otras se siguieron a los niveles social y económico, ¿por qué se han retrasado tanto respecto a los hombres en el reconocimiento de sus intereses colectivos en la política y el sindicalismo? Políticos e historiadores de sexo masculino han dado
2 8 8 P A U L T H O M P S O N *
I
LA V O Z D E L P A S A D O 2 8 9
con demasiada frecuencia por “ natural que las mujeres desempeñasen un papel menos activo en el movimiento obrero; y cuando el problema se ha tomado siquiera en consideración, ha sido en términos de puesto de trabajo y de la vida laboral más corta e interrumpida de las mujeres. Pero las investigaciones de Joanna Bornat sobre los sindicatos textiles de York- shire demostraron que la conciencia de las mujeres estaba configurada por la subordinación en el hogar en igual medida que en la fábrica. Encontraban sus empleos a través de contactos familiares, en la fábrica eran adiestradas por parientes, sus sueldos se les entregaban a sus madres y eran los padres quienes decidían si se sindicaban o no; y si lo hacían, sus cuotas eran recogidas a la puerta, no dentro de la fábrica.19 En pocas pa-
f labras, la división masculina de los mundos del trabajo y del hogar ha ensombrecido toda comprensión adecuada de la conciencia de clase de las obreras. Pero una Historia que sea incapaz de dar cuenta de ella descansa sobre unos cimientos agrietados.
Existe indudablemente el peligro de que las fuentes orales, por sí solas, den pábulo a la ilusión de un pasado cotidiano en el que tanto la esgrima política contemporánea como las invisibles presiones de los cambios económicos y estructurales queden olvidados, precisamente porque rara vez afectan directamente a las memorias de los hombres y mujeres corrientes. Es imprescindible que éstas se sitúen en un contexto más amplio. Pero, como «hemos visto, también pueden ayudarnos las fuentes orales a comprender la constitución de ese contexto mismo. Y nos ofrecen, además, una prometedora perspectiva de avance en dicha comprensión en un sentido fundamental.
Hacen pensar primeramente en una concepción equívoca de la dinámica del cambio social. La cual se describe casi siempre en unos términos que reflejan la experiencia de los hombres: de presiones colectivas e institucionales antes que personales, de la lógica de la ideología abstracta que actúa a través de la economía, de la política, de un entramado elitista de sindicatos y grupos de presión. Detrás están las contradicciones más profundas de la organización social y económica de la que todo eso es exponente, a veces abiertamente a veces subrepticiamente. Pero también se deja de lado otro elemento crucial: el efecto acumulativo de la presión individual por el cambio. Es eso lo que surge inmediatamente en las historias de las vidas;
2 9 0 PAUL THOMPSON S• £
las decisiones que los individuos toman de mudarse o de me- ' jorar una casa, de abandonar una comunidad y emigrar hacia ) otra, de dejar un empleo que se ha hecho insoportable o de1, buscar otro mejor; de poner dinero en el banco, o invertirlo en acciones o en un negocio propio; de casarse o de separarse, de tener hijos o no. Los cambios en las pautas de millones de decisiones conscientes de esa índole tienen tanta, y probablemente ma's, importancia para el cambio social como los actos de los políticos que nutren habitualmcntc la nómina de la Historia.
Eso se hace evidente tan pronto fijamos nuestra atención en los cambios sociales a largo plazo del mundo occidental en el último siglo. El flujo y el reflujo de los derechos políticos y las libertades civiles, y la creciente intervención del estado en la educación y en las prestaciones sociales han sido el resultado de la presión colectiva y de la decisión política. Y la presión colectiva de los sindicatos ha mantenido la participación de los trabajadores en los beneficios y recortado las horas destinadas al trabajo asalariado. Y aún no hemos mencionado los dos cambios más asombrosos: el ascenso de la productividad económica y de los estándares de vida, y la reducción del número de hijos. Ninguno de los dos es resultado de la intervención política (en realidad ningún estado ha demostrado siquiera la capacidad de influenciarlos, de no ser ocasionando desastres involuntarios). La verdad es que la mecánica del cambio tanto de la economía como de la población, con ser básico para todo lo demás, se ha entendido de un modo muy imperfecto.
Y seguirá siendo así mientras no incorporemos a la estructura de la interpretación la función acumulativa del individuo. Eso implica reconocer que una alta proporción de decisiones individuales cruciales pueden ser tomadas por los hombres o por las mujeres indistintamente, y no solamente en esferas como la familiar sino también en otras como la emigración o el trabajo (las mujeres cambian de empleo con más frecuencia que los hombres). La misma importancia tiene la necesidad de conocer de qué modo las ideas públicas, las presiones económicas y colectivas, obran recíprocamente a nivel individual para conformar esas miríadas de decisiones —opciones económicas; configuración de ideas mediante la socialización, las amistades y determinados medios de comunicación; evolución de actitudes en la experiencia familiar infantil y adulta— que acumula- -
l a v o z d e l p a s a d o 2 9 1
tivamcnte dan forma a la historia de cada vida y pueden dar la medida y marcar la orientación del cambio social. Por decirlo de otra manera, el producto de las personas es tan motor del cambio social como el producto de las cosas.
Un ejemplo puede ser útil. Cuando comencé a investigar para Living thc Fisbing (1983) tenía claro que la economía configuraría las relaciones familiares, y de hecho resultó ser verdad que las mujeres de las familias pescadoras de diversas partes del mundo desempeñaban en gran manera la responsabilidad y autoridad familiares a causa de las frecuentes ausencias de sus maridos, si bien se puede establecer una gradación desde el matrimonio "en sociedad", común entre los pescadores costeros cuyas esposas trabajan con ellos en la limpieza y venta del pescado, hasta los pescadores de altura que son efectivamente unos padres ausentes cuyo papel han de suplir sus esposas. Al desentrañar esa gama de posibilidades quedó de manifiesto todo un complejo de influencias en el que la economía, la propiedad, el espacio, el trabajo, la religión y la cultura de la famili^ tomaban parte.20 Pero la influencia económica no actuaba en una sola dirección. En un puerto tan próspero como el de Abcrdeen, la vida a bordo se hizo tan feroz y la vida familiar se deterioró tanto a causa de la bebida y la violencia que la siguiente generación respondió con la deserción: las madres enviaron a sus hijos a buscar otros trabajos, y las muchachas buscaron unos maridos que no fuesen pescadores. También la cultura familiar fue crítica para la supervivencia económica de las comunidades de familias propietarias de una embarcación, pero de un modo muy diferente. Aquí la valoración de la iniciativa personal, ampliamente extendida entre los pescadores, viene dada por la necesidad de adaptarse a los rápidos cambios de los aperos, la tecnología y los mercados. Parte del secreto de muchos de los puertos prósperos resultó consistir en la inculcación desde la infancia de una mentalidad de trabajo duro, frugalidad, logro e independencia. Pero ese aprecio de los valores individuales conllevaba la aceptación de cierta excentricidad, como la valoración de la creatividad. Y la transmisión de tales valores se veía propiciada por la amabilidad.típica de la crianza de Shetland, donde se fomenta que los niños hablen y razonen por su cuenta en el seno de un hogar relativamente igualitario; mientras que era inhibida por la familia más autoritaria, coercitiva, jerárquica y machista ca-
2 9 2 P A U L T H O M P S O N A
• Ia
ractérística de Lewis. Con unas oportunidades aparentemente; iguales, la pesca floreció en un sitio y se fue a pique en el otro.
Desde luego las restricciones impuestas por el sistema económico, la tecnología y los recursos son fundamentales en la determinación del modo de vivir su vida los hombres y las mujeres. Pero la economía es una creación social, y parte de su elaboración se produce en la familia. El trabajo no remunerado de la mujer en el hogar, además de mantenerlo, asienta una parte de los cimientos del futuro mediante la crianza de los hijos, fuerza de trabajo de ese futuro. Tanto la transmisión de valores entre generaciones como el modelado de la personalidad en el seno de la familia son cuestiones de una importancia vital para la interpretación histórica. Y exigen un examen a muy distintos niveles, incluyendo, como ya se ha visto, el de las pautas culturales y las configuraciones emocionales que se repiten en las distintas familias a través de las generaciones.21 Pero conjugar todo esto exigirá también un gran salto imaginativo en nuestro uso de la teoría.
Podemos pasar ahora a una de las dos formas principales de interpretación teorética. Por una parte están las grandes teorías de la organización social, el control social, la división del trabajo, lá lucha .de clases y el cambio social: los funda- mentalistas y otras escuelas sociológicas, y la teoría histórica del marxismo. Por otra, la teoría de la personalidad individual, •• del lenguaje y el subconsciente,* representada por el enfoque j. psicoanalítico. Ambas pueden yuxtaponerse; como en el caso I de una biografía individual, pero no se ha hallado ningún modo 1 satisfactorio de integrarlas. La psicohistoria ha recurrido simple- j mente al tosco procedimiento de “ analizar” grupos enteros —e incluso sociedades enteras— como si se tratase de un solo indi- j viduo con una sola experiencia vital. Las dificultades de una ; :j conciliación más sutil han quedado de manifiesto muy claramen- ;* te en los debates sobre el marxismo, el feminismo y la historia •. de las mujeres. El problema fundamental radica en el hecho de i que cada tipo de teoría le vuelve la espalda a la otra. El marxis- y mo, como la teoría sociológica en general, se empeña deliberada- f: mente en minimizar el papel del individuo en tanto que opuesto''**' al grupo social. El psicoanálisis dice fundamentarse en la personalidad humana elemental y ser, pues, independiente de la his- '■ toria. Mientras que el marxismo se basa en la creencia de que < los hombres y mujeres crean su conciencia a través de lo que ha-
i
LA V O Z D E L P A S A D O 2 9 3
cen, el psicoanálisis freudiano arquetípico sostenía que la configuración fundamental de la personalidad se completa en la infancia, con anterioridad a los límites de la acción consciente recordada. Eso deja pocos puntos de apoyo sobre los qué tender un puente entre ambos tipos de teoría. Ésta es, no obstante, una tarea esencial si la historia ha de aportar una interpretación significativa de la experiencia de la vida en común. Tarea en la que la historia oral tendrá un papel vital. Su evidencia combina intrínsecamente lo objetivo con lo subjetivo y nos orienta entre el mundo público y el privado. Solamente rastreando las historias de las vidas individuales es posible documentar las conexiones entre el sistema general de estructuras económicas, de clase, de sexo y de edad, por un lado, y la evolución del carácter por el otro, a través de la mediación de las influencias de los padres, los hermanos y otros familiares, los grupos de relación y los vecinos, la escuela y la religión, la prensa y los media, el arte y la cultura. Sólo cuando se haya establecido con precisión el papel de esas instituciones intermediarias en, pongamos por caso, la socialización de los roles de sexo y de clase, se hará posible una integración teorética. Entretanto tan sólo podemos preguntarnos hasta qué punto el sistema económico y social moldea la personalidad o el sistema mismo es determinado por los mecanismos biológicos básicos. Podemos esperar asimismo empezar a entender esas amplias áreas del cambio social en el seno tanto"de la familia como de la economía — a través de la emigración, los cambios de empleo, tener hijos o no, etc.— que son condicionados no solamente por las instituciones públicas y las presiones colectivas, sino también por la acumulación de millones de decisiones individuales privadas. Ya se puede apreciar algún inicio de tales empresas, pero sería una necedad pretender más por ahora. Ello representa, no obstante, de cara al futuro, probablemente el mayor desafío y a la vez la mayor contribución que la evidencia oral puede ofrecer a la elaboración de la Historia.
Hace diez años terminaba este libro con una breve mirada hacia ese futuro. Muchas de las cosas que esperaba se han llevado a cabo. Toda una serie de publicaciones han reivindicado la historia oral, tanto empíricas como teóricas. Mientras los oponentes más aferrados a la tradición continúan desacreditando —sobre todo en privado— , el debate principal ya no se da en
términos de si utilizar la historia oral o no, sino planteándose la mejor manera de utilizarla. Existe una conciencia más generalizada de que toda evidencia histórica está moldeada por la percepción individual y seleccionada a través del sesgo social, y de que expresa mensajes de prejuicios V de poder. Este doble sentido de la naturaleza de la Historia había sido un tema largamente eludido por los historiadores.
Es más: unos usos de la Historia completamente nuevos • han visto la luz en los movimientos de la terapia de rememoración y el drama de rememoración. Y hablando de modo más general, se ha producido una aceleración en los cambios relativos a los recursos. La presencia de colecciones de historia , oral en las bibliotecas locales y regionales se ha extendido con - rapidez, y está ocurriendo lo propio en los archivos sonoros , nacionales. Ya no exige tanta imaginación y esfuerzo por parte de un profesor el uso de grabaciones, o que un musco las incorpore a un;, exposición. Y con el tiempo será relativamente s fácil encontrar un extracto de grabación de una determinada persona, acontecimiento o tema, ya sea de historia social o política. Ünica, a menudo cncantadoramcntc sencilla, epigramá- tica, a la par que representativa, la voz puede traer el pasado al presente como ningún otro medio. Y su uso cambia no sólo la textura de la historia sino también su contenido. Desplaza el enfoque; de las leyes, las estadísticas, los administradores y los gobernantes, a la gente. El equilibrio se altera: la política y la economía pueden ser ahora consideradas —y por lo tanto juzgadas— desde el lado de los receptores lo mismo que desde . arriba. Y se hace posible contestar cuestiones que ya se había dado por cerradas, extendiendo campos establecidos tales como la historia política, la historia intelectual, la historia económica y social, y confiriendo a otras áreas de indagación nuevas — his- ‘ toria de la clase obrera, historia de las mujeres, historia de la? familia, historia de las minorías raciales y de otra índole, histo- ‘ ria de los pobres y de los analfabetos— una dimensión completamente nueva. Tenemos ya en los títulos existentes — Aken- field, Where Beards Wag All; Working, Worfdess; Pit-men, Preachers and Politice, Prom Moulhs of Men; División Street, The Classic Slum; Bclow Stairs, The Children of Sánchez; All God's Dangers, Blood of Spain; The Dillen, The Leaping Haré— las primeras golondrinas de un nuevo verano. Al seguirles otros, la Historia cambiará y se enriquecerá.
I
El nuevo equilibrio en el contenido de la historia, y en las ifuentes de su evidencia, alterará su enjuiciamiento, y también, ! eventualmentc, su mensaje en cuanto mito público. Encontra- ' remos en el pasado un elenco de héroes distinto: la gente corriente además de los líderes, las mujeres al igual que los hombres, los negros lo mismo que los blancos. La Historia, que otrora sólo podía llorar por un Carlos I en el cadalso, puede ahora compartir la aflicción del viejo viudo analfabeto Nate Shaw,' aparcero negro de Alabama arrestado por dos veces, en la pérdida de su esposa Hannah:
Me sentía igual que si se hubiese ido mi propio corazón, f Había estado con ella cuarenta años, y fueron cortos,
cortos, excepto al arrancarme y meterme en la cárcel. La escogí entre las chicas de este país y eso fue la cosa más fácil de hacer del mundo... Era una chica cristiana cuando me casé con ella. Y era una mujer que todo lo que alcanzaban sus manos y sus brazos, todo lo que la rodeaba, todo quería tenedlo limpio. Y yo también he estado limpio, todo lo que he podido. Pero en otros tiempos he j vagabundeado por ahí, lo hice. Reconozco mi parte de i equivocación... Me gustaban las mujeres, pero... me guardaba desesperadamente de perseguir demasiado a otras mujeres cuando la tuve a ella. A pesar de todas las circunstancias, yo no era un hombre que se fuera enseguida con las mujeres y no importa lo que dijera a otra mujer o lo que haya hecho, yo ponía a mi mujer en el primer lugar... Ahora sí que la aprecio. La aprecio por lo que era: era una madre para sus hijos, era una madre para sus hijos, y cuando me metieron en la cárcel, todos los doce años, ella estuvo con sus hijos, ella no flaqueó...Yo quería a esa moza y ella bien que demostró que me quería a mí. Se quedó a mi lado todos los días de su vida y ha cumplido con el deber de una mujer. No tenía ni un pelo de perezosa y era severa para ella y a mí no me decía mentira. Cada paso que daba, que yo sepa, era por mi bien. Dice un refrán que un hombre no echa nunca de menos el agua hasta que se seca su pozo... 22
Habrá más biografías como la de Nate Shaw. De quién, sólo podemos conjeturarlo. Un antillano cobrador de autobús de Londres, un obrero de la cadena de montaje de la British Leyland, la mujer de un calderero de Belfast, una cajera de
LA VOZ D E L P A S A D O 2 9 5 j
P A U L T H O M P S O N
supermercado, un pastor galés, un siderúrgico de Pittsburgh, una telefonista californiana, un camionero de New South . 'Wales... ¿Quién sabe? Lo mismo que las cuestiones concretas que la historia oral será capaz de dilucidar. ¿Los enigmas del conservadurismo de la clase obrera británica? ¿Si la vieja empresa familiar era una ventaja o un inconveniente? ¡ ¿Hasta qué punto la industrialización emancipó a las mujeres 0 las confinó como amas de casa en una dominación del macho todavía más limitadora? ¿Qué hace que unos grupos sociales prefieran educar a sus hijos y otros castigarlos? ¿Cómo algunas minorías perseguidas de emigrantes prosperan, y otras no? ¿En qué contextos sociales tienen lugar los principales descubrimientos científicos? La historia oral podría hacer una contribución crítica a cada uno de estos problemas. Cuáles se escoja depende de quién lo vea primero. i
En principio, las posibilidades de la historia oral se extienden a todos los campos históricos. Pero son más fundamentales en unos que en otros. Y dan lugar a una corriente de fondo hacia una Historia más personal, más social y más democrática. Ello no sólo afecta a la historia ya publicada, sino también el proceso de elaboración. El historiador se ve abocado a un contacto con sus colegas de otras disciplinas: la antropología social, la dialectología, la literatura, las ciencias políticas. El erudito se ve compclido a abandonar su gabinete y salir al mundo exterior. La jerarquía de las instituciones, de los enseñantes y los enseñados, se rompe merced a la investigación conjunta. Los mayores y los jóvenes se benefician de un mayor acercamiento c intercambio. Los clásicos de la historia oral continuarán sin duda alguna siendo creados por unos individuos inclasificables. Pero ha habido un cambio en el proceso historio- gráfico prácticamente inadvertido por los críticos de libros. Cada vez más grupos de historia oral han llevado a cabo sus propias publicaciones. Desde luego la mayoría se puede beneficiar de una interpretación más abundante, y a menudo especialmente la gente de la localidad puede sacar el mejor partido de todos sus detalles. Puede tratarse de la historia de una calle y sus familias, del dueño y los trabajadores de una fábrica, de una huelga o de la explosión de una bomba; o de remembranzas relativas al ocio, la educación o el servicio doméstico. Estas publicaciones locales están reuniendo nuevos materiales históricos para el futuro, los cuales se habrían perdido de no mediar
2 9 6 P A U L T H O M P S O N
LA V O Z D E L P A S A D O 2 9 7
aquéllas. Es como sacar una muestra del agua de un río en su desembocadura. Los confines del pasado recuperable mediante la evidencia oral se reducen inexorablemente día a día por obra de la muerte. Pero la auténtica justificación de la Historia no es inmortalizar a unos cuantos viejos; forma parte del modo en que los vivos se explican su propio lugar y su propio cometido en el mundo. Los hitos, los paisajes, los modelos de autoridad y de conflicto se han hallado frágiles en el siglo xx. Al colaborar a demostrar cómo sus propias historias responden al carácter cambiante del lugar en que viven, a sus problemas en cuanto trabajadores o padres, la Historia puede ayudar a la gente a ver dónde se encuentra y adonde tendría que ir. Eso es lo que hay detrás de la popularidad actual de la historia reciente en Gran Bretaña. E indica también la determinante importancia social y
rpolítica de la historia oral. Aporta una nueva base para la realización de proyectos originales no sólo por parte de profesionales, sino también de estudiantes, de escolares, o de la gente de una comunidad. No han de limitarse a aprender su propia historia, pueden escribirla. La historia oral le devuelve a la gente la Historia en sus propias palabras. Y al tiempo que les hace entrega de un pasado, les suministra también un punto de apoyo de cara a un futuro construido por ellos mismos.