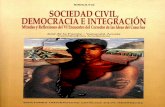LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL. Alcances y límites de la soberanía alimentaria y la...
-
Upload
nationaldeagriculturalinta -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL. Alcances y límites de la soberanía alimentaria y la...
1
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
CAPÍTULOVII
LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIAPOST-INDUSTRIAL.
Alcances y límites de la soberaníaalimentaria y la agroecología
Francisco Pescio
IntroducciónDurante las últimas décadas han ocurrido profundas transformaciones en el
sector agropecuario nacional y mundial. Estas transformaciones, que fueron ca-racterizadas de manera global como de Reforma Neoliberal (Arceo, 2011), hantenido un dispar impacto en la estructura agraria y en los mecanismos de pro-ducción y provisión de alimentos. Entre los fenómenos de mayor trascendencia,se destacan la agriculturización y la sojización (Teubal, 2006), como lo fue tam-bién la discusión en la Argentina del Hambre durante la crisis económica y socialde principios de la década pasada. Justamente esa noción, Crisis1 es la que me-jor define al momento actual.
Como reacción al avance neoliberal han ido surgiendo distintas perspecti-vas alternativas, entre las que se destaca la Soberanía Alimentaria y la Agro-ecología. Estas concepciones se han planteado como propuestas superadoras,aunque sus alcances son aún objeto de debate.
A grandes rasgos, tanto en nuestro país como en América Latina, estas co-rrientes han tomado mayor impulso en los últimos 20 años casi ¿coincidente-mente? con la expansión de la Agricultura Post-Industrial. Sin embargo, los re-sultados han sido dispares. Justamente en este capítulo trataremos de ahon-dar sobre algunos de las características de estas corrientes y sus resultados.
Los objetivos de este capítulo son: caracterizar a la Agricultura Post-Indus-trial como modelo hegemónico de producción y consumo; evaluar las perspec-tivas reales de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria como modelo dereemplazo tecnológico y económico al modelo actual y finalmente discutir so-bre los alcances de la Agroecología y Soberanía Alimentaria.
1 Por ello tomamos la noción de Crisis de A. Gramsci, quién la define como el momento ‘‘cuando lo viejo notermina de morir y lo nuevo aún no puede nacer’’.
2
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
Para ello, se distinguen cuatro momentos:
1.- Una caracterización y problematización de las limitaciones o contradic-ciones de la Agricultura Post-Industrial de manera global y para nuestropaís.
2.- La definición y encuadramiento de la noción de Soberanía Alimentaria,como modelo en pugna con la Agricultura Post-Industrial.
3.- La definición y desarrollo de la Agroecología, como modelo tecnológicosuperador, discutiendo los alcances y potencialidades de la misma apartir de diferentes situaciones productivas.
4.- Una discusión de los temas pendientes.
Agricultura post-Industrial. El modelo agrario en discusión
Caracterización de la Agricultura Post-Industrial
La producción agropecuaria no se encuentra desligada de la economía na-cional e internacional. Por ello, de acuerdo a la noción clásica de la economía,al analizar un ciclo económico se deben incluir las esferas de producción, dis-tribución y consumo. En este esquema, las tres esferas se encuentran integra-das e interrelacionadas entre sí, en momento histórico común y en un lugarparticular, afectando los cambios de cada una al resto. Por lo tanto, centrarse enel análisis una sola esfera –como la producción– puede no tener carácter expli-cativo de los procesos globales.
El Capitalismo se presenta como el sistema económico dominante a nivelglobal. Hardt y Negri (2002) definen esta etapa histórica como Globalización,donde el rasgo principal que la diferencia de las precedentes es el predominiodel capital financiero sobre el real (o de producción). Si bien la idea-guía del ca-pitalismo ha sido siempre la acumulación (materializado en la noción de tasade ganancia), a partir de la utilización in extremo de herramientas financierasno fue necesario realizar una actividad productiva para lograrlo. De esta ma-nera, se pasó de una etapa industrial a una post-industrial (Sevilla Guzmán,2008).
Al analizar la producción agroalimentaria a nivel global, se observa un pro-gresivo predominio de los sectores financieros y el afianzamiento de empre-sas transnacionales agroalimentarias (Teubal y Rodríguez, 2002; Teubal, 2006).Estas empresas se caracterizan por generar complejos que integran los siste-
3
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
mas agroalimentarios2 en varias regiones del mundo. De hecho, se comportancomo decisores de facto de las políticas agrarias mundiales, por encima de losEstados Nacionales, imponiendo restricciones o subsidios a determinados cul-tivos y propiciando reglamentaciones de control al acceso o uso de los bienesnaturales. Un excelente análisis del funcionamiento de estos actores económi-cos lo realiza Pollan (2006), quien indica que seis empresas concentran el80% del intercambio mundial en productos e insumos agropecuarios. Otro autorindica que la mitad del mercado mundial de semillas comerciales está en ma-nos de tres empresas (Hilmi, 2012).
De acuerdo con Van der Ploeg (2009) y Carballo (2011), tanto el Consumi-dor como el Productor han ido perdiendo paulatinamente control decisorio so-bre las funciones básicas del Sistema Agroalimentario, con lo cual la defini-ción en variables sensibles (qué se consume, cómo se consume y, por lo tan-to, dónde, cómo y quién produce) es determinado por los sectores asociadosa la Distribución y Circulación. Asociado a este cambio, surge el hipermerca-dismo como actor clave en la gobernanza del sistema (Hernandez, 2009; Pollan,2006). De este modo, las decisiones se concentran en pocas empresas globales(Pollan, 2006; Weis, 2010). Un elemento importante para recordar es que no seestá hablando de una agricultura y de un sujeto agrario cuando se habla de sis-temas agroalimentarios. Aún en un mismo espacio geográfico, suelen coexis-tir diferentes actividades productivas, con diferentes sujetos agrarios y distintasestrategias productivas. Esto conlleva a que la realidad sea compleja y frag-mentaria.
En el sector agropecuario, al analizar la esfera de la producción, la perspec-tiva post-industrial implicó una profundización de la Revolución Verde, con unacreciente simplificación, y homogeneización de los sistemas productivos. Losprocesos asociados, si bien no equivalentes, fueron definidos de manera gene-ral como agriculturización y sojización (Arceo, 2011; Manuel-Navarrete et al.,2005; Teubal, 2006). A grandes rasgos, el modelo organizativo del Agronegocioes la manifestación más acabada de la agricultura Post-Industrial. Según Her-nandez (2009)3: ‘‘...El Agronegocio es el marco ideológico que construye sentidoy legitima el nuevo modo de relacionamiento agroproductivo, globalizado total-mente….’’.
2 El Sistema Agroalimentario (SAA) ‘‘…se remite a una serie de actividades que involucran la producción, elprocesamiento industrial, la comercialización y la distribución final de los alimentos, orientados tanto al mercadointerno como a las exportaciones; incluye el sector agropecuario y las industrias que le proveen insumos, lacomercialización y el procesamiento industrial de productos de origen agropecuario y la distribución mayoristay minorista de alimentos elaborados’’. Teubal y Rodríguez (2002).
3 Para profundizar sobre el concepto de Agronegocio se recomienda la lectura de Hernández (2009).
4
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
Uno de los problemas agrarios centrales a nivel global es el despoblamientodel campo. Lejos de ser un fenómeno reciente, la reducción en la población ruralen la Argentina tiene ya más de cincuenta años, con un continuo proceso de ur-banización de la población (Fig. 1) con su contraparte, que es el despoblamientode las áreas rurales (Nussbaumer, 2004). Sin ser la única causal, la crecientetecnificación del agro (especialmente pampeano), asociada a un incremento enla productividad del trabajo, ha sido uno de los factores asociados a la expulsiónde mano de obra, tanto por requerir mayores competencias laborales específi-cas como por su menor demanda de trabajo por unidad de superficie4.
Figura 1. Evolución de la población urbana y rural en la Argentina durante los siglos XX y XXI(Adaptado de Nussbaumer (2004).
4 Como ejemplo, se puede tomar la introducción de la siembra directa. Esta tecnología ocupa a un trabajadorpermanente y 15 jornales de trabajadores transitorios por cada 270 hectáreas laboreadas mientras que lalabranza convencional requiere de un trabajador y 19 jornales por cada 189 hectáreas (Manuel-Navarrete etal., 2005).
Agricultura Post-industrial y Ambiente
Quizá uno de los elementos más complejos que enfrenta el Capitalismo y,por lo tanto, la agricultura post-industrial sea su relación con el Ambiente. La pro-ducción industrial ha generado procesos de modificación y apropiación de losbienes naturales a escala planetaria (Moore, 2010), con resultados muchas ve-ces negativos.
% del TotalPoblación (Millones) Año Censo
Población urbana Población Rural Población Rural (%)
5
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
La productividad anual de los ecosistemas (basada en la captación y con-versión de la radiación solar), no alcanza a sostener los niveles de producciónactuales necesitando obligatoriamente el aporte de energía fósil (energía solaracumulada por millones de años) para sostener los patrones de producción yconsumo actuales (Weis, 2010). La fuerte dependencia en el uso de bienes na-turales no renovables, principalmente petróleo y nutrientes minerales constitu-ye el gran talón de Aquiles de la producción agropecuaria. Al analizar la evolu-ción histórica de los sistemas productivos, se observa que con la consolida-ción de la Agricultura Post-industrial se ha incrementado sostenidamente elconsumo energético de petróleo por unidad producida (Weis, 2010)5.
En nuestro país, la situación de dependencia con respecto a los bienes norenovables no difiere del contexto mundial. En el caso del petróleo las reser-vas a nivel mundial y nacional han caído progresivamente desde hace años(Patrouilleau, 2012),y se espera que los precios tenderán a incrementarse tan-to a nivel global como nacional. Para el caso del fósforo, otro factor crítico en laproducción agropecuaria, la fuente principal lo constituyen depósitos minera-les en Marruecos, China y EEUU. Tanto para el petróleo como para el fósforo,los denominados ‘‘picos de extracción’’ ocurrirán en los próximos veinte o treintaaños con su posterior declinación (Cordell et al., 2009). Esta situación llevaráseguramente a una reconfiguración radical de los planteos productivos a nivelnacional.
Otro punto de importancia es el manejo de las adversidades, para lo cual seutilizan habitualmente distintos tipos de plaguicidas (herbicidas, fungicidas e in-secticidas). En nuestro país uno de los productos más discutidos ha sido el gli-fosato6. Si bien desde ciertos sectores de la sociedad se ha generado una suer-te de condena pública por su uso, no existe consenso en la comunidad científicasobre su impacto real en el Ambiente. Una profundización en el estado del de-bate requiere un desarrollo que escapa a este capítulo, con lo cual simplementeindicaremos que más allá de la clasificación toxicológica de los productos utili-zados (que exceden ampliamente al glifosato), en los últimos veinte años se re-gistró un dramático incremento en el uso total de fitosanitarios, especialmenteherbicidas (Fig. 2).
5 Como ejemplo para Estados Unidos, la producción de cereales obtiene 1 kcal de energía sobre 4 kcal aplicados,mientras que para la ganadería, un animal estabulado (‘‘feed lot’’) utiliza casi un barril de combustible en todosu proceso (desde el Nitrógeno, producción de granos de maíz y el traslado a través de todo el país) (Pollan,2006). Los esquemas de producción en pasturas, por el contrario, presentaron un consumo de petróleo seredujo casi en 2/3 partes. Como irónicamente ilustra este autor, Estados Unidos se alimenta de petróleo.
6 Herbicida asociado al paquete tecnológico de Soja RR – Siembra Directa.
6
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
Soberanía Alimentaria
Dentro de las perspectivas alternativas que han surgido con más potencia sedestaca la Soberanía Alimentaria. La definición original estableció que la Sobe-ranía Alimentaria es ‘‘El derecho de los pueblos a definir sus políticas agroali-mentarias garantizando el derecho a alimentos nutritivos y culturalmente ade-cuados, producidos de forma sustentable y ecológica, distribuidos de forma de-mocrática y accesible a toda la población, y consumidos de forma consciente yresponsable. Implica el derecho del pueblo a controlar su propio sistema ali-mentario y productivo, el derecho de los pueblos campesinos a producir alimen-tos y el derecho de los pueblos consumidores a poder decidir lo que quierenconsumir, como y quien se los produce, respetando la gestión de los espaciosrurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental’’ (La Vía Cam-pesina, 2008).
La misma se cristaliza como concepto en 1996, a partir del Movimiento In-ternacional Campesino La Vía Campesina, en el marco del Foro Mundial de laAlimentación de FAO en Roma. Se originó como una búsqueda integradora deaspectos políticos, económicos, sociales y ambientales en oposición a las defi-niciones y propuestas de acción generadas en los foros internacionales. No setrata de una definición estática sino que ha sufrido varias transformaciones.
Figura 2. Consumo de productos fitosanitarios en la Argentina (1991-2011) (Elaboración propia enbase a datos de CASAFE, 2012).
Millo
nes
de L
/kg
Varios Fungicidas Insecticidas Herbicidas
7
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
En ese sentido, Patel (2009) indica que las construcciones de esta definición,elaborada en sucesivos foros por La Vía Campesina, fue expresando la evolu-ción de las discusiones acerca de los Sistemas Agroalimentarios y visi-bilizandolos conflictos internos de dicha organización.
La Soberanía Alimentaria surge como contraposición del discurso dominan-te, que hace referencia a la Seguridad Alimentaria. Esta última es utilizada habi-tualmente por Organismos internacionales (como la FAO) y se sitúa en la distri-bución de alimentos, sin indagar en las formas de producción y sujetos invo-lucrados durante la producción y distribución (Carballo, 2011). De acuerdo aPatel (2009) en su definición se evitó consciente y sistemáticamente la discu-sión sobre el control (social) del sistema agroalimentario, ya que la noción cla-vees la de eficiencia y productividad, asociada generalmente a la producción deAgricultura Post-industrial.
Por el contrario, la Soberanía Alimentaria reconoce la existencia de sistemasagroalimentarios complejos donde la producción, transformación, comercializa-ción, distribución y consumo de alimentos se encuentran profundamente rela-cionados entre sí, debiéndose intervenir sobre todas las esferas económicas(Carballo, 2011) en el caso de buscar lograr transformaciones reales. Este mis-mo autor indica que un elemento a destacar en la noción de Soberanía Alimentaria,es considerar la Alimentación como un derecho individual y social, en contra-posición a un privilegio, como lo considera la mercantilización de los alimentos(Come quien pueda pagarlo).
Según este mismo autor, quien cita a La Vía Campesina, existen cuatro va-riables claves en la construcción de este concepto: el rol del Estado, el tipo detecnología utilizada para producir alimentos, los actores involucrados y los ejesprincipales de la soberanía. Por otra parte, la construcción de la Soberanía Ali-mentaria presupone la soberanía política, económica y cultural de las nacio-nes. Como tal, no se plantea una meta a alcanzar, sino que la Soberanía Ali-mentaria se plantea como un horizonte, para lo cual son fundamentales los me-canismos o estrategias de construcción de dicho proceso. De acuerdo a CalleCollado (2011), entre las bases de la Soberanía Alimentaria se destaca la demo-cracia participativa7 como mecanismo de construcción política, la constituciónde organizaciones sociales con acción local pero que realicen articulacionesen red, la visibilización de la problemática de género, entre otras.
7 Con mecanismos decisorios de abajo hacia arriba.
8
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
Algunos de los mecanismos y propuestas necesarios para alcanzar la So-beranía Alimentaria propuestos por Rosset (2003) son:
• Fortalecimiento de la producción de cultivos para consumo interno, en lu-gar de productos exportables. Generar canales cortos, con la creación y for-talecimiento de mercados locales, en desmedro de la creciente liberali-zación de la economía.
• Utilización de subsidios que no perjudiquen a otros países (vía dumping)y fortalezcan la agricultura familiar.
• La desmercantilización de los alimentos y su consideración como dere-cho humano: específicamente deberían ser saludables, nutritivos, ase-quibles, culturalmente apropiados y producidos localmente.
• Establecer el manejo local y comunitario de los recursos naturales.
• Fortalecer procesos de democracia directa y participativa.
• Establecimiento de programas de reforma agraria para democratizar elacceso y uso de la Tierra.
• Respeto por la naturaleza y los procesos que en ella ocurren.
• Prohibición del uso de OGMs.
De esta manera, se observa que la Soberanía Alimentaria se plantea comoeje de contraste a la globalización o, mejor dicho, como una globalización alter-nativa. Para ello se fueron construyendo una serie de definiciones, que abarca-ban diferentes dimensiones de la sociedad, de manera de construir nuevas rela-ciones de producción y relaciones sociales y de poder. La materialización de es-tas nuevas propuestas toma forma en la Agroecología.
Agroecología y Soberanía Alimentaria
La dificultad de definir Agroecología
Tal como se explicó anteriormente, la Soberanía Alimentaria se trata más deuna serie de principios, que se deben materializar en propuestas concretas deacción. Al analizar específicamente la esfera de la producción, seguramente laAgroecología sea la cristalización más acabada de la Soberanía Alimentaria,pero no es la única y tampoco existe una sola concepción de la misma. Esto noslleva a un primer interrogante: ¿cómo se define la Agroecología?
9
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
Según Sevilla Guzman (2002) existe una definición débil y otra fuerte de laAgroecología. La primera definición surge de Gliessman (2002), para quien setrata de ‘‘la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño ymanejo de agroecosistemas sustentables’’. En el mismo sentido, Altieri y Nicholls(2000) expresan que ‘‘…La disciplina científica que enfoca el estudio de la agri-cultura desde una perspectiva ecológica se denomina ‘Agroecología’ y se definecomo un marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas de maneramás amplia. El enfoque agroecológico considera a los ecosistemas agrícolascomo las unidades fundamentales de estudio…’’. Ambas definiciones se cen-tran claramente en la esfera de la producción, haciendo hincapié en la aplica-ción de nociones ecológicas en el manejo de los sistemas y, en el caso de Altieriy Nicholls (2000) se hace especial mención al proceso de construcción y valida-ción del conocimiento a aplicar. Las particularidades a desarrollar en los siste-mas agroecológicos propuestas por estos autores son las siguientes:
• Fomentar el reciclado de la biomasa y optimizar la disponibilidad de nu-trientes y el balance de flujos de nutrientes.
• Asegurar condiciones de suelo favorables para el crecimiento de las plan-tas, realizando un buen manejo de la materia orgánica, las cubiertas ve-getales y la actividad biótica del suelo.
• Minimizar las pérdidas de energía solar, de aire y de agua, adecuando elmanejo al microclima local e incrementando las coberturas para favore-cer la absorción de agua y el manejo del suelo.
• Diversificar el agroecosistema en el tiempo y fomentar las interaccionesy sinergias biológicas benéficas entre los componentes de la agrobiodi-versidad, para promover los procesos y servicios ecológicos.
Dentro del grupo de definiciones fuertes, se destaca la acuñada por SevillaGuzman (2002, 2008), el cual define la Agroecología Política como ‘‘… el ma-nejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción socialcolectiva que presentan alternativas a la actual crisis civilizatoria. Y ello me-diante propuestas participativas, desde los ámbitos de la producción y la cir-culación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer formas de pro-ducción y consumo que contribuyan a encarar el deterioro ecológico y socialgenerado por el neoliberalismo actual’’.
Esta definición es mucho más amplia, tomando un claro posicionamientoideológico y normativo, además de actuar sobre las esferas de producción, cir-culación, distribución y consumo. Sin embargo, justamente esta definición nor-mativa acotaría los mecanismos posibles de construcción de la Soberanía
10
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
Alimentaria. Según el autor, es necesario que el manejo de los bienes natura-les sea colectivo y participativo. Surgen varias dudas sobre cómo se puede im-plementar procesos agroecológicos en situaciones donde no se cumplan loselementos previstos en la definición.
Transición AgroecológicaUn punto clave en los procesos agroecológicos lo constituye el pasaje del
manejo convencional al agroecológico. Uno de los enfoques propuestos conmayor grado de aceptación es el de Transición agroecológica (Gliessman etal., 2007). La transición agroecológica es el pasaje gradual de sistemas con-vencionales de producción hacia aquellos de base agroecológica. Para ello serecomiendan una serie de pasos o etapas: incrementar la eficiencia de utiliza-ción de prácticas convencionales, realizar un proceso sustitutivo de dichas prác-ticas convencionales por aquellas sostenibles, rediseñar el agroecosistemasobre estas nuevas prácticas y, por último, un cambio de ética y valores.
Los criterios que deben guiar los procesos de transición de acuerdo a Ma-rasas et al. (2012) se enuncian como:
• Mirada Sistémica. Trabajar sobre el sistema completo y no en una acti-vidad o rubro determinado (incluyendo al productor y su familia).
• Sistemas Autónomos. La autonomía debe darse en términos energéti-cos, económicos, conocimientos, insumos e intermediaciones. Se debereducir toda forma de dependencia, incluyendo germoplasma comercial,saberes técnicos especializados, energía fósil, agroquímicos, mercadosoligopolios. No implica la eliminación total, pero si una reducción en la me-dida de lo posible.
• Sistemas de bajo riesgo. Esto implica minimizar la incertidumbre.
• Optimizar recursos locales. Se refiere a la puesta en valor de recursospropios, locales y regionales.
• Sistemas diversificados. Esto implica que los sistemas deben buscarmayor complejidad ecológica.
• Acompañamiento Estatal. Es fundamental que el Estado apoye las ex-periencias de transición, ya sea fortaleciendo la comercialización, gene-rando o validando tecnologías específicas, entre otras.
• Generación de Mercados Alternativos. La comercialización de los pro-ductos es uno de los grandes puntos críticos del sistema. Los preciosobtenidos y calidades exigidas pueden facilitar o dificultar las estrategiasde transición.
11
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
• Organización Comunitaria. Los procesos de transición deben realizar-se en forma participativa y grupal. Las transiciones toman mayor poten-cia cuando se realizan a nivel grupal o regional.
A partir de esta descripción de transición por etapa, la principal crítica sería larigidez de este enfoque, ya que el pasaje de un estadio debería ser por pasosregulados. Sin embargo, Marasas et al. (2011) alertan sobre la no linearidad deestos procesos, la importancia de no aplicar recetas universales y los riesgos decentrarse únicamente en variables de manejo o productivas, sin intervenir en lasesferas de distribución o consumo. Uno de los mayores riesgos de esta meto-dología justamente es la de mantenerse indefinidamente en las etapas reduc-ción y sustitución de insumos, realizándose simplemente una agricultura de sus-titución de insumos que no integra soluciones en profundidad.
De acuerdo a estos mismos autores, el Estado cumple un rol crítico, a tra-vés de la formulación y ejecución de políticas que den soporte a los procesos decambio. Además, estos mismos autores expresan que deben modificarse lasesferas de distribución y circulación, generando mercados alternativos quedisminuyan el nivel de subordinación de los productores. Para ello, se debenfomentar mercados locales y cadenas de comercializaciones cortas y descen-tralizadas. La conformación de grupos u organizaciones, facilita el avance decada productor individual. Asimismo, se requieren metodologías participativasy estrategias organizacionales para alcanzar dichos objetivos.
La situación de la Agroecología hoy
Al analizar el contexto actual, se observa un crecimiento en el caudal deconocimientos y sistematización de experiencias agroecológicas tanto en nues-tro país como en Latinoamérica8. Durante la última década, la Agroecología fueincorporada progresivamente en organizaciones sociales de segundo y tercergrado como en sus diversos Organismos estatales de investigación, educacióny extensión agraria. Sin embargo, para poder evaluar realmente sus alcances ylimitaciones se analizan en los siguientes apartados.
8 La sistematización de alguna de ellas es posible encontrar en el Observatorio de Soberanía Alimentaria yAgroecología Emergente (OSALA) (www.osala-agroecologia.org).
12
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
La Productividad de la Agroecología
Referido al debate sobre la Agroecología versus los sistemas convencio-nales, uno de los elementos que suscitan más controversias es la productivi-dad de los sistemas agroecológicos. El debate está centrado en la factibilidadde alimentar a la población mediante enfoques agroecológicos. Dichas discu-siones se sostienen principalmente por diferentes estudios científicos9 con resul-tados contradictorios. Una recopilación bibliográfica como la realizada por Seufertet al. (2012), indican que si bien los rendimientos orgánicos pueden ser, en algu-nos casos, menores a los de la Agricultura Industrial, se trata de un análisis fuer-temente contextual ya que dependerá del tipo de producción, ambiente, entreotras variables productivas. Con lo cual, la productividad puede ser similar, aun-que al contemplar procesos complementarios al rendimiento de productos co-sechables (como es la contaminación, uso de energía), los sistemas agroeco-lógicos son superiores.
Producción Orgánica
Las definiciones débiles de Agroecología se materializan en una corriente de-nominada Agricultura Orgánica (Sevilla Guzmán, 2006). De acuerdo con Rigby yCáceres (2001), la característica diferencial de la Producción Orgánica con res-pecto a otras corrientes es su fuerte contenido regulatorio o normativo. La pro-ducción orgánica cuenta con protocolos específicos tanto para el proceso deproducción, el uso de insumos autorizados y el proceso de certificación del sis-tema, el cual es certificado en la Argentina por terceras partes (organismos cer-tificadores), todo bajo la órbita del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-mentaria (SENASA).
A nivel global, la superficie destinada a la producción orgánica certificadaes cercana al 0,3% de la superficie agrícola total (Connor, 2008). Nuestro países uno de los que mayor superficie presenta bajo esta modalidad (SENASA,2011), con un total de 439.000 ha agrícolas y 3.705.173 ha para producciónganadera. Esta superficie se encuentra distribuida en 1850 establecimientos.Casi el total de los productos certificados se destinan a exportación (EEUU,Japón y CEE). Los productos con mayor participación son carne bovina y ovina,frutas de pepita, cereales y oleaginosas.
9 Para ampliar dicha información y profundizar el estado de la cuestión recomendamos la lectura de Cáceres(2003), Connor (2008), ETC (2009), La Via Campesina(2008), Rigby (2001), Rigby y Caceres(1997), Seufertet al. (2012).
13
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
La producción orgánica sólo trabaja en enfoques tranqueras adentro, es de-cir, en la regulación y control de prácticas agronómicas, no buscando ahondaren la circulación, distribución y consumo. Si bien en lo discursivo se hace ciertareferencia al consumo, en los hechos se plantea una búsqueda de diferencia-ción de este tipo de productos para capturar diferenciales de precios, abaste-ciendo así a sectores con alto poder adquisitivo en cualquier parte del mundo.Esto implica que en Estados Unidos o en Europa se puedan consumir, por ejem-plo, tomates argentinos orgánicos de contra-estación con lo cual, si bien no seutilizaron plaguicidas, el gasto energético de ese producto, desde su siembrahasta su traslado y consumo final, es elevadísimo. Con lo cual más allá del nouso de productos de síntesis química, no se alteran las estructuras del SistemaAgroalimentario.
La producción orgánica certificada está asociada directamente a sujetosagrarios con una dotación de capital tal que pueden acceder a los mecanis-mos de certificación y cumplimentar las complejas exigencias de los mismos.Existe un consenso generalizado que este tipo de certificación es excluyentede pequeños productores –lo cual difiere del discurso más generalizado en laAgroecología–. De acuerdo con Rigby y Cáceres (2001), de modificarse unareducción en la rentabilidad de los productos Premium orgánicos, más de untercio de estos productores se volcarían a la producción convencional, lo quefortalece la tesis que se trata de una opción comercial más que de oposición ala Agricultura Post-industrial.
Así, la producción orgánica certificada se autodefine como sustentable. Sinembargo, son numerosas las observaciones que cuestionan esta perspectiva.La crítica principal reside en que no se diferencia sustancialmente de la Agri-cultura Post-industrial, ya que se trata simplemente de una alternativa de sus-titución de insumos de síntesis química por aquellos con base orgánica (Broc-coli, 2011). Esto es positivo, dado que disminuye la cantidad de plaguicidasdispersos en el Ambiente, pero igualmente se mantienen demasiados puntosen común con la Agricultura Post-industrial. Con lo cual, la Agricultura Orgáni-ca termina convirtiéndose en una alternativa de Agronegocios para una pe-queña fracción de productores capitalizados10, que generan alimentos costo-sos para otra pequeña fracción de consumidores (que pueden encontrarse adecenas de miles de kilómetros del lugar de producción), sin incluirse meca-nismos que transformen los esquemas económicos en su totalidad.
10 Lo cual no significa que los productores capitalizados no puedan llevar adelante sistemas agroecológicos, nique la Agroecología no pueda generar una capitalización tal que permita la proyección futura del productor.De hecho, la generación de ingresos debería ser un punto de partida para cualquier análisis.
14
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
Campesinos y Agroecología
En este caso, se hará una pequeña transgresión, al estudiar la relaciónentre Agroecología y Soberanía Alimentaria y un sujeto agrario en particular, elcampesino. Al realizar una lectura crítica de la bibliografía asociada a la Agro-ecología y Soberanía Alimentaria se suele hacer referencia casi de maneraexclusiva a la economía campesina. Si bien inicialmente la misma definiciónde Soberanía Alimentaria partió de la Vía Campesina, no se suelen incluir otrotipo de actores sociales del agro.
Una de las primeras dificultades es la delimitación de la figura del Campe-sino. Es decir, no existe una figura única del sujeto Campesino, esto depende-rá de los criterios utilizados a tal fin. En este caso se tomará como campesinoal sujeto social descripto por Archetti y Stølen (1975). Estos autores conside-ran como uno de los elementos característicos la unidad entre el lugar de pro-ducción y de residencia. Estos sujetos destinan parte de su producción al auto-consumo y porcentajes variables al mercado. Su relación con los distintos ac-tores sociales es de alta subordinación, especialmente en aquellas produccio-nes integradas a cadenas industriales (como es el tabaco o la caña de azú-car). Generalmente tiene fuerte peso la pluriactividad11, aunque con interpreta-ciones divergentes sobre su significado.
Para nuestro país, si bien existen experiencias que vinculan al campesina-do con la Agroecología, la cantidad de bibliografía asociada es escasa. Unode los ejemplos con mayor grado de desarrollo probablemente sea el de lasOrganizaciones Campesinas que conforman el Movimiento Nacional Campesi-no Indígena (MNCI), en particular la experiencia del Movimiento Campesino deSantiago del Estero (MOCASE), organización de 2º grado que nuclea alrededorde 12.000 familias de esa provincia que, a su vez, integra Vía Campesina. DichaOrganización cuenta desde 2007 con una Escuela Agroecológica, en la cualparticipan jóvenes que integran organizaciones campesinas afines de todo elpaís. Dicho espacio actúa como centro de formación técnica y política, y cuentacon la particularidad que es gestionada por los mismos grupos.
A fines de este capítulo, se utilizará un estudio de caso de transición haciala Agroecología realizado por Larrea (2008) para campesinos de la Sierra enla República del Ecuador. Esta experiencia lleva varios años y se encuentramuy bien documentada, con lo cual facilitará las discusiones posteriores.
Los campesinos en cuestión presentan una estrategia de subsistencia, des-tinando la mayor parte de su producción al autoconsumo y vendiendo los posi-
11 Entendiendo así al trabajo extrapredial de alguno de los integrantes de la familia o las actividades no asociadasdirectamente a la producción agropecuaria (como son las artesanías, elaboración de carbón o leña, etc.).
15
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
bles excedentes estacionales. Previo al proceso de transición se encontrabanen una situación de dependencia total, ya que habían incorporado el paquetetecnológico de la Revolución Verde y debían adquirir la totalidad de insumosnecesarios para el proceso productivo. La opción de la Agroecología permitióincorporar técnicas ancestrales y potenciar el uso de insumos de autoproducción,reduciendo al mínimo los insumos externos. La producción no se encuentra bajoninguna certificación, pero aun así es conveniente la venta de excedentes, yaque se redujeron notablemente los costos de producción.
El autor resalta que si bien la adopción de una estrategia productiva agro-ecológica permitió romper la dependencia tecnológica; se siguió manteniendosu condición de explotación como proveedores de alimento (a un precio menorque el de su valor real) y de fuerza de trabajo. Al analizar la comercialización dela producción, la misma se canalizó mediante los canales establecidos lo cualimplicó continuar con las mismas condiciones de desventaja. Durante la transi-ción, se incrementó la demanda de mano de obra la cual fue satisfecha median-te mecanismos de reciprocidad comunitarios.
Como observación, cabe destacar que en este caso, se trataba de grupospertenecientes a distintas organizaciones campesinas del Ecuador y contabancon el apoyo de ONGs de Desarrollo Rural, quienes fueron las que fomentaronesta iniciativa. El autor también hace mención a dos elementos más: por unaparte, durante el proceso de transición surgió fuertemente la cuestión de género,donde las mujeres campesinas fueron las principales impulsoras de los cam-bios; por otra, la Agroecología potenció el discurso de resistencia y afirmacióncampesina.
Larrea (2008) indica que el control campesino del proceso productivo –tantoen los productos a obtener, en las técnicas a utilizar y en los mecanismos deobtención del conocimiento– es una de las principales potencialidades de laAgroecología para este tipo de sujeto social. Sin embargo, mientras no se mo-difiquen las condiciones estructurales que mantienen al campesino en situaciónde desigualdad, difícilmente la Agroecología pueda romper esos límites. De he-cho, el autor plantea la capacidad de formalizar una propuesta política comohecho totalizador del sujeto agrario campesino.
Sistemas Productivos ArgentinosAgricultura Extensiva. Las actividades productivas más usuales en la Re-
gión pampeana argentina son la ganadería y cultivo de cereales y oleaginosas,cuyos productos se canalizan en mayor medida a la exportación. De acuerdo a
16
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
lo observado en la primer parte del capítulo, la difusión masiva del uso de pa-quetes tecnológicos asociados a la Revolución Verde y la Agricultura Post-In-dustrial, como son los cultivares transgénicos, el alto uso de plaguicidas, la tec-nificación basada en combustibles fósiles, etc.; hacen que la proyección a largoplazo de estos modos de producción sea, al menos, incierta. Deberían entoncesalentarse procesos que modifiquen esta situación. La producción agroecológicapodría ser un camino. Sin embargo, su difusión es aún marginal. Si bien tanto laganadería (bovina y ovina) y el cultivo de cereales y oleaginosas son las activi-dades que aportan la mayor superficie bajo manejo orgánico, es aún mínimo encomparación a los volúmenes y superficies bajo manejo convencional.
Agricultura Periurbana. La Agricultura Periurbana hace referencia a laproducción agropecuaria, ubicada en los bordes o fronteras de las zonas urba-nizadas. En el AMBA está asociada principalmente a la producción hortícola y,en menor medida, a floricultura y animales de granja. Abastecen entre el 60 y90% de la verdura de estación de la región, según la época (Benencia, 2002).
Los productores asociados al sector hortícola del Gran Buenos Aires pre-sentan rasgos muy particulares, ya que combinan características campesinas,familiares y empresariales (Le Gall y García, 2010). La actividad hortícola pre-senta alta rotación de Capital (ciclos cortos) y uso intensivo de mano de obra,lo cual implica una presencia constante y cotidiana del productor y los trabaja-dores en cada parcela.
La horticultura realiza un uso intensivo de plaguicidas, lo cual lleva muchasveces a diversas situaciones conflictivas como intoxicación de trabajadores, re-clamos de vecinos, etc. Justamente este es uno de los puntos de mayor tensiónde la actividad. Entre las principales razones del alto uso de agroquímicos sedestaca la necesidad de lograr altos rendimientos con la menor cantidad posiblede problemas fitosanitarios, los cuales reducen la calidad visual de los produc-tos (Souza Casadinho, 2009). Esto se explica por el bajo precio que reciben losproductores y la fuerte penalización en el precio por menor presentación del pro-ducto. Desde la perspectiva laboral, las condiciones de trabajo suelen ser muydeficientes, con un elevado porcentaje de trabajadores bajo auto-explotaciónlaboral y condiciones de hábitat regular.
Pese a estos problemas, esta actividad tiene varios rasgos que se encuen-tran en sintonía con la propuesta agroecológica: alta diversidad de cultivos,utilización de fertilizantes de base biológica (abonos) y presencia constante demano de obra en la finca, entre otros. En este contexto, existen diversas expe-riencias en marcha de transición agroecológica de productores hortícolas. Enla región del AMBA se registran experiencias en gran parte del Cordón Hortícola,
17
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
destacándose el proceso de algunos grupos de productores ubicados en elParque Pereyra Iraola (La Plata, Buenos Aires) (Marasas et al., 2011; Pérez etal., 2008).
En el caso del Parque Pereyra Iraola, la adopción agroecológica comenzóa mediados de la década de 1990 cuando el uso de plaguicidas comenzó a sercuestionado desde ámbitos estatales por los riesgos potenciales de contami-nación a la población. Esto en realidad encubría un interés por desposeer alos productores de la tenencia de la tierra, ya que existían proyectos inmobilia-rios en esos mismos predios (Chifarelli, 2003; Descalzi, 2007).
En otros casos, la conversión se explica fundamentalmente por la progresivadescapitalización del productor, que al no contar con Capital suficiente para ad-quirir los insumos, comenzó un proceso forzado de producción con bajo uso deinsumos externos, lo cual fue convirtiéndose paulatinamente en tecnologías agro-ecológicas.
Si bien el conocimiento de manejo productivo agroecológico se encuentrarelativamente afianzado, aún es incipiente el trabajo sobre la comercializaciónde productos. Hasta ahora, la mayoría de los productores, aún los agroecológicos,utiliza canales comerciales tradicionales para su producción12, recibiendo un bajoprecio tanto para productos convencionales como agroecológicos.
En la actualidad se incrementó el número de productores bajo manejo agro-ecológico y el balance desde su propia perspectiva es positivo. Sin embargo,aún no se observa un proceso masivo de transición. Tal vez esto pueda expli-carse en gran medida por lo que ocurre ‘‘tranqueras afuera’’ de las explotacio-nes, es decir, en las esferas de circulación, distribución y consumo.
Asociado a la producción periurbana, y rural, se destaca una situación queestá comenzando a tomar cada vez más peso. Se trata del progresivo estable-cimiento de franjas de no fumigación en zonas periurbanas de centros pobla-das. Si bien es objeto de investigación y debate el alcance o riesgos de dichasprácticas, a partir de la sensibilización social comenzaron a establecerse nor-mativas municipales o distritales que establecen un ‘‘área de exclusión’’ dondese prohíbe la fumigación aérea y terrestre de plaguicidas. Esto afecta tanto ala agricultura convencional extensiva e intensiva (hortícola y florícola) y algu-nas prácticas de manejo en pasturas implantadas, para el caso de la ganade-
12 Principalmente Mercado concentrador y compra por intermediarios directos, modalidad también conocidacomo ‘‘culata de camión’’. Actualmente la búsqueda de canales alternativos de comercialización la realizantanto productores con manejo convencional como agroecológico, ya que los precios que reciben en los canalestradicionales es bajo en proporción al precio final de los productos.
18
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
ría. Las áreas de exclusión dependen del mecanismo de aplicación (aérea oterrestre) y rondan entre 500 a 800 m de los centros poblados.
Las provincias con mayor cantidad de distritos bajo normativa equivalenteson Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. En esta última provincia, la Corte Supre-ma Provincial solicitó una uniformización de criterios para la normativa, median-te la sanción de una normativa provincial que regule las distancias entre las pul-verizaciones y los centros poblados. Existen algunos casos paradigmáticos, comola ciudad de Cañuelas (Bs. As.) y San Genaro (Santa Fe).
Estudiar y conocer este tipo de situaciones es de vital interés porque se tratade una restricción concreta a la producción convencional o que utilice agroquí-micos. Esto llevaría a distintas situaciones potenciales: que dichas tierras no en-tren en producción, que se urbanicen o bien puedan producir mediante la imple-mentación –forzada– de enfoques agroecológicos o equivalentes. La sanciónde estas normativas implica entonces comenzar a generar un sistema de orde-namiento territorial, con énfasis en la restricción al tipo de tecnología a utilizar.
Agricultura Urbana. Se denomina Agricultura Urbana a la producción agro-pecuaria en el interior de zonas urbanas, esto es, en las ciudades. Las produccio-nes más frecuente son la horticultura y la cría de pequeños animales de granja.Los productos se destinan mayoritariamente al autoconsumo y, en menor medi-da, a la venta o intercambio de los posible excedentes producidos. Las perso-nas productoras habitualmente poseen otras actividades laborales, y utilizan laactividad para generar productos para autoconsumo y/o diversificar ingresos.
En nuestro país existen varias experiencias institucionalizadas de Agricul-tura Urbana, las cuales sostienen al enfoque agroecológico como propuestatécnica. Es interesante destacar que además se menciona explícitamente laSoberanía Alimentaria como marco de referencia. El ejemplo más importantea nivel nacional es el Programa Pro-Huerta, financiado por el Ministerio deDesarrollo Social de la Nación y ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnolo-gía Agropecuaria (INTA, 2009). Un ejemplo exitoso a nivel distrital es Programade Agricultura Urbana de la Municipalidad de Rosario, Santa Fe (PAU, 2012). Enel caso del Pro-Huerta, el mismo se ejecuta desde hace más de 20 años, con unalcance de más del 90% de los municipios y una población involucrada de a 3,4millones de habitantes (INTA, 2009). Estas dos experiencias se encuentran de-bidamente documentadas, aunque la producción urbana de carácter traspatio13
excede claramente la propuesta institucionalizada.
13 Producción realizada en el propio lugar de residencia.
19
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
Es interesante destacar que en el caso de la Agricultura Urbana, el enfoqueagroecológico es el más difundido. El uso de fertilizantes de síntesis química y pla-guicidas es casi inexistente. En ambas experiencias se suman además esque-mas económicos alternativos, que incluyen la distribución y consumo. Las mismasutilizan como enfoque teórico la llamada Economía Social y Solidaria. La produc-ción se destina principalmente al autoconsumo de los grupos familiares. En el ca-so de la venta de excedentes, la misma se suele realizar por canales de comer-cialización no formales, como ferias verdes, redes, etc. (Cittadini et al., 2010).
Discusión (es) pendiente (s)
¿Pueden la Agricultura Industrial perpetuarse indefinidamente en el tiempo?Es una certeza que los actuales sistemas productivos agropecuarios presen-
tan severas interrogantes sobre su proyección futura, desde lo económico y lo am-biental. En principio, si se analiza únicamente al sistema agroalimentario, estepresenta una tendencia hacia la acumulación y concentración, tanto para los re-cursos productivos como para las etapas de producción y distribución. Al conside-rar que la Economía no se trata de un sistema cerrado, son justamente las propiasrestricciones ambientales las que plantean los interrogantes más fuertes, tanto porel uso de bienes no renovables declinantes como por los resultados negativos deesta forma de gestión de los ecosistema: deterioro ambiental, pérdida de culturasy soberanía nacional, riesgos en la alimentación, entre otras.
Al analizar la posibilidad de alimentar al mundo, la cuestión de la SeguridadAlimentaria es parcial. Si bien el Hambre es importante en lo discursivo (Produci-mos alimentos para alimentar al mundo), en realidad debería ajustarse a unadescripción más acabada: Producimos materia prima que se destinará, quizá,para alimentar al Mundo… que pueda pagarlo.
Allí es donde surgiría la Soberanía Alimentaria como propuesta superadora,con la Agroecología como manifestación tecnológica. Sin embargo, tanto la Agro-ecología como la Soberanía Alimentaria parecieran estar orientadas casi exclu-sivamente a Pequeños Productores (donde se incluyen a los Campesinos). Estaunión Agroecología-Soberanía Alimentaria lleva a preguntar si necesariamentetoda propuesta de Soberanía Alimentaria debe ser mediada a través de la Agro-ecología, si todas las propuestas agroecológicas tienden a la Soberanía Ali-mentaria y qué tipo de actores sociales pueden estar involucrados en dicho pro-ceso; reconociendo que el sector agropecuario argentino incluye pero excedeal sector campesino.
20
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
¿Pueden la Soberanía Alimentaria y la Agroecología constituirse como modeloproductivo y económico de reemplazo?
Para que un modelo socioeconómico y productivo pueda constituirse comodominante debería: a) resolver los problemas o contradicciones sociales, eco-nómicos y ambientales para los cuales el sistema social previo era incapaz deresponder; b) generar excedentes alimentarios suficientes para sostener a lapoblación local, nacional o global.
La noción de Soberanía Alimentaria ha sufrido varias transformaciones du-rante el tiempo. La generación de dicho concepto fue valiosa no sólo comopropuesta contra-hegemónica a la Agricultura Post-industrial, sino también comoconstrucción de una referencia simbólica que permitió unir a diferentes secto-res de la sociedad. Sin embargo, este gran ‘‘paraguas’’ simbólico puede llegara generar ambigüedad, ya que permite la convivencia de propuestas no equi-valentes que a la larga pueden colisionar entre sí. Esto se traduce en que sibien se presentan algunos indicios sobre cómo debería avanzarse en el senti-do de la Soberanía, no resultan claras las metodologías a seguir. Igualmentehay que destacar que se trata de un proceso en construcción y, por lo tanto, di-fícilmente se puedan exigir certezas acabadas en cuanto a sus estrategias.
Otra cuestión que surge al analizar los modelos tecnológicos alternativos,como la Agroecología, es que detrás de las técnicas propuestas se sostienendiferencias más profundas. Un ejemplo puede ser el caso de la agricultura desustitución de insumos, donde se reemplazan agroquímicos de origen sintéti-co por aquellos de origen natural pero se mantienen los esquemas económi-cos de la Agricultura Post-industrial. Esto se puede observar frecuentementeen la Producción Orgánica Certificada, donde se construyó un discurso librede ideología que hizo que una parte importante de esta corriente fuera absor-bida por Empresas Transnacionales simplemente como alternativa de nego-cios. Se observa que otros enfoques, por el contrario, son de carácter másrupturista, como es la Agroecología Política. Esta corriente hace mención atransformaciones en todas las Esferas de la Economía.
La adopción de propuestas agroecológicas, desde una perspectiva de So-beranía Alimentaría, seguramente implique un claro grado de toma de posicio-nes en el campo político e ideológico. De acuerdo a varios de los autores ci-tados en la Agroecología Política, un proceso agroecológico debería contarcon mecanismos de democracia participativa, redistribución de tierras (a partirde Reformas Agrarias), entre otros. Sin embargo, al situar dichos enunciadosen un contexto real surgen interrogantes sobre las posibilidades efectivas deimplementación y sus alcances reales: ¿cómo se puede dar esta distribución
21
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
de tierras cuando ya existen mecanismos jurídicos establecidos? ¿Es factiblepolíticamente que esto se pueda lograr?¿Cómo se reduce la concentracióneconómica?
En el mismo sentido, se destaca que otro elemento que emerge con granpeso es la importancia que se le da a la organización social de los productorescomo pilar de la Soberanía Alimentaria. Se observa entonces una disyuntiva (sintodavía resolución): ¿es la práctica agroecológica la que lleva a que los indivi-duos se organicen? ¿O los sujetos toman la Agroecología porque ya están orga-nizados?. Surge un nuevo interrogante entonces: ¿qué ocurre con la mayoría delos productores, aun Pequeños, que no se encuentran organizados?
¿Cuánto tiempo debe durar este cambio?
El nuevo punto de reflexión se centra en la velocidad de los cambios. Esdecir, si el propio devenir de los modelos socioeconómicos llevará a rupturasgraduales que permitirán la construcción de la Soberanía Alimentaria; o bien,serán necesarios cambios abruptos que modifiquen drásticamente las relacio-nes establecidas.
Por el cambio gradual se abona la teoría de las transiciones, que sostieneuna serie de pasos o etapas a resolver, aún en el marco de la Agricultura Post-industrial, de manera de ir (re) construyendo sistemas productivos con funciona-miento ecológico en un marco de acción social amplio que modifique las relacio-nes sociales existentes, con el objetivo de aumentar el nivel de soberanía de losproductores y consumidores. Desde esa perspectiva, se puede proyectar que laincorporación gradual de nuevos grupos o individuos y la concientización deconsumidores y ciudadanos formaran un colectivo social capaz de establecer laagenda política asociada a la soberanía alimentaria, utilizando la agroecologíacomo plataforma tecnológica.
Sin embargo, una crítica que se le puede hacer a este planteo, y al conjun-to de las miradas agroecológicas, es que se suele hacer foco casi excluyenteen prácticas de manejo y en niveles jerárquicos de organización espacial querara vez superan a la unidad productiva. Se puede argumentar que la expan-sión de sistemas alternativos de producción, distribución y consumo no pue-den ocurrir de manera aislada o descontextualizada.
Desde la mirada de los cambios abruptos, esto significa realizar un pasajedrástico de un sistema a otro (Como una suerte de revolución tecnológica), locual no parece muy factible de ocurrir.
22
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
La propuesta agroecológica ¿debe incluir solo alternativas tecnológicas?
Al analizar los paquetes tecnológicos existentes, se observa un panoramadiverso. Para algunas actividades, la propuesta agroecológica presenta ya unaceptable nivel de difusión o consenso, como es la agricultura urbana y, enmenor medida, la horticultura a campo. Otras actividades, como la producciónextensiva de cereales y oleaginosas, tienen algunos puntos aún sin resolvercomo la mecanización, la fertilidad del suelo y la uniformización productiva.Para el caso de la mecanización, debería darse un progresivo reemplazo delas fuentes de energía no renovables. Sin embargo, no queda clara la opciónpara reemplazar al tractor y a la cosechadora sin volver a sistemas producti-vos de principios del siglo XX, donde la cosecha se hacía manual y era gene-ralizado el uso de tracción a sangre. Lo mismo ocurre con el uso de mano deobra. La Agroecología se caracteriza por el reemplazo de insumos por trabajohumano y animal. Si la tendencia actual es a la consolidación de los centrosurbanos, especialmente aquellos de gran tamaño, la Agroecología requeriríamano de obra en el lugar de producción, es decir, el productor en el campo, locual significa modificar los patrones migratorios actuales.
Otro elemento para analizar son los circuitos y mecanismos de comerciali-zación. Se observan dos grandes tendencias: aquellas que sólo utilizan cade-nas de comercialización preexistentes y buscan diferenciales de precio en ellas(como es el caso de la Producción Orgánica), o bien aquellas que además ensa-yan mecanismos alternativos de comercialización, como es la creación de mer-cados alternativos. Para estos casos, se destaca la necesidad de cadenas cor-tas de comercialización, lo cual implica redefinir la matriz de ocupación del espa-cio en la Argentina. Algunos de los mecanismos más utilizados son la venta di-recta al consumidor y la creación de ferias verdes. En ambos casos se trata deacciones orientadas principalmente a mejorar las condiciones de los producto-res, con un fuerte apoyo del Estado en varias de ellas; pero que tienen una muybaja repercusión en el consumo, no modificándose los patrones de consumo odistribución de alimentos.
Son todavía incipientes las experiencias vinculadas a la creación masivade ferias directas, con lo cual es una incógnita si es posible reemplazar a loscanales ya establecidos o al menos modificar las relaciones de poder al inte-rior de dichas cadenas de comercialización. Si se acepta que existe una pro-gresiva concentración en los canales de distribución para varios grupos dealimentos (manifestado en el llamado hipermercadismo), seguramente desdeuna perspectiva de Soberanía Alimentaria se debería intervenir en los canalesde distribución para favorecer su fragmentación.
23
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
¿Cómo se inserta el Estado en estos procesos?
A este análisis se le debe incluir la dimensión estatal. En la Soberanía Ali-mentaria y la Agroecología, el Estado surge como un actor fundamental en laproblemática alimentaria. Se trata del garante del cumplimiento del derechobásico a la alimentación, pero también es el responsable de fijar las reglas dejuego para la estructura de tierra, políticas agrarias, regulación de los sistemasagroalimentarios, el fomento a la investigación y el apoyo técnico para los pro-cesos de transición. Resulta poco probable que el Estado reemplace la accióncolectiva de los individuos, pero si pueda direccionar parte de sus acciones ge-nerándose entonces distintos grados de intervención; esto con la intervenciónactiva de aquellos grupos sociales afines a la Agroecología o Soberanía Ali-mentaria.
Como contraparte, las Empresas Trasnacionales Alimentarias pueden tenermayor peso que muchos Estados Nacionales, fijando –e imponiendo– una agendaglobal de acuerdo a sus intereses propios. Así, los Estados se convierten en laarena de confrontación para la consolidación, o no, de la Soberanía Alimentaria.Existen ejemplos claros de esta confrontación en América Latina, como es lapresión para la firma de tratados bilaterales de comercio que incluyen normasde liberalización de los sistemas agroalimentarios y el Ambiente; la inclusión dela soberanía alimentaria en las cartas constitucionales, como es la nueva Cons-titución de la República del Ecuador; o bien, la sanción de leyes que regulen pro-cesos de concentración de los bienes naturales.
¿Todos pueden incorporar la Agroecología? ¿Con todo tipo de productoy sistema productivo?
Una de las mayores impresiones que surgieron durante la elaboración deeste material, fue el sesgo que presenta la bibliografía específica en referencia aquienes son los sujetos y actividades agrarias que pueden realizar prácticasagroecológicas o viabilizar la Soberanía Alimentaria. Desde su definición, la So-beranía Alimentaria hace mención casi exclusiva a la economía campesina yfamiliar.
En tanto, existe una situación de subordinación relativa de este sujeto agra-rio, llevar adelante un proceso de Soberanía Alimentaria implicaría la modifi-cación de las relaciones estructurales que mantienen su situación de explota-ción. Para el campesinado, la inclusión de manejos agroecológicos segura-mente se puedan traducir en mejoras relativas con respecto a los planteos ac-tuales. Sin embargo, quedan interrogantes sobre cuáles son los mecanismosde inclusión del total de la pequeña agricultura (no campesina) y el resto delsector agropecuario.
24
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
Con respecto a la masividad de la Agroecología, no se visualizan regionestransformadas masivamente en parte quizá porque existe una disputa con otrossectores sociales. Sin embargo, el campesinado es el sujeto por excelencia enla conformación, al menos en lo discursivo, de la Agroecología y de la SoberaníaAlimentaria.
En estos casos, es probable que las opciones sean dicotómicas. Es así quela presencia y permanencia de campesinos, bajo una propuesta agroecológicade Soberanía Alimentaria, implique la no-existencia de sujetos agrarios asocia-dos a la expansión del Agronegocio y la Agricultura Post-industrial y viceversa,que la consolidación de los sujetos agrarios de la Agricultura Post-industrial im-plique la no-existencia del campesinado local. Estos antagonismos latentes suelenmanifestarse localmente como conflictos visibles, pero su resolución final segu-ramente dependerá de la proyección que tenga la globalización a futuro.
Para otro tipo de productores y producción, como es el caso de la producciónextensiva, aun con carácter de pequeña producción, como es el caso de cerealesy oleaginosas en la Región pampeana, son mayores los interrogantes. El sistematecnológico dominante en los últimos sesenta años fue a través del uso de com-bustible fósil (tractores, cosechadoras, transporte por tren y camión) y en las dosúltimas décadas los fertilizantes de síntesis química, además de una integra-ción casi total con los mercados. Esto fue acompañado de un fuerte procesode urbanización que lleva ya más de ‘60 años. Si además se considera el fuer-te proceso de concentración de los factores de producción, la situación es aúnmás restrictiva. Por lo tanto, si se busca la predominancia de la pequeña produc-ción agroecológica, esto implicaría que en la Región pampeana debería revertirseel patrón de migración (con una suerte de vuelta al campo), además de generarseun cambio en la estructura de la tierra y en el acceso al resto de factores deproducción. En dicha región, con una estructura de acceso a la tierra fuerte-mente regulada y burocratizada, no pareciera ser viable esta transformaciónen un tiempo breve mediante los mecanismos ya establecidos de distribu-ción y acceso a la tierra.
¿Quién debería liderar estos cambios?
Cuando se analizan aquellos casos exitosos de transición agroecológica,se observan indicios que los sectores, grupos o sujetos que adoptan la Agro-ecología generan un doble movimiento paralelo en el plano ideológico y tecno-lógico-productivo. Es decir, no se trató solamente de incorporar técnicas sinode definirse como tal.
25
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
En el plano ideológico, se trata de la autodefinición como agroecológico,no como opción de mercados sino como una alternativa de producción y so-ciedad. Es decir, no se avanza exclusivamente en el manejo de las variablesfísico-productivas del sistema, sino también en los posicionamientos ideológi-cos grupales. Es decir, no se trata solo del no uso de plaguicidas sino de seragroecológicos.
En el plano tecnológico productivo, es altamente probable que la transiciónagroecológica sea motorizada por elementos externos al sujeto o al grupo, loscuales terminan generando la opción agroecológica como elemento de resisten-cia. Ejemplos de esto son las franjas de no fumigación, el aumento de costospara compra de insumos o combustibles, etc. Aquellos sujetos que se encuen-tran completamente insertos en los mercados y que logran tasas de capitaliza-ción razonables, es probable que no busquen alternativas por motus propio.
Todas estas situaciones o ejemplos configuran diferentes causales de transi-ción forzada hacia la Agroecología. Sin desmerecer procesos planificados detransición por decisiones o motivaciones internas de los grupos o productos, esprobable que sean las restricciones (franjas de no fumigación, alto costo de in-sumos, etc.) las que vayan llevando o forzando hacia procesos agroecológico.En todo caso, se tratan de procesos en pleno proceso de expansión, y será du-rante los próximos años donde se observarán sus posibles derivaciones.
ReferenciaALTIERI, M.N. y C. NICHOLLS. 2000. Agroecología. Teoría y práctica para una agricultura sus-tentable. PNUMA. Mexico. 257 pp.
ARCEO, N. 2011. La consolidación de la expansión agrícola en la posconvertibilidad RevistaRealidad Económica Nº 220. IADE. Buenos Aires. 1-12 pp.
ARCHETTI, E.P. and K.A. STØLEN. 1975. Explotación familiar y acumulación de capital en elcampo argentino. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires. 229 pp.
BENENCIA, R. 2002. Transformaciones en la horticultura periurbana bonaerense en los últimoscincuenta años. El papel de la tecnología y la mano de obra. Actas del XIII Economic HistoryCongress. Buenos Aires. CD.
BENENCIA, R. y J. SOUZA CASADINHO. 2009. Estrategias de productores resistentes en lahorticultura de Buenos Aires. En: R. BENENCIA; G. QUARANTA y J. SOUZA CASADINHO (eds)Cinturón Hortícola de la Ciudad de Buenos Aires: cambios sociales y productivos. CICCUS. Bue-nos Aires. 331 pp.
BROCCOLI, A.M. 2011. Agroecología y la construcción de sistemas agroalimentarios sustentables.En: M. GORBAM (eds) Seguridad y Soberania Alimentaria. Colección Cuadernos. Buenos Aires.192 pp.
CÁCERES, D. 2003. Agricultura orgánica versus agricultura industrial: su relación con la diversi-ficación productiva y la seguridad alimentaria. Revista Agroalimentaria 8: 29-39.
26
AGROECOSISTEMAS. Caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas
CALLE COLLADO, A. 2011. Aproximaciones a la democracia radical. En: A. CALLE COLLADO(eds) Democracia radical: entre vínculos y utopías. Icaria. España. 332 pp.
CARBALLO, C. 2011. Soberania alimentaria y producción de alimentos en Argentina. En: M.GORBAM (ed) Seguridad y Soberania Alimentaria. Buenos Aires. 191 pp.
CASAFE. 2011. Estadísticas de consumo argentino de productos fitosanitarios. Disponible enhttp/www.casafe.org.ar.
CITTADINI, R.; L. CABALLERO; M. MORICZ y F. MAINELLA. 2010. Economía social y agricultu-ra familiar. Hacia la construcción de nuevos paradigmas de intervención. Ediciones INTA BuenosAires. 465 pp.
CONNOR, D.J. 2008. Organic agriculture cannot feed the world. Field Crops Research 106: 187-190.
CORDELL, D.; J.O. DRANGERT and S. WHITE. 2009. The story of phosphorus: Global foodsecurity and food for thought. Global Environmental Change 19: 292-305.
CHIFARELLI, D. 2003. La reconversión productiva de un grupo de productores del Parque PereyraIraola, desde la agricultura convencional hacia una agricultura sin agrotóxicos. FAUBA. BuenosAires. 64 pp.
DER PLOEG VAN, J.D. 2009. The new peasantries: struggles for autonomy and sustainability inan era of empire and globalization. Earthscan. London. 356 pp.
DESCALZI, E. 2007. Descripción y análisis de las diferentes técnicas de producción en gruposde productores del Parque Pereyra Iraola, vinculadas al proceso de reconversión productiva enel marco de la creación de un protocolo de calidad propio. FAUBA. Buenos Aires. CD.
ETC. 2009. Who will food Us?: Questions for the Food and Climate Crises. ETC Group. 34 pp.
GIARRACA, N. y M. TEUBAL. 2005. El campo argentino en la encrucijada. Editorial Alianza.Buenos Aires. 514 pp.
GLIESSMAN, S.R. 2002. Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible. CATIE.Costa Rica. 359 pp.
GLIESSMAN, S.R.; J. JEDLICKA; A. COHN; V.E. MENDEZ; R. COHEN; L. TRUJILLO y C. BA-CON. 2007. Agroecología : promoviendo una transición hacia la sostenibilidad. Revista Ecosistemas16:13-23.
HALWEIL, B. 2008. Grain Harvest Sets Record, But Supplies Still Tight. Vital Signs. WorldWatchInstitute. Washington, DC. http/www.worldwatch.org/node/5539
HARDT, M. y A. NEGRI. 2002. Imperio. Paidós Ibérica. Barcelona. 432 pp.
HERNANDEZ, V. 2009. La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las pam-pas gringas. En: C. GRAS y V. HERNÁNDEZ (eds). La Argentina rural. De la agricultura familiara los agronegocios. Biblos. Buenos Aires. 289 pp.
HILMI, A. 2012. Agricultural Transition: a diferent logic. The More and Better Network. Noruega.116 pp. Disponible en http://ag-transition.org
INTA. 2009. Presentación Institucional Programa Pro-Huerta. http/www.inta.gov.ar/extension/prohuerta/ins/institucional.htm.
LA VÍA CAMPESINA. 2008. Documentos políticos de La Vía Campesina. Vª Conferencia Mozam-bique, 222 pp. http/www.laviacampesina.org
LARREA, F. 2008. Los campesinos diversificados en procesos de transicion agroecológica haciala soberanía alimentaria. En: B. RUBIO (ed) Formas de explotacioìn y condiciones de reproduccioìnde las economiìas campesinas en el Ecuador. Fundacioìn Heifer. Quito. 206 pp.
LE GALL, J. y M. GARCÍA. 2010. Reestructuraciones de las periferias hortícolas de Buenos Airesy modelos espaciales ¿Un archipiélago verde ? EchoGéo 11. http://echogeo.revues.org/11539
27
Francisco PescioSección 2 - Cap. VII. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST-INDUSTRIAL.
ALCANCES Y LÍMITES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA
MANUEL-NAVARRETE, D.G.; M. BLANCO; M. DÍAZ-ZORITA; D. FERRARO; H. HERZER; P.LATERRA; J. MORELLO; M.R. MURMIS; W. PENGUE; M. PIÑEIRO; G. PODESTÁ; E. SATORRE;M. TORRENT; F. TORRES; E. VIGLIZZO; M.G. CAPUTO y A. CELIS. 2005. Análisis sistémico de laagriculturización en la pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extra-pampeanas:sostenibilidad, brechas de conocimiento e integración de políticas. CEPAL. Santiago de Chile. 65 pp.
MARASAS, M.E.; G.B. CAP; L.C. DE LUCA; M. PEREZ y R.A. PEREZ. 2012. El camino de la tran-sición agroecológica Ediciones INTA. Buenos Aires. 95 pp.
MOORE, J.W. 2010. The end of the road? Agricultural revolutions in the capitalist world-ecology,1450-2010. Journal of Agrarian Change 10: 389-413.
NUSSBAUMER, B. 2004. Impact of Migration Processes on Rural Places. Cases from the ChacoRegion-Argentina. Koester Verlag. Berlin. 344 pp.
PATEL, R. 2009. Food sovereignty. Journal of Peasant Studies 36: 663-706.
PATROUILLEAU, R.D. 2012. Prospectiva del desarrollo nacional al 2015. Las fuerzas que impul-san los futuros de la Argentina INTA. Buenos Aires. 68 pp.
PAU. 2012. Programa de agricultura urbana de Rosario. http://www.rosario.gov.ar/sitio/desarrollo_social/empleo/programa_au.jsp.
PÉREZ, M.; G. TITO y E. TURCO. 2008. La producción sin agrotóxicos del Parque Pereyra Iraola:¿Un sistema agroalimentario localizado en el periurbano?. En: A. VELARDE y J.OTERO (eds)Sistemas agroalimentarios localizados en Argentina. INTA. Buenos Aires. 182 pp.
POLLAN, M. 2006. The omnivore’s dilemma: a natural history of four meals. Penguin Press. NewYork. 450 pp.
RIGBY, D. and D. CACERES. 1997. The Sustainability of Agricultural Systems Rural Resources/Rural Livelihoods Working Paper Series Working Paper No. 10. Institute for Development Policyand Management, University of Manchester. Manchester. 39 pp.
RIGBY, D. and D. CÁCERES. 2001. Organic farming and the sustainability of agricultural systems.Agricultural Systems. 68: 21-40.
ROSSET, P. 2003. Food Sovereignty: Global Rallying Cry of Farmer Movements. Institute forFood and Development Policy Backgrounder 9: 1-5.
SENASA. 2011. Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2010. SENASA.Buenos Aires. 39 pp.
SEUFERT, V.; N. RAMANKUTTY and J.A. FOLEY. 2012. Comparing the yields of organic andconventional agriculture. Nature 485: 229-232.
SEVILLA GUZMAN, E. 2002. Agroecología y desarrollo rural sustentable: una propuesta desdeLatino América. En: S. SARANDÓN. Agroecología. El camino hacia una agricultura sustentable.Ediciones Científicas Americanas. Buenos Aires. 557 pp.
SEVILLA GUZMÁN, E. 2008. Agroecología y agricultura ecológica: Hacia una «Re» construcciónde la soberanía alimentaria. Revista Agroecología 1: 7-18
SOUZA CASADINHO, J. 2009. La precarización en las condiciones laborales: su relación con eluso de plaguicidas y deterioro en la salud. En: R. BENENCIA; G. QUARANTA and J. SOUZACASADINHO (eds) Cinturón hortícola de la Ciudad de Buenos Aires: cambios sociales y produc-tivos. CICCUS. Buenos Aires. 331 pp.
TEUBAL, M. 2006. Expansión del modelo sojero en la Argentina. De la producción de alimentosa los commodities. Revista Realidad Económica. Nº 220. IADE. Buenos Aires.
TEUBAL, M. y J. RODRÍGUEZ. 2002. Agro y alimentos en la globalización: una perspectiva crí-tica. La Colmena. Buenos Aires. 208 pp.
WEIS, T. 2010. The accelerating biophysical contradictions of industrial capitalist agriculture. Journalof Agrarian Change 10: 315-341.