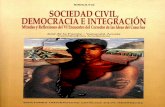Entre el deber y el poder: alcances, retos y limitaciones en la experiencia de reorganización de la...
Transcript of Entre el deber y el poder: alcances, retos y limitaciones en la experiencia de reorganización de la...
1
5tas Jornadas de Investigación “Bifurcaciones de la comunicación social”
ECCC, mayo 2011. Entre el deber y el poder: alcances, retos y limitaciones en la experiencia de reorganización de la Acción Social en la ECCC Marvin Amador (1). Resumen: La ponencia presenta una descripción del proceso de Acción Social de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica desarrollado durante los últimos 4 años. Parte de un esbozo de los principios y normativas que explican la razón de ser y los mandatos de la Acción Social en ese centro de educación pública, plantea una reflexión crí-tica-constructiva sobre los vacíos identificados en el quehacer de la Acción Social en la ECCC, respecto de los cuales se pregunta hasta dónde podrán ser reflejo general del quehacer de Acción Social en la UCR. Además, explica los esfuerzos que se han procurado para atender esos vacíos, pero señalando la existencia de limitaciones de carácter institucional que se convierten en barre-ras que dificultan o impiden del todo lograr completar estos esfuerzos. Palabras clave: Acción Social, Universidad Pública, Trabajo Comunal Universitario, Extensión Docente, Investi-gación-Acción Delineando la dimensión de la Acción Social en la Universidad Pública Desde mi paso como estudiante por la UCR, por haber sido directamente beneficiario de las posibilidades que ofrecía a quienes no contábamos con recursos para costear los estudios supe-riores, tuve la posibilidad de sensibilizarme ante al papel de la Universidad Pública, así como de comprender la importancia que tiene en el marco de una saciedad cuyas estructuras fundamen-tales propician y reproducen constantemente las desigualdades sociales. En un contexto como el actual, dominado por las lógicas (neo) liberales y del individualismo exa-cerbado, las cuales asumen como verdad absoluta y sin discusión que en este “mundo” cada uno y cada una tiene lo que se merece y se merece lo que tiene (2),la Universidad Pública se ha constituido en una de las pocas vías, si es que no la única, para propiciar la movilidad y el ascenso social, y posiblemente sea la única opción educativa que posibilita el acercamiento a un conoci-miento universal, amplio, diverso y con opción al disenso, al debate y a la discusión constructiva, más allá de las exigencias tecnocráticas del mercado laboral formal y de las visiones ideológicas excluyentes que son hegemónicas hoy día en los círculos políticos y en los grandes medios.
1 Coordinador de la Comisión de Acción Social de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. 2 Es evidente que el paradigma del individualismo se ha posicionado sólidamente en la sociedad costarricense de hoy, y que las visiones más solidarias que en algún momento inspiraron la creación de instituciones y asentaron la formu-lación de buena parte de nuestra legislación están en proceso de extinción. La lógica según la cual entendíamos que los individuos teníamos como principal elemento condicionante a la sociedad misma, y principalmente su estructura de acceso a recursos materiales, ha sido invertida. Ahora, a partir de múltiples vías, se han legitimado y posicionado las visiones reduccionistas que plantean que los determinantes fundamentales son las motivaciones y las iniciativas de cada individuo. Estos planteamientos se asumen como verdades incuestionables, y marginan y evitan la discusión relativa a la forma en que se generan o construyen esas motivaciones e iniciativas, así como el análisis del papel determinante que sin duda desempeñan las limitantes materiales en las posibilidades de desarrollo individual.
2
En mi caso, por provenir de una familia campesina con recursos limitados, la Universidad Pública fue la opción para procurar mejores horizontes. Estableció para mí la diferencia entre seguir sub-sistiendo como un obrero técnico mal pagado, o poder trascender los límites del conocimiento establecidos por las barreras laborales, “desvinculantes” del mundo, y acceder a una experiencia de vida asentada en una experiencia educativa amplia e integral, no solo técnica, que me ha permitido desarrollarme plenamente como persona y aportarle a la sociedad mucho más que simplemente como mano de obra barata al servicio del incremento de las utilidades de algún empresario muy “enseñoriado”. La posibilidad que brinda para la movilidad social es una de las funciones sociales fundamentales de la Universidad Pública, aunque sin duda esta es una función que debe evaluarse muy a fondo (3). Pero la responsabilidad social de la Universidad Pública trasciende con creces esta función vinculada a la movilidad social y, entre otras muchas, en lo que acá toca, pasa por propiciar conocimiento y aprendizaje que aporte a la atención de las necesidades fundamentales de la sociedad y, además, por devolver a la sociedad todo eso que le permite realizar con recursos públicos. Desde antes de la finalización de mis estudios en la propia ECCC, me correspondió vincularme profesional y laboralmente con diversas organizaciones sociales sin fines de lucro. Este quehacer me permitió acercarme a comunidades de diversos perfiles socioeconómicos y culturales. Desde allí, me correspondió conocer “algo” de las lecturas que, a la distancia, desde realidades terrible-mente lejanas a la realidad académica, se tenían de la Universidad Pública y de sus “formas” de vinculación con “el mundo real”. Con mucha frecuencia, posiblemente más de las que uno espe-rara, y para dolor propio, me tocó escuchar reclamos abiertos y directos de muchas personas: “no queremos nada con la gente de la `U`, “vienen, nos sacan información y nunca los volvemos a ver…”. Aunque es claro que la presencia de la “U” Pública es definitivamente amplia y diversa, y que la institución brinda un aporte sustantivo en el marco de procesos sociales en los que se atienden necesidades fundamentales de la sociedad costarricense, también, lamentablemente, es claro que comentarios como los anteriores eran —y siguen siendo aún hoy— comunes y re-currentes en muchas comunidades y organizaciones. En el año 2007 tuve la suerte de ser invitado a impartir un curso en mi querida “Escuela de Co-municación”. Un par de meses después, se me concedió la oportunidad de facilitar el proceso de formulación de las “Políticas de Acción Social” de la misma unidad académica y, después de eso, y hasta ahora, se me dio la oportunidad de apoyar a la ECCC en la Coordinación de la Acción Social. Desde el inicio, asumí estas tareas como oportunidades para procurar hacer mi aporte a fin de que, en la medida de lo posible, pudiéramos revertir aquellas lecturas que sobre la Univer-sidad Pública tenían y tienen aún muchas comunidades y organizaciones sociales. Así, todos quienes hemos estado y estamos vinculados a la Acción Social en nuestra unidad académica iniciamos un proceso de auto-revisión con la idea de propiciar ajustar aquello que se identificara como necesario de ajustar. En primera instancia, por requerimiento propio y del pro-ceso mismo, nos dimos a la tarea de comprender mejor, desde la normativa y desde las visiones
3 Hoy día, para sus procesos de admisión, la UCR privilegia criterios basados en el nivel académico de los estudiantes, por encima de cualquier otro tipo de criterio. En criterio del autor, en una sociedad en la que la educación primaria y secundaria pública es cada vez más de peor calidad debido a las restricciones presupuestarias y a la aplicación de esquemas administrativos y metodologías obsoletos, y donde, en general, son las instituciones de educación privada —accesible únicamente a los sectores económicamente privilegiados— las que proveen una educación de mejor cali-dad, seguir privilegiando esos criterios para el ingreso es contribuir de manera directa en los procesos de desigualdad social.
3
de las personas vinculadas a la dinámica de la ECCC, los fundamentos y las prácticas de la Acción Social. El “deber ser” universitario y el mandato de la Acción Social en la UCR (4) En seguimiento al proceso mencionado, en el marco del ejercicio colectivo dirigido a formular las “Políticas Orientadoras de la Acción Social en la ECCC”, se hizo un esfuerzo por identificar los fundamentos, principios y mandatos propios de esta dimensión del quehacer universitario. La Acción Social en la Universidad de Costa Rica está claramente definida en función de propiciar el vínculo entre Universidad y Sociedad. Los principios filosóficos que constituyen la base institu-cional y dan razón de ser a la Universidad de Costa Rica, así como los cuerpos normativos y de principios que la instituyen, asignan a la Acción Social esa responsabilidad fundamental: cumplir la función de interlocución entre Universidad y sociedad. A pesar de que, en términos de estatus académico y de asignación general de recursos la realidad refleja diferencias significativas, los retos y responsabilidades derivados del mandato de consti-tución de la Universidad le confieren a la Acción Social una responsabilidad tan relevante como la propia Docencia o la Investigación. Esto es así en tanto, en su función de interlocución, le corresponde, por un lado, facilitar o intermediar para la provisión de los insumos propios de la investigación y la acción docente, y, por otra parte, le corresponde asegurar la devolución a la sociedad de aquello que la Universidad genera como parte de su quehacer. El marco institucional general de referencia de la Acción Social lo constituyen los cuerpos norma-tivos y de principios de nivel superior, que guían y orientan la Acción Social en la Universidad de Costa Rica y en la ECCC. Estos cuerpos normativos son:
el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica,
el Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social,
las normativas y funciones específicas para las Comisiones de Acción Social emitidas por la Vicerrectoría de Acción Social.
El Estatuto Orgánico de la UCR, en su Título Primero, relativo a los principios y propósitos de la UCR, establece en su artículo 3:
“La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la socie-dad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la conse-cución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo” (Estatuto Orgánico de la UCR, 2007).
En lo tocante al ámbito específico de la Acción Social, y respecto a la explicitación de propósitos, el artículo 5 del Estatuto establece, en sus incisos f, g y h, que:
“Para el cumplimiento de los fines y los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, se establecen los siguientes propósitos:
4 Este segmento ha sido tomado del documento preliminar, no publicado, de la propuesta del “Programa Permanente de Acción Social” de la ECCC (PPAS), redactado por el autor.
4
f) Impulsar y desarrollar, con pertinencia y alto nivel, la docencia, la investigación y la acción social. g) Elevar el nivel cultural de la sociedad costarricense mediante la acción universitaria. h) Estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un plan integral, destinado a formar un régimen social justo, que elimine las causas que producen la ignorancia y la miseria, así como a evitar la indebida explotación de los recursos del país (Esta-tuto Orgánico de la UCR, 2007).
Lejos de ser una entidad aislada y autosuficiente en sí misma, la Universidad co-existe y pervive dentro de la sociedad, y es la sociedad misma —su estudio y conocimiento, su existencia, su mejoramiento, su desarrollo— la que da razón de ser al quehacer universitario. La sociedad es, además, la que provee a la Universidad de los elementos “de realidad” que son el insumo indis-pensable de la investigación y de la acción docente, así como de las condiciones materiales bá-sicas para su sostenimiento. Desde este vínculo con la sociedad, se explica la responsabilidad y el compromiso propios de la Universidad para con la sociedad y, de acuerdo con la propia normativa universitaria, es la Acción Social la depositaria de facilitar y cumplir esta tarea. En este vínculo indisoluble entre Universidad y sociedad, y en virtud de ser la Acción Social la llamada a cumplir con el mandato de interlocución entre ambos, es requerimiento obligado que la Acción Social, en el ejercicio pleno de su mandato, se ocupe por revisarse y por analizar hasta dónde está realmente atendiendo sus funciones y tareas fundamentales, La revisión necesaria: lo positivo, los vacíos y los retos También como parte de este proceso de auto-revisión y ajuste, y teniendo como referente general todo este marco normativo, que establece claramente los derroteros de la Acción Social en la UCR, nos dimos a la tarea de conocer y comprender las dinámicas particulares de quehacer en esta dimensión en la ECCC. En primerísimo lugar, se pudo constatar un hecho contundente: la realización pasada y presente de un enorme volumen de actividades. Estas actividades se han venido realizando tanto de ma-nera formal, en el marco de proyectos debidamente inscritos en Trabajo Comunal Universitario (TCU) y Extensión Docente, como al interior de los cursos, en la forma de prácticas o ejercicios aplicados a situaciones o entornos reales (lo que nosotros damos en llamar “Acción Social desde la Docencia”). Sin embargo, muy a pesar del gran esfuerzo encerrado en la ejecución de todas estas activida-des, se identificaron algunos vacíos que consideramos como de fondo o de carácter sustantivo. A continuación, se describen y explicitan estos vacíos:
Predominio de una dinámica re-activa en la gestión de vinculación con la sociedad: El estudio de la dinámica de Acción Social en la ECCC permitió detectar el predominio de actividades que, prácticamente en su totalidad, han estado basadas en iniciativas individua-les, derivadas de la cercanía de docentes o estudiantes con determinadas organizaciones, proyectos, procesos o problemáticas, o bien en la toma de iniciativa por parte de organizacio-nes que se acercan para procurar colaboraciones. En esta dinámica destaca la ausencia de
5
una lógica de proceso institucional, el cual, en un escenario ideal, debería partir de un cono-cimiento más o menos aproximado del entorno para continuar, desde allí, con una definición de prioridades basadas en la identificación de necesidades y en la capacidad real institucional. Es importante aclarar que las Políticas Orientadoras de la Acción Social han constituido un primer marco delimitador. Sin embargo, a pesar de esto, se sigue careciendo de un meca-nismo que permita, a partir de un monitoreo más general, identificar necesidades y priorizar-las, y partir de allí para trazar un plan de acción sistemático para abordarlas, ya sea desde proyectos específicos de TCU o Extensión Docente, mediante iniciativas de investigación y/o investigación – acción, o a través de ejercicios específicos que se realicen como parte de las prácticas aplicadas en el marco de cursos concretos (Acción Social desde la Docencia). Un accionar como este permitiría, además, trascender la evaluación específica de cada actividad y evaluar el proceso institucional de Acción Social como un todo, al cabo de determinados horizontes temporales, de manera que se posibilitaría valorar el impacto social generado con el aporte de la unidad académica. Aunque no cabe duda que las acciones que se realizan aportan significativamente a la aten-ción de necesidades sociales (normalmente de carácter organizacional), dichas acciones no son resultado de un proceso institucional que “arranque” con el conocimiento organizado y sistemático de las necesidades y demandas sociales de comunicación, ni de una priorización de acciones, de acuerdo con criterios académicos y de la Acción Social de la Escuela, la Universidad o la sociedad en general. Por otro lado, las acciones se han desarrollado en el contexto de dinámicas que las hace carecer de articulación y seguimiento, por lo que suelen estar desvinculadas de otros proce-sos previos o paralelos, y no facilitan la vinculación con nuevos procesos. Esto es así incluso en lo que respecta a las opciones de proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU) que ofrece la Escuela, muy a pesar de que, todavía hasta hace poco, TCU representaba la es-tructura mejor organizada y planificada de toda la Acción Social en la ECCC.
Desarticulación entre Acción Social, Investigación y Docencia: La desarticulación con las otras dos dimensiones fundamentales del quehacer universitario (Docencia e Investigación) es uno de los grandes sesgos reflejados en la dinámica de la Ac-ción Social en la unidad académica. En el caso de la Docencia, como parte de los cursos que se imparten en nuestra actividad académica, suele realizarse gran cantidad de prácticas aplicadas, tales como ejercicios de investigación, análisis de información y producción de mensajes. Una gran cantidad de estos ejercicios comportan o llevan implícitas diferentes formas de intercambio con la comunidad nacional, o generan información de interés social, lo cual las convierte en claras prácticas de Acción Social. Sin embargo, este tipo de prácticas, a las que denominamos “Acción Social desde la Docencia”, se caracteriza por depender de iniciativas aisladas e individuales, por no inscribirse en una lógica sistemática y por estar desarticuladas de otras iniciativas de Acción Social. En general, esta “Acción Social desde la Docencia”, al igual que ocurre con las demás prác-ticas de Acción Social, se caracteriza por responder a iniciativas personales de profesores y estudiantes, y derivan de sus intereses y vínculos profesionales y socio-organizativos.
6
En la actualidad, no existen mecanismos ni procedimientos que permitan orientar estas prác-ticas desde una perspectiva más institucional, de manera que respondan a criterios o priori-dades sociales o institucionales, o que aseguren su sistematización, y que permitan que tanto la información que generen como los productos académicos y comunicativos elaborados pue-dan utilizarse en otros cursos, socializarse al interior de nuevas actividades docentes, o in-corporarse como parte de procesos de socialización de conocimiento más allá de los cursos. Tampoco existe ningún mecanismo o herramienta que permita a docentes o estudiantes co-nocer opciones organizativas o necesidades de comunicación específicas, que les facilite ca-nalizar sus ejercicios o prácticas de investigación, sistematización-análisis de información y producción, de manera que puedan vincular sus prácticas docentes con actividades de Acción Social.
En lo que respecta a la investigación y/o los procesos de “generación” o construcción de co-nocimiento, la Acción Social en la ECCC tiene una vinculación escasa o nula con los procesos o proyectos de investigación y, en general, con los procesos vinculados a la generación y socialización de conocimiento. Aunque la ECCC desarrolla una acción investigativa perma-nente y de carácter sistemático, el quehacer de la Acción Social, en general, está desvincu-lado de estos procesos y proyectos de investigación. Por un lado, se carece de un proceso sistemático, o al menos un mecanismo, de aportación de ideas desde la Acción Social para proponer a la gestión investigativa formal. Adicionalmente, la Acción Social se encuentra des-vinculada de cualquier actividad o proceso que apunte a facilitar la socialización del conoci-miento generado como parte de las actividades, proyectos y procesos de investigación. Estas “Quintas Jornadas de Investigas y Acción Social” son, precisamente, un primer gran esfuerzo por apuntalar una mayor vinculación entre ambas dimensiones y por propiciar, desde allí, una mayor articulación de ambos procesos. A la ausencia de vinculación de la Acción Social con la Investigación se debe agregar el hecho de que los procesos y procedimientos de Acción Social en la ECCC (¿en la UCR?) ni facilitan ni promueven esta vinculación (5), ni tampoco el aprovechamiento de todo el conocimiento e información que se generan en las múltiples experiencias que se desarrollan al interior de los cursos y en experiencias de Extensión Docente, TCU y otros proyectos y actividades especí-ficas de Acción Social. En general, más allá de los informes que se deben presentar como parte de los procedimien-tos formales de ejecución y seguimiento de proyectos, no existe ningún procedimiento ni prác-tica sistemática de aprovechamiento académico o extra-académico de todo el cúmulo de in-formación y el potencial de aprendizaje – conocimiento encerrado en esas experiencias. A pesar de que existen espacios para publicar y socializar mucho de este conocimiento gene-rado desde la Acción Social, la dinámica propia de este quehacer (que le exige a la persona encargada de la coordinación de proyectos la constante atención de trámites administrativos, así como la realización permanente de actividades tales como talleres, reuniones, supervisio-nes, etc.) usualmente limita o impide del todo “adicionar” el trabajo de sistematización y re-dacción, ante lo limitado de los tiempos asignados (6).
5 Por ejemplo, solo para mencionar uno de tantos aspectos, cuando se quiere organizar e inscribir un proyecto conjunto de Investigación y Acción Social, la estructura administrativa existente obliga a realizar dos procesos de inscripción, uno en cada Vicerrectoría, lo que implica la duplicación innecesaria de esfuerzos y de recursos. 6 La carga usualmente asignada para la coordinación de un proyecto de Acción Social es de ¼ de tiempo, lo cual equivale a poco más de un día por semana. En este tiempo, se debe ejecutar todas las actividades previstas y, even-tualmente, también cualquier actividad de sistematización y redacción.
7
Limitaciones en las dinámicas e instrumentos de seguimiento y evaluación: Como bien se deriva de los considerandos anteriores, ante la ausencia de una dinámica que permita proponer prioridades para la definición de las iniciativas que se apoyan, se puede afirmar que, en general, se trabaja en ausencia de mecanismos de evaluación del impacto social, tanto a nivel de los proyectos específicos como en el marco del proceso general de la Acción Social de la unidad académica. En el tanto el grueso de las actividades no parte de un esquema institucionalizado de identi-ficación de necesidades (lo cual supondría una capacidad de la unidad académica de estudiar el contexto y caracterizarlo situacionalmente), en ese mismo sentido se carece de un meca-nismo general de evaluación del impacto social de todos los esfuerzos de Acción Social, más allá de algunos aspectos cualitativos particulares de cada iniciativa, y de la verificación del cumplimiento cuantitativo de una gran cantidad de actividades y productos asociados a cada proyecto o iniciativa. Cabe destacar que, si bien es evidente que desde la supervisión general que realiza la VAS se hacen esfuerzos por asegurar que los proyectos partan de necesidades previamente diag-nosticadas y por exigir que las evaluaciones de los proyectos reflejen un impacto de carácter más cualitativo, en el fondo sigue primando una dinámica basada en una consideración de este impacto, y de un rendimiento de cuentas, en función de aspectos básicamente cuantita-tivos, tales como cantidades de estudiantes participantes, horas cumplidas, beneficiarios (en este caso, además, las cantidades muchas veces se hacen de manera aproximada), activi-dades ejecutadas y productos elaborados. De esta manera, se privilegia una lógica evaluativa cuantitativa, y se arrastran importantes limitaciones para lograr evaluar más integralmente el impacto social real.
Desvinculación con las sedes y con otras unidades académicas El último de los vacíos o limitaciones de fondo identificados en el marco del quehacer de la Acción Social de la ECCC fue la escasa o nula vinculación y coordinación con otras unidades académicas y/o con otras sedes, con lo cual se reproduce una dinámica que privilegia las lógicas y visiones “valle-centralistas”, se propicia el distanciamiento y la exclusión de los es-tudiantes y pobladores de otras zonas del país, y se limitan las posibilidades de construir procesos basados en proyectos interdisciplinarios y de aportar a un conocimiento de este perfil.
Nos parece muy importante mencionar que, desde nuestra óptica, y reconociendo el riesgo de caer en una generalización no fundamentada, debido a que se trata de una consideración basada en lecturas parciales y en algunas percepciones, nos queda la impresión de que estos vacíos o limitaciones expresados en nuestro proceso de Acción Social en la ECCC son igualmente cons-tatables, en mayor o en menor medida, en la dinámica general de la Acción Social en la UCR. Igualmente, nos parece importante mencionar que, más allá de algunos importantes esfuerzos que se han hecho y se están haciendo por parte de las autoridades y de los y las funcionarias, las estructuras administrativas son claramente coadyuvantes a la replicación sistemática de estas situaciones. Asumiendo los retos
8
En la lógica de asumir estos vacíos como retos, desde la Comisión de Acción Social, a partir del 2008, iniciamos un proceso dirigido a procurar hacer los ajustes posibles y a implementar lo que fuera necesario y viable a fin de atender esos vacíos identificados. Desde un inicio, fue claro que, en buena medida, toda esta dinámica estaba de alguna manera determinada por la limitación de recursos. En particular, parecía que la posibilidad de atenderlos debidamente pasaba por la posibilidad de contar con cargas de tiempo que permitieran llenar los requerimientos de trabajo vinculados a los ajustes que deberíamos realizar. En su momento, re-conociendo esta seria limitación, que además no era precisamente atendible desde las posibili-dades y capacidades exclusivas de la unidad académica, se le apostó a la idea de procurar dina-mizar la Acción Social y de establecer y ejecutar los ajustes que se consideraran necesarios, bajo la esperanza de ganar apoyo para la consecución de tiempos conforme se fueran concretando las mejoras previstas. Con el apoyo permanente de la Dirección de la unidad académica, sobre la marcha se fueron ganando espacios y se “consiguieron” tiempos, que permitieron “despegar” con gran energía. En un primer momento, se realizó un ejercicio participativo, que se prolongó por espacio de unos ocho meses, en el que se elaboró la propuesta preliminar para un esquema de organización y operativización del quehacer de Acción Social al que se denominó “Programa Permanente de Acción Social” (PPAS). La propuesta consignada en este programa tenía como punto de partida la creación y puesta en funcionamiento de un proceso de conocimiento (monitoreo y/o diagnós-tico) de necesidades y demandas sociales de comunicación, que aspiraría a nutrir el quehacer de todas las actividades y proyectos de Acción Social, y que procuraría dar respuesta a esas necesidades y demandas mediante el establecimiento de prioridades, la programación de activi-dades y proyectos, la sistematización de procesos y la revisión permanente del quehacer propio, en correspondencia con las Políticas Orientadoras de la Acción Social en la ECCC y con los mandatos y responsabilidades que corresponden a la ECCC en esta dimensión del quehacer universitario. Este proceso implicaría la creación de una base de datos con información accesible a funciona-rios, estudiantes y profesores. Como parte de la administración de esta herramienta, la Comisión de Acción Social, en función de las “Políticas Orientadoras de Acción Social” y de acuerdo con la estructura operativa definida para el propio funcionamiento del PPAS (7), establecería prioridades, facilitaría información y promovería la articulación de los diversos procesos académicos con ne-cesidades de investigación, de organización y de producción relacionadas con la comunicación. El PPAS consideraba la organización del quehacer de la Acción Social en la ECCC a partir de un eje de monitoreo de necesidades y demandas sociales en comunicación, al que se denominaba “Sistema de Monitoreo de Necesidades de Comunicación y Sistematización de Experiencias y Productos”. Este eje de monitoreo tendría un carácter transversal, en tanto “alimentaría” la toma de decisiones sobre las necesidades y/o demandas priorizadas. Además, la propuesta del PPAS consideraba la estructuración de seis ejes de perfil operativo, en tanto que desde ellos se con-cretaría la ejecución propiamente dicha de todos los subproyectos que se organizaran y se ins-cribieran a fin de dar respuesta a las necesidades priorizadas. Los seis Ejes Programáticos pro-puestos en el PPAS eran los siguientes: 1. Acción Social desde la Docencia 2. Extensión Docente y Educación Permanente
7 En tanto propuesta preliminar, el PPAS nunca fue discutido más allá de la Comisión de Acción Social, ni tampoco fue operacionalizado, al menos como programa. Por lo tanto, no fue socializado al interior de la ECCC ni mucho menos publicado. El documento borrador se encuentra disponible en el archivo de la Comisión de Acción Social de la ECCC.
9
3. Trabajo Comunal Universitario (TCU) 4. Socialización de Información y Medios 5. Extensión Cultural y Actividades Especiales 6. Agencia Estudiantil (véase la figura 1).
Figura 1: Estructura operativa del Programa Permanente de Acción Social de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación Colectiva (versión borrador).
10
Para mediados del 2009, precisamente en el momento en que la Comisión de Acción Social des-tinaba parte de su tiempo a la discusión de la propuesta preliminar del PPAS, la ECCC entró en el proceso de reacreditación ante el SINAES, y de manera paralela inició un proceso de reforma de su propuesta curricular. Para la formulación de esta nueva versión curricular, se planteó la expectativa de lograr la articulación entre las tres dimensiones fundamentales del quehacer aca-démico. En este contexto, y ante las exigencias de participación que se tenían para aportar desde la visión de Acción Social a la reacreditación y a la reforma curricular, la Comisión de Acción Social tomó la decisión de posponer la iniciativa del PPAS y de procurar una participación sólida en dichos procesos, a fin de incidir para asegurar el posicionamiento integral de la Acción Social en la es-tructura curricular. Así, mientras se avanzaba en la construcción de la base de datos que sería el soporte informativo del mecanismo de monitoreo de necesidades sociales, se le apostó a la po-sibilidad de procurar la inclusión de este mecanismo en la propuesta curricular. Además, se de-cidió caminar en la reorganización de algunos de los ejes operativos, en tanto las condiciones de trabajo (el tiempo y los recursos) así lo permitieran. Sin embargo, a partir de la idea del PPAS, desde entonces y de manera paralela a los procesos de reacreditación y de reforma curricular, la Comisión de Acción Social puso en marcha un pro-ceso interno que derivó, a finales del 2009, en la inscripción del proyecto “Agencia Estudiantil de Comunicación” (denominada “La Estación”), en la formulación e inscripción del proyecto denomi-nado “Programa de Extensión Docente y Educación Permanente de la ECCC” (a inicios del 2010), y en la reformulación de un proyecto macro de TCU (mediados del 2010), el cual quedó formal-mente inscrito y en ejecución desde enero del 2011 bajo un enfoque de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. La Agencia Estudiantil de Comunicación es un proyecto pensado como un espacio de integración de la Acción Social y la Docencia, que ejecuta proyectos con una perspectiva solidaria (8). El proyecto se vincula con un curso del énfasis en Relaciones Públicas y desarrolla proyectos de comunicación ejecutados por estudiantes, supervisados por una docente, mediante los que se atiende necesidades de comunicación planteadas por instancias y organizaciones vinculadas a proyectos sociales. Hasta ahora, al cabo de 2 años de estar inscrita, “La Estación” ha desarrollado con éxito unos 11 proyectos, incluyendo la campaña contra el plagio en la UCR (9). En el caso del Programa de Extensión Docente, a partir de su inscripción se logró unificar la oferta de cursos de Extensión Docente de la unidad académica bajo la figura de un solo programa. Desde entonces, la ECCC pasó de una dinámica de oferta de cursos dirigidos a la comunidad nacional que en el mejor de los casos no superaba dos cursos por año a otra que ha asegurado la oferta sistemática de al menos 14 cursos anuales, que se imparten tanto en verano como en el período de vacaciones de medio año (aproximadamente 7 cursos por ciclo). Adicionalmente, y como derivación de una meta acordada en el seno de la Comisión de Acción Social, según la cual se proponía la realización de al menos dos experiencias de Extensión Docente (ED) con sedes
8 La Agencia vende servicios de comunicación a instancias que realizan acciones con perfil social y que tienen capa-cidad de pago limitada, para destinar los recursos generados al desarrollo de proyectos con organizaciones sociales sin fines de lucro que no tienen recursos ni capacidad para financiar estos proyectos o servicios. 9 En la lista de proyectos ejecutados por “La Estación”, destacan los siguientes: Logística y Estrategia de Comunicación para el Congreso Internacional de Evaluación; Investigación y desarrollo de la Campaña de Sexualidad Integral: Tu sexualidad habla de vos ¿Qué está diciendo?; Campaña para migrar al software Libre: "Somos Innovación, somos Software Libre"; Estrategia de Comunicación para la campaña Lazo Blanco "Hombres trabajando juntos contra la vio-lencia" (I y II etapas).
11
regionales por año, a inicios del 2011 se impartió el primer curso de ED de la Escuela en la sede de Limón. Con esta sede, además, está a punto de firmarse una carta de intenciones mediante el que se formalizaría el apoyo a un proyecto de Comunicación cuya primera actividad es la rea-lización de un diagnóstico con el que se pretende identificar las necesidades de comunicación desde la sede a hacia la comunidad limonense, y viceversa, para plantear una estrategia de co-municación. En cuanto al proyecto de TCU, denominado precisamente “Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social”, su reformulación se planteó bajo la premisa de asegurar que todas las iniciativas a apoyar partieran de la realización de diagnósticos, de manera que se contara con información sobre el punto de partida de cada caso y que, sobre esa base, se puedan poner en ejecución acciones orientadas a aportar al cambio para mejorar las condiciones, y que, al cabo de uno o dos años, se pueda evaluar el impacto real de esta gestión. En esta dinámica de TCU, además, se ha logrado vincular actividades docentes realizadas en cursos como el de Planificación de la Comunicación y Seminario, en donde los y las estudiantes realizan prácticas de aprendizaje en contacto directo con organizaciones o grupos sociales, de manera que los resultados de estas prácticas son posteriormente aplicados en TCU, con lo cual se da continuidad al proceso de vin-culación y gestión en la comunidad u organización, más allá de los límites formales de los cursos y el TCU mismo. Adicionalmente, en el marco de todo este proceso, se establecieron posibles líneas de acción para complementar actividades de vinculación con las Escuelas de Sociología y quedó planteado un acercamiento para explorar posibles vínculos con la Escuela de Antropología. Además, se siguen planteando posibilidades e intereses para ampliar la gestión de Extensión Docente a otras sedes, y se sigue trabajando, lentamente, por concretar la base de datos con información sobre organizaciones sociales que servirá de asiento para establecer el sistema de monitoreo de nece-sidades de comunicación, y que se considera estratégico para potenciar una vinculación siste-mática de la Acción Social con la Docencia y la Investigación. En el caso del proyecto de Exten-sión Docente denominado “Comunicación Humana y Asertiva, sus actividades, originalmente pre-vistas para realizarse en oficinas de la sede Rodrigo Facio, en su segundo año de ejecución ya se han ampliado actividades a las sedes de Turrialba, San Ramón, Puntarenas y Guanacaste. Por otro lado, como parte del proceso de formulación de la nueva propuesta curricular, en el marco de los denominados módulos integradores, se plantean amplios requerimientos para la Acción Social, y también se está a la espera de poder iniciar con la formulación de una propuesta de Acción Social desde el Programa de Posgrado en Comunicación. Está claro que todos estos esfuerzos se han realizado teniendo como motivación fundamental la idea de caminar cada vez más, siempre que sea posible, hacia la construcción de una dinámica que permita saldar aquellos vacíos y limitaciones fundamentales identificados. “Chocando” contra pared El desarrollo de este proceso ha sido agradecido en involucramiento de personas y en acerca-mientos con actores y actoras diversos de las comunidades y organizaciones de la sociedad cos-tarricense. Está claro que el interés por atender los vacíos identificados en el quehacer de Acción Social ha redundado en una dinámica que se presenta creciente y rica en posibilidades y hori-zontes.
12
A lo largo de los últimos cuatro años, la Acción Social de la ECCC pasó de tener inscritos, por allí de mediados del 2007, únicamente 2 proyectos de TCU con actividades completamente desvin-culadas entre sí, y de no tener ningún proyecto de Extensión Docente, a tener actualmente cinco proyectos de Extensión Docente inscritos (uno de ellos con perfil de programa que administra una oferta anual permanente de unos 14 cursos dirigidos a la comunidad nacional), así como un pro-yecto macro de TCU con enfoque de Comunicación para el Cambio Social (al momento de re-dactarse esta ponencia, funcionaban en total ocho subproyectos específicos), dos proyectos de Fondos Concursables de la VAS y un proyecto CONARE que se ejecuta junto con el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA) de la UCR y otras instancias del Instituto Tec-nológico de Costa Rica y de la Universidad Nacional. En este escenario, se pasó de tener una carga total asignada de 1 tiempo completo (desagregado en 4 cuartos), a tener casi 3 tiempos completos asignados —más que las cargas de cualquiera de las otras dos comisiones en la ECCC (Docencia e Investigación)—, sin incluir la coordinación de dos proyectos que se hacen con carácter voluntario. A todo esto se le suma una pequeña lista de organizaciones y proyectos que se mantienen a la espera de que se les pueda dar el “bande-razo” de salida para iniciar actividades. Pero es precisamente acá donde, poco a poco, el proceso empezó a topar con pared. Ya desde inicios del 2010 empezó a ser evidente una gran presión entre el volumen de trámites y tareas, y las cargas de tiempo con las cuales se podía contar. Así las cosas, a la par de una dinámica creciente en iniciativas, vinculaciones y productos, encaminada a procurar atender vacíos de fondo (lo cual significa que, en buena medida, dichos vacíos seguían, como siguen, estando pre-sentes y pendientes de subsanarse), esta presión empezó a poner en evidencia las limitaciones reales para cumplir las metas propuestas. Ya para mediados del 2010 fue necesario empezar a cerrar las puertas a grupos y organizaciones que integraban la lista de espera para desarrollar actividades conjuntas, especialmente en el marco de iniciativas de TCU. Este cierre de puertas se tuvo que replicar a finales del 2010 y a inicios del primer ciclo del 2011. Por otra parte, mientras se espera el finiquito de la firma de una carta de intenciones para formalizar un vínculo sistemático en la ejecución de proyectos y cursos de Extensión Docente con la sede de Limón, la dinámica administrativa requerida con el actual volumen de trabajo en esta área ya supera con creces la carga asignada para la coordinación. La misma situación ocurre para las labores de coordinación general de la Acción Social, desde donde el cuarto de tiempo asignado se consume de sobra con el solo seguimiento de la tramito-logía administrativa, lo cual no deja espacio para las labores de fondo relacionadas con la identi-ficación de iniciativas y el estudio para la definición de prioridades. Situaciones parecidas se dan en varios de los proyectos de Extensión Docente, los cuales, ante la abundante demanda de participación, han tenido, literalmente, que empezar a decir “no”. A finales del 2010, la Comisión de Acción Social abrió un pequeño proceso para revisar esta situación y perfilar con mayor claridad las perspectivas estratégicas del quehacer que desarrolla, y del proceso emprendido para procurar subsanar los vacíos encontrados 4 años atrás. Este proceso de revisión sigue en curso y, lamentablemente, poco a poco parece decantarse hacia una única salida: la de poner el “freno de mano” y delimitar las gestiones a las que sean material-mente manejables con los recursos y tiempos actualmente disponibles. Esto, sin duda, daría al traste con la dinámica de “crecimiento” que se ha venido experimentando, y con las posibilidades reales de subsanar los vacíos que se están procurando solventar.
13
Desde la perspectiva del autor, la situación descrita lleva a plantearse algunas interrogantes de fondo, que sin duda no competen únicamente a la comunidad académica de la ECCC, sino tam-bién a las autoridades de la Vicerrectoría de Acción Social, y más allá: ¿será que, ante la disyun-tiva de tener que asumir nuevos retos para atender de manera amplia e integral los tareas invo-lucradas en la Acción Social, lo cual conlleva ineludiblemente a asumir un volumen creciente de actividades y compromisos, la limitación de recursos habrá de imponerse para evitar asumir esta tarea con todos sus requerimientos?, ¿es el caso de la actual gestión de la Acción Social en la ECCC una muestra de que no es posible ocuparse en atender los vacíos fundamentales de este quehacer debido a las limitaciones en la disponibilidad de recursos, a pesar de las necesidades y demandas abundantes, y de la existencia certera de voluntades de trabajo…? Conclusiones Más que hacerlo con conclusiones en la forma de proposiciones, con la idea de llamar a la refle-xión general de quienes estamos involucrados y comprometidos con la Acción Social y con la Universidad Pública en general, me ha parecido conveniente cerrar esta ponencia con algunas interrogantes que se plantean como obligadas a la luz de la experiencia descrita:
¿Está la Acción Social en la UCR cumpliendo a cabalidad su tarea fundamental? En un con-texto como el actual, en el que la “Universidad Pública”, en tanto costeada con recursos pú-blicos, se encuentra seriamente cuestionada por los grupos de poder y arriesga a encontrarse deslegitimada desde las lecturas populares, ¿cuánto y qué más debemos asumir como retos fundamentales de la Acción Social y del quehacer universitario en general?
¿Nos estamos revisando y estamos haciendo el esfuerzo requerido para mejorar lo que ha-cemos? ¿Qué vacíos o inconsistencias estamos arrastrando para lograr cumplir con nuestra responsabilidad social fundamental?
Ante las limitantes estructurales a las que nos enfrentamos, especialmente de recursos eco-nómicos —y entre las que también se cuentan los a veces rígidos mecanismos burocráticos de operación y los límites de infraestructura—, ¿hasta dónde podemos imaginar y planificar los horizontes de la Acción Social en nuestras unidades académicas y, desde allí, nuestras propuestas estratégicas? ¿Podemos apostarle a desarrollar plenamente nuestras capacida-des para atender las necesidades sociales crecientes, desde planteamientos integradores y que rompan la lógica de las iniciativas aisladas que no nos permiten dar cuenta integral del impacto que estamos generando?
La experiencia vivida en los últimos 4 años en el marco del proceso de Acción Social en nuestra unidad académica muestra con claridad que, ante un escenario social en el que el Estado ha renunciado sistemáticamente a atender sus tareas sociales, las necesidades sociales son cre-cientes y los espacios organizativos y comunitarios no solo están anuentes, sino realmente ne-cesitados de estas vinculaciones, en lo que debería constituirse en una suerte de gran alianza con la sociedad civil. Es preciso que revisemos nuestro quehacer, que asumamos actitudes au-tocríticas y constructivas, y que encaremos los ajustes y/o cambios que sean necesarios a fin de lograr un mejor y más integral cumplimiento de los mandatos que, por principio fundamental, nos corresponde atender como Universidad Pública.
Fuentes Consultadas 1. Amador, Marvin (2008). Políticas Orientadoras de la Acción Social en la ECCC. Comisión de
Acción Social, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Universidad de Costa Rica.
14
2. Amador, Marvin (2009). Programa Permanente de Acción Social (PPAS), Propuesta prelimi-
nar para discutirse y mejorarse en el seno de la Comisión de Acción Social (documento no publicada). Comisión de Acción Social, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Universidad de Costa Rica.
3. Comisión Acción Social (2005). Propuesta de Políticas para el desarrollo, promoción y ejecu-
ción de la Acción Social en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
4. Comisión de Autoevaluación, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (2004). In-
forme de Autoevaluación. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
5. Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (s.f.). Estatuto Orgánico de la Univer-
sidad de Costa Rica. Universidad de Costa Rica. Versión electrónica. Extraído el 25 de julio del 2007 desde: http://www.vas.ucr.ac.cr/
6. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (2005). Plan de Mejoramiento Según el
Informe Presentado por los Evaluadores Externos del SINAES. Facultad de Ciencias Socia-les, Universidad de Costa Rica.
7. Fallas, Carmen Mayela (2005). Anteproyecto, Agencia Estudiantil de Comunicación, un Es-
pacio Experiencial para Estudiantes de Relaciones Públicas, Publicidad, Producción y Perio-dismo (documento preliminar). Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
8. Molina, Rita Andrea (2003). Vinculación remunerada con el sector externo: un reto para la
Facultad de Ciencias Sociales. Trabajo Final de Graduación presentado para optar al grado de Maestría en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
9. Vicerrectoría de Acción Social. Sitio web. Consultado el 25 de julio del 2007 desde:
http://www.vas.ucr.ac.cr/