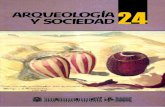Historia del Taller de Cerámica de la Universidad Nacional de Colombia
La Cerámica Arqueológica en la Materialización de la Sociedad
Transcript of La Cerámica Arqueológica en la Materialización de la Sociedad
1
La Cerámica Arqueológica en la Materialización de la Sociedad
Guillermo A. De La Fuente y María Cecilia Páez
Cerámicas Arqueológicas, Praxis, Estilos
Tecnológicos e Identidad Técnica.
Las prácticas materiales de las sociedades
constituyen un medio a través del cual se
mantienen y refuerzan los comportamientos
culturales, pero al mismo tiempo ofrecen la
estructura a partir de la cual operan los cambios o
transformaciones (Bourdieu 2007; Giddens 2006).
Por ejemplo, para las sociedades andinas la
alfarería constituye uno de los aspectos materiales
de mayor relevancia, estando involucrada en los
distintos aspectos de la vida cultural (relaciones
sociales y tecnológicas, ideología, religión, etc.)
(Sillar 1988, 1999, 2000).
Las prácticas alfareras constituyen un medio
activo a través del cual se formula y reformula el
orden social, político y económico vigente en cada
sociedad. En este sentido, consideramos que los
comportamientos técnicos que conforman éstas
prácticas están social y culturalmente
condicionados, participando e íntimamente
vinculadas a su vez en otras esferas de la vida
social (Gosselain 1992, 1999, 2000; Lemmonier
1986, 1992). Partiendo de esta propuesta, las
cualidades materiales de los artefactos no
necesariamente determinan sus significados. Por el
contrario, es necesario abordar aquellos aspectos
que superen el análisis meramente descriptivo o
funcional de la cerámica, y que se vinculen con las
relaciones sociales involucradas en las prácticas
alfareras, la forma en que las propiedades
materiales de estos artefactos son simbolizadas y
la manera en que contribuyen a formular y
reformular la vida de los sujetos en sociedad
(Lemmonier 1992; Miller 1998, 2005).
Las tecnologías involucran necesariamente
relaciones sociales y son los agentes técnicos los
responsables por la producción, el uso y el valor
dado a los objetos materiales. De la misma forma,
son éstos agentes (productores y consumidores)
quienes construyen y constantemente resignifican
funcional y simbólicamente el mundo a través de
los medios técnicos. Dicho en otras palabras, la
gente y el mundo material simultáneamente se
constituyen y se dan forma unos a otros. Es
justamente dentro de esta dialéctica de producción
material y reproducción social que las propiedades
físicas de las actividades técnicas se intersectan
con el mundo real y de significados de los agentes
humanos (Dobres 2000). La relación entre las
tecnologías, entendidas como socialmente
constituidas en una visión dinámica y
transformadora, y los agentes humanos a través de
la articulación de la acción corporal sobre la
materia redefine a estos últimos como objetos
sociales. De este modo, se puede visualizar las
prácticas tecnológicas como experiencias
corporales cotidianas realizadas por diferentes
individuos dentro de la sociedad, lo que las
transforma en actividades materiales sociales y
cargadas de significado (Dobres 2000).
Este libro surgió del simposio “La Cerámica
Arqueológica en la Materialización de la
Sociedad. Transformaciones, Metáforas y
Reproducción Social”, realizado dentro del marco
de la IV Reunión de Teoría Arqueológica de
América del Sur durante los días 3 al 7 de julio de
2007. Quizás es difícil coordinar un simposio que
trata de explorar aspectos teóricos y
metodológicos muy diferentes a los cuales uno fue
formado académicamente en el pasado.
Deconstruir esa formación académica no es, ni ha
sido, tarea fácil, y ha generado diferentes
situaciones, emociones y sentimientos que se
intersectan en retrospectiva a la hora de escribir
estas líneas. Diferentes aproximaciones teóricas y
metodológicas al estudio de la cerámica
arqueológica han convergido en este simposio a
través de los trabajos presentados tratando de
explorar aspectos que superen la mera explicación
tipológica y funcional, dos programas que
marcaron la historia y el derrotero de las
investigaciones, las posturas más normativas y el
auge del procesualismo hacia la década del „80”.
Existen numerosas aproximaciones al estudio de la
cerámica arqueológica que han tratado de explorar
y superar los dos programas de investigación
mencionados anteriormente. No es el objeto de
esta introducción analizar en detalle las mismas y
para ello remitimos al lector a la literatura edita
que trata sobre ellos (Arnold 2005; Barley 1994;
Gosselain 1992, 1999, 2000; Gosselain y
Livingstone-Smith 2005; Miller 1985, 2005; Sillar
2
2000; van der Leew 1993). Sin embargo, podemos
reconocer dos tradiciones fuertes de diferente
origen desprendidas de la teoría social y de la
antropología que han tenido una gran influencia en
los estudios arqueológicos: una anglosajona y otra
francesa. Si bien estas dos tradiciones tienen
puntos en común también poseen diferencias
rastreables en sus orígenes y que se intersectan
con aplicaciones derivadas del estudio
antropológico y etnográfico más clásico.
Conceptos como práctica, agencia, materialidad y
experiencia han sido recientemente abordados en
varias obras con diferentes repercusiones en la
disciplina arqueológica (Dobres y Robb 2000;
Dornan 2002; Meskell y Preucel 2004; Miller
2005; Mills y Walker 2008; Pauketat 2001;
Preucel 2006; Stark 1998; Tilley 1999, 2004;
Tilley et al. 2006; Van Dyke y Alcock 2003).
Como bien plantea Dornan (2002), se puede
rastrear la teoría de la agencia y de la práctica
hasta Marx, Weber y Durkheim, siendo los
exponentes teóricos modernos de la misma los
post-estructuralistas Pierre Bordieu (teoría de la
práctica y el concepto central de habitus) y
Anthony Giddens (teoría de la estructuración). Las
aproximaciones más comunes en arqueología han
focalizado en la agencia colectiva (Shanks y Tilley
1987, 1996), la intencionalidad individual (Hodder
1986, 2000), la aproximación del actor racional
(Bell 1992), las consecuencias no intencionadas de
la estrategia social (Pauketat 2001) y la
racionalidad práctica (Joyce 2000).
Otra corriente de pensamiento derivada de la
antropología y relacionada con el estudio de las
implicancias sociales de las tecnologías y la
construcción e identificación de identidades
técnicas es la que reconoce su origen en Marcel
Mauss, André Leroi-Gourhan (´etnología de las
técnicas´) (Mauss 1934, 1938; Leroi-Gourhan
1943, 1945, 1964, 1965), y últimamente en Pierre
Lemonnier con su ´antropología de la tecnología´
(Lemmonier 1986, 1992).
Las 9 contribuciones presentadas en este libro
representan diferentes estudios de caso en
América del Sur en donde el objeto central de
análisis es la alfarería arqueológica,
desarrollándose aproximaciones enriquecedoras
que articulan conceptos y discursos explicativos
superadores de las aproximaciones funcionalistas.
Siguiendo las líneas teóricas mencionadas en el
párrafo anterior, los trabajos presentados en este
volumen que tratan de abordar el estudio
arqueológico de cerámicas en diferentes contextos
pueden dividirse básicamente en 2 grupos
principales: (1) contribuciones relacionadas con la
aplicación de la teoría de la práctica y/o agencia
(Bray –Ecuador-, Páez –Argentina-, Garrido
Escobar –Chile-, Giovannetti y Páez –Argentina-
y Ottalagano –Argentina-) y (2) contribuciones
influenciadas por la antropología de la tecnología
(De La Fuente –Argentina- y Puente –Argentina-).
Dos trabajos se abren de estas líneas teóricas: la
contribución de Prous-Jácome –Brasil- con
evidente influencia estructuralista en su análisis y
el trabajo de García –Argentina- que trata de
superar las aproximaciones clásicas de la
etnoarqueología.
El trabajo de Bray está orientado hacia la
discusión sobre la agencia, identidad e hibridación
en la producción de alfarería Inka y local dentro
del contexto del Período Tardío e Inka en los
Andes. La aproximación de Bray desarrolla
algunas ideas sobre la relación entre agencia,
cultura material e identidad a partir de la
aplicación del concepto de hibridación surgido en
el contexto de los estudios postcoloniales en
Andes Centrales. La autora trata de demostrar en
su trabajo que la cerámica local producida en
momentos Inka, que comparte ciertos elementos
en la forma, diseño y estructura decorativa,
clásicamente denominada Inka Provincial, es
producto de un interjuego de negociaciones entre
la estructura imperial del estado Inka y las
jerarquías y/o élites nativas para legitimar y
negociar poder por parte de éstas últimas. De este
modo, Bray analiza un conjunto de piezas
estilísticamente asociado con lo Inka, Inka
provincial e Inka local, procedentes de contextos
funerarios en diferentes partes del Tawantinsuyo,
reclamando por el abandono de las definiciones
clásicas de lo Inka Provincial y abogando por el
estudio de la agencia tanto de los actores como de
los objetos cerámicos en sí mismos. Propone que
los efectos del encuentro cultural entre las élites
imperiales y los líderes locales durante el
horizonte Tardío no fueron unidireccionales, sino
que la presencia de tales objetos híbridos tanto en
el centro imperial como en las áreas remotas, así
como el hecho de que tanto las formas Inka y
locales experimentaron la “hibridización” indican
que el cambio cultural fue multidireccional. Esto
implica que el control de la producción de
alfarería por parte del Estado adquirió dos formas
básicas: una en que la producción fue
manifiestamente organizada a nivel de las
unidades domésticas y la otra desarrollada en los
centros administrativos estatales. Lo que también
observa Bray, y por cierto muy interesante, es la
distribución de éstas piezas híbridas tanto fuera
del núcleo imperial como dentro de este,
demostrando que la cerámica Inka y local, en sus
diferentes manifestaciones morfológicas,
estilísticas y funcionales jugaron un rol mucho
más complejo del que clásicamente se les adjudica
a este tipo de bienes.
3
El trabajo de Páez aborda el estudio de las
prácticas alfareras en el valle de Tafí para dos
momentos de tiempo inequívocamente integrados:
el Período Tardío y el momento Inka. Partiendo
del concepto de ´práctica´ acuñado por Bourdieu y
superando las limitaciones del programa de este
autor, la autora se desliza dentro de la teoría de la
estructuración de Giddens para entender las
prácticas y relaciones sociales entre los agentes y
los objetos materiales en un ámbito conspicuo,
como es la producción de alfarería, de las
sociedades del Período Tardío e Inka en el valle de
Tafí. Entendiendo que tanto los objetos cerámicos
como los agentes que los produjeron están
socialmente e históricamente definidos, Páez trata
de abordar, desde la teoría de la agencia, un tema
poco desarrollado para la producción de alfarería:
la utilización de ciertos tipos de antiplásticos
(tiesto molido e inclusiones piroclásticas) tanto en
las formas culturalmente definidas como
pertenecientes a la Cultura Santamariana como
aquellas asignables al momento Inka. La
observación de la existencia de cambios y
continuidades en la utilización de estos tipos de
antiplásticos en la producción de alfarería permite
a la autora rastrear ´prácticas culturales´ que
persisten a través del tiempo como es el caso del
uso del tiesto molido y aquellas que están
presentes en las elecciones tecnológicas realizadas
por los alfareros de Tafí pero que se visualizan
exponencialmente tanto para formas cerámicas
Inka como para las formas del Tardío, pero en
momentos Incaicos, como es el uso indiferenciado
de las inclusiones pumíceas (depósitos de caída)
en todas las formas cerámicas analizadas. El
potencial de esta aproximación es indiscutible en
relación a la estructuración y reproducción de las
prácticas alfareras en una sociedad que hasta no
hace mucho se visualizaba como culturalmente
diferenciada en dos bloques temporales
internamente homogéneos y diferentes entre sí –lo
Tardío y lo Inka-, diferenciación que se puede
rastrear hasta los momentos de su definición.
El trabajo de Garrido Escobar es innovador desde
todo punto de vista. Garrido Escobar adopta una
aproximación al estudio del ´estilo´ en la cerámica
arqueológica que trasciende los enfoques clásicos.
Su abordaje en la Cultura Copiapó pretende
establecer una relación, a partir de la utilización de
la teoría de la agencia y en particular del concepto
de habitus desarrollado por Bourdieu, entre la
estructuración de los patrones de diseño en la
cerámica y aspectos mucho más amplios como la
identidad étnica. El autor, reconociendo los
alcances y limitaciones de las aproximaciones
previas en arqueología al estudio de la etnicidad,
aborda el estudio del estilo en la cerámica Copiapó
desde una visión desarrollada en el seno de la
teoría social intentando vincular la teoría de la
práctica y el concepto central a ella, el de habitus.
De esta manera, pretende entender cómo las
sociedades prehispánicas del Intermedio Tardío en
el Norte Chico chileno desarrollaron una forma de
comunicación culturalmente diferenciada a través
de las manifestaciones visuales plasmadas en los
patrones de diseño decorativos en los objetos
cerámicos. El aporte de Garrido Escobar es
tentador y superador de los enfoques clásicos al
estudio del estilo y la etnicidad. Sin embargo,
parte de la lógica interpretativa del trabajo se basa
en un interjuego de oposiciones que llevan a
autodefiniciones culturales un tanto
estructuralistas en su visión. El reconocimiento de
prácticas culturalmente definidas no conlleva por
definición la autodefinición cultural por oposición
a otras prácticas culturales diferentes, si bien el
autor intenta articular el cambio observado dentro
del esquema propuesto por Bourdieu.
El trabajo que nos presentan Giovannetti y Páez
aborda las relaciones morfológicas de una forma
cerámica Inka muy característica como son los
´platos´ para dos macro-áreas geográficas
(Noroeste Argentino y zona cuzqueña) como un
intento de interpretar, incorporando elementos de
la teoría de la agencia, la relación mantenida entre
la política imperial del Estado Inka y las
poblaciones locales. Partiendo de la ruptura con la
definición clásica de lo que se denomina Inka
Provincial y todo lo que ella lleva implícita, los
autores tratan de buscar interpretaciones
alternativas al sincretismo observado básicamente
en las características mofológicas de los platos
registrados y analizados en el Noroeste Argentino,
observando la resignificación de las prácticas
alfareras del Período Tardío en momentos Incaicos
(pucos y platos). Diferentes ideas se originan en
este trabajo, quizás una de las más interesantes
aquella que plantea más como pregunta que como
respuesta el rol de este tipo cerámico, los platos,
en las relaciones entre el Estado y las poblaciones
locales, tanto a nivel simbólico como funcional.
Las diferencias observadas por los autores a partir
del análisis morfológico de los platos entre las dos
macro-áreas geográficas lleva a los mismos a
sugerir que los platos podrían haber jugado un
doble rol dentro de estas relaciones: un rol
claramente establecido como elementos votivos y
ofrendatorios cuya relevancia estaría en la
legitimación del Estado a través de diversas
prácticas, básicamente funerarias; y otro rol
alternativo vinculado con el dominio público o
semi-público, a través de la esfera culinaria, en
donde esta forma cerámica habría participado en
ceremonias y fiestas entre las elites nativas y
personajes representativos del Estado Inka. El
trabajo es un buen punto de partida para seguir
explorando la significación contextual de ciertos
tipos de formas cerámicas como lo son los platos y
4
aríbalos, formas Incaicas que creíamos en el
pasado muy estandarizadas.
A partir del análisis de una muestra de artefactos
cerámicos pertenecientes a grupos identificados
como cazadores-recolectores localizados en los
ambientes fluviales del Río Paraná (Provincia de
Entre Ríos, Argentina), Ottalagano presta atención
a un aspecto poco desarrollado en la investigación
de estos grupos: las características decorativas y
morfológicas asociadas a los recipientes cerámicos
y su variabilidad contextual. Partiendo de una
concepción de estilo activo, avanza hacia
formulaciones relacionadas con los aspectos
simbólicos de las sociedades que los produjeron y
utilizaron. El arte mobiliar cerámico se visualiza
como un área de estudio en la que conceptos y
propuestas complementarias pueden ser
desarrolladas como una vía fructífera en el
transcurso de la investigación. La autora concibe
visualiza al ´estilo´ como un modo de hacer
repetido, donde entonces los pautamientos
manifestados en la morfología, estructura y
elaboración del registro artístico podrían ser
entendidos como un resultado de modos
establecidos y compartidos de hacer y percibir.
Uno de los resultados más interesantes que se
presentan en el trabajo es la ausencia de elecciones
tecnológicas particulares –condiciones de
manufactura y uso- para las vasijas cerámicas
decoradas y los no decoradas, así como su registro
en contextos diversos, lo que llevaría a pensar en
la participación de los recipientes cerámicos con
motivos abstractos y zoomorfos tanto en
actividades cotidianas como en actividades de
significación ritual, como ser las prácticas
inhumatorias de los grupos humanos,
privilegiando los roles visuales de la cerámica y la
comunicación de mensajes en las actividades tanto
rituales como cotidianas de los grupos.
Definitivamente, éstos resultados son producto de
la combinación de acercamientos diferentes a los
objetos cerámicos: las expresiones artísticas, la
morfología de los recipientes y la interpretación
funcional a partir de los rastros macroscópicos de
uso analizados. La autora rompe con la idea
tradicional de los artefactos y/o contextos que
usualmente se han utilizado como marcadores de
la ´etnicidad´, incorporando elementos de la
cultural material procedentes de contextos
domésticos que expresan la cotidaneidad de las
prácticas de manufactura y uso de la alfarería de
los grupos bajo análisis, considerando la esfera de
la vida diaria como un aspecto fundamental para
construir sus interpretaciones.
El trabajo de Puente presenta una problemática
que ha sido poco abordada en las investigaciones
sobre cerámica arqueológica: el estudio de las
prácticas alfareras, a través del enfoque de la
´antropología de la tecnología´, en conjuntos
cerámicos fragmentarios. Como señala la autora,
la mayor parte de estos trabajos han sido
realizados en contextos de investigación
etnoarqueológicos y etnográficos y ha resultado
difícil poder establecer una metodología apropiada
para aproximarse a los conjuntos arqueológicos
cerámicos. Partiendo del estudio de un conjunto de
artefactos cerámicos fragmentados, procedentes
del sitio La Angostura (Dpto. Belén, Provincia de
Catamarca, Argentina) y asignables a las
sociedades Belén del Período Tardío del Noroeste
Argentino, Puente trata de abordar el estudio de
los ´modos de hacer cerámica´ enfatizando tanto
en las características visibles como en las
invisibles que caracterizan todo el proceso de
producción cerámica. La investigación
desarrollada complementa los aspectos visuales y
estéticos de los objetos terminados (morfología y
decoración) con las características internas o
invisibles (selección de materias primas,
utilización y características de ciertos tipos de
antiplásticos, técnicas de manufactura y cocción)
producto de elecciones tecnológicas realizadas por
los alfareros en el pasado. Es así como la autora
plantea la utilización del concepto de ´estilo
tecnológico´ para referirse a las diferentes etapas
que conforman la cadena operativa utilizada en la
producción de la alfarería Belén. Los resultados
obtenidos a partir de esta aproximación permiten
observar que existe mayor variabilidad y
diversidad en la manufactura de las piezas
cerámicas Belén, básicamente para las categorías
de urnas y pucos, y en palabras de la autora se
afirma que …”las técnicas utilizadas para
manufacturar la alfarería Belén recuperada en el
sitio, no siguieron un patrón constante de
manufactura. Al contrario, distintos modos de
hacer estuvieron involucrados en la producción
del conjunto analizado.” El trabajo presenta una
visión integradora, innovadora y complementaria
como es la articulación entre las características
´visibles´ e ´invisibles´ involucradas en el proceso
de manufactura cerámica, que consideramos
necesariamente útil para abordar el estudio de las
prácticas alfareras a partir del material cerámico
fragmentado.
La contribución de De La Fuente plantea una
aproximación al estudio de las prácticas alfareras
para momentos del Período Tardío en el sitio de
Watungasta, localizado en el sector medio del
Valle de Abaucán (Dpto. de Tinogasta, Provincia
de Catamarca, Argentina). A partir del estudio de
una muestra extensiva de fragmentos cerámicos
procedentes de recolección superficial y
excavaciones sistemáticas en Watungasta
complementada con el estudio de una muestra
también extensiva de piezas cerámicas completas
procedentes de diferentes museos arqueológicos el
5
autor trata de aproximarse básicamente al estudio
de la organización de la producción de alfarería
para momentos del Período Tardío. Partiendo del
concepto de chaîne opératoire acuñado por Leroi-
Gourhan y articulando las ideas de Lemmonier
desde la antropología de la tecnología, el autor
aborda el estudio de la producción de alfarería
desde diferentes enfoques complementarios
(estudios morfológicos, tecnología cerámica,
procedencia, estudios sobre las técnicas de
manufactura, etc.) en un sitio donde la evidencia
arqueológica indica que funcionó en el pasado
como un centro de manufactura durante el Período
Tardío e Inka. Los resultados obtenidos por De La
Fuente permiten plantear la existencia de
elecciones tecnológicas muy conservadoras
involucradas en el proceso de manufactura
cerámica para el Período Tardío, interpretando
algunas de estas prácticas, como por ejemplo la
utilización de un antiplástico de origen cultural
como lo es es ´tiesto molido´, como formando
parte de aspectos sociales más amplios y con una
significación particular. La reconstrucción de la
chaîne opératoire y el reconocimiento de la
existencia de representaciones sociales específicas
en la producción de un item tan importante como
la alfarería para estas sociedades, lleva al autor a
pensar en cuestiones relativas a una identidad
técnica muy bien definida para este Período. La
especificidad cultural comprendida en el concepto
de chaîne opératoire permite plantear temas que
de otra forma serían imposibles de desarrollar. El
autor rompe con la definición clásica de tradición,
enmarcada dentro la historia cultural, para ir más
allá proponiendo un nuevo concepto de ´tradición
alfarera´, visualizándola como una ´práctica
culturalmente definida´ a través del tiempo dentro
de comunidades con límites sociales muy
marcados. El otro punto importante desarrollado
parcialmente por el autor posee implicancias
relativas a la agencia tanto de los actores sociales,
en este caso los alfareros, como la de los objetos
cerámicos que ellos producen, proponiendo la
articulación de la idea de Barley de ver el proceso
holístico de producción de alfarería como una
metáfora a través de la cual se realiza la
reproducción social, es decir como un escenario en
el que se puede explicar el mundo social que nos
rodea y del cual los agentes sociales forman parte.
El trabajo de Prous y Jácome presenta una
investigación interesante sobre el papel de la
cerámica en la sociedad tupiguarani, enfatizando
ciertos aspectos relacionados con la distribución
regional de estilos, su correlación con las áreas
geográficas linguísticas y sobre el rol de las
mujeres –las alfareras- en las prácticas alfareras
desarrolladas por estos pueblos. Partiendo de una
interpretación estructuralista sobre como se define
la cerámica tupiguarani en relación a los ´otros´
grupos, los autores plantean la importancia del rol
de las mujeres en la elaboración de alfarería
destinada a diferentes actividades en la sociedad
tupiguarani, prestando atención a las
características morfológicas, decorativas y
funcionales en diferentes áreas del Brasil. Estas
características estudiadas les permiten a los
autores ir definiendo fronteras estilísticas que
asocian a posibles cuestiones de identidad étnica.
El trabajo busca resignificar el papel de la
cerámica como medio de expresión social de las
mujeres: las alfareras que elaboran y decoran las
piezas cerámicas. Esta búsqueda se hunde
profundamente y se enraiza con ciertos aspectos
de la filosofía indígena y la linguística de estos
grupos. Es así como el rol de la cerámica y de las
mujeres en la reproducción social en las
sociedades tupiguarani puede ser visualizado
desde otro ángulo mucho más enriquecedor que la
mera descripción formal y estilística de las vasijas
cerámicas. La idea de los autores plantea un
paralelismo entre las vasijas cerámicas y el cuerpo
humano basado fundadamente en las acepciones
de los vocablos tupi y guaranies para definir a las
diferentes vasijas. Por otro lado, también se
plantea que en las sociedades tupiguaranies …”los
seres y los objetos precisan ser “adornados”, por
eso la importancia de las pinturas corporales y de
los adornos de las culturas de las tierras bajas
sudamericanas.” Este paralelismo antes
mencionado se vuelve en una metáfora para
explicar las diferentes transformaciones
biológicas, fisiológicas y sociales por las que pasa
cada individuo en estas sociedades, es decir para
explicar con un sentido amplio diversos aspectos
de la reproducción de una sociedad. No solamente
las formas de las vasijas son importantes y tienen
un rol específico, sino también los diseños
decorativos aplicados a las mismas. De este modo,
forma / diseño de las vasijas y prácticas alfareras
se intersectan dentro de los mitos tupiguranies
revalorizando el rol de las mujeres dentro de esta
sociedad. Un punto de especial interés es aquel
planteado por los autores sobre las evidencias
arqueológicas de la existencia de aprendices –
niñas- en la elaboración de alfarería, un área de
investigación que recientemente ha empezado a
cobrar relevancia. El trabajo deja planteados
varios interrogantes, abocando por una
interpretación profunda de la etnicidad
resignificada en la práctica cotidiana, pero sin
duda alguna esta visión enriquece mucho más el
estudio de las vasijas cerámicas tupiguarani.
Por último, el trabajo de García nos presenta una
comparación entre los datos obtenidos a partir de
los estudios etnoarqueológicos sobre la
manufactura y uso de ciertas formas de alfarería
(ollas, cántaros, jarras, virques y ollas grandes)
realizados en la microrregión de Azul Pampa,
6
Noroeste Argentino (Quebrada de Humahuaca,
Provincia de Jujuy, Argentina) y la información
sobre la producción y uso de alfarería en contextos
arqueológicos procedentes de dos sitios
arqueológicos correspondientes al momento inicial
del Período de Desarrollos Regionales (Período
Tardío) para la región bajo estudio. Partiendo de la
existencia de ciertas continuidades en las prácticas
alfareras desarrolladas en la región durante los
últimos 9 siglos, la autora realiza una comparación
interesante entre los contextos de uso de ciertas
formas de alfarería actual y aquellas piezas
procedentes de contextos arqueológicos, prestando
especial atención a las características
morfológicas, la decoración y la evidencia de
rastros de uso (presencia o ausencia de hollín).
Utilizando la información relevada en la
comunidad actual García observa ciertas
correspondencias en los contextos y usos para la
forma ollas procedentes del Antigal Alto Sapagua.
Sin embargo, las formas cerámicas ollas y
cántaros procedentes del Pukara de Hornaditas
parecen haber tenido funciones diferentes a las
actuales. La misma situación se presenta para la
categoría jarras. Especialmente interesante son las
vasijas correspondientes a la clasificación de
virques y ollas grandes, caracterizadas como de
uso extraordinario (vasijas para preparar chicha),
las cuales presentan una alta movilidad espacial en
la actualidad y participan en contextos de
reproducción social significativos, como las fiestas
y las libaciones. Un último punto a destacar son
las evidencias de reocupación y reutilización de
áreas arqueológicas por las comunidades actuales
y la apropiación de los pobladores actuales de
prácticas ancestrales que son resignificadas en
contextos sociopolíticos y económicos diferentes a
los del pasado. Este trabajo es un buen punto de
partida para seguir explorando los aspectos de
continuidad cultural a través del tiempo en las
prácticas alfareras de la microrregión de Azul
Pampa.
Los trabajos presentados en este volumen y
resumidos en los párrafos anteriores demuestran
una plétora de ideas en torno a como abordar el
estudio de la alfarería arqueológica en diferentes
contextos tratando de superar los planteos
netamente funcionalistas. La búsqueda en general
está orientada a comprender al sujeto/agente como
un constructo social definido históricamente capaz
de tener un rol activo a través de la cultura
material en las diferentes esferas de reproducción
social en una sociedad. El campo de estudio de las
tecnologías antiguas, en este caso las prácticas
alfareras, es una arena interesante para poder
discutir y debatir sobre diferentes posiciones
teóricas y metodológicas. Como plantea Dobres
(2009) la definición de la tecnología antigua como
una forma de práctica material sensible, y a la vez
sensual, es poner el énfasis sobre la naturaleza
generativa de la construcción y uso del objeto
terminado, en tanto que ella nos informa sobre el
proceso generativo de la construcción del
sujeto/agente social. De este modo, el cuerpo del
sujeto técnico, en este caso el/la alfarero/a, y su
práctica técnica cotidiana, no era solamente un
medio a través del cual ellos sentían y se hacían
sentir en el mundo, sino que era simultáneamente
una etapa en la cual la identidad y otro intereses
eran puestos en juego.
Referencias
Arnold, D. E. 2005. Linking Society with the
Compositional Analyses of Pottery: A Model from
Comparative Ethnography. En A. Livingstone-
Smith, D. Bosquet y R. Martineau (eds.), Pottery
Manufacturing Processes: Reconstitution and
Interpretation, pp. 21-47. British Archaeological
Reports, BAR S1349, Oxford.
Barley, N. 1994. Smashing Pots. Feats of Clay
from Africa. The British Museum Press. London.
Bell, J. 1992. On capturing agency in theories
about prehistory. En Gardin, J. C. y C. Peebles
(eds.), Representations in Archaeology. pp. 30-55.
Indiana University Press, Bloomington.
Bourdieu, P. 2007. El sentido práctico. Siglo XXI.
Buenos Aires.
Dobres, Marcia Ann. 2000. Technology and Social
Agency: outlining a practice framework for
archaeology. Blackwell.
Dobres, M. Archaeologies of technology.
Cambridge Journal of Economics, 33, 2009.
Dobres, Marcia Ann y John Robb. 2000. Agency
in archaeology: Paradigm or platitude? En Agency
in Archaeology, edited by M. Dobres and J. Robb,
pp. 3-17Routledge, London.
Dobres, Marcia Ann y John Robb (eds.). 2000.
Agency in Archaeology. Routledge, London.
Dornan, J. 2002. Agency and archaeology: past,
present, and future directions. Journal of
Archaeological Method and Theory 9:303-329.
Giddens, A. 2006. La constitución de la sociedad.
Amorrurtu. Buenos Aires.
Gosselain, O. P. 1992. Technology and Style:
potters and pottery among Bafia of Cameroon.
Man 27: 559-586.
7
Gosselain, O. P. 1999. In Pots We Trust. The
Processing of Clay and Symbols in Sub-Saharan
Africa. Journal of Material Culture 4: 205-230.
Gosselain, O. P. 2000. Materialising Identities: an
African perspective. Journal of Archaeological
Method and Theory 7: 187-217.
Gosselain, O. P. y A. Livingstone-Smith, “The
Source. Clay Selection and Processing Practices in
Sub-Saharan Africa”. En A. Livingstone-Smith,
D. Bosquet y R. Martineau (eds.) Pottery
Manufacturing Processes: Reconstitution and
Interpretation (British Archaeological Reports,
BAR S1349, Oxford , 2005), 65-82.
Hodder, I. 1986. Reading the Past. Cambridge
University Press, Cambridge.
Hodder, I. 2000. Agency and individuals in long-
term process. En Dobres, M. y J. Robb (eds.),
Agengy in Archaeology, pp. 21-33. Routledge,
London.
Joyce, A. 2000. The founding of Monte Alban:
sacred propositions and social practices. En
Dobres, M. y J. Robb (eds.), Agency in
Archaeology, pp. 71-91. Routledge, London.
Lemmonier, Pierre. 1986. The Study of Material
Culture Today: Toward an Anthropology of
Technical Systems. Journal of Anthropological
Research 5: 147-186.
Lemmonier, Pierre. 1992. Elements for
Anthropology of Technology. Anthropological
Papers Nº 88, Museum of Anthropology.
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
Leroi-Gourhan, A. 1943. L´Homme et la matière.
Éditions Albin Michel, Paris.
Leroi-Gourhan, A. 1945. Milieu et techniques.
Éditions Albin Michel, Paris.
Leroi-Gourhan, A. 1964. Le Geste et la Parole.
Tome I: Technique et langage. Bibliotèque Albin
Michel Sciences, Paris.
Leroi-Gourhan, A. 1965. Le Geste et la Parole.
Tome II: La mémoire et les rythmes. Bibliotèque
Albin Michel Sciences, Paris.
Mauss, Marcel. 1934. Les techniques du corps.
Journal de Psychologie, XXXII, ne, 3-4, 15 mars -
15 avril 1936. Communication présentée à la
Société de Psychologie le 17 mai.
Mauss, Marcel. 1938. Une catégorie de l‟esprit
humain : la notion de personne celle de “moi”,
Journal of the Royal Anthropological Institute,
vol. LXVIII, 1938, Londres (Huxley Memorial
Lecture).
Meskell L.y R. Preucel (eds.). 2004. A Companion
to Social Archaeology. Blackwell, Malden.
Miller, D. 1985. Artefacts As Categories: A study
of Ceramic Variability in Central India.
Cambridge.
Miller, D. (ed.). 1998. Material Cultures: Why
Some Things Matter. University of Chicago Press,
Chicago.
Miller, D. 2005. Materiality. Duke University
Press, Durham
Mills, B. y W. H. Walker (eds.). 2008. Memory
Work: Archaeologies of Material Practices.
School of American Research Press, Santa Fe.
Pauketat, Timothy. 2001. Practice and History in
Archaeology: An Emerging Paradigm.
Anthropological Theory 1:73-98.
Pauketat, T. 2000. The tragedy of the commoners.
En Dobres, M. y J. Robb (eds.), Agency in
Archaeology, pp. 113-129. Routledge, London.
Preucel, Robert. 2006. Archaeological Semiotics.
Blackwell, Oxford.
Shanks, M. y C. Tilley (eds.). 1987. Re-
Constructing Archaeology: Theory and Practice.
Routledge, London.
Shanks, M. y C. Tilley. 1996. Social Theory and
Archaeology. Polity Press, Oxford.
Sillar, B. 1988. Mud and Firewater, Making Pots
in Perú. MSc. Thesis in Archeology. University of
London. MS.
Sillar, B. 1999. Dung by preference: the choice of
fuel as an example of how Andean pottery
production is embedded within wider technical,
social and economic practices. En Tehcnological
Choice in Ceramic Production (Symposium).
World Archaeological Congress 4, University of
Cape Town, pp. 1-7.
Sillar, B. 2000. Shaping Culture: Making Pots and
Constructing Housholds. An Ethnoarchaeological
Study of Pottery Production, Trade and Use in the
Andes. British Archaeological Reports,
International Series 883, Oxford.
8
Stark, M. (ed.). 1998. The Archaeology of Social
Boundaries. Smithsonian Institution Press,
Washington.
Tilley, Cristopher. 1999. Metaphor and Material
Culture. Blackwell, Oxford.
Tilley, Cristopher. 2004. The Materiality of Stone:
Explorations in Landscape Phenomenology. Berg,
Oxford.
Tilley, C., Keane, W., Küchler, S., Rowlands, M.
y P. Spyer (eds.). 2006. Handbook of Material
Culture. Sage, London.
van der Leew, S. E. 1993. Giving the Potter a
Choice: Conceptual aspects of pottery techniques.
En P. Lemmonier (ed.), Technological Choices:
Transformations in Material Cultures since the
Neolithic, pp. 238-288. Routledge. London.
Van Dyke, R. y S. Alcock (eds.). 2003.
Archaeologies of Memory. Blackwell, Oxford.