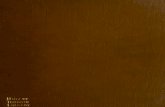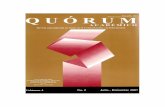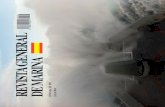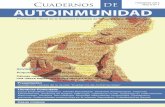La Opinión Pública Española y la Ayuda al Desarrollo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La Opinión Pública Española y la Ayuda al Desarrollo
Resumen Este documento analiza el estado de la opinión pública española respecto a la cooperación al desarrollo. Para ello, se consideran los factores que intervienen en el proceso de formación de las actitudes ciudadanas sobre esta cuestión, básicamente: el grado de interés de la ciudadanía hacia las cuestiones internacionales; cómo perciben el entorno internacional y a los distintos países y regiones; el papel de la ayuda al desarrollo en el contexto internacional y, finalmente, qué grado de apoyo muestran los y las españoles ante la política de cooperación española. Los resultados obtenidos se analizan en relación con diversas variables demográficas – género, nivel de estudios, edad y afinidad ideológica, entre otros. La fuente de datos proviene de los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (Estudio nº 2446), en febrero de 2002, denominada Política Internacional III . Palabras clave Ayuda al desarrollo, opinión pública, política exterior, encuesta. Resume The purpose of this working paper is to analyse Spanish public opinion towards foreign aid. To do this, the author has considered some factors that shape public attitudes towards development aid, basically: public opinion’s interest towards international issues; public perceptions about the international situation and the different regions and countries; the role of development cooperation policy in the international context, and finally, Spanish public support to foreign aid. Results are crossed with some socio-demographical variables – gender, level of studies, age and ideological self-positioning, among others. Data are part of the results of poll (Study nº 2445) carried out by the Spanish Centre of Sociological Research (CIS) on February 2002, titled International Policy III. Key words Foreign aid, public opinion, foreign policy, poll. Este trabajo ha sido realizado en el marco del Curso de postgrado en Metodologías de Investigación Social realizado por la autora en el año 2003-2004. Agradezco a Paloma Santiago Gordillo, investigadora de dicha institución, sus sugerencias y comentarios a un primer borrador del trabajo. También, agradezco a José Antonio Alonso, director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, la oportunidad de publicar este trabajo en esta colección de Working papers. Como es lógico, los errores que subsistan son de mi exclusiva responsabilidad Gloria Angulo es licenciada en Ciencias de la Información y trabaja como consultora en cooperación al desarrollo. Mail: [email protected]
1. Introducción En el período actual de posguerra fría, la lucha contra la pobreza es quizá uno de los aspectos de la política internacional que ha alcanzado mayor acuerdo. Prácticamente to-das las instituciones internacionales: el Ban-co Mundial, el Fondo Monetario Interna-cional (FMI), la familia de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC), etc. han coincidido en señalar la reducción de la pobreza como objetivo cen-tral de la agenda internacional; semejante acuerdo tuvo su traducción en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) acordados en 2000 que constituyen, en la actualidad, la agenda común hacia donde dirigir los es-fuerzos a favor del desarrollo. Igualmente, el compromiso por incrementar la ayuda al de-sarrollo –0,23% de media en 2002- al 0,7%
del PNB acordado por los países ricos, es un elemento recurrente de la retórica inter-nacional. Pero a pesar de las numerosas declaraciones de apoyo, la realidad es muy distinta. En primer lugar, porque el volumen de la ayuda al desarrollo no se ha incrementado, en tér-minos reales, desde comienzos de los años noventa, cuando alcanzó los 58.500 millones de US$. En 2002, 10 años después, apenas se sobrepasaba esa cantidad (60.000 millones de US$), después de toda una década de caída de los fondos. Todavía, más expresivo del escaso esfuerzo de los países ricos es el declive de la relación entre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y el Producto Nacional Bruto (PNB) que ha caído del 0,33% de media, en 1991-92, a apenas un 0,23% una década después (Gráfico 1).
Gráfico 1 AOD de los países del CAD a los países en desarrollo y a las Organizaciones Multilaterales FUENTE: OCDE, 2004.
En segundo lugar, por la falta de coherencia entre las políticas de desarrollo de los países ricos y otras políticas –comerciales, agrí-colas, medioambientales, de inmigración, etc.- que tienen un impacto mucho mayor sobre las posibilidades de desarrollo de los países pobres. Así, por ejemplo, los países industriales han presionado a los países en desarrollo a adoptar políticas de apertura de mercados para el comercio y los servicios,
pero ellos no han sido capaces de abrir sus propios mercados a las exportaciones de los países pobres, practicando un proteccio-nismo que dificulta el progreso de buena parte del mundo en desarrollo. Un tercer aspecto, en este caso paradójico, del sistema internacional de relaciones en el que se mueve la ayuda al desarrollo estriba en la tendencia de algunos líderes políticos
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
1986-87media
1991-92media
1998 1999 2000 2001 20020,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
AOD TOTAL %AOD/PNB
en señalar públicamente la importancia cru-cial que tiene el apoyo de la opinión pública para sostener los esfuerzos de la cooperación internacional al desarrollo. La lógica que subyace a este supuesto es que unos presu-puestos de ayuda “congelados” o en dismi-nución serían consecuencia de un “bajo” apoyo público. La cuestión clave a pregun-tarse, entonces, es: ¿La caída en los niveles de AOD refleja una deliberada oposición de los votantes de los países de la OCDE? En absoluto. Los estudios más recientes revelan que el apoyo a la ayuda es consistente e, incluso, se ha incrementado. Así, al menos, lo indica el último Eurobarómetro encar-gado por Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea en los 15 países miem-bros: El número de europeos que considera que la ayuda a los países en desarrollo es un objetivo “muy importante” o “bastante im-portante” ha pasado de un 76% en 1998 a un 86% en 2002. No existirían, por tanto, sín-tomas de “fatiga de la ayuda” entre la opi-nión pública europea1. Pero, tampoco parece que haya fundamento para la supuesta correlación positiva entre el nivel de apoyo público y las variaciones en la AOD. Por ejemplo, en el Reino Unido, el actual gobier-no laborista ha incrementado los recursos de la ayuda desde 2001 y se ha comprometido a alcanzar el 0,42% del PNB en 2006 y el 0,7% en 20132. Sin embargo, el porcentaje de población que solicita aumentar la ayuda al desarrollo (47,3%) no ha variado desde 1998.3 La realidad es que, en conjunto, y a pesar de algunas diferencias entre los países de la OCDE, las decisiones sobre política exterior y, más particularmente, aquellas relativas a la ayuda y a la cooperación internacional pa-ra el desarrollo tienen limitada relación con las preferencias de la opinión pública. Las prioridades políticas de los gobiernos, las percepciones de los líderes políticos y de los
1 European Opinion Research Group (2003): Eurobarómetre 58.2. De manera resumida, el estudio se realizó entre octubre y diciembre de 2002 en los 15 países de la UE. En España se desarrollaron 1.000 entrevistas y se trabajaron 50 variables distintas. Las preguntas recogían, entre otras, algunas de estas cuestiones: la justificación de la ayuda; opinión sobre los actores que la ejecutan; la evolución de los montos finan-cieros de la ayuda; la comparación de la posición de la UE con otros donantes como EEUU, Japón o Canadá respecto a los países en desarrollo; la percepción de los ciudadanos, la cuestión de las interdependencias globales y el papel que consideran más adecuado para la ayuda al desarrollo. 2 http://www.hm-treasury.gov.uk/spending_review/spend_sr04/press/spend_sr04_press09.cfm disponible el 24 de noviembre de 2004 3 Eurobarómetro 58,2 y www.oneworld.org
oficiales de la administración, la influencia de las cuestiones domésticas y de los grupos de presión, así como el papel de otros depar-tamentos parecen ser factores mucho más influyentes. Una razón importante por la que las opi-niones y las actitudes públicas no logran influir en las decisiones políticas en esta área es que el conocimiento y comprensión que la opinión pública tiene sobre el desarrollo global y la pobreza continúa siendo muy superficial y limitado. Pero tampoco los go-biernos -salvo excepciones como, por ejem-plo, Suecia y Holanda- han dedicado sufi-cientes recursos para promover una mayor conciencia del público sobre estas cuestiones y mejorar su comprensión. Así, en el caso español, en el año 2001, se destinaba a edu-cación y sensibilización para el desarrollo apenas 0,16 céntimos de € por persona al año –el 0,7% del volumen de AOD-4. Con niveles tan exiguos de gasto en información (y formación) pública, es poco probable que la ciudadanía pueda aprender y comprender cuestiones tan complejas como el desarrollo o la persistencia de la pobreza. En todo caso, más que los gobiernos, las Or-ganizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido más activas en la sensibilización y concienciación ciudadana. Así ha sido tam-bién en otras cuestiones como la protección del medioambiente, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres o la cancelación de la deuda externa. Todos estos temas han sido objeto de activas campañas de informa-ción antes de haber logrado obtener el apoyo público. Los medios de comunicación son, igual-mente, responsables de esta limitada com-prensión pública sobre el desarrollo, la coo-peración internacional o los problemas que alimentan la pobreza. Su protagonismo en situar los temas en el centro de la atención pública es indudable, pero, desafortunada-mente, la cobertura que realizan sobre estas cuestiones, sobre todo la televisión, es su-perficial; los argumentos que se presentan son triviales y, en ocasiones, basados en vi-siones muy estereotipadas sobre los países en desarrollo, sus gentes y sus culturas. Me-jorar la calidad de la información que se ofrece sobre el desarrollo global, las interde-pendencias entre todos los países y sobre los 4 OCDE, 2001.
retos comunes es una tarea que está todavía pendiente. ¿Cabe, por tanto, considerar como un pro-blema que los ciudadanos de los países de-sarrollados, aunque mayoritariamente a fa-vor de la ayuda al desarrollo, posean, al tiempo, una limitada comprensión de las causas de la pobreza y de los retos del desa-rrollo y desconozcan qué políticas y actua-ciones se llevan a cabo? Pues indudable-mente sí, al menos, por tres razones. En primer lugar, porque en los países demo-cráticos, la toma de conciencia y compren-sión, por parte de la ciudadanía, sobre las políticas públicas que se diseñan, sus obje-tivos y los efectos que de ellas se despren-den, es un objetivo deseable en sí mismo. Sólo una ciudadanía bien informada es capaz de pedir cuentas a sus gobiernos, sirviendo de instrumento de control de la actuación de los poderes públicos. Una segunda razón es que, aquellas organizaciones –como los ministerios de cooperación, las Organiza-ciones No Gubernamentales que trabajen en Desarrollo (ONGD) o las agencias bilate-rales- pueden sacar mucho provecho de contar con una ciudadanía capaz de asumir posiciones maduras y críticas. Sin duda una opinión pública comprometida, capacitada para formular juicios meditados sobre el de-sarrollo y la cooperación al desarrollo es un apoyo muy valioso para el impulso de políti-cas más eficaces y puede favorecer su relevancia en las agendas políticas naciona-les y la coherencia con otras políticas públi-cas. Pero más allá de esta función instru-mental de la opinión pública, y en tercer lugar, se necesita una opinión pública bien formada y sensible respecto a la lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo porque ello será expresión de hasta qué pun-to los valores de solidaridad, responsabilidad y justicia social se hayan vigentes en la so-ciedad. De este modo, la política de coope-ración al desarrollo no será un ámbito exclu-sivo de la acción del Estado, sino que se convierte en responsabilidad del conjunto de la sociedad a través de las distintas instan-cias que articulan el tejido social: ONG, asociaciones, fundaciones, universidades, fuerzas políticas, fuerzas sociales, etc.
2. Antecedentes, objetivos y metodología del estudio En relación con lo expuesto interesa conocer no sólo el estado de la opinión pública sino también la calidad y consistencia de dicha opinión en relación con los objetivos de de-sarrollo. Pero, capturar las actitudes públicas y la opinión sobre la cooperación al desa-rrollo y la ayuda oficial es una tarea consi-derablemente difícil. ¿Qué es lo que real-mente piensa la gente? ¿Hasta qué punto co-noce y le interesa los temas de la agenda in-ternacional? ¿Cuánto realmente sabe y com-prende sobre el desarrollo o la cooperación internacional? En el ámbito internacional, el interés por el estudio de la opinión pública sobre la coo-peración al desarrollo se ha demostrado rela-tivamente sostenido, sobre todo en algunos países, como los nórdicos pero también, en otros como Holanda y Canadá. A su vez, la Comisión Europea ha llevado a cabo diver-sas encuestas –Eurobarómetros- en, al me-nos, tres ocasiones en los últimos ocho años (1996; 1999 y 2002) lo que ha permitido la realización de comparaciones entre países sobre el estado de la opinión pública y valo-rar la evolución de las actitudes públicas. Pero sobre todo, el Comité de Ayuda al De-sarrollo (CAD) de la OCDE, a través de su Centro de Desarrollo (Development Centre) ha financiado estudios y publicaciones para conocer las actitudes públicas hacia la coo-peración al desarrollo de los principales países industrializados; tarea que se ha in-tensificado en los últimos años con el objeto de generar datos de manera regular, con-sistente y comparable entre los países de la OCDE. La atención a esta cuestión, en el caso espa-ñol, ha sido más limitada. Los principales análisis sobre el tema se enmarcan en el estudio de las actitudes de la ciudadanía española hacia la política exterior. Así, ha sido el caso de algunos de los barómetros realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o de los informes perió-dicos (La opinión pública española y la política exterior) realizados por el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) ahora integrado en el Real Instituto Elcano. Además, en los últi-mos años, se han publicado algunos estudios y artículos que han tratado esta cuestión de
manera más pormenorizada (Peredo (1998), CONGDE (1998) o ACADE (2004)). La complejidad del tema a estudiar –cómo se construye la opinión pública y la calidad de la misma- invitaba a la consideración de un amplio número de cuestiones: canales de in-formación sobre la política internacional; percepción de la opinión pública sobre las organizaciones no gubernamentales de desa-rrollo; participación política de la ciudada-nía; grado de interés en participar más acti-vamente en las ONGD; traducción práctica a comportamientos más éticos (comercio jus-to), etc. Desafortunadamente, buena parte de estas cuestiones se encuentran disemi-nadas en otros estudios y barómetros de opinión que el CIS ha llevado a cabo en los últimos 4 años (estudios 2419; 2450 ó 2466 por señalar algunos) lo que dificultaba la comparación de los resultados de las distin-tas encuestas. Se decidió, por tanto, delimi-tar el análisis al Estudio nº 2446 de febrero de 2002, denominado Política Internacional III que incorpora una serie de preguntas sobre la actitud de los y las españoles ante la cooperación internacional al desarrollo y otras preguntas referidas a cuestiones inter-nacionales y de política exterior. El trabajo que se presenta tiene, por tanto, un carácter introductorio a futuros análisis más comple-tos sobre el tema. Se han definido cuatro aspectos de estudio que pretenden dar respuesta a algunos de los interrogantes planteados: - Las actitudes de la ciudadanía ante las
cuestiones internacionales. Se pretende medir el grado de interés de los y las españoles por las cuestiones o aconte-cimientos internacionales; de los dife-rentes países y áreas geográficas y, tam-bién, en qué medida manifiestan interés por el desarrollo de la política exterior española.
- El conocimiento y comprensión público
sobre la realidad internacional. Se tratará de precisar qué entiende y opina la opi-nión pública española sobre la coyun-tura internacional; qué tipo de acciones internacionales está dispuesta a apoyar; cómo percibe y qué imagen tiene de las distintas regiones mundiales y en qué
contexto justifica la cooperación al de-sarrollo.
- Conocimiento sobre la política española
de cooperación al desarrollo. Lo que conocen los españoles y españolas sobre la política española de cooperación al desarrollo: cuántos recursos se dedican y hacia dónde se dirige la ayuda.
- Convicciones de los y las españoles
sobre lo que España debería hacer. Las opiniones de la población española sobre cuáles deberían ser los objetivos de la política exterior española y su relevancia en la acción del gobierno: ¿debe España dotarse de una política de ayuda?; ¿có-mo debe evolucionar los recursos finan-cieros que se destinan a esta política y hacia dónde se debe dirigir?
Brevemente, se detallan las hipótesis o consi-deraciones que se pretenden contrastar en este trabajo: - Una primera es que se aventura un in-
terés moderado de la ciudadanía espa-ñola por las cuestiones internacionales, siendo más atendidas las cuestiones lo-cales o nacionales.
- En segundo lugar, se intuye que el
conocimiento público sobre las cues-tiones internacionales es limitado y, en particular, los aspectos relacionados con los países en desarrollo. Se quiere com-probar que la comprensión de aspectos más profundos como las causas del subdesarrollo, la situación actual de los países en desarrollo o el papel de los organismos internacionales es insufi-ciente y condicionado por la informa-ción que reciben de los medios de comunicación.
- La tercera hipótesis es que la opinión
pública española no muestra “fatiga o cansancio” respecto a la ayuda al desa-rrollo, siendo mayoritariamente positivo el apoyo en favor del mantenimiento o incremento de los recursos. Pero el co-nocimiento sobre la actual política ofi-cial española es escaso tanto en lo que se refiere a los recursos destinados como a las acciones que se ejecutan.
- Por último, se pretende comprobar la existencia de variaciones significativas entre los distintos grupos sociodemo-gráficos. Se intuye que a mayor nivel educativo de los encuestados se incre-menta, también, el interés y la compren-sión sobre la situación internacional y, de manera más general, el apoyo a la cooperación al desarrollo. Así mismo, se considera posible que exista una mayor comprensión e interés sobre estas cues-tiones entre los habitantes de zonas ur-banas frente a aquellos de ámbitos más rurales. No se tienen hipótesis a priori sobre otras características sociodemográ-ficas y un mayor compromiso con la cooperación al desarrollo por lo que se considera relevante su exploración –es decir determinar si existe relación entre éste y el género, la edad y el auto-po-sicionamiento ideológico de los encues-tados.
En lo que respecta a la metodología uti-lizada, se seleccionaron un total de 21 pre-guntas del cuestionario 2466. En el análisis realizado se recodificaron las categorías de algunas de las variables sociodemográficas consideradas –edad y estudios, fundamental-mente- respecto a la codificación habitual-mente utilizada por el CIS y, cuando se ha considerado pertinente se han agrupado categorías de otras variables y se han eli-minado las respuestas No Sabe / No Con-testa (N.S/N.C.) Las variables objeto de es-tudio han sido tratadas con algunas de las siguientes técnicas estadísticas:
1. Análisis estadístico descriptivo general.
Estudio de marginales, medias, varianza y otros estadísticos descriptivos relevan-tes de cada una de las preguntas selec-cionadas.
2. Comparación de medias para muestras independientes Para el estudio de las medias de mues-tras independientes se ha utilizado la Prueba de Levene para la igualdad de va-rianzas con un nivel de significación del 0,05.
3. Tablas de contingencia Estudio de la posible existencia de aso-ciaciones significativas de determinadas variables con variables sociodemográ-ficas (independientes): género, edad; auto-adscripción política; nivel de estu-dios, situación laboral; tipo de actividad desarrollada, canales de información, etc., así como entre variables del propio cuestionario.
4. Correlaciones bivariadas Para permitir confirmar la relación de asociación entre las preguntas seleccio-nadas. Se ha utilizado el estadístico de correlación R de Pearson con un nivel de significación del 0,01 bilateral.
5. Técnicas Multivariantes
- Análisis de regresión múltiple: El método de introducción de variables utilizado ha sido el denominado “hacia atrás”, que incorpora todas las variables seleccionadas y luego pro-cede a eliminarlas una a una.
- Análisis de segmentación: Se ha uti-lizado el método CHAID recodifi-cándose las variables al mínimo nú-mero de categorías posibles y se esta-blecieron una serie de criterios en relación con la profundidad máxima del árbol y número mínimo de casos para el nodo parental y filiales.
3. Las actitudes de la ciudadanía española ante las cuestiones internacionales 3.1. ATENCIÓN A LAS CUESTIONES INTERNACIONALES En un mundo crecientemente interconecta-do, la realidad internacional se manifiesta de múltiples maneras en la vida cotidiana. Los españoles son crecientemente conscientes de que sucesos que ocurren en otros lugares afectan sus vidas. Ello puede verse reflejado, en parte, en el interés que las cuestiones in-ternacionales tienen para los españoles. Así, cuando se pregunta por la atención prestada a las noticias sobre cuestiones o aconteci-mientos que suceden en otros países (P.1), el 51,2% de los españoles declara prestar “bas-tante” atención a las cuestiones internacio-nales; el 9,5% dice seguir con “mucha” aten-ción las noticias o acontecimientos que suce-den en otros países, frente a un 30,2% que indica prestar poca o ninguna (8,7%) aten-ción (Gráfico 2 y Tabla A en Anexo I). Gráfico 2 Atención a las cuestiones internacionales (%)
Cabe distinguir algunas diferencias según las variables sociodemográficas consideradas. En primer lugar, los hombres muestran un ligero mayor interés que las mujeres respec-to a las cuestiones internacionales, aunque la diferencia es estadísticamente poco significa-tiva (la prueba de Levene resulta significa-tiva con un nivel del 0,041) (Tablas B en Anexo I). En cuanto a la variable edad, son aquellos entre los 35 y 54 años los que mani-fiestan mayor interés mientras que la pobla-ción de más edad es la que menos. No se aprecian diferencias significativas, en cam-bio, si se considera el tamaño de hábitat (Ta-bla C en Anexo I). Es, sin embargo, la variable nivel de estudios la que mejor permite segmentar a la pobla-ción (Tabla 1). Aquellas personas sin estu-dios o con estudios primarios son mayoría entre las que están poco o nada interesadas en la realidad internacional; y, a la inversa, los más cualificados –con estudios de licen-ciatura o de tercer ciclo- son a quienes las cuestiones internacionales les interesa en mayor medida. El coeficiente de correlación de Pearson es significativo y positivo, to-mando un valor de 0,323. Es decir, se ob-serva una relación entre el nivel de estudios de la población encuestada y la atención a las cuestiones internacionales; un mayor ni-vel de estudios supone más interés por los temas internacionales (Tablas D en Anexo I). 3.2. CÓMO SE INFORMAN LOS ESPAÑOLES DE LAS CUESTIONES INTERNACIONALES La mayoría de las personas se informa sobre las cuestiones internacionales a través de la televisión (77,2%), mientras que la radio y los periódicos son señalados como la prin-cipal fuente por el 11% y el 9,5% de la po-blación española (Tabla 2). No se aprecian diferencias significativas en razón del géne-ro, edad o tamaño de hábitat.
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
MuchaBastante Poca Ninguna
% 60
50
40
30
20
10
0
Tabla 1 Atención a las cuestiones internacionales según estudios (%) Atención cuestiones internacionales Total Ninguna Poca Bastante Mucha
Estudios Sin estudios 20,1 39,9 35,7 4,2 100
Primarios 12,9 35,7 44,7 6,7 100
Graduado escolar 6,9 33,8 53,5 5,7 100
Secundarios 3,6 27,3 57,5 11,6 100
Diplomatura 4,7 14,1 64,1 17,1 100
Licenciatura 1,0 8,8 61,1 29,0 100
Tercer ciclo 77,8 22,2 100
Total 8,7 30,3 51,4 9,6 100 (N) (2478) FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Sin embargo, puede señalarse una relación estadísticamente significativa entre el medio de información elegido y el nivel de estu-dios. Aquellas personas con menos estudios utilizan, sobre todo, la televisión; el uso de la radio crece con el nivel de estudios –salvo para el caso de los que tienen estudios se-cundarios-. Pero es en el caso de los perió-dicos cuando las diferencias son más rele-vantes: son las personas con mayor nivel de
calificación las que utilizan mayoritaria-mente la prensa escrita. La tabla de contin-gencia entre ambas variables (Tabla 3) muestra la utilización de cada medio de información según el nivel de estudios. La relación entre ambas variables es signifi-cativa y el coeficiente de correlación de Pearson toma un valor de 0,283 (Tablas E en Anexo I).
Tabla 2 Medios de información (%) TV
77.2
Radio 11.0
Periódicos 9.5
Revistas 0.2
Internet 0.9
N.S. 0.8
N.C. 0.4
Total 100 (N) (2488) FUENTE: CIS.
Tabla 3 Tabla de contingencia. Principal medio de información según nivel de estudios (%)
Principal medio de información
Nivel de estudios Total
Sin estudios Primarios Graduado
escolar Secundarios Diplomatura Licenciatura Tercer ciclo
Televisión 91,7 84,1 81,1 73,9 65,3 51,8 22,2 78,1
Radio 6,7 10,9 12,4 9,5 15,3 15,4 11,1 11,2
Periódicos 1,5 4,8 5,8 14,1 17,6 29,7 66,7 9,6
Revistas 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2
Internet 0,4 2,2 1,8 2,6 0,9
100 100 100 100 100 100 100 100 (N) (2477) FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Una segunda cuestión relevante es saber si existe alguna relación entre el grado de interés por las cuestiones internacionales y los medios de información utilizados. En este caso, los valores del estadístico utilizado es poco concluyente (el coeficiente de Correlación de Pearson toma un valor de 0,177). Aún así, del análisis de los margi-nales de la tabla de contingencia se despren-
de que aquellas personas que declaran pres-tar ninguna o poca atención a las cuestiones internacionales utilizan las revistas como principal fuente de información, mientras que aquellas que aseguran otorgar bastante o mucha atención utilizan los periódicos, la radio e internet como principales fuentes de información (Tabla 4).
Tabla 4 Tabla de contingencia. Atención a cuestiones internacionales según principal medio de información utilizado (%) Principal medio de información utilizado Total Televisión Radio Periódicos Revistas Internet
Ninguna
8,7 4,4 5,1% 20,0 4,5 7,8
Atención cuest.intern.
Poca 33,5 21,6 18,7% 60,0 4,5 30,5
Bastante 50,8 57,9 54,9% 54,5 51,9
Mucha 7,0 16,1 21,3% 20,0 36,4 9,7
100 100 100 100 100 100
(N) (2477) FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
3.3. ACONTECIMIENTOS QUE ACAPARAN EL INTERÉS DE LA OPINIÓN PÚBLICA Interesa conocer, por tanto, qué aspectos de la coyuntura internacional atraen la atención de la ciudadanía española. En general, cabría apuntar que interesa aquello que es noticia; aquellos acontecimientos que no forman parte de las agendas de los medios de comu-nicación tienen pocas posibilidades de atra-par la atención del público. Los medios de comunicación son, por tanto, fundamentales en la conformación de las percepciones e intereses de la opinión pública. Así, cuando se pregunta sobre los aconteci-mientos que han acaparado más la atención (P.4) es lógicamente, “el atentado de las To-rres Gemelas” la primera noticia menciona-da (81,7% de las respuestas) seguida de “la situación de Argentina” (30,9%) y de “la guerra de Afganistán” (25,7%) (Tabla 5). Son todos acontecimientos muy recientes que estaban de plena actualidad en el mo-mento de realizarse la encuesta5. En ese sentido, las respuestas (espontáneas) son un fiel reflejo de la información ofrecida por los medios de comunicación. Otros aconteci-mientos, como “el conflicto Israel-Pales-tina”, se mantiene en la escena de interés por largos períodos de tiempo mientras que otras noticias que no ocupan mucho espacio en los informativos, salvo en momentos puntuales como “conflictos bélicos en dis-tintas partes del mundo” o “el hambre en el Tercer Mundo” recogen un porcentaje mu-cho más discreto de respuestas. 3.4. INTERÉS INFORMATIVO Y SIMPATÍA POR DISTINTAS ÁREAS GEOGRÁFICAS El interés y el grado de simpatía que despier-tan las distintas áreas geográficas y países permite cualificar todavía más las prefe-rencias informativas de la opinión pública. Pues bien, son las noticias que aluden a los países de la Unión Europea las más aten-didas por la población española. Más de un 60% de los encuestados se muestra “mucho” o “bastante” interesado en los asuntos que afectan a la UE. América Latina y Estados U-
5 El cuestionario fue realizado del 7 al 12 de febrero de 2002, apenas cuatro meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y antes de la guerra de Irak.
nidos son las siguientes áreas más citadas con el 56,5% y el 54,1% de las respuestas, respectivamente (Tabla 6). Tabla 5 Acontecimientos que más han interesado (multirrespuesta en %) El conflicto Israel-Palestina
19.8
El atentado de las Torres Gemelas 81.7 La guerra de Afganistán 25.7 La situación de Argentina 30.9 La entrada del euro 4.6 El terrorismo internacional 4.7 Noticias relacionadas con catástrofes naturales
5.7
El hambre en el Tercer Mundo 2.7 Conflictos bélicos en distintas partes del mundo
5.3
Noticias relacionadas con Latinoamérica
2.2
Acontecimientos de tipo social 0.7 Otras respuestas 5.6 Ninguno 0.6 (N) (2326) FUENTE: CIS. Las noticias sobre Israel (50,7%) y Oriente Medio (44,9%) son también seguidas con in-terés notable. Los países más alejados geo-gráficamente de España –Japón, China o India- son los que cuentan con mejor ali-ciente. La pregunta P.56 indaga sobre las posiciones subjetivas de la población encuestada res-pecto a dichas áreas geográficas y países. En este caso, en la valoración de la “simpatía” o “atracción” se entremezcla no sólo la repre-sentación institucional o formal sino tam-bién las referencias culturales y la afinidad de las personas encuestadas con las señas de identidad de cada una de las áreas o países mencionados. Dado que las principales refe-rencias culturales de la población española son europeas, la atracción que representa la Unión Europea (con una valoración media de 7,16 sobre 10) supera con creces al resto. No obstante, la estima y simpatía por los
6 Pregunta P.5: Ahora voy a mencionarle una serie de países o zonas del mundo, y quisiera que me dijese en qué medida siente Ud. simpatía o atracción por ellos. Utilice para expresar sus sentimientos una escala de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa mínima simpatía o atracción y el 10 máxima simpatía o atracción.
países de América Latina es también signifi-cativa (6,55 puntos sobre 10). Les siguen los países de Europa del Este con una puntua-ción del 5,43 y Estados Unidos con 5,30.
Son los países del Golfo Pérsico e Israel, en cambio, los peor valorados por los españoles (Gráfico 3 y Tabla F en Anexo I).
Tabla 6 Interés por las noticias de áreas geográficas (%) Ninguno Poco Bastante Mucho Total (N) La Unión Europea (UE) 6,2 32,2 49,9 11,7 100 2451 Los países de la Europa del Este 14,3 49,5 32,3 3,8 100 2441
Rusia y otras repúblicas de la antigua Unión Soviética 17,9 50,3 27,9 3,8 100 2445
Latinoamérica 9,4 33,3 47,7 9,7 100 2454
Estados Unidos 9,6 35,2 46,0 9,2 100 2437 Países del Norte de África (Marruecos, Argelia, etc.) 13,6 42,0 38,6 5,7 100 2448
Japón 24,6 50,5 22,1 2,7 100 2440
India 23,6 49,2 24,5 2,7 100 2437
China 24,2 49,7 23,6 2,5 100 2438
África Subsahariana 21,4 45,4 29,3 3,8 100 2430 Oriente Medio (Egipto y otros p. árabes) 16,0 39,1 38,7 6,2 100 2447
Israel 13,7 35,5 42,8 7,9 100 2446
Países Golfo Pérsico 18,0 41,5 35,2 5,3 100 2426 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Gráfico 3 Simpatía por áreas / países del mundo
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Países Golfo Pérsico
Israel
China
Oriente Medio
Países del Norte de África
Japón
India
Rusia y otras repúblicas
África subsahariana
Estados Unidos
Países Europa del Este
Latinoamérica
La Unión Europea (UE)
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
La inclusión de estas dos preguntas en el cuestionario permite conocer si existe cierta relación de asociación entre el interés por las noticias de determinadas áreas geográficas y la simpatía que se siente por ellas. Pues bien, las correlaciones bivariadas muestran existe cierta relación de asociación entre los pares de variables; el estadístico de correlación R de Pearson indica la intensidad de esa re-lación: cuanto más alto, como es el caso de África Subsahariana, mayor es la relación en-
tre el grado de interés informativo y la simpatía por dicha área geográfica. Cuando el estadístico toma valores más bajos, como en el caso de Estados Unidos o Israel, la fuerza de la relación es menor; es decir, el interés informativo y el grado de simpatía no están directamente relacionados: puede exis-tir un elevado interés por las noticias del país y una baja estima o valoración del mismo (Tabla 7 y Tabla complementaria G en Anexo I).
Tabla 7 Correlaciones bivariadas N Correlación Sig.
Par 1 La Unión Europea (UE) y La Unión Europea (UE) 2285 0,349 ,000
Par 2 Latinoamérica y Latinoamérica 2281 0,390 ,000
Par 3 Estados Unidos y Estados Unidos 2260 0,252 ,000
Par 4 África Subsahariana y África Subsahariana 2057 0,410 ,000
Par 5 Israel y Israel 2152 0,240 ,000
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. 3.5. INTERÉS EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA
Los informes publicados por el INCIPE a lo largo de diversos años (1991, 1992, 1995, 1997 y 2003) indican que, durante la pasada década, se ha producido un incremento pau-latino del interés de los españoles por la po-lítica exterior. Aún así, en el último informe (INCIPE, 2003) se señala que, en conjunto, la cultura política de los españoles es limitada y que, existe cierto desinterés y apatía por los asuntos de política exterior, lo que, a su vez, alimenta el desconocimiento de los mismos.
Los datos que proporciona el cuestionario del CIS 2.446 revelan que la mitad de los espa-ñoles (51,9%) muestra mucho o bastante in-terés por la política exterior española. No obstante, cerca de la otra mitad, tiene poco o ningún interés (Gráfico 4). En esta ocasión, sí se observan diferencias en razón del géne-ro: la media de las mujeres (2,38) es más baja que la de los hombres (2,59) y dichos resul-tados son estadísticamente significativos se-gún la prueba de Levene para muestras inde-pendientes e igualdad de varianzas (Tablas H en Anexo I).
Gráfico 4 Interés por la política exterior española (%)
No se aprecian diferencias en las respuestas según la edad de los encuestados ni, tam-poco, al tomar en cuenta el tamaño del hábitat o el auto-posicionamiento ideológico (Tabla I en Anexo I). Sí existe, sin embargo, una asociación lineal positiva entre un ma-yor nivel de estudios y un mayor interés por la política exterior española. El coeficiente de correlación de Pearson toma, en esta oca-sión, un valor de 0,315 (Tablas J en Anexo I). Pero, donde se manifiesta una relación estadísticamente más importante es al poner en relación las variables atención por las cuestiones internacionales y el interés por la política exterior española; en este caso, el estadístico de correlación de Pearson toma un valor positivo de 0,551 (Tabla K en A-nexo I), lo que indica que son las personas más interesadas en los acontecimientos in-ternacionales las que otorgan mayor aten-ción a la política exterior española. Por último, el interés por la política exterior se enmarca en la identificación y cercanía con la que se siguen las noticias de diferen-tes ámbitos territoriales.
Por ello, es interesante poner en relación la atención por la política exterior española con los temas de política nacional, autonó-mica y local7. El balance resulta poco ventajoso para la política exterior que se presenta menos in-teresante para los españoles comparada con otros ámbitos políticos más próximos. La ciudad y el pueblo tienen un gran poder de identificación y forjan un fuerte sentimiento de pertenencia; de ahí, que casi la mitad de los españoles se sientan más atraídos por los temas locales que por los internacionales; al tiempo, la Comunidad Autónoma muestra una creciente presencia en la vida de los españoles. En todo caso, aún cuando se ma-nifiesta un cierto localismo en los intereses informativos de los españoles, lo cierto es que, en paralelo, se ha producido una diver-sificación de la atención hacia diferentes ám-bitos territoriales.
7 Pregunta P.21: ¿Los temas relacionados con la política exterior de España le interesan más, igual o menos que los temas de política nacional? ¿Y que los de política autonó-mica? ¿Y que los de política local?
0
10
20
30
40
50
7,2 44,7 35,2 11,4 1,4
Mucho interés Bastante Poco Ningún
interésN.S./N.C.
Tabla 8 Comparativo interés política exterior (%) Más Igual Menos N.S. N.C. Total (N) Nacional
9,7
42,4
45,0
2,7
0,2
100
2488
Autonómica
13,2
37,2
46,9
2,4
0,4
100
2488
Local
14,9
33,4
48,9
2,4
0,4
100
2488
FUENTE: CIS. 4. Comprensión de las cuestiones internacionales Las grandes transformaciones ocurridas en la escena internacional en los últimos años afectan de forma creciente la vida cotidiana de los ciudadanos de los países industria-lizados. La liberalización de los mercados de capitales, la globalización de la producción y los avances en las tecnologías de la informa-ción han configurado un escenario interna-cional integrado. En paralelo, han tomado fuerza algunos acontecimientos como el de-terioro medioambiental, las corrientes mi-gratorias o el terrorismo internacional que han trascendido las fronteras nacionales para convertirse en problemas de orden interna-cional. En un mundo crecientemente interconec-tado es cada vez más necesario un marco multilateral eficaz. Las Naciones Unidas de-berían ser el espacio compartido de interlo-cución de toda la comunidad internacional para el buen gobierno de las interdepen-dencias de las naciones, la búsqueda de solu-ciones a las disputas internacionales y, qui-zás también, para aquellas que acontecen dentro de las fronteras nacionales. Aún cuando los avances a favor de un gobierno global son muy escasos, se ha progresado en el desarrollo de diversos instrumentos de mediación entre los países. Uno de ellos son las misiones de intervención en terceros paí-ses que se han situado de manera relevante en las agendas de las políticas exteriores y de defensa de los países miembros de la OTAN, incluida España, dando lugar a profundas reformas de las estructuras militares y a un nuevo discurso de legitimación. La opinión pública ha jugado un papel determinante en
el impulso de las intervenciones humanita-rias y de establecimiento de la paz avalando esta nueva línea de acción. La cooperación internacional al desarrollo se configura como otro de los (escasos) instrumentos que la comunidad internacional dispone para atender a problemas crecientemente globa-les. Interesa, por tanto, sobremanera, cono-cer qué es lo que piensa la opinión pública sobre la cooperación al desarrollo. 4.1. PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL Se pretende conocer cómo percibe la ciuda-danía el mundo hoy, respecto hace diez años (P.10) Pues bien, los resultados indican que una mayoría (53,6%) se siente menos seguro que hace diez años, frente a un 18% que con-sidera que el mundo es más seguro y un 24% que considera que la situación no ha cam-biado (Tabla 9). No cabe duda que los acon-tecimientos del 11 de septiembre de 2001 modificaron sustancialmente la percepción de peligro de los españoles. No se aprecian, sin embargo, diferencias significativas en cuanto al género, la edad y el nivel de es-tudios (Tabla L en Anexo I). Visto que existe un creciente clima de incer-tidumbre, interesa averiguar cuáles son los peligros que, en opinión de los españoles, amenazan en mayor medida su seguridad. A ese objetivo se dirige la pregunta (P.11). Pues bien, el primer riesgo global identifi-cado por los y las españoles es “la desigual-dad entre países ricos y pobres” con el 49,7% de las respuestas, a considerable dis-tancia del “terrorismo internacional” que su-ma el 35,4%. El “acceso a armamento nu-
clear”, que no ya la confrontación atómica entre bloques, se mantiene como riesgo glo-bal, pero cobran fuerza nuevos peligros “el fundamentalismo islámico” (22,7%) o “el re-
surgir de los nacionalismos” (11,2%) (Tabla 10).
Tabla 9 ¿Es el mundo hoy más o menos seguro que ayer? (%)
Más seguro 18.0
Menos seguro 53.6
Igual de seguro 24.0
N.S. 4.1
N.C. 0.3
Total 100
(N) (2488)
FUENTE: CIS. Tabla 10 Mayores riesgos para la seguridad y la paz internacionales (multirrespuesta en %) La desigualdad entre países “ricos” y países “pobres” 49.7 El terrorismo internacional 35.4 El que cada vez más países dispongan de armamento nuclear 25.8 El fundamentalismo islámico 22.7 Los movimientos migratorios desde el Tercer Mundo hacia los países más desarrollados 7.8
Las armas bacteriológicas 13.2 El resurgir de los nacionalismos 11.2 La superpoblación 5.8 La competencia por las fuentes de energía y los recursos naturales 6.1 Los movimientos revolucionarios en los países del Tercer Mundo 2.3 (N) (2356) FUENTE: CIS. A efectos del objetivo de este trabajo, destaca la importancia que se ha otorgado a la cues-tión de las desigualdades entre los países ri-cos y pobres. Pareciera, por tanto, que la o-pinión pública española es consciente de las interdependencias globales; de que los efec-tos que se derivan de la pobreza y de la per-sistente desigualdad entre los pueblos, se convierten en problemas de orden planetario que a todos afectan. No se aprecian diferen-
cias significativas en las respuestas según el género (Tablas M en Anexo I) ni tampoco respecto a la edad. Sin embargo, son los que tienen mayor nivel de estudios, viven en grandes capitales y se posicionan a la iz-quierda y centro izquierda los más sensibles a las relaciones de dependencias entre los países (Tabla N en Anexo I).
Otra pregunta incluida en el cuestionario (P.12) pretende conocer qué país o área geo-gráfica “encarna” las amenazas a la seguridad de los españoles. Pues bien, en opinión de los españoles, son los denominados países árabes islámicos la principal fuente de peligro, con el 44,3% de todas las respuestas; relativamente cerca se encuentra Estados Unidos, con el 34,2% de las contestaciones y, a considerable distancia, Israel, con el 15% de todas las res-puestas (Tabla 11). En un contexto interna-cional conmocionado tras el 11 de septiembre
se justificaría que la opinión pública perciba a los regímenes fundamentalistas como un serio peligro para la paz. No obstante, llama la aten-ción el juicio que los españoles realizan sobre Estados Unidos, país que es considerado co-mo la segunda fuente de riesgos, de ines-tabilidad para los delicados equilibrios geo-políticos globales. Por lo demás, la actitud de Israel con sus vecinos árabes y, en particular, con la Autoridad Palestina contribuye a que este país sea percibido como una amenaza global.
Tabla 11 Países que representan una amenaza para la paz mundial (multirrespuesta: máximo tres respuestas) Países / regiones que son una amenaza
% Respuesta
Países / regiones que son una amenaza
% Respuesta
Afganistán
10.3
Pakistán
3.1
Alemania .5 Palestina 2.9 Arabia Saudí .3 Portugal .1 Argelia .4 Reino Unido .5 Argentina .4 República Dominicana .1 Bosnia .2 Rusia 5.3 Colombia .1 Somalia .1 Corea .9 Sudán .2 Cuba .1 Venezuela .1 China 3.5 Yemen .1 Estados Unidos 34.2 Yugoslavia .2 Egipto .2 El conflicto árabe-israelí 5.1 España .2 Países árabes islámicos 44.3 Francia .1 Oriente Medio 6.3 India 2.8 África 1.1 Indonesia .1 El Magreb 1.3 Irak 6.5 África subsahariana .5 Irán 3.3 Latinoamérica 1.2 Irlanda .1 Países del Este .7 Israel 15.0 Los Balcanes .2 Italia .1 Asia .5 Japón .4 Los países pobres. El
Tercer Mundo .5
Jordania .1 El Golfo Pérsico 1.2 Líbano .1 Pueblos y etnias que
quieren la independencia .3
Libia .2 Conflicto India-Pakistán 1.0 Marruecos 1.0 Unión Europea .2 Perú .1 Otras respuestas .6 (N) (1937) FUENTE: CIS.
Por último, dos preguntas (P.40 y P.41) inda-gan sobre los efectos de la globalización para el conjunto de los países y para España en particular8. En torno al 49% de la población opina que la globalización tiene efectos posi-tivos o muy positivos para el mundo en ge-neral y para España en particular. Sólo un 15% y un 14% de la población respectiva-mente piensan que tiene consecuencias nega-tivas para el conjunto de los países y para España (Tablas Ñ en Anexo I). Cabe señalar que un porcentaje muy elevado de la muestra encuestada (en torno al 27%) declara no saber o no contestar a esta cuestión lo que indicaría que casi un tercio de la población no tiene formada una idea precisa sobre qué es la glo-balización y que impacto tiene o puede tener sobre sus vidas. Las respuestas obtenidas son muy similares en ambos casos, mostrando una relación casi perfecta: el coeficiente de corre-lación de Pearson toma un valor de 0,932, muy cercano a 1 (Tabla O en Anexo I). 4.2. LAS POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN EN UN MARCO MULTILATERAL El envío de fuerzas armadas internacionales, sea bajo el auspicio de Naciones Unidas o por decisiones unilaterales de un país o gru-po de países es un tipo de intervención no exento de polémica. La legitimación social es un componente esencial de la actuación in-ternacional de las fuerzas armadas. La opi-nión pública ha jugado un papel determi-nante en el impulso de las intervenciones humanitarias y de establecimiento de la paz, avalando esta nueva línea de actuación de los ejércitos de los países de la OTAN a prin-cipios de los noventa. No obstante, diversos estudios apuntan que la opinión pública in-ternacional, incluida la española, evolucio-naba, a finales de la década, hacia posiciones menos favorables respecto a este tipo de in-tervenciones, conforme los objetivos de las mismas se iban desdibujando y crecían las dudas sobre su autenticidad y eficacia (Ajan-giz, 2003).
8 Preguntas P.40 y P.41: Y ya para terminar, me gustaría hacerle unas preguntas sobre la globalización, de la que tanto se habla en los últimos años. En su opinión, ¿la apertura de los mercados internacionales y el fomento de los intercambios comerciales entre todos los países, es un hecho muy positivo, positivo, negativo o muy negativo para el mundo en general? ¿Y para España en particular?
El cuestionario incluye dos preguntas que se dirigen a conocer bajo qué objetivos –huma-nitarios o con fines de pacificación- los espa-ñoles apoyarían una fuerza multinacional (o militar) de intervención9. Aún cuando se intuye que en el diseño del cuestionario se ha pretendido diferenciar entre distintos ti-pos de intervenciones, ello se ha conseguido de manera imperfecta. La redacción de am-bas cuestiones no establece de manera nítida qué factores diferencia a uno y otro tipo de intervención –el contexto en el que se pro-duciría, los objetivos que persiguen y el tipo de fuerza de intervención empleada. No obs-tante, los resultados obtenidos para cada cuestión sí apuntan a que la opinión pública española ha encontrado matices distintos. En lo que respecta a la P.17, casi tres cuartas partes de la población apoya una inter-vención de una fuerza multinacional con fi-nes humanitarios, porcentaje que desciende hasta el 58% cuando es una fuerza interna-cional militar la que interviene para mediar o imponer la paz (P.18). En este último ca-so, una cuarta parte de la ciudadanía se posiciona en contra (Tabla 12). Las medias de ambas variables muestran di-ferencias significativas, siendo menor en el caso de la P.18. Así mismo, se observa ma-yor variabilidad de las respuestas para esta pregunta (una desviación típica del 0,89) (Tabla 13). No obstante, existe cierto grado de concordancia o asociación en las respues-tas obtenidas, es decir, aquellos que se mani-fiestan a favor o en contra en la primera pre-gunta, por ejemplo, es probable que den una respuesta similar en el segundo caso (el coe-ficiente de correlación de Pearson toma un valor 0,454) (Tabla P en Anexo I).
9 Pregunta P.17: En relación con el papel de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en el mundo, ¿personalmente, Ud. está más bien a favor o más bien en contra de que bajo el mandato de la ONU, y con objetivos humani-tarios, una fuerza multinacional pueda intervenir en asuntos internos de terceros países? Pregunta P.18: ¿Y estaría más bien a favor o más bien en contra de que en situaciones de conflicto, bajo el mandato de la ONU, una fuerza militar multinacional pudiera intervenir en los asuntos internos de terceros países para mediar o imponer la paz? (subrayado incluido en la redacción original)
Tabla 12 Estaría Ud. a favor o más bien en contra de una intervención...? (%) P. 17 P. 18
Más bien a favor 74.7 58.1 Más bien en contra 11.3 25.4 Le es indiferente (NO LEER) 6.1 6.1 N.S. 7.0 9.4 N.C. .9 1.0 Total 100 100 (N) (2488) (2488) FUENTE: CIS. Tabla 13 Estadísticos de muestras relacionadas Media N Desviación
típica Error típico de la media
P17
2,6847 2185 ,68062 ,01456
P18
2,3698 2185 ,89238 ,01909
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Tabla 14 La ayuda al desarrollo: un objetivo importante (%) Mientras no resuelvan sus propios problemas y atiendan todas sus necesidades, los países ricos no deberían dedicar recursos para ayudar al desarrollo de los países más pobres
14.5
En cualquier caso, los países ricos deben dedicar una parte de sus recursos para ayudar al desarrollo de los países más pobres
77.8
Con ninguna (NO LEER) 2.0
N.S. 4.6
N.C. 1.2 Total 100 (N) (2488) FUENTE: CIS.
4.3. SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA La pregunta P.33 inquiere, de manera in-directa, sobre la justificación de la ayuda10 (Tabla 14). Con unos resultados tan mayoritariamente en favor de la ayuda es complejo segmentar a la población para establecer diferencias. A tal objeto, se ha intentado forzar el análisis de los resultados mediante la simplificación de las respuestas de la pregunta P.33 para poder trabajar con una variable dicotómica11 y se realizó una tabla de contingencia cru-zando los resultados con las principales va-riables sociodemográficas. El análisis de los marginales muestra que las mujeres se en-cuentran ligeramente más a favor de la ayu-da que los hombres. Por edades, son aque-llos de 65 y más años los menos dispuestos a ayudar a los países en desarrollo. En cuanto a la variable “autoposición ideológica”, los situados a la izquierda o en el centro izquier-da del espectro político son los más dispues-tos “a destinar recursos para ayudar al desa-rrollo de los países más pobres” mientras que los más tibios son las personas que se posicionan en el centro y centro-derecha. En lo que respecta a la situación profesional, los menos dispuestos a apoyar la cooperación son los colaboradores en empresas familiares y los asalariados eventuales; es decir, quie-nes tienen una posición más frágil en el mercado laboral, frente a los empresarios o asalariados fijos, más proclives, en principio, a la ayuda al desarrollo (Tabla 15). Pero es la variable estudios la que mejor per-mite discriminar a la muestra confirmando la hipótesis relativa a una mejor compren-sión de las interdependencias globales por los más educados. Los resultados a favor de la ayuda toman valores mayores, expresados en porcentaje de respuestas, conforme se avanza en el nivel de estudios. Otros análisis indican que existe una asociación entre el nivel de estudios y un mayor apoyo a la ayu-
10 Pregunta P.33 : Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre la cooperación internacional para el desarrollo, es decir, la ayuda económica, científica o técnica que los países más desarrollados prestan a otros con menos recursos. ¿Con cuál de las siguientes opiniones está Ud. más de acuerdo? 11 Se recodificó la pregunta P.33 y se eliminaron las opciones “con Ninguna” y N.S/N.C, resultando una muestra N= 2278 (92,2% de la muestra inicial)
da al desarrollo –aunque, en este caso, el coeficiente de correlación de Pearson toma un valor bajo: 0,131 (Gráfico 5 y Tablas Q en Anexo I). Al objeto de comprobar qué resultados se obtienen con técnicas más complejas, se ha realizado un análisis de regresión lineal múl-tiple tomando como variable dependiente la pregunta P.33 recodificada como variable di-cotómica y se han incorporado como varia-bles explicativas independientes el género, la edad, el nivel de estudios, la profesión, el tamaño de hábitat y la auto-posición ideoló-gica. Pues bien, el modelo final obtenido in-corpora la variable estudios como principal variable explicativa de la variable dependien-te (con un coeficiente Beta estandarizado con un valor de 0,121) y, en menor medida, la variable tamaño de hábitat (con un coe-ficiente Beta estandarizado con valor del 0,44, significativo al 0,74), si bien el modelo resultante ofrece muy poco ajuste ya que, apenas explica el 18% de la varianza de la variable dependiente (es decir del apoyo a la ayuda al desarrollo) ( Tabla 16 y tablas R en Anexo I). La ecuación del modelo de regresión lineal Υ=β0+ β1X1+ β2 X2 resulta en: Υ=1.792+ 0,30 uds. de nivel de estudios + 0,08 uds. de tamaño de hábitat Aún cuando haya que extremar las cautelas, vale la pena contrastar los resultados obte-nidos con los proporcionados por el Euro-barómetro 58.2, realizado en fechas simila-res y en el que se preguntaba específica-mente sobre la opinión sobre la ayuda al de-sarrollo por parte de la ciudadanía de los países europeos. En dicha encuesta, un 88,1% de los españoles considera que es muy o bastante importante ayudar a las po-blaciones pobres de los países de África, América Latina y Asia. Un apoyo, que es su-perior a la media de la UE (82,5%) aunque inferior al obtenido en 1998 -cuando fue del 95,1%-.
Tabla 15 Apoyo a la ayuda al desarrollo según variables sociodemográficas (%) A favor En contra Total Hombre
83,8
16,2
100
Mujer
84,8
15,2
100
Edad
18-24
85,1
14,9
100
25-34 87,3 12,7 100 35-44 87,7 12,3 100 45-54 85,8 14,2 100 54-64 83,3 16,7 100 65 y + 77,0 23,0 100 Estudios
Sin estudios
77,3
22,7
100
Primarios 79,0 21,0 100 Graduado escolar 84,8 15,2 100 Secundarios 88,0 12,0 100 Diplomatura 90,2 9,8 100 Licenciatura 92,5 7,5 100 Tercer ciclo 100,0 100
Auto-posición ideológica
Izquierda
91,7
8,3
100
Centroizquierda 86,3 13,7 100 Centro 84,9 15,1 100 Centro derecha 83,0 17,0 100 Derecha 87,5 12,5 100 Profesión
Asalariado fijo
85,2
14,8
100
Asalariado eventual 82,9 17,1 100 Empresario 86,9 13,1 100 Autónomo 82,3 17,7 100 Colaborador empr. familiar 80,0 20,0 100 Tamaño de
Menos de 2000 hab. 83,2 16,8 100
Hábitat 2.001 a 10.000 hab 79,3 20,7 100 10.001 a 50.000 hab 84,5 15,5 100 50.001 a 100.000 hab 84,3 15,7 100 100.001 a 400.000 hab 84,6 15,4 100 400.001 a 1.000.000 hab 81,7 18,3 100 Más de 1.000.000 hab 92,1 7,9 100 N (2278) FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Gráfico 5 A favor de ayudar a los países más pobres según el nivel de estudios (%)
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
sin es
tudios
primario
s
graduad
o escolar
secun
darios
diplomatura
licencia
tura
tercer c
iclo
A favor En contra
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Tabla 16 Coeficientes de regresión parcial
Coeficientes no estandarizados
Coeficientes estandarizados
Modelo B Error típ. Beta
t Sig.
5 (Constante) 1,726 ,025 68,215 ,000Estudios ,030 ,006 ,121 4,949 ,000 Tamaño de hábitat ,008 ,005 ,044 1,786 ,074
a Variable dependiente: justificación recodificada como dicotómica FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Las principales razones que invocan quienes minimizan la importancia de la ayuda (5,9% de la muestra para el caso español) son: - El 77,9% piensa que se debe empezar,
primero, por arreglar los problemas na-cionales. El crecimiento del desempleo, la disparidad progresiva entre pobres y ricos en los propios países industriali-zados o, incluso, la percepción de algu-nos países en desarrollo como competi-dores ha generalizado la inquietud en las poblaciones sobre sus dificultades inter-
nas. Bajo estas circunstancias, la tenden-cia dominante es dar prioridad a los pro-blemas propios y evitar preocuparse de los ajenos.
- El 23,6% opina que el dinero será des-
viado y no llegará a quienes lo necesitan. Se tiene escepticismo sobre la eficacia de la ayuda. No hay nada que disminuya más rápidamente el apoyo público, aun cuando la gente esté a favor de la ayuda, que la convicción de que el dinero u otros recursos están siendo desperdi-ciados.
- Un 13,7% señala que no conoce suficien-temente a los países en desarrollo para decidir si tiene sentido ayudarles. Pare-ce, por tanto, que la ciudadanía reclama más información para poder tomar me-jores decisiones.
4.4. PERCEPCIÓN SOBRE LOS PAÍSES O ZONAS DEL MUNDO CON PEORES PERSPECTIVAS La pregunta P.9 alude directamente a la per-cepción subjetiva de la ciudadanía sobre cin-co de las grandes áreas mundiales12. Median-te trece palabras o conceptos se trata de re-construir la imagen que los españoles tienen de cada región eligiendo aquellas tres que mejor la identifican (Tabla S en Anexo I). Los calificativos que recibe cada área son ilustrativos de la imagen de cada región para los españoles13: - Unión Europea: progreso, libertad, futu-
ro, cultura y amistad. - Países Árabes: pobreza, desigualdad, ig-
norancia, inestabilidad y dictadura. - América Latina: pobreza; inestabilidad;
desigualdad, dictadura y amistad. - Rusia y Países de Europa del Este: po-
breza, inestabilidad, desigualdad, dicta-dura y pasado.
- Estados Unidos: riqueza, progreso, liber-
tad, desigualdad y futuro. La UE es la región que recibe el mayor por-centaje de adjetivos positivos, configurando una imagen optimista, en permanente avan-ce y con relaciones cercanas a España. Esta-dos Unidos es asociado, así mismo, con ideas de progreso y avance; no obstante, la ciudadanía española acierta a matizar que la
12 Pregunta P.9: De entre las palabras que aparecen en esta tarjeta, ¿cuáles son las tres con las que Ud. identifica más a los países de la Unión Europea en su conjunto? ¿Y a los países árabes ¿Y a Latinoamérica? ¿Y a Rusia y los países de Europa del Este? ¿Y a Estados Unidos? 13 En el análisis de las respuestas se ha incluido, para tener una visión más amplia, los cinco primeros conceptos con mayor puntuación.
riqueza –y la desigualdad como reverso- son características propias de la sociedad esta-dounidense. El resto de regiones comparte, en diverso orden, un conjunto de asociaciones y valo-raciones de tono muy negativo. Los españo-les perciben a los países árabes, a América Latina y a Rusia y los países de Europa del Este como áreas empobrecidas, generadoras de desigualdad e inestables. Bien es cierto, que estos adjetivos corresponden a una parte de la realidad de estas regiones, pero no reflejan la diversidad de situaciones de los países que las componen. En ese sentido, los estereotipos negativos sobre los países en de-sarrollo están muy afianzados en la opinión pública española. A la construcción de estas representaciones simbólicas han contribui-do, en buena medida, los medios de comuni-cación: la elaboración de la información se realiza, en ocasiones, desde el sensaciona-lismo, lo que unido a una falta de análisis re-sulta en una imagen monocorde y negativa sobre las regiones en desarrollo. La pregunta P.34 inquiere sobre cuáles son, en opinión de la persona entrevistada, los países o áreas del mundo que tienen peores perspectivas de desarrollo económico y, también social14. La cuestión se planteó co-mo una pregunta abierta con un máximo de tres respuestas. Pues bien, si por un lado la espontaneidad de las respuestas eliminaba condicionantes ex-ante, por otro las catego-rías señaladas dificultan la comparación o, simplemente el establecimiento de una esca-la de respuestas. De hecho, las respuestas son extremadamente heterogéneas: aparecen países singulares –como Angola o Somalia-; países “desarrollados”–como Francia, Japón o Estados Unidos-; realidades políticas –co-mo “el conflicto árabe-israelí- o denomina-ciones extremadamente genéricas -“pueblos y etnias que quieren la independencia- (Grá-fico 6 y Tabla T en Anexo I). Aunque no es posible establecer relaciones estadísticas en-tre ambas preguntas –distintas categorías, niveles de medida, etc- sí puede observarse que la inclusión de algunas regiones respon-de a las percepciones más generales de la ciudadanía.
14 Pregunta P.34: En general, pensando en el desarrollo económico y social, ¿cuáles son los países o la zona del mundo cuya situación actual le preocupa más, es decir, que Ud. cree que tiene peores perspectivas de evolución en el futuro?
Gráfico 6 Regiones con peores perspectivas (multirrespuesta en %)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
%
El Tercer Mundo
Oriente Medio
Asia
El Magreb
Países del Este
Afganistán
India
Países árabes islámicos
África subsahariana
Argentina
Latinoamérica
África
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Las diez áreas geográficas o países más men-cionados permiten, no obstante, apuntar al-gunas conclusiones. África es considerada la zona con perspectivas peores en el futuro ya que recibe un 39% de las respuestas; le sigue América Latina, con el 30,5%. Quienes men-cionan a África Subsahariana –12,8%- tratan de precisar su valoración, distinguiéndola de los países de África del Norte, que acaparan el 4,1% de las contestaciones.
Dos países tienen puntuaciones muy altas: Argentina, con el 21% de las respuestas y Afganistán con el 8,4%, probablemente por la coyuntura política que vivían en el mo-mento de realizar la encuesta. Por lo demás, la denominación genérica “países árabes islámicos”, con el 9,7% de las respuestas, confirma las percepciones nega-tivas que la ciudadanía española tiene sobre las naciones árabes.
5. Conocimiento de la ayuda española Un estudio del Centro de Desarrollo de la OCDE (2003) revela que existe una corre-lación positiva entre un mayor conocimiento público sobre la ayuda al desarrollo y un gasto más elevado en actividades de infor-
mación y de educación global. Aquellos países que invierten más recursos en infor-mar y sensibilizar a sus ciudadanos suelen tener una relación AOD/PNB más alta y mostrar signos de un mayor compromiso ciudadano -si bien, en dicho estudio no se explica cómo se miden los cambios de acti-tud en la ciudadanía-.
Tabla 17 Recursos para la ayuda (%) Muchos recursos
4.8
Bastantes 39.6 Pocos 29.1 Muy pocos recursos 4.7 N.S. 21.5 N.C. .4 Total 100 (N) (2488) FUENTE: CIS. En España, los fondos públicos para activi-dades de información y educación para el desarrollo han sido muy limitados. Más allá de los informes anuales, de comunicaciones oficiales o de campañas puntuales –vincu-ladas, habitualmente, a situaciones de emer-gencia- los organismos públicos no han de-dicado recursos para promover un debate público sobre la orientación y la cuantía de los recursos de la ayuda al desarrollo. De hecho, y como sucede en otros muchos paí-ses, las ONGD españolas han sido mucho más eficaces que el gobierno en suscitar el debate sobre las cuestiones de desarrollo. Cuando a los españoles se les preguntó en el último Eurobarómetro (58.2) cuánto dinero gastaba el gobierno español del presupuesto nacional en ayuda al desarrollo, el 57,2% respondió que no lo sabía; un 14,3% respon-dió que entre 1% y un 4% del presupuesto y, aproximadamente, una cuarta parte de los españoles (23,6%) dijo que menos del 1%. Más allá de que la pregunta pueda inducir a cierta confusión – pues el gasto en ayuda no suele medirse en función del presupuesto nacional sino del Producto Nacional Bruto (PNB)-, la realidad es que sólo una cuarta parte de los y las españoles preguntados se acercó a la posible respuesta: España dedicó
en 2002 en torno al 0,26% de su PNB a Ayu-da Oficial al Desarrollo. El cuestionario inquiere a la muestra selec-cionada sobre la cuantía de los recursos que España dedica a la cooperación al desarrollo (P.36)15. Pues bien, un 44,5% de los y las españoles opina que España destina muchos o bastantes recursos, mientras que el 33,8% señala que son pocos o muy pocos los fon-dos para la ayuda. Un 21,5% de los encues-tados no tiene opinión. Las categorías “muchos”, “pocos” o “bastan-tes” recursos son planteadas en abstracto –sin relación con una cantidad objetiva o en comparación con otras partidas de gasto pú-blico- por lo que cada adjetivo puede hacer referencia a cantidades distintas para cada encuestado. De cualquier modo, más del 40% de las respuestas se sitúan en la banda de “muchos o bastantes” recursos, lo que confirmaría que la tendencia ya observada en otros países de sobrestimación del gasto en ayuda al desarrollo se manifiesta, tam-bién, en la opinión pública española.
15 P 36: Por la idea que tenga al respecto, ¿cree Ud. que España, en la medida de sus posibilidades, dedica muchos recursos, bastantes, pocos o muy pocos recursos a la coope-ración internacional para el desarrollo?
Para conocer si existen perfiles definidos de individuos que tengan un mayor conoci-miento sobre los recursos destinados a la cooperación se han utilizado dos técnicas. Por un lado, se ha realizado una tabla de contingencia, cruzando la variable “recursos destinados a la ayuda” (P.36) con las prin-cipales variables sociodemográficas. Y por otro, se ha realizado un análisis de segmentación a través del método CHAID -que forma parte de los modelos basados en “árboles de decisión”- que permite clasificar la muestra en tipologías de individuos y es-tablecer pronósticos atendiendo a una serie de criterios dados. Con la primera técnica de cruce de variables, y forzando la interpretación de los resulta-dos de la encuesta, se aventura que el perfil de la persona que considera que los recursos destinados a la cooperación al desarrollo son pocos o muy pocos correspondería al de un hombre o mujer, entre 25 y 44 años de edad, con estudios superiores, situado ideológica-mente a la izquierda o en una posición de centro izquierda y que ejerce su profesión como asalariado fijo o empresario (Tabla 18). En el extremo opuesto, quien considera que España dedica bastantes o muchos re-cursos responde a un individuo de más de 45 años, sin estudios o con estudios prima-
rios, situado en el centro derecha o derecha del espectro político y que tiene un empleo eventual o es trabajador autónomo. Así mis-mo, cabe apuntar que quien declara no saber el monto de recursos destinados es, prefe-rentemente, una mujer de más de 65 años de edad, sin estudios, votante de centro-iz-quierda y que trabaja, sin remuneración fija, en empresas familiares. Las correlaciones entre la variable “opinión sobre los recursos de la ayuda” y otras como la auto-posición ideológica, la edad y estu-dios son significativas. Para los dos primeros casos son positivas –a menor edad y a mayor posición ideológica de izquierda se conside-ra que los recursos son pocos o muy pocos- pero la intensidad de la asociación es relati-vamente baja. Nuevamente, es la variable es-tudios la que mejor permite segmentar al universo de los españoles. Quienes cuentan con más calificaciones consideran que los re-cursos que se dedican son menores o, por decirlo de otra manera, aquellos que creen que España destina muchos o bastantes re-cursos son las personas con el nivel de estu-dios más bajo. Existe una asociación lineal negativa entre el nivel de estudios y la opi-nión sobre la dimensión de los recursos des-tinados a la cooperación. El coeficiente de correlación de Pearson toma un valor de (-0,218) (Tabla 19 y Gráfico 7).
Gráfico 7 Opinión sobre los recursos destinados a la ayuda según nivel de estudios
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
sin estudios primarios graduadoescolar
secundarios diplomatura licenciatura tercer ciclo
Pocos o muy pocos Bastantes o muchos NS.NC
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Tabla 18 Tabla de contingencia. Recursos destinados a la ayuda al desarrollo según variables sociodemográficas (%)
Muy pocos Pocos Bastantes Muchos
recursos NS/.NC Total
Hombre
4,9
31,4
39,0
4,9
19,7
100
Mujer 4,4 26,9 40,1 4,7 23,9 100 Edad
18-24
5,5
31,4
37,8
6,2
19,1
100
25-34 5,4 35,9 37,3 2,6 18,9 100 35-44 6,9 28,9 36,9 6,1 21,3 100 45-54 4,6 26,9 44,4 3,2 21,0 100 54-64 2,8 31,6 40,2 5,7 19,6 100 65 y + 2,5 21,3 41,6 5,5 29,1 100 Estudios
sin estudios
1,2
19,5
40,5
4,2
34,5
100
primarios 2,4 22,8 43,4 6,0 25,5 100
graduado escolar 5,1 26,3 40,5 4,7 23,4 100
secundarios 6,6 37,0 38,2 5,0 13,2 100 diplomatura 5,3 39,4 36,5 2,4 16,5 100 licenciatura 8,7 43,9 31,1 4,6 11,7 100 tercer ciclo 33,3 44,4 11,1 11,1 100 Auto-posición ideológica
izquierda
16,7
42,8
26,1
3,6
10,9
100
centroizquierda 7,9 36,6 32,1 2,6 20,7 100 centro 2,2 29,3 44,7 5,1 18,8 100 centro derecha 3,6 18,2 55,0 7,7 15,5 100 derecha 26,3 47,4 15,8 10,5 100 Profesión
Asalariado fijo
5,0
31,8
38,0
4,8
20,5
100
Asalariado eventual 5,1 24,1 43,3 4,4 23,2 100
empresario 2,2 32,1 39,4 3,6 22,6 100 Autónomo 4,3 27,0 40,4 5,4 22,9 100
colaborador empr familiar 19,0 42,9 4,8 33,3 100
(N) 2488 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Tabla 19 Correlaciones Recursos
a la ayuda Edad Estudios Autoposicion ideológica
Recursos a la ayuda
Correlación de Pearson 1 ,106 -,218 ,122
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 N 2488 2488 2487 1867 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
El análisis de los resultados obtenidos con el método CHAID muestra que las variables ideología y estudios son las mejores pronos-ticadoras. Son los hombres y mujeres que se sitúan en posiciones de izquierda o centro izquierda y que tienen estudios de diploma-tura o superiores los que consideran, en ma-yor medida, que los recursos destinados a la ayuda son pocos o muy pocos. Pero también consideran que son pocos los recursos, quie-nes, sin tener estudios, se sitúan en posicio-nes de izquierda y algunos, que no declaran-do su ideología, tienen estudios superiores (Datos y tablas U en Anexo I). Interesa, así mismo, saber en qué sustentan los y las españoles sus opiniones sobre los recursos destinados a la ayuda al desarrollo.
En la medida en que la ayuda al desarrollo es una política pública especializada es posible que un mayor interés por la política exterior española favorezca un mayor conocimiento sobre los recursos de la ayuda. En efecto, se observa una relación inversa entre el interés por la política exterior española y la estima-ción de los recursos que España destina a la cooperación al desarrollo: los que muestran mayor interés por la política internacional estiman que el esfuerzo financiero español es escaso o muy escaso (Tabla 20). Los indi-ferentes hacia la política exterior delatan un elevado desconocimiento sobre los recursos de la ayuda. El coeficiente de correlación de Pearson toma un valor negativo (-0,219) (Tabla V en Anexo I).
Tabla 20 Tabla de contingencia: Recursos para la ayuda española según interés por la política exterior española (%) Interés por la política exterior española
Total Ningún interés Poco Bastante Mucho interés Recursos para la ayuda española
Muy pocos recursos
4,6
3,6
5,1
7,8
4,7
Pocos 14,8 27,5 32,2 43,3 29,3 Bastantes 34,2 39,3 42,5 31,7 39,6
Muchos recursos 4,6 3,1 5,4 10,6 4,9
N.S.N.C. 41,9 26,5 14,7 6,7 21,5 Total 100 100, 100 100 100
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Aunque con grados de asociación más bajos, se observa, también, que una mayor aten-ción a las cuestiones internacionales está asociada, también, a considerar más bajo el porcentaje de recursos de la AOD (el coe-ficiente de correlación de Pearson toma un valor de -0,194) (Tablas V en Anexo I).
Se pregunta, así mismo, sobre el destino de la ayuda (P.38). Una gran mayoría (77,1%) señala a América Latina como primer destino; África Subsahariana (26%) es la segunda área señalada seguida de los países del Norte de África (22,8%) (Tabla 21).
Tabla 21 Comparación entre la opinión y la distribución real de la ayuda española (%) Áreas geográficas Multirrespuestas (%) Distribución
AOD 2000-2001 (%) Países del Este de Europa
12.4
11
Países del Norte de África 22.8 9 Resto de países africanos 26.0 18 Países de Latinoamérica 77.1 45,7 Otras zonas 1.9 16, 2 Total 100 (N) (1805) FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS y del CAD de la OCDE. Pues bien, las respuestas obtenidas, coinciden, a rasgos generales, con los destinos priorita-rios de la cooperación española. Entre 2000 y 2001 España dedicó el 45,7% de los recursos a Latinoamérica; siendo esta región la primera receptora de fondos de ayuda españoles.
África Subsahariana ha sido la segunda área en importancia (18% de toda la ayuda), segui-da por Asia del Sur y Oriental (16% de los fondos) (OCDE, 2003).
6. Qué perspectivas para la ayuda española Este epígrafe analiza lo que los españoles y es-pañolas consideran que el gobierno debería hacer en el área de la política exterior y la coo-peración al desarrollo. 6.1. LO QUE ESPAÑA DEBERÍA HACER RESPECTO A SU POLÍTICA EXTERIOR La mayoría de la población (84,3%) conside-ra que España debe conceder mucha o bas-tante importancia a su política exterior (Ta-bla 22). Existe, por tanto, conciencia entre la ciudadanía de que el futuro de España se juega, también, en el plano internacional. De cualquier modo, tras una respuesta tan posi-tiva en favor de una mayor atención de Es-
paña al panorama internacional, la cuestión que surge es ¿Más política exterior para qué? ¿Qué opinan los y las españolas sobre cuáles son los objetivos de la política exterior? A tratar de dar respuesta a estos interrogantes se dirige la pregunta P.29 (Tabla 23). Pues bien, para el 44,2% de los españoles avanzar en la integración europea es la primera prioridad. La Unión Europea es el referente inmediato y se percibe una apuesta manifiesta por el proyecto europeo. Quizá, como apunta el informe INCIPE (2003), la ciudadanía es-pañola reconoce la capacidad de Europa para configurarse como un espacio con intereses propios, ya sean éstos culturales, sociales, po-líticos o económicos. Existe, por tanto una Unión Europea con identidad propia y sufi-cientemente diferenciada del resto de los es-pacios de poder e influencia en el mundo.
Tabla 22 Importancia de la política exterior (%) Mucha importancia
27.5
Bastante 56.7 Poca 6.2 Muy poca importancia .7 N.S. 8.2 N.C. .6 Total 100 (N) (2488) FUENTE: CIS. El 14,1% de los españoles señala que “contri-buir al desarrollo del Tercer Mundo” debe ser el principal objetivo de la política exterior española. Si a este porcentaje se suma el 7,2% de las respuestas que se otorgan al objetivo de “fortalecer las relaciones con los países en vías de desarrollo”, resulta que un 21,3% de la opi-nión pública española considera que, en el ámbito internacional, la prioridad para España es mejorar sus relaciones y contribuir al desa-
rrollo de los países más pobres. El objetivo de “estrechar las relaciones con América Latina” (12,5%) ocupa la tercera posición. La región se mantiene como objeto de atención prefe-rente de la opinión pública española en detri-mento de otras áreas geográficas –Norte de África (6,5%) o los Países de Europa del Este (2,3%). Un 12% de los y las encuestados no sabe dar una respuesta a la pregunta.
Tabla 23 Prioridades para la política internacional española (%) Primer lugar Segundo lugar Avanzar en la integración europea 44.2 10.4 Estrechar relaciones con Latinoamérica 12.5 19.8 Intensificar las relaciones con los países del Este de Europa 2.3 5.4 Fortalecer las relaciones con los países en vías de desarrollo 7.9 15.7 Mantener buenas relaciones con nuestros vecinos del Norte de África (Marruecos, Argelia, etc.) 6.5 13.8
Contribuir al desarrollo del Tercer Mundo 14.1 16.8 Otras respuestas .3 .6 N.S. 11.9 15.8 N.C. .4 1.6 TOTAL 100 100 (N) (2488) (2488)
FUENTE: CIS. Las respuestas recibidas para la segunda prio-ridad señalan a “la intensificación de las rela-ciones con Latinoamérica” como el primer ámbito de actuación para la política exterior española con el 19,8% de las respuestas; le sigue la “contribución al desarrollo del Tercer Mundo” que acapara el 16,8% de las contes-taciones mientras que la opción de “fortalecer las relaciones con los países en vías de de-sarrollo” participa con el 15,7%. Fomentar las relaciones con otras áreas geográficas -países
del Magreb (13,8%) y países del Este (5,4%)- cobra, ahora, más importancia. El 17,4% de los encuestados responde N.S./N.C. La Tabla 24 recoge la suma de las respuestas otorgadas a cada prioridad propuesta para la política exterior: “Avanzar en la integración europea es la primera prioridad”, seguida de “estrechar las relaciones con Latinoamérica” y de “contribuir al desarrollo del Tercer Mun-do”.
Tabla 24 Principales prioridades de la política exterior (%) Avanzar en la integración europea 27,3 Estrechar relaciones con Latinoamérica 16,1 Intensificar relaciones con los países del Este 3,8 Fortalecer las relaciones con países en desarrollo 11,8 Mantener buenas relaciones con países del Norte de África 10,2 Contribuir al desarrollo del Tercer Mundo 15,5 Otras respuestas 0,4 N.S./N.C. 14,9 Total 100 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
El cruce de estos resultados con las princi-pales variables sociodemográficas ofrece va-rios posibles perfiles de individuo (Tabla W en Anexo I). El individuo que sitúa la integra-ción europea como primer objetivo de la política exterior española es un varón, entre 35 y 54 años, con estudios superiores y situa-do ideológicamente entre el centro y centro-derecha. Aquellas personas que consideran que estre-char las relaciones con América Latina es la prioridad exterior de España responden a un perfil masculino ligeramente más joven que el anterior -entre 25 y 44 años- con estudios su-periores y que se sitúa en posiciones de iz-quierda o de centro-izquierda. El perfil de los que consideran que el prin-cipal objetivo de la política exterior es contri-buir al desarrollo del Tercer Mundo responde a un individuo de género femenino y relati-vamente joven; estará más a favor si tiene es-tudios superiores aunque aquellos que no tie-nen estudios también apoyen esta meta. Ideo-
lógicamente, se sitúan en posiciones de izquierda. 6.2. LO QUE LOS ESPAÑOLES PIENSAN RESPECTO A LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO La mayor parte de la opinión pública española (79%) está a favor de que España desarrolle acciones en favor de los países más pobres (P.35). Un 6,3% opina lo contrario; el 9,2% de la población encuestada se muestra indecisa y un 5,5% no parece tener una opinión al respecto (Tabla 25). No se aprecian varia-ciones significativas que permitan diferen-ciar entre quienes están a favor de la ayuda y quienes no: un apoyo cercano al 80% impli-ca que hombres y mujeres de todas edades y condiciones sociales se sienten comprome-tidas por que España contribuya a la mejora de las condiciones de vida de la población de los países más empobrecidos. Aún así, es la población entre 25 y 44 años y aquellos con estudios universitarios, los más partidarios de la ayuda (Tabla X en Anexo I).
Tabla 25 ¿Debe España cooperar con los países menos desarrollados? (%) Sí
79.0
No 6.3 No estoy seguro (NO LEER) 9.2 N.S. 4.9 N.C. .6 Total 100 (N) (2488) FUENTE: CIS. Ahora bien, visto que España sí debe tener una política de ayuda al desarrollo, el si-guiente paso es conocer si las españolas y los españoles están dispuestos a que el presu-
puesto de ayuda se incremente, destinándose más recursos a la cooperación al desarrollo (P.37).
Tabla 26 ¿Cuantos recursos deben dedicarse a la ayuda? (%) Más
45.0
Igual 29.6 Menos 4.8 N.S. 19.9 N.C. .7 Total 100 (N) (2488) FUENTE: CIS. Pues bien, a pesar de que el 44% de la ciu-dadanía opina que España dedica muchos o bastantes recursos, un porcentaje similar (el 45%) considera que el gobierno español debe incrementar los recursos de la ayuda; casi el 30% piensa que debe mantenerse en los nive-les actuales mientras que el 4,8% cree que se deberían otorgar menos recursos. El 20% de la población no tiene una opinión definida al respecto. En principio, parecería que puede existir cier-ta contradicción en que una parte importante de la opinión pública considere que España dedica muchos recursos a la ayuda y, al tiem-po, señale que se deben dedicar más fondos. Algunas posibles explicaciones serían: la falta de consistencia en las creencias de la opinión pública; la facilidad con la que se decide la distribución de los recursos públicos o una cierta tendencia a contestar favorablemente a
preguntas muy generales como las mencio-nadas. Pero, en realidad, lo que se observa es que existe una relación significativa entre los que opinan que los recursos actuales desti-nados a la ayuda son pocos y que, por tanto, es conveniente aumentar los fondos. Por el contrario, los que opinan que los recursos dedicados son muchos están más a favor de reducir la cuantía de la ayuda o mantenerla en el nivel actual (Tabla 27). El coeficiente de correlación de Pearson -que mide la rela-ción de las categorías de respuestas de las preguntas P.36 y P.37- toma un valor alto: 0,646 (Tabla Y en Anexo I). No existiría, por tanto, tal contradicción sino, una relación de asociación relativamente fuerte entre la con-sideración sobre la cuantía de los recursos actualmente destinados a la ayuda con la opinión sobre los recursos que deberían de-dicarse.
Tabla 27 Tabla de contingencia. El incremento de los recursos a la ayuda en función de la cuantía actual (%)
Valoración de los recursos actuales a la cooperación al desarrollo (P.36) Muy pocos recursos Pocos Bastantes Muchos
recursos NS.NC
Total
Más 94,8 80,9 30,2 27,7 17,3 45,0
Igual 1,7 13,7 55,8 40,3 7,0 29,6
Menos 1,7 1,8 6,2 29,4 1,5 4,8
¿Cuántos recursos deben dedicarse a la ayuda? (P.37) NS/N.C 1,7 3,6 7,8 2,5 74,3 20,6 Total 100 100 100 100 100 100 (N) (2488)
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
En conjunto, se aprecia que los hombres es-tán, ligeramente, más a favor, que las muje-res, de incrementar los recursos de la ayuda, lo que es consistente con el hecho de que sean los varones quienes piensan que los ac-tuales fondos son pocos o muy pocos. Res-pecto a otras variables, son las personas más jóvenes y con mayor formación –estudios de licenciatura o de tercer ciclo- así como aque-llos posicionados políticamente a la izquier-da los más proclives a aumentar la ayuda (Tabla 28). Entre los que opinan que deben descender los recursos predominan personas de más de
45 años, con estudios primarios o sin es-tudios y situados en posiciones de “dere-cha”. Es, de hecho, el perfil de los indivi-duos que opinan que España ya dedica bas-tantes recursos a la cooperación al desarro-llo. Por último, el perfil de los que no tienen una opinión al respecto son, principalmente, mujeres de 65 o más años, sin estudios o con estudios primarios, situadas ideológicamente en el centro-izquierda y que trabajan en empresas familiares, perfil que coincide con aquellos que no tienen una opinión sobre el actual volumen de los fondos de la coope-ración española.
Tabla 28 Recursos para la ayuda según var. sociodemográficas (%) Más Igual Menos NS/N.C Total Hombre
47,3
29,5
5,2
18,1
100
Mujer 42,9 29,8 4,4 22,9 100
Edad
18-24
51,1
28,9
3,4
16,6
100
25-34 50,8 27,9 3,8 17,5 100 35-44 52,5 28,0 3,5 16,1 100 45-54 41,7 31,2 6,2 21,0 100 54-64 41,1 32,9 6,6 19,3 100 65 y + 33,6 30,1 5,7 30,7 100 Estudios
sin estudios
28,8
30,3
5,7
35,1
100
primarios 35,1 32,5 7,6 24,8 100 graduado escolar 42,8 31,3 4,5 21,3 100 secundarios 56,0 29,4 3,2 11,4 100 diplomatura 58,2 22,9 2,4 16,5 100 licenciatura 67,3 21,4 2,6 8,7 100 tercer ciclo 88,9 11,1 100 Autoposición ideológica
izquierda
70,3
13,8
5,1
10,9
100 centroizquierda 53,3 23,4 3,1 20,2 100 centro 44,0 34,9 4,9 16,2 100 centro derecha 38,2 40,0 5,9 15,9 100 derecha 35,1 43,9 8,8 12,3 100 (N) (2488) FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
La última cuestión (P.39) alude a dónde debería dirigirse la ayuda. El 42,1% opina que el primer destino de la ayuda debe ser los países de América Latina mientras que los países africanos ocupan el segundo lugar (19,5%) seguidos de los países del Norte de África. Casi un 16% de la población no tiene una respuesta. Las respuestas confirman las mismas prioridades cuando se pregunta por el segundo lugar de destino de la ayuda. Existe una relación significativa entre la creencia sobre el destino de la ayuda y la consideración hacia donde debe dirigirse. El
coeficiente de correlación de Pearson toma un valor de 0,443 (Tabla Z en Anexo I). Sin embargo, no se encuentra relación entre el destino de la ayuda y la identificación que la opinión pública sobre los países o regiones que tienen peores perspectivas –África Subsa-hariana-. En realidad, la opinión pública se comporta como lo han hecho los responsables de la política exterior y de cooperación de Es-paña: dirigir los mayores esfuerzos políticos y de ayuda al desarrollo a la región latinoame-ricana, independientemente de otras conside-raciones relativas al nivel de la pobreza de otras regiones.
Tabla 29 Donde debería destinarse la ayuda (%) En primer lugar En segundo lugar Países del Este de Europa 6.6 10.2 Países del Norte de África 13.5 15.4 Resto de países africanos 19.5 22.7 Países de Latinoamérica 42.1 24.6 Otras zonas 2.3 2.6 N.S. 15.2 21.7 N.C. 0.9 2.9 Total 100 100 (N) (2488) (2488) FUENTE: CIS.
7. Conclusiones El análisis de los resultados de la encuesta confirman la primera hipótesis planteada: la ciudadanía española cuenta con interés mo-derado por las cuestiones internacionales: más de la mitad de los y las españoles se de-clara interesada por las noticias internacio-nales o por los acontecimientos que suceden en otras partes del mundo. La televisión es el principal medio por el que los y las españo-les se informan sobre lo que sucede fuera de las fronteras nacionales; en consecuencia, los acontecimientos o cuestiones que acapa-ran más atención de la ciudadanía son aque-llos repetidamente más cubiertos por los me-dios de comunicación. Pero más allá de noticias o acontecimientos puntuales, a los españoles y a las españolas les interesa, sobre todo, las noticias de nues-tros países vecinos de la Unión Europea y también las que llegan de América Latina. Aquellas áreas geográficamente más lejanas -y, probablemente, de las que se ocupan me-nos los medios de comunicación nacionales- les interesan bastante menos. La cercanía geográfica, los vínculos lingüísticos y la sim-patía con la que se percibe a Europa y a América Latina son factores importantes para capturar la atención de la opinión pú-blica. En lo que respecta a la actuación inter-nacional española, en torno a la mitad de la opinión pública sigue con interés el acon-tecer de la política exterior española pero, en conjunto, las cuestiones internacionales re-sultan menos atractivas que las noticias loca-les, que las autonómicas o nacionales. El cambio de siglo ha visto a la globalización ocupar un lugar central en el debate público, tanto a nivel nacional como global. Los espa-ñoles se sienten optimistas respecto a las ventajas que ésta puede traerles -aunque una parte importante de la población señale no saber qué consecuencias tiene el proceso de globalización; al tiempo, consideran que la situación internacional es, ahora, más inse-gura que una década atrás. Entre todas las amenazas posibles es la desigualdad entre los países ricos y los países pobres la que, se-gún la opinión pública española, puede ge-nerar más conflictos para la paz internacio-nal. Emerge, por tanto, entre la ciudadanía española una sensación creciente de interde-pendencia entre las regiones y culturas y, también, una mayor conciencia sobre el he-
cho de que las actuaciones individuales de los países ponen en peligro la paz mundial. En ese sentido se han identificado a los paí-ses árabes islámicos, pero, también a Estados Unidos e Israel como amenazas para la paz mundial. La atracción que los españoles sienten por las distintas zonas del mundo no les impide formarse un juicio crítico. Así, si bien la Unión Europea es muy bien valorada, de los Estados Unidos se piensa que es un país ge-nerador de oportunidades y riqueza pero también de desigualdades. Las principales regiones en desarrollo son observadas, en cambio, desde posiciones muy críticas. Los españoles las identifican con pobreza, desi-gualdad social e inestabilidad política. África es percibida como la región más necesitada, pero América Latina también se considera que tiene malas perspectivas de desarrollo económico y social. En conjunto, emerge una opinión pública que muestra un cierto nivel de compresión de las cuestiones inter-nacionales que, quizá de manera intuitiva, comprende que las desigualdades globales son causa de la inestabilidad del mundo. No obstante, es probable que los juicios que fundamentan estas ideas sean poco profun-dos y estén condicionados por lo que trans-miten los medios de comunicación. En conjunto, la ciudadanía española apoya los esfuerzos de la comunidad internacional en favor de la paz y el desarrollo. En ese sen-tido, muestra su respaldo a las intervencio-nes internacionales con fines humanitarios y, en menor medida, al envío de fuerzas mi-litares. Pero es la ayuda al desarrollo de los pueblos más necesitados, el instrumento de las relaciones internacionales que concita mayor apoyo de los españoles. Más de tres cuartas partes de la ciudadanía considera que los países ricos, más allá de sus propios problemas, deben dedicar recursos en ayu-dar al desarrollo de las regiones más necesi-tadas. La opinión pública española sobredi-mensiona la aportación española a la ayuda al desarrollo y es poco probable que conoz-can el volumen real de recursos. Por el con-trario, los españoles identifican adecuada-mente los principales destinos de la coope-ración española. Cuando se les pregunta a los españoles y a las españolas sobre el futuro, una mayoría considera que España debe potenciar su papel en el escenario internacional. A la po-
lítica exterior le atribuyen dos objetivos principales: avanzar en la integración euro-pea y contribuir al desarrollo del “Tercer Mundo”. En este sentido, los españoles y las españolas consideran que es necesario más recursos para la ayuda dirigidos a las áreas y países donde España ya realiza cooperación al desarrollo. El nivel educativo, como se aventuraba en las hipótesis de partida, es la característica que, en conjunto, mejor segmenta a la po-blación española. Son aquellos y aquellas con un mayor nivel de formación quienes demuestran más interés por las cuestiones internacionales y por la política exterior es-pañola; quienes mejor conocen la dimensión de los recursos a la ayuda y quienes en todo caso, consideran más firmemente que Espa-ña debe potenciar su política de coopera-ción: más ayuda y recursos. Aunque de una manera menos rotunda, puede apuntarse, también, la adscripción ideológica como fac-tor diferenciador: aquellos que se auto-posi-cionan a la izquierda del espectro político son mas proclives a la cooperación al desa-rrollo. También, se observa que son las mu-jeres y, quizás, los jóvenes, los segmentos de población que demuestran un mayor interés y compromiso con la cooperación y, sobre todo, con lo que sucede en las regiones en desarrollo. No se han detectado, en cambio, diferencias significativas según el tamaño del hábitat. En otro orden, cabe reseñar que algunas de las preguntas del cuestionario se han reve-lado, en el análisis, poco adecuadas al objeto de estudio, bien porque no se dirigen a pre-guntar los aspectos más relevantes del tema o, simplemente, porque están mal redacta-das. El estudio de la opinión pública sobre la cooperación al desarrollo es un ámbito que abarca, además, otras cuestiones como el pa-pel de las ONGD; la participación social de la ciudadanía; el impacto de nuevas modali-dades de cooperación –como el comercio justo- y, en fin, otras preguntas que permi-tan conocer la posición de los y las ciuda-danos sobre las distintas opciones que se
plantean a favor de la lucha contra la pobre-za. Sería pertinente que estas cuestiones for-maran parte de un cuestionario propio sobre la cooperación al desarrollo. En resumen, las evidencias disponibles reve-lan que la ciudadanía española quiere más solidaridad y justicia en el mundo. Apoyan la cooperación internacional al desarrollo y, si estuvieran mejor informados, se converti-rían en un valioso apoyo para su reforma y mejora. Aquí reside una oportunidad para las distintas administraciones públicas espa-ñolas –y en particular para el gobierno cen-tral-, que han prometido incrementar los recursos destinados a la ayuda al desarrollo, para favorecer un círculo virtuoso de mayor compromiso y transparencia en la gestión de la ayuda y contribuir de manera efectiva la reducción de la pobreza global. Dos estrate-gias parecen necesarias: a) Por un lado, destinar más recursos a la educación para el desarrollo, al objeto de in-crementar la conciencia de la opinión públi-ca española sobre las interdependencias glo-bales, elaborando mensajes pertinentes y es-tableciendo alianzas estratégicas con los me-dios de comunicación y con las organizacio-nes no gubernamentales pero también con otros ámbitos de las políticas públicas -como el Ministerio de Educación- que permitan la adecuada formación a las nuevas generacio-nes en este ámbito. b) Por el otro, producir mejores datos y más comparables internacionalmente sobre la opinión pública española y la cooperación internacional al desarrollo a través de la ela-boración de encuestas periódicas que permi-tan conocer qué es lo que la opinión pública conoce y, también, lo que ignora; la evolu-ción de su compromiso con la cooperación al desarrollo y los potenciales grupos obje-tivo que existen -por su naturaleza y por sus niveles de concienciación-. La sistematiza-ción periódica de estos datos permitirá la realización de comparaciones internaciona-les y evaluar, así mismo, el impacto de las acciones en favor de una educación global.
Referencias bibliográficas Ajangiz Sánchez, R. (2003) "Intervenciones humanitarias y opinión pública : de la exigencia al desencanto”, Revista Cidob d’Affers Internacionals (60), Barcelona.
Angulo, G. (1998) “El apoyo público a la ayuda al desarrollo”, Revista Española de Desarrollo y Cooperación (2), Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Madrid.
Del Campo, S., Camacho, J. M. (2003) La opinión pública española y la política exterior. Informe INCIPE 2003, INCIPE, Madrid.
Development Assistance Committee (DAC) http://www.oecd.org/dac
European Opinion Research Group (2003) Eurobarometre 58.2 L’Aide aux pays en développement, Commission européenne, Bruxelles.
Foy, C., Helmich, H. (eds.) (1996) Public support for international development, OECD Development Centre, Paris.
Fransman, J., Solignac Lecomte, H. B. (2003) “Mobilising public opinion against global poverty”, Policy Insights, OECD Development Centre, Paris.
Mc Donnell, I., Solignac Lecomte, H. B., Wegimont, L. (2003) Public opinion research, global education and development cooperation reform: in search of a virtuous circle, OECD Development Centre, Paris.
Smillie, I., Helmich, H. (eds.) (1998) Public attitudes and international development co-operation, OECD Development Centre y North-South Centre, Paris.
ANEXO I
ANEXO ESTADÍSTICO FICHA TÉCNICA POLITICA INTERNACIONAL, III Estudio no. 2.446. Febrero, 2002 Ámbito: Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla. Universo: Población española de ambos sexos de 18 años y más. Tamaño de la muestra: Diseñada: 2.500 entrevistas. Realizada: 2.488 entrevistas. Afijación: Proporcional. Ponderación: No procede. Puntos de Muestreo: 168 municipios y 48 provincias. Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios. Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Fecha de realización: Del 7 al 12 de febrero de 2002.
Pregunta 1 Para empezar, ¿podría decirme si suele Ud. prestar mucha atención, bastante, poca o ninguna atención a las noticias sobre cuestiones o acontecimientos que suceden en otros países?
Tabla A Marginales de la variable Atención a las cuestiones internacionales
Frecuencia Porcentaje (%)
Porcentaje válido (%)
Porcentaje acumulado (%)
Válidos Ninguna 216 8,7 8,7 8,7 Poca 751 30,2 30,3 39,0 Bastante 1274 51,2 51,4 90,4 Mucha 237 9,5 9,6 100,0 Total 2478 99,6 100,0 Perdidos Sistema 10 ,4 Total (N) 2488 100
* Envío a valores perdidos respuestas NS.NC Fuente: elaboración propia en base a datos del CIS Tablas B Prueba T. Diferencia de medias entre hombres y mujeres en relación con la atención a las cuestiones Internacionales Tabla B 1. Estadísticos de grupo P44 N Media Desviación típ. Error típ. de la media
Atención cuestiones int.
Hombre
1198
2,6661
,76496
,02210
Mujer 1280 2,5734 ,78348 ,02190
Tabla B.2. Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias
F Sig. t gl Sig.
(bilateral)
Diferencia de
medias
Error típ. de la
diferencia
95% Intervalo de confianza para la
diferencia
Inferior Superior
Atención cuestiones int.
Se han asumido varianzas iguales
4,190 ,041 2,976 2476 ,003 ,0927 ,03114 ,03161 ,15373
No se han asumido varianzas iguales
2,979 2471,572 ,003 ,0927 ,03111 ,03166 ,15368
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Tabla C Atención a las cuestiones internacionales según variables demográficas * (%)
Atención a las cuestiones internacionales
Total Ninguna Poca Bastante Mucha Hombre
7,3
29,5
52,4
10,8
100,0
Mujer 10,0 31,1 50,5 8,4 100,0
Edad
18-24
9,2
42,2
42,2
6,5
100,0
25-34 6,4 25,1 59,3 9,2 100,0 35-44 4,3 25,2 59,6 10,9 100,0 45-54 6,5 25,4 56,5 11,6 100,0 54-64 10,2 29,2 50,2 10,5 100,0 65 y + 15,3 36,7 39,3 8,6 100,0 Estudios
sin estudios
20,1
39,9
35,7
4,2
100,0
primarios 12,9 35,7 44,7 6,7 100,0 graduado escolar 6,9 33,8 53,5 5,7 100,0 secundarios 3,6 27,3 57,5 11,6 100,0 diplomatura 4,7 14,1 64,1 17,1 100,0 licenciatura 1,0 8,8 61,1 29,0 100,0 Tamaño de hábitat
Menos de 2000 hab.
8,0
41,7
44,7
5,5
100,0 2.001 a 10.000 hab. 10,4 30,7 48,8 10,1 100,0 10.001 a 50.000 hab. 8,1 29,7 54,9 7,3 100,0 50.001 a 100.000 hab. 7,1 27,1 56,3 9,6 100,0 100001 a 400000 hab. 9,4 31,6 48,2 10,8 100,0 400001 a 1.000.000 hab. 14,0 32,3 47,0 6,7 100,0 Más de 1.000.000 hab. 5,1 22,3 57,4 15,2 100,0
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. * Tabla general con cruce de la variable atención a las cuestiones internacionales (variable dependiente) por principales variables demográficas – estudios y edad han sido recodificadas-.
Tabla D.1. Tabla de contingencia atención cuestiones internacionales según nivel estudios (%)
Estudios
sin
estudios primariosgraduado escolar secundarios diplomatura licenciatura
tercer ciclo Total
Ninguna 20,1 12,9 6,9 3,6 4,7 1,0 8,7 Poca 39,9 35,7 33,8 27,3 14,1 8,8 30,3 Bastante 35,7 44,7 53,5 57,5 64,1 61,1 77,8 51,4
Atención cuestiones int.
Mucha 4,2 6,7 5,7 11,6 17,1 29,0 22,2 9,6 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Tabla D.2. Pruebas de Chi-cuadrado
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) Chi-cuadrado de Pearson 313,017(a) 18 ,000 Razón de verosimilitud 305,630 18 ,000 Asociación lineal por lineal 258,467 1 ,000 N de casos válidos 2477
a 4 casillas (14,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,78. FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Tabla D.3. Medidas simétricas
Valor Error típ. asint.(a)
T aproximada (b) Sig. aproximada
Intervalo por intervalo
R de Pearson ,323 ,018 16,985 ,000(c)
Ordinal por ordinal
Correlación de
Spearman ,311 ,019 16,305 ,000(c)
N de casos válidos 2477
a Asumiendo la hipótesis alternativa. b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. c Basada en la aproximación normal. FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Pregunta 2 Principalmente, ¿cómo se informa Ud. acerca de cuestiones o acontecimientos que suceden en otros países: por al TV, la radio, los periódicos, las revistas o Internet? (UNA SOLA RESPUESTA)
Tabla E.1. Tabla de contingencia principal medio de información según nivel de estudios (%)
Estudios
sin
estudios primariosgraduado escolar secundarios diplomatura licenciatura
tercer ciclo Total
televisión 91,7 84,1 81,1 73,9 65,3 51,8 22,2 78,1 radio 6,7 10,9 12,4 9,5 15,3 15,4 11,1 11,2 periódicos 1,5 4,8 5,8 14,1 17,6 29,7 66,7 9,6 revistas ,2 ,3 ,2 ,5 ,2
Principal medio de información
internet ,4 2,2 1,8 2,6 ,9 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Tabla E.2. Pruebas de Chi-cuadrado
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) Chi-cuadrado de Pearson 259,279(a) 24 ,000 Razón de verosimilitud 233,701 24 ,000 Asociación lineal por lineal 196,670 1 ,000 N de casos válidos 2457
a 15 casillas (42,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,02. FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Tabla E.3. Medidas simétricas
Valor Error típ. asint.(a)
T aproximada
(b) Sig.
aproximada Intervalo por intervalo R de Pearson ,283 ,019 14,619 ,000(c)
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,250 ,019 12,796 ,000(c)
N de casos válidos 2457
a Asumiendo la hipótesis alternativa. b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. c Basada en la aproximación normal. FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Pregunta 5 Ahora voy a mencionarle una serie de países o zonas del mundo, y quisiera que me dijese en qué medida siente Ud. simpatía o atracción por ellos. Utilice para expresar sus sentimientos una escala de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa mínima simpatía o atracción y el 10 máxima simpatía o atracción.
Tabla F Estadísticos descriptivos * N Media Desv. típ.
La Unión Europea (UE) 2301 7,1643 2,02183 Latinoamérica 2297 6,5594 2,07546 Los países de la Europa del Este 2142 5,4370 1,94110 Estados Unidos 2285 5,3024 2,37692 África subsahariana 2081 5,0048 2,17878 Rusia y otras repúblicas de la antigua Unión Soviética 2158 4,9462 2,00437 India 2091 4,8867 2,14567 Japón 2089 4,8214 2,09638 Países del Norte de África (Marruecos, Argelia, etc.) 2229 4,7748 2,20076 Oriente Medio (Egipto y otros países árabes) 2131 4,7724 2,15531 China 2084 4,6622 2,12456 Israel 2167 4,2321 2,26787 Países Golfo Pérsico 2065 4,1671 2,11071 N válido (según lista) 1842
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Relaciones de asociación entre el interés por las noticias de determinadas áreas internacionales (P.3) según el grado de simpatía por las mismas (P.5) Tabla G Correlaciones bivariadas N Correlación Sig.
Par 6 Países Europa del Este y Países Europa del Este 2130 0,356 ,000
Par 7 Rusia y ex Repúblicas Soviéticas y Rusia y ex Repúblicas Soviéticas 2142 0,338 ,000
Par 8 Países del Norte de África y Países del Norte de África y 2211 0,338 ,000
Par 9 Japón y Japón 2070 0,380 ,000
Par 10 India e India 2067 0,382 ,000
Par 11 China y China 2061 0,374 ,000
Par 12 Oriente Medio y Oriente Medio 2117 0,345 ,000
Par 13 Países del Golfo Pérsico y Países del Golfo Pérsico 2041 0,267 ,000
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Pregunta 20 Ahora me gustaría que nos centráramos en la política exterior de España, es decir, en las relaciones que mantenemos con otros países. Para empezar a hablar sobre el tema, en general, ¿con qué interés sigue Ud. las noticias relacionadas con la política exterior española...?
Tabla H.1. Estadísticos de grupo
P44 N Media Desviación típ. Error típ. de la media Interés política exterior española
Hombre 1187 2,5948 ,75390 ,02188
Mujer 1266 2,3807 ,81415 ,02288
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Tabla H.2. Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la igualdad
de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 95% Intervalo de confianza para la
diferencia
F Sig. t gl Sig.
(bilateral)
Diferencia de
medias
Error típ. de la
diferencia Inferior SuperiorSe han asumido varianzas iguales 14,206 ,000 6,744 2451 ,000 ,2141 ,03174 ,15181 ,27629
Interés política exterior española
No se han asumido varianzas iguales
6,761 2450,623 ,000 ,2141 ,03166 ,15197 ,27613
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Tabla I Tabla de contingencia. Interés por la política exterior según variables sociodemográficas
Interés política exterior española Ningún
interés Poco Bastante Mucho interés
Hombre 7,2 35,4 48,3 9,2 Mujer 15,7 36,1 42,6 5,6 Edad recodificada 18-24 14,2 43,0 38,4 4,3 25-34 5,4 37,2 49,3 8,0 35-44 6,8 31,7 53,3 8,3 45-54 10,2 31,1 51,0 7,7 54-64 15,3 32,3 43,5 8,9 65 y + 19,0 38,9 35,7 6,4 Estudios
sin estudios
27,6
42,2
27,0
3,1
primarios 16,3 36,9 41,8 5,0 graduado escolar 10,1 41,6 43,7 4,6 secundarios 4,8 33,4 52,3 9,5 diplomatura 2,4 24,1 62,4 11,2 licenciatura 3,1 16,9 59,5 20,5 tercer ciclo 22,2 33,3 44,4
Tamaño de habitat Menos de 2000 habitantes
14,1
44,9
35,9
5,1
2.001 a 10.000 habitantes 15,5 39,2 38,4 7,0 10.001 a 50.000 habitantes 11,1 34,7 48,7 5,5 50.001 a 100.000 habitantes 9,9 34,8 47,6 7,7 100001 a 400000 habitantes 11,8 35,3 46,1 6,8 400001 a 1.000.000 habitantes 13,6 38,3 42,0 6,2 Más de 1.000.000 habitantes 5,4 27,4 52,8 14,4 Autoposicion ideológica
izquierda
13,2
28,7
50,0
8,1
centroizquierda 7,9 34,4 49,4 8,4 centro 7,7 37,3 47,3 7,7 centro derecha 8,2 27,3 54,1 10,5 derecha 15,8 31,6 33,3 19,3
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Tabla J.1. Tabla de contingencia. Interés política exterior española según nivel de estudios
Estudios Total sin
estudios primarios graduado escolar secundarios diploma-
tura licen-ciatura
tercer ciclo
Interés política exterior española
Ningún interés 27,6% 16,3% 10,1% 4,8% 2,4% 3,1% 11,6%
Poco 42,2% 36,9% 41,6% 33,4% 24,1% 16,9% 22,2% 35,7%
Bastante 27,0% 41,8% 43,7% 52,3% 62,4% 59,5% 33,3% 45,4%
Mucho interés 3,1% 5,0% 4,6% 9,5% 11,2% 20,5% 44,4% 7,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Tabla J.2. Pruebas de Chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 306,298(a) 18 ,000 Razón de verosimilitud 288,486 18 ,000 Asociación lineal por lineal 243,799 1 ,000 N de casos válidos 2452
a 4 casillas (14,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,66. Tabla J.3. Correlaciones. Medidas simétricas Valor Error típ.
asint.(a) T aproximada(b) Sig. aproximada
Intervalo por intervalo R de Pearson ,315 ,018 16,450 ,000(c)
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman
,303 ,019 15,716 ,000(c)
N de casos válidos 2452
a Asumiendo la hipótesis alternativa. b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. c Basada en la aproximación normal. FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Tabla K Correlación bivariada. Interés política exterior española según Atención a las cuestiones internacionales
Interés política exterior
española Atención cuestiones
int. Interés política exterior española
Correlación de Pearson 1 ,551(**)
Sig. (bilateral) . ,000
N 2453 2446
Atención cuestiones int. Correlación de Pearson ,551(**) 1
Sig. (bilateral) ,000 .
N 2446 2478
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Pregunta 10 Pensando en la probabilidad de guerras o conflictos a gran escala, ¿diría Ud. que el mundo es hoy más, menos o igual de seguro que hace diez años?
Tabla L Tabla de contingencia. ¿Es el mundo más, menos o igual de seguro hoy que hace diez años? según variables sociodemográficas % Menos seguro Igual de seguro Más seguro Hombre
22,1
51,4
26,4
Mujer
15,6
60,5
23,9
Edad recodificada 18-24
28,0
46,3
25,7
25-34 20,2 50,2 29,6 35-44 16,2 58,9 24,9 45-54 15,9 56,5 27,6 54-64 20,5 55,7 23,8 65 y + 15,0 65,4 19,7 Estudios recodificados
sin estudios
13,9
70,3
15,8
primarios 16,6 62,4 21,0 graduado escolar 22,0 52,7 25,3 secundarios 19,8 49,1 31,1 diplomatura 21,3 48,2 30,5 licenciatura 16,2 52,9 30,9 tercer ciclo 22,2 44,4 33,3
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Pregunta 11 De entre los siguientes, ¿cuál o cuáles cree Ud. que son los mayores riesgos que existen actualmente para la seguridad y la paz internacionales?
Tabla M.1. Comparación de Medias. Prueba T. Estadísticos de grupo P44 N Media Desviación típ. Error típ. de la media
Riesgos 1 Hombre 1153 2,5889 2,22695 ,06558
Mujer 1203 2,8869 2,53898 ,07320
Riesgos 2 Hombre 954 6,8344 2,75129 ,08908
Mujer 934 7,2420 2,73309 ,08943 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Tablas M.2. Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la igualdad de varianzas
Prueba T para la igualdad de medias
F Sig. t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de medias
Error típ. de la diferencia
95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior
Riesgos 1
Se han asumido varianzas iguales
9,914 ,002 -3,024 2354 ,003 -,2981 ,09856 -,49132 -,10478
No se han asumido varianzas iguales
-3,033 2335,811 ,002 -,2981 ,09828 -,49079 -,10532
Riesgos 2
Se han asumido varianzas iguales
,652 ,420 -3,229 1886 ,001 -,4076 ,12623 -,65516 -,16002
No se han asumido varianzas iguales
-3,229 1885,600 ,001 -,4076 ,12622 -,65514 -,16004
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Tabla N Tabla de contingencia. Las desigualdades entre ricos y pobres según variables sociodemográficas (%)
Las desigualdades entre ricos y pobres
Hombre
50,9
Mujer 48,6
18-24 50,0 25-34 47,8 Edad 35-44 48,5 45-54 53,3 54-64 49,0 65 y + 50,6 Estudios
sin estudios
46,4
primarios 48,9 graduado escolar 49,7 secundarios 50,4 diplomatura 43,7 licenciatura 60,5 tercer ciclo 55,6
Tamaño de habitat Menos de 2000 habitantes
49,7
2.001 a 10.000 habitantes 46,6 10.001 a 50.000 habitantes 42,6 50.001 a 100.000 habitantes 52,8 100001 a 400000 habitantes 52,7 400001 a 1.000.000 habitantes 48,4 Más de 1.000.000 habitantes 60,3 Autoposicion ideológica
izquierda
59,1
centroizquierda 54,6 centro 47,6 centro derecha 42,3 derecha 49,1
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Pregunta 40 Y ya para terminar, me gustaría hacerle unas preguntas sobre la globalización, de la que tanto se habla en los últimos años. En su opinión, ¿la apertura de los mercados internacionales y el fomento de los intercambios comerciales entre todos los países, es un hecho muy positivo, positivo, negativo o muy negativo para el mundo en general? Tabla Ñ.1. Globalización Muy positivo
6.7
Positivo 42.3 Ni positivo ni negativo (NO LEER) 8.3 Negativo 11.8 Muy negativo 3.2 N.S. 26.3 N.C. 1.4 (N) (2488)
FUENTE: CIS.
Pregunta 41 ¿Y para España en particular? Tabla Ñ.2. Muy positivo
6.7
Positivo 42.0 Ni positivo ni negativo (NO LEER) 9.2 Negativo 11.7 Muy negativo 2.3 N.S. 26.6 N.C. 1.6 (N) (2488)
FUENTE: CIS. Tabla O Correlaciones entre P.40 y P.41 P40 P41
P40 Correlación de Pearson 1 ,932(**)
Sig. (bilateral) . ,000
N 2488 2488
P41 Correlación de Pearson ,932(**) 1
Sig. (bilateral) ,000 . N 2488 2488
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Pregunta 17 En relación con el papel de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en el mundo, ¿personalmente, Ud. está más bien a favor o más bien en contra de que bajo el mandato de la ONU, y con objetivos humanitarios, una fuerza multinacional pueda intervenir en asuntos internos de terceros países? Pregunta 18 ¿Y estaría más bien a favor o más bien en contra de que en situaciones de conflicto, bajo el mandato de la ONU, una fuerza militar multinacional pudiera intervenir en los asuntos internos de terceros países para mediar o imponer la paz?
Tabla P Correlación entre una intervención multilateral con fines humanitarios y una intervención de una fuerza militar
Intervención multilat humanitaria
Intervención multilat militar
Intervención multilat humanitaria Correlación de Pearson 1 ,454(**)
Sig. (bilateral) . ,000
N 2291 2185
Intervención multilat militar Correlación de Pearson ,454(**) 1
Sig. (bilateral) ,000 .
N 2185 2230
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Pregunta 33 Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre la cooperación internacional para el desarrollo, es decir, la ayuda económica, científica o técnica que los países más desarrollados prestan a otros con menos recursos. ¿Con cuál de las siguientes opiniones está Ud. más de acuerdo?
Tabla Q.1. Tabla de contingencia apoyo a la ayuda al desarrollo (recodificada) por nivel de estudios
Estudios Total
sin estudios
prima-rios
gradua-do
escolar secun-darios
diplo-matura
licen-ciatura
tercer ciclo
Apoyo
a la ayuda
En contra 22,7% 21,0% 15,2% 12,0% 9,8% 7,5% 15,7%
A favor 77,3% 79,0% 84,8% 88,0% 90,2% 92,5% 100,0% 84,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. Tabla Q.2. Correlaciones entre el apoyo a la cooperación al desarrollo y el nivel de estudios
Apoyo a la ayuda Estudios
Apoyo a la ayuda
Correlación de Pearson
1 ,131(**)
Sig. (bilateral) . ,000
N 2295 2294
Estudios
Correlación de Pearson
,131(**) 1
Sig. (bilateral) ,000 .
N 2294 2487
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Tabla R Regresión Lineal Múltiple Tabla R.1. Resumen del modelo (f)
Modelo R R
cuadrado
R cuadrado corregida
Error típ. de la
estimación Estadísticos de cambio Durbin-Watson
Cambio en R
cuadradoCambio
en F gl1 gl2
Sig. del
cambio en F
1 ,149(a) ,022 ,019 ,34682 ,022 6,538 6 1735 ,000
2 ,149(b) ,022 ,019 ,34672 ,000 ,041 1 1735 ,839
3 ,146(c) ,021 ,019 ,34678 -,001 1,590 1 1736 ,207
4 ,142(d) ,020 ,018 ,34688 -,001 2,001 1 1737 ,157
5 ,137(e) ,019 ,018 ,34700 -,001 2,180 1 1738 ,140 1,565 a Variables predictoras: (Constante), profesión, P44, edad recodificada, auto posición ideológica, Tamaño de hábitat, estudios recodificados b Variables predictoras: (Constante), P44, edad recodificada, auto posición ideológica, Tamaño de hábitat, estudios recodificados c Variables predictoras: (Constante), P44, auto posición ideológica, Tamaño de hábitat, estudios recodificados d Variables predictoras: (Constante), P44, Tamaño de hábitat, estudios recodificados e Variables predictoras: (Constante), Tamaño de hábitat, estudios recodificados f Variable dependiente: justificación superrecodificada FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. La bondad del ajuste es baja ya que el valor corregido de R2 (0,18) apenas explica el 18% de la varianza de la variable dependiente Tabla R.2. Resumen del ANOVA (f) Modelo Suma de
cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
5 Regresión 4,019 2 2,010 16,691 ,000(e)
Residual 209,389 1739 ,120
Total 213,408 1741 e Variables predictoras: (Constante), Tamaño de habitat, estudios recodificados f Variable dependiente: justificación superrecodificada FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. El estadístico F contrasta la hipótesis nula de que el valor población de R2 es cero y, por tanto nos permite decir que sí existe una relación lineal significativa.
Tabla R. 3. Coeficientes de regresión parcial
Coeficientes no estandarizados
Coeficientes estandarizados
Modelo B Error típ. Beta
t Sig.
5 (Constante) 1,726 ,025 68,215 ,000
Estudios recodificados ,030 ,006 ,121 4,949 ,000
Tamaño de habitat ,008 ,005 ,044 1,786 ,074
a Variable dependiente: justificación superrecodificada FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS. El coeficiente de regresión parcial estandarizado de la variable estudios (Beta) toma un valor de 0,121, con un nivel de significación de 0,00 mientras que el coeficiente de regresión parcial estandarizado de la variable tamaño de hábitat tiene un valor de 0,044 con un nivel de significación del 0,07.Todo ello indica que es la variable estudios la que contribuye significativa, y fundamentalmente, a explicar el modelo de regresión.
Pregunta 9 De entre las palabras que aparecen en esta tarjeta, ¿cuáles son las tres con las que Ud. identifica más a los países de la Unión Europea en su conjunto? ¿Y a los países árabes ¿Y a Latinoamérica? ¿Y a Rusia y los países de Europa del Este? ¿Y a Estados Unidos? Tabla S Marginales UE Países
Árabes América Latina
Rusia y P. Este EEUU
Progreso
66,1
1,3
2,5
7,0
50,5
Amistad 21,0 3,0 19,7 3,1 5,1
Dictadura ,8 28,3 34,8 29,3 7,6
Desigualdad 7,6 50,4 36,2 34,3 23,3
Pobreza 1,9 52,2 64,7 51,4 3,6
Ignorancia 1,8 34,8 14,6 9,6 10,8
Libertad 36,9 ,6 2,0 3,0 28,4
Cultura 33,7 6,9 7,6 9,8 7,6
Pasado 6,5 11,1 7,7 24,4 2,5
Riqueza 16,2 7,8 2,6 2,1 61,8
Igualdad 15,9 ,6 1,5 1,9 3,9
Futuro 35,5 2,8 4,9 9,6 20,9
Inestabilidad política 2,0 32,6 36,3 33,2 2,7 FUENTE: CIS.
Pregunta 34 En general, pensando en el desarrollo económico y social, ¿cuáles son los países o la zona del mundo cuya situación actual le preocupa más, es decir, que Ud. cree que tiene peores perspectivas de evolución en el futuro? (Respuesta espontánea) Tabla T Marginales Países / regiones con peor situación
% Respuesta Países / regiones
con peor situación %
RespuestaAfganistán 8,43 Nicaragua 0,36 Alemania 0,31 Nigeria 0,31 Angola 0,31 Nueva Zelanda 0,05 Arabia Saudí 0,41 Pakistán 1,43 Argelia 0,46 Palestina 3,12 Argentina 20,95 Perú 0,77 Austria 0,10 Portugal 0,15 Bélgica 0,10 República Dominicana 0,05 Bosnia 0,15 Ruanda 0,51 Brasil 0,46 Rumanía 0,20 Camerún 0,15 Rusia 2,50 Colombia 2,30 Sierra Leona 0,56 Corea 0,10 Somalia 0,51 Cuba 1,38 Sudáfrica 1,12 Chile 0,20 Sudán 0,05 China 1,28 Turquía 0,10 Dinamarca 0,10 Uruguay 0,05 Ecuador 0,36 Venezuela 1,84 Estados Unidos 0,61 Vietnam 0,10 Egipto 0,05 Yemen 0,10 España 0,26 Yugoslavia 0,36 Etiopía 1,38 Zaire 0,05 Filipinas 0,05 El conflicto árabe-israelí 2,50 Francia 0,26 Países árabes islámicos 9,66 Grecia 0,05 Oriente Medio 3,93 Guatemala 0,10 África 39,35 Holanda 0,05 El Magreb 4,09 Honduras 0,05 África subsahariana 12,83 India 9,45 Latinoamérica 30,51 Indonesia 0,10 Países del Este 4,14 Irak 0,51 Los Balcanes 0,61 Irán 0,36 Asia 3,93
Israel 2,61 Los países pobres. El Tercer
Mundo 3,22 Japón 0,36 El Golfo Pérsico 0,41
Kenia 0,05 Pueblos y etnias que quieren la
independencia 0,31 Kosovo 0,10 Conflicto India-Pakistán 0,31 Lituania 0,05 Unión Europea 0,05 Marruecos 2,61 Otras respuestas 0,41 México 0,31 Ninguno 0,15 Mozambique 0,31 FUENTE: CIS.
Análisis y Tablas U. Análisis de segmentación Tamaño de la muestra: 1.944 registros (78,1% del total de la muestra del cuestionario) El tamaño de la muestra resultante es un 78,1% del total de la muestra del cuestionario. La estimación de riesgo obtenida es 0,368 lo que nos indica que la calidad de la estimación es media-alta. Tablas U.1. Frecuencias Frecuencias Recursos para la ayuda (P36) r recodificada como dicotómica
Frecuencia Porcentaje Válidos Pocos o muy pocos 840 33,8 Bastantes o muchos 1104 44,4 Total 1944 78,1 Perdidos Sistema 544 21,9 Total 2488 100,0
Frecuencias estudios superrecodificados Frecuencias ideología superrecodificada
Frecuencia Porcentaje
Válidos sin estudios o primarios 886 35,6 graduado o secundarios 1226 49,3 medios o superiores 375 15,1 Total 2487 100,0 Perdidos Sistema 1 ,0
Total 2488 100,0 Nombre del árbol: Nivel de recursos para la ayuda al desarrollo Número de casos 1944 Método de desarrollo: CHAID Especificaciones del algoritmo Alfa para división: 0,05 Alfa para fusión: 0,05 Estadístico chi-cuadrado: Razón de verosimilitud Permitir división de criterios fundidos: Activado Usar corrección de Bonferroni: Activado Reglas de parada Profundidad máxima del árbol: 3 Número mínimo de casos para nodo parental: 100 Número mínimo de casos para nodos filiales: 50 Predictores Nombre Tipo Nivel Etiqueta P44 Numérico Ordinal P50RE Numérico Nominal profesion P46REB Numérico Continua estudios
superrecodificados P42REB Numérico Continua ideologia
superecodificada Árbol resultante Tamaño Número total de nodos 14 Número total de niveles 3 Número total de nodos terminales 9
Frecuencia Porcentaje
Válidos izquierda o centro izda 780 31,4
centro 810 32,6
centro derecha o dcha. 277 11,1
Total 1867 75,0
Perdidos Sistema 621 25,0
Total 2488 100,0
Variable criterio Nombre P36REB Etiqueta recursos ayuda
superrecodificada Tipo Numérico Nivel de medida Ordinal
Categoría % n Pocos o muy pocos 43 ,21 840Bastantes o muchos 56 ,79 1104Total (100 ,00) 1944
Nodo 0
Categoría % n Pocos o muy pocos 36 ,93 154 Bastantes o muchos63 ,07 263 Total (21 ,45) 417
Nodo 4
Categoría % n Pocos o muy pocos 57 ,69 30 Bastantes o muchos 42 ,31 22 Total (2 ,67) 52
Nodo 11 Categoría % nPocos o muy pocos 33 ,97 124Bastantes o muchos66 ,03 241Total (18 ,78)365
Nodo 10
Categoría % nPocos o muy pocos 26 ,58 63Bastantes o muchos73 ,42 174Total (12 ,19)237
Nodo 3Categoría % nPocos o muy pocos 38 ,75 255Bastantes o muchos 61 ,25 403Total (33 ,85)658
Nodo 2
Categoría % nPocos o muy pocos 42 ,76 198Bastantes o muchos57 ,24 265Total (23 ,82)463
Nodo 9Categoría % nPocos o muy pocos 29 ,23 57Bastantes o muchos70 ,77 138Total (10 ,03)195
Nodo 8
Categoría % n Pocos o muy pocos 58 ,23 368 Bastantes o muchos 41 ,77 264 Total (32 ,51) 632
Nodo 1
Categoría % nPocos o muy pocos 75 ,00 87Bastantes o muchos25 ,00 29Total (5 ,97)116
Nodo 7Categoría % n Pocos o muy pocos 58 ,38 202 Bastantes o muchos 41 ,62 144 Total (17 ,80) 346
Nodo 6
Categoría % nPocos o muy pocos 51 ,63 79Bastantes o muchos 48 ,37 74Total (7 ,87)153
Nodo 13Categoría % n Pocos o muy pocos 63 ,73 123 Bastantes o muchos 36 ,27 70 Total (9 ,93)193
Nodo 12
Categoría % n Pocos o muy pocos 46 ,47 79 Bastantes o muchos 53 ,53 91 Total (8 ,74) 170
Nodo 5
recursos ayuda superrecodificada
ideologia superecodificada Nivel crítico corregido=0,0000, Chi-cuadrado=97,7073, gl=3
<perdido>
estudios superrecodificados Nivel crítico corregido=0,0023, Chi-cuadrado=10,5843, gl=1
>graduado o secundarios <=graduado o secundarios
>centro(izquierda o centro izda,centro]
estudios superrecodificadosNivel crítico corregido=0,0050, Chi-cuadrado=10,8418, gl=1
>sin estudios o primarios<=sin estudios o primarios,<perdido>
<=izquierda o centro izda
estudios superrecodificados Nivel crítico corregido=0,0000, Chi-cuadrado=23,7728, gl=2
>graduado o secundarios(sin estudios o primarios,graduado o secundarios]
P44 Nivel crítico corregido=0,0234, Chi-cuadrado=5,1379, gl=1
>Hombre<=Hombre
<=sin estudios o primarios
Pregunta 36 Por la idea que tenga al respecto, ¿cree Ud. que España, en la medida de sus posibilidades, dedica muchos recursos, bastantes, pocos o muy pocos recursos a la cooperación internacional para el desarrollo?
Tabla V Correlación entre el grado de asociación entre el conocimiento de los recursos para la ayuda y otras cuestiones
Recursos para la ayuda española ( P.36)
Interés política exterior española (P.20)
Atención cuestiones internacionales (P.1)
Justificación de la ayuda (P.33)
Recursos para la ayuda española ( P.36)
Correlación de Pearson 1 -,219(**) -,194(**) -,091(**)
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000
N 2488 2453 2478 2295 ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CIS.
Pregunta 29 Le voy a mostrar ahora una serie de posibles objetivos de política internacional. Quisiera que me dijera el que Ud. considera más importante para España en primer lugar. ¿Y en segundo lugar?
Tabla W Tabla de contingencia: Prioridades de la política exterior según principales variables sociodemográficas
Avanzar en la integra-ción europea
Estrechar relacio-nes con Latino-américa
Intensificar relaciones con los países del Este
Fortalecer las relaciones con países en desarrollo
Mantener buenas relaciones con países del Norte de África
Contribuir al desarrollo del Tercer Mundo
Otras res-pues-tas
N.S./ N.C.
TOTAL
Hombre 30,3 17,7 4,9 11,25 10,85 14,25 0,45 10,3 100
Mujer 24,45 14,7 2,85 12,35 9,55 16,6 0,45 19,15 100 Edad 18-24 27,25 13,55 4,75 13,55 9,7 18,15 0,3 12,75 100
25-34 29,6 17,25 3,3 14,85 10,85 15,85 0,3 8,05 100
35-44 30,05 17,15 4,9 11,8 12,05 16,5 0,55 7,05 100
45-54 29,15 16,95 3,9 13,05 9,8 15,05 0,8 11,3 100
54-64 24,35 16,75 3,15 10,15 10,9 16 0,3 18,35 100
65 y + 23,05 14,85 3,2 7,8 7,9 12,4 0,4 30,35 100 Estudios
sin estudios
18,9
11,7
2,4 6,15 9,15 12,6 0,6 38,45 100
primarios 25,7 17,65 3,35 10,65 7,85 14,2 0,25 20,35 100
graduado escolar 28,6 15,7 4,15 14,05 9,25 16,65 0,4 11,25 100
secundarios 28,9 15,2 4,5 13,4 12,2 18,3 0,3 7,2 100
diplomatura 32,95 18,55 4,7 11,75 15 11,75 1,45 3,8 100
licenciatura 31,9 21,15 4,35 12 12,5 15,05 0,25 2,8 100
tercer ciclo 38,9 16,65 . 16,65 5,55 22,2 . . 100 Auto-posición ideológica
izquierda
23,55
18,1
4
13,4
12,3
20,65
1,45
6,5
100
centro-izquierda 28,05 17,5 3,45 12,45 10,1 18,4 0,4 9,65 100
centro 30,1 16,65 4,05 11,55 11,75 13,75 0,45 11,65 100
centro derecha 31,35 16,35 4,3 11,6 10 16,8 0,45 9,1 100
derecha 28,95 13,15 7 15,8 9,65 10,55 . 14,9 100
Profesión
Asalariado fijo
28,3
15,75
4,3
11,5
10,7
16,15
0,5
12,85
100
Asalariado eventual 25,85 16,4 3,05 13,55 9,5 14,9 0,6 16,15 100
empresario 29,2 16,05 5,45 10,6 9,5 17,5 0,35 11,3 100
Autónomo 26,4 17,1 2,7 9,95 9,85 13,35 0,15 20,5 100
colaborador empresa familiar
16,65 11,9 7,15 16,65 11,9 16,65 . 19,05 100
* Recodificación de la pregunta (agrupación de NS/NC). Elaboración de un conjunto de respuestas múltiplea con la suma de las dos preguntas y realización de tablas generales por principales variables sociodemográficas. En Excel, reducción de los marginales resultantes a porcentajes.
Pregunta 35 Pensando ahora en nuestro país, ¿cree Ud. que en general, España debe cooperar internacionalmente para ayudar a solucionar los problemas que tienen los países menos desarrollados, a pesar del coste económico que ello suponga?
Tabla X ¿Debe España ayudar a los países en desarrollo?* Sí No No está seguro o
NS/ NC Hombre 78,7 7,0 14,3
Mujer 79,3 5,7 15,0 Edad
18-24
81,2
6,2
12,6
25-34 82,7 5,6 11,8
35-44 82,9 6,5 10,6
45-54 81,5 5,6 12,9
54-64 71,8 8,2 19,9
65 y + 73,2 6,3 20,5
Estudios sin estudios
72,7
3,9
23,4
primarios 74,0 8,3 17,7
graduado escolar 77,5 8,0 14,5
secundarios 84,8 5,4 9,8
diplomatura 85,9 3,5 10,6
licenciatura 87,8 3,6 8,7
tercer ciclo 100,0 Autoposición ideológica
izquierda
86,2
5,8
8,0
centroizquierda 83,6 4,7 11,7
centro 79,4 5,6 15,1
centro derecha 81,4 9,1 9,5
derecha 82,5 10,5 7,0 Profesión
asalariado fijo
79,1
7,2
13,7
asalariado eventual 81,3 5,1 13,6
empresario 80,3 4,4 15,3
autónomo 74,9 6,2 18,9
colaborador empresa familiar 81,0 4,8 14,3 * Recodificación de la pregunta en tres categorías – suma de No está seguro, N.S. y N.C
Tablas Y Tabla de contingencia entre los recursos actuales destinados a la ayuda y los que la opinión española cree que se deberían dedicar Tabla Y.1. Pruebas de Chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 2004,124(a) 12 ,000 Razón de verosimilitud 1739,028 12 ,000 Asociación lineal por lineal 1038,739 1 ,000 N de casos válidos 2488
a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,55. Tabla Y.2. Medidas simétricas
Valor Error típ. asint.(a)
T aproximada(b)
Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,668 ,000
Intervalo por intervalo R de Pearson ,646 ,016 42,226 ,000(c)
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,615 ,016 38,873 ,000(c)
N de casos válidos 2488 a Asumiendo la hipótesis alternativa. b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. c Basada en la aproximación normal.
Pregunta 38 Principalmente, ¿hacia qué países o zonas piensa Ud. que se dirige la cooperación española para el desarrollo? en relación con Pregunta P.39: ¿Y cuál cree Ud. que es la zona a la que debería dirigirse principalmente la cooperación española en primer lugar? ¿Y en segundo lugar?
Tabla Z Correlaciones
Hacia donde cree que se debe dirigir la ayuda
Hacia donde piensa que se dirige la ayuda
Hacia donde cree que se debe dirigir la ayuda
Correlación de Pearson 1 ,443(**)
Sig. (bilateral) . ,000 N 2488 2488 Hacia donde piensa que se dirige la ayuda
Correlación de Pearson
,443(**)
1
Sig. (bilateral) ,000 . N 2488 2488
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Títulos publicados
NUEVA ÉPOCA
Working Papers WP 02/04 Freres, Christian; Mold, Andrew: European Union trade policy and the poor. Towards improving the
poverty impact of the GSP in Latin America. WP 01/04 Álvarez, Isabel; Molero, José: Technology and the generation of international knowledge spillovers. An
application to Spanish manufacturing firms. Policy Papers PP 02/04 Álvarez, Isabel: La política europea de I+D: Situación actual y perspectivas. PP 01/04 Alonso, José Antonio; Lozano, Liliana; Prialé, María Ángela: La cooperación cultural española: Más
allá de la promoción exterior.
DOCUMENTOS DE TRABAJO PREVIOS
DT7/2004 González, Mariano; Larrú, José María: ¿A quién benefician los créditos FAD? Los efectos de la ayuda
ligada sobre la economía española.
DT6/2004 Díaz de la Guardia, Carlos; Molero, José; Valádez, Patricia: International Competitive-ness in Services in
Some European Countries: Basic Facts and a Preliminary Attempt of Interpretation. DT5/2004 Donoso, Vicente; Martín, Víctor: Exportaciones y crecimiento económico: el caso de España. DT4/2004 Vilariño, Ángel: Sobre las dificultades de medición del contagio financiero. DT3/2004 Palazuelos, Enrique: La incidencia de las transferencias del Gobierno en la distribución de la renta en
Estados Unidos: 1981-2000. DT2/2004 Álvarez, Isabel; Molero, José: Technology and the generation of international knowledge spillovers. An
application to Spanish Manufacturing Firms. DT1/2004 Alonso, José Antonio: Emigración y desarrollo. Implicaciones económicas. DT13/2003 Alonso, José Antonio: Spanish foreign aid: Flaws of an emerging framework. DT12/2003 Molero, José; Boueri, Micheline: Specialisation in services of European Union countries: a proposal of
taxonomy. DT11/2003 Sánchez, Berta: The profile of human capital in technological regimes. DT10/2003 Vence, Xavier; González, M.: The geography of the knowledge based economy in Europe: a regional
approach. DT9/2003 Garcimartín, Carlos; Díaz de Sarralde, Santiago: El proceso de globalización. Análisis de las propuestas
alternativas al consenso de Washington. DT8/2003 Alonso, José Antonio; Garcimartín, Carlos: Poverty Reduction and Aid Policy. DT7/2003 Angulo, Gloria: La educación en la Política Comunitaria de Ayuda al Desarrollo. Perspectivas para
América Latina. DT6/2003 Mold, Andrew: Regional Trading Blocks as a response to Global Poverty: a critique of the Euro-
Mediterranean Agreements. DT5/2003 Vergote, Jeroen: Openness and Institutions. The Developmental Perspective. DT4/2003 Donoso, Vicente; Martín, Víctor; Soto, Federico; Carlos, David de: La Europa de la ampliación. DT3/2003 Molero, José; Barcenilla, Sara: Service export flows: empirical evidence for the European Union. DT2/2003 Díaz de la Guardia, Carlos; Molero, José: International competitiveness of the services sector in some
european countries. DT1/2003 Molero, José; Álvarez, Isabel: The technological strategies of multinational enterprises: their
implications for national systems of innovation.