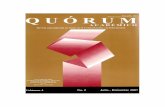Derecho y opinión -Ferrari-
Transcript of Derecho y opinión -Ferrari-
220
Se podrían indicar otros ejemplos: entre tantos, el del derecho de las Comunidades Europeas, en el cual el equilibrio se ha desplazado continuamente, en las décadas que han transcurrido desde el Tratado de Roma, de las instituciones políticas y ejecutivas -Consejo de Ministros, Comisión (mucho menos el Parlamento)- a las instituciones jurisdiccionales - la Corte de Justicia y, desde 1989, también el Tribunal de Primera Instancia-, y de éstas a aquéllas, con el predominio ora del derecho estatuido -reglamentos, directivas- , ora del derecho de formación judicial, que ha contribuido no menos que el primero a la construcción del sistema jurídico comunitario. También aquí se confirma con claridad que en el campo jurídico los actores principales\ se disputan continuamente los espacios de poder y de) intervención.
' !i,-\ '!?, s ~ h.s J.J__ Jh ? " ~"" e; JA. \a<> Jv '1 ~ \t\*1vQM~ JJ ~ ~" J
r:"'(A\~ JM ek éawvr r ,(/
9 Sobre los conflictos entre roles jurídicos en los sucesos políticos italianos, especialmente con respecto a la así ll amada "Ttmge11topo/i" (acción es tratégica de ciertas Fiscalías en contra de la corrupción de la élite política, que se desa rrolló entre los años 2002 y 2004), la literatur'a es amplísima: cfr., por ejemplo, CAZZOLA y MORISI (1995); BRUTI LIBERATI, CrnETrl y GIASANTI (1996); P 1ZZORNO (1998); B ERTJ et al. (1998).
CAPÍTULO SEXTO
DERECHO Y OPINIONES
l. U NA RELACIÓN BIUNÍVOCA
1Ó9i zz \ C\ 2~1
Cuando la sociología del derecho comenzó a afirmarse como disciplina académica autónoma, entre los años sesenta y setenta del siglo xx, el tema de los conocimientos y de las opiniones sociales sobre el derecho pareció enseguida uno de los más importantes y prometedores. De esta manera se iniciaron diferentes estudios, a menudo etiquetados con el acrónimo KOL (Knowledge and Opinion about Law), orientados a valorar, en diferentes realidades culturales y sociales, las actitudes hacia los institutos del derecho o hacia los comportamientos referidos a ellos (KUTSCHINSKY, 1970; PooGóRECKI et al., 1973; GrASANTI y MAGGIONI, 1979). De estos estudios, si bien fragmentarios, surgieron informaciones preciosas sobre las actitudes sociales prevalecientes en muchos campos significativos, como las relaciones familiares, la desviación económica y ecológica, el disenso político, la obediencia y la desobediencia a la ley. Sin embargo, por diferentes razones -entre las cuales algunas críticas teóricometodológicas no son las últimas-esta veta se agotó, si bien con excepciones dignas de mención1.
En Italia, recientemente, cfr. por ejemplo MoscoN 1 (2000).
221
222
Pese a todo, el tema es crucial. Entre los motivos que inducen a res etar o a violar las prescri ciones jurídicas, no son para nada secun anos aquellos que se derivan de la imagen social del derecho, los cuales a menudo se encuentran en el origen de importantes sucesos históricos. El estudio de estos motivos envuelve problemas teóricos relevantes, a menudo afrontados en la historia de la sociología del derecho.
La relación entre derecho y opiniones es biunívoca. El derecho influye en las opiniones individuales y colectivas, y éstas, a su turno, influyen en la formación y la práctica del derecho. Esta influencia recíproca se despliega y se revela sobre todo en el terreno de la cultura jurídica. Con este concepto, que ha sugerido diversas definiciones (FRIEDMAN, 1975; NELKEN, 1997; PENNISI, 1998; FEEST, 2001), se puede entender el conjunto de conocimientos, ideas y valores a través de los cuales los actores sociales seleccionan, interpretan, conceptualizan y organizan las informaciones concernientes al derecho y las traducen en estímulos, impresiones, convicciones y, eventualmente, acciones jurídicas, es decir pretensiones respaldadas por una fuerte y peculiar justificación normativa, es decir por una fuerte legitimación.
El análisis que sigue se dedica precisamente a examinar de qué manera, a través del filtro de la cultura jurídica, se despliega la relación entre derecho y opiniones. Por razones de necesidad dividimos el razonamiento en dos partes diferentes, examinando primero la influencia del derecho en las opiniones y sucesivamente la relación inversa, es decir la influencia de las opiniones en el derecho.
II. DEL DERECHO A LAS OPINIONES
El derecho, como se recordará, es un sistema de normas enunciadas en forma de mensajes, difundidos entre destinatarios de diferente naturaleza y amplitud. Se trata acá de
223
analizar cómo se produce esta difusión y qué efectos origina entre el público de los receptores.
En este punto es necesaria una premisa. Tanto en las sociedades que producen derecho estatuido, mediante procesos legislativos, como, aún más, en las sociedades que adoptan un derecho consuetudinario, radicado en el curso de generaciones, los mensajes jurídicos no encuentran, en su recorrido, una tabula rasa. En general, la cultura no sólo preexiste a todo acto de comunicación y, como ya se indicó, juega un rol decisivo en la determinación de su recepción, sino que además se presenta como una compleja estructura de redes interconectadas en la cual los mensajes vienen continuamente reflejados y reinterpretados. Los medios de comunicación institucionales, en particular los medios de masas, son sólo una parte, si bien relevante, de esta estructura, de la que también hacen parte muchos otros medios, interpersonales o de grupo. La cultura jurídica de una población, por su parte, presenta rasgos peculiares. De un lado, hunde sus raíces en el mundo de los valores y del sentimiento moral, con el que a menudo se confunde: la distinción entre derecho y moral, en efecto, es una adquisición típica, y nunca del todo asimilada, de la modernidad occidental y de la cultura sofisticada. Del otro lado, toca en su punto más vivo el campo de los intereses, directa o indirectamente, no sólo bajo la forma de participación, sino también de emulación, imitación, oposición. La noticia de la quiebra de una gran empresa, que arrastra consigo miles de trabajadores y de ahorradores, suscita una impresión general, no sólo por parte de los sujetos que se han visto favorecidos o perjudicados. En breve, los mensajes jurídicos tocan, al menos potencialmente, cuerdas bastante sensibles de la psique humana.
Todo ello no significa que las normas jurídicas, una vez entran en el circuito de la comunicación, no puedan producir también cambios drásticos de opiniones, además de cambios de comportamiento. Pero, puesto que su impacto
224
está siempre filtrado por los sistemas de percepción que combinan elementos de comprensión con elementos valorativos, su aptitud para influir en las opiniones, y sobre todo para modificarlas, depende fuertemente de la habilidad de quien las formula y emite -que podemos definir como los medios de la comunicación jurtdica- para penetrar este sistema y modular la expresión según las capacidades de comprensión y las actitudes previsibles de aquellos a quienes se dirige.
También los media de la comunicación jurídica, como ya se ha recordado, pueden ser individuales o de masas. Entre los primeros, como es obvio, se cuentan los expertos de derecho, sobre todo aquellos que sirven de trámite entre ciudadanos e instituciones formales, es decir abogados, notarios, juristas académicos. En la interacción con el público estos no sólo se hacen portadores de mensajes dirigidos deliberadamente a in-formar, es decir a influir en un campo de opiniones modificándolas, sino que también desempeñan una obra de mediación cultural, de manera no diferente, mutatis mutandis, de un traductor lingüístico. En efecto, los jurisperitos son depositarios y tutores de aquella cultura jurídica interna que se caracteriza por un elevado grado de tecnicismo y de autorreferencialidad, tanto en el plano semántico y lexical, como en el plano pragmático. Ellos están llamados no sólo a develar o aclarar los significados de los enunciados normativos y de los hechos concretos que con ellos se conectan, sino también a formular previsiones sobre la manera como otros sujetos, por ejemplo los jueces, se comportarán en relación con esos significados y con las otras variables que influyen en los procesos decisorios. El que no es jurista de formación, tiene dificultades para adueñarse de este complejo sistema de significación y de acción, sobre todo si sólo ocasionalmente se ve envuelto en relaciones jurídicas poco más que elementales.
No obstante, sería un grave error restringir a los juristas 1 rol de medios individuales de la comunicación jurídica.
225
El proceso de socialización que concierne a los seres humanos sobre todo en su juventud consiste en gran medida en la aprehensión de modelos de comportamiento, muchos de los cuales tienen naturaleza jurídica: basta pensar en el respeto hacia la autoridad familiar o escolar, en el principio del neminem lrrdere, en la condena de los actos de vandalismo. Tras esta normatividad explícita, existe asimismo un campo de conocimientos y de valores sociales que representan el background de todo sistema jurídico: la solidaridad familiar, los conceptos de justo e injusto, de culpa y pecado, la familiaridad con la naturaleza circundante, el respeto de las instituciones y de los ritos. Todo ello concurre para formar las opiniones jurídicas, es más, normalmente las opiniones más resistentes a lo largo de la vida, y es transmitido en formas normativas, a menudo con el soporte de sanciones, por actores sociales institucionales que no son, excepto de manera casual, juristas: padres, parientes, maestros, sacerdotes. La manera como operan estos sujetos en la formación de las opiniones jurídicas y el resultado de su acción, si bien han sido raramente estudiados, presentan gran interés para la sociología del derecho2•
En las sociedades tradicionales, sobre todo si éstas tienen un bajo índice de escolaridad, la formación de las opiniones acerca del derecho surge a lo largo de los siglos, esencialmente, de la acción de estos actores sociales individuales, juristas o no juristas. En otros términos, se trata en especial de un hecho de comunicación interpersonal, modulada en cuanto a la cantidad y la calidad de los mensajes a lo largo
2 Se ha señalado por ejempl o que los adolescentes tienden a adoptar actitudes convencionales en relación con la autoridad (TOMEO, Crnurr1y B!ANCARDI, 1975). Sería de g ran interés verifi ca r en qué medida esto depende no sólo de la acción directa de los edu cadores, sino también de la influencia de los libros de tex to (por ej., los llamados "subsidia rios" de la escuela elemental), que aún no han sido estudiados desde el punto de vista de su ro l en la educación jurídica.
226
de la escala de la estratificación social. A partir de la invención de la imprenta, con la difusión de los periódicos y posteriormente con la escolarización difusa, también el campo de acción jurídico se convirtió en objeto de comunicación colectiva y los medios de masas comenzaron a desempeñar un rol relevante en este proceso comunicativo.
La comunicación a través de los mass media es objeto de una literatura inabordable, que sin embargo tan sólo en tiempos recientes ha comenzado a afrontar el tema específico de la transmisión de los mensajes de contenido jurídico. Salvas las inevitables peculiaridades que la caracterizan, se puede estudiar este tipo de comunicación con los mismos parámetros que valen en general, tanto en lo que hace a las modalidades con que se desarrolla como a los efectos que produce sobre las opiniones.
Las modalidades de la comunicación dependen ante todo del hecho que esta se produce según reglas técnicas que, en buena medida, entran en juego como variable independiente, determinante para el sentido mismo de los mensajes, como sugiere el célebre aforismo de MARSHALL McLUHAN: "El medio es el mensaje" (McLUHAN, 1964, p. 31 *). Estas reglas representan el criterio de reconocimiento de la categoría profesional del periodismo, que en su interiorización y su respeto funda gran parte de su propia identidad. Los perio'distas son depositarios de las reglas técnicas de la comunicación de masas, de la misma manera que los juristas lo son en relación con las reglas jurídicas, y además deben responder de su aplicación a superiores jerárquicos en estructuras empresariales de elevada complejidad, esto es, las empresas editoriales. Las reglas de que se trata se refieren al modo como el mensaje es confeccionado en relación con las finalidades perseguidas con su difusión. De esta manera, en el periodismo escrito el mensaje es una función, por una parte, de elecciones político-informativas que influyen en la determinación de los espacios, la ubicación en el periódico y en la página, los caracteres gráficos, el eventual soporte de imáge-
227
nes; por otra, de elecciones expresivas correspondientes -semánticas, lexicales, "combinatorias" de las diferentes unidades informativas- que se refieren no sólo al texto escrito por un periodista, sino también, y generalmente por obra de otro periodista, a la titulación (DARDANO, 1986, pp. 45 y 46). Algo semejante, con las obvias diferencias, sucede en el periodismo radiofónico, con la adición de la voz, que varía según el timbre, el tono, el énfasis. En el periodismo televisivo, por último, a estos elementos se agrega con todo su poder una imagen que no es fija como la fotografía, sino que ·se encuentra en movimiento y que, por ello, atrae y a menudo absorbe la atención del espectador, favoreciendo su pasividad y distrayéndolo del contenido del texto, que a menudo no corresponde a la imagen a no ser en términos de una asociación genérica3. Todo ello confluye en aquélla que podríamos llamar la regla áurea de la comunicación periodística: la selectividad, tanto en la elección de los hechos sobre los cuales informar, como en su transformacíón en noticia. Así, muchos hechos dotados de interés potencial simplemente desaparecen de la escena: ignorar algo es la expresión de la máxima discrecionalidad informativa. Otros hechos, . reducidos a noticia, son informados, pero su impacto depende de su ubicación, que se puede medir de acuerdo con algunas conocidas escalas: "evidencia-ocultamiento, dilata~ ción-contracción, conexión (con otras noticias )-aislamiento" (ÜARDANO, 1986, p. 50).
Las reglas del periodismo se alimentan de una cultura profesional orientada según el efecto que se quiere producir en los lectores y que se cree-con razón o sin ella-que en efecto se producirá. Naturalmente existen grandes diferencias en-
3 Se pueden encontrar casos típicos precisamente en materia de noticias jurídicas. Una reforma del derecho laboral suele asociarse a la imagen de obreros que maniobran maquina ria en cualquier industria, una reforma sanitaria a los pasillos de cualquier hospital, una reforma del Código de Tránsito al tráfico en cualquier autopista, etc.
228
tre un periódico y otro, que dependen de diversas variables. Según el público de los lectores habituales, los diarios se sitúan a lo largo de una escala que va del tecnicismo al sensacionalismo4. Según la línea política, va de la independencia (nunca completa) a la dependencia (que, por el contrario, puede ser total y formal, respecto de un propietario o de un partido). Según la dimensión, va del internacionalismo del New Herald Tribune o del BBC World Service al localismo de las gacetas o de las televisiones provinciales. Todo ello influye en las noticias de una manera tan determinante que sugiere la conclusión -repetida mil y mil veces- según la cual los medios de masas no es tanto que informen sobre la realidad, sino más bien que la construyen, generando una homogeneidad de opiniones que se puede moderar tan sólo con el acceso de los usuarios a una multiplicidad de fuentes de diferente inspiración: pero son raros (en particular en Italia) aquellos que se informan recurriendo a diferentes fuentes, especialmente extranjeras.
La relevancia de todo ello en la formación de las opiniones jurídicas es evidente. La mayor parte de los ciudadanos es informada de las cuestiones jurídicas exclusivamente por los mass media, en particular por la televisión. De esta manera, recibe noticias seleccionadas y confeccionadas con base en las exigencias predominantes del mensaje y de las orientaciones, e intereses, de quien lo formula o lo inspira. Y en relación con la complejidad técnica del derecho, recibe noticias drásticamente simplificadas y, en muchos casos, deformadas. La deformación no necesariamente es deliberada, si bien los casos de falsificación no son raros, sino que depende a menudo del hecho que la cultura periodística opera, precisamente, sin quererlo, como un espejo deformante. Por ejemplo, recurre abundantemente a los llamados clichés, estereotipos sugeridos por la fantasía expresiva que se insi-
4 Piénsese en el Financia/ Times y, en el otro extremo, en el Thc 5 1.111.
229
núan en el lenguaje hasta volverse comunes no obstante su falta de precisión: basta pensar en expresiones como" pretores de asalto", "guaridas subversivas", "puerto de la niebla" y, sobre todo, "pentiti" (arrepentidos), que han dominado durante años el lenguaje mediático italiano de materia jurídica. Además, la opinión, si no está respaldada por un conocimiento técnico adecuado, tiene una visión peculiar de los institutos jurídicos. Algunos de estos son convertidos en mitos5, otros incomprendidos, con resultados a veces sorprendentes6. También es significativa la difusión de expresiones y conceptos extranjeros. De la superabundancia de películas norteamericanas de tema judicial en la televisión italiana se ha derivado el uso común de "custodia" del menor, en lugar de "affidamento", y de "compafüa", en lugar de "sociedad comercial", la sensación difusa según la cual el divorcio debe ser" concedido" por un cónyuge al otro, mientras la ley italiana confiere el derecho bajo ciertas condiciones, y sobre todo una concepción adversarial del proceso, que ha tenido un lugar no secundario en la preparación del camino para la adopción del Código de Enjuiciamiento Penal en 1989 y para la introducción en nuestro sistema de un
5 Es característica la visión casi mística que tienen los diarios de las disposiciones de urgencia o excepcionales previstas por Ja ley procesal (por ej., el art. 700 del Código de Procedimiento Civil italiano y la acción de conducta antisindical de que trata el art. 28 del Estatuto de los Trabajadores, Ley 30 de
6 1970). En un gran periódico italiano se ha confundido el Código de Procedimiento Ci vil con el Código Civil, y Ja Corte Europea de los Derechos del Hombre con la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. Varios medios de comunicación confunden la Corte de Justicia Internacional de La Haya, órgano de la ONU que por tanto se remonta a 1946 (y ya existía bajo la Sociedad de Naciones), con la Corte Penal Internacional, también con sede en La Haya, pero instituida en tiempos muy recientes. En los servicios y en los debates televisados sobre la ley italiana que moderó sensiblemente la represión de la falsedad contable, siempre se ha dado por descontado que esta no se aplica a los actos de fa lsedad cometidos antes de su entrada en vigor, ignorando que la ley penal más favorable al reo es retroactiva . Sería inútil detenerse a considerar los efectos de estos equívocos entre la opinión pública no especializada.
230
instituto como el "patteggíamento" (negociación) de las penas entre imputado y fiscalía.
Tampoco se puede menospreciar el diferente grado de atención que los medios le prestan a los diversos sectores de la vida jurídica. En un sistema de derecho legislativo, como el italiano, la prensa y la televisión centran su atención sobre todo en la actividad jurisdiccional. Esto se explica obviamente en virtud de la concreción casi física de los casos judiciales, que "hacen noticia", respecto de lo abstracto y general de la legislación. Sin embargo, induce a relegar a un segundo plano incluso disposiciones normativas generales de importancia, en especial si son de origen comunitario. En relación con la Unión Europea, los medios italianos, con pocas excepciones, ignoran algunos fundamentos esenciales de su sistema jurídico, como la supremacía del derecho comunitario frente al nacional, la aplicabilidad directa de los reglamentos y las directivas del Consejo, hasta llegar al desconocimiento de la existencia de algunas instituciones, como el Tribunal de Primera Instancia o el Comité Económico y Social. Otros institutos, como el llamado "principio de subsidiariedad", promovidos por algunas sedes políticas, son tratados como
. estereotipos y no vienen representados de manera adecuada en su significado y sus usos. Por el contrario, la atención de los medios dirige sobre la magistratura un haz de luz que multiplica las expectativas sociales y políticas en relación con su acción. El fenómeno, incandescente en las últimas dos décadas, en realidad es antiguo y ciertamente no se limita a Italia7. Aquí, mucho antes que éste explotara y trajera consigo un exceso de noticias periodísticas sobre los grandes proce-
7 Cfr. por ejemplo el número xxv1 de Droit el Sociélé, publicado en 1994, en donde se ilustra una situación semejante a la italiana, poniendo en evidencia, entre otras cosas, la tendencia de los medios de comunicación a presentarse como "mediadores alternativos" respecto a los institu cionales, en particular respecto a la magistratura (especialmente las contribuciones de J. C OMMA ILLE,
pp. 11 y SS., y de A. G ARAPON, pp. 73 y ss.).
231
sos, una pesquisa ejemplar, conducida sobre algunas películas de tema judicial, había revelado que ciertas películas propagaban con éxito una imagen de juez muy diferente de la oficial, pero de gran acogida popular: "intérprete del conflicto social", dispensador de justicia sustancial también más allá de la ley formal (TOMEO, 1973). Pero esta tendencia presenta luces y sombras. Contribuye a aproximar al público al mundo de la justicia, haciéndolo más familiar y menos esotérico. Al mismo tiempo, induce a los magistrados mismos a buscar la visibilidad mediática, y a los ciudadanos, por su parte, a ver en el juez un árbitro del derecho mucho más discrecional de lo que es en realidad, y a dirigir a la magistratura, según los casos y las ideologías, elogios o críticas excesivos8, hasta llegar a actos de intimidación y, en casos extremos, incluso de violencia.
En conclusión, si es verdad que las noticias jurídicas siempre son filtradas y reelaboradas por sistemas preexistentes, culturales, cognitivos y valorativos, también es verdad que los medios de información de masas influyen no poco - y cada vez más- en la imagen, precisamente, masificada del derecho, hasta "producir vértigo y hacer irreal la realidad" (SurcoT, 1990, p. 295) .
Naturalmente esta conclusión es extrema. Existe una buena y una mala información, y la diferencia depende de la educación cívica y de la práctica de las libertades fundamentales. Entre estas resalta la libertad de información, que en Italia está garantizada por el artículo 21 de la Constitución, sobre el cual pesa un equívoco sutil pero persistente.
8 Por ejemplo, de dos sondeos de opinión desarrollados en 2003 por M ü Rl{IS L. G H EZZI, en el ámbito de una in ves tigación interdisciplinaria más amplia sobre "La administración de jus ti cia en la Italia del año 2000" (cuyos resultados aparecerán entre 2006 y 2007), resultó con claridad que estas actitudes dependen decididamente de la posición política (los índices de confianza en la actuación de los jueces son cla ramente más bajos en el centro-derecha que en el centro-izquierd a): sobre e llo ti ene que haber influido la acción de los medios de comLmicación más difund idos en las formaciones contrapuestas.
232
En efecto, por "libertad de información" se entiende comúnmente sólo la libertad de informar, es decir de fundar, organizar y administrar fuentes de información. Sin embargo, en los sectores más delicados, en especial en el de la televisión, el éxito de una empresa de comunicaciones depende de la disponibilidad de espacios -las frecuenciasy de importantes recursos económicos. Esto favorece la formación de monopolios, que pueden ser moderados tan sólo mediante una reglamentación severa que no puede tener un origen diferente del político. Sólo si se parte de la consideración según la cual la libertad constitucional de informar tiene sentido exclusivamente en cuanto existe de manera correlativa y primaria la libertad constitucional de los ciudadanos de informarse, recurriendo a muchas fuentes diferenciadas, esta reglamentación puede tener un sello pluralista y difundir un conocimiento crítico de las instituciones jurídicas y de su uso por parte de los poderes públicos.
III. DE LAS OPINIONES AL DERECHO
Que el derecho depende de las opiniones sociales es algo que puede parecer una obviedad. Ya se ha recordado que al menos en las normas y en los institutos fundamentales todo sistema jurídico refleja el sentimiento moral común. Además, los estudiosos a menudo han insistido en el hecho que incluso en las relaciones sociales más desequilibradas la parte dominante debe poder contar dentro de ciertos límites con el consenso y la cooperación de la parte dominada. La cuestión, por lo demás, es esencialmente de calidad y de medida. El derecho puede representar algunas opiniones y no otras, adherir a las ideas y a las aspiraciones de una mayoría o de minorías influyentes, ser abierto a los estímulos provenientes de los gobernantes o depender exclusivamente, o de manera predominante, de la voluntad de los gobernantes. Muchas utopías y también muchas doctrinas
jurídicas han cultivado la idea que la ley debe provenir de lo alto, de un demiurgo o un soberano, individual o colectivo, que se declara intérprete inapelable del bienestar de los ciudadanos o de los súbditos. La misma Ilustración, si bien se funda en la centralidad del hombre y de su razón, en ocasiones predicó la democracia y en ocasiones el absolutismo: también la idea de un derecho exclusivamente legislativo y codificado refleja, en ocasiones, estas dos posiciones.
El tema de la democracia, en efecto, es el eje alrededor del cual gira toda moderna concepción sobre este tema. Casi simbólicamente, se sitúan en esta línea dos obras publicadas en Inglaterra con medio siglo de distancia entre sí. En la primera, un jurista de la edad victoriana, ALBERT V. DICEY,
se propone "demostrar la estrecha dependencia de la legislación, e incluso de la ausencia de legislación, en Inglaterra durante el siglo XIX, de las diferentes corrientes de opinión" (DICEY (1904, 1914-2), 1930, p. 1). La visión del autor es orgullosamente anglocéntrica. Éste reconoce, citando algunos pensamientos de DAVID HUME, el grado de correspondencia fisiológica que en todas partes existe entre derecho y opiniones, pero considera necesario distinguir aquellos pocos países en donde la opinión pública es libre de hacerse oír y ejerce una influencia positiva en el legislador. Entre estos países, según DICEY, se destaca Inglaterra, desmintiendo el lugar común según el cual ésta sería, en relación con otras naciones, incurablemente conservadora. La public opinion, en un primer momento individualista y liberal, luego tendencialmente "colectivista" y democrática, habría influido en el parlamento de manera tal que el derecho inglés en su conjunto, continuamente actualizado por vía legislativa, ha cambiado profundamente su rostro en muchos sectores vitales -libertades individuales, comercio, trabajo-, pese a la resistencia victoriosa del derecho de casos y judicial contra el ideal eu ropeo continental de la codificación: y D1CEY no deja de observar los efectos paralizantes, según él, de dicho ideal (ibíd., p. 7). En el segundo libro, que
234
vio la luz en 1959 al cuidado de MORRIS GlNSBERG, sociólogo de la London School of Economics, se retoma el discurso de DICEY con el auxilio de connotados especialistas y se pone en evidencia que una opinión pública inspirada en valores igualitarios, de un lado, impulsó al legislador a proceder hacia adelante en el camino del Welfare Sta te, pero del otro refleja, también en sus divisiones internas, posiciones más abiertas e informales, que anticipan lo que se denominará la postmodernidad (GINSBERG, 1959)9.
¿Cómo se forma una opinión social sobre el derecho y cómo se propaga de manera de obtener audiencia y aceptación en el sistema político? La respuesta podría partir de la visión clásica de las democracias liberales, según la cual en la base de las sociedades se perciben exigencias, estas exigencias vienen conceptualizadas, son hechas propias en forma de expectativas por grupos organizados (interest groups) que las consolidan en opiniones formales y las canalizan en forma de reivindicaciones en los partidos políticos que, operando como grupos de conflicto (conflict groups), las filtran y las transmiten al legislador (D AHRENDORF (1957), 1959-2). Esta descripción no es incorrecta, en cuanto reproduce aquel que es precisamente el camino institucional de las reivindicaciones políticas. Sin embargo, ella representa el lado formal de las cosas, y ha de ser integrada con algunos elementos sustanciales, que restringen su validez, si bien sin privarla por completo de valor.
En primer lugar, no puede darse por descontado que las exigencias sean percibidas en la base de una sociedad de manera del todo libre y espontánea. En muchos casos es así, por ejemplo en la esfera de la vida familiar, sobre todo
9 Releído hoy en día, este libro se revela pionero, por ejemplo allí donde señala la necesidad de rehuir reglamentaciones demasiado rígidas y que favorezcan en exceso la jerarquía en el campo de las re laciones industriales y d e trabajo.
235
cuando es directamente afectada por eventos exógenos de importancia, como un imprevisto aumento de la inflación. En muchos otros casos, sin embargo, la percepción de las necesidades es el fruto de una interacción más compleja, que puede responder a un movimiento circular, de la base a la cima y viceversa, y también puramente descendiente: por ejemplo, el sentido de inseguridad que se deriva de episodios de criminalidad depende en gran medida del énfasis con que estos son tratados por los medios de comunicación (MoscONl, 2000). En las sociedades llamadas" opulentas", en efecto, muchas necesidades son inducidas por la acción de quienes serán llamados a satisfacerlas. El sistema mediático, apenas descrito, sirve de caja de resonancia de muchas necesidades que se originan en primer término en aquellos grupos sociales privilegiados que tienen acceso a su satisfacción, y sobre todo en aquellos que las controlan. Ciertamente es verdad que éstos pueden hacerse intérpretes de sensaciones ya percibidas de manera más o menos confusa por la ciudadanía. Pero también es verdad que, en estos casos, es precisamente el reconocimiento mediático lo que transforma aquellas sensaciones en opiniones. Que estas observaciones tienen fundamento se ve confirmado por una larga tradición de estudios, sobre todo de mercado, de los cuales emerge que las necesidades sociales son en gran parte "creadas" por la publicidad de los productos. Y también lo confirman investigaciones y reflexiones sociológicas aferentes al campo político y jurídico que nos interesa.
En un libro de 1956, CHARLES WRIGHT MILLS, sociólogo norteamericano de inspiración radical, dedica algunas páginas a la" transformación del público en masa", un terna ya tratado por otros autores en las décadas anteriores10 y anticipado en el siglo XIX por los célebres análisis de ALEXIS
1 O Sobre todo el filósofo espaiiol JosÉ ÜrffEGA Y GASSET en su libro La rebelión de las masas (1930).
236
de ToCQUEVILLE en su De la democracia en América (1835-1840). "Público" y "masa" son para MILLS dos entidades sociales bien diferenciadas. En cuanto al primero, según él hay una equivalencia numérica sustancial entre quienes expresan las opiniones y quienes las reciben; las comunicaciones son organizadas de manera que cualquier opinión expresada públicamente pueda ser discutida y contradicha; las opiniones nacidas de las discusiones pueden desembocar en acciones eficaces; por último, los órganos de gobierno "no penetran en el público, que por lo tanto actúa de manera más o menos autónoma". En cuanto a la segunda, hay una disparidad numérica fundamental entre quienes expresan una opinión y quienes la reciben pasivamente; la comunicación está organizada de manera tal de impedir su discusión y refutación; "el paso de la opinión a la acción está controlado por la autoridad"; por último, la masa no es autónoma, porque en ella "penetran los agentes de la autoridad, reduciendo de manera irremediable la posibilidad de los individuos de formarse una opinión a través de la discusión" (MILLS, 1956, pp. 318 a 320*).
Las posiciones de MILLS se ven confirmadas, pocos años más tarde, por JüRGEN HABERMAS, sociólogo y filósofo alemán, en un libro dedicado explícitamente a la opinión pública que, tras una amplia reconstrucción histórica, ter~ mina denunciando el carácter ficticio de este concepto y proponiendo su "disolución". El autor contrapone "dos campos de comunicación políticamente relevantes: de una parte, el sistema de las opiniones informales, personales, no-públicas; del otro, el sistema de las opiniones formales e institucionalmente autorizadas" . Nota que las opiniones no-públicas están decididamente influidas por los "lugares comunes" de la industria cultural, mientras las segundas tienen carácter /1 cuasi-público", en cuanto pueden formarse y circular en ámbitos sociales privilegiados y restringidos, y ser reconducidas a "instituciones bien determinadas". La única posibilidad de integración entre los dos campos
está ligada a la existencia de un "tercer campo", el de la "mediación crítica", posible "tan sólo con la participación de los particulares en un proceso de comunicación formal conducido a través de los elementos públicos internos a las organizaciones", como los partidos y las asociaciones (HABERMAS, 1962, pp. 291 y 292*).
Al dirigir la mirada hacia el asociacionismo político, HABERMAS acierta sin duda el blanco: en particular, el partido está en la base de todos los sistemas constitucionales modernos, no sólo democráticos, como correa de transmisión de las exigencias que de la sociedad extensa se dirigen hacia el vértice de las instituciones públicas. Sin embargo, si bien en un libro tan pesimista, su posición al respecto resulta incluso demasiado optimista. Innumerables estudios politológicos, en efecto, han puesto en evidencia la tendencia de los partidos en las sociedades masificadas a adoptar una configuración estructural que hace cada vez más difícil el desarrollo de esta función institucional. Al lado de los líderes, y en apoyo a éstos, los partidos tienden a privilegiar los roles de funcionario en relación con los roles creativos, y de esta m anera a hacer crecer estructuras . burocráticas dedicadas ante todo a la auto-conservación. En particular en los momentos de crisis económica, estas estructuras tienden-como ya se ha indicado- a monopolizar para sí los intercambios con los vértices políticos y a aislarse de la sociedad externa. El fenómeno es vistoso en los regímenes totalitarios de partido único, pero también en las sociedades democráticas se ha presentado, en la segunda mitad del siglo xx, de m anera ostensible. De ello se ha derivado una crisis general de la llamada "forma-partido", que se ha tornado especialmente aguda a medida que la difusión de los medios de comunicación de masas, en particular la televisión, imponían cam'bios radicales en los ritmos, las formas y los lugares mismos de la lucha política, que se transfiere de las plazas y los lugares de trabajo a las pantallas. Este fenómeno, que se advierte en muchos países
238
europeos -los partidos norteamericanos tienen otras características-, ha adquirido en Italia proporciones especialmente significativas (CERMEL, 2003).
En realidad, algunos movimientos han acentuado su cierre elitista y actuado sobre la base social en particular mediante operaciones de imagen: en estos casos la inducción artificial de necesidades y de opiniones se ha vuelto estratégica. Otros movimientos han buscado un contacto con la base, actuando, es verdad, a través de los medios, pero identificando formas de agregación directa del consenso.
Esta estrategia se presenta con dos formas diferentes. La primera es aquella del referéndum, instituto de democracia directa muy sugestivo porque permite a un universo de electores expresar una voluntad vinculante para los poderes públicos en relación con temas a menudo de gran relevancia jurídica: basta pensar, para Italia, en el divorcio, el aborto, la responsabilidad de los magistrados, la tutela del ambiente. De ello surgen, como veremos, significativos indicadores del consenso y el disenso respecto de la acción de gobierno. Al lado de sus virtudes, no pueden sin embargo ocultarse los límites del instrumento referendario. De una parte, éste impone simplificar burdamente -con la nítida alternativa sí-no- problemas a veces muy complejos, que exigirían conocimientos especializados y decisiones articuladas. De otra, la iniciativa referendaria proviene en todo caso, por regla general, de sectores de la misma clase política. Cada partido toma posición al respecto, intentando obtener el voto para sí, instrumentalizando de esta manera el tema en discusión y contribuyendo a debilitar o incluso a frustrar el significado de la expresión popular.
La otra forma típica de la comunicación directa, también esta cada vez más popular en Italia (RINAURO, 2002), es el sondeo de opinión, con el cual no se interroga a un universo, sino a una muestra de población, a fin de obtener información y sugerencias. El sondeo permite dirigir al público preguntas más articuladas que las del referendo y tomar su
239
pulso con frecuencia. No es casual que no se trate tan sólo de un medio de comunicación política, sino también de una técnica consolidada de investigación social, sujeta al respeto de reglas metodológicas precisas. También este instrumento, naturalmente, presenta límites. Los datos que proporciona, en primer lugar, pueden revelarse falsos. En la historia de los sondeos electorales, que tienen enseguida la comprobación del voto, no son raros los casos de fracaso de las previsiones: resultan proverbiales los de la elección presidencial en Estados Unidos en 1936 y de las elecciones políticas en Gran Bretaña en 1992. En segundo lugar, no debe olvidarse el riesgo de manipulaciones. Como para el referéndum, la iniciativa del sondeo proviene normalmente, si no de la cima de la élite política, de ramificaciones suyas, o de sectores poderosos de la sociedad civil: empresarios, grandes periódicos, grandes sindicatos. Bajo la influencia de estos centros de poder, los investigadores pueden orientar las respuestas de los entrevistados formulando las preguntas de determinada manera, o poniéndolas en un orden que induzca respuestas repetitivas (el llamado efecto de arrastre). En este caso, paradójicamente, la muestra proporcionará una imagen de la opinión pública que, si bien será falsa, provocará modificaciones en la misma opinión pública. Así, al final ésta no influirá en el poder, sino que más bien recibirá la influencia de éste.
Con todo ello, no se pretende ciertamente sostener que las opiniones sociales, de las que el derecho debería extraer alimento y legitimación, sean una mera ficción en virtud de su fragilidad, desorganización y, por ende, manipulabilidad por parte de los titulares del poder político y mediático. La cuestión es de nuevo un hecho de grado y de medida, siempre dependiente de la práctica de las libertades. Como en el caso de la influencia del derecho en las opiniones, así también en el caso contrario de la influencia de éstas en el derecho es crucial la libertad de información que, obviamente, es sobre todo libertad de los ciudadanos de acceder
240
a fuentes diferenciadas para hacerse sentir, no sólo para sentir ellos mismos.
IV. ÜPINIONES Y OBEDIENCIA A LA LEY
Como ya se ha recordado, son muchas las motivaciones que inducen a obedecer a la ley. Se obedece por elección moral de fondo puesto que el orden jurídico es un bien más importante aún que las propias opiniones más radicadas: es la elección de SóCRATES, que rechaza la fuga y, si bien es inocente, acepta la condena a muerte; o de santo TOMÁS, que la motiva en un famoso texto de la Summa Theologiae; o de aquellos judíos, de quienes habla PRIMO LEY! en Se questo e un uomo, que "para ponerse en regla con la ley", en 1943, acuden espontáneamente al campo de concentración entregándose a las tropas que los deportarán a los lugares de exterminio (LEVI, 1974, p . 12). Se obedece, asimismo, por el miedo a una sanción negativa, o atraídos por una sanción positiva, eventualmente tras haber calculado más o menos lúcidamente los riesgos, las ventajas y desventajas. Se obedece también porque la orden de obedecer proviene de una
. autoridad, legítima o incluso ilegítima, sin siquiera plantearse el problema de si ese orden es o no, en sí mismo, legítimo: ésta es la posición más común de los imputados de crímenes de guerra, desde los procesos de Nuremberg en los años cuarenta hasta los actuales, ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Entre las motivaciones que inducen a obedecer a la ley, las opiniones son entonces una variable al lado de otras, y acaso ni siquiera la principal. Razonando a contrario, se nota en efecto que muchos episodios de desobediencia o, si se prefiere, de desviación, no se deben a una oposición convencida a la ley transgredida, sino a otros motivos: una vez más, el cálculo, naturalmente, y en muchos casos la arrogancia, la voluntad deliberada e incluso el placer de violar una norma que no obstante se considera justa, o de perjudi-
tll
car a otros, como ocurre con los actos de venganza, d vandalismo o simplemente "gratuitos".
Si bien no son determinantes, las opiniones ciertamente no son irrelevantes a la hora de inducir a obedecer o a desobedecer. Se puede suponer que sólo una minoría de sujetos -si bien no tan exigua 11- está dispuesta a obedecer siempre y en cualquier caso a la ley, así se considere injusta. Para la mayoría de las personas existen ámbitos de la conciencia en donde ningún legislador, juez o jurista puede penetrar, dictando una regla y pretendiendo su respeto incondicional. Ámbitos en donde aun el prestigio del derecho, el sentido del deber, la consideración del orden superior o de la paz social ceden el paso a la objeción. Objeción de conciencia, precisamente, que puede inducir a la desobediencia civil.
El tema tiene muy sólidas raíces en la filosofía política moderna 12, porque se conecta con dos cuestiones de gran importancia: en primer lugar, la tutela de las diferencias y de las minorías; en segundo lugar, el concepto y la práctica de la democracia. Desde el primer punto de vista cabe preguntarse hasta dónde es legítimo para un gobierno pretender de los ciudadanos ideas y comportamientos homogéneos, aun en un sistema democrático que permite la libre confrontación de opiniones. Desde el segundo punto
11 Esta reserva la sug iere, además d e la constante histórica de actos de violencia y d e persecució n jus tificados con la ob ligación de cumplir órdenes, la famosa (y discutib le) in vestigación expe rimental en la que un (fingido) /eamer es pues to ante unos (fing id os) leachers, que no saben de Ja ficción y son instruidos para infligir al leam er, con e l (fing id o) consentimiento de éste, descargas eléctri cas de intensid ad crecie nte en función de la acumulación de respuestas erradas a preguntas de tipo lógico. Pese a las (fingidas) reacciones del /camer, muchos lcac/1ers no deja n de sum inistra r descargas y algunos llegan a aplicar la máxima intensidad, que compo rta la simulación de una reacción de semi-agonía, en nombre de l respeto d e las reglas acordadas (M1LGRAM, 1971).
12 Cfr. una amplia reconstrucció n histó ri ca y crítica en Cos1 (1984).
il .
242
de vista, cabe preguntarse si cierto grado de desobediencia no encuentra siempre justificación en el hecho que ninguna democracia es perfecta: acabamos de ver que precisamente la formación y la canalización de las opiniones del sistema político encuentra en todo caso dificultades. Argumentos de esta naturaleza han conducido al pensamiento liberal, de LocKE en adelante, a admitir dentro de ciertos límites la desobediencia y a conceptualizarla en términos de derecho subjetivo, a menudo definido como derecho de resistencia. En tiempos recientes, esta postura ha encontrado autorizados defensores en filósofos que la han tratado en el curso de obras de vasto aliento (RA WLS, 1971, pp. 303 y ss. *; DwoRKIN, 1977, pp. 268 y ss.*) .
En el desarrollo histórico de la cuestión, se identifican con claridad aquellas tendencias que han caracterizado el movimiento de los derechos fundamentales, ya tratado (supra cap. cuarto). La objeción de conciencia, con sus elementos correlacionados de la desobediencia y del derecho de resistencia, se ha venido modificando, secularizándose y expandiéndose. A su fundamento categórico originario, que induce al individuo a decir /1 en conciencia, no puedo" en nombre de un imperioso principio ético que se auto-justifica, se ha agregado un fundamento hipotético, o teleológico, que induce al individuo a rechazar la obediencia en vista de la realización de una finalidad de breve o largo plazo, de amplio o aun de corto radio (MONTANARI, 1976). A su enraizamiento esencialmente religioso, se ha agregado el aporte de la filosofía laica, que ha justificado la desobediencia en nombre de principios racionales inspirados en la convivencia pacífica o en la construcción de un orden político alternativo (MosKos y CHAMBERS, 1993). A una visión restrictiva, que limitaba la esfera de la desobediencia a ámbitos circunscritos, como el tradicional rechazo de portar las armas por motivos religiosos (HOREMAN y STOLWIJK, 1998), se ha venido contraponiendo una visión mucho más amplia, que ha admitido la objeción en otros campos, también como consecuencia del reconocí-
1:1
miento de nuevos derechos, con consecuencias a menudo conflictivas. Así, al derecho de aborto o al derecho de eutanasia, en donde han encontrado reconocimiento, se ha acompañado el derecho del médico de rechazar las intervenciones respectivas; al derecho de la autoridad escolar de pretender de los estudiantes una uniformidad de actitudes también exteriores, se ha contrapuesto el derecho de éstos de exhibir su propia diversidad, por ejemplo religiosa13.
Así planteada, la cuestión de la objeción de conciencia revela todo su carácter problemático. No se trata más de opiniones que pueden ser o no acogidas por las instituciones políticas y por el sistema jurídico. Se trata de opiniones que se contraponen en otro terreno, como lo es el de los valores, en donde los márgenes de compromiso para soluciones negociadas son por definición restringidos, no sólo por la actitud intransigente de las partes, sino también porque muchos conflictos de esta naturaleza son como juegos de suma cero: o todo o nada. Entre el derecho de abortar de la mujer y el derecho del médico de rechazar la intervención no hay una solución intermedia que se pueda hipotizar, ni siquiera que pueda ser impuesta por la ley, porque las partes afirman derechos que se consideran superiores a cualquier ley positiva. Sólo que el derecho no puede retraerse ante ningún conflicto, para no tornarlo endémico, y de hecho interviene continuamente, a nivel nacional y supranacional, para dirimir estos contrastes. También por ello es importante verificar cómo se distribuyen las opiniones sociales sobre diferentes temas en materia de obediencia y desobediencia a la ley.
De las pesquisas empíricas pueden surgir resultados de gran interés. Por ejemplo, en una investigación desarrolla-
13 Como es s,1bid,i. l,1 cuc·,t ;,in se• 1,1 rmí in c,111descc·nte en Francia cuando algunas estudiílnll'' ;, 1,imic,1s ' L' rehusMon a 1nwnciar íll velo, de donde surgió la ley que proh1l1e ,1 todos los es tudiantes, sin diferenciaciones, ostentar cualquier símbolo relig ioso .:n los establecimientos de las escuelas públicas.
244
da en Italia sobre una muestra de 1.770 estudiantes universitarios en 1987 y 1988, se plantearon a los entrevistados preguntas de selección binaria (justo/ injusto) sobre los siguientes diez puntos, concernientes a otras tantas posibilidades hipotéticas de desobediencia a la ley, diferenciadas por importancia y, por tanto, en donde no todas envuelven cuestiones de derechos fundamentales: l. La objeción de un juez que renuncia a su cargo para no infligir la pena de muerte por alta traición; 2. La objeción de un juez que renuncia a su cargo para no infligir la pena de muerte por homicidio; 3. La objeción de un médico que se rehúsa a aplicar una ley que impone la interrupción del tratamiento a un paciente con electroencefalograma plano; 4. La objeción de un médico que se rehúsa a interrumpir un embarazo a solicitud de la interesada; 5. La objeción contra el servicio militar en caso de no existir algún servicio alternativo; 6. El rechazo de un juez de infligir la pena de detención en caso de hurto cometido por un menor de 18 afias; 7. El rechazo de pagar al Estado una proporción de impuestos equivalente a la proporción del gasto público reservada al presupuesto militar; 8. El no respeto de la prohibición de estacionar en un centro urbano; 9. La circulación de vehículos pesados en días de restricción; 10. La apertura de almacenes por fuera del horario establecido por la autoridad administrativa. Si bien hubo una condena previsible y generalizada de las infracciones leves indicadas en los últimos tres puntos, respecto de todos los demás surgieron divisiones significativas en la muestra. El índice máximo de desaprobación (61.7%) se refirió a la objeción a la pena de detención del menor, y el máximo índice de aprobación (54%) a la objeción respecto a la eutanasia, siempre con fuertes minorías de opinión contraria, mientras sobre otros problemas las fuerzas tendieron a equilibrarse: la objeción en relación con el aborto fue aprobada por el 45.4% y desaprobada por el 43.5% de los entrevistados (con un 11.1% de indecisos); la objeción al servicio militar obtuvo el 44.2% de desaproba-
245
ción y el 44.6% de aprobación (con un 11.2% de indecisos). Entre esos extremos se situaron las otras hipótesis (V. FERRAR!, 1995).
El experimento fue repetido con una muestra aún más amplia de 2.545 sujetos, en su gran mayoría estudiantes, en los dos afias siguientes, 1989y1990, con un planteamiento teórico parcialmente diferente, centrado en el conflicto entre derechos humanos, y proporcionó datos semejantes. La gran división de la muestra en dos grupos de dimensiones análogas se reprodujo respecto de cuestiones cruciales como la hipotética prohibición de predeterminar el sexo de los nascituri, la facultad del juez de autorizar el aborto de una menor de edad contra la voluntad de los padres, la represión penal del aborto, también en un caso no de dolo, sino de culpa grave, el derecho de las parejas no casadas de adoptar un nifio, la objeción de conciencia del médico ante operaciones de aborto, cambio de sexo, circuncisión. Sobre todos estos puntos, en síntesis, emergieron dos concepciones contrapuestas de la integridad personal, practicadas por grupos dispuestos a combatirse con armas comparables, si no iguales. Mucho menos marcada apareció en cambio la polarización sobre puntos concernientes a la esfera de las relaciones políticas y económicas, como la privacidad, las obligaciones de asistencia, la relaciones laborales, la concentración de los medios de comunicación, el derecho de voto de los inmigrantes, la difusión de las ideologías basadas en el uso de la violencia: aquí las mayorías se manifestaron de manera más nítida, expresando valores liberales e igualitarios (ibíd.).
Un vivo interés despierta también la desagregación de estos datos según las clásicas variables sociológicas. La pertenencia de género, la fe religiosa, la cultura de procedencia, el origen familiar revelan diferencias interesantes, pero no resultan determinantes. Del todo decisiva, por el contrario, viene a ser la orientación política. Prácticamente en relación con cada punto, las actitudes se situaron de
246
manera gradual en la escala derecha-centro-izquierda, con los dos extremos muy distantes entre sí.
Esta rápida mirada a algunos datos empíricos no basta ciertamente para justificar conclusiones sólidas. Sería preciso no sólo considerar otras pesquisas, sino también y sobre todo compararlas en un nivel intercultural, diferenciando países y condiciones político-sociales1.¡. Sin embargo, también estas pocas observaciones traen a la luz un punto clave del análisis sociológico del derecho, esto es, el tema del disenso. También en países de larga tradición histórica y culturalmente homogéneos el derecho vigente no obtiene una adhesión unánime y convencida, ni siquiera en relación con aspectos muy delicados de la vida humana: es más, parece casi que precisamente respecto de estos aspectos el contraste es más vivo, y al parecer, además, en muchos casos, no sólo importantes minorías, sino incluso mayorías se sitúan, sin que sea paradójico, en una posición de desviación en relación con las normas. La idea de una "mayoría desviada" no es nueva. En efecto, fue lanzada a la arena de la discusión científica por un conocido libro-manifiesto que recogía algunas autorizadas reflexiones y testimonios, los cuales coincidían en denunciar con fuerza la irremediable estratificación de las sociedades occidentales, en donde una restringida élite ejerce un" control social total" sobre masas, mayoritarias, de individuos marginales (BASAGLIA y BASAGLIA ÜNGARO, 1971). La experiencia de los treinta años transcurridos desde la publicación de ese volumen induce a conclusiones menos extremas, en especial en lo que hace a la tesis según la cual "la ideología del control social total" sería una característica sólo de las sociedades occidentales, pero ciertamente no puede distraer la atención del conflicto
14 Para un interesante esfu erzo de compa ración, que tiene en cuenta también los datos italianos expuestos en G1ASANT I y M AGG ION I (1979), cfr. K WASN IEWSK I
(1984).
24
al menos potencial que opone a gobernantes y gobernados sobre temas clave en todas las sociedades, no sólo en las sociedades occidentales.
En términos sociológico-jurídicos, la cuestión que se plantea se refiere al límite dentro del cual un sistema jurídico puede tolerar el disenso y con qué medios, cuando éste agrega amplios grupos de personas y, por tanto, afecta al sistema mismo no en sus diferentes institutos, sino más a fondo, hasta poner en discusión el sistema jurídico en su conjunto.
V. DISENSO PA RCIAL Y GLOBA L
Un disenso social hacia el derecho puede ser motivado indiferentemente por elecciones de valor o de mera oportunidad, y adoptar varias formas, manifiestas o latentes.
Por ejemplo, en Italia se puede identificar un sentimiento difuso de desconfianza en la administración de justicia, referido no tanto al nivel profesional de los magistrados o a la calidad "técnica" de los servicios prestados, como a la incapacidad crónica del sistema de prestar estos servicios en tiempos razonables. Este sentimiento, del que la actual clase política a menudo sirve de portavoz, es mencionado explícitamente por el público cuando se desarrollan investigaciones sobre el tema15, pero también se puede deducir indirectamente de los comportamientos sociales. La ineficiencia, desde este punto de vista, del sistema judicial induce en efecto a la ciudadaiúa a escoger otras vías para resolver los conflictos. Según el tipo de controversia, el valor económico simbólico de los bienes en discusión, la
15 En la inves tigación condu cida por GHEZZJ (supra, nota 8), la gran mayoría de los entrevistados manifes tó es ta crítica, mientras sólo una minoría, si bien no despreciable, ex presó desconfianza o disenso sobre otros puntos significativos del ord enamiento judicial.
248
relación entre las partes, la necesidad de tomar decisiones más o menos rápidas, los costos y los riesgos inherentes a cada decisión, podrá buscar un acuerdo negociado, confiarse a mediadores o árbitros, abandonar la pretensión o, por el contrario, actuar directamente, incluso de manera ilícita.
Estas prácticas sociales alternativas son a menudo fruto de decisiones cotidianas, silenciosas, que la gente adopta sin declararlo públicamente. Una sucesión de estos comportamientos, que tienen un significado implícito, puede erosionar gradualmente los fundamentos sociales de una institución y, paralelamente, hacer nacer y prosperar una institución alternativa: un equivalente funcional, como se dice en la sociología funcionalista. Existen muchos institutos del derecho que pierden su eficacia de esta manera y pasan, en términos técnicos, a ser desusados. Basta pensar en la afiliación, que el legislador de 1942 introdujo en el Código Civil (arts. 404 y ss.) con el propósito no declarado de resolver situaciones familiares /1 difíciles" (por ej., dar un carácter de regularidad a relaciones no declaradas de filiación adulterina) y que no tuvo casi ninguna aplicación hasta su abrogación dispuesta con la Ley 187 del 4 de mayo de 1983, que reformó la adopción especial y en esa ocasión introdujo el instituto del /1 affidamento", institucionalizando una práctica ya difundida socialmente. Asimismo, se puede pensar en el modo en que un contrato como el leasing, que tiene su origen en los sistemas de common law alrededor de los años sesenta, se ha venido institucionalizando y ha reemplazado gradualmente (también por motivos de oportunidad fiscal) figuras tipificadas por el Código Civil, como la venta con pacto de recompra o la venta con reserva de propiedad. También normas inderogables, incluso penales, pueden correr esta suerte, cayendo en desuso, si bien no en el sentido técnico-jurídico de la palabra. Así ha ocurrido con el delito de aborto, previsto en los artículos 545 y siguientes del Código Penal, en relación con el cual, hasta la abrogación dispuesta con la Ley 194 del 22 de mayo de 1978, se
24''
contaron pocas decenas de denuncias y de sentencias, frente a las muchas decenas de millares de interrupciones voluntarias del embarazo; y lo mismo con el delito de adulterio previsto en el artículo 559 del Código Penal, en relación con el cual se pudieron notar también casos de rechazo implícito de intervenir por parte de la magistratura, antes que la norma fuera declarada inconstitucional16.
Interesantes observaciones sugiere el instituto del referéndum, como indicador del consenso o del disenso hacia el derecho. Ya se ha visto con anterioridad que este instituto de democracia directa puede considerarse expresión de una opinión ü\equívoca cuando la cuestión planteada a los electores es relativamente simple y no envuelve problemas técnicos de especial dificultad. En los casos de la Ley 898 de 1970 sobre el divorcio o de la Ley 194 de 1978 sobre la interrupción voluntaria del embarazo, confirmadas respectivamente por los referéndums de 1974y1981, como en los de la supresión de la cadena perpetua, rechazada también en 1981, o de las leyes sobre la financiación pública de los partidos, abrogadas en 1978 y 1993 (aunque prontamente aprobadas de nuevo por el parlamento), se puede considerar que los resultados expresaban una precisa orientación de fondo, si bien las motivaciones de los diferentes votantes podían derivar, en cada caso, de una más o menos clara percepción, en el detalle, del contenido normativo de las normas cuya abrogación se proponía. Mucho más arduo
16 Recuerdo un caso en que el Pre/ore de Milán, en 1967, absolvió por no haber cometido el hed10 a dos imputados que h abían admitido explícitamente su culpabilidad, con tal de no enfrentar la excepción de inconstitucionalidad, propuesta explícitamente por la defensa pero, por así decirlo, "no registrada" por e l magistrado. La Corte Constitucional, que había red1azado dicha excepción en 1961, la acogería después, en la sentencia 126 del 19 de diciembre de 1988 (limitada al adulterio simple, de confo rmidad con los dos primeros incisos del art. 559 del Código Pena l), seguid a por la sentencia 147 del 3 de diciembre de 1969, que declaró inconstituciona les los incisos tercero y cuarto, rela tivos a la relación adulterina, y el artículo 560 referido al concubinato.
250
resulta interpretar los resultados cuando las cuestiones referendarias son complejas en su formulación y envuelven cuestiones técnica o científicamente complejas, como ocurre en muchos casos: por ejemplo, en Italia, con los referéndums de 1987 sobre la responsabilidad civil de los magistrados y sobre el uso de la energía nuclear para fines pacíficos, e incluso con los referéndums de los años noventa sobre las leyes electorales, cuyas potenciales consecuencias son objeto de estudios basados en complicados modelos matemáticos. Para hacer todavía más difícil la interpretación del voto, en estos casos, intervienen otros problemas, entre los cuales el llamado efecto "de arrastre" que puede ser provocado por el desarrollo simultáneo de varios referéndums en una misma fecha: la tendencia psicológica a reproducir varias veces la misma respuesta ante preguntas diferentes, que induce a los sociólogos a adoptar técnicas apropiadas en la redacción de los cuestionarios, puede manifestarse también ante una multitud de papeletas que contienen todas, por un lado, las expresiones "sí" y "no" en caracteres cubitales y, por el otro, muchas líneas en donde aparecen, escritas con caracteres minúsculos, referencias
. normativas a veces difícilmente comprensibles aun para los juristas. Problemas de esta naturaleza pueden favorecer también -como se ha dicho con anterioridad- cierto grado de manipulación de la opinión pública, sobre todo si los medios de comunicación, como ocurre con frecuencia, no informan exactamente (o incluso callan) sobre el objeto en relación con el cual se llama a la población para que se pronuncie.
Sin embargo, no se puede negar que también en estos casos el resultado de un referéndum que vierta sobre institutos del derecho representa un indicador todo menos indiferente de sentimientos populares de consenso o disenso, no tanto respecto de los institutos de que se trata, como de las posiciones de las partes políticas en conflicto e incluso de todo un sistema, o subsistema, de relaciones jurídicas y
en especial políticas. La aplastante mayoría que en 1991 se manifestó en favor de la abrogación de la norma que permitía indicar varias preferencias en la elección para la Cámara de Diputados fue expresión, mucho más allá del pequeño problema técnico planteado, de un sentimiento popular antigubernativo, con un año de anterioridad en relación con la explosión de los escándalos llamados" de Tangentopoli" o de "Manos Limpias". Y una indicación semejante se tuvo en 1993 con la abrogación de las normas sobre la "cuota proporcional" en la elección del Senado de la República, que confirmó, más que aprecio por el sistema electoral mayoritario, un claro deseo de cambio del sistema político17. Que el cambio pudiera producirse efectivamente a través de tales modificaciones, propuestas de esta manera, era un problema por completo diferente, pero fueron pocos aquellos que señalaron, discutieron y, en especial, adoptaron este argumento.
En casos como este viene a la luz la potencialidad simbólica de las decisiones jurídicas en las que se proyectan, de manera a menudo indirecta, voluntades o programas políticos de diferente origen. Es cosa sabida que se puede lanzar un referéndum abrogativo no con la intención de abordar una o varias normas particulares, sino con el propósito de suscitar, antes o después de la abrogación, modificaciones más o menos sustanciales al sistema legislativo: muchos
17 En efecto, esa fue la pregunta que tuvo un rol de tracción en toda la consulta referendaria, en Ja que se alcanzó Ja mayoría para todas las preguntas, que contemplaban entre otras cosas Ja supresión de tres ministerios (Participaciones Estatales, Agricultura y Bosques, y Turismo y Espectáculo) y la abrogación de la ley en tonces vige nte sob re el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Que la pregunta técnica sobre la ley electoral tenía menos agarre que el tema político de fondo es algo que sería demostrado seis años después cuando, en un clima político diferente, la propuesta de abolición de la cuota proporcional en la elección de la Cámara de Diputados, si bien obtuvo una amplísima mayoría de Jos votos, no fue aprobada por no alcanzarse el quórum de votantes (50% más uno) necesa rio para Ja validez del referéndum.
252
referéndums abrogativos, en este sentido, son de hecho referéndums propositivos. Asimismo, si bien en los sistemas totalitarios el referéndum es un arma típicamente usada por los dictadores, también puede suceder, y no sólo en democracia, que movimientos minoritarios se valgan de él para desafiar a las mayorías consolidadas: esto sucedió en Italia, en algunos casos apenas citados, en Francia en 1989, cuando la derrota referendaria indujo a dimitir al general DE GAULLE, e incluso en 1988 en Chile, cuando la prolongada dictadura del general PINOCHET se vio arrollada de la misma manera.
Cuando mediante instrumentos de expresión política -el referéndum no es el único- se producen indicaciones de este tipo, es probable que todo un sistema, como se ha dicho, esté perdiendo o haya perdido, en todo o en parte, su legitimación, es decir su aptitud para obtener la adhesión espontánea a las decisiones políticas y la obediencia, también espontánea, a las normas jurídicas en que éstas, en gran medida, son simbolizadas. Estamos entonces ante una de aquellas eventualidades, recurrentes en la historia, que pueden decidir, incluso por siglos, la suerte de un pueblo o de un país. La élite de gobierno que es puesta en discusión puede abrirse al cambio, pero puede también ignorarlo o rechazarlo. En el primer caso, el cambio puede ser efectivo, pero también aparente. Los sucesos italianos de "Tangentopoli" echaron por tierra una fórmula política consolidada desde hacía medio siglo - un sistema parlamentario fundado en gobiernos de coalición que giraban sobre el centro político- y estuvieron acompañadas por un cambio sustancial de las leyes electorales en sentido mayoritario, pero de ello no surgió un sistema alternativo radicalmente diferente: hay, es verdad, una polarización de los bloques políticos, pero para compensar, el número de partidos, en lugar de reducirse a dos o tres, aumentó de manera notable, haciendo difíciles, como con anterioridad, los acuerdos entre las partes de la misma coalición. En el segundo caso, de rechazo del cambio,
5\
una reacción típica de la élite política es la de adquirir la legitimación con otros medios.
En un lúcido estudio, el sociólogo del derecho polaco ADAM Pooc óREC KI (1926-1998), uno de los pioneros de la disciplina, examina estos medios con el propósito de integrar la famosa teoría weberiana que distingue tres tipos ideales de legitimación política: el tradicional, basado en la repetición de prácticas institucionales; el carismático, basado en las dotes superiores de un jefe, y el racional-legal, basado a la gestión del poder a través de un sistema de reglas que fijan tanto las modalidades como los medios para conseguirlas, vinculando no sólo a los gobernados, sino también, dentro de ciertos límites, a los mismos gobernantes (WEBER, 1922, 1, pp. 210 y ss.). A estos tipos, PODGÓRECKI, que tiene en mente sobre todo los regímenes políticos de los países del llamado "socialismo real" de Europa Oriental, agrega otros. Una clase de gobierno-dice este-puede tratar de adquirir su "legitimación a través de la falsa conciencia" (legitimacy supported by fal se consciousness), es decir utilizando masivamente ese clásico instrumento ideológico que viene definido, desde la Antigüedad, como "la mentira del poder" (CHIODI, 1979), a veces con el agregado del adjetivo "noble" . Además, puede inducir la convicción según la cual toda otra alternativa sería peor que la presente, y en este caso se tiene una "legitimación de callejón sin salida" (dead end legitimacy ). Asimismo, puede estimular un sistema articulado de corrupción y de intercambios subterráneos de favores ilícitos (legitimacy based on "dirty togetherness"). Y por último, puede contar con una "legitimación opresiva" (oppressive legitimacy), concepto con el que el autor entiende no tanto una opresión directa del gobierno sobre los gobernados, sino la práctica por parte de estos últimos de formas de vida divergentes de aquellas oficiales y fundadas en el "derecho intuitivo" de la gente (PocoóRECKI, 1991, pp. 73 y ss.).
El uso más o menos hábil de estos instrumentos puede permitir a una clase gobernante salir de la crisis o prolongar
1
254
su propia supervivencia por algún tiempo. En caso contrario, ella puede naufragar y arrastrar consigo el sistema político y todo el aparato jurídico que habría debido legitimarlo. Es ésta la situación que usualmente se define en términos de revolución y que el propio PODGÓRECKI conceptualiza con el término de "avant-garde legitimacy" refiriéndose a aquellos grupos de poder que acceden al gobierno con el propósito declarado de cambiar radicalmente un régimen político, ya sea en sentido democrático o en sentido totalitario (ibíd., pp. 84 y 85).
El concepto de revolución tiene una larga historia en la filosofía del derecho y también en la ciencia jurídica, que lo han discutido ampliamente también en términos formales y definitorios (CATTANEO, 1960). De acuerdo con algunos autores, esto resulta tan central que sugiere una interpretación de la historia jurídica no en términos de evolución sino, precisamente, de revoluciones. Bien conocida es la relectura de la historia que sugiere un eminente jurista estadounidense, HAROLD BERMAN, quien en la introducción de un estudio dedicado sobre todo al derecho medieval sostiene que la historia de Occidente ha estado marcada por "seis grandes revoluciones", tres de las cuales -la norteamericana de 1776, la francesa de 1789 y la rusa de 1917- fueron definidas como tales por quienes tomaron parte en ellas, y las otras tres -la reformatio de GREGORIO VII, la reforma protestante en Alemania entre 1517 y 1155, y la Great Rebellion, y luego Restauration, en Inglaterra entre 1640 y 1688- fueron llamadas en un comienzo con otros nombres y eventualmente, como en el caso inglés, rebautizadas sólo tardíamente con el término "revolución"18. Cada uno de estos sucesos trajo consigo, dice BERMAN, "violentas trans-
18 Sólo en 1688-1689, precisa B ERMAN, los eventos del úl timo medio siglo inglés fu eron denominados "T/1e Glorio11s Revo/11tio 11", término que luego entraría en el uso corriente.
255
formaciones", y echó por tierra el anterior sistema político, económico, religioso, cultural, mediante un cambio "fundamental, rápido, violento, durable del sistema social en su conjunto", buscando su propia legitimación en "una norma fundamental, un pasado remoto, un futuro apocalíptico" (BERMAN, 1983, pp. 41 y 42*).
Sobre esta tesis habría mucho por discutir. Por ejemplo, se podría dudar que, dados los tiempos medios de desarrollo de los sucesos históricos en los períodos en referencia, puedan definirse "rápidos" cambios en realidad aportados en el arco de casi medio siglo, corno en el caso inglés. También se podría objetar el hecho que una revolución tenga que ser necesariamente violenta. Si por violencia se entiende la coacción física ejercida sobre las personas, es recurrente, no sólo en los eventos revolucionarios, sino también en la vida común, la posibilidad que una revolución se produzca también de manera pacífica. La transición espaflola desde la muerte de FRANCO, entre 1975 y 1978, transcurrió en efecto de esta manera. Además, cabría preguntarse si en el curso de la historia occidental, cuyas raíces BERMAN sitúa justamente en la llamada" edad intermedia", criticando las periodizaciones históricas corrientes, no ha habido otros movimientos revolucionarios de amplitud comparable: por ejemplo, la fundación y luego la caída de los grandes imperios coloniales, o la guerra civil norteamericana con la abolición de la esclavitud.No obstante, no cabe duda que la perspectiva del estudioso estadounidense, que presenta un desarrollo de la historia per saltus, y no por fases evolutivas, como a menudo se imagina, presenta ventajas, la primera de las cuales consiste en mostrar que los sucesos históricos son fruto de conflictos antes que de acuerdos.
Sin embargo, el aspecto más interesante de esta tesis histórica consiste en el límite que el autor mismo introduce en relación con el derecho. BERMAN describe algunos rasgos típicos, si bien no permanentes, del derecho occidental: distinción entre situaciones jurídicas y no jurídicas (por ej.,
256
religiosas), roles profesionales específicos conectados con las primeras, formación profesional ad hoc de los juristas, importancia esencial de la doctrina jurídica (que sirve, dice este, como una suerte de "meta-derecho"), organicidad del sistema jurídico entendido como un corpus unitario y cohesionado, capacidad del sistema mismo de autorreformarse, búsqueda de una lógica interna e implícita en el sistema, supremacía del derecho sobre las autoridades políticas, elevado grado de competencia entre jurisdicciones y sistemas normativos, es decir de pluralismo jurídico, y por último, una constante tensión entre idealidad y realidad del derecho (ibíd., pp. 24 a 29). Estos rasgos le parecen a BERMAN tan fuertes que le sugieren una consideración que ciertamente no sorprende a los historiadores del derecho, pero que debe ser subrayada. Cada una de la revoluciones mencionadas, dice el autor, "ha generado un nuevo sistema de derecho, que comprende muchos de los principales objetivos de la revolución, que ha traído transformaciones en la h·adición jurídica occidental, pero que al final se ha situado al interior de la tradición misma" (ibíd., cursiva fuera de texto).
BERMAN toca efectivamente un punto esencial en lo que hace a la conexión entre revolución y derecho. La revolución norteamericana no logró rechazar por completo la common law inglesa y el principio del stare decisis, si bien restringió su alcance. La Revolución Francesa abolió los institutos típicos de la feudalidad y declaró que fundaba un nuevo derecho, pero el Código Napoleón restableció y casi cristalizó un orden jurídico, acogiendo aportes doctrinales consolidados en el Antiguo Régimen. El mismo LENIN, muy temprano, apagó los ardores revolucionarios y trazó una "nueva política económica", restableciendo institutos, por ejemplo en relación con las sucesiones, abolidos pocos años antes. Tras de él, STALIN impuso un giro estatalista y formalista en la ciencia jurídica soviética, que somete a justicia sumaria las teorías antiformalistas y desacralizantes que habían germinado durante la revolución.
¿Cómo se explican estos hechos, y tantos otros semejantes? ¿Con el hecho, ciertamente no sorprendente, que cada gobierno revolucionario cesa de serlo en el momento mismo en que se instala en el poder, en cuanto la política es un hecho de personas y de roles sociales que se disputan espacios de autoridad, más que de ideologías y de programas? ¿O bien con el hecho que el derecho, al fin de cuentas, prevalece sobre los sucesos políticos y por lo tanto simboliza no sólo la voluntad de los gobernantes, sino una voluntad más difusa, la "politicidad" aristotélica del ser humano?