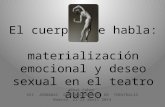LA METÁFORA DEL CUERPO EN EL DISCURSO DE LA ANOREXIA
Transcript of LA METÁFORA DEL CUERPO EN EL DISCURSO DE LA ANOREXIA
LA METÁFORA DEL CUERPO EN EL DISCURSO DE LA ANOREXIA
En
Escenografías del cuerpo, ed. L. Borràs, fundación autor,Madrid, 2000.
1. La anorexia como enfermedad socio-cultural.
Un reciente y documentadísimo estudio sobre la anorexia[Josep Toro, El cuerpo como delito. Anorexia, bulimia, cultura y sociedad, Ariel,Barcelona, 1996] pone de manifiesto los componentes sociales yculturales de esta enfermedad, la cual, más que cualquier otrapatología de la mente, parece propia de estadios de desarrolloeconómico muy avanzados, como es el de los países ricos deoccidente. Niveles relativamente elevados de instrucción y rentason precondiciones de esta terrible enfermedad, que tiene ademásun marcado carácter femenino, por el bajísimo porcentaje devarones afectados, y también por su peculiar y trágicasobrevaloración de la imagen corporal, a cuya interiorizaciónpsíquicamente destructiva parecen inclinadas las mujeres muchomás que los hombres. El interés del libro de Josep Toro, frente aotros análisis de esta enfermedad, que es una de las másestudiadas por la comunidad científica internacional, radica enel amplio panorama socio-cultural que él indica como trasfondoambiental de la anorexia, concebida como grado extremo de unapatología tan difundida socialmente como para coincidir, en suselementos ideales y morales, con valores y comportamientos quetodo el mundo considera como normales. ¿Quién no está convencido,en efecto, que la delgadez es el aspecto físico más deseable,estéticamente bello e higiénicamente saludable? Y ¿quién nointerroga la báscula para saber si sus esfuerzos para alcanzareste ideal dan o no resultado? Si sólo algunos caen en laenfermedad esto se debe a que en la mayoría de los sujetos esteideal de delgadez es corregido, en sus efectos potencialmentedevastadores, por consideraciones más realistas sobre elrelativismo de la imagen corporal, el placer que puede dispensarla comida, y la relación necesaria que existe entre la salud y laalimentación. Pero el ideal de la delgadez es socialmente tan
1
imperante que sujetos psíquicamente débiles, expuestos a lacolonización mediática de sus consciencias (como pueden serchicas adolescentes con problemas de identidad y autoestimaespecialmente agudos) pueden llegar a convertirlo en una ideaobsesiva que transforma y destruye su vida (además de afectargravemente a las vidas de los seres queridos). Toro está tanconvencido del carácter sociocultural de la anorexia -y susargumentos son desde luego muy persuasivos-, que en lasconclusiones finales del estudio llega a afirmar que
la prevención primaria sólo puede basarse en la anulación de las actitudes yconductas que conduzcan a las dietas restrictivas en función del deseo deadelgazar. Dado que estamos hablando de comportamientos y valoresprofundamente arraigados en nuestra cultura, la prevención sólo puedeconsistir en una auténtica revolución cultural...
Para los que hayan leído el libro no es ninguna sorpresaesta conclusión tan catastrófica, que sólo una “revolucióncultural” puede prevenir, en primera instancia, la anorexia. Elideal de la delgadez moviliza, en efecto, según el estudio,mecanismos ideológicos y económicos tan complejos y extensos, queresulta perfectamente comprensible que sólo un cambio radical decivilización podría cancelarlo de las conciencias individuales ycolectivas. Esta visión tan amplia de la anorexia como fenómenosocial se debe, entre otras cosas, a la consideración defenómenos análogos aparecidos en otras épocas, que muestran losprofundos significados morales y religiosos que pueden adquirirlos trastornos alimentarios. El significado estético de la imagencorporal dominante hoy en día sólo aparentemente es ajeno alascetismo cristiano que castiga el cuerpo con ayunos yabstinencias. Las analogías con formas de santidad antiguas ymedievales son sorprendentes y ayudan a comprender mejor elsignificado de la anorexia en nuestro mundo.
2. Las formas antigua y medieval de ascetismo alimentario.
La penitencia en forma de ayuno había sido uno de los rasgostípicos de la religiosidad cristiana originaria, que en suvertiente ascética más radical, la del monaquismo oriental de losllamados padres del desierto, penalizaba el cuerpo sobre todo enlas funciones nutritivas. Como ha mostrado el historiador Peter
2
Brown en su ensayo El cuerpo y la sociedad [Muchnik, Barcelona, 1993],sólo de manera progresiva, y principalmente con San Agustín, elénfasis ascético del cristianismo se centró en las funcionessexuales, cuya inhibición se convirtió, como celibatoeclesiástico, en requisito del sacerdocio. El ayuno, desde luego,siguió siendo una importante práctica penitencial, sobre todo enlas comunidades monásticas, tanto de hombres como de mujeres,pero sólo en el siglo XIII se convierte en rasgo peculiar yextremo de la religiosidad y santidad femeninas. En un ensayo muysugestivo [Holy anorexia, University of Chicago Press, Chicago,1985], Rudolph Bell ha reconstruido el historial clínico de lassantas italianas a partir del año 1200 y hasta la Contrarreforma,mostrando espeluznantes analogías entre la psicología ysintomatología de estas devotas y la de las mujeres que hoy endía padecen de la enfermedad llamada "anorexia nerviosa". Ellibro sugiere que la santidad y la delgadez representen un únicoideal de autoafirmación femenina, que en contextos históricosdiferentes adquiere formas ideológicas diferentes, y que consisteen un rechazo de la comida destinado a castigar, reduciéndolo, elcuerpo para que pueda potenciarse la personalidad moral de lamujer.
El ideal ascético vuelve así a desplazarse, en el sigloXIII, desde la sexualidad a la alimentación, como en elcristianismo primitivo, pero esta vez el sujeto que experimentacon su propio cuerpo las formas más extremas de religiosidad esla mujer, y no el hombre. Podría decirse que hombres y mujeres,en esta fase histórica que coincide con los orígenes de lamodernidad, penalizan su cuerpo de dos maneras diferentes: en lacomida las mujeres, en la sexualidad los hombres. En efecto, elsexo era, para las mujeres, satisfacción de impulsos ajenos,mucho más que propios; significaba fundamentalmente procreación,o sea dolor e incluso la muerte (por la edad muy temprana en laque se las obligaba a casarse). La renuncia sexual y el ingresoen una comunidad religiosa, lejos de ser un sacrificio, podíanrepresentar una manera de mejorar sus condiciones de vida1. Si
1 ? Una poeta italiana de mediados del XIII, Compiuta Donzella, asídescribe en un soneto este tipo de sensibilidad (Lasciar vorria lo mondo e Dioservire, 9-14): “Sabiendo que todos los hombres son malos, los desprecio muchoa todos, y me inclino hacia Dios. Pero mi padre me tiene angustiada, porqueno quiere que me ponga al servicio de Cristo: ha decidido casarme con no séquién”.
3
además se considera que las mujeres no tenían acceso alsacerdocio, y por lo tanto no vivían la renuncia sexual comoelemento formador de su propia identidad intelectual, se entiendeque la sexualidad difícilmente podía ser para ellas una obsesión,o sea el centro de la vida moral, como en cambio sí lo era paralos hombres, en particular los religiosos. Cuando a las mujeresempiezan a abrírseles las puertas de la cultura, o sea a partirdel siglo XIII, sobre todo en los monasterios de reglafranciscana y dominicana, que surgían dentro de las ciudades, yen el marco de una general secularización urbana de la vidaeuropea, su espiritualidad se orienta hacia formas de ascetismoque afectan al cuerpo en sus más primarias funciones biológicas.La obsesión por no ingerir comida representa una radicalizacióndel conflicto entre el cuerpo y la mente, y un desplazamiento delos centros de la vida moral hacia los impulsos básicos desupervivencia. Todo ello supone también una diferente percepciónde la moralidad entre hombres y mujeres. Para distinguir lasantidad masculina de la femenina, Bell se fija, al analizar losrespectivos ejercicios ascéticos, en la localización del pecado,y escribe:
Para las mujeres el mal era interno y el diablo era una fuerzaparasitaria connatural, mientras que para los hombres el pecadoera una respuesta impura a un estímulo externo, que dejaba elcuerpo inviolado.
Si comparamos según este enfoque los dos perfiles ascéticosque hemos venido distinguiendo, el masculino-sexual y elfemenino-nutritivo, veremos que, por un lado, hay una claraanalogía: la renuncia a la comida, en la mujer, es análoga a larenuncia a la sexualidad en el hombre; por el otro, hay unafundamental diferencia: mientras la renuncia a la sexualidad norepresenta una amenaza para el cuerpo (al revés, para la medicinaantigua la abstinencia sexual fortalece la salud2), la renuncia ala comida puede llevar, y en muchos casos lleva, a la muerte. Elmodelo de santidad que se difunde entre las mujeres, por elriesgo de aniquilación física que implica, tiene un contenidoexistencial mucho más trágico que el modelo masculino basado enla castidad, y mucho más trágica es por consiguiente la
2 ? Sobre este tema véase Aline Rousselle, Porneia - Del dominio del cuerpoa la privación sensorial, Península, Barcelona, 1989.
4
investigación interior que la anorexia desencadena. Lalocalización del mal dentro del cuerpo constituye un potentefactor de interiorización de la vida moral, que libera laposibilidad de percibir la originalidad y singularidad de laexistencia individual. Al mismo tiempo, el sentimiento obsesivode la pesadez del cuerpo, la sombra que el cuerpo proyecta en lamente, poniéndose como horizonte y límite de todo planteamientomoral, materializa radicalmente la inteligencia y la concienciafemeninas. La vocación introspectiva y autobiográfica que seaprecia en la literatura religiosa femenina de esta época(piénsese en una obra maestra como el Libro de la vida de S. Teresa deJesús, que resume, ya en pleno Renacimiento, esta tradición quese remonta al siglo XIII) refleja perfectamente esta percepciónintensamente corporal de la subjetividad, que es el rasgo máscaracterístico de este tipo de escritura3.
Que la religiosidad femenina medieval sea estrechamentevinculada al sentimiento del cuerpo, es un tema muy presente enel debate sobre la escritura y la mentalidad de las místicas. Eltema ha sido estudiado según varios enfoques: la relación con lasimágenes, por ejemplo, y los influjos recíprocos entre la"exégesis afectiva" (Chiara Frugoni) de la historia sagrada y laiconografía sagrada, cuyo realismo le debe mucho a la santidadfemenina. Las figuras corporales penetran en la mente y estimulanla imaginación potenciando enormemente el papel de lasensibilidad en el sentimiento religioso. Las visiones que lasmísticas tienen del cuerpo de Cristo y María llenan lareligiosidad de un contenido material y corporal impensable en elcristianismo anterior de inspiración agustiniana.
Desde el punto de vista temático, se ha observado la granproductividad imaginativa de las bodas místicas entre el alma yCristo, que una larga tradición interpretativa había elaborado apartir del comentario al Cantar de los Cantares, tema que en lasmísticas tiene una lectura carnalmente concreta. Santa Catalinade Siena, a la que tanto Rudolph Bell como Josep Toro dedicanmucha atención por ser el ejemplo más antiguo de anorexiaconcientemente reivindicada como forma de santidad, describe elmatrimonio con Cristo que ella experimenta en una de sus visiones
3 ? Cfr. R. Pinto, Las mujeres y la sombra del cuerpo, en “Lateral”, nº 1,1994.
5
con términos difíciles de asumir dentro de la espiritualidadmasculina contemporánea. Y es significativa al respecto ladiferencia entre su manera de contarlo, en las cartas, y la de subiógrafo, Raimundo de Capua [S. Catalina de Siena, La Hormiga de Oro,Barcelona, 1993]. Éste explica que Catalina tuvo una visión en lacual Jesús se le acercó vestido de esposo, y le dio un anilloque, después de la visión, ella, y nadie más, podía seguirviendo. Lo que a Raimundo le importa subrayar de la experienciamística de Catalina es la invisibilidad de los elementoscorporales que entran en ella, lo cual es garantía de su carácteríntegramente espiritual. La santa, en cambio, en sus cartas,habla del anillo de esta manera:
Jesús se casa con nosotros no con un anillo de plata, sino con un anillo de sucarne... Cristo se ha casado con todos nosotros en la circuncisión, cuando secortó su carne, y nos dio de ella una extremidad de anillo, significando conello que quería casarse con todos los hombres... El dulce Jesús se casó con elalma porque, cuando fue circuncidado, tanta carne se quitó en la circuncisióncuanta puede ser una extremidad de anillo...4
Obsérvese la insistencia en la carne y también el simbolismosexual de la relación con Cristo. Todo esto caracteriza elmisticismo de Catalina como profundamente materialista, tal comolos historiadores han venido observando. Pero el aspecto que a míme parece más interesante del amplio debate sobre la centralidaddel cuerpo en la mística femenina, es la profundización en lospresupuestos teóricos de esta nueva estrategia introspectiva. Lahistoriadora Caroline Walker Bynum, citada en el libro de Toropor sus estudios sobre esta literatura5, preguntándose por elmarco filosófico que permitió, en el siglo XIII, asumir el cuerpofemenino como elemento de la personalidad y camino hacia lasantidad, ha reconstruido la discusión, vivísima dentro delescolasticismo, sobre las relaciones entre cuerpo y alma,fijándose en particular en el tema de la resurrección de lacarne6. La estudiosa ha mostrado que este tema, aparentemente tan
4 ? Citado y comentado por E. Ann Matter, Il matrimonio mistico, en Donnee fede, a cura di L. Scaraffia e G. Zarri, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 53.
5 ? Cfr., en particular, Holy Feast and Holy Fast. The religious Significance of Foodto Medieval Women, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1987.
6 ? Corpo femminile e pratica religiosa, en Donne e fede..., pp. 115-156.6
alejado de intereses existenciales actuales, obligaba el pensadormedieval a tomar posición sobre el grado y las formas de ladependencia entre alma espiritual y cuerpo material, y porconsiguiente sobre la localización de la personalidad; y acontestar preguntas como estas: )es milagrosa o naturalmentenecesaria la resurrección de la carne?, )el cuerpo, en la nuevacondición escatológica sucesiva al juicio final, participa o nodel castigo o del premio? La respuesta implicaba una definiciónprevia de la relación que existe entre el cuerpo y el sujetomoral (merecedor de premios y castigos en el más allá). En laperspectiva aristotélica dominante en el siglo XIII, el sujetoescatológico se cargó de pasiones materiales que proyectaban susombra hasta la más pura espiritualidad del Paraíso. Para Dante,las almas de los bienaventurados desean recobrar sus cuerpos,después del Juicio Final, porque sus personas sólo entonces seránenteras [Paradiso, XIV, 43-45]:
Come la carne gloriosa e santa
fia rivestita, la nostra persona
più grata fia per esser tutta quanta...
[Cuando podremos recobrar la carne gloriosa y santa, nuestra persona será másfeliz porque será toda entera]
Lo cual supone entender el alma como fragmento, y nototalidad, del sujeto personal. ¿Porqué el tema es tan importantepara explicar la mística femenina? Porque en el modelo religiosotradicional, de inspiración platónico-agustiniana, el cuerpocoincide con lo femenino, y el alma con lo masculino. Lapenalización del cuerpo y en general de lo material, supone lacondena de la mujer y lo femenino a un papel moralmente eintelectualmente marginal. Una mujer puede ser pensada, y a suvez pensar en sí misma, como en un autónomo sujeto moral sólo enel marco de un modelo antropológico que conciba el cuerpo comonecesariamente vinculado al alma, como elemento necesario de lapersonalidad. Y este modelo se va construyendo en las reflexionesy los debates sobre la naturaleza del alma, reflexiones y debatesque tenían como objeto inmediato el comentario al tratadoaristotélico sobre el alma (De Ánima). Entre las diferentesperspectivas teóricas que se van esbozando a lo largo del sigloXIII sobre este tema, una posición de absoluto relieve ocupa
7
Tomás de Aquino, que con su concepto del alma como "formasubstancial" del cuerpo, vincula de manera orgánica la materia ala forma, y la carne al espíritu en la estructura del sujetoindividual, que puede así convertirse en cuerpo pensante,pensamiento individualizado en un cuerpo.
C. Walker Bynum disuelve muchos tópicos y perjuicios sobrela misoginia medieval. Es precisamente en la Edad media, en elpaso crucial al escolasticismo, cuando se crean las condicionesde posibilidad para que las mujeres, en tanto que mujeres, puedanacceder a la escritura, a la literatura y más en general a lasubjetividad, introduciendo en la cultura europea aquelmaterialismo introspectivo que representa el principal rasgoexpresivo de la mística femenina a lo largo de su desarrollohistórico. Los ejercicios ascéticos con los que las místicascastigan su cuerpo son testimonios de su santidad porque elcuerpo mismo se ha convertido en forma expresiva de lapersonalidad.
3. La virtualización del cuerpo.
Resulta más claro, así, que la anorexia, históricamenteconsiderada, por un lado representa una posición peculiarmentefemenina en relación con la identidad personal, y por el otrosupone una interioridad y una autopercepción completamente ytrágicamente habitadas por el cuerpo (que la enferma de hoy endía siente como un peso desagradable y hostil, y las santasmedievales sentían como una fuerza maligna que las poseía). Elcampo de cultivo de la enfermedad es una dimensión biológica ymoral que en la interioridad del sujeto encuentra unaintensificación de la percepción del cuerpo y una amplificaciónde la fisiología de las emociones (en las místicas y anoréxicasesta amplificación, chocando con modelos éticos y estéticos detipo espiritual y mortificador que prescriben ayunos y dietas,llega hasta tal punto de intensidad como para determinar ladisociación consciente de la mujer con respecto del cuerpo y susfunciones). Es justamente esta percepción amplificada lo queexplica los esfuerzos, nunca suficientes, para reducir el peso:el cuerpo aparece en sí mismo como mistificador de lapersonalidad y la interioridad, y por esto tanto mayores son los
8
esfuerzos para reducirlo (o sea, para adelgazar), cuanto mayor esla exigencia de autonomía y autenticidad de la persona. Si lasmísticas buscaban, más allá de su propio cuerpo, a Dios, lasanoréxicas se buscan a sí mismas.
Si éste es el aspecto peculiarmente femenino de la anorexia,podríamos definir como genéricamente masculina la perspectivaopuesta, o sea aquel tipo de subjetividad que vive lainterioridad de la persona como neutralización de lasensibilidad, como alejamiento, o incluso olvido, del cuerpo y sufisiología. Los impulsos y las alteraciones físicas que ellossuponen, por muy interiores que sean, aparecen como proyeccionesexternas de la persona, “respuestas a estímulos externos” (segúnsugiere Bell), y no como morfología de la interioridad ni comosigno externo de la personalidad. Podríamos incluso hablar decontinuidad corporal masculina entre lo interior y lo exterior,lo cual hace que siempre sean legibles, en el cuerpo, lasemociones que se experimentan dentro, pero estas alteracionesfísicas no afectan a la identidad ni a la conciencia de sí, queocupan un lugar, abstracto y crítico, aparentemente inaccesible alas emociones. La subjetividad masculina es, en cierto sentido,una intimidad anestesiada (coinciden, en esta infravaloración delcuerpo y la sensibilidad, el platonismo antiguo, elagustinianismo cristiano y el cartesianismo moderno, los tresempeñados en desmaterializar al sujeto privándolo de lapercepción de su propio cuerpo). Y es indudable que estaperspectiva masculina ha marcado, con una constante exigencia deespiritualización del sujeto y anestesia de la sensibilidad, eldesarrollo de la sociedad europea a lo largo de toda su historia.La dimensión trágica del ascetismo femenino (en las místicastanto como en las anoréxicas) en comparación con el ascetismo másblando y físicamente llevadero de los hombres, se debería a laresistencia mucho más fuerte y contundente del cuerpo femenino alos procedimientos de anestesia con los cuales, en las diferentesépocas y con diferentes estrategias, se ha tratado deinsensibilizarlo. Sumamente moldeable, a través de la cosmética yla cirugía, el cuerpo femenino conserva un alto grado desensibilidad a los estímulos, externos e internos, y unapulsionalidad difusa que dificulta los mecanismos de sublimaciónforzosa de los instintos característicos de algunas fases de lamodernidad. En efecto hay cierta analogía entre la oleada de
9
misticismo de los primeros siglos de la edad moderna (desde lacreación de las órdenes mendicantes hasta la Contrarreforma) y laconversión en imagen visual de cualquier lenguaje artístico ycódigo expresivo en las últimas décadas de este siglo. Tanto lovisionario como lo visual suponen, cuando se hipertrofian, ciertogrado de espiritualización de la experiencia, y la consiguientemortificación del componente material de la persona. La agudasensibilidad hacia el peso del cuerpo es, en ambas situacioneshistóricas, la respuesta genéricamente femenina a una presión detipo espiritualista que en los hombres encuentra un ambientemental y moral mucho menos hostil: si las dietas y el deporte noadquieren normalmente en ellos carácter patológicamente obsesivo,esto se debe, también, a una pulsionalidad más atenuada, o, porlo meno, desviada hacia la periferia de la vida moral.
Desde el punto de vista de la espiritualización (osublimación) de los impulsos, no hay ninguna diferencia entre elascetismo medieval, que mortifica el cuerpo en todas susfunciones biológicas, y la estética contemporánea, que celebra elcuerpo exclusivamente como imagen (como cuerpo bello, si es unaimagen fija, y como cuerpo musculoso y atlético, si es una imagenen movimiento). Los cuerpos que los medios de comunicaciónproponen como modelos visuales no son cuerpos fisiológicamenteactivos (que absorben comida gustosamente grasa o secretanhumores o desprenden olores, por ejemplo), sino cuerposbiológicamente aislados y emocionalmente desactivados,sorprendidos en una fase, se diría, de inminente cadaverización.Incluso en el coito (que el cine normalmente propone como laexperiencia vitalmente más intensa) los cuerpos-modelos actúancon gestos silenciosamente automáticos de atletas, a la búsquedadel orgasmo y el rendimiento, mucho más que del intercambioverbal de emociones y placer7. Y la realidad virtual hoy tancelebrada, o sea la estimulación artificial de la sensibilidad através de la reproducción tecnológica de las experiencias, hace
7 ? Aquí, en el imaginario colectivo gobernado por los medios decomunicación, es donde resulta especialmente patente la colonializaciónmasculina de la representación social del deseo. Los estragos que estaconcepción físico-atlética de la sexualidad produce en el terreno de lamoral se pueden observar en la difusión masiva de la impotencia masculina yla frigidez femenina. Sobre las representaciones sociales del deseo, cfr. R.Pinto, Hermenéutica del deseo y género sexual, en “Lectora”, 4 (1999), pp. 59-71.
10
cada vez menos necesario el aparato físico del cuerpo y susórganos: en teoría los circuitos neuronales podrían serconectados directamente a las máquinas reproductoras de eventospara que pudieran experimentar artificialmente cualquier tipo desensación y realidad. Cirugía y cibernética se presentan comoconcretas alternativas al determinismo biológico y parecenrealizar, en alguna medida, el sueño de inmortalidad que hastaahora quedaba confinado en el pensamiento religioso. Todo estoimplica la desactivación emocional del cuerpo, para que todos susórganos y funciones puedan ser pensados y tratados por el sujetocomo material fungible. Ahora bien, la mortificación espiritualdel cuerpo (no importa si religiosa, estética o tecnológica) esespecialmente destructiva en las mujeres, porque en su percepcióndel propio ser el cuerpo no es transparente imagen externa encontinuidad emocional con la interioridad, como para los hombres,sino agitado y turbio sentimiento interno imperfectamenterepresentado por el aspecto exterior. La reducción del cuerpo aimagen vaciada de emociones, su descarnación, supone cierto gradode represión conciente de la vida pulsional, que es elementosubstancial de la conciencia de sí femenina. En los hombres estareducción no supone ninguna escisión de la personalidad, porquesu interioridad ya está espiritualizada (otra cosa es el precioque los hombres pagan en términos de infelicidad o impotencia porla anestesia emocional de su interioridad). Para ellos ladesactivación emocional del cuerpo ha sido una práctica ascético-moral constante a lo largo de toda la historia. La anorexia,medieval y contemporánea, sería entonces, en esta perspectiva, lareacción dolorosa y extrema del cuerpo femenino a la presión quela cultura ejerce sobre su forma y su significado, obligándolosocialmente a espiritualizarse en imagen, que todas las mujeresoccidentales han sufrido y sufren.
4. Distorsión de la imagen corporal y desprendimiento delcuerpo.
Existe, sin embargo, una diferencia entre la anorexiamedieval y la contemporánea. En las santas anoréxicas no seobserva un fenómeno que es muy característico de la enfermedadhoy en día, o sea la distorsión de la imagen corporal, por lacual la anoréxica se ve a sí misma mucho mas gorda y pesada de lo
11
que es en realidad. Esta percepción distorsionada de su cuerpoforma parte de una generalizada incapacidad de interpretarcorrectamente sus propios sentimientos y estímulos, lo que suponeel principal obstáculo a la curación, porque la enferma tiende arepresentar y verbalizar su experiencia según esquemas ficticioso arbitrarios que impiden la instauración del diálogoterapéutico. Para algunos psiquiatras, en efecto, la anorexiatendría su fundamento psíquico en una autoestima excepcionalmentebaja, que se trasladaría al cuerpo, tratado como algo ajeno, y encuya delgadez se proyectaría el ideal de perfección que el sujetose impone a sí mismo. Esta diferencia hace que Josep Toroproponga reservar el diagnóstico de Anorexia nerviosa para los casosde trastornos por inanición que se dan en la sociedadcontemporánea. Yo añadiría, por mi parte, que este elementoprecisamente, o sea la distorsión perceptiva de la imagencorporal, podría estar relacionado con cambios generales dementalidad que afectarían a la sociedad en su conjunto, nuevasformas de experiencia de la realidad que en la patologíaanoréxica se presentarían como las señales, muy inquietantes porcierto, de futuros desarrollos socio-culturales.
En efecto, en el proceso de espiritualización estético-cibernética del sujeto que se apuntaba antes, la delgadez esmucho más que un ideal de belleza impuesto por la industria de lamoda. El cuerpo femenino aparece, más bien, tristemente, como uncampo de experimentación para la creación de nuevos modelosantropológicos, nuevas formas de ser de los humanos. Lo de que enrealidad se trata es de anestesiar al cuerpo en todas susfunciones psico-físicas, rompiendo la unidad substancial mente-cuerpo teorizada por el aristotelismo medieval y vaciando lasubjetividad de aquel contenido emocional que las místicasmedievales, al revés, liberaban como forma necesaria de susantidad. La anorexia sería entonces, en las actuales sociedadesdesarrolladas, uno de los procedimientos a través de los cualesel yo ensaya el desprendimiento del soporte material para ladefinición de su propia identidad, o sea la amputación voluntariadel cuerpo y la busqueda de formas de individuación que no sebasen en la fisiología de su ser. Procedimientos del mismo tipo,pero no tan radicales, serían la frigidez y la depresión, queatacan al cuerpo femenino de manera sólo parcial, o sea,respectivamente, en su actividad sexual y en su interacción
12
psico-ambiental. Las tres patologías suponen una desactivación departes del cuerpo en la configuración de la subjetividad, partescuya funcionalidad el yo advierte como dolorosa y productora deangustia, o sea como un peligro para su supervivencia.Indicándolas como específicamente femeninas no quiero negar laobvia evidencia que los hombres también pueden sufrir estaspatologías, pero tampoco quiero remitir simplemente a laevidencia, igualmente obvia, que en las mujeres son mucho másextendidas. Mi intención principal es la de encontrar un marcoexplicativo global (de tipo histórico-cultural) paraenfermedades que tienen en común una sorprendente coincidenciacon formas de ascetismo que en otras épocas eran recomendadascomo ideales de santidad para los hombres, y que aparecen ahoracomo patologías que afectan especialmente al género femenino.
En una sociedad vulgarmente proyectada hacia una sexualidadde tipo exclusivamente genital, el yo femenino, sexualmentedifuso y moralmente integrado, se defiende amputándosevoluntariamente, en la frigidez, de aquel órgano cuyasobrevaloración representa, para él, una mortificación impuestadesde fuera de su globalidad existencial. Si el deseo masculino,por su fijación genital, fetichiza el cuerpo femenino valorandoen él sólo la genitalidad correspondiente a la propia, sudesactivación voluntaria representa para el yo femenino unsacrificio necesario para evitar un derroche emocional nocompensado ni reconocido. Lo cual supone una diferenciafundamental con la impotencia masculina: mientras esta depende,en sus causas psicológicas, de una sobrevaloración de lagenitalidad en la relación sexual, la frigidez (adquirida)procede de la infravaloración del propio cuerpo-persona en tantoque fuente de placer. Por otra parte, el sacrificio de vidaafectiva que el trabajo profesional impone cada vez más a todo elmundo, en la mujer tiene un coste moral mucho más elevado que enel hombre, por ser ella más dependiente, en su moralidad, de supropia vida afectiva, y la obliga a elaborar estrategias dedesactivación de la sensibilidad que fácilmente pueden desembocaren estados depresivos de aislamiento emocional, sobre todo enconsecuencia de fracasos laborales y/o familiares8. Finalmente, en8 ? Sobre la mortificación del deseo femenino, véase Librería demujeres de Milán, El final del patriarcado, traducción de María-Milagros RiveraGarretas, La llibreria de les dones, Barcelona, 1996 (en particular p. 12 ysgg.: “...puede derivar y efectivamente deriva un sentido de amenaza para el deseo
13
los orígenes mismos del proceso de configuración de la identidadadulta, o sea en la adolescencia, un sentimiento global deinadecuación a las expectativas sociales, produce una relación deextrañeza con respecto a su propio cuerpo, percibido como signoexterno y visible de un yo socialmente repugnante. La sexualidad,en la frigidez, la emocionalidad, en la depresión, laalimentación, en la anorexia, serían entonces los tres estadiosde progresiva enajenación del cuerpo por parte de unasubjetividad que tiende innaturalmente a espiritualizarse en suglobalidad. En la experiencia de la anorexia la culturacontemporánea ensaya, así, aquel extremo y radicaldesprendimiento del cuerpo que el sujeto masculino occidental haido buscando a lo largo de toda su historia.
5. El cuerpo deseado y añorado.
Intentaré ahora verificar algunas de las hipótesis que acabode desarrollar sobre un texto redactado por una enferma deanorexia. Se trata de una página de diario, escrita en Barcelonael 7 de enero de 1986, por una mujer que tenía entonces 25 años,era profesora de E.G.B., padecía trastornos alimentarios desdelos 14, pero aún no había empezado ningún tratamiento (quecomenzó en abril del año siguiente, cuando se le diagnosticó unaanorexia nerviosa, acompañada de bulimia y vómitos provocados,con pérdida total de imagen corporal):
No me quiero bastante, no, tal vez el problema sea este, debería mimarme más,vivir más dentro de mí, y dejar de comer de esta manera tan absurda en que lohago... si fuera capaz de ser constante, comer poquito, pero de todo.
Ahora no estoy tan fea, llevo el pelo por encima de los hombros,liso, con un poco de flequillo y raya en medio, mi cuello eslargo, marcando los huesos de la clavícula, brazos delgados peroque se están haciendo fuertes, la cara llena de granitos y cosas,pero aún no me he hecho la mascarilla, claro que el sol me ayuda
femenino. Sobre el final del patriarcado se alarga la sombra de un sufrimientofemenino aparentemente injustificado, que toma formas melancólicas,depresivas. En el cielo que parecía que se aclaraba, ¿no se estarálevantando el sol negro de una tristeza femenina inédita? En la patología deldeseo femenino inválido de palabra, la figura de la histérica ha sidoremplazada por la figura de la deprimida?”.
14
a tener un poco de color. Mi pecho es bonito, mi novio me haenseñado a quererlo, lo cuido y creo que está bien, a veces estácomo tonto, pero no solamente el frío lo pone erecto. Mi barrigaes lo peor, es un estómago constantemente inflamado por lo muchoque lo lleno. Las piernas tienen celulitis en los muslos, peropara eso está la gimnasia, la crema y el agua que pienso beber apartir de ahora. Las manos y los pies son los olvidados, pero mefijaré más en ellos. Ahora recuerdo mis montajes de cuando erajovencita, quería ser una chica sencilla, nunca guapa, porque nolo soy, pero con personalidad, con algo especial que llevaseencima cada día, aquel aroma, aquella ropa, no complicada, peropersonal y limpia. Me gusta ser más extremada, más sexi, de vezen cuando. Pero me gusta ir cómoda, ágil, limpia, diferente.
Todo el mundo se dará cuenta de ello, todo el mundo. Conseguiré un estómagoplano, y unas piernas delgadas, podré ponerme el body nuevo que me hecomprado, y lucir mis mallas al mismo tiempo que las piernas. Seré capaz dellegar a casa, ducharme, comer un poquito de algo y ponerme a leer, o apreparar apuntes...
15
Quiero hacer bien mi trabajo, me gustaría sacarme alguna asignatura, quierovolver a contactar con mis amigos, y con Aquél que nunca ha desaparecido (lepedirá ayuda a mi padre confesor). pero sobre todo quiero encontrarme, gustarme,mimarme, creer en lo que soy y donarselo mejor a mis niños, a mis amigos, a mifamilia y a mi novio. Hace once años de todo esto, y ahora puedo pensar que todoes diferente. Tengo miedo cuando pienso en la enferma que he estado.
Ahora puedo recordar un cuerpo perfecto, una sensación de libertad infinita,unas manos mágicas, unos ojos mojados, un cabello despeinado, un mal de mano poruna masturbación, un beso, un olor a mi novio en la habitación, un silencio.
Tengo ganas de vivir, no puedo volver a destrozarlo una vez más. Ahora harérelajación para dormir.
El interés de esta página radica en el retrato de sí y de sucuerpo que hace la mujer, muy distinta del que hace un añodespués, pocos meses antes de empezar el tratamiento:
14.1.87
Caeré dormida de un momento a otro, pero no quiero hacerlo sin escribirantes. )Cuántas veces he comido y vomitado? Cuatro? Cinco? Es horrible, no loconsigo, no puedo. Esto me está destrozando, no puede ser.
Señor, hace mucho tiempo que no te hablo a tí. Por favor ayúdame, ayúdame asalir de esto.
Me dormiré, para que no se diga que es por el cansancio.
20.1.87
Clase, ensayos... todo esto hubiera podido hacer hoy, pero estoy rendida, mesabe mal haberme quedado en casa, tengo ganas de llorar, pero no puedo hacermás, no me aguanto de pié, no me encuentro bien, y además no he hecho otra cosaque comer y comer, lo odio, y odio ver como me consumo, como lloro ahora. Perome duelen las piernas, hoy pensaba que me iba a desmayar en clase. Un mareoextraño, un sudor y frío alternados, un calor espantoso en la cara, para caersentada sin poder hacer nada, no tener fuerza ni para mover un plato o tocar unlibro...
La página escrita en el 86' parece mucho menos dramática quela del 87'. El autorretrato que la joven esboza de sí misma espositivo y cariñoso. Pero son visibles también, comorepresentación enajenada del cuerpo, las distorsiones de la imagen
de sí que se harán patentes cuando la mujer inicia el tratamientoterapéutico. Los elementos que destacaría, en este autorretrato deuna joven anoréxica, son sustancialmente cinco:
1. La mirada de deseo sobre su propio cuerpo. Esta mirada es todolo contrario de una actitud narcisista, y no tiene nada que vercon la vanidad relativa a la belleza y la seducción. Justamentepor el hecho de desearse (NO ME QUIERO BASTANTE..., QUIEROGUSTARME, ENCONTRARME, MIMARME...), la mujer establece unadistancia, respecto a su persona y a su propio cuerpo, queenajena y cosifica tanto la una como el otro. Obsérvese la fraseDEBERÍA ... VIVIR MÁS DENTRO DE MÍ, la cual implica una sensaciónde extrañeza frente a su propio ser que es el origen de estamirada de deseo que va descomponiendo trozo a trozo el cuerpo conla precisión de un cirujano. Justamente esta visión troceadadesprende al yo de su cuerpo. La mirada que guía la pluma en ladescripción y valoración de cada parte, es una mirada-bisturí, queconvierte el cuerpo en cadáver para poderlo diseccionar y moldearcon la imaginación. La mujer no se reconoce en aquellos elementosque ve, sino en los que desearía en su lugar. La conjunciónadversativa, PERO, señala el salto de nivel, de la realidadpercibida a la realidad deseada:
brazos delgados, pero que se están haciendo fuertes
la cara llena de granitos y cosas, pero aún no me hecho la mascarilla
las piernas tienen celulitis ... pero para esto está la gimnasia
las manos y los pies son los olvidados, pero me fijaré en ellos
Deseo, enajenación y fragmentación de la anatomía son losprocedimientos mentales que, sobreponiendo la imaginación a larealidad en la percepción del cuerpo, crean las premisas para ladefinitiva distorsión de la imagen. Sin embargo, en la anatomíatroceada que la escritura va dibujando, es perfectamentereconocible un fenómeno cultural de amplísima difusión. Lacreciente exigencia de cirugía estética, que en sí misma nadieconsideraría como patológica, demuestra la progresiva afirmaciónsocial de una nueva antropología, basada en el desprendimiento delcuerpo por parte del yo, y en la remodelación consciente de cadauna de sus partes.
2. La deconstrucción de la imagen corporal. En la disección de suanatomía, el yo deconstruye el cuerpo criticándolo, o seasubordinando su percepción a un juicio de valor estético basado enmodelos prefijados, modelos que reflejan una exigenciaintensamente moral. La mujer no quiere ser guapa, sino diferente.Lo que el cuerpo debería manifestar externamente es estasingularidad personal de la cual ella se siente interiormentellena:
Quería ser una chica sencilla... pero con personalidad
me gusta ir cómoda, ágil, limpia, diferente
Este ideal de singularidad moral tiene rasgos claramentereligiosos, explícitamente vinculados con una fe sincera yapasionada:
Quiero hacer bien mi trabajo... quiero volver a contactar con misamigos, y con Aquél que nunca ha desaparecido (le pediré ayuda ami padre confesor). pero sobre todo quiero encontrarme, gustarme,mimarme, creer en lo que soy y donárselo mejor a mis niños, a misamigos, a mi familia y a mi novio
Pero esta búsqueda de una identidad tan noblemente cargada devalores ideales, está supeditada al conseguimiento de una imagencorporal capaz de reflejarla externamente. El aspecto mássorprendente de este texto es que estética y religión se presentencomo la misma experiencia moral. Cuando la mujer dice
quiero encontrarme, gustarme, mimarme, creer en lo que soy,
adopta a le vez dos lenguajes, el del ascetismo cristiano(encontrarme, creer en lo que soy) y el del hedonismo consumista (gustarme,mimarme). Es justamente esta indistinción de ideal moral e idealestético lo que le da al impulso ascético una carga destructiva,porque la cosificación y cadaverización del cuerpo se alimenta dela tensión hacia lo sagrado que llena de valor la existencia.Obsérvese el tono de desafío y apuesta consigo misma con la cualla mujer le promete al mundo y se promete a sí misma que serácapaz de adelgazar:
Todo el mundo se dará cuenta de ello, todo el mundo. Conseguiré unestómago plano, y unas piernas delgadas, podré ponerme el bodynuevo que me he comprado, y lucir mis mallas al mismo tiempo que
las piernas. Seré capaz de llegar a casa, ducharme, comer unpoquito de algo y ponerme a leer, o a preparar apuntes...
El cuerpo se presenta, aquí, como la manifestación externa deun carácter éticamente modélico (equivalente de la santidad de lasmísticas). Ingestión y expulsión de comida, ejercicio físico ycremas, están pensados como procedimientos expresivos, que lepermitirán a la mujer moldear las partes de su cuerpo en funcióndel mensaje que estas partes tienen que emitir. Se puede hablar,así, de Amartirio@ en sentido estricto, ya que el castigo al quese somete el cuerpo está finalizado al testimonio de los valoresreligiosos que la mujer lleva dentro.
3. La enajenación de la mirada. La mirada ajena se introduce comoun filtro entre el yo y su cuerpo, dictando los patrones a los queel cuerpo debe ajustarse. Los demás son los destinatarios a loscuales se dirige el cuerpo-mensaje que la mujer va escribiendo:
Todo el mundo se dará cuenta de ello, todo el mundo.
Como un escritor que compone su texto teniendo en cuenta lasexpectativas de sus lectores, así la mujer moldea su cuerpo enfunción del público al cual su cuerpo será ofrecido para lalectura. Y es un público severo y exigente, que debe serconvencido y no seducido. La tarea expresiva que el yo haencomendado a su cuerpo no tiene nada que ver con los maquillajesdel adorno físico que deben mejorar el aspecto encubriendo losdefectos y resaltando las virtudes (lo que implica, en el sujeto,una actitud simuladora). La misión que ella se atribuye, y que laremodelación del cuerpo debe llevar a cabo, es la revelación deuna verdad. Su renovado aspecto físico debe convencer a todo elmundo de que el ser que habita en aquel cuerpo es realmentediferente. Y tanto más enorme será la percepción de un fracasoindividual y de una repugnancia moral, cuanto más inalcanzableserá la tarea de redención que la mujer se ha impuesto a sí misma(nada menos que hacer felices a los demás). Pero, mientras tanto,en el empeño por realizarla, el cuerpo habrá sufrido toda la cargade la mortificación y el castigo.
4. La distorsión de la temporalidad. Esta imagen sumamenteidealizada y enajenada de su propio cuerpo se extiende hacia elpasado y hacia el futuro, ocupando completamente la temporalidaddel sujeto. Pero el tiempo, como memoria y como proyecto, es el
principio de unidad del yo, la categoría mental que posibilita sureconocimiento como ser idéntico y unitario en la multiplicidad delas experiencias. Es justamente este espacio esencial de lasubjetividad lo que la imagen enajenada del cuerpo ha invadido,creando las condiciones de fragmentación autoperceptiva necesariaspara la alteración de la imagen que se verificará unos mesesdespués. Obsérvese, en particular, la idealización del cuerpo y lapersonalidad en el pasado, que distorsiona, sobrevalorándola, laimagen recordada, e invade la memoria con una pulsión de deseoíntegramente proyectada sobre su propio cuerpo:
Ahora puedo recordar un cuerpo perfecto, una sensación de libertad infinita,unas manos mágicas, unos ojos mojados, un cabello despeinado, un mal de mano poruna masturbación, un beso, un olor a mi novio en la habitación, un silencio...
5. La relación compulsiva con la escritura. La necesidad deescribir, que aparece en el fragmento del 14.1.87 (Caeré dormida deun momento a otro, pero no quiero hacerlo sin escribir antes), y que es unaconstante en todo el diario9, hace pensar que en la anorexia laescritura, por el hecho de objetivar la percepción, y consentirlos procedimientos autoreflexivos de deconstrucción yreconstrucción del cuerpo y en general de la experiencia, puedaactuar como compensación simbólica de la pérdida del cuerpo. En
9 ? 3-Setiembre-83 Sábado 8:20 mañana Estoy enfadada con migo misma,descontenta. Y eso que acabo de ganar una gran batalla: me he levantado paraarreglarme e ir a comprar croissants, pero he vencido... Estoy en aquellosdías que como desbordadamente, que no se que ponerme, que me siento gorda,gruesa. No soy capaz de hacer un régimen, ni hacer nada que me haga sentirorgullosa. Me gustaría que jaume me escribiera, aun que sólo fuera paradecirme que todo le va muy bien. Yo le tengo que escribir, lo haré mañana.Escribir, resumir un libro, arreglar agendas, hacer gimnasia hasta caermuerta. También influye el que pese más de 45, no quiero pasar de aquí! Deboconseguir comer sano y sin grasas, se me están marcando unos michelines queodio, y no quiero.3-Junio-84 Domingo 19:30. Supongo que tendría que escribir sobre todo loque estoy viviendo últimamente. Que no es poco. Pero te lo creas o no, no hetenido tiempo material para hacerlo. A veces no tienes ganas, pero yo niesto. Quizás por esta razón ahora puedo estar escribiendo... Lo que siento esque no tengo mucho tiempo para escribir ahora, y me sabe mal porque tengomuchas cosas que explicar.21-noviembre-84 Miércoles. Yo que quería trabajar mucho, para despuésencontrar un ratito para escribir... Y ahora resulta que no tengo ganas ni deesto. Y la verdad es que echo de menos mis reflexiones sobre las cosas.Siempre me han ayudado mucho. Ahora, no tengo tiempo de nada, de una cosa ala otra, arriba y abajo, siento que vivo mucho pero no lo puedo comunicarpor falta de tiempo.
efecto, en la página que hemos leído, la escritura actúa como unespejo, en el cual la mujer ve reflejada su imagen. Pero es unespejo que ella misma crea, y en el cual la imagen reflejadasigue las pautas dictadas por la imaginación, con sudesdoblamiento entre imagen real e imagen deseada. Esta dobleimagen es tan subjetiva como puede serlo cualquier texto escrito,pero parece tan objetiva como la que realmente se percibe en unespejo. Cabe así la sospecha de que es justamente aquí, en laescritura del diario personal (práctica que parece ser muyfrecuente entre las anoréxicas), donde la adolescente aprende adistorsionar la imagen reflejada de su propio cuerpo. A laescritura personal del diario, la anoréxica consignaría su secretodiscurso, en el cual el cuerpo, añorado y deseado, estaríanombrado como siniestra metáfora de muerte.