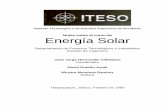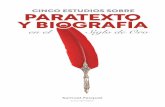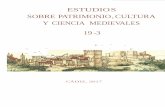Estudios sobre la metáfora
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Estudios sobre la metáfora
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo© 2011 Cristián Santibáñez Yáñez y Jorge Osorio Baeza (eds.)
Cosmigonon EdicionesConcepción, Chile
Registro Propiedad Intelectual Nº 208.142
I.S.B.N. 978-956-7908-24-0
Primera edición, octubre 2011
Ilustración portada“Lugares ingrávidos IV” (collage)de Carmen Fonceca Galaz
Edición y diseño de Oscar Lermanda62-1933)
IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE
Cristián Santibáñez Yáñez Jorge Osorio Baeza (eds.)
cosmigonon
Recorridos de la
Mente, espacio y diálogom e tá f or a :
Índice
Prefacio . ................................................................................................................... 9
Introducción: Lo metafórico
Cristián santibáñez Yáñez Y Jorge osorio baeza . ............................................. 11
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura
rosario Caballero, Universidad Castilla-La Mancha, España ............................... 31
Argumento, verdad y metáfora
Daniel Cohen, Colby College, USA .......................................................................... 59
La metáfora de lo literal
Carlos CorneJo, Universidad Católica de Chile, Chile ........................................... 75
La metonimia de público
Peter Cramer, Simon Fraser University, Canadá .................................................... 99
A propósito de la metáfora: Innovación y estabilidad del lenguaje
eDuarDo FermanDois, Universidad Católica de Chile, Chile ................................... 123
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística
cognitiva
iraiDe ibarretxe-antuñano, Universidad de Zaragoza, España............................ 141
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia
inés olza moreno, Universidad de Navarra, España ............................................. 167
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática
Jorge osorio baeza, Universidad de Concepción, Chile ......................................... 217
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico
a lo conceptual
Cristián santibáñez Yáñez, Universidad Diego Portales, Chile ............................. 241
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora
Julio torres, Universidad de Concepción, Chile ..................................................... 277
Índice de nombres ..................................................................................... 299
Índice analítico .......................................................................................... 301
Sobre los autores ....................................................................................... 303
9
Prefacio
la metáFora es una de aquellas preocupaciones académicas que nunca
deja de volver. Si usáramos una metáfora para referirnos a la metá-
fora (viejo truco), se podría decir que ella tiene doble o triple militancia
política, que es transversal, que cruza el espectro ideológico. Se la puede
abordar desde la filosofía (y dentro de esta dimensión, desde la filosofía
del lenguaje, la acción, de la mente); la lingüística hace lo propio, atribu-
yéndose por derecho propio la autoridad de hablar con propiedad sobre
su funcionamiento; también se puede encontrar otra afiliación impor-
tante en las ciencias cognitivas; en el naciente ámbito de los estudios de
la argumentación la metáfora, se sabe, es mecanismo y estrategia natural
para intentar convencer.
Es un hecho que la metáfora concita en el mundo académico e inte-
lectual mucha atención y escrutinio. Dentro de una ya larga tradición,
ha sido vista como figura retórica, paradoja lógica, desviación del len-
guaje, artificio del poeta, operación cognitiva, estrategia comunicativa,
entre varias otras opciones. El conjunto de trabajos que aquí se ofrece es
un esfuerzo, por cierto, advertido. Es decir, sabemos que es un material
que está en el curso normal de publicaciones periódicas de la academia;
sin embargo, también estamos convencidos de que, en ciertos aspectos,
es una entrega al día, renovada, y a veces arriesgada en vínculos e inter-
pretaciones. Por estas razones, creemos que será una lectura beneficiosa.
Ponemos a disposición de la comunidad académica un libro que re-
úne la conversación entre autores de distintas realidades (Canadá, Chile,
España, Estados Unidos), que optan por caminos interpretativos dife-
10
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
rentes, mostrando allí la riqueza tanto del tema que convoca, como del
espíritu que anima esta edición.
Cristián santibáñez Yáñez, Santiago, Septiembre 2011
Jorge osorio baeza, Concepción, Septiembre 2011
11
Introducción: Lo metafórico
Cristián santibáñez Yáñez Universidad Diego Portales, Chile
Jorge osorio baeza
Universidad de Concepción, Chile
¿Son las imágenes las que conservan los lugares de las palabras?
L. Wittgenstein, Zettel
Introducción
haY un juicio común, intuitivo, en los usuarios de lenguaje: que las
metáforas tienen una riqueza expresiva insuperable, estratégica
y cómoda para propósitos varios. Esta intuición es, en efecto, correcta.
Pero ¿cuáles son las razones de este equipamiento lingüístico? Las res-
puestas aún son tentativas, mas promisorias. Parte de ellas se ensayan a
continuación con el objeto de poner en cierta perspectiva el conjunto de
trabajos que esta compilación ofrece.
En primer término, se explica el vínculo, desde una perspectiva evolu-
tiva, entre lo metafórico, el lenguaje, la cognición y la intención; a conti-
nuación, se describe el papel que le cabe a la expresión metafórica en esta
triangulación; en tercer lugar, se hace referencia al trabajo de la escuela
experiencialista, que motivó el revival del problema de la metáfora, en
particular, en la filosofía y lingüística anglosajona de los últimos veinte
años; y finalmente, ofrecemos una descripción resumida de los artículos
que componen esta edición.
Se notará de inmediato que la parte ensayística está armada con apun-
tes de una discusión aún en desarrollo, y que sólo intenta abrir derrote-
12
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
ros y en absoluto abortar especulaciones. De hecho, se puede sostener, el
propio fenómeno de lo metafórico invita a la investigación constante, a
la entrega de interpretaciones. Es un objeto en continuo movimiento, de
esto no hay duda.
Por esto mismo es que el esfuerzo de los editores aquí fue convocar
a autores que enfrentan cuatro desafíos fundamentales, de los muchos
que nos impone el problema de lo metafórico: despejar el camino al lec-
tor, orientándolo con los últimos énfasis y publicaciones en el ámbito;
hacer dialogar ángulos, tesis e interpretaciones de acuerdo a escuelas y
orientaciones; proponer lecturas y explicaciones provenientes de distin-
tos campos de reflexión; y contraponer la metáfora con otras figuras del
pensamiento, con otras funciones de la mente, en el espacio y el diálogo.
1. Lenguaje
¿Por qué los humanos podemos lidiar con realidades y escenarios con los
que no tenemos contacto? No sólo por el trivial hecho de que el lenguaje
nos permite comunicarnos noticias y soluciones sobre escenarios distan-
tes y amenazantes, sino por el esencial hecho de que tanto nuestra or-
ganización perceptiva recoge y reutiliza invariantes del ambiente –para
predecir–, como porque el lenguaje es un instrumento que ha heredado
la estratégica función de comunicar intenciones a través de la manipula-
ción de la atención de los semejantes, lo que se logra, en definitiva, por
construir un mundo intersubjetivo y perspectivo.
En el transcurso evolutivo en el uso del lenguaje, la cultura humana
ha favorecido el balance entre la imitación –conservadora– y la inno-
vación. En este balance, el lenguaje hace suyo un primer momento per-
ceptivo y motor –la acción– que busca sacar ventajas del entorno –que
coincide además con el reconocimiento de una realidad independiente–,
para luego estabilizar estrategias –y comunicarlas– que orienten a los
contenidos mentales a través de la formación de roles temáticos, esto es,
ordenar los símbolos con contenidos semánticos relevantes de acuerdo
con una sintaxis1.
1 De hecho, como sostiene Tomasello (1999), lo que provoca la complejidad sintácti-ca es la pragmática de la comunicación.
13
De este modo, el lenguaje es la forma de cognición predilecta de la
evolución y cultura humana, porque modela la participación social a tra-
vés del reconocimiento de la intencionalidad (de los objetos, de sí mis-
mo, y de los demás), de forma ordenada. Dicho crudamente, la violencia
desatada o el armamentismo rampante entre humanos para sobrevivir,
hubiese llevado a la cultura a una rápida extinción. Con el lenguaje se
adquiere una forma de interacción en la comprensión de la intención co-
municativa como caso especial –y anticipatorio– de la comprensión de la
intención en general: si alguien me empuja sobre un silla, comprenderé
su intención, pero si la misma persona me dice “Siéntese” reconoceré su
intención de que yo preste atención a su propuesta de que me siente.
Por otra parte, aunque podamos tener hoy después de un largo tiem-
po evolutivo, la facultad innata del lenguaje a través de la herencia de
un genoma especializado, lo que aprendemos desde la niñez es el uso de
un lenguaje específico, de acuerdo con narrativas particulares, es decir,
heredamos también un entorno. De aquí también que se justifica explicar
el lenguaje como mecanismo público.
Lo dicho hasta aquí permite afirmar, entonces, que utilizamos el len-
guaje en virtud de la división de escenas referenciales en acontecimientos
relevantes junto con sus personajes o participantes en una distribución
funcional de base –roles temáticos–, y adoptamos perspectivas ya con-
vencionalizadas por símbolos estabilizados a través de categorizaciones.
Debe quedar despejado de inmediato que esto, sin embargo, no significa
una determinación cultural o contextual sin remedio; por el contrario,
los individuos eligen de entre una multiplicidad de opciones –la mentada
flexibilidad esencial en la cognición y el lenguaje– la alternativa comuni-
cativa e intencional específica (a los niños y adultos les gusta decir: “se
rompió el vidrio” cuando ha sido su pie el que ha lanzado el balón sobre
el ventanal).
Nunca se insistirá lo suficiente en que las representaciones mentales
simbólicas se estructuran a partir de la estandarización de signos que
comunican el reconocimiento de intenciones y la imitación de la inver-
sión de roles (Tomasello, 1999), esto es, compuesto por la construcción
de intersubjetividad: la capacidad de reconocer al otro como semejante.
En este proceso, obviamente el cerebro ha evolucionado para posibilitar
y constreñir el funcionamiento de la cognición y toda su complejidad.
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
14
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Parte importante de la comprensión de las causas de los aconteci-
mientos, al menos aquella mayoritaria parte relativa a lo que se comu-
nica, deriva de la comprensión intencional de los acontecimientos psico-
lógicos y sociales. Incluso se puede afirmar que cuando el agente –en su
desarrollo– reconoce la centralidad de la intención en la actividad huma-
na, reconoce al mismo tiempo el papel que tienen las relaciones causales
–los niños desde temprana edad comprenden las interacciones causales
entre los objetos, y entre los objetos y los participantes en acciones y es-
cenarios determinados. El lenguaje cumple también su rol al ser un me-
dio para la comunicación de la explicación causal –los niños aprenden la
causalidad del mundo, aparte de su propia observación y experimenta-
ción– por las explicaciones causales que les dan los adultos. Con esta in-
dicación, se hace evidente que no es casualidad que ciertos contenidos y
fórmulas lingüísticas sean constantemente citados para explicar sucesos
causales, puesto que ya gozan de la valoración socio-cultural y el hábito
sistemático como respuestas sancionadas. Aquí, nuevamente, se expresa
el carácter perspectivo y comunitario del lenguaje. Las expresiones me-
tafóricas, justamente, son herramientas predilectas para la explicación,
porque limitan el entendimiento de la experiencia con lo comúnmente
aceptado, y cuando aquella expresión recurrente no da cuenta del desafío
específico, la categorización y los esquemas que las promueven redistri-
buyen creativamente sus componentes, propiedades y lógica, es decir, la
expresión metafórica novata aparece.
2. Expresiones metafóricas y esquema-imagen
Desde una perspectiva evolutiva e intencional, la metáfora es una cons-
trucción lingüística abstracta que tiene un uso también sobresaliente en
contextos de conflicto o disputa. Esta dimensión, no siempre presente
en la bibliografía de la gramática cognitiva (Fillmore, 1982; Langacker,
1987; Sweetser, 1990), o en la literatura de corte cognitivista en el aná-
lisis de la metáfora conceptual (Lakoff, 1994; Lakoff y Johnson, 1980),
enfatiza ya no tan sólo el que la analogía y la metáfora sean procesos de
alto contenido proposicional convencional, sino que el hecho de que en
tanto mecanismo cognitivo, la gramática metafórica favorece la elección,
15
la creatividad y perspectivismo al que un agente puede aspirar en situa-
ciones de controversia.
Notemos, de entrada, que la explicación más extendida de la construc-
ción metafórica lingüística en la comunicación (Kövecses, 2002, 2005;
Ponterotto, 2000; Taylor, 2002) señala que las expresiones metafóricas
son producto de procesos de categorización, proyección, segregación,
esquemas y perspectiva conceptual2, y que los conceptos mentales, a su
vez, son la encarnación –plasmación (embodied)– de la cognición (Wil-
son, 2002)3. Simplemente, esto viene a señalar que nuestras experiencias
perceptivas, motoras y sociales marcan la ruta de buena parte de nuestra
conceptualización y simbolización lingüística –como es el caso típico con
el que se ejemplifica, a partir de una expresión chilena como “estoy en las
2 Pero ¿qué son los conceptos? es otra pregunta que aquí no alcanzamos a respon-der a cabalidad. Si decimos que los conceptos son representaciones mentales, quedamos cortos, si decimos que son los constituyentes del pensamiento, no sólo quedamos cortos sino además obsoletos, si sostenemos que son contenidos semánticos internos y encap-sulados, nos acusarán de metafóricos. Piénsese en la posición sugerente y desafiante de Dennett (2000, p. 179) respecto de qué es un concepto en una máquina gregoriana: “Conforme vamos mejorando, nuestras etiquetas [conceptos] se van haciendo más refi-nadas, más perspicaces e incluso mejor articuladas y se llega finalmente a un punto en el que nos acercamos a la proeza casi mágica con la cual empezamos: la mera contempla-ción de una representación es suficiente para recordar todas las lecciones pertinentes. Nos hemos convertido en entendedores de los objetos que hemos creado. A estos nodos artefácticos de nuestras memorias, a estas pálidas sombras de las palabras oídas y pro-nunciadas, podríamos llamar conceptos. Por tanto, un concepto es una etiqueta interna que entre sus muchas asociaciones puede incluir o no los rasgos auditivos y articulato-rios de una palabra (pública o privada). Pero sugiero que las palabras son los prototipos o antepasados de los conceptos. Los primeros conceptos que podemos manipular, eso es lo que estoy sugiriendo, son conceptos “vocalizados” y sólo los conceptos que pueden manipularse pueden convertirse para nosotros en objeto de escrutinio.”
3 Goldman (2008, pp. 258-259), al tratar el tema de las representaciones mentales, nos recuerda al menos dos sentidos del término “concepto”: “A prior question is: What are concepts (for a review, see Laurence and Margolis, 1999)? In the philosophical li-terature, “concept” is ambiguous in at least two ways. There is a psychological sense of “concept” in which a concept is a mental representation of a category, something literally in the head. If there is a language of thought, a concept might be a (semantically inter-preted) word in the language of thought. If there are multiple languages of thought, a concept might be a word, or group of words, in one or more of these languages. Thus, the concept horse (often written in capitals: HORSE) might be a mentalese word that applies to all and only horses. To process a concept is to have some such mental representation as part of one’s cognitive repertoire. A second sense of “concept” is the Fregean sense. In contrast with the psychological sense, Frege (1982) conceived of concepts (“senses”) as abstract entities, graspable by different individuals but not literally in anybody’s head.”
Lo metafórico / C. santibáñez Y. Y J. osorio b.
16
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
nubes de alegría” que daría cuenta de la metáfora conceptual orientacio-
nal ARRIBA ES FELIZ. Valga repetir que la metáfora no es primeramente
un fenómeno lingüístico, sino un fenómeno conceptual, en el que hay una
proyección inferencial entre dominios semánticos.
Que la metáfora sea un fenómeno conceptual antes que lingüístico,
está en línea, además, con la configuración del lenguaje desde una pers-
pectiva evolutiva. De acuerdo con Bickerton (1992), el desarrollo evolu-
tivo del lenguaje muestra que, primero, los homínidos fueron capaces de
crear y utilizar un protolenguaje, un mecanismo fonético y principalmen-
te semántico que se proyectó como el tramado conceptual al distinguir
sujetos de acción, objetos bajo manipulación y escenarios de coordina-
ción que tomaron, posteriormente, en el contexto mental sintáctico como
producto, los esenciales roles temáticos de la construcción sintáctica. El
protolenguaje es un sistema de utilización de símbolos en sucesión sin
una estructura totalmente fija, que emergió en el marco de una situación
ecológica que obligó a la especie homínido a encontrar alimentos de for-
ma programada y grupal bajo una amenaza constante. Encontrar alimen-
tos, vivir en grupos, comunicar lo encontrado y aprender de los adultos
las estrategias de traspaso de información, corresponde al conjunto de
características que permiten que desde las necesidades básicas de exis-
tencia el lenguaje, una vez con nosotros, flexibilice el uso de los roles
temáticos para todos los efectos de comunicación social y supervivencia.
La expresión metafórica, en esta dirección, es una sofisticación semánti-
ca y sintáctica en la cadena de cambios en la manipulación de conceptos
creados en y por la experiencia de contacto comunicativo.
Con elementos en común con esta perspectiva respecto de la evolu-
ción del lenguaje, hacia fines de 1970 aparece el ángulo experiencialista
en el análisis del fenómeno de la metáfora, cuyo propósito ha sido aclarar
de qué manera la metáfora es una realidad conceptual. A continuación se
ensaya una caracterización general de esta perspectiva ya que –en varios
aspectos– cambió el escenario del estudio de lo metafórico, y en los tex-
tos aquí reunidos aparece constantemente citada.
3. En torno a la perspectiva experiencialista
A partir de la publicación de Metaphors we live by, de Lakoff y Johnson
17
(1980), una parte substantiva de la bibliografía en el área ha estado de-
dicada a describir el papel que le cabe a la metáfora en la organización
del conocimiento. Si bien existen muchas razones por las que la metáfora
constituye un fenómeno atractivo para dar cuenta del funcionamiento
mental, sólo el tránsito desde un tratamiento puramente lingüístico, res-
tringido a las preocupaciones de la retórica y la poética, a uno de ma-
yor amplitud, que inscribe el fenómeno en el marco de los procesos de
conocimiento, puede explicar que la metáfora permanezca todavía en el
centro de la observación científica.
La teoría conceptual de la metáfora (Lakoff y Johnson, 1980; Lakoff,
1993) presenta importantes ventajas descriptivas respecto de otras teo-
rías. Como ya se ha adelantado, está fundamentada en la premisa de que
todo uso de lenguaje es expresión de un concepto, permite reconocer es-
tructuras conceptuales comunes en un conjunto vasto de formas lingüís-
ticas. Consideradas anteriores al lenguaje, las estructuras conceptuales
son propuestas como motivación de los hechos lingüísticos convenciona-
les y novedosos. El núcleo de la teoría conceptual de la metáfora es la pro-
puesta de un mecanismo de proyección conceptual interdominio. Según
Lakoff (1989, p. 111), cada mapeo metafórico captura generalizaciones
que revelan una incidencia sistemática en la polisemia lingüística y en los
patrones inferenciales aplicados a los dominios metaforizados. De este
modo, cada expresión metafórica es un acceso a un complejo conceptual
dotado de relaciones bastante estables que representan modos de hablar,
pensar e incluso actuar, respecto de múltiples fenómenos.
Raymond Gibbs, en su influyente obra Poetics of mind (Gibbs, 1994),
utiliza la expresión “ubicuidad de la metáfora” para señalar su innega-
ble y, hasta cierto punto, abrumadora presencia en múltiples esferas.
Recientemente, este autor señala como principal respaldo para su aser-
ción el extenso cuerpo de hallazgos empíricos en diversas disciplinas.
Esta evidencia es resultado de la convergencia de disciplinas, enfoques y
métodos diferentes que toman como objeto tanto el lenguaje (cotidiano
y especializado) como el pensamiento abstracto y las experiencias emo-
cionales y estéticas de las personas (Gibbs, 2008, p. 3). La dirección que
ha tomado este tipo de investigación sobre metáfora se explica en buena
medida porque las preguntas relativas al origen y formación de los con-
ceptos metafóricos constituyen problemas teóricos y empíricos que los
Lo metafórico / C. santibáñez Y. Y J. osorio b.
18
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
lingüistas, pese al caudal de descripciones reunido, sólo pueden consi-
derar parcialmente. No resulta extraño, entonces, que a fines de los años
noventa, los precursores de la teoría conceptual de la metáfora la hayan
extendido a una Teoría integrada de la metáfora primaria (Lakoff y Jo-
hnson, 1999), en la que convergen cuatro teorías provenientes de campos
diversos.
La primera parte de la teoría integrada es la teoría de la conflación,
postulada por Christopher Johnson4 (Grady y Johnson, 2000), según la
cual existe un primer estadio en el desarrollo humano en el que las ex-
periencias subjetivas no aparecen diferenciadas de las experiencias sen-
sorio-motrices, de modo tal que –por ejemplo– la relación abstracta de
afectividad madre-hijo no está disociada de las sensaciones físicas de ca-
lidez que experimenta el niño cuando es abrazado por la madre. Durante
esta etapa de indiferenciación, se construyen automáticamente ciertas
asociaciones que permanecen hasta más tarde, cuando el niño establece
la distinción entre los dominios abstractos y los físicos. Estas asociacio-
nes son las correspondencias metafóricas que constituyen la metáfora
conceptual y que dan respaldo a las formas en que se habla y se piensa
acerca de experiencias subjetivas tales como la afectividad.
La segunda parte de la teoría integrada está dada por el supuesto de
que las metáforas complejas están conformadas por varias metáforas pri-
marias. Cada metáfora primaria aparece natural, automática e incons-
cientemente en la experiencia cotidiana durante la etapa de conflación,
en la que se forman las asociaciones entre dominios. La noción de me-
táfora primaria, propuesta por Joseph Grady (Grady y Johnson, 2000),
permite explicar que ciertas estructuras conceptuales de carácter univer-
sal surgen de experiencias tempranas que conducen a metáforas comple-
jas convencionales que pueden ser encontradas en diferentes culturas.
La tercera parte de la teoría integrada de la metáfora es la teoría neu-
ronal, que se debe principalmente a la colaboración entre George Lakoff
y Jerome Feldman (Lakoff y Johnson, 1999, p. 569) y recoge una corrien-
te científica ligada a la neurobiología y a la inteligencia artificial, en el
4 En Grady y Johnson (2000) puede verse la noción de conflación vinculada a la de metáfora primaria.
19
marco del paradigma actual en ciencia cognitiva sustentado, entre otras,
en la hipótesis de la corporeización. La teoría neuronal pretende explicar
el funcionamiento del lenguaje y el pensamiento en términos de activi-
dad neuronal. El modelo para la metáfora supone que las asociaciones
construidas durante la etapa de conflación son realizadas neuronalmente
en activaciones simultáneas que desembocan en conexiones neuronales
permanentes (y recurrentes). Estas conexiones posibilitan la conforma-
ción de redes neuronales, que son las que definen los dominios concep-
tuales. Tomando el ejemplo de la afectividad, podemos entender que las
correspondencias entre el dominio de origen (que podemos denominar
TEMPERATURA) y el dominio meta (AFECTIVIDAD) constituyen una red
neuronal entre puntos cerebrales diferentes.
La cuarta y última parte de la teoría integrada de la metáfora es la de-
nominada teoría de la combinación conceptual, postulada por Gilles Fau-
connier y Mark Turner (Fauconnier, 1997; Turner y Fauconnier, 1995) y
que registra significativas aplicaciones en los estudios de retórica, poética
y análisis del discurso. Esta teoría pretende inscribir el fenómeno meta-
fórico en un modelo mayor de proyección conceptual basado en la posibi-
lidad de interacción de más de dos dominios. La combinación o mezclaje
conceptual se produce cuando, por efecto de la coactivación de dominios,
se forman conexiones que conducen a inferencias (o implicaciones) más
allá de las explicables en términos de correspondencias metafóricas. En
esta teoría los dominios conceptuales actúan como dominios input para
la construcción de espacios mentales, en uno de los cuales puede darse la
combinación conceptual. Éstas pueden ser de carácter convencional o ser
totalmente originales; en el primer caso, tras ellas se pueden encontrar
metáforas complejas formadas por distintas metáforas primarias; en el
segundo caso, el espacio mental mixto construido posee la información
necesaria para permitir la comprensión, incluyendo los mecanismos gra-
maticales y las claves pragmáticas de interpretación.
Según Lakoff y Johnson (1999), la implicación más importante de la
teoría integrada es que adquirimos automática e inconscientemente un
sistema de metáforas primarias simplemente por el hecho de funcionar
en el mundo cotidiano desde los primeros años de vida e interactuar re-
currentemente con el ambiente por medio de las formas más comunes de
interacción.
Lo metafórico / C. santibáñez Y. Y J. osorio b.
20
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
En un artículo reciente, Lakoff (2008) enfatiza el giro hacia el mo-
delamiento neuronal, en relación con las tesis centrales de la metáfora
conceptual. Si la lingüística cognitiva asume el supuesto de que la estruc-
tura semántica es un caso de estructura conceptual, afincando la noción
de metáfora conceptual, la perspectiva neuronal intenta responder al
desafío de explicar cómo ocurren los apareamientos metafóricos a nivel
neurológico y cómo la mente de los hablantes procesa el lenguaje meta-
fórico. Así, las descripciones lingüístico-conceptuales se confrontan con
los modelos aportados por la neurobiología y la computación neuronal.
El punto de partida obvio es la presunción de que el sistema metafóri-
co conceptual (conformado por un conjunto extenso de apareamientos
metafóricos convencionales) existe físicamente en el cerebro y que una
buena parte de los conceptos metafóricos está anclada en la experiencia
corpórea. En palabras de Lakoff,
Every action our body performs is controlled by our brains, and every
input from the external world is made sense of by our brains. We think
with our brains. There is no other choice. Thought is physical. Ideas
and the concepts that make them up are physically “computed” by
brain structures (Lakoff, 2008, p. 18).
La dimensión de este nuevo programa de investigación lleva al autor
a calificar de “vaga” la teoría conceptual (a la que también llama “pre-
neuronal” y “antigua”). Esta vaguedad estaría relacionada especialmente
con la activación de las inferencias metafóricas en un contexto de uso
específico. Afirma que la teoría neuronal proporciona un mecanismo ex-
plicativo para las inferencias metafóricas que puede ser modelado con
precisión. En efecto, una de las principales incomodidades que algunos
especialistas han señalado respecto de la teoría conceptual es que no da
cuenta del “acto de significado” (por usar un término de Bruner, 1990)
específico del lenguaje metafórico. Si bien la proposición de los aparea-
mientos interdominio es una hipótesis más que plausible para explicar la
formación de conceptos metafóricos, no resulta totalmente sensible a la
dinámica lingüística relativa al uso. Otras ofertas, como la de Glucksberg
(Glucksberg y Keysar, 1993; Glucksberg, 2000) parecen resolver mejor el
punto del “click” metafórico, a partir de su noción de “categoría de diag-
nóstico”, que permite desligarse del acceso al concepto y de la activación
21
de correspondencias. En cierto punto, esta perspectiva y la teoría de la
integración conceptual convergen en un desarrollo más fenomenológico,
más adecuado a la caracterización psicológica del proceso de comprender
o producir un enunciado lingüístico.
Entre los múltiples recorridos de la metáfora, aquel que la lleva a las
tierras de la neurobiología ya parece haberse iniciado y, con toda segu-
ridad, deberá pasar un tiempo no despreciable hasta poder evaluar su
importancia. En cualquier caso, estamos seguros de que esa evaluación
será materia de alto interés para el mundo científico.
4. De las propuestas
En esta edición, los autores en sus artículos se deslizan, en parte, entre
las coordenadas hasta aquí descritas, pero también ofrecen perspectivas
novedosas, desafiando en ocasiones el entendimiento estándar de lo me-
tafórico, incluida la corriente experiencialista. A continuación se sinte-
tizan los acentos de los investigadores que participan en esta colección.
En el trabajo que inaugura esta compilación, la investigadora Rosario
Caballero, en El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura, nos
ofrece un riguroso análisis de un género particular dentro del lenguaje
especializado y nos orienta, con parsimonia metodológica, en un aspecto
del complejo entrecruzamiento entre lenguaje, figuración y espacio. El
análisis de las reseñas de arquitectura, aparte de su evidente valor des-
criptivo, cumple con creces su objetivo de caracterizar “la importancia
de la metáfora como esquema cognitivo y cultural en la comunicación
humana”. Mediante el análisis de un corpus de 95 textos de seis publica-
ciones en lengua inglesa, identifica metáforas conceptuales recurrentes
utilizadas por los especialistas para referirse al proceso arquitectónico, a
la labor del arquitecto y a las obras propiamente tales. Su distinción entre
un uso descriptivo y uso evaluativo permite relacionar de modo novedoso
los aspectos conceptuales y pragmáticos del lenguaje metafórico al am-
paro de las particularidades del género.
En su ensayo, Daniel H. Cohen aborda tres tesis que han estado en
el centro del debate filosófico: (1) la argumentación implica un concep-
to fuerte de verdad, (2) las metáforas son totalmente independientes de
Lo metafórico / C. santibáñez Y. Y J. osorio b.
22
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
la verdad y (3) algunos argumentos son metáforas (y algunas metáforas
sirven como argumentos). Su análisis desemboca en la afirmación con-
cluyente de que “la verdad es independiente, innecesaria e irrelevante
para la tarea de producir, comprender, interpretar y evaluar metáforas”.
El autor postula que existe un paralelo entre metáforas y argumentos en
la medida en que ambos proporcionan “lentes para ver el mundo”, lo que
implica finalmente que el poder creador de significado no radica sólo en
las primeras, pues los argumentos también elaboran sentidos y orientan
interpretaciones. En cada desarrollo, el estilo apelativo del autor pro-
mueve la integración de saberes e intuiciones del lector, lo que hace de la
lectura de este trabajo un saludable ejercicio de entendimiento.
La tesis central de Carlos Cornejo en La metáfora de lo literal, ter-
cer texto de esta colección de ensayos, es que la expresión ‘significado
literal’ es, paradójicamente, una metáfora. Para el efecto, el autor pri-
mero examina qué es lo qué se quiere decir cuando se dice que una cier-
ta expresión es ‘literal’. A continuación, Cornejo expone los problemas
que el concepto de lo literal enfrenta cuando se lo supone como parte
del proceso psicológico de comprensión lingüística. Como tercer paso, el
autor distingue una lectura lógica-metafísica de una lectura pragmática
de ‘literal’; en el primer caso ‘sentido literal’ es ‘sentido propio’, mientras
que en el segundo denota ‘sentido usual’. La distinción es ejemplificada
a través de la tesis de Davidson (1978) sobre la inexistencia de un ‘signi-
ficado metafórico’, la cual es analizada críticamente. Luego se conectan
ambos sentidos de ‘literal’ con las aproximaciones a la estructura y al
uso del lenguaje, respectivamente. La primacía del significado literal en-
tendido como ‘sentido propio’ es interpretada como consecuencia de la
hegemonía de la aproximación a la estructura del lenguaje. A su vez ésta
es comprendida, siguiendo a Olson (1994), por el sesgo de entender toda
forma de lenguaje como lenguaje escrito. Distinguiéndose de la tradición,
Cornejo propone seguidamente entender al lenguaje literal como una
forma de uso, lo que implica re-pensar la distinción entre literal y figura-
tivo. Finalmente, el autor desarrolla conclusiones acerca de la necesidad
de modificar el concepto de significado en la psicología del lenguaje para
abordar mejor los fenómenos del uso.
Por su parte, Peter Cramer, en La metonimia de público, nos entrega
un análisis detallado del funcionamiento de la figura metonímica apli-
23
cada a la idea de “público”, figura reverso del problema de la metáfora.
Una de las críticas principales de la noción burguesa de público establece
que en su afirmación, y pretensión implícita de universalidad, no logra
explicar las particularidades materiales de los grupos sociales y la varie-
dad de racionalidades vinculadas al concepto. Algunos teóricos se han
propuesto resolver este problema describiendo públicos y racionalidades
particulares en base a entidades raciales, étnicas, de género o políticas.
Si bien los modelos particularistas de público representan la diferencia
en oposición a la valencia totalizante y contrafactual de una conceptua-
lización burguesa de público, éstos no logran reconocer que el estableci-
miento de la diferencia es fundamental para la función de lo público y su
poder autorizador, como es ordenado por los hablantes. Mediante una
analogía de público con la audiencia universal de Perelman y Olbrechts-
Tyteca, este artículo (a) presenta la metonimia de público, una totalidad
contrafactual retóricamente productiva que establece las particularida-
des materiales de los grupos sociales, (b) critica el enfoque particularista
de la paradoja de público, (c) introduce la metonimia de la resistencia
como una alternativa orientada retóricamente y (d) aclara las distincio-
nes entre los proyectos que pretenden abordar un objeto común llamado
público.
Eduardo Fermandois, en A propósito de la metáfora: innovación y
estabilidad del lenguaje, presenta un análisis de lo metafórico como un
fenómeno en relación conflictiva en el marco de una concepción del len-
guaje como flujo o como reglas fijas. Para Fermandois, el conflicto tras-
ciende al tema de la metáfora en cuanto tal, pues, se enfrentan al mismo
tiempo dos modos de concebir el lenguaje en general: como un todo en
permanente flujo y carente de unidades realmente estables, en un caso;
como un conjunto de reglas que fijan significados delimitados, en el otro.
Innovación versus estabilidad, creatividad versus tradición es el dilema
que enfrenta el autor. Fermandois, en este contexto, rechaza la tesis de la
ubicuidad de la metáfora, mediante el examen crítico de algunas reflexio-
nes que Mary Hesse y Nelson Goodman han desarrollado en su apoyo, y
rechaza, al mismo tiempo, la visión exotista de la metáfora, para termi-
nar bosquejando, muy brevemente, lo que podría constituir una tercera
vía: la metáfora como capacidad.
En Metáforas de la percepción: una aproximación desde la lingüísti-
Lo metafórico / C. santibáñez Y. Y J. osorio b.
24
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
ca cognitiva, Iraide Ibarretxe-Antuñano analiza las metáforas de la per-
cepción, es decir, aquellas metáforas que tienen como dominio concep-
tual las diversas modalidades perceptuales de los sentidos de la vista, el
oído, el olfato, el tacto y el gusto. En primer término, presenta una visión
general de las metáforas de la percepción. Luego, se centra en la base
conceptual de dichas metáforas y se refiere a los denominados procesos
de selección de propiedades. Finalmente, revisa el concepto de universa-
lidad en relación a estas metáforas y el papel que juega la cultura en dicha
universalidad. Los datos examinados abarcan lenguas de muy diversa filia-
ción y su análisis contribuye a uno de los propósitos más centrales para la
lingüística contemporánea, a saber: poner a prueba la existencia de patro-
nes conceptuales que expliquen la estructura y expresión lingüística, con-
siderando la diversidad tipológica. Los resultados expuestos por la autora
son, además, de primera mano, pues ella misma ha generado parte impor-
tante de los estudios en que se asientan las conclusiones en este campo.
Inés Olza Moreno en Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad,
metáfora y metonimia ofrece una panorámica general que explica las
principales líneas de evolución en el estudio de la idiomaticidad como
rasgo semántico más característico de la fraseología de las lenguas. Para
el efecto, se presenta en este trabajo una revisión global del modo en que
la idiomaticidad –como propiedad general de las lenguas– y, más en par-
ticular, la idiomaticidad fraseológica han sido definidas y descritas en el
marco de las principales corrientes de investigación fraseológica moder-
na, con especial atención, igualmente, al papel que se ha asignado a la
metáfora y a la metonimia en la construcción del significado idiomático
de las expresiones fijas. Este repaso panorámico muestra el paso gradual
dado en los estudios fraseológicos desde una concepción de la idiomati-
cidad ligada esencialmente a la anomalía o irregularidad lingüísticas a
otra que subraya la analogía y la regularidad apreciables en la configu-
ración del significado de una proporción mayoritaria de unidades fraseo-
lógicas (UFS). Uno de los objetivos principales de Olza, de este modo, es
mostrar la coherencia idiomática y figurativa que presentan determina-
dos sectores de la fraseología, y que convierte, en definitiva, a las UFS en
herramientas de singular potencial cognitivo.
El trabajo de Jorge Osorio Baeza ilustra las relaciones entre metáfo-
ra conceptual y esquema de imagen, otra de las herramientas analíticas
25
desarrolladas en el marco de la lingüística cognitiva. El autor se detiene
específicamente en la posibilidad descriptiva que se advierte al integrar
ambas nociones. Junto con caracterizar los patrones esquemáticos, el ar-
tículo se concentra en la descripción de un caso de construcción idiomáti-
ca, en la que se verifican procesos composicionales heredados de un esque-
ma de imagen y en la que se observa un apareamiento básico que explica el
carácter metafórico de las expresiones que responden a esa construcción.
Cristián Santibáñez Yáñez, en Notas sobre la relación metáforas y
argumentación: De lo estratégico a lo conceptual, sugiere una forma de
entender y analizar el funcionamiento de las metáforas conceptuales des-
de la perspectiva de la práctica argumentativa. Para este objetivo gene-
ral, Santibáñez discute tanto algunos de los principales aportes de la lin-
güística cognitiva en el análisis de las metáforas, como la perspectiva de
Stephen Toulmin para la reconstrucción de argumentos conocida como
lógica factual. El paralelo entre el diseño de descripción metafórica y el
modelo de la lógica factual, arroja que las metáforas conceptuales operan
como ‘apoyos’ argumentativos cuando se manifiestan como asunciones
sociales, campo de experiencia o evidencia general, y como ‘garantías’
cuando una de las correspondencias se manifiesta como ley de paso entre
las premisas y la conclusión del argumento.
En el texto que cierra esta compilación, Significado secundario, pro-
piedades fenoménicas y metáfora, Julio Torres tiene como uno de sus
propósitos mostrar que la noción de significado secundario puede acla-
rar ciertos usos de palabras que comúnmente serían reconocidos como
usos metafóricos. Centrándose en la expresión de estados internos, tales
como sensaciones y sentimientos, la propuesta de Torres es que la noción
de Wittgenstein de significado secundario puede dar cuenta del aspecto
creativo de nuestro lenguaje acerca de estados y procesos subjetivos aso-
ciados, tales como la sensación, el sentimiento y la emoción. Para Torres
erróneamente se ha identificado a la expresión metafórica como cum-
pliendo esta función creativa, pero hay aspectos de la metáfora que la
hacen semánticamente diversa de la noción de significado secundario. El
concepto de significado secundario para Torres se explica sobre la base
de la noción vivencial de significado, una noción que sólo puede ser com-
prendida a partir de la distinción entre propiedades no intencionales (o
cualitativas) y propiedades intencionales de nuestra experiencia.
Lo metafórico / C. santibáñez Y. Y J. osorio b.
26
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Lo que permite concluir este recorrido reflexivo alrededor de lo meta-
fórico es que, en tanto fenómeno cognitivo, conceptual y/o lingüístico, se
resiste, por ahora, a una definición taxativa, y que su posición y funciones
difieren de acuerdo con los niveles de análisis. Sin embargo, cerrar de
esta forma estas líneas no dista de ser un lugar común, a saber, que lo
metafórico es multifuncional; dicho de otra forma, el énfasis en lo varia-
do de lo metafórico no sería sino un “quitarse el bulto” respecto del peso
que significa su aprehensión. Enfatizar esta idea sería solamente darle la
razón a Davidson (1978), volteando la cara de Jano, pues dependiendo
de la interpretación y comprensión de la metáfora no habría más que un
menor o mayor proceso creativo en su análisis, tal como estos trabajos
tenderían a mostrar si siguiéramos la lectura de Davidson.
En lo que sí hay consenso, tácito entre los autores de esta compila-
ción, incluso con el propio Davidson, es en las propiedades de logro que
lo metafórico posee. Como herramienta discursiva al servicio del con-
vencimiento, como cierre o apertura epistemológica en la creación o
comprensión de conocimiento y la experiencia, como estrategia retórica,
como valor de verdad, como comportamiento y movimiento5, como me-
canismo que facilita sentido, o como ilustración figurativa o poética, en-
tre todos estos alcances, lo metafórico puede potenciar la comunicación
o desarticular el anclaje común.
También parte importante de lo que implícitamente se ha acordado
en el material que esta edición entrega, es que el uso ostensivo de una
expresión metafórica puede ser visto como una instrucción para el oyente
para que encuentre las propiedades comunes relevantes entre los con-
ceptos asociados con el tópico y los términos que los vehiculan. Esta es,
por lo demás, la lectura que Sperber y Wilson (1995) desarrollan respecto
del papel de las metáforas en la comunicación ostensiva. Lo interesante
de esta perspectiva semiótica, y en línea con la mayor parte de los traba-
jos aquí reunidos, es que los conceptos incrustados en las formas lingüís-
ticas permiten el acceso y uso de la enciclopedia de conocimientos que
5 Marschark (2003) señala que en la lengua de señas en sordos y mudos el sistema se articula en tres procesos metafóricos de mapeo entre: a) los articuladores, b) las locacio-nes, y c) los movimientos. Un ejemplo de esto es el movimiento de seña hacia abajo que mapea el concepto DETERIORO.
27
poseemos y a los contextos estereotipados asociados con ellos. Cuando
se procesa un enunciado, metafórico o no, se activan rangos distintos de
explicaturas e implicaturas, y la selección en estas últimas dependerá de
nuestro arreglo con el contexto en que se usa una expresión, es decir, la
conjugación de lo cultural y el bagaje individual del usuario por entender
y darse a entender.
Desde un punto de vista informativo, y en el marco del siempre com-
plejo paralelo entre lo literal y lo metafórico, creemos que los esfuerzos
de los autores que participan de este volumen, muestran indirectamente
que lo metafórico se mueve, como un malabarista, entre nuestra tenden-
cia natural a la trivialización y su negación. Una expresión metafórica
utilizada quizás sólo intente enfatizar una preocupación saliente o im-
portante para el hablante dada la cercanía temática y temporal de lo co-
municado. Dicho de otra forma, el hablante se puede ver en la necesidad,
inconsciente la mayor parte de las veces, de hacer notar que la metáfora
expresa algo en absoluto trivial y da al oyente una pista adecuada de su
intención. Esta es, por lo demás, una constricción específica de la lógica
natural de los diálogos en los que información y modo se unen y dis-
tancian según sus participantes se involucren en los significados de los
mensajes.
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo es un texto que
busca no sólo sumar perspectivas actualizadas en torno al problema de lo
metafórico, sino que en lo fundamental hacer ver que entre tales dimen-
siones no hay, de ninguna manera, hiatos en la comprensión y uso de la
metáfora.
Referencias bibliográficas
Bickerton, D. (1992). Language and species. Chicago: Chicago University Press.
Bruner, J. (1990). Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva.
Madrid: Alianza.
Davidson, D. (1978). What metaphors mean. Critical Inquiry 5, 31-47.
Dennett, D. (2000). Tipos de mente. Hacia una comprensión de la concien-
cia. Barcelona: Debate.
Fauconnier, G. (1997). Mappings in thought and language. Cambridge:
Cambridge University Press.
Lo metafórico / C. santibáñez Y. Y J. osorio b.
28
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Fillmore, Ch. (1982). Frame semantics. En Linguistic Society of Korea (ed.),
Linguistics in the morning calm (pp. 111-138). Seoul: Hanshin.
Gibbs, R. W., Jr. (1994). The poetics of mind. Figurative thought, language,
and understanding. Cambridge: Cambridge University Press.
Gibbs, R. W., Jr. (2008). Metaphor and thought. State of art. The Cambridge
handbook of metaphor and thought (pp. 3-13). Cambridge: Cambridge
University Press.
Glucksberg, S. and Boaz Keysar. 1993. How metaphors work. En Ortony, A.
(ed.) Metaphor and thought (2da. edición; pp. 401-424.). Cambridge:
Cambridge University Press.
Glucksberg, S. (2000). Understanding figurative language: From metaphor
to idioms. New York: Oxford University Press.
Goldman, A. (1986). Epistemology and cognition. Cambridge, Mass.: Har-
vard University Press.
Goldman, A. (2008). Simulating minds. The philosophy, psychology, and
neuroscience of mindreading. New York: Oxford University Press.
Grady, J. and Johnson, C. (2000). Converging evidence for the notions of
subscene and primary scene. En Proceedings of the 23rd. Annual meeting
of the Berkeley Linguistics Society (pp., 123-136). Berkeley, CA: Berkeley
Linguistics Society.
Kövecses, Z. (2002). Metaphor. A practical introduction. New York: Oxford
University Press.
Kövecses, Z. (2005). Metaphor in culture. Universality and variation. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Lakoff, G. (1989). Some empirical results about the nature of concepts. Mind
and Language 4 (1-2); 103-127.
Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. En Ortony, A. (ed.)
Metaphor and thought (2da. edición; pp. 202-251). Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Lakoff, G. (1994). What is conceptual system? In: Overton, W., Palermo, D.
(eds.), The nature and ontogenesis of meaning (pp. 41-90). Hillsdale, N.
J.: Lawrence Erlbaum.
Lakoff, G. (2008). The neural theory of metaphor. En Gibbs, R. W. Jr. (ed.)
The Cambridge handbook of metaphor and thought (pp. 17-38). Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press.
29
Lakoff, G. and Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh. The embodied
mind and its challenge to western thought. New York: Basic Books.
Langacker, R. (1987). Foundations of cognitive grammar, vol. 1. Stanford:
Stanford University Press.
Marschark, M. (2003). Metaphors in sign language and sign language users:
A window into relations of language and thought. En H. Colston and A.
Katz (eds.), Figurative language comprehension. Social and cultural in-
fluences (pp. 309-334). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Ponterotto, D. (2000). The cohesive role of cognitive metaphor in discourse
and conversation. En A. Barcelona (ed.), Metaphor and metonymy at the
crossroads (pp. 283-298). Berlin: Gruyter.
Searle, J. (2002). The explanation of cognition. En Consciousness and lan-
guage (pp. 106-129). Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
Sperber, D. y Wilson, D. (1995). Relevance: Communication and cognition.
Second Edition. Oxford: Blackwell.
Sweetser, E. (1990). From etymology to pragmatics: Metaphorical and
cultural aspects of semantic structure. New York: Cambridge University
Press.
Taylor, J. R. (2002). Cognitive grammar. New York: Oxford University
Press.
Tomasello, M. (1999). Los orígenes culturales de la cognición humana. Bue-
nos Aires: Amorrortu Editores.
Tomasello, M. (2008). Origins of human communication. Cambridge, Mass.:
The MIT Press.
Toulmin, S., Rieke, R. y Janik, A. (1979). An introduction to reasoning. New
York: Macmillan Publishing Co., Inc.
Turner, M. and Fauconnier, G. (1995). Conceptual integration and formal
expression. Metaphor and Simbolic Activity 10 (3); 183-203.
Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. Psychological Bulletin
and Review 9 (4), 625-636.
Lo metafórico / C. santibáñez Y. Y J. osorio b.
31
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura
rosario Caballero
Universidad de Castilla-La Mancha, España
1. Introducción
la arquiteCtura ha ayudado a los seres humanos a entender y verbali-
zar nociones pertenecientes a otras áreas de su experiencia. El hecho
de que términos tales como arquitectura, construir, estructura, cimien-
tos, cimentar, pilares, plataformas o puertas (entre otros) se usen para
hablar de actividades ajenas a la construcción (por ejemplo, la informá-
tica, la música, la economía, la religión, o la política), así como de nocio-
nes abstractas como las relaciones humanas o diversos estados de ánimo,
sugiere que la arquitectura interviene de alguna manera en la forma que
tenemos de pensar nuestra realidad. Los siguientes ejemplos pueden ser-
vir para ilustrar esta afirmación1:
cimentar
La relación de Cuba y Venezuela, cimentada en la intensa amistad de
sus mandatarios.
Vida en pareja: Una frágil unión que se debe cimentar día a día.
Mazda ha cimentado la creación de sus productos y la relación con sus
clientes en valores tales como […]
pilares
Es importante cimentar la relación matrimonial en cuatro pilares: ar-
monía, confianza mutua, respeto y comunicación.
1 Los ejemplos introductorios se han buscado a través de Google. El resto de los ejem-plos comentados en este capítulo pertenecen al corpus de reseñas utilizado en la inves-tigación aquí discutida.
32
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Gmail y Gtalk, los pilares de la red social de Google.
Los pilares de la unidad política.
construir
Cómo se construye un país más justo.
La hispanidad se construye destruyendo pueblos y culturas.
La confianza se construye desde abajo.
Tal y como postula la lingüística cognitiva y, concretamente, la teoría
de la metáfora desarrollada a partir de los trabajos ya clásicos de Lakoff y
Johnson (1980, 1999), estos ejemplos demuestran que la arquitectura es
instrumental a la hora de entender y comunicar otras experiencias y con-
ceptos que, al ser difíciles de articular de otra forma, se sirven de la me-
táfora para este cometido. En otras palabras, las expresiones anteriores
son ejemplos de metáforas tales como las relaCiones entre Países son un
eDiFiCio o los estaDos De ánimo (la FeliCiDaD) son eDiFiCios—metáforas que
surgen de la proyección de nuestro conocimiento de lo que es un edificio
(el dominio fuente o source domain en las metáforas) sobre actividades y
conceptos ajenos a la arquitectura (los dominios meta o target domains).
Sin embargo, a pesar de la importancia de la arquitectura como do-
minio fuente en muchas metáforas cotidianas2, las metáforas utilizadas
para discutir la propia práctica arquitectónica han recibido una atención
menor de lo que cabría esperar (véase, no obstante, el trabajo de Acker-
man y Oates, 1996; Caballero, 2003, 2006; Casakin y Goldschmidt, 1999;
Markus y Cameron, 2002; Medway, 1996, 2000; Medway y Clark, 2003).
En este sentido, uno de los objetivos de este capítulo es dar una visión ge-
neral de las metáforas usadas por los arquitectos para discutir su práctica
tal y como ésta se concretiza en edificios de diverso tipo. El segundo obje-
tivo –más ambicioso– es proponer un posible enfoque que vaya más allá
de dilucidar la motivación metafórica del léxico específico usado por una
comunidad profesional (tal y como se ha venido haciendo en gran parte
2 Tal y como se expone en Grady (1997), la arquitectura también proporciona el do-minio fuente en la metáfora primaria la organizaCión (abstraCta) es estruCtura FísiCa, la cual no sólo es un ejemplo de correspondencia metafórica que surge directamente de nuestra experiencia diaria, sino que subyace a metáforas más complejas como las teorías son eDiFiCios o la organizaCión soCial es un eDiFiCio.
33
de los estudios sobre la metáfora en Lenguas para Fines Específicos) y
ayude a explorar las razones que subyacen al uso de unas metáforas y no
de otras. La presente discusión se basa en mi trabajo sobre las metáforas
que aparecen en uno de los géneros más emblemáticos de la interacción
discursiva de los arquitectos: la reseña arquitectónica. La premisa inicial
es que investigar la metáfora a partir de un género concreto permite es-
tudiar cómo ésta contribuye a (a) articular la particular visión del mundo
de una comunidad profesional, (b) gestionar los propósitos comunica-
tivos definidos por el género estudiado, y (c) organizar las ideas en la
estructura retórica de los textos que pertenecen a dicho género.
2. Consideraciones metodológicas
La pertinencia de adoptar un enfoque discursivo y, en el caso que nos ocu-
pa, ‘genérico’ no es original sino que ya aparece en los trabajos de Aristó-
teles, donde se advierte que para decidir si un uso de lenguaje figurativo
es o no apropiado se debe tener en cuenta por quién y para quién se usa
así como cuándo, cómo y por qué. Salvando la distancia, ésta es también
la posición mantenida por la corriente más aplicada de los estudiosos de
la metáfora, la cual ha reiterado la pertinencia de ‘situar’ la investigación
de dicho fenómeno en contextos específicos de la interacción humana
(verbal o no verbal), así como la necesidad de prestar más atención a sus
aspectos formales y contextuales –es decir, discursivos (véase al respecto
la discusión en Caballero, 2003, 2006; Cameron, 1999a, 1999b, 2003;
Gibbs y Oteen, 1999; Steen, 2007).
De hecho, una de las críticas que ha recibido la lingüística cognitiva
y, en especial, la corriente lakoffiana dedicada al estudio de la metáfora,
ha sido, en primer lugar, su excesivo celo en desentrañar los mecanismos
conceptuales que subyacen a los usos figurativos del lenguaje en lugar de
centrarse en las razones que motivan dichos usos. La segunda crítica que
ha recibido la mencionada escuela es la utilización de ejemplos inventa-
dos y/o descontextualizados para ilustrar cuestiones teóricas en lugar de
analizar expresiones figurativas reales (es decir, extraídas de contextos
reales de uso), aun cuando esto pueda llevar a cuestionar algunas de las
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
34
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
tesis y/o hipótesis de partida, y a tener que ajustarlas en función de los
datos analizados. Frente a esto, hay que señalar no obstante los cada vez
más numerosos trabajos existentes sobre las metáforas que articulan el
discurso de comunidades específicas. Considérese, por ejemplo, los estu-
dios sobre la metáfora en el discurso de la economía (Borres, 1999; Boers
y Demecheleer, 1997; Henderson, 1994, 1998), la educación (Cameron,
2003), la política (Musolff, 2004), o la arquitectura (Caballero, 2006),
así como el creciente interés por el lenguaje figurativo mostrado por la
lingüística de corpus (Deignan, 2005). Sin embargo, gran parte de esta
investigación se sigue quedando en el aspecto léxico de la metáfora (es
decir, se centra en desentrañar la figuración metafórica de parte del léxi-
co de las citadas disciplinas en su totalidad) en lugar de hacer un estudio
detallado de la función desempeñada por el lenguaje metafórico en situa-
ciones de discurso concretas.
La adopción de un enfoque discursivo para explorar la metáfora im-
plica, necesariamente, poner el énfasis en todos los factores que inciden
en su uso, así como la elección de contextos concretos que faciliten–y
acoten– su investigación. Esto a su vez implica tomar una serie de de-
cisiones. En primer lugar, es conveniente elegir un contexto manejable
y, a la vez, representativo de la interacción discursiva de la comunidad
cuyas metáforas se quieren explorar. Los distintos géneros que articu-
lan la producción discursiva de dicha comunidad son un buen punto de
partida en este sentido ya que, tal y como se defiende desde los estudios
de género (véase, por ejemplo, el trabajo de Swales, 1990), la noción de
género implica el uso estratégico por parte de una comunidad para cum-
plir con unos propósitos comunicativos concretos (definidos y, a su vez,
realizados a través de la interacción genérica). Así pues, la elección de un
género concreto puede ayudar a formular hipótesis de trabajo acerca de
las razones que subyacen al uso de las metáforas que se prevé aparezcan
en el mismo. A su vez, el conocimiento de las características del género
elegido puede contribuir a explicar el papel desempeñado por el lenguaje
metafórico encontrado en el mismo: el analista puede relacionar dicho
lenguaje con las intenciones de los autores de los textos y las expectativas
de los lectores así como con la relación establecida entre autor-audiencia
a través del género (es decir, con los usuarios de las metáforas analiza-
35
das) tal y como estas cuestiones vienen definidas por el género que se
estudia.
El estudio aquí presentado gira en torno a las metáforas que aparecen
en la reseña de arquitectura–uno de los géneros con más peso dentro de
la disciplina y, por lo tanto, uno de los más leídos por arquitectos, estu-
diantes de arquitectura y profesionales relacionados con el mundo de la
construcción en general. Para que el estudio fuera lo más representativo
posible, se compiló un corpus de 95 textos publicados en seis publicacio-
nes de prestigio, a saber, Architectural Record, Architectural Review,
Architectural Design, Architecture, Architecture Australia, y Architec-
ture SOUTH3. Además de asegurar una cantidad suficiente de datos, el
uso de un corpus es una buena forma de comprobar la consistencia y
relevancia del uso de ciertas metáforas por una comunidad discursiva.
Una vez elegido el género y compilado el corpus de textos, es necesa-
rio adoptar un método de análisis fundamentado. Esto conlleva, en pri-
mer lugar, establecer criterios para (a) distinguir el lenguaje metafórico
del que no lo es (véase la discusión al respecto en Goatly, 1997; Caballero,
2003, 2006; Cameron, 1999a, 1999b, 2003; Low, 1999; Oteen, 2007), y
(b) determinar qué tipo de metáfora motiva o se ‘activa’ mediante dicho
lenguaje. En cuanto a la primera cuestión, una determinada expresión se
consideró metafórica en aquellos casos en los que el término o términos
utilizados para referirse, describir y/o evaluar el aspecto arquitectónico
comentado en la reseña (un edificio, el trabajo de un arquitecto, etc.) pro-
venían de un campo (dominio) distinto al de la arquitectura. En otras pa-
labras, a pesar de considerar la metáfora como un mecanismo cognitivo
resultante de la transferencia o proyección de información entre dos do-
minios distintos (los dominios fuente y meta) tal y como proponen Lakoff
3 En la elección del género y de las publicaciones se tuvo en cuenta la opinión de los usuarios. Así pues, se realizó una encuesta a los arquitectos del Colegio de Arquitectos de Castellón en la que se les preguntaba por sus hábitos de lectura y por las publica-ciones que solían comprar. En cuanto al idioma de los textos (inglés), hay que tener en cuenta que los arquitectos conforman una comunidad internacional y que la mayoría de las revistas de calidad se publican en inglés –independientemente del país en el que se publiquen o de la inclusión de artículos en el idioma del país (véase la revista española El Croquis al respecto).
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
36
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
y Johnson (1980, 1999), a la hora de determinar las metáforas de los
textos analizados se tuvo en cuenta la forma lingüística en la que aquéllas
se realizaban. En este sentido, hay que señalar que la ‘ausencia’ de soli-
daridad léxica o colocación (incongruous collocation) entre los términos
de las expresiones estudiadas suele ser un indicador metafórico de gran
utilidad. Este es el caso de la descripción del trabajo de un arquitecto
como “Fuksas weaves off a surprising variety of spaces”, donde el verbo
“weave” tiene como objeto “spaces” en lugar de los materiales prototípi-
cos para la confección de tejidos.
El segundo paso metodológico implica establecer criterios para clasi-
ficar las expresiones metafóricas. Una distinción crítica para investigar
las metáforas usadas por los arquitectos es la que opone lo que se conoce
como metáfora conceptual a la metáfora de imagen (véase Lakoff, 1987;
Lakoff y Turner, 1989; Gibbs y Bogdonovich, 1999; Grady, 1999). De for-
ma muy simple, la primera es una metáfora en la que se proyecta conoci-
miento (más o menos rico según la metáfora) de un dominio a otro (por
ejemplo, concebir la felicidad en términos arquitectónicos tal y como
se ha ejemplificado en la introducción). La metáfora de imagen, por el
contrario, descansa en la transferencia de información visual, es decir,
la proyección de imágenes concretas entre dos entidades debido a su se-
mejanza física. Este es el caso del famoso ejemplo de Breton en el poema
L’Union Libre donde el poeta equipara la cintura de su mujer a un reloj
de arena (“ma femme […] a la taille de sablier”). Sin embargo, aunque la
distinción concepto-imagen pueda ser válida en términos generales, su
aplicación al discurso de la arquitectura es cuanto menos controvertida
(a pesar de ser crítica para entender las distintas metáforas que articulan
la disciplina). Esto es debido a que los arquitectos se caracterizan por una
cognición altamente visual, es decir, por pensar en imágenes –es decir,
poseen lo que Oxman (2002) califica como un ‘ojo pensante’ o thinking
eye. Consecuentemente, las expresiones metafóricas utilizadas por estos
profesionales a menudo combinan información tanto conceptual como
visual. Un ejemplo de esta combinación son metáforas textiles como la
que se muestra (subrayada en el texto) a continuación:
37
(1) Constructed from indigenous eucalyptus hardwoods, this element
has, as Andresen says, “a warp and weft as if woven from the trees.”
Aunque “warp and weft” (urdimbre y trama) se usa para describir
el aspecto de un panel de madera en el porche de una casa, la expresión
que la acompaña (“as if woven from the trees”) alude al trabajo del arqui-
tecto (descrito como un tejedor), de forma que toda la descripción aúna
tanto información visual como conceptual. Del mismo modo, un término
común en la jerga arquitectónica como rib (‘costilla’) alude tanto al pa-
recido físico de un elemento constructivo como a su función de soporte.
Para complicar las cosas un poco más, algunas expresiones metafóricas
sólo pueden clasificarse como conceptuales o de imagen si se tiene en
cuenta el contexto en el que aparecen y toda la información proporcio-
nada por éste (incluida la información presentada en forma de dibujos y
fotografías, presentes siempre en el género). Éste es el caso del siguiente
ejemplo:
(2) [The rooms] sit flush with the facade and fold open and back as nec-
essary when the rooms are occupied and used in different ways: the
mute box suddenly speaks of humanity.
Aunque el adjetivo “mute” podría parecer que se refiere a la personali-
dad del edificio analizado (una impresión que refrenda el verbo “speak”),
al igual que sucede con el adjetivo blind o ‘ciego’, el término aquí se usa
para describir la aparente falta de ventanas del edificio. Éstas se han di-
señado como un gran panel corrido que sólo se abre cuando el edificio
(que forma parte de un campus universitario) se utiliza para dar clase: es
entonces cuando se abren las ventanas, se llena de alumnos y el edificio
(descrito como una ‘caja muda’ o “mute box”) “speaks of humanity”. Sin
embargo, dada la predilección por las metáforas antropomórficas en ar-
quitectura, la decisión de clasificarlo como una metáfora de imagen sólo
puede hacerse si se tienen en cuenta las fotografías que acompañan el
comentario, las cuales muestran el edificio con las ventanas cerradas y
abiertas.
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
38
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Consecuentemente, al clasificar las metáforas encontradas en el cor-
pus, se tuvo en cuenta su forma lingüística, el tipo de información proyec-
tada entre un dominio y otro (la parte ‘cognitiva’ de la metáfora sugerida
por su realización lingüística) y el contexto en el que aparecen –contexto
que incluye tanto las expresiones circundantes a la expresión analizada
(el co-texto) como las imágenes que acompañan al texto. Sin embargo, y
pese a los problemas planteados por algunas expresiones, por cuestiones
de análisis y clasificación en general se mantuvo la distinción entre metá-
foras conceptuales y de imagen. Como se expondrá en el siguiente apar-
tado, entre las primeras se incluyeron aquellos casos que se refieren a los
aspectos orgánicos, funcionales y de personalidad de los edificios eva-
luados así como al trabajo del arquitecto, mientras que las segundas se
centran principalmente en describir y/o evaluar la apariencia física de los
edificios o algunos de sus componentes (por ejemplo, un edificio descrito
como “a jagged fan of five overscaled concrete fins webbed together”).
La segunda fase de la investigación consiste en determinar la función
desempeñada por el lenguaje metafórico encontrado en los textos. Si-
guiendo las directrices de los estudios de género, esto conlleva localizar
las distintas expresiones en la estructura retórica de los textos ya que,
según los analistas de género, los propósitos comunicativos se ponen de
manifiesto en las distintas secciones que conforman la estructura retóri-
ca de los géneros (lo que se conoce como moves y steps tras las directrices
marcadas por Swales). En este sentido, dado que toda reseña descan-
sa en un doble propósito de descripción-evaluación, se esperaba que las
metáforas cumplieran una función parecida (tal y como se discutirá más
adelante). Esto conlleva investigar si el lenguaje metafórico (a) tiende a
agruparse de forma consistente en determinadas secciones y (b) da lugar
a patrones metafóricos (metaphorical patterns) y no sólo a expresiones
aisladas.
Finalmente, hay que considerar la relación autor-audiencia estableci-
da a través del género –relación que entra dentro del concepto de evalua-
ción tal y como éste se expone en Hunston y Thompson (2000) o Martin
y White (2005). Así pues, una de las funciones de la evaluación es
to build and maintain relations between writer and reader. This has
39
been studied in relation to three main areas: manipulation, hedging,
and politeness. In each of these areas, the writer can be said to be
exploiting the resources of evaluation to build a particular kind of re-
lationship with the reader (Hunston y Thompson 2000, p. 8).
En otras palabras, la noción de evaluación cubre tanto el lenguaje
usado para (a) determinar el valor de algo como para (b) regular la rela-
ción autor-audiencia en los textos, y ambas funciones son identificables
en los recursos léxicos y gramaticales usados en los textos así como en la
organización de la información en los mismos. La primera dimensión de
la evaluación subsume lo que yo he denominado la evaluación intrínseca
(intrinsic evaluation) dado que se pone de manifiesto principalmente a
través del uso de términos esencialmente evaluativos) y la evaluación es-
tructural (structural evaluation), es decir, la que motiva la presencia de
secciones expresamente evaluativas dentro de la estructura retórica de la
reseña. La segunda dimensión se refiere al posicionamiento del autor con
respecto a lo que se discute en los textos (authorial positioning) y com-
prende fenómenos pragmáticos tales como la modalidad, la negociación
o los recursos de atenuación (hedging). Estas cuestiones se discuten más
adelante.
3. La metáfora en la reseña de arquitectura
Las reseñas de arquitectura son textos relativamente cortos en los cuales
un crítico experto (normalmente, un arquitecto) describe y evalúa pro-
yectos arquitectónicos de cierta entidad—dos propósitos retóricos que
determinan, en gran parte, la organización textual del género. Como se
muestra más abajo, los textos se articulan en torno a tres secciones: In-
troducción, Descripción y Evaluación Final. A su vez, cada una de las sec-
ciones se subdivide en varias secuencias textuales (moves) que, a su vez,
se estructuran en diversas secciones más pequeñas (steps y substeps)
que representan las diversas formas elegidas por los autores de los textos
para llevar a cabo los propósitos retóricos de los textos (Swales, 1990).
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
40
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Tabla 1. Estructura retórica de la reseña de arquitectura.
TÍTULO + CABECERA
(Introducción al tema y resumen evaluativo)
INTRODUCCIÓN
Move 1: Creación de contexto
Step 1: Creación de una situación (para la reseña)–Generalizaciones y/o–Información previa y/o–Descripción y/o–Otros (narrativa, anécdota)
Step 2: Evaluación de la situación–Señalización de un problema resuelto por edificio y/o–Señalización de la importancia del edificio
Move 2: Presentación del edificio
Step 1: Contextualización del edificio y/oStep 2: Resalte de un rasgo concreto del edificio y/oStep 3: Introducción al edificio
Move 3: Primera evaluación el edificio
DESCRIPCIÓN
Move 1: Detalles técnicos del edificio
Step 1: Detalles del emplazamiento/solarStep 2: Información sobre el presupuesto y las fases constructivas
Move 2: Descripción del plan general del edificio
Move 3: Descripción de las partes/componentes del edificio
Move 4: Descripción pormenorizada de algunas partes/detalles del edificio
EVALUACIÓN FINAL
Move 1: Evaluación final del edificio
El lenguaje metafórico tiende a concentrarse en secciones concretas
de las reseñas, lo cual confirma la hipótesis de que el uso de la metáfora
no es un capricho de los autores de los textos, sino que viene motivado
por los propósitos del género. Pero antes de explicar la función del lengua-
je metafórico en la reseña de arquitectura, hagamos un repaso de las me-
táforas (es decir, los marcos conceptuales) sugeridas por dicho lenguaje.
3.1. Tipos de metáfora en la reseña de arquitectura
Las ciencias naturales, la lingüística, la mecánica, la elaboración de teji-
dos y la música son algunos de los campos y actividades que han provisto
de modelos conceptuales (y de su correspondiente lenguaje) a la arqui-
41
tectura. La mayoría de las metáforas generadas a partir de estas prácticas
y campos de conocimiento es de tipo conceptual, es decir, resulta de la
proyección de conocimiento(s) acerca de sus respectivas prácticas sobre
diversas facetas de la labor de los arquitectos (por ejemplo, metáforas
como Diseñar eDiFiCios es ConFeCCionar teJiDos o la arquiteCtura es un len-
guaJe/músiCa). Conviene señalar que a pesar de que estas metáforas sue-
len centrarse en la práctica arquitectónica como proceso (es decir, giran
en torno a la labor del arquitecto y los pasos o fases implícitos en el diseño
de un edificio), algunas de ellas subsumen metáforas que se centran en el
producto de la misma, es decir en los edificios (por ejemplo, la metáfora
los eDiFiCios son textos es parte integral de la metáfora la arquiteCtura es
un lenguaJe). Estas metáforas más concretas se suelen usar para comen-
tar el funcionamiento y/o comportamiento de los edificios. Los siguien-
tes ejemplos muestran metáforas de los dos tipos comentados:
(3) [T]he delicacy with which [the architect] has stitched the new to the
old recalls Foster’s work at the Royal Academy.
(4) Eric Owen Moss, the architectural alchemist who turns base build-
ings into sites of revelation, has conducted another brilliant experi-
ment in Culver City, California.
(5) [The facade] is organized as a musical score: numerically. […] Each
level of columns follows its own regular rhythm; together, the layers
read as simultaneous melodies or separate instruments playing their
own part of a symphony.
Las metáforas más recurrentes en el corpus, sin embargo, son las me-
táforas orgánicas y las de movimiento. En cuanto a las primeras, los edi-
ficios y algunos de sus elementos son a menudo presentados como si fue-
ran plantas o animales, ya que, en cierta medida, algunas de las funciones
‘corporales’ y comportamiento general de las entidades participantes de
las metáforas se ven como semejantes:
(6) Stockholm’s Royal Library has had one of its periodic spurts of
growth.
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
42
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
(7) The walls of the wedge-like form are clad entirely in a delicately
translucent glass skin, so that the building is perceived as a series of
elements encased within a shimmering membrane.
Esta perspectiva orgánica de los edificios se concretiza todavía más
cuando éstos son presentados en términos antropomórficos. De hecho,
los edificios son a menudo equiparados a los seres humanos en virtud de
sus estados de ánimo y personalidad, de los distintos roles sociales que
cumplen, o de las relaciones de parentesco que se suelen establecer en-
tre los edificios de un mismo entorno. La metáfora los eDiFiCios son seres
humanos no sólo se verbaliza a través de adjetivos tan evidentes como
self-conscious, friendly, brooding, ungainly or unassuming (entre mu-
chos otros), sino que es fácilmente deducible en aquellos casos en los que
los edificios aparecen como los sujetos de verbos típicos de la actividad
humana (por ejemplo, speak, succeed, seek o aim) tal y como se muestra
en los siguientes pasajes:
(8) Despite its size and location, the building doesn’t engage its neigh-
bors; rather, it politely turns its back to them.
(9) The building lives and loves life, and while it lives it will smile at any
storm […]. Even in old age, the friendly, tough little house will give
shelter and shade to all who live in it.
Los edificios también se muestran a menudo como entidades que se
mueven y no sólo como espacios que permiten que la gente se mueva en
ellos (para una discusión más detallada, véase Caballero, 2006, en pren-
sa). Esta visión cinética de los edificios se ejemplifica a continuación:
(10) The new library eases gently into a Wild West landscape of rolling
forested hills and snow-capped mountains.
(11) One geologically contoured part of the building heaves up from the
site like surrounding pre-Alpine hills rising out of the valley, while
another part thrusts toward the intersection in an eruption of an-
gled volumes caught in seismic upheaval.
43
Un último, pero no por ello menos importante, grupo de metáforas
en el corpus es el de imagen, es decir, metáforas que equiparan edificios
o parte de ellos con otras entidades no arquitectónicas en virtud de su
semejanza física (es decir, que resultan de la proyección de información
visual entre los dominios meta y fuente). Los siguientes pasajes ilustran
este tipo de metáfora:
(12) A couple of squashed zeppelins [i.e. building’s roofs] hover over the
solid structures.
(13) [The building] is a jagged fan of five overscaled concrete fins webbed
together by an entrance lobby, synagogue, and multipurpose hall, as
well as less public spaces.
Ilustración I. Plano sinagoga. Ejemplo 13 (Cortesía del arquitecto Zvi Hecker).
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
44
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
El uso de expresiones como “zeppelins” para referirse a los tejados de
un edificio (ejemplo 12) o la combinación de expresiones como “jagged
fan”, “fins” y “webbed” (ejemplo 13) intenta dar cuenta de forma verbal
de las propiedades físicas o visuales del edificio reseñado (propiedades
que, tal y como se muestra en la Ilustración I, son evidentes para todo
aquel que sepa interpretar o ‘leer’ los planos que acompañan a los textos).
En definitiva, el lenguaje encontrado en el corpus ilustra, de forma
muy general, metáforas conceptuales y metáforas de imagen (de acuerdo
con la descripción que de ambos tipos de metáfora se ofrece por parte de
la lingüística cognitiva). No obstante, como se ha apuntado anteriormen-
te, esto no significa que todo el lenguaje metafórico encontrado pueda
ser clasificado de una manera tan tajante. Por ejemplo, aunque la refe-
rencia a un complejo urbano como “the grain of the building/city” o la
descripción de una determinada intervención arquitectónica a través de
verbos como stitch or weave se centran en las propiedades estructurales
de un determinado espacio urbanístico y en los aspectos procesuales/
procedimentales de la construcción respectivamente, ambas expresiones
transmiten información visual a su vez (es decir, proyectan conocimiento
tanto conceptual como imagístico), tal y como ya se ha comentado. El
papel del contexto así como el conocimiento que el investigador tenga de
la disciplina son, en este sentido, fundamentales para el análisis y clasifi-
cación de los datos figurativos encontrados en el corpus.
3.2. Metáfora y descripción
Entre los ejemplos más claros del uso descriptivo de la metáfora en la
reseña de arquitectura se encuentra una gran parte de los términos que
conforman la jerga arquitectónica. Muchos de ellos se usan para referir-
se a elementos arquitectónicos en virtud de su semejanza funcional con
el dominio fuente en la metáfora (la ‘piel’ o skin de los edificios), de su
parecido externo (‘ala’ o wing) o de una combinación de ambas (‘costilla’
o rib)4. Dentro de la jerga profesional, también encontramos compues-
4 En los casos en los que el inglés y el español compartan el mismo término metafó-rico se proporcionarán ambos. En caso contrario, el término que se incluye en el capítulo es el inglés, dado que la investigación se hizo en esta lengua y su homólogo español no
45
tos nominales del tipo bowstring truss, ring beam, wheel arch, sawtoo-
th roof, V truss o curtain wall, todos los cuales se usan para referirse
a tipos concretos de cercha, viga, arco, techo o muro respectivamente y
suelen descansar en información visual. En otras palabras, las diversas
tipologías de elementos constructivos y/o arquitectónicos suelen estar
motivadas por metáforas de imagen. Éstas se verbalizan en el primer ele-
mento del compuesto nominal (es decir, en el elemento clasificador del
compuesto) ya que es éste el que expresa las propiedades físicas que dis-
tinguen unos elementos constructivos de otros dentro de las tipologías.
Éste es el caso de la siguiente clasificación de bóvedas: half-barrel vault,
barrel vault, corbel vault, fan vault, groin vault, net vault, spiral vault,
y stellar/star vault (entre otras).
Entre la jerga arquitectónica motivada por metáforas conceptuales,
los términos más frecuentes realizan metáforas orgánicas (en muchos ca-
sos, antropomórficas) y mecánicas. En el primer caso encontramos aque-
llos términos utilizados para referirse a algunas de las funciones de los
edificios (por ejemplo, ‘respirar’ o breathe), sus problemas (‘patologías’
o pathologies) o la relación que tienen con su entorno. Algunos ejemplos
de la metáfora los eDiFiCios son seres vivos son:
(14) The walls of the wedge-like form are clad entirely in a delicately
translucent glass skin, so that the building is perceived as a series of
elements encased within a shimmering membrane.
(15) By the end of the 1980s, Moderna [museum] was simply too
cramped for its skin and drastic action was needed.
(16) Royally renewed Stockholm’s Royal Library has had one of its peri-
odic spurts of growth.
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
siempre está motivado por una metáfora y, si lo está, no tiene por qué ser la misma que en inglés.
46
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
(17) [A new square] offered Smirke’s building breathing space and would
have produced a significant new public meeting place for London
[…].
Las analogías mecánicas también suelen referirse a los aspectos fun-
cionales de los edificios:
(18) Under its skin the library is a great machine, and a High-Tech archi-
tect could have had a field day with its mechanisms, but Wilson […].
Otro campo fértil para las metáforas de tipo conceptual es el de la
lingüística –disciplina que provee a los arquitectos de términos para refe-
rirse a los elementos y convenciones seguidos en la disciplina como, por
ejemplo, vocabulary, rhetoric, imagery o syntax:
(19) The question is particularly thorny in the current postmodern era, in
which building imagery (be it classical or modernist) dominates our
definition of architecture, and “functionalism” (a term Aalto ban-
died about generously) has virtually dropped from the contempo-
rary lexicon.
(20) Mayne has always articulated the architectural parts, but at the
Hypo Bank the parts are not locked into a binding orthogonal syn-
tax.
(21) Like a Renaissance architect, Holl studies architecture’s rhetoric; he
uses typological conventions and elements to create new meanings.
In the Cranbrook science center, Holl begins with the basic vocabu-
lary of foursquare enclosures […].
Finalmente, dentro de las estrategias descriptivas realizadas median-
te lenguaje metafórico, se debe señalar lo que podría denominarse como
perspectival shifts (cambios de perspectiva). Éstos responden al cons-
tante manejo por parte de los arquitectos de distintas perspectivas y di-
mensiones tanto a la hora de representar el espacio gráficamente como
de describirlo. Cuando esto último se lleva a cabo de forma figurativa,
47
siempre descansa en metáforas de imagen (normalmente, metáforas con
fuentes de carácter geométrico o con una forma bien definida). La inte-
racción metafórica resultante ayuda a los autores de las reseñas a des-
cribir edificios desde diversas perspectivas tal y como se ejemplifica a
continuación:
(22) Based on a boomerang shaped plan, the new building steps down
from a prow at its south end to embrace a new public space. [...] The
walls of the wedge-like form are clad entirely in a delicately translu-
cent glass skin, so that […].
Las diversas imágenes en este extracto ayudan a expresar diversas
perspectivas espaciales de un edificio en Manchester. La descripción
empieza con la calificación de su planta como “boomerang shaped”, es
decir, con una imagen bi-dimensional que intenta describir el espacio ho-
rizontal ocupado por el edificio y que proporciona una perspectiva plana
del mismo (como si éste se viera desde arriba). El cambio de perspectiva
viene de la mano de la descripción del edificio como “step[ping] down”
y su referencia posterior como “wedge-like form”. El verbo especifica la
ordenación escalonada del conjunto y se centra en la dimensión de la
altura, mientras que el sintagma nominal describe el contorno general
del volumen espacial a la vez que destaca la dimensión de longitud (suge-
rida por el término “wedge”). Finalmente, el verbo “embrace” describe al
edificio tanto bi- como tri-dimensionalmente (en plano y en elevación).
Finalmente, hay que señalar que aunque el lenguaje descriptivo pue-
de aparecer en cualquier sección de la estructura retórica de los textos
(principalmente, aquellos términos usados para referirse a elementos
constructivos), su presencia es más notable en la parte de Descripción y,
en ciertos casos, cuando un rasgo notable del edificio reseñado se comen-
ta ya desde el principio en la Introducción (Move 2, Step 2).
3.3. Metáfora y evaluación
Las metáforas conceptuales y de imagen también sirven para llevar a
cabo el propósito evaluativo del género, si bien cada tipo sirve para eva-
luar cosas distintas según el tipo de información proporcionada por am-
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
48
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
bas. Así pues, cuando el objeto de la evaluación son los aspectos externos
o estéticos (visuales) del edificio, lo normal es encontrarse metáforas de
imagen. El ejemplo (23) muestra cómo la combinación de dos metáforas
de imagen ayuda a evaluar el antes y después de un contexto urbano –eva-
luación negativa y positiva respectivamente:
(23) Diverting the Turia solved Valencia’s flooding troubles, but its riv-
erbed left an unsightly brown gash through the city’s stately fabric.
Valencia has spent the past 40 years transforming the dry riverbed
into a continuous swath of parkland.
Las metáforas conceptuales se usan normalmente para evaluar la pe-
ricia de los arquitectos cuya obra se reseña y el ‘comportamiento’ de los
edificios tras su construcción. Como ya se ha apuntado anteriormente, esto
último se hace principalmente a través de metáforas de la biología y de la
mecánica. Por otra parte, la labor del arquitecto se suele evaluar por medio
de metáforas del campo de la lingüística y la producción textual, las cuales
también sirven para comentar las propiedades ‘expresivas’ del edificio bajo
análisis. Este es el caso del ejemplo que se muestra a continuación, donde
la explotación de una metáfora lingüística se usa para evaluar una casa
aludiendo a temas disciplinares que van más allá de su apariencia externa:
(24) Atkinson’s exceptional house exemplifies a problem endemic to
modern architecture: The architects’ beloved vernacular is not a
blank slate. The laypeople who build dogtrots and barns are […] As
a child, he spent many summer nights on this property, in just such
a shed, and his love of the type is written all over the new house. It’s
a shame not everyone reads it the same way.
De hecho, el espectro más amplio (es decir, la cantidad de conoci-
miento proyectado) de las metáforas conceptuales podría explicar su
frecuente uso a la hora de evaluar el trabajo de los arquitectos (es decir,
su mayor potencial evaluativo) y su presencia en un mayor número de
secciones claramente evaluativas, a saber, (a) los títulos y cabeceras de
las reseñas, (b) las secciones donde se señala un problema y la primera
evaluación proporcionada en las introducciones, (c) la sección descrip-
49
tiva en la que se incide en un aspecto sobresaliente del edificio, y (d) la
Evaluación Final de los textos. Conviene señalar al respecto que, en oca-
siones, una misma metáfora aparece en varias de estas secciones creando
de esta forma una especie de marco evaluativo para todo el texto. Este es
el caso del siguiente ejemplo en el que se han señalado las secciones de la
estructura de la reseña donde aparece la metáfora:
(25) TAPESTRY WEAVING. A little archaeological museum connects
millennia and urban patterns ancient and modern with grace and
invention. [CABECERA] Couvelas’ basic design emerges from the
contrast between a modern grid [...] and the ancient axes, which
are set at about 45 degrees to the contemporary ones. [INTRODUC-
CIÓN] The masterstroke is the light and elegant bridge over the mu-
seum forecourt. [...] It is, says Couvelas, “a thread darning the hole
caused by the excavation,” and, in the darning, the pattern of the
old weave of the city has been brought to the surface to take part in
the modern tapestry. [EVALUACIÓN FINAL]
Además de crear un patrón metafórico que afecta al texto en su totali-
dad, el ejemplo es interesante porque ilustra la dimensión interpersonal
de la evaluación, es decir, el uso del lenguaje para articular el posiciona-
miento de los autores de los textos con respecto a las tesis sostenidas en
los mismos—en definitiva, el papel del lenguaje en la gestión de la rela-
ción entre autor-audiencia. Conviene recordar al respecto que el género
está escrito por y para una audiencia de expertos, todos los cuales son ca-
paces de ‘leer’ la información visual que acompaña al comentario verbal
y, por lo tanto, pueden coincidir con o disentir de la visión del evaluador.
Entre las estrategias usadas por los autores, encontramos la cita y reuti-
lización de las metáforas usadas por los arquitectos cuya obra se analiza
en los textos (sobre el uso pragmático de citas, véase Tadros, 1993). Así
pues, en este ejemplo el autor de la reseña cita a la arquitecta (Couvelas)
y reutiliza la metáfora textil usada por ella en la apertura y Evaluación
Final del texto. En otros casos, el evaluador muestra una visión distinta a
la del arquitecto—lo cual también ayuda a establecer su autoridad como
evaluador experto. El siguiente ejemplo muestra esta doble visión y tam-
bién descansa en la elaboración de una metáfora conceptual:
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
50
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
(26) CHURCH AND STATE. How does one build in a space like the Plaza
Cardenal Belluga? asked Rafael Moneo when he began designing an
annex to the city hall of Murcia [...] What Moneo faced was in many
ways a thoroughly European problem of adding new uses and struc-
tures to ancient environments – but with a few twists. In the case
of the Plaza Cardenal Belluga, the buildings surrounding the plaza
were as strong in character as the irregular space they described
[...] And the site of the new city hall annex would put it squarely
opposite and on axis with the cathedral, creating an urbanistic ten-
sion that Americans might find troubling: a direct confrontation of
church and state. In a country where the Catholic Church wielded
so much power for so many centuries, the relationship is even more
loaded. Moneo claims to have created a building “content in its role
as spectator, without seeking the status of protagonist held by the
cathedral and the palace.” The building may have been cast as a sup-
porting player in the urban drama of its surroundings, but it has
strong character and authority. [INTRODUCCIÓN] Within a single
flat plane, Moneo’s civic annex becomes as affected and self-con-
scious as the baroque cathedral – but never relinquishes its sense
of order and rationality. [DESCRIPCIÓN] Although Moneo wanted
his addition to defer to its historic setting, it’s not as reverent as he
claims. The building makes a clever game of playing order against
disorder to assert its own identity among its ornamented neighbors.
[EVALUACIÓN FINAL]
La reseña empieza con un título que incorpora dos instituciones que
se refieren de forma metonímica a los edificios religiosos y cívicos que
‘cohabitan’ en el mismo espacio urbano—el último de los cuales es el
objeto de la reseña. El tema central de la misma es el choque estético
provocado por el anexo diseñado por Moneo para el ayuntamiento de
Murcia en un entorno barroco. Este choque de estilos se describe a tra-
vés de una metáfora teatral (sugerida por “urban drama”, expresión que
también alude a la controversia creada por el edificio entre los habitantes
de Murcia) utilizada por el propio arquitecto. Además de colaborar en la
cohesión del texto, la metáfora teatral crea un marco para el comentario
sobre el edificio (las expresiones que realizan la metáfora se insertan en
51
secciones claramente evaluativas, tales como la primera evaluación de la
Introducción, la sección donde se resalta un aspecto concreto del edificio
en la Descripción, y la Evaluación Final) y da pie a que el evaluador mati-
ce la visión sobre el edificio propuesta por el arquitecto y presente la suya
propia. Es interesante señalar que el autor de la reseña nunca adscribe de
forma explícita sus tesis sobre el edificio, sino que éstas aparecen ‘escon-
didas’ tras la personificación del edificio: “The building makes a clever
game of playing order against disorder to assert its own identity among
its ornamented neighbors”.
Para calcular la efectividad de las expresiones motivadas por metá-
foras conceptuales como recursos evaluativos hay que tener en cuenta el
alto componente visual de la disciplina, de los profesionales que la prac-
tican y, consecuentemente, de los textos que la articulan. Así pues, dado
que gran parte del comentario en una reseña puede ser contrastado con
el material gráfico que la acompaña, el uso de metáforas que no aluden
directamente al aspecto externo o estético de los edificios analizados po-
dría verse como una estrategia usada por los evaluadores para atenuar
sus comentarios o evitar comprometerse con ellos al cien por cien (lo
que se conoce como hedging y avoidance strategies en inglés). En otras
palabras, puesto que los aspectos comentados de este modo no se pueden
comparar ‘objetivamente’ con lo mostrado en las fotografías y dibujos
que acompañan el texto, los lectores de la reseña pueden fiarse de la eva-
luación del revisor o disentir de ésta, pero en los dos casos se trata de una
elección personal.No obstante, el hecho de que las metáforas de imagen
aludan directamente a aspectos fácilmente contrastables con la informa-
ción visual proporcionada en las reseñas no implica que éstas no puedan
también ser objeto de controversia. Consideremos el siguiente ejemplo
en el que se adjuntan los comentarios del evaluador del propio arquitecto
sobre una estructura metálica (tejado) construida en un hotel de Sydney:
(27) [Arquitecto] This was a great opportunity to further explore my
theories relating to the ‘parasite’ in architecture. […] As a form, it
bites into the thirties structure and clings to the ground inside the
courtyard. Growing from this position, it surges towards the north;
splintering the light with glass, shade cloth panels and zincalume-
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
52
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
clad wings. These materials combine the flesh-like fragility of cloth
with the idea of exoskeleton in the shells and steel. […] The ‘parasite’
is working on a private/public building to further open it to public
space. Viewed from the street, it appears to turn the building inside
out – revealing social information to the public realm. It is analo-
gous to the growth of a large fig tree. Unlike minimalist modernism,
it shows the struggle of structure through space.
[Reseñador. Las frases se han numerado para ayudar a la discusión]
(1) Richard Goodwin calls his new work a ‘parasite’. (2) It’s actually
a roof which has a strong narrative. (3) To understand this narra-
tive, it is necessary to be aware of his work over the last 20 years: an
exploration of the ambiguous space at the conjunction of flesh and
skeleton; of the internal as external. […] (4) In this case, this ‘para-
site’ is at work under the building, in the bowels of the structure,
emerging to engage the very insides of the building with the unsus-
pecting passer-by. (5) In some ways his strategy is not dissimilar to
the way Francis Bacon disgorged his parasitic human interiors into
the public realm. […] (6) As a form, it settles upon the neat P&O
lines of the hotel, and engages with it by penetrating the building
envelope and courtyard with various tendons. It grows with com-
plexity and energy as it surges from the protective brick base into a
sort of splintering canopy. […] (7) The roof is an organic response
to the need for the entire building to mark the passing of time. (8)
It creates a dynamic tension. […] (9) Richard Goodwin, metaphori-
cally, has dumped the guts on the footpath. […] (10) But what is the
point of that? (11) This is the artist confronting us with a truism: this
building is not what you see. (12) It has beating, pumping services
lying just below its skin. (13) No longer can the neat and poised ex-
terior of the Union Hotel conceal the truth; (14) the underbelly of
this building has been scratched and the parasite has emerged. (15)
A parasite that exposes the real goings on of this place: of the stench
of fifty years of beer and cigarettes, of the tales told, of the jokes had,
of the human passing. (16) Scratch below the surface and the spirit
of this building will disgorge.
53
Ilustración II. Union Hotel Parasite. Ejemplo 27 (Fotografía: Anthony Browell. Cortesía de Richard Goodwin).
La evaluación aquí descansa principalmente en una metáfora orgáni-
ca (conceptual), aunque el evaluador y el arquitecto la explotan de distin-
ta forma. Así pues, mientras el primero acaba incorporando la metáfora
usada por el arquitecto, al principio la reformula y la usa para calificar el
techo metálico como una estructura con una “strong narrative” (2). Este
comentario parece aludir a nociones de temporalidad –implícitas en el
uso de “narrative” y reforzadas por expresiones como “mark the passing
of time” (7). Los problemas surgen a la hora de entender la citada narra-
tiva como una respuesta a necesidades orgánicas del edificio, o cuando se
intenta entender de qué forma el tejado contribuye al edificio tal y como
lo comenta el evaluador. De hecho, el adjetivo “organic” invita a inter-
pretar el tejado como un organismo capaz de crecer o de evolucionar con
el tiempo (nótese el uso que el propio arquitecto hace del verbo “grow”,
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
54
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
aunque su comentario alude a propiedades estéticas o visuales de la es-
tructura, no a necesidades orgánicas). Sin embargo, puesto que el eva-
luador describe el edificio como un ente con necesidades intelectuales,
podría pensarse que “organic” se refiere al edificio y no al tejado añadido
al mismo. La descripción del evaluador presenta un edificio personifica-
do y, por lo tanto, capaz de producir narrativas temporales como la que se
desarrolla en su tejado. Bajo esta perspectiva, el edificio es un ser huma-
no y el tejado se presenta como un texto o libro (lo cual es coherente con
la referencia anafórica al mismo en “this narrative” en 3).
La complejidad del comentario del evaluador contrasta con la relativa
simplicidad del proporcionado por el arquitecto, el cual es, además, fiel a
la representación gráfica de la estructura (véase la ilustración II), la cual
muestra un tejado metálico que se asemeja a un enorme insecto trepando
sobre un edificio de hormigón. En otras palabras, mientras que la com-
binación de información visual y ‘abstracta’ en la metáfora usada por el
arquitecto es ajustada e inteligible (especialmente, en lo que concierne a
las propiedades físicas o estéticas del tejado, concebido como un ‘parási-
to’ del hotel), la explicación del evaluador deja las imágenes a un lado y
alude a las cualidades abstractas del edifico y del tejado. Su comentario es
más complejo y, a la vez, da libertad de interpretación al lector (lo cual no
sucede en la misma medida con el comentario del arquitecto). No obstan-
te, aunque el evaluador parece contradecir inicialmente las palabras del
arquitecto, en el resto de la reseña abandona la analogía lingüística para
mantener y extender la metáfora orgánica de Goodwin.
El ejemplo (27) es interesante por diversas razones. En primer lugar
muestra el uso de metáforas de imagen y conceptuales para evaluar una
estructura. En este caso, el evaluador ha centrado su evaluación en la
composición arquitectónica y en el valor de la misma con respecto al con-
junto descrito (véase la discusión sobre los aspectos comprendidos en
el concepto de evaluación en Martin y White, 2005). Con respecto a la
primera cuestión, el evaluador alude al aspecto del tejado y al modo en
el que éste se inserta en el complejo arquitectónico (4, 6, 9 y 14), relacio-
nando su composición con el trabajo previo de Goodwin. La valoración
del conjunto se expresa de forma explícita en la pregunta “But what is the
point of that?”, la cual da pie a la evaluación posterior en la reseña. Por
último, es interesante señalar que algunas de las vívidas imágenes usadas
55
en el texto (desde la alusión al trabajo de Bacon hasta las frases 14-16)
podrían considerarse estrategias de gradación usadas para reforzar la
evaluación del reseñador así como estrategias dirigidas a conseguir que
los lectores del texto se impliquen con aquélla y reaccionen a la misma.
De hecho, y tal y como señalan Martin y White (2005), la metáfora
es una de las estrategias usadas en textos evaluativos. En la reseña de
arquitectura este uso estratégico viene determinado en gran medida por
la carga visual del género y el carácter profesional de su audiencia: puesto
que los arquitectos pueden interpretar datos visuales sin necesidad de
la mediación del reseñador, el comentario de éste debe ser mitigado en
lugar de presentarse como algo categórico si quiere no ser considerado
como contradictorio con respecto a la información provista de forma grá-
fica en los textos. Entre los recursos discursivos usados con este fin, tam-
bién encontramos el uso de expresiones que señalan de forma explícita la
calidad metafórica del comentario de los evaluadores (frase 9) así como
la manipulación de las propias metáforas de los arquitectos cuya obra se
reseña. Esto último sirve para reforzar la autoridad y estatus del que fir-
ma la reseña, el cual se presenta como un intérprete válido del trabajo de
los profesionales de su campo. Esto es más evidente cuando la visión del
arquitecto y del reseñador coinciden: en este caso, citar al primero es una
estrategia de mitigación útil para conseguir la complicidad de la audien-
cia y prevenir su desacuerdo con las posturas sostenidas en los textos.
4. Conclusiones
El presente capítulo ha mostrado algunas de las metáforas que usan los
arquitectos para evaluar y describir su práctica en el género de la reseña
de arquitectura. La metáfora no sólo ayuda a esta comunidad profesional
a entender su mundo, sino que tiene una función textual e interpersonal
según las demandas del contexto discursivo analizado. Véase, por ejem-
plo, la cantidad de jerga arquitectónica motivada por diversas metáforas
o el uso de metáforas de diversos tipos para describir estructuras espacia-
les desde diversas perspectivas o negociar la evaluación con la audiencia
del género.
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
56
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
A su vez, en este trabajo se ha intentado exponer un enfoque al estu-
dio de la metáfora desde una perspectiva de género. En otras palabras, la
tesis sostenida es que es necesario combinar una perspectiva cognitiva y
discursiva para poder dar cuenta de cómo funciona la metáfora en con-
textos reales de uso. Por supuesto, el punto de partida es la información
que sobre la metáfora como fenómeno cognitivo proporciona la enorme
investigación teórica realizada por la escuela iniciada a partir de los tra-
bajos de Lakoff and Johnson (1980, 1999). Sin embargo, éste puede ser
enriquecido con la adopción de la metodología descendente (top-down)
y la evidencia proporcionada por un enfoque más aplicado o discursi-
vo (en este caso, centrado en un género discursivo concreto) ya que la
combinación de ambos enfoques puede dar una visión más completa de
la importancia de la metáfora como esquema cognitivo y cultural en la
comunicación humana.
Referencias bibliográficas
Ackerman, J. y Oates, S. (1996). Image, text, and power in architectural
design and workplace writing. En A. Hill Duin y C. J. Hansen (eds.),
Nonacademic writing: social theory and technology (pp. 81-121).
Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
Boers, F. (1999). When a bodily source domain becomes prominent: The
joy of counting metaphors in the socio-economic domain. En R. W.
Gibbs y G.. Steen (eds.), Metaphor in cognitive linguistics (pp. 47-56).
Amsterdam y Philadelphia: John Benjamins.
Boers, F., y Demecheleer, M. (1997). A few metaphorical models in (Western)
economic discourse. En W.-A. Liebert, G. Redeker y L. Waugh (eds.),
Discourse and perspective in cognitive linguistics (pp. 115-129).
Amsterdam y Philadelphia: John Benjamins.
Caballero, R. (2003). Metaphor and genre: The presence and role of metaphor
in the building review. Applied Linguistics 24 (2); 145-167.
Caballero, R. (2006). Re-viewing space. Figurative language in architects’
assessment of built space. Berlin y New York: Mouton de Gruyter.
Caballero, R. (en prensa). Form is motion. Dynamic predicates in English
architectural discourse. En K-U. Panther, A. Barcelona, y L. Thornburg,
57
Linda (eds.), Metonymy and metaphor in grammar. Amsterdam y
Philadelphia: John Benjamins.
Cameron, L. (1999a). Operationalising ‘metaphor’ for applied linguistic
research. En L. Cameron y G. D. Low (eds.), Researching and applying
metaphor (pp. 3-28). Cambridge: Cambridge University Press.
Cameron, L. (1999b). Identifying and describing metaphor in spoken
discourse data. En L. Cameron y G. D. Low (eds.), Researching and
applying metaphor (pp. 105-132). Cambridge: Cambridge University
Press.
Cameron, L. (2003). Metaphor in educational discourse. London & New
York: Continuum Press.
Casakin, H. y Goldschmidt, G. (1999). Expertise and the use of visual analogy:
implications for design education. Design Studies 20; 153-175.
Deignan, A. (2005). Metaphor and corpus linguistics. Amsterdam y Philadelphia:
John Benjamins.
Gibbs, R. W. y Bogdonovich, J. (1999). Mental imagery in interpreting poetic
metaphor. Metaphor and Symbol 14 (1); 37-44.
Gibbs, R. W. y Steen, G. eds. (1999). Metaphor in cognitive linguistics.
Amsterdam y Philadelphia: John Benjamins.
Goatly, A. (1997). The language of metaphors. London & New York:
Routledge.
Grady, J. (1997). Theories are buildings revisited. Cognitive Linguistics 8
(4); 267-290.
Grady, J. (1999). A typology of motivation for conceptual metaphor.
Correlation vs. resemblance. En R. W. Gibbs y G. Steen (eds.), Metaphor
in cognitive linguistics (pp. 79-100). Amsterdam y Philadelphia: John
Benjamins.
Henderson, W. (1994). Metaphor and economics. En R. Backhouse (ed.),
New approaches to economics methodology (pp. 343-367). London:
Routledge.
Henderson, W. (1998). Metaphor. En J. B. Davis, D. W. Hands y U. Mäki
(eds.), The handbook of economic methodology (pp. 289-294).
Cheltenham: Edward Elgar.
Hunston, S. y Thompson, G. (2000). Evaluation in text. Oxford & New York:
Oxford University Press.
Lakoff, G. (1987). Image metaphors. Metaphor and Symbolic Activity 2 (3);
219-222.
El lenguaje metafórico en la reseña de arquitectura / r. Caballero
58
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Lakoff, G. y Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago y London:
The University of Chicago Press.
Lakoff, G. y Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh. The embodied mind
and its challenge to Western thought. New York: Basic Books.
Lakoff, G. y Turner, M. (1989). More than cool reason: A field guide to poetic
metaphor. Chicago y London: The University of Chicago Press.
Low, G. (1999). Validating metaphor research projects. En L. Cameron y G.
Low (eds.), Researching and applying metaphor (pp. 48-65). Cambridge:
Cambridge University Press.
Markus, T. A. y Cameron, D. (2002). The words between the spaces:
buildings and language. London: Routledge.
Martin, J.R. y White, P.R.R. (2005). The language of evaluation. Appraisal
in English. London: Palgrave.
Medway, P. (1996). Writing, speaking, drawing: the distribution of meaning
in architects’ communication. En M. Sharples y T. van der Geest (eds.),
The new writing environment: writers at work in a world of technology
(pp. 25-42). London: Springer Verlag.
Medway, P. (2000). Rhetoric and architecture. En R. Andrews y S. Mitchell
(eds.), Learning to argue in higher education (pp. 26-39). Porstmouth:
NH.Boynton/Cook Heinemann.
Medway, P. y Clark, B. (2003). Imagining the building: architectural design
as semiotic construction. Design Studies 24; 255-273.
Oxman, R. M. (2002). The thinking eye: visual re-cognition in design
emergence. Design Studies 23; 135-164.
Steen, G. J. (2007). Finding metaphor in grammar and usage. Amsterdam
y Philadelphia: John Benjamins.
Swales, J. (1990). Genre analysis: English in research and academic
settings. Cambridge: Cambridge University Press.
Tadros, A. (1993). The pragmatics of text averral and attribution in academic
texts. En M. Hoey (ed.), Data, description, discourse. Papers on the
English language in honour of John McH Sinclair (pp. 98-114). London:
HarperCollins.
59
Argumento, verdad y metáfora1
Daniel h. Cohen
Colby College, Waterville, Maine, EE.UU.
1. La paradoja del argumento, la verdad y la metáfora
el argumento puede corresponder a los recursos de un filósofo, pero
las metáforas son el sistema de intercambio, la verdadera moneda
del reino. Existe una compleja red de conexiones entre metáforas y ar-
gumentos. Dentro de los argumentos, las metáforas pueden ser premi-
sas; pueden ser conclusiones, y permiten las inferencias en momentos
determinados. Podemos defender la idoneidad de una metáfora: ver el
mundo a través del lente que ésta proporciona puede ser un objetivo de
la argumentación. A veces, las metáforas cumplen el papel de argumen-
tos truncados. Y, por el contrario, en otras ocasiones los argumentos se
leen mejor como metáforas. Cada uno puede llenar el nicho lingüístico-
conceptual que habitualmente se asocia al otro.
El punto donde esta enredada telaraña se torna más complicada es
en la intersección de los diversos hilos que conectan los argumentos y las
metáforas con el concepto de verdad. La argumentación –su práctica, sus
productos y su evaluación– requiere en forma implícita una noción rea-
lista de la verdad. Por el contrario, las metáforas son independientes de
la verdad y de interesantes maneras marginan positivamente la verdad
de un papel importante en la explicación de sus significados, la evalua-
ción de su validez y valoración de sus ideas. Por lo visto, entonces, nos
vemos confrontados con la paradoja de que ¡la verdad debe y no puede
ser utilizada en evaluaciones del significado de esos argumentos que son
metáforas!
1 Traducción de Patricia Osorio Baeza.
60
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Son tres tesis las que se consideran: (1) la argumentación implica un
concepto fuerte de verdad, (2) las metáforas son totalmente indepen-
dientes de la verdad y (3) algunos argumentos son metáforas (y algu-
nas metáforas sirven como argumentos). Todas son discutibles y serán
abordadas en su momento, seguidas de una sugerencia para comenzar a
resolver la paradoja, en base a la idea de que la predicación de la verdad
en sí sirve para introducir un tipo especial de metáfora, en relación con
las ideas curiosas y quizás poco conocidas del “significado de un argu-
mento” y la “ética de la verdad”.
Existe algo paradójico acerca de la verdad, incluso aparte de su papel
central en las paradojas. La teoría y la práctica de la argumentación ha-
cen uso esencial de una noción de la verdad que es incluso diferente de la
aceptabilidad racional ideal –aunque es siempre desde dentro de nues-
tras prácticas argumentativas locales que reconocemos la importancia de
la verdad práctico-transcendental2. De igual forma, los imperativos que
derivan de la veracidad como una virtud cognitiva nos piden tener una
mirada escéptica de las pretensiones de verdad, al mismo tiempo que nos
obligan a perseverar en la búsqueda de objetividad3. Las interacciones
contrapuestas de las metáforas y argumentos hacen eco de estos proble-
mas, pero también sugieren una salida: decir que una proposición, creen-
cia o una teoría completa es verdadera es proponerla como metáfora.
La verdad funciona como una metáfora en varias formas importan-
tes. (1) Los límites de su rango de aplicación son flexibles. (2) Su papel
en nuestro pensamiento es más organizacional que sustancial. Y, en la
mayor parte de los casos, (3) elude la definición exacta. Sin embargo,
(4a) el concepto puede restringirse en líneas generales y (4b) se pueden
extraer significados en forma indefinida, sin que lleguen a agotarse com-
pletamente. La dialéctica del realismo y el antirrealismo está involucra-
da en la primera tarea. La historia de la correspondencia, la coherencia,
la pragmática y las teorías deflacionarias nos proporcionan una serie de
metáforas que ilustran la última. No obstante, las presuposiciones de la
argumentación no permiten una simple lectura de la verdad como metá-
fora. Sin embargo, la verdad no puede escapar completamente a la metá-
2 Hilary Putnam desarrolla este tema en varios lugares; véase Putnam (1994, p. 329). Consultar también Kasser y Cohen (2002).
3 Ver Williams (2002, en especial capítulo 1).
61
fora y se puede decir lo siguiente: para una amplia gama de pretensiones
que formulamos acerca del mundo, incluyendo todas las que son intere-
santes, decir que son verdaderas es, entre otras cosas, aceptarlas como
metáforas.
2. Los argumentos requieren verdad
Existen varias líneas de argumentos que van de la argumentación per se
a algunas formas de realismo referentes a la verdad. Mencionaré cuatro
consideraciones que son pertinentes para el proyecto de comprensión de
la verdad como metáfora.
(2a) Primero, consideremos la lógica de los argumentos y la forma de
evaluarlos. Un concepto sólido de verdad está involucrado en todos los
conceptos secundarios que utilizamos diariamente —por supuesto, la so-
lidez explícitamente apela a la verdad, pero incluso conceptos como va-
lidez y coherencia implican verdad, debido a que el primero es percibido
como conservador de la verdad, mientras que el segundo es entendido
como la posibilidad de una verdad4.
(2b) Segundo, son inadecuadas las nociones de sustitución, como aser-
tabilidad garantizada, justificación racional, e incluso el consenso racio-
nal idealizado. Estas son las consideraciones que motivaron gran parte
del realismo de Hilary Putnam, sólo para citar un ejemplo destacado, ya
que evolucionó del realismo metafísico al natural mediante el realismo
interno. El elemento común es la necesidad de respetar el imperativo im-
posible para trascender las propias prácticas culturales5.
(2c) Tercero, la verdad juega un papel significativo aun cuando las ver-
dades no están en discusión. La verdad está involucrada en la institución
misma de la argumentación, pero no es necesario que ésta esté presen-
te en cada argumento específico. En efecto, debemos después de todo,
4 Consultar Johnson (1998) para esta discusión.5 Kasser y Cohen (2002) estudian la historia de las variedades del realismo de Hilary
Putnam.
Argumento, verdad y metáfora / D. Cohen
62
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
distinguir argumentos buenos y malos en áreas donde no se supone la
verdad, como los juicios estéticos o materias interpretativas. Sin embar-
go, cuando la verdad sí entra en la evaluación de la argumentación, ésta
siempre lo hace como una “carta de triunfo”. Cuando se critica un argu-
mento porque se desvió de la idea central, no considera la evidencia, in-
volucra premisas no garantizadas o es falaz en alguna forma, se le puede
considerar siempre como una estratagema para un posterior diálogo, que
invita a la respuesta, pero cuando la crítica dice que las premisas son fal-
sas, es un éxito resonante6.
Los argumentos para un concepto metafísico de verdad en base a
nuestras prácticas de argumentación no son a ciencia cierta ni conclu-
yentes ni tan simples; sin embargo, dado que esta tesis ha sido hábilmen-
te defendida por otros, bastará con la mención que ya se ha hecho.
(2d) Algo sorprendente es el hecho de que los argumentos para la verdad
en base a la argumentación son complementados con consideraciones
éticas. Más sorprendente aún es que la brecha del límite hecho-valor des-
borda la línea hecho-interpretación y literal-metafórico.
Bernard Williams sostiene que existe un exceso de valor intrínseco en
el concepto de verdad que su considerable valor instrumental no puede
explicar totalmente. Sólo como un Ideal puede la noción sustentar los im-
perativos en la veracidad, que paradojalmente exige que (i) busquemos
la verdad absoluta y objetiva, y (ii) que en forma implacable sometamos
a la crítica toda verdad que surja de nuestras indagaciones. La primera
exige realismo y la segunda lo desestima, introduciendo la inestabilidad
escéptica.
3. Las metáforas excluyen la verdad
La tesis de que la verdad es de alguna forma positivamente excluida
cuando se trata de metáforas no es muy común. El primer punto que se
debe establecer es que la verdad es innecesaria, independiente, e incluso
6 Ver Johnson (1996, p. 60) para el aspecto dialéctico de las cargas de falacia, y Kasser y Cohen (2002, pp. 91-92) para el papel de “carta de triunfo” que juega la verdad.
63
irrelevante. La idea de que la verdad, de hecho, es enemiga de la metáfo-
ra es la parte conceptualmente interesante y que nos plantea un desafío.
Por supuesto, existen buenas y malas metáforas y puede haber verda-
deras también, pero si éste fuera el caso, solamente será en formas que
son poco pertinentes o extrañas a su estatus de metáforas.
(3a) Primero, las metáforas son independientes de la verdad. Ha sido
un lugar común en muchos estudiosos de la metáfora suponer que ésta
se identifica primero por su falsedad literal manifiesta, junto a un me-
canismo griceano para extraer implicaturas de las máximas burladas7.
El hecho de que Mussolini no fuera un halcón ni un monstruo no im-
pidió que fuera llamado como tal. Es más, la falsedad literal de aque-
llas metáforas pasa casi inadvertida. La verdad es que existen metáforas
bien establecidas con usuarios bien definidos, pero no se puede decir lo
mismo de la histórica alusión que hace Churchill de Mussolini cuando lo
califica de utensilio –igualmente falsa, pero cuya interpretación requiere
todavía muy poco esfuerzo. Supongamos, sin embargo, que se le haya
llamado animal. En este caso, la aseveración es bastante verdadera –los
humanos son de hecho organismos biológicos– pero esa verdad carece de
importancia. Es también verdadero que en efecto llueve sobre los justos e
injustos, pero este hecho meteorológico no tiene importancia metafórica.
(3b) Segundo, la verdad es innecesaria para una metáfora exitosa, aun
en el trasfondo. Normalmente se supone que la razón para llamar a Mus-
solini halcón o utensilio es que los halcones son de hecho agresores con-
tra pequeñas aves, así como Italia estaba en contra de algunos de sus
vecinos, y los utensilios son simples instrumentos usados por otros, al
igual que Mussolini fue usado por Hitler, como sugiere la metáfora. Sin
embargo, con esa facilidad pudo haber sido llamado dragón u ogro has-
ta por las personas que reconocían totalmente la naturaleza ficticia de
éstos. Yo, por ejemplo, pienso que la caracterización de Jacques Derrida
como Abelardo reencarnado pero poseído por el espíritu de Montaigne
7 Loewenberg (1975), Goodman (1978) y Martinich (1984) calzan en esta descripción al ser los que comienzan con la falsedad literal. Goodman acomoda contraejemplos tales como “Ningún hombre es una isla” en términos de una elipsis, dando a entender lo que sigue “… pero es un fragmento de un continente”, a fin de encontrar la falsedad necesaria.
Argumento, verdad y metáfora / D. Cohen
64
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
es apropiada y entretenida, aun cuando no doy mucho crédito a la posibi-
lidad de la transmigración de las almas o posesiones demoníacas. Lo que
es más curioso, pienso que Wittgenstein puede ser llamado el cuadrado
redondo de la filosofía, aun cuando reconozco que eso es definitivamente
imposible.
(3c) Tercero, cuando se trata de metáforas, las verdades de trasfondo no
son pertinentes. Supongamos que Mussolini hubiese sido llamado gorila
para atribuir agresividad o león para implicar nobleza. Estas metáforas
funcionan a pesar del hecho de que los gorilas no son especialmente agre-
sivos y los leones no son los reyes de la jungla –los leones viven principal-
mente en la sabana y no en la jungla; las junglas no tienen reyes y si los
leones vivieran efectivamente en la jungla y las junglas sí tuvieran reyes,
los leones probablemente serían, por cierto, aspirantes al trono.
La verdad es independiente, innecesaria e irrelevante para la tarea
de producir, comprender, interpretar y evaluar metáforas. La verdad y la
metáfora no pueden coexistir pacíficamente en lo absoluto.
(3d) En primer lugar, la verdad es una pista falsa. Criticar mis ejemplos
señalando que Mussolini era un ser humano y no un utensilio, que no
hay dragones o cuadrados redondos o que los leones no son en realidad
reyes significa no lograr entender las ideas. Las metáforas son historias
y comprender un trabajo de ficción significa dejar de lado el tema de
la verdad. Si alguien objetó, o desechó, un trabajo de literatura porque
involucra personajes que no existen, situaciones que nunca sucedieron
y oraciones que no corresponden al mundo, significa que esa persona
simplemente no logra entender. El que no exista Rodion Raskolnikov de
ninguna forma le quita valor a Crimen y castigo. Pensar algo distinto
deja en evidencia la falta de habilidad para leer ficción. Incluso, plantear
la pregunta indica que el proyecto de leer literatura como literatura ha
perdido su propósito8. Existe una diferencia entre falsedades y ficciones.
En la memorable imagen de Arthur Danto uno pierde el objetivo que el
otro ni siquiera perseguía.
8 Ver Danto (1983), para una discusión del “leer como” (‘reading-as’).
65
No significa oponerse a una ficción cuando se señala que es falsa y el
solo hecho de plantear el tema de la verdad indica que el lector está en
el camino equivocado. Lo mismo sucede con las metáforas —en especial,
las metáforas profundas y fértiles que son interesantes desde el punto de
vista filosófico. Existe un interés principalmente estilístico si llamamos
a Mussolini halcón o dragón, pero es un asunto de interés filosófico si
concebimos la mente como un programa o la religión como el opio de las
masas. El valor de estas metáforas radica en su profundidad y la manera
en que logran reorientar la forma en que vemos los fenómenos objetivos.
No entregan información nueva acerca de las mentes y las computadoras
o la religión y el opio, pero sí cambia la forma en que pensamos en ellos.
Como lo señaló Aristóteles, algunas metáforas hacen que lo desconocido
sea conocido. Y ésta es la razón para comparar átomos y bolas de billar.
Sin embargo, algunas metáforas hacen que lo conocido sea desconocido.
Es precisamente por esta razón que se nos pide comparar la religión con
el opio. En cada caso, la burbuja interpretativa revienta al pincharla con
el alfiler de la verdad.
(3e) Finalmente, las metáforas son dinámicas. Experimentan vidas dra-
máticas. Aparecen en escena totalmente crecidas de la frente, si no de
Zeus entonces de Erato, por medio de sus esbirros los poetas. Comienzan
como misteriosos extraños antes de convertirse en reconocidos visitan-
tes, asiduos idiomáticos y clichés frecuentes, que por último se estable-
cen cómodamente en su etapa senil como términos literales muertos. En
forma colectiva, invaden nuestra consciencia, capturan nuestra atención,
controlan nuestros pensamientos y colorean nuestra cosmovisión.
No se trataría tanto de una metáfora ahora llamar a la prosa cargada
de tropos que acabo de imponer como púrpura, pero definitivamente no
sería una metáfora si fuera descrita como clara y densa, fluida o enreda-
da, inconexa o precisa. Por supuesto, las palabras en sí, expresadas en
voz alta o por escrito, no tienen relación con esto, pero no habría nada
insensato en todas estas descripciones, aunque algunas sean sin duda
más apropiadas que otras. La aplicación de estas frases descriptivas a los
textos está ahora presente en sus significados literales, lo que correspon-
de simplemente a mencionar parte de su uso contemporáneo estable-
cido. Pero sus pasados metafóricos son todavía visibles (¡por lo menos
Argumento, verdad y metáfora / D. Cohen
66
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
metafóricamente!) El paso de un uso con sentido literal a uno metafórico
y luego a uno literal nuevamente es un rasgo tan permanente del lenguaje
que tiene más sentido preguntar cuán metafórico y cuán literal es un uso
específico que si es metafórico o literal per se.
Mientras más cerca se mira, más intensamente metafórico parece el
lenguaje. Y mientras más se aprecia cómo es en realidad el lenguaje me-
tafórico, mayor es la tentación a un escepticismo general acerca de la
existencia de cualquier verdad literal, porque la presencia de una me-
táfora deja a un lado los temas de la verdad. Las teorías de las ciencias
naturales, no menos que las modelos de las ciencias sociales o las na-
rrativas de la Geisteswissenschaften, están cargadas de metáforas y to-
das pueden leerse hasta el final como metáforas9. Dado que la tendencia
post-moderna es leerlas precisamente de esta forma, el valor del realismo
es el argumento eterno.
Por supuesto, el hecho de que los más formales y matemáticos mode-
los puedan leerse como metáforas no significa que se deban leer de esa
forma. Las diferencias entre las diversas formas de realismo y antirrea-
lismo no se pueden solucionar tan rápidamente. La idea es simplemente
destacar el papel inapropiado que las metáforas juegan en nuestros pro-
yectos epistemológicos. Es a menudo a través de las metáforas que logra-
mos entender inicialmente, y con frecuencia es sólo a través de las me-
táforas que entendemos más allá del simple conocimiento descriptivo10.
4. Argumentos y metáforas
Las metáforas se usan con muchos propósitos diferentes. Por ejemplo,
con fines pedagógicos y heurísticos y también epistemológicos, comuni-
cativos y estilísticos. Además, pueden cumplir propósitos éticos y socia-
les. Lo que importa aquí es que tengan propósitos argumentativos: las
metáforas pueden tener diversas funciones en los argumentos y a veces
pueden funcionar incluso como argumentos11.
9 Hesse (1980, pp. 157-177) claramente presenta el caso para considerar los modelos científicos como metáforas.
10 Stern (2001) presenta algunos ejemplos convincentes de este fenómeno.11 Martinich (1984) propone la lectura de metáforas como argumentos entimemáticos.
67
Como ya hemos mencionado, algunas metáforas hacen que lo des-
conocido sea conocido, mientras que otras hacen que lo conocido sea
desconocido. El propósito de comparar la luz con una onda –o una par-
tícula– es diferente de las razones que se tienen para comparar el amor
con un día de verano. Algunas metáforas cumplen propósitos organiza-
cionales en nuestros esquemas conceptuales como por ejemplo el grupo
de imágenes asociadas con la metáfora el-argumento-es-guerra12. Las
metáforas, al igual que los chistes, pueden comunicar actitudes y valo-
res, determinando así quienes están involucrados y los que no lo están, y
construyendo comunidad13. Lo que realmente hacen las buenas metáfo-
ras, para repetir una que ya se utilizó anteriormente, es proporcionar un
lente para ver el mundo. Las metáforas centran la atención en las simili-
tudes, diferencias, conexiones y patrones del mundo.
¡Los argumentos pueden cumplir cada uno de estos roles!
Los argumentos cumplen roles pedagógicos y heurísticos como vehí-
culos de explicación y exploración. Como sucede con los actos dialécticos,
retóricos y lógicos, son parte integral en nuestras tareas comunicativas
y proyectos epistemológicos. Además de su función fundamental en la
justificación, son portadores de significado y, a veces, fuentes de signi-
ficado. Pensemos, por ejemplo, en el efecto del Argumento Ontológico
en la historia de nuestra concepción de Dios, es decir, qué entendemos
por la palabra “Dios”. Puede suceder que la relación entre argumentos y
significados sea más pronunciada con respecto a los conceptos filosófi-
cos debido al papel fundamental de la argumentación en la filosofía; sin
embargo, la conexión es, en realidad, amplia. Tratar de comprender los
conceptos de clase, raza y género, por ejemplo, en el aspecto histórico,
es decir, además de los argumentos que los rodean, es como tratar de
integrarse a una conversación que ya se ha iniciado sin poner atención a
lo que ha sucedido antes. Lo mismo tiene validez para nación y estado,
mente y materia o masa, momentum e inercia. Los argumentos también
proporcionan un lente a través del cual se puede ver el mundo.
Este paralelo entre metáforas y argumentos –proporcionan lentes
12 Se ha escrito mucho acerca de la metáfora ‘el argumento es una guerra’, comenzando con las primeras páginas de Lakoff y Johnson (1980), pero véase también D. Cohen (1995).
13 Ver T. Cohen (1978; 1996).
Argumento, verdad y metáfora / D. Cohen
68
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
para ver el mundo– es especialmente importante porque significa que
también se parecen porque crean significado. Utilizo aquí las pautas de
Max Black y Mary Hesse, que explicaron los mecanismos para la creación
de significado por medio de metáforas y de Ludwig Wittgenstein e Imre
Lakatos para los contraargumentos. Aun cuando operan en diferentes
campos y para diferentes propósitos, existen profundas similitudes que
resuenan productivamente.
Según la terminología de Hesse, se produce un “principio de asimi-
lación” cuando superponemos un grupo de conceptos con otro (Hesse,
1980). Cuando comenzamos a ver argumentos como guerras, por ejem-
plo, argumentamos en consecuencia, olvidando por ejemplo que son po-
sibles otras resoluciones además de la gloriosa victoria y la ignominiosa
derrota. Después de todo, ¿por qué el que se enseñe algo nuevo debería
ser una derrota? Cuando conceptualizamos las mentes como computado-
ras, nuestra investigación sufre un giro. Después de todo, ¿por qué debe-
ríamos suponer que los algoritmos formales nos dirán más acerca de lo
que somos que lo que nos dicen otros tipos de narrativas? Las metáforas
conectan y alteran los “lugares comunes asociados” de los términos –fra-
se usada por Max Black para las connotaciones, alusiones, conocimiento
estereotipado y simbolismo establecido. Dado que todos éstos son parte
de los significados de nuestras palabras, las metáforas crean nuevos sig-
nificados –y, por lo tanto, crean algunos de los patrones y conexiones que
revelan. Esta es la materia con la que está hecho el entendimiento.
En algunos argumentos, el objetivo primordial es establecer sus con-
clusiones. Las pruebas matemáticas se ofrecen como el paradigma para
este tipo de argumento. Sin embargo, debemos plantear dos objeciones
importantes en contra de estas teorías de argumentación en base a este
paradigma matemático. En primer lugar, no todos los argumentos fun-
cionan como se supone lo hacen los argumentos matemáticos. A veces,
los argumentos sólo se preocupan de explicar sus conclusiones, explorar
críticamente el espacio conceptual alrededor de la conclusión propuesta
y lograr la comprensión o sólo acusar recibo, más que establecer una
conclusión, resolver diferencias o llegar a consensos14. ¡En estos casos, el
14 Ver Lakatos (1976), Govier (1999) y los enfoques pragma-dialécticos del argumento para estos registros.
69
éxito no debe involucrar la conversión epistémica de no-creencia a creen-
cia, sino conversiones epistémicas de otros tipos, como falta de entendi-
miento a entendimiento o de desconocimiento a conocimiento!15. El ob-
jetivo puede ser ayudar a las personas a ver el mundo en forma diferente
–y no ver un mundo diferente. La segunda consideración que se debe
hacer es que las pruebas matemáticas en sí no siempre funcionan como
normalmente se supone que lo hacen. La similitud entre las pruebas ma-
temáticas y los argumentos ordinarios es recíproca. El núcleo deducti-
vo puede ser tan importante para los argumentos ordinarios como para
sus contrapartes matemáticas. Del mismo modo, los niveles dialécticos
pueden ser tan importantes para las pruebas matemáticas como para
los argumentos ordinarios, especialmente debido al papel pedagógico y
heurístico que cumplen. Además, ambos tienen dinámicas semánticas
internas. En una forma u otra, esta última idea es la parte central de la
propuesta de Wittgenstein, “El resultado de una prueba matemática logra
su significado a partir de la prueba” (1979, p. 212), así como del trabajo de
Imre Lakatos acerca del surgimiento y evolución de nuestros conceptos
durante la dialéctica de las pruebas y refutaciones, y como corolario la in-
capacidad del deductivismo para explicar la lógica del descubrimiento16.
5. Significado y metáfora; verdad y valor
¿Podemos encontrar un concepto de verdad capaz de navegar por los pe-
ligrosos estrechos entre Escila y Caribdis de los argumentos y las metá-
foras –sin llegar a alejarse demasiado de la argumentación dirigida pero
tampoco acercarse demasiado a las metáforas? A riesgo de llevar esta
metáfora demasiado lejos, necesitamos confiar aquí en la brújula ética
15 Las paradojas son los ejemplos más destacados de argumentos que cumplen el papel complementario de plantear problemas acerca de lo conocido, pero muchos de los problemas estándares en filosofía se producen por una argumentación similar. Los argumentos escépticos, por ejemplo, nos hacen despertar de nuestro “sueño dogmático” al hacer del conocimiento algo misterioso. Creo que este reconocimiento está en el corazón de la metáfora de Wittgenstein para la filosofía, que le muestra a la mosca como salir del frasco cazamoscas y alienta a Richard Rorty a aconsejarnos para des-aprender los problemas filosóficos.
16 Véase Lakatos (1976).
Argumento, verdad y metáfora / D. Cohen
70
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
de la verdad. Después de todo, la verdad no es un concepto éticamente
neutro, sino parte de un conglomerado de conceptos que incluye vera-
cidad, honestidad, integridad, sinceridad, imparcialidad, objetividad –y
curiosidad.
Los intentos de los empíricos de segregar la verdad y los valores, fi-
nalmente, no fueron efectivos contra las tradiciones anteriores que se
conformaban con considerar los valores como verdades, en particular
la tradición Agustina y Platónica, ni contra las tradiciones posteriores,
como el pragmatismo, que consideran la verdad como un valor y algunos
postmodernismos que ven la verdad y el valor como herramientas de po-
der. Para los antiguos Medievales Latinos la verdad siempre involucraba
referencia implícita a un ideal, a la forma como deberían ser las cosas. El
verdadero humano, por ejemplo, es aquel que se parece más a la forma
platónica o la idea divina de la humanidad. Los vestigios de este sentido
de la verdad son todavía evidentes en nuestra tendencia a hablar de un
“verdadero amigo”, que es la forma en que deben ser los amigos y “cen-
trar una rueda” en un auto para rectificarlas. Una verdadera oración, por
derivación, es la que hace lo que se supone hacen las oraciones, es decir,
representan el mundo con exactitud17. Por extensión, un verdadero argu-
mento es el que hace lo que se supone hacen los argumentos: establecer
la verdad. Es en oposición a este fundamento que las metáforas son des-
critas como desviaciones: se apartan de la senda de la verdad. Los argu-
mentos tienen como objetivo la verdad literal; las metáforas van más allá.
Según los elementos románticos del posmodernismo y neopragmatis-
mo, la dirección de esta cadena tradicional del pensamiento que va desde
los argumentos hasta la verdad y a las metáforas es regresiva.
En este esquema, el valor es un intermediario entre la verdad, la me-
táfora y la argumentación. Un corolario inmediato para la pretensión de
que las metáforas y los argumentos crean significados es que también
crean comunidades. En primer lugar, crean comunidades lingüísticas,
pero finalmente dan origen a comunidades de actitudes, de interpre-
taciones y de valores. Las metáforas que usamos y los argumentos que
ofrecemos reflejan nuestra comprensión del mundo y nos dicen quiénes
somos, desde el punto de vista ético y epistémico.
17 Debo esta observación a Paul Spade (comunicación personal).
71
Las comunidades lingüísticas están entre los factores que nos definen.
Las regiones, las edades, las etnias y las clases están todas marcadas por
sus palabras. Cada nueva generación se siente forzada a acuñar sus pro-
pias palabras, dejando atrás el lenguaje popular de ayer, y a adaptar pa-
labras viejas a sentidos nuevos. Cualquier hombre caucásico de 50 años
que intente hablar, por ejemplo, el lenguaje hip hop será con seguridad
considerado un “wangsta poser” (persona que pretende ser lo que no
es) —y con éxito o no, solamente serviría como un catalizador el volver a
codificar el lenguaje, es decir, darle forma a nuevas metáforas con el fin
de mantener alejados a los intrusos.
Hablar una lengua fluidamente –según la frase memorable de Quine,
ser capaz de “reñir con el hablante nativo como si fuera su hermano”–
quiere decir que se es miembro de una comunidad. Lo mismo cuenta
para la comprensión de un chiste; pero, cuando se trata de chistes, las
comunidades en cuestión son comunidades sub-locales, cuyas fronteras
son reforzadas o creadas en el mismo momento por los actos del habla.
Los chistes étnicos lo logran con mayor efectividad —y a veces con la ma-
yor objeción. Sin embargo, todos los chistes crean miembros e intrusos
(T. Cohen, 1978; 1996). El mismo fenómeno se manifiesta al entender y
apreciar las metáforas.
Para los filósofos que sienten la presión de la objetividad en forma
más intensa, este puede ser un sendero difícil de seguir pero las deman-
das de verdad son simplemente los imperativos éticos más grandes de
la comunidad científica –y esa es una comunidad a la que pertenecemos
todos, como seres racionales. La verdad vuelve a entrar en acción.
El argumento de “Pregunta Abierta” de Moore nos recuerda cuán pe-
culiar es la palabra “bueno” o, si se prefiere, cuán especial es el concepto
de bondad. Con esto, él repetía las palabras de Aristóteles, quien se re-
firió a la bondad como uno de los trascendentales. La verdad era otro
trascendental y también necesitamos que nos recuerden periódicamente
lo peculiar que es, en realidad, la palabra “verdad” –cuán necesaria y elu-
siva– pero también como cualquier buena metáfora, cuán rica es en sig-
nificado. Esto no sugiere que la verdad en sí misma sea una metáfora. Por
supuesto, se puede usar como metáfora, haciendo que sus asociaciones
conceptuales y excedentes de significado logren alinear la creencia obje-
tivo o proposición y todas las asociaciones con su tema propuesto. Y esto
Argumento, verdad y metáfora / D. Cohen
72
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
sugiere que decir que algo es verdadero es encomendarlo como metáfora
para la parte del mundo que sea pertinente. Sin embargo, este es todavía
un tipo inestable de cierre.
Las metáforas necesitan interpretación –como sucede con todas las
aseveraciones. Pero esto eo ipso debilita la atribución de verdad. En con-
secuencia, no es la verdad per se la que constituye una metáfora sino to-
das las atribuciones de la verdad. Y eso significa que la búsqueda de una
representación unívoca de la verdad es una cacería de gansos salvajes.
Referencias bibliográficas
Black, M. (1955). Metaphors. Proceedings of the Aristotelian Society N.S. 55
(pp. 273-294). Reeditado en Black, M. (1962) y Johnson, M. (ed.), Philo-
sophical perspectives on metaphor (pp. 63-82). Minneapolis: The Uni-
versity of Minnesota Press.
Cohen, D. H. (1995). Argument is war… and war is hell: Philosophy, education,
and metaphors for argumentation”. Informal Logic 17 (2); pp. 177-188.
Cohen, T. (1978). Metaphor and the cultivation of intimacy. Critical Inquiry
5 (1).
Cohen, T. (1996). Metaphor and feeling. Conference on Narrative and Meta-
phor Across the Disciplines, Auckland, NZ.
Cohen, T. (1999). Jokes. Chicago: University of Chicago Press.
Danto, A. (1983). Philosophy as/and/of literature. APA Eastern Division
Presidential Address. Reimpreso en West, C. and Rajchman, J. (eds.)
Post-analytic philosophy. New York: Columbia University Press, 1985.
Goodman, N. (1978). Metaphor as moonlighting. En Sacks, S. (Ed.) On Meta-
phor (pp. 175-180). Chicago: University of Chicago Press.
Govier, T. (1999). What is acknowledgement and why is it important? On-
tario Society for the Study of Argumentation, St. Catherines, Ontario.
Hesse, M. (1980). The explanatory function of metaphor. Revolutions and
Reconstructions in the philosophy of science (pp. 111-124). Bloomington,
IN: Indiana University Press.
Johnson, R. H. (1987). The blaze of her splendors: suggestion about revital-
izing fallacy theory. Argumentation 1; 239-253.
Johnson, R. H. (1996). The rise of informal logic. Newport News, VA: Vale
Press.
73
Johnson, R. H. (1998). Commentary on Allen’s ‘Should we assess the basic
principles of an argument for truth or acceptability?’ Argumentation and
rhetoric: Proceedings of the Ontario Society for the Study of Argumen-
tation. CD-ROM.
Johnson, R. H. (1999). Manifest rationality: A pragmatic theory of argu-
ment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Kasser, J. L. and D. H. Cohen. (2002). Putnam, truth and informal logic.
Philosophica 69, pp. 85-109.
Lakatos, I. (1976). Proofs and refutations. Worrall, J. y Zahar, E. (eds.).
Cambridge: Cambridge University Press.
Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press.
Loewenberg, I. (1975). Identifying metaphors. Foundations of language 12,
pp. 315-338.
Martinich, A. P. (1984). A theory for metaphor. Journal of Literary Seman-
tics 13, pp. 35-56. Reimpreso en Martinich, A. P. (Ed.). The philosophy of
language, 3rd ed. New, 1996. York: Oxford Press.
Putnam, H. (1994). Words and life. Cambridge: Harvard University Press.
Stern, J. (2001). Knowledge by metaphor. En French, P. A. y Wettsein, H. K.
(eds.) Midwest studies in philosophy, Volume XXV Figurative language.
Boston: Blackwell.
Williams, B. (2002). Truth and truthfulness. Princeton: Princeton University
Press.
Wittgenstein, L. (1979). Wittgenstein’s lectures, Cambridge, 1932-35. Am-
brose, A. (ed.). Chicago: University of Chicago Press.
Argumento, verdad y metáfora / D. Cohen
75
La metáfora de lo literal
Carlos CorneJo a.Pontificia Universidad Católica de Chile
Literalmente metafórico
Del latín litteralis, el adjetivo ‘literal’ quiere decir algo así como:
‘según el significado de sus letras’. Correspondientemente, su uso
contemporáneo en la mayoría de las lenguas indoeuropeas aplica a los
sustantivos ‘significado’ y ‘sentido’ para referir a aquel contenido de una
expresión verbal (oral o escrita) expresado por la letra de su texto. Pero,
¿cuál es el significado expresado en la letra de un texto? La respuesta más
ampliamente aceptada es la de la retórica clásica: el significado literal
de una expresión es el sentido de la palabra misma (verbum proprium).
Sería un sentido único, primigenio y propio. Consecuentemente, se lo se-
para de otros sentidos derivados o accesorios, como, en primerísimo lugar,
su sentido metafórico. Por lo tanto, ‘significado literal’ quiere en realidad
decir ‘significado propio’. Dado que no hay un vínculo lógico o necesario
entre las letras de una expresión y su ‘sentido propio’, hemos de inferir
que la expresión ‘significado literal’ es una metáfora. Apela a un aspecto
de la forma de la expresión (las letras de su texto) para mentar un atributo
de su significado. Su carácter metafórico queda de manifiesto extrayendo
las consecuencias de su definición. Por ejemplo, los miles de lenguajes del
mundo que no tienen escritura carecerían de lenguaje literal. O, adicio-
nalmente, que en las lenguas occidentales no existía lenguaje literal sino
hasta la invención de la escritura cuneiforme (estimada entre 2700-2500
aC.; v. Haarmann, 1990). Evidentemente, como no se quiere implicar eso
con la expresión ‘literal’, sub-entendemos que debemos interpretarla no-
literalmente. Sin embargo, como toda metáfora, la expresión ‘significado
literal’ insinúa una verdad que puede ser parafraseada, aunque sólo sea
aproximativamente. El objetivo de este capítulo es develar esa insinuación.
76
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
La primacía del lenguaje literal y su dudosa
realidad psicológica
En retórica clásica, ‘significado literal’ es típicamente contrapuesto al
sentido metafórico de la expresión. Este último sería prescindible y se-
cundario en un sentido evolutivo, lógico y psicológico. Lo literal tendría
primacía ontogenética y temporal. De acuerdo a esta visión, habría un
lenguaje literal que sería aquel que usamos normalmente para hablar
acerca de lo que hay en el mundo y un lenguaje desviado de la norma –a
veces bello, otras veces excéntrico– que es el lenguaje metafórico. La ex-
presión ‘La puerta es de madera’ es un ejemplo de lenguaje literal, mien-
tras que la expresión ‘Los horizontes son cuadrados’ sería metafórica. Por
extensión, la metáfora es un ornamento del habla (vale decir, un ‘tropo’),
que es utilizado con fines retóricos o estéticos, pero que en lo esencial es
sustituible por un lenguaje más preciso que sería el lenguaje literal. Sobre
el lenguaje literal, la metáfora tendría la ventaja de su brevedad, claridad
y autoevidencia (Turner, 1998).
La concepción clásica ha sido incorporada a las ciencias cognitivas
a través de teorías generativistas y pragmalingüísticas. En ambas se se-
paran lógica y temporalmente los significados literal y metafórico, en-
tendiéndose éste último como una desviación o anomalía semántica del
primero. El procesamiento metafórico seguiría entonces una secuencia
trietápica: (1) activación del significado literal; (2) incongruencia entre
el significado literal y el contexto de uso; (3) extracción o inferencia del
significado metafórico. En el marco de la teoría generativista (Chomsky,
1965), la anomalía fue entendida como incompatibilidad entre los marca-
dores semánticos que definen a los términos que componen la metáfora
(ej: “las ideas duermen”, donde ‘dormir’ no se aplica a entidades no-ani-
males). El cambio de un significado a otro se explica por un procesamien-
to en el que los elementos semánticos (o “marcadores”) incompatibles
son descartados y se destacan los elementos compatibles (Katz y Fodor,
1963). Análogamente, las teorías pragmalingüísticas, basadas en las pro-
puestas de Searle (1993) y Grice (1975), suponen que la anomalía semán-
tica se detecta por una incongruencia entre el significado literal (‘lo que
las palabras dicen’) y el significado subjetivo (‘lo que la persona quiere
decir con las palabras’), gatillando un proceso de inferencia pragmática
77
para acceder a un significado metafórico apropiado, que por cierto exce-
de con mucho la semántica de las palabras implicadas.
La primacía lógica del lenguaje literal según su interpretación clásica
se traduce en ciencias cognitivas en una primacía temporal y evolutiva:
si el lenguaje literal es primigenio en términos lógicos, debe entonces
aparecer temporalmente primero en la comprensión en curso de una ex-
presión polisémica. Evolutivamente, el lenguaje literal debería aparecer
antes en el desarrollo ontongenético que el lenguaje figurativo y metafó-
rico. El problema de estas predicciones es que no son confirmadas por
la investigación experimental del procesamiento del lenguaje figurativo
(v. Cornejo, Ibáñez y López, 2008): las expresiones metafóricas son tan
rápidamente procesadas como sus equivalentes literales cuando están
insertas en un contexto adecuado (Ortony, Schallert, Reynolds, y Antos,
1978; Inhoff, Lima, y Caroll, 1984; Pollio, Fabrizi, y Weddle, 1982).
Por otra parte, si el lenguaje literal es primigenio, se habría de esperar
que fuese la condición de habla natural espontánea y que, por oposición,
el lenguaje metafórico fuese infrecuente. Cuantitativamente, sin embar-
go, se estima que un adulto expresa 5.88 metáforas por minuto de discur-
so libre (Pollio, Barlow, Fine, y Pollio, 1977), o una metáfora por cada 25
palabras (Graesser, Long, y Mio, 1989). Más aún, el así llamado ‘lenguaje
literal’ contiene en sí muchas construcciones figurativas cristalizadas,
p.e. metáforicas (piénsese en la expresión “la economía avanza”, “los dos
barrios se comunican por una pasarela peatonal”, etc.; v. Lakoff y Jo-
hnson, 1980). Eso significa que el lenguaje figurativo, aun cuando no nos
percatemos, permea toda nuestra habla cotidiana. Algunos autores argu-
mentan incluso que existe lenguaje figurativo porque el pensamiento me-
tafórico está a la base de nuestra capacidad de comprensión conceptual
(Lakoff y Johnson, 1980, 1999; Lakoff y Núñez, 2001). En este sentido,
existe creciente consenso, tanto en lingüística como en psicología, que el
lenguaje figurativo no es una desviación o un mero adorno del lenguaje
literal, pues este último no constituye una norma ni estadística ni ideal
(Barsalou, 1993; Jones y Smith, 1993, Katz, 1998; Cacciari, 1998; Gibbs,
1994, 1998; Rumelhart, 1979; Shanon, 1988; Turner, 1998).
Otra predicción que se desprende de la absorción de las ideas de len-
guaje literal y lenguaje metafórico por parte de las ciencias cognitivas es
que el lenguaje literal sería evolutivamente precedente al lenguaje me-
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
78
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
tafórico. Las investigaciones evolutivas apuntan a que los niños exhiben
lenguaje metafórico ya en la edad preescolar (Shanon, 1988). La evolu-
ción del lenguaje del niño no sigue la ruta predicha por el modelo están-
dar, a saber primero literal, luego metafórico. La tendencia evolutiva no
es la de un aumento progresivo de la sensibilidad frente al contexto, sino
más bien al revés, la de una decontextualización progresiva: las primeras
expresiones del niño son holofrásticas y están fuertemente imbricadas en
la acción de uso, pues con una sola expresión –usualmente bisilábica– la
niña o el niño quiere expresar un conglomerado complejo de sentido.
Sólo con el desarrollo posterior los niños son capaces de separar sus ex-
presiones de los contextos particulares donde son usadas. Gradualmente
las expresiones lingüísticas obtienen lo que se conoce como ‘significado
literal’, exhibiendo autonomía relativa respecto al contexto particular de
acción (Shanon, 1988).
¿Es el lenguaje literal lenguaje en uso?
De lo anterior se sigue que, sea lo que sea el lenguaje literal, desde un
punto de vista psicológico parece no ser categóricamente diferente a
cualquier otra forma de lenguaje –incluido el metafórico. Subrayo ‘des-
de un punto de vista psicológico’, porque no quiero dar a entender que
la distinción literal/metafórica no pueda ser hecha. Para la mayoría de
las personas formalmente educadas parece fácil y hasta natural distin-
guir entre expresiones literales y no-literales. Los datos precedentes sólo
muestran que la distinción no conlleva distintos modos de procesamien-
to cognitivo y que, por extensión, no hay evidencias de la preeminencia
de lo literal sobre lo figurado. Pero esto puede ser evidenciado también
desde una perspectiva en primera persona. Considerése el siguiente
ejemplo (adaptado de Johnson, 1980):
(i) Todos los hombres son animales
Para la mayoría de los formalmente educados, esta sentencia tiene un
significado literal, pues es el caso que la especie homo sapiens pertenece
al reino animal. Ahora, supongamos que la misma sentencia ya no es una
79
pieza neutra de lenguaje, sino que es una expresión, vale decir, que es
usada por alguien en un cierto contexto para realizar determinados fines
comunicacionales. En particular, suponga que la expresión siguiente es
dicha por una mujer enrabiada con su esposo:
(ii) Todos los hombres son animales
Súbitamente la misma pieza de lenguaje, cuando baja del mundo pro-
posicional al mundo de la vida (cotidiana), se torna metafórica: la mujer
no quiere decir que la especie humana pertenece al reino animal (lo que
contextualmente sería a lo menos irrelevante), sino que probablemente,
quiere mentar que, según su criterio, su marido no está comportándose
racionalmente. Interesantemente, imagine ahora la siguiente expresión
en boca de un profesor de biología de colegio:
(iii) Todos los hombres son animales
Ahora, la misma expresión parece volver a entenderse en su sentido li-
teral: lo más probable es que un profesor de biología esté mentando que
los humanos son parte del reino animal, y altamente improbable que
esté ironizando con las capacidades racionales de alguien en particular.
Este ejemplo tiene una interesante moraleja: es en el contexto de uso que
una expresión se torna metafórica o literal. Una persona formalmente
educada puede fácilmente establecer si una expresión es usada o no li-
teralmente porque es imposible que una expresión lingüística aparezca
sin contexto de producción. El punto crítico a observar aquí es que ese
juicio de determinación no es susceptible de ser hecho sin consideración
del contexto de uso. Así, la literalidad de una expresión es una forma de
usar el lenguaje, no una propiedad a priori de las oraciones. (iii) es literal
por la misma razón que (ii) es metafórica, a saber, porque el contexto las
hace tales.
Una pregunta aún abierta es cuál es la diferencia entre la sentencia
(i) y las expresiones (ii) y (iii) y, directamente conectada a ésa, por qué
creemos tan espontánea y rápidamente que (i) es literal (y no metafórica
o por lo menos ambigua). La diferencia léxica entre ‘sentencia’ y ‘expre-
sión’ apunta a una diferencia epistemológica pronunciada, pues en el pri-
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
80
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
mer caso pensamos en el significado que la oración tiene con prescinden-
cia de cualquier influjo de significado proveniente de las circunstancias
específicas de su uso. Esto es, en la sentencia importa el contenido se-
mántico lexical de sus componentes, como si la oración no fuese emitida
por nadie en contexto alguno. Así, la diferencia entre (i) y las otras dos
(ii y iii), es que (i) es la única que no es expresada por nadie en contexto
alguno. Su contraparte metafísica es la proposición, que es el estado de
cosas del mundo descrito por la sentencia. La sentencia, crucialmente, no
es dicha por nadie en particular. Simplemente describe semánticamen-
te un posible estado de cosas del mundo, el cual puede ser verdadero o
falso. Así, (i) es una descripción from nowhere que afirma un estado de
cosas del mundo: es el caso que para todo x que tiene la propiedad de per-
tenecer a una categoría A, se sigue que debe tener además la propiedad
de pertenecer a la categoría B. Esto es afirmado con la pretensión de ser
verdadero con prescindencia de quién y dónde lo diga, porque la descrip-
ción del mundo que propone es inmutable.
Por otra parte, una expresión es una sentencia en acción, vale decir,
es una sentencia que cobra vida en tanto es dicha por alguien en un cierto
contexto, probablemente frente a un interlocutor, con el fin de satisfa-
cer cierta función comunicacional. Su sentido, por lo tanto, emerge del
trasfondo contextual y de las sutilezas provenientes de elementos comu-
nicacionales que adquieren corporeidad en el momento mismo en que
la expresión se presenta: prosodia, volumen, gestos, contexto mediato e
inmediato, expectativas, etc. La diferencia cualitativa entre la sentencia
(i) y las expresiones (ii y iii) estriba en que éstas dos últimas son dichas
por alguien en determinadas circunstancias. Su significado sólo es claro
cuando nos situamos (física o imaginativamente) en esa circunstancia
específica de uso. Son precisamente dichas circunstancias de uso las que
convierten a una expresión en literal (como en iii) o en metafórica (como
en ii). En este punto llegamos a la siguiente conclusión: en términos psi-
cológicos, la literalidad o metaforicidad se predica de expresiones, pues
es en su contexto de uso que una expresión puede ser entendida como
literal o metafórica. De esta manera, la literalidad es una forma de usar
el lenguaje, no una condición a priori de ciertas oraciones, que supues-
tamente sería momentáneamente suspendida para usos metafóricos. Su-
pongamos los siguientes dos ejemplos, tomados de Rumelhart (1979):
81
1. El policía levantó su brazo y paró al auto.
2. Superman levantó su brazo y paró al auto.
Ninguna de estas oraciones está siendo usada metafóricamente, pero
tampoco es claro cuál es la (única) interpretación literal. Sólo conside-
rando el contexto específico de uso en el que cada cual es puesta en ac-
ción, es posible entender y decidir si la oración es literal o metafórica.
Obsérvese ahora la diferencia entre la sentencia (i) y la expresión
(iii). Ambas son literales, pero, ¿cuál de ambas es más literal que la otra?
¿Cuál de ambas es la poseedora del ‘significado propio’ de la oración?
Mientras que en boca del profesor de biología la expresión (iii) adquie-
re un sentido contextualmente dependiente (y por tanto potencialmente
ambigua), la sentencia (i) es inmune a contenidos extrasemánticos (tales
como los pragmáticos y contextuales). Se sigue entonces que mientras
el sentido de (iii) es contingente al contexto de uso, no puede ser ésa la
fuente primordial de donde emanen contenidos semánticos estables. Por
lo tanto, es la sentencia (i) la que captura de modo inequívoco el significa-
do propio de la sentencia, sin contaminación pragmática o connotativa.
De la conclusión anterior, se sigue que cuando hablamos de ‘literali-
dad’, podemos estar refiriéndonos a una forma de uso del lenguaje (como
en el ejemplo (iii)), o bien, como una muy especial forma de no-uso (re-
presentada por el significado sentencial de una oración, por ejemplo, la
oración (i)). Además, del hecho que nos parezca el significado sentencial
más representativo del significado literal, podemos concluir que esa for-
ma de concebir el lenguaje funciona como paradigma de la literalidad.
Así, debido a que (iii) se asemeja a (i) más que (ii), desprendemos que es
por lo tanto más literal.
Ejemplo: la crítica de Davidson al concepto de ‘significado
metafórico’
El núcleo de la visión retórica clásica puede entonces resumirse así: el
significado literal corresponde a lo que las palabras significan con inde-
pendencia de quién y dónde las use; el significado metafórico aparecería
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
82
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
cuando las palabras son usadas, con una determinada intención estilís-
tica. Así, a diferencia de la metáfora, el significado literal no sería una
forma de usar el lenguaje, sino más bien correspondería al contenido
inmanente a las palabras, aquel que trasciende a cualquier uso particu-
lar de ellas. Los significados literales preexistirían (previos a la acción),
estarían predefinidos, serían determinados y diferenciados (entre sí). De
eso se desprende que el lenguaje literal es literal en sí, independiente del
contexto de su uso: el hecho que (iii) nos parezca un uso literal es por su
mayor cercanía con (i), que representa el verdadero significado literal de
la oración.
Quisiera ahora aclarar mi afirmación que el lenguaje literal es una for-
ma de no-uso del lenguaje a través de un conocido ejemplo de su uso. Me
refiero a la celebérrima tesis de Donald Davidson (1978) según la cual las
metáforas significan lo que las palabras, en su interpretación más literal,
significan y nada más. La crítica está dirigida contra la idea que la metá-
fora tiene un sentido o significado especial, el ‘significado metafórico’, en
adición a su sentido o significado literal. Expondré primeramente la tesis
y luego el sentido en el que, me parece, muestra en operación la idea que
‘lenguaje literal’ es lenguaje en no-uso.
El fundamento de la crítica davidsoniana es la distinción entre lo que
las palabras significan y aquello para lo cual son usadas. Lo que distin-
guiría a la metáfora no es el significado sino el uso –en esto sería como
la afirmación, la sugerencia, la mentira, la promesa o la crítica. Así, una
metáfora no dice nada especial, pues “… sólo dice lo que aparece en su
superficie –usualmente una patente falsedad o una absurda verdad. Y
esta verdad o falsedad directa no necesita paráfrasis –su significado está
dado en el significado literal de las palabras” (Davidson, 1978, p. 259). A
la metáfora se le aplica lo que Heráclito dijo del Oráculo de Delfos: ‘No
dice ni oculta; insinúa’. La metáfora dirige nuestra atención hacia algo
que no podría ser notado de otro modo: visiones, pensamientos y sen-
timientos. No existe un contenido cognitivo definido que el autor desee
transmitir con la metáfora, sino sólo insinuaciones que sugerir. Para ello,
el hablante sólo se vale de los significados literales de las palabras: “Los
inesperados o sutiles paralelos y analogías que la metáfora promueve no
necesitan depender, para su promoción, más que de los significados lite-
rales de las palabras” (Davidson, 1978, 256). Con ello, Davidson no niega
83
el rol especial de la metáfora en la invención de nuevas ideas; más bien lo
que hace es negarse a atribuirle el carácter de significado a estas nuevas
ideas sugeridas por la metáfora: “El poema, por supuesto, insinúa mu-
chas cosas que van más allá del significado literal de las palabras. Pero
insinuación no es significado” (Davidson, 1978, p. 256). Por esta razón,
cuando tratamos de precisar lo que realmente una metáfora quiere decir,
nos percatamos prontamente que esta tarea es infinita.
Interesantemente, la crítica de Davidson al significado metafórico
deja intacto el concepto de significado literal. Ello se comprende si se tie-
ne en mente que la distinción basal sobre la cual la crítica está montada
es aquella entre ‘significado (literal)’ y ‘uso’, donde la metáfora, como las
mentiras y las promesas, son formas de uso. Desde un punto de vista es-
trictamente semántico, Davidson eleva el concepto de significado literal,
asumiendo que su función es explicar las cosas que pueden ser dichas con
palabras, y que constituye un atributo de la palabra, previo al (e indepen-
diente del) contexto de uso. Lo que las palabras significan, es decir, su
significado literal, es entendido como con poder explicativo en tanto ex-
plicite sus condiciones de verdad: “El significado literal y las condiciones
literales de verdad pueden ser asignados a las palabras y a las oraciones
independiente de los contextos particulares de uso” (Davidson, 1978, p.
247).
En este análisis de la metáfora, vemos con claridad el corazón del
concepto de ‘significado literal’: es una unidad abstracta formalizable, de
utilidad semántica, y que, por definición, no está en uso. El significado
literal emerge de una interpretación lexicográfica ex post de la situación
de habla: es una cartografía que resume y prescribe los posibles usos
referenciales de la palabra. Demostrativamente, en un pie de página, el
mismo Davidson comenta: “Sostengo que el carácter infinito de lo que
podríamos llamar la paráfrasis de una metáfora proviene del hecho que
intenta explicar aquello que la metáfora nos hace notar, y para esto no
existe un fin definido. Diría lo mismo para cualquier uso del lenguaje”
(Davidson, 1978, pie 17, p. 263) [cursivas agregadas]. Así, para Davidson,
como para cualquier lógico del lenguaje, el lenguaje literal es inoculado
contra la crítica, pues desempeña funciones referenciales preciadas que
no pueden quedar insatisfechas sin quedar en entredicho el objetivo últi-
mo de la lógica y la semántica. La inoculación del lenguaje literal ocurre
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
84
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
elevándolo a una categoría ontológica sobre y más allá del uso lingüísti-
co. Cuando la palabra se usa, se hace carne, y entonces el sentido de la
expresión se torna infinito. Su sentido, por el contrario, se torna finito (y
por tanto, susceptible de formalizar) cuando es recortado de la situación
de uso y descrito analítica y atómicamente. El lenguaje literal no es para
Davidson una forma de usar el lenguaje; es más bien una propiedad in-
herente a piezas de él.
Uso y estructura
Conviene detenerse en el trasfondo metafísico de la separación entre un
uso literal (como, por ejemplo, la expresión (iii) de arriba) y una litera-
lidad como propiedad (como en la sentencia (i) de arriba). El uso literal
aparece en situaciones cotidianas, donde las expresiones están insertas
en contextos comunicativos reales. Este uso parece relacionarse con cuán
frecuente o común resulta el uso de una expresión en una determinada
circunstancia. En el segundo caso, el carácter literal está anclado como
propiedad a una pieza de lenguaje que ha sido previamente recortada
de su situación de uso. En este caso, en vez de referir al uso común de
una expresión, el carácter literal es adosado como propiedad intrínseca al
trozo de lenguaje. Este es el indefinible ‘verbum proprium’ de la retórica
clásica: es el uso convencional divorciado de sus circunstancias de uso
y elevado a la categoría metafísica de las entidades ideales. Davidson se
niega a darle este carácter sublime al ‘sentido metafórico’, pues significa-
ría introducir una expresión de la cotidianeidad antropológica al Olimpo
de los significados y proposiciones en sí. Davidson parece suponer que
el lenguaje literal es efectivamente un no-uso. Pero desde un punto de
vista antropológico, el lenguaje literal no es sino una forma particular de
uso –una forma de vida, por utilizar la expresión wittgensteininana. En
contextos reales, los significados literales de las expresiones lingüísticas
no aparecen en abstracto, sino dentro de descripciones, preguntas, co-
mentarios, chistes. Y en la experiencia fenomenológica del hablante, las
condiciones generales del contexto de uso de la expresión (literal) juegan
un rol decisivo en lo que la persona tiene en mente.
En términos más globales, la literalidad abstracta de las sentencias
85
(ejemplo, la sentencia (i) de arriba) nos es accesible cuando adoptamos
una disposición analítica hacia nuestro propio lenguaje. Abstraemos las
circunstancias de uso y nos concentramos en lo que comúnmente quiere
decir este trozo de lenguaje. El contenido producido lo congelamos, lo lla-
mamos semántico, y se lo adosamos a los átomos del lenguaje así enten-
dido. Los psicólogos cognitivos lo supondrán almacenado en la memoria
a largo plazo y los neurocientistas intentarán localizarlo en alguna parte
de la corteza parieto-temporal. Los psicólogos evolutivos supondrán que
el desarrollo del lenguaje es la adquisición progresiva de más unidades
lexicales y los educadores pondrán esta hipótesis en acción, asumiendo
que aprender es complejizar o construir esquemas o conceptos. En todos
los casos el supuesto común es que lenguaje es un sistema modular con
unidades semánticas discretas, combinables y aprendibles (o internaliza-
bles). Se entiende el lenguaje como una máquina compuesta de atómos
semánticos en interacción (sintáctica), en vez de entenderlo como una
forma de acción.
La metafísica de trasfondo que divide los usos figurados de los litera-
les y que le otorga primacía a estos últimos supone observar al lenguaje
no como acción humana, sino como operación de un sistema maquinal.
Esta máquina, si bien puede estar implementada en un sistema nervioso
humano, se regiría por leyes lógico-sintácticas y que por tanto puede ser
estudiado con independencia de sus circunstancias de uso. El ‘lenguaje
literal’ entendido como propiedad, emerge como una descripción de la
dimensión de significado de la máquina del lenguaje. En este contexto, el
significado es reificado en unidades atómicas, susceptibles de formaliza-
ción. Analíticamente, entonces, el ‘lenguaje literal’ es la cartografía de los
usos regulares que son adscritos a las propiedades de las unidades ató-
micas de la estructura del lenguaje. Es una cartografía que debe suponer
unidades estáticas y estables de referencia al mundo externo referido.
Sin embargo, desde una perspectiva psicológica, lo que nos intere-
sa primordialmente no es la cartografía, sino el paisaje. No nos interesa
tanto el análisis (exhaustivo o no) de la estructura del lenguaje como el
uso del lenguaje. Por esta razón, el sentido en el que psicológicamente
entendemos el significado literal, es como una forma de uso. Así entendi-
do, el lenguaje o sentido literal es una acción lingüística como cualquier
otra, que está sometida a las mismas influencias que cualquier otra for-
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
86
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
ma de acción comunicativa (verbal, no-verbal, figurada, etc.). Su carácter
literal, apunta sin embargo a una peculiaridad que la hace una acción
distintiva. Esa peculiaridad bien puede ser sustituida por el adjetivo ‘con-
vencional’.
La poética de lo literal
Otro aspecto que nos insinúa la metáfora de lo literal es su origen. Pues
en cierto sentido no es un azar que para denotar un contenido semánti-
co cuya posibilidad de visualización requiere por parte del observador
una actitud analítica –la que, por definición, impone descontextualizar
el objeto observado–, usemos el adjetivo ‘literal’. La visión del lenguaje
que arroja aproximarse analíticamente a él es aquella de un sistema obje-
tivo, susceptible de ser descompuesto progresivamente en unidades mo-
leculares y atómicas, unidades que, a su vez, se comportan regularmente
entre sí. Cuando es la dimensión semántica de la acción lingüística la
que es abordada desde una disposición analítica, las unidades molecu-
lares son las sentencias y su componente semántico, las proposiciones;
las unidades atómicas son las palabras, cuya propiedad semántica es el
‘significado-en-sí’ (Cornejo, 2004). Con independencia de las funciones
que las nociones de ‘proposición’ y ‘significado’ desempeñan dentro de
las disciplinas semántica y lógica, este tipo de entidades no existe desde
un punto de vista psicológico. Corresponden más bien a entidades meta-
físicas que no son encontrables en las situaciones comunicacionales hu-
manas. En la antropología del uso del lenguaje, no existen ni palabras ni
sentencias: sólo hay expresiones (corporeizadas, verbo-gestuales y situa-
das). No hay ‘significados propios’, sino significados experienciados por
quienes comparten la situación interaccional. Sea lo que sean los ‘signifi-
cados propios’ y las ‘proposiciones’, no las necesitamos presuponer para
hacer una teoría del uso del lenguaje en situaciones cotidianas. El mismo
Donald Davidson fue taxativo en sostener este punto: “Concluyo que no
hay tal cosa como el lenguaje, no si lenguaje es cualquier cosa como lo
que muchos filósofos y lingüistas han supuesto. Por lo tanto, no hay una
tal cosa que deba ser aprendida, dominada o con la cual hayamos nacido.
Debemos abandonar la idea de una estructura compartida claramente
87
definida que los usuarios del lenguaje adquieren y que luego aplican a
casos” (Davidson, 1986, p. 107). De esto se sigue que todo lenguaje apa-
rece en determinados contextos de uso, y que por tanto, el lenguaje es
primordialmente acción lingüística. Esto significa que el lenguaje literal
–y esto es una diferencia con la posición del lógico Davidson–, es para
nosotros una forma de usar el lenguaje; no el reflejo metafísico de un su-
puesto orden lógico del mundo. Es precisamente este sentido del uso de
la noción ‘literal’ el que tiene interés para la psicología, pues allí ‘literal’
refiere a una forma peculiar de usar el lenguaje, no a una pieza lógica
formal incrustada en el lenguaje psicolingüítico para el estudio del habla
cotidiana.
¿Por qué literalidad no ha sido entendida como forma de uso, sino
como propiedad intrínseca de trozos de la estructura del lenguaje? ¿Por
qué ‘significado literal’ significa para la mayoría de nosotros ‘significado
propio’ y no simplemente ‘significado convencional’? Aquí hace sentido
recurrir a la tesis de David Olson (1994): los conceptos y categorías con
los que usualmente pensamos el habla cotidiana, provienen masivamen-
te de descripciones del lenguaje escrito. Nuestra experiencia de leer tex-
tos escritos sesga nuestro mirar hacia la expresión hablada, disponién-
donos a considerarla rápida y automáticamente como una concatenación
de palabras ordenadas coherentemente por una sintaxis. Hablar sería, en
último término, una forma de escribir sin papel ni lápiz. Nuestra visión
moderna del uso del lenguaje está radicalmente marcada por la tecnolo-
gía de la impresión de libros: creemos firmemente que al hablar usamos
palabras y que nuestros pensamientos se visten de sentencias para ser
entendidas (por nosotros mismos y por otros). Olvidamos que palabras
y sentencias sólo existen en la cartografía del lenguaje escrito, no en el
paisaje del mundo real: “Hay un sentido en el cual la composición verbal
escrita existe como una entidad propiamente tal, aún más con la tecno-
logía de la impresión moderna la escritura en sí misma se parece a la
replicación mecánica de un diseño preconstruido, mientras las palabras
impresas en el papel son, en sí mismas, sin-expresión [expressionless],
y son silentes al trabajo y al sentimiento implicados en su producción”
(Ingold, 2000, p. 399).
La externalización del lenguaje hablado en texto escrito desarraiga la
acción comunicativa de su madre patria, que es la situación comunicativa
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
88
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
básica donde su significado es tan pleno como prístino (Cornejo, 2008).
Al externalizarlo y desarraigarlo de la situación que la origina, el lenguaje
escrito se nos presenta frente a los ojos, como siendo dicho por nadie en
particular, en ningún contexto en especial. Se nos presenta objetivado,
desde la perspectiva de un narrador omnisciente que afirma lo que es el
caso sin presentar su posición humana. Este narrador abstracto adopta
la perspectiva de Dios (para usar la expresión de Nagel), y por tanto tiene
un acceso privilegiado a los eventos del mundo. Si leemos “El gato está
en la alfombra”, asumimos por omisión que esto es dicho from nowhere.
Esta posición está elocuentemente encriptada en el enigmático ilativo ló-
gico “Es el caso que p”, donde p es cualquier proposición, por ejemplo “El
gato está en la alfombra”. “Es el caso que p” explicita precisamente que p
no es dicho por nadie, sino que se constata, en una anónima descripción,
que cierto estado de cosas del mundo referido por p es verdadero. Esta
actitud de distancia de la acción comunicativa (explicitada en lógica con
el ilativo “es el caso que”) es la actitud con la cual abordamos en general
todos los textos escritos, excepto aquellos que señalan su autoría1. “Juan
cree/opina/duda/observa que el gato está en la alfombra” es dicho por
alguien. Pero aun aquí poco sabemos de la situación comunicativa donde
Juan cree/opina, etc. que ése es el caso. En general, por lo tanto, las ora-
ciones escritas se nos presentan a los ojos como objetivadas; no nacen de
la sopa primordial de la interacción humana.
El hecho de que el lenguaje escrito se pueda leer y releer, más el hecho
de que son las mismas palabras y oraciones las que se (re-)leen y por
diferente personas, parece mostrarnos que el lenguaje hablado es una
variante de lenguaje escrito, más que al revés. Todas las ciencias del len-
guaje son de hecho posteriores a la invención y masificación del lenguaje
escrito. Aún más, todas ellas sólo fueron posible gracias a ese invento
cultural. No es extraño por lo tanto que la enorme mayoría de las teorías
1 En lógica formal, las oraciones que explicitan autoría son de hecho nominadas “ac-titudes proposicionales” y tratadas técnicamente de modo separado. Representan un enorme desafío de formalización, pues, a diferencia de la proposición clásica –que es dicha por un narrador omnisciente anónimo–, su pretensión de verdad cubre sólo los mundos epistémicos del agente nombrado en ellas. Así, “Es el caso que p” vale para todos los mundos posibles. “Juan cree que p” sólo vale para los mundo conocidos por Juan.
89
vigentes acerca del uso del lenguaje en esas disciplinas estén basadas en
descripciones de la estructura del lenguaje, pues es ésta la que se nos
aparece vívidamente cuando tenemos –literal y metafóricamente– al len-
guaje frente a los ojos. Así, es fácil encontrar modelos contemporáneos
que suponen que la langue está en alguna parte de la cabeza de los usua-
rios del lenguaje (usualmente en su inconciente), o que el uso comunica-
tivo del lenguaje es el desempeño en acto de una competencia lingüística
en potencia, o que tenemos un reservorio mnémico de palabras (el ‘men-
tal lexicon’), etc. Todos ejemplos del mismo error categorial: imponen
inadvertidamente descripciones de la estructura del lenguaje (escrito)
sobre la descripción del uso del lenguaje (hablado). Esto es, confunden el
mapa con el paisaje.
La metáfora de lo literal, como toda metafóra, dice que hay un sig-
nificado primigenio, pero nos muestra otras cosas. En particular, nos
muestra precisamente que hay que disponerse a contemplar las letras
del texto para ver ese supuesto significado primigenio. Porque el lenguaje
escrito demanda en nosotros una disposición crítico-analítica que con-
trasta agudamente con la disposición empática y colaborativa que pone-
mos naturalmente en práctica en situaciones interaccionales normales.
Lo que he estado argumentando aquí es que, en la vida cotidiana, ese sig-
nificado literal no es primigenio en forma intrínseca, sino que más bien
corresponde al uso regular y usual de una determinada expresión. Más
que un verbum proprium es un sentido común. Cualquier interpretación
ontológico-metafísica de ese significado común no es fértil para entender
la comunicación humana, pues el significado literal no aparece nunca en
forma pura y abstracta. De eso se sigue que, tal como incluso Davidson
estaría dispuesto a afirmar, aún un uso literal desencadena a nivel mental
una serie de pensamientos, emociones, imágenes, no parafraseables ex-
haustivamente. Es decir, que el uso literal, al igual que la metáfora, dice
e insinúa.
La distinción literal/metafórico desde una
aproximación pragmática
De lo anterior se deduce que la metáfora es en estricto sentido no una for-
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
90
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
ma desviada de usar el lenguaje literal, sino más bien un ejemplo notorio
de cómo funciona cualquier expresión lingüística, incluidas las expresio-
nes literales. ¿Cómo funciona la metáfora? La metáfora es un proceso
que tiene lugar dentro de la experiencia fenomenológica de una perso-
na. Es una yuxtaposición de expresiones, que crean un nuevo significado
(Shanon, 1993). Psicológicamente, esto quiere decir que aquello que la
metáfora quiere decir es construído exactamente en el momento (actual-
genético) en el cual las expresiones usadas son yuxtapuestas. Es el efecto
sinérgico de la presentación (contextualizada) de dos (o más) expresio-
nes, lo que hace que la persona ‘vea’ aquello que la metáfora muestra.
El contexto importa en tanto configura un conjunto de claves que pue-
den decidir la dirección de interpretación de la metáfora. Debe tenerse en
mente que usualmente una metáfora tiene mútliples interpretaciones y
que son el complejo de claves no-lingüísticas que constituyen (y varían
con) el contexto de uso, las que determinan en último término qué es lo
que se va a entender con la expresión metafórica. La oración ‘los médi-
cos son dioses’ expresada por un airado paciente en una sala de espera
significa algo diferente a la misma oración expresada por un agradecido
paciente a la salida de un pabellón quirúrgico. Ambos sentidos son me-
tafóricos, y ambos son usualmente entendidos en forma directa por sus
oyentes, porque siempre una expresión es usada en un contexto mayor
compartido por quienes se comunican. Y ello no depende de claves lin-
güísticas (sean literales o metafóricas).
Las características que van a generar el nuevo significado no están
predeterminadas, sino que emergen en el contexto de uso. Por contexto
entendemos aquí no sólo el entorno extraverbal de la expresión. Tam-
bién el lenguaje precedente sirve de contexto para las expresiones que
siguen. Así como varía el contexto, el significado de las expresiones varía
en función del lenguaje que las acompaña. Eso es una característica de
todo lenguaje, no sólo de las expresiones metafóricas. En la metáfora,
la característica distintiva es la yuxtaposición de palabras comúnmente
poco asociadas. Es esta inesperada irregularidad la que crea nuevas ca-
racterísticas en los objetos (Shanon, 1993). Leamos las siguientes expre-
siones metafóricas, prestando atención a nuestros propios procesos de
comprensión de ellas:
91
1. El libro es un océano
2. El libro es un árbol
3. El libro es un auto
4. El libro es una estrella
5. El libro es un clip
6. El libro es un ladrillo
En todos los casos, la asociación de ‘libro’ con la palabra adyacente es
inusual. En (1) el libro se nos presenta como profundo, amplio, extenso
e incluso azul (en este último caso, sabremos a posteriori que se trata
de una expresión literal). En (2) el mismo objeto se nos muestra como
vivo, frondoso, proveedor de alimentos, e incluso como hecho de celulosa
(expresión literal). En (3) libro es un vehículo que nos lleva a otra parte.
En (4), el libro es un objeto brillante, valioso, tal vez lejano o, incluso,
frío. En (5), el objeto libro se nos presenta como mínimo, leve, tal vez
fútil, o incluso irrelevante. En (6) el libro es pesado (metafórica y tal vez
literalmente) o como una pieza indispensable para construir una tesis de
mayor envergadura. Obsérvese que en todos los casos, por insólitas que
sean las construcciones, nos las arreglamos para encontrarles un sentido.
Siempre hay algún sentido en el cual una cosa puede ser cualquier otra.
Sólo después que hemos satisfecho nuestra ansiedad de sentido es que
podemos juzgar si el resultado de nuestra interpretación es literal o me-
tafórico. Somos nosotros como escuchantes o lectores quienes converti-
mos una expresión en literal o metafórica.
Ahora bien, la metáfora es sólo un caso extremo de un modo básico de
operación del lenguaje natural. Así, comparemos las metáforas anteriores
con las siguientes expresiones no-metafóricas (adaptado de Hörmann, 1976):
7. Unos pocos océanos
8. Unos pocos árboles
9. Unos pocos autos
10. Unas pocas estrellas
11. Unos pocos clips
12. Unos pocos ladrillos
¿Cuántos océanos son ‘unos pocos’ océanos? Probablemente 2 ó 3.
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
92
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
¿Cuántos unos ‘pocos árboles? Probablemente cientos. ¿Cuántos ‘unos
pocos autos’? Aproximadamente decenas ¿Cuántas son ‘unas pocas es-
trellas’? Probablemente del orden de las centenas. ¿Cuántos ‘unos pocos’
clips? Posiblemente entre 10 y 20. ¿Cuántos ‘unos pocos ladrillos? Cien-
tos o tal vez mil. En definitiva, ¿Cuál es el significado propio de ‘unos
pocos’? Es radicalmente contexto-dependiente, pues refiere a un número
oscilante entre 2 y 1000. ¿Qué diferencia cualitativa puede trazarse en-
tonces entre los procesos psicológicos involucrados en la construcción
de significado de las metáforas 1 a 6 y aquellos involucrados en el mol-
deamiento del significado de ‘unos pocos’ en las expresiones 7 a 12? En
ambos conjuntos de expresiones hay un procesos de yuxtaposición de
palabras y en ambos existe un perceptible de construcción de significado.
No hay ‘activación’ de sentidos pre-dados. Hay estrictamento una cons-
trucción situada y radicalmente contexto-dependiente. En este sentido,
las expresiones literales se comportan igual que las metáforas, diciendo e
insinuando, aunque de un modo más sutil y subrepticio.
Esta postura no quiere decir que no pueda trazarse una distinción en-
tre lecturas o sentidos literales y metafóricos; simplemente, quiere decir
que en el momento de la comprensión no existe tal distinción, como tam-
poco existe diferencia entre el lenguaje y el no-lenguaje. En la fenome-
nología de la persona sólo hay experiencia significativa de comprensión,
no de comprensión literal o metafórica. La distinción ciertamente la po-
demos trazar. Pero se trata de una distinción a posteriori, que realiza-
mos con determinados fines, normalmente clasificatorios y estructurales.
Pero del hecho que la distinción sea factible, no se sigue que existan en la
mente de las personas toda vez que usan el lenguaje. Quien sabe conducir
desde su trabajo a su casa, puede hacer un mapa del trayecto. Pero obvia-
mente no necesita del mapa para hacer ese viaje. Y tal vez nunca necesitó
de uno para aprenderlo.
La metáfora implica una expansión del significado hasta pasar la
frontera de lo decible. La metáfora sin embargo sólo es un ejemplo ex-
tremo de este proceso, porque en realidad todo uso del lenguaje apela a
la misma forma de constitución del significado. Toda expresión del len-
guaje, aún las más literales y las más científicas, dicen menos de lo que
insinúan. El lenguaje presenta y dice, pero siempre lo hace de una cierta
manera, sugiriendo infinitas posibilidades de futura construcción de sig-
93
nificado en direcciones imprevisibles, que se hunden en el conocimiento
tácito de los participantes. Es precisamente esa maraña de asociaciones
de conocimiento tácito la que aporta la profundidad y riqueza estética de
la metáfora, como la de cualquier otra forma de uso del lenguaje. Si digo
que la vida es un juego, para querer decir que la vida es lúdica, sugiero a
la vez que la vida es una competencia, que en la vida normalmente hay
algunos que ganan, otros que pierden, que en la vida hay ciertas reglas
que deben ser respetadas, etc. Todo eso lo insinúo, no lo digo. Pero esa
insinuación es radicalmente determinante de la construcción final de sig-
nificado (ver Cornejo et al., 2009).
Conclusiones
El estudio de la metáfora de lo literal nos llevó a articular un conteni-
do impreciso que se oculta en ella. Se trata de la metafísica del lenguaje
como estructura estática que se impone en nuestra forma de aproximar-
nos a la semántica del lenguaje hablado a través de un léxico atomizante
que proviene del lenguaje escrito. Tener el lenguaje frente a los ojos, ob-
jetivado y anónimo, promueve en nosotros una disposición analítica que
nos sesga a identificar unidades semánticas, estáticas y ancladas a trozos
de la estructura del lenguaje. Las expresiones del habla cotidiana son en-
tendidas como encriptando sentencias. Este sesgo nos lleva a confundir
uso y estructura, como si de una composición de mapas sofisticados y
detallados esperásemos en algún momento construir un paisaje. Es este
sesgo es el que está detrás de la confusión heredada entre verbum pro-
prium y verbum communis. El sentido usual de una expresión es desde la
modernidad iluminista entendido como su sentido propio. Una propie-
dad contextual y variable es entendida como una propiedad intrínseca y
perenne.
Para abordar satisfactoriamente el fenómeno del significado lingüís-
tico es necesario realizar descripciones del lenguaje en uso y abandonar
las descripciones cartográficas de ‘significado-en-sí’. La psicolingüística
debe por tanto re-definirse como una disciplina del uso y no de la estruc-
tura. Desde tal óptica, ‘significado’ no es una cosa, sino un proceso en
evolución; es una construcción en tiempo real que acontece en nuestra
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
94
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
experiencia fenomenológica y que experienciamos en primera persona
como comprensión. El significado por lo tanto no es propiedad privada
del lenguaje, sino el modo natural de funcionamiento de la vida psíquica
humana. Evidentemente, de ello no se sigue que el lenguaje sea irrele-
vante para la construcción de significado: el lenguaje es, de hecho, la ma-
terialidad más importante para la construcción de significado y aquella
que le imprime capacidades inusuales de expresión. Sin embargo, aún
cuando el lenguaje sea decisivo en las posibilidades de construcción de
significado, el fenómeno de la significación no es atribuible a propiedades
inmanentes del lenguaje.
Dicho de otra manera, el significado es flexible y dependiente del con-
texto y del sujeto. Mi impresión es que gran parte de los problemas de la
psicología del lenguaje se disuelven tan pronto como nos damos cuenta
que los así llamados ‘contenidos semánticos’ no son un listado finito de
atributos que están adheridos a la palabra y que invariablemente se re-
cuperan toda vez que una palabra es usada. Por mucho tiempo, la psico-
lingüística ha intentado discretizar y rigidizar los contenidos semánticos,
asociándolos a formas lingüísticas. Este proyecto habría de conocer su
meta última en la formalización del lenguaje. Gran parte de la empresa
cognitivista de los años 70 estuvo precisamente orientada a la búsqueda
de la formalización de los contenidos semánticos para, idealmente, im-
plementar aquel léxico formal en un computador. Si ello se realizara, ten-
dríamos potencialmente un computador con capacidad de simular con-
versaciones diversas, floridas y azarosas, como característicamente son
las conversaciones humanas. Pero ello nunca pudo ser realizado. Porque
el significado es indeterminado y, por lo tanto, no formalizable.
¿Qué significa que el significado sea indeterminado? Significa que el
significado nunca es exhaustivamente decible. Sus límites no se ven y por
tanto no se dejan decir. Ciertamente podemos reconocer rasgos nuclea-
res, contenidos centrales que lo definen por lo menos parcialmente. Pero
las sutilezas y matices de la construcción de significado no son descrip-
tibles de un modo absoluto. Ello es consecuencia del caráter contextua-
lizado de la comprensión: el significado sólo puede ser aclarado en un
contexto determinado.
Es interesante notar que lo mucho que la psicología ha aprendido de
la inteligencia artificial lo ha aprendido ex negativo: todo lo que los com-
95
putadores no pueden hacer hasta hoy nos dice cómo no somos y más bien
nos insinúa cómo sí somos. Los computadores, por ejemplo, deben saber
explícitamente todo lo que nosotros sabemos implícita o inconciente-
mente. El significado humano es indeterminado porque la comprensión
conciente se enraiza en un complejo informalizable de conocimientos que
se extienden más allá de un objeto discreto y estático en la conciencia. A
ese conjunto amplio de conocimientos que dan coherencia y sentido a la
comprensión conciente se le ha denominado, según teoría y época, cono-
cimiento corporal, conocimiento implícito, knowing how, conocimiento
procedural, y, ciertamente, conocimiento inconciente. Diremos entonces
que el significado conciente es indeterminado porque sus límites se difu-
minan en conocimiento tácito. Esta es una característica de toda acción
humana, incluidas las acciones lingüísticas metafóricas y literales.
Referencias bibliográficas
Barsalou, L.W. (1993). Challenging assumptions about concepts. Cognitive
Development, 8, 169-180.
Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT
Press.
Cacciari, C. (1998). Why do we speak metaphorically? Reflections on the
functions of metaphor in discourse and reasoning. En A.N. Katz, C. Cac-
ciari, R.W. Gibbs Jr., M. Turner (eds.), Figurative language and thought
(pp. 119-157). New York: Oxford University Press.
Cornejo, C. (2004). Who says what the words say?: the problem of linguistic
meaning in psychology. Theory and Psychology, 14; 5-28.
Cornejo, C. (2007). Conceptualizing metaphors versus embodying the lan-
guage. Culture & Psychology, 13(4); 533-546.
Cornejo, C., Ibánez, A., y López, V. (2008). Lenguaje, contexto y experiencia:
evidencias conductuales y electrofisiológicas del holismo del significado.
En E. Kronmüller y C. Cornejo (eds.), Ciencias de la mente: aproximacio-
nes desde Latinoamérica (pp. 209-240). Santiago: JC Sáez Editor.
Cornejo, C. (2008). Intersubjectivity as co-phenomenology: from the mean-
ing holism to the being-in-the-world-with-others. Integrative Psycho-
logical and Behavioral Science, 42(2); 171-178.
Cornejo, C., Simonetti, F., Ibáñez, A., Aldunate, N., Ceric, F., López, V. y
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
96
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Núñez, R.E. (2009). Gesture and metaphor comprehension: electrophys-
iological evidence of cross-modal coordination by audiovisual stimula-
tion. Brain & Cognition, 70; 42-52.
Davidson, D. ([1978] 2001). What metaphors mean. En D. Davidson (ed.),
Inquiries into truth and interpretation (pp. 245-264). New York: Oxford
University Press.
Davidson, D. ([1986] 2005). A Nice Derangement of Epitaphs. En D. David-
son (ed.), Truth, language and history (pp. 89-107). New York: Oxford
University Press.
Gibbs, R.W. (1994). The poetics of mind. Cambridge, UK: Cambridge Uni-
versity Press.
Gibbs, R.W. (1998). The fight over metaphor in thought and language. In
A.N. Katz, C. Cacciari, R.W. Gibbs Jr., M. Turner (eds.), Figurative lan-
guage and thought (pp. 88-118). New York: Oxford University Press.
Gordon, R. G., Jr. (ed.) (2005). Ethnologue: languages of the world, Fif-
teenth edition. Dallas, Tex.: SIL International.
Graesser, A.C., Long, D.L., y Mio, J.S. (1989). What are the cognitive and
conceptual components of humorous text? Poetics, 18; 143-163.
Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole y J. L. Morgan (eds.),
Syntax and Semantics: Vol. 3 Speech Acts (pp. 41-58). New York: Aca-
demic Press.
Haarmann, H. (1990). Universalgeschite der Schrift. Frankfurt: Campus.
Hörmann, H. (1976). Meinen und Verstehen: Grundzüge einer psycholo-
gischen Semantik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Ingold, T. (2000). Speech, writing and ‘language origins’. En T. Ingold (ed.),
The perception of the environment: essays in livelihood, dwelling and
skill (pp. 392-405). London: Routledge.
Inhoff, A.W., Lima, S.D., y Caroll, P.J. (1984). Contextual effects on meta-
phor comprehension in reading. Memory & Cognition, 2; 558-567.
Johnson, M.G. (1980). A philosophical perspective on the problems of meta-
phor. En R.C. Honeck y R.R. Hoffman (eds.), Cognition and figurative
language (pp. 47-80). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Jones, S.S. y Smith, L.B. (1993). The Place of Perception in Childrens Con-
cepts. Cognitive Development, 8; 113-139.
Katz, A.N. (1998). Figurative language and figurative thought: a review. In
A.N. Katz, C. Cacciari, R.W. Gibbs, Jr., M. Turner (eds.), Figurative lan-
guage and thought (pp. 3-43). New York: Oxford University Press.
97
Katz, J.J. y Fodor, J.A. (1963). The structure of semantic theory. Language,
39; 170-210.
Lakoff, G., y Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The Uni-
versity of Chicago Press.
Lakoff, G., y Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: the embodied mind
and its challenge to western thought. New York: Basic Books.
Lakoff, G. y Núñez, R. (2001). Where mathematics come from: how the em-
bodied brings mathematics into being. New York: Basic Books.
Ortony, A., Schallert, D., Reynolds, R., y Antos, (1978). Interpreting meta-
phors and idioms: some effects of context on comprensión. Journal of
Verbal Learning and Verbal Behavior, 17; 467-477.
Olson, D.R. (1994). The world on paper: the conceptual and cognitive impli-
cations of writing and reading. Cambridge: Cambridge University Press.
Pollio, H.R., Barlow, J.M., Fine, H.J., y Pollio, M.R. (1977). Psychology and
the poetics of growth: figurative language in psychology. Hillsdale, NJ:
Erlbaum.
Pollio, H.R., Fabrizi, M.S., y Weddle, H.L. (1982). A note on pauses in spon-
taneous speech as a test of the derived process thory of metaphor. Lin-
guistics, 20; 431-443.
Rumelhart, D. (1979). Some problems with the notion of literal meanings. In
Ortony, A. (ed.), Metaphor and thought, 2. ed. (pp. 71-82). Cambridge,
UK: Cambridge University Press.
Searle, J.R. (1993). Metaphor. In A. Ortony (ed.), Metaphor and thought,
2nd edition (pp. 81-111). Camdridge: Cambridge University Press.
Shanon, B. (1988). Semantic representation of meaning: a critique. Psycho-
logical Bulletin, 104; 70-83.
Shanon, B. (1993). The representational and the presentational: an essay
on cognition and the study of the mind. London: Harvester Wheatsheaf.
Turner, M. (1998). Figure. In A.N. Katz, C. Cacciari, R.W. Gibbs, Jr., M.
Turner (eds.), Figurative language and thought (pp. 119-157). New York:
Oxford University Press.
La metáfora de lo literal / C. CorneJo
99
La metonimia de público1
P. a. Cramer
Simon Fraser University, Canadá
1. Introducción
el trabaJo de Habermas es generalmente considerado como un punto
de partida de las teorías actuales de público2, incluso entre sus ad-
versarios. Transformación estructural de la esfera pública ([1962]1989),
una de sus obras citada con frecuencia, ha sido reconocida por teóricos
anglófonos, aun cuando también ha recibido críticas furibundas (Cal-
houn, 1992). Una de las afirmaciones más comunes en contra de la idea
de público de Habermas, y las nociones racionalistas de la situación de
habla ideal y la pragmática universal que se desprenden de ésta en su
último trabajo, es que no logra explicar las particularidades materiales
de los grupos sociales. Los críticos afirman que la teoría de Habermas
1 Publicado en Informal Logic Vol. 23, Nº 3 (2003): pp. 183-199. Traducción de Pa-tricia Osorio Baeza. Revisión de Jorge Osorio Baeza y Cristián Santibáñez Yáñez.
2 En este trabajo, me refiero a público en una forma original, lo utilizo sin un artículo que lo preceda. Este uso es consecuente con mi argumento y se hace necesario. Según argumento en la siguiente sección, la complejidad conceptual de público ha sido una de las barreras más significativas en el desarrollo de una teoría extensa, y esta complejidad se refleja y basa en el uso de público en el discurso ordinario. Este trabajo utiliza “públi-co” sin artículo y “metonimia de público” con el fin de liberarse de las trampas del uso común. Para resumir las diversas posiciones teóricas acerca de público, algunas de las cuales enfatizan público como una cualidad o norma (“publicidad” o “publicalidad”) y otras enfatizan público como cuerpo (“el público”, “un público”), yo necesitaba un uso original que proporcionara la máxima cobertura semántica. Aunque más adelante en este trabajo insisto en distinciones más cuidadosas entre los proyectos que tratan pú-blico como un hecho social, como conjunto de normas o como una totalidad discursiva, debo reconocer que los teóricos han tendido a tratar todos estos tipos de proyectos como parte de la misma discusión. El término “público” sin artículo me permite reconocer este estatus quo sin tener que implícitamente tomar una posición a través de mi uso. El otro término original presentado en este trabajo, la “metonimia de público”, es entonces mi aporte más explícito a la discusión.
100
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
es universalista, que ataca la rica variedad de identidades y posiciones
que existen en realidad en las sociedades. Aunque Habermas (1982) ha
respondido a esta acusación recordándonos que la suya es una teoría
normativa de la modernidad, el problema persiste en la discusión y en su
trabajo, que difícilmente está libre de gestos empíricos. Entre las críticas
a Habermas, una de las estrategias más comunes para resolver la para-
doja de público –es decir, la tensión entre público como una totalidad
contrafactual y como un hecho material y social–, ha sido la creación de
públicos particulares. Comenzando con Fraser (1993), que introdujo los
“contrapúblicos subalternos” como una forma de capturar la diferencia
dentro de público, fundamentándola en una actitud empírica, muchos
teóricos han ofrecido modelos particularistas de público.
Los participantes en la discusión tienden a concordar que público
es conceptualmente complejo y que su variedad semántica representa
para los teóricos un desafío especial. El enfoque particularista de públi-
co constituye una forma de hacer distinciones técnicas y teóricas den-
tro del complejo, pero este enfoque tiene limitaciones importantes. En
este artículo, presento argumentos a favor de otra forma de hacer estas
distinciones: presento la metonimia de público, una categoría con para-
lelos epistemológicos con la audiencia universal de Perelman y Olbre-
chts-Tyteca. Al igual que la audiencia universal, la metonimia de público
es una totalidad contrafactual productiva que glosa las particularidades
materiales de los grupos sociales. Uno de los problemas con los modelos
particularistas del público es que no consideran el hecho de que glosar
la diferencia es fundamental para la función de la metonimia de público
y su poder autorizador. Este problema implica uno mayor: los públicos
particulares tienen poca base empírica en el discurso ordinario, mientras
que la metonimia de público tiene una base mayor. Mientras los concep-
tos de públicos particularistas tienen como objetivo resolver la paradoja
de público, la metonimia de público la acepta y se concentra en la función
glosadora y totalizante de público en el discurso. Debido a que no tiene
como propósito resolver la paradoja, la metonimia de público implica
una distinción programática entre los estudios de los esfuerzos de los
hablantes para guiar la metonimia de público y los estudios sociológicos
de la construcción de agenda y la formación de la voluntad política, como
los sugeridos en Entre hechos y normas de Habermas (1996).
101
Complejidad
La complejidad conceptual de público presenta una de las barreras más
importantes para construir una teoría global. Habermas (1984, 1987a,
1987b, [1962], 1989, 1990, 1993, 1996) ha dedicado toda su carrera a tra-
tar de crear una visión coherente e integral de este tema, además de otros
relacionados. Warner (2002) enfatiza el desafío particular que presenta
la teorización de público y sugiere que la complejidad conceptual del fe-
nómeno requiere un “método flexible” de investigación (ibid, p. 16), aunque
no pretende proponer una teoría coherente de público. En la introducción
de su colección de ensayos, escribe: “No trato de solucionar la falta de cla-
ridad genérica o metodológica que pudiera resultar, mucho menos los giros
conceptuales y estilísticos de los ensayos anteriores hasta los más recientes”
(ibid., p. 15). De hecho, cualquier intento por solucionar los giros conceptua-
les y metodológicos implicaría desarrollar una teoría de público unificada.
Un enfoque para enfrentar la complejidad de público es buscar las
categorías a las que se asemeja. Warner lo compara con “derechos, o
naciones, o mercados” (ibid., p. 8). Sin embargo, todas estas analogías
contienen limitaciones significativas: ¿Quién se ha imaginado como
miembro de los “derechos” o representante de un “mercado”?, ¿cuáles
son las condiciones comunicacionales de “nación”? La dificultad para
hacer una adecuada analogía pone de relieve la complejidad de público.
Las tres analogías de Warner pueden fallar en diferentes formas, pero lo
que sostiene a los términos relacionados con público es su función como
totalidades contrafactuales. Sin embargo, público se distingue como una
totalidad que los hablantes usan para identificarse con un grupo (como
nación), para autorizar o fundamentar una decisión o pretensión (como
derechos) y para describir un sistema o lugar caracterizados por ciertas
relaciones de intercambio (como el mercado). Además de la analogía
como una forma de tratar la complejidad de público, Warner realiza un
catálogo semántico de “público” y “privado” como una forma de organi-
zar el fenómeno, enumerando quince sentidos del término que operan
en una variedad de niveles de abstracción y en una variedad de contextos
sociales (ibid., pp. 29-30). Este catálogo ilustra un amplio rango de signi-
ficados y usos del término y concentra nuestra atención en el papel de la
lengua en uso dentro del debate acerca de las teorías de público.
La metonimia de público / P. Cramer
102
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Sin importar si tratamos de capturar la idea de público por analogía
o por definición, es evidente que es un concepto que opera en un alto
nivel de abstracción, es muy complejo y está ampliamente distribuido a
través de muchos contextos discursivos. Esta complejidad presenta un
permanente desafío para los teóricos, especialmente los que parten con
la noción de que el público es una categoría material y social. Con el fin
de progresar en una teoría de público debemos considerar en forma seria
la función autorizadora de “público” en el discurso ordinario y distinguir
entre “público” como categoría discursiva y “público” como categoría so-
cial/material, como se usa en el discurso teórico.
La paradoja de público
Debido a que público es una totalidad contrafactual, inevitablemente glo-
sa la diferencia social y material. Al mismo tiempo, los hablantes influyen
en el público como si fuera un hecho social y material. Esta es la parado-
ja de público. ¿Cómo puede dejar de dar cuenta de las particularidades
sociales y materiales, y operar productivamente como si las resolviera?
Algunos analistas sostienen que esta paradoja es fundamentalmente
ideológica (Fraser, 1993; Negt y Kluge, 1993), que reprime y asimila las
particularidades sociales y materiales con el fin de negar la representa-
ción en la franquicia democrática y el acceso a ella al amparo de la inclu-
sión. En respuesta a la Transformación estructural de la esfera pública
de Habermas ([1962] 1989), que tematizó por primera vez la paradoja de
público para el análisis teórico, muchos autores se han interesado en la for-
ma de representar grupos sociales marginalizados dentro de las teorías de
público. ¿Existe relación entre público y las particularidades materiales de
los grupos sociales? y, si así fuera, ¿cuál es la mejor forma de describirla?
En muchos aspectos, este problema es endémico de la discusión. En
Transformaciones estructurales de la esfera pública, Habermas analiza
la doble orientación de público. Aunque es explícito acerca de los oríge-
nes históricos de la esfera pública burguesa sometida a análisis, con sus
exclusiones notables en base a clase, Habermas sugiere que el principio
de publicidad que emerge de este momento histórico específico, y en con-
secuencia excluyente, adquiere valor como estándar crítico aún irredento.
103
La identificación del público en el sentido de “propietarios” con el
sentido de “seres humanos comunes” se logró con mayor facilidad,
ya que el estatus de los privados burgueses en cualquier circunstancia
combinó los atributos característicos de la propiedad y la educación.
La aceptación de la ficción de un público, sin embargo, se vio facilitada
sobre todo por el hecho de que en realidad tuvo funciones positivas
en el contexto de la emancipación política de la sociedad civil a partir
de la norma mercantilista y la regimentación absolutista en general
(1989, p. 56).
Se puede observar que Habermas admite que la noción de que un
único y unificado cuerpo público es ficción; sin embargo, más que con-
cluir que esto desacredita la noción, él investiga el potencial del principio
de publicidad como estándar crítico. Su “ficción de un público” ocupa
un estatus conceptual similar a la “audiencia universal” de Perelman y
Olbrechts-Tyteca en que ninguno postula la exactitud empírica sino que
funciona como idealización y totalidad autorizadora.
Más tarde en La transformación estructural, Habermas defiende la
alternativa de tomar en serio el principio de publicidad en vez de desca-
lificarlo.
La cultura burguesa no es solamente una ideología. El debate crítico-
racional de los privados en los salones, asociaciones y clubes de lecto-
res no está directamente sujeto al círculo de producción y consumo,
es decir a lo que dictan las necesidades de la vida. Incluso, en su forma
puramente literaria (de auto-elucidación de las experiencias nuevas
de subjetividad) poseía preferentemente un carácter “político” en el
sentido griego de liberarse de las restricciones a los requerimientos de
supervivencia. Fue por estas únicas razones que la idea que más tarde
se transformó en una mera ideología (es decir, humanidad) logró de-
sarrollarse (1989, p. 160).
Para La transformación estructural de Habermas, el valor ejem-
plar de la esfera pública burguesa emergente del siglo dieciocho reside
en el relativo aislamiento de las “necesidades de la vida”, y la prioridad
concomitante de los argumentos entre interlocutores resulta decisiva.
La metonimia de público / P. Cramer
104
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Este enfoque es, por supuesto, el que más tarde desarrolla en la teoría
de la comunicación (Habermas 1984, 1987b). Según Habermas, el hecho
de que la esfera pública burguesa del siglo dieciocho descansara en las
exclusiones materiales que eran contrarias a sus propios principios no
necesariamente debiera llevarnos a la conclusión de que los principios
carecen de méritos.
Habermas comienza admitiendo el poder autorizador, la influencia
del público. Él hace que éste sea el momento democrático original y se
imagina que los miembros de la burguesía se reunían en función del pú-
blico como seres humanos y que este giro cognitivo era fundamental para
la actividad democrática. Al mismo tiempo, reconoce que la Europa del
siglo dieciocho, como momento histórico, es un contexto especial en el
que la noción de público se pudo desarrollar como una necesidad autori-
zadora, dado el cambio de lo feudal a lo moderno en el aspecto económi-
co, político y social. Luego, procede a imaginar que esta noción de público
podría tener fuerza crítica en general y se pregunta cómo podría usarse
para evaluar las condiciones materiales de las sociedades específicas en
un contexto histórico. Con esta propuesta procede a describir el origen y
función de público como una totalidad contrafactual y se pregunta cuán-
to difieren las condiciones materiales específicas de una sociedad de las
normas que se pueden adivinar de la totalidad. Ante esta interrogante
desarrolla sus conceptos de “colonización” y “refeudalización” junto con
la noción de una esfera pública penetrada por el poder. También asume
el proyecto científico social de describir la forma social de la esfera pú-
blica en un momento histórico dado. Pero ¿cómo exactamente pasa de la
descripción del origen y función de público como una totalidad contra-
factual hasta fijarlo como un conjunto de normas y usarlo para evaluar
las condiciones materiales y sociales?
Existe una tensión teórica y metodológica encarnada en el argumento
de Transformación estructural en el vínculo de un proyecto histórico
(que describe el origen y función de público) con un proyecto deontoló-
gico (que prescribe normas de publicidad). Fraser (1993) y otros teóricos
desaprueban la decisión de Habermas, en Transformación estructural,
de transformar el siglo dieciocho en la edad de oro y tomar su modelo
de público como universal y trascendental, aplicándolo a las condiciones
materiales y sociales de las posteriores democracias occidentales. Ha-
105
bermas observa que lo descriptivo y lo prescriptivo están presentes en
público; aunque desde entonces ha mantenido en su trabajo cierta sepa-
ración entre ellos. La teoría de la acción comunicativa (Habermas, 1984;
1987b) describe en forma espléndida un espacio comunicativo selecto en
que el poder es dejado entre paréntesis, al igual que su conceptualización
de la esfera pública. Aunque más sociológica que histórica, la Teoría de
la acción comunicativa desarrolla un modelo para explicar la continua
regeneración del “mundo de la vida” en su tensa pero simbiótica relación
con el “sistema”. Para Habermas, el sistema es el resultado reificado de
momentos o partes del “mundo de la vida”, que en sí es dinámico y admite
desafíos argumentativos para las normas. En su teoría, la argumentación
conserva un estatus especial en que el poder es dejado entre paréntesis
en el discurso de modo que se presume que operará la “situación de habla
ideal”. Sin embargo, la teoría no es indiferente a las condiciones sociales
y materiales. Habermas narra el desarrollo de las formas administrativas
y económicas modernas de poder mediante la medición de su influencia
y relación con el mundo de la vida. Las ideologías totalitarias modernas
como el nazismo y el stalinismo son, según Habermas (1987b, p. 354),
“manifestaciones modernas de retiro y privación –es decir, los déficits
impuestos al mundo de la vida por la modernización de la sociedad”. El
proceso por el cual ocurre esta privación lo denomina “colonización del
mundo de la vida” (ibid., p. 355).
En la teoría de la comunicación, en base a las pretensiones de validez
y precondiciones comunicativas de la pragmática universal (Habermas,
1998), Habermas reestructuró la tensión que se aprecia en Transfor-
mación estructural, la tensión entre los proyectos descriptivos y pres-
criptivos. En vez de comenzar con lo histórico y seguir con lo normativo,
como en Transformación estructural, desarrolla un modelo normativo
(pragmática universal) que se fundamenta en la teoría de la cognición
humana y la intersubjetividad. La influencia de Lawrence Kohlberg sobre
este enfoque se aprecia en Justificación y aplicación (Habermas, 1993)
y en el uso de Noam Chomsky para desarrollar la pragmática universal
(Habermas, 1998). En Justificación y aplicación, Habermas se pregun-
ta cómo se crean las normas y cómo funcionan en la práctica social, y
se mantiene comprometido con el universalismo argumentativo como
una precondición de las discusiones que justifican las normas, como el
La metonimia de público / P. Cramer
106
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
momento de autorreflexión. Las presuposiciones pragmáticas generales
que los participantes siempre deben hacer cuando comienzan una ar-
gumentación, ya sea institucionalizada o no, no poseen el carácter de
obligaciones prácticas sino de restricciones trascendentales (Habermas,
1993, p. 31). Al hacer de las pretensiones de validez un universal humano,
Habermas detalla la función de público y lo universaliza. Con la teoría de
la comunicación, Habermas explícitamente justifica la actitud deontoló-
gica que surgió en Transformaciones estructurales.
Para muchos autores (Asen, 1999; Warner, 2002; Young, 1990), la
teoría de la comunicación de Habermas solamente enfatiza y expande
los aspectos más problemáticos de Transformación estructural. En vez
de resolver el problema, las teorías de la comunicación y de la morali-
dad proporcionan un conjunto de nuevos y problemáticos universales
ideológicamente cargados, que excluyen grupos sociales marginados del
amparo de la inclusión. Al universalizar las normas de comunicación, lo-
calizándolas en la pragmática y en la cognición humana, Habermas logró
una racionalidad selecta y excluyente, un modelo de deliberación racio-
nal que no deja espacio para la diferencia. Aquellos autores proponen
modelos alternativos de racionalidad, condiciones de argumentación al-
ternativas.
Al pasar de una descripción del origen y función de público hasta es-
tablecerlo como un conjunto de normas, Habermas (con muchos otros)
se propuso resolver la paradoja de público, pero en cambio solamente
la sustenta. Las teorías de público son codificaciones de la metonimia
de público. La diferencia más importante de las teorías de público y la
influencia de la metonimia de público en el discurso ordinario es que las
teorías explícitamente tematizan las características de la metonimia de
una forma autorreflexiva. En ambos casos, existe una pretensión de uni-
versalidad. En el discurso ordinario, ésta es una pretensión implícita y en
las teorías de público es una pretensión explícita o problema.
La metonimia de público y la audiencia universal
En la búsqueda de una analogía para público, la audiencia universal
de Perelman y Olbrechts-Tyteca (1971) está más a mano que mercado,
107
derechos y nación. La audiencia universal, según la interpretación más
común de su trabajo, es una forma de describir la necesidad retórica y
la productividad de un destinatario completamente abstraído de condi-
ciones históricas particulares. Aunque esta interpretación es discutible3,
recibe el apoyo de textos como el siguiente:
La argumentación dirigida a una audiencia universal debe conven-
cer al lector de que las razones aducidas son de carácter obligatorio,
que se hacen evidentes por sí mismas y poseen una validez absoluta
y atemporal, independientes de las contingencias históricas o locales
(1971, p. 32).
Dejando los temas interpretativos de lado, las formulaciones más abs-
tractas como la mencionada anteriormente ayudan a revelar la similitud
entre la audiencia universal y la metonimia de público; las dos son tota-
lidades contrafactuales productivas que tienen poco valor en la descrip-
ción de las particularidades materiales de los grupos sociales. El valor
argumentativo radica precisamente en el hecho de que éstos glosan la
particularidad. Una diferencia importante es que el término origen de
uno (“audiencia”) es más concreto y restringido que el término origen del
otro (“público”). Como algunos lo han enfatizado ([1962], 1989; Warner,
2002), público representa un amplio campo semántico de uso común y
esto le plantea a los teóricos un desafío. A fin de teorizar adecuadamen-
te acerca de público debemos crear un vocabulario más productivo que
divida este amplio campo semántico y explique las categorías teóricas de
lo público a partir de aquellas de uso común. La audiencia, por otro lado,
tiene un campo semántico más reducido que tiende a enfatizar las par-
ticularidades materiales de los grupos específicos reunidos para presen-
ciar una actuación. Con el propósito de teorizar acerca de la audiencia,
los teóricos retóricos como Perelman y Olbrechts-Tyteca han tenido que
3 La audiencia universal de Perelman y Olbrechts-Tyteca ha sido objeto de un cuida-doso y matizado análisis por parte de los teóricos de la argumentación Tindale (1999) y Crosswhite (1996). Ellos se basaron en Perelman y Olbrechts-Tyteca para reinterpretar algunos de los temas fundamentales de la lógica informal, por ejemplo, las falacias, y han usado la perspectiva retórica de Perelman y Olbrechts-Tyteca como una forma de desafiar y ampliar la teoría de la argumentación.
La metonimia de público / P. Cramer
108
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
extender el campo semántico de uso cotidiano para incluir una valencia
menos concreta y más trascendental. Para teorizar acerca del público,
debemos seleccionar, analizar y especificar desde el interior de su amplio
campo semántico.
La metonimia de público, al igual que la audiencia universal, es una
totalidad contrafactual; y cuando los hablantes usan la palabra “públi-
co” o uno de sus sinónimos explícitamente influyen en la metonimia de
público. El siguiente párrafo es un ejemplo característico del uso de la
metonimia de público:
“Desde la perspectiva del público, el Perfil en sí se ha empañado”,
dijo Yecke. “Es demasiado controvertido. Decir que vamos a afinar
el Perfil de nuevo, no creo que sea eso lo que la audiencia quiere”
(Draper, 2003).
En este caso, Yecke, miembro del consejo escolar de Minneapolis, ac-
tiva la metonimia de público con el fin de justificar su decisión de des-
echar un perfil de normas éticas educacionales para el Estado. Por su-
puesto, Yecke no sabe qué piensa cada uno de los miembros acerca del
perfil y no puede dar cuenta de todos los posibles desfranquiciamientos
masivos o individuales del proceso democrático que lo rodea. Ella apela a
una totalidad contrafactual con la esperanza de que sus receptores y lec-
tores se identifiquen con ésta –pero corre el riesgo de que esto no suceda.
Los hablantes utilizan público como metonimia porque unifica, redu-
ce y ejemplifica lo que de lo contrario sería una descripción no persuasiva
y poco práctica de un complejo de compromisos, identidades y diferen-
cias. La metonimia de lo público satisface la necesidad de los hablantes
de construir apelaciones y constituciones universales y sólo pueden ha-
cerlo glosando la gran cantidad de distinciones de identidad específicas
que existen. Al igual que la metonimia de público, la audiencia universal
no es asunto de un hecho material:
Naturalmente, el valor de esta unanimidad depende del número y ca-
lidad de quienes la expresan. Su punto más significativo lo alcanza
cuando hay un acuerdo de la audiencia universal. En este caso, por
supuesto, esto no se refiere a un hecho probado en forma experimen-
tal, sino a una universalidad y unanimidad imaginada por el hablante,
109
frente al acuerdo de una audiencia que debería ser universal, ya que,
debido a razones legítimas, no estamos obligados a considerar a los
que no forman parte de ella. Los filósofos sostienen que siempre se
dirigen a una audiencia, no porque esperen obtener una aprobación
efectiva de todas las personas –saben muy bien que solamente una
pequeña minoría llegará a leer sus trabajos–, sino porque piensan
que todos los que entienden las razones que ellos dan aceptarán sus
conclusiones. El acuerdo de una audiencia universal entonces no es
un hecho, sino una materia de derecho (Perelman y Olbrechts-Tyteca
1971, p. 31).
Público es una metonimia precisamente porque sirve para unificar,
reducir y ejemplificar. Al igual que en el caso de “el corazón” como re-
presentación de nuestros complejos, intrincados y a veces inquietantes
sentimientos de amor, la metonimia de público hace este mismo trabajo
discursivo en el mundo de la acción cívica.
El paralelo entre público y audiencia es el que explora Warner (2002),
quien amplía público a toda la variedad epistemológica de audiencias,
universales y particulares, abstractas y concretas, imaginadas y reales:
“El público es un tipo de totalidad social… Un público puede también
ser lo segundo; una audiencia concreta, una multitud que se evidencia
en un espacio visible, como en el caso de un público teatral (ibid., p. 65).
Esto presenta un problema formal: si público y audiencia son isomórfi-
cos, ¿por qué necesitamos las dos categorías? En parte, la respuesta es
que público es una categoría normativa y categorizadora, mientras que
audiencia (con la excepción del caso especial de la audiencia universal)
no lo es. Esta es la razón de que Perelman y Olbrechts-Tyteca deban mo-
dificar la audiencia para otorgarle poder autoritativo. Warner va mucho
más allá con su analogía. Metadiscursivamente, escribe, “Este ensayo tie-
ne un público. Si alguien está leyendo (o escuchando) esto, es parte de
su público” (ibid). Si estoy leyendo su ensayo, por cierto, pertenezco a
su audiencia real (ya sea si soy parte de su audiencia objetivo o no). Sin
embargo, la forma fácil que tiene Warner para sustituir público por au-
diencia tiende a allanar las importantes diferencias entre las categorías.
Dado que público enfatiza la universalidad y receptividad junto con el
poder autorizador (Habermas, [1962] 1989; Warner, 2002) público tiene
mucho más en común con la audiencia universal que lo que tiene con
La metonimia de público / P. Cramer
110
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
otras audiencias más particulares, como el lector individual del ensayo
de Warner. Además, público es parte de los fundamentos de un argu-
mento, explícitamente tematizado en discurso y que cumple un papel
autorizador, mientras que las audiencias son destinatarios. Si soy parte
del público, en el caso del ensayo de Warner, o no, depende, en parte,
de los propósitos de Warner y de mis intenciones. ¿Está apelando a la
metonimia de público?, ¿soy persuadido por ese llamado? Perelman y Ol-
brechts-Tyteca (1971, p. 31) sugieren que los filósofos siempre sostienen
que se dirigen a la audiencia universal, pero esto es diferente en el caso de
la metonimia de público. Obviamente, las figuras políticas son aquellas
que siempre aseguran dirigirse a la metonimia de público. ¿Tiene razón
Warner al dirigirse a la audiencia universal?, ¿Para ejercer presión sobre
la función autorizadora de la metonimia de público?
Públicos particulares
Si público es una metonimia, como la audiencia universal, si es una tota-
lidad contrafactual que glosa un conjunto de particularidades históricas,
¿pueden existir públicos particulares? Muchos teóricos han desarrolla-
do modelos que representan públicos particulares (Asen, 1999; Asen y
Brouwer, 2001; Fraser, 1993; Negt y Kluge, 1993; Warner, 2002; Young,
1990). Usualmente, estos modelos responden a preocupaciones genera-
les acerca del énfasis que pone Habermas en la universalidad y racionali-
dad en su teoría de la esfera pública y en su teoría de la comunicación. Se
sostiene que la teoría de Habermas no logra describir las particularida-
des materiales de los grupos sociales y la variedad de las racionalidades
posibles. Estos autores solucionan este problema describiendo públicos
particulares y racionalidades particulares en base a identidades raciales,
étnicas, de género o políticas.
Sin embargo, estas teorías de públicos particulares desconocen el he-
cho de que glosar la diferencia es fundamental para la función y el poder
autorizador de la metonimia de público. Ningún hablante que desee dis-
frutar una identificación con intereses fundamentales o generales tiene
motivos para tematizar la diferencia. Además, los públicos particulares
desafían los hechos empíricos de la lengua en uso. Un “público feme-
111
nino”, un “público afroamericano”, “un público ambientalista” u otro
tipo de público son, en el mejor de los casos, posibilidades teóricas. Es-
tas construcciones no son comúnmente usadas en la lengua, si es que se
usan. Los públicos particulares son públicos sin historia. Son también
no-empíricos, categorías negativas inventadas para llamar la atención de
la anulación de la diferencia mediante la metonimia de público; sin em-
bargo, no presentan una solución. En el mejor de los casos, son catego-
rías de resistencia presentadas con una actitud de apoyo a la ampliación
de la franquicia democrática de sociedades específicas y, en el peor de
los casos, son performativas, presentadas con la actitud del juego derri-
diano, que tiene como objetivo aseverar, pero no dar cuenta, de la dife-
rencia. No producen una alternativa viable a la metonimia de público,
aunque protestan por su existencia y función.
Tal vez los únicos públicos particulares a los que comúnmente se hace
referencia en el lenguaje ordinario son públicos corporativos. Por lo ge-
neral, hablamos del “público que compra moda”, “público que compra
autos” u otras categorías referidas al mercado. Este tipo de apropiación
de categorías cívicas de parte de grupo de intereses corporativos evi-
dencia precisamente el tipo de privatización al que Habermas ([1962]
1989), y muchos otros teóricos, se resiste. Readings (1996) mostró la fa-
cilidad con la que las categorías de las políticas de identidad, a menudo
defendidas como fronteras de resistencia, son apropiadas por grupos de
intereses comerciales. Asen y Brower (2001) y Young (1997) establecen
limitaciones de las construcciones de identidad como base para públicos
particulares. Los problemas de “autenticidad” y los problemas de subjeti-
vidad trascendental en la política de identidad están ampliamente docu-
mentados (Hall, 1996; Spivak y Gunew, 1993; Taylor, 1992). Los públicos
particulares basados en la identidad se apoyan en nuestra capacidad de
identificar y autorizar, sin problemas, individuos que representan cate-
gorías culturales, discursivas, étnicas, de género y de clase. No es de ex-
trañarse que a los grupos de interés corporativos les haya resultado fácil
transformar estas categorías en “mercados objetivos” y vender identidad
a los consumidores.
La identidad racial, étnica o de género no es el único aspecto de los
públicos plurales. La noción de contrapúblicos, caracterizada por prime-
ra vez por Fraser (1993) como “contrapúblicos subalternos” representa
La metonimia de público / P. Cramer
112
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
un esfuerzo de capturar la identidad y las exclusiones políticas. Asen y
Brower describen los contrapúblicos de la siguiente manera:
Es por esto que los contrapúblicos derivan su estatus de “contra” sig-
nificativamente de los variados grados de exclusiones, a partir de ca-
nales prominentes del discurso político y una correspondiente falta de
poder político. El poder frecuentemente negó que los contrapúblicos
consistieran no solamente en la capacidad para inducir u obligar ac-
ciones de otros, sino en el poder en el sentido arendtiano (1958) que
surge cuando los ciudadanos actúan en conjunto. Sin embargo, la ex-
clusión no es fija ni total. A veces, medios y lugares ostensiblemente
inaccesibles proporcionan oportunidades para la interacción de con-
trapúblico y estado. Otras veces, los modos y lugares alternativos dan
origen a esas interacciones (Asen y Brower, 2001, pp. 2-3).
En esta formulación, los contrapúblicos enfatizan la exclusión del po-
der político y de la franquicia democrática y se centran en categorías de
estructura social. No obstante, tematizan las políticas de identidad: “Las
esferas contrapúblicas expresan las necesidades y valores oposicionales
sin apelar a la universalidad de la esfera pública burguesa, sino afirman-
do la especificidad de raza, género, sexualidad, etnicidad o algunos otros
ejes de diferencia” (ibid., p. 7). A veces un contrapúblico parece un sinó-
nimo de las categorías de identidad existentes. A veces, es una categoría
simplemente crítica y performativa en relación a los canales dominantes
del discurso político de una sociedad dada.
Parte del problema de entender lo que precisamente se entiende por
contrapúblicos radica en una minimización explícita que sus defensores
hacen de la importancia de los asuntos metodológicos. Los que han de-
fendido los contrapúblicos (Warner, 2002; Young, 1990) no ocultan su
equilibrio entre apoyo y coherencia. Warner (2002) sugiere que la com-
plejidad conceptual de público requiere un “método flexible” de inves-
tigación (ibid., p. 16). El autor no tiene la pretensión de presentar una
teoría coherente de público. En la introducción a su colección de ensayos,
escribe, “No trato de solucionar toda la confusión metodológica o gené-
rica que pudiera resultar, y mucho menos los cambios conceptuales y es-
tilísticos desde otros ensayos más antiguos a los más recientes” (ibid., p.
15). Young es también bastante explícita acerca de sus prioridades.
113
Los temas metodológicos y epistemológicos surgen efectivamente en
el curso de este estudio, pero siempre los trato como interrupciones
de temas normativos y sociales esenciales que están a la mano. No
considero los enfoques teóricos que adopto como una totalidad que
deba ser aceptada o rechazada íntegramente. Cada uno proporciona
herramientas útiles para los análisis y argumentos que me interesa
hacer (Young, 1990, p. 8).
Estas observaciones apoyan la conclusión de que los públicos plurales
son categorías performativas que reafirman la diferencia dentro del ima-
ginario cívico, pero que comúnmente no dan cuenta de ella. No producen
una alternativa viable a la metonimia de público aunque se levantan en
protesta contra su existencia y función.
El programa de públicos particulares comienza presentando la queja
de que la teoría de Habermas no logra dar cuenta de las particularida-
des materiales de los grupos sociales. Habermas (1990) ha defendido su
énfasis en la universalidad y racionalidad, posicionando su trabajo en
relación a la teoría de la moral e insistiendo en la necesidad de contrafac-
tuales. De hecho, afirma que exigir una descripción de particularidades
materiales es no entender adecuadamente el propósito de su trabajo. El
programa de públicos particulares, posicionado como una necesidad de
fundamento empírico de las teorías de público (“la democracia realmente
existente”, como la llama Fraser), después de todo, depende de contra-
factuales también: las categorías de identidad que glosan la diferencia
y las categorías de público que se oponen a los hechos empíricos de la
lengua en uso.
La metonimia de público y la metonimia de la resistencia
Mientras la justificación inicial para los públicos particulares es empí-
rica (Fraser, 1993), éstos parecen representar, en cambio, categorías de
apoyo, totalidades que serían útiles para organizar grupos para la acción
social, si existieran realmente, o como situaciones hipotéticas, como exis-
ten en teorías que reafirman la posibilidad de la diferencia en protesta
contra la metonimia de público. Aunque el programa negativo enfatiza
esta función hipotética, tal vez un programa positivo enfatice la función
La metonimia de público / P. Cramer
114
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
acción-social. ¿Cómo construimos las totalidades a fin de sintetizar y or-
ganizar grupos hacia la acción social? Esta es una de las preguntas básicas
que llevan a Laclau y Mouffe (1985) hacia la teoría de la hegemonía. Estos
teóricos rescatan la noción de hegemonía de Gramsci, la tendencia de las
estructuras políticas burguesas a asimilar y acomodar la diferencia den-
tro de la misma, como una forma de describir y prescribir la construcción
de totalidades a fin de sintetizar y organizar los de otra forma divergentes
grupos que tienden a la acción social. Éstos explícitamente abogan por
los grupos sociales marginalizados, reconocen que estos grupos carecen
de acceso para dominar los canales del discurso político y reconocen la
necesidad de imaginarios grupales –en sus palabras, hegemonía– de sin-
tetizarlos y organizarlos para la acción política. Al mismo tiempo, Laclau
y Mouffe son teóricos de la metonimia de la resistencia más que de la me-
tonimia de público en el sentido de que se concentran en la investigación
de las totalidades que son necesarias para la formación de la voluntad
política pero que no tienen la pretensión de la universalidad.
La metonimia de la resistencia funciona como una totalidad que glosa
la diferencia con el propósito de la solidaridad hacia la acción política.
Observemos la diferencia de propósito entre la metonimia de público y
la metonimia de la resistencia: La metonimia de público es universal, en
el sentido de que tiene como pretensión representar todos los miembros
de un orden social, mientras que la metonimia de la resistencia pretende
representar a todos los miembros de un grupo en particular que busca
reivindicación. Por supuesto, ambos operan como metonimias, glosando
la diferencia entre los miembros, sin embargo, operan en diferentes nive-
les de abstracción. Algunas de las pretensiones más fuertes de los grupos
particularistas intentan evadir la función metonímica; no obstante esto,
presentan un problema que tiene menos que ver con un asunto de polí-
tica y más con un tema de coherencia teórica. Si la diferencia es nuestro
primer principio, entonces, ¿qué impide a los públicos particulares estar
tan diferenciados que cada persona tenga la pretensión de constituir un
público? La metonimia de la resistencia proporciona una forma de ha-
blar acerca de los imaginarios grupales que tematiza la amplia diferencia
política sin la carga de tener que dar cuenta de todas las particularidades
de sus miembros.
Los públicos particulares destacan, pero no evaden, la paradoja de lo
115
público porque mantienen la terminología moral-universalista mientras
tienen como pretensión tematizar la diferencia. Aunque hay beneficios
normativos y políticos obvios para presentar las pretensiones al “públi-
co”, especialmente en proyectos que se posicionan como teorías de de-
mocracia, los públicos particulares prefieren que sea de las dos formas.
Como una teoría de conflicto y resistencia, el enfoque de Laclau y Mouffe
evita la paradoja al no tener la pretensión de la universalidad democrá-
tica. Estos autores permanecen concentrados en los desafíos materiales
y retóricos de organizar grupos de reivindicación para la acción social.
Además, al tematizar el poder del discurso para inventar totalidades so-
ciales, ellos respetan la necesidad y la función mediadora de la lengua.
La metonimia de público y la construcción de agenda
En esta discusión, he tenido como propósito distinguir entre dos pro-
yectos que al parecer a menudo confunden los teóricos de público: una
investigación de la metonimia de público y una investigación de las par-
ticularidades de los grupos sociales. El proyecto de Laclau y Mouffe pre-
senta un interesante intento de dar cuenta de las particularidades ma-
teriales, al mismo tiempo que presta atención a la función discursiva de
la metonimia de la resistencia. Sin embargo, ellos no pretenden ofrecer
una teoría de público, a pesar del hecho de que deben asumir ciertas cua-
lidades de la receptividad social. Además, tampoco hacen afirmaciones
explícitas acerca de las normas discursivas universales o la incorporación
de los miembros a un grupo social, pretensiones que son implícitas en la
metonimia de público.
Habermas ha estimulado en muchas formas una confusión de estos
dos proyectos en la medida que la paradoja de público avanza en su tra-
bajo. También ha abordado un enfoque estupendamente interdisciplina-
rio consecuente con la teoría crítica, a veces enfatizando la historia (Ha-
bermas, [1962] 1989), a veces la sociología (Habermas, [1987b), otras, la
comunicación y la lingüística (Habermas, [1984; 1998), y a veces la filo-
sofía moral (Habermas, [1990; 1993). Su más reciente trabajo (Haber-
mas, [1993] 1996), articula explícitamente la función y la conservación de
las normas y la relación entre éstas y las particularidades materiales de
La metonimia de público / P. Cramer
116
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
las sociedades. Entre hechos y normas (Habermas, 1996) explora la ley
como el lugar institucional para la codificación de las normas, un lugar en
que se reúnen los procedimientos argumentativos y legales:
Esta intersección de dos “procedimientos” bastante diferentes –legal
y argumentativo– muestra que el universo de la ley puede abrirse des-
de el interior, por así decirlo, a los procesos de argumentación a través
de los cuales las razones pragmáticas, éticas y morales encuentran su
camino hacia el lenguaje de la ley, sin inhibir el juego de la argumen-
tación o romper el código legal (ibid., p. 178).
Entre hechos y normas es el esfuerzo de Habermas para describir la
forma en que los canales institucionales y sociales existentes admiten la
opinión pública y permiten o estimulan la formación de la voluntad polí-
tica. En este proyecto, el autor mantiene sus compromisos con el princi-
pio discursivo, con las precondiciones argumentativas y con la separación
funcional del espacio público informal y los foros judiciales y legislativos
organizados. Esto explica que mientras él destaca la ley como punto de
contacto para la creación de la opinión formal e informal, mantiene sus
prioridades normativas perdurables situadas en la pragmática universal
y la ética del discurso. De esta forma, Habermas permanece en conflicto
con las teorías que promueven los modelos de los públicos particulares,
es decir, los teóricos que buscan racionalidades alternativas que enfati-
cen el género (Young, 1990; 2000), la representación y el juego (Warner,
2002), o las “normas poco concluyentes” (Asen, 1999; Walzer, 2001).
En cierto sentido, Habermas tiene su propia noción de públicos par-
ticulares, pero la suya difiere notablemente de otras: Mientras algunos
enfatizan categorías de identidad y racionalidades alternativas, la noción
de Habermas es principalmente sociológica e intersubjetiva. En Entre
hechos y normas, Habermas discute “las esferas públicas autónomas” y
rechaza la noción de público como un “sujeto macrosocial”, público como
un actor colectivo. Esto es consecuente con su permanente énfasis en la
intersubjetividad como un bálsamo para el trascendentalismo de la fi-
losofía del individuo. Las esferas públicas autónomas son valiosas para
Habermas porque le permiten socializar su concepción de la deliberación
pública en su modelo de construcción de agenda. Las esferas públicas
autónomas son las estructuras sociales más informales en Entre hechos
117
y normas y Habermas las vincula con los canales del discurso político a
través de asociaciones políticas. El autor escribe:
Las esferas públicas resonantes y autónomas de este tipo deben a su
vez estar afianzadas en las asociaciones voluntarias de la sociedad ci-
vil y ser parte integral de los patrones de la socialización y cultura
política; en resumen, dependen de un mundo de la vida racionalizado
que los hace llegar a un acuerdo. El desarrollo de esas estructuras del
mundo de la vida puede verse, por cierto, estimulado, pero general-
mente eluden la reglamentación legal, el control administrativo o la
dirección política (Habermas, 1996, pp. 358-359).
Podemos observar dos aspectos acerca de las esferas políticas. La plu-
ralización de las “esferas” sugiere una variedad de lugares o espacios so-
ciales y “autónomo” sugiere una relativa liberación de las presiones socia-
les. En relación a la autonomía de las esferas sociales, Habermas escribe:
Por cierto, estas arenas deben ser constitucionalmente protegidas
en relación al espacio que se supone se va a dejar disponible para las
opiniones libres, pretensiones de validez y juicios tomados en cuenta.
Sin embargo, en general, no pueden estar organizados como las enti-
dades corporativas (ibid., p. 171).
Concentrado en la construcción de una agenda, es decir, en saber
cómo funciona la formación de la voluntad política y qué papel cumple
“el público”, Habermas tiene como propósito localizar su teoría normati-
va en el espacio social. Así, ajusta su noción de público para considerar la
posibilidad de una variedad de contenedores sociales mientras mantiene
la prioridad a la que se somete por una racionalidad intersubjetiva dentro
de esos espacios:
La política deliberativa adquiere su fuerza de la estructura discursiva
de una opinión y la formación de la voluntad que puede cumplir su
función socialmente integradora, sólo porque los ciudadanos esperan
que sus resultados tengan una calidad razonable. En consecuencia,
el nivel discursivo de los debates públicos constituye la variable más
importante (ibid., p. 304).
La metonimia de público / P. Cramer
118
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Con su creación de las esferas públicas autónomas, Habermas contri-
buyó al enfoque de los públicos particulares. Aunque evita los problemas
de la política de la identidad, distanciándose de su subjetividad trascen-
dental, no evade la paradoja de público. Al igual que con otros públicos
particulares, el modelo de Habermas trata sus esferas públicas autóno-
mas más como hechos sociales que como funciones de la metonimia de
público. No obstante, a diferencia de las otras versiones particularistas,
su empleo de público pertenece fundamentalmente a la construcción de
la agenda en la democracia deliberativa más que a la resistencia y la pro-
testa. Con todo eso, problemas similares afectan su modelo, a tal punto
que no distingue adecuadamente los empleos sociológicos y retóricos de
público.
Conclusión
Uno de los aportes más importantes de Habermas ha sido su esfuerzo por
crear, a partir de la metonimia de público, un conjunto de normas deli-
berativas y un análisis crítico de las instituciones sociales. De esta forma,
ha determinado la discusión y las teorías de la democracia deliberativa y
ha planteado valiosas preguntas investigativas que analizan las normas
deliberativas, las instituciones sociales y la relación entre ellas. Aunque
fue el desarrollo histórico de la metonimia de público su motivación ini-
cial (Habermas, [1962] 1989), su trabajo posterior ilustra el valor meto-
dológico que tiene especificar y perfeccionar las preguntas investigativas
en relación a los problemas particulares filosóficos, morales y sociales
sugeridos por los complejos semánticos de la metonimia de público. Con
el énfasis en la construcción de agenda y la formación de la voluntad po-
lítica en Entre hechos y normas, Habermas ofrece otra buena forma, y
quizás más precisa, de examinar la práctica política. Este autor continúa
siendo el que muestra el camino para describir el alcance del problema y
sugerir fructíferos enfoques de público y temas relacionados. A pesar de
que el célebre eclecticismo teórico y metodológico de Habermas es uno
de sus aciertos, puede que haya alentado cierta combinación de temas y
problemas entre los teóricos de público.
Las teorías de público son codificaciones de la metonimia de públi-
119
co. La diferencia clave entre los teóricos de público y la influencia de la
metonimia de público en el discurso común es que las teorías tematizan
explícitamente las características de la metonimia. No obstante, las teo-
rías que hacen de público una totalidad material y social, sin conside-
rar el cuidado con que se construyen, corren el riesgo de la tautología.
Debemos distinguir entre tres proyectos: el proyecto que indaga sobre
quién fue excluido de la franquicia democrática, el proyecto que investiga
cuáles deberían ser las normas deliberativas de las sociedades democráti-
cas y el proyecto que busca conocer cómo opera la metonimia de público
como recurso retórico.
Cada uno de estos enfoques pretende teorizar acerca de público, aun-
que cada uno considera un objeto de estudio diferente. Esta confusión
es una función de la complejidad conceptual de público y constituye
una barrera para seguir avanzando en la teorización de público. Cuan-
do lo tratamos como un hecho social, público es una masa distintiva de
individuos que, en principio, podrían ser identificados, sondeados y/o
catalogados. Cuando lo tratamos como contrafactual normativo, públi-
co es un conjunto de cualidades pragmáticas que es inherente entre los
individuos. Cuando lo analizamos como metonimia, público es una re-
presentación que hace un hablante específico de una masa distintiva de
individuos y un conjunto de cualidades pragmáticas ofrecidas como si
fueran otorgadas y universales. Mientras el primer enfoque analiza las
sociedades y el segundo descubre normas, el tercero examina el discurso
de los hablantes.
Distinguir la metonimia de público de estos otros enfoques clarifica
el papel que cumple el discurso en las teorías de público. La metonimia
de público concentra su atención en las formas en que los hablantes y
las sociedades, a través del discurso, construyen conceptos de inclusión
cívica universal. Futuras investigaciones acerca de la metonimia de pú-
blico implicarían la investigación empírica de textos en que se activa la
metonimia de público. Este trabajo empírico permitiría que los inves-
tigadores expusieran sus pretensiones acerca de las totalidades cívicas
retóricamente productivas de una sociedad dada. El trabajo referente a la
metonimia de público complementa y desafía la investigación sociológica
y los modelos normativos. Con su atención en el público como una totali-
dad discursiva accionada en el discurso ordinario, éste complementa los
La metonimia de público / P. Cramer
120
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
otros dos proyectos, ya que muestra un componente retórico no explora-
do suficientemente. Al mismo tiempo, los desafía al revelar la tendencia
de éstos a minimizar la importancia o hacer caso omiso del papel cons-
tructivo y persuasivo del discurso.
Referencias bibliográficas
Asen, R. (1999). Toward a normative conception of difference in public delib-
eration. Argumentation and Advocacy 35 (3); 115-129.
Asen, R. y Brouwer, D. C. (2001). Counterpublics and the State. Albany:
SUNY Press.
Calhoun, C. J. (1992). Habermas and the public sphere. Cambridge, MA:
MIT Press.
Crosswhite, J. (1996). The rhetoric of reason. Madison: University of Wis-
consin Press.
Draper, N. (2003). Fast track to learning standards is slowed: Comments
prompt Yecke to consider revising drafts. Minneapolis Star Tribune. 29
de Marzo, 2003.
Fraser, N. (1993). Rethinking the public sphere: A contribution to the cri-
tique of actually existing democracy. En R. Bruce (Ed.), The phantom
public sphere (pp. 1-32). Minneapolis: University of Minnesota Press.
Habermas, J. (1982). A reply to my critics. En B. T. John y H. David (eds.),
Habermas: Critical debates (pp. 219-283). Cambridge, MA: MIT Press.
Habermas, J. (1984). The theory of communicative action (T. McCarthy,
Trad. Vol. 1). Boston: Beacon.
Habermas, J. (1987a). The philosophical discourse of modernity (F. Law-
rence, Trad.). Cambridge, MA: MIT Press.
Habermas, J. (1987b). The theory of communicative action (T. McCarthy,
Trad. Vol. 2). Boston: Beacon.
Habermas, J. ([1962] 1989). The structural tranformation of the public
sphere (T. B. y F. Lawrence, Trad.) Cambridge, MA: MIT Press. Edición
alemana: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Berlín: Luchterhand, 1962.
Habermas, J. (1990). Moral consciousness and communicative action (C.
Lenhardt y S. W. Nicholsen, Trad.). Cambridge, MA: MIT Press.
Habermas, J. (1993). Justification and application (C. Cronin, Trad.). Cam-
bridge, MA: MIT Press.
121
Habermas, J. (1996). Between facts and norms (W. Rehg, Trad.). Cambridge,
MA: MIT Press.
Habermas, J. (1998). On the pragmatics of communication (M. Cook, Trad.).
Cambridge, MA: MIT Press.
Hall, S. (1991). The local and the global: Globalization and ethnicity. En A. D.
Anthony (ed.), Culture, globalization, and the world-system (pp. 19-39).
Basingstoke: MacMillan.
Laclau, E. y Mouffe, C. (1985). Hegemony and socialist strategy. New York:
Verso.
Negt, O. y A. Kluge. (1993). Public sphere and experience (J. D. Peter La-
banyi y A. Oksiloff, Trad.). Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Readings, B. (1996). The university in ruins. Cambridge, MA: Harvard Uni-
versity Press.
Spivak, G. C. y Gunew, S. (1993). Questions of multiculturalism. En D. Simon
(ed.), The cultural studies reader (pp. 193-202). Londres: Routledge.
Taylor, C. (1992). Multiculturalism and the politics of recognition (A. Gut-
mann, ed.). Princeton: Princeton University Press.
Tindale, C. W. (1999). Acts of arguing. Albany: SUNY Press.
Walzer, M. (2001). Thick and thin. Notre Dame: University of Notre Dame
Press.
Warner, M. (2002). Publics and counterpublics. New York / Camdridge, MA:
Zone (Distribuido por MIT Press).
Young, I. M. (1990). Justice and the politics of difference. Princeton: Princ-
eton University Press.
Young, I. M. (1997). Intersecting voices. Princeton: Princeton University
Press.
Young, I. M. (2000). Inclusion and democracy. Oxford: Oxford University
Press.
La metonimia de público / P. Cramer
123
A propósito de la metáfora: Innovación y estabilidad del lenguaje1
eDuarDo FermanDois m.Pontificia Universidad Católica de Chile
1. La cuestión
la reFlexión filosófica acerca del fenómeno lingüístico de la metáfora
se mueve hace ya mucho tiempo en dos direcciones opuestas. Por un
lado, autores como Gadamer, Derrida, de Man, Goodman, Hesse y Lakoff
y Johnson plantean una especie de ubicuidad del fenómeno, sumándo-
se más o menos implícitamente a una línea de pensamiento inaugurada
por Nietzsche. Todo el lenguaje –y por cierto todo lenguaje– sería me-
tafórico, en un determinado sentido de la palabra; entre lo literal y lo
metafórico sólo existiría una diferencia gradual; y el significado literal
no constituiría sino el decantado, hasta cierto punto lamentable, de una
actividad anterior y más básica que cabría caracterizar como metafóri-
ca. Por otro lado, autores como Searle, Grice, Davidson, Rorty y Cooper,
partiendo de un significado literal claramente determinado, tienden a ver
la metáfora como un fenómeno lingüístico cuya característica definitoria
sería la anomalía, la desviación: la metáfora viola una norma (semánti-
ca), se aparta de un cierto uso de las palabras (el habitual) y representa en
definitiva una suerte de escándalo (lingüístico). Estos autores tienden a
considerar el enunciado metafórico como algo inaudito, en todos los sen-
tidos de este término. Algunos de ellos, como Quine, Davidson y Rorty,
parecieran hablar a veces como de un fenómeno exótico2.
1 Este trabajo ha sido realizado en el marco de un proyecto de investigación ejecutado con apoyo financiero de Fondecyt (Proyecto de Investigación N° 1050872, Filosofía).
2 La metáfora quineana del lenguaje figurado como una jungla tropical parece sin-tomática (cf. Quine 1979, p. 160). Según Davidson, las metáforas convencionales ni si-
124
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Más allá de las innegables diferencias, y no sólo de matices, entre
los autores que acabo de enumerar al interior de ambas tendencias, la
disyuntiva en cuestión se vuelve a plantear una y otra vez. Hasta se ha
llegado a sostener que se trata de la primera y más radical opción ante la
que todo discurso sobre la metáfora se ve inevitablemente expuesto3. Es
más, el conflicto trasciende al tema de la metáfora en cuanto tal, pues,
como acaso ya se vislumbre, se enfrentan al mismo tiempo dos modos
de concebir el lenguaje en general: como un todo en permanente flujo y
carente de unidades realmente estables, en un caso; como un conjunto
de reglas que fijan significados delimitados, en el otro. Innovación versus
estabilidad, creatividad versus tradición –tal pareciera ser la insoslayable
disyuntiva.
Intentaré rechazar en lo que sigue la tesis de la ubicuidad de la metá-
fora, mediante el examen crítico de algunas reflexiones que Mary Hesse
(secciones 2-4) y Nelson Goodman (sección 5) han desarrollado en su
apoyo. Sin embargo, tal intento no nace de mi adhesión a la posición
contraria, aquella que ve en la metáfora una anomalía, una planta extra-
vagante en el uniforme y geométrico jardín del lenguaje. Es la alternativa
misma la que no me convence, por lo que también criticaré la visión exo-
tista de la metáfora (sección 6), para terminar bosquejando, aunque sea
brevemente, lo que podría constituir una tercera vía (sección 7).
Hesse defiende la tesis de un primado de la metáfora –o “tesis M”,
como más escuetamente la llama–, presentada en los siguientes térmi-
nos: “La metáfora es una forma fundamental del lenguaje y previa (his-
tórica y lógicamente hablando) a lo literal.” (Hesse 1993, p. 54)4. Según
otra formulación del mismo pensamiento, “la metáfora, comprendida
adecuadamente, posee un primado lógico por sobre lo literal y, en conse-
quiera son metáforas (cf. Davidson, 1978), tesis que evaluaré críticamente en la segunda parte del punto 6. Y Rorty concibe el fenómeno metafórico como ruidos extraños compa-rables al gorjeo de un pájaro desconocido (cf. Rorty, 1987).
3 La constatación de este conflicto no es, ni mucho menos, original. La encontramos, por ejemplo, en Novitz (1985), quien discute específicamente las posiciones discordes de Derrida y Davidson; o en Ortony (1993), quien ordena todas las aproximaciones a la metáfora en dos grandes familias: la constructivista y la no-constructivista. Para una presentación muy vívida del diagnóstico véase también Eco (1990).
4 Cf. asimismo Hesse (1984, p. 31). Todas las traducciones de los textos de Hesse son mías.
125
cuencia, el lenguaje natural es fundamentalmente metafórico, dándose lo
‘literal’ como una suerte de caso límite.” (ibíd., p. 50).
Ahora bien, tanto Hesse como otros autores que defienden plantea-
mientos parecidos, se apuran en formular dos advertencias que yo me
apuro en conceder. Primera advertencia: cuando se sostiene que la me-
táfora es una forma o estructura básica del lenguaje, previa a lo literal, no
se debe entender “metáfora” como el nombre de una figura retórica entre
otras. En esta acepción del término, hablar de una metáfora es hablar de
un uso de palabras que se desvía de su uso literal, lo que a su vez supone
la existencia previa de este último, precisamente lo que autores como
Hesse pretenden cuestionar. Dicho de otro modo, la figura o el tropo de
la metáfora presupone que las palabras involucradas posean previamen-
te un sentido literal determinado. A modo de prueba e ilustración: para
que el enunciado “El cielo está llorando” pueda siquiera ser considerado
una metáfora, el verbo “llorar” debe conservar o mantener activo su sig-
nificado habitual. Pues en el momento en que “llorar” pasase a significar
algo que no sólo hacemos los seres humanos (y eventualmente algunos
animales), en el momento en que pasase a significar entre otras cosas
“llover” o algo parecido, entonces “El cielo está llorando” dejaría de ser
ipso facto una metáfora. En este sentido de “metáfora” existe entonces
un innegable primado de lo literal –y Hesse no afirma lo contrario. Yo
agregaría que el punto es válido incluso con relación a todos los demás
tropos –y, nuevamente, no creo que ella quiera afirmar algo diferente. Lo
que Hesse sí afirma es que existe otro sentido del vocablo “metáfora” que
nos obliga a aceptar como verdadera la tesis M. He ahí por qué autores
como ella prefieran hablar de “lo metafórico”, más que de “la metáfora”;
o mejor aún: de una metaforicidad básica o fundamental del lenguaje5.
Segunda advertencia: la tesis no tiene un alcance histórico, sino con-
ceptual. En absoluto se trata de especular sobre la existencia y las ca-
racterísticas de un eventual lenguaje originario, un lenguaje de Adán del
cual hubieran surgido posteriormente nuestros lenguajes actuales y que
cupiese calificar en algún sentido de metafórico. Se trata de algo bien
distinto: de afirmar una cierta metaforicidad como característica de todo
5 Cf. también Gadamer (1960, p. 407).
A propósito de la metáfora: Innovación y estabilidad del lenguaje / e. FermanDois
126
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
lenguaje natural vivo. Esto reviste importancia para toda filosofía del len-
guaje, más allá o más acá de cualquier consideración histórica6.
Como ya apuntara, creo que ambas advertencias son razonables, por
lo que intentaré atenerme a ellas en todo lo que sigue y lo más escru-
pulosamente posible. Ahora bien, es preciso formular además una ter-
cera advertencia metodológica, una advertencia que no encontraremos
en los textos de Hesse y que dice así: el sentido, sea éste el que fuere,
que finalmente se le quiera asignar a dicha metaforicidad debe guardar
alguna relación con el uso estándar que hacemos del vocablo “metáfo-
ra”. Hesse afirma repetidamente que todo el lenguaje es metafórico: me
parece altamente improbable que quiera formular esa afirmación en un
sentido metafórico. Pero aun en tal caso, el predicado “metafórico”, en la
interpretación que Hesse pretenda darle, debe mantener alguna cercanía
con su uso habitual, so pena de caer en una terminología simplemente
caprichosa.
Hechas estas observaciones preliminares, podemos formular por fin
la cuestión que motiva y orienta buena parte de las reflexiones de este
trabajo. Se sigue de todo lo anterior que no puede ser sino ésta: ¿en qué
consiste dicha metaforicidad de todo lenguaje natural? Examinaré a con-
tinuación tres respuestas que se pueden extraer de los textos de Hesse.
2. Cambio semántico permanente
Una primera respuesta surge de la siguiente consideración que nuestra
autora atribuye tanto a Gadamer como a Wittgenstein. Cada vez que apli-
camos una palabra a un nuevo objeto alteramos de alguna manera el sig-
nificado de esa palabra (y probablemente también el de otras). “De acuer-
do a Gadamer, lo mismo que según Wittgenstein, una nueva aplicación
de una palabra modifica el concepto expresado previamente por ella, de
6 Esto es así, pese a que la propia Hesse, en un pasaje ya citado anteriormente, defien-de una primacía de lo metafórico frente a lo literal, “histórica y lógicamente hablando” (Hesse 1993, p. 54). En dos ocasiones Hesse se encarga de aclarar el sentido que tiene para Gadamer la referencia a lo “histórico” en los pasajes de Verdad y método dedicados a la metáfora (sentido que ella parece suscribir), a saber, no el de la historia a partir de un origen del lenguaje, sino que el de la historia del pensamiento humano sobre el lenguaje.
127
tal modo que la nueva aplicación no puede venir dictada por el concepto
previo por medio de una aplicación automática de reglas.” (Hesse 1993,
p. 55). Hesse no es más explícita, pero la idea podría ser ésta: se producen
cambios de significado en cada nueva aplicación, puesto que cada objeto
es necesariamente diferente; mal que mal, en algún rasgo cada manzana
se diferencia del resto de las manzanas.
En lo que toca a Wittgenstein, me parece que la cita anterior es ex-
presión de una interpretación errónea, resultado, a su vez, de identificar
dos ideas que deben ser distinguidas. Hemos aprendido de este autor que
una regla (un significado) no existe con independencia de su aplicación;
para evitar caer en paradojas que Wittgenstein exhibió con claridad, ésta,
la aplicación, no puede entenderse como la mera manifestación externa
o pública de algo –algo mental o algo abstracto– lógicamente previo a ella.
Es en tal sentido que “la nueva aplicación no puede venir dictada por el
concepto previo por medio de una aplicación automática de reglas”, como
escribe Hesse. Pero, así entendida, la idea wittgensteiniana no implica en
absoluto que cada nueva aplicación altere, o pueda alterar siquiera, el
significado de una palabra, ese significado que, es cierto, se halla única-
mente presente en una práctica lingüística regulada. Se trata de dos ideas
enteramente independientes que Hesse y otros tienden, sin embargo, a
confundir: la del significado como práctica de usos y la de los continuos
deslizamientos semánticos. Pero hablando ahora de esta última, una idea
con la que juegan tanto Hesse como Derrida, el problema es que resulta
difícil ver en ella algo más que una exagerada retórica del cambio. En
cada nueva manzana existe seguramente más de una diferencia con res-
pecto a todas las anteriores, pero tales diferencias no nos interesan, i.e.
no son relevantes para ninguno de nuestros fines comunicativos (como
tampoco es relevante, e incluso mucho menos, el que ninguna manzana
sea idéntica a ninguna otra en un sentido de identidad numérica). Es de-
bido a tal completo desinterés práctico por dichas diferencias que, pese a
ellas, usamos sencillamente la misma palabra con el mismo significado.
Una concepción pragmática del significado se ofrece aquí como el sano
antídoto contra una suerte de excentricidad filosófica. Y no deja de llamar
la atención que se trate de una concepción del significado con la que Hes-
se precisamente simpatiza.
Nuestra experiencia de los cambios semánticos reales –piénsese en
A propósito de la metáfora: Innovación y estabilidad del lenguaje / e. FermanDois
128
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
los cambios que han experimentado conceptos científicos como los de
espacio y tiempo, conceptos sociales como los de matrimonio o familia, y
conceptos políticos como los de justicia o democracia– es, en general, la
experiencia de procesos de transformación lentos y paulatinos; en cierto
sentido, se trata de procesos hasta imperceptibles, como aquellos que
sufre nuestra personalidad con el correr de los años. Los cambios con-
ceptuales en nada se parecen a las instantáneas e infinitas variaciones
que experimenta la ola cada vez que choca contra la roca; se parecen, en
cambio, a las variaciones de la roca.
3. El uso “natural” de las palabras
Con apoyo en la noción gadameriana de “formación natural de los con-
ceptos” (natürliche Begriffsbildung”), Hesse intenta dar contenido y
plausibilidad a la idea de una metaforicidad básica, planteando que la
aplicación de palabras a nuevos objetos suele darse de un modo natural
e intuitivo, en virtud de la percepción de semejanzas que no apuntan ne-
cesariamente a una generalidad de especie o género. Se constatan pareci-
dos entre objetos (situaciones, acontecimientos, etc.) y se aplica entonces
la misma palabra a un objeto nuevo, pero sin que por ello se lo clasifique
como perteneciente a una especie o un género. Es sólo debido al pre-
dominio ulterior de la “lógica clasificadora” (klassifikatorische Logik),
como la llama Gadamer, que tendemos a concebir todo uso de predica-
dos en términos de clasificación o subsunción. El uso lingüístico habitual
sería entonces primariamente metafórico, ahora en un sentido más bien
negativo: en el sentido de que no se cumpliría en él la función (derivada,
secundaria) de agrupar objetos bajo conceptos o clases7.
Sin embargo, como bien ha observado David Cooper, este rasgo no
sirve para caracterizar suficientemente un lenguaje natural como meta-
fórico, puesto que se halla presente también en usos evidente e indiscuti-
blemente literales (cf. Cooper 1986, pp. 271ss.). No siempre que usamos
predicados de un modo literal estamos clasificando, ni siquiera es lo que
7 Estas ideas son presentadas en Gadamer (1960, pp. 405ss.).
129
hacemos en la mayoría de los casos. Subsumir un particular bajo un con-
cepto o clase es lo que hace un zoólogo cuando, luego de examinar cui-
dadosamente un animal algo extraño, declara no sin cierta solemnidad:
“Es un perro”. Pero existen ciertamente emisiones de esta misma oración
que no cabría caracterizar como actos, propiamente hablando, de subsu-
mir; bien podría tratarse de una mera descripción, de informar sobre el
animal de la casa vecina o de mostrar que se sabe castellano. La ausencia
de una “lógica clasificadora” no sirve entonces como criterio para deter-
minar la metaforicidad en cuestión, ya que no se ve nada específicamente
metafórico en el hecho de que existan diferencias ilocucionarias (subsu-
mir, describir, informar, etc.) entre los empleos de una misma oración.
El planteo de Gadamer y Hesse se basa en una implícita equiparación
entre el uso literal las palabras y su uso clasificador, equiparación que no
resiste a una descripción más cuidadosa precisamente de aquellos usos
que consideramos literales.
Hesse alegará seguramente que todo lo anterior, muy lejos de repre-
sentar una refutación, no es sino una confirmación de la tesis M. Alegará
que cuando alguien dice “¡Mira, un perro!” para referirse de un modo
natural e irreflexivo a un animal que pasa por la otra vereda de la ca-
lle, la emisión es metafórica, en el sentido de que no busca tematizar la
pertenencia de un particular a una clase. Sin embargo, hay dos contra-
rréplicas que están más o menos a la mano. Por un lado, tanto Hesse
como Gadamer contravienen a menudo nuestra tercera advertencia me-
todológica, al estirar de un modo artificioso el concepto de lo metafórico
hasta tornarlo casi irreconocible. ¿Por qué hablar de una metaforicidad
fundamental y no más bien de diferentes usos literales? Y, por otro lado,
importa distinguir entre dos tipos de parecidos: el parecido entre la lluvia
y el llanto humano lo reconocemos a través de categorías diferentes, o
mejor aún: a pesar de ellas. En cambio, el parecido existente entre dos
manzanas, o entre una manzana y una pera, es de otro tipo, ya que sirve
para constituir un concepto (manzana) o una categoría (fruta). Decir que
todo el lenguaje es metafórico impide dar cuenta de esta crucial diferen-
cia. La técnica lingüística que vemos operando en la metáfora como figura
–mientras se trate, claro, de metáforas vivas– se diferencia notoriamente
de aquella que se manifiesta en la formación y aplicación de conceptos.
A propósito de la metáfora: Innovación y estabilidad del lenguaje / e. FermanDois
130
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
4. Usos sin regla
Hay usos de palabras que pueden ser calificados como metafóricos pese
a que no contravienen ninguna regla semántica. Si, por ejemplo, un pa-
dre dice “El vehículo de Juanito está en el sótano”, refiriéndose mediante
la palabra “vehículo” a los patines de su hijo Juanito8, parece claro que
la emisión “tiene algo de metafórico”, aunque el uso de “vehículo” no
constituya en este caso una incorrección semántica. Tampoco es que se
trate de un uso correcto9. Simplemente no existe (todavía no al menos)
un patrón o medida respecto del cual quepa dirimir con mínima riguro-
sidad si acaso la palabra “vehículo” se aplica o no correctamente a un par
de patines. No estamos frente a una desviación ante una norma, porque
aquí simplemente (aún) no hay una norma. Y en tal sentido tampoco hay
un significado establecido, lo cual nos autoriza a hablar de una metafori-
cidad elemental. Hesse relaciona este punto con la noción de parecidos
de familia, llegando a hablar de “una teoría de la metáfora basada en la
teoría wittgensteiniana de los parecidos de familia” (Hesse 1984, p. 42).
El punto es interesante (volveré de hecho a referirme más de una vez
al papá de Juanito), puesto que encierra una importante enseñanza res-
pecto del lenguaje en general. Sin embargo, tal enseñanza no es la de un
lenguaje que se halla en permanente flujo, antes de que se consoliden los
significados literales. ¿Que decir, en efecto, de un sinnúmero de otras
aplicaciones de “vehículo” o también de “patines”? Si un niño se vale de
esta última palabra para referirse a sus zapatos, diremos que la está em-
pleando indebidamente (o que se trata de una metáfora, pero precisa-
mente en aquella acepción del término que no conviene a los teóricos de
la ubicuidad, por presuponer un significado literal). Y definitivamente
corregiremos a una persona que, no dominando el español, use la pa-
labra “vehículo” para referirse a un determinado insecto, cualquiera sea
la explicación que se pueda hallar, o no, para el error en cuestión. Estos
casos prueban que sí existen significados relativamente establecidos. Es
más, no habríamos podido señalar que la emisión del papá de Juanito
8 Tomo prestado de Cooper este ejemplo que ilustraría una tesis gadameriana (cf. Cooper 1986, p. 266). La objeción que esbozo a continuación es propia.
9 Tal sería el caso de las “metáforas doblemente verdaderas” (twice-true metaphors) estudiadas por Cohen (1976).
131
ni es correcta ni incorrecta, de no haber existido un uso estándar de “ve-
hículo”; en tal caso, no habríamos podido decir nada en absoluto sobre
dicha emisión en términos de corrección. Es respecto de tal uso que la
emisión del padre no puede ser considerada (hasta ahora) correcta o in-
correcta.
En mi opinión, el pecado original de los esfuerzos por tornar plausible
una metaforicidad previa a toda literalidad es una concepción demasiado
estrecha, y en rigor impensable, de nociones como significado habitual,
regla semántica, uso estándar, etc. Cualquier inexactitud o vacilación en
la aplicación de una palabra es considerada como síntoma de un signi-
ficado carente de límites, como prueba de la inexistencia o imperfección
de una regla semántica. Pero al proceder de tal manera, no se tiene en
cuenta que, como planteara Wittgenstein, un límite borroso también es
un límite10. No se tiene en cuenta que una regla que determine todo caso
imaginable –por más improbable e insólito que éste sea– como un caso
de aplicación correcta o incorrecta, no sería una regla perfecta, sino que
es una regla imposible. Porque siempre podremos imaginarnos alguna
duda sobre cómo seguir una regla determinada, y una regla adicional que
disipase tal duda tampoco traería la solución, pudiéndose tornar ella mis-
ma en objeto de duda (todo lo cual no significa que dudemos de hecho11).
En tal sentido, el uso de la palabra “vehículo” por parte del papá de Jua-
nito no es prueba de que no exista un significado literal de dicha palabra;
es, en cambio, ilustración y evidencia de una concepción no idealizada
precisamente de ese significado, el literal. Ésta es, pienso, la importante
enseñanza del ejemplo.
Por lo que concierne a la noción de parecidos de familia, invocada
varias veces por Hesse con el propósito de apoyar una visión del lengua-
je sin significados literales estables, quisiera hacer aquí sólo dos obser-
vaciones. En primer lugar, no parece que Wittgenstein quiera decir que
todos los conceptos son conceptos de parecidos de familia. Y con mu-
cha razón: ¿qué dificultad hay en dar una perfecta definición de “metro”
como “tren que viaja por debajo de la tierra”? La noción de parecidos
10 Cf. Wittgenstein (1952, § 99). En el mismo parágrafo leemos: “Una cerca que tiene una abertura es tan buena como ninguna. – ¿Pero es verdad eso?”.
11 Cf. Wittgenstein (1952, § 84). No existe, pero tampoco es necesaria, una regla del tenis que fije cuán alto se puede lanzar la pelota (§ 68).
A propósito de la metáfora: Innovación y estabilidad del lenguaje / e. FermanDois
132
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
de familia pareciera tener, pues, una aplicación restringida (no pareciera
tratarse de una nueva “teoría del concepto”), no pudiendo entonces ava-
lar una tesis tan general como la tesis M. Y, en segundo lugar, es plausible
sostener que al introducir la noción en cuestión Wittgenstein no estaba
particularmente interesado en conceptos del lenguaje cotidiano, sino que
sobre todo en conceptos filosóficos. La verdadera importancia de la idea
de los parecidos de familia es, en mi opinión, metodológica: se trata de
liberar al filósofo tradicional de esa obligación casi obsesiva que lo lleva a
buscar definiciones esenciales, de hacerle ver que la descripción cuidado-
sa e inteligente de ejemplos bien elegidos puede contribuir igualmente,
o acaso más, a la clarificación de conceptos filosóficamente relevantes
(Wittgenstein piensa, por ejemplo, en conceptos psicológicos). Con tan
breves indicaciones no pretendo, por cierto, haber frustrado el proyecto
de “una teoría de la metáfora basada en la teoría wittgensteiniana de los
parecidos de familia”. Pero he dejado al menos mencionada una inter-
pretación del tópico wittgensteiniano que apunta en una dirección bien
diferente12.
5. Metáforas por doquier
Revisemos ahora una última consideración en pro de la omnipresencia
de la metáfora, que no se halla en Hesse, pero sí en otros teóricos de la
metaforicidad. Tómese, por ejemplo, la siguiente oración de Goodman:
“La metáfora penetra todo el discurso, tanto ordinario como especial, y
menudo trabajo nos echaríamos encima si buscáramos un párrafo pu-
ramente literal en parte alguna.” (Goodman 1976, p. 94). Si nos fijamos
en los términos que he puesto en cursivas muchos pensarán –como Go-
odman– que la oración lisa y llanamente se autovalida en virtud de su
innegable tinte metafórico. Es más, también podría haber puesto “metá-
fora” en cursivas, habida cuenta de que la etimología del correspondiente
vocablo griego (metapherein: transportar algo de un lugar a otro) pone
de manifiesto su propio origen metafórico. En fin, hablar de un tinte me-
12 Desarrollo esta interpretación en un texto aún no publicado que se titula “Pareci-dos de familia: contenido e importancia de una idea de Wittgenstein”.
133
tafórico seguramente sólo viene a coronar la idea de las metáforas por
doquier… Piénsese, por lo demás, en todas aquellas metáforas con las que
convivimos –en el decir de Lakoff y Johnson– y que son fuente de una
enormidad de expresiones: el tiempo es oro (ahorrar tiempo, carecer de
él, malgastarlo, invertirlo inteligentemente, etc.), la argumentación como
guerra (atacar o defender una posición, elaborar estrategias, perder un
debate, etc.), entre muchos otros ejemplos (cf. Lakoff y Johnson, 1980).
¿No tenemos entonces pruebas más que suficientes de que todo es metá-
fora?
Mi respuesta es simplemente que no. La vida cotidiana está llena de
oraciones exentas de cualquier metaforicidad: “Tu tía te llamó por telé-
fono”, “¿Te gusta mi nueva corbata?”, “¡Qué libro más aburrido!”, etc.
La existencia de muchas oraciones como la escrita por Goodman y de no
pocas expresiones como las destacadas por Lakoff y Johnson, no prueba,
ni mucho menos, que todo en el lenguaje sea metafórico. Algo que me
parece obvio: no hay visos metafóricos en el enunciado “No haré la clase
de hoy porque estoy enfermo” como sí los hay al hablar de “visos meta-
fóricos”. Ahora bien, si se quiere escarbar en la etimología de la palabra
“enfermo”, creo que sólo se trasladará el problema un poco más atrás.
Y si se afirma, como pareciera hacerlo a veces Nietzsche (y de alguna
manera Derrida), que hay una suerte de salto metafórico en caracterizar
a personas con mala salud precisamente con la palabra “enfermo”, en-
tonces pareciera más o menos claro que se confunde metaforicidad con
arbitrariedad, contraviniendo nuevamente nuestra tercera advertencia
metodológica, la de evitar terminologías simplemente caprichosas.
6. La metáfora como anomalía lingüística
Los intentos anteriores por dar contenido a la idea de una metaforicidad
básica del lenguaje, no parecen, pues, lograr su objetivo. Sin embargo,
y como ya anuncié al comienzo, no creo que de los problemas inheren-
tes a una expansión inflacionaria de la metáfora se siga la corrección del
enfoque opuesto: el que la determina como un fenómeno anómalo. Me
limitaré en este caso a una reflexión y un argumento.
La reflexión es la siguiente: es pertinente y necesario prestar atención,
A propósito de la metáfora: Innovación y estabilidad del lenguaje / e. FermanDois
134
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
tal como lo hacen los teóricos de la ubicuidad, a la noción de lo metafó-
rico o figurado en un sentido amplio, es decir, al conjunto de todos los
tropos (ironía, símil, metonimia, sinécdoque, hipérbole, catacresis, etc.),
dentro del cual la metáfora, en un sentido más acotado del término, no
representa más que un caso particular13. En autores como Davidson o
Rorty se constata al respecto una especie de olvido o vacío muy sinto-
mático. Al menos en los textos que dedican directamente al tema, ellos
tienden, primero, a identificar el uso figurado en general con la metáfora
en particular, y, segundo, a reducir esta última a ejemplares literarios.
En contra de esta doble tendencia, no sólo ha de recordarse que también
existen las demás figuras y que las metáforas cotidianas o convencionales
son legión. Pensándolo bien, el ejemplo del padre que habla “algo me-
tafóricamente” del vehículo de su hijo alude a un interesante fenómeno
lingüístico que tampoco puede ser pasado por alto. ¡Cuántas expresiones
que usamos a diario debiéramos, en rigor, ponerlas entre comillas! En tal
sentido, el discurso de los deslizamientos constantes no está para nada
descaminado en términos descriptivos, aunque no constituya un comen-
tario filosóficamente satisfactorio de lo descrito. En el contacto creativo y
lúdico con el lenguaje, que el padre de Juanito pone de manifiesto al usar
la palabra “vehículo”, se juega algo propio del trato humano con lengua-
jes humanos. Todo esto no es un argumento a favor de la tesis de la ubi-
cuidad, porque no borra ninguna de las críticas formuladas hasta ahora.
En particular, no se debiera hablar con tanta facilidad de deslizamientos
o cambios semánticos, es decir, de deslizamientos o cambios en el signi-
ficado literal de una palabra u oración (word and sentence meaning), a
diferencia del significado de la emisión de un hablante (speaker’s utte-
rance meaning). Pero se trata, eso sí, de una constatación correcta en
términos descriptivos, con apoyo en la cual se puede y debe llamar la
atención sobre una dimensión descuidada por quienes se limitan a ca-
racterizar la metáfora como desviación o anomalía. Como se verá en el
próximo apartado, esta crítica no puede ser descartada con el comentario
fácil y cómodo de que sobre ciertos temas simplemente no se ha hablado.
13 Para una clara formulación de la distinción entre un sentido amplio y uno estrecho del término “metáfora” y sus cognados, véase Fogelin (1988, p. 31).
135
El argumento dice relación con todo aquello que solemos subsumir
bajo la expresión “metáforas muertas”: metáforas convencionales como
“Fernando es una enciclopedia” o “Este Instituto de Filosofía es frío”, gi-
ros idiomáticos como “subirse por el chorro” o “parar la chala”, catacresis
como “la pata de la silla” o “el brazo de un río”, etc. Davidson y Rorty
niegan que estas expresiones posean estatuto metafórico, planteando
que se las debe ver más bien como expresiones ambiguas o equívocas.
La oración “Este Instituto de Filosofía es frío” tendría simplemente dos
sentidos literales, el primero relacionado con un termómetro marcan-
do bajas temperaturas, el segundo, con problemas de carácter laboral o
psicosocial. Pero esto no puede ser toda la verdad. Porque se podría res-
ponder a alguien que emite dicha oración en el segundo de los sentidos
con el siguiente comentario: “No importa, en este Instituto yo siempre
ando bien abrigado…”. En este caso, se le estaría sacando partido a una
metaforicidad latente en la oración original, cada vez que es usada para
aludir a un cierto clima (!) de trabajo. (Nótese, dicho sea de paso, que no
es posible un juego análogo frente a una emisión de la oración “No daré
la clase de hoy porque estoy enfermo”). La metáfora muerta, pues, nunca
acaba de morir. Incluso cuando ya ha ido a parar al cementerio del len-
guaje –como llamaba Julio Cortázar al diccionario–, es posible siempre
una metafórica resurrección, por lo cual no procede abolir su estatuto de
metáfora14. Por lo demás, no sólo es posible jugar a despertar expresiones
metafóricas dormidas cuando se trata de metáforas convencionales; tam-
bién las catacresis, los giros idiomáticos, etc. son un buen material para
el mismo juego15, lo cual pone nuevamente en evidencia un característico
trato creativo y recreativo con el lenguaje. ¿Qué se juega en tal trato?
14 Pienso que Davidson lleva razón en lo que se podría denominar un privilegio meto-dológico de las metáforas fuertes, es decir, en la idea de que para tratar ciertas preguntas relacionadas con la metáfora no convenga centrar la investigación en ejemplos de metá-foras convencionales (véase también al respecto la nota 16). Pero esto para nada implica negar que estas últimas sean metáforas.
15 Con respecto a las catacresis quizá convenga distinguir dos casos. Es posible jugar con la metaforicidad de la “pata” de la mesa, diciendo que le haremos a la mesa una pe-queña intervención quirúrgica a fin de que no cojee más. Pero ¿cómo realizar algo similar en el caso de “naranja”, expresión que originalmente se aplicó a la fruta y después, por efecto de una catacresis, al color? Aquí sólo parece existir la posibilidad de recordar un origen y no, propiamente hablando, de jugar con él.
A propósito de la metáfora: Innovación y estabilidad del lenguaje / e. FermanDois
136
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
7. Esbozo de una tercera vía
Quienes proclaman una omnipresencia de la metáfora siguen, en mi opi-
nión, una intuición correcta, a saber, la de que la metáfora no es una
manifestación aislada, un dato al margen en la actividad lingüística, sino
muy por el contrario un aspecto central de la misma; se equivocan, sin
embargo, cuando pretenden articular dicha intuición afirmando que todo
el lenguaje es primeramente metafórico o que el significado literal cons-
tituye un residuo derivado de una actividad metafórica supuestamente
primordial. Por su lado, los autores del bando opuesto aciertan al de-
fender precisamente el primado conceptual de lo literal respecto de lo
metafórico; dicho primado, sin embargo, los lleva concebir la metáfora,
equivocadamente en mi opinión, como un fenómeno anómalo, insólito,
casi exótico. Como se echa de ver, la fuerza de cada posición coincide con
la debilidad de la posición contraria.
Para dar con una tercera vía que nos lleve más allá de la falsa alter-
nativa es necesario, creo, proponer en primer lugar una nueva pregunta.
¿En qué consiste comprender una buena metáfora? La pregunta es nue-
va, en el sentido de que nuestro conflicto gira, implícita o explícitamente,
en torno a la categoría de significado o contenido. Mientras que algunos
ven en el significado abierto e inestable de toda metáfora viva un mode-
lo de significado lingüístico en general, para otros ese mismo carácter
abierto e inestable es motivo suficiente para no atribuirle a la metáfora
viva significado o contenido alguno16. En uno y otro caso, sin embargo,
16 Con esto no quiero insinuar que la discusión en torno a la idea de un significa-do metafórico sea suscitada por un pseudoproblema. A diferencia de autores como Da-vidson, Rorty y Cooper, pienso que dicha idea no sólo es concebible, sino que también estrictamente necesaria. Sin embargo, esto nada tiene que ver con la tesis de que todo el lenguaje sea metafórico. El punto central de este trabajo es que la intuición correcta atribuible al discurso de la metaforicidad del lenguaje, no es articulada correctamente cuando se recurre a conceptos como significado o contenido, y que su núcleo de verdad debiera ser desarrollado, en cambio, en un modelo general de comprensión lingüística.
La negación del significado metafórico no es suscrita, desde luego, por autores como Searle, Grice o Bergmann. Sin embargo, ellos evaden el tema del significado de una metáfora viva o fuerte, centrando su análisis en ejemplos de metáforas convenciona-les. Como he argumentado en otro lugar (Fermandois 2001, p. 187ss.), temas como la verdad, el significado y también la comprensión de una metáfora sólo adquieren un real atractivo teórico cuando se los explora en torno a casos de metáforas fuertes.
137
la atención se dirige hacia la categoría de significado o contenido. Ahora
bien, centrar la mirada en la comprensión de una metáfora, en vez de su
significado, abre una posibilidad que merece ser explorada, si ya se ha
establecido que la disyuntiva resulta inconducente.
La comprensión de una metáfora, como sea que se la describa en deta-
lle, representa una capacidad con que contamos los hablantes competen-
tes de un lenguaje natural. Cabe preguntarse entonces si, vistas bien las
cosas, no se trata de una capacidad que se halla presente en todo proceso
de comprensión lingüística –explícitamente en el caso de la compren-
sión metafórica, implícitamente en el caso de la comprensión literal. La
existencia de semejanzas estructurales entre uno y otro caso de compren-
sión permitiría, a su vez, esbozar una tercera vía que conjugue las virtu-
des de las posiciones originales, evitando sus defectos. En efecto, sería en
este sentido que la metáfora no es un dato al margen o un cuerpo extraño
en el funcionamiento de un lenguaje, como bien entrevén los filósofos
contemporáneos que continúan la línea nietzscheana; la omnipresencia
de la metáfora como la omnipresencia de una capacidad –tal sería la co-
rrecta articulación filosófica de la intuición de dichos filósofos. Por cierto,
un planteamiento como éste no implica en absoluto poner en cuestión
el primado conceptual del significado literal con respecto al significado
metafórico –el punto correcto del bando contrario. Pero sí cabría hablar
de un primado inverso en relación a la comprensión lingüística, en la
medida en que la comprensión de metáforas y otras figuras permite traer
a la luz aspectos que permanecen implícitos y desapercibidos en la com-
prensión del lenguaje literal, como por ejemplo la conexión conceptual
entre comprensión y contexto17. Por último, este enfoque permitiría pro-
poner un diagnóstico que identifica la fuente del error en ambos bandos:
el haber centrado toda la discusión sobre la metáfora en la categoría de
significado o contenido.
17 En Fermandois (2008) describo rasgos estructurales de la comprensión de metáfo-ras fuertes mediante un ejercicio de comparación con la comprensión del lenguaje y las costumbres de una cultura muy diferente a la nuestra. Pienso que en varios sentidos es correcto afirmar que tanto la comprensión metafórica como la comprensión intercultu-ral son buenos modelos a la hora de estudiar la comprensión en general.
A propósito de la metáfora: Innovación y estabilidad del lenguaje / e. FermanDois
138
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
8. Final
¿Innovación o estabilidad del lenguaje? Quisiera señalar, para finalizar,
que esta disyuntiva recuerda un poco aquélla otra, tan desafortunada,
que algunos padres plantean a veces a sus hijos: “¿A quién quieres más:
a la mamá o al papá?” En la filosofía del lenguaje existe asimismo otra
alternativa que cabe mencionar en este contexto: entre quienes asocian
la función principal del lenguaje humano con la comunicación entre un
hablante y un oyente, y quienes replican sosteniendo que lo fundamen-
tal radica, en cambio, en la representación lingüística de una realidad
objetiva. Espero que las reflexiones precedentes contribuyan a encarar
la alternativa entre innovación y estabilidad, o entre creatividad y tradi-
ción, con una mayor desconfianza. Nos guste o no, a veces la filosofía no
es más que la denuncia de falsas alternativas. Sólo que éstas quizá no son
tan evidentemente falsas como la del papá o la mamá.
Referencias bibliográficas
Cooper, D. (1986). Metaphor. Oxford: Blackwell.
Cohen, T. (1976). Notes on Metaphor. The Journal of Aesthetics and Art
Criticism 34; pp. 249-259.
Davidson, D. (1978). Lo que significan las metáforas. En L. Ml. Valdés Vil-
lanueva (ed.), La búsqueda del significado (pp. 568-587). Madrid: Tec-
nos, 1999.
Eco, U. (1990). Semiótica y filosofía del lenguaje. Barcelona: Lumen.
Fermandois, E. (2001). ¿Puede una metáfora ser verdadera? Observacio-
nes después de Davidson. En G. Hurtado (comp.), Subjetividad, repre-
sentación y realidad (pp. 187-220). Puebla: Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Fermandois, E. (2008). Wittgenstein, Geertz y la comprensión de metá-
foras. Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía 40 (18); 29-56.
Fogelin, R. (1988). Figuratively speaking. New Haven / London: Yale
University Press.
Gadamer, H.G. (1960). Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philoso-
phischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr, 1975.
139
Goodman, N. (1976). Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de
los símbolos. Barcelona: Seix Barral.
Hesse, M. (1984). The cognitive claims of metaphor. En J.P. van Noppen
(Ed.) Metaphor and religion (pp. 27-45). Brussels: Free University of
Brussels.
Hesse, M. (1993). Models, Metaphors and Truth. En F. R. Ankersmit y J. J.
A. Mooij (eds.) Knowledge and language. Volume III: Metaphor and
knowledge (pp. 49-65). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Lakoff, G. y Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago/London:
The University of Chicago Press.
Novitz, D. (1985). Metaphor, Derrida, and Davidson. The Journal of Aes-
thetics and Art Criticism 44; 101-114.
Ortony, A. (1993). Metaphor, language, and thought. En A. Ortony (ed.),
Metaphor and thought (2da. Edición, pp. 1-16). Cambridge: Cambridge
University Press.
Quine, W. (1979). A Postscript on Metaphor. En S. Sacks (ed.), On meta-
phor (pp. 159-160). Chicago / London: The University of Chicago Press.
Rorty, R. (1987). Ruidos poco conocidos: Hesse y Davidson sobre la metá-
fora. En Objetivismo, relativismo y verdad (pp. 223-236). Barcelona:
Paidós, 1996.
Wittgenstein, L. (1952). Investigaciones filosóficas. México, D.F. / Barce-
lona: UNAM / Crítica 1988.
A propósito de la metáfora: Innovación y estabilidad del lenguaje / e. FermanDois
141
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva1
iraiDe ibarretxe antuñano
Universidad de Zaragoza, España
1. Metáfora conceptual y la lingüística cognitiva
la metáFora conceptual se puede considerar uno de los mecanismos
cognitivos más importantes y con mayor índice de aplicación dentro
del modelo teórico de la lingüística cognitiva. Desde que Lakoff y Johnson
publicaran en 1980 su ya clásica obra Metaphors we live by se han reali-
zado varios avances en la descripción, análisis y aplicación de la metáfora
conceptual (véanse Gibbs, 2008; Kövecses, 2002, para una introducción
general). A pesar de las posibles diferencias entre los distintos análisis de
metáforas conceptuales, se puede definir a la metáfora conceptual como
el conjunto de correspondencias conceptuales sistemáticas entre dos do-
minios conceptuales diferentes, en donde algunas de las propiedades del
dominio fuente se transfieren al dominio meta. La metáfora entendida
dentro de este paradigma se describe como:
–Una propiedad de los conceptos.
–Un mecanismo para entender algunos conceptos más fácilmente, no so-
lamente con un propósito artístico.
–Una herramienta utilizada sin esfuerzo, en la vida diaria, por gente or-
dinaria.
–Un proceso inevitable del pensamiento y el razonamiento humanos.
1 Este trabajo se encuadra dentro del grupo de investigación SYLEX de la Universidad de Zaragoza. Los resultados que se presentan en este artículo se basan en publicaciones anteriores, principalmente Ibarretxe-Antuñano (2000, 2003, 2006, 2008). Nos gustaría dar las gracias a Jorge Osorio Baeza por la invitación a participar en este libro.
142
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Esta caracterización de la metáfora no está exenta de problemas y
cuestiones abiertas. Algunos autores se han preguntado cómo se pueden
identificar las metáforas (Pragglejaz Group, 2007); otros autores se han
planteado cuáles son las relaciones y las diferencias entre la metáfora
y otro mecanismo conceptual: la metonimia (Dirven y Pöerings, 2002;
Barcelona, 2000); otros investigadores han incidido en el papel del dis-
curso y el género en la interpretación de las metáforas (Caballero, 2006)
y varios investigadores se preguntan por la validez psicolingüística de
este tipo de correspondencias conceptuales (Gibbs y Matlock, 2008; Va-
lenzuela y Soriano, 2005). A pesar de estas preguntas lo que parece in-
negable es que la metáfora conceptual es una herramienta fundamental
tanto para la lingüística general como para la lingüística aplicada, espe-
cialmente en áreas como la enseñanza y adquisición de lenguas (Boers
y Lindstromberg, 2008; Littlemore y Low, 2006; Piquer Píriz, 2008) y
la traducción (Rojo e Ibarretxe-Antuñano, e.p.; Samaniego, 2002, 2007;
Schäffner, 2004), entre otras.
En este artículo vamos a analizar las metáforas de la percepción, es
decir, aquellas metáforas que tienen como dominio conceptual las diver-
sas modalidades perceptuales de los sentidos de la vista, el oído, el olfato,
el tacto y el gusto. En la siguiente sección empezaremos con una visión
general de las metáforas de la percepción. Después nos centraremos en la
base conceptual de dichas metáforas y presentaremos los denominados
procesos de selección de propiedades. Finalmente, revisaremos el con-
cepto de universalidad de estas metáforas y el papel que juega la cultura
en dicha universalidad.
2. Metáforas de la percepción
Los verbos de percepción constituyen uno de los campos semánticos más
estudiados en la Lingüística, tanto desde un punto de vista morfosintácti-
co (Dik y Hengeveld, 1991; Enghels, 2005; Fernández Jaén, 2006; García
Miguel, 2005; Gisborne, 1996; Horie, 1993; Roegiest, 2003) como léxico-
semántico (Alm-Arvius, 1993; Horno Chéliz, 2002-2004; Ibarretxe-Antu-
ñano, 1999a; en revisión; Rojo y Valenzuela, 2004-2005; Sweetser, 1990;
Viberg, 1984), ya que ofrecen gran variedad de construcciones y significados.
143
Dentro de los estudios de polisemia podemos encontrar diversos tra-
bajos que se dedican al estudio de los numerosos y variados significados
que estos verbos lexicalizan. Sweetser (1990), desde el marco de la lin-
güística cognitiva (véanse Croft y Cruse, 2004; Cuenca y Hilferty, 1999;
Geeraerts y Cuyckens, 2007; Lee, 2001; Ungerer y Schmid, 1996; entre
otros, para una visión global de esta corriente lingüística) propone las
siguientes extensiones semánticas resumidas en la Figura 1:
Figura 1. La estructura de las metáforas de la percepción (Tomado de Sweetser, 1990, p. 38).
La lista de significados metafóricos de estos verbos se complemen-
ta con otros análisis más recientes que no sólo añaden nuevos significa-
dos a los sentidos de la vista y el oído, reconocidos por la mayoría de los
lingüistas (Arm-Alvius, 1993; Baker, 1999; Danesi, 1990; Viberg, 1984)
como los más ricos y productivos, sino también expanden y postulan la
riqueza de los demás sentidos: el tacto, el olfato y el gusto, normalmente
más marginados en este tipo de estudios. Ibarretxe-Antuñano (1999a,
2002) propone las siguientes extensiones metafóricas:
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
Knowledge, mental vision(“ I see, ” “ a clear presentation, ”“ an opaque statement, ”“ a transparent ploy ”)
Control, monitoring
Physical manipulation, grasping(grasping = controlling,range of vision = domain of control)
Mental manipulation, control(understanding = grasping)(understood knowledge is under control)
Hearing
(physical
reception)
Internal
receptivity
(heedfulness vs
being deaf to a plea)
Obedience
(Dan. lystre)
obJeCtive
+ intelleCtual
subJeCtive + emotional
interPersonal
CommuniCation
Feel emotion
taste Personal PreFerenCe
Sight
t
t
tt
tt
tt
t
144
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Tabla 1. Metáforas conceptuales en los verbos de percepción.
Vis
ta
entenDer es ver
Tac
to
aFeCtar es toCar
Prever es ver tratar De a. es toCar
imaginar es ver ConsiDerar es toCar
ConsiDerar es ver PersuaDir es toCar
estuDiar/examinar es ver alCanzar es toCar
enContrar/DesCubrir es ver Probar a. es toCar
asegurarse es ver CorresPonDer es toCar
CuiDar es ver estar CerCa es toCar
ser testigo es ver PeDir un Préstamo es toCar
suFrir es ver ser un Familiar es toCar
obeDeCer es ver tentar es toCar
abstenerse es ver
Olf
ato
sosPeChar es oler
estar involuCraDo es tener que ver sentir/aDivinar es oler
enContrarse Con a. es verse Con a. investigar es oler
visitar es ver seguir la Pista es oler
reCibir es ver DesPreCiar es oler
salir Con a. es verse Con a. CorromPer es oler
llevarse mal es no PoDer verse ProFetizar es oler
aComPañar es ver no enterarse es no oler
Oíd
o
Prestar atenCión es oír
Gu
star
exPerimentar a. es usar el gusto2
obeDeCer es oír ProDuCir una sensaCión es usar el gusto (gustar/no gustar)
ser DiCho/saber/enterarse es oír saber es usar el gusto
entenDer es oír tener PreFerenCias es usar el gusto
notar es oír emitir JuiCios estétiCos, inteleCtuales o artístiCos es tener gusto
ser un exPerto es oír ser DisCreto es tener gusto
tener un aCuerDo es oír
De estos estudios se desprende, sin lugar a dudas, que los verbos
de percepción son altamente polisémicos. Ahora la cuestión que se nos
plantea es decidir si estas extensiones metafóricas son arbitrarias o mo-
tivadas. Es decir, si existen o no razones que justifiquen que el verbo oler
2 Dado que en español no hay un verbo prototípico único que se corresponda al inglés taste, hemos optado por utilizar la expresión más neutra de usar el gusto, para no tener que elegir en la etiqueta de la metáfora conceptual un verbo específico como gustar, saber o probar.
145
lexicalice el significado ‘sospechar’ como en (1), que el verbo tocar se
pueda traducir como ‘tratar sobre’ en (2), o que el verbo ver pueda signi-
ficar ‘entender’ como en (3).
(1) Claro que yo me huelo que la culpa de todo la tiene el sinvergüenza del
marido (Crea)
(2) En muchas ocasiones hemos tocado el tema de una posible interven-
ción de las fuerzas armadas (Crea)
(3) Es una manera apresurada de ver las cosas (Crea)
3. La base conceptual de las metáforas de la percepción
El estudio del lenguaje está intrínsicamente ligado al comportamiento
humano. El intentar estudiar el significado de las palabras de una ma-
nera totalmente objetivista basándose en el cumplimiento de una serie
de condiciones de verdad es una tarea totalmente imposible y errónea
(Lakoff, 1987, pp. 157-218). El lenguaje no refleja hechos basados en un
mundo objetivo exterior, totalmente independiente de lo que las personas
observan, sino que refleja estructuras conceptuales que la gente construye
basándose en una experiencia y conocimiento, más o menos común, del
mundo exterior que les rodea y de su propia cultura. Por eso, el pensar que
la relación entre las formas lingüísticas y los conceptos que representan
es arbitraria, como tradicionalmente se propone, no es totalmente cierto.
Esta es una de las principales bases teóricas del marco teórico de la
lingüística cognitiva: la idea de la corporeización (embodiment), es de-
cir, que el significado está basado en la naturaleza de nuestros cuerpos y
en nuestra percepción, en nuestra interacción con el mundo físico, social
y cultural que nos rodea (Johnson, 1987). Los diferentes conceptos que
expresamos con el lenguaje están basados en nuestra experiencia corpo-
ral y después están estructurados sistemáticamente por medio de dife-
rentes mecanismos cognitivos como la metáfora y la metonimia (Lakoff,
1987; Lakoff y Johnson, 1999). Si esta posición es correcta, entonces cabe
pensar que las extensiones semánticas que tienen lugar en los verbos de
percepción (véase Sección 2) deben de estar motivadas y basadas en la
manera en que nosotros entendemos y percibimos con nuestros sentidos.
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
146
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Frecuentemente los sentidos se han descrito como los diferentes ca-
nales que tenemos para recibir información sobre el mundo (Sekuler y
Blake, 1994; Classen, 1993). En esta definición hay dos palabras clave:
información y diferente. Los cinco sentidos nos dan información sobre el
mundo en el que vivimos, pero la manera en la que recibimos esta infor-
mación, la manera en la que la procesamos y la entendemos es diferente.
Estas diferencias están basadas no solamente en constricciones biológi-
cas sino también en constricciones culturales. Biológicamente, cada sen-
tido tiene sus propios receptores –los ojos, los oídos, la piel, la nariz, la
boca- y sus propios conductos hacia el cerebro. Cada receptor sensorial
responde a diferentes estímulos: la luz, las ondas sonoras, movimientos
mecánicos, substancias volátiles, y substancias solubles. En resumen, la
forma en la que cada uno de los sentidos nos hace estar en contacto con el
mundo no es la misma. Cada variedad nos hace percibir ciertos estímulos
y nos hace interpretar una misma situación de una manera particular.
Esta diversidad hace necesario que, para poder explicar la base con-
ceptual de las extensiones semánticas del campo semántico de los verbos
de percepción, tengamos que caracterizar primeramente el dominio ex-
periencial de la percepción. La estrategia que hemos elegido para dicha
caracterización es la creación de una tipología de propiedades prototípi-
cas que den cuenta de las características de la percepción. Estas propie-
dades están basadas no solamente en la fisiología de los cinco sentidos
–las bases biológicas– sino también en la psicología de los sentidos –los
modelos folk– es decir, en la manera en la que nosotros, las personas,
los entendemos; en la forma en la que nosotros pensamos que funcionan
estos sentidos (Classen, 1993; Howard Hughes Medical Institute, 1995;
Howes, 2003, 2005; Rouby et al., 2002; Sekuler y Blake, 1994). Este do-
ble origen de las propiedades garantiza una descripción independiente
del dominio de la percepción y elimina cualquier posibilidad de análisis
ad hoc derivado de las extensiones semánticas encontradas en los verbos
de percepción (véanse Keysar y Bly, 1995; Murphy, 1996).
En este artículo sólo tenemos espacio para enumerar y describir bre-
vemente cuáles son las propiedades prototípicas que definen la base con-
ceptual del campo semántico de los verbos de percepción3. Las definicio-
3 Un análisis detallado del origen y caracterización de estas propiedades prototípi-cas, incluyendo información sobre las bases fisiológicas y psicológicas de las mismas y
147
nes de cada propiedad están basadas en la relación existente entre los
tres elementos que participan en la percepción: la persona que percibe
(PR), el objeto que se percibe (OP), y el acto de la percepción en sí mismo
(P). Las propiedades prototípicas se resumen en la Tabla 2:
Tabla 2. Propiedades prototípicas de la percepción.
<contacto> si el PR ha de tener contacto físico con el OP para ser percibido.
<cercanía> si el OP ha de estar cerca del PR para ser percibido.
<interior> si el OP ha de introducirse en el órgano de percepción del PR
para ser percibido.
<límite> si el PR es consciente de los límites impuestos por el OP
cuando se percibe.
<situación> si el PR es consciente del lugar donde está el OP al ser percibido.
<detección> cómo lleva a cabo la P el PR: cómo el PR se da cuenta de la
presencia del OP y lo distingue de otros posibles OPs.
<identificación> el nivel de habilidad del PR a la hora de discriminar el OP en
la P
<voluntariedad> si el PR puede elegir el llevar a cabo P o no.
<dependencia> si la P depende del PR directamente, o si está mediatizada a
través de otro elemento.
<efecto> si la P causa algún cambio en el OP.
<brevedad> la duración necesaria que ha de tener la relación entre la P y el
OP para poder llevarse a cabo la percepción.
<evaluación> si la P valora el OP.
<corrección de hipótesis> cómo de correctas, exactas, y precisas son las hipótesis
formuladas sobre el OP en la P al compararlas con el objeto real
de la P. Está compuesta de las propiedades <identificación> y
<dependencia>.
<subjetividad> el grado de influencia que ejerce el PR sobre la P. Está
compuesta de las propiedades <cercanía> e <interior>.
su adjudicación de los valores positivos y negativos, se puede encontrar en Ibarretxe-Antuñano (1999a, cap. 5).
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
148
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
La distribución de estas propiedades en los cinco sentidos se resume
en la Tabla 3. Estas propiedades están organizadas de acuerdo a dos pa-
rámetros: (i) las interrelaciones existentes entre los tres elementos que
participan en los procesos preceptuales: PR, OP y P (en la primera co-
lumna), y (ii) la presencia o ausencia de estas propiedades en cada uno
de los sentidos (en la segunda columna), ya que algunas de estas propie-
dades se aplican a todos los sentidos, grupo A, y otras solamente a unos
sentidos, grupo B. Basándonos en la información fisiológica y psicológica
de los sentidos, se le ha adjudicado a cada una de las propiedades proto-
típicas una etiqueta sí o
no que corresponde al valor positivo o negativo
que tiene la propiedad en concreto a la hora de caracterizar el sentido.
Por ejemplo, los sentidos que como el tacto requieran contacto entre PR
y OP tendrán la propiedad con la etiqueta con valor positivo <contac-
to sí>, mientras que aquellos que no lo necesiten la tendrán con el valor
negativo <contacto no
>. Es importante que no nos olvidemos de que cada
sentido tiene sus propias características y su propia manera de procesar
información. Esta diversidad, por lo tanto, ha de quedar reflejada en la
distribución tanto de las propiedades como de sus valores.
Tabla 3. Distribución de las propiedades prototípicas de la percepción.
PR, OP, P Presencia Propiedades Visión Oído Tacto Olfato Gusto
PR→P A <contacto> no no sí no sí
<cercanía> no no sí sí sí
<interior> no sí no sí sí
B <límites> sí
<situación> sí sí no
<subjectividad> sí sí
PR→P A <detección> sí sí sí sí sí
<identificación> sí sí sí no sí
<voluntariedad> sí no sí no sí
<dependencia> sí no sí sí sí
B <corrección de hipótesis>
sí sí sí
OP→P A ------------
B <efecto> sí
<evaluación> sí sí
<brevedad> sí sí
149
3.1. La utilización de las propiedades prototípicas:
algunos ejemplos
Una vez que hemos dado la descripción de cada una de las propiedades
prototípicas de la percepción y asignado los valores según la modalidad
perceptual, vamos a ilustrar cómo funcionan estos procesos de selección
de propiedades con un par de ejemplos. En el primero vamos a ver cómo
se podrían caracterizar con estas propiedades algunas de las metáforas
del tacto. En el segundo vamos a descubrir cómo funciona la misma pro-
piedad pero en diferentes sentidos.
3.1.1. Procesos de selección de propiedades en el tacto
En el sentido del tacto se desarrollan varias metáforas conceptuales como
ya hemos visto en la Tabla 1. Vamos a utilizar aquí algunos ejemplos para
ilustrar cómo podemos demostrar a través de la selección de propiedades
que estas extensiones metafóricas están motivadas.
Una de las metáforas más comunes en este sentido es la de aFeCtar es
toCar que se puede ejemplificar con las frases siguientes:
(4) Una joven burguesa norteamericana tocada por las ideas progresistas
de la época (Crea)
(5) La apacible gestión gubernamental se vio bruscamente tocada desde
varios flancos (Crea)
(6) Mueren uno detrás de otro, lo que ha tocado la conciencia de los suizos
(Crea)
En estos casos4, las propiedades que se seleccionan son, por un lado,
<contactosí> y <cercanía
sí>, ya que es una condición indispensable para
que se produzca la percepción a través del tacto que los objetos estén cer-
4 Hay que tener en cuenta que los únicos significados que estamos analizando en este artículo son metafóricos, pero que este tipo de extensión semántica también tiene una extensión física que se ilustra en expresiones como cuando decimos que una fruta está tocada. En estos casos, la fruta está físicamente afectada (estropeada). Para este tipo de situaciones, hemos propuesto anteriormente que se pueden explicar a través de metoni-mias como resultado por la acción (Ibarretxe-Antuñano, 2005).
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
150
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
ca y entren en contacto. En (4) la joven burguesa ha tenido que estar ne-
cesariamente cerca de estas ideas, y por otro lado, la propiedad <efectosí>
porque no sólo ha habido contacto sino una consecuencia de ese contac-
to, en este ejemplo, un cambio en la forma de pensar de esta persona. Lo
mismo ocurriría en el ejemplo (5), en este caso lo que se ha visto afectado
es la gestión gubernamental, y en el ejemplo (6), en el que lo que se ha
modificado son los sentimientos. Esta metáfora es muy interesante por-
que explica de una forma general todas estas extensiones semánticas, en
las que se puede incluir como un subtipo, la relación entre en sentido del
tacto y el de las emociones, que es la correspondencia que normalmente
se asocia de forma exclusiva a este sentido (Sweetser, 1990).
Otra de las metáforas es alCanzar es toCar que se puede ilustrar con
ejemplos como en (7) y (8):
(7) La coalición considera que los populares han tocado el techo electoral
(Crea)
(8) ¿[…] se ha tocado el punto en el que la mente y el mundo se disuelven
sin barreras […]? (Crea)
En este caso las propiedades que se seleccionan son de nuevo <con-
tactosí> y <cercanía
sí>, pero a diferencia del caso anterior, en esta ocasión
tenemos también seleccionada la propiedad <límitessí>. Normalmente
cuando utilizamos el sentido del tacto al establecer contacto, siempre se
toca la superficie, es decir, cuando dos objetos entran en contacto lo ha-
cen porque sus superficies se tocan, pero ninguno de ellos puede sobre-
pasar los límites del otro, si no ya no sería tocar sino introducir, meter,
etc. Esta misma propiedad se ve reflejada en estos ejemplos, en los que se
focaliza en este punto límite del cual no podemos pasar.
Finalmente podemos escoger otra de las metáforas del tacto de uso
bastante común, tratar De algo es toCar, que se ejemplifica en (9) y (10):
(9) El tema de la forma jurídica del partido has sido tocado ya, en estas
primeras reuniones (Crea)
(10) El punto recién tocado nos lleva a una segunda condición: la necesi-
dad de que el problema se plantee, además, de la manera más precisar
y específica posible (Crea)
151
Además de las propiedades <contactosí> y <cercanía
sí>, en esta ex-
tensión también se selecciona la propiedad de <brevedadsí>, que es otra
de las características propias de este sentido, ya que para poder apreciar
algo a través del tacto, solo nos hace falta establecer un breve contacto.
En estos ejemplos está implícita esta brevedad, ya que su significado nos
indica que estos temas o puntos han sido discutidos, tratados, pero de
forma breve o esporádica.
3.1.2. La propiedad <corrección de hipótesis> en la vista,
el oído y el olfato
La propiedad prototípica <corrección de hipótesis> se refiere al grado de
exactitud y precisión con el que se formulan las hipótesis sobre el OP en
la P al compararlas con el objeto real de la P. En otras palabras, cómo de
certera y correcta es la información del OP que recibimos al percibirlo.
Esta propiedad, compuesta de las propiedades <dependencia> e <iden-
tificación>, se aplica solamente a los sentidos de la vista, el oído, y el
olfato. Sentidos que a su vez son los únicos que comparten la propiedad
<contactono
>. Es posible que tengamos una explicación plausible que nos
haga entender esta distribución de propiedades. Cuando nosotros per-
cibimos con nuestros sentidos, formulamos hipótesis sobre la naturale-
za y las características del OP. Dependiendo del sentido que utilicemos,
podremos considerar a esas hipótesis más o menos fiables y certeras. La
información que recogemos a través de estos sentidos sigue una escala de
fiabilidad que va desde el grado mayor al menor de la siguiente manera:
visión à oído à olfato. Veamos unos ejemplos con cada uno de estos
sentidos para comprobar esta escala de fiabilidad:
(11) Ya vi que iba a haber problemas
(12) Ya oí que iba a haber problemas
(13) Ya me olí que iba a haber problemas
Todas estas oraciones son iguales excepto por la modalidad del verbo
de percepción utilizado en cada grupo: la visión (ver), el oído (oír), y el
olfato (oler). Esta diferencia hace que el significado de cada uno de estos
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
152
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
grupos sea distinto. La oración (11) significa ‘saber’, la (12) ‘enterarse, ser
dicho’, y la (13) ‘adivinar, sospechar’.
Si nos fijamos atentamente en estos significados descubrimos que to-
dos ellos pertenecen al mismo campo semántico del ‘conocimiento’. Sin
embargo, la clase de conocimiento que nos ofrece cada una de estas ora-
ciones es diferente. En una situación como en la de estos ejemplos, no
es precisamente lo mismo decir que ‘ya lo sabemos’, a decir que ‘ya nos
lo habían dicho’, o que ‘ya lo sospechábamos’. En estos significados hay
una variación del grado de exactitud que se puede explicar por medio de
la propiedad prototípica <corrección de hipótesis>. En caso del ejemplo
de la visión en (11), el perceptor (PR) es la persona encargada de darse
cuenta, de reconocer que va a haber problemas, no solamente ha visto una
serie de indicios sino que también los ha sabido interpretar de una ma-
nera determinada. Esto se refleja en las propiedades <dependencia sí> e
<identificación sí> propias de la visión, que en comparación con los otros
sentidos nos proporciona el acceso al conocimiento más directo. En (12)
con el ejemplo del oído, el PR no vio con sus propios ojos que iba a haber
algún problema, otra persona se lo dijo; y como sabemos, a veces lo que
otras personas dicen, especialmente cuando están contando un suceso,
no es siempre necesariamente fiel a la realidad. Esto se refleja en las pro-
piedades <dependencia no
> e <identificación sí> características del oído.
Finalmente en (13), el PR ha recibido directamente los indicios que le
hacen sospechar que va a haber problemas, pero dichos indicios no son
tan concretos, tan palpables como para hacerle llegar a esa conclusión
totalmente seguro. Esto se refleja en las propiedades <dependencia sí> e
<identificación no
> del sentido del olfato; cuando percibimos un olor lo
podemos detectar inmediatamente pero se nos hace muy difícil identifi-
carlo, determinar exactamente qué es lo que huele, a esta dificultad, de
hecho, se le conoce como el fenómeno de la punta de la nariz entre los
psicólogos de la percepción (Lawless y Engen, 1977).
Las diferencias de significado que acabamos de detallar para estas
oraciones son, por lo tanto, un fiel reflejo de las experiencias perceptivas
que tenemos al utilizar cada uno de estos sentidos. Cuando los utilizamos
formulamos hipótesis sobre la naturaleza y las características del objeto
que estamos percibiendo. Dependiendo de la modalidad perceptiva, es-
tas hipótesis se corresponden más o menos con la verdadera naturaleza
153
del objeto. Normalmente, el sentido en el que más confiamos es en el
de la vista, seguido por el del oído, y después por el del olfato. Por eso
cuando utilizamos expresiones metafóricas que contienen verbos como
ver, oír y oler estamos trasladando esa experiencia que tenemos cuando
percibimos físicamente con cada uno de estos sentidos a un plano con-
ceptual y abstracto.
4. Universalidad y cultura en las metáforas de la percepción
Como hemos visto en la sección anterior, a través de las propiedades
prototípicas podemos explicar, por un lado, cuál es la motivación con-
ceptual, la causa de que los verbos del tacto se utilicen para describir el
sentido del tacto y además otras acepciones semánticas como ‘afectar’,
‘alcanzar’ y ‘tratar’. Por otro lado, también hemos enseñado porqué los
verbos ver, oír y oler en español lexicalizan significados relacionados con
el dominio del conocimiento. Ahora la siguiente pregunta que tenemos
que hacernos es si estas explicaciones, es decir, la base conceptual que
motiva estas extensiones semánticas, también se pueden aplicar a estos
mismos verbos en otras lenguas.
En teoría, la respuesta debería ser afirmativa. No debemos olvidar
que uno de los preceptos teóricos de la teoría de la corporeización es que
todos los humanos percibimos y experimentamos el mundo que nos ro-
dea de una forma parecida ya que todos tenemos las mismas herramien-
tas (cuerpo, percepción, etc.). Por lo tanto, no sólo deberíamos encontrar
extensiones semánticas parecidas en otras lenguas, sino también debe-
ríamos poder explicarlas de una forma similar.
En trabajos anteriores (véanse Ibarretxe-Antuñano, 1999a, 1999b,
2000, 2002, 2006, en revisión), hemos estudiado y contrastado las me-
táforas de la percepción en otras dos lenguas de diferente afiliación ge-
nética, además del español: el inglés y el vasco. En estas dos lenguas,
nos hemos encontrado con extensiones parecidas en todos los verbos de
percepción, y por supuesto, también con los del tacto y con la extensión
al dominio del conocimiento de la vista, el oído y el olfato. Centrémonos
ahora en estos últimos y veamos algunos ejemplos en inglés y en vasco:
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
154
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
(14) I saw that there was going to be trouble
(15) Arazoak egongo direla ikusi nuen
(16) I heard that there was going to be trouble
(17) Arazoak egongo direla entzun nuen
(18) I smelt that there was going to be trouble
(19) Arazoak egongo direla usaitu nuen
El hecho de que en estas lenguas también se encuentren estos signifi-
cados parece confirmar su carácter universal. De hecho, lingüistas como
Sweetser (1990) y Lakoff y Johnson (1980, 1999) ya habían considera-
do que la relación entre el dominio de la visión y el del conocimiento
es universal. Opinión esta compartida también por diversos psicólogos y
lingüistas como Gardner (1983) y Arnheim (1969), quienes consideran la
visión como el sentido más importante, y por lo tanto, como algo natural
y obvio que la vista y el pensamiento estén unidos tan intrínsecamente.
Sin embargo, trabajos en lenguas no occidentales parecen contradecir
esta tendencia universal. Evans y Wilkins (2000), por ejemplo, señalan
que en lenguas australianas los verbos relacionados con el oído son los
que realmente producen extensiones como ‘saber’ y ‘entender’, mientras
que la mayoría de las extensiones semánticas de verbos de la visión se
relacionan con el deseo y la atracción sexual, la supervisión y la agresión.
En sus propias palabras:
… within Australia, ‘hearing’ is the only perceptual modality that regu-
larly maps into the domain of cognition throughout the whole conti-
nent. It regularly extends to ‘think’, ‘know’ and ‘remember’, as well as
‘understand’ and ‘obey’, thus presenting a pattern quite distinct from
the Indo-European one…When ‘see’ extends outside of the domain of
perception, it most commonly shifts into the domain of social interac-
tion (2000, p. 576).
Evans y Wilkins ofrecen numerosos ejemplos de estas lenguas aus-
tralianas. Por ejemplo, los verbos yangkura en ngar, awe en arándico
y kulini en pitjantjatjara lexicalizan los significados de ‘oír, escuchar’ y
‘entender’. La palabra pina ‘oreja’ en walmajarri tiene un claro signifi-
155
cado cognoscitivo, como se puede apreciar en sus formas derivadas tales
como pinajarti (lit. ‘teniendo una oreja’) ‘inteligente’ o pina-rri ‘conoci-
miento’. Sin embargo, lo que Evans y Wilkins han encontrado en su aná-
lisis de aproximadamente 60 lenguas australianas, no es una excepción.
Seeger (1975), por ejemplo, señala que los indios suya del Brasil, utilizan
el mismo verbo ku-mba para ‘oír’, ‘entender’ y ‘saber’, y que “when the
Suya have learned something –even something visual such as a weaving
pattern– they say, ‘it is in my ear’” (1975, p. 214). Devereux (1991) cuenta
también que para los sedang moi de Indochina el oído es la base de la
razón, y expresiones como oh ta ay tue(n), literalmente ‘no tiene oído’,
describen personas que carecen de inteligencia. Mayer (1982) señala que
en ommura (Papua Nueva Guinea) todos los procesos intelectuales están
relacionados con lo auditivo; según sus datos, todo lo que tenga que ver
con los motivos, pensamientos e intenciones están ‘en la oreja’, y verbos
como iero significan tanto ‘oír un sonido’ como ‘entender, saber’. Los des-
ana del bosque tropical ecuatoriano del Amazonas colombiano noroeste
(Reichel-Dolmatoff, 1981) consideran al sentido del oído como la función
más importante del cerebro, el sentido que conecta a los dos hemisferios
del cerebro y el proveedor del pensamiento abstracto.
Pero el oído no es la única alternativa al puesto tan importante que
ocupa la visión con respecto a la cognición en la escala de fiabilidad; hay
otras alternativas. Por ejemplo, los ongee de las islas Andamán del Pa-
cífico Sur organizan todas sus vidas con respecto a los olores (Classen,
Howes y Synnott, 1994; Pandya, 1993) y los tzotzil de Méjico consideran
el calor, por lo tanto, el tacto, como la fuerza más básica de cosmos (Clas-
sen, 1993). Incluso se sabe de diferentes culturas en las que la concep-
tualización de la cognición se organiza con respecto a varias modalidades
perceptuales como, por ejemplo, los indios shipibo-conibo del Perú, que
parecen basar su cognición chamánica en las percepciones visuales, au-
ditivas y olfativas (Gebhart-Sayer, 1985).
Tal y como sugieren muchos antropólogos, el hecho de que estas rela-
ciones entre los sentidos y otros dominios cognitivos siempre se centren
en el sentido de la visión responde a una perspectiva occidental que de
alguna manera ‘contamina’ la realidad conceptual de este dominio. El
problema que tienen muchos estudios que analizan las metáforas es que
suelen siempre cometer el error del etnocentrismo (véanse Howes, 1991;
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
156
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Ong, 1991; Palmer, 2003; Tyler, 1984). Hoy en día está claro que la vi-
sión es el órgano dominante en nuestra conceptualización del intelecto,
pero esta hegemonía no es ni compartida por todas las culturas, ni está
presente en estados anteriores de la cultura indoeuropea. Tyler (1984, p.
23) dice:
The hegemony of the visual… is not universal, for it: (a) has a history
as a commonsense concept in Indo-European, influenced particularly
by literacy; (b) is not “substantiated” in the conceptual “structures” of
other languages; and (c) is based on a profound misunderstanding of
the evolution and functioning of the human sensorium.
De estos estudios lingüísticos y antropológicos se desprende una con-
secuencia muy importante para nuestro análisis de las metáforas de la
percepción: la explicación de la motivación de estas extensiones semán-
ticas no se puede reducir solamente al estudio de las bases conceptuales,
o lo que comúnmente se conoce en lingüística cognitiva como ‘corporei-
zación’5. Además ha de tenerse en cuenta la cultura en la que esos indi-
viduos viven, porque tal y como señala Ong (1991, p. 26): “Cultures vary
greatly in their exploitation of the various senses and in the way in which
they related their conceptual apparatus to the various senses”.
Las extensiones semánticas de los verbos ‘ver’, ‘oír’ y ‘oler’ que hemos
analizado anteriormente en español, inglés y vasco coinciden, no sola-
mente porque la corporeización de estos sentidos es la misma, sino por-
que, a pesar de pertenecer estas lenguas a familias lingüísticas diferentes,
todas comparten una misma cultura occidental. En los otros casos, sin
embargo, los de las lenguas australianas, los suya, los sedang moi, los
desana, incluso los ongee, los tzotzil o los shipibo-conibo, la base cultural
5 El término de ‘corporeización’ o ‘embodiment’ en inglés tiene diferentes interpreta-ciones (véase Chrisley y Ziemke, 2002; Wilson, 2002; Ziemke, 2003) tanto en los estu-dios psicológicos como antropológicos. El punto de referencia para el uso de ese término en este trabajo es el de Johnson (1987). Tal y como comentamos en esta sección, la in-terpretación de Johnson de este concepto no está libre de problemas, especialmente en lo relacionado al papel de la cultura como factor determinante para la interpretación del embodiment. En los últimos años, se han escrito diversos trabajos dentro de la lingüísti-ca cognitiva sobre estos temas; el lector interesado puede consultar, por ejemplo, Dirven, Frank y Pütz (2003), Ziemke, Zlatev y Frank (en prensa), o Frank, Dirven y Ziemke (en prensa).
157
no es la misma por lo que la corporeización de los sentidos se utiliza de
diferente manera. En otras palabras, si queremos de verdad saber cuál es
la motivación conceptual de estas metáforas de la percepción tendremos
que tener en cuenta tanto la corporeización como la cultura, porque a fin
de cuentas, y tal y como lo expresa Levinson (2000, p. 5), el lenguaje es
un híbrido bio-cultural.
5. Motivación conceptual: corporeización y cultura
En la sección anterior, hemos explicado que para entender y demostrar
que las metáforas de la percepción están motivadas tenemos que tener en
cuenta dos factores: la corporeización y la cultura. En la sección 2, ofre-
cíamos en la Tabla 3 la distribución de las propiedades prototípicas de la
percepción y sus valores según el modelo occidental. Esta distribución,
sin embargo, no se puede aplicar tal y como está a otras culturas, porque
como ya hemos visto, los sentidos tienen diferentes funciones en otras
culturas. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema?
A pesar de las diferencias entre diversas culturas lo que parece estar
claro es que los sentidos se utilizan como “canales de información so-
bre el mundo” (Sekuler y Blake 1994) en todas ellas, y que por lo tanto,
aunque las correspondencias entre un sentido en particular y dominio
conceptual no coincidan, estas correspondencias se siguen dando en el
campo de percepción. Por lo tanto, lo que proponemos es un patrón de
motivación flexible que representamos esquemáticamente en la Figura 2
de la página siguiente.
Las propiedades prototípicas que componen la corporeización y que
describen a los sentidos se mantienen igual, porque simplemente se ba-
san en las relaciones que existen entre el que percibe, el objeto percibido
y el acto de percepción. Los humanos tenemos la misma configuración
física y nuestros órganos funcionan de la misma manera, por lo tanto, es-
tas propiedades no tienen porqué ser diferentes. Lo que sí cambia es, por
un lado, la distribución de las propiedades por cada sentido, y por otro
lado, los valores que se adjudican a cada una de estas propiedades según
el sentido. La distribución y los valores dependen de la cultura, y por lo
tanto, serán diferentes según la cultura de la que estemos hablando. Los
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
158
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
mecanismos físicos que tenemos para percibir no cambian, pero no po-
demos olvidar que nuestra interpretación y utilización de esos sentidos sí
puede cambiar. Así, como vemos en la Figura 3, podemos establecer las
siguientes correspondencias entre propiedades y valores para las exten-
siones semánticas de ‘ver’ y ‘oír’ en dos culturas diferentes.
Figura 2. Motivación conceptual de los verbos de percepción.
Figura 3. Las extensiones semánticas de ‘ver’ y ‘oír’ en dos culturas diferentes.
La distribución de propiedades en la Figura 3 corresponde a dos ma-
neras de utilizar los sentidos en dos modelos culturales diferentes. Por un
lado, tenemos el modelo occidental que da más importancia a la visión
Corporeización (embodiment) Cultura
Propiedades prototípicas de la percepción
Valores (sí, no) de las propiedades y su distribución en cada sentido
MOTIVACIÓN CONCEPTUAL
Visión → ‘saber’<dependencia
sí>
<identificaciónsí>
Oído → ‘ser dicho’<dependencia
no>
<identificaciónsí>
Oído → ‘saber’<dependencia
sí>
<identificaciónsí>
EspañolInglésVasco…
Len. AustralianasSuyaSedang Moi…
159
como órgano para identificar y recoger la información más fiable, y por
otro lado, el modelo alternativo al que vamos a llamar australiano, aun-
que lo comparten otros grupos culturales, en el que el sentido del oído es
el que permite obtener una información más exacta. Basándonos en es-
tas dos maneras de experimentar y relacionarse con el mundo, podemos
decir que las extensiones metafóricas que se producen en la percepción
en estos dos modelos, son las mismas, es decir, tendríamos la metáfora
general de ConoCimiento es PerCePCión, pero que la motivación que sub-
yace a estas extensiones dentro de los verbos de percepción es diferente,
dependiendo del sentido al que estas culturas consideren más apropiado.
En otras palabras, hay un desplazamiento de las propiedades prototípi-
cas y sus valores basado en el fondo cultural, o como lo llamaría Kövecses
(2005), en el foco de experiencia diferencial, es decir,
different peoples may be attuned to different aspects of their bodily
functioning in relation to a target domain, or that they can ignore or
downplay certain aspects of their bodily functioning as regards the
metaphorical conceptualisation of a particular target domain (2005,
p. 246).
Este esquema flexible de aplicación de las propiedades prototípicas
no es solamente útil para explicar diferencias culturales; también lo po-
demos aplicar a casos individuales. Pongamos un ejemplo con una de las
novelas de la literatura universal: El perfume de Patrick Süskind ([1985]
2005). En esta obra, el protagonista, Grenouille, posee un sentido del ol-
fato excepcional, mucho más desarrollado que el resto del mundo, lo que
le hace utilizar este sentido como su principal fuente de conocimiento. Si
observamos cómo Grenouille utiliza el olfato por las descripciones del li-
bro y nos fijamos atentamente en la utilización lingüística de las palabras
relacionadas con el olfato, veremos que corresponden exactamente a la
utilización que el resto de los humanos dentro de una cultura occidental
hace del sentido de la vista. Mientras el resto de la gente habla de que ‘ve
cosas’, de ‘problemas claros’ o de ‘observar con cautela’, Grenouille se
comporta como si pudiera ver con la nariz (2005, p. 25) y olfatear con
cautela (2005, p. 141).
Autores como Popova (2003) han propuesto para explicar esta forma
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
160
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
tan especial que tiene Grenouille de experimentar el mundo la metáfora
sinestésica oler es ver. Sin embargo, esta nueva metáfora no es del todo
necesaria. Desde un punto de vista occidental, está metáfora tiene sen-
tido. Sin embargo, enseguida nos encontramos con un problema meto-
dológico. Si para explicar la situación de Grenouille tenemos que crear la
metáfora oler es ver, entonces también tendríamos que crear la metáfora
oír es ver para explicar el caso de los aborígenes australianos. En nuestra
opinión, ambos casos se pueden solucionar sin tener que postular metá-
foras sinestésicas que de alguna manera presuponen un punto de vista
occidental. Grenouille prefiere una modalidad perceptual diferente, el
olfato, como su principal fuente de información, de igual manera que los
aborígenes australianos prefieren el oído. Por lo tanto, podemos aplicar
los mismos esquemas que hemos presentado anteriormente, con la di-
ferencia de que en este caso las propiedades de la vista para Grenouille
son las propiedades del olfato. La Figura 4 representa esquemáticamente
estas correspondencias.
Figura 4. ‘Ver’ y ‘oler’ en la cultura occidental y en el modelo de Grenouille en El perfume.
6. Conclusiones
El objetivo de este artículo ha sido analizar cuáles son las metáforas de la
percepción y cuál es su funcionamiento. Hemos presentado brevemente
cuál es el alcance metafórico de estas modalidades perceptuales, pero so-
bre todo hemos mostrado que las extensiones metafóricas de los verbos
Visión → ‘saber’<dependencia
sí>
<identificaciónsí>
Olfato → ‘sospechar’<dependencia
sí>
<identificaciónno
>
Olfato → ‘saber’<dependencia
sí>
<identificaciónsí>
EspañolInglésVasco…
Grenouille en El perfume
161
de percepción no son el resultado de un proceso arbitrario, más o menos
casual o caprichoso, sino que tienen una razón de ser. Estos significados
están motivados por nuestra propia conceptualización y experiencia de
los procesos de percepción, que hemos definido a través de propiedades
prototípicas. Dicha motivación no sólo depende de la corporeización de
los sentidos, sino que además está restringida por la cultura en la que se
desarrollan los individuos de una determinada lengua. En este trabajo,
solamente hemos podido centrarnos en algunos ejemplos relacionados
por un lado, con el sentido del tacto, y por otro, con el dominio concep-
tual de la cognición y en el importante papel de la cultura en la concep-
tualización de este dominio. A pesar de estas limitaciones, pensamos que
estos argumentos son válidos para todas las extensiones semánticas, no
solamente para las relacionadas con la percepción, sino con las de cual-
quier otro dominio semántico.
Referencias bibliográficas
Alm-Arvius, C. (1993). The English verb see: A study in multiple meaning.
Göteborg, Suecia: Acta Universitas Gothoburgensis.
Arnheim, R. (1969). Visual thinking. Berkeley: University of California Press.
Baker, C. E. (1999). Seeing clearly: Frame semantic, psycholinguistics, and
cross-linguistic approaches to the semantics of the English verb see. Te-
sis doctoral inédita. University of California at Berkeley.
Barcelona, A. (2000). Metonymy and metaphor at the crossroads. A cogni-
tive perspective. Berlin y Nueva York: Mouton de Gruyter.
Boers F. y Lindstromberg, S. (eds.) (2008). Cognitive linguistic approaches
to teaching vocabulary and phraseology. Berlin: Mouton de Gruyter.
Caballero, R. (2006). Re-viewing space. Berlin: Mouton de Gruyter.
Chrisley, R. y Ziemke, T. (2002). Embodiment. En L. Nagel (ed.) Encyclopedia
of cognitive science. Londres: Macmillan Publishers, 1102-1108.
Classen, C. (1993). Worlds of sense. Exploring the senses in history and
across cultures. Londres y Nueva York: Longman.
Classen, C., Howes, D. y Synnott, A. (1994). Aroma. The cultural history of
smell. Londres: Routledge.
Croft, W. y Cruse, A. (2004). Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge
University Press.
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
162
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Cuenca, M.J. y Hilferty, J. (1999). Introducción a la lingüística cognitiva.
Barcelona: Ariel.
Danesi, M. (1990). Thinking is seeing: Visual metaphors and the nature of
abstract thought. Semiotica 80 (3-4); 221-237.
Devereux, G. (1991). Ethnopsychological aspects of the terms ‘deaf’ and
‘dumb’. En D. Howes (ed.) The varieties of sensory experience. A source-
book in the anthropology of the senses (pp. 43-46). Toronto: University
of Toronto Press,
Dik, S. y Hengeveld, K. (1991). The hierarchical structure of the clause and
the typology of perception verb complements. Linguistics 29; 231-59.
Dirven, R., Frank, R. y Pütz, M. (eds.) (2003). Cognitive models in language
and thought: Ideologies, metaphors, and meanings. Berlin: Mouton de
Gruyter.
Dirven, R. y Pörings, R. (eds.) (2002). Metaphor and metonymy in contrast.
Berlin y Nueva York: Mouton de Gruyter.
Enghels, R. (2005). Les modalités de perception visuelle et auditive: Diffé-
rences cognitives et répercussions sémantico-syntaxiques en espagnol et
en français. Tesis doctoral inédita. Universidad de Gante, Bélgica.
Evans, N. y Wilkins, D. (2000). In the mind’s ear: The semantic extensions
of perception verbs in Australian languages. Language 76 (3); 546-592.
Fernández Jaén, J. (2006). Verbos de percepción sensorial en español: una
clasificación cognitiva. Interlingüística 16; 1-14.
Frank, R., Dirven, R. y Ziemke, T. (eds.) (En prensa). Body, language and
mind Vol. 2: Interrelations between biology, linguistics and culture.
Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins.
Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences.
Nueva York: Basic Books.
García-Miguel, J.M. (2005). Aproximación empírica a la interacción de ver-
bos y esquemas construccionales, ejemplificada con los verbos de percep-
ción. Estudios de Lingüística Universidad de Alicante (ELUA) 19; 169-
191.
Gebhart-Sayer, A. (1985). The geometric designs of the shipibo-conibo in
ritual context. Journal of Latin American Lore 11 (2); 143-175.
Geeraerts, D. y Cuyckens, H. (eds.). (2007). The Oxford handbook of cogni-
tive linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Gibbs, R.W. (ed.). (2008). The Cambridge handbook of metaphor and
thought. Cambridge: Cambridge University Press.
163
Gibbs, R.W. y Matlock, T. (2008). Metaphor, imagination, and simulation:
Psycholinguistic evidence. En R.W. Gibbs (ed.) The Cambridge hand-
book of metaphor and thought (pp. 161-176). Cambridge: Cambridge
University Press,.
Gisborne, N. (1996). English perception verbs. Tesis doctoral inédita. Uni-
versity College London.
Horie, K. (1993). A cross-linguistic study of perception and cognition verb
complements: A cognitive perspective. Tesis doctoral inédita. University
of Southern California.
Horno Chéliz, Mª.C. (2002-2004). Aspecto léxico y verbos de percepción: a
propósito de ver y mirar. En R.M. Castañer (ed.) In memoriam Manuel
Alvar. Archivo de Filología Aragonesa 59-60; 555-576.
Howard Hughes Medical Institute. (1995). Seeing, hearing, and smelling the
world. New findings help scientist make sense of our senses. Maryland:
Howard Hughes Medical Institute.
Howes, D. (1991). Introduction: ‘To summon all the senses’. En D. Howes
(ed.) The varieties of sensory experience. A sourcebook in the anthropol-
ogy of the senses (pp. 3-21). Toronto: University of Toronto Press,.
Howes, D. (2003). Sensual relations. Engaging the senses in culture and
social theory. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Howes, D. (2005). Empire of the senses: The sensual culture reader. Nueva
York: Berg.
Ibarretxe-Antuñano, I. (1999a). Polysemy and metaphor in perception
verbs: A cross-linguistic study. Phd Thesis. University of Edinburgh. Re-
cuperado el 31 de enero de 2009, de [http://www.unizar.es/linguistica-
general/articulos/Ibarretxe-PhD-Thesis-99.pdf].
Ibarretxe-Antuñano, I. (1999b). Metaphorical mappings in the sense of smell.
En R.W. Jr. Gibbs y G. J. Steen (eds.) Metaphor in cognitive linguistics
(pp. 29-45). Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins.
Ibarretxe-Antuñano, I. (2000). An inside look at the semantic extensions
in tactile verbs. En F. Ruiz de Mendoza (coord.) Panorama actual de la
lingüística aplicada. Conocimiento, procesamiento y uso del lenguaje
(pp. 1053-1060). Logroño: Universidad de La Rioja.
Ibarretxe-Antuñamo, I. (2002). MIND-AS-BODY as a cross-linguistic concep-
tual metaphor. Miscelánea. A journal of English and American studies
25; 93-119.
Ibarretxe-Antuñano, I. (2003). El cómo y el porqué de la polisemia de los
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
164
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
verbos de percepción. En C. Molina, M. Blanco, J. Marín, A.L. Rodríguez,
y M. Romano (eds.) Cognitive Linguistics in Spain at the turn of the cen-
tury / La Lingüística Cognitiva en España en el cambio de siglo (pp.
213-228). Madrid: SPUAM.
Ibarretxe-Antuñano, I. (2005). Limitations for crosslinguistic metaphors
and metonymies. En Otal, J.L., I. Navarro y B. Bellés (eds.) Cognitive
and discourse approaches to metaphor and metonymy (pp. 187-200).
Castelló: Universitat Jaume I.
Ibarretxe-Antuñano, I. (2006). Cross-linguistic polysemy in tactile verbs. En
J. Luchenbroers (eds.). Cognitive linguistics investigations across lan-
guages, fields, and philosophical boundaries (pp. 235-253). Amsterdam
y Filadelfia: John Benjamins.
Ibarretxe-Antuñano, I. (2008). Vision metaphors for the intellect: Are they
really cross-linguistic? Atlantis 30 (1); 15-33.
Ibarretxe-Antuñano, I. (En revisión). Much more than sense perception.
Conceptual bases and cognitive mechanisms in the polysemy of percep-
tion verbs. Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins.
Johnson, M. (1987). The body in the mind. The bodily basis of meaning, rea-
son and imagination. Chicago: Chicago University Press.
Keysar, B. y B. Bly. (1995). Intuitions of the transparency of idioms: Can one
keep a secret by spilling the beans? Journal of Memory and Language
34; 89-109.
Kövecses, Z. (2002). Metaphor: A practical introduction. Oxford: Oxford
University Press.
Kövecses, Z. (2005). Metaphor in culture. Universality and variation. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Lakoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things. What categories re-
veal about the mind. Chicago: Chicago University Press.
Lakoff, G. y M. Johnson. (1980). Metaphors we live by. Chicago: Chicago
University Press.
Lakoff, G. y M. Johnson. (1999). Philosophy in the flesh. The embodied mind
and its challenge to Western thought. Nueva York: Basic Books.
Lawless, H.T. y T. Engen. (1977). Association to odours: Interference memo-
ries, and verbal labelling. Journal of Experimental Psychology: Human
Learning and Memory 3 (1); 52-59.
Lee, D. (2001). Cognitive Linguistics: An introduction. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.
Levinson, S.C. (2000). Language as nature and language as art. En J. Mit-
165
telstrass y W. Singer (eds.). Proceedings of the Symposium on Changing
concepts of nature and the turn of the Millennium (pp. 257-287). Vatican
City: Pontifical Academy of Sciences.
Littlemore, J. y G. Low. (2006). Metaphoric competence, second language
learning, and communicative language ability. Applied Linguistics 27 (2);
268-294.
Mayer, J. (1982). Body, psyche and society: Conceptions of illness in Om-
mura, Eastern Highlands, Papua New Guinea. Oceania 52; 240-259.
Murphy, G.L. (1996). On metaphoric representation. Cognition 60; 173-204.
Ong, W.J. (1991). The shifting sensorium. En D. Howes (ed.) The varieties of
sensory experience. A sourcebook in the anthropology of the senses (pp.
25-30). Toronto: University of Toronto Press.
Palmer, G. (2003). Introduction. Special issue: ‘Talking about thinking
across languages’. Cognitive Linguistics 14 (2-3); 97-108.
Pandya, V. (1993). Above the forest: A study of andamanese ethnoanemology,
cosmology, and the power of ritual. Bombay: Oxford University Press.
Piquer Píriz, A. (2008). Reasoning figuratively in early EFL: Some impli-
cations for the development of vocabulary. En F.Boers y S. Lindstrom-
berg (eds.). Cognitive linguistic approaches to teaching vocabulary and
phraseology. (pp. 219-240). Berlin: Mouton de Gruyter.
Popova, Y. (2003). ‘The fool sees with his nose’: metaphoric mappings in the
sense of smell in Patrick Süskind’s Perfume. Language and Literature
12.2: 135-151.
Pragglejaz Group. (2007). MIP: A Method for identifying metaphorically
used words in discourse. Metaphor and Symbol 22 (1); 1-39.
Reichel-Dolmatoff, G. (1981). Brain and mind in Desana shamanism. Jour-
nal of Latin American Lore 7 (1); 73-98.
Roegiest, E. (2003). Argument structure of perception verbs and actance
variation of the spanish direct object. En G. Fiorentino (ed.) Romance ob-
jects. Transitivity in romance languages (pp. 299-322). Berlin y Nueva
York: Mouton de Gruyter.
Rojo, A. e I. Ibarretxe-Antuñano. (En preparación). Cognitive linguistics
meets translation. Some theoretical and applied models. Berlin y Nueva
York: Mouton de Gruyter.
Rojo, A. y J. Valenzuela. (2004-2005). Verbs of sensory perception: An Eng-
lish-Spanish comparison. Languages in Contrast 5 (2); 219-243.
Rouby, C., B. Schaal, D. Dubois, R. Gervais y A. Holley. (2002). Olfaction,
taste, and cognition. Cambridge: Cambridge University Press.
Metáforas de la percepción: Una aproximación desde la lingüística cognitiva / i. ibarretxe-antuñano
166
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Samaniego Fernández, E. (2002). Prescripción y descripción: la metáfora en
los estudios de traducción. Trans 6; 47-61.
Samaniego Fernández, E. (2007). El impacto de la lingüística cognitiva en los
estudios de traducción. En P. Fuertes Olivera (ed.) Problemas lingüísti-
cos en la traducción especializada (pp. 119-154). Valladolid: Servicio de
Publicaciones,.
Schäffner, C. (2004). Metaphor and translation: Some implications of a cog-
nitive approach. Journal of Pragmatics 6 (7); 1253-1269.
Seeger, A. (1975). The meaning of body ornaments: A Suya example. Ethnol-
ogy 14 (3); 211-24.
Sekuler, R. y R. Blake. (1994). Perception. Nueva York: McGraw-Hill.
Süskind, P. [1985] (2005). El perfume. Historia de un asesino. [Trad. P. Gi-
ralt Gorina]. Barcelona: Seix Barral.
Sweetser, E. (1990). From etymology to pragmatics. Metaphorical and cul-
tural aspects of semantic structure. Cambridge: Cambridge University
Press.
Tyler, S. (1984). The vision quest in the West or what the mind’s eye sees.
Journal of Anthropological Research 40; 23-40.
Ungerer, F. y H.-J. Schmid (1996). An Introduction to cognitive linguistics.
Londres: Longman.
Valenzuela, J. y C. Soriano. (2005). Cognitive metaphor and empirical meth-
ods. BELLS (Barcelona English Language and Literatures) 14.
Viberg, A. (1984). The verbs of perception: a typological study. B. Butter-
worth, B. Comrie y O. Dahl (Eds.). Explanations for language universals
(pp. 123-162). Berlin: Mouton de Gruyter.
Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. Psychological Bulletin
and Review 9 (4); 625-636.
Ziemke, T. (2003). What’s that thing called embodiment? En Proceedings of
the 25th Annual Meeting of the Cognitive Science Society. Mahwah, NJ.:
Lawrence Erlbaum.
Ziemke, T., J. Zlatev y R. Frank, (Eds.), (en prensa). Body, language and
mind Vol. 1: Embodiment. Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins.
167
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia1
inés olza moreno
Universidad de Navarra, España
1. Objetivos del estudio
en este trabajo se ofrece una panorámica general que explica las prin-
cipales líneas de evolución en el estudio de la idiomaticidad como
rasgo semántico más característico de la fraseología de las lenguas. En
otras palabras, mi objetivo es presentar una revisión global del modo en
que la idiomaticidad –como propiedad general de las lenguas– y, más en
particular, la idiomaticidad fraseológica han sido definidas y descritas
en el marco de las principales corrientes de investigación fraseológica
moderna2, con especial atención, igualmente, al papel que se ha asignado
1 La realización de este artículo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación “Teoría y análisis de los discursos. Estrategias persuasivas y de interpretación”, finan-ciado por el Plan de Investigación de la Universidad de Navarra (PIUNA), y ha recibido, igualmente, el soporte económico de una beca FPU del Ministerio de Educación y Cien-cia de España. Agradezco al Dr. Cristián Santibáñez Yáñez la invitación a contribuir en este volumen.
2 De un lado, la soviético-germánica, influida originalmente por Bally y que abrió paso a –entre otros– los estudios fraseológicos franceses e hispánicos; y, de otro, la an-glonorteamericana. Corpas Pastor (1998, § 2) describe la labor de tres grandes bloques en el estudio de las combinaciones de palabras: la desarrollada en la antigua Unión So-viética; la ligada al estructuralismo europeo occidental; y, por último, la adscrita al mar-co anglonorteamericano, de corte generativo-transformacional. Esta autora da cuenta, también, de la influencia decisiva que tuvieron los estudios soviéticos en el devenir de la fraseología europea occidental (Corpas Pastor, 1998, pp. 162-163 y 166-167), de ahí que, como ocurre en este trabajo, pueda establecerse una oposición más general entre el tipo de estudios fraseológicos desarrollados en la Europa continental –oriental y oc-cidental– como primer bloque, y los existentes en el ámbito anglonorteamericano como segundo bloque (Corpas Pastor, 1996, pp. 19). Para un valioso balance del nacimiento y la evolución de la disciplina fraseológica, cf. Ruiz Gurillo (1997, pp. 17-32), que González Rey (2002, pp. 19-31) complementa en algunos aspectos.
168
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
a la metáfora y a la metonimia3 en la construcción del significado idiomá-
tico de las expresiones fijas.
Este repaso panorámico muestra el paso gradual dado en los estudios
fraseológicos desde una concepción de la idiomaticidad ligada esencial-
mente a la anomalía o irregularidad lingüísticas a otra que subraya la
analogía y la regularidad apreciables en la configuración del significa-
do de una proporción mayoritaria de unidades fraseológicas (UFS). Se
expondrá más adelante (cf. § 2, esp. § 2.2) que, según los postulados de
corte cognitivo, esta regularidad puede asociarse a la acción sistemática y
analizable de procesos de tipo metafórico y metonímico, principalmente.
Se mostrará, por tanto, cómo, concebida desde esta perspectiva, la idio-
maticidad contribuye a resituar a la fraseología en un lugar central del
terreno de imbricación entre lenguaje, pensamiento y mundo, distinto
del que tradicionalmente se le había asignado como esfera meramente
periférica, marginal e idiosincrásica de cada lengua.
La coherencia idiomática y figurativa que presentan determinados
sectores de la fraseología, y que convierte, en definitiva, a las UFS en he-
rramientas de singular potencial cognitivo, quedará ilustrada también en
este artículo mediante el análisis semántico de un conjunto de fraseo-
logismos somáticos4 metalingüísticos del español actual (Olza Moreno,
2006): los articulados en torno a la base lengua (cf. § 3).
3 La voluntad de no dejar de lado aquí a la metonimia como mecanismo configurador de la idiomaticidad fraseológica no se corresponde, sin embargo, con el desequilibrio de atención que se percibe en favor de la metáfora tanto en los estudios lingüísticos ge-nerales como en los específicamente fraseológicos. En efecto, durante mucho tiempo se ha considerado a la metonimia como un proceso lingüístico menor, un fenómeno más designativo que expresivo (cf. Le Guern 1973, pp. 23-28), y tan solo los estudios de corte cognitivo han puesto de manifiesto más recientemente el gran valor de esta como proce-so mental distinto de la metáfora (cf. Lakoff y Johnson 1980, cap. 8; Cuenca y Hilferty 1999, § 4.3.2; Ruiz de Mendoza 1999). En el terreno fraseológico, el término fraseología metafórica ha servido muchas veces para englobar a unidades con base tanto metafórica como metonímica, y esta asimilación metodológica puede deberse a que, en la práctica, metáfora y metonimia suelen aproximarse e incluso fundirse en los significados de las UFS, haciéndose difícil separar claramente el campo de acción de uno u otro fenómeno semántico. A este respecto, cf., por ejemplo, Goossens (1995), donde se analiza la inte-racción de la metáfora y la metonimia (llamada creativamente “metaphtonymy”) en el significado de un conjunto de expresiones metalingüísticas del inglés.
4 Los fraseologismos somáticos o somatismos son unidades que contienen o se ba-san en un lexema referido a una parte del cuerpo humano (o animal) (cf., entre otros, Mellado Blanco, 2004).
169
2. Idiomaticidad, metáfora y metonimia
2.1. Idiomaticidad e irregularidad lingüística
Cabe comenzar la revisión del concepto de idiomaticidad que se acaba
de plantear citando el modo en que Bally (1909, I, p. 74) define unidad
fraseológica (UF) desde el punto de vista semántico:
On dit qu’un groupe forme une unité lorsque les mots qui le compo-
sent perdent toute signification et que l’ensemble seul en a une; il faut
en outre que cette signification soit nouvelle et n’équivale pas simple-
ment à la somme des significations des éléments5.
La definición dada por el que se ha considerado generalmente como
el “padre” de la fraseología moderna (cf. Ruiz Gurillo 1997, p. 20; y Gon-
zález Rey, 2002, pp. 22-23) gira, pues, en torno a la idea de no compo-
sicionalidad semántica de las expresiones fijas. Esta ha sido, sin duda,
la base sobre la que se han ido asentando las definiciones formuladas
posteriormente en el marco de la investigación fraseológica desarrollada
en la Europa continental oriental y occidental6.
Casares (1950, p. 170)
Definición de locución: «Combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado normal de los componentes7.»
Weinreich (1969, p. 32)
«An idiomatic sense of a complex expression may differ from its literal sense either in virtue of the semantic function [...], or of the semantic constituents. The difference between expected and obtained constituents may amount to a suppression of some component of meaning, or the addition of some component, or a replacement of components.»
Coseriu (1977, p. 114)«[En una unidad del discurso repetido] el sentido no es deducible de los significados de sus elementos y de la combinación gramatical de éstos.»
5 La cursiva es mía. 6 Cf. la nota 2. 7 Las cursivas de todas las definiciones del cuadro son mías.
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
170
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Rey (1976, pp. 837-838)
«L’étude sémantique des locutions peut donc procéder par l’analyse de l’écart entre sens fonctionnel “transféré“ (surtout métaphorique) et sens analytique. [...] Enfin, l’analyse sémantique des locutions, par la prise en considération de tous les morphèmes qui les composent, constitue une procédure de décodage et d’investigation. La fonctionnalité des locutions, en effet, dépend de la neutralisation de ces “hypo-signes“, dont les signifiants sont comme effacés.»
Thun (1978, p. 69)
«Unter “inhaltlicher Fixiertheit” wird hier nicht die erwähnte allgemeinere Erscheinung der Selektion einer (“bevorzugten“) Interpretation in der Norm oder in der Rede verstanden. Es geht vielmehr um das ebenfalls schon angedeutete Faktum, daß vielen FWG [Fixiertes Wortgefüge] eine Bedeutung fest zugeordnet ist, die nicht auf die übliche Weise von der Bedeutung des Komponenten abhäng. Diese Erscheinung sei vorläufig “semantische Besonderheit“ gennant.»
Zuluaga (1980, p. 122)
«Idiomaticidad es el rasgo semántico propio de ciertas construcciones lingüísticas fijas, cuyo sentido no puede establecerse a partir de los significados de sus elementos componentes ni del de su combinación [...] idiomaticidad es ausencia de contenido semántico en los elementos componentes.»
Carneado Moré (1985, p. 12)
«Los fraseologismos [...] poseen la capacidad de designar, en este caso, la función de designación es realizada por la combinación en general y no por sus componentes aislados.»
Tristá Pérez (1985a, p. 50)8
«En la combinación de palabras, cada una de las palabras que la componen pierde su función nominativa propia.»
Wotjak (1985, p. 218)
«Por idiomaticidad entendemos el significado global de las EI [expresiones idiomáticas], o sea, la microestructura semántica de los signos lingüísticos que son las EI, el cual no es idéntico al sentido, a la macroestructura semántica sintagmática evocada por la combinación libre y no fijada de los signos o signemas constituyentes en el uso extrafraseológico homónimo.»
Corpas Pastor (1996, p. 26)
Idiomaticidad: «Aquella propiedad semántica que presentan ciertas unidades fraseológicas, por la cual el significado global de dicha unidad no es deducible del significado aislado de cada uno de sus elementos constitutivos.»
Ruiz Gurillo (1997, p. 79)
Definición de no composicionalidad semántica o idiomaticidad: «El sentido total de la combinación de palabras no se obtiene a partir del sentido de los significados de sus componentes tomados de forma aislada, o teniendo en cuenta la suma de esos significados.»
Figura 1. Algunas definiciones de idiomaticidad formuladas en la tradición europea continental de estudios fraseológicos.
8 La relación de los estudios fraseológicos desarrollados en Cuba –especialmente por Zoila Carneado Moré y Antonia Mª Tristá Pérez– con la corriente de investigación sovié-
171
En efecto, una visión sinóptica como la que se propone en la Figura
1 permite corroborar la afinidad existente entre la concepción de idio-
maticidad como no composicionalidad semántica sostenida –al menos,
como punto de partida– en los estudios fraseológicos soviéticos (Vino-
gradov, cf. la nota 8; Weinreich), germánicos (Thun, Wotjak) y románi-
cos (Coseriu, como romanista general; Rey, para la tradición francesa;
y Casares, Zuluaga, Carneado Moré, Tristá Pérez, Corpas Pastor y Ruiz
Gurillo, para la hispánica).
Respecto a la conexión establecida entre idiomaticidad, metáfora y
metonimia en el seno de esta macrocorriente de investigación fraseológi-
ca, cabe destacar que existe, como base, unanimidad en definir metáfora
y metonimia como factores de idiomaticidad. Así, por ejemplo, Zuluaga
(1980, p. 134) llama la atención sobre el amplio grupo de expresiones
fijas cuyo significado idiomático posee en sincronía una motivación figu-
rada (metafórica o metonímica) suficientemente transparente (unidades
como lobo vestido de oveja/lobo con piel de cordero, ‘persona que di-
simula intenciones torvas bajo apariencias amables’; o [recibir] con los
brazos abiertos, ‘[recibir]’ muy cordialmente’). Carneado Moré (1985,
p. 23 y p. 29) y Tristá Pérez (1985a, pp. 57-62) defienden, por su parte,
que el fundamento figurado de la idiomaticidad proviene, en la mayoría
de los casos, de una serie de transposiciones semánticas, sufridas por el
homónimo literal de las UFS, que amplían su significado desde dominios
físicos o concretos a otros más generales o abstractos9. Y Corpas Pastor
tica ha sido particularmente estrecha, como se demuestra en los fundamentos teóricos que sustentan, por ejemplo, las contribuciones contenidas en los Estudios sobre fraseo-logía (1985) de las dos autoras citadas. Las definiciones de idiomaticidad aportadas por Carneado Moré y Tristá Pérez beben, por tanto, directamente de los postulados de los fraseólogos soviéticos; en especial, de los establecidos por V. V. Vinogradov. En efecto, si a Bally se le podía considerar como el “padre” de la fraseología moderna, existe acuerdo en afirmar que el nacimiento de la fraseología como disciplina científica coincide con la publicación de los trabajos de Vinogradov –en particular, de su monografía Ob osnovij tipaj fraseologicheskij iedinits v ruskom yazique (Moscú, 1947)–, que resultan, sin em-bargo, de difícil acceso hoy en día por haber sido poco traducidos. Como señala Corpas Pastor (1998, p. 163), la influencia de los estudios del bloque soviético y de Europa del este sobre la ciencia fraseológica en Alemania también ha sido especialmente intensa, lo que da pie a hablar, efectivamente, de una línea soviético-germánica de investigación fraseológica.
9 Un ejemplo de este proceso de abstracción semántica aportado por Carneado Moré (1985, p. 23): en pisarle a alguien los talones, el significado idiomático de la expresión conserva uno de los semas que caracterizan el sentido recto de su homónimo literal (‘es-
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
172
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
(1996, pp. 121-125) y Ruiz Gurillo (1997, pp. 79-80, y pp. 99-100; 2001a,
§ 2.2; 2006) equiparan la acción de metáfora y metonimia a la de otros
tropos y recursos afines –la hipérbole (comerse a alguien a besos, echar
la casa por la ventana), la comparación (más feo que pegarle a un pa-
dre) o la ironía (cubrirse de gloria, ‘meter la pata’; cf. Ruiz Gurillo (2006,
p. 133))– que también son responsables de la base traslaticia o figurativa
de muchas expresiones idiomáticas.
Es posible reconocer, asimismo, otro tipo de influencia de la metáfo-
ra y la metonimia sobre la semántica fraseológica que no entra necesa-
riamente en contradicción con el valor que estos procesos poseen como
activadores y responsables de la idiomaticidad de las expresiones fijas.
Me refiero a su papel como garantes de la transparencia significativa
de muchos fraseologismos –relamerse de gusto o nadar en la abundan-
cia (cf. García-Page, 2000, p. 102), a oscuras, ‘en completa ignorancia’,
y a pasos agigantados (cf. Penadés Martínez, 2006, p. 9), entre tantos
otros–, cuya motivación metafórica o metonímica puede percibirse con
considerable claridad en sincronía y a los que algunos autores han asig-
nado un nivel menor (Zuluaga, 1980, p. 134; García-Page, 2000, pp. 102-
103) o nulo (Penadés Martínez, 2006, pp. 6-7 y p. 12) de idiomaticidad10.
tar una persona muy cerca de otra’, que es necesario para que alguien pise literalmente el talón a otra persona), pero amplía, a la vez, sus límites designativos al hecho general y más abstracto de ‘seguir a alguien de cerca’ (Pero muchísimos recordarán los juegos de Sydney como la primera vez que el resto del mundo empezó a pisarles los talones a los norteamericanos; El Nacional (Venezuela), 2/10/2000, Crea), e incluso a la esfera social o intelectual, con el contenido de ‘emular a alguien’ (Pedro ha alcanzado muchos éxitos durante estos años; ya me está pisando los talones; Carneado Moré ibídem). Tristá Pérez (1985a, pp. 60-62; 1985b, pp. 76-77) subraya aquí la existencia de un número considerable de UFS cuya base metafórica o metonímica está conectada con la acción de las diversas partes del cuerpo humano (tender la mano, ‘ofrecer ayuda’, o abrir los ojos, ‘descubrir la verdad sobre algo’, por ejemplo). Se justificará el peso y la im-portancia de las expresiones somáticas dentro de la fraseología metafórica y metonímica de las lenguas en la sección 3 de este trabajo.
10 Resulta, pues, paradójico que metáfora y metonimia sean consideradas como “creadoras” de significados fraseológicos idiomáticos y, a la vez, puedan verse como fac-tores de debilitamiento de dicha idiomaticidad fraseológica. En realidad, el decir que las UFS que poseen una motivación metafórica y metonímica transparente son semiidiomá-ticas, o no idiomáticas, implica sostener una visión estrecha de la idiomaticidad, en la que solo las secuencias semánticamente opacas –esto es, no motivadas– o peculiares en una lengua determinada pueden recibir de pleno derecho el calificativo de idiomáticas.
173
En cualquier caso, y retomando los vínculos de lo idiomático con la
irregularidad lingüística, puede decirse que toda definición de idiomati-
cidad fraseológica que pivote en torno a la idea de no composicionalidad
semántica estará, de un modo u otro, haciendo hincapié en lo anómalo
de la construcción del significado de las expresiones fijas, en las que los
componentes se neutralizan, se transforman en algo así como “pseudo
o hipo-signos” (Rey, 1976, p. 838) o elementos que “pierden su función
nominativa propia” (Tristá Pérez, 1985a, p. 50) o su “contenido semán-
tico” (Zuluaga, 1980, p. 122). Algunos autores que han resaltado tal vez
más enérgicamente esta concepción irregular de la idiomaticidad basada
en metáfora y metonimia son Casares (1950, § 102), quien señala a la
llamada tropología como propiedad característica de los modismos, esos
“modos de hablar” (1950, p. 208) propios, característicos, privativos de
una determinada comunidad lingüística11; o Rey (1973, pp. 98-99), para
quien la semántica fraseológica es, en cierto modo, imprevisible, pues,
en principio, parece complicado calcular con exactitud el salto semántico
existente entre la función semántica global (e idiomática) y el significado
analítico (literal) de las UFS.
En este trabajo se prefiere una concepción ancha de la idiomaticidad como la propuesta por Mendívil Giró:
Una expresión semánticamente exocéntrica ha de ser no composicional (aunque sea analizable), y, al revés, llamaremos semánticamente endocéntrica a la expresión cuyo significado sea predecible a partir de la información de la estructura semántica de las unidades léxicas (y otros factores, como la estructura sintáctica) que la constituyen. (Mendívil Giró, 1999, p. 377)
Una expresión idiomática o semánticamente exocéntrica es aquella cuyo significado global no se obtiene en rigor por las reglas normales de composionalidad semántica, independientemente de que dicho significado posea un grado mayor o menor de moti-vación en sincronía. En esta misma línea, solo deberán considerarse semiidiomáticas en sentido estricto aquellas expresiones fijas mixtas (Zuluaga, 1980, p. 152) que poseen al menos un componente que mantiene en el contexto fraseológico su significado literal: unidades como comer de fundamento, no decir ni mu, llover a cántaros o sordo como una tapia, por ejemplo (cf., entre otros, Ruiz Gurillo, 1997, § 6.4; García-Page, 2000, pp. 102-103; o Mellado Blanco, 2004, 45).
11 Casares insiste en que no todas las expresiones fijas pueden considerarse modis-mos; antes bien, solo pertenecen, según él, a esta clase las unidades que presentan una semántica particular, en la que la importancia de la “nota idiomática” (1950, § 108) viene dada por las imágenes “llamativas y evocadoras” (1950, p. 218) en que se basa su sentido figurado. Para un estudio del modo en la tradición gramatical española, en la que se inscribe el pensamiento de Casares, ha elevado ciertas cualidades parciales de las UFS –entre ellas, la supuesta irregularidad o anomalía– a rasgos esenciales y generales del conjunto fraseológico, cf. Montoro del Arco (2006).
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
174
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
La naturaleza irregular de las UFS –o, más bien, de los idioms12–
también ha sido puesta de manifiesto de modo constante en el marco
de la tradición anglonorteamericana. En particular, autores como Chafe
(1968) se plantearon el tratamiento que debía recibir la fraseología en un
paradigma descriptivo de corte chomskiano en el que difícilmente tenía
cabida una explicación satisfactoria de la no composicionalidad semán-
tica y la defectividad transformacional de las UFS (Chafe, 1968, p. 111).
De este modo, las UFS aparecen caracterizadas, al menos en el momento
de auge de la corriente generativo-transformacional, como secuencias
lingüísticamente anómalas en los planos semántico y formal: en el pri-
mero, se destaca, de nuevo, el significado idiomático no composicional
de la mayoría de expresiones fijas (“The meaning of an idiom [...] is not
some kind of amalgamation of the meanings of the parts of that struc-
ture”; Chafe, 1968, p. 111); y, en el segundo, se da cuenta de la defectivi-
dad combinatoria y sintáctica13 (“The recalcitrante of idioms to undergo
particular syntactic transformations”; Fraser, 1970, p. 23; cf. también
12 No deja de ser revelador que la denominación prioritaria en esta línea de estudios fraseológicos haya sido siempre la de idiom, que centra sus miras en la (peculiar) confi-guración semántica de las UFS, y no otras como phrases, phraseological units o fixed ex-pressions, por ejemplo, que dan relieve ante todo a lo formal en la definición de este tipo de unidades. La tradición anglonorteamericana, para la que la idiomaticidad “representa el rasgo esencial de las UFS” (Corpas Pastor, 1996, 26), se aleja, así, de la europea conti-nental, paradigmáticamente de la hispánica (cf. Olza Moreno, 2006, § 2.1.2.1), en la que se ha destacado de modo especialmente frecuente que la idiomaticidad es una propiedad subsidiaria, secundaria y no esencial de las UFS (cf., entre otros, Corpas Pastor, 1996, 27; y Ruiz Gurillo 1997, pp. 103-104 y 2001a, p. 125), puesto que existen, de hecho, expre-siones fijas que son –stricto sensu– semánticamente composicionales (hacerse el loco, en público (Ruiz Gurillo, 1997, pp. 112 y 122) o en breve (García-Page, 2000, p. 100)).
13 Dicha defectividad se manifiesta en la imposibilidad de llevar a cabo todas o varias de las operaciones morfosintácticas que siguen: a) variación morfológica de alguno de los componentes (por ejemplo, la flexión de número en determinante y sustantivo no es aceptable en darse un punto en la boca/*darse unos puntos en la boca); b) con-mutación de alguno de los componentes léxicos (no tener pelos en la lengua/*no tener cabellos en la lengua); c) permutación de algún componente (con la boca chica o pequeña/*con la chica o pequeña boca); d) extracción de algún elemento (en la rela-tivización, por ejemplo: morderse la lengua/*la lengua que se ha mordido...); e) se-paración y/o supresión de los componentes léxicos (ir una noticia de boca en boca/*ir una noticia de boca); f) transformaciones estructurales (pasivización, entre otros casos: meterle a alguien los dedos en la boca/*los dedos fueron metidos en la boca de alguien) (cf. Fraser, 1970, pp. 36-39; y Ruiz Gurillo, 1997, pp. 76-78). El signo * no indica en es-tos ejemplos que las unidades resultantes de estas transformaciones sean agramaticales, sino que pasan a ser posibles secuencias de la técnica libre del discurso.
175
Makkai, 1972, pp. 148-152), es decir, de la fijación que se aprecia en las
expresiones fijas.
En realidad, el destacar la supuesta irregularidad formal y semántica
de las UFS supone atender al denominado prototipo de unidad fraseoló-
gica, que ocupa el centro del sistema fraseológico14. Las UFS prototípicas
son, según han descrito diversos autores (cf., entre otros, Penadés, 1996,
§ 2; Ruiz Gurillo, 1997, cap. 4 y § 6.4, 2001a, pp. 39-40 y 2001b, § 4; y
Mellado Blanco, 2004, pp. 46-47), aquellas que se acercan a un grado
máximo de fijación e idiomaticidad, esto es, aquellas: 1) que presentan
defectividad combinatoria y sintáctica total y en las que hayan podido
quedar fijadas, además, ciertas anomalías morfosintácticas o alguna pa-
labra diacrítica15; o 2) cuyo alto grado de fijación esté, asimismo, imbri-
cado con un nivel considerable de opacidad semántica16.
14 Dado que la fijación y la idiomaticidad se presentan como propiedades graduales del dominio fraseológico (Bally, 1909, I, p. 66; Zuluaga, 1980, pp. 104-106 y pp. 121-134; Gross, 1996, pp. 16-17; Penadés Martínez, 1996, p. 124 y pp. 127-128; Corpas Pastor, 1996, § 1.4.6; Ruiz Gurillo, 1997, § 4.2; González Rey, 2002, pp. 53-63), los conceptos de centro y periferia establecidos por la Escuela de Praga –y con los que se quiso dar cuenta del carácter abierto, poco simétrico, regular o uniforme del sistema de la lengua (Penadés Martínez, 1996, pp. 117-122)– se han revelado como especialmente útiles a la hora de analizar y ordenar el continuum fraseológico, cuya clasificación no puede lle-varse a cabo sino en niveles y categorías no discretos (Mendívil Giró, 1991; Ruiz Gurillo, 1997, caps. 3 y 6). Para un estudio más detallado de la aplicación de las nociones centro/periferia al estudio de la fraseología, cf. Ruiz Gurillo (1997, cap. 3; 2001b, § 4) y Penadés Martínez (1996).
15 Tomando ejemplos del español y del inglés: la locución adverbial a ojos vistas ha fijado una sintaxis y una concordancia irregulares (García-Page, 1990, p. 284), y también se detectan anomalías sintácticas en expresiones como by and large (Chafe, 1968, p. 111). La denominación palabra diacrítica, acuñada por Zuluaga, y asumida por –entre otros– Ruiz Gurillo (1997, pp. 75-76), pone especial énfasis en las características distinti-vas que aportan estos elementos a la construcción de las UFS en que se insertan, pues, de hecho, solo tienen existencia en la lengua como componente de ellas (pensemos en ejem-plos españoles como a la chita callando, no decir oxte ni moxte o a troche y moche). Por su parte, García-Page (1990) califica estas palabras como idiomáticas precisamente en virtud de su alto grado de dependencia y de solidaridad con el contexto lingüístico en el que se circunscriben, y por constituir, por tanto, un claro índice de que la expresión en que aparecen es un fraseologismo idiomático.
16 Se suele tratar aquí, sobre todo, de unidades cuya motivación original descanse en contenidos, anécdotas y concepciones culturales no recuperables ya en sincronía (cf. esp. Makkai, 1972, § 1.3.5). En español esto ocurre, por ejemplo, en la locución verbal dorar la píldora, que hace referencia a la antigua práctica de los médicos de recubrir con tintes de colores, especialmente dorados, unas bolitas medicinales de sabor muy amargo (cf. DDFh 235, e Iribarren 1955, p. 119).
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
176
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Como se expondrá en la siguiente sección (§ 2.2), muchas de las apor-
taciones de la corriente anglonorteamericana al estudio de la relación en-
tre idiomaticidad, metáfora y metonimia se han basado en presupuestos
de corte cognitivo o psicolingüístico que han dado un giro considerable al
análisis de la semántica fraseológica. Ahora bien, en el terreno de la irre-
gularidad que se está examinando, cabe señalar los estrechos vínculos
entre idiomaticidad fraseológica y lenguaje figurado que los estudiosos
de esta tradición han descrito en el marco de un estudio general y amplia-
do de la propiedad lingüística conocida como idiomaticidad.
Se apuntó anteriormente (cf. la nota 12) que la idiomaticidad repre-
senta para el bloque anglonorteamericano el rasgo esencial de las UFS.
La relevancia lingüística de esta propiedad se apoya, asimismo, en el he-
cho de que esté también presente, según autores como Hockett (1958)
o Makkai (1972, § 1.4.5), en esferas de los idiomas que van más allá del
dominio fraseológico. Así, tomando como ejemplo la definición de idiom
dada por Hockett (1958, p. 174):
Sirvámonos momentáneamente del término Y como designación de
toda forma gramatical cuyo significado no se puede deducir de su es-
tructura. Todo Y [...] es un idiotismo17. En todas las lenguas es muy
elevado el número de formas compuestas que son idiotismos. Dado
que un morfema no tiene ninguna estructura que permita deducir su
significado, estamos obligados, para ser consecuentes con nuestra de-
finición, a dar a todos los morfemas categoría de idiotismos, excepto
cuando figuran como constituyentes de otro idiotismo.
puede entenderse el alcance –considerablemente mayor– que se atribu-
ye a la idiomaticidad, dado que la no composicionalidad semántica tam-
bién está presente, de uno modo u otro, en la configuración morfológica
de las unidades léxicas18. Es más, desde esta perspectiva, la presencia de
elementos idiomáticos puede postularse como una propiedad universal
del lenguaje, pues su existencia se fundamenta en otros rasgos esenciales
17 Traducción de idiom. 18 “For example, English has many words of the type remóte, demóte, promóte, redú-
ce, dedúce, prodúce, each apparently built of two smaller parts, a prefix re-, de-, pro-, or the like, and a second part -móte,-dúce, or the like. But the relationships of meaning are tenuous. Grammarians are not in agreement.” (Hockett, 1958, p. 173).
177
del funcionamiento de las lenguas (Makkai, 1978). Entre ellos se incluye
la llamada foricidad de la percepción y el lenguaje humanos, responsable
de los vínculos que el hablante es capaz de establecer entre el signifi-
cado literal y el contenido metafórico o metonímico de una expresión
idiomática (Makkai, 1978, 416). La idiomaticidad y el lenguaje figurado
aparecen concebidos aquí, por tanto, como fenómenos lingüísticos bási-
camente interdependientes.
También desde la corriente de investigación fraseológica europea –en
concreto, desde la desarrollada en los países del este– se ha hecho hin-
capié en los límites más amplios que cabe atribuir a la idiomaticidad. En
efecto, en un sentido lato, esta puede ser considerada, igualmente, como
una característica de los discursos:
El discurso idiomático requiere un conocimiento de aquellas reglas
del comportamiento lingüístico que pueden resultar únicas, emplea-
das sólo en determinado tipo de situación de comunicación. Es decir,
que la idiomaticidad significa generalmente complejidad en el modo
de expresar el contenido –complejidad no en el sentido de complica-
ción de las formas lingüísticas como tales, sino en la “concentración”
de la expresión y en la composicionalidad de su comprensión– (Bara-
nov y Dobrovol’skij, 1998, p. 19).
Según esta concepción, ciertos tipos de enunciados son más idiomáti-
cos que otros en virtud de su complejidad y de su exigencia interpretati-
vas. En concreto, Baranov y Dobrovol’skij (1998, pp. 18-19) ejemplifican
esta idiomaticidad “textual” mediante proposiciones que llevan a cabo
actos de habla indirectos, o que están cargadas de informaciones implíci-
tas de diversa índole, y en las que pueden distinguirse, por tanto, varios
niveles (a grandes rasgos, nivel literal y nivel no literal) de significado. La
idiomaticidad vendría así a impregnar el dominio del llamado lenguaje
no literal (o no exclusivamente literal, al menos), confirmándose la es-
trecha relación existente entre ambos hechos del lenguaje19. En cualquier
19 Esto también se ha corroborado desde los estudios psicolingüísticos (cf. § 2.2), que han demostrado que el estudio de la fraseología idiomática, la metáfora y la metonimia, junto otras manifestaciones del lenguaje no literal –los actos de habla indirectos o la ironía– necesita ser abordado desde un marco de análisis pragmático y cognitivo similar (cf. Belinchón, 1999).
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
178
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
caso, ya sea entendida como una propiedad más general en las lenguas
o como un rasgo restringido al dominio fraseológico, la idiomaticidad
podría ser considerada como un caso particular de una categoría supe-
rior, la irregularidad (cf. Baranov y Dobrovols’kij, 1998, §§ 3, 4 y 5; y
Čermák, 1998), definida como “el empleo de la regla menos general al
formar la expresión lingüística, cuando existe otra más general” (Bara-
nov y Dobrovol’skij, 1998, p. 34).
2.2. Hacia una nueva concepción de la idiomaticidad
Se justificará aquí cómo, sin ser estrictamente falsa, la visión de lo idio-
mático y de las UFS idiomáticas como aquella esfera en la que prima pro-
totípicamente lo irregular no deja de resultar, cuando menos, un tanto
reduccionista a la luz de diversos estudios fraseológicos desarrollados en
las últimas dos décadas en el seno de los dos bloques de investigación
definidos más arriba (cf. esp. la nota 2).
Lo que interesa extraer de este último tipo de aproximaciones a la
semántica fraseológica es que, si bien no puede negarse que el significa-
do de las expresiones idiomáticas es, en rigor, exocéntrico o no compo-
sicional –definición negativa–, cabe también, en igual medida, ofrecer
caracterizaciones positivas (Burger, 2007, p. 90) para amplios sectores
de la fraseología que no focalicen la supuesta anomalía e irregularidad
del sector idiomático de las lenguas. Se trata, por tanto, de demostrar
que, en muchos casos, el significado fraseológico sí resulta transparente
o analizable a la luz del significado que poseen extrafraseológicamente
los componentes de las UFS. En esta línea, debe subrayarse el modo en
que metáfora y metonimia contribuyen, de un lado, a generar de modo
previsible, regular o analógico significados idiomáticos que, en ocasio-
nes, se agrupan en diversos sistemas (cf. más adelante § 2.3); y, de otro, a
favorecer decisivamente, desde el punto de vista de la adquisición, el pro-
cesamiento y la comprensión de las UFS, las mencionadas –y siempre re-
lativas– transparencia, analizabilidad y composicionalidad semánticas.
En primer lugar, se ha ofrecido este tipo de definiciones positivas de
la idiomaticidad de las UFS desde estudios de corte pragmático desarro-
llados en ambos bloques de la investigación fraseológica. Los estudios
de esta naturaleza han insistido, de hecho, en la necesidad de abordar el
179
análisis del empleo y el procesamiento de expresiones idiomáticas no solo
con base en explicaciones de corte gramatical o semántico, sino también
–y sobre todo– desde presupuestos pragmáticos que den cuenta de los
procesos inferenciales que rigen, efectivamente, su comprensión (Moes-
chler, 1992; Vega Moreno, 2007, caps. 6 y 7). En particular, han querido
mostrar que el examen de la interpretación del significado idiomático de
las UFS no debe pasar por el diagnóstico de su defectividad o irregula-
ridad (Moeschler, 1992, §§ VI y VII), sino que debe fundamentarse, más
bien, en principios que describan los contextos y entornos cognitivos que
activan el conjunto de asunciones e inferencias pragmáticas necesarias
para el procesamiento adecuado de cada unidad (Vega Moreno, 2007,
cap. 7). En esta línea de análisis, Moeschler (1992, §§ 5 y 6) propone que
el significado de las metáforas y las expresiones idiomáticas se analice
bajo el prisma del llamado principio de dependencia funcional, que rige
el modo en que los constituyentes sintácticos de cualquier secuencia –
literal o figurada– contraen relaciones de dependencia argumental (cf.
Keenan, 1979, apud Moeschler, 1992, p. 107). Pues bien, según este au-
tor (Moeschler, 1992, p. 108 y p. 111), los vínculos de dependencia fun-
cional que se establecen, por ejemplo, entre el verbo casser (función) y
el sustantivo pipe (argumento) en la locución idiomática casser la pipe
(literalmente, ‘romper la pipa’; idiomáticamente, ‘morir’), o entre foutre
y camp en foutre le camp (‘hacer, tirar el campamento’ à ‘huir preci-
pitadamente’), no son, en principio, distintos de los que se observan en
cualquier cadena literal del tipo verbo+determinante+sustantivo como
puede ser el mismo homónimo recto de casser la pipe (‘romper la pipa’),
pues todos los casos se rigen por el mismo principio semántico (el men-
cionado principio de dependencia funcional), solo que este se aplica a
cada forma lógica en distintos contextos cognitivos (Moeschler, 1992, p.
108). En los contextos idiomáticos, el hablante debe activar un conjunto
de asociaciones conceptuales que constituyen la base de las inferencias
pragmáticas que le permiten interpretar adecuadamente cada expresión
(Moeschler, 1992, p. 109). Retomando el caso de foutre le camp, puede
advertirse un cierto nivel de motivación y composicionalidad en el sig-
nificado idiomático de ‘huir precipitadamente’, anclado en el conjunto
de inferencias que se asocian en el nivel idiomático a los componentes
foutre (significado expresivo y coloquial de ‘hacer, tirar, etc.’ à idea de
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
180
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
‘acción rápida, precipitada’) y camp (‘recorrido en un terreno o espacio’).
Por su parte, Vega Moreno (2007, p. 201) sostiene que el procesamiento
de las secuencias lingüísticas no debe etiquetarse como “literal”, “idiomá-
tico” o “metafórico”, sino simplemente como “guiado por la relevancia”
(“relevance-driven”), esto es, plantea un modelo de análisis pragmático
que sirva para dar cuenta de los procesos que intervienen en la interpre-
tación tanto de usos literales del lenguaje como de cadenas idiomáticas o
figuradas con diverso nivel de fijación e institucionalización:
Whether the idiom has as independently stored conceptual address
[...] or whether it has only an associated pragmatic routine which is
not yet lexicalised, the comprehension process would be roughly the
same: selected encyclopaedic assumptions associated with the ex-
pression would be used to infer a range of implications, which may
themselves be used as input to derive further utterance-specific impli-
cations (Vega Moreno, 2007, p. 198).
Veamos un ejemplo de esa “dirección conceptual” (“conceptual
address”) a la que apunta de modo más o menos fijo o automático el em-
pleo de una expresión idiomática:
Dirección conceptual de la expresión to hold all the aces (‘tener todos
los ases’ à ‘tener todas las de ganar’)
Asociaciones enciclopédicas: inferencias sobre el estado de hechos
que denota la interpretación literal de la expresión.
Si alguien tiene todos los ases está en situación de ganar.
Si alguien tiene todos los ases tiene mucha suerte.
Si alguien tiene todos los ases tiene, entonces, una gran probabilidad
de éxito.
Etc.
(Cf. Vega Moreno, 2007, p. 198; adaptación mía del original inglés)
El proceso de interpretación de las UFS idiomáticas –como el de cual-
quier secuencia literal– se basa, pues, según esta propuesta relevantista,
en una serie de ajustes pragmáticos (Vega Moreno, 2007, pp. 203-207)
por los que todas estas inferencias enciclopédicas –que se deducen, como
se ha comprobado en to hold the aces, de la interpretación composicional
181
de las expresiones– se combinan –siendo aceptadas o en parte recha-
zadas– con el conjunto de inferencias ya presentes en el contexto real y
concreto en que se emplea cada unidad.
Este tipo de aproximaciones pragmáticas a la interpretación de las
expresiones idiomáticas pueden considerarse, por tanto, como construc-
tivistas (Moeschler, 1992, pp. 97-98 y pp. 108-109), en el sentido, ya
señalado, de que rechazan los diagnósticos de irregularidad lingüística
–o de anomalía de la literalidad– como fundamento de la explicación
del funcionamiento de la idiomaticidad. Lo expuesto acerca del procesa-
miento y la comprensión de lo idiomático y las expresiones idiomáticas
por autores como Moeschler o Vega Moreno puede aplicarse, igualmen-
te, al análisis del lenguaje figurado y, dentro de él, al estudio de las profe-
rencias metafóricas y metonímicas. De hecho, las teorías constructivistas
perciben que las metáforas y las UFS idiomáticas son, básicamente, el
mismo hecho lingüístico, manifestado en un continuum según su grado
de lexicalización e institucionalización (cf. Moeschler, 1992, § III; Vega
Moreno, 2007, pp. 178-185). La intervención efectiva de lo metafórico
y lo metonímico en el nacimiento y la consolidación de las expresiones
idiomáticas puede describirse, además, como un proceso por el que el
significado codificado y literal de una secuencia se amplía a partir de una
inferencia particular figurada –metafórica, metonímica o hiperbólica–
que se hace general y estandarizada (Vega Moreno, 2007, pp. 186-187).
Por ejemplo, basándonos en el ejemplo propuesto por Vega Moreno (ibí-
dem), la locución verbal tirar la casa por la ventana, que en su origen
aludía literalmente a la costumbre de aquellos a los que había tocado la
lotería de tirar sus muebles y antiguas posesiones por la ventana como
símbolo del inicio de una nueva vida de lujo20, se tomó en un momento
dado como activador de la inferencia metonímica (causa à consecuencia)
de que quien se deshace de sus pertenencias necesitará gastar mucho di-
nero en comprar otras nuevas. Dicha inferencia se generalizó más tarde en
el significado idiomático (‘derrochar’) que la expresión posee hoy en día21.
20 Cf. DDFh 779. 21 Es posible también que ciertas UFS idiomáticas (por ejemplo, to change one’s
mind; ‘cambiar una persona su mente’ à ‘cambiar una persona su opinión’; o to lose one’s train of thought, ‘perder uno su tren de pensamiento’ à ‘perder el hilo de las
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
182
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Prestando atención a la comprensión de las UFS idiomáticas en sin-
cronía, las teorías pragmáticas constructivistas han percibido, asimismo,
que metáfora y metonomia permiten establecer vínculos de transparen-
cia semántica entre el significado extrafraseológico que poseen los com-
ponentes y el significado global que se atribuye a toda la unidad (Moes-
chler, 1992, § III; Vega Moreno, 2007, cap. 7). Es en este particular donde
se percibe más claramente la deuda que poseen los estudios de esta clase
con la línea de análisis cognitivo y psicolingüístico que desde hace más
de una década ha empezado a primar en la disciplina fraseológica en los
dos bloques de investigación distinguidos en este trabajo. Puede decirse,
además, que los estudios de base cognitivista son los responsables del
giro –bastante radical– que ha experimentado el concepto de idiomati-
cidad fraseológica, particularmente en sus vínculos con la acción de la
metáfora y la metonimia.
Según las propuestas cognitivistas, habría que desterrar la idea de
omitir u “olvidar” el contenido literal de cada elemento de la UF en favor
de un significado global radicalmente novedoso, pues puede demostrarse
que el sentido idiomático de no pocas expresiones fijas sí puede deducir-
se –en un sentido lato– del significado literal de sus componentes. Así,
en el caso de tener las manos atadas (‘no tener libertad para actuar’)
(cf. Cuenca y Hilferty, 1999, § 4.4.1), por ejemplo, no podría hablarse
de composicionalidad semántica estricta, pues la expresión cuenta, de
hecho, con un homónimo de sentido literal; pero sí puede advertirse en
su significado idiomático cierta “composicionalidad motivada” (Cuenca y
Hilferty, 1999, p. 121), esto es, se hace posible llegar al sentido metafórico
de la expresión partiendo de la experiencia y de los esquemas cognitivos
que evoca cada uno de los elementos que la integran, de un modo similar
al que sigue: atar [unir con un nudo; impedir un movimiento] + manos
[parte del cuerpo con la que se maniobra y se manipula algo] à tener las
manos atadas [tener bloqueada la capacidad de maniobra] = significado
idiomático de ‘no tener libertad para actuar’. Gibbs (1995) desarrolla un
análisis similar al propuesto respecto de expresiones inglesas como to
ideas’; Vega Moreno, 2007, p. 187), dada la imposibilidad de ser interpretadas en senti-do recto, nacieran directamente como secuencias activadoras de inferencias figuradas, obligatorias para su correcta comprensión.
183
spill the beans (literalmente, ‘desparramar las alubias’; en sentido figu-
rado, ‘revelar indebidamente un secreto’: ‘desparramar’ à ‘revelar inde-
bidamente’; ‘alubias’ à ‘algo que se halla dentro de otra cosa; algo oculto,
secreto’) (Gibbs, 1995, p. 100), pues también es partidario de dar cuenta
de la transparencia y la analizabilidad semántica de los idioms:
Most linguists and psychologists view the problem of idiom compre-
hension as one where a reader or listener encounters an idiom and at
some point switches from a normal, literal mode of processing to a
more specialized, nonliteral mode of processing (i.e., where the stipu-
lated meaning of the phrase is directly retrieved from the lexicon). I
reject this widely held belief (Gibbs, 1995, p. 100).
Es más, autores que inicialmente proponen o propusieron definicio-
nes no composicionales más o menos estrictas de la idiomaticidad (cf.
§ 2.1), acaban, también, subrayando la existencia de vínculos variables
de motivación entre el significado literal y el figurado de las expresiones
idiomáticas:
Postularemos que los significados de no pocas EI [expresiones idio-
máticas] no son opacos, sino que constituyen imágenes transparentes,
de mayor o menor asequibilidad cognoscitiva (Wotjak 1985, pp. 219-
220).
[...] cabría desterrar algunas ideas falsas del ámbito de la fraseología:
-Las unidades fraseológicas no permiten una explicación semántica a
partir de su significado literal.
nueva leCtura: Las unidades fraseológicas idiomáticas deben su sig-
nificado figurado al procedimiento de formación que les dio origen,
por lo que la no composicionalidad, el sentido literal de la expresión,
la motivación o el isomorfismo constituyen, con cierta frecuencia, in-
dicios de su estructuración interna [...] (Ruiz Gurillo, 2001b, p. 127).
Como se ha venido anunciando, cabe insistir aquí en que los lazos
de motivación semántica existentes entre la lectura literal y el significa-
do idiomático –analizable y transparente en mayor o menor medida– de
las UFS suelen ser fundamentalmente de tipo metafórico o metonímico.
En esta línea, Gibbs (1993, 1994; Gibbs et al., 1997) señala que las co-
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
184
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
rrespondencias internas existentes entre el significado global idiomático
y el contenido literal de los componentes de las UFS suelen presentar,
además, cierta sistematicidad gracias al recurso a dichos esquemas me-
tafóricos en la conceptualización del dominio cognitivo al que cada ex-
presión idiomática hace referencia. Dicho de otro modo, la analizabilidad
semántica de una gran parte de las expresiones idiomáticas se debe a
que estas reflejan en muchos casos metáforas conceptuales que operan
también en el terreno del léxico (Gibbs, 1993, p. 66 y 1994, p. 291)22, y que
responden a estructuras de pensamiento que tienen un reflejo recurrente
en las distintas lenguas. Tomando uno de los ejemplos propuestos por
Gibbs (1993, pp. 66-67, y 1994, p. 291), la conexión existente entre el sig-
nificado literal e idiomático de conjuntos de expresiones como to get hot
under the collar (literalmente: ‘calentársele a alguien la zona de debajo
del cuello’), to blow your stack (en sentido recto: ‘reventarse la chimenea
de una persona’) o to get steamed up (‘echar humo/cocerse algo’), cuyo
significado idiomático general es ‘enfadarse’, se basa en un mismo esque-
ma metafórico: la ira es un líquiDo Caliente Dentro De un ConteneDor23.
Este reconocimiento de la participación de la metáfora en la configu-
ración semántica de las UFS puede encuadrarse dentro del análisis más
general de los modelos cognitivos idealizados24 en los que se basan los
significados idiomáticos:
En el fondo, la idiomaticidad se basa en la posibilidad de sacar pro-
vecho de facetas asociativas de nuestro conocimiento del mundo con
22 Gibbs (1994, p. 277 y pp. 306-308) matiza que, aunque no todas las expresiones idiomáticas están motivadas propiamente por esquemas metafóricos, este tropo, y tam-bién ciertas metonimias e hipérboles, son los recursos que actúan con más frecuencia en la construcción de la idiomaticidad de las UFS.
23 Corpas Pastor (1996, p. 122) también recurre a expresiones idiomáticas que ilus-tran este mismo patrón cognitivo para dar cuenta de la intervención de la metáfora en la semántica fraseológica.
24 Los modelos cognitivos idealizados se construyen mediante la abstracción y la sis-tematización de los conocimientos que una determinada cultura desarrolla y almacena sobre un campo concreto de experiencia, y a través de ellos se articulan, entre otros, los esquemas metafóricos y metonímicos que conceptualizan normalmente ese peculiar do-minio cognitivo (Lakoff, 1987, caps. 4 y 6; Ruiz Gurillo, 2001b, § 2.1; Cuenca y Hilferty, 1999, § 3.2.2). Estos modelos cognitivos idealizados funcionan como referentes, como patrones de interpretación semántica y pragmática de los enunciados metafóricos y de aquellos en los que intervienen las expresiones idiomáticas.
185
el fin de proyectar la situación que éstas representan sobre otra de
índole análoga. En muchas ocasiones, estas asociaciones se derivan
de nuestros modelos cognitivos cuya naturaleza idealizada nos per-
mite sacar el sentido pertinente de la expresión en cuestión (Cuenca y
Hilferty, 1999, p. 119).
La defensa de un grado variable de composicionalidad semántica en
el seno de las expresiones idiomáticas concuerda con los resultados ob-
tenidos por los diversos estudios psicolingüísticos que se han ocupado
de analizar el procesamiento de este tipo de unidades por parte de los
hablantes. Algunos de los hallazgos de la ciencia psicolingüística a este
respecto pueden resumirse como sigue:
a) primeramente, parece comprobado que, durante el procesamiento
de las expresiones idiomáticas, los hablantes mantienen activados tanto
el significado literal de partida de los componentes, sea este congruente
o no, como el significado global idiomático que posee finalmente la ex-
presión en su contexto de uso (cf. Cacciari y Glucksberg, 1991, pp. 219-
220; Belinchón, 1999, p. 372). En otras palabras, se ha corroborado que,
en el proceso de comprensión de una cadena idiomática, los individuos
comienzan activando el sentido composicional dado por cada uno de sus
constituyentes, y solo en un momento posterior25 dan con el significado
unitario idiomático de la unidad, manteniéndose, a pesar de todo, activo
el contenido literal previamente asumido (Cacciari y Glucksberg, 1991,
pp. 219-223). El grado de participación real que posea el significado rec-
to o composicional en la comprensión inmediata de las UFS dependerá,
obviamente, de la vigencia y la transparencia efectivas que posean los
vínculos entre la lectura literal y la fraseológica de cada secuencia, pero,
según lo evidenciado por esta clase de estudios, en ningún caso esta par-
ticipación parece ser nula. Los distintos niveles de motivación o compo-
25 Hay que tener en cuenta que las medidas temporales empleadas en este tipo de experimentos psicolingüísticos se mueven en límites de fracción de segundo (cf. Cacciari y Glucksberg, 1991 o Gibbs et al., 1997). Vega Moreno (2007, pp. 153-164) formula, con todo, algunas críticas interesantes al funcionamiento y las instrucciones en que se han basado tradicionalmente estas pruebas psicolingüísticas de procesamiento de expresio-nes idiomáticas.
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
186
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
sicionalidad semántica que el hablante pueda percibir en el significado
idiomático de las UFS abrirán camino, además, a diversas posibilidades
de variación y manipulación semántica, sintáctica y discursiva de dichas
expresiones (cf. la nota 13);
b) en consonancia con estos aspectos, los psicolingüistas (cf. Belin-
chón, 1999, pp. 355-358) han observado también que la comprensión del
lenguaje no literal –proferencias metafóricas, metonímicas, hiperbólicas,
irónicas; actos de habla indirectos; expresiones idiomáticas– no es siem-
pre más lenta que la que exigen las secuencias de sentido literal:
Frente a la consideración tradicional, heredada de la teoría pragmá-
tica estándar, de que el lenguaje no literal constituye un tipo especial
de lenguaje que requiere estrategias peculiares de procesamiento, las
investigaciones psicolingüísticas obligan a considerar más bien que
los enunciados y expresiones no literales, como cualquier otra clase
de enunciado, comunican en mayor o menor grado ciertas clases de
información que no está explícitamente codificada en su estructura
lingüística y que debe ser inferida de forma constructiva por el oyente
(Belinchón, 1999, pp. 371-372).
De hecho, existen indicios (Gibbs et al., 1997, p. 150) de que los fra-
seologismos idiomáticos suelen llegar a ser procesados más rápidamen-
te que sus correspondientes paráfrasis o equivalentes literales. Así, no
tendría sentido tomar las UFS idiomáticas como cadenas irregulares o
anómalas radicalmente “distintas de cualquier secuencia de palabras
conocida cuya interpretación dependa del contexto y cuyos componen-
tes desempeñen un papel importante en la linealidad discursiva“ (Cac-
ciari y Glucksberg, 1991, p. 222; la traducción es mía). Asumiendo estos
principios, cabría replantearse –al menos desde el punto de vista de la
comprensión de las expresiones idiomáticas– las tradicionales fronteras
establecidas entre el lenguaje literal y el no literal, entre la regularidad y
la irregularidad lingüísticas;
c) por último, no parece haber duda de que los hablantes necesitan to-
mar como apoyo ciertos esquemas metafóricos y metonímicos para com-
prender por qué las expresiones idiomáticas significan lo que significan
187
en sincronía (Gibbs, 1993, pp. 66-74, y 1994, cap. 6)26. La transparencia
figurativa que presentan de por sí ciertas expresiones idiomáticas como
unidades aisladas se suele ver favorecida, en ocasiones, por la inserción
de estas en contextos que se orientan conceptualmente hacia el mismo
patrón cognitivo que las sustenta (cf. Gibbs, 1994, pp. 301-302). Esto es
lo que aprecia, por ejemplo, en el siguiente pasaje, donde las expresiones
marcadas en cursiva (very tense, making her fume, getting hotter, blew
her top) ilustran el esquema metafórico la ira es un líquiDo Caliente Den-
tro De un ConteneDor (cf. supra) y preparan el marco cognitivo adecuado
para la aparición de la locución metafórica to blow one’s top/stack (‘re-
ventársele a alguien la chimenea’ à ‘estallar de ira’)27:
Mary was very tense about the evening’s dinner party. The fact that
Bob had not come home to help was making her fume. She was get-
ting hotter with every passing minute. Dinner would not be ready be-
fore the guests arrived. [...] When Bob strolled at ten minutes to five
whistling and smiling, Mary blew her top/stack.
Mary estaba muy tensa y nerviosa con la cena de aquella noche. El
hecho de que Bob no hubiera llegado a casa para ayudar con la cena
estaba haciéndole echar humo. Mary se calentaba de enfado con cada
minuto que pasaba, pues la cena no iba a estar lista para cuando los
invitados llegaran. [...] Cuando Bob apareció a las cinco menos diez
silbando y sonriendo, Mary estalló de ira.
(Gibbs, 1994, p. 301; la traducción al español es mía)
Las concepciones “positivas” de la idiomaticidad analizadas –teorías
pragmáticas constructivistas; definiciones basadas en evidencias cog-
nitivas y psicolingüísticas– han incidido, en suma, en la idea de que es
26 Con todo, tampoco parece poder concluirse con exactitud si los conceptos meta-fóricos y metonímicos que posee previamente el hablante intervienen siempre de modo automático en el procesamiento inmediato de las expresiones idiomáticas el (cf. Gibbs et al. 1997, pp. 149-150).
27 El contexto es, por tanto, propicio al empleo de fraseologismos que continúen ilus-trando esa misma metáfora conceptual, y no a la aparición de otro tipo de unidades que, aunque también denoten ‘enfado’, se basen en otros esquemas de correspondencias (por ejemplo, to bite one’s head off, ‘morder la cabeza de alguien’ à ‘mostrar furia contra alguien’, que se sustenta en otra metáfora distinta: la ira es un ComPortamiento animal) (Gibbs, ibídem).
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
188
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
posible, en mayor o menor medida, dar cuenta de la configuración y el
procesamiento de los significados fraseológicos con base en principios y
reglas no necesariamente irregulares, entre los que cabe destacar la ac-
ción analizable de la metáfora y la metonimia. Se expondrá a continua-
ción que es posible, asimismo, atender al modo en que ciertos conjuntos
o series fraseológicas se configuran semánticamente de modo análogo y
regular en torno a ciertos patrones figurativos o ciertos valores metafó-
ricos y metonímicos asociados prototípicamente a sus bases léxicas. Se
demostrará, así, la eficacia que poseen la metáfora y la metonimia como
factores de producción y generación sistemáticas de expresiones idio-
máticas, y se prestará atención, también, a los grados de idiomaticidad
que pueden presentar las expresiones resultantes de dichos procesos de
generación fraseológica.
2.3. Cohesión semántica y figurativa: marcos semánticos
y series fraseológicas. Grados de idiomaticidad de
las expresiones fijas
En el estudio del modo en que ciertos sectores de la fraseología idiomáti-
ca de las lenguas se agrupan en torno a matrices de esquemas figurativos,
pueden tenerse en cuenta, en primer lugar, las nociones de base semán-
tica de las UFS, rasgo tipológico o marco semántico y serie fraseológica
(cf. Mellado Blanco, 2004, § 2.4, y 2005; Sanz Martín y Pérez Paredes,
2008).
En efecto, conviene señalar, en primer lugar, que en la configuración
semántica de las UFS pueden distinguirse “componentes aislables cen-
trales y otros periféricos, entrelazados de manera compleja en el signi-
ficado idiomático” (Mellado Blanco, 2005, p. 80). Es decir, que, en el
análisis del papel que, según se ha venido defendiendo aquí (cf. § 2.2),
desempeñan los componentes en la construcción del significado idiomá-
tico de una UF, es posible determinar cuál es la base semántica del fra-
seologismo, que puede definirse como la palabra central o nuclear que
recoge en sí gran parte del significado total de la unidad, cosa que no
ocurre con algunos lexemas fraseológicos que sí neutralizan su significa-
do literal original una vez integrados dentro del fraseologismo (Häuser-
mann, 1977, apud Mellado Blanco, 2005, p. 80). Esta base semántica de
189
las UFS suele ser un sustantivo sobre el que gravita el poder denotativo y
connotativo de toda la expresión. Pues bien, lo que ocurre con frecuencia
es que ciertas bases fraseológicas constituyen el eje semántico de series
de fraseologismos categorialmente dispares que comparten, sin embar-
go, un mismo fundamento figurativo en su significado idiomático. Estas
constantes idiomáticas están esencialmente ligadas –y esto es lo intere-
sante– a los valores figurados (metafóricos y metonímicos) y simbólicos
que posee de modo más o menos explícito la correspondiente base fra-
seológica ya desde su existencia como lexema independiente. Todo ese
conjunto de asociaciones figuradas, que pueden denominarse rasgos ti-
pológicos (Mellado Blanco, 2004, § 2.4.1) o marcos semánticos (Petruck,
1995, pp. 279-280; Sanz Martín y Pérez Paredes, 2008, § 3), se actualiza
en series fraseológicas en las que el contenido denotativo y simbólico de
la base determina la imagen metafórica o metonímica que impregna toda
la UF, y que permite predecir, hasta cierto punto, la dirección en que ha
quedado consolidado el significado idiomático de cada expresión.
Nos encontramos, pues, ante patrones de configuración regular y ana-
lógica de series de UFS que muestran un grado considerable de cohesión
semántica y figurativa, propiciada por la participación de una misma red
de valores y esquemas metafóricos y metonímicos en la activación de su
significado idiomático. Examinemos brevemente un ejemplo de este tipo
de serie fraseológica28, constituido por unidades como al pie de la letra
(‘literalmente’), atarse a la letra (‘sujetarse al sentido literal de un tex-
to’), con todas las letras (‘con toda exactitud y claridad’) o letra por le-
tra (‘sin ninguna alteración; sin omitir ningún detalle’). Los significados
idiomáticos de estas expresiones deben, efectivamente, su alto grado de
transparencia semántica y sus evidentes paralelismos a la constelación
de valores metafóricos –rasgos tipológicos que asocian lo gráfico con la
literalidad y la exactitud en el empleo y la reproducción de los discursos–
que posee su lexema base común letra (cf. Olza Moreno y González Ruiz,
2008, § 3). Parece conveniente, en consecuencia, defender las ventajas de
este modelo de análisis de la fraseología metafórica y metonímica de las
28 Esta serie fraseológica, así como otras cadenas de UFS que conceptualizan figura-damente el dominio destino lenguaJe tomando como base léxica elementos del código gráfico, se han analizado pormenorizadamente en Olza Moreno y González Ruiz (2008).
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
190
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
lenguas, dado que prueba que el significado de una buena porción de este
tipo de UFS puede analizarse de modo coherente a partir del contenido
denotativo y connotativo de sus componentes –paradigmáticamente, del
de su base léxica–, confirmándose así la validez de algunos de los pre-
supuestos cognitivistas expuestos más arriba (cf. § 2.2). En el epígrafe 3
se comprobará la particular eficacia que posee este modelo en el análisis
de la configuración semántica de una parcela especialmente relevante de
la fraseología idiomática de las lenguas: los fraseologismos somáticos29.
En otro orden de cosas, y de cara a seguir ofreciendo modelos de aná-
lisis sistemático de las relaciones entre idiomaticidad, metáfora y meto-
nimia, cabe tener en cuenta, por último, el nivel añadido de motivación
semántica que puede proporcionar la existencia de un homónimo de
sentido recto para una UF idiomática. En concreto, y con base en distin-
ciones establecidas por González Rey (1995, §§ 4.2.2 y 4.2.3; 2002, pp.
199-200), se detecta una acción distinta de metáfora y metonimia en:
a) las expresiones idiomáticas que provienen de un homónimo libre
que persiste en sincronía: por ejemplo, echar leña al fuego, que puede in-
terpretarse en sentido literal como combinación libre (‘avivar un fuego’)
o en sentido figurado como fraseologismo (‘avivar algo que se considera
un mal’). Al no existir una incompatibilidad semántica interna entre sus
componentes, puede deducirse que la metáfora actuó originalmente so-
bre todo el conjunto de la expresión de sentido recto, llevándose a cabo
un proceso de abstracción desde un dominio de experiencia concreto y
físico a otro de tipo abstracto o figurativo;
b) aquellas UFS idiomáticas cuyo correlato literal existió pero ha per-
dido vigencia en sincronía. En estos casos, la influencia de la metáfora
se dio, igualmente, sobre el conjunto del homónimo literal, pero este no
puede seguir motivando hoy en día el significado fraseológico por deno-
tar acciones o costumbres ya desaparecidas o desconocidas, o por pre-
29 Mellado Blanco (2004 y 2005) y Sanz Martín y Pérez Paredes (2008) han desa-rrollado y aplicado con éxito un patrón similar de análisis en el estudio de la fraseología somática del alemán y del español. La deuda que poseen sus estudios con las investiga-ciones de corte cognitivo y psicolingüístico es clara (cf. esp. Petruck, 1995, § 1; Mellado Blanco, 2005; y Sanz Martín y Pérez Paredes, 2008, § 2).
191
sentar palabras arcaicas y, por tanto, diacríticas o idiomáticas (cf. la nota
15). Este es el caso de, por ejemplo, a la chita callando, cuya motivación
literal resulta opaca actualmente30;
c) y los fraseologismos que no poseen una alternativa de sentido rec-
to. En ellos, los tropos operan fundamentalmente sobre alguno de los
componentes, generándose, así, una incompatibilidad semántica en el
nivel literal que necesita ser reanalizada mediante la suspensión de los
significados rectos de los elementos integrantes, que dan paso a un nue-
vo sentido idiomático basado en una imagen (metafórica, metonímica
o hiperbólica) que no puede o suele llevarse a cabo en la realidad. Estas
expresiones nacieron ya como idiomáticas, fruto de una serie de asocia-
ciones metafóricas que, si bien pueden desentrañarse en mayor o menor
medida, no cuentan con el apoyo directo de una imagen literal congruen-
te. Estos procesos pueden observarse en unidades como dar alas a al-
guien (‘alentar a alguien, en ocasiones inadecuadamente’), en la que la
acción de la metáfora se concentra en el objeto alas, que simboliza la
‘voluntad’ o las ‘facilidades’ que constituyen el eje del significado idiomá-
tico de la expresión31.
En líneas generales, puede decirse que las expresiones del grupo a)
son las que poseen un grado menor de idiomaticidad dado que la posibi-
lidad de ser interpretadas como combinaciones libres literales garantiza
una base transparente para su deducir su motivación metafórica o meto-
nímica. Las UFS idiomáticas de b) suelen resultar, en cambio, opacas en
sincronía, pues los hablantes no son ya capaces de recuperar la imagen
literal que les dio origen. En el grupo c) pueden tener cabida, por último,
tanto fraseologismos con fundamento figurado analizable (el menciona-
do dar alas a alguien) como unidades de motivación semántica difícil-
30 Explica Iribarren (1955, p. 36) que la expresión puede haberse basado en el anti-guo juego de las chitas (tabas), que tenía una variante para adultos, en la que se apostaba y que estaba prohibida (cf. también DDFh 23). La pérdida de vigencia de esta motivación cultural ha propiciado que hoy en día la propia palabra chita pueda considerarse como diacrítica o idiomática.
31 La distinción entre UFS idiomáticas con y sin contrapartida literal también ha sido aprovechada, aunque no de modo tan sistemático como el propuesto aquí, por otros au-tores (cf. esp. Zuluaga, 1980, pp. 128-134; o Tristá Pérez, 1985a, p. 55).
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
192
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
mente recuperable (a pies juntillas)32. En cualquier caso, se buscará or-
denar el análisis semántico propuesto en la sección que sigue (§ 3; cf. esp.
§ 3.2) con base en esta gradación idiomática, con la intención de seguir
esclareciendo el tipo de papel que metáfora y metonimia desempeñan en
la construcción del significado de las UFS.
3. Estudio de un caso
En las páginas que siguen se analizará la configuración semántica de una
serie fraseológica con fundamento, principalmente, en los modelos des-
critos en § 2.3. Se ha elegido, en concreto, un conjunto de 49 fraseologis-
mos somáticos del español que, tomando como base el sustantivo len-
gua –denominador de uno de los principales órganos articuladores del
lenguaje–, describen algún aspecto del lenguaje o la actividad lingüística
o desempeñan algún tipo de función pragmático-discursiva que impli-
ca cierta reflexividad respecto del funcionamiento de los intercambios
comunicativos. Estas dos clase de UFS –las que describen el lenguaje y
las que llevan a cabo funciones de reflexividad pragmática– se han deno-
minado metalingüísticas en un conjunto de estudios recientes que han
perseguido delimitar, clasificar y describir las diversas manifestaciones
del metalenguaje (del español y de otras lenguas)33. En el marco de esta
línea de investigación se han descrito y analizado diversas esferas de la
32 En el caso de a pies juntillas, la concordancia gramatical anómala que ha fijado es la que impide que la expresión posea un homónimo literal. Este último tipo de ex-presiones –UFS que no pueden provenir de una combinación libre y cuya motivación semántica no se puede recuperar– son las más próximas al denominado prototipo de unidad fraseológica (cf. § 2.1). Ahora bien, el que ciertas unidades hayan fosilizado cier-tas anomalías gramaticales no implica siempre que sean semánticamente opacas: pen-semos, como muestra, en a ojos vistas, donde resulta transparente la conexión del valor simbólico de ojos con el significado idiomático ‘de manera evidente’.
33 Estos estudios cristalizaron en el Proyecto de Investigación “Lo metalingüístico en español. Estudio semántico, discursivo, fraseológico, sintáctico y sígnico. Aplicaciones a la enseñanza del español”, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Espa-ña (ref. BFF2002-00801) y desarrollado por miembros de la Universidad de Navarra y la Universidad de La Coruña (España). Puede encontrarse un balance de los resultados de investigación obtenidos en el seno de dicho proyecto en González Ruiz y Loureda Lamas (2005).
193
fraseología metalingüística del español, en contraste, a veces, con otras
lenguas: unidades que contienen verbos de lengua (decir las verdades
del barquero, no decir una palabra más alta que otra, hablar como una
cotorra, prometer el oro y el moro, contestar con evasivas; cf. Fernán-
dez Bernárdez, 2002; y Aznárez Mauleón, 2004); expresiones basadas
en nombres de elementos relacionados con el plano gráfico del lenguaje
(decir con todas la letras, repetir algo ce por be, repetir/contar algo con
puntos y comas; cf. Olza Moreno y González Ruiz, 2008); o fraseologis-
mos de base figurativa diversa (cf. Olza Moreno 2006d), entre los que
destacan las UFS somáticas como las que se van a tomar en considera-
ción en este epígrafe (cf. Olza Moreno, 2006a, 2006b, 2006c y 2007a).
Se persigue, en consecuencia, mostrar el grado de cohesión con que se
articula el significado figurado y metalingüístico de las unidades de esta
serie, lo que favorece la transparencia semántica de la que gozan (cf. §
3.2). En este sentido, se tendrá en cuenta, principalmente, cómo la base
lengua activa un conjunto de esquemas metafóricos y metonímicos que
se actualizan de modo constante, coherente y regular –en la línea del
tipo de idiomaticidad descrita en §§ 2.2 y 2.3– en el contenido metalin-
güístico de estos fraseologismos (cf. § 3.3).
3.1. Fraseologismos somáticos metalingüísticos del español
basados en lengua
Se presenta a continuación el corpus de UFS metalingüísticas del español
basadas en lengua. Las expresiones han sido recabadas de cuatro fuentes
lexicográficas, el DFDea, el DFem, el Drae y el Due34, y en su presentación
formal se ha unificado el modo de marcar las posibles variantes de las ex-
presiones y los sintagmas que necesitan actualizarse en muchas de ellas,
que han quedado marcados en redonda (soltársele la lengua a alguien o
buscar la lengua a alguien, por ejemplo).
34 La procedencia de las unidades dentro de cada una de estas fuentes –y dentro de otras empleadas en este trabajo– se indica con las siglas del diccionario correspondiente, seguidas de la página en que se registra la expresión.
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
194
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Las definiciones aportadas para las expresiones se han elaborado in-
tegrando las propuestas por los diccionarios en cada caso. Con base en
estas definiciones se ha podido llevar a cabo, además, una clasificación
del significado o el valor metalingüístico de las unidades del corpus. Se
dará cuenta de los criterios sobre los que se ha basado este análisis en la
sección 3.3.
UNIDADES DE CONTENIDO DESCRIPTIVO
NIVEl bIOlógICO DEl hAblAR
destrabar alguien la lengua (Drae 1363)Quitar alguien el impedimento que tenía para hablar.
lengua de estropajo (Drae 1363) (Due II, 166) / lengua estropajosa (DFDea 578) (Due II, 166)
Lengua torpe y confusa.
lengua de trapo (DFDea 578) (DFem 147) (Drae 1363) (Due II, 167)
Lengua torpe y confusa (generalmente referido a niños).
media lengua (DFDea 578) (Drae 1363) (Due II, 167)
Habla imperfecta (generalmente referido a niños). Persona que posee un habla imperfecta.
trabarse (o trastabarse) la lengua (Drae 1363) (Due II, 167)
Experimentar torpeza o dificultad para pronunciar ciertas palabras.
NIVEl CUlTURAl DEl hAblAR
1) Referencia al canal de transmisión del mensaje
de lengua en lengua (Drae 1363) En conversaciones o comentarios, por el canal oral.
2) Oposición general hablar/callar
darle a la lengua (DFDea 577) (DFem 148) (Drae 1363) (Due II, 167) / darle a la húmeda (Due
I, 1516) / darle a (o soltar) la sinhueso (Due I, 1094)
Hablar.
haberle comido a alguien la lengua el gato (DFDea 577)
Haber perdido la capacidad de hablar.
haber perdido la lengua (DFDea 577) Haber perdido la capacidad de hablar.
mover la lengua (DFDea 578) Hablar.
sacar la lengua a pasear (DFDea 577) Empezar a hablar.
(no) tener lengua (DFDea 579) (No) tener capacidad de expresarse.
195
3) Referencia a la cantidad de discurso emitido
calentársele a alguien la lengua (Drae 1363)Hablar mucho o explayarse en la conversación acerca de algo.
haber comido lengua (DFDea 577) (Due II, 167) Estar hablando mucho, estar muy locuaz.
no entrar la lengua en el paladar (DFDea 578) Hablar mucho.
soltársele la lengua a alguien (DFDea 579) Ponerse esa persona muy locuaz.
tener mucha lengua (DFem 148) (Drae 1363) Ser muy hablador.
4) Descripción de las actitudes mentales y emocionales del emisor y su influencia en el tipo y la cantidad de discurso emitido, y en las intenciones con que es emitido
4a) El hablante es imprudente o irreflexivo al hablar, habla más de la cuenta o emite un discurso inadecuado. Influencia de las circunstancias comunicativas en la adecuación
y oportunidad de un discurso
aflojar la lengua (Drae 1363)Decir por imprudencia o irreflexividad lo que no se querría o se debería decir.
calentársele a alguien la lengua (Drae 1363) Enardecerse y prorrumpir en verdades.
echar la lengua al aire (Drae 1363)Decir por imprudencia o irreflexividad lo que no se querría o se debería decir.
escapársele a alguien la lengua (Drae 1363) (Due II, 167) / írsele a alguien la lengua (DFDea 577)
(DFem 148) (Drae 1363) (Due II, 167)
Decir por imprudencia o irreflexividad lo que no se querría o se debería decir.
irse de la lengua (DFDea 577) (DFem 148) (Drae 1363) (Due II, 167)
Decir por imprudencia o irreflexividad lo que no se querría o se debería decir.
largo de lengua (Drae 1363) (Due II, 167) / lengua larga (DFDea 578) (Due II, 166) / tener la
lengua muy larga (DFDea 579) (Due II, 167)
Que tiene tendencia/tener tendencia a hablar demasiado o decir por imprudencia o irreflexividad lo que no (se) querría o (se) debería decir.
ligero/suelto de lengua (Drae 1363) (Due II, 167) / tener la lengua muy suelta (DFDea 579) (DFem
148) (Due II, 167)
Que tiene tendencia/tener tendencia a hablar demasiado o decir por imprudencia o irreflexividad lo que no (se) querría o (se) debería decir.
tener mucha lengua (DFem 148) (Drae 1363)Ser demasiado hablador. Ser una persona que replica, por sistema y de malos modos.
4b) El hablante ejerce la maledicencia o el mal hablar o es malintencionado
lengua afilada (Due II, 166)
Persona o discurso mordaces, murmuradores y maldicientes.
lengua bífida (Drae 1363) / lengua de serpiente (o de sierpe, o serpentina) (Drae 1363) (Due II, 167) / lengua viperina (o de víbora, o de doble
filo) (DFDea 578) (DFem 147) (Drae 1363) (Due II, 167)
lengua de escorpión (Due II, 166)
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
196
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
mala lengua (DFDea 578) (DFem 148) (Drae 1363) (Due II, 167)
Persona o discurso mordaces, murmuradores y maldicientes. Hablante que dice palabrotas y groserías.
malas lenguas (Drae 1363) (Due II, 167) El común de gente maldiciente y murmuradora.
poner lengua(s) en alguien (Drae 1363) Hablar mal de una persona.
tener la lengua sucia (Drae 1363) / ser alguien lengua sucia (Drae 1363)
Decir groserías.
traer en lenguas a alguien (Drae 1363) Murmurar frecuentemente acerca de esa persona.
4c) Un objeto está sujeto a la maledicencia de un hablante
andar en lenguas (DFDea 577) (DFem 148) (Drae 1363) (Due II, 167)
Ser objeto de comentarios y murmuraciones de la gente.
4d) El hablante (no) se contiene de decir algo. Influencia de las circunstancias comunicativas en la adecuación y oportunidad de un discurso
morderse la lengua (DFDea 578) (DFem 148) (Drae 1363) (Due II, 167)
Abstenerse un hablante de decir lo que quisiera.
no morderse la lengua (DFDea 578) (Due II, 167) Decir sin miramientos lo que se piensa.
no tener pelos en la lengua (DFDea 766) (DFem 208) (Drae 1717) (Due II, 623) S. v. pelo35.
Decir sin miramientos lo que se piensa.
tener que sujetarse (o tragarse) la lengua (Drae 1363)
Abstenerse un hablante de decir lo que quisiera.
4e) El hablante alaba algo o a alguien
hacerse lenguas de alguien o de algo (DFDea 577) (DFem 148) (Drae 1363) (Due II, 167)
Alabar encarecidamente algo o a una persona.
4f) El hablante busca información
tomar lengua(s) de algo o alguien (Due II, 167) Preguntar a la gente sobre esa persona o cosa.
4g) El hablante siente una gran emoción
pegársele a alguien la lengua al paladar (Drae 1363)
No poder hablar por turbación o gran emoción.
4h) Fluir del pensamiento del hablante
tener algo en la punta de la lengua (DFDea 842) (DFem 231) (Drae 1863) (Due II, 814) S. v. punta /
tener en la lengua (Due II, 167)Estar a punto de recordar y, por tanto, decir algo.
venírsele a alguien a la lengua algo (Drae 1363) Ocurrírsele y, por tanto, decirlo.
35 En esta unidad y en otra del corpus (tener algo en la punta de la lengua), el sus-tantivo base no es propiamente lengua, pero su estudio sigue resultando de interés para los propósitos de este trabajo.
197
5) Descripción de la relación y la interacción entre los hablantes
5a) Un interlocutor logra que otro no hable o diga algo
atarle (o sujetarle) la lengua a alguien (DFem 148) / atar la lengua (Drae 1363) (Due II, 167)
Impedir que alguien diga algo.
5b) Un interlocutor sonsaca (o intenta sonsacar) a otro o logra que hable o diga algo
buscar la lengua a alguien (Drae 1363) (Due II, 167)
Incitar a alguien para que diga algo (que a veces quiere callar) o para que discuta.
desatar la lengua a alguien (DFDea 577)Hacer hablar a alguien, sonsacándole o desinhi-biéndole.
soltar la lengua a alguien (DFDea 579) Incitar a alguien a la locuacidad.
tirar de la lengua a alguien (DFDea 579) (DFem 148) (Drae 1363) (Due II, 167)
Hacer hablar a alguien, especialmente para que diga algo que debería o querría callar.
UNIDADES DE VALOR PRAGMÁTICO-DISCURSIVO
Expresiones que regulan la interacción entre los hablantes
¿has comido lengua? / parecer que tú/usted/vosotros/ustedes has/ha/habéis/han comido
lengua (DFDea 577) (Drae 1363) (Due II, 167)
Fórmula directiva empleada por un hablante para ordenar indirectamente silencio a su interlocutor por medio de una queja acerca de su locuacidad.
¿has perdido la lengua? (DFDea 577)Fórmula directiva que indirectamente invita u ordena hablar a un interlocutor.
¿te ha comido la lengua el gato? (DFDea 577)Fórmula directiva que indirectamente invita u ordena hablar a un interlocutor.
Figura 2. Fraseologismos metalingüísticos del español basados en lengua. Clasifi-cación de su significado y su valor metalingüístico.
3.2. Grados de idiomaticidad de las expresiones
En la línea de lo sugerido en § 2.3, cabe basar el análisis de los grados
de idiomaticidad que poseen las expresiones del corpus en el criterio de
existencia/ausencia de un homónimo literal para cada una de las UFS:
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
198
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
UFS con homónimo literal UFS sin homónimo literal
andar en lenguas
atarle/sujetarle la lengua a alguien
buscar la lengua a alguien
de lengua en lengua
desatar la lengua a alguien
destrabar alguien la lengua
echar la lengua al aire
escapársele/írsele a alguien la lengua
haber comido lengua
aflojar la lengua haberle comido a alguien la lengua el gato
calentársele a alguien la lengua hacerse lenguas de alguien o de algo
darle a la lengua ¿has comido lengua?
haber perdido la lengua irse de la lengua
¿has perdido la lengua? lengua afilada
largo de lengua/tener la lengua larga lengua de escorpión
lengua bífida/de serpiente/viperina lengua de estropajo/estropajosa
mala lengua lengua de trapo
malas lenguas ligero/suelto de lengua / tener la lengua muy suelta
media lengua no entrar la lengua en el paladar
morderse la lengua no tener pelos en la lengua36
mover la lengua pegársele a alguien la lengua al paladar
no morderse la lengua poner lengua(s) en alguien
tener algo en la punta de la lengua sacar la lengua a pasear
tener la lengua sucia soltar la lengua a alguien
(no) tener lengua soltársele la lengua a alguien
tener mucha lengua ¿te ha comido la lengua el gato?
tener que sujetarse/tragarse la lengua
tirar de la lengua a alguien
tomar lengua(s) de algo o alguien
traer en lenguas a alguien
trabarse la lengua
venírsele a alguien a la lengua algo
Total: 17 unidades Total: 32 unidades
Figura 3. Clasificación de los somatismos metalingüísticos del español con lengua según la existencia de un homónimo literal.
36 La inclusión de esta unidad de significado negativo en el grupo de UFS sin homó-nimo recto se basa en la imposibilidad de que su contrapartida afirmativa (tener pelos en lengua) pueda leerse en sentido literal.
199
Las UFS metalingüísticas del español basadas en lengua poseen,
como se ha señalado –y como se comprobará también en § 3.3–, un alto
nivel de transparencia semántica, favorecida por la cohesión que propor-
ciona el tipo de motivación metafórica y metonímica activada por dicha
base léxica. Este hecho tiene un claro reflejo en la clasificación propuesta
en la Figura 3, de cuyo resultado pueden destacarse varios aspectos:
a) por un lado, el conjunto de expresiones motivadas por un correlato
de sentido recto activo y frecuente en la lengua se basa en una serie de
esquemas metafóricos y metonímicos más bien básicos, que son los res-
ponsables de que su significado sea algo menos creativo desde el punto
de vista figurativo y de que posean, por tanto, un grado menor de idio-
maticidad que el grupo de UFS sin homónimo literal. En particular, el
contenido metalingüístico de la mayoría de las expresiones de este grupo
se apoya en las metonimias básicas el órgano Del hablar (la lengua) Por
el hablar y la lengua es la Persona (cf. § 3.3), por las que, por ejemplo,
la existencia o inexistencia del órgano se asocia con la presencia o au-
sencia de discurso (haber perdido la lengua, (no) tener lengua), o las
características atribuidas a la lengua se predican en realidad del discurso
emitido por ella o del emisor de dicho discurso (mala lengua, media len-
gua, tener la lengua sucia, tener mucha lengua). En este grupo de UFS
también priman las acciones básicas que pueden llevarse a cabo sobre
la lengua y, por ende, sobre el discurso (darle a la lengua, mover la len-
gua, morderse la lengua) o ciertas metáforas muy estereotipadas como
la que identifica el daño que ejerce la lengua de la serpiente con el daño
(moral) que pueden ocasionar los discursos (lengua bífida/de serpiente/
viperina). Puede decirse, en suma, que las expresiones de este tipo son,
a grandes rasgos, menos idiomáticas porque poseen un homónimo literal
que explica y motiva su significado fraseológico (cf. § 2.3 y González Rey,
1995, 2002), y, sobre todo, porque en su semántica han operado metáfo-
ras y metonimias menos creativas o específicas;
b) por otra parte, figuran como UFS sin correlato de sentido recto
no solo aquellas en las que aprecia claramente alguna irregularidad se-
mántica en el nivel literal (lengua de estropajo o lengua de trapo, por
ejemplo, en las que existe una incompatibilidad semántica entre el objeto
designado –la lengua– y los materiales que se le atribuyen –estropajo o
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
200
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
trapo–), sino también ciertas expresiones cuya lectura literal designa una
acción o un estado de cosas empíricamente posibles en caso extremo,
pero radicalmente infrecuentes. Esto es lo que sucede en unidades como
buscar la lengua a alguien o de lengua en lengua, entre otras, que muy
difícilmente podrán encontrarse como secuencias libres de significado
recto. En general –aunque no en todos los casos–, las UFS de este con-
junto fundamentan su significado idiomático en relaciones metafóricas y
metonímicas más creativas; en ellas puede percibirse una mayor com-
plejidad figurativa, basada en asociaciones más bien inéditas entre rea-
lidades. Así, en la configuración semántica de desatar la lengua a alguien
(‘hacer hablar a alguien, sonsacándole o desinhibiéndole’), por ejemplo,
intervienen la metonimia básica el órgano Del hablar Por el hablar y un
conjunto más complejo de implicaciones figuradas: [la lengua está atada
à la lengua no puede moverse à los objetos (palabras) que se encuen-
tran sobre la lengua no pueden moverse y salir de la boca à el discurso
no puede ser emitido; un hablante desata la lengua a otro à un hablante
hace hablar a otro]. Los fraseologismos de este grupo son, por tanto, algo
más idiomáticos porque no cuentan con la posibilidad de ser interpreta-
dos en sentido recto (cf. § 2.3) y porque su significado se encuentra más
alejado de la literalidad al haber operado sobre él una serie más compleja
y creativa de esquemas metafóricos y metonímicos;
c) por último, puede señalarse que no existen en el corpus unidades
que puedan clasificarse como semánticamente opacas, esto es, como
carentes de un homónimo recto por haber quedado este obsoleto, por
presentar palabras diacríticas u otras anomalías, o por poseer una mo-
tivación semántica difícil de recuperar (cf. § 2.3 y González Rey, 1995,
2002). Se confirma, pues, de nuevo la transparencia semántica de la serie
fraseológica que aquí se examina.
3.3. Caracterización de la serie fraseológica: imbricación de es-
quemas figurativos y valor metalingüístico de las unidades
En el empeño de describir cómo la serie de UFS con lengua conceptua-
liza el lenguaje con base en una red sistemática de esquemas figurativos,
201
resulta oportuno partir de algunas acepciones que posee la base somática
ya desde su uso como lexema independiente:
Lengua
(Dea 2809-2810)
(Drae 1362)
(Due II, 166)
Acepciones no
metafóricas
1) Órgano situado en la cavidad bucal que sirve para gustar,
deglutir y articular los sonidos (Dea, Drae, Due).
Acepciones
metafóricas o
metonímicas
2) Sistema lingüístico de comunicación de una determinada
comunidad humana (Dea, Drae, Due).
3) Modo peculiar de expresión de una época o de un grupo
social o geográfico (Drae, Due).
4) Manera de hablar o de expresarse de una persona (Dea,
Drae, Due).
5) Capacidad de hablar (Dea, Due).
6) Se aplica como nombre de forma a cosas y superficies
estrechas y largas (Due) (lengua de tierra o lengua de
fuego, por ejemplo; Dea, Drae, Due).
Figura 4. Acepciones de lengua activas en el significado idiomático (metafórico y metonímico) de las UFS metalingüísticas del español.
Como se comprobó en un estudio anterior (Olza Moreno, 2007a), el
examen de algunas acepciones figuradas que ha desarrollado fuera del
contexto fraseológico el sustantivo somático base (en este caso, lengua)
permite dar cuenta del modo en que el valor semántico de dicha base
–esto es, los rasgos tipológicos a ella asociados o los marcos semánti-
cos por ella activados– orienta o determina la dirección metafórica o
metonímica en que se desarrolla el significado idiomático de las UFS de
la serie.
En primer lugar, cabe llamar la atención sobre la prominencia que, den-
tro de la definición no figurada de lengua como ‘órgano del aparato digesti-
vo y del aparato fonador’ (acepción 1 de la Figura 4), posee el valor de esta
como ‘órgano articulador’, y que explica que casi todas las UFS basadas
en lengua en español posean un significado o valor metalingüístico37. La
37 La importancia cognitiva de la función articuladora de la lengua sobre otras que posee este órgano puede ilustrarse tomando, como muestra, los datos ofrecidos por el DFDea. De entre un total de 33 expresiones registradas en este diccionario bajo la voz len-gua, 31 son metalingüísticas. Las dos expresiones que no poseen valor metalingüístico (con la lengua afuera, ‘con mucha fatiga’; darse la lengua, ‘besarse’) ni siquiera hacen referencia a las funciones de la lengua como órgano del aparato digestivo.
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
202
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
estrecha asociación de la lengua con todo lo relacionado con el lenguaje
cristaliza, de hecho, en usos no fraseológicos como el que, en la acepción
2, especializa metonímicamente el significado de lengua para todo ‘sis-
tema lingüístico o idioma’, y, en 3, la emplea para representar, también
metonímicamente, el habla de peculiar de una época (lengua del Siglo de
Oro, por ejemplo) o de un grupo social (la lengua de los delincuentes) o
geográfico (la lengua del valle del Ebro).
En los usos fraseológicos de lengua, destaca, ante todo, la identifica-
ción metonímica, advertida en la acepción 5 de la Figura 4, de este órgano
con el discurso mismo. De este modo, la metonimia general el órgano
Del hablar (la lengua) Por el hablar se combina con diversos esquemas
metafóricos en patrones de generación de UFS metalingüísticas como los
que siguen:
a) en un buen grupo de expresiones, las características y el estado
atribuidos al órgano articulador hacen referencia a ciertos rasgos del
discurso emitido (y, como se verá más adelante, también a actitudes y
cualidades del propio emisor del discurso): calentársele la lengua a al-
guien (‘tener profusión de objetos (palabras) moviéndose en ella’ à ‘ha-
blar mucho’; o ‘tener objetos (palabras) calientes en ella’ à ‘emitir un
discurso airado’); lengua afilada/lengua de escorpión/lengua viperina
(‘lengua que puede dañar’ à ‘discurso dañino o hiriente’); lengua de es-
tropajo/lengua de trapo (‘lengua de un material difícilmente manejable’
à ‘habla torpe y confusa’); lengua larga (‘lengua en la que caben muchos
objetos (palabras)’ à ‘discurso excesivo o inconveniente’); mala lengua
(‘lengua de malas características’ à ‘discurso malo o malvado (grosero
o dañino)’); media lengua (‘lengua incompleta’ à ‘habla imperfecta’);
tener la lengua muy suelta (‘tener una lengua con mucha capacidad de
movimiento’ à ‘tener una lengua con la que se habla demasiado o de
modo inconveniente); tener la lengua sucia (‘tener una lengua impura’
à ‘emitir un discurso grosero’); o tener mucha lengua (‘tener mucha ca-
pacidad de hablar’ à ‘hablar mucho’);
b) en otros fraseologismos, las supuestas posesión o ausencia de la
lengua implican la capacidad o incapacidad de hablar: haberle comido a
alguien la lengua el gato/haber perdido la lengua/no tener lengua (‘no
203
tener lengua’ à ‘no hablar’); tener lengua (‘tener la capacidad de expre-
sarse’);
c) en algunas unidades, el simple movimiento de la lengua se identifi-
ca metonímicamente con el hablar38: darle a la lengua/mover la lengua
(‘hablar’);
d) en ocasiones, es la propia lengua (como sujeto) la que de modo
independiente emprende figuradamente ciertas acciones que afectan, en
consecuencia, al discurso: escapársele/írsele la lengua a alguien (‘mo-
verse la lengua por propia voluntad’ à ‘no poder controlar un hablante
su discurso’ à ‘hablar de modo irreflexivo o inconveniente’); o soltársele
la lengua a alguien (‘moverse mucho la lengua por propia voluntad’ à
‘no poder controlar un hablante su volumen de actividad discursiva‘ à
‘ponerse el hablante muy locuaz’);
e) por fin, un conjunto también nutrido de UFS denota en el nivel
literal ciertas acciones llevadas a cabo por los hablantes sobre la lengua
propia o ajena y, por ende, figuradamente, sobre la cantidad y el tipo
de discurso emitido por ella: aflojar la lengua (‘permitir que la lengua
se mueva con libertad’ à ‘hablar de modo irreflexivo o inconveniente’);
atarle/sujetarle la lengua a alguien (‘impedir el movimiento de la len-
gua de alguien’ à ‘impedir que alguien diga algo’); buscar la lengua a
alguien (‘buscar el discurso de alguien’ à ‘incitar a alguien para que diga
algo que quiere callar o para que discuta’); desatar/soltar la lengua a
alguien (‘favorecer y permitir el movimiento libre de la lengua de alguien’
à ‘incitarle a la locuacidad o sonsacarle’); destrabar alguien la lengua
(‘eliminar los obstáculos al movimiento de la lengua’ à ‘superar los im-
pedimentos que existían para hablar’); echar la lengua al aire (‘realizar
un movimiento ostentoso de la lengua y perder, por tanto, el control so-
bre ella’ à ‘hablar irreflexivamente o de modo inconveniente’); sacar la
38 Resulta obvio que el hablar requiere algo más que el movimiento de un solo órgano articulador, pues en esta acción interviene, además de la coordinación de otros órganos del aparato fonador (la boca, los dientes, la nariz o la garganta), toda una serie de proce-sos de tipo mental, cognitivo y neurológico.
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
204
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
lengua a pasear (‘liberar de modo controlado la lengua’ à ‘empezar a
hablar’); morderse la lengua / tener que sujetarse/tragarse la lengua
(‘impedir conscientemente y con fuerza de voluntad el movimiento de la
lengua’ à ‘contenerse para no decir algo’); o tirar de la lengua a alguien
(‘forzar el movimiento de la lengua de alguien’ à ‘hacer hablar o sonsa-
car a alguien’).
Como se ha señalado más arriba, y en consonancia, también, con lo
advertido en la acepción 4 de la Figura 4, varias de las expresiones que
ilustran la metonimia el órgano Del hablar (la lengua) Por el hablar pue-
den emplearse igualmente para denotar a un tipo concreto de hablante.
Así, en unidades como las que siguen está activa la sinécdoque la lengua
es la Persona (la Parte Por el toDo), en tanto que los rasgos que se predi-
can de la lengua se proyectan en el emisor del discurso: lengua larga/
largo de lengua / ligero/suelto de lengua (‘hablante que tiene tendencia
a hablar mucho o de modo inconveniente’); lengua viperina (‘persona
murmuradora que busca dañar con el discurso’); mala lengua (‘persona
murmuradora o maldiciente’); malas lenguas (‘el común de los murmu-
radores’); o ser alguien lengua sucia (‘ser una persona que dice grose-
rías’)39.
Al hilo de la concepción metafórica de lengua como una superficie
estrecha y larga (Figura 4, acepción 6), cabe llamar la atención sobre otra
red de patrones figurativos que, siendo compatible con los ya descritos,
constituye, por así decirlo, la base general sobre la que se asienta el signi-
ficado idiomático de la serie de UFS metalingüísticas con lengua. Se trata,
en efecto, de la articulación sistemática y coherente de varios esquemas
39 Se han obtenido resultados similares a los expuestos (acción de las metonimias el órgano Del hablar Por el hablar y el órgano Del hablar Por la Persona) en el análisis de la base figurativa subyacente en las expresiones metalingüísticas con boca (Olza Moreno, 2007a, § 2). De hecho, en algunas UFS una y otra base léxica (boca y lengua) son inter-cambiables: de boca/lengua en boca/lengua; buscar la boca/lengua a alguien; o calen-társele la boca/lengua a alguien, entre otras (cf. Olza Moreno, 2007a, § 1). Por otra par-te, Geck Scheld (2000, §§ 6.2.2 y 6.2.3) detecta la acción de estos mismos esquemas me-tonímicos en el análisis contrastivo de un conjunto de expresiones –no necesariamente fraseológicas– del alemán y del español que, con base también en los lexemas Mund/boca y Zunge/lengua, conceptualizan figuradamente el dominio destino lenguaJe.
205
de imágenes40 mediante los que se construye la descripción figurada del
proceso de emisión –y recepción– de los discursos, tomándose, en este
caso, como foco la actividad de la lengua. En concreto, los esquemas de
imágenes que más relevancia adquieren en el significado idiomático de
las unidades del corpus son los de suPerFiCie, obJeto, ConteneDor, traYeCto
o Canal y relación Dentro-Fuera (cf. Johnson 1987, 126). Lo interesante es
comprobar cómo, en coherencia con sus acepciones extrafraseológicas, la
lengua aparece concebida figuradamente en la fraseología metalingüísti-
ca –del español y de otras lenguas (cf. Olza Moreno, 2006b, p. 6; 2006c, §
3.2)– como una superficie en la que están depositados ciertos objetos (las
palabras). En líneas generales, en el momento en que dicha superficie
entra en movimiento (voluntario o provocado), los objetos que hay sobre
ella también comienzan a moverse y logran salir del contenedor que es
la boca (cf. Olza Moreno, 2007a, § 2; Pauwels y Simon-Vandenbergen,
1995; Forment, 2000, pp. 366-368; Geck, 2000, 463-473). Una vez fuera
de esta, las palabras siguen una suerte de trayecto marcado por un canal
hasta su llegada al espacio físico del oyente, que las toma, a su vez, para
sí41. De igual modo, los objetos (palabras) pueden seguir el camino inver-
so y llegar desde fuera a la superficie (lengua) a través de un trayecto que
cruce y traspase el orificio de entrada del contenedor (boca). Los fraseo-
logismos de nuestro corpus ilustran y especifican esta rica imbricación de
esquemas de imágenes del modo que se muestra a continuación:
40 Los esquemas de imágenes o imágenes esquemáticas (image schemata o, incluso, embodied schemata) son definidos por Johnson (1987, p. 23) como “schematic structu-res that are constantly operating in our perception, bodily movement through space, and physical manipulation of objects”. En realidad, podría decirse que los esquemas de imá-genes son conceptos figurativos más primarios o primitivos (cf. Lakoff y Turner, 1989, pp. 97-100; y Gibbs, Costa Lima y Francozo 2004, § 4), que se derivan directamente de nuestra experiencia corporal y que intervienen, por tanto, de manera especialmente llamativa en el modo en que los somatismos de cualquier lengua conceptualizan otras facetas de la actividad humana –como el lenguaje, en el caso que nos ocupa–.
41 En un trabajo anterior (Olza Moreno, 2007a, p. 244) se explicó la deuda que posee esta descripción figurada de la actividad lingüística con la llamada metáfora del conduc-to de Reddy (1979, pp. 166-171 y pp. 189-201).
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
206
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Combinación de los esquemas de imágenes SUPERfICIE, ObjETO, CONTENEDOR, TRAyECTO, CANAl, DENTRO-fUERA
Patrones de combinación de los esquemas de imágenes
Expresiones que ilustran esas combinaciones
El movimiento (propio o provocado por el hablante) de la superficie (la lengua) implica el movimiento y la salida de los objetos (las palabras) del contenedor (la boca): el que la lengua se mueva significa hablar.
aflojar la lengua; darle a la lengua; mover la lengua; no morderse la lengua; soltársele la lengua a alguien; tener la lengua muy suelta
La paralización del movimiento de la superficie (la lengua) impide la salida de los objetos (palabras) del contenedor (la boca): el que la lengua no se mueva significa callar.
atar la lengua; morderse la lengua; pegársele a alguien la lengua al paladar; tener que sujetarse/tragarse la lengua
La lengua es una superficie sobre la que están depositados objetos (las palabras). Los objetos que están sobre la superficie (la lengua) constituyen el tema u objeto del hablar.
andar en lenguas; tener algo en la punta de la lengua; tener en la lengua; traer en lenguas a alguien
La cantidad y las características de los objetos (las palabras) pueden influir en el estado y las cualidades de la superficie (la lengua) en la que están depositados.
calentársele a alguien la lengua; mala lengua; malas lenguas; tener la lengua sucia
Una superficie larga o grande favorece la acumulación (a veces excesiva) de muchos objetos (palabras) sobre ella.
no entrar la lengua en el paladar; tener la lengua muy larga; tener mucha lengua
Un sujeto puede manipular la lengua de otro para que hable –para que dicha superficie se mueva y los objetos (palabras) salgan de su contenedor (boca)–; o para que no hable –para paralizar el movimiento de la superficie (lengua)–.
atarle/sujetarle la lengua a alguien; buscar la lengua a alguien; desatar la lengua a alguien; soltar la lengua a alguien; tirar de la lengua a alguien
Pueden existir obstáculos diversos para el movimiento de la superficie (la lengua) y para la salida de los objetos (las palabras) del contenedor (la boca): pueden existir obstáculos para el habla.
destrabar alguien la lengua; no tener pelos en la lengua; trabarse/trastabarse la lengua
Los objetos (las palabras) pueden llegar desde fuera del contenedor (la boca) y depositarse en la superficie (la lengua), para volver a salir, tal vez, del contenedor (la boca) debido al movimiento de la superficie (la lengua) en la que habían quedado depositados. Dichos objetos pueden seguir una trayectoria por un canal hasta llegar a otro hablante, que, a su vez, podrá volver a expulsarlos de su superficie (lengua) y contenedor (boca).
de lengua en lengua; venírsele a alguien a la lengua algo
Es posible que la propia superficie (lengua) salga o sea sacada del contenedor (boca), de modo que los objetos (palabras) salgan automáticamente de dicho contenedor.
echar la lengua al aire; escapársele/írsele a alguien la lengua; sacar la lengua a pasear
Figura 5. Articulación de esquemas de imágenes en el significado idiomático de los fraseologismos metalingüísticos basados en lengua.
207
Para concluir el estudio semántico de las UFS del corpus, y una vez
analizada con detalle la motivación figurada que subyace en su signifi-
cado idiomático, cabe realizar algunas consideraciones finales sobre el
valor metalingüístico que poseen. Los fraseologismos con lengua fueron
clasificados en la Figura 2 (§ 3.1) con base en dos criterios: de un lado,
se han distinguido las unidades que describen algún aspecto de la ac-
tividad lingüística (unidades de contenido descriptivo) de aquellas que
desempeñan alguna función pragmático-discursiva (unidades de valor
pragmático-discursivo) que conlleva reflexividad en el hablar; y, por
otra parte, y dentro ya del conjunto de unidades descriptivas, se ha es-
tablecido un panorama completo de los distintos aspectos y facetas del
lenguaje que denotan y describen, efectivamente, las expresiones. Este
panorama ha mostrado los siguientes resultados42:
a) existen pocas unidades en la serie estudiada (tan solo 5) que hagan
referencia al llamado nivel biológico del hablar, esto es, a la realidad del
lenguaje como “actividad psicofísica, i. e. neurofisiológicamente condi-
cionada” (Coseriu, 1992, p. 85). Encontramos, pues, una clara mayoría
de expresiones (un total de 44) que describen el lenguaje como actividad
cultural en sentido amplio, es decir, como acción inscrita dentro de una
cultura (producto de la actividad de los individuos de una comunidad), y
productora ella misma de cultura (Coseriu, 1992, p. 86);
b) en el marco de la descripción del lenguaje como actividad cultural,
los fraseologismos clasificados en los grupos 1) y 3) de la Figura 2 se re-
fieren a dimensiones generales y universales que vienen dadas de modo
automático en todo hablar (Coseriu, 1992, p. 92): por un lado, el canal
de transmisión del discurso –oral43, dada la base lengua–; y, por otro,
42 Los resultados aquí expuestos son significativamente similares y paralelos a los ob-tenidos en el análisis del valor metalingüístico de la serie fraseológica del español basada en boca (cf. Olza Moreno, 2007a, § 3).
43 En los estudios que hemos desarrollado sobre la fraseología metafórica y meto-nímica metalingüística del español y del francés (Olza Moreno, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2007a; Olza Moreno y González Ruiz, 2008), hemos comprobado que es el len-guaje en su dimensión oral –y no escrita– el que más se presta a la conceptualización figurada, tal vez porque dicha materialidad resulta menos tangible e inmediata para los hablantes que la escrita. Esto tiene un claro reflejo, por ejemplo, en el abundante corpus
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
208
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
la cantidad –excesiva– de discurso emitido. Existen, además, expresio-
nes (grupo 2), Figura 2) que ilustran y codifican, también en términos
generales, la oposición entre el hablar y el callar, esto es, denotan sim-
plemente el inicio del proceso de habla o la existencia o ausencia de la
capacidad de expresión44;
c) en la serie estudiada destaca llamativamente el conjunto de UFS
que denotan o describen un hablar y un callar fuertemente condiciona-
dos por las actitudes mentales y emocionales de los hablantes y el propio
contexto de comunicación (grupo 4), Figura 2), o por la relación existente
entre los interlocutores (grupo 5), Figura 2). Se trata, en definitiva, de ex-
presiones que reflejan la extraordinaria riqueza que posee la dimensión
pragmática e intencional del lenguaje, esto es, la actividad lingüística
tomada como hecho íntimamente vinculado a unas circunstancias co-
municativas (tipo de hablante y oyente, relaciones existentes entre ellos,
tipo de contexto) concretas45. La preponderancia numérica de este grupo
de expresiones, también advertida en otras calas descriptivas de la fra-
seología metalingüística del español (cf. Fernández Bernárdez, 2002; Az-
nárez Mauleón, 2004; o Manero Richard, 2005), revela, en conclusión,
que la visión implícita del lenguaje –o la cultura lingüística– reflejada
mayoritariamente en la fraseología metalingüística (del español) es de
de UFS que tienen, precisamente, como base el nombre de un órgano articulador (boca, lengua, labios, dientes o garganta); o en el modo en que el plano gráfico del lengua-je ayuda a conceptualizar metafóricamente la comunicación en su dimensión oral en unidades como decir con todas las letras, decir entre comillas o contar algo punto por punto (cf. Olza Moreno y González Ruiz, 2008).
44 Se explicó en § 3.2 que en la mayoría de las expresiones de este grupo (darle a la lengua, haber perdido la lengua, mover la lengua o (no) tener lengua) se percibe un grado menor de creatividad figurativa, de ahí que el ‘hablar’ o el ‘callar’ denotados por ellas sean semánticamente menos específicos.
45 Retomando las distinciones establecidas por Coseriu, podría decirse que las UFS de este tipo describen aspectos que tienen que ver con el plano individual del lenguaje (el plano de producción de textos por hablantes individuales en situaciones particulares; Coseriu, 1992, § 2.2.6), mientras que las incluidas en los conjuntos 1) y 3) –y 2) en me-nor medida– de la Figura 2 se relacionan con el llamado plano universal o general de la actividad lingüística (cf. Coseriu, 1992, § 2.2.4). Fernández Bernárdez (2002) y Aznárez Mauleón (2004) han clasificado de modo sistemático las UFS metalingüísticas de valor descriptivo basadas en verbos de lengua atendiendo a los niveles (biológico y cultural) y planos (universal, histórico e individual) del (saber) hablar establecidos por Coseriu.
209
corte eminentemente pragmático (cf. González Ruiz y Loureda Lamas,
2005, pp. 364-365).
En otro orden de cosas, las expresiones ¿has comido lengua?/parecer
que tú/usted/vosotros/ustedes has/ha/habéis/han comido lengua, ¿has
perdido la lengua? y ¿te ha comido la lengua el gato? son fórmulas ruti-
narias psico-sociales de valor directivo (Corpas Pastor, 1996, § 5.5), cuya
naturaleza metalingüística o metapragmática se fundamenta en que in-
directamente ordenan hablar o callar a un interlocutor y funcionan, por
tanto, como piezas reguladoras de la interacción entre los hablantes46.
Las tres expresiones poseen, de hecho, un correlato descriptivo (haber
comido lengua, ‘estar muy locuaz’; haber perdido la lengua y haberle co-
mido a alguien la lengua el gato, ‘haber perdido la capacidad de hablar’)
con el que comparten, por tanto, una idéntica motivación figurativa: en
¿has comido lengua?/parecer que tú/usted/vosotros/ustedes has/ha/
habéis/han comido lengua, es la queja sobre la locuacidad del interlocu-
tor lo que activa el mandato indirecto de silencio; y, en ¿has perdido la
lengua? y ¿te ha comida la lengua el gato?, la orden o sugerencia indi-
recta a hablar viene ligada a la pregunta por una hipotética pérdida de la
capacidad fonadora (cf. Olza Moreno, 2006b, pp. 12-13).
4. Algunas conclusiones
El estudio, ofrecido aquí, de algunos aspectos de la historia y la evolución
de la noción de idiomaticidad fraseológica en conexión con la metáfo-
ra y la metonimia ha puesto de relieve que, lejos de necesitar abordarse
como paradigma de lo irregular o lo anómalo, la semántica fraseológica
requiere, en la mayoría de los casos, un análisis que sepa dar cuenta de
los patrones figurativos que de modo analizable, sistemático, regular
y coherente generan series fraseológicas de considerable envergadura.
En este sentido –y sin negar que existan ciertos fraseologismos (más ex-
cepcionales que normales) de motivación opaca, o que el significado de
las UFS idiomáticas sea, en rigor, exocéntrico–, sí deberá defenderse, al
46 Los somatismos del español de valor metapragmático o metadiscursivo se han estudiado en profundidad en otro trabajo (Olza Moreno, 2007b).
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
210
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
mismo tiempo, que es posible describir –e, incluso, predecir a grandes
rasgos– el sentido idiomático de un grueso mayoritario de los fraseolo-
gismos de las lenguas a partir de los esquemas metafóricos y metoními-
cos que los han generado y que permaneces accesibles y activos –aunque
en grados diversos– en su comprensión. Es bajo este prisma como puede
–y debe– subrayarse el potencial cognitivo que poseen las expresiones
fraseológicas como depósito de los modos de conocer vigentes en cada
comunidad idiomática, y potencialmente universales.
El análisis semántico de la somatismos metalingüísticos del español
basados en el lexema lengua ha contribuido a confirmar estas hipóte-
sis. En concreto, se ha comprobado que esta serie fraseológica se con-
figura semánticamente en torno a unos patrones figurativos constantes
que son los responsables de su transparencia significativa, y que ilustran
la eficacia que posee la experiencia corporal como dominio fuente en la
conceptualización del propio lenguaje. Se ha podido demostrar, además,
que la dirección metafórica o metonímica en que cristaliza el significado
idiomático de este conjunto de expresiones depende directamente de los
valores simbólicos y figurados que se atribuyen a la base lengua ya desde
su uso como lexema independiente. Este último hecho incide, en suma,
en el valor que debe concederse al significado de los componentes en el
análisis del contenido idiomático de las UFS metafóricas o metonímicas,
lo que corrobora, de nuevo, el carácter semánticamente composicional
–parcial o total– que cabe atribuir a este tipo de expresiones.
Referencias bibliográficas
Estudios
Aznárez Mauleón, M. (2004). La fraseología metalingüística con verbos de
lengua en español actual. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Bally, Ch. (1909). Traité de stylistique française. Genève/Paris: Georg/
Klincksieck, 1951, 2 volúmenes.
Baranov, A. N. y D. O. Dobrovol’skij (1998). Idiomaticidad e idiomatismos,
traducción de E. Mª Iñesta Mena, en J. de D. Luque Durán y A. Pamies
Bertrán (eds.), Léxico y fraseología (pp. 19-42). Granada: Método.
Belinchón, M. (1999). Lenguaje no literal y aspectos pragmáticos de la com-
211
prensión, en M. de Vega y F. Cuetos (coords.), Psicolingüística del espa-
ñol (pp. 307-333). Madrid: Trotta.
Burger, H. (2007). Semantic aspects of phrasemes, en H. Burger et al. (eds.),
Phraseology. An international handbook of contemporary research (pp.
90-109). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
Cacciari, C. y S. Glucksberg (1991). Understanding idiomatic expressions:
The contribution of word meanings, en G. B. Simpson (ed.), Understan-
ding word and sentence (pp. 217-240). Amsterdam: Elsevier.
Carneado Moré, Z. y A. Mª Tristá Pérez (1985). Estudios de fraseología. La
Habana: Instituto de Literatura y Lingüística de las Academia de Ciencias
de Cuba.
Carneado Moré, Z. (1985). Algunas consideraciones sobre el caudal fraseo-
lógico del español hablado en Cuba, en Z. Carneado Moré y A. Mª Tristá
Pérez, Estudios de fraseología. La Habana: Instituto de Literatura y Lin-
güística de las Academia de Ciencias de Cuba, 7-37.
Casares, J. (1950). Introducción a la lexicografía moderna. Madrid: C.S.I.C.,
1992.
Cermák, F. (1998). La identificación de las expresiones idiomáticas, traduc-
ción de E. Mª Iñesta Mena, en J. de D. Luque Durán y A. Pamies Bertrán
(eds.), Léxico y fraseología (pp. 1-17 ). Granada: Método.
Chafe, W. L. (1968). Idiomaticity as an anomaly in the chomskyan paradigm,
Foundations of Language, 4; 109-127.
Corpas Pastor, G. (1996). Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.
Corpas Pastor, G. (1998). Criterios generales de clasificación del universo fra-
seológico, en M. Alvar Ezquerra y G. Corpas Pastor (coords.), Dicciona-
rios, frases, palabras (pp. 157-187). Málaga: Universidad.
Coseriu, E. (1977). Principios de semántica estructural. Madrid: Gredos.
Coseriu, E. (1992). Competencia lingüística. Elementos de la teoría del ha-
blar. Madrid: Gredos.
Cuenca, Mª J. y J. Hilferty (1999). Introducción a la lingüística cognitiva.
Barcelona: Ariel.
Fernández Bernárdez, C. (2002). Expresiones metalingüísticas con el verbo
decir. La Coruña: Universidad.
Forment, Mª del M. (2000). ‘Universales metafóricos’ en la significación
de algunas expresiones fraseológicas, Revista Española de Lingüística,
30/2; 357-381.
Fraser, B. (1970). Idioms within a transformational grammar, Foundations
of Language, 6; 22-42.
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
ˇ
212
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
García-Page, M. (1990). Léxico y sintaxis locucionales: algunas considera-
ciones sobre las palabras ‘idiomáticas’, Estudios humanísticos. Filología,
12; 279-290.
García-Page, M. (2000). Expresiones fijas idiomáticas, semiidiomáticas y li-
bres, Cahiers du P.R.O.H.E.M.I.O., 3; 95-109.
Geck Scheld, S. (2000). Estudio contrastivo de los campos metafóricos en
alemán y español. Una aportación a la semántica cognitiva, Tesis doc-
toral, Universidad de Valladolid. Disponible en Internet: http://www.
cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref= 8134&ext=pdf.
Gibbs, R. W. (1993). Why idioms are not dead metaphors, en C. Cacciari y
P. Tabossi (eds.), Idioms: Processing, structure, and interpretation (pp.
57-77). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
Gibbs, R. W. (1994). The poetics of mind. figurative thought, language, and
understanding. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Gibbs, R. W. (1995). Idiomaticity and human cognition, en M. Everaert et al.
(eds.), Idioms: Structural and psychological perspectives (pp. 97-116).
Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
Gibbs, R. W. et al. (1997). Metaphor in idiom comprehension, Journal of
Memory and Language, 37; 141-154.
Gibbs, R. W., P. L. Costa Lima y E. Francozo (2004). Metaphor is grounded
in embodied experience, Journal of Pragmatics, 36, 1189-1210.
González Rey, Mª I. (1995). Le rôle de la métaphore dans la formation des
expressions idiomatiques, Paremia, 4; 157-167.
González Rey, Mª I. (2002). La phraséologie du français. Toulouse: Presses
Universitaires du Mirail.
González Ruiz, R. y Ó. Loureda Lamas (2005). Algunos estudios recientes
sobre lo metalingüístico en español, Verba, 32; 351-369.
Goossens, L. (1995). Metaphtonymy: The Interaction of metaphor and meton-
ymy in figurative expressions for linguistic action, en L. Goossens et al., By
word of mouth. Metaphor, metonymy and linguistic action in a cognitive
perspective (pp. 159-174). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Gross, G. (1996). Les expressions figées en français. Noms composés et au-
tres locutions. Paris: Ophrys.
Hockett, Ch. (1958). Curso de lingüística moderna. Buenos Aires: Eudeba, 1971.
Iribarren, J. Mª (1955). El porqué de los dichos. Pamplona: Gobierno de Na-
varra/Institución Príncipe de Viana, 2005.
Johnson, M. (1987). The body in the mind. The bodily basis of meaning,
imagination, and reason. Chicago: The University of Chicago Press.
213
Lakoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things. What categories re-
veal about the mind. Chicago: The University of Chicago Press.
Lakoff, G. y M. Johnson (1980). Metáforas de la vida cotidiana, traducción
de Carmen González Marín. Madrid: Cátedra, 2001.
Lakoff, G. y M. Turner (1989). More than cool reason. A field guide to poetic
metaphor. Chicago: The University of Chicago Press.
Le Guern, M. (1973). Sémantique de la métaphore et de la métonymie. Paris:
Larousse.
Makkai, A. (1972). Idiom structure in english. The Hague: Mouton.
Makkai, A. (1978). Idiomaticity as a language universal, en J. H. Greenberg
(ed.), Universals of human language III. Word Structure (pp. 401-448).
Stanford: Stanford University Press.
Manero Richard, E. (2005). Aproximación a un estudio del refrán. El refra-
nero español de contenido metalingüístico. Tesis doctoral inédita, Uni-
versidad de Navarra.
Mellado Blanco, C. (2004). Fraseologismos somáticos del alemán. Un estu-
dio léxico-semántico. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Mellado Blanco, C. (2005). Convergencias idiomáticas en alemán y español
desde una perspectiva cognitivista, en J. de D. Luque Durán y A. Pamies
Bertrán (eds.), La creatividad en el lenguaje: colocaciones idiomáticas y
fraseología (pp. 73-96). Granada: Método.
Mendívil Giró, J. L. (1991). Consideraciones sobre el carácter no discreto de
las expresiones idiomáticas, en C. Martín Vide (ed.), Lenguajes naturales
y lenguajes formales Vol. VI/2 (pp. 711-735). Barcelona: PPU.
Mendívil Giró, J. L. (1999). Las palabras disgregadas. Sintaxis de las expre-
siones idiomáticas y los predicados complejos. Zaragoza: Universidad.
Moeschler, J. (1992). Métaphores et idiomes: compositionnalité, interpréta-
bilité et inférence, en J.-M. Tyvaert (ed.), Lexique et inférence(s). Paris:
Klincksieck, 97-114.
Montoro del Arco, E. T. (2006). Sobre la valoración de la fraseología: pers-
pectiva historiográfica, en A. Roldán et al. (eds.), Caminos actuales de la
historiografía lingüística. Actas del V Congreso de la Sociedad Española
de Historiografía Lingüística Vol. 2 (pp. 1463-1477). Murcia: Universi-
dad.
Olza Moreno, I. (2006a). Fraseología, idiomaticidad y metáfora. Aproxi-
mación a los somatismos metalingüísticos del español actual. Trabajo de
Investigación inédito, Universidad de Navarra.
Olza Moreno, I. (2006b). Las partes del cuerpo humano como bases metoní-
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
214
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
micas en la fraseología metalingüística del español, en Actes del VII Congrés
de Lingüística General, Barcelona, Universitat, edición en CD-ROM, 1-18.
Olza Moreno, I. (2006c). Metáfora y conocimiento del lenguaje: fraseología
somática metalingüística en español y francés actuales, en R. González
Ruiz, M. Casado Velarde y M. Á. Esparza Torres (eds.), Discurso, lengua
y metalenguaje (pp. 155-174). Hamburg: Buske.
Olza Moreno, I. (2006d). Fraseología metafórica metalingüística: ensayo
de análisis contrastivo entre español y francés actuales, en T. Moralejo
Gárate y C. Mourón Figueroa (eds.), Studies in Contrastive Linguistics.
Proceedings of the 4th International Contrastive Linguistics Conference.
(pp. 729-740). Santiago de Compostela: Universidad.
Olza Moreno, I. (2007a). ¿Cómo conceptualizan el lenguaje los hablantes de
español? El caso de los somatismos metalingüísticos basados en boca, en
J. de D. Luque Durán y A. Pamies Bertrán (eds.), Interculturalidad y len-
guaje. I. El significado como corolario cultural (pp. 235-251). Granada:
Método.
Olza Moreno, I. (2007b). On the (meta)pragmatic value of some spanish
idioms based on terms for body parts, 10th International Pragmatics
Conference, Universidad de Göteborg, 8-13 julio 2007.
Olza Moreno, I. y R. González Ruiz (2008). Fraseología metafórica de con-
tenido metalingüístico en español: aproximación a las unidades basadas
en el plano gráfico, en M. Álvarez de la Granja (ed.), Lenguaje figura-
do y motivación. Una perspectiva desde la fraseología (pp. 221-238).
Frankfurt am Main: Peter Lang.
Pauwels, P. y A.-M. Simon-Vandenbergen (1995). Body parts in linguistic ac-
tion. Underlying schemata and value judgements, en L. Goossens et al.,
By word of mouth. Metaphor, metonymy and linguistic action in a cogni-
tive perspective (pp. 35-69). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Penadés Martínez, I. (1996). Las expresiones fijas desde los conceptos centro
y periferia de los lingüistas praguenses, en M. Casas Gómez (ed.), I Jor-
nadas de Lingüística (pp. 91-134). Cádiz: Universidad.
Penadés Martínez, I. (2006). La motivación lingüística y la motivación fra-
seológica, en Actes del VII Congrés de Lingüística General. Barcelona:
Universitat, edición en CD-ROM, 1-20.
Petruck, M. R. L. (1995). Frame semantics and the lexicon: Nouns and verbs
in the body frame, en M. Shibatani y S. Thomposon (ed.), Essays in se-
mantics and pragmatics (pp. 279-297). Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins.
215
Reddy, M. (1979). The conduit metaphor: A case of frame conflict in our lan-
guage about language, en A. Ortony (ed.), Metaphor and thought. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1993, 164-201.
Rey, A. (1973). La phraséologie et son image dans les dictionnaires de l’âge
classique, Travaux de Linguistique et de Littérature, XI/1; 97-107.
Rey, A. (1976). Structure semántique des locutions françaises, en Actes du
XIIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (pp.
831-842). Québec: Les Presses de l’Université Laval.
Ruiz de Mendoza Ibáñez, F. J. (1999). Introducción a la teoría cognitiva de
la metonimia. Granada: Método.
Ruiz Gurillo, L. (1997). Aspectos de fraseología teórica española, Valencia,
Universitat, Anejo XXIV de Cuadernos de filología.
Ruiz Gurillo, L. (2001a). Las locuciones en español actual, Madrid, Arco/Libros.
Ruiz Gurillo, L. (2001b). La fraseología como cognición: vías de análisis, Lin-
güística Española Actual, XXIII/1; 107-132.
Ruiz Gurillo, L. (2006). Fraseología para la ironía en español, en E. de Mi-
guel, A. Palacios y A. Serradilla (eds.), Estructuras léxicas y estructura
del léxico (pp. 129-148). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Sanz Martín, B. E. y Mª del R. Pérez Paredes (2008). Frases hechas con tener
y partes del cuerpo, en M. Álvarez de la Granja (ed.), Lenguaje figura-
do y motivación. Una perspectiva desde la fraseología (pp. 249-258).
Frankfurt am Main: Peter Lang.
Thun, H. (1978). Probleme der Phraseologie. Untersuchungen zur wieder-
holten Rede mit Beispielen aus dem Französischen, Italienischen, Spa-
nischen und Rumänischen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
Tristá Pérez, A. Mª (1985a). La metáfora: sus grados de revelación en las
unidades fraseológicas, en Z. Carneado Moré y A. Mª Tristá Pérez, 47-65.
Tristá Pérez, A. Mª (1985b). Fuentes de formación de las unidades fraseo-
lógicas. Sus modos de formación, en Z. Carneado Moré y A. Mª Tristá
Pérez, 67-90.
Vega Moreno, R. E. (2007). Creativity and convention. The pragmatics of
everyday figurative speech. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Weinreich, U. (1969). Problems in the analysis of idioms, en J. Puhvel (ed.),
Substance and structure of language (pp. 23-81). Berkeley/Los Angeles:
University of California Press.
Wotjak, G. (1985). Algunas observaciones acerca del significado de las expre-
siones idiomáticas verbales en el español actual, Anuario de Lingüística
Hispánica, 1; 213-225.
Aspectos sobre la relación entre idiomaticidad, metáfora y metonimia / i. olza m.
216
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Zuluaga, A. (1980). Introducción al estudio de las expresiones fijas. Frankfurt
am Main: Peter Lang.
Diccionarios
DDFH. Buitrago, A. (1995). Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid:
Espasa, 2005.
DEA. Seco, M., O. Andrés y G. Ramos (1999). Diccionario del español actual.
Madrid: Aguilar.
DFDEA. Seco, M., O. Andrés y G. Ramos (2004). Diccionario fraseológico
documentado del español actual. Madrid: Aguilar.
DFEM. Varela, F. y H. Kubarth (1994). Diccionario fraseológico del español
moderno. Madrid: Gredos, 1996.
DRAE. Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española.
Madrid: Espasa, 22ª edición.
DUE. Moliner, M. (1966). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 2
volúmenes, 1998.
Otras fuentes
CREA. Corpus de Referencia del Español Actual. Real Academia Española.
Disponible en Internet: http://corpus.rae.es/creanet.html
217
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática
Jorge osorio baeza
Universidad de Concepción, Chile
No puede existir significado sin alguna
forma de estructura o pauta que establezca
relaciones.
Mark Johnson (1987, p. 144)
1. Introducción
en buena parte de los textos programáticos de la lingüística cogniti-
va se postula una perspectiva no-objetivista del lenguaje. Este com-
promiso teórico fundamental ha implicado desvincularse de las posturas
inmanentistas, que conciben el lenguaje como un sistema autónomo, re-
gido por relaciones internas, y ligado al mundo empírico (objetivo) por
la referencia, un fenómeno extralingüístico que se entiende como la co-
nexión arbitraria de los significados de la lengua con la realidad1.
En virtud de lo anterior, los lingüistas cognitivistas proponen progra-
mas de investigación cuyas directrices principales están señaladas por la
base experiencial de todo proceso de conceptualización. La experiencia
es considerada el gran input, que es recogido y procesado por el sistema
cognitivo. De allí que Fauconnier (1994) postule la existencia de un cuer-
po de conocimiento de fondo que actúa en el pensamiento y determina la
formación de gran parte de las estructuras semánticas. Este fondo cog-
nitivo está constituido por procesos tales como la perspectivización, la
proyección conceptual, la segregación figura/fondo, la relación móvil-re-
1 Desarrollos respecto de estas posturas, se pueden obtener en Lakoff y Johnson (1980), Lakoff (1987), Taylor (1989), Lakoff y Johnson (1999). Introducciones más ge-nerales son las que aparecen en Croft y Cruse (2004), Evans y Green (2006), Cuenca y Hilferty (1999).
218
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
ferencia, entre otros; y por estructuras conceptuales tales como la metá-
fora, las categorías conceptuales, los modelos cognitivos, los esquemas2.
La concepción del lenguaje inscrita en la perspectiva experiencialista
asume dos supuestos centrales (Lakoff, 1987; 1988; 1989):
1) la existencia de un sistema conceptual, constituido a partir de la expe-
riencia corporal y social del ser humano.
2) el ejercicio de la facultad imaginativa, esto es, la capacidad para pro-
yectar realidades mentales a partir de hechos físicos o datos empíricos.
El lenguaje es entendido, entonces, como un fenómeno dependiente
del sistema conceptual y como una expresión de esta facultad imaginati-
va. En relación con los contenidos del sistema conceptual, la perspectiva
cognitivista reconoce distintos tipos de experiencia que participan de la
formación de conceptos. Por un lado, la experiencia corporal, que ata-
ñe a la dimensión biológica y física de los individuos y a su interacción
con el ambiente, motiva la formación de los conceptos inmediatos, como
los denominados conceptos orientacionales (por ejemplo, ARRIBA-ABA-
JO), los de carácter ontológico (como OBJETO y SER ANIMADO) y todo
el ámbito conceptual constituido por los sentidos (conceptos tales como
DUREZA-SUAVIDAD, DULCE-AMARGO, entre otros). Por otro lado, la ex-
periencia con el ambiente social (el modo en que nos relacionamos con
otras personas dentro de la comunidad), así como la experiencia cultural
(las creencias, costumbres y valores predominantes en esa comunidad),
determinan también estructuras conceptuales que deben insertarse co-
herentemente dentro del sistema.
En suma, el rechazo de las posturas inmanentistas y el fundamento
cognitivo y experiencialista entregan las líneas básicas de la perspectiva
2 Actualmente, varios modelos en lingüística cognitiva están centrados en las deno-minadas operaciones de construal. El término fue propuesto originalmente por Langa-cker (1987) y refiere a una estrategia del hablante para conceptualizar una situación y elegir la estructura apropiada para representar dicha situación en el lenguaje. La impli-cación final es que el construal de una expresión constituye un aspecto fundamental del significado de esa expresión, de allí que resulte altamente relevante establecer la natu-raleza de las diferentes opciones de construal y su aplicación en las conceptualizaciones particulares. Véase Verhagen (2007), para una discusión general.
219
desde la que se observa el objeto: no existe un sistema lingüístico autóno-
mo, sino un plano de expresión lingüística que reúne todos los fenóme-
nos de uso. En este sentido, las expresiones lingüísticas no son arbitra-
rias, sino que obedecen a principios reguladores y estructuras motivadas
cognitivamente3.
Dos de estas estructuras, la metáfora conceptual y el esquema de ima-
gen (‘image-schema’4), han recibido un tratamiento desigual, especial-
mente en relación con su potencial descriptivo. Mientras la denominada
teoría contemporánea de la metáfora lleva más de veinticinco años de
protagonismo (período en el que se ha acumulado una bibliografía volu-
minosa, incluso en campos aparentemente distantes de la lingüística), el
estudio de los esquemas de imagen ha sido más bien irregular y, si bien
conserva un lugar en los modelos de análisis cognitivistas, ha suscitado
más de alguna polémica en relación a su real utilidad y a su plausibilidad
cognitiva.
No obstante estas reservas, consideramos que el estudio de la inte-
racción entre metáfora conceptual y esquema de imagen, del modo en
que ha sido abordado por Johnson (1987) y Lakoff (1987; 1989), pue-
de contribuir a la descripción de patrones lingüísticos productivos. En
el presente trabajo, proponemos ilustrar un aspecto de la relación entre
los esquemas de imagen y los conceptos metafóricos, mediante el aná-
lisis de un tipo de construcción idiomática. En las secciones siguientes,
caracterizamos la noción de esquema de imagen, enfatizando su carácter
de estructura significativa y su aporte al análisis semántico en general.
Posteriormente, proponemos un punto de encuentro entre los esquemas
de imagen y los conceptos metafóricos, siguiendo de cerca las principales
formulaciones de la lingüística cognitiva, a partir del análisis de material
fraseológico particular.
3 Dentro de la evidencia aceptada tradicionalmente como reveladora de esta motiva-ción, se encuentran el estudio de los términos de colores, las categorías de nivel básico y las categorías prototípicas. Para una revisión comentada de estos aportes, véase Lakoff (1987) y Taylor (1989).
4 Existen otras alternativas de traducción para image-schema (‘imagen esquemáti-ca’, por ejemplo). Hemos preferido la anotada, puesto que sigue la restricción propuesta por Johnson (1987) referida al hecho de que no se trata de un tipo de imagen, sino más bien de un patrón esquemático. La explotación de este constructo como proveedor de una lógica experiencial se encuentra en Rivano (1999).
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
220
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
2. Naturaleza de los esquemas de imagen
Un esquema es una representación cognitiva de hechos, percepciones,
relaciones u objetos, cuyas propiedades son generalizadas a partir de
múltiples instancias u ocurrencias. A pesar de que la pregunta sobre la
existencia de los esquemas está asociada a la psicología cognitiva, las raí-
ces de la noción de esquema deben buscarse en la filosofía5. Por otro lado,
ciertos atributos de la noción de esquema que cuentan para los análisis
lingüísticos y cognitivos tienen su origen en la retórica griega. Específica-
mente, el carácter relacional de los esquemas, en el sentido de que están
constituidos por el par forma-significado, ha derivado en la concepción
de los esquemas como estructuras que poseen una configuración abstrac-
ta que es instanciada en situaciones concretas6.
Una imagen, a su vez, tiene una naturaleza más particular, por cuanto
representa de modo analógico hechos u objetos específicos. Las personas
podemos representarnos mentalmente un objeto individual o una escena
particular mediante una imagen bastante precisa, que incluya detalles
observados una única vez.
Para que las experiencias nos resulten significativas deben estar ba-
sadas en nuestras acciones, percepciones y concepciones. Un esquema es
un patrón recurrente, una figura, “que, por tanto, contribuye a la regula-
ridad, coherencia y comprensibilidad de nuestra experiencia y entendi-
miento” (Johnson, 1987, p. 127). Estos patrones emergen como estruc-
turas significativas para nosotros, principalmente en el nivel de nuestros
movimientos corporales en el espacio, nuestra manipulación de objetos
5 La propuesta kantiana en relación con la existencia de estructuras innatas, a priori, que nos permitirían concebir el tiempo, el espacio tridimensional e incluso la geometría, prevalece en las formulaciones posteriores de la noción de esquema, en alguna de sus variantes o extensiones. Las investigaciones pioneras de Bartlett sobre el recuerdo de episodios, la teoría de los guiones (scripts) de Schank y Abelson, la gramática de las narraciones (story grammars) de Rumelhart, los marcos (frames) de Minsky, son algu-nos de los antecedentes en psicología de las aplicaciones contemporáneas en el campo de la lingüística. Para presentaciones sumarias y referencias sobre estas teorías, puede remitirse a De Vega (1992).
6 El origen griego del término apunta tanto a la idea de “forma” como a la de “figura”, y para los retóricos designaba una clase de mecanismo lingüístico para generar o embe-llecer los argumentos. En contraste con los “tropos”, los esquemas retóricos correspon-dían a patrones sintácticos (Oakley, 2007).
221
y nuestras interacciones perceptuales. Son entendidos como conceptos
de alto nivel, y su configuración es independiente del contexto. En tanto
conceptos, operan en diferentes dominios y son capaces de darle forma y
significado a una experiencia. Por todo lo anterior, los esquemas son en-
tendidos como estructuras estables y persistentes en el sistema cognitivo.
Entre los esquemas de imagen que Johnson propone, se cuentan:
CONTENEDOR, COACCIÓN, CAPACITACIÓN, ATRACCIÓN, VÍNCULO, CEN-
TRO-PERIFERIA, PARTE-TODO, CICLO, SUPERFICIE, PROCESO7. El autor
sostiene que este tipo de esquemas tiene una estructura interna lo sufi-
cientemente rica como para limitar nuestra comprensión y razonamien-
to.
Sobre la base de este planteamiento, se puede caracterizar, por ejem-
plo, el esquema CONTENEDOR (siguiendo a Lakoff, 1989), que consiste
en una distinción de límites entre un interior y un exterior, y define la
distinción más básica entre dentro y fuera. Todo esquema remite a una
experiencia física, que en este caso se relaciona con el hecho de asumir
nuestros propios cuerpos como contenedores; de hecho, probablemente,
las cosas más básicas que hacemos son ingerir y excretar, tomar aire y
espirar. La experiencia física recurrente entrega las bases de la proyec-
ción metafórica; es así como, por ejemplo, el dominio del campo visual es
comprendido como un contenedor (las cosas entran y salen de la vista);
igual proyección se observa en el caso de las relaciones personales (uno
puede estar atrapado en una relación o salir de ella).
Lakoff (1989) enfatiza que la lógica básica de los esquemas de imagen
está determinada por sus configuraciones como gestalts, es decir, como
todos estructurados que son más que meras colecciones de partes. Esta
forma de comprender los esquemas de imagen es irreductiblemente cog-
nitiva, diferente de la forma en que se concibe la lógica formal, en la que
tales configuraciones gestálticas no resultan admisibles.
Una pregunta pertinente en relación con la naturaleza de estas estruc-
turas se orienta al grado de conciencia que las personas pueden tener en
7 Muchos de los esquemas que han sido formulados han adquirido el carácter de can-didatos a universales cognitivos. La discusión sobre este punto supera ampliamente los límites de este trabajo; sin embargo, se trata de una cuestión central de cuya dilucidación dependen varios de los modelos de análisis desarrollados en el marco de la lingüística cognitiva.
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
222
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
situaciones en las que eventualmente operan con esquemas de imagen.
Johnson y Rohrer (2007), junto con apostar a un correlato neurológico de
estas estructuras, postulan que el carácter habitualmente no-consciente de
los esquemas de imagen puede dar paso a situaciones en las que el esque-
ma es activado conscientemente como una estructura de la experiencia.
Image schemas constitute a preverbal and pre-reflective emergent le-
vel of meaning. They are patterns found in the topologic neural maps
we share with other animals, though we as humans have particular
image schemas that are more or less peculiar to our types of bodies.
However, even though image schemas typically operate without our
conscious awareness of how they structure our experience, it is some-
times possible to become reflectively aware of the image-schematic
structure of a certain experience, such as when I am consciously aware
of my cupped hands as forming a container, or when I feel my body as
being off balance (Johnson y Rohrer, 2007, p. 37).
De este modo, la naturaleza pre-verbal y no consciente de los esque-
mas de imagen jugaría un papel relevante en la identificación de relacio-
nes conceptuales significativas y en la producción de expresiones nuevas
motivadas en esas mismas relaciones. Si asumimos que algunas de nues-
tras experiencias físicas pueden llegar a ser conscientes, en términos de
esquemas de imagen, estas estructuras se perfilarían como patrones que
inciden directamente en la asignación de significado lingüístico. Dentro
de este cuadro, el papel de la metáfora conceptual como una estructura
semántica intermedia entre el plano esquemático y el plano de la expre-
sión lingüística sería relativizada. Taylor (2002, p. 522) propone carac-
terizar la extensión metafórica a partir de un prototipo (que corresponde
a la experiencia física) del que se extraen propiedades esquemáticas que
serán las relevantes en la elaboración metafórica en dominio no-físicos.
Esta prevención tiene la ventaja, a nuestro juicio, de admitir factores más
asociados a la fenomenología de la producción y la interpretación, por
cuanto una expresión lingüística puede obtener su significado directa-
mente desde las propiedades esquemáticas sin que sea necesario supo-
ner un sistema de apareamientos. Del mismo modo, las propiedades del
prototipo resultan altamente significativas en sí mismas y posibilitan, en
consecuencia, la extensión metafórica.
223
3. Papel de los esquemas de imagen en el análisis semántico
El papel de los esquemas en la descripción del significado lingüístico se
vincula con su contribución a la estructura conceptual, es decir, a la orga-
nización de la representación mental subyacente. Es posible, de acuerdo
con esta perspectiva, rastrear la influencia en el lexicón de cada uno de
los esquemas de imagen, por ejemplo: estar dentro, llenar; estar fuera,
vaciar, salir, remiten directamente al esquema de CONTENEDOR; unión,
estar atado, enlazar; desunión, cortar, al de VÍNCULO; aspecto central,
estar en medio, dar en el centro, asunto marginal, margen social, al
esquema de CENTRO-PERIFERIA.
En cada uno de estos casos, el esquema de imagen constituye la mo-
tivación básica para la estructura semántica. En un sentido analítico,
cada una de las expresiones puede reducirse a un componente o relación
del esquema subyacente. Ciertamente esta generalización constituye un
reduccionismo con el que pocos investigadores se sentirían cómodos;
sin embargo, es necesario reconocer que la naturaleza gestáltica de los
esquemas permite considerar al componente esquemático como fuen-
te para la representación simbólica en el lexicón. Como apunta Tuggy
(2007), hay bastante consenso en considerar que, en último término, el
esquema es un concepto superordinado a partir del cual se desprenden
conceptos específicos que corresponden a instancias o elaboraciones del
concepto general. Podemos interpretar esta afirmación como una adver-
tencia acerca del mencionado peligro reduccionista; sin embargo, persis-
ten fuertes razones para apelar al conocimiento esquemático al momento
de dar cuenta de las estructuras semánticas. Estas razones constituyen
nuestros supuestos básicos en la incorporación de los patrones esquemá-
ticos al análisis semántico:
a) La esquematicidad manifiesta de modo prominente la corporeiza-
ción del significado. Los patrones esquemáticos son directamente sig-
nificativos en la medida que están determinados por la naturaleza de
nuestros cuerpos y las formas de interacción con el medio ambiente
(Lakoff, 1987, p. 268). La hipótesis del significado corpóreo se ha le-
vantado con fuerza, especialmente considerando el número creciente
de investigaciones en ciencia cognitiva. Específicamente, algunos ha-
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
224
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
llazgos en el campo de la psicolingüística experimental apuntan a la
plausibilidad psicológica de este tipo de estructuras8.
b) Los esquemas de imagen configuran los dominios conceptuales.
Tanto la descripción del proceso de proyección metafórica como la
caracterización de la polisemia en términos sistemáticos requieren la
configuración de los dominios conceptuales. En el sentido experien-
cial que le asigna la lingüística cognitiva, los dominios primigenios
son aquellos definidos por los patrones esquemáticos; de ellos emer-
gen las propiedades generales y la lógica básica a partir de la cual es
posible explicarse el articulado de correspondencias en los conceptos
metafóricos.
c) Los esquemas de imagen sustentan algunas formas básicas de cate-
gorización. Los esquemas de imagen imponen relaciones categoriales
básicas, tales como las implicadas en las oposiciones DENTRO-FUERA,
ARRIBA-ABAJO, BALANCEADO-DESBALANCEADO, ORIGEN-DESTINO.
Estas categorías resultan especialmente productivas en los dominios
no físicos. Por ejemplo, una idea, una persona o un grupo puede estar
adentro de un marco de referencia (una teoría, una comunidad).
Consideremos el caso del esquema BALANCE. El balance (o equili-
brio)9 es una propiedad del organismo humano. En tanto función bio-
lógica, evoluciona conforme maduran los órganos de que depende10. El
balance es el estado normal del organismo humano en su etapa madura;
el desbalance es una disfunción. En la especie humana, el balance permite
el mantenimiento del eje vertical; el desbalance conlleva la pérdida del eje.
8 Tal es el caso de la comprobación de que durante la comprensión de oraciones con-cretas, se activan de forma rutinaria representaciones visuales y motoras de los objetos y acciones (de Vega, 2005).
9 ‘Balance’ y ‘equilibrio’ pueden verse como términos coextensivos en varios con-textos. Los datos etimológicos confirman que la referencia inicial en ambos casos es un instrumento de medida por contrapesos (el primer término expresa de modo más pro-minente la composición –dos platos– y el segundo incorpora explícitamente la idea de igualdad). En este trabajo, distinguimos un plano esquemático (el esquema BALANCE), el plano semántico (el significado de ‘equilibrio’) y el plano de la expresión (en el que se verifica alternancia en el uso de los términos –“equilibrio/balance corporal”– y especia-lización –“balance financiero” vs. “equilibrio macro-económico”).
10 En el oído medio reside el órgano que permite la mantención del equilibrio físico del cuerpo (sentido vestibular).
225
Hemos señalado que los conceptos esquemáticos poseen propiedades
definitorias y una lógica que se desprende de ellas. Las propiedades de-
terminan una cierta configuración sobre la cual operamos inconsciente-
mente. La operatoria está basada en la lógica esquemática. Al introducir
el concepto de BALANCE hemos hecho referencia a las bases físicas que lo
explican. La imagen más representativa del concepto corresponde al pro-
totipo del cuerpo humano11. La experiencia corporal de “lo balanceado”
(siempre en oposición a lo “desbalanceado”), por un lado, y las actitudes
culturales asociadas a la mantención del balance, por otro, son consti-
tuyentes de un marco de razonamiento que alimenta tanto los dominios
físicos de la experiencia como los de naturaleza mental. Este marco de
razonamiento descansa sobre los elementos prototípicos: un eje vertical
que define dos secciones y elementos conectados al eje en ambas seccio-
nes.
Este concepto organiza la experiencia física y no física y, en ambos
planos, contribuye a categorizaciones conceptuales basadas en una opo-
sición básica: lo balanceado vs. lo desbalanceado. Podemos notar su in-
cidencia tomando en consideración las expresiones que refieren categori-
zaciones en los planos no físicos de la experiencia: “un desequilibrado” es
alguien que presenta alteraciones conductuales atribuidas a disfunciones
emocionales o mentales; “algo o alguien que cojea” es algo o alguien que
no cumple su función; “una patinada” es un error superable; “un desliz”,
una falta perdonable; “andar a trastabillones” es fallar repetidamente;
una “caída” es una falla drástica o definitiva. Si consideramos además
categorizaciones como “equilibrio estético”, “equilibrio moral”, “equili-
brios macroeconómicos”, “equilibrio emocional”, “dieta equilibrada o
balanceada” y sus respectivas contrapartes (“desequilibrios”), podemos
vislumbrar la extensión del concepto.
Anclado en la experiencia físico-corporal, el balance impacta también
11 La caracterización del esquema puede contemplar un segundo prototipo, que co-rresponde a la imagen la de la balanza. Dentro de sus propiedades más relevantes encon-tramos la correlación de pesos, que suele expresarse como “inclinación de la balanza (ha-cia un lado)”. En su aplicación no física este prototipo resulta central en la conceptualiza-ción de los procesos racionales (con apareamientos como EVALUAR ES MEDIR, DECIDIR/JUZGAR ES PESAR). No parece necesario ahondar en la centralidad de estas metáforas en campos como la psicología, la religión o la justicia.
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
226
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
en el dominio social. Mantener el equilibrio corporal para valerse por
sí mismo es un imperativo; de lo contrario, quedamos vulnerables a los
peligros ambientales y dependientes de nuestros congéneres. Este im-
perativo se extiende al plano axiológico, en la medida que mantener el
equilibrio resulta, culturalmente hablando, algo deseable, bueno12.
4. Metáfora y esquema de imagen en las construcciones
idiomáticas: un ejemplo
4.1. Caracterización general
Observemos las siguientes expresiones:
1. (A Juan) le faltan tablas para el puente
2. (A Juan) le faltan granos para el choclo13
3. (A Juan) le faltan duraznos para el tarro
4. (A Juan) le faltan chauchas14 para el peso
5. (A Juan) le faltan gramos para el kilo
La observación más obvia en relación con este conjunto15 es que se tra-
ta de expresiones que instancian una misma estructura formal y tienen
un significado común. Se trata de expresiones metafóricas, pues todas
ellas se aplican al dominio de la capacidad intelectual y, de hecho, emer-
gen en el contexto típico de una calificación personal: aquel que eviden-
cia una incapacidad intelectual (más permanente que circunstancial) en
sus acciones o discurso16. Se trata de fórmulas idiomáticas que equivalen
12 Por contraste, lo desequilibrado es disfuncional e indeseado. Ver más adelante sección 4.4, en relación a estos presupuestos axiológicos.
13 Choclo: Mazorca de maíz.14 Chaucha: En Chile, antigua moneda divisionaria de escaso valor.15 La lista puede, de hecho, ser ampliada: “Le faltan cinco para el peso” y “Le faltan
hallullas para el cuatro”, por ejemplo, son expresiones citadas en foros y glosarios es-pontáneos de Internet. En esta caracterización general y los desarrollos posteriores nos valemos de aquellas que consideramos más frecuentes.
16 En este trabajo, analizamos la fórmula idiomática como un tipo de construcción; no obstante, en términos enunciativos, no resulta difícil rastrear su presencia en múlti-
227
parcialmente a formas simples como ‘tonto’, ‘leso’, ‘tarado’, ‘inepto’. En
efecto, esta fórmula figura lo que Rivano (2004) denomina categoría po-
pular, esto es, una categoría que se define en atención a las preferencias
culturales. Ciertamente, la categoría DISCAPACIDAD INTELECTUAL cons-
tituye un eje ineludible en la producción lingüística, dada su importancia
social y las consecuencias que tiene para un miembro de la comunidad
ser incluido en esta categoría. El principal argumento para afirmar esta
centralidad de la categoría es la alta productividad lingüística, reflejada
en un vasto cuerpo de expresiones cotidianas que pueden ser rastreadas
en la mayor parte de los contextos coloquiales17.
4.2. El patrón esquemático
La afirmación de que todas estas expresiones son instancias de una mis-
ma estructura formal implica que hay en ellas un patrón único, el cual
puede, además, ser advertido por los hablantes e impulsar la producción
de nuevas expresiones. El patrón que define tanto la estructura sintáctica
como el significado de las expresiones está determinado por el esquema
de imagen PARTE-TODO. En la caracterización de este esquema, Lakoff
(1989) recuerda que está asociado con la experiencia física de sentirnos
como seres totales con partes que podemos identificar y manipular, ex-
periencia que se extiende durante toda la vida. Asimismo, para ir por
el mundo tenemos que ser conscientes de la estructura PARTE-TODO de
otros objetos con los cuales interactuamos. De este modo, los elementos
estructurales propuestos para este esquema de imagen son: un TODO,
PARTES y una CONFIGURACIÓN. En la lógica básica que propone Lakoff
(1989), precisa su carácter asimétrico (si A es una parte de B, entonces B
ples contextos, especialmente cuando es enunciada con fuerza de insulto, como ocurre en este ejemplo extraído de internet: “Viejo eso ya no existe, no sé cómo diablos te puede ser tan difícil entender la información. No quiero ser ofensivo, pero parece que te faltan palos pal puente”.
17 En el español de Chile, por ejemplo, reconocemos algunas metáforas zoológicas (‘burro’, ‘ganso’, ‘pavo’, ‘cabeza de chorlito’) y denominaciones derivadas de idealizacio-nes culturales con distinto grado de transparencia (‘jetón’, ‘pailón’, ‘huevón’, ‘ahuevo-nao’, ‘asopao’, ‘gil’, ‘agilao’, ‘boquiabierto’, ‘caído del catre’, ‘cachalasnunca’, ‘sopas lesas’, ‘cabeza de bloque’), sin contar otro tipo de producciones de naturaleza fraseológica como las comparaciones (‘más tonto que los perros nuevos’).
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
228
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
no es una parte de A) y no reflejo (A no es parte de A). Asimismo, resulta
relevante que si las PARTES existen en la CONFIGURACIÓN, entonces y
sólo entonces existe el TODO.
No se trata, por lo tanto, de que el esquema PARTE-TODO constitu-
ya una buena generalización del analista, formulada para dar cuenta de
corpus incrementales como ocurre con el caso presentado. Más bien, la
estructura esquemática se postula como una motivación pre-conceptual
que posibilita la emergencia de las expresiones, guiadas por la aplicación
de la lógica del caso.
4.3. La conceptualización metafórica
La interpretación metafórica de las expresiones está determinada por la
proyección de la lógica esquemática desde un dominio de origen (TODO
DE PARTES) hasta un dominio meta (INTELIGENCIA), lo que se tradu-
ce en un sistema simple de correspondencias (el TODO corresponde a
la inteligencia en general, las PARTES corresponden a los componentes
de la inteligencia). Nótese que la dimensión metafórica no está radicada
en la particularidad de cada binomio (‘tablas’-‘puente’, ‘granos’-‘choclo’,
‘duraznos’-‘tarro’, ‘chauchas’-‘peso’, ‘gramos’-’kilo’), sino en la lógica es-
quemática que se resume en la relación TODO-PARTES.
El concepto metafórico se formula como LA INTELIGENCIA ES UN
TODO DE PARTES y, de acuerdo con la lógica implicada, los binomios de
expresiones son buenos ejemplos de TODOS DE PARTES, en la medi-
da en que parecen expresar adecuadamente un tipo de configuración en
la que la falta de componentes implica un cambio en la naturaleza del
TODO, una disfunción.
La activación del esquema y de la lógica que le es consustancial po-
sibilita el acceso a varias implicaciones metafóricas, que resultarán rele-
vantes en la construcción del significado, por ejemplo:
– existe una capacidad intelectual general compuesta de capacidades más
específicas interrelacionadas.
–el funcionamiento adecuado de esta capacidad intelectual general re-
quiere de la presencia y funcionamiento adecuado de las capacidades
específicas.
229
– la carencia de uno o más componentes reduce la capacidad intelectual
general.
El significado, entonces, emerge desde la lógica esquemática expuesta
tanto como desde la imagen particular sugerida por cada una de las ex-
presiones. Así, la carencia de PARTES en relación con el TODO es el fondo
sobre el que se monta la imagen de la carencia de granos en el choclo o la
falta de tablas en el puente.
Dos aspectos del análisis requieren mayor detalle. En primer lugar, la
formulación de la metáfora LA INTELIGENCIA ES UN TODO DE PARTES no
parece ser informativa respecto del nivel en que ocurre específicamente
la proyección metafórica, es decir, pudiera no dar cuenta de que el sig-
nificado que está en juego es el de la falta de aptitud intelectual; sin em-
bargo, el concepto metafórico constituye una estructura compleja, para
cuya descripción se debe recurrir a denominaciones de un alcance se-
mántico mayor. Es así como resulta preferible hacer referencia al esque-
ma de imagen para denominar el dominio de origen (TODO DE PARTES)
y optar por el término más inclusivo para denominar el dominio meta
(INTELIGENCIA). Como resultado de esta opción descriptiva, es posible
dar cuenta de otras dimensiones de la correspondencia entre partes que
componen el todo y aptitudes específicas que componen la inteligencia
(“la memoria es una parte de la inteligencia”, “la inteligencia se compone
de varias habilidades”, son posibles expresiones de tal dimensión). El se-
gundo aspecto se vincula con la selección de la figura específica que apor-
ta al significado buscado. Dentro del universo de instancias de TODOS
DE PARTES, en la vía idiomática han coincidido figuras diversas, a pesar
de lo cual se ven unificadas en virtud del esquema de imagen y el tipo de
construcción. Así, ‘puente’, ‘choclo’, ‘tarro’, ‘peso’ y ‘kilo’ refieren a uni-
dades mayores compuestas, en cada caso, por más de una unidad menor,
de cuya integración depende bien la funcionalidad de esa unidad mayor,
bien su existencia. En efecto, observamos dos relaciones meronímicas
fundamentales en los binomios de expresiones, a saber:
a) sistema u objeto-componentes del sistema u objeto
b) unidad-partes de la unidad
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
230
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
En a), la falta de algún componente puede implicar que el sistema
falle o que funcione defectuosamente; lo mismo si se trata de un obje-
to que, debido a la carencia de algún componente, se presenta como un
objeto defectuoso. Así, ‘puente’ refiere un objeto compuesto que podrá
incluso ser inutilizable, debido a la carencia de sus partes, pero que no
dejará de ser ‘puente’ por ello. En cambio, b) corresponde al tipo de rela-
ción en la que la carencia de alguna de las partes (cada una de las cuales
posee el mismo valor) implica la inexistencia de la unidad. De este modo,
la falta de ‘chauchas’ o ‘gramos’ impide la existencia de la unidad res-
pectiva (‘peso’ y ‘kilo’). La identificación de estas relaciones meronímicas
es relevante porque marca la prominencia esquemática por sobre la de
eventuales propiedades específicas de las figuras seleccionadas para ex-
presar la categoría de INCAPACIDAD INTELECTUAL. En efecto, no resulta
relevante, por ejemplo, si el TODO es un comestible (‘choclo’) o una obra
vial (‘puente’). Como hemos dicho, es la relación la que se preserva y, en
consecuencia, la lógica esquemática la que gobernará las selección de las
propiedades relevantes18.
4.4. Esquema y significado axiológico
El patrón esquemático que describimos requiere una especificación en el
plano de la valoración. Resulta exigible una indicación explícita del va-
lor canónico que para los hablantes tienen las expresiones. Krzeszowski
(1989) propone identificar la carga valórica de las expresiones lingüísti-
cas, a partir del parámetro que denomina PLUS-MINUS. En relación a las
expresiones que remiten a esquemas de imagen, su propuesta se concreta
en la incorporación del parámetro axiológico a la configuración del es-
quema, siguiendo el modo convencional en que la cultura los concibe. Es
así como, nos recuerda el autor (Krzeszowski, 1989, p. 311) experimenta-
mos el TODO como positivo, y por consecuencia, a un nivel más abstrac-
to como bueno. La experiencia más fundamental del TODO es estar en
UNA PIEZA, cuando nada falta en relación a la forma canónica de nuestro
cuerpo. Por el contrario, la pérdida de un miembro o un órgano es expe-
18 Este es un asunto ya desarrollado en el marco de la teoría conceptual de la metáfo-ra, bajo la noción de invariancia (Lakoff, 1993).
231
rimentada como una carencia, esto es, como algo negativo y, en último
término, como malo. La proyección del parámetro axiológico al léxico
permite caracterizar expresiones PLUS (totalidad, conjunto, unidad,
integridad, estar entero/completo/pleno, recomponerse) y expresiones
MINUS (caer en pedazos, estar despedazado/descompuesto/desarma-
do/deshecho).
4.5. La construcción idiomática
El patrón que hemos definido tiene una naturaleza construccional, es de-
cir, asocia una forma con un contenido semántico propio, de modo que la
construcción en sí misma, indiferentemente de los elementos léxicos que
la realicen, tiene su propio significado19.
La construcción se define por la estructura argumental de ‘faltar’, un
verbo inacusativo que suele construirse con sujeto pospuesto. Desde otro
punto de vista, los verbos de su tipo20 han sido definidos como pseudo-
impersonales (por ejemplo, Alcina y Blecua, 1975, p. 895), debido a que
presentan como sujeto gramatical al objeto lógico, mientras que el sujeto
nocional aparece como objeto indirecto seguido de un clítico dativo.
Desde un punto de vista semántico, los verbos de esta clase se carac-
terizan como de afección anímica, de modo que el sujeto lógico es un
experimentante (el cliente en “Al cliente le falta dinero” y Carlos en “A
Carlos le gusta el cine”). En relación a su aspecto, ‘faltar’ es un verbo de
estado, por lo cual suele referir situaciones no dinámicas; no obstante,
la construcción dinámica no es nada inusual (“Le están faltando tablas
para el puente”), observación concordante con lo propuesto, entre otros,
por Taylor (2002, pp. 389-412)21.
De acuerdo con esta caracterización inicial, la construcción idiomáti-
ca puede ser vista como una forma que hereda su significado de los com-
ponentes del esquema de imagen PARTE-TODO. Como puede apreciarse
19 Seguimos aquí la línea de Goldberg (1995).20 Gustar, interesar, sobrar, encantar, urgir, impresionar, ofender, molestar, y al-
gunos otros.21 La dinamización del estado permite interpretar la ineptitud como un proceso en
curso, del que puede dar muestras una actuación específica considerada torpe o, incluso, sólo inadecuada. Esta variante resultará bastante apropiada para usos humorísticos, en los que la expresión pierde su fuerza aseverativa.
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
232
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
en la Tabla 1, existe un correlato entre los componentes del nivel esque-
mático (PARTES y TODO) y los componentes sintácticos de la construc-
ción (sujeto sintáctico y complemento preposicional, respectivamente).
Tabla 1. Correlación de los componentes de la construcción.
E-I
lógica
esquemática:
‘carencia de
partes’
[PARTES] [TODO]
C (Compl dativo)+ clítico
dativo+ faltar
+ sujeto
[SN]
+ compl prep [para
+ SN]
Ej1. (A Juan) + le + faltan + granos + [para + el choclo]
Ej2. (A ti) + te + faltan + tablas + [para + el puente]
E-I: Esquema de Imagen; C: Construcción
Tal como en los ejemplos (Ej1 y Ej2), en cada expresión se instancian
léxicamente los elementos estructurales del esquema, mientras los otros
elementos permanecen invariables. Así, ‘tablas’, ‘granos’, ‘duraznos’,
‘chauchas’, ‘gramos’ son instancias de PARTES, y “puente”, “choclo”, “ta-
rro” y “peso” son instancias de TODO. Si bien la CONFIGURACIÓN parece
radicar en la relación implícita existente entre cada instancia de PARTES
y su correspondiente TODO (las tablas son del puente, no de una mesa
o de una casa), conviene observar el comportamiento de la preposición
‘para’, por cuanto resulta obligatoria su aparición; en cambio, eventua-
les reemplazos alteran el sentido de las expresiones (“Le faltan tablas al
puente”) o resultan en enunciados inaceptables (*“A Juan le faltan tablas
al puente”).
Por su parte, el complemento preposicional introducido por ‘para’,
admite ser interpretado como una versión sintética de una cláusula fi-
nal, construida con un verbo como ‘completar’ (“Le faltan granos para
completar el choclo”), o bien, un verbo que exprese un relación de tipo
ontológico (“Le faltan granos para que sea un choclo”). De cualquier for-
ma, este complemento en la construcción actúa conceptualmente como
233
marco de referencia o contraste, respecto del cual el sujeto sintáctico
constituye una carencia.
El único elemento de la construcción que no aparece correlacionado
con el esquema de imagen es el dativo, pues sólo en el nivel de la cons-
trucción emerge el significado idiomático particular que requiere la refe-
rencia a una persona; en otras palabras, la predicación de la carencia es
respecto de un sujeto nocional que se ubica en la construcción en función
de dativo.
De acuerdo con esta revisión, la construcción idiomática contrasta
nítidamente con otras posibilidades construccionales, en las cuales no
se observa convergencia entre el esquema y el apareamiento metafórico
que sí ocurre en la primera. La naturaleza idiomática, entonces, se debe
específicamente a la función ejercida por la proyección conceptual, como
enfatizamos a continuación.
4.6. Idiomaticidad y metaforicidad
Hemos afirmado que las expresiones analizadas corresponden a una
construcción idiomática. Con ello intentamos caracterizar el aspecto cru-
cial para la asignación de significado, esto es, que se verifica un proceso
de proyección metafórica que no puede explicarse composicionalmente.
En el marco de los estudios fraseológicos, las construcciones idiomá-
ticas son tratadas como un tipo de unidades superiores a la palabra no
sujetas total ni decisivamente a las restricciones sintácticas. Este carácter
“especial” puede estar radicado en varios atributos diferenciadores22; el
principal (la idiomaticidad) se concibe como todo aquello que escapa a
las reglas de equivalencia léxica y gramatical; sin embargo, la existen-
cia de idiomaticidad puede interpretarse más bien como un efecto de
procesos construccionales más específicos, como la metaforización. En
nuestros ejemplos, podemos identificar ciertos participantes que se rela-
cionan convencionalmente dentro de un dominio, por ejemplo, ‘granos’
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
22 Otros atributos que han sido considerados en la descripción de unidades fraseo-lógicas son: la ‘iconicidad’, ‘la no-composicionalidad’, ‘la convencionalidad’, ‘la fijación’. Para una revisión exhaustiva sobre las relaciones entre metáfora y fraseología, puede consultarse Iñesta y Pamiés (2002).
234
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
y ‘choclo’. Esta relación intradominio es proyectada a un dominio meta
para figurar la relación entre la inteligencia y sus componentes. En la
expresión de superficie se “marca” esta proyección mediante el comple-
mento dativo (y/o el clítico dativo), cuya función es incluir como par-
ticipante del dominio meta a la persona respecto de la cual se predica
su falta de aptitud intelectual. Este elemento permite usualmente anclar
la conceptualización en el dominio de la inteligencia; en caso contrario,
cuando el dativo está elidido, la interpretación metafórica tiende a com-
petir con la “literal”:
6. Faltan tablas para el puente (literal / metafórico)
7. Faltan chauchas para el peso (literal / metafórico)
8. Faltan gramos para el kilo (literal / metafórico)
9. Faltan granos para el choclo (?literal / metafórico)
10. Faltan duraznos para el tarro (?literal /metafórico)
Los casos (9) y (10), si bien su interpretación literal resulta más du-
dosa, parecen admitirla en el contexto de juicio ontológico: ‘faltan granos
/ duraznos para que sea considerado (en rigor) un choclo / un tarro (de
duraznos)’.
Por otro lado, a pesar de que la construcción literal con dativo ofrece
altos niveles de productividad, admite un rango amplísimo de relaciones
entre el sintagma nominal (sujeto) y el sintagma preposicional, interpre-
tado también como versión sintética de una cláusula final:
11. A Pedro le faltan papeles para el archivo (= le faltan papeles para
completar el archivo)
12. A Pedro le falta experiencia para el cargo (= le falta experiencia
para desempeñar bien el cargo)
13. A Pedro le faltan mil pesos para el libro (= le faltan mil pesos para
comprar el libro)
14. A Pedro le faltan dos millones para la operación (= le faltan dos mi-
llones para completar el costo de la operación)
Esta última observación también nos permite respaldar la propuesta
de que la interpretación metafórica es la que preserva la lógica del esque-
235
ma, asegurando de ese modo su aplicación en el sentido de ‘carencia in-
telectual’. En los ejemplos anteriores, sólo (11) se acerca a esta condición,
precisamente porque entre ‘papeles’ y ‘archivo’ puede postularse una
relación meronímica que implique el elemento estructural CONFIGURA-
CIÓN; de otro modo, aplicarían esquemas de tipo causal, válidos también
para otros verbos con la misma estructura argumental:
15. A Pedro le gusta el Cabernet para las carnes (le gusta el Cabernet
para acompañar las carnes)
16. A Pedro le interesa ese tema para su tesis (le interesa ese tema para
hacer su tesis)
4.7. Productividad y restricciones
De acuerdo con Fillmore y cols. (1998, p. 5), las expresiones idiomáticas
pueden dividirse en sustantivas y formales. Las del primer tipo se ca-
racterizan por tener itemes léxicos fijos como parte de su composición,
mientras que los del segundo tipo proveen patrones sintácticos dentro
de los cuales se insertan los itemes léxicos. Esta distinción permite atri-
buirle a las expresiones idiomáticas formales un carácter mayormente
productivo. En el caso estudiado, a nuestro juicio, el fundamento de tal
productividad es el patrón esquemático de la construcción.
En términos generales, la construcción metafórica con ‘faltar’ admite
variaciones expresivas en el marco de la intensificación de la carencia
(cantidad, valor de las PARTES faltantes), pero no modificadores de va-
lor especificativo (ni para las PARTES ni para el TODO). En efecto, esta
última posibilidad tendería a la focalización sobre una clase y eventua-
les sub-clases, movimientos conceptuales no admisibles en el marco del
esquema PARTE-TODO. A continuación, ejemplificamos con eventuales
variantes de una de las expresiones:
17. Le faltan tablitas para el puente
18. Le faltan las tremendas tablas para el puente
19. Le faltan como mil tablas para el puente
20. Le faltan tablas de 2x2 para el puente (?)
21. Le faltan tablas de pino para el puente (?)
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
236
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
22. Le faltan tablas para el puente levadizo (?)
23. Le faltan tablas para el puente mecano (?)
También nos parece relevante respecto de la productividad de esta
construcción idiomática su aparición dentro de otra construcción, como
puede observarse en los siguientes casos23:
24. “Nunca he dicho que mi padre es un mal padre, lo dejo en claro, pero
de que le faltan palos para el puente sí le faltan, (...)”
25. “(...) A estos sí que le faltan palos pal puente (...)”
En (24) se puede apreciar la construcción inserta dentro de un con-
texto adversativo, mientras que en (25) se expresa la cualificación con
carácter de afirmación enfática. En ambos casos, la construcción puede
ser reemplazada por un adjetivo en función de atributo (pero de que es
tonto, es tonto; estos sí que son tontos).
En principio, este tipo de construcciones calza con las características
de lo que Nunberg, Saw y Wasow (1994) denominan “expresiones com-
binadas idiomáticamente”, en las que algunos componentes pueden ser
asignados a un significado específico, de modo que pueden estar sujetos
a operaciones como ‘modificación’, ‘cuantificación’ y ‘topicalización’. Sin
embargo, en el caso en estudio verificamos más restricciones que libertad
composicional. A diferencia de otro tipos de unidades fraseológicas como
‘tomar al toro por las astas’ (Saavedra, 2006), la construcción idiomá-
tica con ‘faltar’ no “libera” a sus componentes a otros contextos oracio-
nales sin perder el significado que aporta a la construcción de origen.
Por ejemplo, en “te está fallando el puente” o “tienes malo el choclo”, de
producirse, ni ‘puente’ ni ‘choclo’ mantienen el significado de ‘capacidad
intelectual general’, como sí ocurre en imágenes convencionales (“te falla
el coco/mate”, por ejemplo). El caso de “te falta un tornillo” podría acer-
carse a la construcción estudiada, pero parece remitirse a una relación
meronímica diferente: en “A Pedro le falta un tornillo”, el TODO podría
estar implícito (‘máquina’, posiblemente); no obstante, ‘tornillo’ es una
pieza de un conjunto no homogéneo, como resultado la expresión “A Pe-
dro le falta un tornillo para la máquina” no calza en la construcción
23 Ejemplos extraídos de Internet.
237
del caso y –como en los casos comentados en la sección anterior- parece
refractaria a una interpretación idiomática.
5. Conclusiones
Creemos que el caso estudiado ilustra adecuadamente la participación
de los patrones esquemáticos en el repertorio de usos idiomáticos y pro-
porciona detalles de la proyección metafórica que opera desde dominios
concretos configurados por un esquema de imagen.
Ante la pregunta respecto del nivel en el que ocurre la figuración, nos
inclinamos a pensar que el hablante figura el concepto de carencia in-
telectual mediante el concepto de carencia estructural, de modo que el
esquema PARTE-TODO es la base conceptual que restringe el tipo de ope-
raciones que pueden ocurrir en el nivel del patrón lingüístico. La selec-
ción de la figura específica, si bien no es completamente predecible, está
claramente determinada por el patrón esquemático.
De algún modo, el patrón esquemático parece impulsar una especiali-
zación metafórica de la construcción, mediante la explotación de una se-
mántica del verbo ‘faltar’ en la que resultan absolutamente necesarios los
elementos PARTE, TODO y CONFIGURACIÓN. Sobre esta base se levanta
una estructura argumental que define los componentes de la construcción.
La idiomaticidad reside en las especificaciones de la construcción de-
rivadas del patrón esquemático, pero precisadas por la proyección me-
tafórica. La composición sintáctica también está restringida por las pro-
piedades del esquema de imagen, de modo que la estructura argumental
incorpora las unidades requeridas por cada componente del esquema y
obliga a la interpretación metafórica.
Cabe señalar que las expresiones estudiadas responden a un diseño
semántico exitoso en la medida que pueden dar cuenta de categoriza-
ciones culturalmente relevantes ancladas en la estructura pre-conceptual
cuyos componentes son “visibles”, lo que facilita el tipado productivo.
Finalmente, este diseño en particular confirma que la vía perifrástica
(aparentemente anti-económica) se hace fuerte en el ámbito de las con-
ceptualizaciones cotidianas, de allí la necesidad de seguir atendiendo a
los múltiples mecanismos que permiten su formación.
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
238
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Referencias bibliográficas
Alcina, J. y Blecua, J. M. (1975). Gramática española. Barcelona: Ariel.
Croft, W. y D. A. Cruse (2004). Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge
University Press.
Cuenca, M. J. y J. Hilferty (1999). Introducción a la lingüística cognitiva.
Barcelona: Ariel.
De Vega, M. (1992). Introducción a la psicología cognitiva. Madrid: Alianza.
De Vega, M. (2005). Lenguaje, corporeidad y cerebro: Una revisión críti-
ca. Signos 38 (58); pp. 157-176.
Evans, V. y M. Green (2006). Cognitive linguistics: An Introduction. Edin-
burgh: Edinburgh University Press.
Fauconnier, G. (1994). Mental spaces: Aspects of meaning construction in
natural language. Cambridge: Cambridge University Press. 2ª edición.
[1ª edición, Cambridge: MIT, 1985].
Fillmore, C. J., Kay, P. y O’Connor, M. C. (1988). Regularity and idiomatic-
ity in grammatical constructions: The case of let alone. Report No. 51,
Berkeley: Cognitive Science Program, Institute of Cognitive Studies, Uni-
versity of California at Berkeley.
Goldberg, A. (1995). Constructions. A construction grammar approach to
argument structure. Chicago: University of Chicago Press.
Iñesta Mena, E. M. y Pamies Bertrán, A. (2002). Fraseología y metáfora:
aspectos tipológicos y cognitivos. Granada: Granada Lingvistica.
Johnson, M. (1987). The body in the mind: The bodily basis of meaning, rea-
son and imagination. Chicago: Chicago University Press. [Las citas son
de la versión castellana: El cuerpo en la mente: fundamentos corporales
del significado, la imaginación y la razón. Madrid: Debate, 1991].
Johnson, M. y T. Rohrer (2007). We are live creatures: Embodiment, ameri-
can pragmatism, and the cognitive organism. En J. Zlatev, T. Ziemke, R.
Frank y R. Dirven (eds.) Body, language, and mind Vol. 1 (pp. 17-54).
Berlin: Mouton de Gruyter.
Krzeszowski, T. (1989). The axiological parameter in preconceptional image
schemata. En R. Geiger y B. Rudzka-Ostyn (eds.) Conceptualizations and
mental processing in language (pp. 307-330). Berlin-New York: Mouton
de Gruyter.
Lakoff, G. (1987). Women, fire and dangerous things: What categories re-
veal about the mind. Chicago: University of Chicago Press.
239
Lakoff, G. (1988). Cognitive semantics. En Eco, Umberto, Marco Santabro-
giom y Patrizia Violi (eds.) Meaning and mental representations (Ad-
vances in semiotics) (pp. 119-154 ). Indiana: Indiana University Press.
Lakoff, G. (1989). Some empirical results about the nature of concepts. Mind
and Language 4(1-2); 103-129.
Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. En A. Ortony (Ed.)
Metaphor and Thought (2da. Edición; pp. 202-251). Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Lakoff, G. y M. Johnson. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press.
Lakoff, G. y M. Johnson (1999). Philosophy in the flesh. The embodied mind-
and its challenge to western thought. New York: Basic Books.
Langacker, R. (1987). Foundations of cognitive grammar, Volume I: Theo-
retical prerequisites. Standford: Stanford University Press.
Nunberg, G., I. A. Sag y T. Wasow (1994). Idioms. Language, 70 (3); 491-538.
Oakley, T. (2007). Image schemas. En D. Geeraerts y H. Cuyckens (eds). The
Oxford handbook of cognitive linguistics (pp. 214-235). New York: Ox-
ford University Press.
Rivano, E. (1999). Un modelo para la descripción y análisis de la metáfora.
Logos, 9; 41-52.
Rivano, E. (2004). De las expresiones idiomáticas. Concepción, Chile:
Lingüística, Universidad de Concepción.
Saavedra, N. (2006). Escenas desmontables. Propuesta de un modelo de
análisis semántico de composicionalidad idiomática. Tesis de Magister
en Lingüística, Universidad de Concepción, Chile.
Taylor, J. (1989). Linguistic categorization. Prototypes in linguistic theory.
Oxford: Clarendon Press.
Taylor, J. R. (2002). Cognitive grammar. New York: Oxford University
Press.
Tuggy, D. (2007). Schematicity. En D. Geeraerts y H. Cuyckens (eds.), The
Oxford handbook of cognitive linguistics (pp. 82-115). Oxford: Oxford
University Press.
Verhagen, A. (2007). Construal and perspectivization. En Geeraerts, Dirk
y Hubert Cuyckens (eds.) The Oxford handbook of cognitive linguistics
(pp. 48-81). New York: Oxford University Press.
Metáfora y esquema de imagen en un caso de construcción idiomática / J. osorio b.
241
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico
a lo conceptual1
Cristián santibáñez Yáñez Universidad Diego Portales, Chile
Introducción
eJemPlos de usos estratégicos de las palabras se encuentran todos los
días. En Atenas, para dar un caso, hay una compañía de mudanzas
que se llama mehaphora. Es una buena estrategia, un uso inteligente de
una metonimia –el nombre por la función–, para sustituir y reducir la
función de transferir, que la compañía realiza a diario, a través del nom-
bre de la misma. Pero, tal como el nombre de la compañía sólo represen-
ta la función general de transferir muebles y objetos de un lugar a otro,
así también el acercamiento retórico estándar al término ‘metáfora’ sólo
describe y reduce este tropo como “changing a word from its literal me-
aning to one not properly applicable but analogous to it” (Lanham, 1991,
p. 188).
Esta definición sigue una venerable tradición que probablemente co-
menzó con Aristóteles. En Retórica, hablando sobre estilo, Aristóteles
concluye que:
Sea nuestro punto de partida el siguiente: que aprender con facilidad
es algo naturalmente agradable para todos y que, por otra parte, las
palabras tienen un significado determinado, así que los nombres que
nos enseñan algo son los más agradables. En consecuencia, las pala-
bras raras nos son desconocidas; las precisas ya las conocemos, así
1 Este trabajo se desarrolló en el marco de mi investigación post-doctoral patroci-nada y financiada por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, Chile, dentro del programa Fondecyt, proyecto No. 3090017.
´
242
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
que es la metáfora la que consigue mejor lo que buscamos. En efecto,
cuando el poeta llama a la vejez “rastrojo” produce en nosotros un
aprendizaje y el conocimiento a través de una clase, pues ambas cosas
implican que algo se ha marchitado (2001, p. 272).
Luego el Estagirita añade: “Así que la mayoría de las expresiones in-
geniosas se consigue por medio de la metáfora y por haber conseguido
previamente engatusar al oyente” (2001, p. 281). Estos comentarios con-
denaron a la metáfora a ser, por un largo periodo, sólo materia de la ima-
ginación y la poesía o, en el mejor de los casos, un divertimento estratégi-
co. Al mismo tiempo, Aristóteles reconoce en estas notas que la metáfora
es un recurso natural en el discurso, siempre a la mano para ser usado.
En el análisis del discurso y la comunicación real, desde un punto de
vista argumentativo, esta perspectiva ha sido utilizada por Perelman y
Olbrechts-Tyteca (2000), pero después de ellos no mucho ha sido incor-
porado. En efecto, ni la Pragma-dialéctica (van Eemeren y Grootendorst
1992, 2004; van Eemeren y Houtlosser 2002a, 2002b, 2003, 2008), ni
otros esfuerzos teóricos en el campo de estudio de la argumentación (Du-
crot y Anscombre, 1983; Tindale, 1999; Walton, 1992, 2004, 2006, 2007)
han posibilitado nuevos acercamientos al problema de la metáfora. Es
una desatención que se observa con claridad toda vez que estas teorías de
la argumentación han tratado de insertar los conceptos y figuras retóri-
cas más importantes en el marco del análisis del fenómeno argumentati-
vo. Esta desatención se convierte, por lo tanto, en una motivación, puesto
que ya hace aproximadamente treinta años que ha emergido un impor-
tante punto de vista sobre este funcionamiento natural del lenguaje. Esta
nueva aproximación sigue los avances que en las ciencias cognitivas, en
especial en la lingüística, han tenido lugar.
Esta perspectiva sostiene que ciertos discursos están estructurados
sobre la base de ‘marcos’ o ‘sistemas conceptuales’, y que tales ‘marcos’
son resultado de las metáforas. Esta posición ha sido, en particular, pro-
puesta y defendida por Lakoff y su equipo para mostrar cómo la gente
percibe, piensa y actúa en el mundo a través del lenguaje natural (Lakoff
200a, 2006b, 1994; Lakoff y Turner, 1989; Lakoff y Johnson, 1980;
Kövecses, 2002). Desde el punto de vista de las ciencias cognitivas apli-
cadas, y después de un largo periodo de investigación empírica, tanto la
243
lingüística como la psicología han sugerido que las similitudes en las con-
cepciones de mundo entre diferentes culturas han sido producidas por el
uso de metáforas comunes y compartidas. Una de las ideas centrales es
que los valores fundamentales y las opiniones de una cultura particular
son sistemáticamente coherentes con su estructura metafórica y marcos
léxicos.
Un ejemplo recurrente en la bibliografía cognitivista, que ilustra este
último punto, es lo que sucede en la conceptualización, generalizada en
occidente, de las palabras ‘sociedad’ y ‘nación’ que envuelven categorías
como ‘persona’ y ‘familia’, tal como se observa en las siguientes expre-
siones: “naciones vecinas”, “los padres fundadores de la patria”. Algo si-
milar ocurre en la conceptualización de ‘poder político’, que se concibe
como una ‘fuerza física’: “Sacaron a la oposición del gobierno”. Los ejem-
plos son más claros cuando hablamos de ‘amor’, ‘discusión’ y ‘teorías’ en
términos de ‘viaje’, ‘guerra’ y ‘edificios’, respectivamente (Lakoff y John-
son, 1980).
A pesar de que ciertos aspectos o puntos de partida de este acerca-
miento pueden ser materia de discusión, tal como lo manifiesta la sus-
tancial crítica de Davidson (1978) a nivel filosófico, es razonable conside-
rar algunos aspectos de esta propuesta para ejercitar nuevas formas de
descripción y explicación de la metáfora y su papel en la elaboración de
argumentos.
De este modo, el presente trabajo tiene por objetivo fundamental en-
tregar una propuesta teórica y metodológica que vincule, por un lado, los
avances en los estudios de la metáfora desde un punto de vista cognitivo
y, por otro lado, las reflexiones y teorías existentes en el campo de los
estudios de la argumentación. Específicamente, se vinculará el análisis
impulsado por Lakoff y Johnson (1980) y Lakoff y Turner (1989) en el
ámbito de la metáfora, y el modelo de análisis de argumentos propuesto
por Toulmin (1958), y Toulmin, Rieke y Janik (1979), para observar qué
papel le cabría a la metáfora conceptual en el engranaje argumentativo.
Para este propósito, en la primera parte de este trabajo se desarrolla
una discusión en torno a la opción que la teoría de la argumentación con-
temporánea ha tomado para acercarse al problema de los argumentos
metafóricos. Luego, en la segunda sección, se incluyen dos apartados en
los que se sintetizan, primero, los conceptos y herramientas metodológi-
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
244
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
cas básicas provenientes de la lingüística cognitiva para el análisis de ex-
presiones metafóricas y, posteriormente, una descripción y discusión del
modelo de Toulmin que justifica su aplicación en el análisis de metáforas
conceptuales utilizadas argumentativamente. Cabe advertir que ambas
sub-secciones recurren a explicaciones y a ejemplos profusamente cita-
dos en la bibliografía, ya que el objetivo es presentar con toda claridad los
conceptos elementales, dado que el énfasis está en la combinación. En la
tercera sección se disponen los casos reales bajo observación, escogidos
por ser representativos de tipos metafóricos cotidianos en la discusión
social; el análisis de los casos, a su vez, combina efectivamente ambas
aproximaciones teóricas y metodológicas. Las conclusiones exponen
puntos críticos que pueden pasar a formar parte de futuras investigacio-
nes que se preocupen por el lugar y función de las metáforas conceptua-
les en la actividad argumentativa.
1. Argumentación por analogía vs. argumentar
a través de metáforas
Tal como se señaló en la introducción, el acercamiento retórico estándar
al término ‘metáfora’ sólo describe, y reduce, este fenómeno como un
tropo que cambia una palabra desde su significado literal a uno que no
es propiamente aplicable sino análogo. A excepción de Pielenz (1983),
quien también utilizó la perspectiva de Lakoff y Johnson (1980) para es-
tudiar el lugar que le cabe a la metáfora en la cadena argumentativa y
asumió que las metáforas conceptuales toman el lugar de garantías en
todos los casos (vinculando garantía a topos), es difícil ver reales esfuer-
zos en la teoría de la argumentación por integrar los análisis hechos en la
lingüística cognitiva de la metáfora y otros fenómenos del lenguaje.
Pareciera ser que en la teoría de la argumentación contemporánea
el problema de la metáfora ha sido implícitamente abordado en el estu-
dio de la argumentación por analogía. Hay un acuerdo entre los cultores
de la argumentación de que la argumentación por analogía está basada
en la noción de ‘similitud’ (van Eemeren, Houtlosser y Snoeck Henke-
mans, 2007; Walton, 2006). Por ejemplo, Walton (2006) la define en los
siguientes términos: “Argument from analogy is a very commonly used
245
kind of case-based reasoning, where one case is held to be similar to ano-
ther case in a particular respect. Since one case is held to have a certain
property, then the other case, it is concluded, also has the same property.”
(p. 96). En el mismo tenor, van Eemeren, Houtlosser y Snoeck Henke-
mans (2007) sostienen que: “Characteristic of analogy argumentation is
that in this type of argumentation someone tries to convince someone
else by showing that something is similar to something else” (138). Van
Eemeren y Grootendorst (1992) han enfatizado la misma perspectiva
sobre este tipo de argumentación, señalando que: “The argumentation
is presented as if there were a resemblance, an agreement, a likeness, a
parallel, a correspondence or some other kind of similarity between that
which is stated in the argument and that which is stated in the standpo-
int” (p. 97). Como van Eemeren, Houtlosser y Snoeck Henkemans (2007)
han resumido, muchos sub-tipos de argumentación por analogía pueden
ser distinguidos, y también diferentes usos de la analogía se pueden rea-
lizar2, pero todos los sub-tipos descansan en el mismo patrón: similitud.
Al menos dos tipos de esquemas formales pueden ilustrar la argumen-
tación por analogía. Walton (2006: 96) ofrece los siguientes esquemas:
Premisa de similitud: Generalmente, caso C1 es similar a caso C2
Premisa Base: A es verdadero (falso) en caso C1
Conclusión: A es verdadero (falso) en caso C2
2 Un sub-tipo es la comparación figurativa, que es, para van Eemeren, Houtlos-ser y Snoeck Henkemans (2007), una analogía en sentido estricto; otro sub-tipo es la argumentación por analogía en la que se apela a la regla de justicia, lo que implica que la gente en una misma situación debiera ser tratada de la misma forma; otro es la argu-mentación por analogía que apela al principio de reciprocidad, que consiste en que una persona debiera actuar hacia otra persona de la misma manera en que la otra lo trató. Una de las fuentes para distinguir estos sub-tipos es el tratamiento de la técnica de ar-gumentación hecho por Perelman y Olbrechts-Tyteca (2000); véase también Garssen (2001, 2002) para una discusión general. En relación con las funciones –o diferentes usos– de la argumentación por analogía, Johnson y Blair (2006) sostienen que pueden describir o explicar en un lenguaje provocativo y persuadir con él. Govier (1987) advierte sobre el uso negativo de la analogía lógica cuando argumentos imperfectos paralelos son citados para refutar. La argumentación por analogía puede ser usada también para predecir (van Eemeren, Houtlosser y Snoeck Henkemans, 2007). Walton (1992) llama la atención sobre el hecho de que la argumentación por analogía puede ser parte de otra técnica argumentativa, tal como en los argumentos por pendiente resbaladiza.
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
246
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Van Eemeren, Grootendorst y Snoeck Henkemans (2002, p. 99) pro-
ponen un esquema alternativo:
Y es verdadero de X
porque Y es verdadero de Z
y Z es comparable a X
Más allá de las formas y términos usados, ambas aproximaciones co-
inciden en asumir que la argumentación por analogía procede a través
de similitud y comparación3. Toulmin, Rieke y Janik (1979) tienen la
misma perspectiva sobre este tema: “In ‘arguing from analogy,’ we assu-
me that there are enough similarities between two things to support the
claim that what is true of one is also true of the other” (p. 148). También
es importante enfatizar aquí que los autores advierten sobre el mal uso
de analogías, comentando que “The more dissimilar the objects being
compared, however, the more difficult it is to find credible analogies bet-
ween them” (p. 149), lo que muestra el perfil evaluativo de la propuesta
de Toulmin4. Es interesante que Toulmin, Rieke y Janik conciban que
aquellas comparaciones percibidas como mecanismos retóricos, que
ellos nombran como analogías figurativas, sean asimiladas como parte
de una categoría no-argumentativa. ¿Qué tipo de categoría es esta? Ellos
no lo mencionan. Sin embargo, el elemento al que sí se refieren es que en
3 Estas aproximaciones también tienen un parecido a la hora de determinar los tipos de preguntas críticas que pueden formularse para evaluar este tipo de argumentación: “The following critical questions can be asked in the case of analogy argumentation: Are the things that are compared actually comparable?, Are there enough relevant simila-rities between the things that are compared?, Are there any relevant differences bet-ween the things that are compared?” (van Eemeren, Houtlosser and Snoeck Henkemans, 2007, p. 139); Walton nota que: “There are three critical questions that are appropriate for the use of argument from analogy: 1. Are there differences between C1 and C2 that would tend to undermine the force of the similarity cited?, 2. Is A true (false) in C1?, 3. Is there some other case C3 that is also similar to C1, but in which A is false (true)? (2006, p. 97).
4 La evaluación del uso de la argumentación por analogía en casos reales es una línea de investigación muy importante en la teoría de la argumentación. De acuerdo con van Eemeren y Grootendorst (1995) en la pragma-dialéctica la regla 7 es violada –en la etapa de argumentación– cuando el protagonista descansa en un esquema de argumentación inapropiado: “similarity argumentation is being used incorrectly, if, for instance, in ma-king an analogy, the conditions for a correct comparison are not fulfilled (1995, p. 140). Aparte de los estudios en la pragma-dialéctica vinculada especialmente a la evaluación del discurso argumentativo, Doury (2006) ofrece una aproximación algo distinta.
247
lo legal el principio de stare decisis obliga a las cortes a razonar por ana-
logía: “The principle directs judges to avoid unnecessary changes in legal
practice by deciding similar cases in similar ways” (1979, p. 149), que es
el mismo principio que la teoría de la argumentación ha estado usando
para analizar este fenómeno, v.g. ‘principio de justicia’ (van Eemeren,
Houtlosser y Snoeck Henkemans, 2007).
Pero, ¿son adecuadas estas distinciones para analizar metáforas?
Ciertamente no. Sin embargo, si la metáfora ha sido también definida
como una materia de analogía y comparación (en la tradición retórica,
como se observa en Lanham, 1991, y en los estudios de la argumentación,
como se ha observa en esta discusión), ¿hay alguna diferencia real entre
argumentar por analogía y argumentar a través de metáforas? Aparte del
hecho de que la argumentación por analogía ha sido primeramente un
tema en teoría de la argumentación5, y la metáfora, por su parte, en la
ligüística y la retórica (Quintiliano la llama ‘el más bello de los tropos’),
lo que es ya indicativo de una diferencia, el elemento que incrementa la
confusión es la pregunta por saber el rol exacto de la acción o proceso
de la ‘similitud’. Mientras que en la argumentación por analogía la simi-
litud es la dimensión central, en la teoría de la metáfora conceptual es
un aspecto secundario6. Esta es, de hecho, la pretensión defendida por
lingüistas cognitivos como Lakoff y Turner (1989).
De acuerdo con Lakoff y Turner (1989: 198): “Cases like “Achilles is a
lion” have given rise to a false general theory of metaphor, the similarity
theory, which claims that metaphor consists in the highlighting of simila-
rities”. Este ejemplo, y otros, lo utilizan para mostrar que hay, al menos,
tres razones para descartar tal teoría. Las razones pueden sintetizarse
como sigue:
1. En términos de ‘coraje’ Aquiles y el león no comparten la misma pro-
piedad literal por lo que no pueden ser comparados.
5 Se sabe que con Black (1954, 1979) y Richards (1936) el fenómeno de la metáfora comenzó a hacer tratado también como un problema en la teoría del conocimiento.
6 ‘Similitud’ y ‘comparación’ han sido dos de los conceptos clave para analizar las metáforas en la tradición, incluyendo en ella también la propuesta de Searle (1979). Cabe recordar, no obstante, que Searle agrega una nueva e importante dimensión en el análi-sis, las ‘condiciones de verdad’ en el análisis de los actos de habla indirectos en general, y en la metáfora en particular.
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
248
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
2. El coraje de Aquiles es una propiedad de su carácter, mientras que
el coraje del león es un atributo de su instinto. Carácter es entendido
metafóricamente en términos de instinto.
3. La teoría de la similitud falla en dar cuenta del mapeo de los esquemas
de estructura. La esencial y rígida naturaleza de coraje del león es ‘ma-
peado’ sobre la naturaleza del coraje de Aquiles, haciendo del coraje de
Aquiles esencial a su naturaleza.
El problema aparece porque existe la presunción de una preexistencia
de similitud en las ‘palabras’ –para la perspectiva tradicional la metá-
fora es sólo un problema de expresiones lingüísticas– que compone a
las expresiones metafóricas. Lakoff y Johnson (1980) han demostrado,
siguiendo los experimentos y descubrimientos en neurociencias, psico-
logía y estudios de la cognición, que la metáfora no está primeramente
relacionada con el lenguaje, sino que con el mapeo entre dominios con-
ceptuales. El mapeo es convencional, es decir, una parte fija de nuestro
sistema conceptual, puesto que si las metáforas fueran simplemente ex-
presiones lingüísticas, entonces sería razonable esperar diferentes metá-
foras de diferentes expresiones, pero las construcciones metafóricas for-
man de hecho sistemas articulados (Lakoff, 1993). Por ejemplo, ‘las rosas
de tus mejillas’ muestra sólo que entre ciertas rosas y ciertas mejillas de
ciertas personas hay una similitud en el color rosado. Kövecses (2002) ha
respondido esta asunción de la siguiente forma: “The cognitive linguis-
tic view maintains that –in addition to objective, preexisting similarity–
conceptual metaphors are based on a variety of human experience, inclu-
ding correlations in experience, various kinds of nonobjective similarity,
biological and cultural roots shared by the two concepts, and possibly
others. All of these may provide sufficient motivation for the selection of
source B1 over B2 or B3 for the comprehension of target A. Given such
motivation, it makes sense to speakers of a language to use B1, rather
than, say, B2 or B3, to comprehend A. They consequently feel that the
conceptual metaphors that they use are somehow natural” (p. 69).
Una de las nociones centrales de este ángulo es ‘correlación’, y las co-
rrelaciones no son similitudes. Ciertas correlaciones físicas y biológicas
acompañan a todo tipo de interacción entre dominios conceptuales, tal
como en el juego entre cantidad y verticalidad –por eso que ‘los precios
249
suben’. Obviamente, no todas las correlaciones parten desde un punto
físico o material, como en el caso de la metáfora conceptual ‘VIDA ES VIA-
JE’. Otro punto de confusión es que tradicionalmente solo la analogía
fue conceptualizada como una facultad cognitiva y la metáfora solo una
cuestión de inspiración retórica en el discurso. Pero vistas como metáfo-
ras conceptuales, ellas forman parte de un proceso cognitivo que produce
conocimiento proposicional basado en funciones estructurales, ontoló-
gicas y orientacionales para entender la experiencia y la comunicación7.
No debiera olvidarse que el acercamiento cognitivo sostiene que muchos
discursos políticos están estructurados sobre la base de ‘marcos’ compar-
tidos, y que estos son el resultado de las metáforas conceptuales (Lakoff,
2006a, 2006b, 2004).
Un ejemplo dará oportunidad de ver lo hasta aquí discutidos respecto
de las diferencias entre los acercamientos argumentativos y cognitivo-
lingüísticos a la metáfora en acción argumental. Walton (2006, p. 28)
ofrece un caso de argumentación por analogía en el que no hay informa-
ción sobre el hablante, pero valga señalar, sostiene Walton, que se trata
de uno culturalmente conservador:
When a murderer is found guilty, he is punished regardless of his rea-
sons for killing. Similarly, anyone partaking in an abortion is guilty of
having deprived an individual of her or his right to life.
De acuerdo con el análisis de Walton, la conclusión implícita es que
cualquier persona que ha escogido practicarse un aborto debiera ser cas-
tigado, una conclusión que es apoyada por la analogía entre dos casos
que se presumen similares. ¿Se puede sostener que aquí hay una metá-
fora involucrada? Claramente no. No toda argumentación por analogía
puede ser vista como un caso de metáfora. Pero, ¿qué pasa cuando el caso
es el opuesto? El siguiente ejemplo, que es parte del corpus posterior-
mente analizado, expone esta intersección crítica. Se debe añadir que el
hablante también es muy conservador en términos culturales:
7 Otra función cognitiva básica de algunas metáforas conceptuales es la así llamada imagen-esquema; véase Sweetser (1990), Talmy (1988).
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
250
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Según Cardemil, Chile se está pareciendo a la familia “cuya dueña de
casa no manda, no tiene claro qué decir; los niños llegan a cualquier
hora, se atrasa el almuerzo, no hay plata para la comida, se extravía
el presupuesto en materias de gestión que no estaban consideradas, y
el dueño de casa sale a emborracharse, cegando las posibilidades de
futuro de la misma familia”.
¿Se puede sostener que aquí hay argumentación por analogía? No,
porque no hay dos casos similares bajo comparación. El principio de jus-
ticia o el de reciprocidad no aplica. Se podría sostener que es una compa-
ración figurativa, pero se ignora que, primero, no hay indicador de com-
paración; segundo, no aparece comparación imaginaria (dado por el co-
nector ‘como si’); tercero, y más importante, no es claro qué proporción
de propiedades –reales o imaginadas- de una cosa se vincula o relaciona
con la otra; y cuarto, este tipo de opinión es típica en Chile, pero también
en otros países occidentales con marcos culturales conservadores. Por
el contrario, es el dominio completo, la presidencia femenina, el que es
entendido en términos de dueña de casa o madre.
Para entender esta perspectiva teórica se deben añadir herramientas
metodológicas, lo que precisamente será la tarea en la siguiente sección.
Aunque quedan puntos críticos importantes sin total resolución8, se debe
enfatizar que es razonable considerar algunas características de esta pro-
puesta para encontrar formas alternativas de explicación al funciona-
miento metafórico en la estructura argumentativa, ya que como muestra
este último ejemplo, las metáforas son usadas con objetivos persuasivos.
8 La crítica de Davidson (1978), por ejemplo, aun rebota en ciertos ambientes acadé-micos a la hora de rechazar la propuesta cognitivista. Sostiene Davidson que las metáfo-ras no son diferentes a otras transacciones lingüísticas rutinarias porque ellas no tienen más que su significado literal; que ellas, como cualquier otro medio de comunicación, presuponen un juego interactivo entre una inventiva en la construcción de sentido y una relación contractual; y que las metáforas pueden causar muchos efectos, pero estos efectos no son producidos por significados especiales. Para Davidson el error habitual en el análisis de metáforas es que el contenido de pensamiento que las metáforas pueden provocar son confundidos con los contenidos mismos de la metáfora.
251
2. Conceptos y metodologías
2.1. Teoría cognitivista de la metáfora
Expresiones como las siguientes: “No creo que esta relación vaya a algu-
na parte”, o “Mira lo lejos que hemos llegado”, muestran que una ‘rela-
ción personal’, que podría incluso contener ‘amor’, es entendida como
un ‘viaje’, siendo este último concepto el que exporta su significado, o su
serie de connotaciones, al primero.
Una explicación resumida de este fenómeno, desde un punto de vista
lingüístico cognitivo, sostiene que el entendimiento humano está com-
puesto por un set de correspondencias entre un dominio fuente y un do-
minio meta. En el ejemplo, el dominio fuente es ‘VIAJE’ (A) y el dominio
meta es ‘RELACIÓN PERSONAL’ o ‘AMOR’ (B). Elementos conceptuales
constituyentes de B corresponden a elementos constituyentes de A. El
proceso de correspondencias entre los dos dominios es llamado ‘mapeo’
en la terminología de Lakoff y Johnson (1980). De este modo, una expre-
sión cotidiana es manifestación de una metáfora conceptual que involu-
cra dos dominios conceptuales, en los que un dominio es conceptualiza-
do en términos del otro.
Es importante añadir que para Lakoff y Johnson (1980) el punto de
partida es un nivel filosófico que ellos llaman ‘experiencialista’, que im-
plica que los dominios fuente son dimensiones más cercanas o inmedia-
tas a la experiencia corporal y que los dominios meta son más abstractos,
lo que redunda en que, en general, el último importa significado desde
el primero. Porque las metáforas conceptuales provienen de nuestra in-
teracción con y en la experiencia, de la cual son producto, tal como las
metáforas de orientación –FELIZ ES ARRIBA, TRISTE ES ABAJO–, ellas se
manifiestan lingüísticamente. Las metáforas lingüísticas en el nivel de las
expresiones son manifestaciones de metáforas conceptuales en el nivel
del entendimiento, el pensamiento y los conceptos. Las metáforas con-
ceptuales exponen mapeos sistemáticos entre dominios, pero al mismo
tiempo son selectivas, esto es, enfatizan ciertos aspectos de la experiencia
y esconden otros. Kövecses (2002) explica el cuadro general de esta si-
tuación con precisión:
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
252
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
On what basis do we select the source domains for particular targets?
In the traditional view, the selection of sources assumes an objective,
literal and preexisting similarity between the source and the target. By
contrast, the cognitive view maintains that the selection of source do-
mains depends on human factors that reflect nonobjective, nonliteral,
and nonpreexisting similarities between a source and a target domain.
These are called the experiential bases or motivation of conceptual
metaphors. Some of the common kinds of such similarities include:
(1) correlations in experience, (2) perceived structural similarity, (3)
perceived structural similarity by basic metaphors, (4) source being
the root of the target (2002, p. 76).
Los investigadores en esta línea han desarrollado muchos conceptos
para explorar todo lo que las metáforas significan, batería de términos
que no es posible detallar aquí. Sin embargo, una mención especial cabe
hacer respecto del concepto ‘metáforas convencionalizadas’ (Lakoff y Jo-
hnson, 1980; Kövecses, 2002), y respecto del término ‘imagen-esquema’
(Lakoff y Turner, 1989), porque ambos permitirán desarrollar parte del
análisis al corpus seleccionado.
Por ‘metáforas convencionalizadas’ Lakoff y Johnson (1980) entien-
den aquel tipo de metáfora conceptual que es parte de la manera natural
de un grupo o comunidad de pensar y entender un dominio conceptual.
A diferencia de la noción de ‘convención’ en filosofía y lingüística tra-
dicional ligada a la idea de ‘arbitrariedad’, la noción de ‘convención’ en
estos lingüistas cognitivos se vincula con un tipo de construcción con rai-
gambre comunitario, es decir, un tipo de formación semántica con una
larga historia de uso. Lakoff y Johnson (1980) señalan que hay ‘grados
de convencionalidad’ en las metáforas conceptuales, en el sentido de
que hay algunas de ellas que están más convencionalizadas que otras,
como por ejemplo AMOR ES VIAJE, frente a AMOR ES UNA OBRA DE ARTE
COLABORATIVA que podría ser una metáfora conceptual con una corta
vida en una comunidad, e incluso, sólo ser parte de un sub-grupo de esa
comunidad, como es el caso de las metáforas utilizadas por escritores y
poetas. Por su parte, con el concepto de ‘esquema-imagen’ Lakoff y Tur-
ner (1989) se refieren a la existencia de patrones o esqueletos generales
de inferencia metafórica que exportan información general de un domi-
253
nio sobre otro, es decir, ciertas características de un dominio fuente que
orientan el proceso de entendimiento de un dominio meta.
Son precisamente estos dos últimos conceptos los que permiten plan-
tear una relación ya más específica entre el análisis de metáforas concep-
tuales y el análisis de argumentos, ya que ambos muestran que en el ha-
bla metafórica hay un proceso básico de inferencia entre dominios. Pero
aun persisten algunos problemas sustanciales que se pueden resumir, al
menos, en dos preguntas: ¿cuál es la función o lugar de una metáfora
conceptual en un argumento real?, y en particular, ¿cómo podría inte-
grarse esta perspectiva a una teoría de la argumentación?
Algunas respuestas preliminares han sido dadas por Lakoff (2004,
2006a), a pesar de que él no es un experto en teoría de la argumenta-
ción o retórica, pero sus intuiciones son plausibles cuando analiza, por
ejemplo, argumentos políticos. Comentando la estrategia argumentativa
y retórica del Partido Republicano de Estados Unidos, enfatiza la idea de
que los integrantes de este partido definen los temas de la agenda nacio-
nal norteamericana según sus marcos conceptuales, y que éstos circuns-
criben tanto los problemas a los que se dirigen como las soluciones que
plantean. Sintetiza su perspectiva como sigue:
They have moral premises, that is, they are about what is right; they
use versions of contested values taken from a particular moral view;
they have an implicit or explicit narrative structure, i. e., they all tell
stories with heroes, villains, victims, common themes, etc.; they also
serve as counterarguments: they undermine arguments on the other
side; they have issue-defining frames that set up problem and the so-
lution; they use whether true or not; they use language with surface
frames that evoke deeper frames (2006a, p. 119).
Para Lakoff (2006a) los marcos de superficie que evocan marcos más
profundos en el entendimiento del mundo se obtienen de las expresio-
nes metafóricas. Con mayor claridad Lakoff ilustra esto proponiendo el
análisis del uso del Bad apple frame (el marco de la manzana podrida),
contenido en el dicho popular “una manzana podrida echa a perder el
cajón”, marco que funciona en diferentes culturas en tanto lugar común:
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
254
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Bad apple frame: Consider the saying “A bad apple spoils the barrel”.
The implication is that if you remove the bad apple or some small
number of bad apples, the others will be fine. The rot is localized and
will not spread. Rot here is a metaphor for immorality. In a case whe-
re there is immoral behavior, it points blame at one person or a few
people –and not to any broader systematic immorality, an immoral
policy, or an immoral culture. This commonplace frame has been used
to limit the inquiry into torture as a systematic problem in the mi-
litary (as in the Abu Gharaib scandal), so the problem is contained.
The army just got rid of the “bad apple” –the lowest-ranking military
personnel involved. The same was true of Enron Corporation, where
a few executives (Jeffrey Skilling and Kenneth Lay) were identified as
bad apples, rather than the entire culture of Enron, where top-level
and even midlevel employees commonly schemed to rip off the public
by taking advantage of the deregulation of utilities with illegal actions
like those code-named “Death Star” and “Get Shorty”. (2006a, p. 126)
Más allá del sugestivo análisis de contenido expuesto en la cita an-
terior, aun la perspectiva del marco conceptual aparece difusa desde
una perspectiva teórica de la argumentación, porque técnicamente no se
obtiene inmediatamente cuál es el lugar y función que la metáfora con-
ceptual puede tener en la cadena silogística y/o entimemática. Porque
las metáforas funcionan con consistencia cultural, a través de procedi-
mientos mentales, sugiero que la metáfora conceptual se considere como
‘apoyo’ o como ‘garantía’ en términos del modelo de Toulmin, de acuerdo
a la discusión y criterios que a continuación se ensayan.
2.2. El modelo de argumentación de Toulmin
En 1958 aparece en Inglaterra el libro The Uses of Argument de Stephen
Toulmin. El objetivo de este libro era posicionar una crítica epistemo-
lógica que trataba de cuestionar tanto el modo tradicional de concebir
la producción del conocimiento, como el hábito científico de considerar
como fundamento del razonar, incluso para la vida cotidiana, el proceso
silogístico aristotélico.
A partir del título en inglés del tercer capítulo de su libro, a saber,
255
Working logic, se ha difundido su propuesta en español bajo el nombre
de ‘lógica factual’. Como así lo indica su nombre, el interés de la pro-
puesta está en analizar el modo en que el razonamiento se desenvuelve
en contextos específicos. Para el efecto, Toulmin (1958) ocupa el proceso
general en el que la jurisprudencia se despliega, esto es, sopesando la
fuerza de las leyes de acuerdo a los casos y criterios de aplicación. Fuerza
y criterio son los dos términos matrices a balancear para obtener una
descripción genuina de la exposición de argumentos. Este balance lo lo-
gra Toulmin construyendo un modelo con seis entradas, superando así la
lógica aristotélica de tres (premisa mayor, premisa menor y conclusión).
Las entradas del modelo, que deviene en método para la confección y
análisis de argumentos, son:
1. Apoyo: cuerpo de contenidos desde donde emanan las garantías y que
nos remite al mundo sustancial en el que encontramos investigacio-
nes, textos, códigos, supuestos sociales que nos permiten afirmar una
garantía.
2. Garantía: principio general, norma tácita, supuesto o enunciados ge-
nerales, de naturaleza formal, que permiten el paso de los datos a las
conclusiones.
3. Datos: son de orden empírico o factual, y permiten la emergencia de
una pretensión o conclusión.
4. Conclusión: son las pretensiones, demandas o alegatos que buscan,
entre muchos de sus posibles propósitos, posicionar una acción, una
perspectiva.
5. Cualificadores modales: son construcciones lingüísticas que permiten
cambiar la fuerza pragmática de una pretensión.
6. Condiciones de refutación: son excepciones que debilitan a la garantía,
son parte de la información contenida en los apoyos, y socavan la fuer-
za final de la conclusión.
El modelo se lee de la siguiente forma: Dada nuestra experiencia ge-
neral del campo en cuestión (apoyo), y de acuerdo con las reglas o prin-
cipios resultantes de tal experiencia (garantía), utilizando los siguientes
hechos específicos (datos), de una forma cualificada (cualificador modal),
se permite concluir lo siguiente (conclusión o pretensión), a menos que
exista una específica condición de refutación (excepciones). Como se des-
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
256
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
prende, el nombre de ‘lógica factual’ proviene del hecho de que el modelo
está siempre en relación con los acontecimientos, tanto a través de los
‘apoyos’, como de los datos y las excepciones, siendo el caso que la ‘con-
clusión’ y los ‘cualficadores modales’ también nos vinculan a las estrate-
gias que los hablantes tienen para instalar sus posiciones en debates y
controversias. Un ejemplo para ilustrar la aplicación de este modelo, que
se obtiene de Toulmin et al. (1979, p. 87) es el siguiente:
Figura 1. Ejemplo de la estructura visual del modelo de Toulmin.
Cada una de las categorías del modelo se ha aplicado conforme a la
razonabilidad del campo específico de argumentación que, en el ejemplo
anterior, se refiere al campo climático. El modelo muestra la fuerza que
adquiere cada una de las partes y, sobre todo, el carácter esencial que
tiene la categoría ‘apoyo’ para sentar la base de inferencia sobre la que
descansa el argumento en su totalidad. De acuerdo a su definición, el
‘apoyo’ es el conjunto general de supuestos con profundas raíces en el
cuerpo social. Este conjunto de supuestos a veces se encuentra fuerte-
mente institucionalizado –como por ejemplo en el campo jurídico a tra-
This evening the wind has veered abound from SW toward NW; the rain has nearly stooped; there are local breaks in the clouds -all signs indicating the passage of a cold front.
Datos
So, chances are,
Cualificador
It will be clearing and cooler by the morning.
Conclusión
In these latitudes, passage of a cold front is normally followed after a few hours by clearing, cooler weather.
Garantía
Unless some unusually complex frontal system is involved
Condición de refutación
The accumulated experience of meteoroligists in the North Temperate Zone indicates that
Apoyo
257
vés de los códigos–, o menos institucionalizados pero formando parte de
una costumbre arraigada –como por ejemplo en el campo fraseológico a
través de dichos y proverbios. En ambos casos, los apoyos van formando
parte, generación tras generación, de los contenidos tácitos que estruc-
turan dominios y comunidades discursivas, tal como Lakoff y Johnson
(1980) postulan el alcance de las metáforas conceptuales. Este paralelo
teórico es el que se pondrá a prueba a continuación analizando casos rea-
les obtenidos de distintos ámbitos sociales.
2.3. Marco metodológico para el análisis de metáforas
conceptuales
Antes de ir a lo anunciado, se debe realizar una descripción metodológica
para distinguir el proceso por el cual el mapeo entre dominios puede ser
analizado, esto es, una metodología que permita el análisis de metáforas
conceptuales y, a su vez, distinguir la proyección que cabría desde el aná-
lisis metafórico al análisis argumentativo.
Este dispositivo metodológico (Kövecses y Szabó, 1996; Kövecses,
2002) se compone de seis pasos: 1) obtención de expresiones, 2) distin-
ción de los dominios conceptuales, 3) nombre de la metáfora conceptual
contenida en las expresiones, 4) caracterización aspectual del dominio
fuente, 5) descripción de la lógica situacional del dominio fuente, y 6)
disposición de correspondencias o mapeo entre los dominios.
Un ejemplo que permite observar la aplicación de este diseño, ejem-
plo también recurrente en la literatura cognitivista (Lakoff y Johnson,
1989; Kövecses, 2002), se obtiene, precisamente, siguiendo los pasos de
la metodología expuesta:
1. Expresiones metafóricas: “Tu posición es indefendible”, “Atacó cada
uno de los puntos débiles de tu argumento”, “Sus críticas dieron justo
en el blanco”, “Nunca he ganado una discusión con él”, “Me mató con
su alegato”, “Su táctica en el debate era efectiva”.
2. La mera intuición ya orienta tanto los conceptos metafóricos que están
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
258
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
implicados como la relación básica que existe entre ellos. Los concep-
tos, evidentemente, son: ‘discusión’ y ‘guerra’.
3. Así, se podría sostener que la metáfora conceptual lleva por nombre:
LAS DISCUSIONES SON GUERRAS, donde el dominio fuente es ‘guerra’
y el dominio meta es ‘discusión’.
4. La caracterización aspectual del dominio fuente rastrea las propieda-
des básicas que éste tiene, lo que a su vez luego permite dirigir el senti-
do de la lógica situacional; en este ejemplo, algunas propiedades bási-
cas que cabría instalar son las siguientes: las guerras requieren tiempo,
que varía de acuerdo con las estrategias militares aplicadas; las guerras
suponen gasto de energía física, mental, económica y social; las guerras
producen víctimas y victimarios; las guerras se producen, entre otras
razones, por diferencias irreconciliables, intereses específicos para lo-
grar ventajas, o abusos de algún tipo (posición, fuerza, status, etc.).
5. La lógica situacional del dominio fuente, en virtud de las propiedades
y la concretísima experiencia que tenemos en él, demuestra entre otras
cosas que: a mayor tiempo atacando, mayor destrucción; mayor po-
der de las armas usadas en el ataque, mayor debilitamiento del lugar
atacado; mejor estrategia de ataque y defensa, mejor el resultado en el
tiempo; mayor precisión en el ataque, más rápidamente se obtiene la
victoria.
6. En este esquema el último paso, quizá el más importante, es la dispo-
sición efectiva de las correspondencias entre los dominios comprome-
tidos en la metáfora conceptual, que para el caso serían: tal como en
la guerra el mejor resultado se obtiene en función de la mejor táctica
militar, así una discusión se gana en función de la mejor estrategia re-
tórica y argumentativa; así como en una guerra la victoria se consigue
atacando los flancos más débiles del enemigo, así la victoria en una
discusión se alcanza atacando los puntos más débiles de los argumen-
tos del oponente.
259
3. Casos metafóricos
Los casos que a continuación se exponen fueron seleccionados por su
claridad y por representar tanto el discurso político chileno, como del uso
de proverbios en las discusiones científicas contemporáneas. Serán ana-
lizados, primero, exponiendo el extracto de discurso del que provienen;
segundo, distinguiendo expresiones metafóricas y correspondencias; y
tercero, aplicando un paralelo entre el modelo de análisis cognitivo de
metáforas y el esquema visual del modelo de Toulmin para el análisis
de argumentos, con el objeto de observar la función que les cabría a las
metáforas conceptuales en la cadena argumentativa.
3.1. Metáforas en la vida económica
Como todos sabemos, compartimos muchas metáforas en la actual eco-
nomía global. Por ejemplo, una muy común entre los americanos es la
que se obtiene de la expresión ‘tax relief’ –que suele traducirse como ‘ali-
vio impositivo’ o, en su defecto, ‘rebaja de impuestos’ en el ámbito local
chileno–, metáfora que ha sido analizada en detalle por Lakoff (2004, p.
3-34). Esta es una expresión metafórica que también puede ser escucha-
da en Argentina, Francia, Inglaterra, Seúl, etc., donde sea que el sistema
neoliberal esté funcionando. Otra metáfora conceptual es “LOS SISTEMAS
ECONÓMICOS SON EDIFICIOS”, que se manifiesta en expresiones como:
“con su economía en ruinas, el país no puede solventar un proyecto como
ese”.
Un muy buen ejemplo para mostrar la relación entre metáfora con-
ceptual y argumentación en el campo de la economía, es el que a conti-
nuación se reproduce, obtenido del periódico electrónico chileno La Se-
gunda de su edición del día 10 de Octubre de 2008, que corresponde a la
columna de opinión del economista Juan Andrés Fontaine:
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
260
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
1. Texto 1
Juan Andrés FontaineCómo capear el temporal
Alerta roja en los mercados. El estruendoso derrumbe de Wall Street y otras plazas bursátiles no podía sino repercutir en Chile. Pero la virulenta alza del dólar, la caída de las bolsas y la elevación del costo del crédito nos han tomado por sorpresa. ¿Será que se nos viene el huracán? Un análisis frío de las condiciones actuales de la economía nacional debería despejar los temo-res, pero en tiempos de tormenta hasta las mejores naves pueden naufragar si no son piloteadas con destreza.Los desaciertos cometidos por la dupla Paulson-Bernanke en el puente de mando de la economía americana han llevado a que un problema banca-rio peligroso, pero confinado a un segmento del crédito, pueda devenir en un pánico financiero global. Afortunadamente, las medidas necesarias para contener y subsanar la epidemia de desconfianza son abundantemente co-nocidas y de a poco han comenzado a ser aplicadas en Estados Unidos y Europa. Suponiendo que ellas surten efecto, el Fondo Monetario Interna-cional vaticina que el crecimiento mundial se desacelera al 3% el próximo año, desde el 4% previsto para el actual y el 5% estimado para el anterior. Aunque se trataría de un escenario negativo para Chile, los hemos conocido peores y no hace mucho. El crecimiento económico mundial fue de poco más de 2% en 2001, 1998 y 1991, alcanzando tan sólo 0,6% en el fatídico 1982. Sólo en dos de esas ocasiones, en 1982 y 1998, Chile en verdad se vio en apuros. Los ahorros fiscales acumulados y las reservas internacionales totalizarán más de US$ 50.000 millones hacia fines de año: impresionante suma, aun-que semejante a la que, en relación ya sea a las importaciones o a la deuda externa de corto plazo teníamos en 1997, en la antesala de la crisis asiáti-ca. Las autoridades de entonces se ufanaban del grosor del blindaje y, bien sabemos, éste no fue suficiente para prevenir el naufragio económico de 1998-99.
Un primer comentario que se puede hacer aquí es que, en general, la
metáfora conceptual es un procedimiento para inferir verdades particu-
lares desde principios y experiencias aceptadas en ambientes culturales
específicos, lo que es, a su vez, una idea muy cercana al concepto de ‘apo-
261
yo’ en Toulmin (1958; Toulmin et al., 1979). Por otra parte, no debe per-
derse de vista que en la perspectiva de Lakoff (Lakoff y Johnson, 1980;
Lakoff, 1994) la verdad es experiencial, materia de interacción, tal como
el modelo jurisprudencial de argumentos de Toulmin sostiene respecto
de que las conclusiones de un argumento están siempre sujetas a cam-
pos-dependientes, de acuerdo a criterios de razonabilidad contextual.
En lo contenido en este caso, en el marco de un contexto completa-
mente argumentativo como es el de una columna de opinión, es posible
ver el funcionamiento de, al menos, dos metáforas conceptuales: LA ECO-
NOMÍA ES UN ESTADO CLIMÁTICO, y LA ECONOMÍA ES UNA NAVE, que
se manifiestan, descontando el propio título que ya es indicativo de la
metáfora de base, en expresiones como “Alerta roja en los mercados”, y
en especial en los siguientes dichos de su autor: “¿Será que se nos viene
el huracán? Un análisis frío de las condiciones actuales de la economía
nacional debería despejar los temores, pero en tiempos de tormenta has-
ta las mejores naves pueden naufragar si no son piloteadas con destreza.”
Para la primera metáfora conceptual, las siguientes correspondencias
entre los dominios involucrados pueden ser mencionadas: así como el
estado del tiempo climático puede empeorar rápidamente, así una eco-
nomía nacional puede enfrentarse rápidamente a cambios desfavorables;
así como se debe estar preparado para peores cambios del estado climá-
tico, así también una economía debe adoptar medidas con rapidez para
peores escenarios. Para la segunda metáfora conceptual cabe mencionar
dos correspondencias que se relacionan con el punto de vista que se de-
fiende en la columna de opinión: así como una nave en alta mar turbu-
lento se salva de naufragar por la pericia de su capitán, así también una
economía nacional en un contexto financiero internacional turbulento se
salva de entrar en crisis por la destreza de su máximo responsable; así
como el capitán de una nave en alta mar turbulento debe tomar todas
las medidas para salvaguardar la integridad de la tripulación, así tam-
bién los encargados de la economía nacional en el contexto financiero
internacional turbulento deben tomar todas las medidas para asegurar el
crecimiento de la actividad económica.
La pregunta básica que anima a este trabajo nuevamente aparece con
propiedad: ¿cuál es la función o lugar de una metáfora conceptual en un
argumento real? Se puede comenzar a responder esta pregunta, una vez
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
262
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
visto el funcionamiento metafórico de las expresiones en este caso, de la
siguiente forma de acuerdo con el modelo de análisis de argumentos de
Toulmin:
Figura 2. Argumento en términos de dominio fuente.
A través de un proceso de correspondencia, y paráfrasis se debe aña-
dir, entre los dominios conceptuales en el marco de una estructura de
inferencia, el argumento en términos de dominio meta se puede repre-
sentar de la siguiente forma:
Figura 3. Argumento en términos de dominio meta.
1. Alerta roja2. Se anuncian huracanes3. Si no se controla bien
la nave
Datos
Entonces
Cualificador
La nave puede naufragar
Conclusión
Las naves en el mar naufra-gan cuando hay mal control en condiciones turbulentas
Garantía
Metáforas conceptuales:
LA ECONOMÍA ES UN ESTADO CLIMÁTICOLA ECONOMÍA ES UNA NAVE
Apoyo
1. Hay preocupación ex-trema en los mercados
2. Se anuncian mayores problemas econó-micos
3. Si no se aplica la política económica correcta
Datos
Entonces
Cualificador
La economía chilena puede caer en crisis
Conclusión
Las economías entran en crisis cuando no hay claridad en la política económica en momentos de incertidumbre financiera
Garantía
Metáforas conceptuales
LA ECONOMÍA ES UN ESTADO CLIMÁTICOLA ECONOMÍA ES UNA NAVE
Apoyo
263
Para observar con toda claridad cómo se despliega la metáfora con-
ceptual como apoyo entre ambos dominios, en la siguiente estructura
argumentativa se superponen las correspondencias que contienen la in-
formación exportada desde el dominio fuente al dominio meta:
Figura 4. Argumento a partir de correspondencias entre dominios conceptuales.
Las metáforas conceptuales han sido ubicadas en el lugar de los ‘apo-
yos’ ya que, como ha propuesto la lingüística cognitiva, funcionan como
marcos cognitivos que producen el entendimiento y la acción en el mun-
do a partir de la experiencia, esto es, nacen como producto de la expe-
riencia que genera, en el transcurso del tiempo, sentido y comprensión
de lo que rodea. Para Toulmin et al. (1978, p. 57), los apoyos son “gene-
ralizations making explicit the body of experience relied on to establish
the trustworthiness of the ways of arguing applied in any particular case”,
definición que, justamente, permite realizar el paralelo con cierta segu-
ridad.
1. Así como se activa alerta roja en una nave cuando hay malas condiciones en el mar, así también se activan las precauciones en la política económica cuando hay problemas en los mercados
2. Así como se anuncian huracanes para tomar medidas en contra de problemas que pueden afectar el curso de una nave en el mar, así también se proyectan mayores problemas económicos para tomar medidas en contra de lo que puede afectar al desarrollo económico
3. Así como si no se controla bien una nave…, así también si no se aplica la política económica correcta
Datos
Así, entonces,
Cualificador
La nave puede naufragarLa economía chilena puede caer en crisis
Conclusión
Las naves en el mar naufragan cuando hay mal control en condiciones turbulentas Las economías entran en crisis cuando no hay claridad en la política económica en momentos de incertidumbre financiera
Garantía
Metáforas conceptuales
LA ECONOMÍA ES UN ESTADO CLIMÁTICOLA ECONOMÍA ES UNA NAVE
Apoyo
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
264
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Por otra parte, y siguiendo a Lakoff y Johnson (1980), estas dos metáfo-
ras conceptuales pueden ser vistas como ‘metáforas convencionalizadas’, y
estos tipos de “metaphors are deeply entrenched and hence well know and
widely used in a speech community” (Kövecses, 2002, p. 248). De acuerdo
a Fillmore (1982) y Lakoff (1994), dado cierto marco conceptual, el me-
canismo semántico generativo de importar-exportar significado entre los
dominios marcará siempre la comprensión del concepto o los conceptos
involucrados, tal como muestra el ejemplo que se ha analizado. Desde una
perspectiva retórica, el hablante podrá enfatizar ciertos aspectos que el mar-
co conceptual contiene, y sus preferencias podrían proyectar los tipos recu-
rrentes de apoyos-marcos sociales respecto de los que el hablante es parte.
3.2. Metáforas en la vida social y política
El segundo caso que se analizará trata de la declaración de un parlamen-
tario opositor al gobierno de la Presidente Michelle Bachelet. Es un caso
interesante porque se utiliza una metáfora conceptual estratégicamente
para dar un golpe crítico directo.
Las evaluaciones políticas y sociales del modo en que la Presidente
ejerce su cargo han enfatizado constantemente que ella no posee, o que
no aplica apropiadamente, su autoridad presidencial. Es una crítica que
cruza al espectro político. Una imagen muy gráfica de esto es la siguiente
declaración, obtenida del periódico La Nación en su versión electrónica
del día 16 de mayo del 2007:
Texto 2
Según Cardemil, Chile se está pareciendo a la familia “cuya dueña de casa no manda, no tiene claro qué decir; los niños llegan a cualquier hora, se atrasa el almuerzo, no hay plata para la comida, se extravía el presupuesto en materias de gestión que no estaban consideradas, y el dueño de casa sale a emborracharse, cegando las posibilidades de futuro de la misma familia”.
La metáfora conceptual implicada en este extracto es, claramente,
una muy vieja y convencionalizada, esto es, arraigada profundamente en
las culturas occidentales, que concibe a un ‘país’ en términos de una ‘fa-
265
milia’, y, por las propiedades del dominio fuente, al presidente en térmi-
nos de un ‘padre’ o ‘madre’, según sea el caso. Pero que sea una metáfora
convencional no significa que esté, desde una perspectiva normativa (van
Eemeren y Grootendorst, 2004), inmune a un uso falaz.
En términos del modelo de Toulmin, el argumento se puede recons-
truir como sigue:
Figura 5. Argumento en términos de dominio fuente.
1. La madre no ordena2. La madre no tiene claro
qué decir3. Los niños llegan a casa
a cualquier hora4. La cena está tarde5. No hay dinero para la
comida6. El presupuesto se
pierde en actividades no consideradas pre-viamente
7. El marido sale en las noches y se emborracha
Datos
Entonces
Cualificador
La madre no es una buena madre
Conclusión
A una familia le va bien cuan-do la madre lo hace bien
Garantía
Metáforas conceptuales:
EL PAÍS ES UN FAMILIALA PRESIDENTE ES UNA MADRE
Apoyo
Figura 6. Argumento en términos de dominio meta.
1. El Presidente no ordena
2. El Presidente no tiene claro qué decir
3. La gente está en desorden
4. (Los proyectos para el parlamento llegan tarde)
5. (El presupuesto nacional está mal organizado)
6. (El presupuesto nacional se pierde en actividades improvi-sadas)
7. (Los ministros hacen lo que quieren)
Datos
Entonces
Cualificador
El Presidente no es un buen Presidente
Conclusión
A un país le va bien cuando el Presidente lo hace bien
Garantía
Metáforas conceptuales
EL PAÍS ES UNA FAMILIALA PRESIDENTE ES UNA MADRE
Apoyo
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
266
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Han sido puestos entre paréntesis en la reconstrucción argumenta-
tiva, en términos de dominio meta, algunos de los datos, ya que no es
del todo evidente a qué información del contexto político real se refiere
el hablante. Sin embargo, y como se observa, la metáfora es usada para
estructurar el punto de vista que la Presidente no hace un buen trabajo.
No obstante, esto se hace sobre la base de una falsa analogía, ya que el
esquema argumentativo de comparación, que descansa en el ‘principio
de justicia’, sólo puede aplicarse a personas, situaciones o fenómenos que
estando en condiciones parecidas pueden ser tratadas de forma similar
(Garssen, 2007, p. 32). Los presidentes de los países no están en condi-
ciones de ser padres o madres de los mismos, por lo que mal se pueden
tratar de forma similar. A este tipo de análisis Lakoff (Lakoff, 1992; Chil-
ton y Lakoff, 1995), como hemos visto, quiere ir acercándose, por lo que
una teoría cognitiva de la metáfora se complementa y fortalece con una
teoría normativa de la argumentación.
3.3. Metáforas en las teorías científicas
No sólo en las expresiones cotidianas se ocupan las metáforas. En las
ciencias ocurre lo mismo. Incluso las metáforas que vienen incrustadas
en los dichos, los proverbios y las expresiones idiomáticas, son utilizadas
en este ámbito con fines argumentativos. Estas cristalizaciones del len-
guaje han sido estudiadas desde diferentes perspectivas, tanto desde la
lingüística cognitiva (Gibbs, 1990; Gibbs y O’Brien, 1990; Kövecses y Sza-
bó, 1996; Lakoff y Turner, 1989), como desde la retórica (Mieder, 2005),
y por cierto desde el propio punto de vista argumentativo (Goodwin y
Wenzel, 1979; Santibáñez, 2007).
Como el ejemplo del dicho “una manzana podrida echa a perder el
cajón”, que como vimos Lakoff trae a colación, los enunciados sentencio-
sos ponen en escena la metáfora conceptual ‘GENÉRICO ES ESPECÍFICO’ a
través de la estructura conceptual esquema-imagen. Al explicar que estas
metáforas evocan esquemas ricos en imágenes e información, Lakoff y
Turner (1989) señalan que:
There is a general answer to these questions for all poetry with the
characteristics of this proverb [Blind/blames the ditch]. There exists
267
a single generic-level metaphor, GENERIC IS SPECIFIC, which maps a
single specific-level schema onto an indefinitely large number of para-
llel specific-level schemes that all have the same generic-level structu-
re as the source-domain schema (1989, p. 162).
Este marco general de explicación se aplicará a continuación para ob-
servar su productividad analítica. En particular, se utilizará para observar
cómo funciona el uso de proverbios, que por naturaleza son metafóricos
(Lakoff y Turner, 1989), en la argumentación científica. En términos del
proceso de inferencia, los cuantificadores, los sujetos y los predicados
contenidos en un enunciado sentencioso se proyectan, a través del es-
quema-imagen, a los cuantificadores, sujetos y predicados de la situación
específica o contexto en el que se enuncia el proverbio, dicho o cliché. El
ejemplo que enseguida se expone, y que da cuenta de este proceso, pro-
viene del debate contemporáneo en los estudios de la argumentación en
torno al fenómeno de las falacias.
El título del trabajo con el que Jacobs y Jackson (2006) participa-
ron en el tributo a Frans van Eemeren al cumplir éste sus sesenta años,
fue: “Derailments of argumentation: It takes two to tango” –Descarrila-
mientos en la argumentación: Se necesitan dos para el tango– (Jacobs y
Jackson, 2006, p. 121). “It takes two to tango” es, de acuerdo con Mieder
(2005, p. 13), un proverbio norteamericano que ha sido exportado con
éxito a otras culturas con el mismo significado y aplicación. Este caso
es una muy buena representación del uso de la sabiduría popular en el
contexto académico. El esquema que este proverbio contiene, en tanto
información de nivel genérico, podría ser caracterizado, al menos, con las
siguientes entradas: 1) Hay un baile llamado Tango; 2) Este baile no pue-
de ser bailado sólo por una persona; 3) Si alguien trata de bailar el tango
a solas, no será realmente Tango; y 4) Para bailar este baile se necesitan
dos personas.
Esta información constituye un esquema genérico que representa al
dominio fuente y que puede ser transferido a otros dominios conceptua-
les para el entendimiento de sus contenidos informativos específicos, y
que para nuestro caso viene a ser: 1) Hay un problema en la teoría de la
argumentación llamado ‘falacia’; 2) Este problema no puede ser explica-
do por un concepto que considere una sola parte; 3) Si alguien trata de
explicar el problema de la ‘falacia’ con este concepto, no será la explica-
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
268
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
ción correcta; y 4) Para explicar el problema uno necesita considerar las
dos partes envueltas en una situación falaz.
Los autores del artículo que incorporan en su título este proverbio no
sólo utilizan este mecanismo para explicar su posición, sino que también
discuten el problema con otros argumentos y ejemplos, y parte medular
de sus razones se pueden ver en el siguiente pasaje:
Whether viewed as a wrongly applied argumentation scheme or as a
move that is a functional violation of a discussion rule, we doubt the
possibility, and even the desirability, of classifying an individual argu-
ment (or other move) as fallacious or not outside of its context of oc-
currence. Embedding all arguments –strong, weak, and fallacious- in
discursive engagements, we are much more interested in the interplay
of move and countermove than in extracting one party’s contribution
alone and inspecting it for fallaciousness. When arguments seem fa-
llacious to a participant, it is that participant’s responsibility to initia-
te repair (or to withhold or adjust those arguments in the first place).
Where bad moves may slip by, what is needed are procedures that ma-
nage their occurrence in a constructive way... Move and countermo-
ve are equally implicated in anything that goes wrong; together they
make up flow. Derailment always occurs in at least two steps (Jacobs
y Jackson, 2006, p. 124).
En este extracto podemos ver cómo el proverbio impone una línea
argumentativa y, al mismo tiempo, cómo las razones específicas están
contenidas en el marco que el proverbio provee. Colocar el proverbio en
el título del artículo no es sólo una estrategia retórica básica, sino que
también es una clara instrucción argumentativa para entender lo que a
juicio de los autores es la correcta lectura del problema que tratan. Es un
buen título porque evoca metafóricamente una imagen gráfica a través
de la que la crítica que los autores exponen se hace más explícita, con-
firiéndole al argumento una fuerza particular. Pero, uno debiera ir con
cuidado al momento de juzgar si un argumento tiene o no tiene ‘fuerza’,
ya que, como Freeman (2006, p. 25) señala: “... ‘strenght’ and ‘weight’ are
obviously metaphorical”.
269
3.4. Metáforas en la vida parlamentaria
El caso anterior, que se encuentra en el campo argumentativo ‘ciencia’
(Toulmin et al, 1979), se repite por cientos en la práctica política cotidia-
na. El siguiente ejemplo, obtenido del periódico La Tercera de su versión
electrónica del 30 de marzo del 2007, así lo refleja:
Texto 3
El senador Demócrata Cristiano Jorge Pizarro sostuvo: “la Presidenta ya decidió, no hay que darle más vueltas al asunto, hay que arar con las bueyes que se tienen, como se dice, y respaldar la gestión de la presidenta”.
En este caso, la información genérica que el esquema del proverbio
contiene puede ser caracterizada con los siguientes elementos: 1) El agri-
cultor tiene que arar terreno difícil para obtener alimento; 2) El agricul-
tor ara con el mismo buey que siempre ha tenido; 3) El agricultor no pue-
de cambiar fácilmente el buey porque es una gran inversión en términos
de dinero y tiempo; 4) Para cambiar el buey el agricultor debe tener una
buena justificación; y 5) Para cambiar el buey el agricultor debe tener una
alternativa a la mano.
Esta información, que representa al dominio fuente, puede ser trans-
ferida al dominio meta en términos de un esquema informativo específi-
co, como a continuación se ensaya: 1) La presidente tiene que enfrentar
problemas difíciles para aplicar su programa político; 2) La presidente
enfrenta su programa con los ministros que tiene; 3) La presidente no
puede cambiar fácilmente sus ministros porque es una discusión difícil
con los partidos políticos; 4) Para cambiar a los ministros la presidente
debe tener una buena justificación; y 5) Para cambiar los ministros la
presidente debe tener las alternativas a la mano.
Nuevamente, como en el caso anterior, la metáfora implicada en este
proverbio permite clarificar una opinión, estructurar un argumento, des-
cribir una situación. En este uso, se busca precisar la interpretación que
se puede hacer de los sujetos contenidos en la comparación. Así, lo que
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
270
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
se enfatiza es la “resignación” que se debe adoptar para entender que los
ministros no se pueden cambiar tan fácilmente, tal como un agricultor o
un campesino no puede cambiar de la noche a la mañana sus animales
de arado. De modo que aquí la comparación no está hecha en virtud de la
conceptualización de los ‘animales’, sino en el escena básica y completa
que tiene el uso de determinados animales en determinadas funciones.
Conclusiones
El esfuerzo por vincular el estudio de la metáfora en términos cognitivos
con los estudios teóricos de la argumentación, está en línea con otros
esfuerzos generales por balancear la relación entre el estudio de las es-
trategias retóricas, las estructuras cognitivas y los modelos normativos
de análisis de la argumentación (Ponterotto, 2000; Tindale 1992, 1999;
van Eemeren y Houtlosser, 1999, 2002a, 2002b), que buscan describir
y explicar las formas a través de las que los puntos de vista en discusio-
nes, debates, polémicas o controversias toman expresión. La historia del
estudio de la metáfora demanda un intento serio de asumir el desafío de
explorar el lugar de la metáfora en las construcciones silogísticas o enti-
memáticas, ya que no se puede continuar entendiéndola sólo en términos
retóricos o filosóficos (Aristóteles, 2001; Richards, 1936; Ricoeur, 1977;
Searle, 1979), especialmente dada la evidencia general desde un punto de
vista cognitivo.
Sabemos que las metáforas son parte de un marco conceptual am-
plio, tal como los argumentos y la actividad misma de la argumentación
son parte de un continuo –polifónico (Ducrot y Anscombre, 1983)– de
diferencias de opinión; pero observadas las metáforas como metáforas
conceptuales en un engranaje argumental, ellas pueden ser analizadas
como material general o evidencia social para apoyar argumentos, esto
es, como ‘respaldos’, o pueden ser vistas como ‘garantías’ cuando una de
sus correspondencias nos permite ver el movimiento que va desde una
razón particular a una conclusión. En el caso del uso de proverbios, la
metáfora se convierte en un esquema de inferencia paralelo para enfa-
tizar la ruta que sigue un argumento específico. Más análisis permitirá
rechazar o refinar estas pretensiones teóricas. Este es un paso.
271
Un tema que puede ser parte de futuras investigaciones, en una línea
de trabajo similar a la que aquí se propuso, sería continuar el estudio de
casos reales en los que se utilizan metáforas conceptuales con fines ar-
gumentativos para distinguir tipos de hablantes, grupos o comunidades
discursivas, de acuerdo con tendencias o recurrencias en el uso de metá-
foras conceptuales.
Sin embargo, este acercamiento no está exento de problemas o pun-
tos críticos. Uno de ellos dice relación con el problema metodológico de
su aplicación, vinculado a la subjetividad del analista que puede escoger
aquellos casos en los que el modelo se aplica con facilidad, allí donde,
dado un conjunto de expresiones, se puede parafrasear sus correspon-
dencias metafóricas sin mayor obstáculo. Un segundo e importante pro-
blema, muy vinculado al anterior, es el de la arbitrariedad a la hora de
escoger los dominios que implicaría una metáfora conceptual, siendo el
nombre mismo de la metáfora conceptual un aspecto crítico. Por ejem-
plo, al escuchar una expresión como “ella explotó de ira”, ¿deberíamos
escoger para el dominio fuente un referente o concepto líquido o sólido
–LAS PERSONAS SON DINAMITA, o LAS PERSONAS SON GASOLINA? Una
respuesta parcial a ambos problemas es sostener que hasta donde la re-
construcción o paráfrasis de las expresiones metafóricas y la consecuente
obtención de los dominios y la metáfora conceptual misma sean razona-
bles, es decir, sean distinguibles por hablantes ordinarios, las paráfrasis
no corren peligro de solipsismo reconstructivo o interpretativo, puesto
que toda reconstrucción analítica, en el marco de una teoría de la argu-
mentación, estará en función de un objetivo mayor que podría ser el de
entender, describir y analizar una línea argumental o una estrategia re-
tórica. La inteligibilidad cotidiana aun es buen parámetro para discernir
métodos en las ciencias humanas.
Un tercer problema es el de la relación entre metáfora y analogía.
Desde una perspectiva crítica al análisis metafórico cognitivista, se po-
dría sostener que en este análisis todo es asunto de analogía, que el pro-
blema de la comparación es un problema de equilibrio o armonía en la
proporción entre los términos o conceptos comparados, por lo que en el
análisis metafórico cognitivista no se encuentra más de lo que el proce-
dimiento por analogía permite. Frente a este cuestionamiento, se podría
señalar que la analogía es un término vago, tan vago como el de metáfora
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
272
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
si se quiere, pero a diferencia de éste, el procedimiento analógico no pre-
senta pasos metodológicos específicos para una reconstrucción acabada,
como sí lo hace el análisis metafórico de perfil cognitivista. Por lo demás,
Aristóteles (2003, p. 117) señaló que una cuarta forma o dimensión de la
metáfora es su trabajo analógico. Dicho esto, se podría hablar, entonces,
de analogía metafórica, siendo la analogía un procedimiento contempla-
do por la metáfora, que es más amplia.
Un último aspecto problemático de este acercamiento, que aquí sólo
se puede mostrar, es que el análisis metafórico, así como lo presenta
Lakoff y su equipo, se mueve principalmente en terreno de lo descriptivo,
siendo el caso que en la teoría argumentativa la mayor parte del trabajo
teórico contemporáneo está vinculado al tópico de la evaluación de argu-
mentos. Dicho de otro modo, hablar de una teoría de la argumentación es
hablar, ipso facto, de evaluación o normatividad (Johnson, 2000; John-
son y Blair, 2006). Así, si el análisis metafórico cognitivista quiere tener
éxito desde una perspectiva de la argumentación, debe ser incorporado a
una teoría que conciba el uso de metáforas como procedimientos sujetos
a evaluación crítica, distinguiendo, cuando sea oportuno, cuándo y por
qué el uso de una metáfora conceptual deviene en falacia.
Todos estos puntos críticos debieran ser incorporados a una agenda
que procure precisar el rol argumentativo de la metáfora conceptual. Por
ahora, las preguntas que suscita y las respuestas parciales y alternativas
son bienvenidas como parte de algunos elementos de partida.
Referencias bibliográficas
Aristóteles. (2001). Retórica. Introducción, traducción y notas de Alberto
Bernabé. Madrid: Alianza.
Aristóteles. (2003). Arte poética. Edición bilingüe de Aníbal González. En
Aristóteles y Horacio. Artes poéticas (pp. 46-149). Madrid: Visor.
Chilton, P. y Lakoff, G. (1995). Foreign policy by metaphor. En Ch. Schaffner
y A. Wenden (eds.), Languages and Peace (pp. 37-59). Brookfield, Vt.:
Dartmouth Publishing Company.
Davidson, D. (1978). What metaphors mean? Critical Inquiry, Vol. 5, 1, 31-47.
Ducrot, O. y Anscombre, J-C. (1983). L’argumentation dans la langue. Bel-
gique: Pierre Mardaga éditeur.
273
Eemeren, F. H. van y Grootendorst, R. (1992). Argumentation, communica-
tion, and fallacies. A pragma-dialectical perspective. Hillsdale, NJ: Law-
rence Erlbaum Associates.
Eemeren, F. H. van y Grootendorst, R. (2004). A systematic theory of ar-
gumentation. The pragma-dialectical approach. Cambridge: Cambridge
University Press.
Eemeren, F. H. van y Houtlosser, P. (1999). Strategic maneuvering in argu-
mentative discourse. Discourse Studies, 1, 479-497.
Eemeren, F. H. van y Houtlosser, P. (2002). Strategic maneuvering with the
burden of proof. En F. van Eemeren (ed.), Advances in pragma-dialec-
tics (pp. 13-28). Amsterdam: Sic Sat.
Eemeren, F. H. van y Houtlosser, P. (2003). Fallacies as derailments of stra-
tegic maneuvering: The argumentum ad verecundiam, a case in point.
En F. van Eemeren, J.A. Blair, C.A. Willard y A. F. Snoeck Henkemans
(eds.), Proceedings of the Fifth Conference of the International Society
for the Study of Argumentation (pp. 289-292). Ámsterdam: Sic Sat.
Eemeren, F. H. van y Houtlosser, P. (2008). Strategic manoeuvring in argu-
mentative discourse: Exploring the boundaries of reasonable discussion.
En F. van Eemeren, D. Cratis Williams y I. Zagar (eds.), Understanding
Argumentation (pp. 13-26). Ámsterdam: Sic Sat-Rozenberg.
El Mostrador, www.elmostrador.cl, 28 de Marzo de 2001.
Fillmore, Ch. (1982). Frame semantics. En Linguistic Society of Korea (ed.),
Linguistics in the morning calm (pp. 111-138). Seoul: Hanshin.
Freeman, J. (2006). Argument strength, the toulmin model, and ampliative
probability. Informal Logic, Vol. 26; 1, 25-40.
Garssen, B. (2007). Esquemas argumentativos. En R. Marafioti (ed.), Par-
lamentos. Teoría de la argumentación y debate parlamentario (pp. 19-
34). Buenos Aires: Biblos.
Gibbs, R. (1990). Psycholinguistic studies on the conceptual basis of idioma-
ticity. Cognitive Linguistics, 1, 417-451.
Gibbs, R. y O’Brien, J. (1990). Idioms and mental imagery: The metaphorical
motivation for idiomatic meaning. Cognition, 36; 35-68.
Goodwin, P. D. y Wenzel, J. (1979). Proverbs and practical reasoning: A study
in socio-logic. The Quarterly Journal of Speech, 65; 289-302.
Jacobs, S. and Jackson, S. (2006). Derailments of argumentation: It takes
two to tango. En P. Houtlosser y A. van Rees (eds.), Considering pragma-
dialectics (pp. 121-134). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
274
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Johnson, R. (2000). Manifest rationality. A pragmatic theory of argument.
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Johnson, R. y Blair, T. (2006). Logical self-defense. New York: International
Debate Education Association.
Kövecses, Z. (2002). Metaphor. A practical introduction. Oxford and New
York: Oxford University Press.
Kövecses, Z. y Szabó, P. (1996). Idioms: A view from cognitive linguistics.
Applied Linguistics, 17 (3); 326-355.
Lakoff, G. (2006a). Thinking points. Communicating our american values
and vision. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Lakoff, G. (2006b). Whose freedom? The battle over America’s most impor-
tant idea. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Lakoff, G. (2004). Don’t think of an elephant. Know your values and frame
the debate. Vermont: Chelsea Green Publishing.
Lakoff, G. (1994). What is conceptual system? En W. Overton y D. Palermo
(eds.), The nature and ontogenesis of meaning (pp. 41-90). Hillsdale, N.
J.: Lawrence Erlbaum.
Lakoff, G. (1992). Metaphors and war: The metaphor system used to justify
war in the Gulf. En M. Putz (ed.), Thirty years of linguistics evolution
(pp. 463-481). Amsterdam: John Benjamins.
Lakoff, G. y Turner, M. (1989). More than cool reason. Chicago: University
of Chicago Press.
Lakoff, G. y Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University
of Chicago Press.
La Nación, www.lun.com, 16 de Mayo de 2007.
La Segunda, www.lasegunda.com, 10 de Octubre de 2008.
La Tercera, www.latercera.cl, 30 de Marzo de 2007.
Lanham, R. (1991). A handlist of rhetorical terms. Berkeley: University of
California Press.
Mieder, W. (2005). Proverbs are the best policy. Folk wisdom and american
politics. Logan, Utah: Utah State University Press.
Perelman, Ch. y Olbrechts-Tyteca, L. (2000). The new rhetoric. A treatise on
argumentation. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Ponterotto, D. (2000). The cohesive role of cognitive metaphor in discourse
and conversation. En A. Barcelona (ed.), Metaphor and metonymy at the
crossroads (pp. 283-298). Berlin: Gruyter.
Richards, I. A. (1936). The philosophy of rhetoric. New York: Oxford Univer-
sity Press.
275
Ricoeur, P. (1977). The rule of metaphor: Multidisciplinary studies of the
creation of meaning in language. Toronto: University of Toronto Press.
Santibáñez, C. (2007). Sayings in political discourse: argumentative and rhe-
torical uses. En F. H. van Eemeren, A. Blair, Ch. Willard y B. Garssen
(eds.), Proceedings of the sixth conference of the International Society
for the Study of Argumentation (pp. 1227-1232). Amsterdam: Sic Sat.
Searle, J. (1979). Expression and meaning. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.
Tindale, C. (1999). Acts of arguing. A rhetorical model of argument. Albany:
State University of New York Press.
Tindale, C. (1992). Audiences, relevance, and cognitive environnements. Ar-
gumentation, 6; 177-188.
Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University
Press.
Toulmin, S., Rieke, R. y Janik, A. (1979). An introduction to reasoning. New
York: Macmillan Publishing Co., Inc.
Walton, D. (1992). Plausible argument in everyday conversation. Albany:
State University of New York Press.
Walton, D. (2004). Abductive reasoning. Tuscaloosa: The University of Ala-
bama Press.
Walton. D. (2006). Fundamentals of critical argumentation. Cambridge:
Cambridge University Press.
Walton, D. (2007). Media argumentation. Dialectic, persuasion, and rheto-
ric. Cambridge: Cambridge University Press.
Notas sobre la relación metáforas y argumentación: De lo estratégico a lo conceptual / C. santibáñez Y.
277
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora
Julio torres melénDez
Universidad de Concepción, Chile
1. Introducción
en las Investigaciones filosóficas, Wittgenstein introduce una distin-
ción entre uso metafórico y uso secundario de palabras. La distinción
propuesta ha sido poco examinada y cuando se le ha prestado atención
se han producido malentendidos de diverso tipo, que están motivados no
sólo de manera importante por las escasas afirmaciones que explícita-
mente hace Wittgenstein al respecto, sino también por alguna incapaci-
dad de los intérpretes para comprender la relevancia de cierta investiga-
ción de naturaleza fenomenológica (una investigación acerca de cómo es
tener determinadas experiencias) que puede encontrarse en la segunda
parte de las Investigaciones filosóficas y en otros escritos de Wittgens-
tein acerca de cuestiones de filosofía de la psicología. La explicación de
la distinción entre metáfora y empleo secundario de palabras (o signifi-
cado secundario) se construye comúnmente sobre la base de un ejemplo
paradigmático que, sin embargo, como veremos, tiene el inconveniente
de no iluminar los ámbitos en donde el significado secundario muestra
su densidad filosófica, ámbitos tales como la expresión de sensaciones,
emociones, sentimientos y vivencias estéticas. Quien ha mostrado con
claridad la relevancia filosófica del significado secundario ha sido Oswald
Hanfling, sin embargo, para Hanfling no es relevante la distinción en-
tre significado secundario y metáfora, sino más bien la distinción entre
metáforas que son explicables en términos racionales y otras que no lo
son, aunque, admite, la distinción no está construida en estos términos
por Wittgenstein (Hanfling, 2002, p. 155; Hanfling, 1991). Por mi parte,
278
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
intentaré mostrar que dicha distinción es relevante en los términos en
que Wittgenstein la sostiene. La cuestión, por cierto, no es terminológica,
sino que radica en la naturaleza de aquello que hace posible a los enun-
ciados que contienen un uso secundario de palabras (de aquí en adelante
‘enunciados de significado secundario’). El ejemplo paradigmático antes
aludido es el siguiente:
(1) La vocal e es amarilla.
De acuerdo a Wittgenstein este enunciado no contiene una metáfora,
pues lo que se afirma no puede ser dicho con otros conceptos. Se está ex-
presando en (1) que la vocal e es amarilla en el sentido usual o primario
de la palabra ‘amarillo’. “El significado secundario no es un significado
‘metafórico’ [übertragene ‘Bedeutung’]. Si digo «la vocal e para mí es ama-
rilla», no quiero decir: ‘amarilla’ con significado metafórico—pues lo que
quiero decir no lo puedo expresar de otro modo que mediante el concepto
‘amarillo’ [des Begriffs ‘gelb’]” (Wittgenstein, 1988, p. 495). Pero si en
cambio se afirma:
(2) La poesía debe ser una moneda cotidiana1,
no se dice que la poesía deba ser en un sentido usual o primario una mo-
neda, sino que se hace una metáfora. Aquello que se dice en la metáfora
puede ser expresado también bajo otros conceptos, la metáfora no parece
ser necesaria para expresar el contenido proposicional de este enunciado,
aunque sin duda los aspectos no proposicionales tales como las imáge-
nes que la metáfora evoca y los sentimientos o connotaciones subjetivas
que ella produce (aquello que Frege llamaría la representación subjetiva
que acompaña al sentido) no quedarían capturados por la expresión con-
ceptual que suprime a la metáfora. Donald Davidson expresó una opinión
coincidente acerca de la naturaleza de la metáfora y, de acuerdo a mi opi-
nión, sería también la posición de Wittgenstein al respecto: no hay algo así
como un significado metafórico en el sentido de un significado extendido
1 Jorge Teillier.
279
o divergente del significado que damos a las palabras en el sistema del len-
guaje (Davidson, 1984). La discusión acerca de la naturaleza de la noción
de significado secundario debería contribuir a aclarar esta cuestión que
despierta cierta polémica, como también debería mostrar que, indepen-
dientemente de las opiniones coincidentes antes aludidas, la posición de
Davidson acerca de la metáfora no puede ser identificada con la noción de
significado secundario como algunos erróneamente han pretendido2. Uno
de mis propósitos en este artículo será mostrar que la noción de signifi-
cado secundario puede aclarar ciertos usos de palabras que comúnmente
serían reconocidos como usos metafóricos, pero dado que no cumplen
con la condición bosquejada más arriba deberían caer fuera del ámbito
de lo metafórico. Me centraré en la expresión de estados internos, ta-
les como sensaciones y sentimientos. Mi propuesta será que la noción
de Wittgenstein de significado secundario puede dar cuenta del aspec-
to creativo de nuestro lenguaje acerca de estados y procesos subjetivos
asociados, por ejemplo, a la sensación, al sentimiento y a la emoción. Se
ha identificado a la expresión metafórica como cumpliendo esta función
creativa, ciertamente, pero hay aspectos de la metáfora que la hacen se-
mánticamente diversa de la noción de significado secundario, algunos de
ellos los mostró con claridad Wittgenstein y otros han quedado opaca-
dos, como he adelantado, no sólo por la parquedad de sus afirmaciones
al respecto, sino también por cierta incapacidad para ver las conexiones
que tiene la noción de significado secundario con otros conceptos que
Wittgenstein construye en las Investigaciones filosóficas y que aparecen
yuxtapuestos a los de significado secundario. Se trata de los conceptos
de experiencia o vivencia del significado (Bedeutungserlebnis) y de ce-
guera para el significado (Bedeuntungsblindheit). La incapacidad de los
comentaristas para ver estas conexiones está sin duda motivada por cier-
tas confusiones acerca del rechazo de Wittgenstein a las concepciones
mentalistas del significado, sus múltiples argumentos acerca del carácter
no normativo de los contenidos mentales ha oscurecido la comprensión
de sus afirmaciones acerca de ciertas experiencias subjetivas que pueden
acompañar el uso de nuestras palabras que Wittgenstein capturó con su
2 He examinado críticamente un intento de esta naturaleza por parte de Joachim Schulte (Schulte, 1989) en Torres (2005).
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora / J. torres
280
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
noción de vivencia del significado y cuya ausencia exploró mediante la
estipulación conceptual de la ceguera para el significado. La aclaración
de la relevancia de la exploración de naturaleza fenomenológica que
Wittgenstein lleva adelante cuando se pregunta qué es aquello de lo que
carece el ciego para el significado nos dará también una aclaración acerca
de las condiciones de posibilidad del significado secundario y mostrará
que estas condiciones son radicalmente distintas de aquellas que hacen
posible la metáfora. Propondré aquí una explicación del significado se-
cundario sobre la base de la noción vivencial de significado, una noción
que sólo puede ser comprendida a partir de la distinción entre propie-
dades no intencionales (o cualitativas) y propiedades intencionales de
nuestra experiencia. Esta explicación no está en Wittgenstein, y no es
por ello una conjetura interpretativa, aunque constituye una propuesta
construida sobre la base de las intuiciones de Wittgenstein al respecto, su
validación no depende de que se ajuste a tal o cual interpretación textual.
Argumentaré que todos los casos de uso secundario de palabras deben
ser leídos como oraciones en primera persona del singular del presen-
te de indicativo, aunque sus formas gramaticales típicas no sean de esta
clase; y propondré un modelo para dar cuenta del significado secundario
sobre la base del concepto de clausura explicativa, y del cruce de la dis-
tinción entre uso y significado con la distinción entre propiedades inten-
cionales y fenoménicas.
Algunas aclaraciones previas antes de desarrollar mi propuesta. Esta
perspectiva acerca del significado secundario, que depende de la distin-
ción entre propiedades no intencionales y propiedades intencionales, no
debe ser confundida con las propuestas para comprender el significado
secundario en términos de una reducción a un enlace no intencional, de
carácter causal, entre los términos relevantes del enunciado de significa-
do secundario3. Esta es una perspectiva que parece estar insinuada por
3 Una idea que yo mismo defendí, en Torres (2005, p. 60), sobre la base de la dis-tinción entre razones y causas de Wittgenstein y utilizando, también, el concepto de trasfondo de la intencionalidad (background of intentionality) de John Searle (Searle, 1992; y Searle, 1998). Aunque rechazo ahora esa tesis, mantengo los argumentos que allí presenté para defender la distinción entre metáfora y significado secundario, y la crítica a los intentos de identificar la metáfora tal como la entiende Davidson con la noción de significado secundario.
281
Wittgenstein cuando se pregunta acerca de cómo alguien podría llegar a
aceptar la verdad de enunciados de este tipo. La cuestión se plantea sobre
un ejemplo simétrico a (1):
Dados los dos conceptos de ‘graso’ y ‘magro’, ¿estarías más dispuesto
a decir que el miércoles es graso y el martes magro, o bien a la inver-
sa? (Me inclino decididamente por lo primero.) ¿Tienen aquí ‘graso’
y ‘magro’ un significado distinto del usual? –Tienen distinto empleo.
–¿Debería, pues, haber usado otras palabras? Esto claro que no. –Aquí
quiero usar estas palabras (con los significados habituales). –Yo no digo
nada sobre las causas del fenómeno. Podrían ser asociaciones prove-
nientes de mi infancia. Pero esto es hipótesis. Sea cuál sea la explica-
ción –la inclinación subsiste (Wittgenstein, 1988, p. 495).
Ahora bien, pretender que esto es todo lo que podemos decir acerca
del significado secundario es cometer un error importante acerca de la
naturaleza del examen que pretende hacer Wittgenstein. Su examen no
es de carácter empírico-psicológico, no es una investigación causal, sino
una investigación conceptual y, también, de naturaleza fenomenológi-
ca, como argumentaré más adelante, y justamente es esto lo que quiere
mostrar Wittgenstein al afirmar que no dice nada acerca de las causas
del significado secundario. Hay que recordar aquí, por ejemplo, aquello
que sostiene sobre la importancia de su investigación acerca de con-
ceptos tales como ver un aspecto y familiaridad. Respecto del primero
dice: “Sus causas interesan a los psicólogos. A nosotros nos interesa el
concepto y su ubicación entre los conceptos de experiencia” (Wittgens-
tein, 1988, p. 445). Y respecto de la vivencia de familiaridad sostiene:
“[…] lo que constituye la familiaridad no es el hecho histórico de que
yo haya visto frecuentemente tales objetos, etc.; porque la historia que
precede a la experiencia no se encuentra en ella misma” (Wittgenstein,
1992, p. 149). Algo semejante debemos afirmar acerca de los enuncia-
dos de significado secundario, pues sea cual sea la explicación cau-
sal de estos enunciados, debemos preguntarnos por aquello que hace
que podamos, muchas veces, reaccionar con comprensión respecto de
ellos, debemos preguntarnos qué tipos de experiencias hacen posible
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora / J. torres
282
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
esta comprensión4. De ahí que pretender explicar el ejemplo (1) sobre
la base de ciertas coincidencias fónicas entre estas palabras en idioma
alemán resulta fuera de lugar, entre otras razones porque Wittgenstein
también construye el ejemplo sobre otras vocales5: “Sé también cómo
es ver gris la vocal a y ver violeta oscuro la vocal ü. –Sé también lo que
es pasar revista mentalmente a estas vivencias. Cuando hago esto, no
estoy pasando revista mentalmente a tipos de conducta o situaciones”
(Wittgenstein, 1997a, § 91). ¿Deberíamos dar cuenta aquí de este ejem-
plo explorando otras contingencias fónicas que darían cuenta en térmi-
nos no intencionales de estas asociaciones? Esto no parece razonable y
Wittgenstein lo niega explícitamente (Wittgenstein, 1997a, § 125). Este
tipo de ejemplos nos puede conducir, erróneamente, a buscar la expli-
cación de una asociación entre signos en donde deberíamos dar cuen-
ta de cómo es posible que podamos comprender una asociación entre
conceptos. Como lo he indicado, estas posibles coincidencias podrían
dar cuenta hipotéticamente de cierta tendencia a aceptar determinados
enunciados que contienen usos secundarios de palabras pero no dan
cuenta de la capacidad de comprensión que tenemos de ellos. Este mal-
entendido está relacionado con otro: cuando Wittgenstein señala que
lo que se dice en el significado secundario no puede ser dicho de otra
manera que como se dice, no quiere decir que debamos usar las mismas
palabras. La asociación que constituye un enunciado como (1) no de-
pende ni de las palabras que se usan ni de la lengua en que se expresen
(o en términos de Frege, nuevamente, no depende de los signos, sino
de los sentidos de los signos). Es un enlace de tipo proposicional y no
oracional o de tipo fónico (aunque en otro nivel también lo es, por cier-
4 Dice Wittgenstein: Esto se parece a la manera en que algunas personas no entienden la pregunta “¿Qué color tiene para ti la vocal a?” –Si alguien no la entendiera, si declarara que es un puro sin-sentido –¿no podríamos decir que no entiende español, o que no entiende el significado de las palabras “color”, “vocal”, etcétera? Por el contrario: si ha aprendido a entender estas palabras, entonces también podría reaccionar ante aquella pregunta ‘con comprensión’ o ‘sin compren-sión’ (Wittgenstein, 1997b, § 185).
5 Una propuesta de este tipo la hace Eduardo Fermandois en su artículo en prensa “Imagen, aspecto, emoción. Apuntes para una fenomenología de la metáfora” (2009, Sección 5).
283
to). El carácter de estos ejemplos puede también, finalmente, opacar la
relevancia en otros ámbitos del significado secundario. Otros ejemplos,
que se encuentran en los escritos de Wittgenstein, tales como
(3) Siento una pena profunda (Wittgenstein, 1958, p. 137; c. p. Han-
fling, 2002, p. 152),
y otros como ‘sonido profundo’, ‘dolor agudo, ‘aflicción amarga’, ‘sen-
sación de irrealidad’ y ‘siento un peso en el alma’, mostrarán mejor su
relevancia filosófica al mostrar la vinculación del significado secunda-
rio con mecanismos de expresión de estados internos.
2. Significado secundario y metáfora
He señalado que despierta cierta polémica la afirmación según la cual
no hay algo así como un significado metafórico para Wittgenstein. Con
‘significado metafórico’ se quiere al parecer aludir a la existencia de un
concepto de significado cognitivo distinto del usual y también a algo
así como una verdad metafórica, un concepto de verdad distinto al de
la verdad literal. No pretendo aquí discutir este tipo de afirmaciones, ni
tampoco pretendo examinar la cuestión de si se ha logrado, efectivamen-
te, construir una propuesta acerca de la naturaleza de la metáfora que
satisfaga los requerimientos de estas intuiciones. Mi propósito es sólo
sostener que Wittgenstein no parece tener estas intuiciones acerca de la
metáfora. Esto, por cierto, no resta importancia a la función filosófica que
él adscribe a las metáforas. Wittgenstein hace un uso amplio y diverso
de símiles, metáforas y figuras a lo largo de las Investigaciones filosófi-
cas, y muchos de sus argumentos descansan en que veamos las cosas de
manera distinta a través de la propuesta de una figura (Bild) alternativa,
una figura de comparación, y vincula esta función filosófica, una función
de aclaración conceptual, a la noción de cambio de aspecto. Las figuras
propuestas deberían provocar algo así como un cambio de aspecto (To-
rres, 2004). Esta cuestión es ampliamente reconocida y no merece mayor
defensa, pero de ello no se sigue, por cierto, que Wittgenstein sostenga
determinado punto de vista acerca de la naturaleza de la metáfora. La
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora / J. torres
284
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
discusión acerca de la naturaleza del significado secundario puede ayu-
dar a aclarar esto último, pues es justamente en aquellos contextos en
donde Wittgenstein hace afirmaciones explícitas acerca de la naturaleza
de la metáfora y en donde se establece un puente entre la vivencia de
aspectos y la vivencia del significado, que a su vez se relaciona con el
significado secundario, aunque no con la metáfora. La metáfora depende
de la distinción pragmática entre uso y significado, es un empleo creativo
de palabras en contextos en donde no sería posible aprender su signifi-
cado primario o usual, pero todos estos usos son prescindibles, pues el
contenido proposicional de la metáfora puede ser expresado de manera
no metafórica tal como explícitamente lo sostiene Wittgenstein cuando
establece la distinción entre significado secundario y significado meta-
fórico. Wittgenstein llega a firmar que “el empleo figurativo de una pala-
bra no puede entrar en conflicto con el originario” (Wittgenstein, 1988,
p. 493)6. Si no pueden entrar en conflicto, suponemos, no parece que la
metáfora dependa de un cambio semántico, sino sólo de un cambio que
llamaré pragmático: un desplazamiento que no afecta al significado sino
sólo a la situación particular de uso. Wittgenstein y Davidson coinciden
en afirmar que la condición de posibilidad del significado secundario y
de la metáfora radica en la distinción entre, por un lado, el significado de
las palabras y, por otro, las maneras en que las utilizamos. La metáfora,
de acuerdo con Davidson, pertenece exclusivamente al dominio del uso:
“Es algo que se obtiene a partir del empleo imaginativo de palabras y
oraciones y que depende por completo de los significados ordinarios de
esas palabras” (Davidson, 1984, p. 247). La posición de Wittgenstein es
coincidente. Tanto el significado secundario como el metafórico o figura-
tivo, consisten en emplear una palabra con un determinado uso primario
(o con determinado significado) en circunstancias nuevas. No hay algo
así como un significado metafórico divergente del significado como uso,
aunque hay una noción de significado que no se identifica con el uso.
La creencia en un ámbito de significado metafórico en el sentido de un
significado divergente del ordinario puede estar fundada en que Witt-
6 Obsérvese que la traducción al español suprime erróneamente la negación en este enunciado.
285
genstein afirma: “El significado secundario no es un significado ‘metafóri-
co’” (Wittgenstein, 1988, p. 495). Pero, estas expresiones deben ser leídas,
respectivamente, como “uso secundario de palabras” y “uso metafórico
de palabras”. Así como no hay un significado secundario, en el sentido
de un significado divergente del ordinario, sino el empleo de una palabra
con su significado primario en casos distintos a los usuales, tampoco hay
un significado metafórico, en el sentido de un significado divergente del
ordinario, sino un empleo metafórico de las palabras. De acuerdo con
Wittgenstein:
797. [...] el uso secundario consiste en aplicar la palabra con este uso
primario en circunstancias nuevas.
798. En este sentido, se podría tratar de llamar al significado secun-
dario “translaticio”.
799. Pero la relación no es aquí como aquella que se da entre “cortar
un trozo de cuerda” e “interrumpir el discurso”, puesto que aquí no se
tiene por qué usar la expresión figurativa. Y cuando se dice “la vocal e
es amarilla” la palabra amarillo no se usa figurativamente. (Wittgens-
tein, 1987).
La diferencia entre significado secundario y metáfora se establece
cuando Wittgenstein sostiene que lo que quiero decir en el caso del uso
secundario no lo puedo expresar de otro modo que mediante los con-
ceptos que utilizo, algo que sí puedo hacer en el caso de la metáfora. O,
en otros términos, el criterio que distingue al significado secundario del
significado metafórico no radica en que haya o no expresión de signifi-
cado metafórico, como ha llegado a creer, por ejemplo, Diamond (1991,
p. 228). No hay tal cosa para Wittgenstein. Como he dicho, la condición
necesaria tanto para la metáfora como para el significado secundario ra-
dica en la distinción entre uso y significado. Esta distinción es, por cierto,
totalmente compatible con la afirmación del parágrafo 43 de las Investi-
gaciones filosóficas, según la cual el significado de una palabra es su uso
en el lenguaje. El uso de una palabra con un determinado significado en
circunstancias nuevas, no se identifica con la clase de uso mediante el
cual se explica el significado de una palabra. El significado de una palabra
es su uso en el sistema del lenguaje y no en tal o cual situación específica.
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora / J. torres
286
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Los conceptos de significado y uso no pueden ser identificados en térmi-
nos absolu tos en Wittgenstein, porque no todo concepto de significado se
identifica con el concepto de uso de una palabra en el lenguaje. Y porque
no todo uso de una palabra tiene la capacidad de darle su significado en el
lenguaje. Esto es algo que queda establecido ya en las Investigaciones fi-
losóficas § 43, aunque ha sido algunas veces ignorado o mal interpretado.
Se sostiene allí que sólo para una gran clase de casos el significado es el
uso de una palabra en el lenguaje. Hay conceptos de significado diversos
al significado como uso, entre ellos el concepto vivencial de significado
que, como veremos, es central para la explicación de la noción de signi-
ficado secundario.
La dependencia del significado secundario respecto de la distinción
entre uso y significado es doble: por un lado, esta distinción permite
comprender cómo es posible el uso, en una situación específica, de una
palabra de tal manera que pueda ser extraída del rango de objetos en los
cuales se puede aprender su significado y, por otro, muestra que la condi-
ción de posibilidad del significado secundario, a diferencia de la metáfo-
ra, radica en la existencia de contenidos no intencionales asociados con
el dominio del lenguaje y que Wittgenstein identificó con su concepto de
experiencia o vivencia del significado. El concepto vivencial de significa-
do es un concepto alternativo al significado como uso y, como veremos,
tiene un papel central en la explicación de la naturaleza del significado
secundario.
3. Contenido intencional y contenido cualitativo
Filósofos de diversas tradiciones han concordado en que uno de los ras-
gos de la mayoría de los contenidos mentales, aunque no de todos, es la
intencionalidad. Este rasgo consiste en que tales contenidos representan
objetos o, como se acostumbra a decir, que son acerca de algo. A diferen-
cia de los objetos físicos, los contenidos mentales, tales como sensaciones
visuales, auditivas y táctiles, tienen la propiedad de representar al mun-
do. Mi experiencia de una manzana roja sobre la mesa es justamente una
experiencia acerca de una manzana roja sobre la mesa. Puede ocurrir,
ciertamente, que mi experiencia no represente realmente una manzana
287
roja sobre la mesa, pero aun así, aunque tenga una ilusión de que hay
una manzana roja sobre la mesa, mi experiencia representa algo, aquello
que representa ha sido llamado el objeto intencional de mi experiencia.
Sin embargo, hay estados mentales que no parecen representar nada y
que consisten simplemente en la cualidad subjetiva que los constituyen.
El dolor ha sido reconocido como un estado mental de este tipo, es decir,
como un estado no intencional, un estado que no tiene la cualidad de
representar nada en el mundo. Si seguimos una argumentación como la
que daría Wittgenstein al respecto deberíamos decir, por ejemplo, que
creo que hay sobre la mesa una manzana roja porque tengo una evidencia
de que hay allí un objeto de tales características, pero, en cambio, carece
de sentido decir que creo que tengo un dolor porque siento un dolor.
Tener un dolor es sentirlo (Wittgenstein, 1988, § 246). Y dado que los
dolores no representan sus causas (no tienen como objeto intencional su
causa), no puede constituir un criterio de que tengo un dolor el conoci-
miento de su causa. Puedo conocer aquella causa y sentir el dolor, pero
también puedo sentir el dolor sin conocer su causa, como también puedo
conocer y sufrir el evento que normalmente es la causa de un dolor sin
sentir el dolor. La naturaleza del dolor mostraría entonces que hay rasgos
de nuestra experiencia que carecen de contenido representacional y sólo
tendrían contenido cualitativo. Wittgenstein lo dice de manera un tanto
enigmática en una sola frase: “La imagen (Vorstellung) del dolor no es
una figura (Bild) y esta imagen tampoco es reemplazable en el juego de
lenguaje por algo que llamaríamos una figura” (Wittgenstein, 1988, § 300).
Se ha sostenido que así ocurre también con la experiencia subjetiva de los
colores. John Locke ya argumentó, en el Ensayo sobre el entendimiento
humano (1690), que la inversión de nuestra experiencia de rojo respecto
de la de verde, por ejemplo, podría dejar intacto nuestro desempeño fun-
cional al respecto, nuestra conducta acerca de los colores podría ser in-
distinguible de quien no ha sufrido la inversión sólo haciendo los ajustes
necesarios respecto de la aplicación de las palabras que nombran colores.
Esto mostraría que la experiencia sujetiva del color no participa semánti-
camente del lenguaje acerca de colores y no sería por ello una experiencia
de carácter intencional.
Wittgenstein no parece inicialmente centrar su investigación en esta-
dos subjetivos que no tengan consecuencias conductuales, como los con-
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora / J. torres
288
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
tenidos no intencionales a los que he aludido, pues nos recuerda constan-
temente que lo decisivo para definir nuestras expresiones y acciones no
son nuestras vivencias o experiencias subjetivas asociadas a ellas, sino las
circunstancias que las rodean. Su ataque a las concepciones mentalistas
del significado es un ejemplo de ello, como también lo es su desconstruc-
ción de nuestros supuestos intelectualistas tras las explicaciones de nues-
tras acciones guiadas por reglas. Sin embargo, Wittgenstein considera
explícitamente la posibilidad de que una persona sufra la inversión del
contenido cualitativo de su experiencia de color, bajo la condición de que
se mantenga inalterable su conducta lingüística al respecto (Wittgens-
tein, 1968, p. 284). Sydney Shoemaker ha puesto de relieve que Witt-
genstein advertiría que esta es una inversión del espectro que el sujeto
podría detectar por medio de la introspección y la memoria. El mismo
Shoemaker ha sostenido que es discutible que Wittgenstein esté dispues-
to a dar sentido a conjeturas acerca de inversiones intersubjetivas, esto
es, inversiones posiblemente no detectables, ni introspectivamente ni
conductualmente, que podrían afectar a personas que sean funcional-
mente idénticas a quienes no sufren tal inversión (Shoemaker, 1982, p.
360). Pero, independientemente de la discusión acerca de si Wittgens-
tein estaría dispuesto a dar sentido a afirmaciones como ésta, que son
el núcleo del llamado argumento de los qualia invertidos en contra de
las teorías funcionalistas acerca de lo mental, es relevante para la pre-
sente discusión acerca de la naturaleza del significado secundario, que
Wittgenstein considera la cuestión de la inversión y de la ausencia de
contenidos cualitativos en casos diferentes de aquellos sobre los cuales
tradicionalmente se ha argumentado para apoyar la tesis de la existen-
cia de propiedades de nuestra experiencia que no pueden ser definidas
funcionalmente. Es natural asumir que si hay propiedades de este tipo
ellas deben acompañar, por ejemplo, nuestras percepciones visuales, au-
ditivas, olfativas y, también, sensaciones como el dolor. Los argumentos
acerca de la naturaleza de los qualia no parece que hayan considerado
alguna vez ejemplos de propiedades cualitativas asociadas al significa-
do lingüístico. Esto no es sorprendente dado la facilidad con la que se
puede formular el problema de los qualia sobre la base, principalmente,
de nuestras percepciones visuales. Sin embargo, Wittgenstein identificó
propiedades cualitativas asociadas al empleo de palabras. Hay múltiples
289
ejemplos de ello en las Investigaciones filosóficas. No se trataría aquí
de contenidos internos del tipo de los que Wittgenstein muestra que no
son ni suficientes ni tampoco necesarios para dar significado a nuestras
palabras, como las representaciones mentales que pueden acompañar a
nuestros conceptos. Se trataría justamente de contenidos no represen-
tacionales como aquellos que se han identificado como los qualia (Gar-
cía Suárez, 1995, p. 355). Estos contenidos son propiedades cualitativas
o fenomenológicas de una experiencia asociada al uso de las palabras,
es decir, no son un componente semántico de nuestros conceptos, sino
que corresponden a aquellas propiedades que Thomas Nagel identificó
como constituyentes del irreductible punto de vista subjetivo que define
a los seres que tienen conciencia, en este caso, el punto de vista subjetivo
acerca de como es tener la experiencia del dominio de un lenguaje (Na-
gel, 1991). Wittgenstein introduce la noción de experiencia o vivencia del
significado para capturar esta conciencia fenomenológica del significado
y el concepto de ceguera para el significado para explorar las consecuen-
cias de la ausencia de esta conciencia, pero los intérpretes han tendido
a desvalorizar el valor filosófico de estos conceptos. Creo que esto es un
error, la desvalorización de estos conceptos en Wittgenstein se explica
básicamente porque no se ha percibido que justamente la experiencia
del significado que examina Wittgenstein no puede tener ninguna fun-
ción en la comunicación lingüística y que, por lo tanto, el concepto de ce-
guera para el significado que construye no alude a una incapacidad para
usar intencionalmente los signos. El ciego para el significado así como el
sujeto que ha invertido su espectro de colores debe ser funcionalmente
indistinguible de quien no sufre de esta carencia o de esta inversión, de
ahí que la ceguera para el significado por definición no afecta al uso lin-
güístico. La conjetura de la pérdida de esta vivencia implica la pérdida de
cierta capacidad expresiva que es propia de quienes tienen el dominio de
un lenguaje. Dice Wittgenstein: “Cuando supuse el caso de un ‘ciego para
el significado’, era porque la experiencia del significado no parece tener
ninguna importancia en el uso del lenguaje” (Wittgenstein, 1997a, § 202).
De lo que se trata en la ceguera para el significado es de la construcción
de una estipulación posible para una clase de seres humanos, en donde la
ceguera para el significado sería el concepto que mostraría la posibilidad
de un tipo de defecto mental (Wittgenstein, 1997b, § 183) o mostraría la
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora / J. torres
290
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
posibilidad de cierto comportamiento autómata (Wittgenstein, 1997a, §
198) o mecánico (Wittgenstein, 1997a, § 324). La afección del ciego para
el significado tiene que ver, por ejemplo, con una pérdida de cierta ex-
periencia de familiaridad con las palabras, también con la carencia de
cierto sentimiento respecto de la asociación entre los nombres propios y
sus portadores, también con cierta incapacidad para sentir la pérdida de
significado bajo el ejercicio de repetir varias veces una palabra, la inca-
pacidad de hacer chistes con palabras, la ausencia de ciertas experiencias
que son propias del buscar la palabra correcta para cierto contexto y, lo
más relevante para los presentes propósitos, el ciego para el significado
sería incapaz de usar secundariamente una palabra.
4. El significado secundario: una propuesta de explicación
Propondré en lo que sigue un modelo para dar cuenta de la naturaleza del
significado secundario sobre la base de los siguientes elementos:
A. La distinción entre declaración de naturaleza fenoménica y declara-
ción portadora de contenido intencional.
B. La distinción entre significado y uso.
C. La distinción entre el concepto intencional de significado y el concepto
cualitativo de significado.
D. Clausura explicativa.
A, B y C deberían contribuir a aclarar en qué consiste la comprensión
de un enunciado de significado secundario. D debe mostrar en qué con-
siste la afirmación de Wittgenstein según la cual lo que quiero decir no lo
puedo expresar de otro modo que mediante los conceptos involucrados en
estos enunciados.
Como he adelantado, sostengo la tesis de que todos los ejemplos de
uso secundario de palabras deben ser leídos como oraciones en primera
persona del singular del presente de indicativo aunque sus formas gra-
maticales no sean típicamente de esta clase. Los enunciados que tienen
esta forma gramatical y que expresan contenidos psicológicos se cono-
291
cen como ‘declaraciones’7, es por ello que los enunciados de significado
secundario deben ser un tipo de declaraciones8. Cuando Wittgenstein
afirma que la vocal e es amarilla, debe ser entendido, y así lo expresa en
algunos lugares, como “para mí la vocal e es amarilla” (es decir, “tengo
la sensación de que la vocal e es amarilla”). Lo mismo ocurre con enun-
ciados tales como ‘aflicción amarga’. Ahora bien, ¿qué tipo de declara-
ciones son los enunciados de significado secundario? En A he recogido
la distinción que hace explícita Crispin Wright acerca de la naturaleza de
las declaraciones. Las expresiones “declaración de naturaleza fenoméni-
ca” y “declaración portadora de contenido intencional” son una traduc-
ción libre de las expresiones “phenomenal avowals” y “an avowals of a
content-bearing state” que Wright utiliza para distinguir entre enuncia-
dos declarativos de los cuales no tiene sentido preguntar por razones o
evidencias acerca de cómo los sostenemos (por ejemplo, ‘tengo dolor de
cabeza’), y enunciados declarativos que están “parcialmente individua-
dos por el contenido proposicional o la dirección intencional”, tales como
‘estoy pensando en mis padres’ y ‘espero que pronto deje de silbar esa
persona bajo mi ventana’ (Wright, 1998, pp. 14-15). Wright, siguiendo a
Wittgenstein, sostiene que las declaraciones de naturaleza fenoménica, a
diferencia de aquellas que tienen contenido intencional, carecen de jus-
tificación o fundamento (groundless), están fuertemente sometidas a la
autoridad de la primera persona (strongly authoritative) y sus verdades
se conocen con transparencia. Efectivamente, Wittgenstein nos dice que
declaraciones tales como ‘tengo dolor’ se usan sin justificación, aunque
no “injustamente”, queriendo decir con ello que no requerimos evidencia
de ningún tipo para decir que tengo dolor si tengo dolor (condición de
carencia de fundamento) (Wittgenstein, 1988, § 289 y § 290). Y tam-
poco puedo ser refutado si declaro que tengo dolor, aunque si expreso
una declaración que tiene contenido intencional además de fenoménico,
entonces no parece que sea siempre cierto que yo no pueda ser refutado,
no siempre ocurre que yo tenga la autoridad acerca de la verdad de mi de-
7 ‘Avowals’ en inglés (García Suárez, 1976). 8 Acerca del concepto de declaración, en el contexto de la concepción no-cognitiva de
las declaraciones en Wittgenstein, véase García Suárez (1976, pp. 134-154).
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora / J. torres
292
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
claración (podríamos imaginar una situación plausible en donde no sea
una persona quien silba bajo mi ventana, pero no una en donde no tenga
un dolor si lo siento). Los enunciados de significado secundario cumplen
con los tres requisitos explicitados por Wright: no hay evidencia (o una
justificación independiente de mi experiencia subjetiva) a la que pueda
apelar para sostener la verdad de un enunciado del tipo (3) (condición
de carencia de fundamento); no parece tampoco que otro pudiera tener
autoridad sobre la verdad de esta declaración (condición de autoridad
de la primera persona); y, si afirmo (3), entonces será absurdo conside-
rar la posibilidad de que yo no sepa que (3) es verdadero (condición de
transparencia). Es por ello que los enunciados de significado secundario
deben ser declaraciones del primer tipo, es decir, declaraciones de natu-
raleza fenoménica. Wittgenstein insinúa una posición de este tipo cuan-
do señala que quien usa la oración “Todo me parece irreal”, la usa “para
describir una vivencia, es decir, que se trata de un enunciado psicológico”
(Wittgenstein, 1997a, § 156)9.
Ahora bien, si los enunciados de significado secundario son enuncia-
dos declarativos de naturaleza fenoménica, ¿con qué derecho podemos
distinguirlos como una subfamilia de estos enunciados? La respuesta
que propongo se basa en la distinción B, la distinción entre significado
y uso. Los enunciados de significado secundario son dependientes de lo
que Wittgenstein llamó la experiencia del significado de una palabra. El
significado secundario, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, es
una expresión de cómo se presenta una experiencia sensorial (de dolor,
de sabor o de sonido, por ejemplo) o un sentimiento (de angustia, de pena
o de nostalgia, por ejemplo), pero esta expresión no se logra en los enun-
ciados de significado secundario estableciendo una comparación entre la
sensación o el sentimiento con otra cosa de naturaleza distinta, es decir,
estableciendo una analogía o un mapeo entre dos ámbitos heterogéneos.
Wittgenstein muestra esto con claridad examinando el siguiente caso:
9 Para una explicación de por qué el enunciado “Todo me parece irreal” es un enun-ciado de significado secundario, ver más adelante ejemplo (4).
293
(4) Sensación de irrealidad
Dice Wittgenstein:
En alguna ocasión tuve esta sensación y muchos la tienen antes del
inicio de una enfermedad mental. Todo parece de alguna manera
irreal; pero no como si uno no viera las cosas clara o borrosamente;
todo tiene un aspecto usual. ¿Y cómo sé que otra persona ha sentido
lo mismo que yo he sentido? Porque usa las mismas palabras que yo
mismo encuentro apropiadas (Wittgenstein, 1997a, § 125).
En (4) “uso una palabra, la portadora de otra técnica, como expresión
de una sensación”. La uso de manera nueva luego que he aprendido su
uso de manera habitual:
Pero ¿por qué elijo precisamente la palabra “irrealidad” para expre-
sarlo? Sin duda, no por su sonido. (Una palabra con un sonido similar,
pero con otro significado, no serviría.) La elijo debido a su significado.
Pero seguramente no he aprendido a usar esta palabra en su signifi-
cado de una sensación. No, pero la he aprendido con un significado
particular y ahora lo uso espontáneamente de esa manera. Se podría
decir –aunque esto tal vez conduzca a errores–: Cuando he aprendido
esa palabra en su significado normal, elijo ese significado como símil
para mi sensación. Pero, naturalmente, no se trata aquí de símil, de
una comparación de la sensación con otra cosa (Wittgenstein, 1997a
§ 125).
En (4) se ha usado la palabra ‘irreal’ con su significado primario, el sig-
nificado que la palabra tiene en el lenguaje. Hay un uso de ‘irreal’ nuevo y
espontáneo, pero es un uso que no ha modificado o extendido el significa-
do estándar de la palabra. Como lo sostiene Wittgenstein, se trata aquí de
que queremos decir lo que la palabra significa en su sentido primario, no
hay un empleo metafórico y tampoco hay un símil. ¿Cómo es posible que
pueda usar una palabra como esta, “la portadora de otra técnica”, como
expresión de una sensación? ¿Cómo es posible que puedan enlazarse los
términos que componen un enunciado de significado secundario? La res-
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora / J. torres
294
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
puesta debemos buscarla en la distinción C, la distinción entre el concep-
to intencional de significado y el concepto cualitativo de significado. Con-
sideremos el enunciado (3). El uso de ‘profundo’ en (3) es posible porque
los seres humanos no sólo son capaces de usar intencionalmente los sig-
nos en la multiplicidad de juegos de lenguaje posibles, sino porque tienen
experiencias no intencionales asociadas al uso de las palabras. Como he
señalado, Wittgenstein identificó estas experiencias en una multiplicidad
de ejemplos de interacciones vivenciales con signos y las reunió bajo el
concepto de vivencia del significado, y también exploró las consecuencias
de su ausencia para la vida humana construyendo el concepto de ceguera
para el significado. Una vivencia que no es, sorprendentemente, acerca
de cómo es tener una determinada sensación, sino acerca del significado
de los signos. Un rasgo propio de aquellos que dominan un lenguaje es
tener la experiencia de que una palabra aislada aparezca para su con-
ciencia como portando en sí misma un significado independientemente
de todo contexto de uso. Ese significado es una vivencia y su existencia
la muestra Wittgenstein aludiendo a experiencias cotidianas como la de
la pérdida de significado que experimentamos cuando jugamos a repetir
varias veces una misma palabra, el bromear acerca de palabras y otros
casos que pueden identificarse en sus escritos. Esta experiencia posibilita
que pueda establecerse la conexión entre los conceptos que componen
(3) fuera de toda regla de aplicación y permite a su vez que se exprese
aquí otro contenido no intencional: la manera como se presenta la pena
para quien la vive. Esta manera como se presenta tampoco alude a la pro-
piedad intencional de la pena, no es una representación de su causa, sino
un modo en que se tiene o se presenta para la conciencia de quien la vive.
Pero, ¿por qué parece que no podemos usar aquí otros conceptos para
expresar esta experiencia? ¿Cómo explicar la espontaneidad de este uso?
No parecen haber reglas para esta asociación y, sin embargo, podemos
comprender la asociación conceptual que constituye el enunciado de sig-
nificado secundario, pero esta comprensión no es una explicación de esta
espontaneidad. Hay aquí una clausura explicativa, una incapacidad para
dar cuenta de esta capacidad. Wittgenstein insinúa una aproximación
negativa de esta capacidad con su noción de ceguera para el significado.
Si es correcto lo dicho respecto de la vivencia del significado, entonces
esta vivencia es constituitiva de los enunciados de significado secundario.
295
El ciego para el significado no sólo sería incapaz de comprender estos
enunciados sino que tendría una incapacidad para poseer esa esponta-
neidad para construirlos. Pero carecemos de una aproximación positiva.
La vivencia del significado explicaría que podamos hacer este uso de esa
palabra con ese significado pero no nos dice nada acerca de por qué elegi-
mos aquí esa palabra para expresar esa experiencia. Si lo que quiero decir
no lo puedo expresar de otro modo que mediante los conceptos involucra-
dos en estos enunciados y no puedo dar cuenta de por qué quiero usar esa
palabra y no otra y aquella asociación no puede ser explicada, como he
argumentado, en términos de una reducción a un enlace no intencional
de naturaleza causal entonces hay aquí una espontaneidad que radica
en un tipo de comprensión que no es estrictamente una comprensión
semántica. Dice Wittgenstein (énfasis añadido):
531. Hablamos de entender una oración en el sentido en que ésta
puede ser sustituida por otra que diga lo mismo; pero también en
el sentido en que no puede ser sustituida por ninguna otra. (Como
tampoco un tema musical se puede sustituir por otro.)
En el primer caso es el pensamiento de la proposición lo que es común
a diversas proposiciones; en el segundo, se trata de algo que sólo esas
palabras, en esa posición, pueden expresar. (Entender un poema.)
Hay dos usos de entender aquí (afirma Wittgenstein a continuación,
en 532), quien ha entendido una oración en el sentido en “que no puede
ser sustituida por ninguna otra” la entiende como entendería un tema
musical, pero esta no es una comprensión semántica y por ello no pue-
de ser enseñada y aprendida de la misma manera en que se enseña y se
aprende semánticamente un texto (o en el sentido en que se aprende téc-
nicamente a leer la música en una partitura o a traducir la música a una
notación). Ahora bien, si se nos pregunta por qué esta oración no puede
ser sustituida por ninguna otra, no sabremos explicarlo pues no se trata
aquí de una dependencia puramente semántica sino de una dependencia
vivencial como aquella que puede darse entre las palabras de un poema
o entre las notas de una pieza musical. Es esta dependencia la que está
en juego en el significado secundario y es la que Wittgenstein expresa
cuando afirma que “lo quiero decir no lo puedo expresar de otro modo
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora / J. torres
296
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
que mediante el concepto” que expresa la palabra usada secundariamen-
te. La clausura explicativa se debe a que la comprensión que involucra el
significado secundario no es puramente semántica sino que es también
de naturaleza vivencial.
Referencias bibliográficas
Chalmers, D. (1996). The conscious mind. In search of a fundamental theo-
ry. Oxford: Oxford University Press.
Davidson, D. (1984). What metaphors mean. Inquiries into truth and inter-
pretation (pp. 245-263). Oxford: Clarendon Press.
Davidson, D. (2001). Subjective, intersubjective, objective. Oxford: Oxford
University Press.
Diamond, C. (1991). The realistic spirit, Wittgenstein, philosophy, and mind.
Cambridge, Mass.: The MIT Press.
García Suárez, A. (1995). Qualia: propiedades fenomenológicas. En F. Bron-
cado (Ed.). La mente humana (pp. 353-383). Madrid: Trotta.
García Suárez, A. (1976). La lógica de la experiencia. Wittgenstein y el pro-
blema de lenguaje privado. Madrid: Tecnos.
Fermandois, E. (2009). Imagen, aspecto, emoción. Apuntes para una feno-
menología de la metáfora. Ideas y Valores. Revista colombiana de filo-
sofía (en prensa).
Fermandois, E. (2000). Verdad y metáfora: una aproximación pragmática.
Crítica, XXXII (95); 71-102.
Hanfling, O. (2002). Secondary sense and ‘what they have in common’. Witt-
genstein and the human form of life (pp. 149-161). London: Routledge
2003.
Hanfling, O. (1991). ‘I heard a plaintive melody’: (Philosophical investiga-
tions, p. 209). En A. Griffiths (ed.), Wittgenstein centenary essays (pp.
117-133). Cambridge: Cambridge University Press.
Nagel, T. (1991). What is it like to be a bat? En D. Rosenthal (Ed.). The nature
of mind (pp. 422-428). Oxford: Oxford University Press.
Schulte, J. (1993). Experience and expression. Wittgenstein’s philosophy of
psychology. Oxford: Clarendon Press.
Schulte, J. (1989). Wittgenstein’s notion of secundary meaning and david-
son’s account of metaphor —A comparison. En Brandl, J. y Gombocz,
297
W. L (eds.), The mind of Donald Davidson (pp. 141-148). Amsterdam:
Rodopi.
Searle, J. (1998). Mind, language and society. Philosophy in the real world.
New York: Basic Books.
Searle, J. (1992). Intencionalidad. Un ensayo en la filosofía de la mente. Ma-
drid: Tecnos.
Torres, J. (2005). Significado secundario y metáfora: Wittgenstein y David-
son. Teorema. Revista internacional de filosofía, XXIV (1); 53-61.
Torres, J. (2004). Filosofía y figuras en las Investigaciones filosóficas de
Wittgenstein, en Revista de Humanidades 8-9; 109-120.
Wittgenstein, L. (1958). The blue and brown books. Preliminary studies for
the ‘Philosohical investigactions’. New York: Harper and Row.
Wittgenstein, L. (1968). Notes for lectures on ‘private experience’ and ‘sense
data’. Philosophical Review, 77 (3); 275-320.
Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones filosóficas. Anscombe, G.E.M. y
Rhees, R. (Ed.) Traducción de A. García Suárez y C. Ulises Moulines.
México: UNAM-Crítica.
Wittgenstein, L. (1987). Últimos escritos sobre filosofía de la psicología. Vo-
lumen I. Edición de G.H. von Wright y H. Nyman. Traducción de E. Fer-
nández, E. Hidalgo y P. Mantas. Madrid: Tecnos.
Wittgenstein, L. (1992). Gramática filosófica. Texto establecido por Rush
Rhees. Traducción de L. Felipe Segura. México: UNAM.
Wittgenstein, L. (1997a). Observaciones sobre la filosofía de la psicología.
Volumen I. Anscombe, G.E.M. y Wright, G.H. von (ed.). Traducción de L.
Felipe Segura. México: UNAM.
Wittgenstein, L. (1997b). Zettel. Anscombe, G.E.M. y Wright, G.H. von (ed.).
Traducción de O. Castro y C. Ulises Moulines. México: UNAM.
Wright, C. (1998). Self-Knowledge: The Wittgenstein legacy. Knowing our
own minds (pp. 13-145). Oxford: Clarendon Press.
Significado secundario, propiedades fenoménicas y metáfora / J. torres
299
Asen, R., 106, 110-112, 116.
Aristóteles, 33, 65, 71, 241, 242, 270, 272.
Bally, Ch., 167, 169, 171, 175.
Barsalou, L.W., 77.
Blair, A., 245, 272.
Black, M., 68, 247.
Cameron, L., 32-35.
Chafe, W. L., 174-175.
Chomsky, N., 76, 105.
Classen, C., 146, 155.
Cortázar, J., 135.
Cooper, D., 123, 128, 130, 136.
Corpas Pastor, G., 167, 170-171, 174-175,
184, 209.
Coseriu, E., 169, 171, 207, 208.
Danto, A., 64.
Davidson, D., 22, 26, 81-84, 86-87, 89, 123,
124, 134-136, 243, 250, 278-280, 284.
de Man, P., 123.
Derrida, J., 63, 123, 124, 127, 133.
Diamond, C., 285.
Ducrot, O., 242, 270.
Eemeren, van, F., 242, 244-247, 265, 267,
270.
Evans, N., 154, 155, 217, 235.
Fauconnier, G. 19, 217.
Fodor, J., 76.
Fraser, N., 100, 102, 104, 110, 11, 113, 174.
Frege, G., 15, 278, 282.
Gadamer, G., 123, 125-126, 128-130.
García-Page, M., 172-175.
Índice de nombres
García Suárez, A., 284, 291.
Gibbs, R.W., 17, 33, 36, 77, 141, 142, 182-
187, 205, 266.
Goodman, N., 23, 63, 123, 124, 132, 133.
Govier, T., 68, 245.
Grice, H., 76, 123, 136.
Grootendorst, R., 242, 245, 246, 265.
Haarmann, H., 75.
Habermas, J., 99-106, 109-111, 113, 115-
118.
Hanfling, O. 277, 283.
Heráclito, 82.
Hesse, M., 23, 66, 68, 123-132.
Hörmann, H., 91.
Ingold, T., 87.
Johnson, M., 14, 16-19, 32, 36, 56, 61, 62,
67, 77, 78, 123, 133, 141, 145, 154, 156,
168, 205, 217, 219-222, 242-245, 248,
251, 252, 257, 261, 264, 272.
Katz, J., 76, 77.
Kövecses, Z., 15, 141, 159, 242, 248, 251,
252, 257, 264, 266.
Laclau, E., 114, 115.
Lakatos, I., 68, 69.
Lakoff, G., 14, 16-20, 32, 33, 35, 36, 56, 67,
77, 123, 133, 141, 145, 154, 168, 184,
205, 217-219, 221, 223, 227, 230, 242-
244, 247-249, 251-253, 257, 259, 261,
264, 266, 267, 272.
Locke, J., 175-177.
Makkai, A., 63.
300
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
Loewenberg, I., 63, 66.
Martinich, A., 168, 173, 175, 188-190.
Mellado Blanco, C., 114, 115.
Mouffe, Ch., 88, 289.
Nagel, T., 123, 133, 137.
Nietzsche, F., 77.
Núñez, R., 22, 87.
Olson, D., 22, 87.
Penadés Martínez, I., 172, 175.
Putnam, H., 60, 61.
Quine, W., 71, 123.
Rey, A., 167, 169-171, 175, 190, 199-200.
Rivano, E., 219, 227.
Rorty, R., 69, 123, 124, 135, 136.
Ruiz Gurillo, L., 167, 169, 170-175, 183,
184.
Rumelhart, D., 77, 80, 220.
Schulte, J., 279.
Searle, J., 76, 123, 136, 247, 270, 280.
Shanon, B., 77, 78, 90.
Shoemaker, S., 288.
Stern, J., 66.
Swales, J., 34, 38, 39.
Sweetser, E., 14, 142, 143, 150, 154, 249.
Tindale, C., 107, 242, 270.
Toulmin, S., 25, 243, 244, 246, 254-256,
259, 261-263, 265, 269.
Turner, M., 19, 36, 76, 77, 205, 242, 243,
247, 252, 266, 267.
Verhagen, A., 218.
Walton, D., 242, 244, 245, 246, 249.
Warner, M., 101, 106, 107, 109, 110, 112,
116.
Wilkins, D., 154, 155.
Williams, B., 60, 62.
Wittgenstein, L., 11, 25, 64, 68, 69, 84,
126, 127, 130-132, 277-295.
Wotjak, G., 170, 171, 180.
Wright, C., 291, 292.
Zuluaga, A., 170-173, 175, 191.
301
actitud,
analítica, 86
proposicional, 88
AMOR ES VIAJE, 252
análisis del discurso, 242
analogía, 14, 46, 54, 101, 109, 168, 244-
272,
apoyo, 254-265
argumento, 59-71, 243-272
asimilación, principio de, 68
audiencia universal, 100-110
cambios semánticos, 126-134, 284
categoría, 80, 129, 224, 227
ceguera (para el significado) 279-294
ciencias cognitivas, 76, 242
combinación conceptual, 19
comparación, 172, 227, 245-272
composicionalidad semántica, 169-185
comprensión lingüística, 136-137
concepto, 15, 129, 218
conflación, 18-19
construcción idiomática, 231
contenido cualitativo, 286
contexto (mediato e inmediato), 80
corporeización, 156, 223
declaración, 290-292
descontextualización progresiva, 78
disposición analítica, 85
ECONOMÍA ES UNA NAVE, 261-263
esfera pública, 104
espacios mentales, 19
Índice analítico
esquema (de) imagen, 14, 220, 252, 266
BALANCE, 224
lógica esquemática, 225
patrón esquemático, 227
TODO-PARTES, 228
estudios de género, 34, 38
evolución del lenguaje, 16, 78
expresión,
holofrástica, 78
idiomática, 173
familiaridad, 281
fenoménica, 291
figura, 283
fijación, 175
formas de uso, 83
forma de vida, 84
fraseología
fraseología metalingüística, 192
fraseología somática, 190
unidad fraseológica/fraseologismo,
169-170
garantía, 255
GENÉRICO ES ESPECÍFICO, 266
idiomaticidad, 170
inferencia pragmática, 76
intencionalidad, 280
lengua para fines específicos, 233
lenguaje,
desviado, 76
figurativo, 76-77
literal, 75-89
302
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
lingüística cognitiva, 20, 32, 44, 141, 145,
156, 217, 218, 224, 244, 263, 266
lingüística de corpus, 34
literalidad, 79-87, 131
lógica factual, 255-256
LOS SISTEMAS ECONÓMICOS SON EDIFICIOS,
259
mapeo, 17, 26, 248-251, 257
marcadores semánticos, 76
marco semántico, 188
metáfora,
compleja, 18-19
conceptual, 14, 18, 20, 36, 49, 141-
142, 219, 222, 249-272
muerta, 135
orientacional, 16
primaria, 18, 32
teoría neuronal, 18-20
metaforicidad, 80, 125-136, 233
metonimia, 134, 142, 145, 167-210
de público, 99-119
modelos de racionalidad, 106
motivación semántica, 183, 190-192, 200
normatividad, 272
parecidos de familia, 130-132
polisemia, 17, 143, 224
preguntas críticas, 246
premisa, 59, 62, 245, 255
presuposiciones pragmáticas, 106
propiedades prototípicas (de la percep-
ción), 146-161
proposición, 80, 86, 88, 177, 278, 295
proverbios, 257, 259, 266, 267, 270
públicos,
particulares, 100, 110-118
contrapúblicos, 100, 111-112
qualia, 288-289
regularidad/irregularidad lingüística, 168,
173, 181, 186
selección de propiedades, 149
sensación, 279, 286, 292
de irrealidad, 293
sentencia, 79-87
sentido,
común, 89
literal, 66, 79, 85, 92, 125, 135, 182
significado,
en sí, 86, 93
literal, 75-89, 123-137, 173, 182-
188, 244, 250
propio, 75, 81, 87, 92
secundario, 277-296
subjetivo, 76
similitud, 244-248
sistema conceptual, 218, 248
stare decisis, 247
uso literal, 82, 84, 89, 125, 129
validez, 59, 61
valor, 39, 54, 62, 69-70, 147-149, 157-159,
230,
verbum communis, 93
verbum proprium, 84, 89, 93
verdad, ética de la, 60
vivencia, 279-281, 284-296
303
Sobre los autores
Rosario Caballero: Profesora de Inglés en la Universidad de Castilla-La
Mancha (España). Sus intereses investigadores giran en torno al papel de la
metáfora y otros esquemas figurativos en contextos discursivos, concretamen-
te en géneros del discurso.
Daniel Cohen: Profesor Titular del Departamento de Filosofía del Colby Co-
llege, Estados Unidos. Fue director de este departamento entre los años 1993 y
1999. Doctor en Filosofía por la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Sus
áreas de trabajo son la teoría de la argumentación, la filosofía el lenguaje, la
teoría de la metáfora, y la filosofía de Wittgenstein.
Carlos Cornejo: Doctor en Psicología por la Universität zu Köln, Profesor
Asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investiga-
ción son la psicología del lenguaje y la psicología teórica. Ha realizado inves-
tigaciones experimentales, etnográficas y teóricas en lenguaje figurado, cons-
trucción de significado y pragmatismo en psicología.
Peter Cramer: Profesor Asistente del Departamento de Inglés de la Univer-
sidad Simon Fraser, Canadá. Obtuvo su doctorado en Retórica el año 2005 en
la Universidad Carnegie Mellon University, Estados Unidos. Sus principales
áreas de trabajo son los problemas de la configuración del espacio y el diálogo
público desde la perspectiva del discurso, los problemas metodológicos en la
selección corpus lingüísticos, y el uso de figuras retóricas.
Eduardo Fermandois: Profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad
Católica de Chile. En 1996 se doctoró en Filosofía en la Universidad Libre de
Berlín. Sus principales áreas de investigación y docencia son la filosofía del
lenguaje (Wittgenstein, Teoría de los Actos de Habla, Davidson, teorías de la
304
Recorridos de la metáfora: Mente, espacio y diálogo / C. santibáñez Y. Y J. osorio b. (eds.)
metáfora), la teoría del conocimiento (relativismo epistemológico, pragmatis-
mo clásico y contemporáneo, teorías de la verdad) y la antropología filosófica.
Iraide Ibarretxe-Antuñano: Licenciada en Filología Inglesa por la Univer-
sidad de Deusto (España) y Doctora en Lingüística por la Universidad de Edim-
burgo (Reino Unido). Es Profesora Titular de Universidad en el Departamento
de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza. Su trabajo
investigador gira en torno a temas relacionados con polisemia, semántica tipo-
lógica, simbolismo fónico, metáfora, espacio y movimiento, percepción.
Inés Olza Moreno: Doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad de
Navarra, España. Ejerce docencia en el Departamento de Lingüística de dicha
Universidad. Sus áreas de trabajo son la semántica fraseológica, el análisis del
discurso, y la argumentación metafórica en el lenguaje político y en la prensa.
Jorge Osorio Baeza: Profesor Asistente del Departamento de Español de la
Universidad de Concepción. Se doctoró en Lingüística en la misma universidad
con una tesis sobre aspectos de la comprensión de metáforas conceptuales.
Realiza docencia de pre-grado en semántica y argumentación, y en post-grado
en el área de lingüística cognitiva.
Cristián Santibáñez Yáñez: Profesor Asociado e investigador del Centro
de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento de la Universidad Diego
Portales. Ph. D. por la Universidad de Houston, Estados Unidos. Sus áreas de
trabajo y publicación se vinculan con la teoría de la argumentación, la filosofía
del lenguaje, la epistemología y la cognición.
Julio Torres: Profesor Asistente, Departamento de Filosofía, Universidad
de Concepción. Doctor en Filosofía (P. Universidad Católica de Chile), Ma-
gíster en Filosofía de las Ciencias (Universidad de Santiago), Profesor de Fi-
losofía (Universidad de Concepción).
Este libro,
editado por
Cosmigonon Ediciones,
se terminó de imprimir
en el mes de 0ctubre de 2011,
en los talleres de
Trama Impresores S.A.
(que sólo actúa como impresor),
Hualpén
Chile