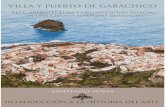Entre la historia y la leyenda: los antecedentes literarios de Amor, honor y poder
La historia de los conceptos y su relación con la historia de la filosofía y la historia social
Transcript of La historia de los conceptos y su relación con la historia de la filosofía y la historia social
Historiografía y teoría de la historia del pensamiento, la literatura y el arte, Madrid, Dyckinson, 2015, ISBN 978-84-9085-439-6, pp. 463-482,
La historia de los conceptos y su relación con
la historia de la filosofía y la historia social
Antonio de Murcia Conesa
Universidad de Alicante
1. INTRODUCCIÓN
La historia de los conceptos o Begriffsgeschichte
tiene una presencia muy relevante desde hace décadas en
diferentes disciplinas históricas y diversos mundos
académicos, más allá del ámbito universitario y editorial
alemán en el que se acuñó. Si entre los historiadores del
derecho, la política o la ciencia su repercusión es
considerable, entre los filósofos ha sido objeto de una
atención más profunda y continuada. Sin duda esa
atención es inseparable de la importante contribución de
la historia conceptual a la historiografía filosófica. Pero
aún más obedece a dos virtudes que podemos llamar, no
sin cierta precaución, “ilustradas”: por un lado, la radical
interdisciplinariedad con la que sus propuestas y
fundamentos metodológicos se han enfrentado al legado
de problemas dejado por el pensamiento posthegeliano
sobre la historia y la cultura; por otro, inseparable del
anterior, el empeño por describir las condiciones del
conocimiento histórico y definir sus posibles sujetos
sobre el abigarrado fondo de giros epistemológicos
(materialista, filológico, lingüístico, hermenéutico,...) de
las ciencias humanas, que la Begriffsgechichte ha cribado
y asimilado con especial sentido crítico. Con
independencia de sus logros concretos, el horizonte de
expectativas que los mejores trabajos de historia de los
conceptos han abierto a las ciencias humanas puede
medirse por su capacidad para poner la comprensión
histórica al servicio de una praxis racional y una
interpretación general del pensamiento europeo. El hecho
de que la fundamentación de sus propuestas se haya
desplegado como un work in progress, al hilo de su
producción investigadora y en el lento curso de
monumentales proyectos editoriales, ha sido interpretado
por los filósofos como una invitación a construir una
epistemología de la historia de los conceptos en el marco
de una teoría de la acción política y de una redefinición
general de las humanidades1. Lejos de recoger ese envite,
en lo que sigue, y de acuerdo con los fines expositivos de
este libro, nos aproximamos a la techne metodológica de
la Begriffsgeschichte atendiendo al proceso de formación
de sus producciones más notables. La referencia a
algunos textos programáticos nos permitirá exponer
sucintamente cuestiones relativas a su fundamentación
teórica y por tanto a su trasfondo filosófico.
2. ALCANCE Y LÍMITES DE LA HISTORIA CONCEPTUAL EN
LA HISTORIOGRAFÍA FILOSÓFICA.
La historia moderna de la expresión
Begriffsgeschichte se inicia con las Lecciones sobre
filosofía de la historia de Hegel. Pero en la obra del
1 Cf. Villacañas, José Luis y Oncina, Faustino, «Introducción» a R. Koselleck, Hans-Georg Gadamer, Historia y hermenéutica, Barcelona, Paidós, 1997; Villacañas, J.L., «Histórica, historia social e historia de los conceptos políticos», en Res Publica. Revista de filosofía política 11-12, 2003, págs. 69-94.
filósofo esa historia nunca fue de los conceptos, sino por
conceptos2. Cuarta especie de lo que Hegel llamó
“historia reflexionada”, la historia por conceptos o
historia especial se correspondería con una historia
disciplinar cuyas ramas (la literatura, el derecho, el arte...)
se integran en el género mayor de la historia filosófica
universal, donde la Idea, como manifestación del
Espíritu, es la representación conductora. De acuerdo con
esto, la historia del espíritu cultivada por la escuela
hegeliana siempre subordinó la historia conceptual a la
historia de la idea. Esta actitud está encarnada
paradigmáticamente en la obra del jurista y político
Adam Müller, quien en sus escritos sobre la lógica de los
contrarios y, sobre todo, al exponer su concepción del
Estado atribuyó a la Idea una organización morfológica
viva, cuya potencia productiva sería la antítesis del
concepto o Begriff: un producto meramente teórico,
2 Cf. P. Aullón de Haro, «Reflexiones sobre el concepto histórico de la Literatura y el Arte», en Aullón de Haro (ed.), Teoría de la historia de la literatura y el arte, Teoría / Crítica, nº1, Universidad de Alicante, 1994, pp. 21-23-
muerto, incapaz de aprehender el devenir vital de los
sistemas humanos y útil sólo para quienes clasifican la
realidad, y en particular la realidad política, desde una
estéril lógica mecanicista de causas y efectos3.
La constitución en el siglo XX de la historia de los
conceptos como una metodología que asocia la
comprensión histórica al estudio de las transformaciones
semánticas, fue en parte una respuesta a estas
interpretaciones totalizadoras de la historia, de las que
Wilhelm Dilthey no terminó de alejarse. No obstante, la
imagen diltheyana del mundo histórico está detrás de
quien se considera el artífice de la Begriffsgeschichte
como disciplina institucionalizada: el filósofo Erich
Rothacker. En efecto, este pionero de las ciencias de la
cultura alemanas del siglo XX, , concibió el propósito de
construir una historia de la filosofía de acuerdo con el
programa diltheyano de las Weltanschauungen: una
exposición de los conceptos filosóficos en el marco de
una historia de las concepciones del mundo. La clave del 3 Adam Müller, Elementos de política (1809), trad. de E. Ímaz, Madrid, Revista de Occidente, 1935.
proyecto la proporciona la obra de referencia contra la
que estaba concebido: el influyente Diccionario de
conceptos filosóficos de Rudolf Eisler de 1899 cuya
cuarta y última edición se editó entre 1927 y 1930, años
decisivos, entre otras cosas, para el desarrollo de las
ciencias humanas de Alemania y Europa. La difusión del
diccionario de Eisler suponía el triunfo de un modelo
neokantiano para las ciencias del espíritu no sólo por su
rigor terminológico, sino por la exigencia de cientificidad
importada de las disciplinas positivas cuyo cumplimiento
se esperaba que erradicase las confusiones lógicas del
discurso filosófico. Para un epígono de Dilthey como
Rothacker resultaba intolerable la escasa atención que el
modelo conceptual de Eisler prestaba a la complejidad
histórica de sus objetos. Eisler, formado en la psicología
de Wundt, había insistido desde el prólogo del
Diccionario en el carácter histórico de su tratamiento
conceptual —opuesto a la exposición psicologista de las
ideas filosóficas— así como en la necesidad de abordar
conceptos liminares acordes con la interdisciplinariedad
que la tarea requería. Pero, a pesar de sobreponer la
perspectiva histórico conceptual (begriffsgeschichtlich) a
la descriptivo conceptual (begriffschriftlisch) —cercana a
una historia intemporal de la ciencia como la que
complacía al lógico Frege— sus recorridos sometían la
comprensión del cambio histórico y sobre todo
terminológico del concepto a la comprensión de sus
determinaciones lógicas. En cualquier caso, los esfuerzos
de Eisler alentaron las posteriores incursiones de la
metodología histórico-conceptual en la historiografía
filosófica, al mismo tiempo que encauzaron el desarrollo
ulterior de la Begriffsgeschichte bajo el dispositivo
lexicográfico y enciclopédico del diccionario, el
Wörterbuch, que privilegia la exposición alfabética y
hasta cierto punto acumulativa de los argumentos.
Volveremos más adelante a este extremo.
Es innegable la importancia que para el desarrollo
de la historia conceptual tuvo la constancia de Rothacker
en su proyecto antieisleriano, incluso en los años que
dedicó intensamente una filosofía de la historia en la que
la raza y el espíritu del pueblo serían “el motor último de
la vida histórica”4. Afortunadamente para este desarrollo,
el curso de los acontecimientos históricos hizo que
Rothacker abandonase estas elucubraciones de sesgo
nacionalsocialista y volcase su trabajo en el propósito de
recuperar el mundo histórico y el mundo de la vida para
la historiografía filosófica y las ciencias de la cultura. La
tenacidad del objetivo se mantuvo bien entrada la
posguerra en el Archivo para la historia de los conceptos
que el propio Rothacker fundó, a instancias de la
Academia de las Ciencias y la Literatura de Mainz, en
1955, como metodológica piedra angular de su ansiado
nuevo diccionario histórico de filosofía. La revista
sobrevivió al autor y ha llegado hasta nuestros días,
ampliando sus objetivos y convirtiéndose en la
publicación de referencia para las aplicaciones,
ciertamente dispares, de la historia conceptual.
4 Erich Rothacker, Geschichtesphilosophie, en Baeumler, Schröter, Handbuch der Philosophie, Berlin, 1934, pp. 3-150, trad. española de H. Gómez, Madrid, Pegaso, 1951.
El proyecto inicial de Rothacker, la realización de
una historia de los conceptos filosóficos, se llevó
finalmente a cabo, aunque de manera muy distinta a la
que el pionero había imaginado. Los responsables fueron
otros colaboradores del Archiv, bajo la dirección de
Joachim Ritter. Anunciado en la revista en 1967, dos años
después de la muerte de Rothacker, el primero de los
trece volúmenes del Diccionario histórico de Filosofía
(Historisches Wörterbuch der Philosophie, en adelante
HWPh)5 apareció en 1971; el último fue publicado en
2007, treinta y seis años después. Los más de tres mil
seiscientos conceptos tratados por mil quinientos eruditos
entre lo más granado de la academia filosófica alemana e
internacional forman una imponente obra de referencia
que seguramente habría entusiasmado al propio Eisler, a
quien Ritter en el prólogo general de la obra consideró
mentor del proyecto.
5 Ritter J., Gründer K., Gabriel G. (ed.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel, Schwabe, 1973-2007.
Las evidentes distancias frente al léxico precedente
provenían de los propios cambios experimentados por la
filosofía en su relación con las ciencias naturales y
humanas desde 1889, fecha de la primera edición del
venerable diccionario. Pero tales cambios, a juicio de los
editores, tampoco eran compatibles con los esquemas
histórico conceptuales de Rothacker. En efecto, aunque
un somero recorrido por los voluminosos tomos del
HWPh deja reconocer en ella la ambiciosa aspiración de
sus precedentes por recoger los conceptos fundamentales
de las ciencias del espíritu y de la cultura, la selección y
el tratamiento de sus entradas confirman la tendencia a
subordinar la perspectiva histórico-conceptual a la
exposición escolástica. Por una parte, de acuerdo con el
plan primero de una historia de problemas y de términos,
no hay entradas específicas para los autores; pero, por
otra, el protagonismo de las escuelas filosóficas europeas,
en particular las del siglo XX, privilegia en la exposición
la estructura teórica de los problemas sobre su génesis
histórica, y no sólo en el caso de las nociones lógicas y
epistemológicas. Probablemente es por eso que en esta
obra la historia de los conceptos se aplique en rigor sólo a
aquellas nociones que han pervivido a lo largo del tiempo
o que, al contrario, han sufrido cambios notables sobre un
horizonte histórico reconocible.
Tomemos como ilustración ejemplar del esquema
expositivo del HWPh el concepto mismo de Filosofía,
que aparece en el tomo siete de la obra y que fue
publicado un año más tarde como libro independiente6.
En el prólogo de esa edición el coeditor del Wörterbuch,
Karlfried Gründer, al justificar la presencia del concepto
mismo de filosofía en un diccionario filosófico, previene
contra una equivocada perspectiva conceptual en las
historiografías al uso. Una perspectiva que se remonta al
momento en el que Hegel, en sus Lecciones sobre
historia de la filosofía, rechazó explícitamente la
tematización lexicográfica del término en virtud de su
imposible definición abstracta fundada en la
6 Philosophie in der Geschichte ihres Begriffes, edición especial a cargo de Karlfried Gründer, Darmstad, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990.
consideración de la filosofía como una actividad en
evolución. No obstante estas resistencias y frente a
quienes antihegelianamente consideran irrelevante el
estudio del uso del concepto de Filosofía para su
explicación sistemática, el editor del HWPh defiende la
heterogeneidad de este Begriff al que considera
históricamente constituido por haces de connotaciones,
que, procedentes de distintos ámbitos de la realidad, son
excluidas en la lógica de la definición. Los editores del
HWPh apelan también a Hegel para reclamar la
naturaleza genuinamente filosófica de la reflexión
genética del concepto, pero se separan del maestro de
Jena por la decisiva importancia que conceden al estudio
de la palabra, el relato de sus usos, los desplazamientos
de sus campos semánticos y, en fin, la minuciosa atención
al ingente instrumental léxico que la historiografía puede
aportar al propio filosofar. En este sentido, desarrollar la
entrada Philosophie sería una actividad inequívocamente
filosófica. El resultado de esa actividad está firmado por
cuarenta y cuatro autores responsables de las distintas
subsecciones, que en sí mismas son también artículos. El
editor justifica la heterogeneidad y complejidad del texto,
así como las consiguientes interferencias metodológicas y
de contenido, apelando a lo inabarcable del concepto en
su historia. Ante el esquema inviable de Rothacker, la
uniformidad metodológica y de perspectiva es sustituida
por un haz, un cluster de connotaciones que, a la postre,
significa integrar una multiplicidad de historias
conceptuales.
Sin embargo, bajo la heterogeneidad programática
de su perspectiva histórica, la propia exposición delata
una homogeneidad efectiva de períodos y escuelas. Como
en el resto de conceptos, el completísimo recorrido
histórico por el término Philosophie se distribuye
canónicamente a través de la Antigüedad, la Edad Media,
el Renacimiento y la Neuzeit, que comprende la Edad
Moderna y Contemporánea. Éstas son estrictamente
divididas en sus etapas presocrática, platónica,
aristotélica, helenística, patrística,… hasta la
deconstrucción, pasando por la Reforma, la Ilustración y
los marxismos occidental y soviético. A ese recorrido se
añade una sección sobre las formas institucionales de la
filosofía presentada de nuevo en su evolución histórica;
sigue otra dedicada a las “formas literarias de la filosofía”
con una argumentada propuesta de clasificación en virtud
de diferentes criterios, más sincrónicos que diacrónicos:
la relación entre el autor y la obra, la finalidad interna de
ésta, los modos de argumentación o los denominados
“fines externos”. Para terminar, en contra de los criterios
de Eisler y parcialmente de Rothacker se dedica una
sección a las filosofías orientales, limitadas a las
tradiciones china, india y japonesa. En la versión
monográfica del artículo se añaden otros que aparecen de
manera independiente en el HWPh: Filosofía analítica,
árabe, cristiana, perennis, judía, Filosofía de la filosofía,
Filosofía del hecho (Philosophie der Tat), Historia de la
filosofía, Filosofía comparada y Filosofía de X (la
supuesta vulgarización del término como determinante de
cualquier genitivo y cuya enojosa presencia es achacada
por el diccionario alemán a la tradición académica y
editorial británica). Puede que esta heterogeneidad sea
más fiel a la complejidad histórica en la formación del
concepto que la representación de un esquema unificador;
pero también se ajusta a las necesidades expositivas de un
texto cuya estructura de obra de referencia requiere
adoptar la organización acumulativa de un manual.
Pese a la inclusión de muchos y muy diversos
conceptos y términos interdisciplinares procedentes de la
historia de la ciencia, la teoría literaria, el derecho o la
teoría política entre otros campos, el HWPh fue pronto
criticado por su inclinación a la inmanencia en el
tratamiento de las entradas y, en particular, por su escasa
atención a los aspectos sociales y políticos en la
reconstrucción de los usos y la historia de los conceptos.
Sin perjuicio de su éxito académico internacional, que
confirma su capacidad para desbordar el ámbito cultural
alemán, la metodología se granjeó críticas de naturaleza
distinta: tanto por su posible epigonismo con respecto a la
vieja Historia del Espíritu como por su concepción
positivista y neokantiana de la historiografía filosófica.
Ciertamente decisiones como la que intentó justificar
Ritter, en el prólogo general, de excluir las metáforas
casan mal con la amplia perspectiva del diccionario. Sus
intenciones enciclopédicas y su pretensión, sobradamente
cumplida, de convertirse en la monumental obra de
referencia para cualquier trabajo histórico-filosófico
posterior, le alejaron de la estela que la Begriffsgeschichte
estaba siguiendo en otros proyectos. Gestados en
diferentes disciplinas históricas, estos otros proyectos han
despertado paradójicamente mucho más atención en la
filosofía y la historia intelectual del siglo XX y XXI que
el mismo diccionario histórico filosófico.
3. HISTORIA DE LOS CONCEPTOS, HISTORIA SOCIAL Y
HERMENÉUTICA.
La presentación del proyecto de un diccionario
histórico de conceptos políticos fundamentales
(Geschichtliche Grundbegriffe7, en adelante GG)
apareció en el mismo número del Archiv de 1967 en el
que Ritter presentó el HWPh. La firmaba el historiador
Reinhart Koselleck que años antes se había doctorado con
un trabajo titulado Crítica y crisis del mundo burgués8,
cuyos planteamientos determinarían la elaboración y la
recepción de los GG. Koselleck fue junto a Werner
Conze y Otto Brunner coeditor de esta obra subtitulada
“Léxico histórico para el lenguaje sociopolítico de
Alemania”. Sus ocho volúmenes, publicados entre 1972 y
1997, contienen nueve mil páginas en cuya redacción
trabajó una pléyade de especialistas en historia y ciencias
humanas. Como ocurre con el HWPh la monumental obra
fue recibida internacionalmente y casi de inmediato como
una obra de referencia obligada, de modo que, a pesar de
7 Koselleck R., Conze W., Brunner O., (ed.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1972-1997. 8 R. Koselleck, Crítica y crisis en el mundo burgués, Madrid, Rialp,
1973
su circunscripción a la historia alemana, no tardó en
convertirse en un texto clave para el debate
contemporáneo sobre el sentido de la Modernidad. La
propia Modernidad, el Poder, la Revolución, los Partidos,
la Soberanía, la Revolución, el Liberalismo, la
Monarquía, la Crisis, el Derecho natural, la Publicidad
política, la polaridad Cultura-Civilización, la Policía, la
Raza, la Representación, el Terror, la Constitución o el
Mundo forman parte de esos Grundbegriffe. Su carácter
enciclopédico resulta mucho más matizado que en el
Diccionario histórico-filosófico, en parte gracias a un
estricto criterio regulativo: limitar la selección de
conceptos a aquellos que acuñaron su significado actual
en un período decisivo para la formación del lenguaje
político de la Alemania moderna: una época brecha, o en
expresión de Koselleck, Sattelzeit, asentada entre 1750 y
1850.
La aparente sencillez del criterio contrasta con la
complejidad de la tarea y puede provocar, en una
aproximación escolar, cierta impresión de arbitrariedad.
Nada más lejos de su metodología. Cada una de las
entradas del Léxico está dispuesta históricamente de
modo que la exposición de la historia antigua y medieval
del término ocupa un primer lugar relevante, seguido por
el tratamiento en la época de la Reforma y la
Contrarreforma, y las transformaciones entre los siglos
XVIII y XIX, que concentran la mayor parte del texto. La
tercera sección de cada entrada se detiene en la época
contemporánea en un intento por vincular la perspectiva
histórico-conceptual a la comprensión actual del
concepto. Esta sección, obviamente cobra protagonismo
en términos recientes como el de Nacionalsocialismo. El
equilibrio, a veces, puede quedar descompensado, de
modo que la Sattelzeit pierda terreno a favor de la Edad
Media y la Antigüedad. Ciertamente el proyecto de los
GG nunca menospreció las etapas premodernas, toda vez
que contaba entre sus editores con eximios medievalistas
como Otto Brunner y especialistas en la Antigüedad
como Christian Meier. Pero el diferente tratamiento de
los conceptos obedece también a una distinción básica
entre ellos. En primer lugar los considerados
tradicionales, tales como “Democracia”, cuyas
transformaciones permiten identificar una continuidad en
el significado; en segundo lugar, aquellos conceptos que,
como “Estado” o “Sociedad civil”, sí que han sufrido
importantes transformaciones en la Sattelzeit, de modo
que resulta difícil reconocer su significado anterior. En
tercer lugar, los neologismos o nuevos conceptos
acuñados en esa etapa central y que en su mayor parte
están formados por el sufijo –ismo: marxismo,
conservadurismo o nacionalismo.
La selección de estos conceptos, la elección del
modo de abordarlos y la relación que se establece entre
ellos son suficientes razones para entender que esta obra,
a diferencia del HWPh, responde escrupulosamente a
decisiones epistemológicas cuya justificación constituye
una parte central del proyecto. Algunos de esos conceptos
ya fueron tratados en el HWPh, aunque de modo bien
diferente. Ciertamente si la teoría política encontraba
inagotables filones en el léxico filosófico, los filósofos
estaban directamente interpelados por los GG, incluso por
aquellos conceptos menos frecuentados en sus
escolásticas. Y es que su propia concepción obligaba a
tomarse muy en serio la perspectiva histórico-conceptual,
resituándola en el marco de una filosofía del lenguaje,
pero también de una filosofía de la acción.
Los responsables de GG afrontaron buena parte de
su tarea como una particular semántica histórica. Ésta se
entiende a un tiempo semasiológica y onomasiológica,
pues se ocupa tanto de las transformaciones de los
significados como de los cambios de los diferentes
nombres dados a los conceptos en el tiempo. Es
precisamente esta diferencia entre término y concepto la
clave para distinguir entre el trabajo con Begriffe y el
trabajo con Ideen. Koselleck explicó la transformación de
una palabra en un concepto histórico como el proceso por
el que aquélla llega a ser capaz no sólo de describir con
exactitud, sino también de generar una serie de procesos
recurrentes que determinan la interpretación de los
acontecimientos. Dicho de otro modo, un término se
convierte en concepto cuando es capaz de integrar y
remitirnos a todas las circunstancias, prácticas,
relaciones, contextos y significados posibles en los que se
usa y para los que se usa; tal capacidad coincide con el
momento en que el contenido del término sobrepasa la
unívoca significación lingüística y permite dar cuenta de
la pluralidad de experiencias y prácticas objetivas en que
está involucrado y cuyo contexto sólo es dado
precisamente por el concepto9.
La referencia a “prácticas”, “relaciones”,
“contextos” delata la distancia con los tempranos
proyectos de Rothacker e incluso con el posterior de
Ritter. Pues, en efecto, en el trabajo de reconstrucción
histórica de los GG no sólo se acude a los autores y sus
textos más canónicos; también y sobre todo, a los
panfletos, documentos jurídicos o comerciales,
declaraciones, periódicos y una larga y heterogénea serie
de textos considerados imprescindibles para conocer los
9 R. Koselleck, “Historia conceptual e historia social”, en Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993.
usos y representaciones del concepto y por tanto para la
constitución de un conocimiento de los procesos
históricos sostenido sobre el testimonio de sus propios
agentes. Esta ambición interpretativa pronto encontró
elementos comunes con la hermenéutica de Hans-Georg
Gadamer. Pero el giro hermenéutico en la
Begriffsgeschichte es desplazado por el giro social y
político, de manera que la comprensión de la historia
conceptual pone la filología al servicio de la historia
social. El apoyo inicial de Gadamer a los GG fue una
reacción contra la tendencia neokantiana del HWPh —en
el que él mismo participó— a tratar la historia de la
filosofía como una historia de problemas filosóficos.
Gadamer quiso situar en el marco mismo de su Verdad y
método la contribución de la Begriffsgeschichte a una
hermenéutica del lenguaje10. Pero esta hermenéutica no
era suficiente para los propósitos de la disciplina.
Koselleck explicó, en un amable e intenso debate con
Gadamer, la distancia insalvable con la hermenéutica 10 Hans-G. Gadamer, “La historia de los conceptos como filosofía”, en íd. Verdad y método, II, Salamanca, Sígueme, 1988.
precisamente a partir del privilegio que ésta concede al
lenguaje sobre la acción. Para Koselleck, la hermenéutica
gadameriana tiene, en efecto, mucho que ver con los
objetivos de la Historik, es decir, el saber histórico que
tematiza las condiciones de posibilidad de las historias
posibles. Puesto que estas condiciones conciernen —
Heidegger ya lo había explicado— a las “aporías de la
finitud del hombre en su temporalidad”, la historia, al
igual que la jurisprudencia y la poesía —objetos
privilegiados del saber hermenéutico— sería un subcaso
del comprender existencial11. Ahora bien, en la medida
en que tales condiciones no son sólo lingüísticas, sino
extralingüísticas o prelingüísticas, la reflexión sobre la
historia, la Historik, que subyace a la historia de los
conceptos no puede considerarse como querría Gadamer
una modulación de la hermenéutica. El examen de los
nexos entre acontecimientos históricos y el examen de su
representación a través de conceptos requiere reconstruir
11 Koselleck, R., Histórica y hermenéutica, op. cit. págs. 67ss. La respuesta de Gadamer aparece en la misma edición bajo el título «Histórica y lenguaje: una respuesta», ibíd., págs. 97-106.
nexos de acciones, “formaciones de finitud” en un ámbito
extralingüístico, toda vez que “escribir la historia de un
período significa hacer enunciados que nunca podrían
haber sido hechos en ese período”. Dicho de otro modo:
ningún texto de una fuente histórica contiene aquella
historia que se constituye y expresa sólo con la ayuda de
fuentes textuales. Ello implica, por una parte, indagar
estructuras y procesos históricos a largo plazo, que,
cristalizados en conceptos, no están contenidos en ningún
texto como tal, sino que más bien provocan textos. Y, por
otra, implica un marco racional de traducción, que
aunque necesite del lenguaje, ha de considerar motivos y
acciones que escapan al lenguaje. En este marco, el papel
de la historia social es decisivo para los propósitos de la
historia de los conceptos.
La redefinición de la historia social que subyace a
todo el proyecto de GG fue especialmente trabajada años
antes por Werner Conze, uno de sus editores, en el taller
de Sozialgeschichte de la Universidad de Heidelberg. La
Sozialgeschichte se extendió en la historiografía alemana
a partir de los años setenta, abandonando los modelos
teórico-críticos, marxistas y analíticos, que habían
desplazado a los herederos de la historia del espíritu. La
creación de revistas especializadas como Geschichte und
Gesellschaft, de la que fue editor Koselleck, sirvió de
plataforma a una concepción de la historiografía que,
aunque compartía algunos principios con la escuela de
Annales y más aún con la sociología del conocimiento de
Mannheim, profundizó en la perspectiva política mucho
más que cualquiera de las escuelas anteriores. La
tendencia venía de lejos. Así, el medievalista Otto
Brunner, editor de los GG en sus primeros años,
representa el temprano esfuerzo de la historiografía
germana por superar las limitaciones metodológicas de
los estudios medievales. Con una sólida formación
filológica sus principales trabajos abrieron vías para el
estudio de las relaciones entre la historia de los términos,
los conceptos y las condiciones sociales y políticas en que
se acuñaron y desarrollaron12. El objetivo era en primer
12 Cf. sobre todo Otto Brunner, Land und Herrschaft. Grundlagen
lugar evitar el tenaz anacronismo de las categorías
historiográficas del que hacían gala las distintas escuelas.
La proyección de términos modernos como “Estado”,
“feudalismo” o “clase” había sustraído a los historiadores
la posibilidad de comprender la realidad social de su
objeto. Tal conocimiento exigía una crítica minuciosa y
disciplinada de todo el entramado conceptual utilizado en
la investigación. Conze y Koselleck terminaron de
trasladar estos principios a la formación de una
metodología histórico-conceptual, que tuviera como
objetivo, en palabras del segundo, “investigar las
formaciones sociales, la construcción de las formas
constitucionales, las relaciones de estratos, grupos y
clases…”.
Pero la convivencia metodológica de ambas
disciplinas es compleja y en ocasiones fallida. La
Begriffsgeschichte pone toda su atención en los conceptos
y las palabras que constituyen los textos; la
Sozialgeschichte pone los textos al servicio de la der territorialen Verfassungsgeschichte Össterreichs im Mittelalter, Rohrer, Wien, Wiesbaden, 1965.
comprensión del cambio político y social, la formación de
las estructuras urbanas, económicas, etc., y el amplio arco
de problemas relativos a tales cuestiones. Ciertamente,
aunque se trate de disciplinas distintas, son inseparables,
pues sus objetivos se determinan mutuamente. Sin
embargo, la atención a las estructuras sociales y las
formas lingüístico-conceptuales involucran técnicas de
trabajo diferentes. Que el equilibrio entre tales técnicas
no fuera fácil, se confirma en la rapidez con la que las
páginas de GG fueron puestas en cuestión invocando
precisamente los mismos principios epistemológicos y
políticos que las alentaron. De este cuestionamiento
surgió un nuevo léxico, que constituye la primera
aplicación específica de la metodología fuera de la
historia alemana: el Manual de conceptos sociopolíticos
fundamentales en Francia, 1680-182013. Su coeditor, el
antiguo alumno de Koselleck, Rolf Reichardt, no obstante
subrayar su deuda con los GG, señaló las deficiencias de
13 R. Reichardt, E. Schmidt, Handbuch politisch- sozialer Grundbegriffe in Frankreich, 1680-1820, Oldenbourg Verlag, München, 1985.
la historia social practicada en este monumental léxico, al
quedar desplazada por una aplicación vetusta de la
Begriffsgeschichte, insuficiente, en su opinión, para
conceptualizar los cambios estructurales que
acompañaron el advenimiento de la Modernidad
centroeuropea. Reichardt fundamentaba su crítica en el
tratamiento de las fuentes mostrado por Koselleck y su
equipo, en exceso escorado hacia el protagonismo de las
élites culturales y literarias, y, por tanto, inapropiado para
una historiografía atenta al papel que desempeñaron las
mentalidades de las clases, órdenes y estamentos en la
Revolución Francesa. Es éste un asunto en torno al que
gravita el Manual de Reichardt, pero que también
concierne al estudio de la Sattelzeit o época fundacional
de la modernidad alemana. Las estrategias propuestas por
Reichardt para superar esas insuficiencias en el
tratamiento de sus conceptos —muchos de los cuales,
como Philosophie o Terreur ya aparecieron en los GG—
acuden al análisis del discurso y a técnicas estadísticas
como la lexicometría. La potencia de las frecuencias
cuantitativas en la aparición de los términos se presentaba
como un antídoto contra las perspectiva elitistas con
respecto a las fuentes e historicistas con respecto a la
reconstrucción de la génesis del concepto, que habría
llevado a un excesivo detenimiento de los GG en los
períodos previos a la Sattelzeit.
Todas estas críticas trasparentan el fantasma de la
historia del espíritu, la Geistesgeschichte que deambula
por las discusiones historiográficas alemanas durante
todo el siglo XX. La sombra de ese fantasma parece
acosar a la historia de las ideas y a la historia conceptual,
desde las propuestas de Rothacker y, antes, las de
Dilthey.
4. HISTORIA DE LOS CONCEPTOS FRENTE A HISTORIAS DEL
ESPÍRITU E HISTORIAS DE LAS IDEAS.
El estatus del concepto en la Begriffsgeschichte
concierne al problema de las objetivaciones históricas de
las prácticas humanas y sus expresiones, es decir, los
erga y sus logoi. Es éste un problema que, bajo distintas
formulaciones, ocupó desde los inicios del siglo XX a
una amplia serie de investigaciones histórico-culturales.
Puede decirse que las categorías centrales de la filosofía
moderna de la cultura y las ciencias sociales se gestaron
como herramientas para lograr una descripción de estas
formas, que pudiera reintegrarlas al mundo de la vida
superando la escisión de las ciencias14. La sombra de la
historia del espíritu se proyectaría sobre aquellas
propuestas teóricas que intentaban disolver tal escisión
enfatizando la dimensión subjetiva de la cultura. Llevado
a su extremo, esta subjetivación o espiritualización
negaba toda mediación entre las dimensiones de
14 Se debe a Edmund Husserl la acuñación de la fórmula Lebenswelt en el marco de las preocupaciones filosóficas sobre el papel de las relaciones entre ciencia y vida en la crisis europea del siglo XX, cf. Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie, 1935, trad. por Peter Baader, “La filosofía en la crisis de la humanidad europea”, en Husserl, Invitación a la fenomenología, Barcelona, Paidós, 1992, págs.75-128 y La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental del mismo aturo, Barcelona, Crítica, 1991. Desde la sociología y la filosofía de la cultura, George Simmel expuso algunos argumentos centrales para la reflexión sobre las relaciones entre estructuras y experiencia; cf. como ejemplo muy ilustrativo el artículo “El futuro de nuestra cultura”, en El individuo y la libertad, Península, Barcelona, 1971.
exterioridad e interioridad de sus objetos. En el fondo, la
teoría del símbolo en la antropología filosófica de
Cassirer, la indagación de las formas artísticas en la
historiografía del arte warburgiana, o el desarrollo de
metodologías morfológicas en el estudio de la historia
literaria tales como la tópica histórica de Ernst Robert
Curtius15 fueron distintas respuestas a los peligros de un
subjetivismo, que Dilthey, a pesar de sus esfuerzos no
había podido neutralizar16. Tras esas respuestas, como
tras todas las metodologías orientadas a la identificación
de cristalizaciones culturales y a su reconstrucción
diacrónica, hay un propósito de poner lo histórico a
15 Cf. Cassirer, Ernst, Esencia y efecto del concepto de símbolo, México, FCE, 1975; Gombrich, E. H., Aby Warburg, una biografía intelectual, Madrid, Alianza, 1992; Curtius, Ernst Robert, Literatura europea y Edad Media latina, trad. de M. Frenk Alatorre y A. Alatorre, México, FCE, 1955 16 Esfuerzos que subyacen al propósito, inherente a la teoría de las Weltanschauungen, de buscar el conocimiento del sujeto en la indagación minuciosa de las objetivaciones del espíritu, explícitamente enfrentado a esa vana “contemplación de sí mismo, arrancando una piel tras otra”, que Dilthey atribuyera a Nietzsche en su breve escrito “Sueño” (1903), publicado en Teoría de las concepciones del mundo, Madrid, Alianza, 1988.
disposición del presente mediante una redefinición de las
relaciones entre conocimiento y experiencia.
La historia conceptual tal y como se desarrolla en
los GG, es decir, en convergencia con la historia social,
significa un paso adelante en este camino. Pues la
conexión entre Begriffs- y Sozialgeschichte, justo desde
el reconocimiento de sus diferencias materiales y
formales, significa una concepción de las estructuras
conceptuales y sociales mucho más compleja y fértil que
la de historiografías escoradas bien hacia la investigación
filológica, bien hacia el sociologismo. Frente a una
metodología marxista, la historia conceptual considera
que los conceptos no son un mero producto de las
condiciones sociales, sino que, antes al contrario,
funcionan como factores generadores de la realidad
social. Pero las estructuras conceptuales no serían
estables a lo largo de la historia y ni mucho menos
autónomas. Y es aquí donde presenta sus mayores
diferencias con la historia de las ideas. Aunque tiene una
larga historia, el programa de la historia de las ideas
contra el que se enfrenta la historia conceptual de
Koselleck, no surgió de las universidades alemanas sino
de las angloamericanas, sobre todo con los trabajos de
Arthur Lovejoy.
La influyente concepción de la history of ideas
aplicada paradigmáticamente en The Great Chain of
Being17 sostiene una historiografía de la cultura a partir
de grandes ideas unitarias, cuya recurrencia y
permanencia debe buscar el historiador bajo los procesos
de cambio del pensamiento colectivo. El proceder
analítico del profesor de Harvard no excluía la crítica del
lenguaje, pero sí su tratamiento semasiológico y
onomasiológico como en la Begriffsgeschichte. Los
métodos de su semántica filosófica son muy diferentes de
los métodos de la semántica histórica, pues aquélla
desplaza la historia de los usos de los términos en sus
contextos particulares por la crítica de la ideología
entendida como una criba entre las verdaderas ideas y las
meras falacias ideológicas. En cualquier caso y no 17 Arthur O. Lovejoy, La gran cadena del ser (1969), Madrid, Icaria, Barcelona,1983
obstante privilegiar el estudio de la recepción y difusión
de las ideas por encima de su gestación en los grandes
pensadores, los trabajos de Lovejoy y sus discípulos
pusieron muy escaso interés en relacionar sus ensayos
ideográficos con las estructuras políticas, sociales o
económicas.
Desde este punto de vista la Begriffsgeschichte
presenta más afinidades con la anterior tradición germana
de la historia de las ideas representada por la obra de
Friedrich Meinecke: al menos en lo que se refiere la
centralidad de la política, relegada por la historiografía de
Lovejoy a los márgenes de la historia. Sin embargo, las
afinidades con la historia de los conceptos pierden su
evidencia cuando se constata que en la historiografía de
Meinecke la realidad política se reducía a un cosmos de
ideas que trascendían sus condiciones sociales e incluso
su mismo cambio y cuyo estudio requería la intuición del
investigador y el concurso de grandes espíritus. Fiel a
esta convicción, la génesis del historicismo que Meinecke
publicó en 1936 culminó en la contemplación goetheana
de la vida histórica sub specie aeternitatis18.
La historia de las ideas políticas ha sido también
adoptada por metodologías historiográficas
especialmente atentas a la teoría política y la filosofía del
lenguaje. Nos referimos a los trabajos desarrollados, de
nuevo en el ámbito anglosajón, por J. G. A. Pocock,
Quentin Skinner o Richard Tuck, entre otros. Obras como
El momento maquiavélico o Los fundamentos del
pensamiento político moderno19 vinculan la defensa del
republicanismo clásico con el giro lingüístico o, más
bien, pragmático, de la filosofía política. En su búsqueda
de las esencias de una política republicana en la primera
modernidad y el modelo de las ciudades-Estado italianas,
la labor historiográfica adopta los postulados de una
teoría de la acción: la comprensión de las ideas o los
conceptos políticos exige un riguroso análisis
18 Friedrich Meinecke, El historicismo y su génesis (1936) 19 J. G. A. Pocock, El momento maquiavélico (1975), Tecnos, Madrid, 2002; Quentin Skinner Los fundamentos del pensamiento político moderno (1978), México, FCE, 1985.
argumentativo que atañe a las estructuras lingüísticas y su
dimensión pragmática. Como los contextos históricos, los
conceptos han de ser comprendidos en su singularidad
histórica desde universales pragmáticos como los que
proporciona la teoría de los actos de habla. Desde este
punto de vista la comprensión histórica de las ideas
habría de atender a la fuerza ilocucionaria del lenguaje y
al mismo tiempo esforzarse por buscar una
“reconstrucción racional” de lo que los agentes históricos
creían, “antes que una imagen enteramente auténtica
desde el punto de vista histórico”20. Entender una idea
históricamente requiere, pues, comprender al sujeto que
la enuncia, pero en tanto que comprensión de un acto de
habla, de comunicación intencional, entendida según las
pautas del razonamiento discursivo. Por otra parte, esto
entrañaría también despojar al prejuicio de todo valor
interpretativo, de modo que la reconstrucción del
significado que los agentes históricos dan a las ideas,
20 Cf. Skinner, Q., «La idea de libertad negativa», en Rorty, Schneewind, Skinner, La filosofía en la historia, Barcelona, Paidós, 1990, págs. 236ss.
debería servir de correctivo contra las creencias
equivocadas y un mal uso de los conceptos. Las
diferencias metodológicas entre estos republicanistas de
Cambridge y los quizás más conservadores historiadores
de los GG no pueden resolverse en una mera adscripción
a posiciones lingüísticas más diacrónicas o sincrónicas,
más saussureanas o más chomskyanas21. Ciertamente la
revolución estructuralista que supuso institucionalizar
académicamente las metodologías lingüísticas y
antropológicas que subordinan las cuestiones semánticas,
el espíritu de la letra, a la disposición material de las
palabras y estructuras comunicativas no es ajena a los
intereses de la Begriffsgechichte. Sin embargo, la ilusión
iluminadora, aclaratoria de los propios prejuicios, que
anima los métodos de Skinner, poco tiene que ver con la
complejidad en las relaciones categoriales entre el sujeto
21 Así parece entenderse en Richter, Melvin, «Conceptual history (Begriffsgeschichte) and Political Thought», en Political Theory, Sage Publication Inc. vol. 14, nº 4, 1986, págs. 604-637. Cf. también del mismo autor «Begriffsgeschichte and the History of Ideas», en Journal of the History of Ideas, University of Pennsylvania Press, vol. 48, nº 2, 1987, págs. 247-263.
historiográfico y los sujetos de las historias en la que se
interna la historia conceptual y la historia social. Lejos de
utilizarse como disolvente de ciertos usos actuales y
erróneos de los conceptos, la Begriffsgeschichte intenta
establecer —y en esto delata su vínculo con una teoría de
la comprensión— la compleja interacción de tales usos
con la experiencia humana del tiempo histórico.
5. TIEMPO HISTÓRICO Y MODERNIDAD.
Antes que una conciliación completa entre la
historia conceptual y la historia social, tal y como
defiende Reichardt, lo fundamental para Koselleck es
reconocer las tensiones y resistencias entre ambas. En
efecto, trabajar esa disparidad metodológica es un
requisito de toda historiografía que quiera describir e
interpretar los acontecimientos sobre un trasfondo de
estructuras reconocibles. Y ello concierne directamente a
la constitución de esa Historik, que ya hemos mencionado
y que podemos redefinir como una descripción crítica de
las condiciones trascendentales para la escritura de las
distintas historias.
Según Koselleck, la historia conceptual, en sus
relaciones con la historia social, confirma que esas
condiciones sólo pueden pensarse desde una antropología
del tiempo histórico. Y en efecto, la experiencia del
tiempo sustituye a la filosofía de la historia,
paralelamente a como los argumentos antropológicos
sustituyen a los ontológicos en la epistemología
historiográfica. Ello tiene importantes consecuencias para
la comprensión de los conceptos políticos, pues es en
éstos donde de manera más decisiva intervienen los
cambios en la experiencia del tiempo y en la praxis
política organizada en torno a ella. Los conceptos
políticos son, en efecto, una señal, un índice de las
transformaciones de esa experiencia, y de los
acontecimientos que la acompañan; pero también son un
factor, un elemento agente determinante para su
gestación. Esa doble función de los conceptos históricos,
índice y factor, obedece al hecho de que los hombres
vivan y comprendan la historia de acuerdo con su
experiencia del tiempo. Y ésta es una característica básica
de la Modernidad. En este marco teórico la elección de la
Sattelzeit como criterio constitutivo de los GG cobra su
valor epistemológico para comprender el significado
moderno de lo político. Pues, en efecto, el cambio en la
forma moderna de experimentar el tiempo tiene una
motivación y unas consecuencias esencialmente políticas,
que han alterado la misma concepción de los distintos
estratos y dimensiones temporales. La distinción
mencionada más arriba entre conceptos de tradición,
conceptos en transformación y neologismos obedece a la
radical temporalización (Verzeitlichung) sufrida por los
politische Grundbegriffe. Tal temporalización se
manifiesta de manera perspicua en la tendencia
generalizada a situar el concepto en cuanto tal, casi
teleológicamente, en una constelación de períodos,
estadios o épocas. La comprensión de su situación en el
orden del tiempo es, así, inseparable de la potencia
otorgada al término —por ejemplo “Revolución”,
“Ciudadano” o “Secularización”— para designar y
concentrar bajo un mismo campo semántico y
onomasiológico contextos prácticos, lingüísticos e
incluso conceptuales diferentes. Una doble
tridimensionalidad está aquí en juego. Por un lado aquella
que atañe al vínculo entre la experiencia del pasado, el
presente y el futuro; por otro, la que concierne a los
estratos de esa experiencia a corto, medio o largo plazo:
la experiencia de los contemporáneos, la propia de una
generación o la que involucra a varias generaciones. El
caso de los neologismos investidos por el sufijo –ismo es
particularmente ilustrativo. Términos como “marxismo”
o “liberalismo” encierran una justificación de la acción
según una perspectiva de futuro. Pero también pueden
vincular sus contenidos posibles a “un eje temporal
imaginado del pasado” como en el caso de las palabras
“conservadurismo” o “monarquismo”. En cualquier caso,
todos ellos “contienen coeficientes temporales de
modificación” y pueden, por ello, clasificarse según se
correspondan con los fenómenos a los que se refieren,
esto es, según provoquen ellos mismos fenómenos
delimitados o simplemente se limiten a reaccionar ante
fenómenos ya dados. Las tres dimensiones temporales
pueden, así, “entrar en los conceptos con una importancia
completamente diferente refiriéndose más al presente,
más al pasado o más al futuro”. Se trata, en fin, de
conceptos de movimiento cuya estructura temporal
interior les permite, según el caso, enfatizar su relación
con cualquiera de las tres dimensiones temporales o
incluso atribuirse una estructura temporal imaginada. Por
los ejemplos que aduce Koselleck —“democracia”,
“libertad”, “liberalismo”— parece que los conceptos
modernos de movimiento presentan todos un inequívoco
sesgo ideológico22. Y en efecto, la ideologización y la
democratización son dos características de los conceptos
básicos de la política moderna, que, lejos de permanecer
en una única esfera de la acción humana, generalizan su
22 Para un desarrollo de estas tesis cf. el libro de Koselleck ya citado Futuro pasado, así como las Richtlinien o líneas directrices de la historia conceptual publicadas en el Archiv con ocasión del primer volumen de los GG.
uso al punto de incorporar distintos sentidos y
gradaciones por diferentes estratos sociales y en
diferentes contextos. Esa generalización es paralela a su
politización y transformación en consigna de una crítica
ideológico-política entre cuyos argumentos Koselleck
localiza el hiato entre su función discursiva y la situación
política de la que emerge y a la que se aplica.
Si es posible encontrar esta fundamentación de la
historiografía en la experiencia del tiempo de la
Modernidad es porque en ésta tiene lugar lo que
Koselleck percibe como una “aceleración del tiempo
histórico”. Esa aceleración consiste básicamente en una
ruptura de las correspondencias entre el espacio de
experiencias del sujeto histórico y su horizonte de
expectativas futuras, provocado por el brusco cambio de
las estructuras sociales alemanas y europeas entre 1750 y
1850. Si el período premoderno estaba dominado por la
congruencia entre experiencia y expectativas, la Sattelzeit
significa el desbordamiento de ambas: la imposibilidad de
controlar el proceso de la historia desde el acervo de
enseñanzas de la vieja experiencia. En este sentido, la
historia deja de ser magistra vitae para convertirse en el
lugar donde se juega la nueva experiencia y sus
posibilidades de orientación. Éstas son tan inagotables
como el significado de los conceptos históricos cuya
semántica debe recortarse en esa fusión de horizontes,
que, lejos de resolverse en una tradición lingüística
envolvente al modo de la hermenéutica gadameriana, se
va configurando a través de los propios conceptos y
acciones, que determinan los límites de la experiencia y
las formas de pensarla.
La historia conceptual parece asumir el
ordenamiento del fondo no sistematizable de la
aproximación histórica a los conceptos. En ese fondo, la
clave metodológica de la vinculación entre historia de los
conceptos e historia social reside también en lo
inconceptualizable, sobre lo que los conceptos configuran
la experiencia moderna. En este sentido, su metodología
presenta afinidades electivas con la metaforología de
Hans Blumenberg. Blumenberg reconstruyó los procesos
de secularización a través de los residuos no conceptuales
sobre los que cristalizaron la ciencia y la cultura
modernas. La dimensión filosófica de la metaforología
apunta de manera explícita a las conexiones entre la
teoría y el mundo de la vida del que ella emerge y al que
nos remite. Pero al contrario que la historia de los
conceptos, la de las metáforas no es expuesta a través de
un léxico. Blumenberg no escribe ni edita un diccionario
de las metáforas absolutas o explosivas —como
denomina a las más irreductibles23. Sus recorridos bucean
por el trasfondo mismo de la conceptuabilidad que
Koselleck y los editores de GG quisieron ordenar a través
del lenguaje, de una onomasiología que, sin embargo,
trasciende al propio lenguaje. El hecho de que los
proyectos mayores de éstos últimos adopten la forma
23 Para una introducción a la metaforología de Blumenberg cf. sus Paradigmas para una metaforología, (Madrid, Trotta, 2003) y el ensayo posterior aunque traducido al español bastante antes “Aproximación a una teoría de la inconceptualidad”, en Naufragio con espectador (Madrid, Visor, 1995). Un excelente estudio sobre la relación entre historia de los conceptos y metaforología puede encontrarse en Palti, Elías, «Ideas, conceptos, metáforas. La tradición alemana de la historia intelectual y el complejo entramado del lenguaje», Res Publica, 25, 2011, págs. 227-248.
enciclopédica de un léxico, un manual o un diccionario
evidencia sus aspiraciones a una regulación metodológica
del trabajo historiográfico. Pero también a un
autoconocimiento de la acción política. Por eso, el
carácter del Begriff como índice y factor no sólo responde
a los objetivos del conocimiento histórico y la realidad
social, sino también a la responsabilidad política del
sujeto con respecto a su propio uso de los conceptos, en
la medida en que conoce su potencia para configurar y
transformar esa realidad.
6. DERIVAS DE LA HISTORIA CONCEPTUAL.
El recorrido académico y editorial de sus
publicaciones revela tratamientos muy heterogéneos de la
historia conceptual, aunque todos sus cultivadores
reconozcan cierto epigonismo con respecto a los pioneros
de la disciplina. Si revisamos el índice de un número
reciente del citado Archiv für Begriffsgeschichte, fundado
hace más de cincuenta años, apreciamos una significativa
variedad de temas: el uso del principio del movimiento en
Aristóteles; la proiáresis aristotélica en la teoría de la
racionalidad práctica; la metafísica del concepto en
Scoto como ejemplo de la teoría trascendental de las
causas; la metáfora de la luz en Bacon, Descartes, Hobbes
y Spinoza; los orígenes de la expresión das Logische en
el primer Hegel; y la confrontación entre los términos
“emoción” y “pasión” en la emergencia de una categoría
amoral. No tiene nada de extraño la heterogeneidad del
número del Archiv de 2011, sobre todo si consideramos
además la extraordinaria labor del Foro interdisciplinar
para la historia conceptual dentro del Zentrum für
Literaturforschung de Berlín, que viene desarrollando
una intensa actividad investigadora y editorial. La obra
más importante auspiciada por este foro y por la
Universidad de Francfort del Meno, Johann Wolfgang
von Goethe, ha sido sin duda el diccionario histórico —de
nuevo un diccionario histórico— Ästhetische
Grundbegriffe, dirigido por Karlheinz Barck y publicado
entre 2000 y 200524. Una vez más se satisface con creces
24 Karlheinz Barck, Martin Fontius et alii, Ästhetische Grundbegriffe.
el objetivo de construir una obra de referencia aunando
una completa investigación histórico-cultural con los
principios de la historia conceptual. Y de nuevo las
numerosas entradas de diferentes autores ofrecen un
paradigma de la investigación interdisciplinar, del estudio
crítico de las fuentes, del rigor en la interpretación y,
sobre todo, del empeño por reinterpretar el significado de
la Modernidad, esta vez atendiendo a uno de sus esferas,
la Estética, menos atendidas por los GG. No parece, sin
embargo, que los objetivos filosóficos de los editores de
la anterior obra y del programa de Koselleck conserven el
mismo vigor de sus propuestas, ya sea en ésta o en otras
obras, ya se trate de léxicos instrumentales —como el
diccionario de historia conceptual de la ciencia, aún en
marcha— o de ensayos histórico-culturales. Nos consta
que en España desde comienzos de este siglo se han
venido desarrollando y ampliando con decisión
propuestas historiográficas hasta entonces inéditas,
basadas en una reinterpretación profunda de los métodos Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Metzer Verlag, 2000-2005.
y objetivos de la Begriffsgeschichte25. Pero en el terreno
europeo de las promesas filosóficas, el mismo que
ocuparon, desde otros ángulos, el materialismo histórico,
el estructuralismo, la filosofía analítica, la hermenéutica o
la teoría de la recepción, algunos observadores perciben
en el modelo síntomas de agotamiento.
Hace algunos años, un conspicuo colaborador de la
historia conceptual, Hans Ulrich Gumbrecht, publicó un
ensayo sobre los logros y los límites de la
Begriffsgeschichte, que venía a ser una especie de
despedida de aquellos grandes proyectos editoriales que,
como las pirámides formarían parte de un futuro pasado,
hoy ya muerto26. Su importante contribución a los GG —
con un artículo central sobre la Modernidad— o más
recientemente a los Ästhetische Grundbegriffe, autorizan
25 Como ejemplo paradigmático de una recepción y aplicación críticas de la historia conceptual hay que citar el proyecto Historia del pensamiento político hispánico emprendido por José Luis Villacañas en el marco de la Biblioteca Digital Saavedra Fajardo y del que ha publicado los volúmenes relativos a la Edad Media y la primera Monarquía Hispánica. 26 Hans Ulrich Gumbrecht, Dimensionen und Grenzen der Begriffsgeschichte, München, Wilhelm Fink Verlag, 2006.
a Gumbrecht a señalar los límites de la historia
conceptual para el pensamiento. O, al menos, para pensar
un presente que, irreductible a las dinámicas históricas y
estructurales descritas por aquellos historiadores de la
aceleración, finalmente ha resultado mucho más lento de
lo que se esperaba. Sin duda, las promesas de un saber
totalizante de la experiencia del hombre moderno, incluso
de una revitalización de algunos ideales kantianos a
través de la crítica histórica, social y filológica,
albergadas por la Begriffsgeschichte han sido
desbordadas y arrumbadas por la irrupción
conceptualmente irreductible de nuevas producciones y
nuevas presencias.
Pero ese gesto irónico hacia los grandes proyectos
de la Begriffsgeschichte y sus hitos editoriales no
desmiente la importancia de su legado, al menos sobre la
escala de una teoría general de la historiografía. Ese
legado está formado por modelos extraordinarios para la
escritura, la lectura y la transmisión de la historia.
Epígonos, a su manera, de la mejor Ilustración, los
autores de esos pacientes e inmensos trabajos han
conseguido al menos que, tras ellos, ya no sea posible
sostener ningún conocimiento y ninguna enseñanza cabal
de los conceptos históricos sin tener muy presente la
compleja y vulnerable experiencia social de sus agentes;
y sin reconocer en ella nuestra propia experiencia del
tiempo histórico.