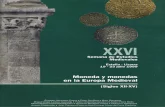"EUROPA Y SUS RAÍCES CRISTIANAS" I Editorial Rialp acaba de ...
La globalización y el derecho del trabajo en América y Europa
Transcript of La globalización y el derecho del trabajo en América y Europa
111
LA GLOBALiZAciOn Y eL deRecHO deL TRABAJOen AMeRicA Y eUROPA.*
German Valenzuela Olivares.**
i. AnTecedenTeS GeneRALeS.
En el mes de Noviembre de 1998 se celebró en Santiago de Chile el IV Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizado por la sección nacional de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Esta institución fue fundada en Bruselas en Junio de 1958 y sus objetivos son de carácter científico, en un marco de pluralismo político, filosófico y religioso. Su vocación es el estudio de las disciplinas indicadas en su denominación, en las distintas experiencias nacionales y comparadas, así como la promoción del debate académico.
Es presidida por el prestigioso laborista uruguayo Américo Plá Rodríguez.
Por su parte la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, constituida en Octubre de 1959, que convoca a miembros que se desempeñan en la cátedra universitaria, la magistratura, la función pública y en el ejercicio de la profesión de Abogado con especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, asumió eficazmente la organización del evento, que contó con la participación de varios cientos de delegados de América y Europa.
El congreso, fue convocado en torno a ternas que preocupan a los ius laboristas del mundo entero, pero que, en lo fundamental, desarrollan su pensamiento y acción en América Latina y España.
Es necesario precisar, que el Derecho del Trabajo ha tenido su origen a partir de fenómenos que son relativamente recientes en la historia de la humanidad. En efecto la revolución industrial y el desarrollo de un sistema * IV Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. ** Profesor de Derecho del Trabajo, Universidad Arturo Prat.
112
económico, el capitalismo, estructuró un modo de producir determinado, que se caracteriza por la existencia de grandes contingentes de asalariados que entregan el producto de su trabajo a cambio de una remuneración, de parte de empresarios que adquieren por accesión dicho producto, y que normalmente son dueños de los medios de producción.
De otra parte, las características que, generalmente, se atribuyen al trabajo para que sea objeto de regulación jurídica, marcan lo que podría entenderse como lo que es, de la esencia de este Derecho. Se trata de un trabajo humano, libre, por cuenta ajena, subordinado o dependiente, y productivo.
En tales condiciones, se ha desarrollado esta disciplina jurídica, condicionada por una fuerte influencia de carácter social, que le impuso al Derecho del Trabajo su rasgo proteccionista. Se trataba y se trata, de establecer un equilibrio jurídico en donde existe una ostensible desigualdad económica.
De allí la existencia de principios que son propios del Derecho del Trabajo, como el carácter irrenunciable de los derechos que establece, el principio pro operario, la norma más favorable, la condición más beneficiosa, por mencionar sólo los más relevantes.
Además de lo expuesto, gran importancia reviste el carácter universal del Derecho del Trabajo que se expresa en la circunstancia, de que sus derechos básicos tienen vigencia en la mayor parte del mundo, (adaptadas a las particularidades de cada país) a través de los convenios (ratificados o no) y recomendaciones de la OIT.
El carácter marcadamente realista del Derecho del Trabajo lo hace desde luego evolucionar al ritmo de las condiciones políticas y sobre todo económicas, predominantes.
Particularmente, el trabajo y los modos que éste asume (o modos de producción); las formas de organizar la empresa, etc., le imponen sus particularidades a esta regulación jurídica.
De esta forma, y sólo por mencionar las aristas más notables en la evolución del Derecho del Trabajo, decimos que en sus orígenes, estuvo marcada por la necesidad imperiosa por frenar los tremendos abusos cometidos en contra de asalariados (incluidos niños y mujeres) en la época de la revolución industrial, y que alcanzó su rasgo de máximo proteccionismo en las primeras
113
6 ó 7 décadas del siglo XX, coincidiendo con el apogeo del llamado Estado de Bienestar.
Esta realidad, sin embargo se ha modificado ostensiblemente.
El término de la guerra fría, el colapso de los llamados socialismos reales y el predominio incontrarrestable de las tendencias del liberalismo en materia económica, han cambiado el escenario mundial.
Hoy en día, fenómenos como el de la internacionalización de los capitales y la movilidad de los capitales frente al inmovilismo del Estado, han terminado por imponerse. Los modelos económicos que predominan, con mayor o menor énfasis, son aquellos que tienden de desregular la actividad de los privados y a achicar la influencia y tamaño de los estados.
De otra parte, se ha producido una interdependencia cada vez más ostensible entre las economías de los países, de modo que los problemas que afectan a alguna de ellas, inevitablemente repercuten en las otras. Es lo que ha dado en llamarse globalización o mundialización que, de la mano del extraordinario desarrollo de las comunicaciones y sus avanzados instrumentos tecnológicos, condicionan un escenario inimaginable hace 30 años atrás, en la época en que el planeta se dividía en 2 bloques antagónicos que pugnaban por hacer predominar su sistema económico y político.
Complementariamente, diversos grupos de países, unidos por características comunes, están desplegando esfuerzos de integración (en un primer momento sobre todo, integración económica) que los deberían llevar a enfrentar como bloques, los desafíos de este desarrollo interdependiente. Casos como el de CEE, Nafta, Mercosur, APEC y otros son paradigmáticos, y, podemos observar que, aunque no sin dificultades, en algún plazo que nadie puede anticipar, deberían ceder las barreras que dificultan, entre muchos países, el intercambio o tránsito de mercancías, la inmigración de personas, etc.
La realidad es, como puede verse, diametralmente distinta a la que existía en la génesis del Derecho del Trabajo y en la época del mayor desarrollo de carácter protector.
Actualmente, en la mayoría de los Estados, especialmente de América Latina, se han incorporado a la normativa que regula las relaciones laborales, disposiciones que la flexibilizan, y que, con mayor o menor oposición, ha
114
terminado imponiéndose, ante la amenaza del desempleo y la exigencias de la competitividad.
Es fácil advertir, que estamos ante un proceso, cuyo resultado no es posible prever, y que puede llegar a afectar, incluso, los principios e instituciones que han servido de sustento al Derecho del Trabajo.
Esta inquietud, fue la que presidió el desarrollo del Congreso, y determinó el temario de materias que expusieron y discutieron, durante los 3 días de su duración.
ii. eL cOnGReSO Y SUS TeMARiOS.
Las ponencias que se presentaron al Congreso, versaron sobre los efectos de la Globalización Económica sobre el Derecho Individual del Trabajo, sobre el Derecho Colectivo del Trabajo, y en cuanto a la Seguridad Social, sobre su régimen financiero y administrativo.
En este artículo, sólo abordaremos el análisis de las más importantes ponencias relativas al Derecho Individual.
Sobre este punto, el análisis se focalizó especialmente, en seis temas: A.- La contratación individual, B.- Las condiciones de trabajo, C.- El ius variarsdi, D,- Los deberes y derechos del empleador y del trabajador, E.- La suspensión e interrupción de la relación de trabajo y F.- La terminación de ésta por causales objetivas derivadas del funcionamiento de la empresa.
A.- La contratación individual.
En términos generales, podemos expresar que la tendencia natural a establecer condiciones de estabilidad en los empleos, mediante la suscripción de contratos de plazo indefinido, está siendo atacada fuertemente, surgiendo cada vez con más frecuencia, contratos a plazo fijo o por obra o faena determinada.
Normalmente, se señala que las dificultades para crear nuevos empleos, además de las nuevas tecnologías que sustituyen mano de obra, favorecen la contratación temporal, permitiendo la generación de puestos de trabajo.
De este modo, en diversos países, se han reformado las leyes existentes, o se han dictado nuevas, llamadas a fomentar el empleo.
115
Este fenómeno, es parte de la corriente flexibilizadora que, en éste y otros temas, está condicionando reformas laborales en América.
Sin embargo, es posible observar en las diversas legislaciones, la coexistencia de disposiciones flexibilizadoras, con aquellas de contenido protector que aseguran estabilidad relativa en los empleos. Demostrativo de lo anterior, es, por ejemplo, que los contratos temporales tengan plazo máximo de duración, contemplándose la posibilidad de prórrogas.
Para comprender mejor este aserto, se puede mencionar el caso de Chile, en que el contrato a plazo fijo no puede ser superior a un año, y excepcionalmente puede llegar hasta dos, en el caso de los gerentes, o personas características de la zona o región, modalidades de un promedio anual no superior a 8 horas, que permite variación diaria o semanal.
La mayoría de las legislaciones combina los límites diario y semanal. Tal es el caso de Chile, que establece un límite semanal de 48 horas, pero que no pueden distribuirse en menos de 5, ni en más de 6 días a la semana. Como se ve, se trata de preservar el descanso semanal, e incluso, la posibilidad de descanso en un segundo día en la semana generalmente en sábado, aunque ello signifique aumento de la jornada diaria.
Otros casos de distribución especial, se dan, precisamente en Chile, en donde se permite la acumulación de hasta 2 semanas de trabajo ininterrumpidas, al término de las cuales, deben otorgarse los días de descanso compensatorios de Domingo y festivos comprendidos en dicho período, con un día adicional de descanso. Esto puede hacerse cuando el centro de trabajo está en lugares apartados, y se requiere el acuerdo de las partes del contrato.
Sin embargo, un caso más notable aún, es el que tiene lugar en Chile, que permite que la Dirección del Trabajo otorgue autorización para establecer jornadas de trabajo continuado (que en la práctica pueden ser 20 o más días), otorgando al final de dicha jornada, descanso compensatorio, en que se acumulan los días Domingo, etc.
En relación al descanso-semanal, que normalmente recae en Domingo, la tendencia flexibilizadora, se ha expresado en algunos países, en la posibilidad de que tal descanso se otorgue en otro día de la semana, lo que ocurre en Chile y Perú. Además, respecto a los días festivos, feriados o de fiesta, en algunos países se han eliminado varios de ellos, o éstos se han traslados para un lunes, siguiendo la experiencia norteamericana.
116
Sobre las vacaciones, que constituyen un descanso de mayor duración, la tendencia flexiblilizadora se observa en la posibilidad de acumularlas, fraccionarlas, y otorgarlas en forma colectiva, situaciones que admite, todas, la legislación chilena.
También reviste importancia, sobre el tema de la jornada de trabajo, la exclusión de ciertos trabajadores de la limitación horaria, como ocurre en Chile respecto a aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata, que laboran fuera de la empresa, que lo hacen en su domicilio, o que ocupan cargos de dirección.
De igual modo, aquellos que pueden ser compelidos a desarrollar jornadas de duración más prolongada, como los que realizan trabajos intermitentes, discontinuos o de sola presencia, o de hoteles, restaurantes o clubes, teléfonos, télex, luz, agua, teatro u otras actividades análogas cuando el movimiento sea notoriamente escaso y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.
c.- el ius Variandi.
Respecto al Ius Variandi, debemos partir señalando que la concepción doctrinal, coincide con la definición de Américo Plá Rodríguez: “La potestad del empleador de variar, dentro de ciertos límites, las modalides de prestación de las tareas del trabajador”.
Mayoritariamente, se acepta que su fundamentación, radica en el poder de dirección del empleador.
En Chile, esta dificultad habilita al empleador para cambiar la naturaleza de la prestación de servicios y el lugar en que éstos son prestados, siempre que no produzca menoscabo al trabajador.
Además, puede alterar la jornada de trabajo pactada, adelantando o atrasando su inicio, hasta en 60 minutos, por razones que afecten a todo el proceso productivo de la empresa o de alguna de sus unidades, para lo cual deberá notificar a los trabajadores, con 30 días de anticipación.
De igual modo, dadas circunstancias excepcionales, el empleador puede imponer a sus dependientes, trabajar más allá de la jornada ordinaria, como cuando es necesario evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento o faena, o cuando sobrevengan fuerza mayor o caso fortuito, o cuando deban
117
impedirse accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones.
En el resto de América Latina, reviste características similares en cuanto a sus alcances y limitaciones.
Como se ve, el Ius Variandi, quizás sea una de las expresiones más relevantes de la tendencia flexibilizadora, desde el momento en que modifica la regla contractual pacta sunt servanda, que se permite a una sola de las partes. El trabajador no está en condiciones de ejercer una facultad similar.
En la mayoría de las legislaciones se contemplan acciones ante el uso abusivo del ius variandi, y en aquellas en que esto no ocurre, la jurisprudencia se ha encargado de buscar remedio a esta situación.
d.- Los deberes y derechos del empleador y del trabajador.
En cuanto a deberes y derechos del empleador y del trabajador, se observan algunos aspectos de interés, relacionados con el tema que se analiza. -
Entre ellos, podemos mencionar, los cambios en la titularidad y la subrogación y sustitución del empleador en los casos de transmisión de empresas.
En realidad, el cambio de dominio, posesión o tenencia de una empresa, obliga al adquiriente a asumir las obligaciones derivadas de los contratos individuales y colectivos que, para con los trabajadores, tenía el anterior empleador.
El contrato de trabajo es intuito personae, sólo respecto del trabajador, por lo -que resulta indiferente quien sea el empleador. Esta situación, ha sido mirada con recelo, asumiendo que, al producirse la adquisición de la empresa, se estaría adquiriendo a la vez, a todo su personal, lo que afectaría notablemente la dignidad de los trabajadores, quienes normalmente, no pueden oponerse a la sustitución de un empleador por otro.
Sin embargo, lo que las legislaciones han privilegiado, es la protección de la estabilidad en el empleo, y estos resguardos, generalmente, favorecen a los trabajadores que no tienen conocimiento. ni pueden controlar, transacciones de carácter económico que inciden en la propiedad de las empresas, y que pueden provocarles graves perjuicios.
113
118
En todo caso, en algunos países, se otorga a los trabajadores, la posibilidad de poner término a sus contratos (despido indirecto), cuando la sustitución del empleador le provoque daño. Tal es el caso de Argentina, Venezuela y Ecuador.
Un aspecto de extraordinaria importancia, lo constituye la acción de las empresas que suministran mano de obra, que en algunos países se denominan, empresas de servicios temporales, y en Chile son conocidas como “contratistas”.
Se trata de empresas que asumen la obligación de proporcionar personal en tareas específicas, transitorias o no, a otras empresas de mayor envergadura, Esta última no asume el rol de empleadora, aunque, normalmente, las tareas de dirección del personal proporcionado, son ejercidas por dependientes de la empresa mayor.
El terna no es menor, dado que incide en la precarización del empleo, además que los trabajadores del contratista, están sujetos a remuneraciones inferiores, y a condiciones de trabajo desmedradas, en relación de los dependientes de la empresa mayor, aún cuando desarrollen similares funciones.
La mayoría de los países de América Latina admiten esta forma de trabajo, a diferencia de los que ocurre en Europa en que se limita o, derechamente, se prohíbe.
e,- Suspensión e interrupción de la relación de trabajo.
Este interesante problema, es objeto de un debate doctrinal en América Latina, que intenta explicar la diferencia entre suspensión e interrupción y que gira fundamentalmente, en torno a la causa de origen de la suspensión o la interrupción (en el trabajador o en el empleador) o si una o la otra figura comprende la suspensión de las obligaciones principales del trabajador y del empleador, o sólo las de una de ellos.
La definición más comúnmente aceptada señala que es “la cesación transitoria y justificada, de la obligación del trabajador de prestar servicios o la del empleador de pagar la remuneración, o las de ambas, subsistiendo la relación laboral”.
Como se ve, se trata de situaciones que no ponen fin a la relación de trabajo, aunque afectan a las obligaciones y derechos de las partes, lo que
119
puede ocurrir por diversas causas, todas ellas justificadas, incorporando a dicha relación, elementos de flexibilidad, según se verá en algunos de los siguientes casos.
Por ejemplo, hay situaciones en que es el trabajador que, voluntariamente, produce la suspensión, ejerciendo un derecho, que el empleador debe respetar tales son los casos de las huelgas legales, los permisos sindicales, licencias de paternidad o de la madre para el cuidado del hijo.
Respecto a suspensiones por voluntad del empleador, éstas tienen que ver con el ejercicio de su potestad disciplinaria, o con la existencia de un conflicto colectivo.
El empleador puede impedir que el trabajador preste sus servicios y a su vez se libera de la obligación de pagar remuneraciones, como sanción disciplinaria. Este derecho es admitido por diversas legislaciones, aunque no en la chilena.
También en el plano de las suspensiones voluntarias del empleador, tiene cabida el cierre patronal o lock out. Este ocurre, generalmente, cuando ante una huelga que afecta significativamente las actividades de la empresa, el empleador suspende la obligación de prestar servicios, de aquellos trabajadores que no están involucrados en el conflicto, liberándose de su obligación de pagar salarios, para evitar perjuicios mayores.
No todas las legislaciones la aceptan, y la tendencia es más bien a desaparecer como regulación expresa.
En todo caso, como causa de suspensión, vinculada a la huelga, lo mencionan las legislaciones de Venezuela y República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Chile.
Existen también, suspensiones que dependen de la voluntad de ambas partes, que cubren una gama de posibilidades en que basta el consentimiento mutuo, siempre que no constituyan renuncia de derechos o violación de normas de orden público.
Respecto a suspensiones que son independientes de la voluntad de las partes, podemos mencionar, en primer término, algunas que son atribuibles a circunstancias del trabajador, como la incapacidad por riesgo profesional, en que éste no está obligado a prestar servicios, y la obligación de pagar remuneraciones la asume, normalmente, la seguridad social.
120
En similar situación se encuentran las incapacidades por enfermedad o accidente común, aunque en la mayoría de los casos, éstas deben producirse por causas que no impliquen culpa del afectado. La legislación chilena nada dice al respecto, aunque en los hechos, se acepta que los efectos de la suspensión se produzcan, independientemente de la causa que origine la enfermedad o accidente. En igual situación, el empleador está obligado a conservarle el empleo al dependiente, siendo de cargo de la Seguridad Social el pago de las remuneraciones, por la vía del subsidio de incapacidad laboral.
Otro tanto ocurre con la licencia de maternidad, que se reconoce en todas las legislaciones, con el derecho de la trabajadora a mantener su remuneración. En lo que difieren las legislaciones es en la duración de licencia. Así, en el caso de Chile, el permiso se prolonga desde seis semanas antes del parto hasta docee semanas después de su acaecimiento, mientras que en Panamá, v. gr., se extiende desde seis semanas antes del parto hasta ocho semanas después.
En cuanto a la suspensión de la relación laboral, por causas que afecten a la persona del empleador, se contemplan en algunos ordenamientos, en especial en los de Paraguay y El Salvador, la muerte, la incapacidad, la detención y el servicio militar del empleador, se traen como consecuencia necesaria la imposibilidad temporal del empleador de continuar con las labores.
En cuanto a la suspensión por causas que afectan a la empresa, en varios países (no así en Chile) se contempla la fuerza mayor o el caso fortuito. En algunos ordenamientos, se establece un límite a la duración de esta casual. En este contexto, la legislación salvadoreña previene que no podrá extenderse por más de nueve meses; la dominicana que no debe ir más allá de 90 días en doce meses, prorrogables por una vez.
Otra causa que afecta a la empresa y se reconoce en algunas legislaciones como causa de suspensión de la relación laboral son las causas económicas, técnicas o de producción.
Esta denominación es de carácter genérico, pues engloba un conjunto de hechos relacionados con la productividad de la empresa.
Así, en México se reconocen la falta de fondos, el exceso de producción, la incosteabilidad temporal, notaria y manifiesta y la falta de materia prima.
Casos semejantes son los de la Legislación laboral salvadoreña, dominicana, panameña, colombiana, paraguaya, argentina y nicaragüense.
121
La suspensión de la relación encuentra su razón en la estabilidad del vínculo laboral. Permite que en casos especiales y calificados (como la licencia de maternidad y aquella por enfermedad común) que impiden que el trabajador preste efectivamente sus servicios, el empleador no se vea en la necesidad de despedirle, sino que tenga la oportunidad de acudir, entretanto, a los que pueda brindarle personal de reemplazo.
Así, el principal efecto de la suspensión es la exclusión de la extinción del vínculo jurídico - laboral.
Otros efectos (no menos importantes) son el cese temporal de la obligación de trabajar, de proporcionar trabajo y de remunerar.
Por así decirlo, el contenido patrimonial del contrato de trabajo desaparece temporalmente.
Lo anterior no ocurre con su contenido ético jurídico, La suspensión mantiene las obligaciones éticas que atañen tanto al empleador como al trabajador.
La exclusión de la extinción del vínculo trae como efecto el derecho a la reincorporación del trabajador a su puesto y la preservación de su antigüedad en la prestación de servicios.
F.- Terminación del contrato de trabajo.
Para efectos del presente estudio, interesa referirse a la terminación del contrato de trabajo por causas de orden económico, que atañen al funcionamiento de la empresa.
Es en estos casos, donde se ha hechos sentir, con mayor fuerza, la influencia flexibilizadora de la que nos estamos ocupando.
Las legislaciones latinoamericanas han ido acogiendo estas causas de orden económico como causales de terminación del contrato.
Así, en Venezuela, genéricamente se alude a ciscunstancias económicas o de progreso o modificaciones tecnológicas. En Perú, se recogen los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, incluyéndose el caso fortuito y la fuerza mayor, la disolución y liquidación de la empresa, la quiebra y la reestructuración patrimonial.
Un interesante caso de reforma flexibilizadora han vivido las legislaciones laborales de Colombia y Chile.
122
La Ley N° 50 de 1990, introdujo en la legislación colombiana la posibilidad de proceder a despidos colectivos, si el empleador se ve afectado por hechos relativos a la necesidad de adecuarse a la modernización de procesos, equipos y sistemas de trabajo que tengan por objeto incrementar la productividad o calidad de sus productos; o que hayan arrojado pérdidas sistemáticas o los coloquen en desventaja competitiva con empresas o productos similares, etcétera.
El artículo 161 del Código del Trabajo de Chile, contempla la posibilidad de que el empleador ponga término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores, y la falta de adecuación laboral o técnica del trabajador.
La singularidad de la legislación chilena, radica en que, no obstante la justificación de la causal que invoca, el empleador debe indemnizar al trabajador por el término del contrato.
En muchos cuerpos legislativos se ha acogido la quiebra como causal de terminación del contrato de trabajo, lo que no ocurre en Chile.
Un sector de la doctrina ius laborista sostiene que la quiebra puede considerarse como causal de término del vínculo laboral sólo en la medida que conduzca a la liquidación de la empresa.
En todos los países analizados, el Legislador protege el pago de los créditos laborales estableciendo privilegios, para el caso de concurso de acreedores.
Las causas económicas se han contemplado en algunos países como causal de despido tanto individual como colectivo de trabajadores. En otros, sólo se contempla para proceder al despido colectivo. Este último es el caso de Venezuela.
El Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que incluye en su articulado los despidos por motivos económicos, tecnológicos o estructurales o análogos, impone la celebración de consultas con los representantes de los trabajadores y notificación a la autoridad competente.
123
Esta norma se contrapone en alguna medida con la tendencia flexibilizadora de la relación laboral que hemos venido analizando.
En los países latinoamericanos, pueden mencionarse los casos de Panamá, Perú, Colombia, Nicaragua y El Salvador, como observadores de este Convenio.
Distinto es el caso de Chile, cuya legislación laboral, como se ha dicho, sólo contempla el aviso previo y el pago de la indemnización por años de servicios, para proceder al despido por la causal prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.
iii. A MOdO de cOncLUSiOn.
No obstante las numerosas formas en que se expresan estas tendencias flexibilizadoras, (y no sólo en el ámbito de la contratación individual), ellas no son nunca, de tal entidad, que pongan en riesgo las bases morales y doctrinarias del Derecho del Trabajo.
- No hay duda que las exigencias económicas han provocado una suerte de reacondicionamiento de la normativa legal, en muchos casos.
Ya se ha dicho: las condiciones han cambiado.
Sin embargo, cualquier análisis de estos temas, debe partir de dos ideas, a nuestro juicio, de gran importancia:
En primer término, el Derecho del Trabajo, cuyo carácter realista, es uno de sus rasgos distintivos, irá evolucionando de la mano con las modificaciones económicas y políticas de la Sociedad y del mundo.
Enfrentado a exigencias de estos tiempos, deberá adaptarse, admitir, si es necesario, variaciones peyorativas, que no afecten derechos esenciales.
En segundo lugar, puede señalarse que, desde su comienzo, las normas positivas que versaron sobre derechos básicos de protección, como la jornada máxima, las vacaciones pagadas, el descanso semanal, salario mínimo u otros, han admitido formas diversas de flexibilización, sin afectarlos en su parte sustantiva.
Luego, advirtiendo claramente, la diferencia entre lo accesorio y lo principal, podemos admitir formas diversas de aplicar los institutos básicos del Derecho del Trabajo.
124
Resultará necesario, en todo caso, evitar que por la vía de la flexibilización, se desemboque en la desregulación, objetivo que estará siempre presente en el ánimo de quienes ven en el Derecho del Trabajo, un obstáculo para aprovechar de mejor modo el esfuerzo humano.
La dignidad del trabajo y de los trabajadores, tienen un resguardo eficaz en los principios que informan nuestra disciplina.
Luchar por estos principios y su respeto, es un imperativo de Justicia, en todo tiempo, pero lo es más en los tiempos actuales.
ReFeRenciAS BiBLiOGRAFicAS.Murgas Torraza Rolando: “Globalización Económica y Derecho Individual del Trabajo”. Relación en IV Congreso del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Santiago de Chile, año 1998.
Plá Rodríguez Américo: “Presencia actual de los principios del Derecho del Trabajo en América Latina”. Publicado en Revista Laboral Chilena, Septiembre/Octubre de 1998.
Livellara Carlos Alberto: “Reflexiones sobre Flexibilidad Laboral”. Publicado en “Derecho del Trabajo: Normas y Realidad”. Estudios en homenaje al profesor Ramón Luco Larenas, Universidad Nacional Andrés Bello 1993.