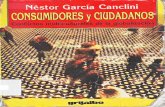Mulheres militares em Portugal. Práticas, processos e protagonistas
Los ciudadanos ¿protagonistas de la globalización? en “El derecho en el contexto de la...
Transcript of Los ciudadanos ¿protagonistas de la globalización? en “El derecho en el contexto de la...
1
LOS CIUDADANOS ¿PROTAGONISTAS DE LA GLOBALIZACIÓN?
Por: Rafael Rubio Profesor titular de Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid
Sumario: 1. El lugar de la sociedad civil en la globalización, 1.1 El gobierno global, 1.2 El Estado y la globalización. Un nuevo concepto de soberanía 1.3 La crisis de los poderes tradicionales, 1.4 La ciudadanía, 1.5 La sociedad civil, ¿Una nueva forma de vivir la democracia?, 1.6 Los sujetos de la sociedad civil1.6 Los sujetos de la sociedad civil, 2. Ni estado, ni mercado... sociedad civil, 2.1 Organizaciones no gubernamentales, 2.2 Organizaciones no lucrativas, 2.3 Base social, 2.4 La estructura de red, 3. Funciones de la sociedad civil , 3.1 Las ‘prácticas sobre el terreno’, 3.2 La sensibilización, educación e información, 3.3 La actuación pública de la sociedad civil, las actividades de presión, 4. La participación de la sociedad civil en las estructuras de gobierno, 4.1 Los problemas de las sociedad civil como actor político, 4.2 Los modelos de integración, 5. Conclusiones: La gobernanza y la nueva organización internacional.
1. El lugar de la sociedad civil en la globalización:
El objetivo de este trabajo es analizar el papel que la sociedad civil está llamada a
desempeñar en el contexto de la globalización. Es frecuente propugnar la necesidad
de insertar las organizaciones que constituyen la sociedad civil dentro de la estructuras
de gobierno, como forma de acercar la democracia a los ciudadanos y lograr unas
instituciones de gobierno más próximas, cercanas y en este punto más democráticas.
De hecho es cada vez más frecuente asistir a prácticas, formalizadas o no, de
inserción de estas organizaciones en los órganos de decisión, y experiencias como la
de la Conferencia de Ongs previa a la Cumbre del Milenio, ofrecen una importante
carga simbólica, sobre cual es el futuro de la gobernanza global. El problema es que
estas prácticas carecen de un modelo claro, de una inserción institucional y es en esa
línea en la que, según la doctrina, deberían avanzar los trabajos.
La inserción de la sociedad civil en las estructuras de gobierno global, requieren una
reflexión a fondo desde supuestos básicos del constitucionalismo como soberanía y
representación, que se verían afectados por estas nuevas estructuras. Sólo desde
esta perspectiva cabe afrontar el estudio del concepto de sociedad civil para analizar
desde el análisis de sus elementos y funciones fundamentales sus posibilidades de
actuación en el gobierno de la globalización y las premisas básicas que deberían regir
su integración en estas estructuras.
2
Este trabajo parte por tanto del necesario equilibrio entre ideal y realidad, sobre el que
nos advierte Sartori, y se desarrolla a caballo entre la reflexión teórica sobre la
naturaleza del constitucionalismo contemporáneo y el trabajo de campo sobre el
funcionamiento real de estas organizaciones y los elementos imprescindibles que
deberíamos considerar para lograr que la participación de la sociedad civil en las
estructuras de poder de la globalización vaya en beneficio de los fines de la
democracia.
1.1 El gobierno global:
Una de las consecuencias de la globalización ha sido provocar que los problemas de
gobierno no se limiten ya a las fronteras del Estado territorial. Un gran número de los
problemas que afectan a los ciudadanos no pueden resolverse dentro del marco
estatal y precisan de una respuesta global, ya sea unilateral o multilateral. Esto no es
algo nuevo, ya hace mucho años cuando, en una de esas viñetas geniales de Quino,
Mafalda jugaba a ser presidente, un juego pasivo, mordaz en el que no tenia que
obedecer a nadie, lo que a sus ojos era la prueba evidente de su soberanía, su madre
astuta se autoproclamaba Banco Mundial, Club de París y Fondo Monetario
Internacional.
La situación hoy se da aun con más fuerza, debido al proceso de globalización los
gobiernos de los estados no pueden actuar de manera independiente, sin contar con
otros actores como los organismos internacionales, el mercado y la sociedad civil que
forman un gobierno multinivel con estructura de red, que favorece las respuestas
globales, a través de redes transnacionales.
1.2 El Estado y la globalización. Un nuevo concepto de soberanía:
Hasta ahora, desde el surgimiento del Estado moderno, el poder político se había
vinculado con la soberanía. En un mundo globalizado como el actual, han sido muchos
los que han repasado las visiones clásicas de la soberanía, antes de proclamar el fin
del Estado Nación. Autores clásicos como Jorge Carpizo analiza la visión tradicional
de una soberanía entendida como poder absoluto, ilimitado y total, para ofrecer una
definición en la que la soberanía se presenta como “la facultad de legislar, sin que otro
poder pueda determinar el contenido de las normas, constituye una instancia última
de decisión, que no es absoluta ni ilimitada, y más allá de los factores reales de poder
3
existentes en la comunidad, el legislador tendrá que respetar al derecho internacional,
los derechos humanos y la igualdad jurídica de los Estados”1.
Así podríamos formular, con Alonso Gómez-Robledo, las consecuencias de la
soberanía:
a) Igualdad jurídica entre los Estados
b) Plenitud de disfrute de los derechos inherentes a la soberanía.
c) Deber de respeto a la personalidad de los demás Estados
d) Inviolabilidad de la integridad territorial y la independencia política
e) Derecho a la elección y el desarrollo de su sistema político, social, económico y
cultural2.
No hay duda que en este contexto la globalización “impacta la idea de soberanía”3, y
hace que se comience a hablar de un Estado post-soberano (Richard Cooper), que
obliga a una reconsideración del concepto. La extensión del derecho internacional a
los individuos, tras la opinión de la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1928
sobre la competencia de los Tribunales de Dantzig, y, sobre todo, la aprobación de la
Carta de Derechos de Naciones Unidas, hace que existan organismos
supranacionales, como Naciones Unidas, con atribuciones en asuntos concernientes
al orden interno de los Estados, como luchas civiles o interétnicas, restablecimiento del
sistema constitucional en países en que había sido violentado, apoyo a los procesos
democráticos, asistencia en materia electoral… dificultando sobremanera el
establecimiento de unos límites claros entre soberanía nacional y cooperación
internacional.
Desde hace unos años se viene produciendo la transformación o desvinculación de la
relación existente entre la soberanía, la territorialidad y el poder político. Antes “el
poder político, la soberanía, la democracia y la ciudadanía se veían reunidas de forma
sencilla y apropiada por un territorio espacial delimitado… esos vínculos se daban por
supuestos y no solían explicarse. La globalización, la gobernanza mundial y los
desafíos globales plantean cuestiones relativas al auténtico alcance de la democracia
y su jurisdicción, dado que la relación entre los que toman las decisiones y los que las
1 CARPIZO, Jorge. Algunas reflexiones constitucionales. UNAM, México, 2004. p. 142. 2 Ref. GÓMEZ ROBLEDO, Alonso, “Jurisdicción interna, principio de no intervención y derecho de injerencia humanitaria”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva seria, t. XXVI, núm. 76, 1993, pp. 82 y 85. 3 CARPIZO, Jorge. Op, cit., p. 145.
4
reciben no es necesariamente simétrica o coherente en relación con el territorio”4. Algo
similar señala Vallespín que apunta como “los familiares límites de la sociedad
encapsulada bajo las fronteras del Estado-Nación”5 se ponen en cuestión.
1.3 La crisis de los poderes tradicionales:
Dentro de la necesaria reconsideración del concepto de soberanía, que modifica las
relaciones entre Estados en el nuevo marco global, también es necesario considerar
como la globalización supone la creación de nuevas estructuras de gobierno, tanto a
nivel internacional como estatal. Como apunta Vallespín “el principal problema es la
dificultad por encontrar el lugar de la acción en el mundo globalizado. Si esto ya es
difícil en cualquier sociedad compleja, lo es con mayor motivo en un ámbito donde el
poder se diluye en una multiplicidad de redes, es sustentado por una ilimitada cantidad
de actores y se enfrenta a resistencias de todo tipo”6.
Si hasta ahora el gobierno ha correspondido a órganos que ejercen el poder sobre el
territorio, sometiendo al control político de la ciudadanía los límites y fines de su
actuación, hoy para hacer frente a los problemas las instituciones deberán replantear
la acción de gobierno, sometida a un proceso de reajuste en lo que se denomina
nueva gobernanza, y participar en estrategias de cooperación con otros actores para
proceder a una gestión colectiva de las interdependencias globales.
Hasta ahora la relación entre los que deciden y los que reciben las decisiones se venía
resolviendo en torno al concepto de representación territorial. De ahí que el
parlamentarismo tratara de resolver ese problema a través de la representación. El
parlamento se convierte en un órgano representativo de la sociedad, su forma de
integración en el Estado, con lo que se convierte en el elemento clave, la pieza
medular de la vida política, su fundamento último de legitimación.
El problema es que en los últimos tiempos la democracia representativa, ha ido
arrinconando a la ciudadanía como un elemento marginal, mera fuerza electoral y no
política, cuya presencia se requerirá única y exclusivamente en el periodo electoral,
reducido en expresión de Walter a “espectador que vota”. El proceso político se
centralizaría en los partidos políticos, que ejercerían su labor en las distintas
4 HELD David. Un pacto global. Taurus, Madrid, 2005. 5 VALLESPÍN, Fernando. “Estado, globalización y política”. En Ciudadanía y política, Tecnos, Madrid, 2004. p. 23 6 Ibíd., p. 25
5
instituciones de manera independiente y con la responsabilidad electoral como único
límite de sus decisiones, a través de un proceso de representación que se va haciendo
cada día más opaco, generando una creciente desconfianza entre los ciudadanos.
El proceso de globalización provoca la desintegración del estado y la perdida de
confianza en las instituciones tradicionales. Ante esta situación se buscan formas
alternativas, o complementarias, a la representación. Surge así un complejo
entramado de entidades (conocidas como sociedad civil) que, aunque puede
adaptarse a las estructuras tradicionales, reclama vías alternativas para participar en
la toma de decisiones. Estas vías rompen el sistema tradicional de la representación y
la soberanía (en los organismos internacionales) y por eso pueden eludir el control
político, es necesario establecer nuevos mecanismos que respondan a los principios
de la democracia liberal (respeto a los derechos humanos, división de poderes,
imperio de la ley) para construir una nueva democracia, tanto mundial como dentro del
marco de la nación, o del Estado. Un sistema de gobierno que encaje con los ideales
democráticos en el nuevo contexto de toma de decisiones que ha surgido en una
sociedad global.
En estos términos se plantea la necesidad de una reforma institucional para lograr una
globalización con rostro humano convencidos de que “Otro mundo es posible”.
Exigiendo la necesidad de dar una traducción institucional a los complejos procesos de
toma de decisiones entre una pluralidad de actores, poniendo la toma de decisiones al
alcance de todos y evitando la exclusión de personas afectadas.
Como señala Held, la nueva situación requiere “una nueva distribución del poder entre
los estados, los mercados y la sociedad civil. Las nuevas tecnologías de la información
han servido para impulsar la expansión de redes de empresas, ciudadanos y
sindicatos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
internacionales, que ahora comparten parcelas de poder con los gobiernos”.
1.4 La ciudadanía:
En esta concepción surge con nueva fuerza el concepto de ciudadanía, considerada
como el vínculo político por excelencia. La ciudadanía consistiría en la relación social
que vincula entre sí a los miembros de una comunidad política y se ejerce mediante la
participación en las estructuras de decisión sobre los asuntos de la comunidad de la
que se forma parte.
6
Históricamente la ciudadanía presuponía una identidad colectiva originaria, de índole
étnico-cultural expresada en la idea de nación. La ciudadanía se identificaría en este
contexto con la adscripción a un mismo territorio7, que determinaría la configuración
política de las sociedades. Hoy es difícil de encontrar estados homogéneos, en estado
puro, las sociedades actuales son sociedades complejas, plurinacionales, pluriétnicas
y pluriculturales. Algo que en la sociedad internacional es todavía más acentuado y
que, sobre todo, ha dado lugar a conflictos de difícil solución como en el Líbano o
Pakistán. Es necesario encontrar nuevos elementos articuladores de la ciudadanía. En
este punto el mercado se revela como la solución más tentadora, al ser el ciudadano
por definición un ser integrado en el sistema económico, que participa activamente en
éste.
El resurgir de la ciudadanía, incide directamente en la separación entre el Estado y la
Sociedad, entendida esta como la separación entre lo natural (la sociedad) y lo
artificial (el Estado), retomando por diversas vías el pensamiento de Maquiavelo para
el que vivere civile y vivere libero son dos categorías que tienen que ir
inexorablemente unidas.
En la misma línea se manifestaba Schmitt cuando criticaba la “atmósfera espiritual del
parlamentarismo”: cuando la libertad se convierte en una categoría social desvinculada
de las leyes, cuando la vida privada (el vivere libero) se plantea como desvinculado de
la vida pública, la democracia se convierte en una institución caduca y desvinculada de
la realidad, de los ciudadanos. Como advierte de Vega “en el momento en que se
separa la Sociedad, ámbito de la libertad, y el Estado, ámbito de la Democracia, nos
vamos a encontrar con que la libertad termina convirtiéndose en una forma de
esclavitud”.
De ahí que los ciudadanos reivindiquen su papel a través de la participación en
distintas asociaciones, que forman la sociedad civil, entendida como ámbito de acción
ajeno al Estado y al mercado. Algunos movimientos sociales, como el popularmente
conocido movimiento antiglobalización, plantean como objetivo “establecer el control
de la sociedad sobre sus instituciones tras el fallo de los controles democráticos
tradicionales bajo las condiciones de la globalización de la riqueza, la información y el
poder” y adoptan eslóganes tan significativos como “Ninguna globalización sin
7 GARCÍA RUIZ, Pablo. “La ciudadanía en las sociedades complejas”, en Sociedad civil, la democracia y su destino. Alvira, Grimaldi, Herrero coords. Eunsa, 1999. p. 207
7
representación”, que hace suyo el lema de los patriotas norteamericanos que hoy
ilustra las matriculas de los coches en Washington DC “No tax without representation”.
Es el individuo el que toma el protagonismo, será otra vez Quino el que dibuje
magistralmente esta tendencia al presentar a Mafalda asombrada, mientras exclama
“es terrible ver que a la gente le importa más cualquier serie de televisión que el lío de
Vietnam”, algo que Felipe encuentra lógico, porque a la gente en realidad no le
interesa una lucha entre malos y buenos... si no sabe cómo se llama "el muchacho".
Este es el elemento común a todos ellos, afirmar la soberanía de los ciudadanos. Son
las personas las que, independientemente de su de ideología, se unen poniendo en
común diversos intereses o desafecciones, lo que suele ser más común8. Los lazos
que les unen son en general personales, un círculo de estrechas afinidades que se
convierten en una red de círculos de estrechas afinidades a lo largo del mundo.
Los ciudadanos se asocian con otros ciudadanos para defender con más eficacia un
interés específico, la industria textil, el cultivo del algodón, o la transparencia en el
tráfico de armas, pero esto no impide que un ciudadano pueda estar asociado a
distintas asociaciones, en defensa de intereses dispares que no guardan relación entre
si. Esta nueva estructura rompe con la polarización habitual de la política, que
personificada en los partidos -cath in all- representa a determinado perfil ideológico
ciudadano, de izquierda, extrema izquierda, centro progresista, o derechas, sin
concretar, en la mayoría de las ocasiones, la defensa de intereses particulares de sus
miembros. Esta diversidad es una fuente de vigor más que de debilidad, ya que en sus
decisiones no se sienten sometidos a presiones externas, ajenas a su mera voluntad.
Algunos han pretendido señalar las causas de estos movimientos sociales en la
reacción de las sociedades a los procesos de globalización, la informacionalización, la
crisis de la democracia representativa y el dominio de la política simbólica en el
espacio de los medios de comunicación9, que suponen la pérdida de control de las
personas sobre sus vidas. De lo que no hay duda es de que todos ellos han tenido
repercusiones importantes en sus sociedades y en el mundo en general, planteando
formas alternativas de la economía global y la organización social, una nueva
estructura llamada a protagonizar estos procesos: la sociedad civil.
8 Es sorprendente ver la cantidad de movimientos que han surgido como reacción contra algo: el capitalismo, la globalización, el Nuevo Orden Mundial. 9 Ref. Manuel Castells, La era de la información. El poder de la identidad. Pag. 101
8
1.5 La sociedad civil, ¿Una nueva forma de vivir la democracia?
Desde que en septiembre de 1980, en Gdansk, un grupo de trabajadores fundaran en
la Polonia comunista el sindicato Solidaridad, la sociedad civil es un concepto en auge.
Durante toda la década de los ochenta y los noventa, el protagonismo de los
ciudadanos se fue extendiendo por el mundo, pero principalmente por Europa del Este
y América Latina. En 1989 la caída del Muro de Berlín, empujado por millones de
ciudadanos, que no querían seguir viviendo bajo regímenes dictatoriales, extendió por
todo el mundo, el protagonismo ciudadano. Los movimientos sociales están tomando
en los últimos años un protagonismo básico en la democracia. Si lo que Vaclav Havel
había denominado, “el poder de los sin poder”, se reveló como un vendaval imparable
a la hora de luchar contra estados totalitarios, desde hace unos años los ciudadanos
de la sociedad occidental, en su doble papel de votantes o consumidores, están
adquiriendo un protagonismo especial en democracia. Son los herederos de otros
grupos cívicos, los que hace 30 años, en el sur de los Estados Unidos, comenzaron un
movimiento por la igualdad racial, a través de una serie de acciones de boicot,
autobuses, restaurantes... la estrategia se resumía en una tres palabras “spread the
Word” (cuéntalo) y el resultado final fue la marcha del millón de hombres sobre
Washington DC, que maravillo al mundo. En la lucha quedaron héroes como Martin L
King...
Desde entonces el concepto de sociedad civil se ha vinculado a los nuevos
movimientos sociales que, al margen de los partidos políticos, extendieron a todo el
mundo reivindicaciones de democracia y participación ciudadana, unida a una
conciencia global creciente. Polonia, Sudáfrica, México… la fórmula se ha extendido, y
son numerosísimos los que recurren a sus estructuras y métodos para lograr unos
objetivos, estableciendo estructuras estables, procurando fuentes de financiación... El
concepto de sociedad civil, que incorpora el ideal comunitarista, entiende la vida
política como un espacio de diálogo ciudadano. En la actualidad se articula
fundamentalmente en torno a grupos y organizaciones, mediante las que los individuos
tratan de influir en los centros de autoridad política y económica. Sus reivindicaciones
tratan de acercar la política a la gente, ofrecer la posibilidad de que los ciudadanos
puedan participar en los debates públicos, que sus voces puedan ser escuchadas y
tomadas en cuenta por los distintos poderes públicos. Podríamos decir que estos
movimientos difuminan ideologías y partidismos… aunque muchos de ellos tienen la
tentación de convertirse en plataforma política como ha ocurrido en algunos países
9
sudamericanos como Bolivia, Guatemala o Brasil, ante el desgaste de los partidos
políticos.
Como señala Mary Kaldor este fenómeno “pudiera definirse como una especie de
organizaciones intermedias, una expresión de los límites difuminados entre lo estatal y
no estatal, lo público y lo privado”10. Se trata de nuevos actores políticos que actúan
dentro del sistema parlamentario y que deberán dirigir su acción hacia y desde el
Parlamento. Un Parlamento al que, como reclama Cascajo, se le exige “una mayor
apertura del procedimiento Legislativo a los diferentes sectores interesados junto al
suficiente grado de flexibilidad... mejorarían la funcionalidad de la institución
parlamentaria”11. Una manera de adaptarse a la creación de un Estado flexible, más
adaptable a los cambios sociales que el modelo burocrático tradicional.
La línea de argumentación gira en torno al reforzamiento de los lazos entre los
representantes y sus representados. Desde finales del siglo XIX en la teoría política se
ha presentado como indudable una verdad: “el primer requisito de un sistema
representativo es que el cuerpo representativo represente a la opinión pública real de
la nación. La concordancia de la opinión del Parlamento con la del país es la condición
principal para que el Parlamento cumpla su gran función de gobernar el país. Y eso es
algo que sólo puede conseguirse por la permanencia en el Parlamento de miembros
que no representen ningún interés especial, que no estén obligados a expresar las
ideas de una clase particular, que no exhiban ostentosamente las características de un
status particular, sino que sean capaces de formar un juicio sobre lo que es bueno
para el país tan libre e imparcialmente como otros hombres cultivados”12.
Hoy el sistema político, centrado en la figura del partido político, las prácticas políticas,
entre las que ocupa una especial relevancia el mandato imperativo... convierten esta
teoría en agua pasada. Hoy, dadas las dimensiones del Estado y de los propios
intereses, en continua interrelación, el Parlamento debe estar irremisiblemente abierto
a los intereses de los ciudadanos si quiere desarrollar sus tareas legislativas en unión
con la realidad, y estos necesitan agruparse en asociaciones para lograr hacer llegar
su mensaje a sus representantes.
10KALDOR, Mary La sociedad civil global, una respuesta a la guerra. Kriterio, Tusquets Editores, 2000 11 CASCAJO, José Luis. El Congreso de los Diputados y la forma de Gobierno en España, en Martínez, Antonia (ed). El Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimiento. Tecnos, Madrid, 2000. 12 BAGEHOT, Walter. The history of Unreformed Parliament and its lessons (1860). En Essays on Parliamentary Reform; London, K. Paul, Trench, 1883.
10
El problema, como resalta Sartori, es la debilidad de la elección, convertido en único
elemento legitimador, como criterio selectivo. Por eso son necesarios otros medios
complementarios, esa es la idea de la participación, y Sartori se refiere a los grupos como
elementos, la minoría intensa, que pueden optimizar la participación, señalando que ésta
“sólo es real en ámbitos reducidos, los pequeños grupos pueden ser igual de intensos y
duraderos ante un conjunto global de problemas, frente a lo ocasional de las mayorías,
que no son más que agregados efímeros o movilizados por minorías”.
Estos grupos que formarían la sociedad civil se configuran como un auténtico poder
político y social, que muestran una gran capacidad para conectar con la ciudadanía y
enfrentarse tanto a políticas del Estado como a los de los grandes intereses comerciales
de las grandes empresas.
1.6 Los sujetos de la sociedad civil
Hasta el momento hemos estado tratando la realidad difusa de la sociedad civil y su
participación ciudadana en la política; estudiando, entre las mil maneras distintas que
tienen los ciudadanos de participar asociativamente, aquellas que optan por actuar en
o frente a los poderes públicos.
El concepto de sociedad civil es, como se ha podido apreciar, algo difuso, en el que
conviven movimientos sociales, organizaciones locales, grupos de presión,
instituciones económicas, académicas, sociales y ciudadanos, sin que sea posible
establecer distinciones claras en el papel y el lugar que ocupan unos y otros. Cualquier
unión y con cualquier fin sería válido y la enumeración infinita.
Desde nuestro punto de vista el elemento fundamental es el de la institucionalización.
El concepto de sociedad civil abarca un amplio abanico que va desde las acciones
sociales, brotes espontáneos que tienden a desaparecer como aparecieron, como la
marcha del millón de hombres a Washington, liderada por Louis Farrakhan, a favor de
los derechos de la población de raza negra en Estados Unidos; los movimientos
sociales, altamente dinámicos, sin status institucional, que serían aquellos que
consiguen dar continuidad a las acciones sociales, con una cierta estructura, pero sin
una organización definida, que les permita llevar a cabo acciones de presión directa,
teniendo como objeto de sus acciones exclusivamente la opinión pública13; e incluso
los grupos potenciales, uniones de personas con un interés común que no están 13 FREEMAN, Jo. Social Movements of the Sixties and Seventies. Longman, New York, 1983.
11
organizados ni suelen tomar parte regularmente en el proceso político, grupos como
los de consumidores, amas de casa, padres de familia...que en el momento en que
deciden asociarse para una acción determinada forman rápidamente poderosísimos
grupos, como la American Association of Retired Persons, que en 1995 contaba con
más de 33 millones de asociados14. Hay otras instituciones más estructuradas como
los grupos de expertos15.
Además la movilidad de un grupo a otro es una regla común en estas organizaciones.
Suele ser frecuente que algunas acciones sociales cuajen en movimientos, y que
estos movimientos sociales se conviertan en organizaciones estables, según van
regularizando la adscripción de sus miembros, obteniendo fuentes de financiación y
definiendo su equipo directivo y su estrategia. Como se puede ver, nos encontramos
ante una cadena evolutiva en la que el escalón superior abarca siempre los escalones
inferiores por lo que, habitualmente, todo grupo necesita una base social que lo
sustente y esta siempre suele iniciarse en acciones sociales.
Por último, en lo que se refiere a los sujetos de la sociedad civil, deberíamos señalar
que no es frecuente encontrar instituciones trabajando aisladas en la consecución de
sus fines sociales o políticos, la gran mayoría lo hacen asociadas con otras
organizaciones, formando lo que podríamos denominar redes cívicas, que se unen y
separan de manera estratégica en función de los intereses y las necesidades de la
defensa de los intereses en cada momento.
2. Ni estado, ni mercado... sociedad civil:
Como se ha podido ir viendo el número de actores que forman parte de este concepto
de sociedad civil es diversísimo. A la hora de seleccionar elementos comunes a todos
ellos que afecten a su participación en instituciones de gobierno hemos decidido
centrarnos en su condición de entidades no gubernamentales, separadas del Estado,
no lucrativas, diferentes del Mercado y con base social.
2.1 Organizaciones no gubernamentales:
14 HREBENAR, Ronald J. Interest group politics in America. M.E. Sharpe, New York, 1997. 15 CASTILLO, Antoni. Grups de Pressió i Mitjans de Comunicació. Tesis Doctoral no publicada, Universidad Autónoma de Barcelona, 1997. Cfr. Xifra, Jordi. Lobbying, Como influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. Gestion 2000, Barcelona, 1998.
12
Tal y como hemos mostrado las diferentes realidades de la sociedad civil, parece que
su condición no gubernamental es un hecho evidente y esencial a su existencia. Las
entidades que estamos estudiando no solo no son constituidas, ni parte integrante de
los gobiernos, sino que en principio serían independientes de los mismos en todos los
ámbitos. Es más podríamos llegar a decir que tanto por su origen como por su
actuación en los últimos años, la sociedad civil surge como una alternativa al estado y
gracias a su vitalidad solucionan problemas que los gobiernos no pueden resolver.
Si en el ámbito de la iniciativa y su composición su carácter privado es indudable, más
difícil es hacerlo cuando se observa su financiación. La preocupación por los elevados
porcentajes de ayuda oficial a este tipo de entidades16 , y sus consecuencias de
subordinación y falta de independencia genera cierta preocupación a la hora de
plantear la situación de estas organizaciones como actores de gobierno, y son muchos
los que advierten que estas organizaciones de financiación mayoritariamente pública
pueden convertirse en portavoces de su gobierno en lugar de auténticos
representantes de la sociedad civil.
Ante esta situación existen dos posturas enfrentadas. Por un lado, los que reniegan de
la financiación gubernamental, y consideran que su aceptación genera una
dependencia ineludible en ámbitos de gran relevancia17. Por otro, aquellos que son
partidarios de la financiación oficial y consideran que se puede ser independiente, a
pesar de la evidente dependencia económica, que lejos de restarles objetividad les
ofrece la oportunidad de supervisar e influir en las políticas y los fondos destinados
desde organismos oficiales a la cooperación al desarrollo18, evitando una nueva
dependencia, quizás más peligrosa, la financiación empresarial19.
2.2 Organizaciones no lucrativas:
Otro elemento decisivo a la hora de definir la sociedad civil es el lugar que ocupan en
la misma las corporaciones y las empresas con ánimo de lucro.
16 Cfr. EDWARDS, Michael; HULME, David, NGOs, States and Donors: Too close for comfort?, Macmillan, EEUU, 1997, p. 7. 17 Cfr. STOREY, Andy, ‘Non-neutral humanitarianism: NGOs and the Ruanda Crisis’, Development in Practice, Vol. 7, Nº 4, noviembre, 1997, p. 385. GARCÍA IZQUIERDO, Bernardo, ‘Análisis del sector…, p. 560. 18 Cfr. PNUD, Informe sobre el…, p. 5. 19 La dependencia de la financiación empresarial podría provocar las mismas consecuencias adversas denunciadas por parte de quienes critican la aceptación de las donaciones oficiales.
13
La concepción clásica de la sociedad civil, en definiciones como la de John Locke, se
encuentra unida al derecho de propiedad, algo que Adam Smith desarrollaría en
profundidad. También lo reconocía Montesquieu cuando, mirando a Inglaterra en
busca de un modelo de control del poder, advertía como en Inglaterra no era sólo el
Parlamento quien moderaba el principio abstracto del absolutismo monárquico, sino
también los hombres de negocios. «Va contra el espíritu de la monarquía», escribió,
«que la nobleza realice actividades mercantiles. El uso que ha permitido en Inglaterra
negociar a la nobleza es una de las cosas que más ha contribuido a debilitar el
gobierno monárquico»20.
Un papel parecido ocupara en la concepción hegeliana, para el que la sociedad civil se
reduciría al “sistema de mercado que implica trabajo social e intercambio de
mercancías”, y que por tanto incluiría la economía constituida por el derecho privado y
dirigida hacia mercados de trabajo, capitales y mercancías.
Hoy la visión generalizada parece excluir del concepto de sociedad civil a los intereses
económicos. Podríamos decir, siguiendo a Habermas que el núcleo institucional de la
sociedad civil “más bien comprende las relaciones no gubernamentales y no
económicas y las asociaciones de voluntarios que afianzan las estructuras de
comunicación de la esfera pública, en el componente de sociedad del mundo de la
vida”. Siguiendo con este esquema la sociedad civil estaría compuesta por
“asociaciones, organizaciones y movimientos de surgimiento más o menos
espontáneo, que, sensibilizados por la resonancia de los problemas de la sociedad en
el ámbito de la vida privada, depuran y transmiten estas reacciones a la esfera
pública”21. Sería como si estas instituciones “institucionalizaran” la respuesta social
dentro del marco de las “esferas públicas organizadas” –en expresión Habermasiana-
y lo hicieran en nombre de valores como la confianza, según Fukuyama o el capital
Social en la versión de Robert Putnam.
Frente a esto, algunos autores como Ernest Gellner proporciona una intrigante visión
contemporánea acerca del «milagro de la sociedad civil». Su razonamiento es que la
sociedad civil «frena» al poder de dos maneras. Por una parte, libera a las relaciones
económicas de las políticas al crear un ámbito de intereses y recursos privados. Por
otra parte, la sociedad civil libera a las relaciones económicas de las sociales
estableciendo un ámbito de libertad para crear o romper vínculos asociativos.
20 Montesquieu: L'Esprit des lois, 16.21. 21 Citado en Mary Kaldor, “La sociedad civil global”, pags. 38 y 39.
14
Aunque la caracterización de la sociedad civil como no lucrativa se repite en la mayor
parte de las definiciones, su relación creciente con el mundo empresarial, y la cercanía
de sus actitudes y conductas a la lógica propia del ámbito corporativo han abierto el
debate sobre esta situación.
Hoy parece que las empresas, el mercado, serían un tercer sujeto, distinto del Estado
y la Sociedad Civil, con fórmulas propias, llamado a desempeñar también un papel
importante en los procesos de gobernanza. Existe una amplia literatura sobre las
relaciones entre estos tres planos. Quienes abogan por la imposibilidad de mantener
acuerdos entre la sociedad civil y las empresas advierten de la dependencia a la que
se enfrentan estas instituciones cuando adquieren donaciones empresariales; del
riesgo de mercantilizar las relaciones sociales y de la inadecuación de esta relación
por la inferioridad de condiciones con las que entran a negociar22.
Por otro lado, quienes estimamos que la relación entre estas instituciones y las
empresas es imprescindible incidimos en los siguientes argumentos23, que siguen la
línea de Gellner. Resaltamos la independencia económica que adquieren las
organizaciones frente a los organismos oficiales al diversificar sus fuentes de
financiación. Destacamos la ventaja de poder controlar24 y exigir ciertos cambios a las
entidades con las que se llega a acuerdos25. Por último, apuntamos la probabilidad de
que estas prácticas puedan contribuir a la sensibilización y educación de los
ciudadanos26.
22 Cfr. ROMERO, Miguel, ‘La solidaridad del consumo’, World Watch, 1999, pp. 34-35. 23 Cfr. FANJUL, Gonzalo; GONZÁLEZ, Carmen (coord.), La realidad de la ayuda 2002-2003. Una evaluación independiente de la ayuda al desarrollo española e internacional, Intermon-oxfam, Barcelona, 2002, p. 53; HEAP, Simon, ‘NGO-Business paternerships. Research-in-progress’, Public Management review, Vol. 2 issue 4, 2000; CONGDE, Documento de conclusiones del Grupo de Trabajo relaciones ONGD-Empresas, de la Coordinadora de ONGD para el desarrollo, CONGDE, Madrid, 2001. 24 Los códigos de conducta, los sellos de garantía, los informes que emiten organizaciones especializadas son las herramientas más utilizadas por las ONGDs para medir el grado de compromiso y fiabilidad de las entidades con las que pueden asociarse. Cfr. GARCÍA IZQUIERDO, Bernardo, ‘La relación entre las ONGDs y las empresas’ en: ARANCIBIA TAPIA, Luis (coord.), La sensibilización y la educación para la solidaridad, Editorial centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 2002, p. 417; GALERA Clementina; VALERO, Victor, ‘ONG's y empresa…’, p. 60-61; Barómetro Global de la Corrupción 2004 de Transparency Internacional: http://www.transparency.org (Consultado el 12 de enero de 2004). 25 Cfr. PNUD, Informe sobre el…, p. 111; BORREGUERO, C., ‘Algunas ONG ponen fuertes condiciones a las empresas que quieren asociarse’, Voluntarios, diciembre, 1999, pp.20-23, citado por: OLARTE PASCUAL, Cristina; Et al., ‘Política de comunicación, implicación y respuesta del público: el caso de las organizaciones no gubernamentales’, en: Et al., XII Encuentro de profesores universitarios de Marketing, ESIC, Madrid, 2000, p. 524. 26 Las campañas conjuntas pueden conseguir informar, sensibilizar y educar a los ciudadanos hacia un consumo responsable; crear en los ciudadanos el hábito de exigir a los productores y vendedores que todas sus prácticas empresariales contribuyan a la creación de un mundo más justo y solidario; y presionar para que otras compañías se involucren en este tipo de acciones. Cfr. BALLESTEROS, Carlos, ‘Supermercados de la solidaridad’ en: NIETO, Luis (coord.), La ética de…, p. 142.
15
Un asunto interesante desde esta perspectiva es el de la cercanía de las
organizaciones de la sociedad civil, cada vez mayor, a actitudes, prácticas y conductas
propias de las lógicas del mercado. La tendencia de incrementar su personal
contratado; la inclinación cada vez más favorable hacia la profesionalización frente al
voluntariado; la adopción de mecanismos empresariales sobre todo para la captación
de fondos; la jerarquización de sus estructuras y la planificación estratégica; el
establecimiento de criterios de eficacia, eficiencia y productividad en la evaluación de
su personal y sus acciones; la orientación hacia el cliente; la competitividad entre ellas,
etc. manifiestan dicha realidad.
En este punto resulta interesante destacar algunas iniciativas que tratan de vincular el
sector no lucrativo con el empresarial, como el plan Global Compact de la ONU. A
través de este plan, el secretario General Kofin Annan ha demandado a todas las
organizaciones de las Naciones Unidas que entren en dialogo y pongan en marcha
proyectos de colaboración con corporaciones transnacionales. Así lo hacen por
ejemplo la conferencia sobre comercio y desarrollo (UNCTAD) y el programa de
desarrollo (UNDP). La UNCTAD ha comenzado la edición de guías para los países
menos desarrollados sobre como atraer inversiones (DFI) que cuenta con la
participación de empresas como British-American Tobacco, Nestlé, Unilever,o Coca-
cola lo que ha provocado una intensa polémica. Algunos han denunciado ya la
participación de estas empresas cuyo comportamiento en los países del sur donde
invirtieron, en muchos casos, no ha sido positivo para los países.
Para estos críticos resulta peligroso que empresas con un comportamiento inaceptable
en los países del sur se hagan cargo de editar las guías para la inversión directa. En
protesta contra las nuevas alianzas entre la ONU y las multinacionales se ha formado
la "Alianza para una ONU libre de corporaciones, que defiende una ONU que
subordine las reglas comerciales a los derechos humanos, laborales y principios
medioambientales; evite una influencia excesiva e indebida de las corporaciones y
mantenga la integridad de acuerdos internacionales”.
2.3 Base social:
El tercer elemento que nos interesa destacar es el de la base social de estos
movimientos. No hay duda en señalar que la mayoría de estas organizaciones tienen
sus orígenes en la iniciativa ciudadana, en las inquietudes y la voluntad de grupos de
16
ciudadanos que se unen para dar respuesta a problemas que les afectan. Pero junto a
esto observamos como en los últimos tiempos se han creado muchas organizaciones
civiles promovidas por el Estado u orientadas a la absorción de los fondos disponibles
para la cooperación por parte del Gobierno, las empresas, etc27, en los que la base
social es un elemento meramente simbólico.
En la misma línea observamos que, si bien son muchas las que dedican parte de su
actividad a numerosas actividades de movilización social, muchas de sus conductas
de un buen número de ellas no se encaminan a generar movilización ciudadana, ni a
incrementar su base social, sino a la actuación mediática, y, en ocasiones, la
captación de recursos. En especial en el campo de las ONGs nos encontramos con
esta estructura, en la que la base social se encuentra relegada a un papel
secundario28.
Quizás en este renacer de la sociedad civil, al que estamos asistiendo en los últimos
años, sea necesario plantearse hasta que punto es necesaria una base social para
ejercer como actor político en los nuevos esquemas de gobernanza. Esta base social
no sería imprescindible, en el entendimiento de que la base social viene representada
por las estructuras representativas, pero de lo que no hay duda es que de una forma u
otra la sociedad civil necesita de la ciudadanía, ya que ésta contribuye notablemente
en la consecución de los objetivos por los que trabajan.
Parece común a un gran número de definiciones el olvido del origen o la naturaleza del
poder que ostentan estos grupos. Si es de todos conocido que el poder de los
parlamentarios es un poder delegado y los partidos políticos no son más que el medio
para lograr esa delegación de poder, la representación de los ciudadanos; en el caso
de todo grupo asociativo de participación política, su poder le viene de sus miembros,
de aquellos ciudadanos cuyos intereses vienen a defender y en último término, de
27 “En naciones como Francia, Alemania e Italia, encontramos que el desarrollo del Tercer Sector se hace a la sombra del estado, promoviendo las propias oficinas gubernamentales la puesta en marcha de este tipo de iniciativas o controlando administrativamente a las organizaciones [...] Por otra parte, en países como Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña encontramos un sector basado en el voluntariado civil […]”, MARTÍNEZ, Juan Luis; RÁBADE, Arturo, ‘Iniciativas en la…’, pp. 318-319. 28 “Nos encontramos entonces con un tipo de organización con una base social pequeña pero con una muy grande base social económica, o lo que es lo mismo, un reducido número de socios con derecho a decidir sobre el destino de la organización pero con una gran cantidad de donantes sin derecho alguno sobre ella. […] En concreto, las que llaman la atención de una manera especial son Fe y Alegría (25 socios y 10.000 colaboradores o donantes); Ayuda en Acción (26 socios y 109.879 colaboradores y donantes); Amistad y Cooperación (30 socios y 57.800 colaboradores y donantes) [...] MSF (350 socios y 108.700 colaboradores y donantes)”, LÓPEZ REY, José Antonio, Solidaridad y mercado…, p. 90.
17
todos los ciudadanos que, perteneciendo o no al grupo, resultan beneficiados por sus
acciones concretas.
Como decíamos hoy la base social de las organizaciones no es un elemento que se
valore especialmente para determinar la presencia de estas organizaciones en los
órganos de gobierno lo que supone un peligro de utilización de la sociedad civil por
parte del Estado o el mercado que puede crear grupos ficticios, incluso falsos,
defendiendo visiones muy alejadas de la sociedad. Por eso la sociedad civil necesita
de la ciudadanía tanto para mantener su auctoritas como para garantizar su
supervivencia, de ahí que necesiten del apoyo de los ciudadanos, para obtener
financiación, atraer a sus filas a nuevos miembros o fidelizar a los que ya tienen, y esto
es algo que deberá ser tenido en cuenta en las nuevas estructuras de poder.
2.4 La estructura de red:
Quizás el elemento más innovador de entre los que definen la estructura de la
sociedad civil es su estructura de red. Castells señala que las redes son “la nueva
morfología social” de la era contemporánea29. Las relaciones en la sociedad civil son
formas de relación basadas en el intercambio de información y en la confianza. Son
estructuras flexibles y fluidas, que permiten su adaptación a un modelo social y político
cambiante, globalizado, y además permiten la multipertenencia, ya que cualquier
ciudadano puede participar en distintas organizaciones y hacerlo de muy diversas
maneras, tantas como intereses, tiempo y ganas de involucrarse disponga. Se trata de
una política de múltiples niveles y estratos, por lo que la gobernanza deberá actuar
cada vez en más niveles, institucionalizandose de manera intrincada y espacialmente
dispersa, “mientras que la representación, la lealtad y la identidad siguen tozudamente
enraizadas en las tradicionales comunidades étnicas, regionales y nacionales”30. La
nueva ciudadanía permite asumir identidades diversas, en función de los intereses,
siendo la identidad nacional una más, con la que se comparten actividades,
competencias y lealtades.
Hoy Estado, mercado y sociedad civil, se levantan sobre esas nuevas identidades,
como los actores principales de la nueva gobernanza, construyendo nuevas
estructuras de poder distintas del modelo tradicional, caracterizado por el criterio
29 Manuel Castells, The Rise of the Network Society, vol. 1 de The Information Age: Economy, Society and Culture, Blackwell, Oxford, 1998. 30 Held, David. Op. cit.
18
jerárquico. De ahí la importancia de la estructura de red, frente a la clásica
organización vertical, y su carácter dinámico frente a su clásica naturaleza adscriptiva.
El último aspecto destacable es que en estos de movimientos en red la unidad es la
propia red. La soberanía es un concepto plural que ya no remite a ninguna unidad de
mando, sino a una multiplicidad de funciones que vamos a esbozar en el siguiente
punto.
3. Funciones de la sociedad civil:
Tras analizar cuáles son los elementos fundamentales que definen a la sociedad civil,
y que determinaran de una u otra forma su papel en las estructuras del gobierno,
pasaremos a analizar las tareas fundamentales que en la actualidad desempeña la
sociedad civil en la vida pública. Consideramos que su papel activo en tareas públicas
es hoy un hecho y que sólo como consecuencia del mismo ha ido ganando fuerza su
presencia en las estructuras de gobernanza que estamos estudiando. Su labores
fundamentales son las de defensa de sus intereses propios, en lo que denominaremos
‘prácticas sobre el terreno’, su presencia mediática que abarca campos como la
información y la sensibilización, por último, sus actividades de participación en el
mundo de la política, conocidas habitualmente como actividades de presión.
La diversidad de la sociedad civil nos aconseja centrar nuestro análisis en la labor de
las ONGs, quizás el sector en el que la sociedad civil más ha avanzado en lo que se
refiere a su incidencia pública.
3.1 Las ‘prácticas sobre el terreno’:
Con la expresión ‘prácticas sobre el terreno’ englobamos todas las actividades que la
sociedad civil lleva a cabo en defensa directa de sus objetivos, el trabajo que
constituiría su tarea principal, como podría ser, por poner algunos ejemplos, la
cooperación al desarrollo de las ONGs, la defensa de los trabajadores que llevan a
cabo los sindicatos, o la defensa del medioambiente o los derechos humanos de otras
ONGs.
La ejecución de ‘prácticas sobre el terreno’ constituye, sin lugar a dudas, la función
primordial en la cual las organizaciones invierten la mayor parte de los recursos que
gestionan. Algunos apuntan como en casos concretos como el de las ONGDs el
19
ejercicio de este tipo de acciones impide, frena o limita su involucración en otro tipo de
reivindicaciones estructurales de carácter político y económico31 – agrupadas por
algunos como el ‘nuevo paradigma32’ - fundamentales para conseguir cambios
sociales estructurales de envergadura33.
3.2 La sensibilización, educación e información:
Junto a su trabajo ordinario, es el papel mediático, el que ha ido dando paso a la
sociedad civil en las estructuras de gobierno. Su labor pública, incluso antes de
empezar a ser incorporadas a las mismas, ha sido desarrollada fundamentalmente
desde las nuevas tribunas del parlamento, que son los medios de comunicación, en
las que la sociedad civil aun hoy ejerce una labor de motor y control al tiempo de la
vida política. La situación actual, en la que la sociedad civil carece de vías de
participación sólidas en los asuntos relacionados con el gobierno, hacen que su
principal campo de juego, en el que desarrollan su labor, sea el de los medios de
comunicación. Es tal la importancia de este aspecto de sus actividades que los nuevos
movimientos sociales han llegado incluso a crear medios de comunicación alternativos
con intención de llegar a la opinión pública, superando así, muchas veces con éxito, el
silencio de los medios tradicionales.
La labor mediática de la sociedad civil bien se puede dividir en dos campos, que a
pesar de tener elementos comunes se presentan como diferenciados, la información y
la sensibilización.
El objetivo principal de la labor informativa consiste en mostrar, en presentar la
realidad, con la única intención de mejorar e incrementar el conocimiento del
ciudadano sobre dichas materias.
La función informativa se orienta a la opinión pública, su reacción ante esta
información suele resultar bastante homogénea34 y concede un alto grado de
credibilidad a las informaciones de las ONGDs. Aun así en determinados temas
31 Cfr. JEREZ NOVARA, Ariel (coord.), ¿Trabajo voluntario o participación? Elementos para una sociología del Tercer Sector, Tecnos, Madrid, 1997. 32 Cfr. UVIN, Peter; JAIN, Pankaj S.; BROWN, David L., ‘Think large and act small: toward a new paradigm for NGO scaling up’, World Development, Vol. 28 Nº 8, pp. 1409-1419. 33 SERRANO OÑATE, Maite, ‘Las ONGD en…’, en: REVILLA BLANCO, Marisa, (ed.), Las ONG y…, p. 79. 34 Cfr. AMADEO, Belén, Una revisión de las disciplinas, teorías y conceptos del fraiming, Trabajo de investigación, Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, 1998, p. 44.
20
sensibles, como el medio ambiente, o en determinadas épocas en las que se ha
destapado algún escándalo en el seno de estas organizaciones, habitualmente
relacionado con la financiación, se producen tremendas oscilaciones de credibilidad,
que hacen que se distinga entre las organizaciones en función de la autoridad y la
credibilidad que la opinión pública otorgue a cada una de ellas, y de la calidad de las
informaciones que ellas les proporcionen. Esto resulta también tremendamente
interesante desde nuestra perspectiva, ya que estos criterios de autoridad, credibilidad
y profesionalidad, serán que tener tenidos en cuenta también por las nuevas
instituciones.
Por otro lado se encuentra la labor de sensibilización que pretende conseguir influir en
los sentimientos de la opinión pública, con el fin de lograr un cambio de actitud que
puede o no prolongarse en el tiempo, como el apoyo económico, el apoyo de los
ciudadanos como voluntarios, el respaldo público hacia alguna de las reivindicaciones
que encabezan, etc. Dentro de la sensibilización incluiríamos también la educación, el
conjunto de acciones y actividades que se realizan para formar a las personas en
valores, sus acciones pretenden cambios integrales en la persona que se prolonguen
en el tiempo. Ambas actividades aspiran a lograr un cambio en el modo de pensar y en
el modo de actuar de la ciudadanía y de los núcleos de poder. Sin esos cambios en las
mentalidades y en las acciones de los habitantes y gobiernos, será difícil y complicado
alcanzar el mundo más solidario que auguran y defienden las ONGs35.
3.3 La actuación pública de la sociedad civil, las actividades de presión:
Quizás la actividad más directamente relacionada con la intervención de la sociedad
civil en la toma de decisiones por parte de las instituciones públicas sea la actividad de
presión36, también denominada con los términos lobby, incidencia, advocacy o de
cabildeo político.
En esta tarea, las organizaciones “utilizan la acción sobre el aparato gubernamental
para hacer triunfar sus aspiraciones y reivindicaciones”37. Su fin es “obtener de los
poderes públicos la adopción, derogación o simplemente no adopción de medias
(legislativas, administrativas o judiciales) que favorezcan, o al menos no perjudiquen,
35 Cfr. ANDRÉS LÓPEZ, Gonzalo; MOLINA DE LA TORRE, Ignacio, Introducción a la…, p. 97; ZUBERO, Imanol, Las nuevas condiciones de la solidaridad, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1994. 36 Cfr. TRUYOL Y SERRA, Antonio, La sociedad internacional, Alianza, Madrid, 1974, p. 129. 37 MEYNAUD, Jean. Los grupos de presión. EUDEBA, Buenos Aires, 1962. pp. 10 y ss.
21
sus ideas e intereses, sin que su intento suponga en principio una responsabilización
política del grupo presionante en caso de lograr su pretensión” 38. Y su objetivo son los
denominados centros de poder con capacidad de decisión, instituciones públicas
nacionales o internacionales o en colectivos y entidades privadas.
Desde hace años esta labor está adquiriendo una notable relevancia y sus resultados
han comenzado a lograr ya objetivos que implican cambios estructurales de gran
interés para mejorar la cooperación internacional, el desarrollo mundial y la reducción
de las injusticias39.
En este punto nos interesa destacar como estamos ante actividades multilaterales que
afectan a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Todos los investigadores
en la materia coinciden en señalar que, sin el eco de la campaña en la prensa, la radio
y la televisión no se presentan, está se encuentra abocada al fracaso40. En segundo
lugar, las campañas deben diseñarse para movilizar a la opinión pública nacional o
internacional.
De lo que no hay duda es que la sociedad civil cada día desempeña un rol más
importante en la vida pública, a la necesidad social de una democracia enfrentada a
los ciudadanos a correspondido una sociedad civil en vías de expansión y
fortalecimiento. Hoy es necesario insertar esta realidad en las estructuras de gobierno
sin olvidar los fines que se persiguen, unas estructuras próximas a los ciudadanos
capaces de ofrecerles respuestas eficaces.
4. La participación de la sociedad civil en las estructuras de gobierno:
38 LUCAS VERDÚ, Pablo. Principios de Ciencia Política; Estados contemporáneos y fuerzas políticas, Madrid, Tecnos, ,1971. p. 246. 39 “En 1992 se emprendió una campaña internacional para prohibir las minas terrestres. Pocas personas previeron el éxito que tendría. Sin embargo en 1997 unas 14.000 ONG de aproximadamente 90 países lograron que se firmara el Tratado de Prohibición de las Minas, por el cual se prohibió el empleo, la producción, el comercio y el almacenamiento de minas terrestres antipersonal. La campaña contra las minas terrestres ha creado una mayor conciencia, ha ayudado a vigilar el cumplimiento y recibió un premio Nóbel”, PNUD, Informe sobre…, p. 102; “La Declaración de Birmingham de 1998 en favor de la mitigación de la deuda de los países más pobres es un logro importante. Durante las elecciones de 1998 en Alemania más de 80 ONG se unieron para obtener un compromiso de los partidos políticos nacionales en el sentido de aumentar la financiación de la ayuda al 0'7% del PIB del país”, PNUD, Informe sobre el…, p. 95. 40 Cfr. TEJÍO GARCÍA, Carlos, ‘Redes transnacionales de participación ciudadana y ONG: alcance y sentido de la sociedad civil internacional’, en: REVILLA BLANCO, Marisa, (ed.), Las ONG y…, p. 213; AIDAMIZ-ECHEVARRIA, GONZÁLEZ DE DURAMA, Covadonga, La gestión de…, p. 378; CASTILLO ESPARCIA, Antonio, Los grupos de presión ante la sociedad de la comunicación, Universidad de Málaga, Málaga, 2001, pp. 204; 237.
22
El problema principal que nos ocupa es si, analizadas las funciones y las
características de la sociedad civil, esta supone una vía legítima de participación en
las decisiones del poder público y cómo se debería articular la misma.
4.1 Los problemas de las sociedad civil como actor político
Son varias las dificultades a las que se enfrenta esta institucionalización de la
ciudadanía desde la perspectiva de la legitimidad de la defensa de intereses
particulares frente al principio de la representación como única fuente de legitimidad.
En primer lugar, la falta de representatividad, o la sobrerepresentación (no es el
término, es como el exceso de importancia). El problema deriva de la dificultad de
ponderar el peso ciudadano, en unas estructuras en las que habitualmente la base
social no suele ser especialmente importante, y en las que aunque esta sea numerosa
las decisiones se adoptan lejos de cualquier criterio representativo.
En segundo lugar lo que algunos autores denominan la trampa del consenso41. La
existencia de un buen número de sujetos implicados en cualquier toma de decisión,
que hace imposible buscar responsables, y la creación de nuevos sistemas de tomas
de decisiones que se basan en rebajar las propuestas, imposibilitando la realización de
reformas, en algunos momentos necesarios.
En tercer lugar es necesario señalar el problema de las minorías, que corren el riesgo
de ser silenciadas por grupos más numerosos, o más poderosos, y no hacer llegar sus
reivindicaciones a las instituciones, por lo que se estaría haciendo depender la
defensa de los propios intereses de los medios de los que se disponga. Según los
críticos esto facilitaría la actuación de los grandes poderes económicos, favorecidos
por la ausencia de un orden establecido, y en clara situación de ventaja frente a otros
agentes de la sociedad civil. Así advierten sobre los peligros de “una elite formada por
financieros internacionales, los dueños de los medios de comunicación de masas y los
gestores de las compañías multinacionales tendrán la última palabra; y las fuerzas de
paz de la ONU se utilizarán para evitar que nadie opte por salirse del sistema”42.
41 Darnstadt, Thomas. La trampa del consenso. 42 William Pierce, National Vanguard, marzo 1994.
23
En cuarto lugar “el carácter todavía precario y no claramente definido de la acción de
estos nuevos actores no estatales”43 y la falta de control por parte de la opinión pública,
producida por el anonimato en el que suelen trabajar estos grupos.
Otro peligro sería la conversión de estos movimientos en plataformas partidistas, que
sirvan para alcanzar el poder, como ha ocurrido o está ocurriendo en países como
Perú, Brasil o Bolivia, o para colaborar de manera directa con un partido político
determinado, convirtiéndose en su “brazo civil”. Algo así le ocurrió al movimiento
zapatista en 1996, tras una consulta popular en la que participaron más de 2 millones
de personas que decidieron la participación plena en el proceso político.
Por último, el que se denomina el peligro de la privatización, por el que la producción
del derecho abandonaría sus centros tradicionales para pasar a manos de grandes
corporaciones. Algunos denuncia como dentro de la economía globalizada “las
grandes empresas multinacionales y los grandes estudios jurídicos especializados en
extender contratos que son verdaderos y auténticos códices de comportamiento
jurídico que se imponen a todos los sujetos”44. Se produce así una privatización de la
producción del derecho que exige redoblar la atención hacia los derechos
fundamentales, que deberán crear un cuadro de referencia para que las reglas no
queden confiadas exclusivamente al proceso económico.
Ante todos estos peligros reales sólo cabe argumentar como son los propios ciudadanos
los que cada día reclaman un papel mayor en la vida política, y sólo a través de la
defensa de intereses particulares por parte de los grupos podría hacerse realidad el
modelo de la democracia participativa, además un sistema democrático de
institucionalización serviría para acabar con los peligros de desigualdad y de falta de
transparencia. La interacción entre los distintos sujetos provocaría un sistema de
contrapesos, de check and balance y el sistema representativo actuaría como cláusula
de cierre del sistema, que no permitiría acciones contrarias a los intereses de las
minorías. Por eso es importante partir de que a la hora de diseñar el modelo
institucional, las relaciones entre los organismos internacionales y la sociedad civil no
se plantee como una alternativa a la representación sino como un complemento
funcional, que en circunstancias resultará preponderante mientras que en otras
representará un papel secundario.
43 Vallespín, Fernando, Op. cit. . p. 35 44 RODOTA, Stefano. “La sociedad en red”, en Claves de la globalización, Papini, Roberto (ed) Palabra, 2004. p. 55
24
4.2 Los modelos de integración: A la hora de plantear el modelo institucional de integración de la sociedad civil dentro
del Estado, hemos de advertir una serie de aspectos esenciales que no se pueden
olvidar si queremos que las nacientes estructuras respondan a la finalidad democrática
que se pretende.
a) Se articula habitualmente en torno a temas específicos, esferas de interés concreto.
Por los problemas enunciados anteriormente de momento gozan de especial
legitimidad aquellas que defienden intereses ajenos y representan una vía de doble
sentido entre las “víctimas”, ya sean de violaciones de derechos humanos, pobreza o
degradación medioambiental y sus “amigos”, grupos solidarios que están al otro lado.
Esta colaboración en la que los testimonios y la información sobre la situación de los
primeros confieren legitimidad a los segundos que tienen acceso a las instituciones,
foros internacionales y medios de comunicación, hacen campaña allí en su nombre y
obtienen la práctica totalidad de su financiación. Se trata de una colaboración (winwin
o de doble efecto bumerán) en la que los grupos nacionales utilizan los instrumentos
internacionales para trabajar en su ámbito nacional y, a su vez sus logros nacionales,
afectan a instrumentos internacionales.
Esta perspectiva cada vez se amplía más, incluyendo a aquellos que defienden
intereses propios. Si observamos las funciones de la sociedad civil, que hemos
desarrollado brevemente en el punto anterior, llegamos a conclusión de que la
voluntad de participar en los asuntos públicos hoy es algo generalizado entre las
organizaciones de la sociedad civil, todas ellas tratan de participar en el desarrollo de
un sistema favorable a sus puntos de vista e intereses.
b) Su estructura deberá responder a la estructura de red, en torno a estructuras
multinivel. Redes sobre problemas globales (RPG), que englobarían representantes
gubernamentales, ONG’s y personas del ámbito empresarial45. Estas redes, tras su
formación, se encargarían de la producción de normas y posteriormente de su
aplicación, como hace ya la UE a través su “método de coordinación abierto”.
45 RISCHARD, JF. High noon: 20 global problems, 20 years to solve them. New York: Basic Books, 2002
25
Otros ejemplos como los de las policiy network, en las que el poder se ejerce de forma
colaborativa entre los actores afectados en materias como la sanidad o la educación,
instituciones nuevas como foros paritarios de trabajadores y empresarios, o la
atribución a representantes de asociaciones privadas de un status y unas funciones
cuasi públicas, piénsese por ejemplo en las Cámaras de Comercio sirven como
primeros test del sistema.
c) Estas estructuras tienen que servir fundamentalmente a la causa de la deliberación.
Este es un elemento clave para garantizar la legitimidad de estas nuevas instituciones.
Deliberación en las instituciones y deliberación en el seno de las organizaciones, de lo
que tenemos ejemplos como el del movimiento zapatista, donde las comunidades
indígenas participaron plenamente en la negociación con el gobierno. Esto resultó
crucial al involucrar a la comunidad en las decisiones lo que facilitó tremendamente la
ejecución de medias que de otro modo hubiera resultado complicado llevar a cabo.
En este punto concreto, Internet se plantea como una herramienta imprescindible de
esta futura sociedad democrática al facilitar que la gente mantenga su autonomía y
tome sus decisiones colectivas mediante debates y votaciones sin la intermediación de
los políticos profesionales. De ahí que podamos decir que el principal poder de estas
organizaciones no sea el de decisión sino el de su capacidad de discutir, proponer,
experimentar, denunciar y servir de ejemplo.
d) A la hora de decidir quienes han de intervenir en los asuntos, habrá que establecer
una serie de criterios. Held apunta a la inclusión y subsidiariedad, como determinantes
a la hora de decidir quienes deben intervenir en los distintos asuntos, señalando que
aquellos afectados de manera importante por decisiones públicas deben tener las
mismas oportunidades de influir en ellas y conformarlas46. Este concepto, según Held,
sólo resulta convincente cuando se asocia con la idea de comunidad política, como
lugar en el que se reúnen los que toman decisiones con los que las reciben, algo
tremendamente complejo en el ámbito de la globalización. Como plantea Robert
Keohane podría darse la situación de que la consulta a los afectados condujera a la
parálisis, “puesto que habría demasiados requisitos que consultar e incluso podría
haber asuntos vetados”47.
46 HELD, David. Op. cit., p. 95 47 KEOHANE, Robert O.. “Political Authority after Intervention: Gradations in Sovereignty.” In J. L. Holzgrefe and Robert O. Keohane, eds., Humanitarian Intervention: Principles, Institutions and Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 141
26
Para poner remedio el autor inglés propone algunas opciones como ponderar el
impacto en tres categorías: enorme, cuando afecta a necesidades o intereses vitales,
moderados, que ponen en cuestión la capacidad de las personas para participar en su
comunidad y ligero, que tenga impacto en formas de vida o opciones de consumo.
Así se replantea el principio de inclusión, “todos aquellos cuyas esperanzas de vida y
opciones vitales se vean afectadas de manera importante por fuerzas sociales y
procesos deberían poder opinar sobre sus condiciones y regulación”.
Junto a este principio de inclusión, es imprescindible acudir a otros criterios a la hora
de seleccionar los interlocutores válidos. Hasta ahora la eficacia de las organizaciones
de la sociedad civil en las estructuras de gobernanza, a expensas de las vías formales
que se están desarrollando paulatinamente, se basa en que han adquirido autoridad48
frente a otros organismos nacionales e internacionales49. Ello ha contribuido a que
algunas hayan conseguido puestos relevantes en los espacios mundiales de
decisión50.
La autoridad que estas instituciones tienen reside también en la representación de la
sociedad civil que ellas afirman ostentar51. Sin embargo, son varios los autores que
critican tal afirmación, apoyándose en la escasa capacidad de movilización ciudadana
que consiguen generar estas instituciones52.
Deberíamos fijarnos en los motivos del reconocimiento que hasta el momento les han
concedido algunos organismos internacionales53 Lo primero que observamos es que
las instituciones de gobierno reconocen la capacidad de la sociedad civil por el acceso
y conocimiento directo que tienen de los asuntos en los que trabajan. Conocen de 48 En este trabajo se empleará el sustantivo autoridad con los significados que recoge el Diccionario de la Real Academia Española. “2. Potestad, facultad. […] 6. Crédito y fe que, por su mérito y fama, se da a una persona o cosa en determinada materia”, Diccionario de la …, p. 234. 49 Cfr. SANAHUJA, José Antonio; GÓMEZ Manuel, La cooperación al desarrollo en un mundo en cambio. Perspectivas sobre nuevos ámbitos de intervención, Cideal, Madrid, 2001, p. 91; HIGGOTT Richard A.; UNDERHILL Geooffrey R.D.; BIELER Andreas (ed.), Non-State Actors and Authority in the Global System, Routledge, London, 2002, p. 254; WEISS, Thomas G.; GORDENKER, Leon (eds.), NGOs, The UN, and Global Governance, Lynne Rienner Publishers, 1996. 50“Sus representantes se sientan junto a los diplomáticos y comandantes de las fuerzas expedicionistas; sus portavoces valoran crisis ante millones de telespectadores; los talonarios de cheques están abiertos para ellos, y los fondos han llegado con facilidad. Así pues las organizaciones de cooperación han crecido y se han multiplicado y unas pocas han conseguido el estatuto de transnacionales”, SOGGE, David, (ed.), Compasión y cálculo…, p. 21. 51 Cfr. BARBÉ, Esther, Relaciones Internacionales…,p. 181. 52 Cfr. NIETO PEREIRA, Luis, (coord.), Cooperación para el…, p. 149; Cfr. HULME, David; EDWARDS, Michael, ‘Conclusión: too close…’, en: HULME, David; EDWARDS, Michael, NGOs, States and…, p. 278. 53 Cfr. ALONSO, José Antonio (dir.), Estrategia para la cooperación española, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1999, pp. 381-397; NUSCHELER, Frank, ‘Las ONG en la picota. ¿Se acabó la luna de miel?’, C+D Cooperación y Desarrollo, Nº 1, enero-febrero, 2002.
27
primera mano las necesidades, las pretensiones y las consecuencias de adoptar una u
otra decisión. Con frecuencia, además, las consideran expertas en este tipo de
actividades, porque sus prácticas de desarrollo y acción humanitaria se caracterizan
por basarse en enfoques participativos con los beneficiarios. A pesar de que no todos
los organismos comparten la opinión de que estas prácticas sean eficaces, todos
conocen que la corriente teórica predominante admite esta orientación como una de
las más adecuadas para conseguir una legitimidad democrática a largo plazo.
La flexibilidad y rapidez de acción que las caracteriza es otra de las razones que
respalda su autoridad54. Su escasa burocratización les permite dar soluciones allí
donde las organizaciones de estados son absolutamente incapaces de hacerlo a
tiempo.
El tercer motivo - uno de los principales – sería que las sociedad civil representa55,
aglutina56, moviliza57 y cuenta con el apoyo de la opinión pública. A pesar de que
algunos autores critican la veracidad de esta afirmación los organismos
internacionales lo toman al pie de la letra y estiman que, al prestar atención y consultar
a las ONGDs, están escuchando a la sociedad.
Por último, los valores que representan estas instituciones les autorizan y conceden
prestigio a quienes colaboran con ellas58.
A pesar de los motivos y de los hechos mencionados, algunos estudiosos critican que
la potestad que los organismos internacionales y nacionales supuestamente conceden
a la sociedad civil es puramente formal y perjudica su misión y naturaleza, en
54 Cfr. BLUZAT DE MORENO, Francoise, ‘La ayuda humanitaria…’, pp. 558-559. 55 Cfr. TEJÍO GARCÍA, Carlos, ‘Redes transnacionales de…’, en: REVILLA BLANCO, Marisa, (ed.), Las ONG y…, p. 203. 56 [“...] Algunas ONG cuentan ahora con más miembros que el número de ciudadanos que tienen algunos países. En un estudio reciente se estima que las organizaciones sin fin de lucro de sólo 22 países constituyen un sector de 1,1 billones de dólares que emplean a 19 millones de personas”, PNUD, Informe sobre el…, p. 36. 57 “Durante los últimos años se ha podido constatar la enorme capacidad de las ONGD para movilizar a la opinión pública y canalizar la ayuda de emergencia y humanitaria hacia las víctimas de catástrofes naturales, guerras y hambrunas ocurridas en países del Sur, razón por la cual gobiernos e instituciones internacionales acuden cada vez más a las ONGD para la realización de estas actividades”, MURGIALDAY, Clara; VALENCIA, Iñaki, Las organizaciones no…, p. 43. 58 “[...] me centraré en dos condiciones específicas de las ONG que, a nuestro modo de ver, son básicas para la constitución de lo que llamaré círculo de legitimación de su acción. Estas dos condiciones directamente relacionadas son: la confianza como base de la solidaridad y su capacidad de hacer, de obtener resultados como base de su reconocimiento como actor”, REVILLA BLANCO, Marisa, ‘Zona peatonal. Las ONG como mecanismos de participación política’, en: REVILLA BLANCO, Marisa, (ed.), Las ONG y…, p. 55; DÍEZ RODRIGUEZ, Ángeles, ‘Las ONG como…’, en: REVILLA BLANCO, Marisa, (ed.), Las ONG y…, p. 147; BEAUDOIN, Jean Pierre, ‘Non-governmental organisations, ethics and corporate public relations’, Journal of communication management, Vol. 8, Nº 4, 2004.
28
organizaciones como las ONGDs59. Sensación que nos desmiente un vistazo a las
acciones emprendidas por los organismos internacionales para escuchar las opiniones
de las ONGDs y poder sopesar sus consejos y reivindicaciones60, ya que este es uno
de los campos en el que las vías de participación están más desarrolladas. La
creación de órganos y mecanismos de consulta61; de departamentos y comités62
destinados a estos fines; y la inclusión de las ONGDs en los foros mundiales de
debate son los más significativos63. Además, la adopción por su parte de algunos de
los principios del paradigma del desarrollo propuesto por las ONGDs es otro de los
hechos que constata la potestad atribuida64.
Por último, las acciones de reconocimiento público que emprenden son la última de las
realidades que pone de manifiesto la autoridad que les conceden. Los informes65,
declaraciones66 y premios67 son las modalidades más empleadas.
5. Conclusiones, La gobernanza y la nueva organización internacional:
Comencé este trabajo intentando dar una visión general del papel de la sociedad civil
en las nuevas estructuras de gobernanza. Llegó al final sin haber logrado mi objetivo,
durante el mismo he observado una serie de carencias en los principios sobre los que
debería asentarse el modelo, y no he tenido más remedio que intentar entenderlo un
poco más a fondo, aun a costa de dejar el análisis de los modelos de gobernanza que
hoy en día se están desarrollando para una futura investigación.
Mis conclusiones, que servirán de base para mis futuros estudios, son las siguientes:
- Aunque el Estado sigue siendo un referente irremplazable, sin el que el derecho
internacional y la propia globalización no podrían existir ni desarrollarse, hoy el Estado
59 Cfr. GOMEZ GIL, Carlos, Las ONG en…; MURGIALDAY, Clara; VALENCIA, Iñaki, Las organizaciones no…, p. 124. 60 Cfr. PNUD, Informe sobre el…, p. 10; GONDAR NORES, José Emilio, Marketing para ONGs, pp. MO7-27-30. 61 Cfr. LASSO DE LA VEGA, Alfonso, ‘Las organizaciones no…’, en: Et al., El sector no…, 1993, p. 593; LINDENBERG, Marc, Going Global: transforming…, p. 187. 62 Cfr. GARCÍA IZQUIERDO, Bernardo, ‘La coordinación como…’, p. 563; “There has been a parapellel growth of interest among official international assistance agencies in dialoguing with NGOs. [...] The World Bank formed a joint World Bank/NGOs Committee in 1982 to facilite cooperation with NGOs”, KORTEN, David, Getting to the…, pp. 201-202. 63 Cfr. BAIGES, Siscu, ONGD: Historia, aciertos…, pp. 58-59; AIDAMIZ-ECHEVARRIA, GONZÁLEZ DE DURAMA, Covadonga, La gestión de…, p. 85. 64 Cfr. TANDON, Rajesh, ‘Riding high or…’, p. 323. 65 Cfr. ORTEGA, María Luz, Las ONGD y…, p. 31. 66 Cfr. LASSO DE LA VEGA, Alfonso, ‘Las organizaciones no…’, en: Et al., El sector no…, p. 593. 67 Sirva de ejemplo la entrega del premio Nobel de la Paz en 1999 a Médicos Sin Fronteras.
29
no posee el control de antaño sobre las acciones realizadas en su territorio, las
fronteras se difuminan cuando actores no estatales tienen la posibilidad de
comunicarse y actuar en marcos supraestatales o aterritoriales.
- Hoy la sociedad civil, es el único camino de profundización democrática, reclama por
tanto un cambio de la política, que debe abandonar su utilización, su desconfianza e
incluso su repugnancia hacia sus protagonistas, para abrir sus puertas y tratar de
construir sinergias con asociaciones y sus ciudadanos.
- Es necesario avanzar en el diseño de un sistema de gobernanza multicéntrico que
vendría a dar respuesta a los desafíos transnacionales, y estaría representado por la
inserción de nuevas organizaciones regionales y mundiales en el proceso de toma de
decisiones. Se trataría de implementar nuevas estructuras que hagan posible y
fructífero el dialogo, y sean capaces de articular mecanismos para convertirlos en
decisión política.
Aun así no podemos dejar de lado el papel protagonista que hoy sigue desempeñando
el Estado, como nos recuerdan autores como Carpizo, para los que “el Estado sigue
siendo el actor político por antonomasia, impulsando la ampliación del derecho
internacional y la creación de órganos y organismos internacionales ejerciendo el
derecho de voto en los mismos; representa un principio legitimador, y es el único que
puede ir democratizando la esfera no estatal, armonizando las relaciones entre los
ámbitos internacionales, regionales y locales”.
Como hemos visto, al analizar las organizaciones de la sociedad civil de manera
general, estas redes cívicas transnacionales no son necesariamente armónicas,
democráticas o eficaces. Representan un espacio de diálogo muchas veces
decepcionante, en el que los “amigos del norte”, que son los que mantienen
económicamente la organización, muchas veces imponen su voluntad a las
organizaciones locales, ignorando en su forma de funcionar las maneras participativas
o democráticas en pro de la eficacia. Como señala David Held sus funciones se
solapan, sus mandatos entran en conflicto y sus fines y objetivos suelen difuminarse68
pero es innegable que estas redes han tenido en la última década un impacto
considerable en la transformación del contenido normativo de la política global.
68 HELD, David, Op. cit, p. 129
30
Su participación hoy es más imprescindible que nunca, en un momento en el que la
incapacidad de la sociedad internacional de actuar con decisión frente a problemas
globales urgentes no sólo puede aumentar los costes que conlleva abordar dichos
asuntos a largo plazo, sino que también ahonda la percepción generalizada de que
esos organismos son tan ineficientes como irresponsables.
BIBLIOGRAFÍA
- ALONSO, José Antonio (dir.), Estrategia para la cooperación española, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1999 - AMADEO, Belén, Una revisión de las disciplinas, teorías y conceptos del fraiming, Trabajo de investigación, Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, 1998 - BAGEHOT, Walter. The history of Unreformed Parliament and its lessons (1860). En Essays on Parliamentary Reform; London, K. Paul, Trench, 1883 - BEAUDOIN, Jean Pierre, ‘Non-governmental organisations, ethics and corporate public relations’, Journal of communication management, Vol. 8, Nº 4, 2004 - CARPIZO, Jorge. Algunas reflexiones constitucionales. México, UNAM, 2004 - CASCAJO, José Luis. El Congreso de los Diputados y la forma de Gobierno en España, en Martínez, Antonia (ed). El Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimiento. Tecnos, Madrid, 2000 - CASTELLS, Manuel, The Rise of the Network Society, vol. 1 de The Information Age: Economy, Society and Culture, Blackwell, Oxford, 1998 - CASTILLO ESPARCIA, Antonio, Los grupos de presión ante la sociedad de la comunicación, Málaga, Universidad de Málaga, , 2001 - CASTILLO, Antoni. Grups de Pressió i Mitjans de Comunicació. Tesis Doctoral no publicada, Universidad Autónoma de Barcelona, 1999 - CONGDE, Documento de conclusiones del Grupo de Trabajo relaciones ONGD-Empresas, de la Coordinadora de ONGD para el desarrollo, CONGDE, Madrid, 2001 - EDWARDS, Michael; HULME, David, NGOs, States and Donors: Too close for comfort?, Macmillan, EEUU, 1997 - FANJUL, Gonzalo; GONZÁLEZ, Carmen (coord.), La realidad de la ayuda 2002-2003. Una evaluación independiente de la ayuda al desarrollo española e internacional, Intermon-oxfam, Barcelona, 2002 - FREEMAN,, Jo. Social Movements of the Sixties and Seventies. Longman, New York, 1983 - GALERA Clementina; VALERO, Victor, ‘ONG's y empresa…’, p. 60-61; Barómetro Global de la Corrupción 2004 de Transparency Internacional: http://www.transparency.org (Consultado el 12 de enero de 2004). - GARCÍA IZQUIERDO, Bernardo, ‘La relación entre las ONGDs y las empresas’ en: ARANCIBIA TAPIA, Luis (coord.), La sensibilización y la educación para la solidaridad, Editorial centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 2002
31
- GARCÍA RUIZ, Pablo. “La ciudadanía en las sociedades complejas”, en Sociedad civil, la democracia y su destino. Alvira, Grimaldi, Herrero coords. Eunsa, 1999 - GÓMEZ ROBLEDO, Alonso, “Jurisdicción interna, principio de no intervención y derecho de injerencia humanitaria”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva seria, t. XXVI, núm. 76, 1999 - HEAP, Simon, ‘NGO-Business paternerships. Research-in-progress’, Public Management review, Vol. 2 issue 4, 2000 - HELD, David, Held, David. Un pacto global. Madrid, Taurus, 2005 - HIGGOTT Richard A.; UNDERHILL Geooffrey R.D.; BIELER Andreas (ed.), Non-State Actors and Authority in the Global System, Routledge, London, 2002 - HREBENA, Ronald J. Interest group politics in America. M.E. Sharpe, New York, 1997 - JEREZ NOVARA, Ariel (coord.), ¿Trabajo voluntario o participación? Elementos para una sociología del Tercer Sector, Madrid, Tecnos, 1997 - KALDOR, Mary, La sociedad civil global, una respuesta a la guerra. Kriterio, Madrid, Tusquets, 2000 - KEOHANE, Robert O.. “Political Authority after Intervention: Gradations in Sovereignty.” In J. L. Holzgrefe and Robert O. Keohane, eds., Humanitarian Intervention: Principles, Institutions and Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2003 - LUCAS VERDÚ, Pablo. Principios de Ciencia Política; Estados contemporáneos y fuerzas políticas, Madrid, Tecnos, ,1971 - MEYNAUD, Jean. Los grupos de presión. EUDEBA, Buenos Aires, 1962 - NUSCHELER, Frank, ‘Las ONG en la picota. ¿Se acabó la luna de miel?’, C+D Cooperación y Desarrollo, Nº 1, enero-febrero, 2002 - OLARTE PASCUAL, Cristina; Et al., ‘Política de comunicación, implicación y respuesta del público: el caso de las organizaciones no gubernamentales’, en: Et al., XII Encuentro de profesores universitarios de Marketing, ESIC, Madrid, 2000 - PNUD, Informe sobre el…, p. 111; BORREGUERO, C., ‘Algunas ONG ponen fuertes condiciones a las empresas que quieren asociarse’, Voluntarios, diciembre, 1999 - RISCHARD, JF. High noon: 20 global problems, 20 years to solve them. New York: Basic Books, 2002 - RODOTA, Stefano. “La sociedad en red”, en Claves de la globalización, Papini, Roberto (ed) Palabra, 2004 - ROMERO, Miguel, ‘La solidaridad del consumo’, World Watch, 1999 - SANAHUJA, José Antonio; GÓMEZ Manuel, La cooperación al desarrollo en un mundo en cambio. Perspectivas sobre nuevos ámbitos de intervención, Cideal, Madrid, 2001 - STOREY, Andy, ‘Non-neutral humanitarianism: NGOs and the Ruanda Crisis’, Development in Practice, Vol. 7, Nº 4, noviembre, 1997 - TRUYOL Y SERRA, Antonio, La sociedad internacional, Madrid, Alianza 1974
32
- UVIN, Peter; JAIN, Pankaj S.; BROWN, David L., ‘Think large and act small: toward a new paradigm for NGO scaling up’, World Development, Vol. 28 - WEISS, Thomas G.; GORDENKER, Leon (eds.), NGOs, The UN, and Global Governance, Lynne Rienner Publishers, 1996 - VALLESPÍN, Fernando. “Estado, globalización y política”. En Ciudadanía y política, Tecnos, Madrid, 2004 - XIFRA, Jordi, Lobbying, Como influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. Gestion 2000, Barcelona, 1998 - ZUBERO, Imanol, Las nuevas condiciones de la solidaridad, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1994