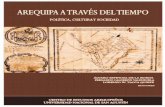la experiencia del trueque en la argentina: otro mercado es ...
La experiencia del tiempo
Transcript of La experiencia del tiempo
1
La experiencia del tiempo
(Publicado en Pomposo, Alexandre, La traza del tiempo. Consideraciones filosóficas sobre la
temporalidad, México, Universidad del Claustro de Sor Juana, 2011)
Ernesto Guadarrama
Twitter: @Ernesto_gn
Abstract
El objetivo del presente artículo es realizar una breve disertación en torno al tiempo y al
porqué no debe considerarse como algo meramente subjetivo. Con este fin, se analizan
algunas de las aportaciones, más importantes a nuestro parecer, de Aristóteles, San
Agustín, Bergson y Husserl. Es claro que ellos no son todos los autores que han hecho
grandes contribuciones al respecto de la temporalidad, sin embargo, por la amplitud y
complejidad del tema, el presente escrito se limita a retomar solamente los aspectos más
relevantes de dichos filósofos, para, a partir de ello, discurrir sobre la experiencia del
tiempo y su relación con la intersubjetividad.
The main objective of the present article is to develop a brief lecture around time, and
why it must not be considered as something merely subjective. With this purpose, we
analyze, to our criteria, some of the most important contributions from Aristotle, Saint
Agustin, Bergson and Husserl. It´s clear that they aren´t all the authors that have made
great contributions about temporality, nevertheless, because of the spaciousness and
complexity of the subject, the present writing limits itself to reconsider only the most
relevant aspects of these philosophers, to, parting from this matter, ponder about the
experience of time and its relation with the intersubjectivity.
Introducción
Sin importar qué sea aquello a lo que nos dediquemos o a la forma en que vivimos, el
tiempo es una cuestión de la cual nos ocupamos constantemente: reflexionamos sobre el
pasado o sobre el futuro, recordamos, vemos los relojes y frecuentemente es el avance
2
de éstos lo que determina qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Puede que no se
hagan preguntas sobre el tiempo, puede que no haya una preocupación ni científica ni
filosófica acerca de qué sea tal cosa, no obstante, es algo que rara vez dejamos de
atender. Además, aunque la ciencia no ha descrito concluyentemente cómo opera, ni la
filosofía ha respondido a la pregunta de qué es, no se evita que padezcamos las
consecuencias de su avance: muerte, envejecimiento, olvido, son hechos que se
presentan independientemente del concepto o la idea que se tenga del tiempo e
independientemente de si preguntamos por él o no lo hacemos.
La indefinición del tiempo pudiera hacernos pensar que no es posible decir
palabra alguna sobre éste, lo cual es sin duda un error, ya que es algo que vivimos; se
puede argumentar en contra del tiempo del mundo, señalarlo como irreal, pero ¿quién se
atrevería a negar la temporalidad de la conciencia? Si no es posible definir al tiempo en
su totalidad al menos tenemos la certeza, por esa vivencia, de que algo podemos decir al
respecto. Ya San Agustín anunciaba, en uno de los pasajes que se ha vuelto referencia
obligada para el que se ocupa de este tema, que dentro de nosotros existe una suerte de
intuición acerca de lo que es el tiempo, aunque ésta escapa a la conceptualización,
incluso a la expresión verbal. El presente texto toma como punto de partida dicha
intuición; lo que se trata de hacer es un análisis sobre lo que algunos autores han
afirmado sobre esta problemática, tratando de dialogar con ellos, lo que quizá pueda
acercarnos a una nueva visión sobre la temporalidad.
Hay una idea que está de fondo, aunque no se enuncia con todas sus letras, en
este escrito: que solamente aquello de lo que de verdad se duda merece la pena de ser
planteado como pregunta o como posible objeción. Es decir, que no plantearemos
preguntas metodológicas ni problematizaciones con base en situaciones hiperbólicas,
sino que, fenomenológicamente, nos atendremos a lo que aparece a la conciencia.
Consideramos que ya es suficientemente difícil tratar de dar respuesta a las preguntas
que nos asaltan cotidianamente, como para a ello agregarle dudas que no son reales.1
La primera parte abordará algunos de los puntos, a nuestro parecer más
importantes, que han aportado Aristóteles, San Agustín, Bergson y Husserl. Es
necesario aclarar que ésta no será una exposición detallada de lo que los autores han
1 Como las de aquellos que se “preguntan” si existe el mundo pero no dudan de que deban quitarse si un
objeto se dirige a ellos, o quienes niegan la posibilidad del acuerdo pero no lo piensan dos veces para
correr si se les ha hecho tarde. En fin, consideramos que es la vida diaria la que debe aportar los
elementos para plantear una pregunta u objeción, y que todo aquello que sea planteado pero que no incida
en la forma de desenvolvernos en el mundo fuera de la academia no es más que un juego retórico.
3
contribuido, sino un breve esquema de los puntos que retomaremos para el desarrollo
del presente artículo. Posteriormente nos ocuparemos de problematizar un poco sobre
estas propuestas y, para finalizar, relacionaremos el tema del tiempo con la
intersubjetividad, pues consideramos que tal es una cuestión de suma importancia y que
tiene una correlación directa con la temporalidad.
El problema del tiempo
La problemática de la temporalidad se encuentra presente desde los comienzos de la
filosofía, es una de las cuestiones que más ha sido discutida, sin embargo, en esas
discusiones lo único que ha sido universalmente aceptado es la dificultad de responder a
la pregunta por el tiempo, así como la obscuridad que éste representa. Sin duda, estas
dificultades y obscuridades se deben a que todo lo que pueda decirse o pensarse se
encuentra envuelto por el tiempo. Como afirmaba Aristóteles, todas las cosas “están
contenidas por el tiempo, así como las cosas en el número lo están por el número, y las
cosas en el lugar por el lugar”,2 por lo cual no hay forma de tomar una distancia que
permita llevar a cabo un análisis claro, el estudio debe llevarse a cabo necesariamente
desde la temporalidad.
El primero en hacer un estudio sistemático del tiempo fue justamente el
Estagirita, y para ello insistió mucho en la importancia de la experiencia, pues, si no es
posible tomar distancia o salir de la duración para su estudio, no queda más que atender
a sus consecuencias, a la observación atenta de aquello que nos la revela. A diferencia
de su maestro, Aristóteles le devolvió la importancia a lo fenoménico que la teoría de
las Ideas le había robado, rebatiendo con ello la tesis acerca de que las apariencias nos
engañan, pues el ser no es algo opuesto y radicalmente distinto a lo existente, sino
aquello que en el fondo lo conforma.3
Con lo anterior se implica que toda conceptualización requiere, primero, de una
experiencia sensible, y en el caso del tiempo, esa experiencia es la del cambio, la del
movimiento, pues si éste no se presenta difícilmente podremos hablar de un flujo
temporal. Dicho flujo no es propiamente movimiento, no obstante no se puede hablar de
2 Aristóteles, Física, IV, 221a15.
3 Al respecto Cfr. De Echandía, Guillermo R., “Introducción” en Aristóteles, Física, Madrid, Gredos,
2008, p.14.
4
tiempo sin que esté presente algún tipo de cambio o movimiento.4 Para Aristóteles el
movimiento que nos da cuenta del paso del tiempo no es solamente de cuerpos físicos,
sino también de ideas u operaciones mentales —como imaginar o la elaboración de un
ejercicio matemático.5 Esto es lo que está de fondo cuando nos dice que el tiempo es el
“número del movimiento según el antes y después”.6 En esta concepción, aquello que es
numerado es el movimiento, aquello que numera es el ‘ahora’, puesto que éste es lo que
da lugar a la escisión entre el antes y el después,7 y lo que lleva a cabo la numeración es
el alma. La experiencia del tiempo acontece a partir del movimiento y no puede darse
sin alguien que experimente, es decir, que no solamente es necesario dicho movimiento
sino el alma que lo capte y conceptualice.
Pensemos, por ejemplo, en una persona que queda inconsciente: si al volver en sí
encuentra todo justo como estaba antes de perder el conocimiento, sin duda, aunque
haya transcurrido un largo periodo, pensará que ha pasado muy poco, pues no tendrá
pruebas o indicios de lo contrario. Asimismo, si visitáramos un lugar después de mucho,
y encontráramos a las personas y objetos de la misma forma en que se encontraban
cuando los dejamos, pensaríamos que el tiempo ahí no ha transcurrido, pero a diferencia
del ejemplo anterior, nuestras vivencias y la sucesión de nuestros pensamientos nos
dejarían claro que efectivamente el tiempo ha pasado. Esto parece probar que los
elementos resaltados por Aristóteles son efectivamente esenciales para la problemática
que nos ocupa.
Consideramos, pues, que las aportaciones más importantes del Estagirita al
respecto del tema que nos interesa fueron, en primer lugar, establecer la experiencia del
movimiento como indispensable, así como la necesidad de un ‘yo’ para el cual se dé
dicha experiencia; y, en segundo lugar , la de implicar que se puede hablar de tiempo al
respecto del mundo, cuando el movimiento se da en los astros y en los objetos físicos,
tanto como se puede hacer al respecto de la vida interior del sujeto, cuando el cambio se
presenta en las ideas y demás operaciones mentales, pues si el movimiento implica al
tiempo, y hay movimiento de cosas físicas tanto como de ideas, tiene que sostenerse, a
4 Cfr. Aristóteles, Física, IV, 11, 228b20.
5 Cfr. Ibid. VIII, 254a27-30. Y Acerca del alma, 428b11.
6 Aristóteles, Física, IV, 219b10.
7 Al respecto Cfr. Ibid, IV, 219b23.
5
partir de lo dicho, la existencia de un tiempo del mundo así como la de un tiempo de la
mente.8
Sin embargo, sus estudios se basaron casi por completo en lo que se relaciona
con la temporalidad del mundo, dejando de lado la forma en que precisamente el sujeto
la vive, en otras palabras, dejando de lado al tiempo interno.
En contraposición a lo anterior, San Agustín atendió exclusivamente a la
temporalidad del alma, pues consideraba que solamente ahí se puede hablar de tiempo:
“Es en ti, espíritu mío, donde yo mido el tiempo”.9 Para este autor era una equivocación
señalar una relación intrínseca entre el movimiento y la duración, ya que dicho
movimiento podría darse de muchas formas sin que ello hiciera alguna diferencia al
respecto. Como ejemplo de ello nos dice que si el sol saliera, se pusiera y volviese a
salir en el lapso de una hora, en lugar de veinticuatro, no por ello aceptaríamos que un
día ha transcurrido; es decir, que si los astros se comenzaran a mover más rápido, lo
notaríamos, con lo que se prueba que el tiempo no es el cambio de posición de las cosas,
sino el transcurrir de la vida del espíritu.
El obispo de Hipona consideraba que esta vida del alma solamente se
desarrollaba en el presente, dado que es en él donde se dan las acciones y las
impresiones en el espíritu. Es por ello que señala que, propiamente, existe sólo el
tiempo presente, pues el futuro aún no es y el pasado ya no es; en otras palabras, ni el
futuro ni el pasado existen como tales, por lo que es correcto hablar de presente-
presente, presente-pasado y presente futuro. Pasado y futuro adquieren sentido
únicamente cuando están relacionados con el ‘ahora’.10
La piedra de toque del tiempo es
el presente, en primer lugar, porque ello es lo que lo hace participar de la eternidad —
que es lo que realmente interesa a San Agustín—, y, en segundo lugar, porque, como ya
se mencionó, es en éste donde acontecen las impresiones del espíritu, mismas que dan
lugar al tiempo: “La impresión que las cosas al pasar producen en ti [espíritu] y que
perdura una vez que han pasado es todo cuanto yo mido presente, no las cosas que han
8 Aristóteles hace referencia al alma o mente, San Agustín específicamente al alma, Bergson y Husserl
hablan de conciencia, no obstante todos señalan la vida interior del sujeto. En este artículo no importa
tanto el concepto que se utilice sino justamente la referencia al interior de los individuos. 9 San Agustín, Confesiones, XI, 23, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, p. 409.
10 Ibid. XI, 20, p. 399: “Quizá sería más exacto decir que los tiempos son tres: presente de lo pretérito,
presente de lo presente y presente de lo futuro. Estas tres clases de tiempo existen de algún modo en el
espíritu, y no veo que existan en otra parte”.
6
pasado y que produjeron esa impresión. Cuando yo mido el tiempo, es esta impresión la
que mido. Luego o esta impresión es el tiempo o yo no mido el tiempo”.11
Lo anterior prueba que a pesar de que el autor de las Confesiones apunta a la
inexistencia del pasado como tal, le da una cierta importancia, pues queda registrado en
la memoria. Ésta es indispensable, dado que es la condición de posibilidad del
conocimiento, tanto de las cosas como de nosotros mismos, además de que es tal la que
guarda los recuerdos de la vida pasada, que, en la visión cristiana, es lo que nos hace
pretender la felicidad y querer regresar con el Creador.12
Es la condición para el
conocimiento puesto que éste no es sino la organización, reagrupación y análisis de todo
cuanto aparece a los sentidos. La memoria almacena las representaciones, pero lo hace
de forma desorganizada; cuando conocemos, lo que llevamos a cabo es justamente la
agrupación ordenada de esos datos. De este modo se explica la dignidad que se le otorga
al pasado.13
Así, tenemos que, además de lo dicho en la introducción, debemos al Obispo de
Hipona destacar que el tiempo cobra verdadero sentido en el presente, pues ahí es donde
actuamos y pensamos,14
del mismo modo que le debemos el interés por el estudio de la
temporalidad tal y como la vive el sujeto. Aunado a eso, reconoce lo indispensable de la
memoria y, con ello, del pasado, para el desarrollo del conocimiento. Sin embargo, en
su concepción también aparecen algunos problemas: por un lado, niega que el futuro
tenga dignidad alguna, pues es pura indeterminación, no obstante, ¿no adquiere
importancia cuando la expectativa se presenta como la única vía por la que podemos
planear actos que corrijan los errores del pasado? Es decir, que si bien el conocimiento
se da gracias a los recuerdos, se debe a la planeación y construcción, en la fantasía, del
futuro el que podamos hacer un cambio respecto a lo que ha estado mal anteriormente.15
11
Ibid. XI, 27, p. 409. 12
Cfr. Ibid. X, 17, p. 334. En general todo el capítulo X trata sobre la memoria y de cómo ella es
indispensable para la experiencia religiosa y la búsqueda de Dios y sus verdades. 13
Como también lo hace Santo Tomás, quien consideraba que el alma se relaciona con los objetos
mediante intenciones —de ahí el origen del concepto de intencionalidad que es retomado por Brentano y
posteriormente por Husserl—, mismas que son retenidas por la imaginación, en el caso de las intenciones
sensibles, y por la facultad estimativa, para el caso de las intenciones que no se reciben por los sentidos.
La memoria que es “como un archivo de dichas intenciones”, las almacena todas juntas. Así el pasado
conserva su dignidad al ser también una forma de intencionalidad. Cfr. Suma teológica, I, q, 78, art, 4. 14
Si bien es cierto que el instante como tal no puede ser captado, que el ‘ahora’, si lo pensamos
puntualmente, no puede ser aprehendido, puesto que cuando se lo piensa o menciona es ya pasado, en el
presente trabajo nos ajustamos a la definición husserliana del instante, que nos dice que éste retiene algo
del pasado y protiene algo del futuro. Lo que se quiere decir, retomando con ello a San Agustín, es que
toda vivencia y acto se da única y exclusivamente en el presente. 15
“Fantasía” se ocupa en este escrito en sentido husserliano, por lo que es necesaria una aclaración al
respecto: como lo señala Agustín Serrano de Haro, “fantasía” refiere a un acto intuitivo no perceptivo,
7
En segundo lugar, afirma que el tiempo es, además de una distención del espíritu,16
el
conjunto de las impresiones del mismo, y si las impresiones son algo externo, a la
sucesión de estas, que es lo que conforma la temporalidad, ¿no debe reconocérsele
también una realidad temporal?
Este problema sobre la separación entre el tiempo del mundo y el de la
conciencia adquiere mucha importancia en los desarrollos de dos autores
principalmente, a saber, Bergson y Husserl.17
El primero, se ocupa de ella porque
pretende atacar la concepción del tiempo de la ciencia, que lo espacializa, volviéndolo
algo estático; el segundo, lo hace al delimitar de manera precisa el campo en el que se
van a desarrollar sus indagaciones.18
Las investigaciones de Bergson respecto al tiempo comienzan haciendo una
crítica contundente a la ciencia, considerando que ésta le robaba a la realidad su carácter
esencial, a saber, la duración y el movimiento. La ciencia es resultado de la inteligencia,
misma que, según consideraba el filósofo francés, es la que se encarga de elaborar los
conceptos, de realizar el trabajo formal a partir de abstracciones de lo que aparece a la
sensibilidad. En esta elaboración de conceptos se estatiza el carácter moviente y
cambiante de la realidad, pues “la inteligencia se representa el devenir como una serie
de estados, cada uno de los cuales es homogéneo consigo mismo y en consecuencia no
cambia”.19
Cuanto más se está en contacto con la movilidad y transformaciones que se
presentan en la vida, más se toma distancia de los conceptos fijos de las ciencias; éstas
se encuentran muy lejos de la duración real.20
Mientras la captación de la realidad se dé
por medio de la inteligencia, que se la representa como una serie de estados
consolidados —es eso lo que el autor va a llamar la visión cinematográfica—, la
mientras que “mera fantasía” señala un acto de la imaginación, algo que de antemano se sabe no real. Al
respecto Cfr. Husserl, Edmund, Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, Madrid,
Trotta, 2006, nota de la p. 57. 16
San Agustín, op. cit. XI, 26, p. 406: “Esto me ha llevado a la conclusión de que el tiempo no es más
que una distensión. Pero ¿distensión de qué? Lo ignoro. Sería sorprendente que no fuera una distensión
del mismo espíritu”. 17
No se está diciendo que no se hayan dado otras aportaciones entre San Agustín y los filósofos del siglo
XX que aquí se retoman, sino que, como se decía en la introducción, nos ocupamos sólo de algunos
autores y sus principales aportaciones. Para una historia general del concepto de tiempo Cfr. Redondi,
Pietro, Historias del tiempo, Madrid, Gredos, 2010 y las referencias de la nota 40. 18
Es decir, la separación entre el tiempo objetivo y el subjetivo, como más adelante se verá, obedece a la
necesidad de Husserl de acotar lo que compete propiamente a la fenomenología, que son las vivencias de
la conciencia y su modo de darse, no la correlación de éstas con los hechos y objetos del mundo. 19
Bergson, Henri, La evolución creadora, Buenos Aires, Cactus, 2007. p. 174. 20
Cfr. ibid. p. 40.
8
novedad, que como en adelante veremos es el carácter esencial de la duración y de la
vida misma, no podrá ser percibida.21
El tiempo del que nos hablan las ciencias no es sino un tiempo espacializado,
estático, que no da cuenta de la vida. Es una mera ficción, en la que se pretende recrear
la movilidad de la realidad con inmovilidades, lo cual por principio es una
contradicción. La forma en que procede es estableciendo un patrón, un cierto parámetro,
luego se refiere éste a la sucesión, a la duración real tal y como la vivimos, y se pretende
que ello describa al tiempo mismo, lo cual es imposible. Por ejemplo, para afirmar que
las manecillas del reloj dictan el tiempo, lo que se hace es identificar un momento de la
sucesión de la conciencia con un suceso del mundo —en este caso el movimiento de las
manecillas—; y puesto que ambos se dan simultáneamente, lo que permite establecer la
relación, los científicos sostienen que ese movimiento de las manecillas describe la
duración de la conciencia.22
De hecho, esta suerte de conceptualizaciones es lo que
permite que se puedan plantear múltiples tiempos —como lo hace Einstein por
ejemplo—, cuando solamente se puede vivir y experimentar un único tiempo, una
duración.23
En la realidad no nos encontramos con estados inamovibles, sino siempre con
progresos que se encuentran desarrollándose sin cesar, englobados en una única
duración. De forma similar a como apuntaba Aristóteles, Bergson reconoce que es el
movimiento lo que revela al tiempo, pero se ocupa de él no en un sentido posicional, es
decir, lo que interesa no es el cambio de lugares en el espacio, sino el cambio mismo.
Lo real se encuentra en todo momento evolucionando y desarrollándose, es “un brotar
ininterrumpido de novedades, cada una de las cuales apenas ha surgido para constituir el
presente que ya ha retrocedido al pasado”.24
En lo anterior está la clave de por qué las
ciencias no pueden acercarse a lo esencial de la vida y de la realidad: todo estudio
científico pretende la repetición de los acontecimientos, su triunfo aparece cuando
logran predecir cosas, pero ciertamente la creación y la invención son una constante
21
Cfr. ibid. pp. 174 y 175. 22
Es decir que la simultaneidad entre los sucesos del mundo y la duración de la conciencia es lo que
permite relacionar al tiempo con algunas de las construcciones conceptuales de la ciencia. La relación
entre el fluir de la vida y el de la conciencia que se implica en estas aseveraciones, nos da cuenta de la
forma en que Bergson reconoce la existencia tanto del tiempo del mundo como el de la conciencia. Al
respecto de la simultaneidad y de la necesidad de ésta para establecer los patrones de la ciencia Cfr.
Bergson, Henri, Duración y simultaneidad. (A propósito de la teoría de Einstein), Buenos Aires, Del
signo, 2004, pp. 264-267. 23
Cfr. Ibid, pp. 104, 115, 122, 177, 210, 221, 264. 24
Bergson, Henri, La evolución creadora… op. cit. p. 64.
9
inalcanzable para la predictibilidad. La creación, la aparición de novedades, es
presentada de este modo como lo esencial del orden vital.25
Hablar de aparición es impensable si no se supone con ello a la duración.
Bergson es un vitalista, y si la aparición de novedades es lo esencial de la vida, y ésta
supone a la duración, no es difícil ver de dónde surge el interés del autor por el tema de
la temporalidad.26
La realidad es perpetuo devenir, y no hay devenir sin tiempo —y
viceversa—, por lo tanto, es el tiempo la piedra angular de dicha realidad. El flujo
temporal, además de que no se encuentra dado por completo, lo que se requeriría para
poder ser aprehendido por la ciencia, es “lo que hace que todo se haga”.27
Todos los
hechos, de este modo, quedan envueltos por la duración.
Ahora bien, Bergson señala a la duración, como lo esencial de la realidad, y a
ésta como la constante aparición de novedades, como el desarrollo ininterrumpido e
irreversible de la evolución. Empero, parece no conectar del todo al tiempo con esa
aparición constante de novedades. Sobre este punto nos detendremos de nuevo más
adelante. Aunado a eso, nos dice que el desenvolvimiento de lo real no es nada sin una
conciencia que lo capte; una novedad aparece en el presente e inmediatamente se
convierte en pasado, y ese cambio se guarda en una conciencia que lo vive, lo que hace
patente que al tiempo en el mundo le corresponde un tiempo en la conciencia, pues,
incluso, somos conscientes de la duración dado que “esta duración es el flujo mismo,
continuo e indiviso, de nuestra vida interior”.28
A pesar de este señalamiento no atiende
a la forma específica en que la captación del tiempo se va da dando en la conciencia.
Husserl, que, como veremos, dejó de lado por cuestiones metodológicas al tiempo del
mundo, se encargó de analizar justamente ese punto.
El filósofo Moravo empezó su trabajo haciendo hincapié sobre la separación
entre el tiempo del mundo y el de la conciencia. Este paso era completamente necesario
según los propios principios de la fenomenología: ésta se pretende una ciencia que
25
Cfr. ibid. p. 238. Aunque la ciencia de la complejidad y la teoría del caos han desarrollado otros puntos
de vista sobre este asunto. 26
Aquí es importante hacer algunas aclaraciones. En el Ensayo sobre los datos inmediatos de la
conciencia, Bergson marca una diferencia entre la duración y el tiempo: la primera se entiende como el
tiempo real, el tiempo vivido —que también se refiere a la temporalidad de la conciencia—, el segundo,
como el tiempo matemático, el que los científicos quieren aplicar al mundo. Así, nos encontramos con un
ataque a la noción de tiempo y una defensa de la noción de duración. No obstante, en el presente trabajo,
cuando hablamos de tiempo, nos referimos a la duración, es decir, al tiempo en su carácter de moviente;
el tiempo matemático será en todo momento señalado como tal o como el tiempo de las ciencias, sin
confundirse con el anterior. 27
Bergson, Henri, El pensamiento y lo moviente, Madrid, Espasa-Calpe, 1976. p. 12. 28
Bergson, Henri, Duración y simultaneidad, op. cit. p. 263.
10
quiere esclarecer la forma en que se da el acto de conocer, por lo que no puede
contentarse con meras creencias o prejuicios, heredados de conocimientos adquiridos
por vías indirectas, sino que tiene que partir de lo absolutamente dado, de aquello de lo
que podemos tener una certeza, ignorando toda clase de supuestos.29
El acto de conocer podrá explicarse en la medida en que se desentrañen las
formas esenciales en que se da, y aquello que posee total evidencia, de lo cual no
podemos dudar y que, por lo tanto, es el punto de partida de las investigaciones, es de la
corriente de las vivencias. Así, una indagación es fenomenológica en tanto que se
atenga a lo dado a la conciencia y trate de descubrir lo fundamental de ello.30
El que las
vivencias concienciales constituyan lo único que podemos afirmar con absoluta certeza,
se explica como sigue: puede que se presente algo a nuestra vista y pensemos que es un
objeto X, cuando en realidad lo que veíamos era un objeto Y, así que cuando afirmamos
que eso que vemos es tal o cual es factible incurrir en el error; la propuesta de Husserl
es que podemos equivocarnos al señalar al objeto, podemos incluso darnos cuenta de
que no hay forma de saber a ciencia cierta qué es aquello que se nos está presentando,
pero no hay manera alguna en que podamos dudar de que hay algo que se nos está
dando. En otras palabras, aunque no tengamos certeza sobre qué es aquello hacia lo que
se está dirigiendo nuestra conciencia en un determinado acto, sí la tenemos respecto a
que estamos teniendo una vivencia, a que se está ejecutando un acto de la conciencia.
De ahí el llamado a centrar los estudios en lo inmanente, es decir, aquello que forma
parte integrante de la conciencia.
Las trascendencias, que en este contexto señalan aquello que se encuentra fuera
de la conciencia, no pueden ser objeto del estudio de la fenomenología, puesto que se
debe justamente a ellas que el conocimiento sea un enigma, y, más aún, “el tomar algo
prestado de la esfera de la trascendencia […] es un nonsens”.31
Con esto pretendemos explicar por qué, en el estudio del tiempo, todo lo que se
sabe acerca del concepto científico o del conocimiento de la actitud natural —que es la
actitud no crítica con la que solemos actuar en la vida cotidiana—, debe ser
completamente abandonado.32
En pocas palabras, Husserl distingue entre el tiempo
inmanente, sentido o subjetivo, que es el de la corriente de las vivencias, y el tiempo
29
Husserl, Edmund, Investigaciones lógicas, Tomo 1, Madrid, Alianza, 2006, p, 228. 30
Cfr. Husserl, Edmund, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, I,
México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p, 58. 31
Husserl, Edmund, La idea de la fenomenología, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 43-
44. 32
Cfr. Husserl, Edmund, Lecciones, op. cit. p. 26.
11
trascendente, percibido u objetivo, que es el del mundo, el que miden los relojes y del
cual se encargan las ciencias; de este último es del que se prescinde. Ejecutada esta
exclusión,33
lo que queda es el tiempo de la conciencia, el cual nadie se atrevería a
poner en entredicho. La tarea del fundador de la fenomenología es, a partir de esto,
describir y analizar cómo se da la experiencia de la temporalidad.
Debe quedar claro que el abandono del tiempo objetivo y las estipulaciones
sobre éste no quiere decir nunca que tal sea señalado como irreal, no se pretende una
visión meramente subjetivista del tiempo, sino que simplemente, como ya se ha
mencionado, es un proceder metodológico. Uno de los conceptos básicos de la
fenomenología es el de intencionalidad, que nos señala que toda conciencia es
conciencia de algo, es decir, está referida a alguna cosa del mundo. El tiempo objetivo
corre paralelo al inmanente y se encuentran correspondiéndose a cada instante. Ésta es
la razón por la que se puede establecer una relación entre una vivencia, que pertenece al
tiempo inmanente, y algún suceso del tiempo objetivo —aunque nada de eso preocupa a
nuestro autor.34
Lo anterior se prueba con la afirmación de que es la impresión originaria la que
desata el proceso de temporalización, y ella surge del mundo y de sus objetos: “El
‘punto fuerte’ que inaugura el ‘producirse’ del objeto que dura es una impresión
originaria”.35
A partir de que se da un objeto a la conciencia, en tiempo presente como
es de esperarse, se desata el proceso de temporalización. El segundo paso en este
proceso es el de la retención, que permite que se conserve aquello que está apareciendo.
La retención es, por decirlo de alguna manera, como la secuela que deja la impresión
originaria, con lo cual es dable que un objeto, a pesar del correr del tiempo, se entienda
como uno y el mismo. Pensemos, para ejemplificar, en el momento en que vemos pasar
un tren:36
primero aparece el primer vagón, luego presenciamos su avance, observamos
correr a los demás vagones hasta que por fin el tren se aleja por completo. En este correr
del tren en ningún momento pudimos apreciarlo por completo, sólo veíamos alguna de
sus partes, no obstante sabemos que es el mismo tren. El primer vagón representaría a la
33
Este proceso de exclusión del tiempo objetivo, junto con la caracterización del tiempo inmanente, se
encuentra desarrollada en el §2 de las Lecciones antes citadas. Dicha exclusión suele considerarse un
antecedente de la reducción fenomenológica. Al respecto Cfr. Illescas, Dolores, La vida en la forma del
tiempo. Un estudio sobre la fenomenología del tiempo en la obra de Edmund Husserl, México, Tesis de
doctorado UNAM, 2005, pp. 71-77. 34
En el presente trabajo defendemos la existencia del tiempo del mundo y el paralelismo entre éste y el
tiempo subjetivo, aunque dicho paralelismo es discutible desde la filosofía de la ciencia. 35
Husserl, Edmund, Lecciones… op. cit. p. 51. 36
Ejemplo utilizado por Agustín Serrano en la traducción antes citada de las Lecciones.
12
impresión originaria, la retención conserva ese primer momento cuando se da un nuevo
‘ahora’, cuando aparece el segundo vagón, y esto ocurre continuamente, con el correr
completo del tren.
La “impresión originaria pasa a retención, esta misma retención viene a ser por
su parte un ahora, algo en existencia”;37
esto quiere decir que el presente no es puntual,
sino que el instante retiene algo del pasado a la vez que espera algo inminente —sobre
la expectativa hablaremos más adelante. Las impresiones en la conciencia, como los
sucesos en el mundo, fluyen sin detenerse; cada impresión se transforma en retención,
hasta que el suceso completo, entendido como uno y el mismo, pasa a hundirse en el
pasado —en el ejemplo anterior, cada vagón pasa de ser impresión a ser recuerdo
primario, un recuerdo que todavía depende de la captación del objeto, hasta que el tren,
en su totalidad, se aleja por completo.
Después acontece el recuerdo secundario, que es un recuerdo que no necesita de
la conciencia impresional. En el caso de la retención, ésta va unida invariablemente a un
acto perceptivo, depende por completo de lo que se está dando en el ‘ahora’ y va
adherida necesariamente a ello —pues la retención, en sí, no refiere al pasado, sino al
presente. Cuando el acontecimiento del presente concluye, queda guardado en la
memoria y puede ser representado, independientemente de lo que esté aconteciendo; el
recuerdo secundario, que es lo que propiamente solemos llamar rememoración, es un
acto de la fantasía que trae al presente un suceso pasado.38
Este recuerdo tiene como
condición de posibilidad a la impresión originaria, o de otro modo es mera fantasía o, en
otras palabras, un acto imaginativo,39
lo cual deja claro que la temporalización de la
conciencia requiere de lo ocurrido en el tiempo objetivo, así como que ambas corrientes
se corresponden y desarrollan juntas.
Ahora bien, la diferencia radical entre ambas corrientes reside en la
irreversibilidad. Husserl, al no ocuparse, al menos en las Lecciones, del tiempo del
mundo, no insiste, como sí lo hace Bergson, en la irreversibilidad, misma que constituye
una de las características de la duración real; el carácter de irreversible es la distinción
fundamental entre un tiempo y otro, pues mientras que los sucesos del tiempo objetivo
son únicos e irrepetibles, en el tiempo inmanente podemos traer, mediante el recuerdo
secundario, algo pasado al presente, y, mediante la expectativa, podemos representarnos
37
Husserl, Edmund, Lecciones… op. cit. p. 51. 38
Cfr. Ibid. p. 57. 39
Como se explica en el §13 de las Lecciones.
13
algo del futuro. En el tiempo de la conciencia podemos repetir a nuestro arbitrio sucesos
o incluso variarlos en la mera fantasía, al contrario del tiempo del mundo en el que el
presente se da inexorablemente, se aleja en el pasado y nunca más vuelve ni puede
variar. La reproducción no necesita de las condiciones originarias de la experiencia
pasada; re-presentación no significa reversivibilidad.
Hasta este punto se ha intentado retomar algunas de las que consideramos son,
aunque por supuesto no las únicas, las más importantes aportaciones en el tema del
tiempo dentro de la filosofía.40
Se han señalado qué aspectos son los que se pretenden
retomar así como algunos de los problemas que consideramos aparecen con cada una de
las teorías. En lo que sigue, intentaremos ahondar en esa problematización, para poder
llegar a algunas conclusiones preliminares.
El análisis del problema
De Aristóteles retomamos su señalamiento de que la experiencia es la piedra angular de
todo análisis, así como su afirmación de que es la vivencia del movimiento la que nos
da cuenta del tiempo. De San Agustín, su aseveración de que el aspecto fundamental del
tiempo es el presente, ya que es ahí donde acontece la acción y el pensamiento; su
interés sobre el análisis de la temporalidad tal y como lo vive el sujeto y, por último, el
reconocimiento de la dignidad e importancia del pasado, que obtiene gracias a la
memoria. De Bergson, la importancia que le da al cambio y a la aparición de lo
imprevisible —que es lo que lo lleva a definir la realidad como la constante aparición de
novedades—, y haber insistido en la irreversibilidad del tiempo. De Husserl, su
descripción detallada de la forma en que se da la temporalidad en la conciencia y, algo
que no hemos desarrollado pero de lo que más adelante nos ocuparemos, su insistencia
en establecer una intersubjetividad, misma que tiene como base al tiempo.
Ahora toca el turno de ocuparnos de los problemas. A Aristóteles y Bergson,
como ya se ha dicho, puede reclamárseles haberse ocupado solamente de una cara de la
temporalidad, a saber, la objetiva y de no describir al tiempo interno. Si bien es cierto
40
Para otros análisis de suma importancia Cfr. Locke, John, Ensayo sobre el entendimiento humano, XIV
y XV, México, Fondo de Cultura Económica, 2005; Hume, David, Tratado de la naturaleza humana,
Libro I, 2º parte, México, Gernika, 2003; Kant, Immanuel, Crítica de la razón pura, I, Sección 2º, §4-8,
Buenos Aires, Alfaguara, 2002; Heidegger, EL concepto de tiempo, Madrid, Trotta, 2006;____, Los
problemas fundamentales de la fenomenología, § 19, Madrid, Trotta, 2000;____, Prolegómenos para una
historia del concepto de tiempo, Madrid, Alianza, 2006; Zubiri, Xavier, Espacio, tiempo, materia, 2º
parte, Madrid, Alianza, 2008.
14
que Bergson apunta continuamente a la duración que vivimos, y que habla del tiempo
como se vive en la conciencia, también lo es que con ello pretende acentuar el carácter
móvil de la duración, como medio para refutar la inmovilidad del concepto científico
del tiempo, sin el análisis a profundidad de la duración del sujeto. Aunque es más grave
aquello que le objetamos a San Agustín, que es haber señalado al tiempo del mundo
como falso.
Según sus propias afirmaciones, la importancia del presente se debe a que es en
él donde se dan las impresiones del espíritu, que originan al conocimiento. Decir que se
dan al espíritu significa que son ajenas a él, lo cual implica que pertenecen al mundo. Si
el tiempo es la distención del alma, y la punta de tal distención, por llamarlo de alguna
forma, es el presente, —en el cual se están dando los objetos que causan las
impresiones—, es menester reconocer que en el mundo —que es donde se encuentran
los objetos mencionados—, también acontece una suerte de distención, ya que lo que se
va dando de nuevo para el sujeto involucra que algo está ocurriendo fuera de él. Por lo
tanto, no se debe reconocer solamente el tiempo del alma, o la distención del alma, sino
también la del mundo. Si se afirma nada más la distención del alma, entonces ésta, o
bien no debe entrar en contacto o ser afectada por las cosas del mundo, lo que validaría
negar al tiempo objetivo, o bien en el mundo todo está dado y es el alma la que lo va
recibiendo poco a poco conforme se distiende. Esto último es un absurdo, según la
misma filosofía agustiniana, puesto que es en el reino divino y sólo en él donde todo
está dado, es decir, donde encontramos a la eternidad. Con la creación se implica al
tiempo, sin embargo, se crea al hombre, a las almas, y al mundo, así que el tiempo
compete a ambos.
Independientemente de las afirmaciones religiosas o de si se entiende al tiempo
como distención, el hecho es que la temporalidad de la conciencia es innegable, y si se
reconoce al mundo con el cual interactúa la conciencia ¿por qué negar que exista el
tiempo del mundo? San Agustín concede el suceder de las cosas, pero no el tiempo
objetivo; parece reconocer que el tiempo trascendente se nos diera pero lo señala como
ilusorio. Al respecto retomamos las palabras de Bergson: “cuando las apariencias están
de un cierto lado, es a aquél que las declara ilusorias a quien corresponde probar su
decir”.41
Si el tiempo de la conciencia, junto con sus actos, es innegable, tal y como lo
41
Bergson, Henri, Duración y simultaneidad, op. cit. p. 128.
15
son las cosas del mundo,42
parece quedar siempre implícita la temporalidad
trascendente; los argumentos no demuestran su falsedad, sino que simplemente la
señalan como ilusión, y si es tal, con ello resultarían ilusorios los sucesos del mundo.
El obispo de Hipona, asimismo, no le concede dignidad al futuro, pues es
indeterminación absoluta; el presente la tiene por la acción y el pasado por la memoria,
el futuro no, pues es imaginación solamente. En el desarrollo de los planteamientos
husserlianos se mencionaba que el instante es tripartita —retención, impresión y
protención—, y se habló tanto de la impresión originaria y la retención, que otorgan el
presente, como del recuerdo, que trae el pasado, sin decir palabra sobre la expectativa,
que apunta al futuro; reservamos ese desarrollo para este punto puesto que él servirá
para intentar demostrar que el futuro, aunque sí es indeterminado, merece dignidad por
las ventajas que la expectativa, en relación con el recuerdo y el presente, puede traer.
Nos dice Husserl que “Todo proceso originariamente constituyente está animado
por protenciones que constituyen vacíamente lo por venir como tal, y que lo atrapan, lo
traen a cumplimiento”.43
Vacíamente quiere decir que no tiene ninguna impresión que
lo sustente, por lo que en ese sentido sería mera fantasía; no obstante, hay que reparar en
los elementos a partir de los cuales se forma dicha fantasía. Podemos imaginar qué es lo
que queremos que suceda, qué sería lo ideal dependiendo de nuestras intenciones y
deseos; sin embargo, en el diario vivir, dependiendo de lo que pase en el ‘ahora’ nos
forjamos una idea de lo que va a ocurrir a continuación. Imaginemos que conducimos
un auto por una avenida transitada, y que de pronto vemos que se avecina un tumulto de
personas manifestándose: podemos imaginar que se harán a un lado, permitiéndonos
con ello llegar a tiempo a nuestro destino —que es lo que desearíamos en tal
situación—, aunque, sin duda, lo que inminentemente esperamos es que el tráfico se
detenga, lo que nos hará llegar con retraso. ¿De dónde surge está idea? Nace de todas
las ocasiones en que nos hemos encontrado en un embotellamiento causado por una
manifestación, ocasiones en que hemos llegado tarde a nuestro destino.44
42
A menos que se caiga en una suerte de escepticismo, en el que se pusiera en duda la existencia de algo
fuera de nosotros. En nuestra opinión, un escepticismo tal tiene sus límites, es decir, se puede sostener
cómodamente dentro de un aula, en un debate, pero caerá por tierra en cuanto aquel que la sostiene salga
a la calle, pues ¿en serio dudaría de que debe mirar a los dos lados de la calle para no ser atropellado? ¿De
verdad podría negar la existencia de lo externo si se encontrara en medio de las llamas? 43
Husserl, Edmund, Lecciones… op. cit. p. 73. 44
Aunque, por supuesto, no importa cuántas veces haya sucedido lo mismo, la inducción puede fallar.
Podemos predecir cosas —ése es uno de los objetivos de la ciencia—, pero jamás será posible adivinar el
futuro.
16
La protención, aunque se da en la fantasía, se construye con base en las
vivencias pasadas; las rememoraciones otorgan el material a partir del cual se da la
expectativa. A cada instante le sigue otro, sabemos que así es, y en la expectativa es
donde nos damos una idea de qué es lo que ocurrirá a continuación, pues “Lo nuevo
vuelve a apuntar hacia lo nuevo, que al hacer aparición se determina y modifica las
posibilidades reproductivas a propósito de lo viejo, etc.”.45
Aquello que sucede puede
coincidir con lo que esperábamos o no hacerlo, o dicho en lenguaje husserliano, nuestra
expectativa puede llegar a cumplimiento de la forma en que se la había prefigurado o de
un modo diferente; nada puede, sin embargo, cambiar el hecho de que sobre cada
vivencia actual nos formamos una idea sobre el futuro, que en cada caso toma como
base lo recordado, lo vivido anteriormente.
Conforme a esto, pretendemos argumentar que, aunque efectivamente el futuro
es indeterminado, como señalaba San Agustín, el hecho de que en todo momento
tengamos una vaga idea de lo que ocurrirá le otorga cierta dignidad, puesto que la
expectativa hace que el porvenir, con todo lo impredecible que pueda ser, incida en las
acciones y pensamientos del presente. Para ejemplificar, volvamos al caso de la
manifestación en la carretera: no sabemos cómo terminará aquello, la expectativa no
obstante nos dice que llegaremos tarde, por lo tanto, seguramente tomaremos la decisión
de ir, lo antes posible, por una vía alterna. No se le puede negar importancia al futuro
porque prácticamente todas nuestras acciones son teleológicas; llevar a cabo un acto con
una finalidad específica, que se planea gracias a la expectativa, implica que le demos
valor al futuro, a pesar de su carácter de impredecible. No sabemos qué es lo que depara
el porvenir, pero la construcción en la fantasía de los actos futuros, a partir de los
recuerdos, hace posible que se puedan planear cosas y que en muchos casos se lleven a
cumplimiento. Ello viabiliza que se pueda hablar de ensayo y error, posibilita corregir lo
que en el pasado estuvo mal y, lo más importante, permite pensar en una ética, puesto
que ella conlleva el análisis de lo dado y una propuesta para el actuar futuro.
Lo importante es reconocer el valor de la expectativa y la planeación aún cuando
no hay forma de saber qué es lo que seguirá de lo dado actualmente. Ese
desconocimiento es lo que sirve de base a Bergson para refutar el determinismo y al
mecanicismo, pues ellos suponen que se puede llegar a saber qué es lo que ocurrirá. El
filósofo francés acentúa en todo momento la irreversibilidad del tiempo, la
45
Ibid. p. 75.
17
indeterminación del porvenir, y lo hace porque considera, como se ha dicho ya, que la
realidad es la aparición ininterrumpida de novedades. Habla de evolución creadora
porque la vida se desarrolla sin cesar creando siempre nuevas formas, nuevas ideas y,
junto con ello, nuevos lenguajes que sirven para expresarla, aunque sea parcialmente.
Las novedades y el desarrollo no son pensables sin el tiempo, por lo que éste será el
cimiento de todo.
Ahora bien, Bergson sostiene que la realidad es aparición de novedades, por lo
que todo lo real es temporal, no obstante, ¿todo lo temporal es real? Cuando decimos
que algo es real solemos referirnos a que está dado ahí para nosotros; digo que una
narración es verdadera cuando compruebo que aquello que nos dice está ahí, que lo
podemos experimentar y comprobar. Si la narración contara hechos que son mera
fantasía diríamos que ella es irreal, aunque no descartaríamos en ningún momento su
carácter de temporal. Esto nos lleva a pensar que puede haber una definición más
acertada de realidad.
En Duración y simultaneidad, el autor nos dice que tiempo real es solamente el
tiempo que se vive o que es posible de ser vivido; el tiempo de las teorías científicas es
irreal justamente porque no puede ser vivido.46
Se pueden plantear muchos tiempos,
pero sólo uno será el que capta la conciencia mientras que los otros son construcciones
meramente teóricas. Lo que hace que el tiempo sea real es que puede ser vivido: esa
parece una definición más acertada de realidad, a saber, aquello que se vive o que puede
ser vivido. Lo irreal, en términos generales, no puede ser experimentado, aún así
conserva su carácter temporal.47
Por ejemplo, todas las mentiras, hipótesis rechazadas,
construcciones fantásticas y demás quimeras se desarrollan en el tiempo. Ésta es la
razón por la que nos inclinamos a pensar, aunque todos los elementos se encuentran ya
en los textos bergsonianos, que una enunciación más acertada, más explicativa, dentro
de todas las limitaciones que conlleva el lenguaje, es decir que el tiempo —no ya la
realidad—, es la aparición de novedades. Ello no puede aprehender por completo la idea
del tiempo, porque, como toda definición, es fija, mientras que “El tiempo es invención
46
Cfr. Bergson, Henri, Duración y simultaneidad, op. cit. p. 122. Con esto no se niega, por mencionar un
ejemplo, el tiempo de la tierra antes de que existiera el hombre, pues dicho tiempo pudo haber sido
vivido. Lo que señala el autor es que las propuestas de la ciencia no son ni pueden ser experimentables. 47
Se dice en general porque puede haber casos en que esa afirmación no sea acertada, por ejemplo, en el
ámbito de la psiquiatría: quien padece un desorden neurológico o psicológico y tiene por ello
alucinaciones, experimenta lo que sucede en dichas alucinaciones, aunque éstas no pueden considerarse
reales. Todo lo real es experimentable, aunque no todo lo que se experimente sea real —pensemos
también en los efectos de algunos estupefacientes—; se sostiene, sin embargo, que tanto lo dado como las
quimeras poseen una naturaleza temporal.
18
o no es absolutamente nada”;48
no obstante nos parece que permite comprender y
explicar algunas cosas.
Lo que se puede decir del tiempo
Si se acepta al tiempo como la aparición de novedades es fácil entender por qué es
irreversible: la reversibilidad implica repetición, es decir, lo contrario a lo nuevo.49
No
puede ser reversible dado que ello supondría que la aparición de lo nuevo se detuviera,
para poder volver sobre lo viejo, lo cual es imposible. Pudiera pensarse, empero, que en
el mundo hay cuestiones que se repiten, lo que parecería contradecir la definición de
tiempo; los experimentos científicos, por mencionar un lugar común, se consideran
válidos cuando pueden repetirse y, junto con ello, predecir resultados. Ello es repetición
solamente en un sentido. Puede que el hecho de que se produzca la misma causa
siguiendo a un efecto controlado dé la idea de repetición, de que no hay novedad; eso
solamente sería cierto para los elementos implicados, no así para todo lo que los rodea.
El tiempo es algo que envuelve a todas las cosas, y no se le podría negar o decir que se
repite solamente porque algunos elementos se comportan como lo han hecho en el
pasado. Más aún, el llevar a cabo el experimento una y otra vez no contradice la
aparición de novedades ni siquiera para los elementos involucrados, pues en la
conciencia que capta al experimento se estarán gestando una y otra vez ideas nuevas. El
científico no piensa lo mismo cuando su trabajo resulta una vez, que cuando se
comprueba cientos de veces. Las novedades no son solamente tales en relación a formas
de vida, a nuevas apariciones, sino también nuevas ideas, nuevas conciencias. Lo que
nos lleva una vez más a inclinarnos por la postura de que el tiempo no es real
únicamente en la conciencia, sino también en el mundo.50
48
Bergson, Henri, La evolución creadora, op. cit. p. 340. 49
Una posible objeción a esta afirmación podría plantearse desde el teorema de la recurrencia de
Poincarè. En el mencionado teorema se afirma que un sistema, que posee energía finita y se encuentra en
un espacio finito, pasado un tiempo lo suficientemente largo (o infinitamente prolongado) puede retornar
aproximadamente al estado inicial en el que se encontraba. Sobre este asunto, y dado que no se poseen
los conocimientos físicos y matemáticos para el análisis a profundidad del teorema, no queda más que
decir que para que se pueda aseverar que un sistema regresó al estado inicial, es menester que haya un
observador que note eso. Darse cuenta de ello no representa reversibilidad, o niega que algo nuevo
aparezca, pues el observador que nota el regreso del sistema representaría una novedad. 50
La existencia del tiempo del mundo, su irreversibilidad, y la necesidad de ésta para la vida, ha sido
tratada también en la física por Ilya Prigogine. Él sostenía que el tiempo no puede ser una ilusión,
reconociendo con ello que este concepto no se restringe a la conciencia; asimismo, hacía énfasis en la
irreversibilidad, lo que lo condujo a señalar que el universo se encuentra en una constante e irreversible
evolución. Esta propiedad es necesaria para el fenómeno de la vida, pues ésta es el reino de la no
19
Husserl excluye aparentemente al tiempo objetivo, pero no olvidemos que lo que
desata el proceso de temporalización es una impresión originaria, que se desarrolla
justamente en dicho tiempo; de ahí que se sostenga que ese proceder es meramente
metodológico, pues la negación del tiempo trascendente, si fuese realmente tal,
conllevaría a múltiples contradicciones dentro del desarrollo husserliano,
principalmente en lo que toca al presente y al referente real de la experiencia de la
conciencia —dicho de otro modo, en lo referente al polo noemático de la nóesis.51
La experiencia que revela al tiempo es la del movimiento justo porque nos da
cuenta del cambio, en otras palabras, porque nos hace percatarnos de que algo nuevo se
está dando. Esa experiencia acontece necesariamente en el presente, ya que es en éste
donde la novedad, que es lo esencial del tiempo, aparece. Esto no descalifica al pasado,
pues es necesario un punto de comparación para que algo nuevo pueda ser reconocido.
Sin la memoria no podría hablarse del tiempo, pues el pasado no se almacenaría
otorgando el punto de comparación necesario para percatarnos de que una novedad se
está dando. Lo que nos conduce una vez más a que poco se puede decir sobre el tiempo
sin reconocer el flujo de la conciencia que lo capta.52
Lo esencial de la realidad es la temporalidad, tanto en su dimensión objetiva
como en la subjetiva, si se niega a ésta, se estará negando con ello a la base en la que se
da la convivencia, lo que rompería el nexo que tenemos con los otros. Como se
mencionaba al principio, algunos sostienen que el tiempo del mundo es una ilusión, sin
que nadie se atreva a negar la temporalidad de la conciencia. Podrían afirmar que la
temporalidad es una cualidad de la conciencia, que se extrapola al mundo, que es el
hecho de que nuestra conciencia sea temporal lo que nos hace pensar en el tiempo
objetivo, pero que en verdad no hay tal. La pregunta que surge de ello es, dado que no
podemos desprendernos del carácter temporal de nuestra conciencia ¿cómo se puede
negar el tiempo del mundo? Lo que queremos apuntar con esto es que para poder
afirmar que algo es distinto de otra cosa, requerimos de la percepción de ambas para
poder llevar a cabo la comparación. Así, para poder decir que el tiempo del mundo es
una ilusión causada porque nuestra conciencia es temporal, tendríamos que haber
linealidad y la autonomía del tiempo. Sobre estos temas Cfr. Prigogine, Ilya, El nacimiento del tiempo,
Barcelona, Tusquets, 1988, pp. 22, 25 y 35. 51
Al respecto de la nóesis y el nóema Cfr. Husserl, Edmund, Ideas…I, §88, op. cit. p. 212. 52
Así lo afirma Bergson, en Duración y simultaneidad op. cit. p. 87:“Lo que queremos establecer es que
no se puede hablar de una realidad que dura, sin introducir en ella la conciencia”.
20
percibido al mundo con una conciencia no temporal y haber descubierto que
efectivamente era un error. No es difícil ver el absurdo que esto supone.53
También se podría argumentar que aquello que llamamos tiempo objetivo no es
sino un acuerdo que no tiene realidad alguna. Efectivamente, tal y como lo señalaba
Bergson, equiparar al tiempo con lo que marcan los relojes es un acuerdo, no obstante
todos los acuerdos se dan sobre algo; no se puede acordar un parámetro sobre la nada.
Ya se explicaba cómo la simultaneidad es lo que permite que se pueda relacionar un
parámetro con la duración interior; esto supone, tal y como lo dice Husserl, que a cada
momento de la duración interior le corresponde uno en el tiempo del mundo: esta
correspondencia es la que hace dable el establecimiento de sistema de medida del
tiempo. Tiene que haber, por lo tanto, un flujo en el mundo que coincida con el de la
conciencia, de otro modo no podría llevarse a cabo un acuerdo sobre la simultaneidad
entre puntos espaciales y duración. Además, nuestra vida de conciencia no puede entrar
en contacto directo con la de los demás; sin la aparición de novedades en el mundo, que
coincide con la de nuestra conciencia, no llegaríamos nunca a un acuerdo sobre el
tiempo, pues el flujo conciencial del otro nos es inaccesible.
Diremos, ya para concluir, que la insistencia en la aceptación del tiempo del
mundo nos parece indispensable para hablar de intersubjetividad y del reconocimiento
del otro. Pudieran parecer cosas que poco se relacionan pero no es así; si se niega la
temporalidad objetiva, es decir, el hecho de que en el mundo estén apareciendo cosas
nuevas, se estaría negando con ello una experiencia fundamental del diario vivir. No
sería difícil, por lo tanto, dar un paso más allá y negar la experiencia misma del mundo,
señalarla como ilusoria, lo que nos encerraría en un subjetivismo inaceptable. Si se
niega al mundo se niega, a la vez, a los otros, con lo cual pierde sentido la comunicación
de cualquier tipo.
Los otros y la intersubjetividad, se relacionan con el tema del tiempo puesto que
se necesita, hablando figuradamente, de un suelo común en el que se dé la convivencia;
la realidad, así como el flujo temporal, es la base sobre la que nosotros, con nuestra
inherente duración interior, entramos en contacto con los demás. Tal y como nos dice
53
En otras palabras, para poder afirmar que algo es una ilusión, tenemos que haber visto a ese algo tal y
como es, para reconocer que nuestra primera imagen era falsa. Quien acusa a lo que nos aparece de
ilusorio tendrá que revelar qué método usó para mirar a las cosas como son. Sostener que la realidad no es
como nos aparece pero que no podemos verla nunca tal y como es resulta una afirmación inútil, no aporta
nada al conocimiento.
Esto no pretende ser un argumento materialista, no se quiere decir que únicamente lo tangible es
real —lo que conduciría a la negación de cualquier idea o propuesta metafísica—, a lo que se apela es a
no caer en escepticismos estériles ni plantear dudas que no causen realmente perplejidad.
21
Husserl, la interacción entre dos sujetos, entre dos vidas de conciencia, no puede darse
en el aire, sino que requieren de un espacio y un tiempo objetivos en el que pueda
acaecer la comunidad.54
Las cosas nos aparecen primero que nada como parte del
tiempo y del espacio mundanos y junto con ellas aprehendemos a los demás individuos;
es inherente al ‘yo’ que experimenta al mundo estar en contacto con otros ‘yoes’, que
aparecen como parte de ese mundo, del mismo modo que el ‘yo’ propio es considerado
algo mundano por los demás: “La acreditación consecuente del mundo empírico
objetivo implica la acreditación consecuente de otras mónadas como existentes”.55
Puesto que el hombre no se encuentra nunca aislado, el filósofo Moravo llegó a la
conclusión de que la intersubjetividad es un a priori.
La tierra, el mundo objetivo que se nos presenta, se constituye de manera
originaria —es decir, directa—, y de esta constitución depende toda experiencia
futura.56
Este mundo nos aparece como uno y el mismo, unicidad que va aparejada con
la de la humanidad, misma que posee indudablemente una historicidad.57
Vemos que
nuevamente la temporalidad aparece como esencial para la realidad y la vida de los
hombres, pues “Que existan conjuntamente mónadas, su mero existir a una, significa,
por necesidad de esencia existir temporalmente a una, y luego, también, existir
temporalizadas en la forma de la temporalidad real”.58
Esto debe entenderse de la
siguiente forma: la existencia de cada uno de nosotros implica nuestra temporalidad
inmanente, y ésta no puede ser accesible de manera originaria a otros.59
La relación con
los otros se da sobre la base común del tiempo objetivo, por lo que negar dicha base
común es negar, a la vez, la posibilidad de la comunidad misma, y ello, puesto que
reconocemos que estamos siempre en relación con los demás, es un absurdo.
Por lo tanto, nos oponemos a una consideración meramente subjetivista del
tiempo porque nos arrastra a quedarnos encerrados en nosotros mismos, acabando con
la posibilidad de una ética, misma que consideramos indispensable no sólo para la
filosofía, sino para el desarrollo de la humanidad entera.
54
Husserl, Edmund, Meditaciones cartesianas, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 208. 55
Ibid. p. 207. Mónada en este contexto se entiende como una vida de conciencia, como una persona, y
no debe confundirse con el concepto metafísico de Leibniz. Husserl utiliza este término para señalar que
una corriente de conciencia es siempre unitaria y, aunque entra en contacto con otras, no se confunde con
ellas. 56
Cfr. Husserl, Edmund, La tierra no se mueve, Madrid, Complutense, 2006, p. 41 57
Historicidad que es, por supuesto, irrepetible. Cfr. Ibid. p. 52. 58
Husserl, Edmund, Meditaciones cartesianas, op. cit. pp. 207-208. 59
Podemos comunicar nuestros recuerdos, expectativas y vivencias, pero éstas únicamente pueden ser
propiamente experimentadas, vividas, por nosotros; de ahí que se diga la temporalidad inmanente sólo
puede accesible de manera originaria por el sujeto al cual pertenece.
22
Bibliografía
Aristóteles, Física, Madrid, Gredos, 2008.
_________, Acerca del alma, Madrid, Gredos, 2008.
_________, Metafísica, Madrid, Gredos, 2008.
Bergson, Henri, La evolución creadora, Buenos Aires, Cactus, 2007.
_________, Duración y simultaneidad. (A propósito de la teoría de Einstein), Buenos
Aires, Del signo, 2004.
_________, Bergson, Henri, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia,
Salamanca, Sígueme, 2006.
Husserl, Edmund, Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo,
Madrid, Trotta, 2006.
_________, Investigaciones lógicas, Tomo 1, Madrid, Alianza, 2006.
_________, Investigaciones lógicas, Tomo 2, Madrid, Alianza, 2006.
Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, I, México,
Fondo de Cultura Económica, 1992.
_________, La idea de la fenomenología, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
_________, Meditaciones cartesianas, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
_________, La tierra no se mueve, Madrid, Complutense, 2006.
Prigogine, Ilya, El nacimiento del tiempo, Barcelona, Tusquets, 1988.
Redondi, Pietro, Historias del tiempo, Madrid, Gredos, 2010.
San Agustín, Confesiones, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2004.
Xirau, Ramón, El tiempo vivido Acerca del “estar”, México, Siglo XXI, 1993.
Zubiri, Xavier, Cinco lecciones de filosofía, Madrid, Alianza, 2007.