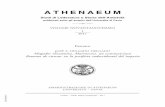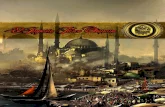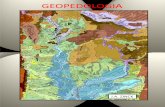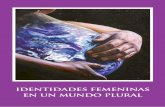UNIDAD 1: HISTORIA Y FUENTES DEL DERECHO ROMANO 1.1.-CONCEPTO DE DERECHO ROMANO. TERMINOLOGÍA
La ciudad-estado y las relaciones de producción esclavistas en el Imperio Romano
Transcript of La ciudad-estado y las relaciones de producción esclavistas en el Imperio Romano
La ciudad en el Mediterráneo Antiguo 1 compilado por Julián Gallego
y Carlos G. García Mac Gaw. - 1 a ed. - Buenos Aires : Del Signo, 2007. 264 p.; 22xl5 cm.
ISBN 978-987-1074-47-1
l. Historia de las Civilizaciones. l. Gallego, Julián, comp. 11. García Mac Gaw, Carlos G., comp. CDD 909
Diseño de tapa e interior: Gabriela Cosin
© Ediciones del Sigo, 2007 Julián Álvarez 2844 1° "A'' Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Argentina Tel.:4804-4147 [email protected]
©Facultad de Filosofia y Letras-UBA- 2007 Puán 480 -Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Argentina
Reservados los derechos para todos los paises. Ninguna parte de la publicación, incluido el diseño de cubierta puede ser reproducido, al acenado o transmitido de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, químico, mecánico, elecrroóptico, grabación, fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorización escrita por parte de la editorial.
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.
Impreso en Argentina- Printed in Argentina.
LA CIUDAD EN EL MEDITERRÁNEO ANTIGUO
,Julian Gallego y Calos García Mac Gaw
(compiladores)
Colección Razón Política
o Ediciones del Sf1tJIO@
�
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES fACULTAD DE fiLOSOFÍA Y LETRAS
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
DECANO
Dr. Héctor Hugo Trinchero
YICEDECANA
Dra. Ana María Zubieta
SECRETARJA ACADÉMICA
Mg. Silvia Llomovatte
SECRETARIO DE SUPERVISIÓN ADM!NISTRATIVA
Lic. Enrique Zylberberg
SECRIZTARIA DE ExTENSióN UNIVERSITARIA v BIENESTAR EsTUDIANTIL
Prof Reneé Girardi
SECRETARIO GENERAL
Lic. Francisco Jorge Gugliotla
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Mg. Claudia Guevara
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN
Dr. Alejandro Schneider
SUBSECRETARIA DE BIBLIOTECAS
BIBI .. MARÍA RosA MosrAcuo
SUBSECRETARIO DE PUBLICACIONES
Rubén Mario Calmels
Pr osecr eta r io de Publicaciones Jorge Winter
COORDINADORA EDITORIAL
Lic. Julia Zullo
CONSEJO EDITOR
María Marta García Negroni- Susana Romanos de Tira/e/- Susana Celia
Myriam F e/dfeber- Diego Villarroe/- Adriana Garat - Marta Gamarra de Bóbbola
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOBRE LAS FORMAS DE SOCIEDAD Y LAS CONFIGURACIONES ESTATALES DE LA ANTIGÜEDAD
DIRECTORES
D1: Maree/o Campagno- Dr. Julián Gallego- Dr: Carlos C. García Mac Gaw
INI >1< '1·
PnEFACIO
l. La ciudad antigua: itinerarios, modelos, problemas Julián Gallego- Carlos G. García Mac Gaw .
PRIMERA PARTE
ÜRGA IZACIONES URBANAS, ESTRUCTURAS ESTATALES
Y RECURSOS AGRAniOS ...
2. El surgimiento del Estado y los intersticios del parentesco.
A propósito de la revolución urbana en Egipto y en Mesopotamia
Marcelo Campagno
3. El campesinado griego: de la aldea a la pólis
Julián Gallego
4. La ciudad-estado y las relaciones de producción esclavistas en
el Imperio Romano Carlos G. García Mac Gaw
SEGUNDA PARTE
REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD Y EL i\1\JNDO RURAL
5. Endeudamiento, inversión y dinámica de los intercambios
sociales en la comedia aristofánica
María José Coscolla
6. Mega/ópo/is ápo/is: la muerte de la ciudad en Troyanas
de Eurípides
Elsa Rodríguez Cidre ..
TERCERA PARTE
LA CiliOAD, LA IGLESIA Y LOS CAMPESINOS EN LA ANTIGÜEDAD TARDiA.
7. Ciudad, identidad política y poder episcopal en la
Galia tardoantigua Diego Santos
9
11
27
29
49
87
125
127
155
169
171
8. La ciudad, el campo, la pobreza. Aspectos de los liderazgos rurales en la hagiografía siria (siglos V-VI)
Héctor Francisco 181
9. La crisis de la ciudad antigua y la fragmentación del mundo rural.
El caso visigodo (siglos VI-Vlll) Eleonora Deli'Elicine. 203
BIBLIOGRAFÍA . ... 219
PREFACIO
Este volumen es producto de una propuesta colectiva aún en curso que, con el
título de La ciudad en el mundo greco-romano: organización política, estructuras
sociales y el control de los recursos agrarios, se ha venido desarrollando bajo la dirección de Julián Gallego en el marco de la Programación Científica 2004-2007
de la Secretaría de Ciencia y Técnica de Universidad de Buenos Aires (UBACyT F 179). Este proyecto ha recibido un subsidio de la UBA que ha permitido, entre otras cosas, subvencionar los costos de esta publicación. Asimismo, este libro es una continuación de los estudios emprendidos prácticamente por el mismo equi
po de trabajo en un proyecto anterior también subsidiado por la UBA (UBACyT JF 16), desarrollado durante el año 2000, cuyos resultados fueron publicados en
la compilación Prácticas religiosas, regímenes discursivos y el poder político en el mundo grecorromano (editado por J. Gallego), Universidad de Buenos Aires, Facultad de .Filosofía y Letras, 200 l . A los investigadores del equipo, nuestro
reconocimiento por el empeño manifestado en la concreción de los objetivos.
Por otra parte, las líneas de investigación aquí abordadas se integran en una propuesta de largo aliento organizada en el PEFSCEA, Programa de Estudios sobre
las Formas de Sociedad y las Configuraciones Estatales de la Antigüedad
(www.pefscea.co.nr), lo cual se refleja en la inscripción de este texto como volumen N° 4 de la colección "Estudios del Mediterráneo Antiguo - PEFSCEA" así como en la colaboración aportada por Marcelo Campagno, cuyo marco general de desarrollo viene dado por otro proyecto de trabajo llevado a cabo dentro del mencionado Programa. Finalmente, queremos agradecer expresamente los valiosos
aportes y sugerencias del Prof. Dr. Pedro López Ba�ja de Quiroga de la
Universidad de Santiago de Compostela, quien tuvo la deferencia de leer el volumen en su totalidad.
J. Gallego - C. G. García Mac Gclll'
9
/:'/ nllllflt'SIIImlll .�' H'g" dt' la oldt'u u lu¡,u/tl
para con lo que ocurre en Mantinea. Su conclusión es clu�.:ucntc. s1 bien sulu en l'�ll' l•l " son claros los lazos entre aldea, habitantes y tierras cultivables de la khóra, en Mcgalopoll
la aldea conserva importantes funciones religiosas, seguramente preexistentes, que uH:Iu�n
permitieron que los de Licosura no fueran ajusticiados al oponerse a la unificación t1.1�
haber dado anteriormente su consentimiento (PAUSANIAS, VIII, 27, 6). Estruciuralmcrltl' hablando tanto los asentamientos que pudieron seguir siendo póleis como aquellos que sl'
habían transformado en aldeas de Megalópolis no presentaban diferencias significativas Lo cual era de esperarse debido a la morfología semejante.
128. Cf. HODKINSON & HODKINSON (1981 ), 287: "El sinccismo por SÍ mismo no marcó pues una dramática transformación de la sociedad mantinea. Derechos sociales importantes tales como los de intercambios matrimoniales entre hogares de diferentes aldeas y el derecho a poseer propiedad de tierras en cualquier parte de la Mantinica fuera del área de la propia aldea ancestral sin dudas habrán existido antes de la fundación de la ciudad. El limitado flujo de población hacia la ciudad puede, sin embargo, haber ayudado a incrementar los intercambios matrimoniales entre hogares de diferentes partes de la comunidad, y así intensificar los sentimientos de solidaridad".
129. HANSEN (2004), 31-32. Sobre la oposición entre lo urbano y lo rural en Atenas, GALLEGO (2003b), 70-73.
130. Esto justificaría la analogía de lsócRATES, xu, 179, entre las pólcis periecas y los démoi áticos, puesto que estos últimos han sido vistos tanto como aldeas cuanto como póleis
en microcosmos; OSBORNE ( 1985a), 37,40-41, y WHITEHEAD (1986), XVIII, respectivamente. EREMIN (2002) analiza a las comunidades periecas en Esparta como kómai, y METENS (2002)
las considera como subdivisiones cívicas del estado lacedemonio.
131. 0SBORNE (2003), 186-87.
132. MARTIN (1973); HUMPHREYS (1978), 130-35; BOYO & JAMESON (1981). Para las colonias, LEPORE ( 1973); para Turios, MOGGI ( 1987); para Esparta, CARTLEDGE (200 1 ), 9-
20; para AtcJ1aS; CI-IEVITARESE (2000), 134-81.
133. FINLEY (1974), 173-77; lSAGER & SKYDSGAARD (1992), 120-34; BURFORD (1993),
33-48; HANSON ( 1995), 39-40; HODKINSON(2000), 76-90.
134. 0SOORNE ( 1987), 193.
135. MARX (l97lb), 442.
t ....
136. !bid., 436-39. Sobre SUS ideas, HINDESS & HIRST (1979), 86-95; FJNLEY (1986b),
1 04-32; GARLA!\ ( 1989), 209-14; BRYANT ( 1990), 485-86, 497.
137. BURFORF(1993), 16-17.
86
4
LA CIUDAD-ESTADO Y LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN
ESCLAVISTAS EN EL IMPERIO ROMANO
Carlos G. García Mac Gaw*
En este trabajo argumento a favor de la necesidad de abandonar el concepto de modo de producción esclavista para la historia de Roma, tanto en la república como en el imperio l. Esto no implica desconocer la presencia de los esclavos, la apropiación de excedentes bajo la organización de un cierto tipo característico de institución, ni la evidencia de la explotación. Pero sí dejar de lado la idea de una "fase esclavista" para la historia de Roma, como fundamento económico explicativo de la organización social romana, centrado especialmente en el modelo de la villa transmitido por los agrónomos latinos.
Por otra pa1te es necesario realizar algunas consideraciones para encuadrar este trabajo en el marco de la temática general que organiza este l ibro, la ciudad en el mundo antiguo. La manera más sencilla de hacerlo sería invocar el aspecto de las relaciones sociales que f igura en el título. Sin embargo, creo que vale la pena profundizar la cuestión de las relaciones que se establecen entre los aspectos jurídico-políticos y los económicos como una forma de contribuir más explícitamente al tratamiento de los ejes específicos que nos convocan en este volumen.
La caracterización de la sociedad romana como esclavista y la búsqueda de una comprensión general de su funcionamiento a partir de los elementos económicos que determinan a dicha relación de explotación han sido consideradas como centrales en la historiografia occidental. Nuestra intención no es dejarlos de lado, sino articularlos en el cuadro mayor de los factores jurídicos y políticos que entendemos como dominantes para estas sociedades mediterráneas. Esto supone priori zar una lectura que se dirige antes al concepto de modo de producción antiguo, relegando al de modo de producción esclavista. La util ización de este concepto no es
* Universidad Nacional de La Plata - Universidad de Buenos Aires.
87
/11 1 11/ofo.J 1 1/o11/o 1 /o/1 lo /ele /el/le 1 r/e fllll.lllo 1 /1111 <'le /e/1 lllell f 11 e /ltllf!t/lfl "'""''""
nueva, y su origen se remonta al breve esbozo desarrollado por Marx un simple borrador de algunas ideas básicas para establecer las diferencias existentes entre
lu� sociedades capitalistas y las precapitalistas-, luego retomado por otros auto
rc�2. Cada uno de ellos incorporó algunos matices particulares que no estaban e n
el texto original d e Marx: así Hindess y Hirst propusieron la idea d e un modo antiguo sostenido sobre la apropiación de excedentes por derecho de ciudadanía, y
Wickham estableció la diferencia entre un modo antiguo explotativo y uno no cxplotativo, sugiriendo más tarde la idea de un modo antiguo como una variante, entre otras, del modo de producción tributario3. Seguramente será necesario seguir trabajando para lograr ajustar los elementos susceptibles de ser integrados en tales definiciones conceptuales, y ellos a la vez serán el resultado de la profundización de los trabajos empíticos sobre nuestra materia4. No es nuestra intención
avanzar en este sentido -l lamémoslo constructivo-, sino, por el contrario, realizar la desconstrucción de la conceptualización de la formación social romana como
esclavista, lo que seguramente nos ayudará a reflexionar sobre el papel de los elementos económicos en esta sociedad. Como ya he señalado en otro lugar,
" . . . la lógica de la organización de las sociedades precapitalistas subyace en la forma material en que se organiza el proceso de trabajo (entre productores, no productores y medios de producción) y l a manera en que se establece la apropiación y distribución de los recursos resultantes de dicho proceso".
Lo cual supone un conocimiento de naturaleza purament� económica. Sin embargo,
" . . . y esto es uno de los elementos que caracterizan como tales a las sociedades precapitalistas, las formas en que se organizan la apropiación y la distribución de los recursos excedentes es de carácter extraeconómico. Lo que es contradictorio, de alguna manera, con la afirmación de la oración anterior. La naturaleza propia de los modos de producción precapitalistas, su lógica de organización social, la categorización de sus elementos fundamentales, es una simbiosis de aspectos económicos y extraeconómicos. En general estos elementos exrraeconómicos serán de orden dominante en el plano de la praxis social, aunque determinados (y esa determinación es teórica en cuanto está relacionada con su lógica de funcionamiento) en última instancia por los elementos económicos"5.
En este capítulo avanzo especialmente en el análisis de los aspectos económil·os. pero he tratado de interpretar dichos elementos a partir de los factores extraeL'onómicos que considero que explican la particularidad de la sociedad romana. l·.n términos muy generales esto implica destacar que el aspecto dominante que cnracterizará a la clase terrateniente romana es su función política (lo que liga a dicha clase al control de los recursos del aparato del Estado -y en particular al
HX
l l'arlos G. García Mac Gaw
acceso al principal medio de producción que es la tierra-), y no la forma directa en que el la extrae los excedentes sobre los grupos dependientes (ya sean éstos esclavos, colonos, esclavos casi colonos, etc.)6. Esta función política permite entender la transferencia de recursos a partir de relaciones de explotación que no necesariamente suponen una apropiación directa de recursos sobre el proceso de trabajo: botín, derechos de guerra, clientelismo, ele. Sin embargo, debe entenderse que esta transferencia debería pensarse en cierto sentido como económica, de acuerdo a los parámetros propios de las formaciones precapitalistas. Ya que la distribución y la circulación conforman dos momentos propios del proceso productivo 7, nuestro interés se dirige entonces, claramente, a las características patticulares que las relaciones sociales de producción adquieren en las sociedades precapitalistas. Estas formaciones, en la medida en que generalmente la mayor parte del producto social proviene de la actividad primaria agropecuaria, se sostienen sobre una producción en sentido estricto habitual mente muy semejante. De allí que los factores que permiten estudiar sus especificidades radiquen antes en los elementos indicados, en este caso ligados a aspectos institucionales8. La idea de un modo de producción tributario es totalmente funcional a estas ideas, pero presenta el inconveniente de resumir en un megaconcepto, al conjunto de las relaciones sociales precapitalistas. Es por ello que considero necesario incorporar los elementos extraeconómicos para así poder diferenciar a los diferentes modos de producción precapitalistas entre sí9. El concepto introducido por C. Meillassoux de relaciones sociales de reproducción, destinadas a la reconstitución permanente de las relaciones sociales de producción y de los seres humanos que se integran en ellas, implica igualmente otorgar un lugar central en la conceptualización de las relaciones sociales a las instituciones 1 o.
Esclavismo y modo de producción esclavista
El esclavismo es, tal vez, el tema más densamente tratado para la historia de Roma. No realizaremos un estado de la cuestión porque un libro no alcanzaría a tal efecto. Sólo serán expuestas algunas caracterizaciones sumarísimas de autores importantes de diferente cuño ideológico a fin de utilizarlas como una introducción a esta exposición 11.
K. Hopkins entiende que una sociedad es esclavista cuando los esclavos alcanzan un alto porcentaje de la población, superior al 20%, y juegan un papel importante en la producción 1 2. El autor no indica de forma precisa qué significa "un papel importante", pero agrega poco más adelante que
" . . . aún con toda su falta de rigor, esta forn1ulación es impottante, pues lleva implícita la afirmación de que en la mayor patte del Imperio Romano la esclavitud tuvo una importancia secundaria en la producción"l3.
De todas maneras, el autor considera que aunque esta definición de sociedad esclavista es sólo arbitraria; no obstante puede ser útil porque subraya su rareza y
89
La ciudad-eslado y las relaciOIICs de pmdun'lll/1 <'1< /el\ 11/cl\ c'/1 e llm¡1c 1111 No/11111/11
su diferencia con el gran número de sociedades tribales y preindustriales en que existía la posesión de esclavos en una proporción reducida 1 4.
G. de Ste. Croix ha tratado de organizar una perspectiva que estaba difusa en la obra de Marx, interpretando que en las sociedades ateniense y romana el modo de producción dominante es esclavista porque la mayor parte del excedente producido para la clase dominante provendría de la explotación de la fuerza de trabajo esclava1 5. El autor señala que "la clase de los propietarios extrae l a mayor patte de su excedente de la población trabajadora mediante el trabajo no libre"l6. Para el autor esto es distinto de afirmar que durante la Antigüedad el grueso de la producción lo realizaban los esclavos, o incluso todos los demás productores no libres, ya que entiende que
" . . . la producción c6njunta de campesinos y artesanos libres debió de superar a la de los productores agrícolas e industriales no libres en casi todas partes y durante todas las épocas, en todo caso hasta el siglo IV de la era cristiana" 17.
En general se saca la impresión, por otra parte explícita, de que Ste. Croix está de acuerdo en afirmar que "podemos, pues, hablar del mundo griego antiguo (y luego lo hace extensivo al romano) como de una «economía esclavista»"18.
P. Andcrson, por su parte, ha destacado que el modo de producción esclavista fue la invención decisiva del mundo grecorromano 19. Dice que la esclavitud en las ciudades estado griegas fue absoluta en su forma y dominante en extensión, masiva y general entre otros sistemas de trabajo, y hace extensiva esta afirmación para Roma. Indica que en esta última el potencial pleno de este modo de producción se desplegó por primera vez, alcanzando la conclusión lógica que en Grecia nunca había expcrimentado20. Para Anderson la innovación decisiva de la expansión de Roma fue en último término económica, y consistió et� la introducción, por primera vez en la antigüedad, de los grandes latifundios esclavistas. Entiende que fue en Roma donde por primcrí:l vez se dio la unión de l a gran propiedad agraria y el trabajo esclavo a gran cscaJa2 1 .
M . l . Finley ha realizado probablemente el estudio sistemático más importante desde el punto de vista historiográfico, de los últimos treinta años. El autor destaca la coexistencia de la mano de obra esclava y libre, y considera que más que una coincidencia de tiempo y lugar, fue a menudo una simbiosis, como en el caso de la agricultura itálica donde la mano de obra temporera resultó una condición necesaria para el funcionamiento de los latifundios esclavos22 . Desestima los aspectos numéricos para el análisis, porque entiende que el lugar de los esclavos en una sociedad no está en relación con su número, sino con su papel en la economía (aunque no de manera excluyente) y en función del papel que ejercen sus propietarios23. Finalmente precisa que los hombres libres dominaban el laboreo a escala reducida mientras los esclavos prácticamente monopolizaban la producción a gran escala,
'lll
Carlos G. Ciarcm l'vla� e'""
" . . . de donde se sigue que los esclavos constituían el principal volumen de los ingresos inmediatos de la propiedad (esto es, los ingresos distintos de los que procedían de fuentes políticas . . . )"24
Por eso, para Finley l a sociedad romana es esclavista, y la diferencia expresamente de las sociedades con esclavos, aunque la circunscribe sólo a las zoní:ls ccn· traJes del imperio. Para el autor, "lo que aceptamos como unidad política, y en
cierto sentido como unidad cultural, no fue ipso Jacto una unidad económica o
social"25.
Retomo también l a pertinente diferenciación entre esclavismo doméstico y mercantil, presentada por Meillassoux26. Criterio sumamente útil para entender, por una parte, los mecanismos de reproducción de l a economía doméstica en función de la adjunción de fuerza de trabajo externa a la comunidad. Por la otra, el desarrollo de sistemas de "producción de esclavos" sistemáticos como la guerra de rapiña y del tráfico, cuyo consecuente resultado es la organización del mercado esclavo. Para Meillassoux la lógica del mercado esclavo constituye un modo de reproducción antes que un sistema de producción. Estas ideas son aplicables claramente a la situación romana, y organizan un acercamiento particular a la problemática puesto que redefinen la idea clásica de l a incidencia de los aspectos económicos en relación con el csclavismo.
El esclavismo como modo de producción se caracterizaría por la apropiación del excedente producido por la fuerza de trabajo esclava a partir de la organización de un sistema racional de explotación. El fundamento de esta explotación racional está ligado al sistema de la villa y el latifundium esclavista que Finlcy y Anderson a grandes ·rasgos periodizan entre los siglos 11 a.C. y 11 d.C.27 La crisis de este sistema de explotación habría dado por resultado la crisis del siglo 111, y en el caso de algunos autores, sería el comienzo de la transición al orden feudaJ2X
Algunos historiadores han insistido en la permanencia de las relaciones escla vistas hasta la alta edad media. Los trabajos ele P. Bonnassie y P. Dockes muestra u
al respecto una continuidad con las ideas que había bosquejado poco antes de su muerte M. Bloch29. En términos marxistas esto supondría una continuidad de lo�
esclavos, pero no así del "sistema" esclavista, centrado en el modelo ele la villa tk
Columcla. El paso progresivo a l a sociedad feudal sería la resultante de una homo geneización de la clase productora a partir de la figura central del colono y dL·I
servus casa tus (quien en términos económicos, no así jurídicos, resultaba iguala do al colono tardío).
Dirigiremos ahora nuestra atención a l a problemática de la villa esclavista, y t1"
taremos de demostrar que el "sistema de producción" de la villa como ha sido pensado tradicionalmente, no es suficiente para ser sostenido como el fundamcn· to económico de la organización de la producción romana.
91
La ciudad-estado y las relaciones de producción esclw'i.IIU.I 1'11 ,·IIIIIJI<'Ito Uom1m,
La villa esclavista: historiografía y arqueología
. Es importante destacar que el "modelo" de la plantación esclavista se ha orga
ntzado en la percepción historiográfica moderna a partir del sistema de la plantación esclavista del Caribe, Brasil y del sur norteamericano. Resulta sumamente instructivo observar esto en el primer capítulo del libro ya citado de M. Finley, donde el autor destaca el encabalgamiento entre la problemática del abolicionismo de principios del siglo XIX y el creciente interés por el estudio de la esclavitud antigua30. Este interés presupone, por cierto, la utilización de las herramientas institucionales y jurídicas provistas por la sociedad romana en la modernidad, y su reintcrprctación3l De esta manera, los aspectos ideológicos decimonónicos están presentes en la constitución de la problemática historiográfica del esclavismo, que desarrollará aspectos enormemente complejos cuando se le adosen elementos como la separación entre los bloques occidental y oriental en Europa y el proceso de descolonización, posteriores a la segunda guerra mundiaP2. El desarrollo dogmático evolucionista de los cinco modos de producción del período estalinista soviético igualmente afectó en forma directa y profunda a nuestra disciplina, y en particular a los estudios organizados desde el materialismo histórico33.
La similitud en cuanto a la organización y el control de la fuerza de trabajo e
_sclava en gran escala en la América colonial con algunos de los consejos suge
ndos por los agrónomos latinos ha contribuido a fomentar la idea de la existencia del esclavismo como modo de producción transhistórico, centrado alrededor de la unidad ele producción ele la plantación, como si ésta pudiese ser estudiada por fuera del marco social general en el cual ella se inscribe. En este sentido es claro J. Anncquin cuando insiste en la necesidad de organizar un acercamiento "global" a la problemática de la esclavitud antigua, y especialmente en su repetido interés por destacar la particularidad de las relaciones establecidas en el mundo antiguo entre la esfera de la circulación mercantil y la explotación esclavista:
"L'csclavagc comme mode de production est lié a une sphcre qui lui reste cxtérieure, e elle de la circulation. S 'il contribue a la dévcloper, s'il entreticnt avec elle des liens d'interdépendancc, il nc la controle jamais"34.
Esta situación es abiertamente distinta en las sociedades americanas, en donde la plantación esclavista se inscribe en el marco de la demanda generada por el mercado capitalista europeo35. De esta forma R. Blackburn entiende que en el caso de la antigua Roma, la esclavitud estaba mayormente concentrada en el centro imperial, proveyendo un excedente pero deprimiendo la demanda. Mientras que la esclavitud moderna estaba concentrada en la periferia colonial, basada en un amplio mercado pero también permitiendo que fuese extraído un enorme excedente por el poder atlántico dominante36. El marco social general en el cual se inscribe esta (supuestamente) uniforme unidad de explotación esclavista, la planta-
l �
LIOII, es �uf1e1ente como para redefinir su raciOnalidad económica. Al igual que el sentido de una palabra se constituye en el contexto más amplio de la frase en la cual se inscribe, las relaciones esclavistas se constituyen, a nuestro entender, en el contexto más amplio de la sociedad romana.
Esta relación directa entre el "sistema" esclavista y la villa está en la base de la construcción del concepto del modo ele producción esclavista. Si el esclavismo romano es entendido como "sistema", lo es porque se considera que la unidad productiva de la plantación esclavista es la célula de tal organización socioeconómica. Sin embargo, y antes de comenzar a analizar esta unidad productiva en sí misma y en relación con otros sistemas coexistentes ele explotación del trabajo, conviene realizar algunas precisiones. La villa ha sido tomada como elemento básico, sin embargo no se puede afirmar con certeza que esta forma de explotación del trabajo esclavo haya sido la única. Por el contrario, partiremos de la idea de que en realidad la villa es una forma, entre otras, de organizar la explotación de la fuerza de trabajo esclava. En general se relaciona esta producción con la satisfacción de la demanda de un mercado de consumo basado en el vino y el aceite, y esta idea se organiza especialmente a partir de las indicaciones provistas por los agrónomos latinos. Sin embargo, como destaca Domcnico Vera, desde el fin del siglo 11 a.C. en adelante, el cultivo de grano y la esclavitud era un binomio característico de las regiones donde se producía trigo, como Sicilia y Campania. Varrón y Columcla están en contra del uso de los esclavos y oboerati para el cultivo de cereales, y exhortan a alquilar los fundos más lejanos a los campesinos libres, especialmente en Jos que se producen cereales. Sin embargo, Vera señala que los tratadistas critican las prácticas corrientes de los terratenientes, y no tenemos en realidad ningún motivo para creer que en Italia, desde el siglo !1, no haya continuado la práctica de utilizar la mano de obra forzada en los cultivos de cereales. Más aún cuando estos cultivos, contrariamente a la idea más difundida que los asocia a un cultivo de tipo extensivo, se practicaban preponderantemente con métodos intensivos que necesitaban mucho trabajo37. Al margen de la veracidad de esta última afirmación, creemos que en realidad no hace falta hacer del cultivo de cereales uno de tipo intensivo para justificar la aplicación de la explotación de la fuerza de trabajo esclava en su producción. Por el contrario, más bien parece que incluso siendo un tipo de cultivo extensivo, es factible la utilización de la mano de obra esclava. Vera destaca, por otra parte, que en las regiones de los Apcninos y de la Italia central y meridional, y en Apulia, la cría y la esclavitud estaban estrechamente asociadas desde el siglo 11 a.C., sobre todo en la cría ovina basada en la trashumancia38. También precisa que uno de los tipos difundidos de unidad agrícola era la finca con casa de colonos cultivado por una familia campesina. Estas fincas, además de ser cedidas a campesinos libres, según una praxis habitual, eran alquiladas a esclavos que se establecían allí con una compañera e hijos, cuyo caso típico es la hacienda de JuvcnaJ39. Vale decir que no hace falta que nos dirijamos a los siglos Ill y IV d.C. para percibir cambios en la forma de explotación de los esclavos. Por el contrario, está atestiguado que incluso en los
93
Lu ciudad-estado )' las re/ucrones de prodt�e·nrin t'S< it/1'1.11111 <'11 ,.¡ hllf)('l/o 1{"111111111
períodos centrales en que dominaría el "sistema" esclavista existe una mulliplici�ad de formas para organizar la explotación de los esclavos. Esto no podía en rcalJdad ser de otra manera, puesto que si hay algo que caracteriza el uso de los esclavos es, justamente, la posibilidad de hacerlo de cualquier forma40. Deberíamos preguntarnos cuántos tipos de unidades productivas esclavistas coexisten en la sociedad romana republicana e imperial, fuera de la villa "perfecta"41, cuya centrahdad queda en principio cuestionada. Pero observémosla ahora con mayor detalle.
Es necesario p.rimero re�lizar una prevención de corte metodológico. La pala
bra vLI�a no es ut1hzada umformemente por los autores antiguos, sino que agrupaban baJo ese nombre una gama de estructuras rurales. Desde el punto de vista de l a investigación arqueológica moderna, como indica Dyson, este término ha servido para describir edificaciones de tipo diverso, desde casas rurales modestas h�sta las grandes residencias imperiales42. Aunque exponiendo considerables dJfcrenc1as en tamaño, escala y detalle, la mayoría comparten ciertas cualidades esenciales que expresan los valores de los propietarios romanos. Probablemente ninguna otra forma de edificación e institución cultural haya tenido antes o desde entonces, tanta influencia excepto tal vez el monasterio. El monasterio �1edieval
�n �erda? resulta una interesante comparación con la villa porque fue a la vez una mstttucton y una estructura y desplegó una considerable variación en los detalles compartiendo elementos esenciales que son la expresión de su ideología global f�rmal43 .
. Retomamos entonces la clasificación de las villas realizada por Dyson:
vllla manf¡ma, vdla suburbana y villa rustica44.
En el primer grupo entran las villae lujosas construidas a lo larcro de las costas italianas, especialmente entre Roma y la bahía de Nápoles, por s:nadores y ricos caballeros. Los arqueólogos progresivamente han desarrollado interés en el estudio d
_e las partes rusticae de estas villas costeras, reconstruyendo sus funciones
econom1cas y las maneras e� �ue contribuyeron a los ingresos de la elite. Sus propletanos g:neralmente admtnlstraban una extensa tierra interior que producía productos agncolas para exportar, que eran embarcados en pequeños puertos 0 en fondeaderos frecuentemente controlados por los mismos propietarios de las villas. Habttual�cnte estaban también comprometidos en la pesca, cría de peces y su procesamiento, especialmente para la confección de garum (salsa de pescado)45.
La villa suburbana, como su nombre lo indica, era una residencia rural localizada cerca de una ciudad o un pueblo. Le permitía a su propietario participar plenamente en la vtda social y política ciudadana, aprovechando a la vez el otium asociado con la vida rural, a la vez que ejercer un estrecho control sobre sus intereses económicos rurales y permitiéndole una mayor flexibilidad en el diseño arquite�tural que lo que permitían las ciudades y pueblos atestados. Las vías que conductan fu�ra de Roma estaban jalonadas por estas estructuras. Algunos eran compleJos lujosos, pero otras eran estructuras suburbanas más pequeñas cuyos proptetanos aprovechaban la demanda de productos hortícolas de la gran ciudad.
94
1 1
�
1 11111 1 ¡ ( lo\11 lol �1.11 l 1,11\
Las dos villas excavadas en la via Cabina por la Rice University pertenecen a e�111
categoría. Mientras tanto la Villa de los Misterios en Pompeya representa �·1
mismo fenómeno en el contexto de una comunidad menor46.
La verdadera villa rustica tendía a estar localizada lejos de la costa y de los ccn
tros urbanos mayores. El mejor informe literario que tenemos sobre la forma y la
función de la gran villa rustica es l a descripción de Plinio de su residencia en el
alto valle del Tíber. La investigación arqueológica reciente_ha incrementado masi
vamente nuestro conocimiento sobre la naturaleza de este tipo de villa y su hislo
ria. Probablemente la excavación más influyente durante la pasada generación fu�·
l a iniciada por un grupo anglo-italiano en l a lujosa villa de Scttcfinestre, cerca <k
Cosa, dirigida por A. Carandini. Un aspecto importante de este proyecto estuvo
dirigido hacia el emplazamiento de l a villa en su paisaje inmediato y en el contcx
to del establecimiento. Se realizaron investigaciones intensivas de superficie en la
región adjunta del ager Cosanus, dirigidas a documentar las maneras en que la
gran villa pudo haber contribuido a la declinación de los pequeños agricultores en
el área. Sin embargo Dyson sostiene que todavía hoy, en una época en donde se
han perfeccionado las técnicas arqueológicas, continúa la tendencia a concentrar·
se en los sitios de las villas mayores, con sus largas historias, arquitectura comple
ja, y trabajos artísticos asociados con la vida de la clase alta. Por lo tanto la infor
mación continúa acumulándose en aspectos sobre los cuales tenemos
conocimientos en gran detalle. Permanecemos mucho menos informados sobre
los sitios rurales romanos más bajos en la escala económica y social. Esto es así
en parte por la atracción de los grandes sitios, pero también refleja una combina
ción peculiar con visiones marxistas sobre las zonas rurales. Mientras los "elitis
tas" observaron a los sitios de estalus alto como los únicos realmente importantes,
los "marxistas" observaron la dominación del mundo rural romano por las plan
taciones, y los latifundios destruyendo a los pequeños granjcros47. Este patrón
está comenzando a cambiar, y los arqueólogos han estudiado en las décadas
recientes un rango de residencias rurales en diferentes localidades y con difercn
tes historias48. Dentro de este tipo se encuentran las villas de San Rocco y Posto
en Francolise, en lo que era el ager Falernus, cerca de Capua; así como también
la granja Il Giardino, en el territorio de Cosa. Esta última consistía en veinte habi
taciones agrupadas alrededor de un pequeño patio, la mayor parte de ellas peque
ñas y sin ornamentos. Con facilidades productivas modestas, la presencia d�· monedas, ánforas y cerámica producida comercialmente, muestra que estaba liga
da con la economía de consumo romana. Su historia se desarrolla desde d
comienzo del siglo ll a.C. y continúa hasta el período de Augusto, atravesando d
momento en que supuestamente las granjas pequeñas estaban siendo abandonad:ts
en Cosa. Este es un buen ejemplo, según entiende Dyson, para contrabalancear a
Settefinestre, aunque aún quede planteada la cuestión de cuántas generalizacionl'�
pueden derivarse del estudio de un único sitio pequeño49
Como se puede observar, no se puede realizar un acercamiento desaprensivo a
1 '' ' '"'''"' ' ' ''''''' 1 /al '' ¡,,, /111/t'l ,¡, ¡nudtt• , '"" , 11 /,/1 ( 1/t/1 , 11 ,·/ lmt>•'l/11 Nnllllll/11
l;� t.:uestión de la villa, y algunas de las consideraciones expuestas por el trabaJO de síntesis que realiza Dyson contribuyen a que se pueda reconocer la complejidad del fenómeno. Las problemáticas abiet1as por la arqueología serán retomadas un poco más adelante.
•:1 sistema de la villa
El estudio de la villa esclavista romana se estructura a partir de las obras de los agrónomos latinos, Catón, Yarrón y Columela, quedando relegado en general Paladio. Estas obras centrales son secundadas por otros autores, "no especialistas" de la problemática agrícola como Cicerón, Plinio el joven, y Horacio50. Fuera del último de los agrónomos, el resto se sitúa dentro de los márgenes que se han marcado como del período central esclavista.
Se toma en general como promedio de esta unidad productiva una propiedad de alrededor de 200 ha, perteneciente a un propietario absentista y bajo la supervisión directa de un esclavo contramaestre, el villicus5 1 . El sistema de explotación del trabajo en la villa, está organizado sobre la decuria, grupos de diez esclavos supervisados por un vigilante, trabajando en general encadenados (o alojados en el ergastulum) para producir una mercancía para ser vendida en el mercado52. El encadenamiento de las obras de los agrónomos latinos, organizando una lectura homogénea de la realidad social, ha contribuido a centrar el fenómeno del csclavismo en relación con esta producción literaria. La ausencia de otro corpus documental similar conspira en el mismo sentido. Pero debemos recordar que estos tratados son además de obras técnicas, también obras morales. Estas obras han sido escritas para ser leídas por un grupo de terratenientes de condiciones sociales y económicas similares a la de los propios autores, y es dudoso que sirvieran de orientación a la masa de productores. Por lo que no tiene nada de extraño que el "modelo" productivo de l a mismas, se corresponda con el tipo de propiedad de los hacendados absentistas. Esta información está transmitida exclusivamente desde la perspectiva de la clase social terrateniente y no disponemos de una información similar para otros sectores sociales53. Capogrossi Cologncsi cree que los historiadores modernos se han dejado influir demasiado por la preocupación que demuestran los agrónomos respecto del absentismo de los grandes propietarios de la república tardía y de la edad impenal. Aún cuando esta preocupación sea verdadera, el problema es otro. El elemento efectivamente progresista en la historia de la agricultura romana está de hecho r cpresentado por esta clase de propietarios absentistas. Lo que implica una cierta contradicción entre la connotación negativa dada por los agrónomos y otros escritures latinos, y el rol que efectivamente j ugaron en la historia agrícola romana. De hc�.:ho es difícil contestar el carácter progresista asumido por la villa catoniana resp�·clo del sistema de la pequeña propiedad campesina que debe haber caracterizado a la realidad agraria romana anterior a l a segunda guerra púnica. Esta unidad
t j
Carlos G. García Mac Gaw
ewnómica es el producto de las operaciones conscientemente efectuadas por una clase nobiliaria urbana. El sistema de gestión fundado sobre villici y esclavos cumple el doble objetivo de reforzar y ampliar el fundamento agrario de su propia supremacía social y, a l a vez, de conservar y reforzar el p:opto rol cmdadano. El absentismo del propietari o fundiario lamentado desde la epoca de Sase�a n
.o
es un fenómeno degenerativo, o de crisis, sino que nace junto con la genests misma y el desarrollo de ese modelo agrario hacia el cual se dirige casi exclusrvamente la atención de los agrónomos. Este carácter ya está presente en Catón, Y no se modificará en los períodos sucesivos excepto en el aumento de l a creciente opulencia de toda la sociedad romana54.
Dicho esto es otra cuestión hasta qué punto esta unidad productiva de tipo "progresista", se�ún señala Cologncsi, alcanza una difusión tal que se convi�rtc en "modelo" de explotación en la zona de Italia, y se desarrolla como un fenomeno claramente dominante. ¿Se podría pensar que en cierto momento se opera un cambio histórico en la racionalidad económica de las clases propietarias romanas? ¿Es acaso la villa esclavista un tipo de explotación más racional que otras? Sería preferible no entrar de lleno en una discusión que nos apat1aría, en alguna forma, del marco estrecho en que nos proponemos desarrollar nuestras ideas en relación con el esclavismo. Sin embargo la cuestión de la racionalidad cconómic� es uno de los elementos que está presente en esta discusión. Este presunto camb10 en la racronalidad, ligado con la difusión de la villa, no necesariamente debería ser
.el p�o
ducto de una transformación en las percepciones económrcas de los propretanos romanos, sino probablemente, la consecuencia de una coyuntura excepcional en
. l a
historia romana 5 5 . Domenico Vera indica que l a decadencia d e l período del pnncipado en las regiones centrales y meridionales que habían tenido un enorme crecimiento en el período anterior, se puede entender en rcalrdad como una vuelta a un ritmo más "natural", adecuado a los recursos demográficos Y matenalcs de Italia, en relación .con la fase de la economía drogada (sic) que se ext
.iende entre
el 160 y el 50 a.C. En este período Roma se había inundado con el fluJO de nquczas derivadas de la conquista mediterránea y su crecimiento económico estaba ligado a una excepcional acumulación de liquidez. Para el a�tor, l a vuelta
.a un
ritmo <:conómico más normal se corresponde con un progrestvo acomodamtento a la situación de Italia en un contexto económico más amplio56. Incluye en ese contexto el crecimiento de las agriculturas provinciales, basadas en gran parte sobre formas de dependencia no esclavistas, que comenzaron a competir c
.on Italia
y que contribuyeron a provocar la mani:iesta declinac.ión
57entr� los Flav10s y los
Antoninos, de algunos sectores de la agncultura csclavrsta . Ast, Y�ra drscute con Carandini, de alguna manera estigmatizando "il pianto inconsola�tle
. sulla morte
della villa schiavistica", y argumenta que esta racionalidad economtca, una vez puesta a competir con las provincias, entró en decadencia, lo que habla poco
. a
favor de tal "racionalidad" que aparece especialmente conectada con los mecamsmos del imperialismo de rapiña58. En este caso lo que interesa señalar es que no se trata de un cambio fundamental en la racionalidad económica ligada a l a mver-
97
La ciudad-estado y las relaciones de producción esclavistas en el Imperio Romano
sión en función de la búsqueda de una ganancia consecuente. Sino, más bien, de la disponibilidad excepcional de recursos que permiten su articulación en una coyuntura particular, los que pueden ser organizados en función de los anteriores patrones ideológicos sin necesidad de recurrir a un cambio determinante en los criterios de racionalidad hasta aquí discutidos. Volveremos sobre esto.
Sobre el tamaño de la unidad productiva es necesario indicar algunas incongruencias. La delimitación de esta superficie como medida óptima, se adecua particularmente con la obra de Columela. Pero existe una evolución desde Catón hasta Columela en cuanto a las dimensiones presupuestas para la propiedad, Jo que se corresponde, obviamente, con la evolución social y económica que sufre Roma entre mediados del siglo I I a.C. y el I d.C. Esto por otra parte, incluye la problemática de las dimensiones que se corresponderían con el latifundium, cuyo avance progresivo cubre todo este período. Así, como indica J. K. Evans, el término parece connotar, hoy en día, un vasto dominio dedicado al pastoreo o la granj a mixta, pero que varía entre la propuesta de T. frank, por ejemplo, que describió el modelo de la finca de Catón, de 1 00 iugera, como una gran plantación, y Sirago, quien en contraste, reserva el término para propiedades de más de 1000 iugera59 Para no entrar en estas cuestiones algunos historiadores han insistido antes en la función que en el tamaño, aunque igualmente sin poder evitar el desencuentro. La villa rustica de Catón, especializada en la producción de vino o aceite no tendría ninguna relación con la gran propiedad dedicada a la cría extensiva de ganado, o con las granjas mixtas de Etruria retratadas por Plinio60.
Por otra parte cabe señalar que, como destaca Capogrossi Cologncsi, el desarrollo del latifundio no implica, per se, un tipo característico de explotación. Sólo en una mínima parte tales tierras eran objeto de una gestión directa, en la forma de grandes unidades de hacienda. La concentración de tierras en manos de grandes arrendatarios del ager publicus en Italia en general se distribuía en una miríada de pequeños subarrendatarios directamente ligados al cultivo de su tierra. En este caso los grandes arrendatarios asumían el papel de intermediarios financieros entre el estado y los cultivadores. Este sistema de redistribución del ager publicus se coloca en términos paralelos, si no subsidiario, al módulo organizativo de la villa catoniana. Esto presupone de hecho una disposición de las posesiones fundiarias de forma parcelar y apta para conservar en los campos, junto con la indispensable mano de obra servil, una cierta cantidad de campesinos libres que después eran utilizados estacionalmente, incluso en la villa catoniana61 .
Un segundo aspecto relacionado con la problemática de la villa, es su relación con la existencia, o no, de la unidad doméstica campesina62 El progresivo avance de la prospección arqueológica en la Italia central lentamente afirma la evidencia de u
.na resistencia de la pequeña propiedad campesina. El proyecto arqueoló
grco mas mfluyente en la creación de una nueva arqueología romana en el Mediterráneo fue el iniciado por la British School at Rome, bajo la dirección de J. Ward-Perkins después de la segunda guerra mundial, en l a zona de la antigua
. 98
Carlos G. García Mac Gaw
área de Vcyos. Uno de los más importantes resultados de la investigación arqueológica ha sido hacer visible la gran cantidad de pequeñas granjas que una vez existieron en el paisaje romano y que fuerzan importantes revisiones en nuestra pintura de la campiña romana63. El desarrollo de este conocimiento nos indica la imposibilidad de centrar la percepción en la existencia de algo parecido a un "modelo" uniforme, siquiera, para el conjunto de la provincia de Italia, que sería el "corazón" del modelo de la villa esclavista. La evidencia demuestra que incluso en las diferentes regiones de Italia coexisten formas diversas, de acuerdo a la propia geografía y a la evolución histórica.
Algunos de estos elementos han sido indicados por P. Garnscy en un artículo y a clásico, al señalar que n o se puede establecer que la gran propiedad trabajada por esclavos bajo la supervisión de un mayordomo esclavo era la_ unidad mas típica de cultivo, incluso en el período de la república cuando se conjetura que los esclavos deben de haber alcanzado los tres millones, o alrededor de los 2/5 de la población de Italia. A la inversa, entiende que es imposible afirmar que el balance entre el trabajo libre y el esclavo fue alterado radicalmente durante las primeras centurias del Imperio. Garnsey afirn1a que la absorción de los pequeños campesinos por los grandes terratenientes lleva las marcas que lo convierten en un proceso "natural" o inexorable. Pero, al mismo tiempo, las autoridades romanas aparecen comprometidas en políticas deliberadas de asentamientos de nuevos grupos de campesinos propietarios en pequeños lotes de ticrra64. Por otra parte tampoco puede resolverse simplemente el paisaje rural romano en un artü.:ulación entre pequeños y grandes propietarios, como si no fuese posible la existencia de categorías intermedias. Como señala D. Rathbone:
"Wc might wonder, for example, whethcr the average peasant could afford sufficient imported finc-wares to make them a reliable indicator to us of his settlemcnt, in which case the decline of the «small si tes» may reflect the fortunes of a «kulalo> class, not necessarily analogous to those of the average peasant"65.
Pero éstos, probablemente, hayan dejado escasísimos rastros arqueológicos. Sin embargo, podemos inferir su presencia a través de la evidencia, por ejemplo, de la centuriación.
Estos aspectos pueden rastrearse, por ejemplo, en el caso de Etruria y Campania, remontándonos al último siglo de la república. Según Harris, Etruria fue una de las zonas que más tenazmente se opusieron a Sila, y consecuentemente recibieron un duro trato consistente en la confiscación de tierras y colonización por el partido vencedor. Se basa en Apiano, quien indica que Sila distribuyó gran cantidad de tierra, parte de la cual aún no estaba asignada. Harris entiende que podría tratarse de ager publicus bajo los términos de los foedera, que debe de haber sido confiscado en parte a las ciudades como castigo por su oposición militar66. Sin embargo nuestro autor entiende que, de acuerdo a la cantidad de vetera-
99
La ciudad-estado y las relaciones de producción esclavistas en el Imperio Romano
nos asentados en Italia -lo que alcanza el número de 1 20.000 hombres o 23 legiones- tienen que haber habido confiscaciones de .(acto en gran escala. Aún si no todos los veteranos de Sila hubieran recibido tierras, un número substancial de ellos habrían recibido más del mínimo que se les garantizaba a los legionarios67. Sobre la pcrvivcncia de estos lotes de tierra, existen diferentes opiniones sostenidas en fuentes posteriores y que llegan a relacionarse con algunas de las políticas de Octaviano. Sin embargo, en términos generales, Harris es favorable a la continuidad, aunque pueden encontrarse excepciones, de la tierra distribuida en tiempos de Sila todavía en el ocaso del período de César68. Posteriormente existen referencias a la fundación de colonias en estas áreas en el período triunviral de concordia entre Antonio y Octaviano, pero sólo se puede obtener confirmación de ello en el caso de Florencia69. Esto no implica la idea de un panorama uniforme en cuanto al tipo de propiedad existente en estas áreas, sino j ustamente, lo contrario. El praedium Arretinum de Ático y las propiedades de Domicio Enobarbo en Cosa e Igilio, donde organizó levas para sus tropas en el 49, es muy probable que hayan sido igualmente adquisiciones del período silano, lo que nos indica la elasticidad del fenómeno y la necesaria precaución a la hora de realizar afirmaciones tajantes70.
Según Harris las zonas de Erruria y Campania parecen haber sido dos de las áreas más afectadas por la colonización triunviral y augustea, probablemente a causa de que se encontraran allí tierras codiciadas. De los pueblos más importantes en Etruria, solamente parecen haber permanecido al margen de la acción de los triunviros y de Augusto los de Tarquinia, Volsinia y Clusio 7 1 . Esto no quiere decir que los desplazamientos de población se hayan circunscrito a los verdaderos descendientes de los etruscos, sino que envolvieron también a anteriores colonias romanas 72. Harris critica la visión de T. Frank, que describe a Etruria bajo el período de August.o como un "depleted and unwanted country". Antes bien el autor prefiere sostener la impresión de Rostovtzeff de que durante el gobierno de Augusto ésta era un región próspera73. Como veremos más adelante, algunas de estas afirmaciones del autor son confirmadas por las prospecciones arqueológicas realizadas en dichas zonas.
Campania, probablemente la zona más rica de Italia, en la zona que rodeaba a la ciudad de Capua era trabajada intensivamente por pequeños campesinos, mientras que el ager Falernus y la península de Sorrento probablemente estaban en su mayor parte en manos de ricos propietarios absentistas74. El trabajo clásico de Carrington sobre las villae rusticae de Campania ilustra claramente esta coexistencia. El autor mantiene la clasificación realizada anteriormente por Rostovtzeff en el estudio de estas vil/ae, y las divide en tres tipos: 1) una combinación entre una residencia acomodada, y a veces lujosa, de verano y una villa rustica verdadera; 2) una grat"Ua modesta, espaciosa y limpia construida para el uso de un granjero acomodado; 3) una factoría agrícola trabajada por esclavos.
Las categorías 1 y 3 aparecen como tipos de vil!ae fundamentalmente pcrtcnc-
1 00
f
f f-r f r f � r
Carlos G. García Mac Gaw
ciente a dueños no residentes, o a residentes temporarios. La categoría 2 se corresponde con el tipo de propietarios que viven en la zona. El autor coloca en una clasificación que obviamente está sujeta a algún tipo de reinterpretación, nueve villae en la categoría 1, otras nueve en l a categoría 2, y dos más en l a categoría 375. Las conclusiones que saca Carrington de este estudio son más que interesantes. En once de las diecinueve villae estudiadas, la producción de aceite y vino en escala es la única actividad de la cual se tiene evidencia, y estas once villae pertenecen a las categorías 1 y 3 anteriormente señaladas. Las otras ocho restantes, que muestran signos de alguna otra forma de producción junto a la del vino y el aceite, se corresponden con la categoría 2, entre los propietarios que son residentes permanentes. Esto sugiere que estas granjas de la categoría 2 estaban menos especializadas. En todas ellas se encuentran tanto los instrumentos necesarios para la producción de vino y aceite, pero también otros implementos, "Como por ejemplo el acondicionamiento para la venta del vino en detalle, instalaciones para hospedar viajeros, producción de cereales, etc. Carrington señala que es interesante observar que Jos establecimientos de las categorías 1 y 3, de tipo "más capitalista" (sic) se concentraban en una producción intensiva de sólo un tipo de cultivo; mientras que los pequeños granj eros, que en grandes números eran una cantidad igual que los propietarios absentistas, en general encontraban provechoso l levar adelante una variedad de actividades76.
En la zona de Lucania parece haberse impuesto un tipo de producción pecuaria extensiva trashumante con gran cantidad de esclavos como se deduce de algunas informaciones de Tácito77 Si nos centramos en áreas todavía más centrales, se observará que la generalidad de la ausencia de un único patrón de explotación se corresponde con las restantes zonas. Como T. Pottcr indica, aún en la restringida zona del oeste de la Italia central existía un grado importante de diversidad en las formas agrícolas adoptadas en la antigüedad, como todavía hoy ocurrc78 . D. Vera argumenta igualmente que en las zonas central y meridional las situaciones regionales y locales no pueden encuadrarse en un único parámetro. Las áreas centrales y costeras del núcleo latino-etrusco-griego en donde se habían desarrollado de manera más fuerte las transformaciones capitalistas (sic) y mercantiles de l a estructura productiva y l a s relaciones con el gran comercio mediterráneo, n o pueden tratarse del mismo modo que las áreas internas y periféricas, como el Samnio y la Lucania, cuya economía se desenvolvía en circuitos restringidos y se basaba especialmente en mercancías de intercambio a nivel local y regional, frecuentemente anclada a situaciones agrarias prerromanas79.
Dyson señala que el ager Cosanus ha sido objeto de algunas de las investigaciones arqueológicas más intensivas en la península, especialmente desde los años '70 en adelante a partir de la organización de un equipo de trabajo ítalo-norteamericano. Algunas de las mismas cuestiones que habían surgido en las investigaciones en Veyos, como las fluctuaciones de población relacionadas con la declinación de los pequeños agricultores y el surgimiento de grandes propiedades en la rcpú-
1 0 1
La ciudad-estado y las relaciones de producción esclavistas en el Imperio Romano
blica tardía, ayudaron a modelar las investigaciones en Cosa. Las metodologías de campo empleadas fueron algo diferentes, y los registros de datos elaborados resultaron complementarios sólo en parte, aunque finalmente la información pudo ser fácilmente integrada. Los norteamericanos observaron similitudes entre el ager Cosanus republicano y el ager Veientanus, y argumentaron que en ambos casos la declinación del pequeño granjero republicano había sido exagerada en gran medida. Por su parte, el equipo de excavación ítalo-británico que era parte del proyecto de las excavaciones en Settefinestre estaba cercano a los modelos que reforzaban el triunfo de la plantación basada en el modo de producción esclavista. Dyson entiende que estas lecturas diferentes de una información arqueológica común, surgen no solamente de diferentes ideologías, sino también por el problema de la obtención de datos materiales de la investigación sin una precisión suficiente como para que tal material pueda ser utilizado para resolver problemas de relativamente corta duración histórica80. Sin embargo nos interesa destacar que la uniformidad del modelo de la villa clásica dominando el paisaje de la Italia central está actualmente en discusión.
En un interesante artículo de sistematización sobre las excavaciones arqueológicas de la British School at Rome en el ager Veientanus, P. Liverani señala un proceso de reducción del número de los sitios arqueológicos entre los siglos lii y TI a.C., que no parece haber tenido un criterio selectivo en beneficio de las grandes propiedades y en detrimento de las pequeñas. Por lo tanto no se observa el proceso que se conoce como crisis de la pequeña propiedad agraria y nacimiento del sistema de la vi!la8 1 . La edad augustea marca un renacimiento para el campo veientano, y probablemente para toda la Etruria tiberina, con una ocupación intensiva que durará aproximadamente hasta el fin del siglo li d.C., lo que por otra parte se corresponde con la información de las fuentes escritas entre César y Augusto82. Liverani destaca que según los datos recogidos, esta región ve triunfar el sistema agrícola de la villa. Sin embargo esto implica un mayor empleo de la mano de obra esclava en la zona meridional del ager Veientanus, y, por el contrario una mayor utilización del colonato en la parte septentrional. Para el autor es infundado deducir del afianzamiento del sistema de la villa, y, de forma mucho más inexacta para este periodo, del sistema del latifundio, la desaparición de l a pequeña propiedad campesina.
Las reflexiones de Rathbone sobre el desarrollo de la agricultura en el ager Cosanus durante la república van en l a misma dirección. El autor señala l a necesidad de una interdependencia entre el trabajo libre y el esclavo para poder alcanzar a entender la rentabilidad de la villa esclavista, aún cuando los desarrollos cuantitativos que presenta poseen un amplio grado de fluctuación y deben ser estimados como tentativos, carácter que el mismo autor no duda en asignarles. Para Rathbone lo que distingue al sistema de explotación de la villa desde el punto de vista de la racionalidad económica, no es tanto la forma en que explota a la fuerza de trabajo esclava sino su capacidad de aprovechar el subempleo de la fuerza
102
f � f
Carlos G. García Mac Gaw
de trabajo libre disponible en los alrededores83. La articulación de un sector esclavo permanente y del trabajo temporario l ibre explica esta organización, esto sin entrar en los aspectos no económicos que podrían estar presentes en tal elección. Es necesario destacar que en los modelos económicos que el autor construye para comparar los diferentes tipos de productividad (entre la fuerza de trabajo esclava como única dotación, esclava complementada con l a l ibre, sólo l ibre, y con el sistema de aparcería) es significante el hecho de que el trabajo esclavo no era más económico, en términos de rentabilidad, que el libre. En realidad el punto crucial desde el punto de vista agrícola es que la fuerza de trabajo esclava no resol vía los picos de la demanda de fuerza de trabajo en determinados períodos del año, que era abastecida por fuerza de trabajo l ibre estacional y permitía que el cultivo de viñas y/o olivos fuera económicamente viable84.
Las fuentes literarias
En las obras de los agrónomos latinos que ya hemos señalado aparece la referencia a la presencia del campesino libre. Catón sugiere, si es posible, operarionon copia, para elegir e l lugar del dominio, y recomienda ser un buen vecino para lograr contratar empleados con facilidad (operafacilius locabis)&s. Indica el trato que el vilicus debe dar a los mercenarii y a los politores, ninguno de estos esclavos86. Yarrón también argumenta sobre la posibilidad de que las funciones de algunos especialistas que cubren los esclavos puedan ser cumplidas por l ibres87. Cuando se refiere a las formas de trabajar la tierra, c laramente plantea l a alternativa del trabajo esclavo o l ibre88. Siendo estos últimos o mercenarii (asalariados) u obaerarii (una especie de esclavos por deudas89), y en su modelo de explotación este trabajo libre aparece claramente como complementario al esclavo.
En la obra de Columela aparecen igualmente referencias a diferentes formas de explotación del trabajo, más allá de que el autor a posteriori se centre en el análisis del tipo de agricultura de plantación90. Como señala de Neeve, parece haber existido una tendencia al uso de los esclavos en grandes dominios que no eran explotados como plantaciones, sino a través de la agricultura extensiva. Esta es l a primera inferencia que puede sacarse del pasaje de Columela cuando describe los hábitos destructivos de los esclavos util izados en la agricultura extensiva de cereales9 1 o en su lamento sobre los praepotentes cuyas tierras se extienden hasta los confines de las naciones (possidentfines gentium) y las cultivan con ayuda de nexi y esclavos (ergastula)92. E n el libro 1 de Columela la totalidad del capítulo 7 está dedicado a los colonos. El inicio del capítulo es idéntico al de Yarrón, al decir que los hombres para trabajar la tierra "ve/ coloni ve/ servi sunt" (son colonos o esclavos), y estos últimos, a su vez, los divide en "soluti aut vincti" (sueltos o encadenados). Recomienda que el villicus atienda antes al trabajo efectuado por los colonos que al pago de la renta (avarius opus exigat quam pensiones)93, y argumenta en favor de la conveniencia de que los colonos hayan nacido en el lugar (jelicissimum fundum esse, qui colonos indígenas habesse, et tanquam in paterna posses-
1 03
La ciudad-estado y las relaciones de producción esclavistas en el Imperio Romano
sione natos). Un poco más adelante señala la conveniencia de la supervisión del fundo por el amo o el vi/licus, antes que la locación de la tierra; e indica que las tierras alejadas de la supervisión del amo conviene que queden en manos de colonos libres (Propter quod operam dandam esse, ut et rusticas et eosdem assiduos colonos retineamus, cum aut nobismet ipsis non licuerit, aut per domesticas calere non expedierint)94. Si, como destaca Colognesi, la norma es el absentismo, ¿deberíamos deducir de estos fragmentos de Columela que el arrendamiento a los colonos libres estaba por lo menos tan extendido como la explotación por el propio amo, o su encargado esclavo?
Kehoe, por cjcm11lo, reconoce que muchas propiedades en Italia eran explotadas por bandas de �sclavos supervisados por villici. Pero también insiste en el hecho de que otras propiedades frecuentemente consistían en pertenencias dispersas y diversas, y que muchos propietarios terratenientes de la clase alta obtenían sus ingresos de los fimdi alquilados a tencntes. Estas pertenencias podían no formar una propiedad contigua, sino que podían estar conformadas por un número de granjas separadas, frecuentemente dispersas y fragmentadas. Este modelo ciertamente caracterizaba gran cantidad de propiedades en muchas regiones de Italia. Esta� pertenencias compartían características significativas con propiedades en Egipto que recientemente han sido objeto de investigación. En estas circunstancias era probablemente dif icultoso para los propietarios gerenciar sus propiedades como empresas unificadas, a menos de que fueran capaces de crear un sistema complejo de administración agrícola como el que está atestiguado en la propiedad de Aurelio Apiano, un magnate del siglo m9s. La forma característica de resolver estos problemas fue descansar en el arriendo96. En consecuencia Kehoe concluye que aunque no es posible cuantificarlo, parece claro que el arriendo era una importante forma de explotación de la tierra a lo largo de la antigüedad romana. Esta conclusión se puede sacar para el caso de Italia, pero también parece haber sido el método principal para la explotación de las propiedades en muchas provincias del imperio.
Las cartas de Plinio son de un orden enteramente diferente a las obras de los agrónomos latinos. Como indica de Nccve, son descriptivas y no prescriptivas97, por lo que son un índice mucho más f i able para percibir la realidad. En una de las epístolas, Plinio consulta por la compra de una nueva vil!a y presenta las dificultades y ventajas que encuentra en llevar adelante esta operación. Aparecen aquí referencias concretas a diferentes tipos de trabajo en relación con la explotación de la f inca, por ejemplo son señalados ciertos trabajadores que están incluidos en el precio de la f inca. Los que allí aparecen son atrienses, topiarii yfabri. Ninguno de estos esclavos parece estar ligado a las tareas agrícolas, sino más bien a las funciones domésticas. Los primeros son mayordomos y los últimos artesanos. Las funciones de los topiarii o jardineros tampoco pueden pensarse como productivas, sino fundamentalmente relacionadas con el embellecimiento de los jardines98. Como se trata de una tierra vecina a una villa propia, encuentra positivo poder
104
) .
Carlos G. García Mac Gaw
visitar ambas propiedades en un solo viaje, así como poder confiarlas a un solo administradC'r (procura/O!') y a los mismos supervisores (actores)99 El estatuto de estos hombl,'cs es dudoso. Es probable que se tratara de esclavos, especialmente porque los actores generalmente eran de esta condición, y tanto ellos como el procura/O/' están agrupados ambos bajo la acción del verbo "tener" (habere) que puede implicar la idea de dominio, pero no está excluida la posibilidad de que, especialmente en el caso de los procuradores, se tratara de hombres libres l OO. En el Índice temático de las referencias a la esclavitud y a la dependencia en la obra de Plinio, A. Gonzales califica a su estatuto como incierto l O ! . Sin embargo sabemos que en algunos casos los administradores podían ser hombres libresl 02. El propio Plinio le aconseja a su suegro Fabato que debería encontrar un rusticus para administrar sus bienes en la villa de Campania que había sido dañada por el paso del tiempo, pero que, de todas formas, aún conservaba intactas sus partes valiosas. Plinio indica que si bien él posee muchos amigos, ninguno reúne las características que la situación exige l 03. La causa de ello es que son todos hombres de vida urbana (togati el urbani). Es improbable que estos hombres fueran contratados por un salario, sino que posiblemente cumplieran estas funciones como favores a cambio de otras tantas prestaciones de tipo no monetario. Otra posibilidad es que se hicieran cargo del alquiler de la finca en su conjunto, como grandes colonosl 04. Es interesante observar que la referencia a los rogati y urbani se identifica claramente con los colonos urbanos citados por Columela 105, que antes que beneficios sobre la tierra producirán un pleito para el propietario. También se puede destacar que no existe en la epístola VI una connotación peyorativa por parte de Plinio para el cumplimiento de la tarea de administrar las tierras de un tercero por parte de un individuo libre, o incluso socialmente acomodado, como las personas que se encuentran en el círculo de las amistades de Plinio. Existe una referencia concreta al hecho de que tal trabajo puede ser hallado sórdido y pesado (cui nec labor ille gratis nec cura sordida nec tristis so/iludo itideatur), aunque la idea de llevarlo a cabo no aparece fuera del registro de lo socialmente posible. Como Plinio se refiere especialmente a un tipo de trabajo concreto (labor) es que me inclino a pensar que en realidad, tanto él como su suegro, no buscan un gran arrendatario sino un administrador. De allí la relación con la c-arga expresa que tal cuidado demanda. Por su parte, Fabato sugiere el nombre de Rufo, amigo íntimo de su hijo, de cuyos servicios Plinio duda. De todas manera el estatus social de este Rufo es idéntico al de los corresponsales de nuestro autorl06. De donde se sigue, en términos generales, que en principio podía haber alternativas diferentes respecto del estatus de la persona a quien se confiase la administración de una finca, pudiendo ser éste tanto un esclavo como no. En el caso de que se tratara de un gran colonus que arrendara una propiedad en su totalidad, las consecuencias en cuanto a la organización de la explotación general de la fuerza de trabajo no tendrían por qué modificarse. La diferencia es que el propietario se convertiría en un rentista, mientras que el arrendatario sería el encargado de organizar la explotación.
105
1 , , , "'""" t'llrulo 1 /111 1l'lauone.\ ele producctón esclavtslas en el Imperio Romano
En la misma epístola III , Plinio se queja por el hecho de que el propietario ha vendido a los esclavos de sus colonos, sujetos en garantía (pignora), por las deudas atrasadas (reliqua colonorum) que estos tenían. Como la tierra carece de estos cultivadores (sed haec terrae imbecillis cultoribus fatigatur), Plinio tiene que incluir en el costo de la compra a estos esclavos (sunt ergo instruendi eo pluris), que deben ser buenos (jrugi mancipiis), luego caros, pues él no acostumbra utilizar los esclavos encadenados (vincfi) l07. La referencia a la ausencia de labradores es en relación con nuevos colonos que sean capaces de reemplazar a los existentes en la finca. Como éstos últimos no poseen sus instrumentos, él mismo debe hacerse cargo del costo para reequiparlos. Se debe observar que el funcionamiento de este establecimiento implicaría o una explotación mixta, parte a expensas del propietario y parte �n alquiler, o la totalidad en alquiler; pero con la particularidad de que el propietario proveería los esclavos -instrumentos- a los arrendatarios. Estos arrendatarios caracterizados como coloni, evidentemente son pequeños locatarios que arriendan un lote, de acuerdo a sus posibilidades económicas que, como se deduce de la carta, son bastante penosas como para no poder disponer de los instrumentos necesarios para la labranza.
En otras cartas de Plinio aparecen referencias a los colonosl08. En VIl, 30; 2-3 nuestro autor se lamenta de tener que escuchar las quejas de los campesinos (querellae rusticorum) que abusan de sus orejas, con derecho, después de una larga ausencia; y lamenta no poder separarse de lo que considera "ocupaciones urbanas" (urbana negotia) ya que no faltan quienes acudan a él para actuar como árbitro. Es interesante destacar que Plinio reconoce una larga ausencia, por lo cual debe ponerse al día con las obligaciones que su jerarquía de patrono implica, esto es resolver los problemas que surgen entre los diferentes campesinos que alquilan sus tierrasl09. Además también se queja porque en poco tiempo tendrá que volver a alquilarlas, una obligación molesta, y por el hecho de que resulta raro encontrar arrendatarios idóneos 1 1 0. La misma situación reaparece en la epístola IX, donde nuestro autor no encuentra reposo ni siquiera en sus tierras de Toscana, incomodado por las notas y las quejas de los campesinos. Esto se repite más adelante, puesto que Plinio reconoce que el tiempo que concede a los campesinos para escuchar sus quejas es, según ellos, cortol l 1 .
1-:n otra carta aparece nuevamente l a cuestión de los atrasos en las rentas. Plinio señala que se ve obligado a permanecer en sus tierras por la necesidad de alquilarlas por varios años, puesto que finaliza el plazo anterior. Aún después de haber condonado fuertes deudas (magnas remissiones) en el lustro anterior (priore lusrm), los atrasos continúan aumentando (reliqua creuerunt). Para evitar las acciones rrcdatorias de los colonos desesperados, que arrebatan y consumen todo lo l lll(: nace sin preservar los campos puesto que han perdido las esperanzas de poder solventar sus deudas, Plinio piensa abandonar el cobro de la renta en dinero y percibirla en especie (non nummo, sed partibus locem) 1 1 2 . Pero para ello deberá utilizar a sus esclavos para supervisar los trabajos y custodiar los frutos (ex meis ali-
1 06
("¡u los ( i. (iatcla Mac Gaw
r¡rws operis exactores custodes fructibus pon a m) 1 1 3 . Esta nueva forma exige una gran honestidad, ojos agudos, y "muchas manos", aunque Plinio estima que es necesario realizar la experiencia, como en el caso de una enfermedad resistente para la que se experimentan varias curacionesl 14. La solución propuesta en este casr.J por Plinio se aleja de la realizada por otro propietario1 15, quien había vendidr los esclavos empeñados (pignora).
Podemos extraer varias conclusiones del análisis de estas epístolas. Las reiteradas referencias a los colonos indican que en el caso de Plinio resultaba habitual la utilización del pequeño arrendatario libre para poner sus tierras en explotación. Un sistema que obviamente no era una innovación creativa de Plinio, sino que estaba ampliamente difundido 1 1 6 Caracterizamos a estos coloni como "pequeños" arrendatarios, en la medida en que éstos parecen estar permanentemente al borde de su capacidad de pago1 17. Otro elemento que refuerza esta idea es que Plinio constantemente se refiere a las demandas de los "rústicos" con desdén, una obligación penosa aunque necesaria de ser llevada a cabo, pero de segunda jerarquía respecto de los intereses más altos que lo ligan con sus pares. Destaquemos, además, que la difusión del fenómeno del colonato no parece ser periférica (tal vez convenga recordar que las posesiones de Plinio se encontraban en buenas tierras de ltalia1 1 8), ni tampoco estar circunscripta a un período en particular. De acuerdo al material que se ha estudiado hasta ahora, observamos l a presencia de los colonos claramente y sin solución de continuidad desde mediados del siglo 11 a.C. hasta, por lo menos, la época en la que se escribe el epistolario plineano. Por otra parte el tipo de relación que estos arrendatarios anudan con los propietarios es la de un contrato renovable cada cinco años, práctica que todavía parece difundida en l a época de Plinio ya que l a casual mención al fin del lustro ya indicada, aparece introducida con total naturalidad en el texto de la epístola 1 19. En este punto me interesa destacar que Plinio120, que podlia considerarse como un propietario interesado en la gestión de sus tierras, no se plantea una gestión directa a través de una organización esclavista del tipo presentado por Columela. A cambio de ello analiza reproducir el esquema ya existente en la finca: el trabaj o esclavo estaría sujeto a la supervisión de los colonos, quienes están en una relación de arrendatarios con el dueño de la tierra. No se puede argumentar que el uso particular que se hace aquí de los esclavos se relaciona con una forma empleada especialmente por Plinio. En realidad nuestro autor lo que hace es continuar con l a práctica anterior sin innovar en l a forma d e organización d e l a finca. Lo que confirma que antes que una "particularidad" en l a explotación, se trata de una práctica socialmente difundida.
En la medida en que estos coloni a los que se hace referencia en las epístolas, eran individuos de recursos económicos escasos, podemos sacar algunas ideas sobre el tipo de orga11ización de la explotación de la fuerza de trabajo esclava que ellos u ti !izaban. Como se observa en la epístola III, los colonos habían perdido los esclavos rústicos que los acompañaban en sus tareas rurales, sus instrumentos
107
La ciudad-estado y las relaciones de producción esclavistas en el lmperw Romano
(categoría en la cual se incorporaban tanto las herramientas, como los animales y los esclavos) l 2 1 . Dado que los colonos estaban en una crítica situación, y no podían volver a comprarlos, es Plinio quien asumiría tal costo. Esto nos indica que probablemente estos colonos trabajaran codo a codo con sus esclavos, que serían dependientes "buenos para todo", sobre quienes caerían desde los trabajos rurales más pesados hasta, probablemente, incluso buena parte de las funciones domósticas122. No podemos deducir de esta epístola que se trate de esclavos agrupados en bandas bajo la supervisión de un contramaestre. El tipo de esclavo que aparece aquí se asemejaría bastante a los que señala M. H. Jameson como típicos del Ática del período del siglo V a.C., en función de los cuales caracteriza a la sociedad ateniense como esclavista l23. Es decir que, respecto ele la explotación de la fuerza de trab�jo esclava, reproducirían la forma corriente l levada adelante por los pequeños campesinos propietarios en la unidad productiva doméstica, y no el "sistema" de la villa. En caso contrario estaríamos ante grandes coloni, capaces de instrumentar una economía de plantación, sin embargo este no parece ser el caso concreto a partir de los elementos que Plinio nos provee. Esta forma de explotación de la fuerza de trabajo esclava, contenida en la unidad doméstica campesina, en realidad no presupone un salto cualitativo en cuanto la organización de las relaciones de producción. Tan sólo adjunta fuerza de trabajo dependiente en el marco de la unidad productiva campesina, al margen de que se trate de un pequeño propietario o, como en este caso, de un arrendatario, lo que no modifica la forma en que se organiza el proceso de trabajo en sentido estricto, aunque sí la distribución del excedente producido.
La crisis por la que pasa el sistema clásico de arrendamiento quinquenal contra el pago de dinero, lleva a Plinio a intentar modificar las condiciones del pago de la renta. Así es que en la epístola IX, plantea el paso a un sistema de aparcería (non nummo, sed partibus locem), literalmente "en partes", donde el arrendatario realizará el pago cediendo una parte de lo que producel24 Este sistema de trabajo presupone una supervisión esclava sobre los colonos libres (ex meis aliquos operis exacto res custodes fructibus pon a m), quienes a su vez podían usar esclavos -o no, como ya hemos visto-, para trabajar la tierra que alquilaban. Plinio es consciente de la necesidad de este control por parte de "los suyos". La resistencia a la exacción del terrateniente se da, en los casos de aparcería, simulando una menor producción a la lograda, lo que significa de hecho una rebaja en el pago de la renta. Por eso Plinio indica que "esta nueva forma exige una gran honestidad, ojos agudos, y «muchas manos»". La supervisión del trabajo libre por parte de Jos esclavos, que por otra parte resulta bastante difundida en el mundo romano, presupone una imbricación, una superposición, de la explotación del trabajo libre y el esclavo, y por lo tanto nos impide observar claramente de qué forma se compone la renta excedente. Como resulta de este caso, tenemos la evidencia de la articulación de varios sistemas: gestión y supervisión esclava, producción fundada en el trabajo libre de la unidad doméstica articulado con la explotación de la fuerza de trabajo esclava (los instrumentos), pero que en este caso son provistos por el
108
Carlos G. García Mac Gaw
ll' l l.tlcnicnte y no pertenecen a los productores directos. Si algo resulta obvio,
wgún puede deducirse de estos ejemplos, es que aquí no funciona un "modelo"
esclavista del tipo columeliano, organizado en función de la explotación de plan
tación, sino que se trata de un sistema largamente más complejo cuya estratifica
ción, por otra parte, puede ser fácilmente variable. Como se observa en el caso de
Pli•IÍo, el propietario tiene la flexibilidad como para experimentar una fonna alter
n .�tiva en el cobro de la renta, cuya difusión evidentemente preexistía a la elección
de nuestro autor, así como el poder suficiente como para incidir en la contratación
(si es que esta palabra es válida) de la fuerza de trabajo l25. Es decir que estamos
ante una elección racional cuyo objetivo apunta a asegurar el cobro de Lma renta.
Resultaría factible, incluso, que cualquiera de estos sistemas de tenencia de la tie
rra, coexistieran con una parte de la finca explotada directamente por el señor
como plantación esclavista clásica, especialmente en el caso de que su interés
apuntara también a comercializar vino y/o aceite 126. ¿La coexistencia de trabaja
dores esclavos domésticos, aptos para todo servicio, la ele los esclavos especialis
tas (del tipo de los presentes en las obras de los agrónomos), y de esclavos opera
rii de las grandes extensiones de producción extensiva; nos hablan de diferentes
"racionalidades esclavistas" para la explotación de esta fuerza de trabajo?
En contraste con las grandes propiedades de Plinio, tenemos la carta que l l oracio envía, o más bien finge enviar, a su villicus 127. En esta pequeña tierra habitan sólo cinco familias campesinas, probablemente arrendatarios (habitatum quinque jocis et quinque bonos . . . patres). Parece reproducirse, aunque en una escala ciertamente menor, la articulación entre una supervisión esclava y una puesta en valor de la explotación a partir del arriendo a campesinos de origen libre.
Existe finalmente un importante aspecto relacionado con la esclavitud que no será profundizado en estas páginas, cuya importancia merece un estudio en sí mismo. Se trata de la forma particular de explotación de los esclavos -como si de hecho fuesen colonos l ibres- cediéndoselcs un lote ele tierra para explotarlo contra el pago de una renta, los servi quasi coloni. El lote viene a ser asimilado en la práctica con un peculio cedido por el amo al esclavo, por cuyo usufructo el servus quasi colonus paga un canon a su amo. Esta forma que en general se presenta como tardía y relacionada con la crisis del sistema de la villa, en realidad ya aparece recogida por Alfeno, en el paso de la república al principado128. Las referencias son escasas, y es discutible la extensión del fenómeno, sin embargo cabe destacar, una vez más, la plasticidad en el tratamiento de l a institución de l a esclavitud para organizar la punción de los excedentes que produce129.
Las referencias no pueden ser exhaustivas, y solamente he tomado algunas. Mi propuesta es cambiar el ángulo de lectura, y en lugar de hacer hincapié en la presencia de los esclavos, partir de la evidencia existente en las fuentes de un abanico de condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. Si retrocedemos en el tiempo, se puede destacar la existencia de clientes y colonos encuadrados en la
109
La ciudad-estado y las relaciones de producción csclal'lllll\ t'll cl lmpt't w Utl/1/t/1111
forma general de localio conductio, si avanzamos constataremos la evidencia de serví quasi coloni, serví casati, coloní adscripticii, etc . l 30 Desde la primitiva república hasta el fin del imperio la esclavitud fue una forma de trabajo, entre otras, disponible para los propietarios (y tal vez la más elástica en cuanto a las posibilidades de ser usufructuada, nuestro recorrido Jo demuestra palmariamente). Sin embargo es necesario destacar "entre otras". El csclavismo coexistió en tiempo y espacio con diferentes formas de explotación de la fuerza de trabajo dependiente, disponibles para los terratenientes, además de la persistencia de la pequeña propiedad campesina independiente -cuyos agricultores en ocasiones podían ser contratados contra el pago de un salario-. Desde el punto de vista ideológico para los propios romanos, el esclavismo fue, seguramente, la forma dominante a partir de la cual el trabajo dependiente se medía. Pero considero que es necesario observar que en la sociedad romana existen aspectos sociales que subsumen a la problemática esclavista, colocándola en un segundo plano. Algunos de estos elementos correctamente indicados por ciertos historiadores.
Hopkins reconoce que en la mayoría de las partes del imperio la esclavitud tuvo un papel menor en la producción, por lo que conviene matizar la presentación de su reflexión de la sociedad romana, introducida en el comienzo de nuestro texto 1 3 1 . Aunque indica que l a sociedad romana se puede caracterizar como esclavista, lo que conviene para separarla del resto de las sociedades tribales y preindustriales donde había esclavos, Hopkins no centra su análisis sobre la acumulación de riquezas de los grupos aristocráticos en función de la renta extraída de la explotación esclavista. Para el autor el proceso de diferenciación social se sostuvo al principio "con el botín y las indemnizaciones de guerra, y eventualmente con los impuestos que se exigían a los vcncidos" 132 . Estima que las tres cuartas partes de los ingresos del estado en el siglo n a.C. provenían del exterior, y estos recursos a mediados del siglo 1 a.C. se habían multiplicado por seis. Los primeros beneficiados resultaban los soldados, puesto que los botines se redistribuían, aunque de manera desigual en función de la jerarquía social de los militares. Para los nobles además, la fuente principal de nuevas riquezas era el gobierno ele las provincias. Hopkins argumenta que el paso del botín a los impuestos se dio con el establecimiento del Imperio. La articulación del aparato militar, administrativo y fiscal, sobre todo este último a través del sistema de las licitaciones públicas de la recaudación de impuestos que permitía participar en los beneficios a los hombres prósperos que no pertenecían al orden senatorial, está en la base del enriquecimiento de la clase dominante romana 133.
Estos elementos que señala Hopkins pueden cotejarse con los planteos de Ste. Croix. Recordemos que para este último autor el grueso de la producción provenía del trabajo de los productores libres, pero el foco del análisis estaba dirigido al origen del excedente del trabajo no libre. Por mi parte creo que la cuestión de cómo se produce la mayor parte de la producción no puede ser ignorado a l a hora de entender la racionalidad del funcionamiento de un sistema económico. Sin
110
Carlos G. García Mac Gaw
l' l l lhiuro. �uponiendo que estuviéramos de acuerdo en el presupuesto que Ste.
( 1n 1x plantea, aún es necesario ver que de ningún modo se puede afirmar taxati
\,IIIH.:nte que la acumulación extraordinaria de las clases propietarias romanas pro
vuucra del excedente generado por el trabajo no libre, y en especial el esclavo. En
todo caso habría que discernir diferentes períodos y espacios geográficos antes de
realizar esta afirmación general. Creó que no se puede obviar que la riqueza acu
mulada en la fase de expansión militar del período republicano es producto antes
de la expoliación de Jos pueblos vencidos y de la obtención de tributos de guerra
que de la explotación del trabajo no libre. Si esto fuese una situación puntual y
acotada en el tiempo se podría incluso pensar en una "acumulación originaria"
para el período esclavista romano. Sin embargo el acrecentamiento del tesoro
romano por el tributo de los vencidos se prolongó mucho más allá de lo que se
entendería por una situación puntual, como antes se ha indicado. Estos factores
son señalados por D. Vera, al indicar que la expansión en el Mediterráneo es l a
fuente primaria d e la fortísima capacidad d e gasto e n todos l o s sectores de la vida
pública y privada que caracterizan a la economía tardorrcpublicana. En la agricul
tura, los beneficios de la conquista habían significado la posibilidad de inversio
nes, innovaciones, capacidad de compensar con esclavos la baja de la población
de los campesinos l ibres que se mudaban a las ciudades, se enrolaban, emigraban
a la Cisalpina o a las colonias transmarinas, morían en las guerras de conquista y
en los conflictos civiles 1 34.
Entonces se podrían sacar algunas ideas a partir de esto. Primero: sería conveniente poder contar con los datos porcentuales del total de la riqueza producida en función de estas dos formas distintas de acumulación, lo que obviamente no es posible, para poder decidir cuál de ellas tendría mayor importancia a la hora de analizar la estructura económica de l a sociedad romana. Segundo: dado que lo anterior no es posible, habría que tratar de establecer la relación entre esas dos esferas económicas en un orden de causalidad, de manera tal que una de ellas pudiera dar cuenta de la otra. Es decir, parece razonable sostener que la acumulación de riquezas por el producto de la guerra es lo que permite reorganizar la estructura de la producción, invirtiendo parte de esas riquezas en unidades productivas basadas especialmente en l a explotación sistemática de los esclavos en ciertas áreas, y en ciertas pcríodosl35 La expansión militar explica la difusión ampliada de la explotación esclavista, y no a la inversa, lo que no implica que se la deba tomar como causa eficiente del surgimiento del esclavismo 136.
Este paso a un tipo distinto de l a explotación esclavista, l a villa orientada a l mercado, debe ser analizado, aún cuando n o se l a tome como el argumento central para explicar al conjunto de l a formación social. Aquí tal vez corresponde señalar algunos de los elementos que trata Finley, sobre la cuestión de la demanda de esclavos que precede a la oferta, y el hecho de que para el autor Roma y a era, antes del proceso d e expansión, una sociedad esclavista 137. Para Finley, l a enorme disponibilidad de recursos humanos para movilizar para el combate "es
1 1 1
La ciudad-eslado y las relaciones de producciÓn e.1clavi�ta.l' ('// el lm¡wno 1(011111110
i�concebible sin la presencia, por lo que afecta a la fuerza de trabajo, de un gran numero de esclavos y de un sistema de trabajo esclavo bien organizado" l3!i_ Sin embargo los argumentos del autor apuntan al hecho de que la concentración de tier.ras es anterior a la fase más dinámica del proceso de expansión militar, y está m�Icad� por las leyes agrarias, ya incluso las Liciniae Sextiae en el 367, lo que evidencia la explotación sistemática de la fuerza de trabajo esclava en la gran propiedad. Creo que es factible argumentar que, aún cuando la sociedad romana del siglo IV fuera una sociedad con esclavos, básicamente se trataría de una sociedad campesina en donde probablemente estuviera bastante desarrollado el hábito de contar con esclavos en la explotación de la unidad doméstica campesina, ¡0 que de todas maneras está lejos de poder presentarse como una "sociedad esclavista" en el sentido en que en general se lo hace1 39_ Se tratarla más bien de una esclavi� tud de tipo patriarcal, donde los esclavos podían cumplir desde tareas de servidumbre doméstica hasta productivas acompañando al campesino en su labor cotidiana, lo que no se corresponde con la idea de un modo de producción esclavista centrado en la villa. Para este período el proceso de polarización social no puede haber alcanzado los niveles logrados desde la segunda guerra púnica en adelante. Justa.mente las dimensiones de las propiedades fijadas por las leyes del 36 7 evidencian un mvel relativamente bajo ele concentración. Cornell indica que "después de la conquista de Veyos y antes del saco de los galos, los romanos distribuyeron en pequeños lotes parte del territorio ele Veyos entre los ciudadanos romanos" 1 40. Pero luego de la invasión de los galos los romanos concedieron la ciudadanía a
.la �oblación nativa que había sobrevivido, y también a los que habitaban los terntonos que habían arrebatado a capenates y fal iscos en 395 y 394 141 .
P�ra Cornell parece probable que sólo una minoría de los vencidos haya sido vendida como esclavos por no existir un mercado donde pudiera colocarse un número tan gran?c de hombres, y entiende que los derechos de ciudadanía otorgados al resto estuvieron destmados a evitar una revuelta después de la invasión gala 1 42. Por lo que se ve_, no debe pensarse siempre que el resultado de la expansión tuvo por consecuencia la concentración inmediata de la tierra, aunque sí se Jo puede esperar en _una tendencia secular. El proceso de fundación de colonias, muy activo en la pnmcra fase de expansión, fue un mecanismo de redistribución de tierras importante l43.
En la cita d� F�nley que e�tá al comienzo de este capítulo el autor dice que los esclavos constituian el pnncipal volumen de los ingresos inmediatos de la propiedad, esto es, los mgresos "distintos" de los que procedían de las fuentes políticas14�- �1 propio au.tor considera al imperio como una unidad antes política que economica. ¿Por que debemos reconocer a la sociedad romana como esclavista, si el volumen mayor de_ los excedentes acumulados por los romanos provenía, prob�blemente �asta el siglo I d.C., de los tributos de guerra, redistribuidos por mecamsmos leonmos a las clases dirigentes que controlaban los diferentes resortes del poder?
1 1 2
Callo� ( i . ( iarcía Mac Gaw
1· n segundo lugar, la cuestión del volumen del excedente producido por la fuer;a de trabajo esclava. Ningún autor, a partir de los datos disponibles, puede seriamente aspirar a argumentar que el porcentaj e de este excedente era mayor que el producido por el pequeño campesinado independiente. Ste. Croix cree superar el problema argumentando que ele todas formas, lo que interesa para la caracterización de la sociedad como esclavista, es que la mayor parte de los excedentes apropiados por los propietarios en sus tierras proviene de la producción esclava. Esto se comprueba falso. Nuevamente es imposible determinar el porcentaje de la producción esclava sobre l a libre en un mismo dominio. En los casos mejor documentados, como en el de los dominios de Plinio, no sólo no podemos conocer los porcentajes, sino tampoco ·siquiera el número de esclavos por cantidad de colonos presentes en sus tierras. No podemos saber cuántos de los esclavos que aparecen son "instrumentos", verdaderos trabajadores rurales, y cuántos de ellos supervisores. Sobre el volumen del trabajo l ibre, tampoco podemos conocer qué porcentaj e a su vez se obtiene ele la explotación de trabajo esclavo por parte de los mismos colonos. Todo esto sin realizar la necesaria cuenta de la diferente productividad de ambos tipos de trabajo (lo que ha sido un tópico para la discusión del desarrollo del colonato tardío y la crisis del "sistema" esclavista), y ya ha sido igualmente puesto en duda 145. Tampoco se justifica hacer la separación entre las "áreas centrales" esclavistas, y las periféricas con sistemas distintos de explotación de l a fuerza d e trabajo. ¿Cuánta de la tierra e n las áreas centrales y cuánta d e l a periferia no esclavista corresponde a la propiedad de los grandes terratenientes? ¿Podemos conocer el porcentaje de tierras italianas y sicilianas -las "zonas esclavistas"- en relación con el resto, pertenecientes a las clases senatorial y ecuestre? ¿Es que acaso los terratenientes que poseían tierras en el África y en Asia no constituían la clase dominante? ¿Había una clase dominante no esclavista y otra esclavista 1 46? Como se ha señalado suficientemente en este trabajo, tampoco se puede establecer un orden concreto de prelación respecto de las diversas formas de util ización de la fuerza de trabajo esclava. No resulta claro que el "sistema" de la villa haya sido dominante sobre otras formas alternativas de la propia explotación de la fuerza de trabajo esclava, como el esclavo adjuntado en la unidad doméstica campesina de los arrendatarios o los campesinos pequeño-propietarios, o los esclavos asimilados por el propietario a la condición de "casi-colonos", fenómenos que no resultan tan tardíos como en general han sido presentados en relación con el fin del sistema de la villa. En general se ha planteado a este sistema como "inelástico" puesto que también lo era su costo global, que no podía descender por debajo de ciertos límites y que por tanto habría determinado primero su "economicidad" y sucesivamente su "antieconomicidad"l 47. Digamos, en contra de esta idea, que la elasticidad de la villa justamente está en la capacidad del terrateniente de no circunscribirse al "modelo clásico", determinismo que por otra parte, es sólo nuestro en la medida en que tomamos a Columela como una receta. La posibilidad de incorporar formas alternativas de trabajo dependiente y libre son justamente lo que permiten la "elasticidad" de un sistema que aparece como mucho
1 1 3
/,u Cllldad-l'.\ laclo ) la1 rdonollt'l cl•· ¡11odun ·¡m¡ ,.,, /ol'/1/rll ,., , / /m¡lr'l /11 N1111/l/llll
más dinámico de lo que hasta el momento la lectura clásica del fenómeno ha permitido distinguir.
Capogrossi Cologncsi dice que el sistema de gestión fundado sobre villici y esclavos cumple el doble objetivo de reforzar y ampliar el fundamento agrario de su propia supremacía social y, a la vez, de conservar y reforzar el propio rol ciudadano. Es decir que el "sistema" de la villa en realidad refuerza el lugar social, esencialmente político, de la clase dominante. Esto no quiere decir que la propiedad agrícola no genere rendimientos económicos. Pero es importante observar que el objeto de la existencia de este "modelo" -que no es tal, como creo que resulta evidente-, en realidad sirve como fundamento al propietario absentista que tiene un rol como clase dominante en el ámbito urbano apoyado en su propiedad rural, de la cual está generalmente ausente. Este lugar social, y no el tipo de apropiación concreto de la renta, define a l a clase. El excedente apropiado supone una multiplicidad de sistemas, entre los cuales ninguno alcanza para caracterizar al conjunto. Es por eso que la dominancia relativa de cualquiera de ellos, sea el esclavismo, el colonato, etc., no es suficiente para definir al conjunto de la relación social; como así tampoco su crisis o evolución. Esto se corresponde con las ideas de Blackburn, quien ve en el esclavismo una institución conservadora de las relaciones sociales dominantes, y no una transformadora 1 48. El esclavismo refuerza la situación social de la clase aristocrática terrateniente romana, pero no transforma las condiciones generales de la organización del conjunto social.
Considero entonces que no es apropiado hablar de un modo de producción esclavista en la historia romana 149. Tampoco considero correcto plantear el paso de un esclavismo dominante a un colonato dominante, ya que el colonato es una forma que siempre coexistió, con diversas características, con el csclavismo. Más aún, como se ha señalado anteriormente, es imposible determinar el grado relativo de importancia de ambas formas de explotación entre sí como para poder argumentar a favor o en contra de l a dominancia de alguna de ellas; además de quedar abierta la cuestión del peso relativo que tiene el producto del trabajo del pequeño campesinado libre en relación con el de las distintas formas de explotación del trabajo dependiente. Finalmente, para matizar esta idea, la clase dominante romana no se define sólo por su condición de propietaria, sino también de clase política, por lo menos hasta la desaparición del sistema semi-independiente del municipio y su reformulación desde fines del siglo III en adelante 1 50
1 14
Carlos G. García Mac Gaw
l\! 1 1 1 ' ...
l . Agradezco a Julián Gallego y Carlos Astarita, quienes realizaron una lectura previa a
1''''' ma11uscrito, por sus comentarios.
2 MARX ( 1 97 1 b ); HINDESS & HIRST ( 1 979); WICKIIAM ( 1 989).
) . Para el modo de producción antiguo como un subtipo del tributario ver WICKIIAM (2003).
4. Algunas ideas sobre esto han sido volcadas en GARCÍA MAC GAW (2003b).
5. GARCÍA MAC GAW (2003b), 220.
6. Lo que se acerca a la idea de HrNDESS & HtRST ( l 979), a�nque s.e debe desta�ar que
no es factible hablar de un excedente por derecho de c1ucladanla, en t<Jnto y en cuanto no
existe materialmente una transferencia única y equiparable con tal derecho. P�r el �on�ra
rio existen diferentes formas de circulación de excedentes fundadas en la pos1c1ón C�lfclcn
cia'l de ciertos grupos sociales a partir de su esta tus jurídico-político, el cual se sost1enc en
última instancia en factores militares.
7. MARX ( 1 9 7 J a).
8. GARCIA MAC GAW (2003b).
9. Esta discusión recorre las páginas de HALDON & CIARCIA MAC GAW (ecls. 2003) Y HALDON el al. ( 1 998).
1 0. MEILLASSOUX ( 1 990), 35 1 -52.
1 1 . Para una bibliografta sobre el tema del esclavismo ver las obras citadas más abaj�.
1 2. HoPKINS ( 1 98 1 ), 127. Sobre la cuestión de los números en relación con el csclavls
mo, FIN LEY ( 1 982), 102.
! 3 . Nótese la forma en que HOPKINS ( 1 98 1 ), 127, caracteriza su propia definición:
"loosc" en la versión inglesa.
14. !bid., 127-28.
1 5 . STE. CROIX ( 1 988), esp. Cap. 1 1 1 . a p. 4.
1 6. Es verdad que el autor trata de utilizar el concepto más amplio de "tr.abajo no libr�",
que incluye al servil y a la esclavitud por deudas, pero no resulta claro que.consecucncta�
teóricas se derivan de esa utilización que no es s1stemát1ca. Véase la cnttca ele Woo
( 1 988), 42-80.
1 7. STE. CROIX ( 1 988), 1 6 1 .
1 8 . !bid., 7 1 . A pesar de que e l autor en cierto moment�.argumc�ta que no c�7c q�1c sea
técnicamente correcto llamar al mundo griego y romano cconomla esclavista pelo que
no se opone si otros desean hacerlo puesto que "la esci�¡ itud en sentido técmco cstncto,
desempeñó en algunos períodos un papel preponderante (p. 1 6 1 ). .
1 9 . ANDERSON ( 1 979), 1 3 . El autor parte de la idea de que el modo de producc1ón feudal
es producto de la convergencia de dos modos de producció� antenor:s, ei esclav1sta Y el ger
mánico, cuya recombinación de elementos desmtegrados liberó la smtes1s feudal (p. 1 0).
20. !bid. , 1 4- 1 5; 58.
2 1 . !bid., 55-58. A diferencia de los otros autores tratados aquí, Anderson �rgumcnta q�e
Roma nunca conoció la tiranía que condujera a una postenor democrat1zac1on de la c1udad
1 1 5
La Ctudad-estado )' la1· rd ·· · 1 1 • ac IOIIC.\ l (' fJIV< 1/Cr'/011 c•sdtll'llltl\ <'11 d llllf'<'l 1<1 No/1/¡1//tl
basada en una firme agricultura de - d ' · des ríe as Se - ·
pcqucnos y me mnos proplctanos, como en la� eluda
n g g
· d habJ!a dado, entonces, un proceso de creciente monopolización dl! ¡ .¡ IICITI
u continuo escenso del número de 1 ·c1 · · ' ' '
de la clase de 1 . . . . . os asst ut y u� inexorable aumento en la extensión
.d os pmletm ,�._ Segun el autor los pequenos propietarios nunca habían desapa-
ree¡ 0 PO,r completo de Ita ha, Sino que habían sido alejados prooresivamente hacia Jos rin eones mas remotos y precarios (pp. 48-52).
"' -
22. F!NLEY ( 1 982), 98. 23. /bid., 102.
St�.4c:.:::�· 1 03, en una formulación que se asemeja, sorprendentemente, bastante a la de
25. !bid., 1 OO.
26. MEILLASSOUX ( 1 990). 27. ANOERSON ( 1 979), 14-15 ; F!NLEY ( l 982), 1 70-7 1 . MOREL ( l 989) 494-9 - . d ,
el aumen�o de la Importación de esclavos enh·e los siglos III y 11 a.C. se,multip���np��ad��c
y, pa�tlrl e J 67, DeJos se convtrtió en el eje de esa circulación. Para el autor el siglo ¡j
mal co .e c�ml�nzo_ y el Siglo sigui�nte la culminación del modo de producció� esclavista
;�������aE�������- luc1da, en relacwn con el análisis desde Jos factores demográficos, e�
. 28. STAERMAN ( 1 980), 59-108. ANDERSON ( 1 979) 73 indica el . . " . ����na esclavista con el cierre de las fronteras im�eri;les despué�od:���:j���� �au�r�:':e���
. a pnncJp!os del Siglo J l l en "un colapso general del orden político tradicional en
mcdw de vtolcntos ataques exteriores contra el fmperio" (p. 80). En otro lu ar h . . . -�:��
í�c�u:� �e
A�� �;g�;
a��l stglo III como resultado del colapso del siste�a e:c�:����::
29. BLOCH ( 1 980); BONASSIE ( 1993), 1 3-75; DOCKES ( 1 984). Cf. VERA ( 1 992/93), 3 1 2. 30. FtNLEY ( 1982), Cap. 1, passim.
p 3 1 .
1 V�e PHtLLIPS ( l 989),
_ con una pormenorizada descripción de la evolución sufrida
( I0919e6)esnc1 :'v's
bmo en
jtre el penodo romano y el fin de la época medieval. También PH!LLIPS
, as a revtac o. 32. FIN LEY ( 1 982), 69-78. 33. Para una crítica lúcida véase KONSTAN ( l 98 l )· tamb· , M � ' len EILLASSOUX ( 1 990), 1 l -25. -'4. A
_NNEQUrN (l 985), P,assint, y en particular 209-1 3 . El enfoque del autor se s t
en contJa de nuestra opmwn, en el presupuesto de un modo d . . . us enta,
herramienta básica del . · 1 · · d 1 . . e produccwn esclavista como ana tSIS e as soctedades ant1guas.
35. Tal vez sea conveniente recordar que para MARX ( 1 97 1 . ) . . 1 . . . general es susceptible de d
a • pass1m, a produccwn en escomponerse en cuatro momentos· prod . . .
estricto, consumo, distribución y cambio (circulación). . uccJon en sentido
36. BLACKBURN ( 1 996) 1 80 S b .
e· 1 . . . • · 111 em argo estas apreciaciones del autor aún cuando mar
f�n as �specJfJCJdades de ambos s�stcmas, se sostienen en una idea que �or sí misma uni� . a Y a¡ tlcula ambos procesos hlstoncos sin solución de continuidad· "La¡·<>e s 1
m1c slaver h b · · - ca e econo-y as een pecullarly associated with the rise ofthe West" (p 1 78) . .
�:ste:o�e:�mad
do ,�n el 2nal del artículo: "The correlation of slavery
. with
't�:
z�i�::;���
, wo ts mct orms, one ancJCnt, the other modern" (p. l 80).
_,7_ VERA ( 1 992/93), 308.
1 1 6
Carlos G. García Mac Gaw
\X . Sobre los esclavos pastores véase VARRÓN, 11, 10. Cf. MARTIN ( 1 974), 286-88. /
l'J. VI:RA ( l 992/93), 309. Volveremos sobre estas cuestiones más adelante.
40. Cf. BLACKBURN ( 1 996), 1 6 1 .
4 1 . VERA ( 1 995), 1 85 . 42. DvsoN (2003), 1 9 . 43. !bid. , 20. 44. !bid., 20-23. 45. Este aspecto de las villas marítimas está bien documentado para las costas de España
y Portugal; ibid., 22. 46. Cf DE NEEVE ( 1 984b), con un modelo teórico suceptible de retlejar las relaciones entre
el entorno productivo rural y el ámbito urbano, en función de la comercialización de ciertas
mercancías que es aplicable al caso de las villae romanas. Sobre la via Gabina, WtDRIG
( 1 980) describe la evolución de los restos arqueológicos allí encontrados que brevemente
resumo. Realiza un estudio diacrónico, centrado especialmente en el sitio 1 1 (la localización
de los sitios retoma el catálogo organizado por KAHANE & WAR.D-PER.KINS [1 972)). El autor
reconoce dos fases diferenciadas de ocupación. La más primitiva arranca en la primera mitad
del siglo l l l a.C. Se constatan variaciones palpables en Jos restos materiales, que implican el
paso de una estructura muy simple a una mucho más compleja organizada como una cons
trucción en U alrededor de un patio central. En el oeste de esta estructura se�ubica un hortus.
La producción agrícola era probabkmcnte mixta: cereal, olivos y viñas. Parecería que se
obtenía un pequeño rendimiento en el mercado de Roma, además de abastecer la mesa del
dueño y su familia. No se puede afirmar si éstos habitaban el año entero allí o si se acerca
ban periódicamente para supervisar el trabajo y disfrutar los placeres campestres. Sin embar
go, el autor infiere que los cuartos dedicados a la vivienda son lo suficientemente elaborados,
y a una distancia demasiado cercana a Roma, como para que la villa fuese ocupada solamen
te por un mayordomo (p. 123). En la segunda fase se observan cambios en las técnicas de
construcción que dan por resultado una reconstrucción de la estructura entera y una signifi
cativa alteración en el tipo de edificio ocurrida durante la era imperial, e implican el paso de
una estructura mixta -una combinación entre residencia y establecimiento de trabajo- a una
que prioriza especialmente los elementos residenciales. Las modificaciones al plano original
indican tres fases principales de desarrollo. En la primera de ellas se produce una reconstruc
ción mayor que convierte el plano en U del primer período en una domus organizada alrede
dor de un atrium. En el período siguiente, que podría situarse como muy tarde en el reino de
Adriano, se amplía la planta para incluir un área interior de baños. En la última fase se pro
ducen ciertas modificaciones que apuntan a un uso industrial de la villa, para la producción
de aceite de oliva y vino, que implican un retorno a una estructura mixta. Ciertos indicios
señalan que la ocupación del edificio no se habría extendido más allá del siglo fiL No exis
ten indicaciones de que cambiaran en esta segunda fase las dimensiones de la tierra afectada
a la granja ni la naturaleza mixta de sus cultivos. El edificio se convirtió en una residencia
suburbana actualizada, y el almacenamiento de granos así como las actividades relacionadas
con la agricultura deben haberse trasladado a otro lugar. La última fase implica probablemen
te la inclusión de un olivetum de considerable tamaño en la propiedad, o por lo menos el pro
cesamiento por primera vez de aceite a escala comercial. El autor entiende que la producción
comercial de aceite de oliva durante el siglo II tardío tiene determinantes tanto económicos
como sociales. Tal vez estos cambios reflejen una nueva demanda de aceite en un nuevo sis
tema de organización agrícola en la región de Roma. En relación con ello, la evidencia para-
1 1 7
!.a c ·tudar! <',\/arlo .J /n, t<'lac·tclllc'.\ rlt• flloduc·c·ton t'\<1<11'1.\ICI\ t'/1 d ltllf'<'ltrl Nw11r11tfl lela de producción de aceite de oliva en las villas de Posto y San Rocco en han�.:ohsc resulta particularmente importante (p. 129).
47. Hemos señalado ya algunas de las ideas de Anderson que van en este sentido y que sirven como ejemplo.
48. DYSON (2003), 29.
49. !bid., 30. El autor indica que el mayor problema de la arqueología de las villas radica especialmente en la naturaleza dispersa y aleatoria de la muestra de la mayor parte de los sitios estudiados, y aun cuando el número de villas razonablemente bien excavadas y publicadas se incrementa, la muestra es todavía pequeña (p. 3 1 ). 50. WHITE ( 1 970), 14-46, con un análisis pormenorizado de las obras relacionadas con la producción agrícola.
5 1 . CATóN, De agricultura, XII y XIII, indica 240 iugera (60 ha) para un olivar, o una viña de 1 00 iugera (25 ha). VARRÓN, De re rustica, l, 1 8, 3-8, critica a Catón y propone un método más racional de utilización de la fuerza de trabajo en relación a la extensión de la tierra. Igualmente, COLUMELA, De re rustica, 1, 3, no habla de cifras pero indica que hay que poseer lo que uno está en capacidad de poner a producir. La cifra media estimada en general para el siglo 1 d.C. es de 200 ha. Véanse los ejemplos presentados por POTTER ( 1 987), l 08-1 O. Sobre el villicus: CATÓ ', VIl; VARRÓN, 1, 17, 4; COLUMELA, 1, 8, 1 -5. 52. COLUMELA, 1, 9, 6-7; 8, 1 1 y 1 7. Cf. ÉTIENNE ( 1 974). 53. Véase MACMULLEN ( 1 974) que destaca que este modelo puede contraponerse con las inscripciones de Beneventum y Veleia, las que se corresponden con la información arqueológica (el autor se apoya especialmente en Jol\ES f l 962/63]). Las prevenciones sobre los agrónomos de BADIAN ( 1 972), 673, y MARTIN ( 1 974), 268, van en el mismo sentido. 54. CAPOGROSSI COLOGNESI ( 1 982), 332-33. 55. Cf. ANDREAU & MAUCOURANT ( 1 999), 60 y 89-97, donde se establece una diferencia entre comportamientos racionales y "racionalidad" y se traza un límite al alcance del concepto de "racionalidad económica" en este contexto histórico. 56. VERA ( 1 992/93), 297-98. Según el autor, en este redimensionamiento económico de Italia difícilmente pueda constatarse el simple abandono de territorios agrícolas. Más bien hay que pensar en diferentes formas de utilización de los recursos y de la mano de obra. No obstante la caída en los índices de poblamiento que se obervan en áreas de Etruria como el ager Cosanus, esto no es uniforme. No se constata en el ager Capenas y es dudoso en el ager Veientanus. Incluso allí donde esta disminución de los poblamientos y de los cultivos es segura, hay que cuidarse de interpretarla como un signo de regresión. Por ejemplo, la conversión a zonas de pastura de tierras mediocres o marginales, la modificación introducida por la concentración de tierras, entre las cuales puede ocurrir el abandono de villas y haciendas, la formación de vici agrícolas y la fragmentación de la propiedad en lotes de colonos cuyas modestas estructuras no dejan rastros sobre el terreno.
57. /bid. , 304 y 306.
58. !bid., 303.
59. EVANS ( 1 980), 24.
60. PLINtO, Ep. V, 6. EvANS (1 980), 25; véase igualmente MOREL (1 989), 498. 6 1 . CAPOGROSSI COLOGNESI ( 1 982), 3 3 1 . Sobre la articulación entre fuerza de trabajo esclava y libre, véase más adelante.
1 1 8
Carlos G. García Mac Gaw
t.' 1 ,10 .,e t claciOna con las condiciones político-sociales y demográficas que_
se dan l' llltl' la ltnaltzación de la segunda guerra púnica y el período de las reformas agranas gral)Utanas. la cuestión del despoblamiento del área central de !taha, la cnsts del sector cam-
- · t ·0 y el impulso de la mano de obra esclava alternattva. Todo esto pcstno pcqucno propte an _ . . d 1 • d 110 puede ser tratado en el marco de este trabajo. Baste senalar que la cnsts
.e
. peno o
puede haber significado la regresión, pero no la desaparición de la umdad -�omestJca cam-
pesina. ¿En qué grado? Por ahora esa respuesta está abierta a la especulacwn. .
63. Véase ahora la página web de la British School at Rome (';ww.bsr.ac.uk) que mclu
ye el proyecto general del Tiber Va/ley ?rojee/, con una descnpc10n suscmta de los proyec
tos que se desarrollan y con bibliografia actualizad�. Cf. Dvso.N (2003), 39-40; MORE�
( 1 989), 496, sostiene una posición inversa cuan�o sena la que la hm�tad� pcrSISt�nc¡a de la - · d d es mucho menos stgntftcattvo que la mnovac10n teprcsentada por la pequena propte a
. 1 . aparición, a veces de forma concurrente con el anterior sistema, del culttvo de amp ta esca-
la basado en el trabajo esclavo.
64. GARNSEY ( 1 998), 95-96. Cf. FRANK ( 1 975), 1 72 sqq., donde se analizan las inscr.ip
ciones de Veleia y Bcneventum. Según el autor, debemos conclutr que la concentractón señalada por algunos autores satíricos no se produjo de igual manera en to
.das partes y q�c
en los valles centrales de los Apeninos muchos pequeños granJeros todavta cstaban traba
jando en sus propios Jotes; incluso en los territorios ricos e_n vmo Y oltvos, como en
Pompeya, las propiedades podían presentar un moderado tamano (p. 1 74).
65. RATHBONE ( 1 98 1 ), 2 1 .
66. HARRIS ( 1 97 1 ), 259; cf. 2 5 1 -59, para una problcmatización de las r�lacio�es entre Etruria y las Marianae partes para tratar de entender la
.s causas dd tratamtento aspero de
Si la hacia esta región una vez afirmado su dommto poltttco Y mtlttar.
67. !bid., 260 sqq., para una revisión de las áreas implicadas en tales distribuciones Y confiscaciones.
68. Jhid., 268-69; 282-83.
69. !bid., 302-3.
70. !bid., 295.
7 1 . !bid., 306- 1 3 , con un catálogo de las posibles colonizaciones y distribuciones de tie
rras triunvirales y augusteas.
72. !bid., 3 1 3 . Según el autor, estos movimientos deben de haber terminado fi�almente
el · ·0· n del área que encuentra las últimas expreswnes esenias de la el proceso e romamzact •
, - d lengua etrusca en ciertas inscripciones que se corresponden con el penodo senala o.
73 !bid. ( 1 9 7 1 ) 3 1 7. Cf. FRANK ( 1 940), 1 23; ROSTOVTZEFF (1 957), 58, 7 1 . Es necesa-. ' ' · 1 1 evtdencta de rio indicar que tanto Harris como Rostovtzcff se centran especta mente en a
. . las construcciones públicas para sacar estas conclusiones. No obs�ante, ell� es �n mdtce de
la pujanza de estas áreas, puesto que la construcción de obras publtcas solo ttene senttdo en relación con la voluntad del emperador de favorecer a los habttantes de determmadas
regiones, o de realizar acciones abiertamente proselitistas. .
74. WHtTE ( 1 970), 72. CICERÓN, De fege agraria, 1 1 , 84: _"T�tus e�
.im ager c�mpanus co�t�
tur el possidetur a plebe, el a plebe optima el modesiisstma . . . . �ttuacton que, segu CICERÓN (ibid., 89) venía desde la finalización de la guerra con Hambal.
7 5. CARRINGTON ( 1 93 1 ), 1 1 5-23.
1 1 9
La ciudad-estado y lw relaciones ele producnón ese lal'l.llos l'll e/ lmpl'no Numww
76. !bid., 1 24. 77. TÁCITO, Anna/es, XII , 65. WHITE ( 1 970), 74.
78. POTTER ( 1 987), 98. 79. VERA ( 1 992/93), 296.
r 80. DYSON (2003), 40-4 1 . El autor entiende que algunas de las interpretaciones de Jos
t;s�:�:
���:r:�:
���f:��e�t�c:�;�en ser cuestio�'ados. Argumenta que el subtítulo del repar-
ara ·o- . .� e mestre como VIlla schwvJstica" y pone de manifiesto el
p dhJ,ma de una explotacJOn social y económica de elite del trabajo esclavo que moldeó
mue as mterpretacJOnes de la excavac·ó f d. . haber sido a 1' . , . 1 n. n lea que estos paradigmas marxistas pueden
que se han :e��
ad�s �emasJa�o ngJdamente para interpretar la historia de Settcfinestre y
27). za o emasla as gcneral!zacJones sobre este único sitio Y su historia (p.
8 1 . LIVERANI ( 1 984), 42
T 82. "'Distrib�ciones realizadas por César en las tierras de Veyos: CICERÓN Fam IX 1 7 2
rans,ormac1on de Veyos en 1n · · · A ' · ,
, · UI11Cip!O por u gusto: HARRIS ( 1 97 1 ) 3 10-1 ] E ¡
�ue;�� t�:�;
r;:�o
on����i��;.,
ai�;�
J1o;.
similares para la misma época o�urridos .en ���:11:�
83. RATHBONE ( 1 98 1 ) 1 3 - 1 5 El . . .
, · autor parte de las estnnac10nes inferid , . · . d
�atlos �!Sp
donlibles para la villa de Settefinestre para realizar un cálculo en f:�;i¿:��� la :¡1·��
u ac10n e trabaJO esclavo y el lib 1 .6 '
Varrón ( . re en re acJ n con las recomendaciones de Catón
, pp. 12- 1 3 ). Al respecto, ya se ha seJialado la opinión de FiN LEY ( 1 982) 98 y
en termmos más generales. , , aunque
84. Véase la comparación con otros períodos históricos y la forma en ue dichos cu de botella son soluciOnados: RATIIBONE ( 1 98 1 ) , 1 5 .
q ellos
85. CATÓN, l , 3 Y VI, respectivamente. 86. !bid., CXXXVJ: "Politionem quo pa .1 d . · ., · · e 0 m 1 opor/ea! . No resulta claro en el t t
SI se trata de un colono aparcero d ex o
al rendimi . " . o e un contrato por prestación de trabajo. La referencia
tertio loco
es
n:�l:
e ��) �!erra ( 111 loco bono par ti octaua corbi diuidat, satis bono septima,
1 d . . . . 1acc pensar en la pnmera soluciÓn: La magnitud de la parte debida
en a segun a. ,
87. VARRÓN, !, 1 6, 4.
88. !bid., I , 1 7, 2.
89. FIN LEY ( 1984), 1 79-8 1 . 90. Véase los comentarios d e ETIENNE (1 974), 261-62. 9 1 . COLUMELA, I, 7, 6-7.
ET����idci9!7,43)
, 12 .
NSobre el sentido de ergastula, en este caso particular y en general cf
-- 0 ; DE EEVE ( 1 984a), 102. ' .
93. Véase FlNLEY ( 1 976), 1 1 9-2 1 . 94. Ambas son citas tomadas d L y¡ ¡ · S
ue el autor . . . e . . o usw y aserna, pero resulta claro por el contexto
q estima aconseJable aplicarlas para la correcta explotación de la tierra. 95. KF:HOE ( 1997), 3-4. El autor remite a RATHBONE ( 1 99 1 ).
ci::�s�����i�:�:sf:�t�
ble s�p�n��· con mayor elasticidad, qu� la existencia de las explota
uncJon e arncndo no sólo se expl!cana por la dispersión de la pro-
1 20
Carlos G. García Mac Uaw
¡Hcdad. Probablemente hubiese un sinnúmero de factores que incidieran en tal elección.
( 'ons1dcro un presupuesto moderno iniciar el planteo a partir de la idea de que la forma pri
maria a partir de la cual se organizaba una explotación agrícola era el "sistema" columclia
no, fuente a partir de la cual, por otra parte, se extrae la idea de que sólo en caso de tener
propiedades alejadas convenía explotarlas con colonos. Como se verá más adelante, el caso
de Plinio demuestra lo contrario.
97. DE NEEVE ( 1990), 363. Véase también MARTIN ( 1 967), y algunas precisiones sobre la
villa de Plinio en BRACONI (2003).
98. PuNJO, tp. III , 1 9, 3 . Véase PHILIP SMITH ( 1 875). Un buen ejemplo de las artes orna
mentales en los jardines los provee el propio Plinio cuando en la epístola V, 6, 35, se detie
ne en los detalles de los mismos.
99. PLINIO, Ep. 11 1 , 1 9, 2: " ... sub eodem procura/ore ac paene isdem acloribus habere".
1 00. Sobre Jos ac10res véanse las consideraciones de ANDREAU (200 1 ), 126-27, aunque
orientadas especialmente al mundo de Jos negocios y la banca.
1 0 l . ÜONZALÉS (2003), 296. 102 . Cf. MARTIN ( 1974), 273, n. 1 , donde se los caracteriza como l ibres.
1 03. PLIN IO, Ep. VI, 30, 4-5: "Ego uideor habere multas amicos, sed huius generis, cuius
et tu quaeris el res exigil, prope neminem. Sunl enim omnes logati el urbani. Rusticorum
autem praediorum administratio poscit durum aliquem el agrestem. cui nec labor ille
grauis nec cura sordida nec trislis so/iludo uideatur".
104. Podemos relacionar esta carta con la E p. X, 8, en la que PLINIO hace referencia al
alquiler de sus tierras en una región, que sobrepasa los 400.000 sestercios. Véase DE NEEVE
( 1 984a), 82-86, para este tipo de colonos, quien indica que esta clase de arrendatarios debí
an necesariamente disponer de un gran capital, y duda de que hubiese muchos de ellos.
1 05. COLUMELA, l, 7. 1 06. PUNIO, Ep. VI, 30, 4: " Tu de Rufus honestissime cogilas; fui/ enimfilio tuo familia
ris. Quid tamen nobis ibi praestare possil ignoro, uelle plurimwn credo". Tampoco puede
asegurarse a partir de la carta de Plinio que Rufo sea el sugerido para tal cargo por Fabato,
aunque es altamente probable. Agradezco al Profesor Jean Andreau sus sugerencias sobre
esta cuestión. 1 07. !bid., l l l , 1 9, 6: "sed haec fe/icitas /erra e imbecillis cultorihus fatigatur. Nam pos
sessor prior saepius uendidit pignora, el, dwn reliqua colonorum minuit ad tempus, uires
in posterum exhausit, quarum clefectione rursus reliqua creuerunt. 7. Sunt ergo instruendi
ea pluris, quod frugi mancipiis, nam nec ipse usquam uinctos habeo nec ibi quisquan1".
1 08 . /bid., V, 14, 7 : " . . . audiebam multum rusticarum querel/arum . . . "; cf. ibid., VI I ,
30, 2-3. 109. Plinio asume aquí el papel de propietario absentista, al cual CAPOGROSSI CoLOGNESI
se refería más arriba, aunque el caso de Plinio es particular porque se caracteriza como un
propietario altamente interesado en el curso de sus asuntos agrícolas. Cf. una opinión inver
sa en MARTrN ( 1974), 27 1 , donde se lo caracteriza como "propietario hiper-absentista".
1 1 O. PUNJO, Ep. VII , 30, 2-3: "Me huc quoque urbana negotia persequuntur; non desunt
enim qui me iudicem aut arbitrum faciant. Accedunl querellae rusticorum, qui auribus
meis post /ongum tempus suo iure abutuntur. fns/al et necessitas agrorum locandorum per
quam molesta; adeo rarwn es/ inuenire idoneos conductores".
1 2 1
La ciudad-estado y las relacionG'.\' de ¡>rorlucnrin nc/111'1 \ltll t'll 1'/ llllf'''''" No/llt /1111
1 1 1 . !bid., IX, 1 5, 1 : "Al hoc ne in Tuscis quidem; tam multi.1· umliquc• rustic'IJI'/1111 /¡/¡¡• !lis et tam querulis inquietar . . . ". !bid., IX, 36, 6: "Datur el colonis, ut uidetur tp.vts, 11011 satis temporis, quorum mihi agrestes querellae litteras nos/ras el haec urbana opera commendant". Es probable que en ambos casos se hiciera también referencia a iniciativas de vecinos, pequeños propietarios y colonos, que acudían a su patrocinio.
1 1 2 . !bid., lX, 37, 2: " . . . inde p!erisque nulla iam cura minuendi aeris alieni, quod des
perant posse persolui; rapiunt etian'¡ consumuntque quod natum est, ut qui iam putent se
non sibi parcere".
1 1 3 . lbid., IX, 37, 3: "Medendi una ratio, si non nummo, sed partibus locem ac deinde
ex meis aliquos operis exactores, custodes fructibus ponam".
1 14. !bid., IX, 37, 4: "Ar hoc magnamjidem, acris oculos, numerosas manus poscil".
1 1 5 . Indicado en !bid., Ill, 1 9. 1 1 6. Como indica KEHOE ( 1 997), 3-4. 1 1 7 . En este sentido, se cumple lo observado por CAJ'OGROSSJ CoLOGNESJ ( 1 982), 336,
en cuanto a que la práctica se orientaba a obtener el máximo nivel posible del canon de alquiler. Al respecto, el autor señala que la recurrencia de las remissiones constituía una respuesta para atenuar las tensiones derivadas de los altos cánones que, de otra forma, hubieran terminado por imponer una rebaja generalizada a los mismos (p. 337).
1 1 8 . Sobre la región en que supuestamente se encontraban las tierras de Plinio, Como (su región de nacimiento) y Tifernum Tiberinum, véase DE NEEVE ( 1 990), 369-70.
1 1 9 . PLINIO, Ep. IX, 37, 2. Sobre el plazo de los contratos de arrendamiento, véase DE NEEVE ( 1 984a), 10.
120. Cf. PUNJO, Ep. lll , 1 9. 1 2 1 . !bid.
122. La realización de tales tareas contribuye a reproducir las condiciones de existencia de quienes los explotan, aun cuando se trate solamente de actividades domésticas, por lo que es necesario destacar el aspecto económico ligado a ello. Cf. esp. MEILLASSOUX ( 1 990), con un importante desarrollo teórico de estas cuestiones.
123 . JAMESON ( 1 977/78). 124. PUNJO, Ep. IX, 37. Ver las consideraciones más generales sobre la aparcería ("share
cropping") en DE NEEVE ( 1984a), 1 5 - 1 8, 88-90. No concuerdo con el autor en la manera en que taxativamente trata de diferenciar ambas formas, tenencia y aparcería. Creo que sus desigualdades resultan especialmente de la forma que asume la renta y que no son instituciones con características especiales en sí mismas. Pero es cierto que se pueden constatar algunas peculiaridades que aparecen como propias, si bien estimo derivadas de ciertas prácticas ligadas con la misma forma de la percepción. En este sentido, soy partidario de pensar en general a las tres formas de renta, en especie, en dinero o en trabajo, a partir de la teoría marxista.
1 25 . Ya se ha señalado la posible presencia de contratos de aparcería en CATÓN,
CXXXVI.
126. No es necesario presumir que la única forma de producción de vino y aceite para el mercado se organizaba sobre el modelo de plantación, sino que probablemente se pudiera lograr también sobre otros sistemas de explotación del trabajo.
1 27 . HORACJO, Ep. XIV.
1 22
Carlos U. Uarcía Mac Uaw
J 1H ¡ ¡1;.:. 1 � 1. l6; 40.7 . 1 4; también abreviado por Pablo en 40.1 .40.5. · · ( 1 9 8 1 ) · ·ea liza una excelente presenta-¡ 29. Sobn.: los serví quast colom VEYNE es qUJen 1
t.;!Óil ..:rítica del dossier. Cf. también GIUBERTI ( 1 988); CAPOGROSSI COLOGNESJ ( : 982), 344-•IK, que entiende que la presencia en los testimonios jurídicos recoge "la dtfuston Y la nor
Jila ! Jdad" de esta relación en el campo (p. 345). ¡ 30. Sobre la localio-conductio véase DE NEEVE ( 19R4a). 1 3 1 . HorKINS ( 1 98 1 ), 1 27. 1 32. En el mismo sentido van las ideas de HARRJS ( 1 989), 82-83. Este autor trata la cues-
tión de la organización sistemática del saqueo en el Cap. II, en esp. 73-78.
1 33. HOPKINS ( 1 981 ) , 53-64. 1 34. VERA ( 1 992/93), 303, 305. 1 35. Esta explotación sistemática no presupone una forma de explotación, como se ha
insistido. 136. Al respecto, véase FJNLEY ( 1 982), 107-9, 1 66-68; también ANNEQUIN ( 1 985), 2 1 1 .
La importancia de la guerra está señalada especialmente por HOPKJNS ( 1 98 1 ), 40-52. 137. FINLEY ( 1 982), 1 07 sqq. 138. No se debería centrar el análisis de la disponibilidad de recursos humanos para la gue
rra en función de la existencia de una reserva esclava, puesto que ello establece un nexo cau
sal único entre política expansionista y esclavismo. Está suftcJentemente estudtado el hecho
de que las sociedades campesinas disponen de un tiempo excedente por fuera de las obh�aciones productivas susceptible de ser invertido en la guerra. De lo contrano nos encontratta
mos con un razonamiento de tipo circular: la expansión militar es poSJ,ble po.rque se cuenta
con esclavos, pero se cuenta con esclavos como producto de la expanston tmhtar. .
139. No ignoro que FJNLEY ( 1 982), ¡ 06, de todas formas, argumenta a parttr, de la tdea
de que existe una transformación fundamental después de la segund,� guerr.a .pumca. Es�?
no deja ele tener un grado de inconsistencia en la mcdtda, en que la co�d�cJon nc�atJva ,
para el caso de Roma, se explica a partir de la promulgacton de la ley Pctch<� en el ano 323.
Con lo cual la sociedad romana es percibida como esclavista antes de que se tmplementen
las condiciones para su existencia p¡·esentadas por el propio ,Fmley. Pero, por otra parte, el
período central de las relaciones esclavistas se desarrolla practtcamente un Slglo después.
1 40. Cf. LJYJO, 5, 30, 8; DIODORO, 14, 1 02, 4. 1 4 1 . Cf. DE MARTJNO ( 1 974), 63-65, donde se pone especial énfasis en.
la práctica tem
prana de la concesión de la ciudadanía a los vencidos y en una más tardta tendencta a la
esclavización masiva de los cautivos de guerra.
142. CORNELL ( 1999), 370. . . 1 43. !bid., 350-52, sobre colonias latinas, y 377-80, sobre la historicidad de las leyes lt�t
nias y el conflicto por el acceso a la tierra. Ya hemos hablado de los mecamsmos de d1st1 t
bución de tierras y fundación de colonias. 1 44 El subrayado es nuestro. 145. RATHBONE ( 1 98 1 ). 146. Obviamente considero inapropi<Jdas las ideas de STAERMANN ( 1 980), organizadas a
partir del conflicto entre propietarios "esclavistas" y "latifundistas" para cxpltcar el fm del sistema esclavista.
1 23
La ciudad-estado y las relaciones de produc('IÓ/1 ('.\'('/C/1'1.1'/as en cl lmpcrto l?ntttal/o
1 47 . VERA ( 1 992/93), 307. 148. BLACKBURN ( 1 996), en contra de las ideas de MARX ( 1 97 lb), esp. 436-47, que
entendía que el desarrollo de las relaciones esclavistas agudizaba las contradicciones sociales. Es preciso señalar que ambos efectos podrían coexistir. El problema es demasiado complejo para ser resuelto en una nota a pie de página.
149. No puedo tampoco discutir aquí cuál es el concepto de modo de producción que empleo, pero a grandes rasgos el criterio es extensivo, vale decir que subsume al conjunto de la organización social y no se reduce a un simple sistema de trabajo en una unidad de producción aislada. Cf. GARCÍA MAC GAw (2003b).
1 50. Sobre esta discusión ver WJCKHAM ( 1 989) y GARCÍA MAc GAw (2003a).
1 24
PARTE JI
REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD y EL MUNDO RURAL