La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y...
Transcript of La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y...
Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y lenguajes*
The Caricature of the Machine in El café de nadie and Suenan Timbres: Experimenting New Realities and Languages
July Andrea Leyton Beltrá[email protected]
Universidad Austral de Chile (Sede Puerto Montt)- ConiCyt, Chile
Recibido: 11 de febrero de 2014. Aprobado: 14 de marzo de 2014
Resumen: El café de nadie de Arqueles Vela y Suenan Timbres de Luis Vi-dales, obras publicadas en 1926, desarrollan el motivo de la máquina como dispositivo que transforma la percepción del entorno, donde la representación urbana, junto a la búsqueda incesante de nuevos recursos expresivos e inéditos niveles de realidad, dan cuenta de una mordaz mixtura entre el mundo natural y tecnológico, del paso sin retorno en que la tecnología muta la naturaleza hacia un híbrido en la ciudad de los años veinte, bajo una visión ambigua entre apocalíptica y modernólatra, fugaz, transitoria y arbitraria.
Palabras claves: Vidales, Luis; Suenan timbres; Vela, Arqueles; El café de nadie; ciudad; máquina; modernolatría.
Abstract: El café de nadie by Arqueles Vela and Suenan Timbres by Luis Vidales, both published in 1926, develop the theme of the machine as a device that transforms the perception of the surroundings. The urban representation and the relentless pursuit of new expressive ways and unprecedented levels of reality achieve a mixture between the natural and technological worlds. This leads to hybrid between nature and machine under a perspective that moves between an apocalyptic perception and the worship of modernity, which is fleeting, transient and arbitrary.
Keywords: Vidales, Luis; Suenan timbres; Vela, Arqueles; El café de nadie; city; machine; idolatry of modernity.
* Artículo derivado del proyecto de investigación doctoral “El lado oscuro de la luna en la prosa vanguardista latinoamericana”, desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), Chile.
66 Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y lenguajes
1. Los referentes
En este artículo se observarán comparativamente tres obras literarias de la vanguardia latinoamericana, publicadas en 1926. Estas obras son El café de nadie1 y La Señorita etc., del mexicano Arqueles Vela, y Suenan Tim-bres2 del colombiano Luis Vidales. Esta última es una obra abierta en la que se puede entrar y salir bajo la sorpresa y la incertidumbre del laberinto; es una meseta que carece adrede de orden lógico y aunque es narrativa, prosa poética, verso libre y tiene una buena porción de sentencia, carece de una linealidad ficcional que albergue la posibilidad de afirmar que es una novela en el sentido tradicional, en que se cuenta una historia con inicio y fin, o que es un libro de narraciones cortas, o un libro de verso libre. La dificultad para clasificarla es un acontecimiento de ruptura y la lectura que se hará de ella es fragmentaria como su naturaleza misma, aunque cabe anotar que se estudia en los cursos de literatura colombiana como poesía. La división textual de la obra se presenta en cuatro partes: “Los importunos”, “Poemas de la yolatría”, “Curva” y “Estampillas”.
Arqueles Vela, de quien no se sabe ciertamente si nace en Guatemala o México, se encuentra incluido en la vasta literatura mexicana como uno de los exponentes de la narrativa del estridentismo, movimiento mexicano de vanguardia que incluye a manera de pastiche y con intenciones cosmopolitas las vanguardias europeas, entre ellas el futurismo, el cubismo y el dadaís-mo, con una acentuación en lo social debido al contexto sociopolítico de la Revolución Mexicana. Arqueles Vela, a veces conocido por el seudónimo Silvestre Paradox, escribe y publica en la segunda década del siglo XX tres pequeñas obras narrativas bien similares a cuentos largos, noveletas, nouvelles o novelas breves, con fuertes rasgos del diálogo teatral y de la yuxtaposición cinematográfica y sintáctica, con escenarios modernos, donde la mujer es protagonista por la moda, el maquillaje y toda la tecnología propia de prin-cipios de siglo XX.
Este es el caso de El Café de nadie, referente narrativo breve, que presenta, para iniciar, el escenario de un café a la medida de la irrealidad y del estatis-
1 La edición tenida en cuenta en este artículo es la de 1990. En esta edición y en la original de 1926 se encuentran incluidos los títulos Un crimen provisional y La señorita etc., este último publicado anteriormente en 1922 en La novela Semanal de El Universal Ilustrado.
2 La edición que se tendrá en cuenta en este artículo es la de 1976.
67Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
July Andrea Leyton Beltrán
mo del tiempo, bajo una suerte de spleen, que tomando el espacio-tiempo de un subway de los sueños con una galería de espejos, juguetea con miradas femeninas y una jazz band de fondo. Todo el escenario de los años veinte en que una figura femenina fragmentada, maquillada, hecha máquina-maniquí, busca su verdadera imagen en la inconsistente realidad de los espejos del Café de nadie.3
La señorita etc., última sección de El café de nadie, se desarrolla en escena-rios modernos intervenidos por el cine, los autos, la electricidad, el fonógrafo, los ascensores, entre otros artefactos tecnológicos, que transforman la visión del mundo de los actantes, haciéndolos parte de la máquina.
2. Caricatura de la máquina: la mujer maquínica y la maullante señorita
El café de nadie presenta a Mabelina como la actante central, mujer que a veces máquina o hecha fragmentariamente moda protagoniza el espacio del café de nadie, un subterráneo donde el tiempo se estatiza. Un eje interesante en esta pieza narrativa es el cronotopo del umbral, que divide la calle del café, donde cualquier emoción se congela en su ambiente de ciudad derrui-da, una especie de tugurio urbano que atrapa el abandono en una irrealidad retrospectiva donde objetos y sujetos están atrapados en la atemporalidad del silencio. Todos los espacios son interiores, subterráneos, de luz artificial en una noche hipnótica, donde surgen como parte del mobiliario dos personajes denominados “parroquianos” a lo largo del relato, y que entran al café cada día, vistos por un laberinto de miradas femeninas que los reflejan como en un juego de espejos (Vela, 1990, p. 13).
Dichos parroquianos se instalan en su gabinete desde donde recorren los diferentes planos psicológicos del café ambientado con el humo. El mesero es de carácter hipotético, innombrable, a veces políglota, y cada día se disfraza del “verdadero mesero” para atender únicamente a los dos parroquianos que sostienen el local con no pedir nada, ya que nadie más se atreve a permanecer en el ambiente eterizado del lugar (Vela, 1990, p. 14).
3 Vale la pena recordar la pintura al óleo de 1910 titulada “Las vitrinas”, de José Gutiérrez Solana, que presenta una escena similar a la de las figuras de mujer-maniquí en un escenario comercial, interior y oscuro, que desde luego Arqueles Vela presenta bajo el tono de un humor surreal, que da cuenta del espíritu de los tiempos en el café, escenario interior y oscuro, punto de encuentros y desencuentros, de poses y máscaras (cf. Solana, 1910).
68 Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y lenguajes
El escenario presentado socava en el lector todo intento de linealidad narrativa, de acción, de lógica estructural, debido a que los personajes son huidizos como el humo, y andan en constante juego de máscaras, entre el ruido de la jazz band, los vasos y copas rotas en estruendo y las risotadas femeni-nas que vienen de otro “piso ideológico” (Vela, 1990, p. 14). Se encuentra el lector con un relato carnavalesco, que juega a desmontar los dispositivos claves de la narración, la acción misma de un acontecimiento, presentando en vez un sucederse sin tiempo que dota a la pieza literaria de una materia plástica, casi fotográfica, del eterno observarse de los personajes en su acto inmóvil. Bajo una atmósfera que elimina el tiempo, parecieran flotar trozos de conversaciones incongruentes “interseccionadas de sonrisas” (1990, p. 14) captando la eternidad de lo transitorio, lo fugitivo y lo contingente, haciendo una analogía con la modernidad tal como la define Charles Baudelaire en Pequeños poemas en prosa.
Se abre así esta curiosa pieza literaria con su primera sección a la interio-ridad psicológica del café, dimensión íntimamente social. Hacia el segundo apartado, el camarero resulta ser invisible y los “parroquianos” sin nombre asumen su entrada al café de manera cuidadosamente ritual, el uno cuidando meticulosamente de sus movimientos, palabras y traje (Vela, 1990, p. 15), y el otro, mucho más torpe, vive como acabado de caer, como una línea per-pendicular “que no ha podido estabilizarse en el punto final de su trayectoria” (1990, p. 16) con la elegancia de un traje olvidado en el perchero.
Luego de la entrada en escena de los dos parroquianos, aparece Mabelina en el café, quien poco entusiasmada con que el gabinete que quería estuviera ocupado por los parroquianos, decide volver más tarde con su acompañante. Al cruzar el umbral del café hacia la noche y salir a la calle, Mabelina y su acompañante se encuentran con una “avenida encrucijada de luces” (Vela, 1990, p. 17), bajo el silencio de la frustración, incapaces de pronunciar un diálogo, “como si sus pensamientos se hubiesen interceptado de guiones ha-ciéndolos ininteligibles” (1990, p. 18). Esa escena, que pareciera diseñada con anterioridad por “guiones” mudos, asumidos por los personajes con confusión y desconcierto, se abre ante el lector bajo una descripción topográfica y la sensación de infinito que apresa a los actantes bajo el escenario urbano que proviene de la interminable vista de la calles que visitan el horizonte “como si sus pensamientos las fueran alargando” (p. 18). La realidad tangible se hace a semejanza de la imaginación y la posibilidad de visitar la noche, una noche de luz artificial que juega con sus asistentes, mezcla sus sombras con
69Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
July Andrea Leyton Beltrán
las sombras de los árboles en la acera: “Sus sombras confundidas y enlazadas se enredan en los ramajes de los árboles, esquemados sobre las aceras untadas de paisaje” (p. 18).
Este paralelismo entre lo natural insertado en lo artificial, o bien, lo ar-tificial que modela lo natural, parece ser una constante ante la novedad del espacio urbano de los años veinte, que también se puede observar en varios “comprimidos memorables”4 en Suenan timbres5 de Luis Vidales, donde además de las escenas de café y noches misteriosas de alucinación, fantas-mas y sombras, los actantes suelen enfrentarse a intersecciones de máquinas y artificios tecnológicos bajo la sorpresa casi caricaturesca de lo animal, de lo prehistórico.
Es así como por ejemplo en “Los ruidos” de ST, los ruidos de los cafés se escapan por las bocinas de los teléfonos con vida y movimiento propio, y deambulan como actantes principales por la ciudad que “solo es calles / y calles/ en la ciudad que está de espaldas/ volteada hacia adentro/ hacia los interiores de las casas” (Vidales, 1976, p. 63), hacia la intimidad de la vida urbana. Pero esos “ruidos de la época de las cavernas/ que andan todavía por el mundo” son los que habitan las casas, las calles y los cafés urbanos, así como el mismo hablante, vaga loco buscando una salida sin hallarla: “Y lo mejor será / que os tornéis extáticos / fijos / —pegados a las paredes— / con-servando vuestras formas/ de dibujos decorativos” (Vidales, 1976, p. 64). La solución en este comprimido de ST será la domesticación de lo que vaga, el amaestramiento ornamental del ruido, que prehistórico debe dejarse modelar por lo urbano.
En El café de nadie, cuando a Mabelina y a su acompañante las pala-bras se les quedan en los labios, inhumadas “como si sus pensamientos se hubiesen interceptado de guiones, haciéndolos ininteligibles” (Vela, 1990, p. 18), el lector parece presenciar una escena de cine mudo, relatada por un narrador heterodiegético que conoce cada sentimiento de los actantes.
4 “Comprimidos memorables” es el nombre que le da Luis Vidales a las piezas de Suenan timbres, que, a la luz de la imposibilidad de clasificación genérica, son como pequeñas cápsulas o dispositivos que motivan la meditación y hacen pensar. En la última sección de su libro, compuesta por sentencias, la crítica quiso ver un guiño a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, cercanas a esos “comprimidos memorables” que siempre de la mano del humor y la poesía en prosa dejan absorto al lector.
5 En adelante se utilizará la abreviación ST para referirse a la obra de Luis Vidales Suenan timbres, publicada en 1926.
70 Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y lenguajes
Esta nueva relación actancial de carácter amoroso parece desenvolverse como un folletín en mudo. Más expresamente como una parodia literaria del género folletinesco y el cine mudo (1990, p. 20), esta vez ambientada con la frialdad de aquel café, donde poéticamente se “Contempla el agua de los espejos, encharcada de sombras, putrefacta de lavar tantas veces la coquetería de las mujeres que se asoman a sus confidencias con actitudes desparpajantes” (p. 18).
Bajo la trama de la mujer que se niega al acceso carnal de una manera artificial, caricaturesca, llena de poses risibles, y el juego con el cliché de la debilidad femenina de Mabelina quien, según el narrador, “Sentía impulsos frenéticos de besarlo” (Vela, 1990, p. 20) —al acompañante—, aparece la analogía tecnológica al probar el sentimiento del amor, pues la actitud indefen-sa del hombre hace que Mabelina permanezca temerosa y quieta como en la silla eléctrica del amor, como en una clínica en la que le estuviesen probando los efectos y las variaciones de una especie de rayos ultravioleta que iban descomponiendo su espíritu y sujetando su cuerpo transmigrándolo a todas las sombras, en las que se contemplaba y abstraía (1990, p. 20).
Todo se desenvuelve en un ambiente maquínico en que se miden técnica-mente las intensidades y variaciones de Mabelina en esa atmósfera irreal del café. Se hace evidente también el efecto del cuerpo femenino que deviene máquina, e hinchado de luz se “palpaba en los muros transparentada, disten-dida, desrealizada” (Vela, 1990, p. 20) a la sombra de abrazos electrocutados por los intersticios del gabinete atravesado por la luz artificial que simultá-neamente está apagada y encendida.
Algo similar sucede en ST en “Visioncillas de la carrera séptima”, donde una mujer sale a la calle y se multiplica en los espejos “llenando la sala de mujeres” (Vidales, 1976, p. 66), revelándole al hablante una imagen irreal y en serie de la mujer marioneta hecha moda y maniquí:
Pero en este díacon mucha más claridadvi cómo todas las mujeresque tiene cada mujerse iban quedando en las vitrinas 5 y tuve unos deseos locos de llevarme a todas esas mujeres irrealespara formar mi compañía de títeres (Vidales, 1976, p. 65).
71Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
July Andrea Leyton Beltrán
El hablante y el tono de estas visioncillas son similares a los de El café de nadie, pero en este último es la mujer quien parecer percatarse de su carácter artificial. En el comprimido de ST es en apariencia un hablante masculino el que articula con ironía la idea deseante de domesticar esas mujeres irreales para formar su compañía de títeres, sacando provecho de una visión dinerizada de la mujer, como producto ornamental en serie (una visión plástica como en la pintura “las vitrinas” de Gutiérrez Solana). Todo esto es siempre en un tono irónico que comenta con humor, desde una postura testimonial, el escenario de la calle y las relaciones humanas, con el ojo del flâneur que solo observa desde el mundo y capta lo eterno de lo efímero, lo contingente y lo fugaz. El hablante de ST por lo general es enérgico y busca presentar la belleza de la modernidad bajo un tono irónico y modernólatra; el hablante de El café de nadie logra lo mismo, pero desde un lugar de enunciación más marcado por un agotamiento, una nostalgia, un spleen.
La intangible conversación entre Mabelina y su acompañante —que siem-pre parece ser uno diferente— se hace más fluida, menos densa; saliendo de un baile deciden ir al Café de nadie donde “nunca hay nadie. Nadie lo espía a uno, ni lo molesta” (Vela, 1990, p. 22), y toman dos reservados diferentes pues Mabelina es “una señorita” que pasa a convertirse en “una puta” en el siguiente fragmento, en una camaleónica caracterización de los actantes, que afecta también a otro de sus acompañantes que es muchos hombres a la vez: “en cada noche hay en mí un hombre destruido, un hombre arruinado, un hombre desfalcado, despilfarrado por la cotidianidad. Un hombre nuevo. Por eso, a pesar de tus promesas, no me serás fiel jamás” (1990, p. 25). Esa evanescencia intencional e irónica en la manera en que se presentan los per-sonajes será motivo de extrañamiento para el lector que busque seguir una línea lógica de su desarrollo.
Entre otros acompañantes de Mabelina están un periodista, el predilecto de Mabelina, por quedarse siempre en el prólogo “por eso me tendrás y te tendré en la perennidad de lo improbable” (Vela, 1990, p. 26), o un tal Androsio, con actitud de modisto o aparadorista, que exaltaba la moda de Mabelina, y que bajo el escozor de los besos y el juego de egos, revela el interés por las mujeres de los magazines: “la ropa interior me inquieta más en un magazín que en una mujer” (Vela, 1990, p. 26). Mabelina es interesante para Androsio porque la asocia con una mujer de catálogo, con un maniquí con las piernas similares a las de las modelos de las revistas que anuncian las medias Hole-
72 Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y lenguajes
proof, con los senos como lámparas luminosas como hechos del ice-cream de la voluptuosidad, y con sus ojos lámparas que encienden y apagan las luces del recinto en el abrir y cerrar de sus pestañas maquilladas con Kohol. Bajo esta lente, Mabelina es un artilugio de la moda, una caricatura más cercana al estatismo de una muñeca que a la dinámica de la humanidad. El lector la puede imaginar incluso en sus movimientos maquínicos, con sus pestañas prediseñadas y eléctricas.
Otro momento de puesta en escena maquínica de la mujer es cuando hacia el alba los meseros ordenan la catástrofe de la noche anterior, y “las sillas son desprendidas de sus actitudes pornográficas en que las han dejados los barrenderos” (Vela, 1990, p. 27), luchando contra la humanidad de las sillas que testarudas desean quedarse en la posición descarada con “actitud de mujeres viciosas e histéricas” (1990, p. 28).
La figura femenina se ve siempre irónicamente maquinizada, en un 50 por ciento mujer y en un 50 por ciento otra cosa, a lo que los meseros comentan la necesidad de juntar esas dos mitades y ensamblarlas para que vivan una sola vida uniforme, domesticada. Así las mujeres son unos “aparatos sensuales, ideológicos, espirituales, sentimentales” (Vela, 1990, p. 29), sus senos son una especie de timbres de reloj despertador, imagen que aparece también en ST, en “La tarde tediosa”:
y encuentro el bulto de su senotimbrepara llamar al corazón.Nadie responde. Y en el silencio de la horasigo oprimiendo el botón (Vidales, 1976, p. 89).
Teniendo en cuenta el desarrollo del personaje Mabelina como metáfora de la tecnología, análoga de la figura del maniquí, la modelo de las revistas, el juego de máscaras, el maquillaje, bajo el artificio y las potencialidades eléctricas de sus senos y sus ojos, se podría observar una parodia de la marca de maquillaje Maybelline que en 1915 fue creada para producir y vender un producto para oscurecer y alargar las pestañas, idea original de la her-mana del creador, llamada Maybel, de quien surge el nombre de la marca. Para la década del veinte se popularizó el maquillaje, como producto en serie que homogeniza a la mujer común, bajo una apariencia performática, y que será central también en la construcción plástica de los personajes cinematográficos.
73Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
July Andrea Leyton Beltrán
Fuera de ser una crítica, la figura de Mabelina se debe también a la in-tención de mostrar el espíritu de la época bajo la caricatura de la mujer que deviene máquina-máscara, que finalmente parte del subterráneo mundo de la noche y los cafés para resurgir con el alba, como un sujeto extinguido por más rouge y rimmel que use para “recobrar sus caracteres fisonómicos” (Vela, 1990, p. 32) o para desterritorializarse del presente: “Se ponía el rouge para revivir en sus labios el matiz de las caricias prodigadas y el rimmel en las pestañas para cobijarse en las sombras de sus ensueños” (1990, p. 32).
Una hibridez caricaturesca semejante se puede observar en “Poema de la grafonola” de ST, donde las voces del artefacto sonoro, donde habita una maullante señorita, ingresan al hablante en la visión doble de la animalización de la máquina que deviene loro y viceversa, bajo un tono irónico que celebra la tecnología. La ilusión visual tiene cabida extrañamente en el momento en que el hablante despierta de un sueño, para sorprenderse con la evolución maquínica del loro, en una especie de epifonema en forma de envío que sor-prende en un doble movimiento al hablante y al lector:
El loroQué civilización tan asombrosaha alcanzado el loro (Vidales, 1976, p. 134).
Igualmente en la pieza titulada “El teléfono” de ST, el artefacto se adue-ña como un pulpo de las voces de la gente y cae sobre la ciudad como en un espacio ajeno a su naturaleza. Como dato histórico, el teléfono llega a Colombia hacia finales del siglo XIX, inicialmente a las ciudades de Bogotá y Barranquilla, para uso de las oficinas gubernamentales; para principio de siglo XX sigue siendo una novedad. En el desarrollo del comprimido en prosa “El teléfono”, el actante-máquina se animaliza y se maquiniza a la vez, es pulpo y es artefacto tecnológico que espía y absorbe las voces de la gente. El narrador adopta además un ritmo breve y cortante como de máquina:
El teléfonoEl teléfono es un pulpo que cae sobre la ciudad. Sus tentáculos se enredan en las casas. Con las ventosas de los tentáculos se chupa las voces de las gentes. De noche –se alimenta de ruidos (Vidales, 1976, p. 156).
La admiración y el temor como parte de la visión de mundo de ST hace recordar la apreciación de Marshall Berman en Todo lo sólido se desvanece
74 Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y lenguajes
en el aire, cuando al describir la modernidad señala que “este mundo mági-co y milagroso es también demoníaco y aterrador; oscila de forma salvaje y sin control, amenaza y destruye ciegamente a su paso” (Berman, 1988, p. 98). En ST aunque prima la noción humorística de la vida tecnológica, existe subrepticiamente un dejo de desconfianza ante lo desconocido, que se puede observar en el tránsito de lo animal a lo maquínico, incluso en el hecho de que la máquina sigue conservando algo animal y primitivo.
Así en “El poema de la grafónola”, la naturaleza lucha por no artificia-lizarse del todo desde la óptica del hablante, pero termina mutando en un híbrido caricaturesco, en una ciudad representada bajo el imperativo cambio del paradigma comunicacional. La misma Mabelina de El café de nadie es un híbrido autoconsciente, resultado de la tugurización y la vida nocturna, que no para de sorprenderse ante su naturaleza mitad humana mitad “maquinizada”, que en el proceso de autoextinción se observa a sí misma, desde la lente del narrador: “No se podía convencer de que sus miradas ya no eran las mismas de entonces, de que habían perdido su acuosidad, de que estaban como des-mercurializadas, disecadas, filatelizadas, de tanto reflejar los pronósticos de sus sentimientos” (Vela, 1990, p. 32).
En el caso de “El teléfono” de ST, la ciudad es atrapada por un dispositivo superior que la intercomunica de forma inédita, pero siempre el referente es lo mecánico que muta y deviene animal para adaptarse al tránsito; el pulpo que se instala horizontalmente en la ciudad como el poema en su forma de prosa poética se instala horizontalmente para semejar un nuevo orden, poético y comunicativo. En el caso de Mabelina, el extrañamiento de la mutabilidad termina con un huir maquillada de recuerdos del interior al exterior, y en el caso de la maullante señorita de la grafonola de ST, la mutabilidad se extrovierte bajo la caricatura surreal de los brazos femeninos que le salen a la máquina y luego su gran gesto de pájaro que se espulga las alas, en su civilización de máquina.6 Vale la pena citar esta genial pieza:
Poema de la grafonolaLa gente que vivía en su interiorno dejaba dormiry por mucho tiempo —mucho—me aburrió la vida.
6 En “Mientras me fumo una pipa” de ST aparece la misma figura: “Y/—lejos—/en la noche oscura—/ un reloj/ canta/como si tuviera/un largo pescuezo/y como si después de cantar/fuera a esconder/la cabeza/entre las alas./Esto me causa un desconocido pavor” (Vidales, 1976, p. 109-110).
75Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
July Andrea Leyton Beltrán
Yo pensabaque al hombre que gritaba en la cajalo agarraría de los gañotesy —afuera—lo arrastraría de un tirónaunque se le quedaran los zapatos adentro.Tuve la intenciónde sacar a la maullante señoritapero estaba muy ligera de ropasporque se lo noté en la voz.Por mucho ratooí sus golpes de tacónal pasearse en el canto.Y hubo un instanteen que accionó tan grandementeque los brazos se le iban a salir de la cajafue precisamente entoncescuando desperté…la grafonola seguía hablandoy la vi hacer un gran gesto de pájarode espulgarse las alas.Eso bastó. Le vi el cuello curvoel picoy el impreciso batir de alas verdes.
El LoroQué civilización tan asombrosaha alcanzado el loro (Vidales, 1976, p. 134).
La representación urbana y tecnológica en ST es la humorística transfor-mación del mundo natural en mundo artificial, protagonizada por entes ani-males que se civilizan y se vuelven máquina. En El café de nadie, el referente femenino carnavaliza su naturaleza con máscaras, juegos de espejos que la dejaron “analfabeta de emociones y sensaciones” (Vela, 1990, p. 31), poses de colección, esas “actitudes coleccionadas como los trajes de los museos” (1990, p. 33) que harían de Mabelina un sujeto femenino a recomponerse en sus segmentos diseminados, que se habían quedado con los hombres que la acompañaron “sin que ellos la canjearan por esa milésima parte de hombre que buscaba” (p. 31).
76 Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y lenguajes
La mujer eléctrica y fragmentada, el loro que serializa mecánicamente las piezas musicales y el teléfono pulpo que compila las voces de la gente como un espía de sus conversaciones, cuestionan bajo la caricatura el paso sin retorno en que la tecnología muta la naturaleza, haciendo de la naturaleza un híbrido, visión tan apocalíptica como humorística.
Pese a que la linealidad narrativa no es tan clara, resulta posible ver que hacia el final de El café de nadie, el narrador juega con la creación de una atmósfera de irrealidad donde el lector se sienta sin línea narrativa y sin se-guridad en la caracterización de los actantes, esto obedece como necesidad estética de vanguardia y de ruptura, a lo que apunta Kurt Spang con relación al cubismo y el cine de los años treinta del “enfoque múltiple y caleidoscó-pico de las personas y las cosas, que subraya la desconfianza en la realidad y nuestras posibilidades de captarla” (Spang, 1993, p. 27). Es seguro también que la intención narrativa sea presentar una obra abierta donde el lector con su trabajo activo reinterprete y experimente la meseta que pretende —con múltiples entradas y salidas— un referente que se ofrece solo a la experimen-tación y que huye a cualquier tentativa de interpretación.
Como dato complementario, la última unidad del relato El café de nadie es bastante particular, pues en su primer párrafo Mabelina lee una lista de nombres, en lo que parece ser un homenaje a diferentes autores de vanguar-dia, incluso al mismo Silvestre Paradox seudónimo de Arqueles Vela, nómina dispuesta en una enumeración caótica de nombres propios, referentes sintác-ticamente superpuestos sin lógica secuencial narrativa, y que finaliza con un “etc., etc., etc.”,7 para seguir con la narración de los actantes anteriores, no sin antes registrar la observación de Mabelina: “Y otros tantos que no me fue posible anotarlos, por cómo se iban fugando de la suntuosa noche de fiesta que ha sido mi vida” (Vela, 1990, p. 30).
A lo largo del relato hay dos fragmentos gráficos, un ecléctico menú del café8 y el nombre de Mabelina en distintos caracteres y tamaños (Vela, 1990, p. 32), escritos por ella misma en el momento en que se siente apagarse de la vida, desaparecer como un sketch, como un bosquejo de sí misma. El acto de desvanecerse del referente Mabelina se refleja en el mismo acto de
7 Al finalizar el Manifiesto Estridentista Número 1, aparece una lista similar de nombres de autores titulado “Directorio de vanguardia” que termina con un contundente e interminable “Etcétera” (Osorio, 1988, pp. 106-107)
8 “MENÚ/de hoy/Sopa de ostiones/Huevos al gusto/Asado de ternera/Chilacayotitos en pepián/Ensalada/Frijoles al gusto/Dulce/ Té o café” (Vela, 1990, p. 28)
77Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
July Andrea Leyton Beltrán
desvanecerse en su nombre que se torna ilegible, como una puesta en escena que termina con la muerte consciente del actante. Viéndose desaparecer, decide partir del teatro de El café de nadie, donde solamente quedan los eternos parroquianos en su reservado y sale hacia el alba de la ciudad. Este final contrasta con el inicio del relato, narrado también desde adentro del café cuando la puerta se abre cinematográficamente, a la avenida populosa, tumultuosa de sol, transponiendo el umbral que divide la luz del tugurio irreal y sin tiempo del café.
3. El sujeto quebrado y su latir mecánico
La imprecisión de elementos centrales de la narración como los espacios, las acciones o los actantes se presenta de nuevo en La señorita etc., que comienza en un vago viaje de tren en el que interactúan personajes indeter-minados, que tienen que parar en un pueblo vulgar y desconocido donde hay una huelga de trabajadores que “habían soltado un tumulto de sombras y de angustias sobre la turbia ciudad sindicalista” (Vela, 1990, p. 59). Presa del destino, el narrador personaje se queda en la extraña ciudad, con una abstrac-ta mujer, que de nuevo y como en El café de nadie es múltiple. De repente ambos personajes se ven en un viaje en barco, bajo un decorado imaginista (Vela, 1990, p. 60):9 “cuando empezó a estilizarse la decoración imaginis-ta, me di cuenta de que había estado alucinado de un sueño” (1990, p. 60). La descripción del viaje en barco y la noche son posiblemente un juego de relaciones transtextuales en un homenaje al “Barco ebrio”, tanto de Arthur Rimbaud, como a la obra homónima del escritor chileno Salvador Reyes, obra compuesta por varios poemas con motivos marítimos, publicada en Chile en 1923 y que según la crítica renovó la literatura nacional.
Antes de ingresar al barco los personajes caminan bajo una descripción cinematográfica que se torna recurrente: “La calle fue pasando bajo nuestros pies, como una proyección cinemática” (Vela, 1990, p. 59). El movimiento de los escenarios parece también estar bajo una visión de ensueño, localizada desde abajo, mirando hacia arriba el viaje en barco: “los mástiles de los bar-cos empujaban su ansiedad, queriendo descolgar los frutos encendidos más
9 Puede relacionarse con el movimiento de principio de siglo XX liderado por Ezra Pound, como respuesta al romanticismo y que logra un acercamiento de la poesía al verso libre, o con el movimiento de la vanguardia chilena que nace en la década del 1920 como respuesta alternativa al criollismo.
78 Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y lenguajes
allá de los cielos” (1990, p. 59). La focalización visual del viaje presenta un espacio experimental y alucinatorio, pues las cosas parecen estar quitándose su “antifaz cloroformizado”. En ese proceso del despertar, de regresar del viaje nocturno, es interesante observar el efecto del cloroformo utilizado en el siglo XIX, entre otros fines, como anestésico y reactivo relajante para dor-mir, también para saborear los colores y como depresor del sistema nervioso central, generando alucinaciones psicodélicas. El efecto alucinatorio parece desaparecer lentamente cuando empieza a estilizarse la decoración imaginista, y el personaje narrador descubre que se encuentra en el Golfo de México, donde permanecerá aislado por su limitación lingüística. Diversas ideas ab-surdas acuden a su cabeza hasta que decide huir de la mujer incógnita que lo acompaña en sus alucinantes viajes en barco, en su barco ebrio.
El narrador se dirige entonces al refugio del café bajo el recuerdo de la misteriosa mujer bajo el agotamiento pesimista de la vida cotidiana. La cons-trucción literaria del café es muy similar a la observada en El Café de nadie, llena de parroquianos y de espejos que multiplican las imágenes “rimmela-das”, donde se halla una mujer “con una actitud de silla olvidada, empolvada” (Vela, 1990, p. 62), algo incolora que era varias mujeres a la vez, y con la que tiene una conversación más bien imaginaria e interrumpida. En una de esas, el narrador personaje parece hacerle la promesa de verse siempre (1990, p. 62). La mujer huidiza pareciera volver a entrar en escena hacia el segmento 3, pero fragmentada como un cuadro cubista:
No me quedaría de ella, sino la sensación de un retrato cubista. Una pierna a la moda con medias de seda, ruborizada de espejos… la otra en actitud hinojosa… la insinceridad de sus guantes de crema… su mirada impasible… su ropa interior melancólica… su recuerdo con pliegues… se disociaba en la vitrina de un almacén lujoso, infranqueable (Vela, 1990, p. 64).
Este fragmento es muy similar a uno de los tantos de los “comprimidos memorables” de ST, donde un prestidigitador parece haberle escamoteado el ángulo facial del rostro a un personaje:
Cuando me lo presentaron le dije con inquietud:-¿Pero qué hizo usted su ángulo facial?-La boca, la nariz, los ojos, las orejas fuera de su sitio aparecían amontonados en su rostro.
79Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
July Andrea Leyton Beltrán
-Señor—me dijo el hombre de boca vertical—. Una vez un prestidigitador me escamoteó el ángulo.Desde entonces sé que, como los paraguas, los rostros tienen un armazón. Y que el armazón de los rostros es el ángulo facial (Vidales, 1976, p.149).
Esa inquietud generada en el observador es la requerida por ese “presti-digitador” que juega a invertir los valores y la forma de concebir la belleza y la realidad, bajo el mecanismo del quiebre del ángulo facial o de un tipo de representación realista, yuxtaponiendo y creando disparatados referentes. Este personaje escamoteado en su aspecto facial es similar a la indefinida señorita etc., su completitud es narrada fragmento a fragmento, en una reconstrucción imprecisa e imposible de su entera realidad, quien además nunca ha sido des-crita con una lógica efectiva que haga de su existencia literaria una realidad definible, creando bajo su figura múltiples personajes femeninos.
Al igual que los actantes y los espacios en El café de nadie, los actantes de La señorita etc. están dotados de una alinealidad y de una disparidad que los hace huidizos al lector que desee reconstruirlos bajo la lente de la lógica. Esa mujer que no llega y tarda en aparecer se hace presencia tan solo mediante el deseo de que aparezca del narrador, de quien tampoco conocemos mucho más que sus descripciones anímicas sobre diversos viajes en tren, barco, coche, troley o tranvía, como fiel flâneur que vagabundea por la ciudad que observa, experimentando y exponiendo subjetivamente la belleza de la modernidad de esa ciudad que también es inconclusa e indeterminada.
Hastío y vagancia son las actitudes más comunes del narrador, que acude a descripciones llenas de extranjerismos, de medios de transporte, de situa-ciones inconclusas, que ubican a la señorita etc. en unos aplazados puntos suspensivos, a la espera de que llegue. Bajo una existencia oficinesca y una rebeldía reducida a una calcomanía (Vela, 1990, p. 64), la vida toma “un aspecto de piso encerado” (1990, p. 65), el eje de los días es el fastidio y el sistema laboral se adueña del tiempo del sujeto. De nuevo en el tranvía, lleno de anuncios publicitarios, reaparece la mujer a quien el protagonista persigue, incapaz de hablarle. De nuevo entre en escena esta mujer etc., que no termina de llegar en un encuentro “casual” en el tranvía donde “sus senos y mi corazón se quedaron temblando, exhaustos, con ese temblor incesante del motor desconectado repentinamente de un anhelo de más allá” (p. 66). Máquina y sujetos se juntan en un mismo latir, latir mecánico que dibuja el espíritu de los tiempos, para un narrador para quien la ciudad y sus artefactos
80 Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y lenguajes
son novedad: “ya tenía tiempo de vivir en la ciudad y no conocía nada de la ciudad” (p. 66).
El narrador parece sorprenderse con la vida mecánica de las ciudades modernas, esa vida “casi mecánica” que lo iba transformando, así como con los ascensores por donde se subía lenta e irrealmente “como ese humo que enferma la garganta de las chimeneas” (Vela, 1990, p. 66). Es motivo de sor-presa también el coche, que representa un cambio en el acceso a la ciudad: “Me acostumbraba a no tener las facultades de caminar conscientemente. Encerrado en un coche, me perdía en el sonambulismo de las calles” (1990, p. 67). Acontece entonces el reemplazo de la conciencia del cuerpo por la conciencia mecánica y externa de un coche, que hace de la experiencia del tras-lado una modificación del tiempo, del espacio y de la relación con el mundo.
El sujeto máquina converge con este nuevo tiempo mecánico, la autorrepre-sentación suele ser metáfora de la tecnología, por eso el narrador se ve como un reflector al revés, que interiorizaba las experiencias. El ascensor que aparece en numerosas ocasiones en el texto como medio de transporte mecaniza a las personas, y, en este caso, el narrador es testigo de esas transformaciones de sí mismo y de los demás: “me volvía mecánico”, “la vida eléctrica del hotel, la transformaba” (Vela, 1990, p. 67). El viaje en ascensor no solo transforma sino que da cuenta de una nueva persona, y su acompañante de pronto es “una mujer automática” (1990, p. 67). Vuelve a ocurrir en esta obra lo que sucede con El café de nadie y con ST, la caricatura de lo mecánico se torna todo un motivo y las imágenes son bastante gráficas: “Sus movimientos eran a líneas rectas, sus palabras las resucitaba una delicada aguja de fonógrafo. Sus senos temblorosos de amperes […] uestros receptores interpretaban por contacto hertziano, lo que no pudo precisar el repiqueteo del labio (p. 67).
Son innumerables las imágenes mecánicas de los sujetos humanos que expresan mejor su existencia bajo dispositivos maquínicos, superados festiva y temerosamente por la tecnología. La mujer del hotel, que parecer ser siempre una distinta a las narradas anteriormente, resulta ser un “APARTMENT (…) con servicio cold and hot y calefacción sentimental para las noches de invier-no” (Vela, 1990, p. 67). Toda esta caricaturización del encuentro sexual, aloja una creciente seguridad y confianza en la tecnología. El lector se encuentra frente a un escenario autosuficiente y confortable que supera sus condiciones humanas pues “elevarse del suelo en un ascensor libera a los pasajeros de las limitaciones del cuerpo humano en tanto controlado por la inercia y la gravedad” (Gumbrecht, 2004, p. 43). Así mismo la mujer que camina a pasos
81Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
July Andrea Leyton Beltrán
cronometrados y perfectos, es siempre una puntual y controlable compañía, que irá cambiando en los siguientes fragmentos.
La mujer del hotel no solo es un híbrido humano-máquina, de mirar eclactante de ojo de automóvil, es también una feminista y sindicalista, que tenía sus caricias, sus movimientos y sus ideas sindicalizadas y “su voz tenía el ruido telefónico del feminismo” (Vela, 1990, p. 68). Lejos de cualquier ideal inmaculado, la mujer es frívola, feminista, sindicalista, maquínica, y de aspecto animal, pues el narrador sufre “la tiranía de sus abrazos que me atenaceaban con la simplicidad de las toallas amortajadas de clientes” (1990, p. 68). Ese proceso de maquinización, de inversión y ruptura del ideal que parece desarrollarse a través de la trama del relato, se hace más evidente hacia bien entrada la narración, pues “su transformación había sido sistemática”, y como una imagen en movimiento se quedó en la memoria “con una opales-cente claridad de celuloide”, como una “ilusión cinemática” (p. 70). Ya en el último capítulo, como una mujer desvanecida y fragmentada, muy similar a la Mabelina de El café de nadie, la mujer etc. bajo sus miradas de puntos suspensivos es presentida por el narrador por “sus miradas, etc.,… sus sonrisas, etc.,… sus caricias, etc…” (p. 70) con ese tono artificialmente discontinuo.
4. Conclusiones
Es curioso observar el deshilvanamiento de una mujer sin nombre, que nunca habla en la obra, una mujer literaria creada bajo la voz de un narra-dor autodiegético, referida por quien atestigua su deshumanización, quien la construye cinemáticamente como un recuerdo visual. La diferencia con Mabelina, aunque esta última también carece de voz propia y es construida por una narrador heterodiegético, es que presencia conscientemente su desva-necimiento, como borrándose a sí misma en el papel, bajo el referente de su nombre; la señorita etc., por su lado, se transforma bajo la invención literaria del narrador. La transformación, el devenir máquina del animal, el devenir animal de la máquina, es el movimiento que registran metafóricamente las tres obras que ocuparon este artículo.
La volatilidad diegética intencional e irónica, vista en las obras expuestas, en cuanto a trama, linealidad y actantes, provocan en el lector un extraña-miento previsto desde el proceso de ruptura con el realismo. La forma en que se presentan estas obras coadyuva al desarrollo del motivo central de la maquinización caricaturesca de seres humanos y animales, bajo una nueva forma de percepción de la realidad. El cuestionamiento de la tecnología
82 Estudios de Literatura Colombiana, N.º 35, julio-diciembre, 2014, ISSN 0123-4412, pp. 65-82
La caricatura de la máquina en El café de nadie y Suenan Timbres: experimentar nuevas realidades y lenguajes
muta la naturaleza hacia un híbrido, que muta también la forma en que se experimenta el mundo urbano de los años veinte. ¿Visión apocalíptica o mo-dernólatra? Esta pregunta la resuelven las obras comparadas desde el punto de vista experimental del flâneur, quien retrata bajo la caricatura, el humor y la ruptura narrativa, una nueva modernidad, fugaz, transitoria y arbitraria.
Bibliografía
1. Baudelaire, C. (1948). Pequeños poemas en prosa. Buenos Aires: Editora Espasa-Calpe.
2. Berman, M. (1988). Todo lo sólido se desvanece en el aire. México: Siglo XXI.
3. Gumbrecht, H. U. (2004). En 1926. Viviendo al borde del tiempo. A. Mazzucchelli (trad.). Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.
4. Gutiérrez Solana, J., (pintor). (1910). Las vitrinas [pintura]. Reproducción digital disponible en: http://www.museosenfemenino.es/museo_reina_sofia/permanencias-y-transgresiones/las-vitrinas
5. Osorio Tejada, Nelson. (1988). Manifiestos proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana Caracas: Ayacucho.
6. Vela, A. (1990). El café de nadie. México: Tercera Serie Lecturas Mexicanas.
7. Vidales, L. (1976). Suenan timbres. Bogotá: Colcultura.8. Spang, Kurt. (1993). Inquietud y nostalgia. La poesía de Rafael Alberti.
2ª ed. Pamplona: Eunsa.


















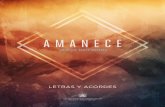


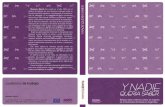













![El espejo estrellado: la caricatura periodística decimonónica - [México / Francia]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632277e4050768990e0fe096/el-espejo-estrellado-la-caricatura-periodistica-decimononica-mexico-francia.jpg)


