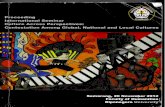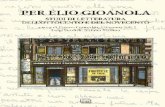El faro en el imaginario visual. Manifestaciones artísticas y legado cultural
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL. EL SANTUARIO RUPESTRE DE MOGUEIRA (SÃO MARTINHO DE...
Transcript of LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL. EL SANTUARIO RUPESTRE DE MOGUEIRA (SÃO MARTINHO DE...
DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUTABTEILUNG MADRID
MADRIDER MITTEILUNGEN
53 – 2012
REICHERT VERLAG WIESBADEN
MADRIDER MITTEILUNGENerscheint seit 1960
MM 53, 2012 · VIII, 518 Seiten mit 236 Abbildungen
HerausgeberErste Direktorin · Zweiter Direktor
Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Madrid, Calle Serrano 159, E-28002 Madrid
Wissenschaftlicher BeiratAchim Arbeiter, Göttingen · María Eugenia Aubet, Barcelona · Patrice Cressier, Lyon · Carlos
Fabião, Lissabon · Ángel Fuentes, Madrid · María Paz García-Bellido, Madrid · Antonio Gilman,Northridge/USA · Pierre Moret, Toulouse · Salvador Rovira, Madrid · Markus Trunk, Trier ·
Gerd-Christian Weniger, Mettmann
© 2012 Deutsches Archäologisches Institut/Ludwig Reichert Verlag, WiesbadenISBN: 978-3-89500-825-2 · ISSN: 0418-9744
Gesamtverantwortlich: Deutsches Archäologisches Institut, Redaktion der Abteilung MadridLayout und Satz: Imprenta Taravilla, S.L., Madrid
Herstellung und Vertrieb: Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden (www.reichert-verlag.de)Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.
Ohne ausdrückliche Genehmigung ist es auch nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf photomechanischemWege (Photokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten und zu
verbreiten.Printed in Germany · Imprimé en Allemagne
Printed on fade resistant and archival quality paper (PH 7 neutral) · tcf
INHALT
J. LINSTÄDTER, M. ASCHRAFI, H. IBOUHOUTEN, CHR. ZIELHOFER,J. BUSSMANN, K. DECKERS, H. MÜLLER-SIGMUND und R. HUTTERER,Flussarchäologie der Moulouya-Hochflutebene, NO-Marokko, mit 32 Textabbildungen ....... 1
E. GUERRA DOCE, F. J. ABARQUERO MORAS, G. DELIBES DE CASTRO,A. L. PALOMINO LÁZARO und J. DEL VAL RECIO, Das Projekt ‘Salzarchäologie’der Lagunen von Villafáfila (Zamora). Ausgrabungen in den prähistorischen SalzsiedenMolino Sanchón II und Santioste, mit 29 Textabbildungen ................................................... 85
J. Mª. GENER BASALLOTE, Mª. A. NAVARRO GARCÍA, J. M. PAJUELO SÁEZ,M. TORRES ORTIZ y S. DOMÍNGUEZ-BELLA, Las crétulas del siglo VIII a. C. delas excavaciones del solar del Cine Cómico (Cádiz), mit 20 Textabbildungen ........................ 134
S. BEHRENDT, D. P. MIELKE und R. TAGLE, Provenienzanalysen im Vergleich. NeueWege zur archäometrischen Untersuchung phönizischer Keramik, mit 13 Textabbildungen ... 187
M. BELÉN DEAMOS und T. CHAPA BRUNET, Der sog. Krieger von Cádiz. ZurSteinskulptur im phönizischen Kontext der Iberischen Halbinsel, mit 6 Textabbildungen ..... 220
I. SIMÓN CORNAGO, La epigrafía ibérica de Montaña Frontera (Sagunto), mit 11 Text-abbildungen ................................................................................................................................. 239
J. NOGUERA, La Palma – Nova Classis. A Publius Cornelius Scipio Africanus EncampmentDuring the Second Punic War in Iberia, mit 17 Textabbildungen ......................................... 262
M. LUIK und M. WALDHÖR, Forschungen in Renieblas 2009 und 2010, mit 14 Text-abbildungen ................................................................................................................................. 289
J. SALIDO DOMÍNGUEZ, Manifestaciones religiosas y espacios sacros en los horrea deloccidente del Imperio Romano, mit 11 Textabbildungen .......................................................... 310
W. KLEISS, Terrassenbauten in Ost und West, mit 22 Textabbildungen ........................... 342
INHALT
S. MORENO PÉREZ y M. ORFILA PONS, Contexto y funcionalidad de las re-presentaciones escultóricas pétreas de Pollentia, mit 8 Textabbildungen ................................... 364
TH. G. SCHATTNER, Kurze Bemerkung zu den Figurenfriesen und Prozessionsdar-stellungen auf westhispanischen Denkmälern, mit 9 Textabbildungen .................................... 403
G. ALFÖLDY, El acueducto de Segovia y su inscripción. Dos decenios después de la ‘aventuraepigráfica’, mit 1 Textabbildung ................................................................................................ 429
M. J. CORREIA DOS SANTOS, La arqueología, lo imaginario y lo real. El santuariorupestre de Mogueira (São Martinho de Mouros, Portugal), mit 38 Textabbildungen ........... 455
L. BUSCATÓ SOMOZA und L. PONS PUJOL, Die ersten öffentlichen Ausgrabungenin Ampurias (Empúries, L’Escala, Provinz Girona). 1846, mit 5 Textabbildungen ........... 497
Hinweise und Richtlinien der Redaktion ....................................................................................... 517
Indicaciones y normas de la redacción........................................................................................ 517
Das Deutsche Archäologische Institut in Madridtrauert um seine Freunde und Mitglieder
PROF. DR. PEDRO FIALHO DE SOUSA(Universidade Lusíada, Lissabon)
† 30. Oktober 2009
PROF. DR. PETER ZAZOFF(Universität Hamburg)
† 01. August 2011
PROF. DR. DR. h.c. mult. GÉZA ALFÖLDY(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
† 06. November 2011
PROF. DR. OTTO FELD(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
† 10. November 2011
PROF. DR. ANGELA VON DEN DRIESCH(Ludwig-Maximilians-Universität München)
† 4. Januar 2012
UWE STÄDTLER(Deutsches Archäologisches Institut, Madrid)
† 2. Mai 2012
NON CVM CORPORE EXTINGVVNTVR MAGNAE ANIMAE
Maria João Correia dos Santos
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL.EL SANTUARIO RUPESTRE DE MOGUEIRA
(SÃO MARTINHO DE MOUROS, PORTUGAL)
1. Introducción
El enclave de Mogueira (São Martinho de Mouros, Resende), situado sobre un imponentepromontorio rocoso en la orilla izquierda del río Douro (Coordenadas 41º 06’45,3’’ N y 007º53’34,2’’ W) domina todo el paisaje de su entorno (fig. 1).
Citado por primera vez en 1891 por Leite de Vasconcelos, este lugar se consideró des-de entonces como un importante santuario rupestre “típicamente castreño”1, llegándose in-cluso a referirse a sus estructuras talladas en roca como pertenecientes a un “templo luso-romano de arquitectura híbrida”2, a pesar de que el sitio no hubiese sido excavado o, por lomenos, estudiado más detenidamente.
Su carácter extraordinario proviene también de la presencia de varios grabados rupes-tres y, sobre todo, de un significativo conjunto de inscripciones, además del hallazgo de unpresunto espigón de casco de bronce, fechado por su descubridor en el siglo II a. C., juntoa un pozo revestido de opus signinum3 y delante de lo que se consideró como una ‘mesa dealtar’. Esta aparente situación de apax, de algo que se tenía por un importante complejo ce-remonial, se vio aún más afianzada por la existencia de una roca aislada en su cumbre, consiete peldaños tallados (fig. 2) y muy similar al llamado altar del castro de Ulaca (Solosancho,Ávila). Se trataba, pues, de un lugar que había que estudiar detenidamente en el marco de lainvestigación que dedicamos a los santuarios rupestres4.
Con este fin se realizó una excavación en Junio de 2009, con el apoyo de la CâmaraMunicipal de Resende. Los principales objetivos se centraron en definir la cronología de ocu-pación de este espacio y la pertinencia de su clasificación como santuario rupestre. Al tra-tarse de una intervención de diagnóstico, se realizó únicamente un corte de sondeo de 7 ×5 m, estratégicamente situado en la cima, al pie de la roca con los siete peldaños tallados.
1 Mantas 1984, 363.2 Mantas 1984, 363 s.3 Marques 1987, 288–293; Marques 2009, 16.4 V. Correia 2010a, 180–199; Correia 2010c, 147–172. En el marco de este trabajo quiero agradecer el inesti-
mable apoyo y colaboración de mis compañeros del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, así como los de laFaculdade de Belas Artes de Lisboa.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS456
Fig. 1 Localización del enclave de Mogueira.
Fig. 2 Mogueira. Aspecto general de la roca con siete peldaños tallados en el Sector A.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 457
Simultáneamente, se llevó a cabo el levantamiento gráfico y topográfico de las murallas dela fortificación, así como de todas las estructuras rupestres de su entorno, efectuándose tam-bién el levantamiento de todas las inscripciones y grabados identificados, para lo que se uti-lizaron focos de luz artificial, lo que permitió corregir lecturas anteriormente publicadas yobservar otras, inéditas hasta el momento.
Los resultados, algo sorprendentes con respecto a todo lo anteriormente publicado, obli-garon a replantear lo que se conocía sobre este emplazamiento, alzándose como un excelen-te ejemplo de las dificultades a las que se enfrenta el estudio de los llamados santuarios rupes-tres, atrapados entre lo imaginario y lo real, hasta que la arqueología por fin los rescate. Estaes, pues, la historia de un mito echado por tierra, en el marco de una labor de tintes casi ico-noclastas de la imagen fabulada que vagamente tenemos de este tipo de lugares.
2. Breve historia de la investigación
La primera referencia a Mogueira se debe a Leite de Vasconcelos5, que muestra su sor-presa ante la abundancia de entalles, pías, escalones, cavidades, cazoletas y canales talladosen los afloramientos rocosos del lugar. El autor no sólo llama la atención sobre la existenciade lo que designa como ‘furna’, en la base del monte, en cuyo interior se habría encontradoun tesoro de monedas romanas, sino también sobre las líneas de murallas bien conservadasy los abundantes fragmentos de tegulae. A pesar de referirse a varias sepulturas rupestres enla base del monte, Vasconcelos clasifica el sitio como ‘luso-romano’, basándose en los indi-cios que considera inequívocamente de mayor antigüedad.
Apenas mencionado, el sitio no se volverá a tratar en una publicación hasta haber trans-currido más de noventa años, a propósito de la primera inscripción rupestre identificada porMantas. Este autor considera el lugar como un castro romanizado y, al igual que Vasconce-los, hace referencia a “varias sepulturas labradas en la roca y, un poco por toda la pendien-te, rocas con pequeñas plataformas, escalones, pías y canalículos”, señalando la existencia detres murallas escalonadas y aparentemente concéntricas, que clasifica como ‘típicamente cas-treñas’. La ‘furna’ referida por Vasconcelos, la describe Mantas como una “especie de crip-ta, aparentemente artificial”, a la cual se accede por una escalera y un túnel labrados enla roca6.
Sin embargo, Mantas va todavía más lejos y nos describe, en el interior de la terceramuralla, “una especie de acrópolis, a la cual se accede por una escalera cuidadosamente ta-llada en la roca, donde destaca un gran afloramiento granítico repleto de entalles hechos apico y toscamente organizado con el fin de obtener varias plataformas a diferentes niveles,recordando de inmediato a los santuarios rupestres conocidos en el Noroeste”. Aquí, el au-tor notifica la existencia de un pozo cuadrangular cuyas paredes estarían revestidas de opussigninum, en el cual reconoció numerosos grafitos de difícil interpretación. Enfrente de estepozo y un poco más arriba, Mantas describe una pequeña rampa que antecede a “una espe-cie de mesa de altar, flanqueada por escaleras talladas en la roca”, todo lo cual hace que con-
5 Vasconcelos 1895, 9 s.6 Mantas 1984, 362 s.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS458
sidere el conjunto como un “templo luso-romano de arquitectura híbrida, deliberadamentesituado con la intención de dominar el valle del Douro”7.
Poco después, Marques8 publica lo que designa como un espigón de casco en bronce,hallado junto al pozo cuadrangular descrito por Mantas, clasificándolo como de tipo Mon-fortinho B y datándolo entre los siglos II a. C. y I d. C.9 (fig. 3). Basándose en la anteriorpublicación de Mantas, el autor advierte que son frecuentes los fragmentos de cerámica in-dígena y romana, así como de molinos y escoria, además de citar los antiguos hallazgos deuna ara y un tesoro de monedas, ya referidos por Vasconcelos. Es así que Marques no dudacuando afirma que “Mogueira ocupa un lugar destacado en la arqueología castreña (y roma-na) de la orilla sur del Douro”10.
En ese mismo año de 1987, el sitio es objeto de publicación por Pessoa y Ponte, queigualmente consideran que se trata de un lugar relacionado con los santuarios rupestres delNoroeste peninsular11. Los autores describen un “recinto circundado por tres líneas de mu-ralla concéntricas que rodean el afloramiento”. La ‘furna’ referida por Vasconcelos y Man-tas, la sitúan erróneamente en la pendiente NO entre la segunda y la tercera muralla, descri-biéndola como “un abrigo, aparentemente natural, con una entrada angosta, accediéndose ala cámara a través de escalones tallados en caracol”12. En lo que concierne a la supuesta acró-polis, los autores se refieren a una escalinata frontal, y en ella intercaladas dos plataformasmás o menos regulares, reiterando que el pozo cuadrangular presenta sus paredes revestidascon opus signinum y está conectado con una ‘mesa de altar’ por medio de una rampa sua-ve13. Convencidos de que se trata realmente de un espacio cultual, los autores señalan, asi-
Fig. 3 Mogueira. Elemento de bronce clasificado como espigón de casco hallado junto a la E.3b delSector B.
7 Mantas 1984, 363 s.8 Marques 1987, 287–293; Marques 2009, 9 s.9 Silva 1986, 43–53.10 Marques 1987, 289.11 Pessoa – Ponte 1987, 264–266.12 Pessoa – Ponte 1987, 264.13 Pessoa – Ponte 1987, 265 s.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 459
mismo, que sus dimensiones sugieren la existencia de “otros templos dedicados a divinida-des o a prácticas religiosas orientales”14.
En una visita al lugar, Rodríguez Colmenero identificaría, poco después, una segundainscripción situada junto a la que ya había publicado Mantas. Esta inscripción, que comien-za con una V a la que siguen varios trazos verticales, según el autor, podría corresponder a“una persona o una serie de personas, presumiblemente analfabetas, que fuesen marcandocon rayas, tras la V inicial grabada por un entendido, los sucesivos votos a medida que sefueran realizando”15.
Nuevos textos epigráficos serían publicados más tarde por Silva y Vaz, que identificansiete inscripciones distintas, delante de las cuales describen un área aplanada en la cual sonvisibles varias cazoletas alineadas con cada una de las inscripciones y que puede, en su opi-nión, haber funcionado como altar16.
El conjunto de todos estos aspectos motivó, a su vez, nuestro interés, siendo conduci-da una primera evaluación en 2008 que, desde luego, tornó clara la necesidad de corregirdeterminados equívocos y, sobre todo, de averiguar la cronología de este espacio.
En este trabajo nos atenemos sobre todo a los resultados de la intervención arqueológi-ca y a la ocupación medieval del sitio que, consecuentemente, pudimos identificar. Los as-pectos concernientes al santuario, los reservamos para tratarlos más detenidamente en elmarco de la investigación doctoral que consagramos al tema y que serán oportunamentepublicados. De momento nos toca, pues, contar la historia olvidada del castillo de Mogueira.
3. Intervención arqueológica
El enclave de Mogueira está constituido por dos áreas distintas y bien delimitadas: poruna parte, el recinto fortificado, ubicado en el promontorio rocoso que domina todo el en-torno, delimitado por dos líneas de muralla concéntricas y en cuyo interior se observan ram-pas, entalles, cavidades y peldaños labrados en la roca que facilitan y estructuran el acceso ala cima; y, por otra parte, el área allanada que se extiende alrededor del promontorio, ya fueradel recinto fortificado y a su vez delimitada por otra línea de muralla de ejecución claramenteposterior.
Las características del sitio, con áreas muy distintas a nivel topográfico, funcional y cro-nológico, y por lo tanto, con diferentes exigencias metodológicas, motivó su división en cin-co sectores: A, B, C, D y E (fig. 4). Los sectores A y B corresponden a la fortificación me-dieval situada en el promontorio rocoso, demarcados entre si por dos líneas de muralla: elsector A se refiere a la cima del promontorio, donde se procedió a realizar la excavación ar-queológica, mientras el sector B concierne al espacio entre la primera y la segunda línea demuralla, donde se efectuó únicamente el levantamiento fotográfico, planimétrico y topográ-fico. El sector C, situado en la pendiente SO del monte, corresponde al núcleo epigráfico,cuya especificidad implicó un distinto tipo de registro, recurriendo a los calcos y fotografías
14 Pessoa – Ponte 1987, 266.15 Rodríguez 1993, 208.16 Silva – Vaz 2001, 79–82.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS460
nocturnas con focos de luz. El sector D, localizado a su vez en el espacio allanado contiguoa la cuesta NE del monte, sin embargo parece corresponder a otra fase de ocupación inicia-da también en época medieval, distinguiéndose varias estructuras rupestres habitacionales quese asocian a una pequeña necrópolis de cronología claramente anterior. En esta zona tam-bién se procedió únicamente al levantamiento fotográfico, planimétrico y topográfico. Por fin,el sector E, comprende el espacio que circunda la base del monte hacia el S y SO, a orillasde un arroyo, donde pudimos identificar no solo más estructuras relacionadas con la ocupa-ción medieval, sino también dos grabados rupestres. Debido a la corta duración de la inter-vención, procedimos solamente al levantamiento de los grabados, además de efectuar el re-gistro fotográfico y la localización por GPS de elementos arqueológicos identificados.
3.1. Historia olvidada del Castillo de Mogueira: Sector A
La intervención arqueológica se circunscribió a la parte superior del recinto fortificado,designado como Sector A, delimitado por la primera y mejor conservada de las líneas de
Fig. 4 Mogueira. Plano general del yacimiento, con la ubicación de los varios sectores.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 461
Fig. 6 Mogueira. Estructura de combustión identificada como U.E. [25].
Fig. 5 Mogueira. Aspecto general de una de las excavaciones ilícitas practicadas en el Sector A.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS462
muralla, donde se encuentra la roca con los siete peldaños tallados. El sondeo se practicó enel espacio inmediatamente contiguo a esta roca, con el objetivo no sólo de contextualizar estaestructura, sino también de averiguar su eventual relación con la muralla.
Lo primero que pudimos constatar fue la acción ilegal de cazadores de tesoros, docu-mentada por dos zanjas. La primera y de mayor dimensión – U.E. [20] –, puede fecharse enla década de 1980 por la tipología de un envoltorio de bollicao, apreciándose muy claramen-te debido al gran desnivel producido por la remoción de tierras que puso al descubierto loque, a primera vista, parecía un imponente muro (fig. 5). La segunda excavación ilícita – U.E.[26] –, más discreta y junto a la base de la roca con los peldaños, corresponde, a su vez, aun episodio situado temporalmente por el hallazgo de una moneda de 1974.
Aparte estas intervenciones ilegales, llamó nuestra atención la abundancia de argamasasy cimientos de matriz arenosa, indicadores de cronologías más recientes de lo que se supo-nía. Los resultados obtenidos indican la existencia de tres momentos de ocupación, entre elsiglo X–XI y el siglo XII, correspondientes, por tanto, únicamente a época medieval.
La remoción de los estratos superficiales sacó a la luz un extenso nivel deposicional –U.E. [11] –, a consecuencia de un episodio de incendio y destrucción que parece correspon-der al abandono definitivo de esta área, que basándose en los artefactos hallados in situ, puedesituarse en el siglo XII.
Algo que, sin embargo, no deja de sorprender es la escasez de cerámica de construcción,teniendo en cuenta que los estratos excavados corresponden sobre todo a unidades de de-rrumbe y escombros. Una razón podría ser la elevada potencia estratigráfica de este sector,que por limitaciones de tiempo no pudimos excavar en su totalidad, es decir, hasta el sus-trato geológico: si los niveles excavados de derrumbe corresponden a las últimas etapas dedegradación de las estructuras aquí existentes y si se tiene en cuenta que la techumbre siem-pre es lo primero en caer, entonces es posible que los restos cerámicos propios de la cons-trucción se encuentren a mayor profundidad y que hayan quedado sin excavar.
La etapa más antigua, representada por la estructura de torreón parcialmente sacada ala luz por una de las excavaciones ilícitas, parece ser contemporánea de la muralla que de-limita este recinto. Esta estructura, estratigraficamente identificada como U.E. [9], con-forma un sólido torreón cuadrangular, construido con sillares de granito muy bien es-cuadrados y regulares. En su cara E incorpora las rocas E.2 y E.3, en las cuales se obser-van los entalles destinados a recibir las paredes de la construcción. Aunque resulte difícil cal-cular su altura original, las dimensiones que todavía presenta, con una profundidad de almenos 2,20 m, permiten imaginarla como algo imponente. Si observamos, por ejemplo, laaltura a la que se encuentran los citados entalles conservados en las rocas contiguas, vemosque este torreón debió alcanzar, como mínimo, los 7 m de altura. A esta estructura se ado-saron posteriormente nuevas construcciones que indican una continuada remodelación delespacio.
Una segunda fase se encuentra documentada por la U.E. [25], una estructura semicircularcon cerca de 1 m de radio, adosada a la cara sur del torreón y formada por varios bloquesde cuarcita (fig. 6). La elección de esta piedra en concreto, más resistente a altas temperatu-ras que el granito, y la abundancia de carbones y cenizas que contenía, la señalan claramen-te como una estructura de combustión. Tanto la precariedad de su construcción como el finoespesor del depósito de cenizas y carbones, son indicios del carácter temporal de esta estruc-
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 463
Fig. 7 Mogueira. Plano y perfil del área excavada del Sector A.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS464
tura relacionada con la ocupación ocasional del espacio, durante la cual se documentan acti-vidades de consumo, como demuestran los restos faunísticos identificados en la U.E. [16].
Esta estructura se cubrió con un muro – U.E. [17] – durante la tercera y más recienteetapa de ocupación, con la que además se relaciona la roca con los siete escalones – E.1.Desde luego es evidente la diferencia del tipo de construcción, más precario si se comparacon el sólido torreón, incorporando bloques de granito y de cuarcita muy toscamente traba-jados y cimentados con argamasas muy blandas. Este muro, orientado a NO-SE y adosadoperpendicularmente al torreón, se apoya también sobre la roca E.1, definiendo un nuevocompartimento (fig. 7). En esta última etapa se asiste, pues, a la reformulación del recintoque identificamos como Sector A, con la construcción de este nuevo compartimento y deuna escalera tallada en la roca E.1, posiblemente sustituyendo a una escalera anterior demadera que facilitaría el acceso a la planta superior del torreón (fig. 8).
La relación estratigráfica entre la base de esta roca y los estratos que se le asocian es muyimportante, puesto que permite datar la factura y utilización de los peldaños tallados. Es asíque, si por una parte, el primer escalón coincide con la última etapa de ocupación del recin-to – cuando se construye la U.E. [17] y se deposita la U.E. [15] –, por otra parte, la base dela roca, casi 1 m por debajo del primer escalón, sigue asociada a niveles medievales, corres-pondiendo sin duda este horizonte cronológico, como así lo documenta el componente ar-tefactual, con producciones que oscilan sobre todo entre los siglos XI y XII.
También la muralla que delimita este recinto indica el mismo período y, por lo menos,dos etapas de construcción. Esta muralla, construida con bloques perfectamente escuadra-dos y encastrada en el afloramiento granítico, cuidadosamente desbastado para ello, presen-ta una construcción escalonada que le confiere mayor estabilidad (fig. 9), y que también en-contramos en otras fortificaciones coetáneas de la región, como en el castillo de Lamego.
Pero aún más interesante es la existencia de una herradura esculpida en alto-relieve enuno de los bloques del lienzo de muralla y, por lo tanto, contemporánea a su construcción(fig. 10). Este curioso motivo, al cual nadie se ha referido hasta el momento, fue colocadoen lo que todo indica ser el acceso a este recinto. La posibilidad de que este motivo sea unamarca de cantero queda inmediatamente excluida al tratarse de un alto-relieve, siendo que lasmarcas de cantero suelen estar siempre incisas. Se trata, además, del único sillar grabado detoda la fortificación, por lo que este símbolo es un importante indicador para datar su cons-trucción.
El origen del valor simbólico de la herradura, considerada como símbolo protector y debuena suerte, parece remontarse al siglo IX–X, momento a partir del cual se difunde por todaEuropa. Se creía que una herradura colocada a la entrada de una vivienda, iglesia u otro edi-ficio, alejaba a las brujas y los malos espíritus y traía suerte a los viajeros17. Es así que aúnhoy se pueden observar varias herraduras clavadas en las fachadas de iglesias del siglo XII,como la de Villamorón (Burgos) o la de Ventosa (Pontevedra); o se pueden apreciar los gra-fitos en forma de herraduras que los peregrinos del Camino de Santiago grababan en el an-tiguo hospital de Pons18.
17 Lawrence 1898.18 Tate 1987, 21.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 465
Fig. 9 Mogueira. Pormenor del aparejo escalonado de la muralla que delimita el Sector A.
Fig. 8 Mogueira. Aspecto final del área excavada del Sector A, destacándose en primer planoel aparejo del torreón y al fondo, los varios niveles de derrumbe y la roca con los peldaños.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS466
Aunque fuera una práctica común en el mundo greco-latino proteger los cascos de losanimales de carga con una especie de sandalias movibles, a menudo de esparto o junco19, laherradura propiamente dicha parece haber sido desconocida. La primera referencia a caba-llos con herradura aparece en el tratado militar Strategikón, del emperador bizantino León
Fig. 10 Mogueira. Localización y pormenor de la herradura grabada en alto-relieve en uno de lossillares de la muralla del Sector A.
19 Conocidas entre los romanos como soleae y en el mundo griego como ipodémata o, a partir del siglo IV a.C., kardatínai (Epikt., Discursos 4, 1, 80; Artem. 4, 30, Xen. an. 4, 5, 14, 30; Colum. De Agricultura 4, 12).
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 467
VI, en el siglo IX20. En lo que concierne al registro arqueológico, las herraduras más anti-guas conocidas, procedentes del lago Paladrú, en Francia, se remontan al siglo X, la mismaépoca en que surge el primer registro de tributos pagados con herraduras21. Es, pues, a par-tir del siglo IX que se difunde el uso de este elemento, al parecer originario de los pueblosgermánicos22 y, consecuentemente, el simbolismo que se le asocia.
Este horizonte cronológico coincide con los materiales recuperados durante la excava-ción arqueológica, indicando así el siglo X–XI como la época de edificación de esta fortifi-cación. En lo que concierne al conjunto cerámico recuperado es evidente su homogeneidadcronológica y consta casi exclusivamente de producciones a torno, datándose mayoritariamenteentre los siglos X/XI y XII.
Fig. 11 Mogueira. Recipientes de cerámica recuperados en la excavación del Sector A.
20 Sideroi metalois, en el Anonimou Bizantiou peri Strategikés; Constitutio de apparatu armorum IV de LeãoVI apud Lawson 1978, 133.
21 Peri sandalion kaí trohadion, Édito de Diocleciano (IX, 12); también las Leyes de Estrasburgo de 982 enu-meran la cantidad de herraduras que el obispo debía de recibir para sus viajes (Rocque de Sévérav 1980, 13).
22 Álvarez 2003, 167. Se trata, sin embargo, de una cuestión que sigue siendo algo polémica, como subrayaQuesada 2005, 143 s.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS468
Aparte de algunos fragmentos con vidriado melado, este tipo de cerámica es escaso yla mayoría de las producciones corresponde únicamente a dos tipos de pasta, la característi-ca pasta negruzca, todavía típica de esta región, y pastas de matices rojizos, ambas general-mente con cocciones deficientes y un acabado tosco y basto.
Las formas más representadas, aunque muy fragmentadas, corresponden a pequeñas ollas,cazuelas, vasijas, potes y pucheros de cuello marcado, generalmente con un asa lateral. Losbordes más comunes son el borde boleado extrovertido de sección ovalada, semicircular osubrectangular y el borde recto boleado, siendo que en los recipientes de cuello estrangula-do, generalmente éste se resalta con una línea apenas incisa en la pasta fresca. Las bases siem-pre son planas, existiendo algunas variantes, destacando las bases de remate extravasado condigitaciones, según un estilo que se mantiene desde la Antigüedad Tardía hasta la ÉpocaModerna. Las asas suelen tener sección plana, fitiforme, pudiendo presentar o no decoración
Fig. 12 Mogueira. Puntas de flecha y clavos identificados en la excavación del Sector A.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 469
incisa. En lo que respecta a los tipos de decoración, predominan los cordones plásticos– aplicados junto al borde y cuello, sobre la panza o demarcando la base del recipiente – ylas incisiones, generalmente a base de líneas horizontales rectas u onduladas (fig. 11).
Entre los elementos metálicos recuperados, casi exclusivamente de hierro, cabe destacaruna placa de cinturón y varias puntas de flecha de aleta, que tipológicamente podemos da-tar en el siglo XII (fig. 12).
Ya hemos hecho referencia a la escasez de cerámica de construcción, sin embargo, to-dos los fragmentos recuperados corresponden a tejas, y no a tegulae como varios autores hanpublicado. Se trata de tejas muy parecidas a las tegulae, pero con distinta curvatura en el borde,lo que les otorga una cronología posterior, contextualizada en época medieval según el res-to de materiales. El mismo tipo de teja aparece en el Sector B.
Los materiales recuperados, correspondientes a las tres fases de utilización de este Sec-tor A sugieren, así mismo, una ocupación de carácter más bien esporádico, eventualmenterelacionada con actividades de vigilancia, lo que naturalmente produciría menos hallazgos quesi hubiera sido una ocupación efectivamente habitacional. También en el Sector B, donde unconjunto de estructuras talladas en la roca configuran el acceso al recinto superior, se con-firma esta banda cronológica.
3.2. Historia olvidada del Castillo de Mogueira: Sector B
El Sector B comprende una superficie llana de contorno semicircular, delimitada por lasegunda línea de muralla que a su vez rodea todo el monte y en cuyo interior se encuentrala primera muralla, que delimita el recinto fortificado, nombrado como Sector A. En esta árease observa un conjunto de estructuras talladas en la roca que definen el acceso al Sector A.Para una mejor sistematización, las estructuras se numeraron de acuerdo con el recorrido,partiendo de la entrada de esta segunda línea de muralla (fig. 13. 14).
Mantas23, Pessoa y Ponte24 describen lo que consideran como un recinto sagrado, conuna “escalinata frontal” y “un pozo cuadrangular” con paredes “revestidas de opus signinum”,que se une, según Pessoa y Ponte25, a una ‘mesa de altar’. Desde luego, son evidentes variasapreciaciones incorrectas.
De acuerdo con el recorrido a partir de la entrada de la muralla, lo primero que encon-tramos es la estructura E.1, parcialmente adosada a la muralla y que da paso al interior delrecinto (fig. 15). Se trata de una construcción subrectangular, a la cual se accede a través desiete escalones y que comprende cuatro compartimentos. El compartimento central parecehaber funcionado como zona de paso, en cuyo lado derecho hay una primera puerta por laque se accede al camino que lleva a la cima del monte, y una segunda puerta, claramente vi-sible por los entalles presentes en la roca, que se abría a una escalera de tres peldaños desdela que se accede a la segunda estructura del conjunto.
La segunda estructura (E.2) comprende una rampa cuidadosamente alisada que condu-cía, por el lado izquierdo, a una puerta precedida por algún tipo de portal, como indican los
23 Mantas 1984, 363 s.24 Pessoa – Ponte 1987, 265 s.25 Pessoa – Ponte 1987, 265.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS470
entalles practicados en la roca; y por el lado derecho, a cinco escalones que facilitan el acce-so a las estructuras localizadas más arriba (fig. 16).
La tercera estructura, interpretada por otros autores como ‘mesa de altar’, es algo máscompleja que las anteriores, pero, lejos de ser una mesa de altar, forma claramente parte deuna amplia estructura habitacional. A esta estructura, de planta rectangular, se accede a tra-
Fig. 13 Mogueira. Plano del Sector B, con la reconstrucción de las viviendas aquí existentes.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 471
Fig. 14 Mogueira. Aspecto general del sector B.
Fig. 15 Mogueira. Perspectiva de la Estructura 1 del Sector B, vista desde el Norte.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS472
Fig. 16 Mogueira. Estructura 2 del Sector B, vista desde el Sudoeste.
Fig. 17 Mogueira. Estructura 3 del Sector B, vista desde el Noroeste, destacándose, en primerplano, la rampa con los peldaños alveolares.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 473
vés de una rampa con dos conjuntos de peldaños alveolares: uno de siete peldaños que con-ducen a su interior, donde habrá existido una puerta, y otro conjunto de cinco peldaños,menos regular, pero que facilita asimismo el acceso al compartimento de la izquierda (fig. 17).Nadie, hasta la fecha, se ha referido a estos peldaños, que de todas formas son muy distin-tos de todos los demás y parecen apuntar a otra etapa de ocupación, también de época me-dieval, como señala el paralelo directo del castillo medieval de Carlão, en Alijó, o la rampade acceso a la atalaya medieval de Mau Vizinho, Chaves, considerado también como un san-tuario rupestre y donde encontramos el mismo tipo de peldaños.
Contigua a esta estructura y, aparentemente, incluida en ella, se sitúa lo que Mantas26,Pessoa y Ponte27 describen como un pozo revestido de opus signinum. En realidad, se tratade un aljibe o cisterna de mampostería, con cerca de 3 m de profundidad y las paredes re-vestidas no por opus signinum, sino por una especie de estuco hidráulico, de cronología igual-mente medieval (fig. 18).
Sobre este estuco se observan, en la mitad inferior izquierda de la pared oeste, variosgraffiti incisos. Mantas28 refiere “numerosos grafitos de difícil interpretación, entre los cua-les se distingue una cruz céltica”. No hemos podido identificar este motivo, pero si pudimosregistrar otros motivos, desconocidos hasta el momento.
Fig. 18 Mogueira. Pormenor del aljibe anejo a la Estructura 3, visto desde el oeste.
26 Mantas 1984, 364.27 Pessoa – Ponte 1987, 265.28 Mantas 1984, 364.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS474
Los que mejor se conser-van corresponden a dos figurasantropomorfas estilizadas queinteraccionan con una tercerafigura central, de difícil identi-ficación, situada entre las dos: ala derecha, una figura masculi-na que sostiene una lanza conlos brazos levantados, comoamenazando a la figura central,y a la izquierda otra figura,también claramente masculinay con ambos brazos levantados,pero sin armas (fig. 19). Otromotivo que pudimos identificares una figura cuadrangular (fig.20) que recuerda a algo pareci-do a los tableros de juego aveces representados en edifi-cios, como el ‘alquerque detres’ de la muralla islámica deAlbayzín en Granada29 o el quese encuentra grabado en unaestela procedente de la propiaMogueira y actualmente depo-sitada en el Museu de Resende(fig. 21).
Seguramente estos moti-vos fueron grabados cuando el
aljibe ya no se usaba como tal, quizás sustituido por la cisterna existente en la base del monte.Si fuera así, los grafitos identificados indican una nueva fase de ocupación que podríamossituar a partir del siglo XII, y que muy posiblemente sea contemporánea del tallado de lospeldaños alveolares de la E.3, cuando también este sector de la fortificación es reformado.Sin embargo, se trata de algo que únicamente con una excavación arqueológica se podrá con-firmar.
De todas formas, es evidente la cronología medieval del Sector B y su contemporanei-dad con las estructuras del Sector A, al cual da acceso, siendo que aquí también se identifi-can al menos dos etapas de ocupación muy claras. Sean las estructuras talladas en roca, seanlos grafitos grabados en el aljibe o la cerámica recogida en superficie, todo ello confirma in-discutiblemente esta datación, desmintiéndose así la tesis de que este área corresponda a unsantuario rupestre luso-romano. Se trata de un típico castillo medieval sobre roca.
Fig. 19 Mogueira. Grafitos grabados sobre el estuco del interior del aljibe de la Estructura 3.
29 Barrera 2002.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 475
Tal vez en este mismo marco temporal debamos interpretar elelemento de bronce encontrado junto al aljibe, interpretado comoun espigón de casco de la II Edad del Hierro30, datación poco ve-rosímil atendiendo a lo expuesto.
3.3. Historia olvidada del Castillo de Mogueira: Sector D y E
A su vez el Sector D, localizado en el área amesetada contiguaa la pendiente NE del monte, parece corresponder a una etapa deocupación probablemente iniciada durante la reestructuración do-cumentada en los Sectores A y B, que se habría prolongado más enel tiempo, eventualmente hasta el siglo XIV (fig. 22). Sin embargo,tan solo la excavación arqueológica de este sector podrá aclararcabalmente su verdadera cronología.
La estructura designada como E.1 corresponde a una cavidadtriangular con 20 cm. de profundidad practicada en una laja a rasde suelo, con un canalillo de desagüe del lado E, pudiendo haber cumplido la función deabrevadero (fig. 23).
El conjunto de entalles nombrado como E.2 (fig. 24), se refiere a tres tumbas de con-torno rectangular, donde se distinguen incluso los encajes de las respectivas lajas de cober-
Fig. 20 Mogueira. Mo-tivo cuadrangular graba-do en el interior del al-jibe de la Estructura 3.
Fig. 21 Mogueira. Tablero de alquerquede tres grabado en una estela procedentede Mogueira, actualmente conservada enel Museu de Resende.
tura, desaparecidas hace mucho: dos se-pulturas de adulto y una tercera, bastantemás pequeña, seguramente destinada a unniño. Otra sepultura de adulto, de idénti-ca morfología, se encuentra tallada en elafloramiento que configura las estructuras4 y 5, siendo evidente su reutilización paraencastrar una de las paredes de estas es-tructuras (fig. 25). Este detalle indica cla-ramente que las estructuras 4 y 5 fueronconstruidas en época muy posterior, cuan-do esta sepultura ya había caído en el ol-vido, sugiriendo así un lapso de tiempoconsiderable. Este lapso de tiempo expli-ca, a su vez, porque esta área de necrópo-lis se encuentra totalmente incluida en el
30 Marques 1987, 289; Marques 2009, 9 s.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS476
Fig. 22 Mogueira. Plano del Sector D.
espacio habitacional31, remontándose su utilización posiblemente a un período incluso ante-rior a la construcción del castillo.
Delante de las E.4 y E.5 se encuentra la Estructura 3 (fig. 26), constituida por dos com-partimientos cuadrangulares, donde se observan hoyos regulares para el encaje de los made-ros de las paredes y una solera de puerta con un peldaño, cuidadosamente labrados. Además,
31 De todas formas, es de suponer que la necrópolis estuviera en la cercanía del espacio habitado desde el ori-gen, pues parece tratarse de un rasgo típico de los asentamientos alto-medievales de la región, caracterizado mayor-mente por pequeñas granjas (Lourenço 2007, 52. 54. 82. 95).
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 477
Fig. 23 Mogueira. Posible abrevadero identificado como E. 1.
Fig. 24 Mogueira. Aspecto general de la pequeña necrópolis del Sector D.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS478
Fig. 25 Mogueira. Pormenor de la sepultura reutilizada paraembasamiento de las paredes de la vivienda formada por
las E.4 y E.5.
Fig. 26 Mogueira. Aspecto general de la E.3 del Sector D.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 479
en el suelo desbastado de la parte mejor conservada se aprecia una cavidad circular, de 50cm de diámetro y 20 cm de profundidad.
Alineada con estas estructuras, encontramos la estructura 6, con tres compartimientoscuadrangulares. El compartimento más fácil de identificar, enteramente tallado en la roca, seasocia a una pequeña estructura de lagar, constituida únicamente por la cavidad cuadrangu-lar del calcatorium y el respectivo canal de drenaje. Justo al lado, grabado en el suelo, desta-ca un tablero de alquerque de nueve y dos conjuntos de pequeñas cazoletas, respectivamen-te de siete y de nueve, seguramente destinadas a colocar las fichas de juego (fig. 27).
Derivada del árabe, la palabra alquerque, ‘piedra pequeña’, se refiere a un conjunto dejuegos que tienen en común la utilización de pequeñas piedras que los jugadores mueven alo largo de las líneas marcadas en uno o varios cuadrados32. El origen del alquerque de nue-ve33, en concreto, se remonta a la Antigüedad, siendo uno de los pasatiempos preferidos delos soldados romanos, el llamado ludus latrunculi34, lo que favorecerá su difusión por todaEuropa35. Este tipo de juego alcanza, sin embargo, más popularidad durante la Época Me-dieval, apareciendo grabado en todos aquellos lugares donde el ocio lo permitía.
Es así que encontramos numerosos ejemplos similares al de Mogueira, sea en castilloso en fortificaciones medievales – como el de Monte Lobería (Vilanova de Arousa, Ponteve-dra) o el del Castelo da Raiña Loba (Santiago de Covas, Orense36) –, sea en iglesias, normal-mente situados en los bancos de los muros laterales, más alejados del altar37, como forma deentretenimiento mientras se esperaba el inicio de la misa. Uno de los mejores ejemplos enterritorio portugués es el de la iglesia de Santa Maria de Oliveira de Guimarães, actualmenteel Museu Nacional Alberto Sampaio, con un total de 15 tableros grabados38.
Por fin, dispuestas ortogonalmente y al parecer, articuladas con las construcciones an-teriormente descritas, están las estructuras 7, 8 y 9. La E.7 es interesante sobre todo por tra-tarse de la única de planta circular (fig. 28). Sobresale la existencia de un amplio canal desección en U que circunda toda la estructura por el exterior, tal vez para el desvío de las aguaspluviales. Centrado en el suelo se distingue un agujero para poste tallado en la roca, destina-do a soportar la techumbre. En línea con el encaje para el encastrado de la pared, se obser-va también una cavidad rectangular poco profunda, precedida de un hoyuelo circular, quepodría relacionarse con la puerta de esta estructura.
Al lado de la E.7, está el conjunto formado por las E.8 y E.9, de nuevo de configura-ción rectangular. La E.9 corresponde a una amplia estructura de planta rectangular, demar-cada por un amplio surco de sección en U a lo largo de toda la pared E, similar a lo quepresenta la E.7, formando una especie de banco (fig. 29). En el cuadrante SE, se observa unaargolla enteramente tallada en el granito y contigua a la pared E, al lado de la cual se notandos pequeños orificios. Este sector de la estructura, sobreelevado más de 70 cm con respecto
32 v. Cosín – García 1999.33 Un juego de estrategia, conocido en Portugal, España, Italia y Alemania, como ‘juego del molino’, en Fran-
cia por ‘marelles de neuf ’ y en Inglaterra, como ‘nine men’s morris’, del cual podemos encontrar todavía versionesonline.
34 v. Bendala 1973; Ponte 1986; Fernández 1997.35 v. Germain 1991.36 Fernández – Seara 1997, 157.37 Costas – Hidalgo 1997, 32–37.38 <http://juegosdetablerosromanosymedievales.blogspot.com> (16.03.2011).
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS480
Fig. 27 Mogueira. Plano y pormenor de la E.6 del Sector D, en cuyo suelo fue grabado un alquerquede nueve.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 481
Fig. 28 Mogueira. Aspecto general de la E.7 del Sector D.
Fig. 29 Mogueira. Perspectiva de la E.9 del Sector D, desde el norte.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS482
al suelo de lo que pudo haber sido la parte habitada y separado de ésta por una pared, pre-senta una superficie ligeramente inclinada hacia el oeste y cuidadosamente alisada, en la cualse excavaron dos pequeñas cavidades circulares dispuestas en línea y conectadas por un es-trecho canalillo: la una de menor tamaño que la otra y rodeada por una marca de desgaste,que seguramente se deba a la acción continuada de un elemento rotativo que estuviera aquíencajado (fig. 30). El canto inferior de la pared sur, que todavía se conserva, presenta unapequeña apertura que la traviesa de lado a lado, en arco abovedado, que se corresponde conla estructura cuadrangular contigua, ligeramente más elevada.
Las características de esta construcción sugieren que podría tratarse de una posible es-tructura de lagar, aneja a una vivienda y de rasgos algo peculiares, con dos superficies de pisa– calcatoria – desniveladas y conectadas entre sí, siendo que la segunda está formada por unasuperficie inclinada, con orificios destinados a la decantación del mosto, que probablementese recogería en un recipiente movible, colocado en una repisa que hay en la parte inferior.
En general, los lagares rupestres presentan lo que algunos autores designan como una‘indefinición cronológica’39, que proviene no sólo de su habitual ausencia de contexto arqueo-lógico y de la larga secuencia de uso que presentan estas estructuras, sino también del pro-ceso de extracción que ha permanecido inalterable desde época romana hasta prácticamentenuestros días. Se trata de un tipo de estructuras atestiguado desde la más remota antigüedaden casi todo el espacio vitivinícola mediterráneo40. Varios autores han intentado relacionarestas estructuras con la producción de vino en época romana41, sin embargo, son cada vezmás las evidencias arqueológicas de su asociación a contextos medievales42, pese a que con-tinúen siendo ignoradas en publicaciones recientes, sobre todo en lo que concierne al terri-torio portugués43.
Es así que ya Martín de Cáceres44 señalaba la poca seguridad que ofrecen estas estruc-turas para relacionarlas con la época romana, ya que aparecen casi siempre ligadas a yacimien-tos en cuyas inmediaciones se hallan necrópolis de tumbas excavadas en la roca, generalmenteconsideradas como medievales. En lo que respecta al territorio portugués, y según Tente45,en ninguno de los sitios estudiados en el marco de la Serra da Estrela fue posible relacionardirecta o indirectamente los lagares con vestigios arqueológicos de época romana, mientrasque en varios de ellos se identificaron fragmentos cerámicos alto-medievales. La autora46 re-gistra, además, la reutilización de sepulturas rupestres como pilas de lagar, lo que implica quealgunas de estas estructuras son incluso posteriores a este período, situación que tambiénpudimos atestiguar en Mogueira, concretamente en el Sector E, donde una sepultura antro-pomorfa fue convertida en pila de lagar. También Lourenço47 destaca esta circunstancia en
39 Peña 2010, 90 s.40 Billiard 1997, 436.41 Almeida 1993; Almeida et al. 1999a; Almeida et al. 1999b; Antunes – Faria 1997; Antunes – Faria 2002.42 Por ejemplo, los lagares rupestres riojanos de la Sonsierra (Heras – Tojal 1996) y Labastida (Eizmendi –
Rodríguez 1994, 175–178).43 Es el caso del trabajo de Peña Cervantes que, aunque se trate del más reciente intento de sistematización de
las estructuras de lagar de época romana en la Península Ibérica, incluye en su catálogo varios sitios que, en reali-dad, corresponden a época medieval, como es el ejemplo de los lagares de Carlão, ya referido en este trabajo.
44 Martín de Cáceres 1999, 74.45 Tente 2007, 346.46 Tente 2007, 363.47 Tente 2007, 346.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 483
Fig. 30 Pormenor del sistema de prensa visible en la E.9 del Sector D.
Fig. 31 Escaleras de acceso a la cisterna existente enel Sector D.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS484
la región entre los ríos Dão y Alva, aunque evite adentrarse en las consiguientes implicacio-nes cronológicas.
La habitual inexistencia de vestigios asociada a la mayor parte de estas estructuras se debea que normalmente estaban aisladas, lindando con viñedos y, a menudo, cerca de los cami-nos, como se refiere, por ejemplo, en la documentación medieval riojana sobre los siglos XIy XII48. Por el contrario, a partir del siglo XIII estos ‘lagares’ se instalan preferentemente enlos lugares habitados, cerca o dentro de las bodegas49, otro importante argumento que apuntaa una datación más tardía para este sector D, en relación con los sectores A y B. Estaríamos,de todas formas, delante de estructuras que se destinaban únicamente a cubrir las necesida-des familiares o de un grupo reducido de vecinos, dada la escasa capacidad de estos lagares(entre 80 y 300–400 l).
Por último, y localizada en la base de la pendiente NE del monte, se encuentra la cis-terna que identificamos como E.11 y que se corresponde con la ‘furna’ de Vasconcelos50, la‘cripta’ de Mantas51 y el ‘abrigo con peldaños en caracol’ de Pessoa y Ponte52. Efectivamen-te, se trata de una cisterna, a la cual se accede por una estrecha grieta entre dos peñas53,abriendo paso a un túnel con una escalera, cuidadosamente tallada en la roca, que conduceal interior de la cisterna (fig. 31). Aquí, se nota el desbaste intencionado de las paredes, perono se observa ningún indicio de que se tratara de una estructura cubierta, aunque es muyprobable que lo fuera, con algún dispositivo en su exterior para la extracción del agua. Loque si se destaca es la existencia, de la que hasta ahora nadie ha dado testimonio, de un pozocuadrangular en su interior, con más de 4 m de profundidad, también enteramente labradoen la roca y actualmente cerrado por una reja de hierro colocada por los pastores para im-pedir la caída de los animales. La difícil y angosta entrada de esta cisterna debe ser conside-rada como un acceso de mantenimiento, utilizado sólo en caso necesario, como por ejem-plo para proceder a su limpieza.
Es posible que esta cisterna, en la inmediata proximidad de las estructuras antes descri-tas, corresponda a una nueva fase de ocupación del lugar, eventualmente sustituyendo al al-jibe del Sector B, si éste ya no satisfacía las necesidades cotidianas. Los Sectores A y B se-guirían estando en uso, pero eventualmente integrados en otra concepción del espacio. Seríaen esta fase de expansión cuando la antigua necrópolis, hace tiempo abandonada y caída enel olvido, se vería integrada en el núcleo habitacional.
El carácter más tardío de la ocupación del Sector D viene dado por el lienzo de mura-lla aquí presente, claramente distinto de las murallas del Sector A y del Sector B, a pesar dehaber sido considerada como su contemporánea por otros autores. En realidad, no parececorresponderse con una muralla, sino con muros divisorios internos del propio poblado: nosólo su construcción es más descuidada y precaria, utilizando piedras sin escuadrar, sino quetambién se observa su división en varias líneas que siguen la topografía del terreno (fig. 32).
48 Ubieto 1976, 171. 286; Rodríguez 1992, 57. 89; García 1985, 18. 109–112. 123. 126.49 Barrio 2001, 155.50 Vasconcelos 1895, 10.51 Mantas 1984, 363.52 Pessoa – Ponte 1987, 264.53 En las coordenadas 41º 06’49,9’’ N; 007º 53’34.2’’O, siendo que la abertura se encuentra a 41º 06’ 44,4’’N;
007º 53’33,8’’O.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 485
Fig. 33 Mogueira. Escaleras talladas en roca que dan acceso al Sector E del yacimiento.
Fig. 32 Mogueira. Aspecto general de los muros del Sector D, interpretados como la tercera murallade la fortificación.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS486
Más que a una necesidad defensiva – que podría seguir teniendo la ‘atalaya’ ubicada en la cimadel monte –, parece corresponder a una necesidad de delimitar espacios.
A una altura inferior existe otra línea de muralla que circunda toda esta área, indicandola máxima expansión que alcanzó este espacio habitado en determinada altura, actualmenteconservada únicamente en el Sector E.
En este sector, correspondiente al área que circunda la base del monte por el sur y eloeste, a orillas de un arroyo, pudimos identificar también diversas estructuras relacionadas conla ocupación medieval del lugar, empezando por la escalera tallada en la roca a través de lacual se accede actualmente al propio yacimiento arqueológico (fig. 33)54. Aunque no haya sidoposible hacer su levantamiento sistemático por limitaciones de tiempo, también registramosocho viviendas y tres pequeños lagares, uno de los cuales también reutiliza una sepultura. Lalocalización de estas unidades de prensa se ajusta a lo antes expuesto, ya que una de ellas seencuentra contigua a una vivienda, la otra junto al camino que conecta la fértil hondonadade la base del monte con su cima (fig. 34)55, mientras que la tercera estructura, que reutilizauna sepultura (fig. 35), se sitúa entre campos de labranza, donde actualmente se sigue culti-vando la vid56.
Fig. 34 Mogueira. Sistema de prensa identificado al lado del caminoque asciende a la cima en el Sector E.
54 En las coordenadas 41º 06’39,8’’N; 007º 53’36’’O.55 Situada a 41º 06’’43,9’’N; 007º 53’40,3’’O.56 En las coordenadas 41º06’41.6’’N; 007º53’44.3’’O.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 487
3.4. Historia olvidada de Mogueira: el santuario rupestre
El área del santuario propiamente dicho se localiza a orillas de un pequeño arroyo57 eincluye varios grabados e inscripciones rupestres, así como determinados entalles practica-dos en las rocas que se le asocian.
Los grabados rupestres identificados están en inequívoca relación con el arroyo que correa sus pies, enfrentados entre si, uno en cada orilla. En la orilla izquierda del arroyo se sitúael primer grabado, en una laja poco destacada del suelo, entre denso matorral. Como moti-vo central presenta una pequeña espiral, delante de la cual se observan dos figuras trapezoi-dales o podomorfos, asociadas a un numeroso conjunto de pequeñas cazoletas distribuidasalrededor de estos motivos (fig. 36). En la orilla derecha, y también en una laja a ras de sue-lo, encontramos el segundo grabado, constituido únicamente por motivos lineales profunda-mente grabados: dos amplios surcos horizontales y 16 surcos verticales y oblicuos (fig. 37),que forman una composición muy semejante a las que encontramos en Lampaça, Valpaços58
o la de Cabeço das Fráguas, Guarda59.Sin profundizar demasiado en el tema – ya que se tratará en detalle en una próxima pu-
blicación –, sin embargo cabe destacar algunos aspectos que ponen de relieve el valor cultualde este espacio. Uno de esos aspectos concierne a los paralelos existentes para este tipo de
Fig. 35 Mogueira. Sepultura rupestre reutilizada como cubeta en medio de campos de labranzadel sector E.
57 Entre las coordenadas 41º06’37,8’’N; 007º53’36,8’’O y 41º06’42,2’’N; 007º53’37’’O.58 Teixeira 2007.59 Correia 2010b, 136 s.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS488
Fig. 36 Mogueira. Grabado rupestre identificado en la orilla izquierda del arroyo del Sector E.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 489
manifestaciones y las implicaciones que plantean. Para el primer grabado podemos citar elparalelo de Carballoso V (Oia, Vigo) donde se encuentran representados dos podomorfosdelante de una espiral, a los que también se asocia una pila cuadrangular tallada en la roca si-tuada frente a ella60. Para el segundo grabado, el mejor paralelo es Lampaça, donde incluso seasocia a cavidades ortogonales cuidadosamente practicadas en las mismas rocas grabadas.
La datación de estas composiciones es sumamente difícil, sobre todo en lo que conciernea la espiral y los podomorfos, representados en un amplio horizonte cronológico. Sin em-bargo, atendiendo a los paralelos existentes y al contexto del lugar mismo, parece razonableconsiderar el periodo entre el Bronce Final y la Edad del Hierro61.
Es posible que este sitio, por su carácter sagrado, continuara en uso hasta la romaniza-ción del territorio, momento en el que se adoptarían nuevas prácticas ceremoniales con laintroducción de la escritura. La propia distribución del espacio se vería entonces alterada,alejándose un poco del arroyo, en busca de un área más adecuada a las nuevas prácticas deculto, donde se encuentra un conjunto de varias inscripciones rupestres, ya estudiadas conmás detalle en otra publicación62.
Fig. 37 Mogueira. Grabado rupestre identificado en la orilla derecha del arroyo del Sector E.
60 <http://hoxe.vigo.org/urbanismo/pxom/X_100>61 v. Santos 2008, 49.62 I.1 – texto 1 QVI(ntus) ATIL(ius) CVAMI (filius)./ C(aius) ROTAMVS . TRITEI (filius)./ V(otum) M(erito sol-
verunt) – texto 2 – CAT(urus vel Catuenus); I.2 – VIIIIIIIIIIIIIII/ IIIIIIIIIII/ IVIIII; I.3 – SAMA(lus) L(ucius?) COVTIA-NE (fiius); I.4 – DVER(ta); I.5 –VALE(?)RI(us); I.6 – SVNVA. V. Correia 2010a, 189–193; Correia 2010d, 142–147.
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS490
La adopción de la escritura como forma ceremonial63 fue probablemente una prácticacultual muy poderosa en si misma, sobre todo si tenemos en cuenta que casi todas estas ins-cripciones corresponden únicamente a antropónimos: al grabar en piedra lo más personal quese poseía, el nombre, se participaba de la comunión con las entidades divinas. Así es comoefectivamente está atestiguada la presencia romana en Mogueira, pero parece concentrarseúnicamente en esta área relacionada con la utilización del espacio del santuario.
4. Consideraciones finales e interpretación de los resultados
De la historia olvidada de Mogueira hemos logrado, pues, rescatar breves fragmentos quenos cuentan algo muy diferente de lo que hasta ahora se tenía por válido. Este sitio, consi-derado como un castro luso-romano, resurge así como lo que realmente fue: un típico casti-llo alto-medieval sobre roca.
La intervención arqueológica realizada en el Sector A permitió identificar tres momen-tos de ocupación, estratigráfica y artefactualmente bien documentados, entre los siglos X–XI y el siglo XII, pero en los Sectores B y D son también varios los aspectos que corrobo-ran esta cronología. Aparte del componente artefactual, tenemos otros indicadorescronológicos: la herradura grabada en alto-relieve en la entrada de la muralla que delimita elSector A; los peldaños alveolares de una de las casas del Sector B – E.3 –, antes considera-da una ‘mesa de altar’64; el aljibe revestido de estuco hidráulico, antes considerado como opussigninum, y los grafitos en él practicados; el alquerque de tres grabado en una estela proce-dente de este lugar; el alquerque de nueve grabado en el suelo de la E.6 que funcionó comopequeño lagar; y por fin, la inclusión en el espacio habitacional de un área de necrópolis, cuyareutilización demuestra su existencia claramente anterior.
El tipo de construcción empleado en las viviendas, tanto del Sector B como de los Sec-tores C, D y E, es decir, los fondos excavados en la roca, con cerramientos de madera se-gún indican los agujeros para los postes que las caracterizaban, se corresponde con construc-ciones similares datadas entre los siglos IX y X del área catalana65 y de la Castilla primitiva66,así como con muchos poblados de la Europa atlántica, siendo un buen ejemplo la aldeamerovingia de Brebières67.
Estas estructuras, generalmente con unas dimensiones que oscilan entre los 17 y los 50m², se encontraban excavadas en el terreno – alcanzando profundidades medias de 20–25 cm–, con pequeños canalillos en el suelo para evitar la entrada de aguas pluviales. Los elementosde piedra, cuando existían, se construían con mampuesto de escasa calidad, trabado exclusi-vamente con barro, sin morteros ni argamasas, dispuesto en hiladas no muy regulares y rema-tadas con otras de piedras de mayor anchura. La techumbre vegetal se apoyaba en un entra-mado reticular a modo de caballete y podía llegar hasta el suelo. Los postes que la sostenían
63 Alfayé – Marco 2008, 284–305.64 Pessoa – Ponte 1987, 265.65 Como el poblado de L’Ezquerda (Ollich 1990, 71–78).66 Como Santa María de la Piscina (Loyola et al. 1990) o San Martín de Valparaíso (Álava) (Alonso et al. 1992/
1993, 160 s.).67 Demolon 1972; Chapelot – Fossier 1980, 116–133.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 491
se apoyaban en una serie de orificios alineados o mechinales tallados en la roca o en las mis-mas paredes, que al situarse a diferentes alturas, conseguían la pendiente necesaria para que elvertido del agua de lluvia se efectuara en una única dirección. Sólo más tarde, a partir del si-glo XII, se empieza a utilizar piedras bien trabajadas, unidas con argamasa de cal y se gene-raliza el uso de la teja en las cubiertas68, lo que tal vez pueda explicar la poca cantidad de te-jas encontradas.
Hasta la fecha, el único a considerar una cronología medieval para las murallas del Sec-tor A y B fue Ferreira69, que no dudó en designar la fortificación como ‘castillo árabe’,nominación desde luego implícita en la propia toponimia, desde el nombre de ‘Castelo’,contiguo al sitio de Mogueira y la cisterna del Sector D, conocida como ‘Buraca da Moira’,hasta el nombre de São Martinho de Mouros. También en las Memorias Parroquiales de175870 se notifica que el nombre de la villa se debe a que “antiguamente estaba habitada porMouros”.
La presencia musulmana está bien atestiguada en esta región y la vecina ciudad de La-mego era, entonces, uno de los núcleos islamizados más importantes a finales del siglo X:ahí se establece Almansor al regreso de su campaña en Santiago de Compostela y reparte elbotín entre los condes mozárabes que lo habían acompañado71. Con la conquista definitivaen 1056 por D. Fernando I comienza el declive de este territorio, a pesar de que muchosprisioneros musulmanes, forzados a trabajar en la reconstrucción de templos y fortificacio-nes, contribuyeran a la continuidad de formas y elementos orientales por toda la región, siendoun buen ejemplo de ello la iglesia de São Martinho de Mouros, considerada como uno de losmás importantes templos románicos al sur del Douro72.
La ubicación estratégica de Mogueira, controlando tan claramente la línea defensiva for-mada por el río Douro, habrá sido de la mayor importancia. Localizado en la pendiente occi-dental de la Serra das Meadas y en la orilla izquierda del encajonado valle del Douro, estelugar tiene una posición privilegiada que le permite, simultáneamente, dominar el valle delDouro hasta el vado de Porto do Rei y el paso natural que atraviesa el macizo montañoso delas sierras de Montemuro, Leomil, Arada, Lapa y Caramulo hacia la planicie de Viseu (fig. 38).
En 1057, Fernando Magno concede la primera carta foral a São Martinho de Mouros,confirmado después por Doña Teresa el 1 de Marzo de 1111 y rectificado por una nueva cartade Afonso Henriques en 1121. Se sabe que con la conquista de Fernando I, el castillo deMogueira fue donado al conde Sesnando Davides, aunque sus dominios estuvieron incluidosen el Condado Portucalense, bajo el mando del Conde D. Enrique de Borgoña. El famosoEgas Moniz fue teniente de São Martinho entre 1106 y 1111. En la primera mitad del sigloXIII, bajo el reinado de Sancho II, fue alcalde del castillo Abril Peres de Lumiares, a quienle siguió Soeiro Bezerra que entregaría, más tarde y en circunstancias poco claras, el castillode Mogueira y sus dominios al futuro rey D. Afonso III.
68 García 1998.69 Ferreira 2004, 40. 49 s.70 22 de Mayo de 1758, 1825.71 Herculano 1864, 154; Albuquerque 1986, 6 s.; Azevedo 1974, 78 s.; Lévi-Provençal 1999, 249 s.; Dozy 1930,
189 s.; Simonet 1983, 629 s.; Ferreira 2004, 139.72 Construida entre la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII, época en la que se entre-
ga a la Orden Hospitalaria (Leal 1876, 92; Correia 1924, 42; Rodrigues 1995; Ferreira 2004, 12–15).
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS492
A partir de esa época no hay más información sobre el castillo, aunque se supone quefue destruido por el monarca depuesto. Esta última hipótesis es sugerente, pues explicaría elgrado de destrucción que efectivamente pudimos constatar. La villa de São Martinho deMouros siguió siendo, no obstante, muy importante hasta el siglo XVI, apareciendo todavíaen el foral de 1540, que se conserva actualmente en el Museo de Resende, como cabeza detérmino municipal de varias aldeas.
Aunque no hayamos identificado materiales típicamente islámicos en la excavación delSector A, es muy probable que las huellas de la ocupación musulmana se encuentren a ma-yor profundidad, en los estratos que no pudimos excavar durante la campaña. Las etapas do-cumentadas ya corresponden al periodo de dominación cristiana, y además coinciden con lasfuentes documentales analizadas.
Los resultados obtenidos en esta primera intervención arqueológica permiten, así, dis-tinguir dos realidades: por un lado, la de una fortificación medieval, donde hasta ahora sepensó en un santuario rupestre y, por otro lado, la que se refiere al santuario que efectiva-mente existió, en estrecha relación con un curso de agua y frecuentado, por lo menos, des-de la Edad del Hierro hasta el siglo IV. Pero esa, ya es otra historia.
Fig. 38 Ubicación privilegiada del enclave de Mogueira.
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 493
BIBLIOGRAFÍA
Albuquerque 1986: J. de P. M. Albuquerque, Lamego. Raízes Históricas (Lamego 1986)Alfayé – Marco 2008: S. Alfayé Villa – F. Marco Simón, Religion. Language and Identity in Hispania. Celtiberian
and Lusitanian Rock Inscriptions, en: R. Häussler (dir.), Romanisation et épigrahie. Études interdisci-plinaires sur l’acculturation et l’identité dans l’Empire romain (Montagnac 2008) 281–305
Almeida 1993: C. A. B. de Almeida, O aro arqueológico de Carlão. Alijó. O cultivo da vinha na épocaromana, Estudos Transmontanos 5, 1993, 217–287
Almeida et al. 1999a: C. A. B. de Almeida – J. M. V. Antunes – P. F. B. de Faria, Lagares cavados na ro-cha. Uma reminiscência do passado na tradição da técnica vinícola no vale do Douro, Revista Portu-guesa de Arqueologia 2,2, 1999, 97–103
Almeida et al. 1999b: C. A. B. de Almeida – J. M. V. Antunes – P. F. B. de Faria, Rastreio das antigas ocupaçõeshumanas no territorio meridional da Vila de Meda, Douro 4,7, 1999, 179–210
Alonso et al. 1992/1993, J. F. Alonso – S. Castellet – E. Fernández, La necrópolis de San Martín de Val-paraíso. Villanueva de Valdegobia, Alava. Kobie. Paleoantropologia 20, 1992/1993, 157–186
Álvarez 2003: M. G. Álvarez Rico, La cuestión de la herradura en la Antigüedad, en: F. Quesada Sanz –M. Zamora Merchán (coords.), El caballo en la Antigua Iberia (Madrid, 2003) 145–178
Antunes – Faria 1997: J. J. V. Antunes – P. F. B. de Faria, Estações romanas na Região demarcada a Suldo Douro, Douro 2,3, 1997, 11–16
Antunes – Faria 2002: J. V. Antunes, P. F. B. de Faria, Lagares do Alto Douro Sul. Tipologias e Tecnolo-gia, Douro 7,14, 2002, 65–80
Azevedo 1974: R. P. de Azevedo, A expedição de Almançor a Santiago de Compostela em 997, e a de piratasnormandos à Galiza em 1015–1016. Dois testemunhos inéditos das depredações a que então esteve sujeitoo Território Portugalense entre Douro e Ave, Revista Portuguesa de História 14, 1974, 73–93
Barrera 2002: J. I. Barrera Maturana, Graffiti en la muralla del Albayzín, Arqueología y territorio medie-val 9, 2002, 289–328
Barrio 2001: F. Andrés Barrio, Trujales y lagares en la documentación medieval riojana y su relación conlos lagares excavados en la roca, Douro 6, 12, 2001, 151–160
Bendala 1973: M. Bendala Galán, Tablas de juego en Itálica, Habis 4, 1973, 263–272Billiard 1997: R. Billiard, La igne dans I’Antiquité, Lyon: Ubraire H. Lardanchet (Lyon 1913), Facsímil
1997 (Jeanne Laffitte)Chapelot – Fossier 1980: J. Chapelot – R. Fossier, Le village et la maison au Moyen Age (Paris 1980)Correia 1924 : V. Correia, Monumentos e Esculturas (Lisboa 1924)Correia 2010a: M. J. Correia dos Santos, Inscripciones rupestres y espacios sagrados del norte de Portu-
gal. Nuevos datos y contextualización. Los casos de Pena Escrita, Mogueira y Pias dos Mouros, en: J.A. Arenas-Estéban (ed.), Celtic Religion Across Space and Time (Castilla-La Mancha 2010) 180–199
Correia 2010b: M. J. Correia dos Santos, O Cabeço das Fráguas e a concepção de espaço sagrado na His-pania indo-europeia, en: R. Jacinto – V. Bento – A. Isidro – M. J. Correia Santos (coords.), Actas daJornada Porcom, Oilam, Taurom, Cabeço das Fráguas. O santuário no seu contexto, Guarda 23 de Abril(= Iberografias 6,7) (Guarda 2010) 131–145
Correia 2010c: M. J. Correia dos Santos, Santuários rupestres no Ocidente da Hispania indo-europeia. Ensaiode tipologia e classificação, Paleohispanica 10, 2010, 147–172
Correia 2010d: M. J. Correia dos Santos, Inscrições rupestres do Norte de Portugal. Novos dados e pro-blemática, Syllogue Epigraphica Barcinonensis 8, 2010, 123–152
Cosín – García 1999: Y. Cosín Corral – C. García Aparicio, Testimonio arqueológico de la tradición lúdi-ca en el mundo islámico. Juegos en la ciudad hispano musulmana de Vascos, Navalmoralejo (Toledo),en: P. Bueno Ramírez – R. de Balbín Behrmann (eds.), II Congreso de Arqueología Peninsular, Zamora24–27 septiembre de 1996 IV (Zamora 1999) 589–600
Costas – Hidalgo 1997: F. J. Costas Goberna – J. M. Hidalgo Cuñarro, Los juegos de tablero en Galicia.Aproximación a los juegos sobre tableros en piedra desde la Antigüedad clásica hasta el Medievo (Vigo1997)
Demolon 1972: P. Demolon, Le village Mérovingien de Brebieres (VIe–VIIe siècles). Avec une étude dela faune par Th. Poulain-Josien (Arras 1972)
Dozy 1930: R. P. A. Dozy, Historia de los musulmanes de España (Madrid 1930)Eizmendi – Rodríguez 1994: J. M. Eizmendi – J. Rodríguez, Lagares rupestres en Labastida de Álava, La
Rioja. el vino y el Camino de Santiago, en: Santos 1996, 175–184
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS494
Fernández 1997: F. Fernández Gómez, Alquerque de nueve y tres en raya. Juegos romanos documenta-dos en Mulva, Sevilla, Revista de Arqueología 18,193, 1997, 26–35
Fernández – Seara 1997: C. Fernández Ibáñez – A. Seara Carballo, Un tablero de juego de época medie-val grabado en O Castelo da Raiña Loba. Ourense, Castrelos 9/10, 1996/1997, 160–162
Ferreira 2004: M. dos S. da C. P. Ferreira, O Douro no Garb al-Ândalus. A região de Lamego durante apresença árabe (Dis. Universidade do Minho 2004) <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/3001> (20/06/2011)
García 1985: F. J. García Turza, Documentación medieval del Monasterio de Valvanera. Siglos XI a XIII(Zaragoza 1985)
García 1998: I. García Camino, La vivienda Medieval. Perspectivas de investigación desde la Arqueología,en: J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), La vida cotidiana en la Edad Media. VIII Semana de EstudiosMedievales, Nájera 4–8 agosto de 1997 (Najera 1998) 77–110
Germain 1991: R. Germain, Jeux et divertissements dans le centre de la France à le fin de Moyen Age,Actes de la societé du 116 Congrés National de Savantes (Chambéry 1991) 45–61
Heras – Tojal 1996: M. de los A. de las Heras y Núñez – I. V. Tojal Bengoa, Los lagares rupestres en laSonsierra, en: Santos 1996, 165–174
Herculano 1864: A. Herculano, História de Portugal desde o começo da Monarchia até ao fim do reinadode Afonso, Casa da Viúva Bertrand e Filhos III,1 (Lisboa 1864)
Lawrence 1898: R. M. Lawrence, The Magic of the Horse-Shoe With Other Folk-Lore Notes (Cambridge1898)
Lawson 1978: A. K. Lawson, Studien zum römischen Pferdegeschirr, Jahrbuch des Römisch-Germa-nischen Zentralmuseums 25, 1978, 131–172
Leal 1876: A. B. de P. Leal, Portugal antigo e moderno. Diccionário geográphico, estatístico, chorográphico,heráldico, Archeológico, histórico, biográphico e etymológico de todas as cidades. Villas e freguesiasde Portugal e grande número de Aldeias I (Lisboa 1876)
Lévi-Provençal 1999: E. Lévi-Provençal, Histoire de l’Espagne Musulmane. Le Califat Umaiyade de Cor-dove. 912–1031 II (Paris 1999)
Lourenço 2007: S. Lourenço, O povoamento alto-medieval entre os rios Dão e Alva, Trabalhos de Ar-queologia, 50 (Lisboa 2007)
Loyola et al. 1990: E. Loyola – J. Andrío – M. A. De las Heras – Ph. Du Souich – E. Martin, El conjuntoarqueológico de Santa María de la Piscina. Gobierno de la Rioja. Instituto de Estudios Riojanos (Lo-groño 1990)
Mantas 1984: V. G. Mantas, A inscrição rupestre da estação Luso-Romana de Mogueira, Resende, Revistade Guimarães 94, 1984, 361–370
Marques 1987: J. A. M. Marques, Espigão de capacete do Castro da Mogueira. São Martinho de Mouros.Resende, Revista da Faculdade de Letras. Historia Ser. 2,4, 1987, 287–290
Marques 2009: J. A. M. Marques, Espigão de capacete do Castro da Mogueira, Sao Martinho de Mouros(Resende), en: Boticas no tecto do mundo. Manifestações artísticas da Segunda Idade do Ferro. Séc. IV/V a. C. ao séc. I. Catálogo exposição internacional (Boticas 2009) 16 s.
Martín de Cáceres 1999: E. C. Martín de Cáceres, La producción doméstica del vino en la Antigüe-dad Romana entre las recomendaciones de los agrónomos y las evidencias arqueológicas, en: El vinoen la Antigüedad romana. Simposio de arqueología del vino, Jerez 2–4 octubre de 1996 (Madrid 1999)63–78
Ollich 1990: I. Ollich, La fi d’un poblat medieval. Deserció o canvi d’assentament? El cas de L’ezquerda.Cota Zero. Dossier. L’arqeuologia deis poblats medievals abandonats, 71–78
Peña 2010: Y. Peña Cervantes, Torcularia. La producción de vino y aceite en Hispania (Tarragona 2010)Pessoa – Ponte 1987: M. Pessoa – S. da Ponte, Contributo da Mogueira Resende para o estudo compara-
tivo dos santuários rupestres, Lucerna 2, 1987, 263–271Ponte 1986: S. da Ponte, Jogos romanos de Conímbriga, Conimbriga 25, 1986, 131–141Quesada 2005: F. Quesada Sanz, El gobierno del caballo montado en la Antigüedad clásica con especial
referencia al caso de Iberia. Bocados, espuelas y la cuestión de la silla de montar, estribos y herraduras,Gladius 25, 2005, 97–150
Rocque de Sévérav 1980: M. de la Rocque de Sévérav, Le fer à cheval. Contribution à l’étude de l’originede la ferrure à clous du cheval, BAParis 16 a, 1980, 7–55
Rodrigues 1995: J. Rodrigues, O mundo românico. Séc. XI–XIII, en: P. Pereira (dir.), História da arte portuguesaI (Lisboa 1995) 254–257
LA ARQUEOLOGÍA, LO IMAGINARIO Y LO REAL 495
Rodríguez 1992: R. Rodríguez, Ildefonso, Colección diplomática medieval de La Rioja. Documentos 923–1168, Instituto de Estudios Riojanos II (Logroño 1992)
Rodríguez 1993: A. Rodríguez Colmenero, Corpus-catálogo de inscripciones rupestres de época romanadel cuadrante noroeste de la Península Ibérica (A Coruña 1993)
Santos 1996: J. Santos Yanguas (coord.), Actas del I congreso internacional de la historia y la cultura delvino, Labastida (Rioja Alavesa) 28–29 septiembre de 1994 (La Rioja 1996)
Santos 2008: M. Santos Estévez, Petroglifos y paisaje social en la prehistoria reciente del noroeste de laPenínsula Ibérica, Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio 38, 2008, 13–216
Silva 1986: A. C. F. Silva, A cultura castreja do noroeste de Portugal (Paços de Ferreira 1986)Silva – Vaz 2001: V. Silva – J. I. Vaz, Novas inscrições rupestres do castro da Mogueira. Resende, en: Saxa
Sripta, Actas do III Simpósio ibero-itálico de epigrafia rupestre (Viseu 2001) 75–87Simonet 1983: F. J. Simonet, Historia de los mozárabes de España. Hasta la conquista de Toledo por Alfonso
V. Años 870 a 1085 III (Madrid 1983)Tate 1987: B. M. Tate, El Camino de Santiago (Vitoria 1987)Teixeira 2007: J. C. Teixeira, Entre a gravura e a escultura. A estação rupestre de Lampaça no contexto
da arte de ar livre da região (Porto 2007)Tente 2007: C. Tente, Lagares. Lagaretas ou lagariças rupestres da vertente noroeste da Serra da Estrela,
Revista Portuguesa de Arqueologia 10,1, 2007, 345–366Ubieto 1976: A. Ubieto Arteta, Cartulario de San Millán de la Cogolla. 759–1076 (Valencia 1976)Vasconcelos 1895: J. L. de Vasconcelos, A Mogueira, en: O Archeologo Português I (Lisboa 1895) 9 s.
P r o c e d e n c i a d e l a s f i g u r a s : Fig. 1: Hoja 10-C, escala 1:50.000 del Instituto Geográfico e Cadastralde Portugal. – Fig. 2: Dibujo: C. Gaspar, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. – Fig. 3: Marques 1987,288; Marques 2009, 10. – Fig. 4–6: M. J. Correia dos Santos. – Fig. 7. 13: M. J. Correia dos Santos, A. Dente y C. Gaspar.– Fig. 8–10: M. J. Correia dos Santos. – Fig. 11: M. J. Correia dos Santos, y L. Reichstetter, Universidad de Jena. – Fig.12. 14–37: M. J. Correia dos Santos. – Fig. 38: M. J. Correia dos Santos, basado en Google maps.
D i r e c c i ó n : Maria João Correia dos Santos, Rua Lopes, nº 53, 1º Dra 1900–297 Lisboa, E-mail: [email protected].
ZUSAMMENFASSUNG – RESUMEN – SUMMARY
Von verschiedenen Autoren als wichtiges Felsheiligtum erwähnt, bildet der Ort Mogueiraein Musterbeispiel für die Schwierigkeiten, denen wir uns bei der Beschäftigung mit einemderartigen Objekt gegenüber sehen. Seine Ausgrabung im Jahre 2009 widerlegte nicht nur dieDatierung in die Castro- und Römerzeit – aus diesem Grunde hatte man darin ein Felshei-ligtum gesehen, tatsächlich liegt aber eine mittelalterliche Befestigung vor –, sondern ermög-lichte es auch, das einst durchaus existierende Heiligtum aufzufinden. Dieses befand sich nichtwie allzeit vermutet auf dem Berggipfel, sondern eher an einer Linie zur Talsohle und inVerbindung zu einer kleinen Schlucht, wo sich verschiedene Felsgravuren befanden. DieserBeitrag will sich dem widmen, was wir als tatsächliche Geschichte des Fundplatzes Moguie-ra festhalten können, und zwar auf Grund einer strikten Darstellung der archäologisch ge-wonnenen Daten.
Schlagworte: Felsheiligtum – Romanisierung – Mittelalterliche Befestigung.
Citado por varios autores como un importante santuario rupestre, el lugar de Mogueiraconstituye un paradigma de las dificultades a las que nos enfrentamos al estudiar este tipo
MARIA JOÃO CORREIA DOS SANTOS496
de lugares. Su excavación, realizada en 2009, permitió no sólo refutar la cronología castreñay romana para lo que se suponía un santuario rupestre y que en realidad es una fortificaciónmedieval, sino también identificar el santuario que efectivamente existió, no en la cima delmonte, como siempre se había pensado, sino junto a una línea de vaguada, relacionado conun pequeño arroyo, donde se sitúan varios grabados e inscripciones rupestres. En este tra-bajo se pretende contar lo que puede haber sido la verdadera historia del sitio de Mogueiraa través de una rigurosa exposición de los datos arqueológicos.
Palabras clave: Santuario Rupestre – Romanización – Castillo Medieval.
Referred by several authors as an important rock sanctuary, the site of Mogueira standslike a paradigm of the difficulties that we have to deal with, when studying this type of pla-ces. Its archaeological excavation in 2009 allowed no only to deny the roman chronology forwhat was supposed to be a rock sanctuary, but also to identify the real cult place that reallyexisted, not in the summit of the hill, but down in the valley, next to a water spring, whereare located several rock engravings and rock inscriptions. Through a rigorous presentationof the archaeological data, we intend with this work, to tell what could have been the truestory of Mogueira.
Key words: Rock sanctuary – romanization – medieval castle.
HINWEISE UND RICHTLINIEN DER REDAKTION
Einsendeschluss für druckfertige Manuskripte ist der 31. Dezember. Diese müssen nachden Publikationsrichtlinien und Abkürzungsverzeichnissen des Deutschen ArchäologischenInstituts abgefasst sein (www.dainst.org »Forschung«).
Bitte beachten Sie folgende Punkte:– Text ohne besondere Formatierung (fett, kursiv, unterstrichen, verschiedene Schrift-
größen) einreichen.– Abbildungs- und Tafelunterschriften an das Ende des Textes.– Komplette Anschrift des Autors einschließlich E-mail.– Als Abbildungen bitte nur Originale einreichen bzw. gescannte Vorlagen als TIFF-
Dateien (Graustufen- und Farbbilder 600 dpi, Strichzeichnungen 1200 dpi).– Gegebenenfalls Layout-Vorschlag beigeben.– Satzspiegel ist 14 × 20,4 cm einschließlich Legende.– Wir gehen davon aus, dass der Autor im Besitz der Publikationserlaubnis für die Zeich-
nungen und Photos ist.– Zusammenfassungen und entsprechende Schlagwörter (keywords) in Deutsch, Spanisch
und Englisch einschließlich der Übersetzungen des Titels.
Die Redaktion bedankt sich im Voraus für Ihre Bemühungen.
INDICACIONES Y NORMAS DE LA REDACCIÓN
La fecha límite para la entrega de manuscritos es el 31 de diciembre. Éstos deben cumplirlos siguientes requisitos:
– Empleo de las normas de redacción y abreviaturas del Instituto Arqueológico Alemánconforme a las publicadas en www.dainst.org (ver bajo “Forschung”).
– Entrega de textos sin formatear (negrita, cursiva, subrayado, distintos tamaños de le-tra, etc.).
– Entrega de ilustraciones y fotografías junto con una propuesta de maquetación. Lascorrespondientes leyendas adjúntense al final del texto, indicando a qué imagen per-tenecen.
– Enviar sólo originales de las fotografías e ilustraciones, o bien imágenes escaneadasen formato TIFF (fotografías en blanco y negro o color con una resolución de 600dpi, los dibujos con 1200 dpi).
– La caja es de 14 × 20,4 cm, incluida la leyenda.– Dirección completa del autor o autores, facilitando la de su correo electrónico siempre
que sea posible.– Los autores deberán tener o haber adquirido previamente los derechos de publicación
de dibujos y fotos.– Adjuntar resúmenes y palabras clave en alemán, español e inglés, así como las corre-
spondientes traducciones del título.
La redacción agradece de antemano su atención.