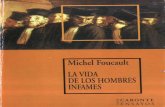La amistad en los "Ensayos" de Montaigne
Transcript of La amistad en los "Ensayos" de Montaigne
1
LA AMISTAD EN LOS ENSAYOS DE MONTAIGNE: SU SINGULARIDAD EN LA
HISTORIA DE LA AMISTAD EN OCCIDENTE
David Pujante
PROLEGÓMENOS TEÓRICOS
Uno de los puntos de interés de la literatura, para aquellos que no la consideran
exclusivamente un divertimento, es su capacidad de reflejar tanto el modo de pensar
como el modo de sentir de los distintos grupos sociales que la han escrito a lo largo de
su historia. Así muchos de los que vamos a la lectura de la poesía, de la narrativa o
asistimos a representaciones teatrales buscamos, en esa confrontación, respuestas no
exclusivamente estéticas; buscamos respuestas a nuestros conflictos más personales o
interpersonales. Respuestas que trascienden la estética, aunque obtenidas precisa y
necesariamente a través de la expresión estética. Tenemos la experiencia de que sólo a
través de la poesía, por ejemplo, se muestran sentimientos y sensaciones determinados
que no caben en expresiones cotidianas; formas especiales del decir a las que recurrimos
y de las que necesitamos para entendernos, para exteriorizarnos, para sentirnos en
relación con el mundo.
Este planteamiento espurio de la literatura (quiero decir no purista), donde nos
movemos en el binomio literatura y vida, y que es tan ajeno por tanto a aquellas
pretensiones del arte deshumanizado de principios del siglo XX (es decir, del arte
autónomo), es el planteamiento que asiste a los nuevos estudios de y sobre la literatura,
es el panorama con el que terminó el recién extinto siglo XX y del que nos servimos a
comienzos del XXI: me refiero a los llamados estudios culturales, a la actual expansión
de la literatura comparada para incluir 1) literaturas no-europeas, o 2) nuevos tipos de
textos (como los videos o los textos electrónicos, igualmente legítimos), al igual que 3)
una serie de producciones literarias situados en los márgenes hasta hace poco y
despreciadas exclusivamente por razones de hegemonía social, cultural, sexual. Incluye
así la nueva literatura comparada en sus nuevas direcciones de trabajo los estudios de
2
género, los poscoloniales, la teoría queer con los estudios gay y lésbicos, la literatura
chicana (en España quizás podríamos hablar de literatura gitana), y tantos otros ámbitos
de escritura hoy ya bien asentados y bien conocidos sobre todo en América.
Sin duda un denominador común a cualquier estudio comparativo moderno es el de la
inserción del discurso literario en discursos culturales más amplios. Existen unas
construcciones ideológicas en las que nacen las literaturas1, y para ayudar a
comprenderlas necesitamos de los otros discursos culturales paralelos a la propia
literatura, como son los científicos, los filosóficos, los políticos, los morales y
religiosos. Las ideas manifiestas en la literatura que nace en un determinado espacio
cultural necesitan de la comparación con esos otros discursos para un acotamiento más
pleno de las ideologías que construyen; las ideas que se van a imponer al grupo social,
las que van a formar parte de su manera de entender el mundo y de entenderse a sí
mismo dicho grupo. Esto obliga a considerar la literatura comparada no como una
literatura que exclusivamente se compara con otra u otras literaturas, unas literaturas
que son distintas por territorio o por el tiempo de sus manifestaciones; sino que
literatura comparada se acaba entendiendo como la comparación de la esfera literaria
con otros lugares discursivos complementarios: el arte, la ciencia, la política, la ética de
un tiempo y un lugar, o a través del tiempo y los lugares. Y de este modo el ejercicio de
la comparación sirve al confrontamiento histórico-comprensivo de las distintas
ideologías que fraguan las ideas y las obsesiones básicas de una sociedad, como es el
caso del amor, de la amistad, de la muerte, del mal; ideas que nos llegan en racimos de
discursos culturales sucesivos, históricos, y entre los que destacan sin ninguna duda los
literarios precisamente en una cultura de la escritura como es la nuestra.
1 Cf. P. Swiggers, “A New Paradigm for Comparative Literature”, Poetics Today, 3, 1, 181-184. D. W. Fokkema, “The Linguistic Classification of Texts and the Study of Value Systems as Complementary Aspects of Comparative Literature”, en: M. Dimic y E. Kushner (eds.), Actes du VIIe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée, 2 vols., Stuttgart, Kunst und Wissen-Erich Bieber, 1979, 307-313; D. W. Fokkema, “The Comparative Study of Asian and African Literature”, Neohelicon, 5, 1, 1978, 283-284; D. W. Fokkema, “Method and Programe of Comparative Literature”, Synthesis, 1, 1974, 51-62. A. Marino, Comparatisme et théorie de la littérature, París, Presses Universitaires de France, 1988; A. Marino, “European and World Literature: A New Comparative View”, en: G. Gillespie (ed.), Proceedings of the XIII Congress of the International Comparative Literature Association. The Force of Vision. Powers of Narration. Literary Theory, Tokio, University of Tokyo Press, vol. 3, 1995, 299-308.
3
LA PHILÍA EN LA HISTORIA LITERARIA, FILOSÓFICA Y RELIGIOSA DE
OCCIDENTE: DE LA VARIEDAD AL EL PREDOMINIO OBSESIVO DE LA
PHILÍA AMOROSA
En esta línea me interesa especialmente moverme hoy a la hora de atender cómo los
europeos hemos afrontado y considerado (y seguimos considerando) importantísimos
temas de nuestra vida, como el de la amistad, que es el caso que hoy nos ocupa. Cuando
echamos la vista atrás, siempre dentro de nuestra cultura occidental, nos asombra la
gran diferencia que existe entre el planteamiento de los griegos de los siglos previos al
triunfo del cristianismo y nuestro planteamiento actual, a la vez que comprendemos
cómo todas esas diferencias se enmarcan en unos estrechos límites del sentir que al
parecer no podemos sobrepasar este grupo de animales culturales que somos los
hombres de Occidente.
Resumiré brevemente la línea evolutiva a la que me refiero para no alargarme, pero
asentando las bases de mi posterior consideración histórica sobre la amistad en los
Ensayos de Montaigne. En los escritos que nos han llegado de los griegos (literatura,
filosofía, historia, y demás manifestaciones culturales por escrito), nos encontramos con
un amplio catálogo de filias, es decir, de empatías humanas, apasionadas simpatías; algo
que catalogó bien (era labor que desempeñaba estupendamente) Aristóteles.
Aristóteles (384/3 – 322 a. de C.) es el pensador antiguo que sistematiza los tipos de
amistad. Una sistematización que aparece en los libros VIII y IX de la Ética
nicomáquea. Nos habla de una philía de sangre, de una philía hospitalaria, de una philía
amistosa, de una philía erótica. Él no hace que predomine la erótica sobre las demás, ni
las hace excluirse entre sí. La philía de sangre, la familiar, es algo muy primitivo, lo que
une las familias y los clanes, el origen de los partidos políticos. La hospitalaria es un
deber sagrado en todas las culturas mediterráneas, hoy muy perdida en el primer mundo.
La puramente amistosa por empatía de intereses comunes es lo que hoy llamamos
amistad. Y la erótica, que entonces podía perfectamente unirse a la philía amistosa,
acaba entronizándose a partir de la Edad Media como única philía moderna en la
variedad del amor-pasión.
4
La clasificación aristotélica mantiene una problemática iniciada por Platón. La fuerza
del Eros en Platón ya se muestra como
“la aspiración luminosa, el impulso religioso natural llevado a su más alta
potencia, a la extrema exigencia de pureza, que es la extrema exigencia
de unidad. Pero la unidad última es negación del ser actual en su
sufriente multiplicidad.”2
El deseo de amor sólo se cumple en el mundo de las ideas, es amor al conocimiento,
unión con el conocimiento. Así que en Platón, como en toda la línea de pensamiento
religioso que se adhiere al platonismo, “el cumplimiento del amor niega todo amor
terrestre.”3 Eros quiere la fusión con la idea (al modo platónico-filosófico) o la fusión en
el dios (al modo religioso).
A la hora de hacer una historia de la amistad en Occidente, a estas dos grandes
personalidades que fundamentan el pensamiento occidental hay que unir el triunfo del
cristianismo y cómo se conjugan las tres grandes influencias, pues en ello está la clave
de nuestro ser como hombres y mujeres de cultura en Occidente.
El planteamiento platónico que acabo de exponer se opone a la concepción cristiana,
que introduce la noción de ágape o amor cristiano: no fundición con el dios, pues lo que
ahora se propugna es la comunión con Dios sin con-fusión de la criatura y su Dios. En
la tradición platónica se huía de la vida, de lo concreto de la vida, en un deseo de
sublimación; con el cristianismo la criatura es santificada (el propio hijo de Dios, Dios
mismo, se encarna, se hace humano, viene a lo carnal en vez de alejarse) para volver,
hecha “hombre nuevo”, al seno del mundo, y tiene como objeto amoroso al prójimo
tanto como a su Dios. Esta contradicción que crea un grave problema en el hombre
occidental lo resume en el siguiente cuadro Rougemont:
2 D. de Rougemont, El amor y Occidente, Barcelona, Círculo de Lectores, 2003, p. 57. También cf. D. de Rougemont, Los mitos del amor, Barcelona; Kairós, 1999. 3 Ibídem, p. 63.
5
DOCTRINA APLICACIÓN
TEÓRICA
REALIZACIÓN
HISTÓRICA
Paganismo Unión mística
(amor divino feliz).
Amor humano
desgraciado.
Hedonismo, pasión
escasa y
despreciada.
Cristianismo Comunión (sin
unión esencial).
Amor al prójimo.
(Matrimonio feliz).
Conflictos
dolorosos, pasión
exaltada.
Para Rougemont la fuerza de las viejas doctrinas secretas del paganismo (representadas
en la fuerza del Eros platónico) no ha desaparecido, y , con su condena por el
cristianismo, renacen en la forma moderna del amor-pasión, como forma terrestre del
culto al Eros:
“Así es como las doctrinas secretas, cuya progenie hemos recordado, sólo
se hicieron ampliamente vivas en Occidente en los siglos en que
estuvieron condenadas por el cristianismo oficial. Y así es como el amor-
pasión, forma terrestre del culto al Eros, invade la psique de las elites mal
convertidas y que padecen con el matrimonio.”4
Sea esta la razón o no, podemos decir que la philía erótica se desarrolla a partir del siglo
XII de manera casi exclusiva, relegando el resto de las philías a un muy segundo plano;
y lo hace en la especial y conflictiva forma del amor-pasión. Según palabras de Singer:
“Algunos historiadores afirman que el amor entre hombres y mujeres, lo
que consideraríamos en general como el amor sexual, cobró existencia
sólo después de que la civilización occidental alcanzó una etapa
particular de desarrollo en la Edad Media.” 5
4 Ibídem, p. 70. 5 I. Singer, La naturaleza del amor 2. Cortesanos y románticos, México, Siglo XXI, 1992, p. 17.
6
Antes de la Edad Media carecen, pues, de sentido las ideas occidentales acerca del
amor. Ideas tan entrañadas hoy, como el intento de purificar el sexo a través del amor o
la conversión de la pasión erótica en un ideal, no eran patrimonio de nuestra
civilización; no, al menos, en épocas anteriores a la baja Edad Media. Como también
han sido ideas impropias de otras muchas culturas, en las que estas propuestas carecen
totalmente de sentido (Malinowski6). A partir del siglo XII nos encontramos, sin
embargo, con un desarrollo de la philía erótica en detrimento de las otras variedades de
philía, que suelen o bien desaparecer o bien empequeñecerse mucho en el panorama de
las manifestaciones culturales.
Ante el triunfo del amor-pasión con los trovadores, la poesía petrarquista, la novela
artúrica y demás manifestaciones de la literatura moderna, dos son los enfoque posibles
del problema de la philía erótica en medio del mundo cristiano, el idealista y el realista.
Podemos establecer dos importantes momentos para el enfoque idealista:
1) En la Edad Media: Intento por superar la brecha entre amor humano y amor divino.
Esto conduce a la concepción de amor cortés.
2) Ante la incapacidad de realizar una síntesis adecuada en la época medieval,
podemos hablar de los intentos renacentistas: 2.1) neoplatonismo de Marsilio
Ficino, 2.2) pensamiento posluterano, John Milton y 2.3) la síntesis shakespeariana.
CRÍTICAS AL NEOPLATONISMO AMOROSO: ENFOQUE REALISTA DE LA
PHILÍA AMOROSA
Pese al éxito de obras como los Diálogos sobre el amor de León Hebreo, el Comentario
de Ficino o El cortesano de Castiglione (del que tenemos una espléndida traducción de
Boscán al castellano), muchos críticos sostuvieron que sobre tales ideales no pueden
6 http://classes.yale.edu/00-01/anth500b/biblio_notes%5CBB_Malinowski.htm
7
construirse sólidos principios de conducta. Por ejemplo, Maquiavelo, en El príncipe,
dice escribir sobre cómo viven los hombres y no sobre cómo uno se imagina que
deberían vivir. En su obra de teatro, La mandrágora, el protagonista, Callimaco, canta
su amor en palabras idealistas pero muestra constantemente que su motivación es
principalmente sexual.
En la obra de Boccaccio, siglo y medio antes, ya se observaba una reacción similar.
Pese a su reverencia por Dante y por todo lo que significaba el dolce stil nuovo,
Boccaccio trataba el amor humano como una empresa basada en ineludibles leyes de la
naturaleza, y los personajes de su Decamerón recurrían a todo tipo de argucias para
conseguir cubrir sus necesidades carnales. Como es el caso del jardinero del convento
del primer cuento de la tercera jornada, que por su astucia consigue trabajo y se hace
amante de todas las monjas del convento, viéndose al final de su vida “rico y padre, y
libre del cuidado de alimentar a sus hijos”. La necesidad biológica llega a todos los
lugares donde habiten hombres y se impone, como es el caso del décimo cuento de esta
misma tercera jornada, donde dos ermitaños se solazan con el pío ejercicio de meter el
diablo en el infierno.
En los siglos XV y XVI este hedonismo fue digerido por personalidades tan destacadas
como Lorenzo Valla y Mario Equicola. Lorenzo Valla (1405-1457) es un importante
humanista italiano con una copiosa obra en la que caben todos los problemas planteados
por la cultura humanista, sobre todo la filología. Sobre la contraposición de epicureismo
y ascetismo monacal escribió los diálogos De vero bono (1433) y De vero falsoque
bono (1439-41). Valla armoniza el amor epicúreo por el placer con el cristianismo y
termina repudiando la importancia ortodoxa concedida al ascetismo, el celibato y la
virginidad. Para Valla todo lo que la naturaleza ha creado es santo y loable. Por tanto
para él las cortesanas y las prostitutas son moralmente superiores a las mujeres que se
convierten en monjas o permanecen vírgenes, negando así sus inclinaciones naturales.
Mario Equicola escribió un libro sobre la naturaleza del amor, Libro di natura d’amore,
que es leía en su tiempo como una especie de biblia amorosa. Él lleva más lejos este
mensaje de apertura hacia lo biológico, diciendo que está ciego para el amor quien no se
interesa por el sexo nada más que como si fuera una pura inteligencia, y procura
8
satisfacer sólo su mente. Teniendo el neoplatonismo en mente, ridiculiza toda
concepción amorosa que no le conceda al cuerpo su adecuada y primaria importancia:
“Hay gente que sufre de una nueva clase de locura. Procuran ignorar la
belleza del cuerpo y responder sólo a la belleza espiritual, satisfacerse
sólo con la vista y el oído, olvidando que el deseo humano se sacia sólo
cuando la mente no tiene nada más que desear, cuando está totalmente
satisfecha […] Amar de verdad es amar cuerpo y alma juntos; es
necesario amar vigorosamente a uno y a otra; y afirmo que en ese amor el
uno no debe ser separado de la otra. El amante busca el placer sexual, así
como ser amado a su vez. Por eso el amante desea dos cosas: del alma de
su dama, amor; y de su cuerpo, el fruto del amor.” 7
RESPUESTA DE MONTAIGNE AL NEOPLATONISMO AMOROSO: RELACIÓN
CON LA TRADICIÓN ANTIGUA DE LUCRECIO
En los Ensayos de Montaigne, la respuesta realista al neoplatonismo presenta su más
sólida formulación. En su “Apología de Raimundo Sabunde”8, Montaigne sostiene que
el hombre no es mejor que los animales.
Igualmente interesante es su ensayo “Sobre unos versos de Virgilio”9, donde afirma que
el amor no es otra cosa que la sed del goce sexual en un objeto deseado, y Venus no es
más que el placer de descargar nuestras venas. Es un ensayo interesante sobre el
matrimonio, sobre el derecho al gozo por parte de las mujeres; un ensayo de
7 Citado por Singer: I. Singer, La naturaleza del amor 2. Cortesanos y románticos, cit., p.219. 8 A este médico y teólogo español que fue catedrático en la Universidad de Toulouse, dedica Montaigne su largo ensayo XII del libro segundo de los Ensayos (M. de Montaigne, Ensayos II, Madrid, Cátedra, 19932, pp. 132-343). 9 Con este título nos ofrece el ensayo V del libro III de los Ensayos (M. de Montaigne, Ensayos III, Madrid, Cátedra, 1987, pp. 68-138).
9
singularidad absoluta en la tradición occidental moderna. Pero con las miras puestas en
el De rerum natura de Lucrecio.
Lo que Montaigne salva de la biología animal es la amistad. Sus planteamientos sobre la
amistad nos devuelven por un momento a la tradición clásica, y multiplican el objeto de
la philía en la historia moderna de la cultura, cuando precisamente la philía se había
estrechado hasta configurarse exclusivamente como pasión y con objeto único (la
amada).
SOBRE LA AMISTAD EN MONTAIGNE
El Renacimiento representa una recuperación de los valores clásicos y uno de ellos es la
amistad, que había sido reducida al entendimiento cristiano del amor a Dios y al
prójimo. No podemos decir que los viejos valores de la amistad substituyan en el
Renacimiento a la triunfante pasión erótica que se impone al final de la Edad Media. Sin
embargo se dan algunos interesantes ejemplos de recuperación del sentimiento
amistoso, en los términos de la Antigüedad y como philía entre los hombres; aunque
descartado el elemento erótico, al menos de manera explícita. Uno de los más
destacados ejemplos es el de la amistad entre Michel de Montaigne y Étienne (o
Esteban) de la Boétie. Montaigne le debió a la carrera jurídica y a su prolongada
experiencia en la magistratura felices encuentros: el que tuvo con la que sería su mujer,
Françoise de la Chassaigne, y el conocimiento de su amigo La Boétie. De la Boétie fue
juez del parlamento de Burdeos, magistrado reputado por su rectitud y su
independencia, humanista y poeta; de educación estoica, como se constata por los
escritores de su biblioteca, biblioteca legada al propio Montaigne. Él fue sin duda el que
aportó al creador de los Ensayos, junto con el calor de una amistad irreemplazable, la
firmeza de la que carecía. La amistad de La Boétie fortificó la independencia de
Montaigne, dándole el soporte de una doctrina, la estoica. La muerte interrumpió esta
amistad única en 1563, pero no la rompió. Más allá de la tumba, La Boétie sigue
guiando a Montaigne por los caminos difíciles de la vida. Los libros que él le lega al
morir y el catálogo de sus propias obras, que Montaigne da a la imprenta (los poemas
10
latinos, los sonetos en francés y las traducciones del griego –dejando sólo fuera el
discurso “De la servidumbre voluntaria”—), son para él constantemente un alimento
personal, intelectual, vital, y a la vez un ejemplo.10
Montaigne se ocupa del asunto de su singular amistad con La Boétie en un ensayo de su
primer libro que titula “De la amistad” (Ensayos I: 28)11. Comienza con un curioso
exordio. Él tiene al parecer un pintor a su servicio que se conduce de la siguiente
manera a la hora de pintar: pone en el centro de la pared elegida lo más elaborado de su
arte y rellena con una serie de grotescos. Montaigne, a quien le dan ganas de imitarlo,
comprende que puede llegar hasta el segundo terreno, el de los rellenos, pero jamás al
centro, al fragmento realizado según los más serios y cuidados principios del arte. Este
curioso comienzo, que cumple perfectamente con los preceptos retóricos del discurso,
pues atrae nuestra atención, nuestra docilidad despertando nuestra curiosidad (¿a dónde
nos quiere llevar?) y por supuesto nuestra benevolencia para con el autor, por su
humildad; este curioso principio nos lleva de inmediato a centrar el tema: va Montaigne
a hacer un cuadro (en este caso literario) de La Boétie, pero lo mejor de ese cuadro,
según su parecer, será la obra del propio La Boétie. Lo que escriba Montaigne sobre él
será el relleno, los grotescos del cuadro. Y el centro: el escrito de La Boétie, que es su
“De la servidumbre voluntaria”. Ya desde el comienzo, pues, Montaigne se coloca por
debajo de su amigo o al amparo de su amigo. Pronto el ensayo empieza a esponjarse, a
coger vuelo y a centrarse en la reflexión sobre la particular amistad, “tan entera y
perfecta”, que hubo entre ambos:
“Estoy particularmente obligado con esta obra [“De la servidumbre
voluntaria”] porque sirvió de intermediario en nuestro primer encuentro;
pues ella me fue mostrada mucho tiempo antes de haberle visto e hízome
conocer su nombre por vez primera, encaminándome así hacia esa
amistad que hemos alimentado entre nosotros, en tanto que Dios ha
querido, tan entera y tan perfecta que no se conocen ciertamente otras
semejantes y entre muchos hombres no acostumbra a verse ni rastro de
10 Cf. P. Michel, “La vie d’un ‘honnéte homme’”, en: M. de Montaigne, Essais, livre premier, París, Gallimard, 1965, p. 31. 11 Cf. M. de Montaigne, Ensayos I, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 241-256.
11
ellas. Son precisas tantas casualidades para construirla, que ya es mucho
si el azar lo realiza una vez cada tres siglos.”12
Se vuelve Montaigne, buscando una explicación a su amistad, hacia el maestro
Aristóteles, a la Ética nicomáquea, libro VIII; considerando la tendencia natural
humana hacia el “trato social” como base de las empatías entre las personas. Y recuerda
la vieja división aristotélica de la amistad en: amistad de sangre, amistad social, amistad
hospitalaria y amistad erótica; pero todas le parecen pobres, pues son “forjadas y
alimentadas por la voluptuosidad o el provecho, la necesidad pública o privada”13.
Para la amistad que él quiere testimoniar, “esas cuatro antiguas especies, la natural, la
social, la hospitalaria o la venérea, no son adecuadas ni aun confluyendo todas.”14 Y a
continuación va argumentando su postura. Nos dice que los hijos hacia los padres
sienten más bien respeto que amistad, y cita a importantes autores que han puesto
reparos a esta unión de parentesco. Luego pasa revista al afecto hacia las mujeres, que
es más bien “fuego temerario e inconstante, fluctuante y cambiante”, siendo por el
contrario el de la amistad “un calor general y universal, que permanece templado e
igual, un calor constante y sentado.”15 El amor es un deseo demente por aquello que
huye de nosotros, nos dice, e ilustra su idea con estos versos de Ariosto en su Orlando
furioso (X, 7):
“Come segue la lepre il cacciatore Al freddo, al caldo, alla montagna, al lito: Ne piu l’estima po che presa vede, E sol dietro a chi fugge affretta il piede. (Como sigue a la liebre el cazador, por tierra o mar, con frío o con calores, la estima únicamente como presa, y sólo se apresura tras lo que huye.)
12 Ibídem, p. 242. 13 Ibídem, p. 242. 14 Ibídem, p. 242. 15 Ibídem, p. 245.
12
Un amor convertido en amistad, languidece, sigue diciéndonos Montaigne. “Por el
contrario, de la amistad se goza a medida que se la desea; nace, se alimenta y crece en el
goce, pues es espiritual y el alma se educa con su práctica.”16
Montaigne confiesa haber sentido ambos afectos (los amorosos, a los que llama “afectos
pasajeros”, y la amistad); lo mismo le sucedió a La Boétie (basta con leer sus versos
amorosos). “Mas jamás pudieron compararse [ambos afectos] –sigue diciendo
Montaigne—; mantuvo su ruta el primero, con vuelo altivo y soberano, mirando
desdeñosamente al otro que pasaba sus alas muy por debajo de él.”17
No entra el matrimonio ni siquiera en la cuota de los afectos, pues es un contrato; y se
dan en él mil complicaciones; entre ellas, el difícil ajuste entre los sexos. También habla
Montaigne de “aquella permisividad griega”, tema en el que se repliega a las normas de
su época. Con todo se permite comentarla, y en su comentario considera un problema la
disparidad de edad y oficio entre los amantes, tomando la pregunta de Cicerón en las
Tusculanas (IV, 33): “Quis est enim iste amor amicitiae? Cur neque deformem
adolescentem quisquam amat, neque formosum senem?” (¿Qué es, en efecto, este amor
de amistad? ¿Por qué no amamos ni a un joven feo ni a un guapo anciano?)18 Con todo,
Montaigne acaba con un balance positivo de los amores griegos:
“dicen que daba muy útiles frutos privados y públicos; que era la fuerza
de los países donde se practicaba y la defensa principal de la equidad y la
libertad: prueba de ello son los salutíferos amores de Harmodios y
Aristogitón.”19
16 Ibídem, p. 245. 17 Ibídem, p. 245. 18 Ibídem, p. 246. Me permito hacer modificaciones, respecto al libro español de referencia que estoy utilizando, en la traducción de este párrafo concreto, para ser más fiel a mi lectura personal del original francés, que dice así: “En l’amitié de quoi je parle elles se mêlent et confondent l’une en l’autre, d’un mélange si universel, qu’elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, qu’en répondant: ‘Parce que c’était lui; parce que c’était moi’.” (M. de Montaigne, Essais, livre premier, cit., p. 271). 19 Ibídem, p. 247.
13
Tampoco la amistad social convence a Montaigne. “Lo que llamamos generalmente
amigos y amistades, no son más que relaciones y conocimientos entablados por alguna
casualidad o conveniencia.”20 Ninguna, pues, de las amistades inventariadas por
Aristóteles, y que componen el corpus de la tradición amistosa occidental, coincide con
la especial amistad de la que Montaigne habla, la que mantuvieron La Boétie y él.
“En la amistad de la que hablo todas ellas se mezclan y confunden las
unas con las otras en unión tan absoluta, que borran para nunca más
encontrarla la costura de unión. Si se me apremia para que diga por qué
lo quería, siento que no se puede expresar más que contestando: ‘Porque
era él; porque era yo’.”21
Montaigne resume su sentimiento amistoso en la frase: “Parce que c’était lui; parce que
c’était moi.” (“Porque él era él, porque yo era yo.”)
Según Laín Entralgo, la modernidad apunta en esta frase. Nos dice:
“A mi modo de ver, con tal frase comienza a perfilarse la actitud
moderna frente a la amistad […]: la afirmación de que la verdadera
amistad tiene que fundarse sobre la personalidad propia de cada uno de
los amigos; si se quiere, sobre el carácter personal de cada uno;
entendiendo ahora carácter, no en el sentido del éthos de la Ética a
Nicómaco –el carácter como modo de ser del hombre que por su virtud
puede ser amigo—, sino en el sentido moderno del término: la firme y
bien recortada concreción psicológica y moral de una persona singular,
en cuya virtud ésta se presenta y conduce en el mundo como por sí y en
sí misma es. Tengamos desde ahora presente esta feliz y famosa
expresión de uno de los grandes iniciadores de la modernidad.”22
20 Ibídem, p. 248. 21 Ibídem, p. 248. 22 P. Laín Entralgo, Sobre la amistad, Barcelona, Círculo de Lectores, 1994, pp. 88-89.
14
Lo que nos viene a decir Laín Entralgo es que no se debe esa amistada a un prototípico
carácter virtuoso, encarnado en una persona, sino a la fascinación que el otro, el que
será amigo, encuentra en la personalidad total, con todos sus matices, los más grandes y
los más pequeños, en la individualidad que se llama La Boétie. En esta línea
interpretativa, podemos decir que la primera parte de la frase (“Parce que c’était lui”,
“porque él era él”, como traduce enfáticamente Laín Entralgo) manifiesta: 1) la
evidencia para Montaigne de que no tendríamos más que conocerlo para comprender
que lo tenía totalmente cautivado, y 2) en la evidencia va implícita la aceptación de
todos los rasgos de su personalidad. Esa singularidad que apunta Montaigne, como bien
dice Laín Entralgo, nada tiene que ver con el éthos aristotélico (el carácter general del
hombre virtuoso, propicio a la amistad). Es la individualidad de La Boétie, su
irrepetibilidad, su personalísimo modo de afrontar la vida, lo que engancha a
Montaigne.
La segunda parte de la frase (“parce que c’était moi”) nos muestra la perspectiva desde
la que se valida la primera. La evidencia de esa amistad lo es para cualquiera que sea
como Montaigne. Se da un misterioso complemento de personalidades que se funden
sin anularse. Se da porque uno, siendo como es, fascina al otro, por ser como es. Y cada
uno, sin dejar de ser el individuo que era, se confunde con su amigo. Sin dejar de ser
individuo (recortada, concretada la psicología), hay un “matrimonio anímico entre dos
hombres virtuosos”, como dice Voltaire.
Esta interpretación un tanto suave que nos propone Laín nada tiene que ver con la
insidiosa de André Gide, quien considera que el famoso “porque era él, porque era yo”
implica cierta confusión e inexplicabilidad. Dice:
“En un amor, y en ese caso estoy de acuerdo, puede uno quedar
sorprendido de que un determinado hombre se prende de una tal mujer, y
recíprocamente, con ocasión de que nada parece motivar ese amor, si no
es precisamente el hecho: porque es él, porque es ella, y porque ella no
puede ser amada sino por él, y él por ella. Nada más adecuado y natural,
por el contrario, la amistad de estos dos hombres. Montaigne nos pinta
La Boétie como particularmente digno no solamente del afecto que él le
15
tiene, sino igualmente de la estima, el respeto y el amor de todo el
mundo. Y él mismo, inteligente, flexible, acogedor, debía hacerse
irresistible. Lo que acabo de decir no es en absoluto para despreciar el
valor de su recíproca amistad, ciertamente, sino el valor de las palabras
que, para pintarla, utiliza hacia el final de su vida.”23
El astuto Gide, el desconstructivista avant la lettre, viene a mostrarnos las fisuras de un
demasiado idealista discurso. La amistad entre Montaigne y La Boétie tenía verdaderas
razones para darse (ambos eran hombres de reconocidas excelencias), por lo que no
había que recurrir al irracionalismo, al confusionismo, a la inexpresabilidad propia de
los amores pasionales para explicarla. Existe un componente de química de cuerpos, una
atracción puramente animal, ¡las dichosas feromonas!, que explican atracciones por ser
vos quien sois. Pero no era el caso. ¿O sí? Siendo Gide quien es, ¿podemos pensar que
está indicando que sólo si se daba ese elemento relacionado con la “permisividad
griega” adquiría verdadero sentido la famosa frase de Montaigne? Desde luego Gide no
lo explicita.
Pero no acaba aquí la crítica de Gide:
“Por bella que haya sido esta amistad, uno puede dudar respecto a si
constriñó de algún modo a Montaigne; puede preguntarse quién habría
sido él de no haberse encontrado con La Boétie, y también lo que
hubieran sido los Ensayos si La Boétie no hubiera muerto tan joven; si,
sobre el espíritu de su amigo, se hubiera ejercitado por más tiempo su
imperio.”24
Si Montaigne lamenta la pérdida del amigo en época tan pronta, porque considera que
su influencia lo habría ayudado a fortalecerse como persona; Gide se permite pensar que
el Montaigne más negligente, es el más personal, es el más libre; y ese Montaigne
23 A. Gide, “Préface” a M. de Montaigne, Essais, livre premier, cit., pp. 15-16. 24 Ibídem, p. 16.
16
negligente, sin La Boétie, es el que nosotros más amamos. Puede que la férrea
influencia de La Boétie hubiera impedido la existencia de ese monumento de la
humanidad que son los tres libros de los Ensayos tal y como los conocemos.
Parece que Montaigne prevé las posibles suspicacias de las que hace gala Gide, los
posibles recelos que puede despertar la definición de su especial amistad con La Boétie,
puesto que el resto del ensayo (hasta que reaparece, para culminar el texto, la referencia
de nuevo a la obra de La Boétie) todo lo dedica a explicar el misterio de su amistad.
Porque, a pesar de los recelos de Gide, en una amistad como la de estos dos hombres, si
hay mucho de razón (por las notorias virtudes que asisten a cada uno de ellos), también
tiene cabida el misterio: Esa extraña y poderosa empatía en cuya descripción se empeña
Montaigne, y para la que busca ejemplos de la Antigüedad, pero que acaba por decir “en
resumen, son hechos inimaginables para aquellos que no los ha probado”25; y después,
abundando en el misterio de su escasa realidad :
“desearía yo hablar a gentes que hubieran probado cuanto digo. Mas
sabiendo lo alejada que está tal amistad de la costumbre común y cuán
rara es, no espero hallar ningún buen juez. Pues incluso los discursos que
sobre este tema nos ha dejado la antigüedad, parécenme faltos de vigor
en comparación con lo que siento; y en este punto, los hechos superan a
los propios preceptos de la filosofía.”26
Con todo, nos ha dejado un hermosísimo párrafo empeñado en describir su unión
especial con La Boétie:
“Hay, más allá de mi entendimiento y de lo que pueda decir
particularmente sobre ello, no sé qué fuerza inexplicable y fatal,
mediadora en esta unión. Nos buscábamos antes de habernos visto y por
los relatos que oíamos el uno del otro, que hacían más mella en nuestro
afecto de la que razonablemente hacen los relatos, creo que por algún
25 M. de Montaigne, Ensayos I, cit., p. 252. 26 Ibídem, p. 253.
17
designio del cielo: nos abrazábamos con nuestros nombres. Y en nuestro
primer encuentro en una gran fiesta y reunión ciudadana, nos vimos tan
unidos, tan conocidos, tan comprometidos el uno con el otro, que desde
entonces nadie nos fue tan próximo como el uno al otro. […] Habiendo
de durar tan poco y habiendo comenzado tan tarde, pues los dos éramos
hombres ya hechos y él algunos años mayor,27 no tenía tiempo que
perder ni debía seguir el patrón de esas amistades lánguidas y monótonas
que necesitan tanta precaución de larga y previa conversación. Esta no
tiene más idea que ella misma y no puede referirse más que a sí; no es
una consideración especial, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni mil: no sé qué
quinta esencia de toda esa mezcla fue la que habiéndose apoderado de
toda mi voluntad, llevóla a sumergirse y perderse en la suya; la que
habiéndose apoderado de toda su voluntad, llevóla a sumergirse y
perderse en la mía, con avidez y emulación semejantes. Y digo perderse,
en verdad, porque no nos reservamos nada que nos fuese propio, ni que
fuese suyo o mío.”28
Reconoce Montaigne un no sé qué más allá de su discurso (en el texto francés está
discours y no el entendimiento de la traducción española; y creo que para personas del
siglo XXI está muy marcada la palabra original y es más significativa). Dos veces se
repite el no sé qué propio de lo indescriptible, ¡tan del lenguaje de los místicos!
Reconoce Montaigne que su unión escapó a toda voluntad; fue más bien un designio de
los cielos, una especie de predestinación mutua: “una fuerza inexplicable y fatal,
mediadora en esta unión”. Ya sin conocerse, se abrazaban con sus nombres. En el
primer encuentro (donde juega también su papel el azar, o sea el destino), se da un
verdadero flechazo: “nos encontramos tan unidos, tan conocidos, tan obligados el uno
para con el otro”.
27 Su amistad duró cuatro años (“los cuatro años que he podido gozar de la dulce compañía y sociedad de esta persona; M. de Montaigne, Ensayos I, cit., p. 254) y se conocieron teniendo Montaigne 25 y La Boétie 28. 28 M. de Montaigne, Ensayos I, cit., pp. 248-249. Los subrayados son míos.
18
Me imagino esa fiesta del encuentro entre los dos amigos exactamente igual a como
relata Barthes lo que es el encuentro, el encuentro amoroso, en sus Fragmentos de un
discurso amoroso, poniendo precisamente, y curiosamente, como ejemplo un caso de
amistad también, de amistad literaria y no amorosa, el de los personajes de Flaubert,
Bouvard y Pécuchet:
“Es un descubrimiento progresivo (y como una verificación) de las
afinidades, complicidades e intimidades que podré cultivar eternamente
(según pienso) con un otro, en trance de convertirse, desde luego en ‘mi
otro’. […] Durante el encuentro descubro a cada instante en el otro un
otro yo. ¿Quieres eso? ¡Vaya, yo también! ¿No te gusta esto? ¡A mí
tampoco! Cuando Bouvard y Pécuchet se encuentran no dejan de hacer el
recuento, con admiración, de sus gustos comunes: es, uno conjetura –
Barthes conjetura—, una verdadera escena de amor.”29
Volviendo a Montaigne, no les hacía falta, por tanto, a él y a La Boétie, ceder a los
consejos aristotélicos sobre un conocimiento profundo, lento, bien asentado, para así
lograr la certeza de que la amistad no se tambalearía en el futuro, y que no había surgido
del error o de la momentánea obnubilación; en su caso, repito, resultaba completamente
innecesario. Lo que hacía que se interesaran el uno por el otro no era una determinada
faceta común, ni aun mil posibles facetas comunes, sino una irresistible y misteriosa
mezcla quintaesenciada de todas ellas, que conseguía arrebatar las voluntades mutuas;
hacer realidad la unión sin suturas a la que ya se había referido antes el propio
Montaigne en el más famoso de los párrafos de este ensayo.
Como corresponde a un hombre nacido en el siglo de la recuperación de la retórica, el
siglo XVI, Montaigne, tras este intento de definición indefinida sobre su amistad con La
Boétie, nos ofrece una serie de argumentos por ejemplo extraídos de la antigüedad,
ejemplos que constatan la existencia de tales amistades especiales, aunque todos los
ejemplos antiguos a Montaigne se le quedan cortos.
29 R. Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, Barcelona, Círculo de Lectores, 1997, p. 138-139.
19
En el primero de ellos, el de la amistad entre Cayo Blosio y Tiberio Graco, se muestra el
viejo dilema ¿está la amistad personal por encima de las obligaciones ciudadanas?
Condenado su amigo, Blosio se ve obligado a contestar ante los cónsules romanos sobre
los límites de su amistad para con él; y, al tener que decidir entre los deberes ciudadanos
y el deber amistoso, opta por la fidelidad a su amigo: “—¿Y si te hubiese ordenado
incendiar nuestros templos? –Jamás habríamelo ordenado, replicó Blosio. –Mas, ¿y si lo
hubiera hecho?, añadió Ledio. –Habríale obedecido, respondió.”30
Montaigne tiene mucho que explicar sobre este asunto:
“los que tachan de sediciosa esta respuesta, no entienden bien este
misterio y no parten de la base, como en realidad era, de que tenía en el
bolsillo la voluntad de Graco, por poder y por conocimiento. Eran más
amigos que ciudadanos; más amigos que amigos o enemigos de su país;
que amigos de la ambición o de los disturbios. Habiéndose entregado
totalmente el uno al otro, tenían totalmente las riendas de las
inclinaciones el uno del otro; y si conducís a esta yunta con la virtud y la
guía de la razón […] veréis que la respuesta de Blosio no podía ser otra.
Si sus actos se dislocaron es que no eran ni amigos el uno del otro, según
mi concepto, ni amigos de sí mismos.”31
Blosio sabe, como sabe Montaigne, que sus respectivos amigos nunca les hubieran
pedido nada que fuera contra ellos mismos, nada que violentara sus personales
convicciones. Así zanja el problema clásico el padre del ensayismo.
Ofrece más adelante el ejemplo del corintio Eudámidas y sus dos amigos. En este
ejemplo se perfila otro de los temas clásicos sobre la amistad, la relación entre amistad y
pobreza. Al ir a morir Eudámidas, que es pobre, lega a sus dos amigos, Charixeno y
Areteo, obligaciones para con sus deudos: alimentar a su madre y dar dote de
casamiento a su hija, con el añadido de que si moría uno de ellos la responsabilidad
30 M. de Montaigne, Ensayos I, cit., p. 249. 31 Ibídem, p. 249.
20
doble recaía sobre el que sobreviviera. Aunque cuantos leyeron y oyeron ese testamento
se rieron de la ocurrencia, los amigos lo asumieron, y muerto uno, el otro cumplió con
lo testado. Le parece a Montaigne un ejemplo bueno, aunque tiene un pero para con él:
“algo hay que oponerle y es la pluralidad de amigos. Pues esa amistad perfecta de la que
hablo, es indivisible; cada uno se entrega tan por entero al amigo que nada le queda para
repartir con otros.”32
Pone con estas palabras sobre el tapete otro de los temas clásicos sobre la amistad, que
aparece con pormenor en Aristóteles, y es la imposibilidad de amalgamar amistad con
cantidad. Montaigne lo lleva al extremo con sus palabras. Una amistad tan
particularísima apenas si se da, mucha suerte tiene la persona a la que le corresponde el
bien de conocerla, y no puede por tanto darse en más de una ocasión en la vida de dicha
persona. Muchos son los que suspiran por una amistad verdadera sin poderla conseguir
en toda su vida; de ahí el otro ejemplo clásico, con la respuesta del joven soldado de
Ciro, y que también nos ofrece Montaigne:
“la respuesta de aquel joven soldado a Ciro cuando le preguntaba por
cuánto querría dar un caballo con el que acababa de ganar el premio de
una carrera, y si lo querría cambiar por un reino: No por cierto, señor;
mas muy gustosamente daríalo por conseguir un amigo, si hallase
hombre digno de tal alianza.”33
Montaigne en éste, como en general en todos sus ensayos, no se mete a decir lo que se
ha de hacer en el mundo, pues comprende que otros ya se meten bastante, simplemente
quiere comunicarnos lo que él hace34. No nos da su reflexión sobre la amistad a modo
de exemplum, procurándonos una moralina, sino como explanación de su experiencia,
como un modo de compartirla y a la vez de reconocerse en su escritura. Este ensayo no
es más que un testimonio de vida, vida personal, reflexionada, que comparte con quien
lo lea. Si Menandro consideraba feliz al que había conseguido la sombra de un amigo,
32 Ibídem, p. 251. 33 Ibídem, p. 252. 34 Cf. Ibídem, pp. 252-253.
21
Montaigne nos habla de la felicidad de “los cuatro años que he podido gozar de la dulce
compañía y sociedad”35 de la Boétie. “Si comparo todo el resto de mi vida, a pesar de
que gracias a Dios la he pasado dulce y acomodada […], no es más que humo, no más
que noche obscura y tediosa”, nos dice, desde el día que perdió a La Boétie.36
Sea más o menos objeto de suspicacias la definición de amistad hecha por Montaigne en
este ensayo, nos resulte más o menos ficticia, más o menos producto de un sacro
recuerdo fantasmal sobre un amigo muerto en plena juventud, y cuya amistad por tanto
nunca pudo conocer malos momentos, ni tampoco deterioro alguno debido al paso del
tiempo, es con todo importantísima esta manifestación en pro de la amistad. El
racionalismo había representado un absoluto descreimiento para con los asuntos
amorosos. El principio de este descreimiento había sido el pensamiento de Montaigne, y
es importante en ese marco ver cómo recupera la amistad. Él es en la modernidad un
caso señero de quien prefiere claramente la relación amistosa a la relación matrimonial
o erótica a la hora de tratar jerarquizadamente sobre la nobleza de los sentimientos de
philía.
UN ECO CONTEMPORÁNEO DE LA FRASE DE MONTAIGNE “PARCE QUE
C’ÉTAIT LUI; PARCE QUE C’ÉTAIT MOI” EN EL POEMA ENREJADO DE
LENGUAJE DE PAUL CELAN
Como acabamos de ver, Montaigne, en su ensayo XXVIII del libro primero de los
Ensayos, dedicado a la amistad con Esteban de la Boétie, nos dice del joven amigo
muerto: “Si me obligan a decir por qué le quería, siento que sólo puedo expresarlo
contestando: Porque era él; porque era yo.”
Esta moderna afirmación de la amistad tiene un curioso eco posmoderno en el siglo XX,
en un ser con paisaje interior nada nítido (por contraste con Montaigne), un muerto en
35 Ibídem, p. 254. 36 Ibídem, pp. 253-254.
22
vida, un extraño superviviente de la matanza nazi, un judío que se culpabiliza por la
muerte de sus padres en un campo de concentración al que él, por azar del destino, no
los acompañó: el poeta Paul Celan. El eco son unos versos del poema Sprachgitter,
Enrejado de lenguaje, que da título al libro en el que aparece. Los versos son. “Wäre ich
wie du. Wärst du wie ich.” (“Si yo fuera como tú. Si tú fueras como yo.”) Frente a la
nítida afirmación del francés, este hombre de ninguna parte aunque suicidado en Francia
nos ofrece una variante desiderativa, llena de incompletud, de imposibilidades, de
desengaño, como se había mostrado la vida para él permanentemente. Sus amistades
eran judíos desaparecidos en los campos de concentración nazis o supervivientes
sonámbulos por los cuatro costados del mundo, incluso en la ficticia patria
reencontrada, la Jerusalén terrenal. Un intento de unir phía amistosa y philía amorosa
tampoco le sirvió para salir a flote de su naufragio personal.
El poema completo dice:
“Augenrund zwischen den Stäben Flimmertier Lid rudert nach oben, gibt einen Blick frei. Iris, Schwimmerin, traumlos und trüb: der Himmel, herzgrau, muss nah sein. Schräg, in der eisernen Tülle, der blakende Span. Am Lichtsinn errätst du die Seele. (Wäre ich wie du. Wärst du wie ich. Standen wir nicht Unter einem Passat? Wir sind Fremde. Die Fliesen. Darauf, dicht beieinander, die beiden herzgrauen Lachen: Zwei Mundvoll Schweigen. „ Ocular redondez entre los barrotes. El párpado de tenue vitalidad rema hacia arriba, dejando posibilidad a una mirada.
23
Iris, nadador, sin sueño y sombrío: el cielo, de gris corazón, tiene que estar cerca. Diagonalmente, en la embocadura inalterable, la humeante raja. Por el significado de la luz descubres el alma. (Si yo fuera como tú. Si tú fueras como yo. ¿No estuvimos ambos bajo un mismo viento alisio? Nos somos extraños.) Las baldosas. Encima, bien juntos, los dos lodazales de gris corazón: dos raciones de silencio.
Toda la primera parte del poema trata del conocimiento visual del mundo: la apertura
del ojo: los barrotes de las pestañas tienen el ojo encarcelado; sube el párpado, leve
fiera, y permite la mirada. La búsqueda del cielo, de su cercanía, desde un iris sombrío,
sin ensoñación posible: la terrible realidad que se muestra ante la mirada y la necesidad
de trascenderla, hacia lo celeste. Pero justo en la luminosidad que se muestra en la
mirada, esa tea ardiente, esa humeante raja, se descubre el alma. ¡Platonismo! Y
entonces, en el reconocimiento, el paréntesis del encuentro imposible entre las almas:
¡Si fuéramos iguales! La pregunta: ¿Hemos vivido una misma vorágine? Y la certeza de
ser un par de extraños, el uno para el otro. Para confirmar que son, a pesar de su
caminar juntos, dos raciones de silencio.
Ya no hay afirmación en este poema, donde el otro no es el amigo del texto de
Montaigne sino que es la amada de Celan y también la madre muerta en el campo de
concentración, por la que el poeta se siente culpable. Ya no hay afirmación, sino
suposición imposible: “Si yo fuera como tú. Si tú fueras como yo.” Incluso el pasado de
vida conjunta es una pregunta: ¿No estuvimos bajo un alisio? ¿Fueron arrastrados por
este viento? ¿Bonancible? Es ambiguo el sentido del pasado: ¿Tuvieron juntos un
pasado bueno, o su pasado conjunto fue el origen de su actual sentirse distantes? El
siguiente verso, al que viene abocada la pregunta previa es: “Somos extraños”. Y el
poema acaba mostrando dos mónadas humanas que caminan juntas en su mudez
absoluta.
24
Podemos considerar este poema, y en concreto los versos que son un trasunto de las
frases de Montaigne, como plasmación de un absoluto descreimiento contemporáneo
para con el planteamiento que en la modernidad racionalista primaria instauró
Montaigne. En el caso de Celan la amistad propiamente dicha queda teñida con otras
dos modalidades de philía, existentes en la vieja clasificación que hizo Aristóteles en su
Ética nicomáquea: la philía erótica, representada por la amada, y la philía de sangre,
que representa la madre.