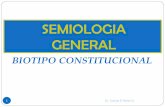Justicia Constitucional
Transcript of Justicia Constitucional
1
DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL
CAPÍTULO II
TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Prolegómenos hacia una Jurisdicción
Constitucional
HERRERA SANTOS, Nelly Lucía
2
TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Prolegómenos hacia una Jurisdicción Constitucional
SUMARIO: 1. Noción de Constitución. 1.1. Principio de supremacía constitucional1.2. Principio de unidad de la constitución.2. Dimensión material y formal de la
constitución. 2.1. El concepto material normativo de constitución. 2.2. El concepto
material decisionista de constitución. 3. El telos de la constitución. 4. Tipología de la
constitución. 4.1. Constitución escrita y consuetudinaria. 4.2. Constitución dispersa y
codificada. 4.3. Constitución rígida y flexible. 4.4. Constitución atípica y típica. 5.
Poder constituyente, acto constituyente y constitución. 6. Reforma constitucional. 7.
Control constitucional. 7.1. Referencia histórica a la jurisdicción constitucional. 7.1.1.
Breve reseña del caso Marbury v. Madison. 7.2. Requisitos para la idoneidad del
control de construccional. 7.3. Sistemas de control constitucional. 7.3.1. Sistemas de
control originario. 7.3.2. Sistemas de control derivado.
1. Noción de Constitución:
El término “constitución” 1
es de muy antiguo uso; sin embargo, su dimensión jurídica tiene
su reconocimiento en un momento determinado de la historia2, ubicado en el s. XVIII
durante los procesos revolucionarios – norteamericano y francés-, donde encuentra apogeo
su concepto material. Por ello es que se debe aclarar que la constitución no nace con la
corriente constitucionalista moderna –en el sentido antes mencionado-, sino que gracias a
esta última se formuló su dimensión formal.
Conceptos de constitución tenemos desde el entendido por Aristóteles3, que se ciñe al
molde de la „causa formal del estado‟4, es decir al orden; hasta el decisionismo de Schmitt o
1 El DRAE alude al significante en este sentido: “ley fundamental de la organización del estado”.
Aunque no con exactitud, se refiere a las dos dimensiones de la constitución, la jurídica y la política. Vincula su naturaleza jurídica a la función política que tiene constituida como “régimen”, en su sentido material. El término proviene del latín constiture que significa instituir o fundar.
2 Aunque la noción de constitución se haya tornado substancial recién en el s. XVIII, y encuentre su
apogeo en el constitucionalismo moderno, lo cierto es que la “constitución” existe desde que existe el estado. Parafraseando a Schmitt “todo Estado por ser Estado, tiene constitución” -entiéndase que nos referimos a la dimensión material-.
3 “La constitución como el orden (taxis) de una comunidad […] la constitución de las leyes (politeia
y nomos). La „constitución‟ tiene por objeto la organización de las magistraturas, la distribución y atribuciones del poder y la determinación del fin especial de cada asociación política; las leyes, por el contrario, distintas de los principios esenciales y característicos de la „constitución‟ son la regla a que ha de atenerse el magistrado en el ejercicio del poder y en la represión de los delitos que se cometan atentando a estas leyes”. (SÁNCHEZ AGESTA, Lecciones de Derecho político. 5ta ed., Edit. Prieto, Granada, 1954.)
4 Téngase en cuenta las causas del estado; “[…] la causa material es el conjunto de hombres que
forman la población, la causa material es el conjunto de hombres que forman la población, la
3
el normativismo de Kelsen. Empero, antes de perfilar nuestro concepto de constitución
daremos una mirada a la historia.
Se pueden distinguir cuatro etapas en la historia constitucional, como lo hace notar Varela
Suances. Este constitucionalista señala el primer tramo desde la Revolución Gloriosa de
1688 hasta la Independencia de las colonias americanas. “En esta etapa se construyen los
principios del rule of law y de la soberanía del Parlamento, dos principios que aún hoy
permanecen, en líneas generales, en el Derecho británico.”5 La revolución americana toma
como base la doctrina de la libertad individual convirtiéndolo en un principio fundamental
del gobierno limitado. “Por primera vez, la idea tradicional de limitar el poder había
derivado en la concesión de derechos positivados a los individuos, la protección de los
cuales podría reclamarse en la corte contra las pretensiones del gobierno.”6
El segundo periodo fluctúa entre la Independencia norteamericana y las Cortes de Cádiz de
1812. En esta época se aprecia la influencia del iusnaturalismo que inspira los conocidos
textos declaracionistas que se convertirían más tarde en el paradigma a seguir por todo
estado democrático, estamos hablando de la Declaración de Derechos de Virginia (el 12 de
junio de 1776) y la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano (1798). Es en
este lapso en el que se construye la esencia del concepto de constitución -en su sentido
jurídico-. La tercera etapa comenzaría en 1814 y concluirá en 1917. Se evidencia el
desarrollo del Estado Constitucional siguiendo el ejemplo del “Bill of rigths” de 1688. Pero
hay que precisar que en este lapso no sucede lo mismo en Europa que en Estados Unidos,
mientras que en este último imperaba la constitución con sus diez ideales impregnados en la
Declaración de Virginia7; en Europa este valor jurídico se devalúa y consiente el que la ley
causa formal es el orden que da unidad y coordinación a la multitud de hombres, la causa eficiente es la propia naturaleza humana inclinada „ab initio’ a la comunidad política, la causa final es el bien de toda la comunidad.” (BIDART CAMPOS, Germán. Derecho político. Edit. Aguilar, Buenos Aires, 1962.)
5 VARELA SUANCES, Joaquín. Textos básicos de la historia constitucional comparada. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998.
6 DIPPEL, Horst. Constitucionalismo moderno. Introducción a una historia que necesita ser escrita.
Historia constitucional. Revista electrónica. N°6. 2005.
7 Los diez principios a los que se hace referencia parten de una premisa en particular, que se
configura bajo la influencia del iusnaturalismo, según el cual la legitimidad de la constitución no es otorgada por algún poder divino; sino por el contrario única y exclusivamente por el pueblo. De ahí se desprenden: “[…] los principios de la soberanía popular, el anclaje de la constitución en principios universales, una declaración de derechos, gobierno limitado, y la consideración de la constitución como la ley suprema. Estos cinco fundamentos condicionaron otros cinco principios con el objeto de hacer a la constitución funcionar de acuerdo a las metas del constitucionalismo moderno: gobierno representativo para ampliar su legitimada y para prevenir el gobierno aristocrático y la corrupción; la separación de los poderes de acuerdo a Montesquieu, para excluir toda concentración tiránica del poder, la exigencia de responsabilidad política y de un gobierno
4
prime sobre la constitución. En este periodo hablamos pues de las “cartas otorgadas”, de los
pactos entre Rey y Parlamento. De ahí que se entienda a la constitución “una mera hoja de
papel” -en términos de Lassalle-, lo que cuenta aquí es la constitución real y efectiva.
La cuarta y última etapa se inicia con la Revolución soviética y finaliza en 1939. En esta
etapa, según el autor de esta periodización, se vislumbra el ocaso del Estado Liberal y el
surgimiento del Estado Social. Cabe resaltar en este periodo las constituciones austríaca
(1920) y española (1931) que instituyeron mediante éstas un órgano ad hoc para el control
de la constitucionalidad de las normas.
Lo que sigue a la II Guerra Mundial ya no es historia constitucional sino presente. En la
actualidad la constitución no se limita a enmarcar la dimensión política -es decir la
organización del poder- ni tampoco la declaración de derechos; por el contrario, se extiende
hasta su judicialización. Éste último es el resultado de otro proceso de mayor envergadura,
la constitucionalización del estado democrático. Este control constitucional responde a la
misma naturaleza de la constitución entendida como norma jurídica, y esta última
concepción que ve a la Carta Magna como la supreme norm –higher law- se lo debemos al
constitucionalismo estadounidense, que coloca a la constitución creada por la necesidad del
pueblo y para el pueblo por sobre el hombre, constituyendo the government by laws8.
Gracias al principio de la supremacía constitucional –o de la superlegalidad en la doctrina
francesa-, es que se encuentra una garantía al respeto de lo contemplado por la Constitución
a través del control constitucional que veremos más adelante.
Ahora, teniendo en cuenta la evolución de la constitución según la exposición precedente,
podemos definir a la constitución como una norma jurídica fundamental que encierra los
principios necesarios para alcanzar el bien común. Como la expresión de todo lo que
nuestro país o pseudonación fue, es y aspira como grupo social, teniendo dos rasgos
fundamentales9:
responsable, para controlar el poder; independencia judicial para que la ley prevaleciera por sobre el poder y perdurara; y un procedimiento ordenando de reforma de constitución […].” (DIPPEL, Horst. Op. Cit.)
8 “La constitución jurídica transforma al poder desnudo en legítimo poder jurídico. El gran lema de
la lucha por el estado constitucional ha sido la exigencia de que el (arbitrario) government by men debe disolverse en un (jurídico) government by laws”. (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La constitución como norma jurídica y el Tribunal Constitucional. 3era edición. Civitas. 2001.)
9 Son de este parecer Manuel Atienza, Luis Sánchez Agesta y Raúl Ferrero Rebagliati –entre otros
más-: “Como se sabe, por „Estado constitucional‟ no se entiende simplemente el Estado en el que está vigente una constitución, sino el Estado dotado de una Constitución (o incluso sin una constitución en sentido formal, sin un texto constitucional) con ciertas características: la constitución del “Estado constitucional” no supone sólo la distribución formal del poder entre los distintos órganos estatales […], sino la existencia de ciertos contenidos (los derechos fundamentales) que limitan o condicionan la producción, la interpretación y la aplicación del
5
1. Un ámbito político. (Parte orgánica):
La distribución y organización del poder del Estado –pensado como núcleo central
del equilibrio-, que se relaciona con lo expresado anteriormente, la constitución
como régimen –dimensión material-. Todo Estado tiene constitución por el hecho de
ser Estado, porque debe tener orden –causa formal-, y dirección que es función del
poder político. Por esta función política que cumple la constitución es que podemos
señalar que todo Estado tiene constitución en su sentido material pero no todos los
estados lo tienen en su sentido formal –que es producto del proceso de
constitucionalización-.
2. Un ámbito jurídico. (Parte dogmática):
Declaración de derechos fundamentales. Este carácter de la Constitución se
relaciona con el Estado constitucional de derecho, que prescribe la limitación de la
administración por la Carta Magna. A decir de Posada, “la constitución se concibe
como un conjunto, sistema o régimen de garantías […] con respecto a la
organización de los poderes o instituciones fundamentales las encarna
prácticamente el ejercicio de la soberanía, y a la limitación de la acción de esos
poderes en sus relaciones con la personalidad humana”10
. De este factor
democrático se desprende la concepción formal de la constitución, con
determinadas características a las que con posterioridad nos referiremos.
Así, de esta misma manera la cátedra señala: “Toda Constitución distingue hoy la
parte orgánica o de distribución del poder dentro de la estructura del Estado, de la
parte dogmática que consagra los derechos fundamentales de la persona humana,
con el propósito de garantizar su protección jurídica”11
.
La distinción entre la parte orgánica y dogmática de la Constitución es consecuencia de la
influencia de los “covenants” de los colonos americanos que constituyeron en su
independencia el fundamento de las constituciones federales, estas cartas tenía en su
estructura: el Bill of Rights –parte dogmática- y el Plan of Government –parte orgánica-.
Derecho.” (ATIENZA, Manuel. Argumentación jurídica y estado constitucional.) “[…] esos dos elementos que se definen como esenciales de una organización, división de poderes y declaración de derechos”. (SÁNCHEZ AGESTA, Luis. Op. Cit.) “[…] Por tanto, tiene un doble carácter: 1° Es la norma que regula las regula las funciones del Estado; 2° Es la ley fundamental de garantías respecto de los derechos humanos”. (FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Ciencia política, Teoría del Estado, Derecho Constitucional General).
10 Citado por SÁNCHEZ AGESTA, Luis. Op. Cit.
11 FERRERO COSTA, Raúl. La reforma constitucional pendiente. La reforma del Estado frente a
los retos del desarrollo. 2da ed. Grijley. 2008.
6
Sin embargo, sería iluso pensar que las partes de la constitución se limitan solo a dos, ya
que está constituida –como en doctrina constitucional se sostiene- de un preámbulo, la parte
dogmática, la parte orgánica, una fórmula de revisión y un apéndice.
El Tribunal Constitucional por su parte, se ha expresado respecto a la constitución de la
siguiente manera:
“La constitución es, pues, norma jurídica y como tal, vincula. De ahí que, con acierto, pueda hacerse
referencia a ella aludiendo al „Derecho de la Constitución‟, esto es, al conjunto de valores, derechos
y principios que, por pertenecer a ella, limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes
públicos.”12
En esta definición se le otorga un énfasis especial al efecto de irradiación de los principios
constitucionales sobre todo el ordenamiento y sobre la aplicación del mismo, producto de
la „omnipresencia de la constitución‟.
No obstante esta definición el TC también ha hecho hincapié en la doble dimensión antes
mencionada y muy recalcada, “encarando la doble naturaleza de lo que hoy es una
constitución no solo como norma política y que constituye el viejo concepto político de
Constitución; sino también reconociendo de que ella es norma jurídica fundamental y
fundamentadora de un sistema jurídico”13
:
“La Constitución es una norma jurídica sui generis. El origen de dicha peculiaridad, desde luego, no
sólo dimana de su posición en el ordenamiento jurídico, sino también del significado que tiene, y de
la función que está llamada a cumplir. Es común señalar que una de las formas cómo se expresa esa singularidad tiene que ver con la doble naturaleza. Así, por un lado, en la medida que crea al Estado,
organiza a los poderes públicos, les atribuye sus competencias y permite la afirmación de un
proyecto sociopolítico, que es encarnación de los valores comunitario, la Constitución es, prima
facie, una norma jurídica. […] Pero, de otro lado, también la Constitución es una norma jurídica. En efecto, si expresa la autorepresentación cultural de un pueblo, y refleja sus aspiraciones como nación,
una vez formado el Estado Constitucional de Derecho, ella pasa a ocupar una posición análoga a la
que ocupaba su creador.”14
Esta sentencia no hace más que reafirmar la concepción que entablamos al comienzo,
sobre la doble naturaleza, la función política y jurídica.
12 STC 5854-2005/PA, FJ 5
13 ETO CRUZ, Gerardo. El desarrollo del Derecho procesal constitucional a partir de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Centro de Estudios Constitucionales. Lima, 2008.
14 STC 05854-2005/PA
7
1.1. Principio de supremacía constitucional
Bajo este principio se contempla a la constitución como norma fundamental y fundacional,
la constitución ocuparía el escalón más alto en todo el sistema jurídico15
; cumpliendo su rol
de omnipresencia e irradiando, en consecuencia, todos los principios contenidos en ella al
resto de las constelaciones normativas. Es por ello que se señala a la constitución como el
mayor parámetro de validez de las normas infraconstitucionales, en cuanto a su origen y
contenido, forma y fondo. Esta última característica es importada del
neoconstitucionalismo. Como lo dice Raúl Ferrero Costa, la constitución es la norma
suprema, y por ser tal “obliga normativamente a que las ulteriores normaciones jurídicas se
ajusten a ella, so pena de reputarlas anticonstitucionales, y por ende afectadas de nulidad.”16
Cabe recalcar, aunque parezca obvio, que sólo se puede hablar en este sentido de la
constitución escrita, lo que nos permite referirnos a la constitución como texto sistemático,
conforme al constitucionalismo moderno.
Como ya se señaló con anterioridad debemos la construcción de este principio al
constitucionalismo norteamericano17
que sienta los principios básicos del estado
constitucional en la Declaración de Virginia reafirmándolos de manera impecable en 1803
con el voto de Marshall en el caso Marbury v. Madison18
; y al neoconstitucionalismo -en
15
Con acierto Kelsen señala: “Un orden jurídico no es un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas. Hay una estructura jerárquica y sus normas se distribuyen en diversos estratos superpuestos.” (KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. Introducción a la ciencia del derecho. Edit. Universitaria de Buenos Aires. 1984.)
16 BIDART CAMPOS, Germán. Op. Cit.
17 Es menester precisar por qué se produce este cambio en EE.UU. y no en un país europeo: “[…]
al margen de las similitudes que se perciben en los procesos de reflexión intelectual que originan la categoría de Constitución en Estados Unidos y en Francia, también existe una importante diferencia entre ambos supuestos que va a construir dos tradiciones distintas. Dos tradiciones que sirven “para configurar dos conceptos de Constitución muy diferentes desde el punto de vista de su valor […]: un valor jurídico en el caso norteamericano y un valor político en el de los estados europeos”. La razón básica de esta dicotomía es la ausencia de Antiguo Régimen contra el que tuvieran que combatir los independistas de las colonias de Norteamérica.” (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio. Los fundamentos del Derecho Constitucional. Derecho, Estado y Constitución. Centro de Estudios Constitucionales, Lima, 2008.) El constitucionalismo norteamericano se preocupó por la dimensión formal, porque ya habían resuelto tiempo atrás la dimensión material, el del régimen; es por ello que innovaron partiendo de la base inglesa.
18 “La constitución es, o bien una ley suprema, inmodificable por medios ordinario, o está en el
mismo nivel que los actos legislativos ordinarios, y como las otras leyes es modificable cuando la legislatura quiera modificarla. […] entonces un acto legislativo contrario a la constitución no es una ley. […] todos lo que han elaborado constituciones escritas las consideraron como la ley fundamental y suprema de la nación, y consecuentemente, la teoría de cada uno de tales gobiernos debe ser la de un acto de la legislatura repugnante a la constitución, es inválido. Esta teoría está vinculada a una constitución escrita”. Fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. MARBURY v. MADISON. 1 Cranch 137,2 L. Ed. 60 (1803).
8
general-. La superlegalidad también se puede desdoblar en un aspecto formal y uno
material:
-Superlegalidad material: Respecto a la supremacía de los principios, o valores
contenidos en la constitución.
-Superlegalidad formal: Respecto a la forma especial y diferente –con respecto a la
legislación ordinaria- de reformar la constitución. Este concepto alude a la rigidez
de la constitución como exigencia del estado constitucional de derecho19
.
De esta manera, se dota a la constitución de una especie de inmunidad natural que es capaz
de incluso determinar la validez de las leyes ordenadas.
Por último, la supremacía normativa puede ser entendida desde un plano objetivo y
subjetivo. En el plano objetivo debemos tener en cuenta la supremacía en strictu sensu, la
constitución preside el ordenamiento jurídico (se encuentra plasmada en el Art. 51° de
nuestra Carta Magna)20
; en su sentido subjetivo se refiere al respeto por los funcionarios
públicos (Art. 45° C. Polít.)21
y de la colectividad en general (Art. 38° C. Polít.)22
.
1.2. Principio de unidad de la constitución
Este principio señala la armonía y la congruencia ante las parcialidades, una unidad de
valores, principios y derechos. Es por eso que este principio se relaciona con el principio de
19 Compatible con este concepto se pronuncia el Tribunal Constitucional señalando que la supremacía constitucional es un “valor normativo fundamental de la Constitución que constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho, que es la forma de gobierno consagrada en el artículo 43 de la Carta Fundamental, que exige una concepción de la Constitución como norma, la primera entre todas, y la más relevante, que debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma jurídica, pues resulta difícil encontrar preceptos constitucionales carentes de eficacia jurídica; convirtiéndose cada uno de los mismos en parámetros para apreciar la constitucionalidad de otras normas y de los actos de gobierno, entre ellos los actos administrativos de los organismo reguladores”. STC 02939-2004/PA
20 Artículo 51.- La constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de
inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.
21 Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las
limitaciones y responsabilidades que la constitución y las leyes establecen.
22 Artículo 38.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses
nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
9
la interpretación conforme a la constitución de todo el ordenamiento. Este principio es una
consecuencia derivada del carácter normativo de la Constitución y de su rango supremo y
está reconocido en los sistemas que hacen de ese carácter un postulado básico. Es así como
se afirma que este principio exige “resolver toda aparente tensión entre sus disposiciones
„optimizando‟ su contenido normativo en conjunto, teniendo presente que, en última
instancia, todo precepto constitucional se encuentra orientado a proteger los derechos
fundamentales como manifestación del principio-derecho de dignidad humana.”23
2. Dimensión material y formal de la constitución24
Ambos sentidos ya los hemos señalado a grandes rasgos, veamos ahora detenidamente. La
dimensión material se define por su objeto, en tanto que en su dimensión formal se hace
referencia al carácter de la constitución como norma jurídica suprema. Como ya ha sido
señalado, el concepto aristotélico de constitución refleja su base en la causa formal del
estado, el orden y sobre éste también se despliegan concepciones modernas como la de
Jellinek, quien “hace coincidir la constitución con el principio de ordenación conforme al
cual el estado se constituye y desarrolla su actividad; similarmente”25
. Es la constitución
régimen, estructura, contextura; es la naturaleza de la nación –donde existe-, del estado –en
rasgos generales-.
En su sentido formal la constitución se distingue de las leyes ordinarias no esencialmente
por su contenido sino por la forma de elaboración. Es por ello que se insiste en que “todo
23 STC 02730-2006/PA. El principio de unidad de la constitución junto al principio de concordancia
práctica, el principio de corrección funcional, el principio de función integradora, el principio de función integradora, el principio de fuerza normativa de la constitución; forma parte del principio de la interpretación constitucional.
24 A grandes rasgos podemos identificar por lo menos 3 concepciones de constitución -siguiendo la
tipología de García Pelayo-, bien marcadas y a las que siempre se hacen referencia, correspondientes a las escuelas racionalista, histórica y sociológica. El concepto racionalista –recogido por el constitucionalismo- se centra en la idea normativa con tendencia a la perpetuidad. En este sentido se habla de la rigidez de la constitución como garantía. “El racionalismo es una exceso de esquematización, de formulación de rigidez. Todo tiene que estar previsto”. (BIDART CAMPOS, Germán. Op. Cit). La escuela histórica se orienta a lo individual, a lo concreto, cada estado tiene su propia estructura, su historia personal. Esta visión contradice a la racionalista que busca a la constitución perenne, pues el estado muta cada cierto tiempo, varían entonces las necesidades. La concepción de la escuela sociológica no está muy disociada de la histórica, la constitución sería una forma de ser que nace de lo actual, del medio concreto, no de la costumbre –corriente histórica-. De manera complementaria podemos citar la teoría tridimensional de Goldschmidt quien consideraba la integración de los valores, la norma y las circunstancias reales. De esta forma se considera “la norma como dimensión analítica, como un medio para la realización de valores en circunstancias determinadas. Cuando las circunstancias cambian y las normas no se adaptan a la evolución histórica, los valores quedan sin protección”. (FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Op. Cit.)
25 Ibíd.
10
estado tiene constitución en sentido material, pero no todos la tienen en sentido formal”26
.
De ahí que la Declaración de Derechos del hombre y el ciudadano de 1789 señale en su
artículo 16: “toda sociedad en la cual no está asegurada la garantía de los derechos ni
determinada la separación de poderes, carece de constitución”. Por último, para distinguir
los estados constitucionales de derecho de los estados que tienen una constitución sin seguir
los parámetros de dicha corriente, se utiliza la simple frase “estado con constitución” de
Burdeau.
2.1. El concepto material normativo de constitución
Hans Kelsen parte de la idea de que “el único derecho válido es el derecho positivo, el que
ha sido „puesto‟”. Como se sabe, este autor no admite el iusnaturalismo ni las finalidades
políticas; no obstante, de alguna manera termina reconociendo la dimensión política27
de la
constitución. Así pues, la norma fundamental tiene una naturaleza diferente, mientras la
norma ordinaria es puesta, ésta es “supuesta”. Esta hipótesis permite explicar lógico-
jurídicamente la validez de todas las normas, en tanto que su validez importa la previa
consideración de reglas y métodos específicos. De esta forma, todas las normas se reputan
válidas, en tanto que respeten lo establecido en la Constitución. Se concibe así la
constitución en su sentido material como aquella que tiene la función “de designar los
órganos encargados de la creación de las normas generales y determinar el procedimiento
que deben seguir”28
. Kelsen concibe la constitución material, base de la constitución
jurídica formal, como la norma hipotética que fundamentará la unidad del ordenamiento
jurídico29
. Empero, al momento de tratar el fundamento de validez de esa norma
fundamental, hace referencia a una primera constitución establecido por un grupo de
personas, señala que se le debe otorgar un carácter normativo a la voluntad del primer
constituyente. También este jurista hace referencia al carácter de rigidez de la constitución,
al señalar que “es necesario que la constitución haya previsto para su modificación o
derogación un procedimiento diferente del legislativo ordinario y que presente mayores
dificultades”, cabe aclarar que para Kelsen lo fundamental es explicar de forma lógico-
26 Ibíd.
27 “Para la teoría del derecho el concepto de constitución lleva a la equivalencia de ésta con la
llamada „constitución en sentido material‟, es decir, referido al conjunto de normas que regulan el proceso de la legislación. Mientras que en la teoría política el concepto es más amplio, desde el momento que comprende también las normas que regulan la creación y la competencia de los órganos ejecutivos y judiciales supremos.” (VANOSSI, Jorge Reinaldo. Teoría Constitucional. Supremacía y control de constitucionalidad. 2da ed. Depalma. Buenos Aires 2000.)
28 KELSEN, Hans. Op. Cit.
29 “[…] Una pluralidad de normas constituye una unidad, un sistema, un orden, si sus validez puede
ser referida a una norma última fundamental, que constituye, en calidad de última fuente, la unidad de la pluralidad de todas las normas que constituyen un orden”. (Ibíd.)
11
jurídica la validez de las normas, en este sentido la constitución no tendría un contenido
propio determinado. La función de la norma fundamental se encuentra en el ámbito de lo
positivo-jurídico, que es posterior a su reconocimiento hipotético.
2.2. El concepto material decisionista de constitución
Este fundamento decisionista es propugnado por Schmitt, al que ya hemos hecho
referencia. La constitución se deriva de un poder constituyente, antes que norma es
constitución. El problema aparece cuando se determina de dónde proviene ese poder
constituyente. Se parte de la distinción entre constitución y “leyes constitucionales” –que
serían el mero reflejo de una decisión-. La constitución se define como “la decisión
fundamental sobre la forma y especie de la unidad política”30
, la voluntad política proviene
de quienes ejercen el poder, la unidad política es un presupuesto no una consecuencia.
Aunque Schmitt haya querido de alguna forma justificar el totalitarismo con su teoría, hay
que destacar desde un ámbito sociológico su vital importancia que luego se desarrollaría
libre de toda sombra ideológica antidemocrática. Este aspecto se refiere a la forma de ser
del Estado: “el Estado dejaría de existir si cesara esta constitución; es decir, esta unidad y
ordenación. Su constitución es su „alma‟, su vida concreta y su existencia individual”31
.
3. El telos de la constitución
Reconstruyendo la figura, analicemos la finalidad de la constitución:
En todo Estado con un sistema político moderno democrático, el poder es organizado y se
legitima en la evidencia de una correspondencia entre la constitución vigente y la
constitución real. De esta manera la constitución legitima el devenir del poder. “Siendo la
naturaleza humana como es, no cabe esperar que el detentador o los detentadores del poder
sean capaces, por autolimitación voluntaria, de liberar a los destinatarios del poder y a sí
mismos del trágico abuso del poder”32
. La constitución es el dispositivo más importante y
se presume que el más eficaz, para el control del poder. Una de las finalidades
fundamentales de la constitución es la creación de instituciones que limiten y controlen el
poder político. Instituciones tales como la “justicia constitucional, encargada de controlar el
poder, hacer respetar los derechos fundamentales y cautelar los derechos de la mayoría”33
.
30 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Alianza Universitaria, Madrid, 1970.
31 Ibíd.
32 LOEWENSTEIN, Karl. La constitución. En FERRERO COSTA, Raúl (compilador). Derecho
Constitucional General. Materiales de enseñanza.
33 “Esto se explica porque el poder encierra, en sí mismo, la semilla de su propia degeneración. De
allí que las personas con poder –público o privado- deban estar siempre controladas mediante la
12
En este sentido, por un lado se libera a los gobernados del un poder “absoluto” de sus
gobernantes, y por otro, se les asigna una participación en la dimensión dinámica del poder.
Lo que hace la constitución en primer momento es estructurar político-jurídicamente una
comunidad, por medio de un acto constituyente, constituyendo –valga la redundancia- al
Estado. Inmediatamente la constitución coloca límites explícitos que serán respetados tanto
por los gobernantes como por los gobernados –claro, en un sistema político descrito como
democrático-.
El ambiente social que se genera se proclama como óptimo y es necesario resaltar que se
hacen palpables las funciones del poder político: el de especialización sobre todo –en la mal
denominada “separación de poderes”-, ya que “allí donde el poder está distribuido, el
dominio está limitado y esta limitación trae consigo restricción y control”34
.
Constitución y la ley”. (LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado democrático. 3era edición. Palestra Editores. Lima. 2007.) Es fuente de esta postura la percepción de Karl Loewestein: “La historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político de las limitaciones al poder absoluto ejercido por los detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad, en lugar del sometimiento ciego a la facilidad de la autoridad existente.” (LOEWESTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Editorial Ariel. Barcelona. 1976). Es del mismo entender Sartori al afirmar: “[…] las constituciones son formas que estructuran y disciplinan los procesos de toma de decisiones de los Estados. Las constituciones establecen la manera en que se crearán las normas; no deciden ni deben decidir, qué debe ser establecido por las normas. Es decir, que las constituciones son, ante todo, procedimientos cuya intención es la de asegurar un ejercicio controlado del poder”. (SARTORI, Giovanni. Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados. 2do ed. Traducción de Roberto Reyes Mazzoni. Fondo de Cultura Económica. México.1994.
34 Ibíd. Agrega este autor que desde una perspectiva ontológica, “se deberá considerar como el
telos de toda constitución la creación de instituciones para limitar y controlar el poder político. En este sentido, cada constitución presenta una doble significación ideológica: liberar del poder del control social absoluto de sus dominadores, y asignarles una legítima participación en el proceso del poder. Para alcanzar este propósito se tuvo que someter el ejercicio del poder político a determinadas reglas y procedimientos que debían ser respetados por los detentadores del poder”. Se habla en estos términos a efectos que se entienda un ambiente netamente liberal, obviamente este propósito no se cumple del todo en una propugnada monarquía constitucional. Incluso en una monarquía constitucional moderada como la planteada por Montesquieu dándole una cierta preeminencia a los parlaments en su labor justiciera, al tener estos tribunales la facultad de interpretar las leges generales o leyes fundamentales, cayeron en un lamentable arbitrario ejercicio de éste. El problema se encuentra en la excesiva discrecionalidad que se le otorgó a los “jueces” para interpretar tales leyes fundamentales. En comparación con el régimen despótico -en el que una persona lo decide todo, sin respetar la ley, sino siguiendo solo su voluntad-, es un gran avance. Para mayor referencia véase: CAPPELLETTI, Mauro. ¿Renegar de Montesquieu? Traducción de Pablo de Luis Durán. La expansión y la legitimación de la “justicia constitucional”. En Revista Española de Derecho Constitucional. Año 6. Núm. 17. Mayo-Agosto.1986.
13
4. Tipología de la constitución
Cabe resaltar que la tipología de la constitución no se agota en las aquí presentadas, existen
muchas otras clasificaciones que no serán consideradas, como son:
- Constituciones unitarias y complejas
- Constituciones principistas y reglamentaristas
- Constituciones otorgadas, pactadas y democráticas
- Constituciones originarias y derivadas
- Constituciones normativas, nominales y semánticas
4.1. Constitución escrita y consuetudinaria
Cuando se hace referencia a la constitución escrita nos referimos a aquellas que se expresan
por medio de un documento. Las consuetudinarias son aquellas que se reflejan en un
conjunto de acontecimientos políticos, tradiciones y hábitos sistematizados o dispersos que
fundamentan el curso cívico-político de la ciudadanía, que fijan los límites según los
caracteres de cada constitución. Empero, por qué surgen las constituciones escritas, hasta
fines del siglo XVIII –como ya lo hemos señalado- solo existieron constituciones
consuetudinarias. Son ya conocidos los tres fundamentos que Esmein señala haciendo
referencia a esta tesis:
“1. La creencia en la superioridad de la ley escrita,
2. El carácter que se asigna a la constitución de renovación del pacto social,
3. La superior educación política que un texto escrito proporciona haciendo asequible el
contenido de la constitución a todos los ciudadanos.”35
Algunos autores señalan que esta característica no se debe tomar literalmente, ya que “en
los hechos todo Estado tiene una Constitución con una parte escrita y otra
consuetudinaria”36
. ¿Se trata verdaderamente de una constitución con una parte escrita y
otra parte consuetudinaria; o por el contrario de una constitución formal la realmente
vigente? A nuestro entender hablar de una constitución de naturaleza mixta –teniendo en
cuenta esta clase de características- sería contrariar la esencia de la constitución escrita. Si
35
LINARES QUINTANA, Segundo V. Clasificación de las Constituciones. En FERRERO COSTA, Raúl. Op. Cit.
36 GARCÍA TOMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Palestra Editores, Lima,
2008.
14
se ha optado por una constitución escrita es porque recoge esos principios, hábitos y
costumbres para asegurar por todas las razones expuestas su vigencia, se supone que es el
reflejo de lo que en realidad se ve. De lo que se debería hablar es de una congruencia entre
la constitución real y la constitución formal, no una designación y prevalencia de la primera
por la segunda sino de un grado de compatibilidad que se refleja en cada aspecto que la
misma regula. No obstante esta apreciación, basta mirar el ejemplo inglés para titubear. La
constitución inglesa se compone del common law, el statute law (que comprende statutes y
statutory y regulations; quasi statutes; tratados y cuasi-tratados), convenciones
constitucionales, y 4 actos fundamentales (Carta Magna de 1215, Petition of Rights de
1628, Bill of rights de 1689, Act of settlement de 1701). Combinación de elementos escritos
y costumbre, pero en la práctica prevalecen los usos y costumbres no funcionando de
manera inorgánica como se sostiene. La constitución inglesa no es considerada en su
sentido formal a pesar de estar formada por leyes, convenciones, tratados y demás; porque
no ha aparecido como una codificación cerrada. Sería entonces una constitución
consuetudinaria y dispersa; pero se prefiere no equipara los términos.
4.2. Constitución dispersa y codificada
Es Sait -basándose en Emilio Boutmy- quien propone una nueva distinción para
reemplazar a la de constitución escrita y no escrita, atendiendo al criterio de que toda
constitución consuetudinaria es dispersa, y toda constitución escrita es codificada. “El tipo
de Constitución escrita o codificada responde a una concepción mecanicista o newtoniana
que establece superioridad y permanencia de un sistema constitucional cuidadosamente
planeado. El otro tipo obedece a una concepción evolutiva o darwiniana, que reconoce la
naturaleza compleja de las instituciones, su desenvolvimiento gradual y su cambio
imprevisible de acuerdo con las necesidades y exigencias.”37
Las constituciones codificadas
se encuadran dentro del marco orgánico y sistemático; las dispersas encuentran su
normatividad en una diversidad de documentos asilados (Nueva Zelanda, Israel).
4.3. Constitución rígida y flexible
El parámetro distintivo entre una constitución rígida y una flexible es la dificultad y
procedimiento diferente para la reforma de las mismas respecto a la legislación ordinaria.
Esta clasificación formulada en un primer momento por Bryce se suele relacionar con la
supuesta diferenciación necesaria entre el poder constituyente y poder legislativo ordinario
desprendiéndose de esta premisa que solo es constitución rígida aquella que designe un
órgano especializado y exclusivo para la reforma total o parcial de la Carta Magna. No
obstante aquello el mismo Bryce señala:
37
LINARES QUINTANA, Segundo V. Op. Cit.
15
“[…] En otras palabras, no es (necesariamente) la implementación de un órgano constituyente sui
generis de elaboración de la constitución –diferente del Parlamento ordinario- lo que hace a ella
rígida; sino la exigencia (para su enmienda o sanción) de un trámite distinto y más severo que el
procedimiento legislativo común. Por eso, una constitución que puede ser modificado por el mismo
congreso que sanciona las leyes habituales, pero que requiere para reformase una mayoría especial
[…] es rígida y no flexible. Naturalmente, existen distintos grados de „rigidez‟, en función de las
mayores o menores exigencias formales para alternar una constitución.”38
Partiendo de esta distinción, Xifra Heras propone una distinción entre rigidez orgánica o
formal39
. Así, cuando hablamos de constitución rígida sólo tenemos dos opciones:
- Rigidez orgánica.- Que se encuentren separados los poderes constituyentes y
legislativos ordinarios. Es decir que exista un órgano especializado para la reforma
constitucional.
- Rigidez formal.- Que se encuentren regulados por el mismo órgano bajo
procedimientos diferentes, siendo los que conciernen a la constitución, más
elaborados y exigentes.
Las constituciones que se encuentren fuera de este círculo se encontrarán en el marco de las
constituciones flexibles. Éstas no tienen ninguna superioridad sobre las leyes ordinarias,
“puede[n] ser modificada[s] por el parlamento, de la misma forma que las leyes ordinarias.
En dicho sistema no puede haber contradicción entre la ley y la Constitución, pues una ley
que contradice la Constitución, es en realidad, una ley que modifica la Constitución”40
.
La constitución inglesa, de Nueva Zelanda, e Israel son casos de constituciones elásticas.
4.4. Constitución atípica y típica
Se consideran constituciones típicas a aquellas que contengan al menos la parte dogmática
y la parte orgánica en su estructura, esas dos características fundamentales, lo que
caracteriza a la norma fundamental como jurídica y política. Cuando no los contemple se
tratará de una constitución atípica.
38
BRYCE, James. Superioridad sobre los estatutos ordinarios. Citado por Néstor Pedro SAGUÉS. Derecho Procesal Constitucional. Recurso extraordinario. 2da ed. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1989. Refiriéndose a la función que cumple una constitución con estas características POSADA señala que se trata de una intención por “construir una Constitución clara y definida, que revela la aspiración de someter el Estado al Derecho […], definido según normas indubitables”. (POSADA, Adolfo. Tratado de Derecho político. Madrid, 1940).
39 XIFRA HERAS, Jorge. Curso de derecho constitucional. 2da ed. Bosch. Casa Editorial. 1957.
40 DUVERGER, Maurice. Instituciones políticas y Derecho Constitucional. Ediciones Ariel.
Barcelona. 1970. Éste autor señala respecto a la rigidez de la constitución un desdoblamiento entre “rigidez mayor y rigidez menor”, equiparándolo en características a la rigidez orgánica y formal respectivamente.
16
5. Poder constituyente, acto constituyente y constitución
En términos sencillos el poder constituyente se configura como aquel poder que tiene el
pueblo de un Estado para organizarlo jurídico-constitucionalmente41
. Es considerado como
un derecho natural, diferenciado de la soberanía popular, aunque nosotros estimamos que
dicha aclaración carece de relevancia en tanto que la soberanía no es del pueblo sino que se
le reconoce como atribución al poder del Estado. El poder constituyente como su mismo
nombre lo indica constituye al Estado. Se podría de alguna manera afirmar que Sieyés es el
pionero en enunciar -respecto a su forma dogmática- la idea del poder constituyente,
cuando sostiene la idea de un Jury of Constitution en sus proyectos.
Se pueden distinguir dos etapas –al reflexionar sobre la realidad práctica y dinámica del
Estado-: una de primigeneidad y otra de continuidad, en la primera etapa el poder es
ilimitado; en tanto que en la segunda ese poder se ve limitado por las formalidades que se
exige para la reforma de la constitución. En una primera instancia se podría creer que el
poder constituyente y el poder o poderes constituidos se condicen respectivamente con las
dos etapas referidas42
; pero no. Explicaremos por qué.
41
Para el decisionismo de Carl Schmitt: “El poder constituyente es la voluntad política con fuerza o autoridad para adoptar la decisión de conjunto sobre el modo y la forma de la propia existencia política”. (SCHMITT, Carl. Op. Cit.)
42 “[…] dos momentos: uno fundamental –en el sentido que da fundamento- y otro subsiguiente y
derivado de él; el primero, de escasa duración en el tiempo, comparado con el segundo, que puede considerarse continuo. El momento fundamental corresponde a la fundación del Estado, a su estructuración, a su organización; es el momento en que se da constancia pública de la constitución de un Estado –en el sentido de constituirlo-. Es, entonces, una etapa primigenia que, por constituir al Estado, se denomina constituyente. La otra, subsiguiente el acto de construir al Estado, tiene permanencia indefinida; el Estado ya está constituido, y actúa en el ámbito de esa constitución.” (BIDART CAMPOS, Germán. Derecho Constitucional. Tomo I. Buenos Aires. EDIAR.1968.) No se tenga una percepción errónea por parte del autor, como ya se aclaró esta es una visión primigenia, más adelante este mismo autor señala que el poder constituyente no se agota en el acto fundacional del Estado, sino que este –poder- permanece en el segundo momento, bajo la calidad de poder originario derivado. Sobre una distinción entre poder constituyente originario y derivado véase: “Aquí, precisamente, es donde radica la diferencia entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Mientras que éstos son poderes de naturaleza jurídica, en la medida en que su formación y el ejercicio de sus competencias están definidos en la Constitución, el poder constituyente, por ser él mismo el origen de todo derecho, no puede tener tal naturaleza. El poder constituyente es previo al derecho, opera en una suerte de vacío jurídico y, en consecuencia, no puede ser interpretado jurídicamente.” (PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Undécima edición. Revisada y puesta al día por Manuel Carrasco Durán. Marcial Pons. Madrid. 2007.). La diferencia se debe entender entre las subdivisiones del mismo poder constituyente, ya que el poder constituyente derivado tiene lugar en un segundo momento cuando ya hay derecho, no opera la reforma constitucional en una suerte de vacío jurídico como lo señala el autor; sino por el contrario ya se han establecido gracias al acto constituyente una serie de parámetros que han de ser seguidos.
17
Dentro del marco del poder constituyente se suele distinguir entre:
- Poder constituyente originario (concepto de naturaleza político-social).- Este se
relaciona con el poder que ejerce una comunidad para constituirse un Estado. “Es el
que organiza y da asiento jurídico, por primera vez […], a una comunidad”43
. Una
vez aparecida la constitución, este poder desaparece, dando lugar al poder
constituido –o mejor dicho a los poderes constituidos-.
Pues bien, como ya se ha expuesto aquí tiene lugar la formación del Estado, y
aquella no se genera sobre la base de alguna disposición normativa. Es por ello que
cuando hablamos sobre el poder constituyente originario con mayor razón nos
referimos a la energía, al poder, a la facultad en un sentido práctico, social, mas no
jurídico. Este análisis ya lo hemos podido evidenciar someramente en otros
capítulos, siguiendo la teoría rousseauniana podemos encontrar tres aspectos
indesligables y simultáneos, cuando tiene lugar el pacto social. El acto constituyente
–el del formar el Estado y darse una constituyente-, el poder constituyente –que
como ya hemos dicho, es el poder del pueblo para darse una organización política y
un ordenamiento jurídico- y por último la constitución –entendido como el producto
del poder constituyente mediante un acto específico-.
Es menester precisar que este poder a su vez puede ser visto como fundacional o
refundacional. Será del primer tipo cuando genere por primera vez una constitución,
y será refundacional cuando se le dé una nueva constitución a un Estado que ya la
ha tenido con anterioridad.
El concepto esbozado se identifica en una sola palabra con la CREACIÓN en tanto
que la que prosigue se identifica con la MODIFICACIÓN.
- Poder constituyente derivado o constituido (concepto de naturaleza jurídica).-
Hablar de este poder es hablar de reforma constitucional. Y es que para no ser
víctimas del desfase entre la realidad social y el derecho positivo, éste último se
debe adecuar a los nuevos y constantes cambios que se producen en la sociedad,
esta característica es común a cualquier otro tipo de disposición normativa. Como la
Constitución tiene lugar en un primer momento en la formación de un nuevo
Estado, lo que puede suceder es que se convierta en un documento meramente
histórico, de constatación referencial, y que pierda vigencia. Lo que se busca es la
compatibilidad entre la constitución real y la “tira de papel” –en términos de
Lassalle-, de ahí la necesidad de una reforma constitucional.
43 SPOTA, Alberto. Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente. Buenos Aires.
Depalma.1991.
18
El poder constituyente debe gozar de legitimidad y titularidad. Sobre legitimidad ya
hemos tratado44
con detenimiento y sobre la titularidad hemos aclarado que ésta recae en el
pueblo.
En síntesis debe entenderse como poder constituyente “todo ejercicio de poder capaz de
determinar, […], la realidad constitucional del Estado”45
. El poder constituyente es una
capacidad metajurídica propia del hombre en las condiciones dadas, el acto constituyente es
un hecho que implica decisión por organizarse político-jurídicamente de una manera
determinada y la constitución es producto de aquella decisión de aquella voluntad general –
en términos de Rousseau-.
6. Reforma constitucional46
De manera consecuente a la idea de poder constituyente derivado, tiene lugar la reforma
constitucional que consiste en una adaptación del orden fundamental a los cambios sociales
y políticos. Es en efecto una adaptación ya que no se modifica la esencia misma de la
constitución, es por ello que existen límites bien determinados y el que una constitución
sea rígida también ayuda en este propósito. Esta esencia o alma de la constitución, también
llamada fórmula basilar47
tiene en cuenta una base ideológica, además de una estructura
económica definida, y sobre todo es influenciada por los principios de una organización
política específica. ¿Por qué no se puede cambiar aquellos rasgos esenciales de la Carta
Magna por medio de una reforma?, porque aquella competencia le corresponde al poder
constituyente originario no al derivado.
Así como lo hemos señalado, “cada época tiene diferentes problemas y las necesidades
determinan qué derechos deben ceder el paso a otros, frente a las nuevas circunstancias
sociales. La necesidad de un cambio institucional que se adecue a las nuevas realidades de
un Estado es lo que motiva la reforma constitucional, la cual no implica necesariamente el
cambio de una constitución por otra”48
. Con ello lo que se pretende es que no se cambie de
Carta Magna cada año, o cada vez que se pronuncien marcadamente ciertos cambios en los
44
Véase el capítulo II –Poder político- en Teoría del Estado.
45 BIDART CAMPOS, Germán. Derecho Constitucional …
46 Sobre la conveniencia de modificar la Constitución de 1993, véase: FERRERO COSTA, Raúl. La
reforma constituyente pendiente.
47 “Sin embargo, para que esa dimensión integradora sea cabal existen límites que, en términos
genéricos, conforman lo que podríamos denominar la fórmula basilar la cual no puede ser cambiada por la reforma constitucional. Contrario sensu, se abandona el cauce de la legitimidad constitucional y se origina un proceso revolucionario.” (GARCÍA TOMA, Víctor. Op. Cit.)
48 NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas. 2da ed. Editorial
Temis S. A. Bogotá. 1997.
19
aspectos político, social y económico, sino realizar una adaptación para equilibrar la
desigualdad que se genera por el dinamismo social.
7. Control constitucional
La necesidad de un sistema de control constitucional49
proviene de la misma naturaleza
normativa de la constitución que como ya lo hemos explicado se lo debemos en mayor
parte al constitucionalismo norteamericano. El control de constitucionalidad “se refleja en
uno de los aspectos medulares en la construcción de la jurisdicción constitucional,
consistente en el axioma de que no existe ningún órgano exento del control
constitucional.”50
El control constitucional corresponde al ámbito procesal, o la
anteriormente denominada justicia constitucional; mientras que la supremacía
constitucional pertenece al derecho constitucional, vale decir, al campo sustantivo. Ahora
nos detendremos en primera instancia en sus antecedentes para luego exponer las
características de cada uno de los sistemas de constitucionalidad existentes en la actualidad.
7.1. Referencia histórica a la jurisdicción constitucional
Los primeros antecedentes los podemos encontrar en el derecho anglosajón, en la Inglaterra
del s. XVII para ser exactos. Los muy famosos casos Darcy v. Allen51
en 1603 y Bonham v.
49
En este mismo orden de ideas es rescatable la opinión del profesor Fernández Rodríguez al señalar que: “El carácter normativo y supremo de la Constitución exige la presencia de un mecanismo de fiscalización de este tipo. Si la Constitución es verdadera norma jurídica suprema, eso tiene que tener diversas consecuencias para no quedar en el plano de la mera declaración política. Una de esas consecuencias es este control de constitucionalidad”. (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio. Las competencias de la justicia constitucional: marco general en Iberoamérica. Ponencia presentada en la Primera Jornada Iberoamericana de Derecho Constitucional. Balance, problemas, retos y perspectivas. Celebrado el 15 y 17 de septiembre de 2009, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.)
50 ETO CRUZ, Gerardo. Op. Cit.
51 “Así, por ejemplo, en 1603, con ocasión del caso Darcy vs. Allen, Coke estableció que los
monopolios no sólo constituían una violación a las leyes del Parlamento, sino que también estaban en contra del derecho consuetudinario. […] El primero de estos fallos tuvo su origen en una situación particular. Debido a que hombres de oficios y ocupaciones viles se aplicaban a juegos ociosos con naipes, el Rey Jacobo l, a modo de remedio y represión, otorgó una carta-patente a Darcy, sus factores y agentes, como únicos proveedores de naipes, prohibiendo a cualquier otro importarlos, fabricarlos o venderlos por el tiempo que durase la patente. Allen introdujo naipes en el reino y los vendió, violando la patente de Darcy, por lo que éste último lo demandó por el pago de 2.000 libras a modo de compensación. Allen adujo en su defensa que, de acuerdo con las costumbres de Londres, un hombre libre puede comprar y vender toda cosa comerciable, y puesto que era hombre libre y tendero de Londres, y los naipes eran cosas comerciables, los compró y vendió.” REAL GUERRERO, Rodrigo. El control de constitucionalidad sobre interpretaciones judiciales. Trabajo de grado para optar el título de abogado. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias jurídicas. Departamento de Derecho Público. Bogotá, 2006.
20
Henry Atkins, George Turner, Thomas Mounford y otros52
en 1610, dejan evidenciar los
destacados pronunciamientos del juez Edward Coke quien trató de instaurar por medio de
su practicidad los parámetros de una teoría de supremacía constitucional. En ambos casos
se abogaba por la preeminencia de los principios del common law (que en pleno siglo XVII
se enlazaba con la teoría del derecho natural, con el higher law –superior al derecho
positivo e inderogable por este-) frente a los actos reales y parlamentarios. Sin embargo,
este propósito se quedó en tentativa porque fue frustrada por el rey Jacobo I quien se
enfrentó a todos los jueces ingleses arguyendo que él tenía la facultad de arrebatarles sus
puestos de la misma manera como los colocó allí. “El monarca estimaba que los jueces eran
simples „sombras y ministros [y tiene la facultad de] presidir y juzgar en Westminster Hall,
poniendo en tela de juicio sus sentencias”53
. Es aquí donde se ensaya como bien afirma
Fernández Segado “la búsqueda de una defensa política de la Constitución”54
, porque se
luchaba contra el parlamento y la corona, antes de pasar por lo que exitosamente pasó la
revolución de los colonos norteamericanos.
Ubicándonos ya en el siglo XVIII, en la Francia revolucionaria tuvo lugar la aparición
teórica de la Magistratura Constitucional, reflejo de aquella defensa política que el
52
En 1606 Thomas Bonham fue sometido a un examen de conocimientos por exigencia del Royal College of Physicians, tras esta evaluación fue declarado incompetente por un lapso indefinido en el que se le prohibía el ejercer la profesión, así como también cancelar una multa de cien chelines por no laborar con la licencia requerida. Bonham por considerar injusta la reacción del Real Colegio de Médicos decidió continuar con la práctica médica, por lo que fue arrestado y llevado a prisión durante siete días. El Real Colegio de Médicos había obtenido desde su creación facultades en lo concerniente a la corrección, vigilancia y decisión sobre quiénes ejercían la profesión y bajo que condiciones. Es gracias a la Ley 14 de Enrique VIII que se le confiere facultades punitivas que le permiten imponer penas privativas de libertad y multas. Bonham insatisfecho con todo lo ocurrido, considerando que se han transgredido las normas del common law acude a la Corte de Juicios Ordinarios exhortando el cese de la pena por indebida. Lo demás es ya conocido, como lo aclaramos el rey Jacobo I se enfrenta a los jueces haciendo efectivamente imposible la defensa de los principios del common law. Coke sostenía que el Royal College of Physicians no podía ser juez y parte al mismo tiempo en el proceso, propugnando sobre todo que no hay autoridad por encima del common law, incluso refiriéndose al rey sostuvo que éste que no era “docto en las leyes de su reino”.
53 GARCÍA TOMA, Víctor. Op. Cit. En 1795 el Tribunal Supremo de Estados Unidos, “establecerá
ya de manera expresa la diferencia entre el sistema Americano y el inglés sobre la base de que en el último „la autoridad del parlamento es trascendente y no tiene límites‟, no tiene constitución escrita ni fundamental law que limite el ejercicio del poder legislativo. En contraste, en América la situación es radicalmente diferente, la constitución es cierta y rija; contiene la voluntad permanente del pueblo y es el derecho supremo de la tierra, es inferior al poder del legislativo”. (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Op. Cit.)
54 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El control de la constitucionalidad en Iberoamérica: Sus
rasgos generales y su génesis en el pasado siglo. Pensamiento Constitucional, Año II, N°3. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1996.
21
continente europeo necesitaba –en su mayoría-. Pues bien, fue Sieyés55
quien en sus
“Opiniones” se refirió a un Jury of Constitution, es decir a un grupo de representantes que
correspondiese a un 2/20 del parlamento, que se encargase de denunciar los actos que
fuesen contrarios a la Constitución –todo esto para efectivizar las cualidades materiales de
la constitución en una formalidad rígida-. Producto de esta influencia la Constitución del
año VIII (1799) crea el “Sénat conservateur” que tenía como función controlar todos los
actos que habían sido denunciados como inconstitucionales. Así mismo, este modelo
recogido en el Senado conservador posteriormente inspirará a algunos países
latinoamericanos.
Para concluir este recorrido, nos referiremos a la Judicial Review que se gestó en 1776 y se
consolidó en 1787 cuando fue redactada la Constitución de Estados Unidos. Ésta misma
señala en su Art. VI. Sec. 2 “a esta constitución como the supreme law of the land”.
Alexander Hamilton desde El Federalista propone “el tratamiento de la constitución como
fundamental law, que impone a los jueces una vinculación más fuerte que la debida a las
leyes, con la consecuencia de tener que reconocer a los tribunales la facultad (y el deber) de
inaplicar las leyes del congreso en contradicción con ella”56
. Por último, en 1803 la Corte
Suprema de los Estados Unidos en la sentencia del caso Marbury v. Madison,
definitivamente, sin lugar a dudas, consolidó un nuevo sistema de control constitucional,
reafirmando como ya lo explicamos la teoría de la supremacía normativa de la Constitución
sobre todo el ordenamiento y sobre los actos legislativos o del gobierno de turno -the
constitution is superior to any ordinary act of the legislature-.
7.1.1. Breve reseña del caso Marbury v. Madison
Durante los primeros decenios de la vida independiente de los Estados Unidos habían dos
partidos: el Federalista y el Republicano. En el año 1801 se produce el cambio de mandato
de John Adams (federalista) por Thomas Jefferson (republicano), en ese mismo año se
aprobó el “Circuit Court Act of 180157
” estableciendo dieciséis jueces del partido federal.
Durante los últimos días de su mandato el presidente Adams nombró a sus dieciséis jueces
mandándoles sus comisiones y cargos; no obstante, el gobierno entrante ya en el mando
55
En palabras del propio Emmanuel Sieyés: “Si queréis dar una salvaguarda a la Constitución, un freno saludable que mantenga a cada acción representativa dentro de los límites de su procuración especial, entonces estableced un Jurado Constitucional […]. Pido, pues, un verdadero cuerpo de representantes que tenga la misión especial de juzgar las reclamaciones que se puedan hacer contra todo atentado cometido contra la Constitución”. Citado por GARCÍA TOMA, Víctor. Op. Cit.
56 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Op. Cit.
57 La Ley de las Cortes e Circuito que creaba las dieciséis judicaturas federales, no es la única que
nos interesa en este tramo; se debe tomar en cuenta también la “Organic Act of the District of Columbia” que establecería cuarenta y dos juzgados de paz para dicho distrito.
22
derogó por el Congreso aquella ley que había autorizado cargos a los jueces federalistas,
esta derogación se produjo el 31 de marzo de 1802 cuando el caso del que nos venimos
ocupando quedo suspendido en la Corte Suprema. De esta manera es claro el contexto, la
enemistad y enfrentamiento entre ambos partidos se encontraba muy pronunciada, en el
Poder Judicial los federales y en el Congreso y presidencia los republicanos –en mayoría-.
Es dable aclarar que John Marshall fue el secretario de Estado de Adams, siendo nombrado
Presidente de la Corte Suprema en enero de 1801, sin embargo, continuo con su cargo de
secretario hasta cuando le fue posible. A pocos días de concluir el mandato de Adams el
Congreso legisló la creación de cuarenta y dos cargos de jueces de paz para la Capital
Federal. Los cargos fueron designados, ratificados por el Congreso y selladas por el
Secretario del Presidente. A pesar de cumplir con estos requisitos algunas de las
designaciones no llegaron a sus titulares, solicitándoselos al nuevo secretario, Madison, sin
obtener algún resultado favorable. Es por ello que William Marbury, Dennis Ramsay,
Robert Townsend Hoe y William Harper, por medio Charles Lee exhortaron al Tribunal
que James Madison manifieste “las causas por las cuales la Corte debería abstenerse de
exigirle la entrega de los nombramientos a los demandantes donde se los designaba jueces
de paz del Distrito de Columbia”58
.
La Corte centra su análisis en tres cuestiones principalmente:
1) ¿Tiene el solicitante derecho al nombramiento que demanda?
2) Si lo tiene, y si ese derecho ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un remedio
a esa violación?
3) Si lo proveen, ¿es dicho remedio un mandamiento que corresponda a esta Corte
emitir?
El acto de la retención del nombramiento, para la Corte no tiene respaldo alguno, se
considera un abuso de autoridad, y un aprovechamiento en desmedro de los derechos
adquiridos. Por lo que el solicitante sí tenía derecho al nombramiento que demandaba.
Con respecto al remedio ante la violación del derecho señala primero que, “la esencia
misma de la libertad civil consiste, ciertamente, en el derecho de todo individuo a reclamar
la protección de las leyes cuando ha sido objeto de un daño. Uno de los principales deberes
de un gobierno es proveer esta protección”59
. La Corte considera según la Judiciary Act de
1789 y el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos que no le corresponde emitir
58
Fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. MARBURY v. MADISON. 1 Cranch 137, 2 L.
Ed. 60 (1803).
59 Ibíd.
23
writs o “mandamus”. “La Sentencia entiende que esa competencia contradecía la
Constitución, en base a lo cual, inaplicándola, el Tribunal Supremo rehúsa pronunciarse y
declara […] la inadmisibilidad del recurso por falta de jurisdicción”60
.
Aunque se evidencia una cierta incoherencia entre lo que le es permitido y lo que se señala
luego como excepciones la relevancia jurídico-constitucional radica en la parte resolutiva
de la Sentencia reafirmando lo estipulado en el artículo 6 de la Constitución:
“Esta constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de su promulgación y todos los
tratados hechos o que se hicieron bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del
país; y los jueces de cada Estado estarán ligados a observarla, aun cuando hubiera alguna disposición
contraria en la Constitución o leyes de los estados” 61
.
Con respecto al carácter vinculante de la Constitución en su concepción de norma jurídica:
“Si una ley contraria a la Constitución es nula, ¿obliga a los tribunales a aplicarla no obstante su
invalidez? O bien, en otras palabras, no siendo ley, constituye una norma operativa como lo seria una
ley válida. Ello anularía en la práctica lo que se estableció en la teoría y constituiría, a primera vista,
un absurdo demasiado grueso para insistir en él. Sin embargo la cuestión merece recibir un atento
tratamiento. […] si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella es superior a cualquier
ley ordinaria, es la Constitución, y no la ley la que debe regir el caso al cual ambas normas se refieren.”62
Finalmente, debe ser indicado que se rechaza la petición de los demandantes por los
fundamentos explicados y que William Marbury no pudo recibir su nombramiento como
juez de paz porque su cargo solo estaba designado para cinco años y aunque entró en un
nuevo proceso, la falta de celeridad hizo que llegara a su fin el tiempo concedido.
7.2. Requisitos para la idoneidad del control de constitucionalidad
Se suele distinguir entre un sistema completo de control constitucional de uno incompleto,
atendiendo a las siguientes características:
60 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, jueces y control de la administración, 4ta ed.,
Editorial Civitas, Madrid, 1998.
61 En el mismo orden de ideas, cabe resaltar: “La pregunta acerca de si una ley contraria a la
Constitución puede convertirse en ley vigente del país es profundamente interesante para los EE.UU., pero, felizmente no tan complicada como interesante. Para decidir esta cuestión parece necesario tan solo reconocer ciertos principios que se suponen establecidos como resultado de una prolongada y serena elaboración. Todas las instituciones fundamentales del país se basan en la creencia de que el pueblo tiene el derecho preexistente de establecer para su gobierno futuro los principios que juzgue más adecuados a su propia felicidad. […] Los principios así establecidos son considerados fundamentales. […] Esta voluntad originaria y suprema organiza el gobierno y asigna a los diversos poderes sus funciones específicas. Puede hacer sólo esto, o bien fijar, además, límites que no podrán ser transpuestos por tales poderes.” Fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. MARBURY v. MADISON. 1 Cranch 137, 2 L. Ed. 60 (1803).
62 Ibíd.
24
a) Constitución total o parcialmente rígida
b) Órgano de control independiente del órgano controlado.
c) Facultades decisorias del órgano de control.
d) Disponibilidad de los particulares interesados de impugnar por sí mismos a la
norma o acto constitucional.
e) El sometimiento de todo el aparato normativo estatal al control de
constitucionalidad.63
En la doctrina nacional no se hace la distinción entre el sistema completo e incompleto;
sino que se habla sobre la idoneidad de un determinado sistema teniendo en cuenta casi los
mismos elementos. De esta manera es necesario:
a) Presencia de una Constitución rígida, que presuponga la vigencia contemporánea del
concepto normativo de Constitución, en donde la parte dogmática se expresa en la
regulación del conjunto de los derechos fundamentales, y la parte orgánica que
pretende un uso racional y legítimo del poder político;
b) Un órgano jurisdiccional –sea concentrado o difuso- que ejerza el control y que lo
concrete en forma de decisiones judiciales o fallos plenamente ejecutables;
c) Existencia de un conjunto de instrumentos procesales con que cuente la ciudadanía
para afirmar la tutela de los derechos y el control de los órganos del Estado emanados
de cualquier tipo de autoridad;
d) Un sistema político, donde se afirme la división del poder, la supremacía
constitucional y un mecanismo agravado de reforma –que no hace más que afirmar una
Constitución rígida.64
7.3. Sistemas de control constitucional
Antes de explicar de forma epítome cada uno de ellos es necesario recurrir a una
clasificación de los sistemas en dos vertientes: modelos originarios y derivados.
63 SAGUES, Néstor Pedro. Op. Cit.
64 ETO CRUZ, Gerardo. Control constitucional y poder político. Navegando por los archipiélagos
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Ponencia presentada en la Primera Jornada Iberoamericana de Derecho Constitucional. Balance, problemas, retos y perspectivas. Celebrado el 15 y 17 de septiembre de 2009, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
25
7.3.1. Sistemas de control constitucional originario
Esquematización y principales diferencias entre ambas:
Control concentrado Control difuso
Se crean órganos constitucionales con la
específica finalidad de ejercer el control
de la constitucionalidad de las leyes.
Cualquier operador del derecho, en caso
de conflicto entre una norma de superior
jerarquía con otra de inferior jerarquía,
debe preferir la primera al resolver el caso
que le es presentado.
Sistema austriaco –por ser “el país que lo
adoptó y desarrollo en forma seria,
ininterrumpida y sistemática”65, europeo –
por el continente en que tuvo mayor
desarrollo luego de alojarlo- o Kelseniano
–por el creador de la teoría-.
Sistema norteamericano.
De carácter principal De carácter incidental –a parir de un proceso-.
Naturaleza de los efectos: La sentencia
estimativa es constitutiva, ineficacia ex
nunc –para el futuro-.
Declarativa porque establece “una nulidad
preexistente en forma retroactiva, ex
tunc”66
Influenciado por el positivismo. Influenciado por el iusnaturalismo, por la
higher law que se encuentra por encima
de los actos del hombre.
Ante la inconstitucionalidad de las leyes
DEROGACIÓN
(Efectos erga omnes)
Ante la inconstitucionalidad de las leyes
INAPLICACIÓN
(Efectos inter partes)
65
GARCÍA BELAUNDE, Domingo. De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional. Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección peruana). 2da ed. Revisada, corregida y aumentada. Edición al cuidado y notas introductorias de José F. Palomino Manchego.
66 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. Op. Cit.
26
En esta subclasificación67
encontramos un control político y un control jurisdiccional, para
efectos de este trabajo solo nos abocaremos a desarrollar la segunda. Cabe recalcar que esta
exposición no pretende ser exhaustiva, sino más bien -como el subtítulo de este trabajo lo
indica-, introductoria.
A. Sistema austriaco.- Propuesto por Hans Kelsen mediante su famoso ensayo La
garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle)68
en
192869
, en la cual se destina el control de la constitucionalidad a un órgano ad hoc.
Este jurista austriaco se basó en una stufenbau –teoría de la estructura jerárquica, lo
que erróneamente, dicho sea de paso, se conoce como la pirámide kelseneana-
siendo lo más importante mantener la “regularidad de los grados del orden jurídico
inmediatamente subordinados a la Constitución”70
, así para conservar tal
regularidad existen dos tipos de garantías: preventivas y represivas, ambas respecto
a la realización de actos irregulares. Entre una de esas garantías preventivas se
consolidó la propuesta de una “organización en forma de tribunal de la autoridad
que crea el derecho, es decir, garantizando la independencia del órgano”. El núcleo
duro de esta propuesta se encontraba en la autonomía que este órgano tomaba
frente los demás, que sus integrantes no se dejen consumir por los intereses
políticos71
. La lógica es la siguiente, si no fuese un órgano diferente al legislativo
¿cómo el Parlamento podría eliminar una ley que él mismo creó?, ¿cómo nos
aseguramos de hacer frente a las leyes inconstitucionales que se creen en favor de
67
En cuanto a la influencia de corrientes jurídicas, es menester señalar: “Según la clásica bipartición cappellettiana, se ha contrapuesto un “sistema americano”, que consiente a cualquier juez inaplicar normas que considere inconstitucionales, con base en una concepción iusnaturalista de la Constitución entendida como “ley superior”; y un “sistema austriaco”, que en cambio reserva a una corte ad hoc la tarea de decidir sobre los recursos propuestos contra los actos normativos por parte de sujetos específicamente legitimados, en base a una concepción iuspositivista del estado de derecho”. (PIZZORUSSO, Alessandro. Justicia, constitución y pluralismo. Palestra. PUCP. Lima.2005.)
68 La garantía jurisdiccional de la Constitución. La justicia constitucional. Traducción a cargo de
Rolando Tamayo y Salmorán. Revisada por Domingo García Belaunde. En Ius et veritas. N° 9 (nov. 1994)
69 Al que ya habría hecho referencia en su proyecto de 1918 sancionado por la Asamblea Nacional
Provisional de Austria, aún así tal propuesta se ve reflejada en la Carta Constitucional de Checoslovaquia en 1920.
70 Ibídem.
71 En ese mismo sentido señala Samuel Abad haciendo referencia a la experiencia peruana: “No se
trata de erradicar la política del Tribunal pues compartimos la opinión de aquellos que no conciben a este órgano como un ente „purista y asexuado‟”. ABAD YUPANQUI, Samuel. La jurisdicción constitucional en el Perú: antecedentes, balance y perspectivas. En Anuario de Derecho Constitucional latinoamericano.
27
un determinado régimen? Debe existir un órgano que de manera autónoma e
independiente controle los órganos del Estado. Y esta lógica se ha evidenciado en
nuestra historia, recuérdense los años 90, y los muchos decretos legislativos que se
promulgaron para confeccionar un ordenamiento que le aplaudiera a un régimen de
corte autoritario, fue por esa razón que se decidió desactivar –o en todo caso activar
en favor del gobierno de turno- el Tribunal de Garantías Constitucionales. Es así
como este sistema nació para evitar problemas con el Parlamento y evitar
problemas al Poder Judicial.
La labor que realizaría este órgano organizado en un Tribunal, sería para Kelsen una
función legislativa pero en sentido negativo, ya que mientras el Parlamento se
encarga de “crear leyes72
”, el Tribunal se encargaría de corregir los errores, de
anular las leyes inconstitucionales, de perfilar el ordenamiento jurídico,
enmendando los errores cometidos73
.
Mediante este sistema se concentra el poder de declarar inconstitucional y derogar
una ley, solo este órgano puede hacerlo, este órgano es independiente del Poder
Judicial y puede cuestionar las decisiones de éste último. A diferencia como ya
veremos del control difuso que solo puede inaplicar la ley que estima contraviene la
constitución.
B. Sistema norteamericano.- En la Judicial Review sucede que todos los tribunales y
todos los jueces en general se encargan de aplicar el método difuso. No existe un
órgano exclusivo para el control de la constitucionalidad. Sobre este sistema ya
hemos dejado esbozar su esencia al hablar del caso Marbury v. Madison, y además
al señalar las diferencias con el sistema austriaco.
7.3.2. Sistemas de control constitucional derivado
Luego de la 2da Guerra Mundial los países latinoamericanos recibieron con mayor
influencia el ejemplo del modelo austriaco-kelseniano; no obstante, no se quedó atrás la
influencia del otro modelo, dando como resultado variantes según cada realidad jurídica
evidenciada en cada país. De esta manera, se identifican dos sistemas muy parecidos que
entrañan sutiles pero importantes diferencias.
72
Entiéndase que no solo nos referimos a las leyes en sentido estricto.
73 “No siendo, por así decirlo, más que una confección con signo negativo, la anulación de una ley
es, entonces, una función legislativa y el Tribunal tiene el poder de anular las leyes es, por consiguiente, un órgano del poder legislativo”. KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la constitución…
28
Estos sistemas mantienen un órgano diferenciado y especializado para el control de la
constitucionalidad; no obstante, asignan a sus jueces la facultad de declarar la inaplicación
de una ley que estimen inconstitucionalidad, es decir que todos los jueces tienen el deber de
inaplicar leyes con el fin de controlar los actos de la autoridad. Esta es una prueba de que
no existe incompatibilidad entre los sistemas señalados.
74 Término acuñado por Domingo García Belaunde durante las “II Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Procesal Constitucional” en 1991. “En un principio pensé que el Perú era mixto y así lo dije en varias oportunidades […]. Pero después, analizado el modelo mixto y estudiando otras realidades […], me percaté de que lo nuestro era algo muy especial, porque tenemos los dos sistemas, pero no se juntaban, cada uno andaba por su lado.” Entrevista de José F. Palomino Manchego a Domingo García Belaunde. Sobre el control constitucional.
75 Conforme a esta, la decisión del más alto Tribunal debe ser acatada –obligatoria- por todos los
demás tribunales inferiores que se encuentren en su misma jurisdicción.
76 Al ser desactivado el Tribunal de Garantías Constitucionales por el régimen fujimorista -
instaurado por nuestra Carta Magna de 1979- se propuso luego cambiar a un sistema mixto, porque se pretendía otorgarle el control abstracto a una Sala especial en el Poder Judicial.
77 El Artículo 14 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala: “De conformidad con
el artículo 138° de la Constitución, cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven al causa con arreglo a la primera. […] En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular”. Así mismo el artículo VI del Título Preliminar de Código Procesal Constitucional: “Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. […]”.
Sistema mixto Sistema dual o paralelo74
Convivencia de un órgano especializado para el control de la constitucionalidad, aplicación
de la doctrina del stare decisis75
.
La ubicación de este órgano especializado
se encuentra dentro del Poder Judicial, no es
totalmente autónomo. Por ejemplo la Corte
Suprema tiene el control difuso y el control
abstracto76
. Este es el caso de Venezuela y
México.
La ubicación de este órgano ad hoc es
autónomo, el Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional se encuentran separados.
Este es el caso peruano77
, el de Bolivia y
Guatemala.*
29
* Hay procesos específicos que son exclusivos del Tribunal Constitucional, como son el
de inconstitucionalidad y el de conflicto de competencias, donde en definitiva no se
juntan el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional; no obstante en los procesos de
tutela de derechos el Poder Judicial participa en 1era y 2da instancia, y en casación el
Tribunal Constitucional en recurso extraordinario. Cabe resaltar que el Poder Judicial
también hace suyo de forma exclusiva un proceso constitucional como el proceso de
amparo. En este mismo orden de ideas entonces, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se juntan en un mismo proceso pero actúan independientemente.
Es así como tanto la Constitución como diversas leyes reconocen el control difuso de
constitucionalidad que ejercen los jueces facultándolos para inaplicar las leyes, siendo
simultáneo o paralelo el reconocimiento de un órgano ad hoc que concentra el poder
abstracto de derogar las leyes con efectos erga omnes, y anulación ex nunc. Este
modelo de control de la constitucionalidad es el que sigue el Perú, a pesar de las múltiples críticas78 que se le realiza al tipo de simbiosis que entablan el PJ y el TC,
éstos son los resultados –sistemas mixto y dual-. Que sean efectivos y objetivos o no los
resultados obtenidos con este sistema, es tema de otra discusión que aquí no tiene lugar.
78
Entre estos críticos se encuentran Adams y Cappelletti. Para una mayor referencia véase FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. Op. Cit.