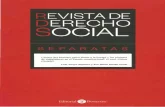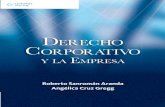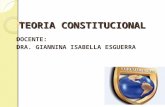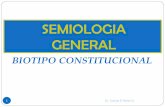DERECHO CONSTITUCIONAL
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of DERECHO CONSTITUCIONAL
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se llevó a cabo a través de un plande trabajo y diagnóstico, lo cual nos proporcionó lainformación para su avance.
Desarrollaremos así el derecho constitucional, términosclave y al hombre por su misma condición de ser ente socialasí se ha manifestado desde su existencia, es el únicosobre la tierra, que desde tiempos remotos ha convividoen comunidad, habiendo ensayado diversos ycomplejos sistemas de organización política persiguiendoencontrar fórmulas que le permitan desarrollar adecuadasrelaciones de comunicación y cooperación con los demás.
Uno de los sistemas, el más complejo quizá, es sin lugar adudas, el sistema de organización constitucional creado, haceapenas tres siglos como consecuencia del avance de las ideasdemocráticas liberales, con el fin de proveer ala sociedad los mecanismos esenciales e indispensables paradar solución a sus naturales conflictos dentro de un clima depaz y tranquilidad.
Construir este sistema, hasta darle forma y contenidodoctrinario ha costado a la humanidad sangre, sudor ylágrimas a través de un largo y complejo proceso histórico delucha permanente por lograrlo.La independencia de las colonias inglesas y la RevoluciónFrancesa, en este contexto, constituyen los hitos másimportantes en la formación del constitucionalismo,cuyos principios fundamentales rigieron, con sobresaltos,durante los siglos XVIII y XIX y que, a pesar de que muchosde ellos han sido superados, siguen siendo el referentelógico para el desarrollo del constitucionalismocontemporáneo que busca hacer realidad la más elevadaaspiración humana de vivir en un mundo en el que lejos del
1
miedo, el terror y la miseria pueda disfrutar dela libertad y justicia, dentro de un ambiente de tolerancia yrespeto mutuo .Es así que a medida que nos adentremos al tema, pensado yelaborado para seguir el curso; tiende a ser orgánico yentrelazado, esperando que sea cabalmente comprendida por ellector. En ese sentido, se recomienda una lectura yasimilación de los conceptos que aportaremos sobre el derechoconstitucional.
DERECHO CONSTITUCIONAL
1. SIGNIFICADO SEMÁNTICO DEL TERMINO << CONSTITUCIÓN >>
La locución Constitución proviene del latín constitutivo, que a su
vez, proviene del verbo constituere: instituir, fundar. El verbo
era de uso corriente. Por el contrario, su sustantivación no
formaba parte del lenguaje ordinario y fue adquiriendo
progresivamente, en la evolución de la terminología jurídica
de los romanos, unos significados técnicos. Es necesario, por
lo tanto, distinguir claramente el verbo y la utilización
común de la constitutivo y los significados especiales del
sustantivo.1
Como alcance previo, de lo que luego vamos a desarrollar,
conviene recordar lo que dice el Diccionario de la Lengua Española
2
sobre la Constitución >>ley fundamental de la organización
del Estado<<.
2. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SU USO
La historia del constitucionalismo se ve reflejada en los
siguientes hitos, que marcan a su vez tendencias:
• Constitucionalismo inglés: Carta Magna (1215), Petición de
derechos (1628), Acta de Habeas Corpus (1679), y Declaración
de derechos (1689).
• Constitucionalismo americano: Período de 1776 a 1787. En
ese recorrido nacen las famosas Declaraciones de derechos o
Bills of rights (como los de Virginia, Pensilvania, Delaware,
Maryland, etc.) y la primera Constitución (federal o de la
Unión) escrita del mundo expedida en 1787.
• Constitucionalismo francés: Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789, en cuyo art. 16 se apuntaba:
«Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está
asegurada y la separación de poderes no está definitivamente
determinada no tiene una Constitución».
En el siglo XX, y precisamente en los decenios posteriores a
la guerra mundial de 1914, la situación de consenso general
se modificó rápida y radicalmente. ¿Por qué? En parte se fue
afirmando progresivamente un positivismo jurídico muy atento
a la forma y menos atento a la sustancia de los problemas. En
parte porque las dictaduras de los años veinte y treinta
3
1 Giovani Sartori: Elementos de teoría política, Alianza universidad, Madrid, 1992. P. 13.
intimidaron a los juristas, los constriñeron a no expresarse,
y de este modo, con frecuencia, a redimir con una palabra
«buena» (Constitución era un término elogioso) los errores de
una mala praxis.
Sin embargo, conviene hacer una precisión a fin de no caer en
confusiones. En la historia constitucional se suele recordar
el famoso período de Weimar o la llamada República de Weimar
(1919-1933) en cuyo espacio se desarrolló lo mejor del mundo
de la cultura durante la primera centuria. Ahí floreció,
entre otras manifestaciones del saber humano, la construcción
de la dogmática constitucional moderna, y cuyos
representantes está integrado por Hans Kelsen (1881-1973),
Carl Schmitt (1888-1985), Hermann Heller (1891-1933) y Rudolf
Smend (1882-1975). Con razón Peter Häberle a este cuarteto
los denominó «los gigantes de Weimar». Cada uno de ellos
contribuyó sobremanera para consolidar la «doctrina o teoría
de la Constitución», cuya denominación, para hacerlo más
ágil, se podría aceptar, por razones pedagógicas.
¿Por qué? Simplemente porque forma parte del Derecho
Constitucional, y éste a su vez del Derecho Público, y éste
del Derecho en general. Con lo cual se demuestra que el
Derecho es unidad (García Belaunde). Por tanto, las grandes
divisiones interdisciplinarias, y cuyo conjunto completa el
estudio del ordenamiento jurídico del Estado, han sido
frecuentemente empleadas con fines puramente operativos y
prácticos.4
3. QUE CONCEPTO UTILIZAR
El concepto de Constitución (es decir, la parte
dogmática y la parte orgánica) es uno de los que ofrecen
mayor pluralidad de formulaciones. Todo esto explica que
la palabra Constitución vaya frecuentemente acompañado
de un adjetivo y se hable así de Constitución «jurídica»
o Constitución «real», de Constitución «política» o de
Constitución «normativa», de Constitución «material» o
de Constitución «formal», de Constitución «empírica» o
de Constitución «ideal», de Constitución «en sentido
amplio» o «en sentido restringido». O, lo que viene
propugnando hoy en día el profesor portugués Gomes
Canotilho, de «Constitución dirigente». Por lo demás,
continúa siendo útil la tipología que en la década de
los cincuenta abocetó Manuel García-Pelayo,
distinguiendo entre:
• Concepto racional normativo: Concibe la Constitución como
un complejo normativo establecido de una sola vez y en el que
de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen
las funciones fundamentales del Estado y se desarrollan los
órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre
ellos. Como tal, la Constitución es un sistema de normas,
idea esta de la mayor importancia en la formación de la
Ciencia del Derecho Constitucional.
5
• Concepto histórico tradicional: Surge en su formulación
consciente como actitud polémica frente al concepto racional
o, dicho de un modo más preciso, como ideología del
conservatismo frente al liberalismo. El revolucionario mira
al futuro y cree en la posibilidad de conformarlo; el
conservador mira al pasado y tiende a considerarlo como una
orden inmutable. Cuando esta oposición política se traslada
al plano teórico, se integra en otra antinomia ya comenzada a
producirse en el seno del siglo XVII, pero que se hace
patente en el primer tercio del siglo XIX; la oposición entre
Razón e Historia, entre racionalismo o naturalismo e
historicismo
Concepto sociológico. Es la proyección del sociologismo en
el campo constitucional. Entendemos por tal una concepción
científica y una actitud mental que de manera más o menos
intensa relativiza la política, diferencia a la Constitución
en sentido formal de la Constitución en sentido material.
La constitución en sentido formal (formalizar el orden
jurídico fundamental de la sociedad en un documento serio,
dirá Karl Loewenstein) comprende todas las reglas dotadas de
la eficacia reconocida por el ordenamiento a las
disposiciones contenidas en la Constitución a las producidas
por las posibles fuentes equiparadas.
6
Mientras que la Constitución en sentido material (tal como
fue la politeia en la teoría griega) es el conjunto de
principios incorporados por las fuerzas políticas y sociales
en un cierto momento histórico (poder constituyente), son
prevalentes en el país y sostiene el régimen político
vigente (Costantino Mortati, Alessandro Pizzorusso).
4. EL VALOR NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN
Constitución es ante todo una norma, porque su contenido
vincula o pretende vincular jurídicamente tanto a los
detentadores del poder estatal como a los destinatarios del
mismo. Tiene por consiguiente, una orientación eminentemente
bilateral.
La razón de ese valor normativo, tiene, sin embargo,
variantes que están más allá de la simple articulación
formal del ordenamiento jurídico, pues la supremacía que con
ordinaria frecuencia se predica de la Constitución, solo se
justifica si se repara tanto en su origen y contenido, como
en el papel o rol que le corresponde cumplir en el mundo del
Derecho.
Por el primero de estos factores, es decir, por el relativo
a su origen, una Constitución es distinta de cualquier otra,
en la medida en que aquélla es producto o resultado no de la
voluntad de los poderes constituidos u ordinarios, sino de
7
la voluntad del Poder Constituyente creador por excelencia,
y único, extraordinario e ilimitado por naturaleza.
En la medida en que la Constitución es resultado de la
intención popular, depositada en el poder soberano que la
representa, su significado es mucho más relevante que el de
cualquier otra expresión jurídica. Ninguna otra norma puede,
por consiguiente, equiparársele, pues toda expresión del
Derecho que no tenga su nacimiento en la voluntad
constituyente carece de los mismos supuestos de legitimidad
que acompañan a una Constitución.
Por el segundo de los factores enunciados, es distinta una
constitución, porque su contenido, a diferencia de cualquier
otro tipo de norma, pretende la regulación del poder político
en cuanto elemento fundamental del Estado. Bajo dicho
supuesto, tal ordenación, se suele traducir en tres aspectos:
organización, limitación y justificación. Mientras que la
idea de organización se refiere a la configuración funcional
de los órganos entre los cuales se distribuye el poder
estatal y la de limitación al reconocimiento de derechos
fundamentales como esferas de libertad reconocidas sobre los
individuos y respecto de las cuales el poder no puede
penetrar o cometer excesos, la de justificación, por su
parte, se vincula a los objetivos que el poder político se
traza como obligaciones o programas a cumplir. Cualquier
norma fundamental, estructura pues su contenido bajo esa
configuración trialista.8
El último factor que permite justificar la razón de
supremacía que acompaña a una norma fundamental y la
consecuencia de su carácter normativo, es la del papel o rol
que le corresponde cumplir. A ese nivel, la Constitución se
identifica como la primera de las fuentes del Derecho, y
fuente no solo en términos formales sino también materiales.
Se dice que la Constitución es fuente formal en la medida en
que establece el modus operandi en la creación del Derecho o
el modo cómo nacen o se generan las diversas expresiones
normativas. Quiere ello significar que la Constitución
señala, en términos generales, quiénes son los órganos
legitimados para crear Derecho (Congreso, Poder Ejecutivo,
Poder Judicial, etc.), la estructura que poseen (unicameral
para el caso del Congreso, etc.), la competencia que se les
reconoce (leyes para el órgano Legislativo, decretos para el
órgano Ejecutivo, jurisprudencia para el órgano judicial,
etc.), así como el procedimiento específico en la elaboración
del Derecho (votaciones por mayorías simples, absolutas o
calificadas en el caso del Congreso, decisiones o acuerdos en
el caso del Ejecutivo, debido proceso formal en el caso de la
judicatura, etc.)
Se dice que la Constitución es también fuente material, en la
medida en que no obstante habilitar la creación del Derecho
en todas las direcciones, representa a su vez, el parámetro
de validez del resto de normas del ordenamiento. De modo tal,
ninguna otra expresión normativa podrá sustraerse del9
contexto marcado por la norma fundamental y, por el
contrario, sólo será válida una norma o cualquier otra
expresión del Derecho, en la medida en que no se salga de los
cauces marcados por la Constitución.
Son, en consecuencia, estas razones de origen, contenido y
función, y no argumentaciones meramente formalistas, las que
han permitido edificar la teoría de la supremacía
constitucional, y por consiguiente, la correlativa necesidad
de predicar su carácter indiscutiblemente normativo al
anterior del mundo jurídico.
5. CONSTITUCIÓN, SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y SISTEMA DE
FUENTES
Desde una acepción etimológica, la expresión fuentes del
Derecho se refiere a todo aquello de lo que el Derecho
procede, o sea, el origen de las normas jurídicas. El proceso
de creación de Derecho, en realidad, es el que alude al
concepto de fuentes del Derecho, es decir, a las distintas
manifestaciones del Derecho en un ordenamiento dado.
El momento cumbre de la Constitución se produce cuando se
constituye en fuente de fuentes. El rol que desempeña la
Constitución en el ordenamiento jurídico debe ser materia de
atención por parte del operador-intérprete, ora el Juez. En
especial, debe poner énfasis a la coherencia lógica de las
normas jurídicas dentro de cada uno de los Estados modernos.
Para lo cual, se debe tener presente dos sistemas de
10
articulación: el principio de jerarquía normativa, y el
principio de competencia o distribución de materias.
Grafiquemos con un ejemplo. La Constitución peruana de 1993
establece en su art. 51 lo siguiente: «La Constitución
prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de
inferior jerarquía, y así sucesivamente». De igual forma, el
art. 138 in fine apunta: «En todo proceso, de existir
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma
legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren
la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior». He
aquí el principio (estructural) de jerarquía formal o
normativa, que consiste en que a las normas se les asignan
diferentes rangos, ya sea superior o inferior, según la forma
que adopten (Ignacio de Otto). Lo que equivale a decir que
hay diversas categorías de normas jurídicas que tienen
diferente rango (prelación), relacionándose de manera
jerárquica entre sí. Ahora bien, el respeto al principio de
jerarquía normativa determina la validez de las normas
jurídicas. Una norma que contradice a otra superior carece de
fuerza normativa y adolece de un vicio de invalidez ab origene.
De otro lado, el principio de jerarquía normativa es decisivo
para determinar la vigencia temporal de las normas: lex posterior
derogat anterior. Por su parte, el principio (estructural) de
competencia o distribución de materias supone, en su
formulación más genérica, que cada norma sea dictada por el
órgano que posea la potestad normativa, es decir, por el
11
órgano correspondiente. Este principio demuestra también que
en un mismo nivel jerárquico existen diversas categorías de
normas. Sobre la supremacía constitucional, el Tribunal
Constitucional peruano ha señalado que a partir de la
consideración de la Constitución como norma jurídica,
vinculante a todo poder (político o privado) y a la totalidad
de la sociedad, la supremacía constitucional en el Estado
Constitucional significa que:
«Una vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la
creación de la Constitución del Estado, en el orden formal y
sustantivo presidido por ella, no existen soberanos, poderes
absolutos o autarquías. Todo poder deviene entonces en un
poder constituido por la Constitución y, por consiguiente,
limitado e informado, siempre y en todos los casos, por su
contenido jurídico-normativo.» 2
De tal manera,
«La Constitución es, norma jurídica y, como tal, vincula. De
ahí que, con acierto, pueda hacerse referencia a ella
aludiendo al ‘Derecho de la Constitución’, esto es, al
conjunto de valores, derechos y principios que, por
pertenecer a ella, limitan y delimitan jurídicamente los
actos de los poderes públicos. Bajo tal perspectiva, la
supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra
recogida en sus dos vertientes: tanto aquella objetiva,
conforme a la cual la Constitución preside el ordenamiento
12
jurídico (artículo 51º), como aquella subjetiva, en cuyo
mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 45º) o
de la colectividad en general (artículo 38º) puede vulnerarla
válidamente. » 3
Finalmente, cabe señalar que la supremacía de la Constitución
se complementa con el instituto de la rigidez constitucional 4
que supone que la Constitución establece sus propios
procedimientos de reforma, diferenciándose así de las fuentes
legales e impidiendo que la modificación de sus preceptos
pueda ser llevada a cabo por el legislador. Es más, la
Constitución se agota en el acto constituyente. 5
Así, el Alto Tribunal desarrolla, en primer lugar, el
concepto de Constitución como norma jurídica, como fuente de
Derecho, y como fuente de fuentes, para finalmente,
desarrollar los principios de ordenación del sistema de
fuentes. Sin que sea necesario repetir literalmente lo
señalado por la citada sentencia, veamos resumidamente los
conceptos jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal
Constitucional.6
5.1 La Constitución como norma jurídica
La Constitución contiene las normas fundamentales que
estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro
de validez del resto de las normas; en esa medida, es la
norma de normas que disciplina los procesos de producción del
13
2 STC 5854- 2055- AA, fto. Jco. N°3, in fine.3 Ibidem, ftos. N° 5 y6.
resto de las normas y, por tanto, la producción misma del
orden normativo estatal.7
5.2. La Constitución como fuente del Derecho
Con relación a la Constitución como fuente de nuestro
«Derecho nacional», debe remarcarse que constituye el
fundamento de todo el «orden jurídico» y la más importante
fuente normativa. En cuanto norma suprema del ordenamiento,
la Constitución prevalece sobre todas las demás, y en ese
sentido, condiciona el resto de las normas, por cuanto
determina la invalidez de aquéllas que formal o materialmente
contradigan las prescripciones constitucionales. 8
5.3 La Constitución como fuente de fuentes
La Constitución no sólo es la norma jurídica suprema formal yestática, sino también material y dinámica, por eso es lanorma básica en la que se fundamentan las distintas ramas delDerecho, y la norma de unidad a la cual se integran. Desde elvértice del ordenamiento jurídico, la Constitución exige nosólo que no se cree legislación contraria a susdisposiciones, sino que la aplicación de tal legislación serealice en armonía con ella misma (interpretación conformecon la Constitución).9
5.4. La Constitución como fuente del Derecho: el modo deproducción jurídica
14
4 Al respecto, vid. Pablo Lucas Vrdú: << Naturaleza, contenido yconsecuencias de la rigidez constitucional>>, en Hormenaje a D. Nicolás PérezSerrano, t ll, instituto Editorial Reus, Mardir, 1959, pp. 107- 132. Sulectura me ha aclarado muchas dudas. Mas de pronto, vid. Alessandro Pace yJoaquín Varela: La rigidez de las constituciones escritas, Centro deEstudios Constitucionales, Madrid, 1995.5 Cfr. Francisco Balaguer Callejón (coord..): Derecho Constitucional.Vol. I, Tecnos, Madrid, 1999, p. 109.6 Cfr. Tribunal Constitucional del Perú: <<Gaceta del tribunalConstitucional, Sentencias Normativas N° 0047- 2004- AI/TC>>, Ediciónn°2, abril- junio, Lima, 2006.
En el presente punto el Tribunal Constitucional señala larelación entre el poder constituyente y su condición detitular para crear o producir la norma normarum de nuestroordenamiento jurídico. 10
Así, el poder constituyente originario, por ser previo y sincontrol jurídico, tiene la capacidad de realizartransmutaciones al texto constitucional, ya que este órganorepresentativo es el encargado de crear la Constitución. Elloes así porque aparece como una entidad única, extraordinariae ilimitada formalmente.
De otro lado, siendo el poder constituyente el«plenipotenciario del pueblo», no puede establecerse conanterioridad un único modo de producción. Sin embargo, elTribunal Constitucional ha reconocido que existen algunascaracterísticas del poder constituyente que pueden tambiénser consideradas como las reglas básicas para la formulaciónde una Constitución: es único, extraordinario e ilimitado.
Como puede colegirse, el modo de producción de unaConstitución obedece a las pautas o reglas que el propiopoder constituyente se fije según las circunstancias, lo queno sucede con la reforma de la Constitución, puesto que, enel caso del Perú, los arts. 32º inciso 1 y 206º de laConstitución establecen las reglas básicas para ello,otorgando tal facultad al Congreso de la República y alpueblo directamente a través del referéndum. Según esta líneajurisprudencial, la reforma constitucional está sujeta alímites formales y límites materiales.
5.5 Las fuentes del Derecho reguladas por la Constitución:los modos de producción jurídica
El sistema de fuentes regulado por la Constitución consagradiversos tipos normativos. Principalmente, las normas con
15
rango de ley y aquellas de rango reglamentario. Así tenemos:11
5.5.1 Fuentes normativas o formas normativas con rango de ley
• Las leyes: de reforma constitucional, ordinaria, de
presupuesto de la República, de la cuenta general de la
República y orgánica.
• Las resoluciones legislativas.
• Los tratados: tratados con habilitación legislativa,
tratados ordinarios y convenios internacionales ejecutivos.
• El Reglamento del Congreso.
• Los decretos legislativos.
• Los decretos de urgencia.
• Las ordenanzas regionales.
• Las ordenanzas municipales.
5.5.2 Fuentes normativas con rango distinto a la ley
El Presidente de la República es el órgano constitucional
encargado de producir los reglamentos, decretos y
resoluciones, para lo cual requiere de la intervención de sus
ministros (art. 120º de la Constitución). Ahora bien, es
necesario considerar que en el modelo constitucional peruano
algunos órganos constitucionales también expiden reglamentos,
y si bien, en rigor no son aquellos a los que alude el inciso
16
9 Ibidem, fto. Jco. N° 1010 ibidem, ftos. Jcos, n° 12.1411 Ibidem, fto. Jco. N° 11.
8 del art. 118º de la Constitución, es evidente que tales
reglamentos también constituyen fuente normativa porque
desarrollan diversos ámbitos de sus leyes orgánicas o leyes
de creación. 12
• La jurisprudencia. La solución por la vía pacífica de los
conflictos jurídicos que se susciten entre los particulares,
y entre éstos y el Estado, está encomendada fundamentalmente
al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y, con sus
particularidades, al Jurado Nacional de Elecciones en materia
electoral.
Cabe apuntar, sin embargo, que el Tribunal Constitucional «es
el órgano de control de la Constitución, no es uno más y esa
es su principal función». Sólo el Tribunal Constitucional, en
sede jurisdiccional, declara la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de las normas con rango de ley con
efectos generales para todos (art. 204 de la Constitución), y
resuelve los casos relativos a derechos constitucionales,
confiriéndole el sistema jurídico una primacía a través del
precedente de la jurisdicción constitucional. De ahí que en
el ámbito de sus competencias, el Tribunal Constitucional es
un primus inter pares en relación a los Poderes del Estado y los
demás órganos constitucionales.
En ese sentido, resulta ser claro que para la Constitución
tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional son
17
12 Idibem, ftos. Jcos. N° 31- 45.
órganos constitucionales productores de la fuente de Derecho
denominada jurisprudencia. Esta afirmación se confirma cuando
la propia Constitución, en el inciso 8 del art. 139, reconoce
el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o
deficiencia de la ley. En efecto, es inherente a la función
jurisdiccional la creación de Derecho a través de la
jurisprudencia.
• La costumbre. Esta noción alude al conjunto de prácticas
políticas jurídicas espontáneas que han alcanzado uso
generalizado (elemento objetivo) y conciencia de
obligatoriedad en el seno de una comunidad política (elemento
subjetivo).
• Los principios generales del Derecho. Esta noción alude a
la pluralidad de postulados o proporciones con sentido y
proyección normativa o deontológica que, por tales,
constituyen parte de núcleo central el sistema jurídico.
Insertados de manera expresa o tácita dentro de aquél, están
destinados a asegurar la verificación preceptiva de los
valores o postulados ético-políticos, así como las
proporciones de carácter técnico-jurídico.
• El contrato. El contrato, al expresar la autonomía de la
voluntad como fuente de Derecho tiene su fundamento en las
siguientes disposiciones constitucionales: inciso 14º del
art. 2, art. 62, inciso 3º del art. 28. De otro lado, la
18
convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de
lo concertado.
• La doctrina. Esta noción alude al conjunto de estudios,
análisis y críticas que los peritos realizan con carácter
científico, docente, etc. Si bien no podemos afirmar que esta
fuente derive de la Constitución, el Tribunal Constitucional
y los diversos niveles jerárquicos del Poder Judicial
recurren a la doctrina, nacional y extranjera, para
respaldar, ilustrar, aclarar o precisar los fundamentos
jurídicos que respaldarán los fallos que se sustentan en la
Constitución, en las normas aplicables al caso y en la
jurisprudencia.
5.6 Principios de ordenación del sistema de fuentes
El ordenamiento jurídico implica la existencia de un conjunto
de normas vigentes vistas en su ordenación formal y en su
unidad de sentido. Por ello, existen principios o criterios
para subsanar estos conflictos. Desde el punto de vista del
momento en que se realiza la coherencia, se distingue entre
(a) criterios que realizan la coherencia en el momento de
producción del Derecho (es el caso de los criterios de
competencia y de jerarquía) y (b) criterios que realizan la
coherencia en el momento de aplicación del Derecho,
especialmente en la aplicación judicial (es el supuesto de
los criterios de especialidad, cronológico y de
prevalencia).13
19
5.6.1 El principio de jerarquía
El principio de jerarquía (art. 51 de la Constitución)
implica el sometimiento de los poderes públicos a la
Constitución y al resto de normas jurídicas. Es la imposición
de un modo de organizar las normas vigentes en un Estado,
consistente en hacer depender la validez de unas sobre otras
cuando la validez depende de aquellas.
El principio de jerarquía puede ser comprendido desde dos
perspectivas. Primero, la jerarquía basada en la cadena de
validez de las normas; y, segundo, la jerarquía basada en la
fuerza jurídica distinta de las normas. De lo expuesto se
colige que el principio de jerarquía es el único instrumento
que permite garantizar la validez de las normas jurídicas
categorialmente inferiores. Ergo, la invalidez es la
consecuencia necesaria de la infracción de tal principio.
Los requisitos para que una norma pueda condicionar la
validez de otra, imponiéndose jerárquicamente, son los
siguientes:
• Relación ordinamental. La prelación jerárquica aparece entre
normas vigentes en un mismo ordenamiento constitucional.
• Conexión material. La prelación jerárquica aparece cuando
existe un enlace de contenido, objeto o ámbito de actuación
entre una norma superior y otra categorialmente inferior.
20
13 Ibidem,ftos. Jcos. N° 46- 68.
• Intersección normativa. La prelación jerárquica aparece
cuando la legítima capacidad regulatoria de una norma
contraría al mandato u ordenación de contenidos de otra
norma. El principio de jerarquía opera en la creación,
abrogación o derogación, y aplicación de las normas. De allí,
que a partir de este principio complementado con el principio
de competencia (que se abordará posteriormente) se pueda
establecer las siguientes categorías normativas y sus
subsecuentes grados:
1.– Primera categoría: las normas constitucionales y las
normas con rango constitucional. A saber: la Constitución (1º
grado), las leyes de reforma constitucional (2º grado), los
Tratados de derechos humanos (3º grado).
Al respecto, cabe señalar que el art. 206º de la Constitución
peruana es la norma que implícitamente establece la ubicación
categorial de las denominadas leyes constitucionales. De allí
su colocación gradativamente inferior en relación a la
Constitución en sí misma.
2.– Segunda categoría: las leyes y las normas con rango de
ley.
Allí aparecen las leyes, los tratados, los decretos
legislativos, los decretos de urgencia, el Reglamento del
Congreso, las resoluciones legislativas, las ordenanzas
regionales, las ordenanzas municipales y las sentencias
21
expedidas por el Tribunal Constitucional que declaran la
inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley.
3.– Tercera categoría: los decretos y las demás normas de
contenido reglamentario.
4.– Cuarta categoría: las resoluciones. Entre ellas, las
resoluciones ministeriales, y las resoluciones de los órganos
autónomos no descentralizados como el Banco Central de
Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la
Defensoría del Pueblo, etc. (1º grado), y las resoluciones
dictadas con sujeción al respeto del rango jerárquico
intrainstitucional (2º grado y en adelante).
5.– Quinta categoría: los fallos jurisdiccionales y las
normas convencionales. Esta regla señala que a falta de una
asignación específica de competencia, prima la norma
producida por el funcionario u órgano legislativo funcional
de rango superior. Su aplicación se efectúa preferentemente
hacia el interior de un organismo.
6. PROCESO HISTORICO DEL CONSTITUCIONALISMO PERUANO
“El poder tiende a corromper y el poderabsoluto tiende a corromperse absolutamente”
Lord Acton
1. Antecedentes
22
La historia constitucional peruana ha sido pródiga en la
expedición de textos constitucionales y en la incorporación
nominal de modernas instituciones democráticas, pero no en la
creación de una conciencia constitucional en la ciudadanía,
ni en el pleno ejercicio del poder con lealtad constitucional
de sus gobernantes. Podría señalarse que el desfase de la
falta de vigencia de los textos constitucionales, como la
independencia de España y el establecimiento de la república
y , otros más coyunturales, como las guerras civiles, las
guerras internacionales y las revoluciones civiles y
militares14.
Este recorrido histórico muestra que las constituciones y lavida constitucional han dependido directamente de losacontecimientos y militares de cada época y que losoperadores constitucionales no han sido capaces de procesardichos fenómenos en el marco de la Constitución. Esto se hadebido a la falta estabilidad política, que es expresión dela carencia de un consenso mínimo o pacto social ni siquieraentre las élites dirigentes para asegurar un Estado deDerecho duradero. Falta de acuerdo nacional que ha creado unacultura cívica de incredulidad en la sociedad respecto delEstado y de la Constitución;: debido a que las necesidades eilusiones de la población no se han visto satisfechas por lasgrandes corrientes ideológicas, en cualquiera de susconstituciones liberales- 1823. 1828. 1834, 1856 y 1867;
23
14 Lizardo Alzamora Silva, La evolución política y consittucional del Perú independiente, Lima, 942; José Pareja Paz Soldán, Derecho consittucional peruano y la constitución de 1979, lima, 1980; Domingo García Belaunde, El constitucionalismo peruano en la presente centuria, en revista DERECHO N° 43-44, Lima,m 1990; AA.VV., La constitución diez años después, ICS, Lima,
conservadoras 1826, 1836, 1839 y 1860; sociales 1920, 1933 y1979 15
Dichas constituciones, además, siempre han buscado cerrar unaetapa política e inaugurar una nueva, usualmenteautodenominada de revolucionaria. Por eso, con acierto DeVega ha dicho que: “hasta cierto punto se podría sostener quela historia de la temática constitucional, y de los enfoquesdiversos en su tratamiento, no es más que el correlato y laconsecuencia lógica del proceso de transformaciones en elámbito de la ideología y de la legitimidad constitucional quele sirve de fundamento”16. Sin embargo, en el Perú lasquiméricas ideologías políticas liberales, conservadora ysocial han tenido un asidero apenas virtual en la vida socialy en el quehacer jurídico; produciendo constitucionesnominales que no concuerdan con los presupuestos sociales yeconómicos y/o constituciones semánticas en beneficio de losdetentadores fácticos del poder17. Profundizando así más ladisonancia entre la norma constitucional y la normalidadconstitucional18, así como también limitando gravemente larealización de la Constitución.19
2. CONSTITTUCIÓN 1979 Y PRAXIS POLÍTICA
La carta política de 1979 cerró el periodo del régimen
militar populista iniciado por el General Velasco Alvarado e
inauguró en la década de los ochenta un amplio escenario
24
15 Toribio Rodríguez, Francisco Javier Mariátegui, José FaustinoSánchez, y otros, Discurso con que la Comisión de constituciónpresentó el Proyecto de ella al Congreso Constituyente, Lima, 1823;Toribio Pacheco, Cuestiones constitucionales, Lima 1854; Benito Laso, JoséGálvez, José Gonzales de Paula Vigil y otros (redactores)Elconstitucional, diario político y literario, Lima, 1858; Manuel Atanasio Fuentes, Derechoconstitucional filosófico, Lima, 1873; Luis Felipe Villarán, Laconstitución peruana, Lima, 1899; Manuel Vicente Villarán, Exposición demotivos del anteproyecto de constitución de 1931, Lima, 1962.16 Pedro de Vega García; En torno a la legitimidad constitucional…op. Cit.,pp. 83-825.17 Karl Lowenstein, Verfassunglehre, JC.B. Mohr ( Paul Siebecj),Tubingen, 1959, pp. 1552- 157; hay versión castellana, Teoria de la
democrático ad-hoc para la reflexión jurídica y política,
antes que su verificación en la realidad; sobre todo por el
establecimiento de un moderno diseño constitucional
democrático y social, donde destacó la creación de la
jurisdicción constitucional, la incorporación de los derechos
humanos y la jurisdicción supranacional, las garantías
constitucionales y el Tribunal de Garantías
Constitucionales20. Pero, paradójicamente, en el marco de la
democracia constitucional, también se dio inicio a la etapa
de violencia política y económica, que marcó el desarrollo de
la Constitución en la década de los ochenta y el
funcionamiento de la justicia constitucional.
La amplia oferta constitucional de la Constitución de 1979 se
vio compulsada: por parte, a nivel interno, por fuerzas
centrífugas, como el peligroso y luego pavoroso accionar
terrorista de Sendero Luminoso y el correspondiente
reforzamiento de la hiperinflación que paradójicamente
fortaleció a los grupos de poder económicos, y, por otro
lado, a nivel externo el Perú se caracterizó por las
hipotecas políticas y económicas fundamentalmente con Estados
Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, el manejo
de la deuda externa y el respeto de los derechos humanos.
Estos factores, aunque sobre todo los internos, dieron lugar
a la progresiva institucionalización de las corrosivas
prácticas gubernamentales puestas de manifiesto en el abuso
de las emergencias constitucionales- económicas y político-
25
militares-, tomando como justificación para cualquier exceso,
la crisis del sistema político y económico clásicos;
abriéndose, así, una vez más la brecha entre el texto
constitucional y la realidad y poniendo en evidencia la débil
vida constitucional y la precaria convicción democrática de
los gobernantes el país.
Muestra de ello fue que, durante la década de los ochenta, la
democracia basada en los partidos políticos y en el mandato
representativo del pueblo, no fue capaz de resolver o
reorientar dichas acciones desestabilizadores del sistema
político y económico, a través de las instituciones
constitucionales; como , también, que las élites políticas
demostraron una falta de ética responsable con la ciudadanía,
en tanto que las expectativas del pueblo sobre la democracia
no se agotaban en que fuese legitima por su origen electoral,
sino además eficiente en el cumplimiento de sus promesas.
Pero es del caso precisar que los causantes del
resquebrajamiento del orden jurídico democrático no fueron
los partidos políticos ni el eficiente sistema judicial, sino
que por el contrario ellos fueron la expresión visible de la
crisis de las instituciones clásicas, basadas en un sistema
jurídico positivista que falseó los valores democráticos de
libertad e igualdad y, se inoculó en el orden social
26
20 Domingo García, La constitución en el péndulo, UNAS, Arequipa, 1996, pp. 26 ss.
establecido, reduciendo la conciencia cívica ciudadana al
ejercicio de sufragio.21
Desde mediados de la década de los ochenta, frente al
escenario de crisis económica, aparecieron críticos severos,
que postulando la vuelta al liberalismo económico, plantearon
refundar la legitimidad social ya no en el Estado benefactor,
sino en el seno de la sociedad y del mercado;22en virtud de lo
cual, el gobierno recién electo de Fujimori en 1990, promovió
la incorporación del liberalismo económico; infringiendo
radicalmente sus promesas electorales y, vacilando de
contenido en la mayoría de los supuestos el claro indirizzo social
de la constitución de 1979.
Desde la perspectiva política de grave conflicto interno
credo por el accionar de los movimientos terroristas, las
Fuerzas Armadas con e l apoyo del nuevo gobierno y los grupos
económicos, sostuvieron la necesidad de restaurar el orden
civil y la seguridad ciudadana, a base de las concepciones y
estrategias militaristas de la seguridad nacional23, de
acuerdo con esta exclusiva voluntad, el Estado debía imponer
con fuerza y eficacia su derecho, frente al caos y a la
fragmentación social, creada por Sendero Luminosos y en menor
medida el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Para lo cual se aseguró mediante legislación delegada del
Congreso al Poder Ejecutivo, el refuerzo del poder militar en
la lucha contra el terrorismo; de lo cual se sirvió la Fuerza
27
21Pedro de Vega, Democracia, representación y partidos políticos, pp.11-27 y Domingo García Belaunde, Representación, partidos políticos:el caso del Perú, pp. 59-71, en Pensamiento Constitucional. PUCP-MDC, fondo Editorial, Lima, 1995.22Hernando de Soto,El Otro Sendero, ILD, L ima, 1986.
23Vladimiro Montesinos, Der staatliche nachrichtendienst und die Subversion, enLateinamerika, Analysen Daten Dokumentation, N°29, Inatitut fur Iberoamerika-
Armada para extender sus prebendas estamentales a su cúpula
militar y al dominio militar en ámbitos propios de la
sociedad civil, bajo la dirección el servicio de inteligencia
nacional y su mentor.24
Con ambos supuestos, uno de liberalización económica y otro
de seguridad nacional, el Presidente se atribuyó, la
titularidad originaria de proteger los intereses del Estado,
con el tácito apoyo de los poderes de facto y privados,
haciendo, entonces, uso y abuso de las facultades
presidenciales extraordinarias para expedir decretos
legislativos y emitir decretos de urgencia en casos de
interés nacional, tanto en materia económica y financiera25 ,como en materia de declaración de los estados de
emergencia en la mayor parte del territorio del país.26
El congreso de entonces, compuesto por partidos políticos
plurales ideológicamente y dos de ellos con experiencia de
gobierno- Acción Popular y el Apra, en legítima defensa de su
fuero legislativo, aprobó en Febrero de 1992 la Ley de
Control de los Actos Normativos del Presidente de la
República27, que regulaba la expedición de los decretos de
urgencia, decretos de aprobación de los tratados
simplificados. Por su parte, el Tribunal de Garantía
Constitucionales alguno decretos legislativos del gobierno de
Fujimori.
Quien, entonces, se enfrentó al Congreso y al tribunal, que
ejercían sus funciones de control político y jurisdiccional,
28
tildándolos de entidades que eran obstáculo para la
modernización y el progreso del país.28
3. AUTOGOLPE DE ESTADO DE 1992
Este embaste de liberalismo económico gobernante contra elconstitucionalismo social de la carta de 1979, prontonecesitaría un ariete político, debido a que no contabanecesariamente con el respaldo de las institucionesrepresentativas- partidos, parlamento, tribunalconstitucional. En tal sentido, el gobierno se asentódirectamente en la opinión pública, a través de los mediosmasivos de comunicación social, propulsores de modeloeconómico liberal y de una solución militar total alterrorismo, para lo cual, apeló a la necesidad y urgencia,frente a la crisis del Estado de Derecho y de la democraciade los partidos tradicionales –ACCIÓN popular y el PartidoAprista – e hizo de las normas legales, un mero instrumentode la voluntad gubernamental, que la elevó al rango dederecho, a base de un positivismo decisionista, sin mayorética jurídica.29
Por ello, se puede señalar que a partir de la década de losnoventa, la Constitución de 1979 terminó siendo válida enfunción de la ley, más concretamente de los decretos deurgencia y decretos de urgencia y decretos legislativos, osea a los actos de voluntad del poseedor del poder: elPresidente Fujimori. Desde entonces, al igual que en otrasdegradadas experiencias << la libertad económica, desregulada
29
24Gustavo Gorriti, Fujimori´s Svengali, Vladimiro Montesinos: thebetrayal of peruvian democracy, lateinamerika, Aanalysen DatenDokumentation, N°29..po. cit, pp 101 – 115; asimismo, ver VladimiroMontesinos,en Without Impunity,Jluy 1998, VII, N°2, enhttp://www.derechos.org/wi/2/america.html.25Carlos Ruiz Molleda, El control parlamentario de los decretos deurgencia, tesis (LC.), PUCP,Lima. 1998: César Castillo, losdecretos presidenciales de urgencia en el Perú y en la Constituciónde 1993, tesis (Lc.). PUCP,Lima, 1996; asimismo, Ana Velazco, LaConstitución peruana de 1979 atribuciones legiferantes de losórganos ejecutivo y legislativo, tesis (Br.).PUCP, Lima, 1988.26 César Landa, Daniel Soria y Joseph Campos, legislación y estadosde emergencia en el Perú, PUCP-MDC, documento, Lima, 1995, pp. 70.27César Delgado Guembes, El debate parlamento de la ley N° 25397, enPensamiento Constitucional, PUCP- MDC, fondo Editorial, Lima 1995,pp. 263-297.
y salvaje, se ha convertido de este modo en el valor básicode la cultura del Gobierno, que hoy forma un todo con lacultura empresarial, en perfecta sintonía con la confusión deintereses públicos y privados personificada por el presidentedel Gobierno>>30.
En efecto, en un país como el Perú donde no existe tradiciónde estabilidad del Estado de Derecho ni de institucionesdemocráticas sólidas, el Presidente Fujimori terminó en unarelación de interdependencia con los poderes fácticos-fuerzas armadas y servicios de seguridad interior- y lospoderes privados- gremios empresariales y medios decomunicación- en la elaboración de la agenda y el quehacer delos asuntos públicos :para contener al terrorismo y a lahiperinflación; a través de métodos jurídico-positivistas decarácter voluntarias, expresados tanto en normas legales comoen acciones políticas de los propios sostenedores delgobierno, que trascendían el orden constitucional, porentonces afectado en su legitimidad popular. El Estado deDerecho, pues se encontraba cada vez más vacío de contenido ysin la decisión gubernamental de fortalecerlo, más aún, parael presidente de la Constitución de 1979 era un obstáculo queimpedía la realización de su programa de gobierno.
En esa situación contradictoria, desde el cuartel general del
ejército, Fujimori apela a la razón de Estado, para dar el
autogolpe del 5 de abril de 1992. Las Fuerzas Armadas ofrecen
su público apoyo, además de contar con el aval de los medios
de comunicación, los gremios empresariales y tácitamente con
30
29Pablo Lucas Verdú. La lu cha contra el Positivismo Jurídico en la República deWeimer, la teoría constituvional de Rudolf Semnd, tecnos, Madrid, 1987, pp. 247 ss.
30Luigi Ferrajoli, El Estado consittucional de Drecho hoy: el modelo y su divergenciade la realidad, en Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la Jurisdicción, (PerfectoIbañez, editor), editorial Trotta, Madrid, 1996, p. 20.
la anuencia de la opinión pública. En tal entendido, se
clausuró el Congreso, se destituyó a los vocales de la Corte
Suprema. El tribunal de Garantías también fue clausurado,
eliminándose el control constitucional de las normas legales,
dado que el inaugurado Gobierno de Emergencia y
Reconstrucción Nacional sometía la supremacía jurídica de la
Constitución de 1979 al a de su Estatuto de gobierno y a los
decretos leyes y medidas que aprobarse el Poder Ejecutivo.31
Establecido el régimen de facto, se instala la arbitrariedad
en el ámbito de la actividad estatal. Afectando tanto el
ámbito de competencia de los poderes públicos, representantes
y autoridades electas, como también los derechos y libertades
de los ciudadanos, en particular los de la oposición. Se
invierte pues, la relación entre el derecho y el poder,
estableciéndose un Estado de la fuerza-Machtstaat,
caracterizado porque la autoridad somete a la ley -auctoritas
facit legem- y no la ley a la autoridad- lex facit regem-, enste
último principio válido en todo Estado de Derecho.32
3131Fernando Rospligiosi, Las fuerzas armadas y el 5 de abril, la percepción de la
amenza subversiva como una motivación golpista, documento de trabajo N° 73 IEP,
Lima, 1996 pp. 82.
32Gustavo Zgrebelsky, El derecho dúctil, ley, derechos, justicia, Editorial Trotta.
4. CONSTITUCIÓN DE 1993 Y CRISIS DEMOCRÁTICA
El régimen de facto pronto sintió la presión política
internacional que suspendió y cortó la ayuda económica y
financiera necesaria para la implementación de su programa
económico; motivo por el cual, tuvo que someter a la voluntad
popular un proyecto de retorno a la democracia, mediante la
convocatoria a, elecciones generales para un Congreso
Constituyente y elecciones para renovar a los gobiernos
locales; más no para nuevas elecciones presidenciales, sino
hasta 1995.33
En este accidentado proceso de retorno a la democracia, el
gobierno de facto no se replanteó reconstruir el consenso
quebrado con la medida inconstitucional, sino insistir en el
proyecto político y económico, con la autosuficiencia del
apoyo de los poderes fácticos y privados, en particular de
las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, los grupos
empresariales y el apoyo popular obtenido en elecciones para
el CCD no siempre de transparentes resultados; quienes
anteponiendo sus intereses a los de la Constitución,
configuraron un retorno constitucional mediocre.34
32
31Fernando Rospligiosi, Las fuerzas armadas y el 5 de abril, la percepción de la
amenza subversiva como una motivación golpista, documento de trabajo N° 73 IEP,
Lima, 1996 pp. 82.
32Gustavo Zgrebelsky, El derecho dúctil, ley, derechos, justicia, Editorial Trotta.
En esta etapa se puso en evidencia el desinterés del poder ala vida constitucional y su débil convicción en la supremacíade su propio Estatuto de Gobierno que fue reiterativamente“violado”, es decir, el derecho es un instrumento sometido ala voluntad del poder. Pero, por otro lado, el gobiernoobtuvo notoria legitimidad social, debido a la captura dellíder máximo de Sendero Luminoso entre otros, y el control dela hiperinflación. A base de estos logros en lo político yeconómico, la sociedad obtuvo una expectativa de paz civil,en virtud de la cual el gobierno hizo escarnio tanto de lasinstituciones democrático- representativas, en particular delos partidos políticos y del Poder Judicial, como, por otrolado, utilizó a este último como un instrumento de control ydesviación de las demandas ciudadanas en defensa de susderechos fundamentales y del Estado de derecho. En talsentido, García Belaunde señalaría con relación al gobiernoque “lo que diga la Constitución será válido en el momentoque lo necesiten, no antes”35
Siguiendo la huellas del inestable derrotero constitucionalperuano, el Congreso Constituyente Democrático aprobó unnuevo texto constitucional que entró en vigencia el 30 deDiciembre de 1993, el mismo que significó, por un lado, unarespuesta política al Estado social e la constitución de1979, al cual el gobierno atribuyó un rol obstruccionista alas medidas de modernización en función de la economía librede mercado, otorgando asidero a un pretendido pensamientoneoliberal, que cerró con la etapa del constitucionalismosocial más nominal que real y ; por otro lado, constituyó unasalida política frente a la presión política interna ysobretodo económica internacional producida a raíz delautogolpe de Estado de Fujimori de 1992.
33
33CAJ,Del golpe de estado a la nueva Constitución , en LTC N°9, Lima , 1993,pp. 173 y ss; Eduardo Ferrero (editor), Proceso de reotrno a lainstitucionalidad democrática en el Perú, CEPEL, L ima, 1992.
34Domingo García Belaunde y Pedro Planas, La constitución traicionada,Seglusa editores, Lima, 1993, pp. 83- 89.
35Domingo Garcia Belaunde, La reforma del Estado en el Perú, en LTC N° 12
En tal sentido, el esquema constitucional de 1993 expresajurídicamente el programa político y sobre todo el programaeconómico del gobierno,36de servir de carta de garantía paralos inversionistas, a través de la consagración de unaconstitución económica de mercado y de la eliminación de laplanificación democrática o concertada, libre de atavismosempresariales estatales y del control de precios, defensoralibérrima de la propiedad privada sin posibilidad de laexpropiación por interés social y la exclusión deltratamiento preferencial de ciertos sectores sociales yeconómicos marginados. En ese sentido, uno de sus mentores hasoslayado el verdadero carácter de este modeloconstitucional, decir que la “Constitución puede sercalificada como de un liberalismo social, moderno, queintenta insertarse en una economía internacional demercado…”37
Con transparencia, se puede afirmar que la constituciónrefuerza el régimen presidencialista, a través de la figurade la reelección presidencial inmediata y debilitamiento delCongreso convertido en unicameral y von algunas competenciasreducidas38. También extiende el poder militar para juzgar losdelitos de terrorismo y condenarlos a la pena de muerte39yreduce los ingresos y las competencias de los gobiernosdescentralizados40. Asimismo, el texto constitucionalredimensiona nominalmente el sistema judicial existente,ampliando las competencias del Tribunal Constitucional,creando la Defensoría del Pueblo, otorgándole al JuradoNacional de Elecciones carácter de máximo organismo enmateria jurisdiccional electoral, despolitizando la elecciónde los vocales de la Corte Suprema de Justicia, mediante sunombramiento por un organismo técnico como el ConsejoNacional de la Magistratura.41
34
36Alessandro Pizzorusso, Lecciones de Derecho Constitucional, tomo I, CEC, Madrid,1984, p. 11.37Carlos Torres y Torres Lara, Alcances de la nueva constitución del Perú, en lus et PraxisN° 25, Universidad de Lima, Lima, p. 48. 38Raúl Ferrero Costa, Equilibrio de poderes, en lus et Praxis N° 25 .., op. Cit, pp.86 y ss.39César Azabeche , Sobre la pena de muerte, en LTC N°10, pp 67- 82.40César Landa, La descentralización del gobierno unitario en la Constitución de 1993, en LTC N°10, PP. 237-251.41Domingo García Belaunde, La judicatura en el proyecto constitucional, en lus el Praxix, N°
Han sido devaluada; al punto que se puede hablar de unacrisis no sólo jurídica de la Constitución, porque se reducenotablemente la aspiración de generalidad y permanencia de laConstitución, al puro juego de las relaciones de fuerza; sinotambién, de una crisis política de la Constitución, porque veafectada su aspiración de establecer un orden unitario yestable, así como porque regula ideológicamente dicho ordenfalseando en la norma lo que en realidad es un desordenpolítico y social. Por ello, como señala con toda lucidezPedro de Vega: “ni todo el derecho emanado en consonancia conla normativa constitucional, e el considerado como el máseficaz para resolver los problemas de la vida cotidiana.”42
Por ello, será otro el escenario gubernamental privilegiado:el de la comunicación pública de Presidente Fujimori y elpueblo, en virtud de lo cual el poder de los medios decomunicación privados adquiere un valor político concretopara el régimen, hasta el punto de llegar a una dependenciaabsoluta de los medios de comunicación43. En consecuencia, elgobierno redujo la importancia de los problemas de laconstitucionalidad y el Derecho en el debate político -gracias a su mayoría parlamentaria e informativa en losmedios de prensa- y planteó un discurso de medidas degobierno concretas para los problemas económicos y deseguridad interior del país; convirtiendo los asuntos deEstado de Derecho e problemas de técnicos, burócratas, juecesy en todo caso de políticos obsecuentes, más no temas de laagencia pública necesarias de debate, interés y opinión de laciudadanía interesada.
35
Así, pues, la Constitución de Fujimori necesitaba de unaciudadanía apolítica, en la que incluso pudiendo participarmás en la vida pública a través de elecciones, decidieramenos en los asuntos de Estado44. En este sentido, es que sepuede entender que el modelo constitucional consagrado en laconstitución de 1993 amplie la participación ciudadana y delas instituciones sociales en la democracia representativa,acercando supuestamente el Estado de Derecho a losciudadanos. Sin embargo, las pretendidas aspiracionesparticipacionistas y de modernización de la nuevaConstitución, en definitiva sirvieron para que primaran lasdecisiones fácticas del gobierno fujimorista sobre elderecho, a base de apelar al estado de necesidad y urgenciade las reformas económicas y al liderazgo presidencial,abriendo así más la brecha entre la norma y la realidad, esdecir entre la legalidad y la legitimidad constitucional.
Un caso paradigmático del desapego gubernamental alconstitucionalismo se produjo al cumplirse el primer año degobierno del reelecto Presidente Fujimori, cuando la mayoríaparlamentaria oficialista e hizo eco rápidamente de losdesignios del poder45 y ante el asombro del país y la tenazpero estéril oposición de las minorías parlamentarias, aprobóel 23 de agosto de 1996, la Ley N° 26657, que la denominó leyde Interpretación Auténtica del Art. 112° de laConstitución46. Esta ley – medida, llamada de interpretaciónauténtica del 112° de la Constitución, habilitada al entoncesPresidente Fujimori para que pueda ser reelecto en laselecciones políticas generales del año 2000. Con lo cual sugobierno que empezó en 1990 y se renovó en 1995 por cinco
36
42Pedro de Vega , Jurisidcción constitucional y crisis delaconstitución…,op. Cit, p.104.43Carlos Reyna y Eduard Toche, La ilusión del poder, la escenapolítica de 1997, Desco, Lima, 1997, pp. 44-49.44Francisco Miro Quesada Rada, Democracia directa: un análisiscomparado, en Lus et Praxis N° 25…, op. Cit., pp. 64 y ss.;asimismo, Luis Huerta, El derecho fundamental a la participación, en
años no más se extendería hasta 2005; es decir que gobernaríadurante tres periodos presidenciales consecutivos, a pesarque la Constitución de 1979 prohibía la reelección inmediatay que la Constitución de 1993 le facultó sólo a unareelección inmediata.
Esta ley N° 26657 dictada casi dos meses después de lainstalación del Tribunal Constitucional, fue objeto de unaacción de inconstitucionalidad, que dio lugar a que elTribunal Constitucional dictara una sentencia declarandoinfundada la demanda.
No obstante, al ser esta causa una political question, la seunda “desición”
37