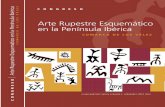Un nuevo abrigo con Arte Esquemático en el Port d'Ares (Ares del Maestre, Castellón)
Isidoro de Sevilla sobre las serpientes: entre la Medicina y la Historia Natural, Baetica Renascens...
Transcript of Isidoro de Sevilla sobre las serpientes: entre la Medicina y la Historia Natural, Baetica Renascens...
JOSÉ MARÍA MAESTRE MAESTRE, JOSÉ GUILLERMO MONTES CALA,RAFAEL J. GALLÉ CEJUDO, CRISTÓBAL MACÍAS VILLALOBOS,VIOLETA PÉREZ CUSTODIO, SANDRA I. RAMOS MALDONADO,
MANUEL SÁNCHEZ ORTIZ DE LANDALUCE(EDS.)
BAETICA RENASCENS
VOLUMEN II
CÁDIZ-MÁLAGA2014
© Federación Andaluza de Estudios ClásicosInstituto de Estudios HumanísticosGrupo Editorial 33
I.S.B.N.: 978-84-942322-6-8 (Obra completa)I.S.B.N.: 978-84-942322-5-1 (Volumen II)DEPÓSITO LEGAL: MA 1081-2014DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Olga Ramos MaldonadoIMPRESIÓN: Publidisa (Sevilla)
Baetica Renascens / José María Maestre Maestre, José Guillermo Montes Cala, Rafael J. Gallé Cejudo,Cristóbal Macías Villalobos, Violeta Pérez Custodio, Sandra I. Ramos Maldonado, Manuel SánchezOrtiz de Landaluce, eds.- Cádiz- Málaga: Federación Andaluza de Estudios Clásicos; Alcañiz: Institutode Estudios Humanísticos. 2014
2 v., XXII, p. 1364; 24 cms.I.S.B.N.: 978-84-942322-6-8 (Obra completa)I.S.B.N.: 978-84-942322-5-1 (Volumen II)
1. Arqueología- Historia Antigua- Epigrafía- Numismática. 2.- Filología Griega clásica. 3.- FilologíaLatina clásica, 4.- Filología Greco-Latina medieval. 5. Humanismo- Tradición Clásica. 6. Didáctica delas Lenguas Clásicas- I.- Maestre Maestre, José María, ed. II. Montes Cala, José Guillermo, ed. III.Gallé Cejudo, Rafael J., ed. IV. Macías Villalobos, Cristóbal, ed. V. Pérez Custodio, Violeta, ed. VI.Ramos Maldonado, Sandra I., ed. VII. Sánchez Ortiz de Landaluce, ed. VIII. Federación Andaluza deEstudios Clásicos, ed. IX. Instituto de Estudios Humanísticos, ed. X. Grupo Editorial 33, ed. XI. Título
1271
ISIDORO DE SEVILLA SOBRE LAS SERPIENTES: ENTRE LA MEDICINA Y LA HISTORIA NATURAL
Mª Teresa Santamaría HernándezUniversidad de Castilla-La Mancha
El capítulo cuarto del libro 12 de las Etimologías de Isidoro de Sevilla sobre lasserpientes revela, en lo relativo a las fuentes, una importante presencia de Lucano,Solino y Plinio, además de algunos autores cristianos.1 Planteada así la cuestión, es evidenteque, en principio, el capítulo se organiza a partir de la historia natural (no sólo por Plinio,sino también por Solino, que frecuentemente lo toma como fuente) y la poesía,que proporciona citas de Farsalia de Lucano y alguna de Macro, lo cual no quieredecir que hayan sido tomadas directamente.2
Pero, si esta es la base más evidente del capítulo y también, en cierta manera, la mássencilla de detectar y constatar, hay también en él toda una tradición subyacente que serevela unas veces a partir de las propias fuentes mencionadas y otras al margen de ellas.Me refiero a la tradición de la literatura toxicológica, de importante desarrollo griego,pero también asimilada y adaptada por la literatura médica latina. El análisis de estecapítulo a la luz de esta tradición puede arrojar luz sobre la coherencia de la composiciónde Isidoro al respecto, así como sobre algunos datos concretos del mismo y el uso deposibles fuentes. Esa literatura toxicológica es la que, a mi juicio, determina la ordenacióny muchos de los contenidos aportados por Isidoro en este capítulo, y ello puede percibirseen hechos muy evidentes y en otros apreciables sólo desde un exhaustivo conocimiento deesa literatura y sus particulares características, en especial su marcado carácter reiterativo.En este punto, y en un terreno tan tradicional como es la toxicología antigua, una fraseo una palabra nos puede poner sobre la pista de una originaria fuente o puede constituirun indicio sobre el tipo de escritos que pudo haber manejado Isidoro.
La literatura toxicológica griega mantuvo desde sus orígenes hasta los escritos másrecientes (los de Ps. Elio Promoto, Filúmeno, Aecio o Pablo de Egina) unos esquemasfijos de tratamiento (descripción, sintomatología y efectos de los ataques o venenos,
* Este trabajo se inserta en el Proyecto de Investigación PAI06-0124-2550 financiado por la Consejeríade Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1 Cf. las interesantes anotaciones de J. ANDRÉ, en Isidorus Hispalensis, Etymologiae XII, París, 1986.2 Como apunta ANDRÉ, Isidorus Hispalensis, pp. 13 s.
Mª TERESA SANTAMARÍA HERNÁNDEZ
1272
terapéutica) y, en lo relativo a animales venenosos y productos tóxicos, unos catálogosreiterativos de los mismos, aunque con algunas variaciones según los autores,3
que entraron también en la literatura médica latina (incluidos los libros de Plinio sobremedicamentos),4 adaptados frecuentemente a sus intereses esencialmente prácticos.
En cuanto a su huella en Isidoro, la encontramos ya en la ordenación del capítulo,que se organiza en parte con ayuda de dos de las fuentes identificadas: Lucano, al quesigue también en ocasiones en la descripción de algunos reptiles y del que cita algunosversos, y Solino, que, entre otros muchos, proporciona, por ejemplo, los datos sobre lostipos de áspid. Con ellos se configura la estructura básica del catálogo que recoge Isidoro,donde expone los tipos tradicionales de la toxicología,5 con alguna adición como la hydrao la boas.6 Así, además de estos dos autores, hay, como ha detallado minuciosamenteJ. André en su edición del libro 12, préstamos tomados de Plinio, del comentario deServio a Virgilio o de algunos autores cristianos.
No bastan, sin embargo, estas fuentes, que André califica como la punta del iceberg,7
para explicar y justificar algunas cuestiones relativas a la composición total del catálogode animales venenosos que Isidoro recoge. En efecto, a la relación de tipos de serpientesobtenida de las fuentes mencionadas, que asumían también tradición toxicológica griegapor vía indirecta (Lucano a través de Macro y este, a su vez, quizá de Nicandro;8 Solino,de Plinio entre otros), se superpone una clasificación más completa que procede induda-blemente de la toxicología tradicional y que aporta un carácter técnico al capítulo, puesera el tipo de catálogo asumido y transmitido por los escritos de esa parcela de la medi-cina griega. En efecto, ya lo saque de una fuente así organizada, que es lo más probable,ya lo componga él mismo, al finalizar el catálogo de serpientes Isidoro añade, con todacoherencia, otros animales que en la literatura toxicológica, desde Nicandro de Colofón,también se incorporaban a dicho catálogo: escolopendra, lagartos, salamandra, estelión.9
3 Cf. Mª T. SANTAMARÍA HERNÁNDEZ, “La toxicología en los textos médicos latinos de la Antigüedad”, enTradición griega y textos médicos latinos en el período presalernitano. Actas del VIII Coloquio Internacional‘Textos médicos latinos antiguos’ (A Coruña, 2-4 septiembre 2004), La Coruña, 2007, 289-316.
4 En concreto, y además de otros fragmentos, hay importantes contenidos relativos a toxicología en nat.25, 99-131; 28, 149-162; y 29, 59-105.
5 Como draco, basiliscus, uipera, aspis (dipsas, hypnalis, hemorrhois, prester, seps), cerastes, scitalis,anfisbena, hydros, chelydros-chersydros, cenchris, parias, iaculus, seps, dipsas, o ammoditae.
6 Procedentes, respectivamente, de Servio, Aen. 6, 287, y Solino 2, 33, como ha señalado ANDRÉ,Isidorus Hispalensis, pp. 150 s., nota 251, y 154 s., nota 258.
7 Cf. ANDRÉ, Isidorus Hispalensis, pp. 13-15.8 Cf. W. MOREL, “Iologica”, Philologus 83 (1928), 345-389; C. SALEMME, “Varia iologica”, Vichiana 1.3
(1972), 126-139; I. CAZZANIGA, “L´episodio dei serpi libici in Lucano e la tradizione dei ‘Theriaca’ nicandrei”,Acme 10 (1957), 27-41; A. BOURGERY-M. PONCHONT (eds.), Lucain. La guerre civile (La Pharsale), tome II:livres VI-X, París, 1929, p. 162.
9 Así lo encontramos en las obras de Nicandro, Filúmeno, Ps. Promoto, Aecio y Pablo de Egina, conalguna variación. Cf. J.M. JACQUES (ed.), Nicandre. Oeuvres. Les thériaques. Fragments iologiquesantérieurs à Nicandre, París, 2002; M. WELLMANN (ed.), Philumeni De venenatis animalibus eorumqueremediis, CMG X 1. 1, Leipzig-Berlín, 1908; S. IHM (ed.), Der Traktat Peri; twn ijobovlwn qhrivwn kai;dhlhthrivwn farmavkwn des sog. Aelius Promotus, Wiesbaden, 1995; S. ZERVOS (ed.), “ jAetivou jAmidhnouperi; daknovntwn zwv/wn kai; ijobovlwn o[fewn h[toi lovgo" devkato" trivto"”, jAqhna 18 (1905), 241-302;J. L. HEIBERG (ed.), Pauli Aeginetae Epitomae medicae libri VII, CMG IX 2, Leipzig-Berlín, 1924.
ISIDORO DE SEVILLA SOBRE LAS SERPIENTES: ENTRE LA MEDICINA Y LA HISTORIA NATURAL
1273
De manera que el capítulo, en su aparente incoherencia,10 se convierte en un preciosotestimonio de pervivencia de tan antigua tradición médica, con ese esquema bien arraigadoen la literatura técnica no ya sobre zoología, sino sobre toxicología.
También en el tratamiento de cada animal hay restos tradicionales de aquel antiguoesquema, propio de la literatura de los theriacoi, que unía descripción, síntomasy terapéutica. Aunque en general Isidoro no atiende a esta última parte (bien porqueno estuviera en su fuente, bien porque no le interesa), y aunque a veces seleccionasolo la descripción de los animales (cerastes, scitalis, anfisbena, chelydros, cenchris,parias) o sólo el tipo y efectos del ataque (dipsas, hypnalis, haemorrhois, seps),en otros casos mantiene restos de la estructura tradicional, reuniendo descripción ysintomatología o efectos de los ataques (draco, basiliscus, prester, la segundaaparición de seps y dipsas), aspecto este último que podía haber eliminado de su relación.Además, en ocasiones para una misma serpiente esos datos proceden de fuentesdistintas, e incluso no todos de las mencionadas. De aquí se extrae una conclusiónrelevante: Isidoro o más bien alguna fuente conciben este apartado a la luz de estaparcela de la medicina y reúnen datos que se organizan de acuerdo con la estructurapropia de ella.
Aparte de las cuestiones relativas a la ordenación del capítulo, y descendiendo alterreno de los datos concretos sobre las serpientes, el carácter tradicional de los contenidosaquí recogidos se detecta inmediatamente en la explicación misma de varias denominacionesde algunos reptiles, pues ya la literatura toxicológica griega proporcionaba los datos queahora ofrece a Isidoro, aunque pueda ser a través de sus fuentes. Así lo vemos en nombrescomo basiliscus, dipsas, haemorrhois, seps, cerastes, anfisbena o chersydros.11
En este sentido, encontramos una entrada de la toxicología tradicional en lasEtimologías isidorianas desde las fuentes conocidas. Pero, al margen de ellas, enalgunos casos los fragmentos se combinan con otros que también evidencian unarelación con textos de la antigua toxicología griega, aunque para nosotros sea máscomplejo -o imposible- detectar esa conexión y explicar y precisar el proceso de
10 Que desconcertaba a ANDRÉ, Isidorus Hispalensis, p. 10, que afirmaba a propósito: “Est non scientifiqueenfin, et même dépourvue de caractères communs, la réunion de trois familles formant le chapitre 4 …:les batraciens, représentés par la seule salamandre …; les sauriens, représentés par les lézards et le gecko …;les serpents.” A propósito de esta cuestión, el conocimiento de este esquema de tratamiento de animalesvenenosos podría deducirse también de la afirmación, procedente de Solino (27, 33), que encontramos enOrig. 12, 5, 4 a propósito de los escorpiones, que demuestra también que Isidoro o su fuente sabían queestos animales se incluían tradicionalmente en el catálogo de animales venenosos junto con las serpientes:Scorpio uermis terrenus, qui potius uermibus adscribitur, non serpentibus.
11 Así, Orig. 12, 4, 6 Basiliscus Graece, Latine interpretatur regulus, eo quod rex serpentum sit; 13Dipsas, genus aspidis, qui Latine situla dicitur, quia quem momorderit siti perit; 17 Seps, tabificus aspis,qui dum momorderit hominem, statim eum consumit, ita ut liquefiat totus in ore serpentis; 18 Cerastesserpens dictus eo quod in capite cornua habeat similia arietum; kevrata enim Graeci cornua uocant;20 Anfisbena dicta eo quod duo capita habeat; etc. Véanse, por ejemplo, los siguientes testimonios de Nicandroy Filúmeno: Nic. Th. 396 s. Tekmaivreu d j ojlivgon me;n ajta;r proferevstaton a[llwn / eJrphstw`nbasilh`a; 338 s. Davcmati d j ejmflevgetai kradivh provpan, ajmfi; de; kauvsw/ / ceivle j uJp j ajzalevh" aujaivnetaia[broca divyh"; Philum. Ven. 23 (sh;y to; zw/on): ta; de; peponqovta mevrh shpovmena leukaivnetai; Nic. Th.260 s. oJ d j au\ keravessi pepoiqwv", / a[llote me;n pisuvressin, o{t j ejn doioi`si keravsth"; 372 s.To;n de; met j ajmfivsbainan ojlivzwna braduvqousan / dhvei" ajmfikavrhnon.
Mª TERESA SANTAMARÍA HERNÁNDEZ
1274
llegada hasta esta obra de Isidoro.12 En este terreno se trata a veces de datos mínimos, peroimportantes en tanto que pueden conectarse con esa tradición de la literatura toxicológica.
Un primer ejemplo muy claro, donde Isidoro recibe los datos de la toxicología a partirde fuentes claramente establecidas, y que además combina a la vez tradición y rupturacon la misma, nos lo ofrece el fragmento sobre el áspid. Ya la literatura toxicológica(Philum., Gal., Aet.) distinguía tres tipos (ptyas, chersaea y chelidonia), e incluso enalgunos autores se mencionaba que provocaban distintos efectos con sus ataques (Philum.Ven. 16, 3-5, Aet. 13, 22).13 Esta distinción de tipos pervive aquí, aunque no son los mis-mos que recoge Isidoro, en un fragmento inspirado, como indica André,14 en Solino 27, 31:15
Orig. 12, 4, 12 Huius diuersa genera et species, et dispares effectus ad nocendum.Por otra parte, en uno de los tipos concretos de Isidoro, el hypnalis, se nos dice queprovoca somnolencia y que lo utilizó Cleopatra para causarse la muerte: Orig. 4,14 Hypnalis, genus aspidis, dicta quod somno necat. Hanc sibi Cleopatra adposuit, et itamorte quasi somno soluta est.16 Aunque el episodio de Cleopatra era también tradicionalcuando se hablaba del áspid,17 la literatura toxicológica transmitía la somnolencia comouno de los efectos de su mordedura (y de aquí llegaría también a Lucano).
En la misma línea, se detecta que en una parte del fragmento de las serpientes relacio-nadas con el agua (enhydris, hydros, hydra, chelydros-chersydros) se ha tenido en algún mo-mento en cuenta la tradición toxicológica de origen griego. Por un lado, en cuanto al hydros,la expresión del efecto de su ataque (Isid. Orig. 4, 22 Hydros aquatilis serpens, a quo ictiobturgescunt) parece una traducción de la expresión griega que encontramos en algunostoxicólogos: Philum. Ven. 24, 3 toi" ou\n uJpo; touvtwn dhcqeisin... diovgkwsi" sumbaivnei.18
Por otro lado, los datos que ofrece la toxicología tradicional al respecto pueden ayudar aentender la sinonimia que ofrece la noticia de Isidoro sobre el chelydros: Orig. 12, 4, 24Chelydros serpens, qui et chersydros, quasi †cerim†, quia et in aquis et in terris moratur.Independientemente de que proceda originariamente de Servio, la noticia, lejos de serambigua o confusa,19 se explica en parte si se acude a la información que proporcionan
12 Piénsese en la posibilidad de que existieran traducciones latinas de algunos de estos textos,de importante tradición, o de secciones de ellos, que a su vez podrían haber sido reelaboradas en coleccionesde extractos. Cf. al respecto G. MAGGIULLI, “Uterque Plinius, uterque (Ps.) Apuleius (Per una ricostruzionedella doctrina pliniana nell’ Herbarius)”, Romanobarbarica 14 (1996/97), 103-142, que afirma queprobablemente circularon entre los siglos IV y VI traducciones latinas de autores griegos. En este sentido,piénsese también en los testimonios de una traducción latina de Dioscórides que ofrecen las Etimologías.Cf. A. FERRACES RODRÍGUEZ, “El Pseudo-Dioscórides De herbis femininis, los Dynamidia e Isidoro de Sevilla,Etym. XVII, 7-11”, en M. E. VÁZQUEZ BUJÁN (ed.), Tradición e innovación de la medicina latina de laAntigüedad y de la alta Edad Media. Actas del IV Coloquio Internacional sobre los “textos médicos latinosantiguos”, Santiago de Compostela, 1994, 183-203; ID., Estudios sobre textos latinos de fitoterapia entre laAntigüedad tardía y la alta Edad Media, La Coruña, 1999.
13 Sobre el áspid en la literatura toxicológica, cf. JACQUES (ed.), Nicandre, pp. 97-101. 14 En Isidorus Hispalensis, p. 143.15 Sobre el fragmento de Solino y su contraste con los datos de la tradición toxicológica, véase W. MOREL,
“Iologica”, pp. 374-375.16 Cf. Solin. 27, 31 Hypnale quod somno necat, teste etiam Cleopatra emitur ad mortem.17 Cf. JACQUES (ed.), Nicandre, pp. 100 s.18 Muy parecido en el capítulo correspondiente de Aecio (36).19 Cf. ANDRÉ, Isidorus Hispalensis, pp. 151 s., nota 252, que habla de “confusion des deux serpents”.
ISIDORO DE SEVILLA SOBRE LAS SERPIENTES: ENTRE LA MEDICINA Y LA HISTORIA NATURAL
1275
algunos testimonios de la literatura toxicológica. En efecto, había elementos comunes enla descripción de ambos reptiles ya en los Theriaca de Nicandro (359-371; 411-437),20 que,además, recogía también para el chelydros la denominación de hydros: Th. 414 {Udron minkalevousi, metexevteroi de; cevludron. Más adelante, los toxicólogos recientes Filúmeno yPs. Promoto aplican ya esa denominación al chersydros, que, según explican, tiene, comoel chelydros de Nicandro, una fase de vida acuática y otra terrestre.21 Con lo cual, en elmomento en que hay una denominación común, e incluso rasgos similares atestiguados,esta noticia puede ser perfectamente coherente, desde el punto de vista textual, con losdatos así transmitidos (otra cosa es que esté clara la identificación de esas serpientes).22
También interesante resulta el fragmento de las Etimologías que informa sobre lavíbora y su fecundación, porque en algún punto nos lleva hacia la literatura toxicológica,dejando a un lado a los autores cuya presencia en él se ha señalado. El dato de que lavíbora mata al macho después de copular cortándole la cabeza era muy tradicional y,como indica André, fue frecuentemente recogido por autores antiguos, y no solo toxico-lógicos,23 entre ellos Plinio: nat. 10, 169 Viperae mas caput inserit in os, quod illa abrodituoluptatis dulcedine. Sin embargo, además de influencias manifiestas de este autor y deLucano, una parte del fragmento de Isidoro presenta formalmente semejanzas con losque proceden de la toxicología, no sólo con Galeno, que ofrece, como Isidoro, la alusiónal semen de la víbora,24 sino también con Nicandro, que menciona la rabies de lahembra en el momento de la fecundación:25
Isid. Orig. 4, 10 Fertur autem quod masculus ore inserto uiperae semen expuat. Illa autem ex uoluptatelibidinis in rabiem uersa caput maris ore receptum praecidit.
20 Cf. JACQUES (ed.), Nicandre, nota 35.21 Cf. por ejemplo Philum. Ven. 24 (u{dro" kai; cevrsudro"), 1-2 oJ me;n o[fi" ou|to" kata; tou`to
wjnovmastai cevrsudro": ejn me;n ga;r tai`" ajrcai`" diatrivbei ejn <toi`"> ejnuvdroi" tovpoi" kai; levgetaiu{dro", metevpeita de; ejn toi" kataxhvroi" tovpoi", kai; kat j ejpisuvnqesin twn tovpwn tou[noma kevkthtai,ejn th`/ cevrsw/ <ou\n> diatrivbwn [kai;] kalei`tai cevrsudro", o{te dh; kai; calepwvtero" eJautou` ma`llongivgnetai. Parecidos datos ofrecen los escolios sobre los Theriaca de Nicandro: nu`n d j a[ge cersuvdroio:oJ provteron u{dro" kalouvmeno", u{steron de; cevrsudro" dia; to; ajntallavxasqai ta;" ejn cevrsw/ diatriba;"ejklhvqh (cf. A. CRUGNOLA, Scholia in Nicandri Theriaka cum glossis, Milán, 1971, p. 155, 359 a).
22 Véase, en este sentido, el testimonio de la paráfrasis de Eutecnio sobre los Theriaca de Nicandroa propósito de sus versos sobre el chelydros, al que el poeta llama también drui?na": To;n mevntoi drui?nanejpivstw safw`" ou{tw" e[ti mh;n kai; th;n touvtou fuvsin: cevrsudron me;n ga;r aujto;n oiJ polloi; kalou`sin,o{ti ajpolipw`n tou;" uJdrhlou;" kai; limnwvdei" tovpou", par j oi|" ejpoiei`to th;n divaitan, ejpi; tou;" xhrou;"e[rcetai kai; aujcmwvdei" livan: meta; de; e{teroi drui?nan to;n aujto;n levgousi, diovti… 20 {Udrw/ de; ejoikw`"…(cf. I. GUALANDRI, Eutecnii Paraphrasis in Nicandri Theriaca, Milán, 1968, p. 42, 9-20). La coincidencia enalgunos puntos de las noticias ofrecidas para estas dos serpientes por Nicandro e Isidoro ha sido yaseñalada por JACQUES (ed.), Nicandre, p. 134, nota 44. Sobre las dificultades de identificación, cf. ID.pp. 125, nota 37, y 134-135, nota 44.
23 Hdt. 3, 109; Arist. Mir. 165; Ael. N.A. 1, 24. Cf. ANDRÉ, Isidorus Hispalensis, p. 141, nota 231.24 Algo que encontramos también en Hdt. 3, 109.25 Sobre la confusión que se produce a partir de Nicandro acerca de la fecundación por la boca, cf. JACQUES
(ed.), Nicandre, p. 12, nota ad 130, y p. 93, nota 16.
Mª TERESA SANTAMARÍA HERNÁNDEZ
1276
Gal. XIV K 238 (Ad Pis. 9)fasi; ga;r aujth;n ajnoivgousan to; stovma pro;" to; devxasqai tou a[rjrJeno" to;n qoro;n meta;to; labein ajpokovptein aujtou th;n kefalhvn:
Nic. Th. 128-131Mh; suv g j ejni; triovdoisi tuvcoi" o{te davcma pefuzwv"perkno;" e[ci" quivh/si tuph/` yolovento" ejcivdnh",hJnivka, qornumevnou e[cio", qalerw/ kunovdontiqoura;" ajmu;x ejmfusa kavrhn ajpevkoyen oJmeuvnou.
Más complejo en su composición y con informaciones procedentes de fuentes todavíano localizadas es el fragmento sobre el basilisco. Este recoge datos de fuentes identificadas,ya señaladas en su mayoría por André (y que indico entre paréntesis en el texto), Plinio,Solino, Jerónimo,26 sin que ello quiera decir, como hemos visto, que esos datos nopuedan proceder a su vez originariamente de la literatura toxicológica:27
Orig. 12, 4, 6 Basiliscus Graece, Latine interpretatur regulus, eo quod rex serpentiumsit, adeo ut eum uidentes fugiant, quia olfactu suo eos necat; nam et hominem uel siaspiciat interimit (Plin. nat. 29,66). Siquidem et eius aspectu nulla auis uolansinlaesa transit, sed quam procul sit, eius ore combusta deuoratur (Hier. In Is. 14, 29).28
A mustelis tamen uincitur, quas illic homines inferunt cauernis in quibus delitiscit(Solin. 27, 53); itaque eo uisu fugit, quem illa persequitur et occidit. Nihil enim parensille rerum sine remedio constituit (Plin. nat. 8, 79). Est autem longitudine semipedalis,albis maculis liniatus (Solin. 27, 53). Reguli autem, sicut scorpiones, arentia quaequesectantur et, postquam ad aquas uenerint, idrophobas et limphaticos faciunt (Hier. epist. 69,6). Sibilus idem est qui et regulus. Sibilo enim occidit, antequam mordeat uel exurat.
Pero, junto a estos datos identificados, hay otros especialmente interesantes, noprocedentes de esas fuentes, que conectan con escritos toxicológicos. En primer lugar,la noticia, que sigue al préstamo tomado de Solino, relativa la contemplación de lacomadreja, de la que huye el basilisco (itaque eo uisu fugit, quem illa persequitur etoccidit), no aparece en las tres fuentes mencionadas, y, sin embargo, sí en un texto muyafín (también al de Plinio) de uno de los escritos de la toxicología griega, el tratado dePs. Promoto, que lo recoge además como procedente de Ps. Demócrito:
Ps. Pr. 27, 29-32ajntipaqh;" de; tw/ kinavdh/ ejsti;n hJ katoikivdo" galliva. tauvth" ga;r ou[te th;n fwnh;n ou[teto; ei\do" fevrei, ajll j eujqu;" ajpovllutai. eij de; kai; pro;" tw/ fwlew/ eu{roi, diasparavsseitouton hJ galliva". au{th th" ajntipaqeiva" hJ ejnevrgeia.29
26 Cf. ANDRÉ, Isidorus Hispalensis, pp. 137-139 (notas).27 Partiendo de la propia explicación del nombre del reptil, que se encontraba ya en los Theriaca de
Nicandro. Cf. nota 11.28 A la existencia de distintas elaboraciones latinas de un texto griego originario podrían apuntar quizá
lo que podrían ser traducciones latinas diferentes de un mismo fragmento, como es el caso de estetestimonio de Jerónimo y otro muy parecido de Solino: 27, 51 ita ut in aëre nulla alitum inpune transvoletinfectum spiritu pestilenti.
29 Con una variante ojsmhvn propuesta por Wellmann, que se correspondería mejor con el texto dePlinio, nat. 8 necant illae simul odore moriunturque, et naturae pugna conficitur.
ISIDORO DE SEVILLA SOBRE LAS SERPIENTES: ENTRE LA MEDICINA Y LA HISTORIA NATURAL
1277
Pero es más significativo el dato que ofrece la última frase del fragmento acerca dela muerte que provoca el basilisco con su silbido (Sibilo enim occidit, antequam mordeatuel exurat), de fuente desconocida para André,30 que menciona como testimonios sobreel silbido del basilisco de nuevo los de Lucano (9, 724), Plinio (nat. 8, 79) y Solino(27, 52). En realidad, el silbido del basilisco era mencionado por la literatura toxicológicagriega desde Nicandro hasta Filúmeno, Ps. Promoto y Aecio,31 que recogían su capacidadpara espantar a otras serpientes.32 Pero donde encontramos la afirmación explícita de queeste animal mata con su silbido es en la Theriaca ad Pisonem de Galeno:33
Gal. XIV K 233 (Ad Pis. 8) o{ti kai; oJraqei;" movnon kai; surivttwn ajkousqei;" ajnairei tou;" ajkouvsanta" kai; tou;"ijdovnta" aujtovn:
Con lo cual, si bien no se puede afirmar que este escrito sea la fuente del texto deIsidoro, sí se puede constatar al menos que se trata de un dato atestiguado en la literaturatoxicológica griega que ha llegado hasta aquí, aunque el autor originario y la vía detransmisión sean desconocidos.
En conclusión, la reunión de las observaciones referidas a la organización del capítulocuarto con los datos concretos que ofrece y sobre todo con la posibilidad de relacionaralgunos de ellos con textos médicos de toxicología, puede llevar a pensar que, para elcapítulo de las serpientes, es posible que Isidoro tuviera en cuenta una o varias fuentesmédicas sobre este tema.34 A una fuente de este tipo, que hubiera compilado o reelaborado
30 Cf. ANDRÉ, Isidorus Hispalensis, p. 139, nota 228.31 Véase, por ejemplo, el testimonio de Filúmeno, muy parecido a los de Ps. Promoto 27 y Aecio 13,
34: Philum. 31 duvnamin de; e[cei megivsthn uJpe;r ta; a[lla eJrpeta; pavnta, wJ" mhde; e}n aujtou to;n surigmo;nuJpomevnein... Cf. WELLMANN (ed.), Philumeni De venenatis; IHM (ed.), Der Traktat; ZERVOS (ed.), “ jAetivoujAmidhnou”.
32 En testimonios, por otra parte, muy similares en forma o contenido a los de las fuentes latinas, ysobre todo al de Solino.
33 C.G. KÜHN (ed.), Claudi Galeni Opera omnia, vol. XIV, Hildesheim, 1965 (=Leipzig, 1827).34 El hecho de que serpientes como seps y dipsas se encuentren repetidas podría indicar el uso de
varias fuentes, donde los datos estuvieran organizados con distintos criterios (quizá Isidoro ha conservadoun estado de texto próximo todavía a la fuente o fuentes y que no ha recibido totalmente su propia ela-boración y adaptación), aunque también es posible pensar que tal organización se deba al propio Isidoro.En efecto, estas dos serpientes, que también aparecían seguidas en los Theriaca de Nicandro y en Filúmenotenían elementos comunes (cf. JACQUES [ed.], Nicandre, p. 118), se recogen, en su primera aparición, comotipos de áspid en una clasificación tomada de Solino (27, 31). Pero los datos ofrecidos ya no coincidencon ese autor: en la dipsas se ofrece una glosa, y en el seps el efecto de la licuefacción que provoca suataque, desde fuente desconocida según ANDRÉ (Isidorus Hispalensis, p. 145, nota 240): Orig. 12, 4, 13Dipsas, genus aspidis, qui Latine situla dicitur, quia quem momorderit siti perit; 17 Seps, tabificus aspis,qui dum momorderit hominem, statim eum consumit, ita ut liquefiat totus in ore serpentis. En la segundaaparición se añaden versos de Lucano y el nuevo dato del pequeño tamaño, pues esta vez las noticias seintegran en un conjunto de serpientes donde el elemento común es el de la pequeñez: 31 Seps exiguusserpens, qui …; 32 Dipsas serpens tantae exiguitatis fertur ut … Sobre la repetición de estas dos serpientesafirmaba J. André (Isidorus Hispalensis, pp. 12 s.): “Quelques inadvertances de détail déparent la composition.Il a donné deux notices presque identiques, dont la seconde n’ apporte aucun élément nouveau, sur lesserpents seps (12, 4, 7 et 31) et dipsas (12, 4, 13 et 32), négligences qu´il eût sans doute corrigées s´ilen avait eu le temps ou la possibilité”.
Mª TERESA SANTAMARÍA HERNÁNDEZ
1278
contenidos desde el punto de vista médico, apunta el hecho de que en el capítuloisidoriano se incluyan, junto a datos localizados en fuentes toxicológicas, observacionescomo la de la elaboración a partir de la víbora de medicamentos teriacales (procedentede Plinio),35 o las explicaciones finales sobre la naturaleza del veneno y sus efectos.36
En definitiva, y a partir de todo lo dicho, es evidente que en el capítulo cuarto dellibro 12 de las Etimologías hay elementos de forma y contenido ligados a la literaturatoxicológica tradicional. Estos elementos no entran sólo por la vía de las fuentesidentificadas. En este sentido, y a la luz de los datos observados, es muy posible queIsidoro utilizara una o varias fuentes médicas que le ofrecieran los contenidos toxicológicosya organizados. De ahí los elementos estructurales del catálogo y el esquema de tratamiento,y las observaciones de tipo médico, que podían proceder de las fuentes identificadaso de otras.
Así pues, por razones de forma y contenido, también este capítulo puede ser incluidoentre los de tema médico de las Etimologías, porque está más ligado a la parcela de latoxicología que a la zoología propiamente dicha o la historia natural.37
35 Isid. Orig. 12, 4, 11 Ex uipera autem fiunt pastilli, qui tiriaci uocantur a Graecis; Plin. nat. 29, 70Fiunt ex uipera pastilli, qui theriaci uocantur a Graecis.
36 Isid. Orig. 12, 4, 40-42 … unde et uenena eorum plus die quam nocte nocent … Inde est quod, dumquicumque serpentium ueneno percutitur, primum obstupescit et postea, ubi in illo calefactum ipsum uirusexarserit, statim hominem extinguit … infusa enim pestis eius per uenas uegetatione corporis aucta discurritet animam exigit. Unde non posse uenenum nocere, nisi hominis tetigerit sanguinem … omne autem uenenumfrigidum est, et ideo anima, quae ignea est, fugit uenenum frigidum.
37 Véase al respecto A. FERRACES RODRÍGUEZ, “Isidoro de Sevilla y los textos de medicina”,en A. FERRACES RODRÍGUEZ (ed.), Isidorus medicus. Isidoro de Sevilla y los textos de medicina, La Coruña,2005, 13-37, p. 14, que menciona como secciones de las Etimologías relacionadas con la medicina loslibros IV (introducción a esta disciplina), XI (antropología), XVI (lapidario y pesos y medidas), XVII(botánica) y XX (capítulos sobre dieta).
ÍNDICE
VOLUMEN I:
MAESTRE MAESTRE, JOSÉ MARÍA, “Prólogo” ..........................................................
1. ARQUEOLOGÍA, HISTORIA ANTIGUA Y EPIGRAFÍA
ARÉVALO GONZÁLEZ, ALICIA, “El legado urbano en la Bética romana: una visióna través de la arqueología” ..............................................................................
DE BOCK CANO, LEONOR, “Gádira” ........................................................................CAÑIZAR PALACIOS, JOSÉ LUIS, “Incidencia en la Bética de la legislación sobre el
patrimonio público de las ciudades en tiempos tardoantiguos”......................FORNELL MUÑOZ, ALEJANDRO, “La huella de Roma en el Alto Guadalquivir (Jaén):
ciuitates y villae” ..............................................................................................GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JULIÁN, “Tradición y originalidad en los documentos
epigráficos de la Bética” ..................................................................................DEL HOYO CALLEJA, JAVIER , “Canulei en Lacippo. Nueva lectura de CIL II 1937”LAGÓSTENA BARRIOS, LÁZARO, “Nuevas consideraciones sobre la Societas
Cetariorum Gaditanorum” ................................................................................LAGÓSTENA GUTIÉRREZ, JOSÉ, “Arqueología del mundo cristiano en la Antigüedad
Tardía. Síntesis de las evidencias materiales en la provincia de Cádiz”........LÁZARO PÉREZ, RAFAEL, “Nuevas aportaciones a la epigrafía latina de Almería”LÓPEZ CASTRO, J.L. – LÓPEZ MUÑOZ, M., “Livio XXXIII, 21, 6-9 y las ciudades
fenicias del sur de Hispania”............................................................................LOZANO GÓMEZ, FERNANDO, “El pasado clásico de la Bética en la Historia general
de Andalucía de Joaquín Guichot y Parody” ..................................................MARTÍN CAMACHO, JESÚS, “Edición y comentario filológico de CIL II2/5, 1055
y CIL II2/5, 1079: la necesidad de contar con el entorno epigráfico paraestudiar los Carmina latina epigraphica”........................................................
Págs.
VII
327
47
59
73
87
93
109125
131
139
147
ÍNDICE
MIRÓN PÉREZ, Mª DOLORES, “Mujeres y movilidad territorial en la Béticaromana: notas sobre género, epigrafía y prosopografía” ................................
MORALES MUÑOZ, CRISTINA MARÍA, “Las manifestaciones de dolor ante la muerteen el mundo romano” ......................................................................................
MORALES RODRÍGUEZ, EVA Mª, “Magistraturas municipales en las fundacionesflavias de la Bética” ........................................................................................
PASTOR MUÑOZ, MAURICIO, “Epigrafía y sociedad en el municipio romano deSexi (Almuñécar, Granada)” ............................................................................
PENA GIMENO, Mª JOSÉ, “Los Canulei y el texto de Livio, 43, 3. Sobre lafundación de la colonia latina de Carteia” ......................................................
RODRÍGUEZ MORENO, INMACULADA, “Filosofía y medicina en la Antigüedad:dos disciplinas complementarias” ....................................................................
RUIZ LÓPEZ, ILDEFONSO DAVID, “La circulación monetaria en la ulterior: el casode las cecas con escritura ibérica meridional” ................................................
2. FILOLOGÍA GRIEGA CLÁSICA
BERNABÉ PAJARES, ALBERTO, “El vocabulario filosófico griego: nacimiento de unaterminología” ....................................................................................................
GARCÍA CABALLERO, ROSA Mª, “El mármol verde de Tesalia en los textos griegos”JIMÉNEZ DELGADO, JOSÉ MIGUEL, “Sintaxis de los pronombres reflexivos en
Heródoto” ..........................................................................................................JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL, ANA ISABEL, “Las serpientes en el orfismo”..................LÓPEZ CRUCES, JUAN LUIS, “Fiestas religiosas en el mimiambo I de Herondas”MACÍAS OTERO, SARA Mª, “Reso 962 SS., Un destino especial en el más allá” ..MARTÍN HERNÁNDEZ, RAQUEL, “El papel escatológico de las Erinis en los
testimonios órficos” ..........................................................................................MELERO BELLIDO, ANTONIO, “La utopía de los confines: pueblos lejanos y
exóticos de la literatura griega” ......................................................................PAJÓN LEYRA, IRENE, “La etapa inicial del viaje de Piteas de Marsella: Gádira y
el estrecho, foco de atracción intelectual en el siglo IV a. C.” ....................SOLÍS BERNI, REBECA, “Breve análisis del funcionamiento de los dobles plurales
en la literatura homérica” ................................................................................
161
175
185
207
233
247
261
281301
313323
335349
361
373
391
405
ÍNDICE
3. FILOLOGÍA LATINA CLÁSICA
BAEZA ANGULO, EULOGIO, “Elegía “amorosa” en Ovidius Exul” ..........................BELTRÁN SERRA, JOAQUÍN, “Sobre el odio en la obra de Séneca” ........................CORREA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO, “Tipología sintáctica del articulado de las
leyes malacitana e irnitana”..............................................................................FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONCEPCIÓN, “Relectura de un Carmen Epigraphicum
malacitano: ¿El fin de una leyenda?” ..............................................................GIL ABELLÁN, Mª CARMEN, “Una recreación pictórica de Juvenco mediante
el uso de adjetivos. Interacción fondo - forma en I 715-730 de la Historiaevangélica” ........................................................................................................
GÓMEZ PALLARÈS, JOAN, “Paseo entre el amor y la muerte: poesía epigráficalatina del conuentus Gaditanus” ......................................................................
HERNÁNDEZ MAYOR, Mª DOLORES, “De la caracterización de dos personajes enLucano y Sedulio: Marcia - Sara y Mario – Herodes” ..................................
LIMÓN BELÉN, MARÍA, “La fíbula de Preneste: estado de la cuestión” ................MOLERO ALCARAZ, LEONOR E., “Los finales abiertos en el corpus trágico de
Séneca” ..............................................................................................................NAVARRO LÓPEZ, JUAQUÍN, “Aproximación a Gades en la poesía latina antigua”POCIÑA PÉREZ, ANDRÉS, “Otra lectura de Lucrecio: su pasión por los animales”PUJANTE SERRANO, MARÍA JOSÉ, “Mujer y mito en los Amores de Ovidio” ........QUINTILLÀ ZANUY, Mª TERESA, “Las puellae gaditanae: del tópico literario a la
realidad profesional” ........................................................................................RODRÍGUEZ PANTOJA, MIGUEL, “Griego - latín (y viceversa) en el habla cotidiana”RUIZ CASTELLANOS, ANTONIO, “Hic deíctico en Veleyo Patérculo, Historia de
Roma” ................................................................................................................SOLANO SOLANO, Mª DOLORES, “Creencias, costumbres y supersticiones en los
Fastos de Ovidio” ............................................................................................THOMSEN, AUGUST H,. WEIMER, CHRISTOPHER M., NEGENBORN, RUDY R., “Catullus:
poeta flagrans an doctus”..................................................................................
ÍNDICE GENERAL ............................................................................................
423433
445
457
463
477
485
495
505519535553
563
577
601
611
621
651
ÍNDICE
VOLUMEN II:
4. FILOLOGÍA GRECO-LATINA MEDIEVAL
ALBERTE GONZÁLEZ, ANTONIO, “Relevancia de las Artes dictaminum” ................ARÉVALO MARTÍN, BEATRIZ, “La presencia de las Epistulae ad Lucilium de
Séneca en los florilegios conservados en España” ..........................................LÓPEZ QUERO, SALVADOR, “Latinismos en el Cancionero de Baena” ..................PÉREZ JIMÉNEZ, AURELIO, “Autoridades griegas en la astrología medieval” ........
5. HUMANISMO Y TRADICIÓN CLÁSICA
ALARCOS MARTÍNEZ, MIGUEL, “El contraste heliodórico entre héroes y bandidosal comienzo de las Etiópicas: su reelaboración cervantina en el Persiles”....
ANDINO SÁNCHEZ, ANTONIO DE PADUA, “Cervantes: actitud y manejo de las fuentesgrecolatinas” ......................................................................................................
ASENCIO GONZÁLEZ, EMILIO, “Los códigos del arte barroco: la literaturaemblemática como clauis interpretandi”..........................................................
ASENCIO SÁNCHEZ, PABLO, “El léxico de la traducción del De rerum natura porJosé Marchena” ................................................................................................
BENÍTEZ RODRÍGUEZ, ENRIQUE M., “En las redes de Afrodita” ..............................BERMÚDEZ RAMIRO, JESÚS, “El mundo clásico en la poesía de Rafael Alberti de
1920 a 1938” ....................................................................................................CARDONA CABANILLAS, SONIA, “Uso de las fuentes en el De scribenda historia
liber de Viperano” ............................................................................................CONTRERAS CONTRERAS, DIEGO, “Dos elegías funerales de Pedro Mártir de
Anglería: a la muerte del Príncipe Juan y Alonso de Cárdenas” ..................DELGADO SANTOS, JOSÉ ÁNGEL, “La tradición clásica en la poesía de Antonio
Colinas” ............................................................................................................DURÁN LÓPEZ, Mª ÁNGELES, “La Exposición de la República de Platón por
Averroes: ¿recurso o pretexto?”........................................................................FALQUE REY, EMMA, “La pasión de san Servando y san Germán y la obra teatral
Así fueron nuestros mártires de don Adolfo Vila Valencia” ..........................FLORISTÁN IMÍZCOZ, JOSÉ MANUEL, “«Bizancio después de Bizancio»: la herencia
imperial de Constantinopla y la política exterior de los Austrias españoles(1517-1621)”......................................................................................................
Págs.
669
691703711
745
757
769
781
787
803
811
819
827
839
847
863
ÍNDICE
GALLARDO MEDIAVILLA, CARMEN – FLORES SANTAMARÍA, PRIMITIVA, “Teatro escolarlatino en los jesuitas de Cádiz: la fiesta del estreno de El triunfo de la fe”
GALLÉ CEJUDO, RAFAEL, “Ecos de tradición clásica en los dramaturgos andalucesdel siglo XVII”..................................................................................................
GARCÍA GONZÁLEZ, JESÚS Mª, “La Historia Mulierum Philosopharum de AegidiusMenagius”..........................................................................................................
GARCÍA DE PASO, Mª DOLORES – RODRÍGUEZ HERRERA, GREGORIO, “El metatextode los Progymnasmata de Aftonio: una aproximación al Epítome de Juan deMal Lara” ..........................................................................................................
GARCÍA ROMERO, FRANCISCO ANTONIO, “Los clásicos en el padre Coloma” ........GÓMEZ GÓMEZ, JUAN MARÍA, “El legado de la Eneida en La conquista de la
Bética de Juan de la Cueva” ............................................................................GONZÁLEZ DELGADO, RAMIRO, “La Biblioteca de Autores Griegos y Latinos del
Círculo Científico y Literario de Cádiz (1858-1859)” ....................................GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARTA, “La Tumba de Antígona de María Zambrano.
A propósito de la figura de Ana” ....................................................................GONZÁLEZ VÁZQUEZ, JOSÉ, “El legado clásico en la obra latina de fray Luis de
Granada” ............................................................................................................HUALDE PASCUAL, Mª PILAR, “Dafnis y Cloe entre dos traductores andaluces:
de Juan Valera a Carmen de Burgos” ..............................................................IGLESIAS MONTIEL, ROSA Mª – ÁLVAREZ MORÁN. Mª CONSUELO, “De la narratio
épica a los libretos de Ópera” ..........................................................................LÓPEZ LÓPEZ, PABLO, “De graece latineque philosophicis notionibus” ................MAESTRE MAESTRE, JOSE MARÍA, “Horacianismo y biblismo en la oda sáfica
Pro incolumitate fontis Ariae Montani” ..........................................................MARTÍN GARCÍA, JUAN MANUEL, “Mecenazgo y cultura clásica en el primer
círculo humanista de Granada” ........................................................................MARTÍNEZ RODRÍGUEZ DE LEMA, Mª ELENA, “La evolución de los fondos huma-
nísticos del Real Observatorio de la Armada de San Fernando en el últimotercio del s. XIX: Cecilio Pujazón y el Astronomicum Caesareuvm Apiani”
MARTÍNEZ SARIEGO, MÓNICA MARÍA, “Tres poemas de inspiración horaciana enlas Poesías filosóficas de Alberto Lista” ........................................................
MILHO CORDEIRO, ADRIANO, “A comedia classica na renascença portuguesa.Un legado a preservar” ....................................................................................
MUÑOZ MARTÍN, Mª NIEVES – SÁNCHEZ MARÍN, JOSÉ A., “El nacimiento de latragedia según la Poética de J.C. Escalígero” ................................................
877
889
903
917929
935
947
961
969
981
993
1021
1029
1055
1067
1083
1095
1107
ÍNDICE
ORTEGA SÁNCHEZ, DELFÍN, “La natura del niño en el proceso educativo.Una utilidad pedagógica en el De liberis educandis libellus de Nebrija” ....
PELÁEZ BERBELL, JOSÉ JAIME, “El legado clásico en la Silua locorum” ..............PÉREZ CUSTODIO, Mª VIOLETA, “El elogio al rector por su doctorado: un subtipo
de la epidíctica complutense del s. XVI”........................................................PINO CAMPOS, LUIS MIGUEL, “Los presocráticos en la filosofía de María
Zambrano: la importancia de Anaximandro” ..................................................POZUELO CALERO, BARTOLOMÉ, “El inconformismo juvenil del licenciado
Francisco Pacheco” ..........................................................................................RAMOS MALDONADO, SANDRA INÉS, “¿Antiperistasis o antiparistasis?: de Nebrija
a Terreros y Pando” ..........................................................................................ROBLES SÁNCHEZ, Mª ÁNGELES, “Análisis del comentario de Badius Ascensius a
la Declamatio I atribuida a Quintiliano” ........................................................SALAS ÁLVAREZ, JESÚS, “Patricio Gutiérrez Bravo, el cura de Arahal: un ejemplo
del interés de la ilustración por el legado clásico en Andalucía” ..................SÁNCHEZ ORTIZ DE LANDALUCE, MANUEL, “Teoría y práctica de la traducción en
Cristóbal de Castillejo” ....................................................................................SÁNCHEZ PIÑERO, EMILIO ANTONIO, “Reminiscencias clásicas en la Soledad de
Pedro Espinosa” ................................................................................................SANTAMARÍA HERNÁNDEZ, Mª TERESA, “Isidoro de Sevilla sobre las serpientes:
entre la medicina y la historia natural” ..........................................................URBÁN FERNÁNDEZ, ÁNGEL, “El arte de gobernar: consideraciones sobre la
fortuna de Virgilio, Aen. 6, 853 en la literatura latina cristiana y en laemblemática” ....................................................................................................
6. DIDÁCTICA
CANALES MUÑOZ, EMILIO – GONZÁLEZ AMADOR, ANTONIO, “La enseñanza dellatín a través del método inductivo-contextual”..............................................
MACÍAS VILLALOBOS, CRISTÓBAL, “Una experiencia de teletutoría en la enseñanzadel latín a nivel universitario”..........................................................................
MARTÍNEZ AGUIRRE, CARLOS, “Didáctica de las lenguas clásicas: panorama de laenseñanza del griego clásico. Bases metodológicas” ......................................
ORTEGA VERA, JOSÉ MANUEL, “El empleo de internet como apoyo a la clasepresencial” ........................................................................................................
ÍNDICE GENERAL ............................................................................................
11151125
1143
1163
1173
1189
1207
1221
1241
1259
1271
1279
1293
1313
1329
1339
1355