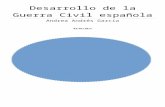“Introducción: Senderos comunicantes de la historia neovizcaína y duranguense”, en Historia de...
Transcript of “Introducción: Senderos comunicantes de la historia neovizcaína y duranguense”, en Historia de...
CO ORDINAD OR DE ESTE TOMO :
Miguel Vallebueno Garcinava
La Nueva VizcayaTOMO 2
HISTORIADE
DURANGO
L A UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTAD O DE DURANGO ,A TRAVÉS DEL INSTITU TO DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS DE L A UJED , PRESENTA :
CO ORDINAD ORA GENERAL DE L A OBRA :
Ma. Guadalupe Rodríguez López
Historia de DurangoTomo 2: La Nueva Vizcaya
Primera edición: 2013
Universidad Juárez del Estado de DurangoRECTOR:CPC Oscar Erasmo Návar García
DIRECTOR DEL IIH:Miguel Vallebueno Garcinava
COORDINACIÓN GENERAL:Ma. Guadalupe Rodríguez LópezCOORDINACIÓN DE EDICIÓN:Miguel Vallebueno GarcinavaASISTENTE DE EDICIÓN:Cynthia Quiñones MartínezCORRECCIÓN DE ESTILO:Natalia Mata Navarrete y Paulina del Moral GonzálezCORRECCIÓN DE IMAGENES:Citlali Coronel SanchézMAPAS:Salvador Álvarez, Ramses Lazaro y Chantal Cramaussel, David MuñizDISEÑO Y MAQUETACIÓN:Estudio Mano de Papel
© D.R. Universidad Juárez del Estado de Durango Constitución 404 sur Zona Centro 34000 Durango, Durango, México
© D.R. Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED Torre de Investigación, 2º piso Blvd. del Guadiana 501 Fracc. Ciudad Universitaria 34120 Durango, Durango, México
ISBN: 978-607-503-074-6 (Obra completa)ISBN: 978-607-503-077-7 (Tomo 2)
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO MECÁNICO O ELECTRÓNICO SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS EDITORES.
Impreso en México. Printed in Mexico.
ContenidoIntroducciónSenderos comunicantes de la historia neovizcaína y duranguenseWilfrido Llanes Espinoza
I .
La conquista de la Nueva VizcayaSalvador Álvarez
La Nueva Vizcaya en el siglo XVI
Salvador Álvarez
Las guerras indígenas: colisiones catastróficas, conflagraciones milenarias y culturas en flujoSusan M. Deeds
I I .
El fracaso de la evangelización en la Sierra Tepehuana y Pueblo NuevoChantal Cramaussel
La vertiente occidental de la sierra: el último frente de colonización. 1760-1830Chantal Cramaussel
Un desconocimiento peligroso: la Nueva Vizcaya en la cartografía y los grandes textos europeos de los siglos XVI y XVII
Chantal Cramaussel
8
22
78
126
162
208
266
Poblamiento y estructura social en Durango. Siglos XVII-XVIII
Miguel Vallebueno Garcinava
Fundación de Indé y Santa María del Oro. Siglos XVI y XVIII
Erasmo Sáenz Carrete
I I I .
La educación en la Nueva Vizcaya durante la época colonialIrma Leticia Magallanes Castañeda
Educación e ilustración en Nueva Vizcaya en las postrimerías de la época colonialJosé de la Cruz Pacheco Rojas y Ana Lilia Altamirano Prado
IV.
Mandamientos, terratenientes y misiones. La jurisdicción de Santa María del Oro - Indé en el siglo XVIII
Sara Ortelli
Prófugos, malhechores e infidentes. Población fuera del control colonial en Nueva Vizcaya a fines del siglo XVIII
Sara Ortelli
V.
Arquitectura y arte virreinales en DurangoClara Bargellini
La música catedralicia en el Durango virreinalDrew Edward Davies
296
348
380
414
454
472
490
518
VI.
El informe de los párrocos del obispado de Durango sobre la condición de los indios en 1813. Un acercamiento a la vida cotidiana de sus habitantesCynthia Quiñones Martínez y Miguel Vallebueno Garcinava
La rebelión de Independencia en DurangoMiguel Vallebueno Garcinava
AUTORES
546
582
621
TOMO
Lo que a continuación tendrá oportunidad de descubrir no es una historia de Durango estrictamente lineal en tiempo y temática, sino distintas historias que confluyen en una misma intención; de esta manera, podrá usted compar-tir con un público amplio las raíces y devenires de dicha historia.
El propósito de estas historias de Durango es ir más allá de las historias parciales, limitadas en tiempo o en espacio —aunque, en lo que a este volu-men toca, sólo comprende el periodo virreinal, y serán los subsiguientes volú-menes los que le den continuidad—, buscando presentar una visión de con-junto. No se trata de una historia “de corrido” y sin matices, sino, más bien, de una historia zigzagueante y compacta a la vez, salvando con ello el sentido acumulativo que caracteriza a este tipo de empresas, a las que comúnmente se les otorga, por mero acto derivativo, el título de “historias generales”.
Quienes se han encargado de adentrarnos en los senderos temáticos que conforman este volumen son un nutrido grupo de investigadores locales y extranjeros que han colaborado con la finalidad de transmitir, en un lenguaje de fácil comprensión, los resultados y avances de investigación sobre la Nue-va Vizcaya y Durango.
Para dar un cierto orden a los comentarios vertidos, bajo un criterio temá-tico-temporal estrictamente personal y, por tanto, arbitrario, he seccionado en seis partes los 16 artículos que integran este volumen, además de añadir unas breves consideraciones finales.
I
La primera sección contempla dos artículos de Salvador Álvarez, “La conquis-ta de la Nueva Vizcaya” y “La Nueva Vizcaya en el siglo XVI”, y uno de Susan Deeds, “Las guerras indígenas: colisiones catastróficas, conflagraciones mile-narias y culturas en flujo”. En el primero se aborda el tema de la conquista de la Nueva Vizcaya partiendo de un eje central, de una figura ineludible cuando
Wilfrido Llanes Espinoza
HISTORIA DE DURANGO
se habla de esta región, Francisco de Ibarra, personaje que encaja perfecta-mente en la tipificación que Manuel Lucena Giraldo estableció para referirse a “los sedentarios y los nómadas”, como señores de la tierra y del mar,1 a los hombres de empresa, entre los que podemos ubicar a Ibarra, a quien le tocó figurar en un momento coyuntural de este proceso expansionista: la clausura del método de “conquista” y la inauguración del régimen de “descubrimiento y poblamiento”.
Álvarez apunta las vicisitudes vividas por los primeros exploradores y po-bladores de la Nueva Vizcaya, tomando como plataforma a los personajes más emblemáticos del proceso, quienes tuvieron que enfrentar no pocas vici-situdes a lo largo de sus travesías por la región, la cual, una vez pacificada, permitió el paso al sondeo de nuevos territorios, entre los que sobresale Zacatecas, por haber sido uno de los enclaves más importantes en el proceso de expansión a través de un territorio inexplorado por los españoles, y que en breve se convertiría en el centro minero “más productivo y célebre de toda la Nueva España”, y en “el centro de poblamiento español más importante de la Nueva Galicia y del norte novohispano”.
En general, este artículo brinda un panorama preciso de la historia de la Nueva Vizcaya a través de las expediciones que hombres como Francisco de Ibarra emprendieron en busca de grandes riquezas, guiados en gran parte por su conocimiento de las leyendas, las que fungieron como impulsoras de este proceso de avanzada hacia el norte; a la vez, fueron también las que pro-vocaron en Ibarra más de una desilusión a lo largo de su itinerario y, final-mente, el agotamiento, tras un largo peregrinar de casi quince años.
El segundo artículo, ubicado también en el siglo XVI, desde una perspectiva comparada, retoma las andanzas de Nuño de Guzmán y Francisco de Ibarra, y nos ofrece una visión más amplia del proceso de exploración y afianzamien-to en el norte desconocido. Para tal propósito, se establecieron los “paralelis-mos”, “continuidades” y “semejanzas” existentes en el proceso de fundación de las gobernaciones de la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya.
En este capítulo, Álvarez atiende dos aspectos fundamentales: cómo fue-ron establecidos los asentamientos en la región y a qué propósito obedecie-ron, esto bajo un claro énfasis geográfico, al analizar con puntualidad la dis-tribución de los primeros asentamientos españoles establecidos en la Nueva Vizcaya. Una de las preocupaciones inherentes de este artículo es el pobla-miento, temática que es abordada más adelante por Miguel Vallebueno, y de la cual se adelanta una síntesis.
En consonancia con el planteamiento inicial, Álvarez retoma la visión com-parativa para consignar el beneficio de que los nativos “chichimecas” gozaron
1 Lucena Giraldo, 2004, p. 5.
TOMO
con la política proteccionista establecida en la Nueva Vizcaya, lo que no su-cedió con sus vecinos de la Nueva Galicia, quienes padecían la guerra “a fuego y sangre” declarada en su contra. Esta actividad bélica reavivaría las compe-tencias jurisdiccionales entre ambas gobernaciones.
Es de resaltar un aspecto fundamental en todo este proceso: la epidemia del matlazáhuatl, que vendría a poner punto final a la relación pacífica entre espa-ñoles e indígenas, provocando además un largo ciclo de despoblamiento, una consecuente miseria, debido a que “la población aborigen de la provincia no cesó de disminuir”, imposibilitando así el cobro de los tributos en producto, situación que permite observar los factores que conformaron el panorama ini-cial de los asentamientos y la vida económica de la Nueva Vizcaya.
El artículo incluye, además, un epílogo: “La Nueva Vizcaya a principios del siglo XVII”, en el que se traza una panorámica de los primeros años del siglo; se delinea la situación de las actividades económicas de la región, el estado de los asentamientos de españoles y, en general, presenta una visión que apela al tipo de relación establecida entre españoles e indígenas desde la llegada de los primeros hasta la frontera de los siglos XVI y XVII.
Susan Deeds cierra este apartado con un artículo que tiene como trasfondo la expansión española y su impacto en la población, y subraya un aspecto medular de este proceso: las epidemias. Es un trabajo que, grosso modo, se puede comprender tomando dos vías de análisis: las formas de dominación utilizadas por los españoles y las estrategias de resistencia de los indígenas a la asimilación impuesta por los primeros; destaca, por un lado, la fórmula “divide y vencerás”, que fuera de gran utilidad a los españoles y, por otro, como respuesta del “otro” a esta estrategia, la idea de relacionar las epidemias —como sinónimo de muerte— con los jesuitas; de esta relación fueron los chamanes los más vehementes animadores. Este es un artículo que pondera la presencia del imaginario, el simbolismo y la importancia de lo sobrenatu-ral, factores siempre ligados a la resistencia como elemento inherente al cho-que de culturas.
II
La segunda sección contiene tres trabajos de Chantal Cramaussel, “El fracaso de la evangelización en la Sierra Tepehuana y Pueblo Nuevo”, “La vertiente occidental de la sierra: el último frente de colonización. 1760-1830” y “Un desconocimiento peligroso: la Nueva Vizcaya en la cartografía y los grandes textos europeos de los siglos XVI y XVII”; uno de Miguel Vallebueno, “Pobla-miento y estructura social en Durango. Siglos XVII-XVIII” y uno más, de Erasmo Sáenz Carrete, “Fundación de Indé y Santa María del Oro. Siglos XVI y XVIII”.
HISTORIA DE DURANGO
Los dos primeros tienen en común un mismo espacio de acción, la Sierra Tepehuana, aunque focos de interés diferenciados. En el primero destaca una visión geográfica que es compartida por Sylvie Lecoin, quien estudió los des-plazamientos poblacionales en la diócesis de Michoacán.2 En su estudio, Le-coin muestra la dinámica de las migraciones en la diócesis de Michoacán en el siglo XVI, mientras que Cramaussel, en su artículo “El fracaso de la evange-lización en la Sierra Tepehuana y Pueblo Nuevo”, apunta las dinámicas po-blacionales de la vertiente occidental de la sierra.
Sobre las dinámicas poblacionales y la perspectiva que las hace confluir, Lecoin apunta que:
para entender esas migraciones, y antes de analizar los distintos grupos, hay que tratar de imaginar cómo era el espacio en donde vivían los indios del Michoacán en el siglo XVI. Es necesario preguntarse cómo era la topografía del país y cuáles los medios de comunicación. Gracias a las respuestas a las numerosas preguntas sobre el medio am-biente este espacio se va dibujando.3
Presentar un escenario geográfico-social es un punto de partida que ambas
proyectan y que en particular podemos encontrar en los dos trabajos de Cra-maussel. Desde esta postura se atiende la nueva distribución de los asenta-mientos tepehuanos y la evolución que adquirió la evangelización en esta accidentada región, y se estudia de manera pormenorizada la jurisdicción del curato de San Francisco del Mezquital y los pueblos que lo componían.4
En el segundo, se retoma la demografía como “botón de muestra de la evolución de los centros mineros.” Se estudia, inserto en el contexto del auge minero del siglo XVIII, el último frente de poblamiento colonial en Nueva Vizcaya. La relevancia de su atención se finca en que, hasta antes del siglo, el afianzamiento de los españoles en esta región no se había podido concretar debido a la férrea resistencia que los indios habían interpuesto. El frente de consolidación es explicado a través de dos variantes: primero, por la evolu-ción de los centros mineros serranos, especificando en cada uno de ellos (Siánori, Topia, Canelas, Basís, San Andrés de la Sierra, San Diego y Gua-risamey) el surgimiento y su posterior desarrollo y, segundo, por el funcio-namiento de los reales mineros, que tuvieron como plataforma la mano de
2 Lecoin, 1988, pp. 123-137.3 Ibidem, p. 125.4 Para ampliar el panorama que presenta Cramaussel, el lector puede remitirse al padrón de Durango de 1778, elaborado por al párroco Juan José Mijares Solórzano. AGI, Indiferente General, Padrón de la ciudad de Durango, 1778, leg. 102. Véase Saravia, 1958-1959, t. XVII, pp. 121-217, 254-309, 406-453, y t. XVIII, pp. 74-96 y 173-202. También Juárez Díaz, 1998; en particular, pp. 150-151(cuadro 9, en el que se puede ver un panorama extenso de las haciendas y ranchos para los años de 1777-1779).
TOMO
obra que recayó en los volantones, alquilados o semanarios, los vagos, los acomodados, los arrimados, la peonada, los laboríos, o sirvientes permanen-tes, los mandones, o indios de repartimiento, y los forasteros.
El tercero es un trabajo ya publicado en la revista Relaciones5 de El Colegio de Michoacán, pero que, por su relevancia, ha sido contemplado para esta publicación. A decir de Óscar Mazín, quien realizara la presentación del vo-lumen, el trabajo de Cramaussel “es un ejemplo de cómo la Monarquía espa-ñola intentó preservar sus territorios del conocimiento de otras potencias europeas. Al escoger el caso de la Nueva Vizcaya, la autora analiza el estan-camiento del saber geográfico entre los científicos europeos tocante al norte de la Nueva España durante los siglos XVI y XVII.”6
Habría que agregar que es un trabajo que presenta su trama partiendo de la carencia de información que privaba en la época, debido a la prohibición de difundir noticias sobre los descubrimientos realizados. J. B. Harley denomi-nó a esta escasez como silencios cartográficos, los que surgirían de “las políti-cas deliberadas de secreto y censura”.7
En el siglo XVI, la censura fue un aspecto común en la cultura europea y la producción del conocimiento cartográfico no pudo escapar a esta “política”; fueron dos factores muy puntuales el vehículo que la condujo a ella: el secre-to estratégico (al ser considerados los mapas como objeto de inteligencia militar) y el secreto comercial (al asociarlos al escenario geográfico).8 Cra-maussel nos habla, pues, de que existía un inmenso desconocimiento acerca de estas cuestiones.
Miguel Vallebueno traza el incremento paulatino de la población en el siglo XVIII, el desarrollo de un lento ensanchamiento poblacional, después de que el anterior presentara un panorama descorazonador. Da pauta una síntesis, que, a manera de recorrido, se inicia con “La consolidación de la conquista española en el siglo XVII”, y continúa con “Las guerras indias de resistencia”, “El centro de gravedad de la provincia se traslada hacia el norte”, pasando por la “Instalación de presidios”, “La recuperación de Durango”, y concluyendo con un ejemplo que pondera la importancia minera y el consecuente auge poblacional que esto había acarreado a Durango: “El surgimiento del distrito minero de Guarizamey”.
Cierra este apartado un trabajo de Erasmo Sáenz Carrete, en el que se muestra la fundación de dos poblaciones: Indé y Santa María del Oro. Am-bas con un recorrido muy similar en su nacimiento y devenir. Sáenz hilvana
5 Núm. 75, vol. XIX (verano, 1998), pp. 175-211). Este volumen monográfico fue el resultado de los trabajos presentados en el coloquio: “Historia de la geografía y geografía histórica”, dedicado al estu-dio de la relación entre la historia y la geografía.6 Mazín, 1998, p. 13.7 Harley, 2005, p. 114.8 Ibidem, p. 119.
HISTORIA DE DURANGO
estas dos historias con un hilo historiográfico que le permite enhebrarlo en una historia con sentido paralelo.
Este trabajo es cruzado de manera transversal por elementos que predomi-nan en muchos de los artículos contenidos en el presente volumen: conquista y colonización, poblamiento, rebelión tepehuana, desarrollo misional y des-pegue económico basado en la minería, principalmente, los cuales retoma Sáenz para desmenuzar el trayecto histórico de cada uno de los pueblos.
III
En la tercera sección se incluyen los trabajos de Irma Leticia Magallanes Cas-tañeda, “La educación en la Nueva Vizcaya durante la época colonial”, y el trabajo en conjunto de José de la Cruz Pacheco Rojas y Ana Lilia Altamirano Prado, “Educación e Ilustración en Nueva Vizcaya en las postrimerías de la época colonial”.
En su artículo, Irma Leticia presenta, en su etapa de arranque, el estableci-miento de la vida religiosa en la Nueva Vizcaya como refuerzo de la evange-lización, y pondera la presencia jesuítica y el desenvolvimiento de su labor.9
A decir de Álvarez Tostado, “la expansión geográfica de los jesuitas fue ex-traordinaria, pero resultó aún más trascendental la profundidad que alcanza-ron sus enseñanzas en la mentalidad de los naturales, pues directa o indirec-tamente influyeron con sus métodos pedagógicos, su actividad cultural, su orientación moral y su labor misionera”.10 “Saber y eficacia del ministerio” que no pudieron haberse sostenido por sí mismos, sino que se vieron apuntalados por la importante participación piadosa de los personajes “nobles” del lugar.11
Tenemos en este trabajo el progreso de la educación en la Nueva Vizcaya, la cual tuvo sus comienzos con el establecimiento de la influencia religiosa de los franciscanos en estas tierras, y hubo una continuación con la llegada de los jesuitas y la instauración de su modelo educativo, punto en el que Magallanes Castañeda acentúa su esmero, además de una última experiencia educativa marcada por la expulsión de los jesuitas, acción con la que el seminario perde-ría organización y disciplina.
En el segundo trabajo, el propósito es “ofrecer una visión panorámica de las instituciones educativas de la Nueva Vizcaya”, más puntualmente sobre los colegios erigidos por la Compañía de Jesús en Guadiana, Sinaloa, Parras,
9 En una publicación reciente (“La expulsión de los jesuitas del Colegio de Durango: de la aplica-ción de la Real Orden a sus consecuencias”, en Aguirre y Enríquez, coords., 2008, pp. 99-121), la autora ensaya un tema cercano al planteado aquí. En este estudio se puede advertir la problemática educativa, religiosa y económica, causada a raíz del extrañamiento jesuita de la Nueva España y, en particular, de Durango.10 Álvarez Tostado, 1992, p. 14.11 Véase Gonzalbo Aizpuru, 1989.
TOMO
Parral y Chihuahua. Con ello se presenta también una dimensión del espacio ligado a dos aspectos aquí atendidos: la religión y la educación, elementos que no se podían disociar, debido a que ambas constituían una sola y única concepción teórico-práctica de la pedagogía jesuítica, cuya esencia era la mo-dificación, el cambio de la mentalidad y la cultura de los hombres.12
IV
En el cuarto apartado, Ortelli, en “Mandamientos, terratenientes y misiones. La jurisdicción de Santa María del Oro-Indé en el siglo XVIII”, toma como eje el sistema de mandamientos para advertir las consecuencias de los abusos cometidos en contra de los indios. Estas injusticias provocaron como res-puesta la fuga, lo que generó una trama de la que se derivan intereses muy marcados, que habían empezado a provocar el “despueble y decadencia” de los pueblos de indios.
La constante disputa entre terratenientes y mineros por la mano de obra indígena da pie para que la autora desarrolle una propuesta basada en las relaciones en red, la cual da luz sobre la forma en que se establecieron los “convenios”, que dejaron importantes beneficios a las autoridades. Los casos no fueron pocos: “Una red de beneficios se ponía en juego a través del sistema de mandamientos, involucrando en sus filas, según los casos, a hacendados locales, mineros, comerciantes, militares, capitanes de presidios, misioneros o corregidores”.
Fueron estos personajes quienes lograron conformar un denso entramado de redes que les permitió establecer negocios tomando como plataforma su posición. “Mantener el sistema de mandamientos resultaba más lucrativo para los mineros y hacendados locales que el empleo de trabajadores volun-tarios con pago en efectivo.”13
El segundo trabajo de Ortelli, “Prófugos, malhechores e infidentes. Pobla-ción fuera del control colonial en Nueva Vizcaya a fines del siglo XVIII”, es sobre la defensa de “un estado normal”, lo que funge como eje explicativo. La llave que revela la problemática abordada en este artículo es la “fórmula”: control-margen del sistema.14
En un trabajo reciente sobre la guerra apache en Nueva Vizcaya,15 Ortelli halla que tanto los encuentros armados como la violencia generalizada fueron conceptos exagerados por los hombres fuertes de la Nueva Vizcaya del siglo XVIII, es decir, los militares, los hacendados, los misioneros y los mercaderes
12 Pacheco Rojas, 2004, p. 17.13 Ortelli, 2005a, p. 30.14 Véase idem, 2004, pp. 467-489.15 Id., 2007.
HISTORIA DE DURANGO
vinculados con la frontera para mantener el statu quo desafiado en el contexto de la fase más acendrada del reformismo borbónico,16 y deduce que:
la pacificación entendida oficialmente como el nuevo estado de convivencia logrado con los enemigos externos, ocultaba un fenómeno trascendente y mucho menos cono-cido por la historiografía, que permite arribar a una comprensión más cabal de los conflictos del siglo XVIII: la política de sujeción llevada a cabo en el interior de la pro-vincia, que apuntaba directamente a la desarticulación de las cuadrillas acusadas de infidencia.
V
En esta quinta sección se contemplan los trabajos de Clara Bargellini, “Arqui-tectura y arte virreinales en Durango”, y de Drew Edward Davis, “La música catedralicia en el Durango virreinal”.
Bargellini parte de dos aspectos innegables: la importancia de la ciudad de Durango debido a la riqueza arquitectónica y artística que en ella se concen-tró desde fechas muy tempranas, siendo “la catedral duranguense donde se conservan las pinturas más antiguas del norte novohispano”, y el de la escasez compartida con otras entidades del norte mexicano acerca de trabajos que centren su atención en estas expresiones culturales.
Para dar una visión de conjunto, Bargellini presenta tres aspectos que cru-zan el artículo: arquitectura, retablos y escultura, y pintura, elementos que a su vez giran, aunque no exclusivamente, sí de manera importante alrededor de la Catedral de Durango. Sobre el primer componente de la trilogía, desa-rrolla, tomando como “informantes” a los obispos, un recorrido que muestra el progreso arquitectónico y, a su vez, una lista compacta de los maestros trashumantes que participaron en las obras de la catedral.
En el segundo de ellos se destacan la talla de piedra y la carpintería como pilares de la arquitectura duranguense; la última es la más atendida debido a que este apartado se centra en los retablos e imágenes de culto de la cate-dral, y a que el arte de la escultura de madera fue la expresión más artística de la época.
Finalmente, en el tercero se ofrece un recorrido por algunas de las obras que se encuentran en la colección de la catedral y que actualmente están re-unidas en la Galería Episcopal de la Catedral de Durango (anexa a catedral y que antes fungiera como Haceduría: lugar en el que se encontraban “las ofici-nas donde ingresaban los diezmos con que estaban gravados los productos del campo y se manejaban las demás rentas eclesiásticas”17). Bargellini señala
16 Estas ideas son sintetizadas en id., 2005b. Véase también De la Torre Curiel, 2008, pp. 20-21.17 Vallebueno Garcinava, 2009, p. 26.
TOMO
que la existencia de estas pinturas fue fruto de “el deseo de tener en la catedral obras de los mejores pintores del virreinato”. No hay que olvidar que la iglesia fue siempre un cliente importante de los artistas y artesanos novohispanos del siglo XVIII.18
Destaca, además, el interés de la autora por señalar algunas lagunas presen-tes en el estudio del arte virreinal de Durango, sobre todo las que se refieren a las tareas que resultan indispensables de atender, como la urgencia de rea-lizar “los registros precisos y acuciosos de las construcciones de valor históri-co y artístico de las obras de escultura, pintura y otras artes todavía existentes en el estado”.
Drew Edward Davis también sitúa en la catedral la trama de su artículo, aunque en este caso para presentar otra variante de la materialidad —que bien podría ser la inmaterialidad— de la cultura: la música catedralicia.
En este apartado se ofrece un “esbozo acerca de la historia sobre la manera de hacer música en la Catedral de Durango durante la época virreinal” y pre-senta a importantes músicos que colaboraron en ello, y ambos propósitos se cumplen sin perder de vista el escenario mayor en el que las prácticas musi-cales desarrolladas quedaban contextualizadas.19
Edward comienza por el entorno inmediato —la catedral y su archivo—, para situarlos historiográficamente en un lugar preferente tras su ausencia en los estudios de música catedralicia, esto a pesar de que el autor ubica el archi-vo de catedral dentro de los más importantes del país, sólo detrás de los de México y Puebla.
Tras la tardía presencia de Durango en el panorama musical, el despegue empezaría con la llegada del bajonero Alonso Ascencio como primer maestro de capilla, a mediados del siglo XVII. La capacidad de hacer música habría crecido en la tercera y cuarta década del siguiente siglo, tras la adquisición de costosos libros, instrumentos musicales y manuscritos de música copiada en Europa y la ciudad de México, y tomaría mayor fuerza con la llegada de Santiago Billoni, “primer maestro de capilla de origen italiano en la Nueva España”. A Billoni se sumaría el prolífico violinista José Bernardo Abella Grijalva, compositor de “por lo menos 103 obras […], en su mayoría villan-cicos, salmos y misas.”
Este fue un periodo de florecimiento, auge y consolidación que se empató con una época de bonanza y desarrollo, la cual duraría aproximadamente cuarenta y cinco años y tendría una “pausa” con la llegada del obispo Esteban Lorenzo de Tristán y Esmenora, quien canceló el presupuesto de la capilla de música en 1786. La razón principal de la disolución fue el dinero, pues el
18 Bargellini, 1998, p. 96.19 Para tener un panorama amplio sobre la música virreinal de América, y particular sobre la mú-sica litúrgica, véase Claro Valdés, 2000, pp. 583-599.
HISTORIA DE DURANGO
contexto estuvo marcado por una de las hambrunas más importantes de la historia. No fue sino hasta los primeros años del siglo XIX cuando la música volvió a la catedral, aunque no con la misma fuerza.
VI
Por último, la sexta sección incluye los artículos de Cynthia Quiñones y Mi-guel Vallebueno, “El informe de los párrocos del obispado de Durango sobre la condición de los indios en 1813. Un acercamiento a la vida cotidiana de sus habitantes”, y uno más de Miguel Vallebueno, “La rebelión de independencia en Durango”.
El primero de ellos retoma un informe parroquial para “establecer”, grosso modo, un panorama sobre la condición y cotidianidad de los indígenas del obispado de Durango. El artículo va de la mano de las treinta y seis pregun-tas que contiene el documento. Una por una son comentadas con la finali-dad de rescatar elementos tan puntuales como la composición sociorracial, origen de las castas, idioma, sentimientos de los hombres hacia sus esposas e hijos, simpatía hacia los acontecimientos independentistas, posibilidad de reconciliación entre indios y europeos tras alguna inconformidad, conoci-miento de la lectura y escritura, aculturación de su idioma (lengua), cualida-des piadosas y caritativas, supersticiones, formas de acentuar la religión cris-tiana como mentalidad colectiva, permanencia de idolatrías, ventajas de la pacificación de los indios, práctica y costumbre del matrimonio, medicina, dominio y sentido del tiempo, alimentación, bebidas embriagantes, adora-ción de los astros, idea sobre su origen primitivo, rituales fúnebres, fidelidad en su compasión, el embuste, los vicios de ambos sexos, préstamos, tipos de contratos, castigos y crueldad, inmoralidad, ceremonias e idolatrías, función de los principales, riqueza de los acomodados, tipo de obligaciones laborales, inclinación musical, actividad intelectual, cosmovisión y tipos de vestido.
El instrumento retomado para el análisis de todo lo anterior presenta una visión exploratoria de la “verdadera condición social” del indígena, mirada que nos invita a marcar una sana distancia con la fuente, debido a la posición dominante de quien la generó. Los párrocos, para las fechas que comprende el artículo, se encontraban en una frágil posición, esto dada la adversidad que el contexto político presentaba: “los párrocos de algún modo debían pro-teger su posición y sus intereses”.
El segundo artículo de Vallebueno atiende un aspecto muy puntual: “cómo se dieron los levantamientos de independencia en la región de Durango, así como la resistencia que los realistas pusieron para conservar su estatus de pri-vilegio”. La naturaleza de este proceso es explicada siguiendo los “nombres” que incidieron en la etapa independentista de Durango. A través de él conocemos
TOMO
a la elite criolla, actuante en el proceso y el control férreo que sobre cualquier manifestación en favor del movimiento se hubiera podido dar, como muestra de la fidelidad a un rey ausente. Podemos observar el temor generado por el levantamiento del cura Hidalgo, cuya defensa de Durango consistió en “orga-nizar una Compañía Urbana de Voluntarios de Fernando VII”, pues había que detener la expansión de los insurgentes hacia el norte. Es un trabajo que esta-blece un itinerario pormenorizado del proceso independentista en Durango, que culmina con la consumación de la Independencia.
Consideraciones sobre una finalidad
Como se acaba de esbozar, estimado lector, estas historias no se sujetan a un ámbito espacial reducido —entiéndase por ello a la Nueva Vizcaya, o Durango, vista desde la “historia local”—, sino a una serie de bifurcaciones más amplias. En ellas encontrará, entonces, caminos que tienen como pun-to de llegada esta región, senderos bien conectados a procesos más amplios que se manifiestan estrechamente ligados a los procesos compendiados en este volumen.
Podrá ver que los estudios de corte regional continúan mostrando la im-portancia y vitalidad que representan en el ámbito historiográfico, al no con-tener sólo un mero nivel descriptivo del espacio y los fenómenos estudiados. Los artículos aquí reunidos presentan variables interpretativas y explicativas de los temas ensayados, solventando con ello una primera necesidad infor-mativa inherente a este tipo de obras y, de paso, otra de tipo historiográfico.
Dispóngase, pues, a recorrer los distintos senderos que confluyen en un amplio horizonte denominado historia de Durango.
EL CUBILETE, SINALOA, DICIEMBRE DE
AGI Archivo General de IndiasCEMCA Centro de Estudios Mexicanos CentroamericanosDifocur Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional FCE Fondo de Cultura EconómicaIISUE Instituto de Estudios sobre la Universidad y la EducaciónIMAC Instituto Municipal del Arte y la Cultura INAH Instituto Nacional de Antropología e HistoriaUAM-I Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel IztapalapaUI Universidad IberoamericanaUJED Universidad Juárez del Estado de Durango UNAM Universidad Nacional Autónoma de MéxicoUNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
SIGLAS Y REFERENCIAS
AGUIRRE, RODOLFO, Y LUCRECIA ENRÍQUEZ (COORDS.)2008 La Iglesia hispanoamericana. De la Colonia a la Repú-
blica, México, IISUE-UNAM / Pontificia Universidad Ca-tólica de Chile / Plaza y Valdés.
ÁLVAREZ TOSTADO, LAURA 1992 “Jesuitas: educación y cultura”, en Gilberto López Ala-
nís (comp.), Presencia jesuita en el noroeste (400 años del arribo jesuita al noroeste), Culiacán, Difocur.
BARGELLINI, CLARA 1998 “La organización de las artes. El arte novohispano y
sus expresiones en la segunda mitad del siglo XVIII”, en José Francisco Román Gutiérrez (ed.), Las reformas borbónicas y el nuevo orden colonial, México, INAH.
CLARO VALDÉS, SAMUEL 2000 “La música en la sociedad hispano-luso-americana del
siglo XVIII. Unidad y diversidad”, en Enrique Tandeter (dir. del vol.) y Jorge Hidalgo Lehuedé (codir.), Historia general de América Latina, vol. IV. Procesos america-nos hacia la redefinición colonial, España, UNESCO / Trotta.
GONZALBO AIZPURU, PILAR 1989 La educación popular de los jesuitas, México, UI.
HARLEY, J. B. 2005 La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la
historia de la cartografía (comp. de Paul Laxton e in-trod. de J. H. Andrews), México, FCE.
JUÁREZ DÍAZ, MARÍA DEL SOCORRO 1998 “Estructura poblacional de Durango en 1778”, México,
UAM-I (tesis de licenciatura).
LECOIN, SYLVIE 1988 “Intercambios, movimientos de población y trabajo en
la diócesis de Michoacán en el siglo XVI (Un aspecto
de las Relaciones Geográficas de 1580)”, en Thomas Calvo y Gustavo López (coords.), Movimientos de po-blación en el occidente de México, México, El Colegio de Michoacán / CEMCA.
LUCENA GIRALDO, MANUEL 2004 “Presentación: Memorias del mundo atlántico”, Revis-
ta de Occidente, núm. 281 (octubre, España).
MAZÍN, ÓSCAR 1998 “Presentación”, en Relaciones, núm. 75, vol. XIX (vera-
no, Zamora, Mich.).
ORTELLI, SARA 2004 “Enemigos internos y súbditos desleales. La infidencia
en Nueva Vizcaya en tiempos de los Borbones”, Revista de Estudios Americanos, t. LXI, núm. 2.
2005a “Las reformas borbónicas vistas desde la frontera. La élite neovizcaína frente a la injerencia estatal en la segunda mitad del siglo XVIII”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravig-nani, núm. 28 (julio-diciembre, Buenos Aires).
2005b “¿Apaches hostiles, apóstatas rebeldes o súbditos in-fidentes? El Estado borbónico y la población indígena en la Nueva Vizcaya de la segunda mitad del siglo XVIII”, en Lidia R. Nacuzzi (comp.), Actas del VI Con-greso Internacional de Etnohistoria. Antropología e Historia: las nuevas perspectivas interdisciplinarias, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.
2007 Trama de una guerra conveniente: Nueva Vizcaya y la sombra de los apaches. 1748-1790, México, El Colegio de México.
PACHECO ROJAS, JOSÉ DE LA CRUZ 2004 El Colegio de Guadiana de los jesuitas. 1596-1767,
México, UJED / Plaza y Valdés.
SARAVIA, ATANASIO G. 1958-1959 “El Padrón de la ciudad de Durango”, en Memorias de
la Academia Mexicana de la Historia, ts. XVII y XVIII (México).
TORRE CURIEL, JOSÉ REFUGIO DE LA 2008 “‘Enemigos encubiertos’: bandas pluriétnicas y esta-
dos de alerta en la frontera sonorense a fines del siglo XVIII”, Takwá, núm. 14 (otoño, Guadalajara, Jalisco).
VALLEBUENO GARCINAVA, MIGUEL 2009 La Catedral de Durango. Un encuentro con el tiempo,
Durango, IMAC.
TOMO
El inmenso septentrión indiano
El 24 de julio de 1562, el virrey Luis de Velasco emitió, en nombre de Su Majestad, una “Real comisión” por medio de la cual ordenaba a Francisco de Ibarra entrar al descubrimiento de los territorios situados “más allá de las minas de San Martín y Avino que están pasando las minas de Zacatecas”.1 En términos prácticos, este documento le concedía a Ibarra poderes y facultades semejantes a los de una “Capitulación”, es decir, una suerte de contrato en donde un particular se obligaba a organizar, a su costa y riesgo, el descubri-miento de nuevas tierras y, a cambio de todo ello, la Corona le otorgaba dere-chos exclusivos para la exploración de los territorios objeto de ese acuerdo, además de premios como cargos y facultades de gobierno, tierras y rentas diversas en los nuevos lugares. Desde ese punto de vista, Ibarra se colocaba entonces en una posición semejante a la que habían gozado en su tiempo conquistadores como Francisco de Montejo o Pedro de Alvarado, como lo muestra el hecho de que, en virtud de esa Real comisión, se le otorgaba el tí-tulo de “Gobernador y Capitán General” de las tierras que él descubriera. Esto equivalía también a transformarlo en fundador y cabeza de una nueva provincia, todavía sin nombre en ese momento, pero la cual estaba destinada a convertirse de forma automática en la más septentrional del imperio espa-ñol indiano.
Esta Real comisión llegaba en un momento de cambio en los patrones que habían regido hasta entonces las relaciones entre la Corona y los conquistado-res españoles de Indias. Todo había comenzado en 1556, con el envío al virrey del Perú, marqués de Cañete, de una instrucción reservada, del emperador
1 AGI, México 19, “Real comisión encomendando a Francisco de Ibarra el descubrimiento de los territorios situados más allá de las minas de San Martín y Avino y nombrándolo Gobernador y Capitán General de los lugares que descubriese”, Luis de Velasco, México, 24 de julio de 1562, en Mecham, 2005, pp. 132-134.
Salvador Álvarez
HISTORIA DE DURANGO
Carlos V, que contenía una “Orden para nuevos descubrimientos”, la cual re-formaba varios de los principios jurídicos que habían regido hasta entonces la exploración y conquista de nuevos territorios indianos. Se detallaban allí, por ejemplo, reglas estrictas para la organización de expediciones de descubri-miento, tanto marítimas como terrestres, disponiéndose temas como la obli-gatoriedad de formalizar cada nuevo hallazgo por medio de una ceremonia de toma de posesión en nombre de la Corona, con escribanos y testigos, y la obli-gación también de enviar informes detallados de esos eventos a la Corona. Así mismo, se hablaba de la obligación de llevar religiosos y misioneros en las ex-pediciones, de la prohibición de hacer la guerra a los indios de las nuevas pro-vincias, salvo si éstos se negaban por completo a rendir obediencia a la Corona, de la prohibición de tomarlos por esclavos —incluso en el caso de aquellos que los propios indios tenían por tales, los llamados “esclavos de rescate”— y se daba también mayor formalidad al régimen de las “Capitulaciones”, entre otros puntos. Sin embargo, la innovación más trascendente que se introdujo en ese grupo de ordenanzas, fue la prohibición expresa de emplear, en adelan-te, los términos “conquista” y “conquistadores”, y se estipulaba reemplazarlos por los de “descubrimientos” y “pobladores”.2
Con rapidez, el contenido de esta nueva “Orden para nuevos descubri-mientos” se hizo extensivo para todas las Indias, de suerte que para el mo-mento en que Ibarra comenzaba su gran empresa de exploración, la era de los conquistadores tocaba a su fin. Pero la cuestión iba más allá de un simple cambio de lenguaje. Lo que la Corona intentaba con esas nuevas instruccio-nes era, por una parte, llevar un control más estricto de ese tipo de empresas, pero por la otra, reafirmar su derecho de enviar a sus súbditos españoles a explorar y descubrir nuevas provincias y reinos en las Indias Occidentales. La razón de esto último era que, por mucho que aquellas comarcas perma-necieran desconocidas, la Corona las consideraba ya de entrada, y en los he-chos, como parte de su Real patrimonio. Y era verdad, pues como los grandes juristas de ese tiempo acordaron siempre en afirmar, las tierras e islas nuevas de las Indias pertenecían a las coronas de España y Portugal, en razón de la cesión que les había hecho el papa por medio de la bula Inter Caetera, emitida en mayo de 1493.3 Recordemos que esta donación papal se sostenía sobre el célebre y apócrifo decreto de Constantino I, según el cual este emperador romano de Oriente concedía a la Iglesia de Roma, y en la ocurrencia al papa Silvestre I (270-335) como cabeza de la misma, señorío sobre toda la por-ción occidental del imperio romano, incluyendo Judea, Tracia, Grecia, Italia, y “diversas islas”, se decía allí en añadidura.4 Como lo ha demostrado Luis
2 Romano, 1972, p. 69.3 Véase, por ejemplo, López de Palacios, 1954, pp. 3-203. 4 Weckmann, 1992, pp. 29-32.
TOMO
Weckmann en su magistral estudio sobre el tema, y como lo ha analizado también Ruggiero Romano,5 la cláusula de este falso documento —elabora-do en realidad en el siglo VIII—, en donde se hacía alusión a la toma de potestad por parte del papa sobre varias “islas”, resultaba interpretable de varias y muy distintas maneras. Una de ellas, era que el papa recibía dominio sobre los reinos del Imperio Romano de Occidente y, junto con ello, control también sobre algunas islas del Mediterráneo, entre ellas Córcega, que es la que se menciona allí en específico. Sin embargo, el papado nunca adoptó esa interpretación. Por el contrario, la exégesis que primó desde el siglo VIII consistió en decir que lo que Constantino le había entregado al papa era el señorío sobre el conjunto de los reinos que formaron parte del viejo Imperio Romano de Occidente y, junto con ellos, sobre todas las islas del mundo. Ello empujó en el siglo XI, nos dice Weckmann, a los papas León IX (1002-1054) y Urbano II (1042-1099) a emitir en 1054 y 1091, respectivamente, una serie de bulas y decretos en donde formalizaban, a partir del falso texto de Constantino, la doctrina del dominio “omni-insular” del papado, como se le llamó desde entonces.6
Cuando a finales del siglo XV, a raíz de los descubrimientos de Colón, la Corona de España demandó la intercesión del papa para dirimir cuáles se-rían las islas oceánicas recién descubiertas que, en “justicia”, le pertenecerían, lo que hacía era ni más ni menos reconocer la legitimidad de la doctrina del dominio omni-insular del papado. El resultado de esa demanda fue la redac-ción de la bula Inter Caetera, de mayo de 1493, en donde Alejandro VI esta-blecía que quedarían en poder de la Corona española todas aquellas “islas” que los navegantes castellanos descubrieran a partir de una línea situada a “cien leguas de las islas Azores y Cabo Verde”, se decía allí.7 En este texto no se hacía mención directa de los portugueses, pero éstos reaccionaron de in-mediato reclamando la posesión de las islas descubiertas por sus navegantes, lo cual dio pie a la realización de los Tratados de Tordesillas, firmados por las coronas de Castilla y Portugal el 7 de junio de 1494,8 en los cuales se estable-cía: “que se haga y asigne en el dicho Mar Océano, una raya o línea derecha del polo ártico al polo antártico que es de Norte a Sur, la cual raya o línea e señal haya de dar y de derecha como dicho es a trescientas setenta leguas de las islas de Cabo Verde para la parte del Poniente”.9
5 Romano, 2003, pp. 23-27.6 Weckmann, 1992, p. 32.7 Evidentemente se trataba de una confusión, aunque quizá no de demasiadas consecuencias, puesto que ambos archipiélagos se encuentran poco más o menos sobre la misma longitud: 28,42 oeste, para las Azores, contra 24,07 oeste para las islas de Cabo Verde: una diferencia que en la época resultaba casi imposible de determinar.8 Véase, al respecto, Pérez de Tudela, 1990.9 Cit. en Rumeu de Armas, 1992, p. 148.
HISTORIA DE DURANGO
De acuerdo con los cálculos del momento, lo antedicho correspondía, poco más o menos, a la longitud en donde Colón había descubierto sus primeras islas oceánicas, con lo cual se determinaba que la llamada tierra de “Santa Cruz”, el actual Brasil, y demás territorios que los portugueses habrían de descubrir a partir de 1500, quedarían en poder de esa Corona y, junto con eso, todo aquello que descubrieran al levante de esa raya, incluyendo las islas africanas y las del océano Índico. A España, en contrapartida, le correspon-dería lo descubierto al poniente de esa misma raya. Este es un punto de la mayor importancia para comprender la lógica de la expansión española en las Indias nuevas en general y, en especial, en su parte septentrional. La “raya o línea derecha del polo ártico al polo antártico”, de la que se hablaba en Tor-desillas era, por supuesto, un meridiano. Por lo tanto, lo que se estaba acor-dando era que la Corona de España entraría en posesión de todas las islas y tierras nuevas que sus navegantes y exploradores descubrieran desde la línea de ese meridiano en dirección del poniente, hasta el lugar por donde pasara el “antimeridiano”, es decir, el meridiano opuesto de la misma. La ubicación de esa segunda línea geográfica imaginaria se discutió por décadas enteras, sin llegar nunca a resultados definitivos, y en la incertidumbre reinante, cada Corona defendió la posición más ventajosa a sus intereses. Los portugueses proclamaron durante mucho tiempo, que el “antimeridiano” en cuestión pa-saba poco más o menos a la altura de las Molucas —en la Indonesia actual—, mientras que los españoles, en cambio, lo transportaban hasta un lugar situa-do entre el centro de la China y la llamada “India ultragangética”. Esto último es lo que se muestra, por ejemplo, en la carta de Totius Orbis Descriptio, dise-ñada por el entonces cosmógrafo mayor de la Corona de España, Juan Ves-pucio, en ocasión de las “Juntas” de Badajoz de 1525 organizadas para discu-tir justamente esos temas.10
De hecho, fiel a sus maneras de actuar, sin tenerla todavía, Cortés se lanzó de inmediato a la exploración marítima y terrestre del septentrión. En 1524, comisionó a su primo Francisco Cortés Buenaventura, a salir por tierra del recién fundado puerto de Colima —ubicado entonces en un punto cercano a la actual Tecomán—, para explorar la parte norte de ese litoral, llegando en-tonces hasta las provincias de Xalisco y Tepique, como se les conocería un poco más tarde. Luego, en 1526, Cortés firmó por fin con la Corona su pri-mera capitulación para la exploración del Pacífico, y al año siguiente, lanzó la que fuera primera expedición transpacífica salida de la Nueva España, co-mandada por Álvaro de Saavedra Cerón.11 A partir de ese momento, la ex-ploración del Pacífico y la de las tierras del septentrión quedarían ligadas de forma inextricable, y no sólo eso, sino que los derechos sobre su exploración
10 Nebenzahl, 1990, p. 77, fig. 25, y pp. 78-79.11 González Rodríguez, 1993, p. 50.
HISTORIA DE DURANGO
y conquista se convertirían durante mucho tiempo en terreno de disputa en-tre los más connotados y poderosos conquistadores y capitanes de guerra de la Nueva España.
Los primeros españoles en el Norte ignoto
El primero en disputarle con seriedad a Cortés el derecho y la iniciativa de la exploración del Norte lejano fue Nuño de Guzmán, quien en 1529 encabezó la que sería la primera gran empresa de exploración y conquista en dirección del Norte ignoto: la tristemente célebre campaña de los Tebles Chichime-cas.12 Fue aquella una empresa multitudinaria y violenta en extremo, en el transcurso de la cual los españoles llegaron hasta Culiacán, situada a más de mil kilómetros al noroeste de su punto de partida. Al final de ella, Guzmán solicitó la creación de una nueva provincia en los territorios explorados por él, lo cual fue casi de inmediato respaldado por la Corona, naciendo así la gobernación de la Nueva Galicia.
Habituados a una “Historia de Bronce”, como la llamara Luis González, en donde la caída de Tenochtitlan aparece como el evento culminante y último de la conquista de la Nueva España, hemos perdido la perspectiva de todo lo que la exploración del gran septentrión pudo significar para los conquistadores españoles del siglo XVI. Sin embargo, no fue casual en lo absoluto si la segunda gobernación creada en la Nueva España —después de aquella del mismo nombre— fue nada menos que el fruto de una expedición salida de la ciudad de México en busca del Noroeste lejano: una inmensa región en donde los españoles no tenían más negocio ni propósito que buscar nuevos reinos qué conquistar. De hecho, la minería y el comercio a gran escala inherente a ésta estarían ausentes durante mucho tiempo de aquella provincia, cuyos habitan-tes se consagrarían sobre todo durante todo este periodo a reanudar la explo-ración del gran septentrión y a defender, al mismo tiempo, sus derechos de exclusividad frente a la intromisión de otros grupos de conquistadores.
En el caso de la Nueva Galicia, la gran amenaza para Guzmán y su gente fue siempre Cortés, quien siempre reclamó la exclusividad de la exploración del Noroeste, situación que estuvo incluso a punto de provocar un enfrenta-miento armado entre su hueste y la de Guzmán.13 Entre tanto, consciente de esta amenaza, Nuño buscó consolidar su presencia en la nueva provincia por medio de la creación de villas de españoles en diferentes regiones de la misma. Cinco fueron las fundaciones de ese tipo realizadas en ese tiempo. Además de la capital Compostela, aparecieron Purificación, Chiametla y Cu-liacán, la primera inmediata al sur de Compostela, y las otras dos, sobre las
12 Los testimonios de esa jornada se hallan compilados en Razo Zaragoza, 1963.13 Véase, por ejemplo, Borah, 1971, pp. 7-25.
TOMO
costas lejanas del Noroeste exploradas en el curso de la expedición de 1529. En cambio, la quinta villa, nombrada Guadalajara, quedó por completo des-centrada respecto de la ruta primitiva de esa expedición, pues fue fundada sobre los lindes meridionales de la Sierra Madre Occidental, cerca de un grueso pueblo de indios nombrado por los españoles Nochistlán.
En parte y debido a su localización excéntrica respecto del resto de los es-tablecimientos españoles de la provincia, esta villa vivió momentos tormen-tosos desde los primeros años de su existencia. Sin embargo, una de sus ca-racterísticas principales fue que se convirtió desde muy temprano en refugio y dominio de uno de los varios grupos que conformaban la hueste de Guz-mán, organizado alrededor de uno de sus viejos capitanes de los tiempos de sus correrías esclavistas en la provincia de Pánuco, llamado Miguel de Ibarra. Este era originario del pueblo de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa y se había incorporado a la hueste de Guzmán como armador de sus propios bar-cos, con los cuales estableció un activo comercio de esclavos con Cuba y La Española. Por ese tiempo también, se había incorporado a la hueste de Guz-mán otro capitán de guerra llamado Cristóbal de Oñate, originario de la villa del mismo nombre en Guipúzcoa, situada a una veintena de kilómetros de la mencionada villa de Eibar. Al parecer este personaje había llegado a la Nueva España como ayudante del contador de la Real Hacienda de la Nueva Espa-ña, Rodrigo de Albornoz; venían con él su hermano Juan, del mismo apelli-do, y sus sobrinos Vicente y Juan de Saldívar Oñate.14 Sería difícil precisar si existieron vínculos entre la familia Ibarra —varios de cuyos integrantes llega-rían más tarde a la Nueva España— y los Oñate, previos a su llegada a la Nueva España. Lo cierto es que unos y otros permanecerían en estrecha rela-ción durante décadas enteras, participando juntos en expediciones, descubri-mientos y numerosas campañas contra los indios.
La formación de grupos separados y relativamente estables, los cuales lle-garon aun a desarrollar intereses en común actuando por cuenta propia, in-cluso en ámbitos geográficos diferentes entre sí, fue un patrón muy repetido en el contexto de las conquistas indianas. Esto fue justo lo que sucedió con el grupo fundador de la Guadalajara de Nochistlán, en donde Ibarra y los Oña-te, al igual que otros capitanes llegados junto con ellos, adquirieron numero-sas encomiendas, e intentaron desde allí lanzarse a la exploración del gran septentrión ignoto, abandonando sus antiguos intereses en el sur de la pro-vincia. Así, por ejemplo, Juan de Oñate, hermano de Cristóbal, se hizo enco-mendero de El Teúl,15 Miguel de Ibarra adquirió Nochistlán, Juan de Saldí-var Oñate, sobrino de Cristóbal de Oñate, fue encomendero de Tepatitlán,
14 Amaya Topete, 1960, p. 88.15 Gerhard, 1993, p. 101.
HISTORIA DE DURANGO
Atlemacapuli y Acatlán,16 Diego Hernández Proaño, de Tlaltenango, y Tori-bio de Bolaños, encomendero de Jalpa, así como de un grupo de nueve pobla-dos “sujetos” de aquél,17 más otra veintena de poblados sujetos de Tlaltenan-go, por sólo citar algunos de los más importantes.18
Sin embargo, la vida en Nochistlán nunca fue fácil para los españoles. En 1535, por ejemplo, ante el acoso de los indios comarcanos, la primitiva villa de Guadalajara hubo de ser abandonada para ser reubicada más al sur, no lejos de la barranca del río Santiago, a la vera del pueblo de Tlacotlán. Un evento que aceleró al final todo este proceso fue la caída de Nuño de Guzmán quien, en las postrimerías de 1536, fue apresado por las autoridades virreina-les, las cuales de inmediato lo enviaron a un exilio en España del que nunca más regresaría. Con la salida del conquistador y la llegada de su reemplazan-te, Diego Pérez de la Torre, nuevos capitanes de guerra se apersonaron poco a poco a la región norte de la Nueva Galicia, en donde, al igual que sus ante-cesores, con rapidez reclamaron derechos de encomienda sobre indios no sólo no dominados, sino en ocasiones ni siquiera conocidos. Uno de los que llegaron por esos tiempos a la Nueva Galicia fue Diego de Ibarra, hermano menor de Miguel de Ibarra, quien pronto pasó a engrosar las filas del grupo de capitanes y encomenderos asentados en Guadalajara.19
Este fue el caso de Diego Hernández de Proaño, sobrino de Diego de Proa-ño, antiguo Alguacil Mayor de la Nueva España en tiempos de Ponce de León y luego regidor de la ciudad de México.20 Apoyado por sus antecedentes familiares, Hernández Proaño recibió en encomienda no un pueblo en parti-cular, sino la totalidad de las estancias y pueblos de todo el río de Tepeque. Junto con eso, recibió también en “encomienda” a los indios de la vasta re-gión por completo inexplorada, situada al oeste de este curso fluvial.21 Otro personaje recién llegado a la región y que se benefició también de una gran encomienda de indios habitantes de tierras virtualmente desconocidas, fue Toribio de Bolaños. Éste recibió en feudo, según rezaba su cédula de enco-mienda, a todos los indios de la región situada entre Tlaltenango y Guayna-mota, una provincia inexplorada en la época, situada en pleno corazón de la Sierra Madre Occidental, al norte de Compostela.22
16 González Leal, 1979, p. 88; Amaya Topete, 1951, pp. 122 y 192; Diego-Fernández, 1994, p. 286; Gerhard, 1993, pp. 136-137.17 Guanusco, Joacala, Cuaymala, Tabasco, Centicatiche, Tepoista, Tepeuque, Guajaca y Tenanguen: Amaya Topete, 1951, p. 79; Diego-Fernández, 1994, p. 288.18 Arabaltica, Catetique, Hojaloca, Coibetan, Cenepaltán, Catamajaque, Ochijinaque, Comacamot-lán, Teteyuca, Haji, Asquestán, Coltitlán, Pocotique, Nochistique, Taste, Yuca, Guajoltitlán, Tenaque, Tenango y Bicolique: Ibidem.19 Porras Muñoz, 1975, p. 51.20 Idem, 1982, p. 81.21 Diego-Fernández, 1994, p. 289.22 Ibidem, p. 285.
TOMO
En ese punto se hallaban las cosas cuando dos eventos más dieron un golpe de freno a esta peculiar forma de exploración de tierras ignotas. El primero, el inicio, en enero de 1540, de la gran expedición en busca de las famosas “Siete Ciudades” de oro de Cíbola y Quivira, comandada por Francisco Váz-quez de Coronado. Ésta arrastró consigo a numerosos pobladores, con lo cual, durante todo ese año de 1540, los españoles de nuevo se encontraron reducidos a la defensiva, sobre todo en la región situada al norte del río San-tiago, en donde debieron solicitar el auxilio urgente del virrey Mendoza para mantener sus posiciones. Por órdenes de este último, el Adelantado Pedro de Alvarado pasó a la provincia para pacificarla, pero con tan mal sino que mu-rió arrastrado por un caballo después de una batalla en las cercanías de Juchi-pila. Ante ese hecho, la alarma cundió por toda la Nueva España, dándose inicio a la llamada “Guerra del Mixtón”, en el curso de la cual —apoyado por un contingente de “indios amigos” mexicanos, cuyo número se ha calculado en más de 50 mil efectivos— el virrey Mendoza aplastó literalmente a los indios de la provincia entera, en especial a los de la parte norte de la misma.23 Luego de librarse dantescas batallas, miles de alzados fueron muertos y mu-chos más reducidos a la esclavitud, al tiempo que todos los viejos poblados de indios de la zona, como Tepeaca, Tequisistlán, Juchipila, Nochistlán, Jalpa, Apozolco, El Teúl y muchos otros quedaron arrasados.24
Al final de esta terrible epopeya y a un precio muy alto, la Nueva Galicia entera quedó de hecho pacificada. La villa de Guadalajara fue trasladada a su localización definitiva en el valle de Atemajac, convirtiéndose desde entonces en el mayor poblado de la provincia y en su nueva capital de hecho. Dio inicio así un periodo de relativa estabilidad para esa, hasta entonces, convulsa pro-vincia. Sin embargo, la exploración de nuevos territorios no se detendría, aun-que sí cambiaría de forma. Ahora los españoles disponían de una gran “cabeza de puente”, es decir, de un territorio ya dominado y localizado en una posición de avanzada frente al norte, desde el cual lanzarse en busca de aquel inmenso septentrión que la donación papal de 1493 y los Tratados de Tordesillas ha-bían puesto en manos de la Corona de Castilla, y cuyo descubrimiento, ésta, a su vez, había puesto en manos de sus súbditos españoles indianos.
Zacatecas
Uno de los cambios más importante que esta nueva paz trajo consigo para los españoles de la Nueva Galicia consistió no sólo en que dejarían de temer por
23 “Carta de Jerónimo López al emperador”, México, 20 de octubre de 1541, en García Icazbalceta, 1941, p. 141. También véase la “Petición que dio don Hernando Cortés contra don Antonio de Mendoza pidiendo residencia contra él”, en ibidem, p. 63.24 Pérez Bustamante, 1928, vol. 3, p. 83.
TOMO
sus vidas, sino que la permanencia en la provincia de varios miles de “indios amigos”, de los que llegaron con Mendoza como “auxiliares de guerra”, reforzó la endeble demografía de los enclaves españoles, haciendo posible para éstos desarrollar actividades como la agricultura a la española y, sobre todo, la mi-nería. Siendo una región con una alta concentración de minerales, es seguro que los españoles descubrieran numerosos filones por distintos rincones de la Nueva Galicia a lo largo de las casi dos décadas transcurridas desde su primera conquista.25 Sin embargo, durante ese muy largo periodo, la minería estuvo ausente por completo de la vida de esa provincia.
Las cosas comenzaron a cambiar cuando, en 1544, Juan Fernández de Hí-jar, uno de los más antiguos y cercanos capitanes de Nuño de Guzmán, quien era en ese momento alcalde mayor de la villa de Purificación,26 encontró y puso en explotación una serie de ricos yacimientos argentíferos muy cerca del pueblo de indios de Guachinango, al norte de Compostela.27 Con rapidez, la riqueza de los yacimientos atrajo a otros capitanes y encomenderos de esa región como Francisco de Estrada, Álvaro de Bracamonte, Alonso de Ávalos, Cristóbal de Ordóñez, Hernando de la Peña Vallejo, Juan López y Alonso Rodríguez, todos ellos viejos encomenderos del sur de la Nueva Galicia.28
Sin embargo, un hecho notorio fue la ausencia, de esa región en auge, de los viejos encomenderos de la parte norte de la provincia. Sin embargo, no hay que imaginar que estos personajes no se sintieran atraídos por el brillo de la plata. Si ellos no se habían apersonado en Guachinango era tan sólo porque habían dado ya en el norte de la provincia con un mineral que pareció en un principio prometedor: el llamado “Real de Barranca Grande”, cercano a Te-peaca, en la barranca del río de Espíritu Santo. Incluso, el propio Cristóbal de Oñate había residido allí,29 pero como al parecer los resultados de aquellas explotaciones no fueron los deseados, a la vuelta de un par de años este real fue dejado de lado. Sin embargo, en lugar de regresar hacia el sur e instalarse en Guachinango o algún otro lugar cercano ya en explotación, estos capitanes prefirieron internarse hacia las tierras desconocidas del norte, en donde espe-raban hacer nuevos y más importantes hallazgos.
Esta es, de hecho, la historia que se encuentra detrás del descubrimiento de las que serían más tarde las famosas minas llamadas “de los Zacatecas”. En el momento del abandono de Barranca Grande, Cristóbal de Oñate, el hombre fuerte de la provincia, se hallaba ausente de la misma, aprestándose para marchar en auxilio del virrey del Perú, Pedro de la Gasca, quien luchaba 25 González Reyna, 1956, carta de minerales argentíferos.26 Diego-Fernández, 1994, p. 300.27 Hillerkuss, 1994, p. 105.28 Sobre estos encomenderos, véanse: Diego-Fernández, 1994, p. LXXII; Hillerkuss, 1994, p. 19; Amaya Topete, 1951, pp. 110 y 129.29 Diego-Fernández, 1994, p. 289.
HISTORIA DE DURANGO
contra los encomenderos sublevados en aquel virreinato.30 Ante ello, Diego y Miguel de Ibarra tomaron la iniciativa de organizar una nueva expedición exploratoria en dirección de los territorios desconocidos del norte situados más allá de Nochistlán, Juchipila y Jalpa. En esa partida participaban tam-bién dos capitanes llegados en fecha reciente a la Nueva Galicia desde la ciu-dad de México, el primero, Baltasar Temiño de Bañuelos, un capitán de gue-rra que había llegado al frente de su propia partida de hombres armados, y el otro, Juanes de Tolosa, hombre muy cercano a Martín Cortés, segundo mar-qués del Valle, quien incluso lo haría un poco más tarde su cuñado.31 La presencia de estos personajes llegados de lejos, da testimonio de que aquella no era sólo una prospección minera ocasional, sino una verdadera expedición exploratoria. De hecho sabemos, gracias a las “Informaciones de méritos” de Juanes de Tolosa, que los expedicionarios partieron organizados en “compa-ñía”, y dispuestos por lo tanto a auxiliarse de forma mutua en caso de guerra, a compartir ganancias y botines en caso de conquista, pero guardando cada grupo su independencia en cuanto a la propiedad de otros ocasionales frutos de la expedición, entre ellos los mineros, los cuales quedarían en poder de quien efectuara el hallazgo.
No existe un registro pormenorizado de esa expedición, pero se sabe que el punto inicial fue el pueblo de Tlaltenango, y que el propósito expreso de to-dos ellos fue el de continuar su exploración yendo recto hacia el norte. Desde allí no había sino dos rutas practicables. Una era remontando el curso del río de Juchipila hacia el norte, y la otra por el río de Tlaltenango, y lo curioso es que ambas convergían al final sobre una misma región: aquella inmediata al sur de las montañas de Zacatecas, con la cual tarde o temprano deberían to-parse. En todo gran descubrimiento minero la suerte siempre juega un papel, y el caso de Zacatecas, no fue la excepción. Sin embargo, lo fundamental es que la elección del itinerario seguido no se basó en criterios “geológico-mine-ros”, sino sobre un cálculo de naturaleza esencialmente geográfica, funda-mentado, por lo tanto, sobre las nociones en boga en ese ámbito. En septiem-bre de 1546, los expedicionarios alcanzaron al fin las montañas que ellos llamaron desde entonces “de los Zacatecas”: un gentilicio que en su origen había sido empleado desde tiempos de Nuño de Guzmán para designar a los indios habitantes de las regiones situadas allende la barranca del río de Espí-ritu Santo, o Santiago, pero que merced a la futura notoriedad de ese lugar quedaría para siempre ligado con éste. Las informaciones de méritos de To-losa, nos dejan ver cómo, después de un inicio entusiasta, la aridez del terre-no, añadida a la actitud amenazante que aquellos zacatecos locales mostraron
30 Pérez Bustamante, 1928, vol. 3, p. 110.31 Tolosa desposaría más tarde a Leonor Cortés Moctezuma, hija del conquistador y de Isabel Moctezuma: Porras Muñoz, 1982, p. 223.
TOMO
desde un principio hacia ellos, terminó por convencer a los miembros de esta pequeña fuerza expedicionaria de no ir mucho más lejos hacia el noreste; en vez de ello, se dedicaron a la búsqueda de minerales.32
Como sabemos, la suerte los acompañó. En uno de los tantos afloramientos rocosos que coronan aquella serranía encontraron una serie de yacimientos de plata ricos en extremo, altamente oxidados y, por lo mismo, fáciles de ex-plotar, de los cuales tomaron muestras y se marcharon a ensayarlas a Tlalte-nango. Sin embargo, Diego de Ibarra, quien fungía como cabeza del grupo más grande de expedicionarios, decidió quedarse en el lugar, de manera que con sus soldados y gente de servicio, plantó allí un “real”, es decir, un campa-mento militar y minero, el cual le aseguraba la primacía sobre aquellos nue-vos yacimientos.33 Las relaciones de méritos de Juanes de Tolosa, dejan bien claro, en efecto, que Diego de Ibarra no sólo fungió como el principal capitán de esta expedición, sino que fue también el descubridor de las minas de Zacatecas y su primer poblador.34 Estableció la primera “casa fuerte” en la zona, hacia donde fue atrayendo de forma progresiva nuevos “pobladores”, a los cuales hospedaba, alimentaba y proveía de armas y caballos para asegurar su fidelidad y participación militar en futuras correrías.35
Ibarra no permaneció solo en Zacatecas mucho tiempo. A poco, los otros miembros de la expedición descubridora, Juanes de Tolosa y Baltasar Temi-ño de Bañuelos se apersonaron allí también, estableciendo sus propias “casas fuertes” y abriendo sus propias minas en el lugar, con tan buen éxito, que la noticia cundió. Muy pronto otros personajes poderosos como Cristóbal de Oñate, Baltasar de Gallegos, Hernán Martel, Diego Hernández de Proaño, Francisco Pilo y Juan Díaz, entre otros, todos ellos encomenderos de la Nueva Galicia o sus parientes, llegaron allí con gente y recursos materiales, plantando casas y poniendo minas en explotación.36 Con esto se abrió una primera fase del poblamiento de Zacatecas, marcada por una inmigración rápida y relativamente masiva, la cual le permitió alcanzar, tan sólo cuatro años después de su fundación, una cifra de trescientos vecinos españoles.37
Para 1550, Zacatecas era ya una aglomeración de alrededor de varios cien-tos de casas, dispersas a lo largo y ancho de la cañada principal de las minas, con dos iglesias en formación, una para los españoles y otra para el recinto en
32 Enciso y Reyes, 2002, pp. 48-50.33 Sobre el tema de los “reales” y sus orígenes, véase Mecham, 1927, pp. 45-83.34 Enciso y Reyes, 2002, en especial pp. 48-53.35 “Información de méritos y servicios de Diego de Ibarra”, en Porras Muñoz, 1975, pp. 48-49. Véase, igualmente, Powell, 1975, pp. 27-28. 36 “Visita de Zacatecas, abril de 1550, por el alguacil mayor de Zacatecas Alonso de Santacruz, a instancias del oidor de Nueva Galicia, Juan Martínez de la Marcha”, reproducido por Sescosse, 1975.37 AGI, Guadalajara 51, “Lebrón Quiñonez oidor de la Nueva Galicia al príncipe”, septiembre de 1554.
HISTORIA DE DURANGO
donde se hallaban reunidos los indios que eran repartidos entre los mineros para el laboreo de las minas.38 En 1554, se hablaba ya de la presencia de mil españoles y de unos mil quinientos indios junto con ellos, gracias a lo cual en breve se convirtió en el real de minas más productivo y célebre de toda la Nueva España. En 1560, la producción registrada alcanzó la cifra de 103 006 marcos: la más alta alcanzada hasta entonces por real minero alguno de la Nueva España.39 A partir de entonces, la producción minera de Zacatecas continuaría al alza —hasta alcanzar su punto culminante en 1573, año en que fueron registrados 165 910 marcos—40 para luego entrar en un largo periodo de estabilidad, si bien con ligeros altibajos, sin llegar en ningún mo-mento a entrar en una verdadera crisis durante el resto de ese siglo y el si-guiente.41 Zacatecas se convirtió así, y por mucho, en el centro de poblamien-to español más importante de la Nueva Galicia y del norte novohispano hasta aquel momento, y en una etapa insalvable para todos aquellos que si-guieran pensando en partir a la exploración del gran Norte ignoto y a la con-quista de las grandes riquezas que esa región seguía prometiendo.
La morada primitiva de los aztecas
Con todo y su gran producción minera, Zacatecas nunca hubiera sido capaz de absorber a todos los españoles que continuaban llegando hasta aquellas lejanas regiones del norte en busca de fortuna. De acuerdo con los datos compilados por Peter Boyd-Bowman, durante el periodo 1540-1559, fueron registrados de manera oficial alrededor de 9 508 pasajeros,42 lo cual nos indi-ca que la inmigración total a Indias no debió de ser menor a las 20 mil perso-nas durante el lapso citado. Era, por otro lado, una inmigración que cambia-ba de forma, pues a diferencia de los periodos anteriores, en que estuvo compuesta casi en exclusiva por población masculina, para ese tiempo co-menzaron ya a llegar a las Indias Occidentales, un mayor número de mujeres españolas. Sin embargo, eso no bastó para disminuir la extrema movilidad, las tendencias a la dispersión y el impulso explorador que había caracteriza-do hasta entonces a los inmigrantes españoles en el Nuevo Mundo. En cierta manera lo esencial de la conquista de la Nueva España y del Perú se había ya consumado en la práctica, pero eso no impidió que numerosos recién llega-dos buscaran nuevos horizontes de conquista; nada pudo evitar tampoco que a ellos se unieran también numerosos antiguos conquistadores y pobladores
38 Sescosse, 1975, pp. 4-8.39 Bakewell, 1976, p. 330.40 Ibidem.41 Álvarez, 1989, pp. 116-120.42 Martínez, 1983, p. 165.
TOMO
insatisfechos con sus logros. En realidad, el gran movimiento expansivo ini-ciado en los primeros años de la década de 1520 no se había detenido en lo absoluto. Al mediar el siglo XVI, en la parte sur del Nuevo Mundo, regiones como la Nueva Granada, el Paraguay, el Río de la Plata y Chile, por mencio-nar sólo las más importantes, se hallaban aún en plena etapa de exploración y conquista, y ejercían un fuerte poder de atracción sobre todo tipo de aven-tureros en busca de gloria. Algo muy similar ocurría por su parte también en la Nueva España, en donde el norte zacatecano se convirtió con rapidez en el principal destino de todos aquellos que estaban dispuestos a sacrificarlo todo, al fin de partir en busca del “más valer” por la vía de las armas.
Diego de Ibarra formaba parte de ese grupo también, de suerte que su pa-pel como rico propietario de platas muy pronto le pareció pequeño. Decidido a independizarse y a actuar del todo por su cuenta, a los pocos años de fun-dada Zacatecas, dio con nuevo conjunto de vetas en un lugar situado apenas a una docena de kilómetros al norte del real de minas principal, en donde formó un real independiente del de Zacatecas, al cual le puso por nombre Pánuco. Una vez instalado allí, no tardó Ibarra en reunir —entre los nume-rosos inmigrantes recientes, y antiguos pobladores pobres que pululaban ya por toda la región— la gente necesaria no sólo para explotar sus minas, sino para transformar a Pánuco en su centro principal de operaciones para la ex-ploración de los territorios situados más allá de Zacatecas: una tarea a la que dedicaría en adelante una gran parte de sus esfuerzos y recursos. Un hecho de suma importancia a considerar, en este contexto, es que a Zacatecas y a Pánuco no estaban llegando sólo nuevos inmigrantes. Se hallaban también allí varios antiguos participantes de la expedición de las Siete Ciudades, quie-nes conocían toda clase de historias y leyendas acerca de la geografía del sep-tentrión. Una que comenzó a circular con insistencia en ese momento es la que nos reporta Pedro Castañeda de Nájera, quien relata cómo, tiempo des-pués del regreso de Coronado y su grupo de expedicionarios a la Nueva Es-paña, habría llegado hasta la ciudad de México uno de los soldados de esa hueste, al cual se había dado ya por perdido. En realidad este hombre se había separado del grupo principal cuando se encontraban en la región de los in-dios Pueblo, y —narra Castañeda de Nájera— en su intento por regresar por su cuenta a la Nueva España, el soldado habría tomado sin advertirlo una ruta distinta de la emprendida por la tropa de Coronado a su regreso. En lugar de seguir la costa del Pacífico, habría dirigido sus pasos en dirección del sureste hasta alcanzar el Golfo de México, desde donde habría, por último, regresado a la ciudad de México. Se añadía allí que el soldado informó que en el transcurso de su viaje habría divisado a lo lejos el reino de Quivira, cuya existencia confirmaba por lo tanto.43 Castañeda de Nájera deducía entonces
43 Cramaussel, 1990, pp. 15-16.
HISTORIA DE DURANGO
que, al bordear la costa del Pacífico, Coronado simplemente había pasado de largo dejando atrás el reino de Quivira, objeto principal de su viaje. Comen-taba también que si en lugar de trazar una diagonal hacia el sureste para diri-girse hacia el Atlántico, Coronado hubiera descendido en forma directa hacia el sur por el centro del continente, habría encontrado Quivira y pasado des-pués muy cerca de la región de Zacatecas. Por lo tanto, concluía, la ruta más directa para alcanzar Quivira consistía en partir de aquellas famosas minas, y desde allí continuar directo hacia el norte:
[...] si no hubiera intentado alcanzar la Mar del Norte [el Atlántico], hubiera llegado a la provincia de Zacatecas, hoy muy conocida. Creo que esta ruta sería mucho mejor y más directa para llegar a Quivira, porque hoy todavía en Nueva España hay guías que han venido con el portugués [Hernando de Soto] No hay que pensar en embar-carse por el Mar del Sur y atravesar la Florida, todas las expediciones que se han he-cho por ese lado han tenido un fin desastroso […].44
El que este tipo de leyendas siguieran circulando en el norte por ese tiempo no tiene nada de sorprendente. Ya desde la década de 1520, los inconmensu-rables territorios del septentrión, habían sido pensados por los propios espa-ñoles como una tierra de origen para muchos de los pueblos que ocupaban la Nueva España en el momento de la Conquista y, en particular, para los azte-cas. En 1528, en la Relación de la genealogía y linaje de los señores que han seño-reado esta tierra de la Nueva España, escrita por “Juan Cano, español, marido de doña Isabel de Moctezuma”,45 se afirmaba, por ejemplo, que “lo que se acuerdan y muestran por caracteres es que ha setecientos y sesenta y cinco años que hay gentes en esta tierra”. La fecha en cuestión correspondía, según ese texto, al momento de la llegada de la primera migración chichimeca al territorio de Nueva España desde su lugar de origen: un reino perdido en el gran Norte ignoto. Esta obra coincide casi en todos sus detalles con los Ana-les históricos de la nación mexicana…, obra escrita en 1528 por fray Andrés de Olmos, quien ubicaba también el origen de los aztecas en aquellas míticas migraciones chichimecas procedentes del gran norte.
En ciertos momentos, incluso el Aztlán, tierra de origen de los aztecas, llegó a ser identificado con lugares ya explorados por los españoles, como es el caso de la Historia de los mexicanos por sus pinturas. 1531-1535, en donde éste se ubica en el Culuacán, o Culiacán, explorado por Nuño de Guzmán en 1529.46 Sin embargo, durante el resto del siglo XVI y en el XVII, el gran Norte, en par-ticular un reino perdido en aquellas inmensidades, quedaría consagrado en el
44 Loc. cit..45 En García Icazbalceta, 1941, vol. 3, pp. 36-38 y 256-280. 46 Alcalá, 1988, cap. X, pp. 218-219.
TOMO
imaginario geográfico novohispano como el lugar de origen de los aztecas y otros pueblos prehispánicos más. Así lo consignaba ya por ejemplo, en 1621, Juan de Torquemada en su Monarquía indiana, quien iniciaba el libro primero de su obra narrando la historia de “Xolotl, señor de las provincias y reinos de Amaqueme, en el septentrión o partes del norte, primer poblador de esta Nueva España después de los tultecas”.47
En ese contexto de creencias acerca de la naturaleza del Norte ignoto, a principios de la década de 1550, comenzó a correr entre los pobladores la frontera zacatecana una historia acerca de la existencia de un reino perdido en las inmensidades del norte llamado Copala. Según esta leyenda, este reino se encontraba en algún lugar del interior del continente al norte de Zacate-cas, con cierta orientación al poniente, y una de sus características principales era la existencia de una extensa laguna, de la cual salía un gran río, el cual —se decía allí— tenía sus fuentes en las altas montañas del reino llamado de Teguayo.48 Tal y como había sucedido en el pasado con otras leyendas, este reino del septentrión interior fue identificado una vez más con el lugar de origen de los aztecas, de manera que a partir de ese momento el reino llama-do de Copala sería también llamado de forma indistinta, la “nueva México”.49 Esto no tenía nada de extraño; de hecho, en el imaginario geográfico de ese tiempo la residencia originaria de los antiguos “mexicanos” era descrita y re-presentada con frecuencia como un lugar en donde existía una gran laguna, alrededor de la cual aparecían en ocasiones las famosas “siete cuevas” del lla-mado Chicomostoc, como es el caso de textos como la Tira de la Peregrinación y el Códice Aubin.
La leyenda de Copala y la idea de la existencia cercana de una “nueva” Méxi-co al norte o al noroeste de Zacatecas se difundió con prontitud, provocando que varios de los más antiguos y experimentados exploradores de aquellas regiones se movilizaran de inmediato. Uno de ellos fue el ya mencionado Toribio de Bolaños quien, en 1550, se puso al frente de una expedición para comenzar a explorar la vasta región situada entre Tlaltenango y Guaynamo-ta, la cual —recordemos— le había sido dada en encomienda casi quince años atrás por Diego Pérez de la Torre.50 Sin embargo, a poco se encontró con la oposición de otro experimentado capitán de aquella frontera, Diego de Proaño, quien a su vez había recibido en encomienda la totalidad de los pue-blos del río de Tepeque. Dado que, por su indefinición, ambas encomiendas tocaban territorios cercanos al sur de la Sierra Madre Occidental, la confron-tación no tardó en presentarse. Ese mismo año ambos capitanes solicitaron a
47 Torquemada, 1975, vol. 1, lib.1, cap. XV, p. 58.48 Tyler, 1952, pp. 313- 330.49 Cramaussel, 2006, p. 46.50 Diego-Fernández, 1994, p. 285.
TOMO
la Audiencia de Guadalajara, cada quien por su lado, el reconocimiento de los derechos que Coronado les había otorgado sobre los indios de aquellas regio-nes desconocidas.51
Más que el control de aquellos indios, lo que interesaba a ambos capitanes era sobre todo asegurarse las primicias de la exploración de aquella región montañosa, de la cual cada vez con mayor insistencia se decía albergaba la morada primitiva de los aztecas. La situación se complicó aún más debido a que Juanes de Tolosa, uno de los primeros pobladores de Zacatecas, había también organizado por su cuenta una partida de exploración a la zona del río de Tepeque, en donde incluso había intentado plantar una casa fuerte y explotar algunas minas sin éxito. Así, en respuesta a la petición de Bolaños, Proaño y Tolosa lo acusaron, a su vez, ante la Audiencia de haber tomado y desplazado a grupos de indios “zacatecos” provenientes de esa región para situarlos después en una reducción cercana al camino de Zacatecas, e inci-tarlos luego a atacar los convoyes que pasaban por allí. Bolaños, por su par-te, reviró acusando a sus adversarios exactamente de lo mismo.52 Es intere-sante constatar, entonces, cómo en estas disputas la cuestión del control de los indios y de las minas pasaba a segundo término ante las demandas de cada una de las partes de prohibir a sus adversarios incursionar hacia aque-lla que es una de las porciones más abruptas y elevadas de la Sierra Madre, la que corresponde hoy en día a la zona de los huicholes, y más allá de ella, a la de los tepehuanes.
De hecho, la ignota sierra más allá del río de Tepeque siempre les había parecido amenazante a los españoles y quizás lo era en verdad. El mejor tes-timonio que nos queda acerca de la manera como los españoles concebían ese espacio es La pintura de la Nueva Galicia. En esa carta aparecen ya señalados, por ejemplo, los yacimientos descubiertos por Toribio de Bolaños en el río de Tepeque, los cuales, como vimos, nunca fueron explotados ni poblados en esa época. Más allá y alrededor de esas vetas, el autor de la carta no veía sino in-dios bárbaros de guerra. Al sur de esas supuestas minas de Tepeque, por ejemplo, aparece la región señalada por una serie de efigies de indios fleche-ros, con la leyenda “Guaxixicar de guerra”, haciendo referencia a la guerra del Mixtón. Por su parte, en los territorios situados al norte y al oeste de las mi-nas de Tepeque, es decir aquellos cuya exploración se disputaban Bolaños, Proaño y Tolosa, aparecen en esa pintura como el territorio de los “Tepegua-nes”, los cuales son figurados allí como indios flecheros y feroces antropófa-gos.53 El interior de la Sierra Madre es visto allí, entonces, como formando parte de un “más allá” geográfico que en este caso aparece como amenazante,
51 Román Gutiérrez, 1993, p. 76.52 Ibidem, pp. 93-95.53 Para un análisis más detallado de esta carta y su contexto, véase Álvarez, en prensa.
HISTORIA DE DURANGO
cierto, pero al mismo tiempo como prometedor, pues esperaban encontrar allí algo más que indios, algo más que minas.
En su momento, la disputa por la exploración de la Sierra Madre alcanzó dimensiones tales que la Audiencia de Guadalajara terminó poniéndole fre-no a la cuestión, al introducir en escena a un cuarto en disputa: Ginés Váz-quez del Mercado. Este era a la sazón “Teniente de Capitán General” por el virrey, de la jurisdicción de las minas de Jocotlán, en la Nueva Galicia, y fue comisionado entonces para “pacificar” la región montañosa de la Sierra Ma-dre Occidental.54 Vázquez del Mercado era un personaje poseedor de una cierta fortuna y prestigio familiar en la Nueva España, pues era sobrino y a la vez heredero del famoso conquistador Bernardino Vázquez de Tapia y feu-datario también de la, por entonces, gran encomienda de Tlapa —en el hoy estado de Guerrero—.55 Además de todo lo anterior, su condición de hom-bre cercano al oidor de la Nueva Galicia, Hernán Martínez de la Marcha, permitió que de buenas a primeras les tomara la delantera a los tres capitanes que se disputaban el acceso a aquella región lejana. 56
Con rapidez, Vázquez del Mercado reunió gente para poner en pie un pe-queño ejército formado por un centenar de españoles bien armados, los cua-les se aprestaron de inmediato a partir.57 Olvidándose por completo de Joco-tlán y de la misión que le había sido asignada en la región de Tepeque, Vázquez del Mercado tomó camino hacia el norte, en dirección del poblado del Teúl, para desde allí aprestarse a partir hacia las regiones desconocidas septentrionales (mapa 1).
Remontó entonces el río de Tlaltenango, lo que le permitió flanquear sin demasiadas dificultades los contrafuertes de la Sierra Madre, para luego tor-cer una vez más hacia el norte, siguiendo la línea del piemonte oriental de la Sierra Madre. Llegaron así a la región de Valparaíso, un amplio valle bien irrigado por varios ríos, desde donde se desviaron otra vez hacia el oeste has-ta el sitio de Chalchihuites, y luego siguieron hacia el norte, de nuevo, hasta la región en donde una década más tarde sería fundada la villa de Durango.58 Los casi quinientos kilómetros así recorridos no fueron una empresa tran-quila. Más allá de Tlaltenango, los expedicionarios fueron acosados y hostili-zados de forma constante por los indios, al punto que para cuando llegaron a
54 Román Gutiérrez, 1993, p. 79.55 Ginés Vázquez del Mercado había desposado a su prima Inés Vázquez de Tapia, hija legítima de su tío Bernardino Vázquez de Tapia, recibiendo como dote la encomienda de Tlapa: Porras Muñoz, 1982, p. 459. Sobre la encomienda de Tlapa: Gerhard, 1986, pp. 330-333. Acerca del término feuda-tario, en relación con la institución de la encomienda, véase la nota siguiente. 56 Romano, 1998a, pp. 11-40; y del mismo autor, 1998b, pp. 98-112. Véase también Álvarez, 2003, pp. 125-154.57 Porras Muñoz, 1980, p. 12.58 Ibidem, p. 12.
HISTORIA DE DURANGO
la región donde se fundaría luego Durango, se hallaban ya muy disminuidos. En uno de esos encuentros, Vázquez del Mercado resultó herido de grave-dad, por lo que la tropa no tuvo más opción que regresar sobre sus pasos. Sólo alcanzaron a llegar hasta El Teúl en donde, sin embargo, poco antes de morir, Vázquez del Mercado dio a quienes se encontraban allí una noticia extraordinaria: había descubierto una montaña entera de plata pura. Más tarde, los españoles descubrirían que, en efecto, cerca del sitio donde luego se levantaría Durango, existía una enorme masa metálica de las dimensiones de una montaña entera, pero sabrían también que no se trataba de un yacimien-to de plata pura, como el capitán había querido imaginar, sino de ese gran afloramiento de hierro masivo que hoy todavía lleva el nombre de “Cerro de Mercado”.59 La idea de encontrar una montaña entera hecha de plata en me-dio de las inmensidades del septentrión, no era en realidad tan descabellada
59 Jones, 1988, p. 12.
Mapa 1. expedición de
vázquez del mercado
de 1552. Salvador Álvarez,
2008.
TOMO
como pudiera parecer. No olvidemos que tan sólo siete años atrás, Juan Villa-rroel y sus acompañantes habían encontrado el gran “cerro rico del Potosí” y que la nueva de ese hallazgo se había regado como pólvora en unos pocos años por todo el imperio español.60 De hecho, Zacatecas apareció en su mo-mento como una suerte de “segundo Potosí”, por lo que la idea de haber encon-trado un “tercer Potosí” bien pudo parecer verosímil y ello explica un poco el entusiasta anuncio de Vázquez del Mercado. Sin embargo, pareciera que la gente que lo acompañaba sabía bien que aquello no era plata y se diría también que esa especie se difundió con rapidez entre los pobladores del norte, pues no hubo ningún movimiento masivo de gente en dirección de ese hipotético nue-vo “hallazgo”, semejante a la que se había vivido unos años atrás en Zacatecas. Con todo, la leyenda que Vázquez del Mercado intentó propalar es una mues-tra más de lo que los pobladores españoles de aquellas regiones suponían y esperaban encontrar en las inmensidades desconocidas del norte.
Pero si no había plata, en cambio, el hecho de que alguien se adelantara en la exploración del septentrión hizo reaccionar de inmediato a sus competi-dores. El que encontró los medios de hacerlo más pronto fue Juanes de To-losa, quien ese mismo año de 1552 y en compañía de su cuñado Luis Cortés,
60 Sobre el descubrimiento e importancia inicial del famoso Cerro Rico del Potosí, véase Diffie, 1940, pp. 275-282.
Cerro de Mercado, frustrado
Potosí norteño. Archivo
Municipal del Estado
de Durango.
HISTORIA DE DURANGO
se lanzó de inmediato tras los pasos de Vázquez del Mercado. Esta vez los exploradores partieron de Zacatecas, dirigiéndose hacia el noroeste, para pasar muy cerca de los lugares visitados por Vázquez del Mercado. Sin em-bargo, a diferencia de éste, en lugar de bordear por el pie de la Sierra Madre, se introdujeron de lleno en ella siempre en dirección del noroeste hasta al-canzar, al parecer, la región de las grandes barrancas en una zona, por cierto, no lejana de aquella que más adelante sería conocida como Topia (mapa 2).
Aquella era una de las comarcas más escarpadas de la Sierra Madre, en extremo difícil de recorrer, y poblada de indios agricultores pero bastante belicosos, quienes se mostraron refractarios en absoluto a la presencia de los españoles con ellos. Poco numerosos y acosados por todas partes, los expedicionarios de Tolosa muy pronto decidieron salir de allí y regresar a la seguridad de Zacatecas. Sin embargo, a su llegada a ese real, Cortés y Tolosa fueron recibidos con una mala noticia: el oidor Martínez de la Mar-cha, quien consideraba la presencia de exploradores llegados de México a
Mapa 2. exploración de
tolosa-cortés, 1552.
Salvador Alvarez, 2008.
TOMO
territorios bajo la jurisdicción de la Audiencia de Guadalajara como una amenaza, había solicitado la intervención del virrey para que fueran arres-tados y conducidos a México, como en efecto se hizo, bajo la acusación fundada de explorar sin las debidas autorizaciones.
Para confirmar la justicia de su acción, el virrey Velasco informó luego a la Corona que esta expedición se había saldado por un rotundo fracaso, pues Tolosa había encontrado nada relevante en el curso de la misma: “halló la tie-rra poblada de gente desnuda, bestial y que carece de policía y bastimentos”.61 Sin embargo, muy pronto el propio virrey cambiaría de opinión respecto de lo que podía hallarse en aquellas lejanías norteñas, cuando se tratara de que gente allegada a su familia fuera la que se encargara de explorar aquellas regiones ignotas.
En busca del reino perdido de Copala
En 1554, Diego de Ibarra era ya un hombre de un poco más de 34 años,62 es decir, una edad que comenzaba a ser respetable para la época, en especial tra-tándose de un soldado con numerosos combates a cuestas, tanto así, que había quedado baldado de una pierna desde un mal encuentro con los indios de Nochistlán cinco años antes. Para ese tiempo, la fortuna parecía sonreírle, pues era ya uno de los mineros más importantes de Zacatecas, en donde había sido alcalde mayor, y sin embargo, todo eso no pareció bastarle ni lo llevó a renunciar tampoco a las ambiciones que lo habían llevado hasta los confines de las Indias Nuevas. Su impedimento físico lo privaba de participar de forma personal en nuevas empresas guerreras, pero nada le impedía convertirse en “conquistador” por interpósita persona, sobre todo si quien lo representaba era un miembro cercano de su linaje. Fue por ello que mandó llamar a su joven sobrino Francisco de Ibarra, quien había desembarcado en noviembre de 1550 como parte del séquito del virrey Luis de Velasco, el primero de ese nombre.
La presencia de un Ibarra a la vera de un Velasco, alter ego del rey, no era ninguna casualidad. Los Ibarra eran originarios de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa, y habían sido por generaciones asiduos servidores del clan de los Velasco. Este viejo y estrecho vínculo se había hecho incluso más fuerte, en especial para la rama a la cual pertenecían Diego y Francisco, desde que el padre de este último del mismo nombre —hermano mayor de Diego—, ha-bía peleado en las guerras contra Francia en la década de 1520, bajo las órde-nes de Íñigo Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, cuando este era capitán general de Guipúzcoa. Recordemos que Íñigo Fernández de Velasco
61 Porras Muñoz, 1980, p. 12.62 Nació aparentemente hacia 1520 o 1521, según las pruebas hechas con motivo de su recepción como caballero de la Orden de Santiago, en 1561: Porras Muñoz, 1975, p. 50.
HISTORIA DE DURANGO
había sido, además de todo lo anterior, el creador del mayorazgo de Tovar y que fue nombrado heredero, un poco más tarde, del mayorazgo de los Velas-co propiamente dicho; todo ello lo había convertido en la principal cabeza de ese clan que era uno de los más poderosos de Castilla y también de los más cercanos a la Corona del reino. Resultado de esa cercanía fue el nom-bramiento, en 1547, de uno de los miembros ilustres de esa familia, Luis de Velasco, cabeza del señorío de Salinas Pisuerga, como virrey y capitán gene-ral del reino de Navarra. Se configuraba así una coyuntura en particular fa-vorable para el clan de los Ibarra, y sobre todo para Miguel y Diego, pues justo en ese momento su sobrino Francisco fue colocado como paje en la corte de Luis de Velasco en Navarra, estrechándose aún más los vínculos entre las dos familias.
Aunque su gestión fue exitosa en lo general, Luis de Velasco sólo duró dos años en Navarra, pues de forma súbita, a finales de 1549, la Corona le enco-mendó una nueva tarea: encabezar el virreinato de la Nueva España. Sería difícil determinar las causas precisas que rigieron la elección de Velasco, sin embargo es claro que esta designación fue facilitada por el apoyo más que decidido de caballeros prominentes de su linaje. No olvidemos que un miem-bro destacado de otro importante clan castellano, los Mendoza, se hallaba ya en las Indias fungiendo como virrey, y que para los miembros de una casa como la de los Velasco, el no quedarse atrás respecto de ninguno de sus pares era un impulso connatural a su condición. Al momento de su llegada a la Nueva España, Velasco era ya un hombre de 38 años, una edad que para los parámetros del siglo XVI comenzaba a ser respetable. Su partida hacia las Indias nuevas no pudo ser entonces fruto de un deseo personal e impensado de aventuras, sino el cumplimiento de las órdenes de la Corona y, sobre todo, la puesta en marcha de un buen número de proyectos tanto personales como familiares, y hasta grupales dado el caso. Los acontecimientos mostrarían que entre estos planes se encontraba el de continuar con la exploración de los confines septentrionales del interior del Nuevo Mundo, una empresa que estaba lejos todavía de haber agotado todas sus posibilidades, y en la que Velasco —emulando a su antecesor Antonio de Mendoza y tratando de cris-talizar lo que éste no había logrado— empeñaría una parte no despreciable de sus esfuerzos.
Es muy probable que la leyenda de Copala hubiera llegado a oídos del vi-rrey Luis de Velasco y que eso hubiera nutrido aún más su imaginería geográ-fica, incitándolo a promover con mayor ahínco aún la exploración del Norte ignoto. Sin embargo, a pesar de lo anterior, es un hecho que el nuevo virrey había ya llegado a la Nueva España con la idea en mente de desenclavar la exploración del septentrión lejano, y con la intención, además, de apoyarse en los Ibarra como sus principales aliados y colaboradores en ese intento. De
TOMO
hecho, el joven Francisco de Ibarra no fue el único miembro de esa familia que formó parte del séquito de Luis de Velasco a su llegada a la ciudad de México. A su vera se encontraba también Ortuño de Ibarra, primo también de Diego, y a quien Velasco consideraba no sólo como “allegado” sino como miembro del estrecho círculo de sus “amigos”. Prueba de ello fue, ese mismo año, el nombramiento de Ortuño como “Contador de la Real Hacienda” de la Nueva España, puesto que ocuparía hasta el final de su vida, actuando siem-pre como uno de los más cercanos colaboradores del virrey, en cuya casa mu-rió en 1564.63 Pero antes de ello, es decir, muy poco tiempo después de su llegada de España, Velasco le había encomendado a Ortuño una tarea singu-lar: regresar a la metrópolis y encargarse de embarcar a su hija mayor, doña Ana de Castilla, en la siguiente flota en dirección a la Nueva España.64 A partir de ese momento, el destino de los Ibarra del Nuevo Mundo quedaría ligado de manera inextricable con la figura de Luis de Velasco, pues el objeto de embarcar a su hija doña Ana no era otro sino el de casarla con Diego de Ibarra, evento que se verificaría un par de años después, en 1556.
En su momento, el virrey ofreció a su futuro yerno una dote de diez mil ducados de Castilla, suma enorme que nunca llegaría a entregar, pero que es una muestra de la importancia que Velasco le atribuía a esa boda.65 El hecho de que un personaje de la categoría y antecedentes de Luis de Velasco preten-diera emparentar con alguien como Diego de Ibarra, un hombre salido de un linaje muy inferior al suyo, perteneciente incluso a una familia de antiguos servidores de su casa, es algo que debe llamar a reflexión. Unas cuantas déca-das atrás, en la península, el que el hijo de un simple soldado de los ejércitos del condestable de Castilla pretendiera unirse en matrimonio con una Velas-co, heredera potencial de un señorío como el de Salinas Pisuerga, quizás hu-biera parecido impensable; pero en las Indias, las cosas eran ya distintas. Una boda tal no podía justificarse sino por el lugar que Diego de Ibarra había al-canzado en la sociedad novohispana, dentro del cual la posición económica era sólo uno de los factores y quizá no el más importante.
Las minas que Diego de Ibarra poseía en Zacatecas parecen haber sido muy productivas dada la fama que las acreditaba, pero para ese tiempo mine-ros ricos los había ya bastantes en la Nueva España, muchos de ellos con minas más accesibles, fáciles de explotar y redituables que las de Zacatecas. Es difícil que Ibarra hubiera podido entonces impresionar a Velasco con ese único argumento, mucho menos al grado de animarlo a mandar llamar a su hija desde España para casarla con el baldado y avejentado capitán que él era
63 Ibidem, p. 51.64 AGI, Patronato 182, ramo 13, 1564, “Relación de los tenientazgos provistos por el virrey Luis de Velasco”.65 Porras Muñoz, 1975, p. 51.
HISTORIA DE DURANGO
ya. En cambio, lo singular de la figura de Diego de Ibarra era su posición como un experimentado, prestigioso y pudiente capitán de guerra de los con-fines septentrionales, con numerosos hombres a su servicio. Es esto lo que explica el que siendo uno de los hombres más cercanos al virrey, tanto en lo familiar como en lo personal, Diego de Ibarra nunca se trasladara por ese tiempo a la capital. Su lejanía del círculo inmediato del alter ego del rey, es justamente una prueba de que su futuro suegro no lo quería a su lado, sino en el Norte. De hecho, Ibarra había sido desde un principio uno de los hombres fuertes de aquella frontera. Figuró, como apuntábamos, entre los primeros alcaldes mayores de Zacatecas y junto con su tío Miguel, ya mencionado con anterioridad, fue uno de los principales promotores del acondicionamiento del camino de Guadalajara a Zacatecas, y también participó en la apertura del que unía a Zacatecas con la ciudad de México. Con el tiempo, Diego de Ibarra se convertiría así en uno de los principales protectores militares de ambos ca-minos, lo cual le valió adquirir una fuerte ascendencia sobre el tránsito tanto de gente, como de tributos y bienes de comercio que atravesaba por esas vías. Como él mismo lo consignara más tarde en su “Relación de Méritos y Servi-cios”, Diego de Ibarra suministró armas, caballos, ganado y todo tipo de bas-timentos para el conjunto de los soldados españoles, la gente de servicio, in-dios amigos y esclavos negros que los acompañaban. Incluso y gracias a la influencia de su futuro suegro, Ibarra se las arregló para incorporar a su tropa un cierto número de “indios amigos” provenientes de la Nueva Galicia, lo cual engrosó de forma considerable el número de los participantes. Era un grupo expedicionario notablemente más poderoso que los liderados por Vázquez del Mercado y Juanes de Tolosa dos años atrás, y sin embargo, su capitán Francisco de Ibarra no era en ese momento más que un “mozalbete” de quin-ce años de edad. No obstante, su autoridad nunca fue puesta en entredicho a lo largo de sus correrías: señal de que sus antecedentes familiares pesaban mucho más que su corta edad.66 Incluso, el propio Juanes de Tolosa —quien había sido hasta entonces uno de los principales competidores de los Ibarra en cuanto a la exploración del Norte lejano— decidió unirse a la partida, no como subordinado, sino al frente de su propia tropa, dándole mayor fuerza aún a la expedición.
Así, por fin en septiembre de 1554, Francisco de Ibarra, al frente de su nueva hueste, dejó las minas de Pánuco para adentrarse en los territorios ignotos del Noroeste. Al igual que en el caso de sus antecesores, el objetivo real y verdadero era el descubrimiento del rico reino de Copala, teniendo como guía tan sólo lo que la leyenda revelaba acerca de la geografía de ese lugar: su situación a la vera de una gran laguna de la cual se desprendía un
66 Mecham, 2005, p. 59.
TOMO
Mapa 3. expedición de francisco de ibarra, 1554. John Lloyd Mecham, 1992. Elaboró: David Muñiz.
HISTORIA DE DURANGO
río cuyo curso se dirigía, pretendidamente, hacia el sur. Aquella era una re-ferencia por cierto bastante vaga, pero no lo era menos que las que siguieron los miembros de cualquier otra expedición anterior del mismo tipo, como las de Ponce de León y Francisco Vázquez de Coronado, ambas en 1539, cada cual por su lado en busca de otro rico reino septentrional, llamado en el caso del segundo, las Siete Ciudades. Como en todos esos casos, la expe-dición de Ibarra siguió desde su inicio una ruta en apariencia errática y zig-zagueante, cuya lógica sólo se aclara si se toma en cuenta cuál era su objeti-vo: localizar un río cuyo curso los conduciría luego a una gran laguna, que era el rasgo más característico del ansiado reino de Copala (mapa 3).
Como se aprecia en la carta anterior, al igual que las de Tolosa y Cortés dos años antes, la nueva hueste se encaminó directamente hacia el noroeste, es decir, con rumbo general hacia la Sierra Madre hasta alcanzar primero el valle del Fresnillo. De allí continuaron siempre en la misma dirección hasta franquear el curso del Aguanaval y alcanzar los valles que ellos bautizaron como del Saín y de San Martín. En seguida, Ibarra ordenó torcer su curso en dirección del suroeste hasta atravesar el valle de Chalchihuites, desde donde continuaron hacia el poniente para, por último, topar con el sitio que llama-ron del Mezquital, ya sobre los contrafuertes orientales de la Sierra Madre Occidental.67 Sin embargo, en lugar de continuar hacia el oeste para internar-se en el macizo montañoso, decidieron torcer hacia el norte para bordear los contrafuertes de la sierra y, en esa dirección, encontraron dos fértiles valles más que fueron nombrados Avino y San Juan del Río. Allí, de acuerdo con su “Relación de Méritos”, Francisco de Ibarra recibió de los propios indios luga-reños la noticia que tanto esperaba, es decir, una indicación clara y directa cerca de la existencia del reino de Copala, buscado con tanto afán, y del rum-bo que había que tomar para alcanzarlo.68
El relato de esta revelación refleja muy bien el carácter de la búsqueda de Ibarra. Según él mismo lo escribió más tarde, a su llegada a San Juan del Río una mujer india, hablante por cierto del náhuatl —recordemos que se halla-ba en territorio de tepehuanes—, lo habría abordado para decirle que era una sobreviviente de la Guerra del Mixtón, y que al final de la guerra había sido capturada los indios tepehuanes de San Juan del Río para ser luego llevada hasta allí. En seguida, la mujer le habría confirmado la existencia, al norte del lugar, del gran reino de Copala, el cual, al decir de ella, se encontraba, como la leyenda lo afirmaba, a la vera de una gran laguna interior. De inmediato Ibarra se movilizó hacia el noroeste hasta topar con un lugar que ellos llama-ron San Lucas, más allá del cual encontraron algo semejante a lo que busca-ban, es decir una laguna, la cual bautizaron con el nombre de Guatimapé. Sin
67 Ibidem, pp. 67-69.68 Ibid., p. 69.
TOMO
embargo, muy pronto comprobaron que el reino perdido de Copala no se encontraba cerca de esa laguna, lo cual al parecer fue interpretado como una clara indicación de que era necesario detener allí la expedición, ordenando entonces Ibarra dar media vuelta para dirigirse de nuevo al sur, en dirección de las minas de Copala.
El hecho de que el trayecto de esta expedición culminara justamente con el hallazgo, así fuera infructuoso, de una laguna, resulta muy significativo. En ese punto, el testimonio de Ibarra remite a una ya para entonces vieja tradi-ción narrativa, propia del ciclo de las grandes conquistas y exploraciones americanas, que en el Norte lejano había tenido especial vigencia. Un ante-cedente directo de este tipo de relato es el de aquél, mucho más prolijo en detalles pero paralelo en cuanto a contenido, compuesto en 1539 por Fray Marcos de Niza en ocasión de la búsqueda del reino perdido de las Siete Ciudades, del cual, recordémoslo aquí, se dijo también que sería como una “nueva” México. Como en tantas otras expediciones de su tipo, el fracaso en la tentativa de encontrar el rico reino que se buscaba no acarreó el descrédito del capitán, ni tampoco hizo que el mito geográfico desapareciera. A la larga, por el contrario, todo lo anterior encontraría comprobación cuando en 1562, Francisco de Ibarra, al frente de una nueva y más grande expedición de con-quista, una vez más se lanzara en pos del reino perdido de Copala.
Por el momento, en diciembre de 1554, después de un periplo de tres me-ses, Ibarra sólo determinó el retorno de la expedición a Pánuco. En su camino de regreso, los españoles atravesaron entonces un valle que ellos nombraron de Guadiana, tal vez en honor del río del mismo nombre en Castilla, aunque no tenemos noticia de la participación de extremeños o portugueses entre los principales jefes de esa expedición. El lugar, sin embargo, llamó ya desde ese momento la atención de los expedicionarios, en primer lugar por su fertilidad y, en segundo, por las nutridas rancherías de indios que allí existían, lo cual incitaría a los españoles a regresar más tarde. Aunque por el momento los resultados de la expedición habían sido prácticamente nulos, al menos en el aspecto material, ya que nunca encontraron el rico reino que buscaban, la empresa no fue percibida como un fracaso. La razón era que a cambio de todo lo anterior, Ibarra regresaba como portador de noticias “frescas” y “direc-tas” acerca de la existencia y de la cercanía del reino de Copala; algo que ni siquiera sus más cercanos competidores en ese tipo de empresas pusieron en duda en ese momento.
Por el contrario, a su regreso a Zacatecas, los Ibarra se encontraron con que Juanes de Tolosa —quien sin embargo, había participado al lado de Ibarra en la expedición— y Luis Cortés reclamaban ante las autoridades la primacía del descubrimiento de las regiones recorridas por Ibarra en esa ocasión. Pero Diego Ibarra conocía también ese juego, de manera que registró el hallazgo
HISTORIA DE DURANGO
de minerales de plata en lugares situados a lo largo de todo su recorrido: Fresnillo, El Saín, San Martín, Avino, e incluso en San Lucas, es decir, muy cerca de la laguna de Guatimapé, término de su periplo. Con ello esperaba impedir jurídicamente a otros capitanes asentarse en esos lugares, por mucho que la explotación efectiva de esas vetas no fuera en ese momento sino una muy vaga perspectiva para el futuro. De la misma manera, Ibarra tuvo el cui-dado de dejar en claro que, gracias a su expedición, también se había dado inicio a la evangelización de los indios habitantes de las distintas rancherías descubiertas por el camino, labor que dejó en manos de un franciscano deno-minado Juan García quien lo había acompañado por todo su recorrido.69
A consecuencia del paso de las expediciones de 1552 y de 1554, la guerra se enseñoreó de toda la región situada al norte de Zacatecas con rapidez. Los aborígenes que habitaban los valles situados al oeste de Zacatecas, sobre los contrafuertes de la Sierra Madre Occidental, practicantes todos ellos de una pequeña agricultura aldeana, fueron por eso mismo considerados por los es-pañoles como más “políticos” que los zacatecos y guachichiles de las llanuras orientales.70 Sin embargo, los españoles muy pronto se dieron cuenta tam-bién de que a la hora de arrancarles tributos, o de intentar trasladarlos a los asentamientos españoles para trabajar, estos grupos resultaron tan irreducti-bles como sus vecinos “mesomericanos” y “políticos” de la Nueva Galicia, o como los propios chichimecas, zacatecos y guachichiles.
En el relato de su expedición, Ibarra hace mención del encuentro con nume-rosas rancherías de indios dispersas a todo lo largo de su camino y añade que a la sola vista de la expedición los lugares se vaciaban, huyendo los indios hacia las montañas y desiertos aledaños. Tal fue el caso en Nieves, Avino, Mezquital y San Juan del Río, entre otros lugares.71 Ibarra, sin embargo, se esforzó al mismo tiempo —dentro de su relato— de enfatizar el carácter evangelizador de su empresa, insistiendo una y otra vez en el número de indios que iba de-jando bautizados tras de sí. Así, por ejemplo, cuenta que en Nieves había lo-grado alcanzar y atrapar a más de doscientos indios que huían, a los cuales luego habría convencido de aceptar el bautizo, vivir en paz entre ellos y nunca más atacar a los cristianos. Incluso, para conmemorar ese evento, Ibarra afir-ma haber nombrado a ese lugar como El Bautismo. Pero la promesa de paz de esos “nuevos cristianos” no duró mucho. Muy poco tiempo después, la región entera alrededor de Nieves, el Saín y San Martín entró en estado de guerra, no tanto por efecto de la expedición de Ibarra en sí, sino porque a partir de esa primera incursión, esa región, como tantas otras alrededor de Zacatecas, co-menzó a ser visitada con más frecuencia por cazadores de esclavos, quienes se
69 Ib., p. 61.70 Véase, al respecto, Álvarez, 2006, pp. 97-129.71 Saravia, 1978, 1: 101-103.
TOMO
encargaron de sembrar y difundir la violencia guerrera.72 De manera paradó-jica, la generalización de la violencia en aquella región limítrofe con la de Zacatecas, terminó sirviendo a los intereses de los Ibarra, pues impidió a sus ya numerosos competidores seguir incursionando por allí en busca del famo-so reino de Copala. Fue lo que sucedió cuando Juanes de Tolosa y Luis Cor-tés, así como Martín Pérez, a la sazón alcalde mayor de Zacatecas, intenta-ron, en 1556 y 1558 respectivamente, recomenzar la exploración de aquellos territorios de manera infructuosa.73 El único que se atrevió por esos años a incursionar en esa región fue Martín López de Ibarra, primo de Francisco de Ibarra, quien en 1559 se lanzó también por su cuenta en busca de la laguna perdida de Copala, retomando para ello el curso del río Nazas, el cual tenía el propósito de seguir lo más lejos posible río abajo hacia el oriente. Al final, López de Ibarra se dio cuenta de que más allá de la por entonces muy exten-sa laguna sobre la cual desembocaba el Nazas —la actual laguna de May-rán—, no había más que tierras desoladas, poco pobladas de indios y ningún otro curso fluvial para servir como guía en la exploración, por lo que determi-nó volver sobre sus pasos, sin haber descubierto aún la ansiada Copala.74 Y no es que el descubrimiento del famoso reino de Copala hubiera dejado de interesar. De hecho, por ese tiempo se emitieron disposiciones tanto de Ma-drid, como de México, e incluso de Compostela —sede por entonces de la Audiencia de la Nueva Galicia—, acerca de que se mantuvieran informadas a las respectivas autoridades respecto de los avances en la exploración del Norte y la búsqueda del reino de Copala. Incluso, en 1557, el virrey Velasco informó a la Corona acerca de su intención de organizar, a la brevedad posi-ble, una nueva gran expedición en busca de ese reino perdido. Con celeridad, la noticia llegó a los “oidores” de Compostela, quienes escribieron de inmedia-to a la Corona para denunciar lo que ellos consideraban una “intromisión” del virrey Velasco, al tratar de organizar una conquista en una provincia que, según ellos, se encontraba dentro de la jurisdicción de la Nueva Galicia:
La dicha provincia de Copala cae en este dicho Nuevo Reino [de la Nueva Galicia ] y en el riñón y medio de lo que a él es sujeto e siendo así el viso rey de la Nueva España por virtud de una cédula de su Majestad en que reza haberle dado noticia de aquella provincia, se entremete en querer tener jurisdicción de ella [...] la cual ganó, como de ella no claramente consta no declarando en la relación que acerca de ello hizo a vues-tra majestad de caer la dicha provincia en este dicho Nuevo Reyno [de la Nueva Ga-licia] como tengo dicho y ser su distrito y jurisdicción [...].75
72 Véase Santa María, 1999; Mecham, 1968, p. 72.73 Mecham, 1968, pp. 72-73.74 Punzo Díaz, 2008, p. 89.75 AGI, Guadalajara 51, 51, “El Dr. Morones al Rey”, Compostela, 17 de agosto de 1557, cit. por
HISTORIA DE DURANGO
Este argumento parece haber pesado en el ánimo de la Corona y sus conse-jeros, pues tres años después, el 11 de marzo de 1560, les fue otorgada a Pe-dro Morones, oidor de la Nueva Galicia, y al capitán Alonso Valiente una Capitulación Real para la conquista y pacificación de la provincia de Chia-metla y todos los territorios situados más allá de la misma, en dirección de la Sierra Madre Occidental, donde se hallaba el reino de Copala.76 De haber sido posible esa conquista, la decisión de la Corona hubiera significado un rudo golpe para los planes del virrey Velasco de promover y encabezar la ex-ploración, así como futuras conquistas en el Norte lejano, pues habría perdi-do la primacía de la exploración de toda esa parte del continente. Pero por fortuna para él, ni Morones ni Valiente podrían llevar a cabo su proyectada campaña de exploración, pues Morones murió de súbito, cuando los prepara-tivos se hallaban todavía en curso, y Valiente fue ya incapaz de continuar con esa empresa. Con ello, quedaba caduca la capitulación que la Corona les ha-bía otorgado para la pacificación de Chiametla y la exploración del reino de “Topiamé” así como demás territorios al noreste de la Nueva Galicia.77
De inmediato Velasco se dirigió a su yerno, Diego de Ibarra, a quien nunca había entregado la dote prometida, consistente en diez mil ducados de oro por el matrimonio con doña Ana de Castilla, pero al cual, en cambio, le es-taba ofreciendo ahora la oportunidad de convertirse en conquistador. A principios de 1562, Ibarra se dio entonces a la tarea de levantar, a su entera costa, un cuerpo expedicionario todavía mayor que el de 1554, para lanzarlo una vez más, y siempre bajo el comando de su sobrino Francisco de Ibarra, a la conquista del reino septentrional de Copala. Con rapidez, la noticia de la organización de esta nueva expedición se difundió en Zacatecas y demás lugares de la Nueva Galicia, e incluso en la Nueva España. Llegaron así ve-teranos de otras expediciones como Esteban Martín, un antiguo soldado de Nuño de Guzmán y de Coronado;78 Diego de Guzmán, sobrino del mismí-simo conquistador de la Nueva Galicia, y quien se convertiría en seguida en uno de los capitanes de la tropa de Ibarra.79 Otros más llegaron directamen-te de la Nueva España, entre ellos Cristóbal de Tapia, primogénito del con-quistador, y Antonio Sotelo de Betanzos, antiguo capitán en la hueste del virrey Mendoza en la llamada Guerra del Mixtón.80
Las dimensiones de la nueva hueste no eran despreciables, en particular para el contexto del norte zacatecano de ese tiempo: cien jinetes bien armados,
Porras Muñoz, 1980, p. 13.76 AGI, Guadalajara 51, 63, “El Dr. Morones al Rey”, Guadalajara 2 de enero de 1561, cit. por Porras Muñoz, 1980, p. 13.77 Porras Muñoz, 1980, p. 13.78 Román Gutiérrez, 1993, p. 128.79 Amaya Topete, 1951, p. 85.80 Porras Muñoz, 1982, pp. 437 y 195.
TOMO
acompañado cada uno de su respecti-vo sirviente de a pie, y junto con todos ellos, varios cientos de indios amigos “mexicanos”. Llevaban también consi-go trescientos caballos de remuda, numerosas cabezas de ganado mayor y menor en pie, además de alimentos, armas y demás bastimentos.81 La ma-yor parte de todos esos materiales fueron costeados por Diego de Iba-rra, aunque sin duda los capitanes lle-gados de México y de la Nueva Gali-cia contribuyeron también con sus propios animales, armas y bastimen-tos para la partida. Por su parte, la contribución del virrey Velasco había sido hasta entonces más o menos dis-creta, pues parece haberse limitado a facilitar el enrolamiento y el traslado de los indios mexicanos que partieron en compañía de Ibarra. En realidad, su participación mayor era de un or-den distinto: el 24 de julio de 1562 expidió, a nombre de la Corona, una Cédula Real en la cual nombraba a Francisco de Ibarra capitán de la ex-pedición en busca del reino septen-trional de Copala, y en donde le otor-gaba también el título de gobernador vitalicio y hereditario de todos los territorios que descubriese y conquistase más allá de las minas de San Martín. De igual forma, lo nombró “Capitán General” de los territorios por él gobernados desde entonces.82 La razón de este mandato era que, según informes en poder del virrey, había en esos luga-res “ciertos poblados de indígenas y provincias ricas, como una llamada Copa-la”. En esas nuevas y opulentas provincias por alcanzar, se decía allí, los nativos se hallaban “sin la luz de nuestra Santa Católica Fe”,83 por lo que era obligación
81 “Relación de los descubrimientos, conquistas y poblaciones hechas por el gobernador Francisco de Ibarra en las provincias de Copala, Nueva Vizcaya y Chiametla”, 1567, en Pacheco, Cárdenas y To-rres de Mendoza, 1864-1884, vol. 16, pp. 463-484. 82 Mecham, 1968, p. 75.83 “Real comisión encomendando a Francisco de Ibarra…”, en Mecham, 2005, p. 132.
Francisco de Ibarra rumbo a
Durango. Fresco de Francisco
Montoya de La Cruz,
Presidencia Municipal
de Durango.
HISTORIA DE DURANGO
de la Corona atraerlos a la vida en “policía”. La decisión de confiar semejante encomienda a Francisco de Ibarra se fundaba en el hecho de que, en anteriores incursiones, este personaje había dado parte del descubrimiento de “algunos valles y tierras muy bien irrigadas y algunos asentamientos que hasta entonces no se habían visto”. Así mismo, había recabado noticias acerca de que “más allá de ese lugar, había grandes ciudades de gente que estaba vestida pero que des-conocían la doctrina cristiana”:84
Y visto que durante estos últimos años he sabido que más allá de las minas de San Martín y Aviño, que están pasadas las minas de Zacatecas, hay ciertos estableci-mientos de indios y ricas provincias como una llamada Copala, y otras que hasta ahora no han sido descubiertas por los españoles y visto que los indios de esta tierra estaban sin luz de nuestra santa fe católica, conferí comisión a Francisco de Ibarra para que con ciertos religiosos de la orden de San Francisco que fueron en su com-pañía pudiesen entrar al país que está más allá de las minas de San Martín y Aviño [...] yo os nombro y señalo por Gobernador y Capitán General de los pueblos que podáis dominar y yo os concedo licencia para poder emprender el dicho descubri-miento [...].85
Era evidente que esos informes no eran otros sino los derivados de la expe-dición de Ibarra de 1554, los cuales resultaron entonces cruciales para que el virrey, en nombre de la Corona, lo comisionara entonces:
para que con tantos como cien caballeros que vos seleccionareis y religiosos de la or-den de San Francisco que decidan acompañarlos, para entrar libremente al descubri-miento de las tierras y de los asentamientos dichos que se encuentran más allá de las minas de San Martín y Avino, exceptuando aquellas que se encuentran en la provincia de Chiametla ya que su descubrimiento ha sido asignado por Su Majestad al oidor Morones, oidor y alcalde mayor de la real audiencia del Reino Nuevo de Galicia. Y para que lo siguiente pueda llevarse a cabo lo mejor posible en el nombre de Su Ma-jestad, yo os nombro y designo capitán y gobernador de la gente que guiará y os otor-go licencia para emprender el dicho descubrimiento por todos los medios que sean necesarios para llevarlos pacíficamente a nuestra fe católica y a la obediencia de Su Majestad a los nativos de dicha tierra […].86
Como lo mencionamos al principio, este documento le concedía a Francis-co de Ibarra poderes y facultades semejantes a los que habría obtenido por
84 Iibidem, p. 133.85 “Provisión a Francisco de Ibarra para el descubrimiento del reino de Copala”, en Saravia, 1978, vol. 1, p. 110.86 “Real comisión encomendando a Francisco de Ibarra…”, en Mecham, 2005, p. 133.
TOMO
medio de una capitulación directa con la Corona para el descubrimiento de nuevas tierras, sólo que sin haber tenido la necesidad de comprometerse a grandes realizaciones ni de invertir en complicados preparativos, como suce-día por lo general, con los beneficiarios de las Capitulaciones Reales. Todo ello se lo debía al virrey Velasco quien, para emitir ese decreto, se apoyaba en una Real Cédula emitida en Valladolid el 29 de diciembre de 1559, en la cual la “princesa gobernadora”, en nombre del joven rey Felipe II, le concedía facul-tades de autorizar, a nombre de la Corona, la realización de expediciones de descubrimiento y de nombrar en forma directa a los capitanes de las mismas, sin necesidad de demandar el previo permiso Real para ese efecto: “y visto que deseamos grandemente que las tierras y provincias sujetas a esa Audien-cia y la Florida sean pobladas y gobernadas […] que vos como la persona mejor calificada podáis decidir lo que debe ser hecho […]”.87
La atribución del título de “Gobernador y Capitán General” de las tierras así descubiertas equivalía, por su parte también, a la fundación de una nueva provincia, con lo que la Nueva Galicia dejaba de ser la más septentrional del imperio español americano. En cambio, esta nueva provincia, que muy pron-to recibiría el nombre de Nueva Vizcaya, no tenía límite ni demarcación al-guna por la parte del norte, de manera que el conjunto de la terra incognita septentrional se transformaba en un inmenso espacio de exploración y con-quista —aunque el término ya hubiera sido relegado en el plano jurídico— reservado en exclusiva para Ibarra y su gente. En julio de 1562, Francisco de Ibarra se encontraba ya en San Martín, desde donde debería dar inicio oficial a su expedición en busca del reino de Copala. El recorrido de la hueste du-rante esa primera etapa de su peregrinar por el Norte desconocido se ilustra en mapa 4.
A primera vista, la marcha de esta expedición parece todavía más errática que aquella de 1554. Sin embargo, como en aquel caso, ésta respondía a una lógica bien precisa. De San Martín, la hueste se dirigió hacia el noroeste has-ta topar con el valle que los conquistadores llamaron Nombre de Dios, situa-do al este del de Guadiana, ya recorrido por ellos en el transcurso de la expe-dición previa. La razón de este desplazamiento era que ya con anterioridad las autoridades de Zacatecas habían intentado incluir a esta región como parte de la jurisdicción del alcalde mayor de San Martín. Para contrarrestar esto, y marcar en definitiva la pertenencia de estos valles a su nueva goberna-ción, Ibarra ordenó la fundación allí de una villa de españoles para, acto se-guido, continuar con sus exploraciones. De Nombre de Dios, los expedicio-narios continuaron entonces hasta San Juan del Río, lugar que pronto descubrieron se hallaba a la vera de un afluente de un río mayor, el cual corría
87 Saravia, 1978, vol. 1, p. 109.
HISTORIA DE DURANGO
Mapa 4. expedición de francisco de ibarra, 1562-63. John Lloyd Mecham, 1992. Elaboró: David Muñiz.
TOMO
hacia la tierra adentro en dirección del norte y que no era otro sino aquel más tarde conocido con el nombre de Nazas. Este gran río, unido al Aguanaval, conforma una de las dos únicas cuencas fluviales que, teniendo sus fuentes en la Sierra Madre Occidental, se interna en el altiplano septentrional en direc-ción del oriente —la otra es la del río Conchos—. La tropa de Ibarra conti-nuó bordeando río abajo el curso del Nazas hasta alcanzar una región que ellos bautizaron simplemente como “La Laguna”.
Con prontitud los conquistadores se dieron cuenta de que en los alrededo-res no se encontraba ningún gran reino y dado que el curso del río se detenía allí, Ibarra decidió no continuar por esa ruta, por lo que dio media vuelta. Progresando en línea casi recta en dirección del oeste, con rumbo a la Sierra Madre Occidental, alcanzaron el valle de Ramos, como ellos mismo lo nom-braron, y en ese punto Ibarra ordenó a sus capitanes explorar la región en varias direcciones.88 Mientras que un grupo de soldados se internaba en la Sierra Madre Occidental, otro bajo el mando de un tal Pedro de Quezada partió hacia el noreste en donde descubrieron, no lejos del valle de Ramos, sobre un afluente del Nazas, una serie de ricos minerales de plata.89 En vista de la riqueza potencial del sitio, Ibarra ordenó a uno de sus capitanes nom-brado Antonio Sotelo de Betanzos, la fundación de una nueva villa de espa-ñoles, la segunda de su nueva gobernación, la cual recibió el nombre de Indé. El objetivo de esta fundación era sólo ocupar y “marcar” de alguna manera el territorio, no siendo en este caso la riqueza minera sino un elemento para persuadir a los soldados, devenidos desde ese momento colonos, de perma-necer en ese sitio alejado de todo establecimiento español. Sin embargo, lo esencial era que Ibarra y su gente tendrían, a partir de entonces, un punto de anclaje con vista a futuras exploraciones más al norte. Así, después de un errático periplo de varios meses entre los valles de aquel extendido sotomon-tano de la Sierra Madre Occidental, Ibarra decidió por fin regresar a San Juan del Río, donde estableció un campamento permanente destinado a ser-vir como centro principal de operaciones por el resto de la campaña.
Durante el verano de 1563, uno de los capitanes de Ibarra, nombrado Alonso de Pacheco, fundó un nuevo campamento de españoles en el valle nombrado de Guadiana, ya conocido por ellos con anterioridad. El sitio re-sultó tan favorable para éstos que, en abril de ese mismo año, Ibarra ordenó al mismo capitán fundar una tercera villa de españoles para su provincia a la cual le puso por nombre Durango, en honor de su ciudad natal en la provin-cia de Vizcaya.90 Un poco más tarde, esta villa se convertiría en sede del go-bierno de la Nueva Vizcaya, pero por el momento Ibarra no se instalaría allí,
88 Ibidem, p. 116.89 Cramaussel, 1990, p. 18.90 Vallebueno Garcinava, 2005, p. 39.
HISTORIA DE DURANGO
absorto como estaría todavía durante bastante tiempo por la exploración de sus nuevos territorios. Muy pronto tuvo noticias al respecto, pues un grupo de soldados se apersonó en San Juan del Río llevando la noticia del descubri-miento de una nueva laguna de la cual salía un gran río, no lejos de la villa de Indé, en dirección al norte. Pero tampoco esta vez se trataba de Copala, sino de una extensa pero somera laguna, hoy desaparecida por cierto, formada por un afluente del río Florido, perteneciente a la cuenca del río Conchos, y que más tarde sería conocida como la Ciénega de Ceniceros.91 Muy cerca de allí, ordenó la fundación de una cuarta villa dentro de la gobernación, la cual fue bautizada como La Victoria.
El zigzagueante y en apariencia errático patrón de recorridos que adoptó Ibarra en el curso de esta larga expedición demuestra hasta qué punto su principal preocupación no fue la de dominar territorios lo más extensos po-sible, como hubiera sido lógico dada la naturaleza de la misión que la Corona le señalara, sino localizar elementos que lo acercaran a una geografía muy particular: aquella relacionada con el mito de Copala. Es por ello que no tuvo nada de extraño que, de buenas a primeras, Ibarra decidiera rediseñar por completo el ámbito espacial de sus exploraciones. En enero de 1563, hallán-dose estacionada su hueste en San Juan del Río, de nuevo la puso en marcha para dirigirse esta vez hacia el noroeste, en dirección al corazón mismo de la Sierra Madre Occidental, en cuyas escabrosidades imaginaba se hallaba es-condida la tan buscada “Nueva México”. Envió entonces como avanzada a su maestre de campo, Martín de Rentería, quien recorrió la Sierra Madre du-rante dos meses sin parar. A su regreso, Rentería se mostró descorazonado por lo escaso de la población de aquellas montañas, así como por su relieve en extremo anfractuoso y difícil de transitar.92 Sin embargo eso no disuadió a Ibarra, quien continuó su tarea de reunir los caballos, ganado y armamentos que le enviaba desde Zacatecas su tío Diego de Ibarra, y se aprestó para ini-ciar la que sería una de las más rudas y arduas expediciones emprendidas por los españoles en aquellas regiones.
El mejor relato de lo que sucedió durante ese viaje lo tenemos en el docu-mento intitulado “Relación de los descubrimientos, conquistas y poblaciones hechas por el gobernador Francisco de Ibarra en las provincias de Copala, Nueva Vizcaya y Chiametla”, escrito por el propio gobernador unos años más tarde, esto es, en 1567.93 En este texto, Ibarra describe con bastante claridad cuáles fueron las ideas directrices de esta empresa y el estado de espíritu con el cual esta se desarrolló. Narra cómo, al regreso de Rentería y a pesar de las
91 Véase Cramaussel, 1989, pp. 5-12.92 “Relación de los descubrimientos..:”, 1567, en Pacheco, Cárdenas y Torres de Mendoza, 1864-1884, p. 475. Igualmente: Gallegos, 1982, p. 62.93 “Relación de los descubrimientos…”, 1567, en Pacheco et al., 1864-1884, p. 479.
TOMO
advertencias de su “maestre de campo”, de inmediato se puso a la cabeza de su hueste, dirigiéndose al noroeste, hacia lo más profundo de la Sierra Madre. Luego de haber librado no sin pena varias de las cumbres más altas de esa parte de la sierra, a unos doscientos kilómetros de San Juan del Río, Ibarra y los suyos se encontraron entonces con las barrancas de los ríos Piaxtla y San Lorenzo, en cuyas profundidades se internaron sin dudarlo. Si ya antes el ascenso había sido arduo, el descenso hacia las partes bajas de las barrancas lo fue mucho más. Atrapados en aquella geografía abrupta, en donde las re-montadas de las cuestas y los descensos a las escarpadas gargantas por mi-núsculas veredas se sucedían sin cesar, muy pronto soldados y cabalgaduras llegaron al límite de sus fuerzas. Sintiendo barruntar la rebelión, Ibarra deci-dió entonces hacer un alto y establecer un campamento central en donde, después de “distribuir” minas e indios entre sus hombres, organizó la realiza-ción de expediciones radiales en busca del perdido reino de la “nueva México”. La providencia no lo abandonó, pues en el momento en el que todo parecía perdido apareció por allí una extraña india que venía de Guatimapé, de la misma laguna que el propio Ibarra explorara en 1554 confundiéndola con Copala. La nativa se acercó entonces al propio Ibarra para ofrecerle sus servi-cios como guía diciéndole que quería llevarlo hasta una gran ciudad escondi-da en medio de las montañas, llamada Topiamé. De inmediato los españoles comprendieron de qué se trataba: aquella Topiamé no podía ser otra que el reino que Marcos de Niza había avistado en 1538 y al cual el fraile le había dado los nombres de “Tomiamé”, “Topira”, “Topiza”, o simplemente “Topia”. Era también el reino del mismo nombre que Coronado había señalado que se encontraba al norte de Culiacán y que los hombres de Ibarra identificaron de inmediato con Copala.94 Como inspirado por el Espíritu Santo, de inmediato Ibarra regresó a su campamento de San Juan del Río para convocar a todos sus hombres a una suerte de asamblea, en donde declaró que a partir de ese mo-mento se hacía cargo de manera total del desarrollo de la expedición, prome-tiendo con formalidad también llevarla a buen término: “y se acordó que fue solo el gobernador el que quería ir en seguimiento y busca de la dicha pobla-ción que llaman Topiamé, porque no quería fiarse de nadie porque su fin y propósito era seguir adelante”.95 Para abril de 1563, Ibarra cabalgaba de nuevo en dirección de la Sierra Madre a la cabeza de 40 arcabuceros, todos ellos guiados por la india providencial de Guatimapé: “marcharon con toda furia bien más de ocho días por parte a que la india guiaba […]”.96 Llegados enton-ces al borde una gran barranca, la india los apremió a subir a lo alto de una gran roca desde donde podrían divisar a lo lejos, en el fondo de un extenso
94 Cramaussel, 1998, p. 181.95 “Relación de los descubrimientos…”, 1567, en Pacheco et al., 1864-1884, p. 479.96 Ibidem, p. 480.
HISTORIA DE DURANGO
valle encajonado, una gran ciudad: “y subidos, vieron muchas casas de indios, todas blancas y hechas de terrados y parecía haber muchos indios, según pa-recía estaban bien vestidos de blanco y otros colores a manera de gente mexi-cana y cierto, según la población pareció ser una nueva México […]”.97
Luego, como si fuera necesario confirmar la naturaleza de su descubrimien-to, durante la noche Ibarra escucha a lo lejos el tañer de los teponaztles “como los tañe la gente mexicana”.98 Sin esperar más, Francisco de Ibarra regresó a su campamento, desde donde, en mayo de ese mismo año, escribió sendas cartas enviadas al virrey Velasco y a la Corona, anunciando la gran buena nueva:
A esta hora acabo de llegar de un descubrimiento que fui a hacer y por estar tan can-sado y muerto de hambre no podré escribir tan largo como quisiera […] la tierra es muy poblada y la gente de más pulicía que se ha hallado en las Indias aunque entren los mexicanos […] yo asiento en este valle de San Juan hasta que pasen las aguas para de nuevo entrar a poblar […].99
A partir de ese momento, el virrey le dio todo su apoyo y sostén a Ibarra, promoviendo su causa incluso hasta la más alta esfera del reino en Madrid, a quien anunció también de inmediato la novedad del gran descubrimiento:
En otras he escrito a Vuestra Majestad cómo por la noticia que he tenido de ciertas provincias y pueblos que están adelante de las minas de Zacatecas y San Martín, la vía del Norte, la vuelta de la tierra de la Florida por parte que Vuestra Majestad tiene mandado envié a poblar y descubrir a Francisco de Ibarra, hombre virtuoso y bastan-te […] y cómo en este San Juan le dieron noticia los indios que no lejos de allí estaba la provincia que llamaban Copala, con gente vestida y rica y muchas minas de plata y cómo aguardaba en aquél valle para entrar pasadas las aguas […].100
La carta del virrey Velasco muestra cómo, para la gente de la Nueva España, las aventuras de Ibarra se desarrollaban en el marco de un espacio geográfico bien preciso: “la vía del Norte”, “la vuelta de la tierra de la Florida”, es decir, la inmensa e inexplorada tierra incógnita septentrional. Así, sin necesidad de ha-ber recibido aún título alguno de Adelantado o Gobernador, a los ojos de todos en la Nueva España Ibarra se había convertido en el único capitán español ca-paz de emprender legítimamente la exploración y conquista del gran septen-trión incógnito. Tal y como lo había anunciado en su misiva, para finales de 1563, Ibarra se encontraba de regreso en las montañas, con su ejército en ple-
97 Loc. cit.98 Loc. cit.99 “Francisco de Ibarra al Rey”, San Juan, 3 de mayo de 1563, en Saravia, 1978, vol. 1, p. 126.100 “Luis de Velasco a la Corona”, México, mayo de 1563, en Gallegos, 1982, p. 64.
TOMO
no para llevar a cabo la conquista de la gran ciudad de Topiamé, pero al llegar hasta allí la decepción fue enorme. El capitán en jefe cayó en la cuenta de que aquello no era sino un simple villorrio, poblado de indios de alguna “policía” puesto que portaban vestidos y tenían sus campos de maíz, pero que, fuera de eso, en lo cultural se hallaban muy lejos de los “mexicanos”. Y es que a pesar de andar vestidos, los habitantes de Topia, más tarde llamados “acaxees”, eran in-dios bravos y bastante indómitos, como lo demostraron de inmediato a los españoles, quienes tuvieron que sostener con ellos una batalla bastante encar-nizada. Tan intensa fue la resistencia de los indios, que los españoles, tras de-rrotarlos sobre el sitio, prefirieron dejar sin más aquél inhóspito lugar para no regresar sino muchos años después. No obstante la decepción sufrida en To-pia, Ibarra no desesperó de encontrar al fin en algún lugar de aquel noroeste desconocido, el escurridizo reino de Copala. Para continuar su búsqueda, Iba-rra descendió entonces el curso alto del río, llamado más tarde Tamazula, has-ta alcanzar la vieja villa de San Miguel de Culiacán ya sobre la llanura costera del Pacífico.101 Continuando con su búsqueda del reino de Copala y siguien-do de hecho los pasos de Coronado, Ibarra continuó sobre la llanura costera en dirección del norte, hasta alcanzar la provincia de Sinaloa, situada sobre la cuenca baja del río Petatlán, hoy llamado Sinaloa. No habiendo sido formal-mente conquistada antes y no teniendo población española aún, la provincia fue integrada a la nueva gobernación de Ibarra. Luego, entre mayo y junio de 1564, la tropa de Ibarra llegó a la llamada provincia de Cinazo, ya en la región de los indios mayos, en el estado actual de Sinaloa. Allí construyeron un fuerte, el cual a la larga se convertiría en la primera edificación de lo que sería más tarde la villa de San Juan Bautista de Carapoa, llamada también San Juan de Sinaloa, situada sobre la ribera del río que desde entonces se llamó “del Fuerte”.102 En ese punto, Ibarra dejó un contingente al mando de uno de sus principales capitanes, Antonio Sotelo de Betanzos, para remontar la sie-rra y regresar hasta San Juan del Río en busca de aperos y nuevos refuerzos para continuar con su búsqueda.
En el campamento principal lo esperaba ya un mensajero enviado por Juan de Saldívar Mendoza —hijo del conquistador de la Nueva Galicia Juan de Saldívar Oñate—, quien le entregó una copia de una Real Cédula autorizán-dolo a emprender de forma oficial la conquista de la provincia de Chiametla. Una vez allí, y después de una larga y sangrienta guerra en el curso de la cual Ibarra debió incluso hacerse llegar refuerzos desde San Juan del Río, la pro-vincia entera de Chiametla fue pacificada. Para formalizar su conquista, Ibarra fundó sobre los contrafuertes de la Sierra Madre una nueva villa de españoles a la cual puso el nombre de San Sebastián, quedando con ello incorporada, de
101 Saravia, 1978, vol. 1, p. 138.102 Ibidem, p. 142.
HISTORIA DE DURANGO
manera oficial, la provincia de Chiametla a su gobernación de la Nueva Vizca-ya. A corto plazo, la comarca alrededor de la villa de San Sebastián se revelaría sumamente rica en minerales y su fama hizo que llegara gente de Culiacán, de Zacatecas y del centro de la propia Nueva Galicia, con lo cual San Sebastián terminó transformándose en un importante bastión español. Aprovechando las condiciones favorables que se habían generado en San Sebastián, Ibarra se estacionó allí durante un par de años, esperando la ocasión de continuar su búsqueda de la “nueva México”. Fue en mayo de 1567 cuando se puso de nue-vo en movimiento, dirigiéndose primero hacia San Juan de Sinaloa, para de allí continuar hacia el norte por toda la llanura costera del Pacífico. La tropa atravesó de ese modo la región de los indios mayos, continuando luego sobre la de los yaquis, todo ello sin demasiados contratiempos, para luego internar-se una vez más en el macizo de la Sierra Madre Occidental.
Lo que intentaba Ibarra era de nuevo alcanzar, esta vez desde un punto más septentrional y viajando más hacia el noreste, el lugar perdido en la Sierra Madre en donde, desde hacía ya varios años, había sido ubicada, de forma tentativa, la escurridiza Copala. En su camino hacia la cordillera, los miem-bros de la expedición pasaron por varios grandes poblados de indios, entre ellos Sahuaripa, en donde tuvieron violentos altercados con los aborígenes. Sin embargo, lograron atravesar la Sierra hasta desembocar, ya no sobre la región de los grandes cañones interiores como ellos lo habían calculado, sino sobre las planicies de las estribaciones septentrionales del gran macizo monta-ñoso. Fue por ese camino que alcanzaron, de acuerdo con Baltasar de Obre-gón, el sitio en donde se encuentra la gran ciudadela, ya para entonces abando-nada por completo, con inmensas casas de varios pisos, a la manera de los indios pueblo, hoy llamadas de Paquimé, pero que bautizaron como Casas Grandes.103 Decepcionado de no haber encontrado sino ruinas, en lugar de un reino vivo y de gran riqueza como ellos esperaban que fuera el de Copala, Francisco de Ibarra decidió entonces regresar sobre sus pasos a territorio con-quistado. Sin embargo, Baltasar de Obregón, el principal testigo de estos he-chos que nos queda, afirma que los miembros de la expedición no estaban convencidos de la pertinencia de esa decisión. Todavía en 1584, cuando escri-bió su crónica, el propio Obregón se lamentaba de esa decisión: “perdimos el ganar la empresa y el provecho del descubrimiento de la nueva México […]”.
Recordemos que esa crónica fue escrita catorce años antes de la empresa de Juan de Oñate, quien identificaría en esa ocasión a la nueva México con la región de los indios pueblo. Es evidente que Baltasar de Obregón no se refería a ese lugar, sino que seguía identificando a la “nueva México” con el reino de Copala, tal y como los españoles lo habían imaginado desde hacía
103 Sobre el abandono de Casas Grandes, véase Foster, 1989, pp. 33-39.
TOMO
casi dos décadas. Pero a pesar de esas opiniones, Ibarra impuso su ley y la hueste se dispuso para el regreso. Pensando en hacer un último intento de encontrar Copala en el interior del macizo de la Sierra Madre, Ibarra orde-nó alcanzar de nuevo la planicie costera andando hacia el suroeste. Pero lo que Ibarra y sus soldados ignoraban era que por esa parte no existía ningún pasaje relativamente fácil, a través de la sierra, semejante al que les había ofrecido el río Yaqui. Así, siguiendo con el testimonio de Baltasar de Obre-gón, los expedicionarios terminaron aprisionados en la región de las grandes barrancas septentrionales de la sierra, quizás en las de los ríos Papigochi, Haros, Uruachi, o incluso en las de la zona de Chínipas. El hecho es que por cualquiera de esas rutas, los expedicionarios se encontraron con cumbres tan altas y barrancas tanto o más profundas como las que habían atravesado en su primer viaje a Topiamé. El esfuerzo físico y las escaramuzas con los indios que hostigaban a cuanto grupo de soldados se rezagaba, hicieron que la hueste de Ibarra comenzara a flaquear. Muchos terminaron heridos y en-fermos, contándose entre ellos el propio gobernador Ibarra.
La expedición de Paquimé, por así llamarla, fue la última empresa en la que Ibarra se empeñó en busca del reino perdido de Copala: único motivo verda-dero de todos sus periplos y causa también de su ascenso al rango de “descu-bridor” y gobernador de una nueva provincia. Pero ni aún ese título, de hecho todavía no confirmado por la Corona, fue un aliciente lo bastante fuerte como para seguir adelante. Descorazonado, y sobre todo abatido a nivel físico, el gobernador decidió retirarse a sus nuevos dominios de Chiametla. Poco des-pués de su retorno, recibió por fin una buena noticia: el 17 de septiembre de 1567 la Corona le había por fin otorgado de manera oficial el título de “Gober-nador y Capitán General de las Provincias de la Nueva Vizcaya, Copala y Chiametla”.104 A la postre, este título terminaría reflejando con justeza la lógi-ca del conjunto de exploraciones y fundaciones que habían llevado a Ibarra y a su gente hasta aquellos lejanos confines del nuevo mundo. De acuerdo con ese documento, en efecto, la nueva gobernación creada por Francisco de Ibarra se hallaba dividida en tres grandes conjuntos territoriales. El primero de ellos, la “provincia de la Nueva Vizcaya” propiamente dicha. Ésta correspondía en-tonces al enorme altiplano septentrional, situado al norte de Zacatecas, o me-jor dicho, al norte de San Martín, donde se hallaban las villas de Durango y Nombre de Dios, al igual que las septentrionales villas de Indé y La Victoria, fundadas todas entre 1563 y 1564. El segundo conjunto territorial era el con-formado por la “provincia de Chiametla” propiamente dicha con su villa de San Sebastián; se trataba de una provincia vieja, la cual ya había sido conquis-tada casi cuarenta años antes por Nuño de Guzmán, pero que entre tanto
104 Porras Muñoz, 1980, p. 16.
HISTORIA DE DURANGO
había escapado al control de la Corona y permanecido refractaria desde en-tonces a toda presencia española.
Al integrar a la provincia de Chiametla como parte de la nueva gobernación, la Corona terminaba de zanjar de manera definitiva el diferendo que había existido con la Audiencia gobernadora de la Nueva Galicia, a la cual se le ne-gaba, por lo tanto, cualesquier derecho sobre aquella provincia que nunca ha-bían logrado pacificar e integrar al patrimonio de la Corona, mérito que en cambio sí se le reconocía a Ibarra, muy en el sentido de lo contenido en la “Orden para nuevos descubrimientos” de 1556. El tercer conjunto territorial mencionado por la Corona como parte de la nueva gobernación dirigida por Ibarra era, de hecho, el más peculiar, pues en ese documento auténticamente fundador, se incluía como parte de la nueva gobernación al nunca encontrado reino de “Copala”. Esto no era casual. El descubrimiento de ese reino había sido el motivo original de la Real Comisión en donde se encomendaba a Iba-rra explorar el gran Norte y el hecho de que Copala reapareciera en el título como parte integrante de la gobernación, dejaba muy claro que para la Coro-na, la exploración no había aún terminado. Para evitar posibles confusiones, vale la pena aclarar que más tarde la región montañosa de la Sierra Madre en donde se hallaba enclavado el viejo pueblo de Topiamé, de cuya incompleta conquista se había encargado Ibarra dos años atrás, quedaría también com-prendida como parte del “reino”, como se le llamó también, de la Nueva Vizca-ya. Por ello, no podría confundirse a esa Topiamé, con la “Copala” de la cual se hablaba en el título de gobernador; se trataba de dos entidades por completo distintas. Es claro, entonces, que el título de gobernador hacía alusión directa al reino perdido del que se había hablado desde mediados de siglo, morada primitiva de los aztecas y cuyo hallazgo seguía pareciendo posible por comple-to, tanto así, que muy poco tiempo después el mismo Ibarra ordenaría que la búsqueda de Copala continuara por la ruta del norte. Sin embargo, cualquier nueva empresa que se organizara con ese propósito se tendría que llevar a efecto sin la presencia directa del gobernador, impedido ya de emprender grandes cabalgatas. A pesar de ello, no había perdido del todo la esperanza de encontrar al fin el reino de Copala, cuyo descubrimiento representaría para él riquezas sin cuento y la ocasión de equipararse, a los ojos de la Corona, con Cortés y el resto de los grandes conquistadores indianos. Decidido a realizar un último esfuerzo, ordenó a Rodrigo de Río de Losa, uno de los capitanes que lo habían acompañado en sus últimas expediciones,105 apersonarse en las villas de Indé y La Victoria para desde allí continuar con la exploración de la región situada al norte de las mismas. Para lograr su cometido, Río de Losa recibió la ayuda de Martín López de Ibarra, primo de Francisco de Ibarra,
105 Para una biografía de este personaje, véase Foin, 1978, pp. 111-166.
TOMO
quien era además su teniente en Durango. A petición del gobernador, López de Ibarra le llevó a Río de Losa gente, caballos y aperos para la futura expedi-ción, para luego juntos repoblar la villa de Indé, evento que tuvo lugar el 24 de junio de 1567, razón por la cual esa villa fue bautizada oficialmente como “San Juan Bautista de Indé”.106
La villa de la Victoria se hallaba al borde de una extensa aunque somera laguna hoy desaparecida,107 pero conectada en esa época con un río, el más tarde llamado río Primero, afluente del Florido.108 De nuevo los explorado-res adoptaron como patrón de búsqueda el curso de los cursos fluviales que penetraban en los territorios áridos del altiplano septentrional, señal in-equívoca de que su objetivo final seguía siendo el hallazgo del reino de Co-pala, con su gran laguna y su río. Al hacerlo, una vez más su ruta quedaba marcada de antemano, tanto más que en aquella región todas las corrientes que descienden de la Sierra Madre Occidental confluyen en la enorme cuenca de 77 090 kilómetros cuadrados de extensión que conforma el río Conchos.109 Siguiendo corriente abajo el río Florido, los expedicionarios llegaron entonces hasta su confluencia con el curso principal del Conchos, el cual continuaron bordeando sin encontrar nunca el reino de Copala. Ante lo infructuoso de su búsqueda, en un momento dado, decidieron dar media vuelta y regresar a sus cuarteles, pero no sin antes haberle dado el nombre de “Río de las Conchas” al curso fluvial que les había servido como guía hasta entonces.110 Qué tan lejos río abajo avanzaron, nadie lo sabe de cierto. Pero el hecho es que a su regreso a la zona de donde habían partido, la tro-pa de Rodrigo de Río tomó un camino un poco diferente, remontando el curso de otro de los afluentes del río Florido: el más tarde llamado río de San Bartolomé. Siguiendo entonces esta ruta hasta alcanzar el pie de la Sierra Madre, Río de Losa hizo fundar allí la octava villa de españoles en territorio de la Nueva Vizcaya, a la cual puso el nombre de Santa Bárbara. Por cierto que, justo en ese lugar, uno de sus soldados, nombrado Juan de la Parra, encontró un conjunto de vetas argentíferas, lo cual facilitó que un grupo de soldados aceptara permanecer allí, aislados por entero del mundo, en espera de un día poderse adentrar más lejos en dirección del Norte ig-noto. Dado que la villa de La Victoria había sido ya abandonada, la de Santa Bárbara quedaba entonces como la más septentrional de las funda-ciones españolas en el Nuevo Mundo: un título que guardaría por más de cuatro décadas, esto es, hasta la fundación de la villa de Santa Fe de Nuevo 106 “Relación de los descubrimientos…”, 1567, en Pacheco et al., 1864-1884, p. 478. El poblamien-to de toda esta región ha sido ampliamente tratado en Cramaussel, 1990.107 Cramaussel, 1989, pp. 5-12.108 Tamayo, 1962, vol. 2, p. 225.109 Ibidem, p. 226.110 Cramaussel, 1990, p. 19.
HISTORIA DE DURANGO
México, en 1610, por Juan de Oñate. En parte debido a su calidad de asen-tamiento más septentrional de la gobernación y en parte también debido a que personajes como Río de Losa, Melchor de Álava, e incluso el mismo Francisco de Ibarra, gobernador de la provincia, impulsaron su poblamien-to temprano, la villa de Santa Bárbara cobró una cierta notoriedad. En poco tiempo, esta villa terminó dándole su nombre a toda la región alrede-dor de ella, la cual sería conocida desde entonces como “Provincia de Santa Bárbara”.111 Con la aparición de esta nueva “provincia”, el ámbito territorial de la gobernación encabezada por Francisco de Ibarra quedaba establecido. Casi quince años de andanzas ininterrumpidas habían dejado a Francisco de Ibarra físicamente deshecho. Aunque no tenía más que treinta y cinco años de edad, el gobernador no pudo ya nunca dejar la villa de San Sebastián de Chiametla. Allí permanecería hasta su muerte, acaecida el 17 de agosto de 1575, dedicado a la explotación de metales, ocupado en otorgar mercedes, en emitir una que otra pragmática de gobierno y en espera tan sólo de noticias acerca de algún nuevo descubrimiento que extendiera el ámbito de su gobernación. Pero, por poco brillante que pudiera parecer, su destino no fue muy diferente del que debieron encarar, a la postre, la mayor parte de sus compañeros de andanzas por el Norte. En la práctica, la presencia española en las así llamadas “provin-cias” que componían la gobernación de Ibarra se reducía a un grupo de ocho muy pequeñas “villas”, las cuales no consistían, en realidad, más que en unas cuantas “casas fuertes”, plantadas en medio de la nada y alejadas las unas de las otras, en ocasiones, por cientos de kilómetros de territorios agrestes, por com-pleto vacíos de españoles y plagados de indios bravos. Y sin embargo, para la mayoría de los primeros pobladores, la decisión de dejar la relativa “comodi-dad” de la Nueva España central y lanzarse a la exploración del Norte ignoto, terminaría marcando un punto de no retorno en sus vidas. Regresar al sur, habría implicado para los primeros pobladores de esos auténticos “enclaves” lejanos de frontera, perder simple y llanamente todo lo ganado, por lo que muy pocos fueron los que optaron por esa costosa alternativa. Algunos, los más afortunados, obtuvieron encomiendas, mercedes de tierras y de estancias de ganado, e incluso encontraron algunas minas y obtuvieron metales; otros, los menos afortunados, no adquirieron más que derechos de vecindad. No obstante, a la mayoría de ellos eso les bastó para quedarse y hacer de la presen-cia española en el Norte lejano un fenómeno permanente. El precio fue llevar, en adelante, una existencia precaria y peligrosa, debido sobre todo a la presen-cia de indios bravos. Sin embargo y aunque parezca paradójico, fue también la presencia de esos mismos “bárbaros” la que les aseguraría contar con los recur-sos necesarios para implantarse de forma definitiva en aquellas tierras.
111 Loc. cit..
AGI Archivo General de Indias, SevillaFCE Fondo de Cultura EconómicaICED Instituto de Cultura del Estado de DurangoIG Instituto de GeografíaIIA Instituto de Investigaciones AntropológicasIIH Instituto de Investigaciones HistóricasIIJ Instituto de Investigaciones JurídicasIJAH Instituto Jalisciense de Antropología e HistoriaINAH Instituto Nacional de Antropología e HistoriaSEP Secretaría de Educación PúblicaUACJ Universidad Autónoma de Ciudad JuárezUAEM Universidad Autónoma del Estado de MéxicoUAM-I Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel IztapalapaUAZ Universidad Autónoma de ZacatecasUJED Universidad Juárez del Estado de DurangoUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
ALCALÁ, FRAY GERÓNIMO DE 1988 La Relación de Michoacán, México, SEP, cap. X. pp.
218-219. (Colec. Cien de México).
ÁLVAREZ, SALVADOR1989 “Minería y poblamiento en el norte de la Nueva Espa-
ña en los siglos XVI y XVII: los casos de Zacatecas y Parral”, Actas del I Congreso de Historia Regional Comparada, Ciudad Juárez, UACJ, pp. 116-120.
2003 “Ruggiero Romano y la encomienda”, en Alejandro Tortolero (coord.), Construir la historia. Homenaje a Ruggiero Romano, México, UAM-I / UAEM / El Colegio de Michoacán / El Colegio de México / Instituto Mora, pp. 125-154.
2006 “De ‘zacatecos’ y ‘tepehuanes’: dos dilatadas parciali-dades de chichimecas norteños”, en Chantal Cramaus-sel y Sara Ortelli (coords.), La Sierra Tepehuana. Asen-tamientos y movimientos de población, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 97-129.
En prensa “De reinos lejanos y tributarios infieles: el indio de Nueva Vizcaya en el siglo XVI”, en Christophe Giudicel-li (coord.), Clasificaciones coloniales y dinámicas so-cio-culturales en las fronteras de las Américas, Méxi-co, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos / El Colegio de Michoacán.
AMAYA TOPETE, JESÚS 1951 Ameca: protofundación mexicana. Historia de la pro-
piedad en el valle de Ameca, Jalisco, y circunvecindad, México, Lumen. [Apéndice].
1960 “Conquista y poblazón de Sinaloa”, en Antonio Pom-pa y Pompa (ed.), Estudios históricos de Sinaloa,
México, Memorias y Revista del Congreso Mexicano de Historia, 1.
BAKEWELL, PETER J. 1976 Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas.
1546-1700, México, FCE.
BORAH, WOODROW1971 “Hernán Cortés y sus intereses marítimos en el Pacífi-
co, el Perú y Baja California”, Estudios de Historia No-vohispana, núm. 4, pp. 7-25.
CRAMAUSSEL, CHANTAL 1989 “Transformaciones del medio ambiente. Una laguna
desaparecida en el sur del estado de Chihuahua”, Suma, núm. 1, pp. 5-12 (UACJ).
1990 La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya. 1563-1631. Primera página de historia colonial chihu-ahuense, Ciudad Juárez, UACJ. (Estudios Regionales, 2).
1998 “Un desconocimiento peligroso. El norte de la Nueva España en los grandes textos europeos de los siglos XVI y XVII”, Relaciones, núm. 75, pp. 173-213 (El Cole-gio de Michoacán).
2006 Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante los siglos XVI y XVII, Zamora, El Colegio de Michoacán. (Colec. Investigaciones).
DIEGO-FERNÁNDEZ SOTELO, RAFAEL 1994 La primigenia Audiencia de la Nueva Galicia. 1548-
1572. Respuesta al cuestionario de Juan de Ovando por el oidor Miguel de Contreras y Guevara, Guadalajara, El Colegio de Michoacán / Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibi / Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.
DIFFIE, BAILEY W. 1940 “Estimates of Potosí Mineral Production. 1545-1555”,
The Hispanic American Historical Review, vol. 20, núm. 2: 5, pp. 275-282.
ENCISO CONTRERAS, JOSÉ, Y ANA HILDA REYES VEYNA2002 Juanes de Tolosa, descubridor de las minas de Zaca-
tecas. Información de méritos y servicios, Zacatecas, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.
FOIN, CHARLES 1978 “Rodrigo de Río de Losa. 1536-1606?”, Archivos de
Historia Potosina, 38, pp. 111-166.
FOSTER, MICHAEL S.1989 “Casas Grandes as a Mesoamerican Center and Cultu-
re”, Actas del I Congreso de Historia Regional Compa-rada, Ciudad Juárez, UACJ, pp. 33-39.
GALLEGOS, JOSÉ IGNACIO 1982 Historia de Durango. 1563-1910, Durango, Gerencia de
la Plaza Durango-Banamex.
GARCÍA ICAZBALCETA, JOAQUÍN 1941 Nueva colección de documentos para la historia de
México, vols. II y III, México, Imprenta García Hay-haoe.
GERHARD, PETER 1986 Geografía histórica de la Nueva España. 1519-1821,
México, IIH-IG-UNAM.1993 The North Frontier of New Spain, Norman y Londres,
University of Oklahoma Press.
GONZÁLEZ LEAL, MARIANO (ED.)1979 Relación secreta de conquistadores. Informes del ar-
chivo personal de emperador Carlos I que se conserva en la Biblioteca del Escorial, años de 1539-1542, Gua-najuato, Taller de Investigaciones Humanísticas de la Universidad de Guanajuato.
GONZÁLEZ REYNA, JENARO1956 Riqueza minera y yacimientos minerales de México,
México, Banco de México / Congreso Geológico Inter-nacional, XX sesión. [Carta de minerales argentíferos].
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, LUIS 1993 “Hernán Cortés, la Mar del Sur y el descubrimiento de
Baja California”, en Luis González Rodríguez, El no-roeste novohispano en la época colonial, México, Mi-guel Ángel Porrúa / IIA-UNAM.
HILLERKUSS, THOMAS 1994 Documentalia del sur de Jalisco. Siglo XVI. Selección,
transcripción y comentarios de Thomas Hillerkuss, Za-
popan, El Colegio de Jalisco / INAH / Editorial Gráfica Nueva.
JONES, OAKAH 1988 Nueva Vizcaya. Heartland of the Spanish Frontier, Al-
buquerque, University of New Mexico Press.
LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, JUAN 1954 “De las islas de la mar Océano. 1512”, en Silvio Zavala
y Agustín Millares Carlo (eds.), Juan de Palacios Ru-bios. De las islas de la mar Océano. 1512. Fray Matías de la Paz. Del dominio de los reyes de España sobre los indios. 1512, México, FCE, pp. 3-203.
MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS 1983 Pasajeros de Indias. Viajes trasatlánticos en el siglo
XVI, Madrid, Alianza Editorial. (Alianza Universidad).
MECHAM, JOHN LLOYD1927 “The Real de Minas as a Political Institution”, The His-
panic American Historical Review, vol. 7, n úm. 1: 2, pp. 45-83.
1968 Francisco de Ibarra and Nueva Vizcaya, Nueva York, Greenwood Press.
2005 Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya, México, UJED / Gobierno del Estado de Chihuahua / Secretaría de Educación y Cultura. [1ª ed.: 1927].
NEBENZAHL, KENNETH 1990 Atlas of Columbus and the Great Discoveries, Chicago/
Nueva York / San Francisco, Rand McNally.
PACHECO, JOAQUÍN, FRANCISCO DE CÁRDENAS Y LUIS TORRES DE MENDOZA1864-1884 Colección de documentos inéditos relativos al descu-
brimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía, vol. 16, Madrid, Imprenta de B. de Quirós.
PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO1928 Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva
España. 1535-1550, Santiago de Compostela, Tipográ-fica del Eco Franciscano. (Anales de la Universidad de Santiago, vol. 3).
PÉREZ DE TUDELA Y BUESO, JUAN 1990 Tratados de Tordesillas. Estudio de Juan Pérez de Tu-
dela; descripción y trascripción de los documentos de Tomás Marín Martínez, José Manuel Ruiz Asencio, Ma-drid, Testimonio. (Tabula Americae, 10).
PORRAS MUÑOZ, GUILLERMO 1975 “Diego de Ibarra y la Nueva España”, Estudios de Histo-
ria Novohispana, 2.
1980 Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya. 1562-1821, México, IIJ-UNAM.
1982 El gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI, México, IIH-UNAM. (Serie Historia Novohispana, 31).
POWELL, PHILLIP WAINE 1975 La Guerra Chichimeca. 1550-1600, México, FCE.
PUNZO DÍAZ, JOSÉ LUIS 2008 Los habitantes del Valle de Guadiana. 1563-1630.
Apropiación agrícola y ganadera del Valle del Guadia-na, Durango, UJED (tesis de maestría en ciencias so-ciales con especialidad en historia).
RAZO ZARAGOZA, JOSÉ LUIS (ED.)1963 Crónicas de la conquista del reino de la Nueva Galicia
en territorio de la Nueva España, Guadalajara, IJAH / Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara / INAH.
ROMÁN GUTIÉRREZ, JOSÉ FRANCISCO 1993 Sociedad y evangelización en la Nueva Galicia duran-
te el siglo XVI, Guadalajara, INAH / El Colegio de Jalis-co / UAZ.
ROMANO, RUGGIERO1972 “Les mécanismes de la conquête coloniale: les
conquistadores”, París, Flammarion. (Questions d’his-toire, 24).
1998a “Entre encomienda castellana y encomienda indiana: una vez más el problema del feudalismo americano. Siglos XVI-XVII”, Anuario del Instituto de Estudios His-tóricos Sociales, 3, pp. 11-40 (Tandil, Argentina).
1998b “Trabajo compulsivo y trabajo libre en Nueva España. Siglos XVI-XVIII”, en Ruggiero Romano, Antología de un historiador, México, Instituto Mora / UAM, pp. 98-112. (Cuadernos de Secuencia).
2003 “Por la historia y por una vuelta a las fuentes”, en Alejandro Tortolero (ed.), Construir la historia. Home-naje a Ruggiero Romano, México, UAM-I / UAEM / El Colegio de Michoacán / El Colegio de México / Institu-to Mora, pp. 23-27.
RUMEU DE ARMAS, ANTONIO 1992 El Tratado de Tordesillas. Rivalidad hispano-lusa para
el dominio de los océanos y continentes, Madrid, Ma-pfre. (América, 92).
SANTA MARÍA, FRAY GUILLERMO DE1999 Guerra de los chichimecas (México. 1575 - Zirosto.
1580), Zamora, El Colegio de Michoacán/Universidad de Guanajuato. [Ed. Crítica, estudio introductorio, pa-leografía y notas por Alberto Carrillo Cázares].
SARAVIA, ATANASIO G.1978 Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya, vol. 1,
México, Dirección General de Humanidades-UNAM. (Nueva Biblioteca Mexicana, 66).
SESCOSSE, FEDERICO 1975 “Zacatecas en 1550”, México, Artes de México, vols.
194-195, pp. 4-8.
TAMAYO, JORGE L.1962 Geografía general de México, vol. 2, 2ª ed., México,
Talleres Gráficos de la Nación.
TORQUEMADA, JUAN DE 1975 Monarquía Indiana. De los veinte y un libros rituales
y monarquía indiana, vol. 1, lib. 1, cap. XV, México, IIH-UNAM. (Serie Historiadores y Cronistas de Indias) [1ª ed.: 1621].
TYLER, S. LYMAN 1952 “The Myth of the Lake of Copala and Land of Tegua-
yo”, Utah Historical Quarterly, 20, pp. 313-330.
VALLEBUENO GARCINAVA, MIGUEL 2005 Civitas y urbs. La conformación del espacio urbano de
Durango, Durango, UJED / ICED.
WECKMANN, LUIS1992 Constantino el Grande y Cristóbal Colón. Estudio so-
bre la supremacía papal sobre las islas. 1091-1493, México, FCE.
TOMO
La organización espacial: la gobernación de la Nueva Vizcayay las provincias de Copala y Chiametla
Un poco más de tres décadas separaban el inicio de las expediciones que dieron pie al nacimiento de las dos primeras gobernaciones situadas en el inmenso e ignoto norte del Nuevo Mundo: la de Nuño de Guzmán, de 1529, y la de Francisco de Ibarra, de 1562. Pero a pesar de la distancia en el tiempo, los paralelismos, continuidades y semejanzas entre las fundaciones de ambas gobernaciones son tales, que bien puede hablarse de ellas como pertenecien-tes a un mismo ciclo de exploración y conquista.
Por principio de cuentas, en ambos casos se trató de expediciones lineales, destinadas a penetrar lo más lejos posible al interior de esa que aparecía en-tonces como la porción más extensa y ciertamente más misteriosa de la cuar-ta pars mundi, como Waldseemüller llamara en su momento a las Indias Oc-cidentales. Por su parte, los motivos e impulsos que dieron nacimiento a esas dos expediciones fueron también muy semejantes, pues en ambos casos se trató de la búsqueda de ricos reinos que hoy llamaríamos “míticos”, pero que en ese momento parecían muy reales y alcanzables, si bien enclavados muy lejos, al interior de las inmensidades septentrionales. Recordemos que de la misma manera que la búsqueda de Copala con su gran laguna fue lo que movió a Ibarra y a su gente a recorrer de un rincón a otro el altiplano y las montañas al norte de Zacatecas, en su momento Nuño de Guzmán y su hueste estuvieron persuadidos también de la inminencia de su encuentro con el legendario reino de las Amazonas:1 uno de los más conspicuos rasgos de la geografía asiática en el imaginario occidental, desde la antigüedad griega.2 Una tercera semejanza es que, tanto en uno como en otro contexto —luego
1 Véase, por ejemplo, la “Relación de la conquista de los Teules chichimecas que dio el capitán de emergencia Juan de Sámano, octubre de 1531”, en Razo Zaragoza, 1963, en especial p. 145.2 March y Passman, 1994, pp. 285-338. Igualmente, Leonard, 1942, pp. 5-23.
Salvador Álvarez
HISTORIA DE DURANGO
la nueva vizcaya central a principios del siglo xvii. Fuente: Alonso de la Mota y Escobar. Miguel Vallebueno, 2009. Elaboró:
David Muñiz.
TOMO
de una búsqueda tan vehemente como infructuosa de esos “reinos” perdidos en las inmensidades septentrionales—, los respectivos capitanes de esas ex-pediciones lograron con cierta facilidad el reconocimiento por parte de las autoridades reales a sus empresas de descubrimiento, y el ser dotados con sendos nombramientos como gobernadores de las regiones por ellos descu-biertas. Fue así como nacieron tanto la Nueva Galicia como la Nueva Vizca-ya, respectivamente. Del mismo modo, en los dos casos, la fundación de “vi-llas” sobre los territorios recién explorados sirvió, en un primer momento, no tanto para “poblar” el territorio, sino para “marcar” la presencia de cada uno de los grupos conquistadores sobre esas nuevas provincias y asegurar así la primacía de su control frente a las tentativas de otros grupos de exploradores y “descubridores” por penetrar allí.
Recordemos por ejemplo cómo, muy al inicio de su expedición en busca del reino de Copala —sin haber encontrado aún nada de mayor relevancia, e incluso sin contar todavía un nombramiento por completo oficial de par-te de la Corona como gobernador—, uno de los primeros actos de Ibarra fue la fundación de una villa en esos territorios: en este caso, la de Nombre de Dios. Y es que muy poco había progresado en realidad la expedición de Ibarra al momento de esa fundación. De hecho, Nombre de Dios se hallaba a menos de sesenta kilómetros a vuelo de pájaro respecto de San Martín, último reducto de la Nueva Galicia. Pero el problema era que la Audiencia de la Nueva Galicia había ya puesto a San Martín bajo la jurisdicción del alcalde mayor de Zacatecas, sin importarles que ese todavía inexplorado lugar minero hubiera sido descubierto por Ibarra. Pero para su fortuna, la Real Cédula emitida por el virrey lo amparaba ya como gobernador de los territorios explorados. De ese modo, la fundación de Nombre de Dios tuvo justo como primera función marcar un límite a la expansión de la gente de Zacatecas y dibujar así una primera “línea” de separación entre las dos go-bernaciones, es decir, la que él mismo estaba creando con sus exploraciones y la de la Nueva Galicia.
Recordemos también cómo, durante los años de 1562-1567, el valle llamado de San Juan del Río operó en la práctica como campamento principal durante las expediciones de 1562-1564. La elección de este sitio se debió a que se trata-ba de un fértil valle aluvial, bien irrigado, y sobre todo bastante poblado de in-dios. Esto marcaba ya, de alguna manera, las formas del poblamiento español en esas regiones de frontera, en donde los colonizadores europeos nunca fue-ron en realidad autosuficientes por completo y dependieron siempre de la pre-sencia y el concurso de la población indígena local para consolidar su presencia. Durante su estancia en San Juan del Río, la gente de Ibarra tendría asegurado su bastimento básico, es decir, granos provenientes de los indios locales y en algún momento también productos como cuero, carne y cebo derivados del
HISTORIA DE DURANGO
ganado que pululaba ya con libertad y en grandes cantidades por aquellas lla-nuras. Volveremos más adelante sobre este aspecto de la cuestión. Pero, por lo pronto, detengámonos sobre el hecho de que, a pesar de las ventajas del sitio y aunque estuvieron allí por largo tiempo, los españoles nunca fundaron durante este periodo ninguna villa en San Juan del Río.
El lugar se hallaba a un centenar de kilómetros en línea recta al norte de Nombre de Dios, es decir, a una distancia que podía ser salvada al cabo de unas dos o tres buenas jornadas de marcha. Podría especularse que la funda-ción de un nuevo establecimiento permanente allí hubiera podido contribuir a un mejor control del territorio por parte de los españoles y coadyuvado a la defensa mutua. Pero la gente de Ibarra no lo consideró así. En cambio, al año siguiente, en 1563, fue implantada una segunda villa de españoles muy lejos de allí: la ya mencionada villa de Indé. El lugar se hallaba a más de ciento cin-cuenta kilómetros al norte de San Juan del Río, y a más de doscientos cincuen-ta, por lo tanto, de la villa de Nombre de Dios.
La localización de este nuevo establecimiento deja muy claro hasta qué punto la función de estas primeras villas era servir como “marcadores” del territorio, mucho más que como centros de poblamiento propiamente di-chos. Indé se había convertido, en ese momento, en la fundación más septen-trional del imperio español americano, superando en ese renglón en poco más de cien kilómetros a la costera villa de Culiacán.3 Esto, la gente de Ibarra no lo sabía de cierto y tal vez tampoco les interesaba de forma particular. Pero lo que sí tenían bien claro era que la presencia de una villa permanente cerca-na al punto más septentrional alcanzado por ellos durante sus correrías de 1562-1563, les aseguraría en el futuro la exclusiva exploración de los territo-rios situados más allá de esa zona.
La aparición de la villa de Durango o “Guadiana”,4 tercer establecimiento español permanente en la Nueva Vizcaya, fundado en 1563, respondió en gran medida a esa misma lógica de afirmación sobre el territorio. Con esa fundación los españoles no ganaban de hecho nada en términos de progresión hacia el norte, pues esta villa y la de Nombre de Dios se hallaban sobre la misma latitud, prácticamente.5 En cambio, una segunda villa en esa zona “ta-pón” con la Nueva Galicia reforzaría a mediano término la presencia de la gente de Ibarra sobre esa zona, ya desde entonces reclamada por la Audiencia
3 Es decir, un poco más de un grado en términos de latitud: 25º 54’ norte, contra 24º 48’ norte.4 Recordemos que en el curso de la expedición de 1554, comandada por el propio Ibarra, el propio capitán de la partida, o quizás alguno de sus subordinados, le puso el nombre de “Guadiana” al valle y al río que por allí hoy ha casi cesado de correr. Durango, perteneciente en la actualidad a la provincia vascongada de Vizcaya, se encuentra a menos de 15 kilómetros de Eibar, donde se ha-llaba la casa solariega de los Ibarra, perteneciente hoy a la provincia de Guipúzcoa.5 La nueva villa de Durango fue implantada sólo 20 kilómetros más al norte, respecto de la latitud de Nombre de Dios, esto es, el equivalente a 11 exiguos minutos: 23º 50’ norte contra 24º 01’ norte.
TOMO
de la Nueva Galicia como perteneciente a su jurisdicción. Pero a pesar de todo eso, durante este periodo temprano de exploración y descubrimiento de nue-vos territorios, el tema de la ocupación territorial, como tal, estaba muy lejos de ser la principal preocupación de Ibarra y su hueste. Recordemos también cómo, muy poco después de fundada Durango, la región fue abandonada por la gente de Ibarra, quien partía en ese momento a la exploración de la Sierra Madre Occidental. Al mismo tiempo, otra parte de las huestes de Ibarra se abocaba a la fundación de una cuarta villa en el norte lejano, la cual recibió por nombre Vitoria, en honor por cierto de la villa del mismo nombre en Álava, si bien con el tiempo esta efímera villa fue más recordada, en general, como la villa de La Victoria.
Esta villa se hallaba bastante más alejada todavía que Indé de las fundacio-nes meridionales hechas por Ibarra: alrededor de trescientos cincuenta kiló-metros, a vuelo de pájaro, la separaban de Nombre de Dios y Durango. La lejanía y el aislamiento al cual quedaban condenados los pobladores de esta nueva fundación dejan explícito el papel de “marcas fronterizas”, por así lla-marlas, que jugaban tanto esta villa como la de Indé. Era evidente que hacia el norte las distancias se hacían cada día más grandes, las condiciones de ex-ploración más difíciles y que, por lo tanto, para continuar en aquella direc-ción sería necesario armar expediciones cada vez más grandes y costosas. Fue sin duda, debido a ello, que muy poco tiempo después de fundada Durango, Ibarra decidió cambiar por entero su horizonte de exploración y consagrarse a recorrer el macizo de la Sierra Madre Occidental en busca del evasivo reino de Copala. Eso determinó que la quinta fundación permanente de españoles en esas tierras nuevas no se realizara ya sobre el altiplano septentrional, sino del otro lado de la Sierra Madre Occidental, en la lejana y costera provincia de Sinaloa. Allí fue fundada de manera formal, aunque al parecer sin poblar todavía, en 1565, la villa de San Juan de Sinaloa, a la cual siguió poco después la villa de San Sebastián de la provincia de Chiametla, séptima de la serie.
El fin de las expedicionesy el inicio del poblamiento español
Sería imposible explicar la distribución geográfica de los primeros estableci-mientos españoles en la Nueva Vizcaya sin tomar en cuenta el factor de atrac-ción que significó para sus fundadores la búsqueda de los reinos “perdidos” del Septentrión: Topiamé, Copala, y desde luego, la “nueva” México. Al final, de-bido a la dinámica de esas expediciones, la gobernación de la Nueva Vizcaya quedó conformada por cuatro muy pequeñas zonas de poblamiento europeo, enclavadas cada una de ellas en “provincias” alejadas entre sí por varios cientos de kilómetros. Poco más o menos trescientos setenta kilómetros de territorios
HISTORIA DE DURANGO
agrestes y poblados de indios indómitos separaban la “provincia de la Nueva Vizcaya” de la de Santa Bárbara, por el lado del altiplano septentrional, y más de cuatrocientos mediaban entre la provincia de Chiametla y la de Sinaloa, sobre las costas del Pacífico. Incluso, en este último caso, existía el agravante de que, en medio de esas dos “provincias” costeras, se hallaba otra “provincia” española más: la de Culiacán, la cual seguía perteneciendo a la jurisdicción de la Nueva Galicia. Todo lo anterior sin olvidar que entre las “provincias” coste-ras y las del altiplano se alzaba la inmensa Sierra Madre Occidental con sus elevadas cumbres y sus profundas e inextricables barrancas. A la postre, termi-nó dibujándose una geografía bastante peculiar, en donde cualquier encuentro entre los pobladores españoles de las diferentes “provincias” de la gobernación no sería posible sino al precio de largas, peligrosas y costosas expediciones armadas. Es decir, aquella gobernación era cualquier cosa, excepto un conjun-to territorial coherente.
El porqué los exploradores españoles, siendo tan poco numerosos, decidie-ron asentarse en lugares tan alejados e inconexos entre sí, sólo tiene una ex-plicación: que habían llegado hasta allí precisamente como exploradores. Dicho de otro modo, el conjunto de andanzas que habían dado nacimiento a la gobernación tuvo siempre como propósito principal, no el de “poblar”, o ni siquiera el de “conquistar” aquellas regiones, en el sentido propio de esos tér-minos, sino el de “descubrir” aquello que se ocultaba el inmenso septentrión indiano. Ese era el sentido que le había dado a la actividad de los españoles en las Indias Nuevas la ya citada “Orden para nuevos descubrimientos” de 1556. Por ello, tal como quedó establecido a partir de esa pragmática, a diferencia de personajes como Cortés, Pizarro o Montejo, Ibarra jamás recibiría el títu-lo de “conquistador” de las nuevas provincias descubiertas en el transcurso de sus correrías, incluso si para incorporarlas a los dominios de la Corona debía recurrir todo el tiempo a las armas y la guerra como así sucedió.
Pero aun si la Corona no lo llamó nunca “conquistador”, los premios asocia-dos a la creación de la Nueva Vizcaya no fueron pequeños. En realidad, más que “premios” propiamente dichos, lo que obtuvo Ibarra, junto con su título de gobernador, fueron amplias facultades de gobierno: algo que en una socie-dad como la de aquella frontera, podía resultar más valioso que cualquier renta. Como hemos apuntado antes, el título de “Gobernador y Capitán Ge-neral de las Provincias de la Nueva Vizcaya, Copala y Chiametla”6 era vitali-cio y transmisible a un descendiente de la primera generación. Pero además amparaba, en el ámbito del gobierno local, poderes mucho más amplios, in-cluso, que los que en su momento recibió su vecina la Audiencia de la Nueva Galicia. Por principio de cuentas, su nombramiento como “Capitán General”
6 Porras Muñoz, 1980b, p. 16.
TOMO
ponía en manos de Ibarra y sus sucesores todos los asuntos de guerra, y con ello, el nombramiento y comando de todos los soldados y capitanes que ha-bitaban la provincia, incluidos los pertenecientes a los presidios Reales y de-más grupos de armas pagados con fondos de la Real Hacienda. En contraste, en el ámbito de la guerra, los oidores de la vecina Nueva Galicia siempre de-pendieron del virrey. Así mismo, Ibarra y sus sucesores tendrían jurisdicción de “alta y baja justicia” sobre todos los habitantes de la Nueva Vizcaya, tenían el derecho de nombrar tenientes a su cargo y de designar a todos los magis-trados a los oficios de justicia local, tanto los justicias mayores, como los or-dinarios, al igual que los alcaldes mayores y menores. Igual o incluso más importante que todo lo anterior, era el derecho que le otorgaba su título de distribuir encomiendas de indios y de atribuir mercedes de tierras. Además de todo ello, se convertiría también en depositario del Real Patronato, es decir, que la asignación de beneficios eclesiásticos en toda provincia depende-ría de él y sus sucesores de manera personal. En todos esos dominios, los gobernadores de la Nueva Vizcaya serían entonces por entero independien-tes respecto de los oidores de la Nueva Galicia y del propio virrey.7
La única limitante a la cual se enfrentaba el poder del gobernador era que, en caso de litigio con particulares o corporaciones, éstos podrían recurrir en segunda instancia a la Audiencia de la Nueva Galicia, la cual, en tanto que juzgado superior —no como gobierno, puesto que en ese ámbito el goberna-dor de la Nueva Vizcaya era independiente en absoluto—, tendría el derecho de juzgar los casos que se les presentaran y dictar sentencia. Fuera de lo ante-rior, la Audiencia de Guadalajara no tendría ninguna injerencia directa en los asuntos de gobierno de la Nueva Vizcaya, excepto en el caso del deceso o ausencia definitiva de un gobernador, momento en que la Audiencia podría designar un gobernador interino, a la espera de que el rey nombrara un suce-sor legítimo y definitivo para ese puesto. Cualquier otra intervención de la Audiencia, incluso de parte del virrey, en los asuntos de la Nueva Vizcaya, no podía ser sino indirecta; podía consistir, por ejemplo en el envío de visitado-res, pero sólo por razones especiales y previo consentimiento del rey. A la larga, la presencia de “visitadores” y cualquier otro tipo de interventores ex-ternos en una provincia tan vasta e inconexa como la Nueva Vizcaya terminó por ser una amenaza lejana, cristalizada únicamente en momentos excepcio-nales y coyunturales. Esto no tenía nada de extraño. En las Indias, la lejanía siempre supuso independencia de facto para las autoridades locales y este principio fundamental de las formas de gobierno indiano se aplicó de manera más que palmaria en un lugar como la Nueva Vizcaya, en donde la tiranía de la distancia sólo podía ser vencida al precio de enormes esfuerzos.
7 Ibidem, pp. 57-86.
HISTORIA DE DURANGO
El final de las expediciones dejó a Ibarra investido de grandes poderes que hacían de él el máximo juez y dador universal de mercedes para todos los habitantes de aquella provincia lejana y, además, dotado de una autonomía casi absoluta, por lo que no tuvo necesidad de esperar instrucción alguna para comenzar a organizar su gobierno. Estando todavía en San Sebastián de Chiametla, Ibarra nombró representantes reales, en este caso, alcaldes mayo-res, en cada una de las villas fundadas con anterioridad. San Sebastián, San Juan de Sinaloa, Santa Bárbara, Indé y desde luego, Durango, asiento formal del gobierno, fungieron a partir de ese momento como sedes de “alcaldías mayores”, a la vez que como informales “cabeceras” de las respectivas provin-cias en las que estaban enclavadas. Pero de la misma manera que oidores y virreyes no ejercieron sino una influencia muy lejana e indirecta sobre la Nueva Vizcaya, Ibarra, de su lado, no dispuso tampoco de medios reales para intervenir de forma efectiva en los asuntos de las “provincias” que conforma-ban su gobernación.
Pero eso no importaba demasiado; el poder de un personaje como Ibarra era de otra naturaleza. Desde el inicio de las expediciones, había fungido a la vez como jefe de guerra, dispensador de bienes y protector de los miembros de su hueste. Bajo su amparo, pequeños nobles de espada —la mayoría de ellos segundones de bajo rango—, antiguos pecheros, villanos y artesanos aventureros, y muchos otros inmigrantes sin vínculos en las tierras nuevas, ni más fortuna que sus espadas, habían encontrado con su incorporación a la hueste de Ibarra un lugar en las Indias. Ibarra no había sido para ellos sólo un jefe de guerra, sino un protector que les había proporcionado armas, caballos, aperos, sustento y la posibilidad de convertirse en conquistadores o, al menos en su caso, en capitanes de frontera. Por ello todos los que llegaron en ese tiempo le debían algo que iba más allá del respeto a su autoridad: fidelidad.
Por ello no tuvo nada de extraño que en cada una de las “provincias” primi-tivas de la Nueva Vizcaya, Ibarra nombrara como primeros alcaldes mayores, a capitanes cercanos a él, de preferencia, los mismos a los que había encomen-dado el poblamiento original de cada una de ellas. En Chiametla la cosa esta-ba resulta de antemano, dado que Ibarra terminó fijando su residencia per-manente en ese lugar por el resto de sus días, encabezando de forma personal el gobierno allí y ejerciendo jurisdicción también sobre San Juan de Sinaloa. En Durango dejó a Alonso de Pacheco, mientras que en la provincia de San-ta Bárbara, el primero fue, desde luego, Rodrigo del Río, a quien sucedieron Juan de Soto y Melchor de Álava, ambos capitanes subordinados de origen al propio Rodrigo del Río.8 A partir de entonces, esos capitanes-alcaldes mayo-res detentarían el poder de forma local y ejercerían, con gran autonomía de
8 Cramaussel, 2006, p. 70.
TOMO
acción, las funciones que, en el plano de la provincia en su conjunto, se halla-ban a cargo del gobernador Ibarra: es decir, sobre todo, administrar justicia y distribuir mercedes. Todo ello terminó por darle continuidad y reforzar al mismo tiempo el carácter profundamente jerárquico que la organización mi-litar de las expediciones fundadoras le había ya impreso, de entrada, a esa naciente sociedad: un rasgo que marcaría su desarrollo ulterior.
Los primeros españoles en la Nueva Vizcaya:los recursos para el poblamiento
A diferencia de las zonas de altas civilizaciones agrícolas del centro de la Nue-va España en donde la obtención de víveres y bastimentos fue la última de las preocupaciones de los españoles, en el norte lejano los expedicionarios debie-ron recurrir siempre al saqueo sistemático de los villorrios de los indios y la captura de esclavos para hacerse de los bastimentos y mano de obra que nece-sitaban.9 Con el final de las grandes expediciones, los saqueos y la captura forzada de trabajadores indios continuaron ciertamente, pero lo que sí cam-bió, por el contrario, fue la forma de las relaciones entre españoles e indios.
Con su entronización como gobernador titulado de la Nueva Vizcaya, Ibarra, en tanto que encarnación local del rey, se convertía de forma automá-tica en custodio y protector del patrimonio y los derechos Reales. Entre estos últimos se encontraban aquellos que la Corona detentaba sobre los aborígenes, quienes eran sus vasallos y tributarios directos. Por lo tanto, ningún español tenía derecho de disfrutar con libertad, ni a su propio arbi-trio, de las personas, trabajo, bienes o tributos de los indios, los cuales per-tenecían sólo al rey y de los cuales el custodio directo era Ibarra. Pero por eso mismo, en la Nueva Vizcaya, la única vía legítima de acceso al trabajo y bienes de los aborígenes pasaba justo a través del gobernador. La Corona lo había facultado, en efecto, para recolectar y redistribuir los tributos, tanto en trabajo como en especie, que los indios le debían al rey en reconocimien-to de señorío, lo cual se hacía por medio de dos instituciones básicas: la en-comienda y el repartimiento.10
Desde mucho tiempo antes de la fundación de la villa de Durango, el valle de Guadiana, como se le llamó al principio, fue conocido por su numerosa población indígena. Así lo informaron ya Vázquez del Mercado y Juanes de Tolosa durante su expedición de 1552 y lo comprobó después el propio Iba-rra en la de 1554. Luego, en 1557, Fray Juan de Tapia dijo haber descubierto, a raíz de las exploraciones de Ibarra en la región de Guadiana, 2 500 familias
9 Sobre ese tema, véase idem, 1991a.10 Cramaussel, 1991b. Sobre el marco jurídico de las encomiendas norteñas, véase, igualmente, Álvarez, 2003b.
HISTORIA DE DURANGO
de tepehuanes y otras 2 500 de guxipaches, en la zona del alto río Mezquital, esto es, al oeste del lugar donde luego se alzaría Durango. En su momento, Tapia informó que estos indios lo habrían recibido de paz y que habría prac-ticado un bautizo masivo de ellos, hecho imposible de verificar, pero al menos las palabras del franciscano sentaban un precedente acerca de la posibilidad de que los españoles pudieran ser recibidos de paz por esos aborígenes.11 En marcado contraste con los informes de Tapia, el capitán Pedro de Ahumada, principal persecutor de los chichimecas levantados en la Nueva Galicia en 1561 alegaba tener informes acerca de que en la región del alto Mezquital se estaba reuniendo una fuerza de más de dos mil flecheros dispuestos a “inva-dir” la Nueva Galicia, razón por la cual solicitaba ayudas para emprender una campaña punitiva contra ellos.12 En resumen, los informes que se tenían en general acerca de los aborígenes de la región del alto Mezquital, y del Valle de Guadiana en particular, los presentaban ya fuera como indios bravos e indó-mitos, lo mismo que como gente en general pacífica y receptiva; más tarde los españoles tendrían la ocasión de comprobar ambas disposiciones en ellos. Pero en lo que todos los informantes coincidían era en que se trataba de una región relativamente bien poblada, algo que, aunado a las otras ventajas del sitio, impulsó a los españoles a establecerse allí.
A pesar de los inquietantes informes de Ahumada, dos años después, es decir al momento de la fundación de la villa de Durango, la región se encon-traba bastante pacífica, lo cual permitió a la gente de Ibarra formar sus nue-vos establecimientos sin enfrentar demasiada oposición. El encargado de todo fue uno sus capitanes principales, Alonso de Pacheco, a quien Ibarra le proporcionó todos los implementos necesarios para plantar una primera “casa fuerte”, con el encargo de dibujar luego la traza de una futura villa:
[…] estando el gobernador alojado en el valle de Sant Juan con la gente e campo que tenía, por el año de mil quinientos y sesenta y tres, envió a Alonso de Pacheco, capi-tán, con ciertos soldados al valle de Guadiana porque comenzacen a hacer la traza de la dicha villa e población en ella en la parte que tenía señalado y que al tiempo que fueron les dio mucha cantidad de vacas e carneros e cabras e maíz e harina e pólvora e otras muchas cosas necesarias para que se sustentasen […].13
El papel de Ibarra como capitán-proveedor aparece aquí de forma muy se-ñalada y enseña asimismo que su propósito fue, desde un principio, darle a aquel poblamiento una forma lo más ordenada posible. El gobernador eligió
11 Gerhard, 1993, p. 203.12 “Relación de Pedro de Ahumada…”, en Barlow y Smisor, 1943, p. 55.13 “Información de méritos de Francisco de Ibarra. Declaración de Gonzalo Correa”, 1569, transcri-ta en Gallegos, 1960, p. 126.
TOMO
como asiento de su nueva villa el sitio llamado de Guadiana, un lugar con buenas tierras y aguas, a la vera de un conjunto de arroyos, afluentes del río que atravesaba el valle. Allí hizo dibujar, como mencionábamos, una traza regular en forma de un damero, no del todo regular, pero reservando espacios para la plaza principal, las Casas Reales, la iglesia y los solares de los vecinos más importantes.14 Vale la pena señalar que la fundación de Durango fue hecha más de una década antes de la aparición de las famosas Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias, emitidas por Feli-pe II en 1573.15 Éstas fueron las primeras en establecer normas explícitas acerca de la forma que debían adquirir las nuevas fundaciones en las Indias.16 En ellas se preconizaba el uso de trazas bien ordenadas en forma de cuadrí-cula perfecta o “damero” y también especificaba que los lugares para las nue-vas fundaciones deberían disponer de buenas tierras, agua, adecuada insola-ción y correcta exposición a los vientos, entre otras cosas. Desde ese punto de vista, la fundación de Durango, bien pudiera considerarse como una especie de aplicación anticipada de ese saludable esquema urbano.
Sin embargo, esto no era sino sólo una parte de la cuestión, pues si bien es verdad que la villa contó con una traza ordenada desde sus orígenes, eso no significa que sus vecinos originarios tuvieran en realidad intenciones de vivir confinados en ese bien cuadriculado espacio. La adquisición de un solar en una nueva villa indiana significaba para el conquistador mucho más que la obtención de un simple lugar para vivir. Sitios en donde plantar casas los había por dondequiera en las Indias y más aún en el poco poblado Septentrión. Por ello, no era el terreno en sí lo que le importaba al inmigrante indiano, sino el hecho de que al obtenerlo accedía en automático a una nueva categoría social: la de “vecino”. Los miembros de las huestes de conquista o descubrimiento no veían la adquisición de un “solar” en las villas fundadas, que ellos mismos esta-ban poblando, como una simple “merced”, sino como un derecho adquirido, en otras palabras, como un premio a los servicios de armas prestados a la Corona. Sin embargo, de la misma manera que en el ámbito de las armas las jerarquías existían, el de la distribución de solares no era excepción. En estas villas, la plaza principal fungía como un “centro” tan geográfico, como simbólico, para la aglomeración. Por ello, en los solares inmediatos a la misma se encontraban siempre espacios reservados para los edificios primordiales: la iglesia, las Ca-sas Reales, y junto con ellos, aquellos reservados también para los solares de los vecinos principales; y más allá de ese perímetro, se iban distribuyendo los
14 Saravia afirma que en la traza original de Durango no se reservaron solares para iglesia, ni casas reales: Saravia, 1978, vol. 1, pp. 273-274. Sin embargo, un análisis más detallado hecho por Miguel Vallebueno deja ver que esto no fue exactamente así: Vallebueno Garcinava, 2005, p. 45.15 Reproducidas, por ejemplo, en Morales Padrón, 1979, pp. 489-951.16 Guarda, 1945, p. 28.
HISTORIA DE DURANGO
solares pertenecientes a los vecinos de menor jerarquía. Se iba creando así una “geografía” de solares y vecinos, en donde entre menor era la distancia respecto del centro de la villa mejor era la posición, no geográfica, sino social de los beneficiarios de esas mercedes.17
Como bien lo ha analizado Miguel Vallebueno, la traza central de la villa de Durango permaneció, durante todo el siglo XVI y buena parte del XVII, como un espacio mucho más emblemático, que propiamente habitado. Si bien en 1563, Martín López de Ibarra, primo del fundador de la provincia y su te-niente de gobernador en Durango, se esforzó porque los vecinos fundadores poblaran los solares que se les habían repartido,18 al final, muy pocos fueron los solares ocupados por casas permanentes. A la postre, como lo ha analiza-do Vallebueno, la traza originaria terminó casi toda dominada, al menos du-rante ese periodo, por unos cuantos edificios emblemáticos: la parroquia, las Casas Reales y un par de conventos.19 En cambio, los vecinos principales, fundaron “estancias de pan llevar” en las cercanías de la villa y hacia ellas fue que se trasladaron al fin para habitarlas, junto con sus sirvientes y familiares. Es por ello que durante todo el siglo XVI, e incluso hasta bien entrado el XVII, la villa de Durango siguió teniendo más bien la forma de una pequeña aglo-meración de carácter sobre todo agrícola. Tan fue así que, en poco tiempo, la mayor parte de los solares situados más allá del perímetro de la plaza, termi-naron convertidos en huertas. De esa suerte, el crecimiento espacial de la villa quedó por entero ligado a futuro, con la disposición de los dos arroyos prin-cipales y las acequias que cruzaban la aglomeración, así como de los canales de riego que se desprendían de ellas.20 Incluso, para reforzar este poblamien-to de tipo agrícola, se eligió también un espacio situado en la orilla sur del arroyo principal del lugar, a unos pocos cientos de metros de la traza original de Durango, en donde fue fundado un segundo poblado. Éste fue nombrado “Analco” y sirvió para asentar a los indios “amigos”, mexicanos y tarascos, que gracias al virrey Velasco Ibarra había podido llevar como auxiliares en sus expediciones.21
Salvo por el asunto de la traza en damero, la cual no fue puesta en práctica allí, el poblamiento de la villa de Nombre de Dios fue en todo punto similar
17 Romano, 2004, p. 85.18 Punzo Díaz, 2008, p. 87.19 Vallebueno Garcinava, 2005, sobre todo pp. 38-53.20 El tema de ciudades y villas estructuradas alrededor de sistemas de riego, hoy bastante socorri-do en la historiografía, no es en lo absoluto novedoso para el caso del Norte novohispano. De hecho, los trabajos pioneros en este tema, para el mundo novohispano y mexicano en general, son precisa-mente los surgidos de la historiografía norteña en donde el tema ha sido desarrollado desde hace ya bastante tiempo. Además del trabajo ya citado de Vallebueno, en donde encontramos un amplio de-sarrollo de esa cuestión, véanse Aboites, 1986 y Cramaussel, 1995. Una versión corregida y ampliada del anterior se encuentra en Cramaussel, 1998, pp. 17-89.21 Vallebueno Garcinava, 2005, pp. 39-40.
TOMO
al de Durango. En ambos casos, los poblados de españoles fueron acompaña-dos por sendos pueblos de indios, situados en las cercanías de los mismos, y en los dos casos, asimismo, junto con los mexicanos y tarascos llevados hasta allí desde el centro de la Nueva España, fueron asentados también nutridos grupos de tepehuanes originarios de los alrededores de las nuevas villas. Es-tas reducciones de mesoamericanos y tepehuanes fueron creadas siguiendo el modelo de otros establecimientos de su tipo fundados por los españoles en la Nueva España o la Nueva Galicia. Interesante resulta entonces el paralelo que existe entre el poblamiento primitivo de Durango y el de la última Gua-dalajara veinte años atrás. Al igual que Durango, aquella fue dotada también de un poblado “satélite” de indios “mexicanos” llamado Analco, debido a su localización del otro lado de la corriente que irrigaba la villa de españoles. Otra analogía más fue que, en ambos casos, las reducciones de indios de la Nueva España fueron puestas bajo la custodia de franciscanos, quienes esta-rían encargados de su administración.
Pero quien en realidad tenía en su mano el control de toda la mano de obra india en la Nueva Vizcaya era, como apuntábamos antes, el gobernador, en este caso, Ibarra. De hecho, haciendo uso de los poderes contenidos en su título, desde el momento mismo de la fundación de las villas vecinas de Du-rango y Nombre de Dios, de inmediato procedió a distribuir a los tepehua-nes, entre los vecinos, bajo la forma de encomiendas. De tal suerte que en el caso de Durango, los trece vecinos originales terminaron siendo, además de jefes de casa, encomenderos también, como se lo informó fray Juan de Tapia al rey en 1563.22 Devenir encomendero significó siempre para el inmigrante indiano un premio mucho mayor y más significativo, incluso, que la adquisi-ción de un solar; no en balde en numerosas regiones americanas los enco-menderos fueron también llamados “señores de indios”, algo que para ellos significaba una auténtica promoción social. De igual forma, en numerosos lugares de la Nueva España y más aún en la América del Sur, la palabra “en-comendero” se convirtió con rapidez en sinónimo de “vecino”, dando a enten-der que la adquisición de una encomienda formaba parte de los atributos inherentes a esa calidad: en el caso de las primeras villas neovizcaínas así fue, en efecto.
Y es que, como lo señalaba Solórzano y Pereyra, si por una parte para el soldado indiano devenir encomendero simbolizaba, entre otras cosas, el reco-nocimiento de la Corona a sus servicios de armas, recíprocamente, la Corona 22 AGI, Guadalajara, 51, doc. 102, “Carta de fray Juan de Tapia al Rey”, octubre de 1563. De acuer-do con una lista establecida por José Francisco Ramírez a partir de documentos hoy aparentemente perdidos, y analizada después por Atanasio Saravia, la lista de los primeros pobladores de Durango sería la siguiente: Esteban Alonso, Bartolomé de Arriola, Agustín Camello, Gonzalo Corona, Alonso González, Juan de Heredia, Domingo Hernández, Ana de Leyva, Lope Fernández, Gonzalo Martínez de Lerma, Pedro Morcillo, Sebastián de Quiroz y Pedro Raymundo.
HISTORIA DE DURANGO
no reconocía la calidad de los pobladores como tales, sino desde el momento en el que las tierras descubiertas por ellos hubieran sido no sólo pobladas, sino también “pacificadas”. En ese contexto, la distribución de encomiendas era un signo claro, para la Corona, del sometimiento efectivo de los aborígenes a su Real autoridad:
Y porque el principal título para conceder las Encomiendas fue el de descubrir y pa-cificar los indios y reducirlos a policía… No se conceden descubrimientos nuevos hasta estar poblado lo pacificado y descubierto… …Pacificada la tierra, el pacificador reparte los indios por encomiendas entre aquellos sujetos beneméritos que le ayuda-ron a pacificarlas y si sobre esto capituló alguna cosa, se debe arreglar a ella […].23
Pero la cosa no se detenía allí, pues el derecho de beneficiarse del trabajo de los indios —ya fuera bajo la forma de servicios personales ligados a la propia encomienda, o bien por la vía de los repartimientos— era sólo una de las prerrogativas ligadas al ascenso a la categoría de “vecino”. Junto con ello se encontraban también su reconocimiento como “jefe de casa” y propietario de solar, así como el derecho de obtener otro tipo de mercedes, en especial las de tierras y minas. Otras prerrogativas más eran el derecho también de ejer-cer allí todo tipo de oficios, incluido el comercio y el acceso a cargos de go-bierno y justicia, rentas, e incluso títulos nobiliarios.24
En contrapartida a todo lo anterior, el nuevo poblador debía asumir las obligaciones inherentes a la calidad de “vecino”. De todas ellas, la más impor-tante era la de poblar, y al mismo tiempo, defender en todo momento la tierra en donde se hubiese establecido. Por ello, la encomienda fue siempre consi-derada, a la vez, como un premio y como un ancla para los vecinos de tierras nuevas:
La segunda causa y razón, que asimismo dio principio, como dijimos, a introducir estas Encomiendas y continuarlas, que fue el entretener a los primeros Conquistado-res y Pobladores y otros hombres nobles y de valer en aquellas provincias, para que las poblasen ennobleciesen y defendiesen […].25
En efecto, el poblador dueño de solar y encomendero era considerado por
ese mismo hecho como el primer defensor de la tierra. No por nada, tanto en la Nueva España como en el Perú y el resto de las posesiones ultramarinas
23 Solórzano y Pereyra, 1972, vol. 2, lib. 3, cap. 1, núms. 27 y 36, pp. 9-10.24 Para un análisis más detallado de las prerrogativas y obligaciones ligadas a la adquisición de la calidad de “vecino” en Indias y particularmente en las fronteras septentrionales, véase Cramaussel, 2006, en especial, pp. 35-38.25 Solórzano y Pereyra, 1972, vol. 2, lib. 2, cap. 2, núm. 11, p. 18.
TOMO
españolas numerosas ordenanzas municipales, sobre todo en tierras de fron-tera, indicaban que todos los “vecinos”, y en especial los encomenderos, debe-rían poseer en permanencia caballos, lanza, espada y demás armamento, tanto ofensivo como defensivo.26 Así mismo, debían mantenerse organizados para la guerra y a disposición de sus capitanes, quienes en cualquier momento podían convocarlos a un “llamamiento de armas”. Como lo resumía, una vez más, So-lórzano y Pereyra, todo aquél que tuviera su domicilio en las tierras que for-maran parte del patrimonio de los reyes de España, corría con la:
[…] obligación precisa de tenerlos [a los reyes] por señores suyos y obedecerles en todo lo que fuere lícito y honesto. Y así mismo acudir a su llamado, servicio y defensa de su persona y reino en todas las ocasiones de guerras urgentes que se les ofrecieren sin que por esto puedan pedir premio ni alegar mérito [...].27
Vemos, en suma, cómo el reparto de solares y de encomiendas entre los vecinos de un nuevo establecimiento de frontera como Durango tenía como primera función premiar los méritos de soldados y exploradores, y al mismo tiempo, asegurar su poblamiento durable. La traza practicada en Durango no se repitió en ninguna otra villa de la gobernación de la Nueva Vizcaya; sin embargo, fuera de eso, todas las otras fundaciones realizadas en esa época sobre el altiplano de la Nueva Vizcaya y la provincia de Santa Bárbara, fue-ron hechas bajo el mismo patrón en tres fases empleado en Durango. Prime-ro se plantaban dos establecimientos paralelos, uno para los españoles y otro para los indios auxiliares llegados de la Nueva España, para comenzar luego con la apertura de tierras agrícolas, la segunda fase del proceso, y terminar por último con la tercera, consistente en la creación de reducciones de aborí-genes comarcanos, situadas por lo general en las inmediaciones del pueblo de indios pacíficos fundado allí con anterioridad.
En la provincia de Santa Bárbara el procedimiento fue básicamente el mismo, tanto en el caso de la villa de Indé como en el de Santa Bárbara. La única diferencia notable consistió en que, luego de un fugaz periodo de ex-plotación de minas, al cual pusieron rápido término los ataques de los indios bravos, la villa de Santa Bárbara fue, en los hechos, abandonada.28 Sin em-bargo, la población española no se retrajo hacia el sur, sino que se desplazó hacia el vecino y rico valle aluvial de San Bartolomé, situado a unos cuaren-ta kilómetros al oriente. En 1574, se crearon entonces allí dos nuevos esta-blecimientos paralelos, uno de españoles y otro de indios, en donde los mexicanos y tarascos que antes estuvieron en Santa Bárbara se encargaron
26 Sánchez Bella et al., 1992, p. 233.27 Solórzano y Pereyra, 1972, vol. 2, lib. 3, cap. 25, núm. 18, p. 387.28 Cramaussel, 2004, p. 34.
HISTORIA DE DURANGO
de desmontar las primeras tierras agrícolas y abrir canales de riego. Al mis-mo tiempo, grupos de de indios de la región fueron puestos en reducciones y dados en encomienda a los vecinos españoles de la jurisdicción.29 Así, los españoles terminaron creando una serie de auténticos “enclaves” de pobla-miento indio y español, aislados y muy alejados entre sí, en donde la norma fue por necesidad la búsqueda de la autosuficiencia agrícola.30
Con todo y sus dificultades, a la larga, esta estrategia de poblamiento resul-taría exitosa. A pesar de su muy corto número y a despecho de la tiranía de las distancias, el aislamiento y la presencia de indios bravos e insumisos, los espa-ñoles jamás abandonarían ya el norte. Sin embargo, vale la pena recalcar que, dadas las características de este poblamiento y contrario a lo que mucha de la historiografía sobre el norte ha afirmado, el hallazgo de minas jugó un papel de muy poca relevancia en este proceso. Es verdad que una vez instalados allí, los pobladores primigenios de Durango se dieron a la tarea de buscar minas en las inmediaciones y, de hecho, las encontraron. Incluso, el teniente de go-bernador, Martín López de Ibarra, mercedó numerosas minas a los vecinos de Durango tanto en las inmediaciones de la villa, como en sitios cercanos como Coneto, lugar situado a una treintena de kilómetros al noroeste de San Juan del Río.31 Sin embargo, como lo veremos más adelante, la explotación de me-tales en el altiplano de la Nueva Vizcaya y la provincia de Santa Bárbara per-maneció en niveles sumamente bajos durante todo el resto del siglo. El único auge minero de significación cuantitativa que tendría lugar en toda la gober-nación de Ibarra, durante el siglo XVI, sería el que se verificó durante las déca-das de 1570 y 1580 en la lejana provincia de Chiametla, al cual nos referire-mos más adelante.
El hecho es que los metales no fueron, entonces, sino un recurso de im-portancia secundaria para el poblamiento primitivo del gran altiplano sep-tentrional: el verdadero factor clave de todo este proceso no fue otro sino el control sobre los hombres. Es claro, en efecto, que la apertura de tierras agrícolas, elemento indispensable para la consolidación a largo plazo de la sociedad colonial en el Septentrión, fue sólo posible gracias a la participa-ción de indios “amigos” trasladados desde el centro de la Nueva España, au-nado con el progresivo control que los españoles lograron ejercer sobre los aborígenes locales por medio de la encomienda y el repartimiento. Sin em-bargo, esa es únicamente una de las facetas del fenómeno. Otro recurso de enorme importancia para la consolidación de la presencia española en aque-llas regiones y cuyo aprovechamiento dependió también, como veremos en seguida, del control sobre la gente, fue el proporcionado por las grandes
29 Véase Barlow y Smisor, 1943, en especial, pp. 2-44.30 Cramaussel, 1998, pp. 17-89.31 Punzo Díaz, 2008, p. 89.
TOMO
manadas de ganado cimarrón que, en inmenso número, precedieron a los españoles en su llegada a las llanuras del norte.
El de la prodigiosa multiplicación del ganado europeo en tierras america-nas fue, sin lugar a dudas, uno de los fenómenos que mayores mutaciones provocó tanto en las sociedades aborígenes, como en la geografía entera del Nuevo Mundo, a raíz del descubrimiento. Ya desde mucho antes de la llegada de los conquistadores sobre el continente, inmensos grupos de bovinos, ovi-nos y porcinos invadieron en su totalidad La Española, Cuba y demás islas españolas del Caribe en donde, como una inmensa marea en movimiento, transformaron por completo el paisaje primitivo de aquellos lugares. Luego, sobre el continente y en particular en la Nueva España, el fenómeno se repi-tió casi con idénticas características. Ya desde la década de 1520, los ganados se habían convertido en una auténtica plaga que lo cubría todo, invadiendo valles y montañas y destruyendo por doquier los sembrados de los indios en sus erráticos desplazamientos. Con bastante rapidez, esas manadas ganaron el norte, de suerte que, para la década de 1550, inmensos volúmenes de gana-do, sobre todo bovino, esperaban ya a los españoles en su peregrinar en busca de los reinos perdidos del Septentrión. Pero a diferencia de lo que había su-cedido con los indios del Caribe y del centro de la Nueva España, para quie-nes la multiplicación del ganado fue una más de las calamidades acarreadas por la conquista, para los colonizadores primitivos del norte este fenómeno se convirtió en una auténtica bendición. En tiempos tempranos, cuando aún el cultivo de granos y demás plantas de subsistencia no se había desarrollado del todo en el norte, la carne, el cuero, el cebo y demás productos obtenidos de ese ganado cimarrón se convirtieron en una contribución preciosa e irrem-plazable no sólo para la subsistencia, sino en general para la vida cotidiana y la consolidación de cada uno de los pequeños asentamientos coloniales que fueron creados durante esos años.
Sin embargo, el ganado, aún cimarrón, estaba muy lejos de ser un bien de acceso “libre” en el seno de la naciente sociedad colonial española de ese tiem-po. Ya desde el periodo insular temprano, esto es a principios del siglo XVI, en las ordenanzas de gobierno emitidas al efecto se hablaba de aquellos lugares en donde las manadas se estacionaban de forma natural para alimentarse —a la manera de los grandes bóvidos en la naturaleza— como de “estancias”, y se dispuso el derecho de los españoles de denunciar y tomar en posesión de aquellas manadas, junto con la tierra que éstas ocupaban.32 Esto entrañó, como bien lo ha establecido Francois Chevalier, una ruptura con la añeja tra-dición medieval española, en donde las tierras de pastos no pertenecientes a villas o ciudades eran consideradas como bienes de uso común, aunque en
32 Chevalier, 1975, pp. 130-131.
HISTORIA DE DURANGO
prioridad para el uso de los grandes ganaderos trashumantes —en este caso, sobre todo de ovinos— tal y como fue regulado desde el siglo XIII, en las or-denanzas de la Mesta.33 En América, en cambio, en donde el omnipresente ganado lo invadía todo sin necesidad de traslados ni trashumancia, las tierras de “pastos” no pertenecientes a villas o pueblos se convirtieron, a la larga, en dominios unipersonales por la vía del control del ganado.
Pero esto no significa que cualquier español pudiera convertirse en “dueño de ganados”. Desde la década de 1530, en el caso de la Nueva España, se es-tableció que para entrar en posesión de una “estancia”, no bastaría sólo con denunciarla, sino que sería menester “poblarla”.34 Esto significaba colocar va-queros permanentes que mantuvieran el ganado reunido, vigilado y, en prin-cipio, marcado, para confirmar en caso de litigio su posesión. Así, la toma de posesión de estancias quedó vedada desde un principio para el pequeño veci-no español y se convirtió en patrimonio exclusivo de personajes poderosos, capaces de tener gente de a caballo a su servicio. En el caso de la Nueva Viz-caya —y en general, en el de las fronteras indianas—, esto significó que fue-ran, naturalmente, los principales capitanes de las huestes exploradoras, quienes desde un principio se encontraran en posición de “poblar” estancias con gente de a caballo, al tiempo que Ibarra y sus tenientes les entregaban con gran liberalidad mercedes de estancias. Se abría así el camino para que todos ellos se transformaran con rapidez en hacendados y en “señores de ganado”, como los llamara en su tiempo Francois Chevalier.
Españoles entre indios
De todo el siglo XVI, el periodo 1560-1579 fue el que registró la más fuerte emigración española hacia las Indias, y la Nueva España en particular. Según los catálogos de pasajeros trasatlánticos, durante ese periodo inscribieron en esas listas 17 586 personas, contra 9 044 registradas durante los veinte años anteriores (1540-1559). Este registro supera también el de las últimas dos décadas del siglo (1580-1600), el cual sumó sólo 9,508 personas.35 Desde luego, estas cifras habría que multiplicarlas cuando menos por dos para darse una idea un tanto más precisa de las dimensiones reales de la emigración a Indias, dada la enorme emigración clandestina que hubo en esos años.36
El hecho es que varias decenas de miles de nuevos inmigrantes estaban lle-gando a Indias y que algunos de ellos terminaron adentrándose por los cami-nos del norte. Esto significó para la Nueva Vizcaya una pausada pero ininte-
33 Véase el estudio clásico de Klein, 1981.34 Chevalier, 1975, apéndice 2 y p. 382. 35 Martínez, 1983, p. 174.36 Jacobs, 1983, pp. 439-479.
TOMO
rrumpida inmigración, la cual se convirtió desde entonces en el principal sostén de su todavía muy endeble demografía. La progresiva llegada de nuevos grupos de españoles —y con ellos quizá la de mestizos y otras castas— prove-nientes del centro de la Nueva España permitió que algunos de los estableci-mientos primigenios de españoles crecieran en talla. Los que más acusaron el efecto de estas llegadas de gente fueron por cierto Nombre de Dios y Duran-go, dada su cercanía con la Nueva Galicia. Así para 1572, por ejemplo, de acuerdo con el testimonio de Ibarra, la “capital” de la provincia había ya alcan-zado la cifra de 26 vecinos, de los cuales 24 eran encomenderos. Durante los años subsecuentes, la población española de la jurisdicción continuó crecien-do, de manera que para 1575 Juan de Miranda, a la sazón cura de la villa de Santa Bárbara, describía de la manera siguiente el paisaje de Durango:
[...] hay muchos labradores vecinos que serán hasta treinta, cogen cantidad de trigo e maíz e hay estancias de ganado mayor y menor, es tierra muy fértil por un río que viene muy caudaloso e muchas tierras buenas hay alrededor de esta villa muchos pue-blos de indios que están de paz e asentados e repartidos en encomenderos, vecinos e viven en pulicía [...].37
Las cifras mencionadas por Miranda, concuerdan perfectamente con las avanzadas por Ibarra tres años antes. La población de vecinos siguió crecien-do, para pasar de veintiséis a una treintena. Pero lo más importante es que vemos cómo, en esta época en la Nueva Vizcaya, la palabra “vecino” equivalía en la práctica a “encomendero” y “labrador”. Este es un fenómeno que no era nuevo en el contexto americano, ni exclusivo en lo absoluto de la Nueva Viz-caya. Hacia 1550, por ejemplo, se calcula que había en el centro de la Nueva España, alrededor de 1 385 “vecinos” españoles, esto es, varones, jefes de casa —no entran en esta cuenta menores, criados, paniaguados y demás depen-dientes—, de los cuales 577 habían sido entronizados como encomenderos.38 Esto significa que el 41%, es decir, poco menos de la mitad de los conquista-dores, recibió encomienda durante las tres primeras décadas que siguieron a la caída de la gran Tenochtitlan. Este porcentaje, de por sí enorme, en las provincias de frontera se acercaba al 100%, como fue el caso de Chile duran-te ese mismo siglo XVI.39
Desde ese punto de vista, la situación que vemos en Durango podemos decir es propia, por no decir “típica”, de regiones de frontera de indios bravos 37 “Relación hecha por Juan de Miranda, clérigo al doctor Orozco, Presidente de la Audiencia de Guadalajara sobre la tierra y población que hay desde las minas de San Martín hasta las de Santa Bárbara que esto último entonces estaba despoblado. Año de 1575”, en Pacheco, Cárdenas y Torres de Mendoza, 1864-1884, vol. 16, p. 564.38 Romano, 1972, p. 57.39 Ibidem.
HISTORIA DE DURANGO
que no tributaban de manera espontánea. Vemos entonces cómo en esta par-te de la Nueva Vizcaya el número de las explotaciones agrícolas va creciendo con el tiempo, y cómo también el porcentaje de los vecinos que son a la vez encomenderos y “labradores”, esto es hacendados, permanece cercano al cien por ciento. Este es un fenómeno que sólo se explica en un contexto en donde necesariamente se conjugaron fenómenos como un cierto crecimiento demo-gráfico, con muy fuertes tendencias a la concentración de la propiedad terri-torial y al monopolio de la mano de obra por la vía de las encomiendas. En esas circunstancias, quienes tenían en realidad la situación en la mano, de manera primordial, eran los antiguos capitanes y conquistadores de la pro-vincia, primeros beneficiarios de encomiendas y mercedes de tierra y ganado. No es extraño entonces que entre los nuevos pobladores que se avecindaron en Durango a lo largo de las dos décadas que siguieron a su fundación, se encontraran varios de los capitanes y soldados de las expediciones de Ibarra. Entre ellos destacan, por citar sólo algunos ejemplos, personajes como Barto-lomé de Arriola,40 Alonso Pacheco, Alonso Díaz,41 Pedro de Paredes,42 y el más importante de todos ellos, Martín López de Ibarra, quien fungía como teniente de gobernador. Todos ellos, incluyendo a López de Ibarra, siguieron al pie de la letra el esquema de poblamiento y ascenso social en tres fases, arriba esbozado: fueron primero encomenderos, luego beneficiarios de mer-cedes de caballerías de tierra y estancias de ganado, para terminar transfor-mándose, al fin, en hacendados. El poder de atracción que una región como la de Durango y Nombre de Dios podía ejercer sobre los inmigrantes que poco a poco se iban aventurando hasta aquellas tierras de frontera no puede explicarse sino por la relativa abundancia de su población aborigen. Tierras con posibilidades agrícolas las había por completo vacías de españoles en in-numerables lugares de aquella inmensa provincia. Pero lo que no abundaba en absoluto eran las buenas tierras agrícolas con mano de obra a disposición, como las que, hemos visto antes, describía Juan de Miranda para Durango en 1575: “hay alrededor de esta villa muchos pueblos de indios que están de paz e asentados e repartidos en encomenderos, vecinos e viven en pulicía”.43
40 En 1604, cuando Francisco de Urdiñola realizó su famoso censo de la provincia de la Nueva Vizcaya, Pedro Arriola, aparentemente hijo de Bartolomé de Arriola, se hallaba en posesión de la hacienda fundada por éste en Durango: AGI, Guadalajara 28, “Minutas del censo del gobernador Francisco de Urdiñola”, 1604. 41 Fue dueño de mercedes de tierra otorgadas por el teniente de gobernador Juan de Ibarra: Che-valier, 1975, p. 197.42 Pedro de Paredes participó en las expediciones de Ibarra de 1563-1565 y fue uno de los prime-ros pobladores de la villa de Indé (Cramaussel, 2004, p. 21), lugar que aparentemente abandonó para recibir indios de encomienda en Durango: Gallegos, 1982, p. 117. Luego obtuvo numerosas mercedes de tierra en Durango durante las décadas de 1570 y 1580: Punzo Díaz, 2008, p. 102.43 “Relación hecha por Juan de Miranda…”, en Pacheco, Cárdenas y Torres de Mendoza, 1864-1884, vol. 16, p. 564.
TOMO
En Nombre de Dios, la situación era muy semejante. Se calcula que para 1572 había alrededor de veinte vecinos instalados en la villa,44 de entre los cuales, los más importantes eran antiguos soldados de Ibarra devenidos en-comenderos y estancieros en la zona. Entre ellos se hallaban: Miguel Galle-gos, encomendero titulado por Ibarra;45 Pedro de Hermosilla,46 Juan Fernández,47 Juan de Elgueta,48 Martín de Gamón,49 Juan Gómez de Salazar,50 Alonso de Pacheco,51 Francisco Rodríguez,52 Andrés de Rojas53 y Juan de Sanabria Angulo.54 Se ha afirmado que no existieron encomiendas en Nom-bre de Dios, sin embargo, vale la pena recordar que en 1579, luego de un complicado conflicto jurisdiccional entre la Nueva Vizcaya y la Nueva Gali-cia por la posesión de esa villa, el virrey ordena la integración de esa villa a la jurisdicción de la Nueva España. Esto por cierto explica los pocos datos que existen sobre las primitivas mercedes de encomienda correspondientes a esa villa. No obstante, se sabe que personajes como Alonso Pacheco y Miguel Gallegos fueron registrados como encomenderos en Durango, mientras que tenían sus estancias en Nombre de Dios. Dada la cercanía entre las dos villas, es muy probable que varios otros estancieros de Nombre de Dios se encon-traran en el mismo caso.55
Más allá del detalle de conocer los nombres de los primeros pobladores de esas villas, lo interesante en este caso es constatar las similitudes existentes en los procesos de poblamiento. La precoz prosperidad agrícola que se vive en estas dos pequeñas villas de españoles, a tan sólo un par de décadas de su fundación, se explica sólo por el concurso invaluable de los indios “políticos” llegados de la Nueva España y por el control que los españoles llegaron a ejercer en ese tiempo sobre las relativamente numerosas poblaciones aboríge-nes locales, sobre todo a partir del sistema de la encomienda. Sabemos que los tepehuanes, principal grupo etnolingüístico ocupante de los territorios
44 Gerhard, 1986, p. 211.45 Gallegos, 1982, p. 117.46 AGI, Patronato 73, R6, “Informaciones de méritos de Francisco de Ibarra”, en Barlow y Smisor, 1943, p. 38, 1569-1570.47 Ibidem, 1943, p. 40.48 AGI, Patronato 73, R6, “Informaciones de méritos de Francisco de Ibarra”, 1569-1570.49 Fue soldado de Ibarra en la jornada de Topia, primer poblador y estanciero de Nombre de Dios: Foin, 1978, p. 117.50 AGI, Patronato 73, R6, “Informaciones de méritos de Francisco de Ibarra”, 1569-1570.51 Encomendero titulado por Francisco de Ibarra: Gallegos, 1982, p. 117.52 AGI, Patronato 73, R6, “Informaciones de méritos de Francisco de Ibarra”, 1569-1570.53 Ibidem. Fue igualmente estanciero y más tarde alcalde mayor y administrador de alcabalas en la villa: Archivo Histórico del Estado de Durango, en adelante AHED, Microfilms INAH, rollo 15, Cuen-tas de la Real Caja de Durango, 1596. 54 Fue también soldado de Rodrigo de Río de Losa en la expedición fundadora de la provincia de Santa Bárbara, avecindado más tarde en Nombre de Dios: Cramaussel, 2004, p. 34.55 Gallegos, 1982, p. 117.
HISTORIA DE DURANGO
que conformaban la parte sur de la Nueva Vizcaya, estaba conformado, hasta donde se sabe, por poblaciones de agricultores incipientes, las cuales presen-taban patrones de asentamiento muy dispersos. Por ello, en casos como los de Durango o Nombre de Dios, más que de la existencia de “pueblos” tepehuanes en esos lugares, de lo que debería hablarse es de zonas de relativamente alta concentración demográfica, con muchas de las cuales los españoles no sólo lograron establecer relaciones de paz, sino incluso incorporarlas con cierta fa-cilidad al régimen de la encomienda y al trabajo en estancias y sementeras.
Tan exitoso resultó este patrón de poblamiento, que para mediados de la década de 1570 encontramos ya a los españoles asentados en varios de los principales centros de población tepehuana del altiplano septentrional.56 Entre ellos destaca San Juan del Río, sitio que —recordemos— había sido utilizado por Francisco de Ibarra como base de operaciones y centro de abastecimiento a lo largo de sus expediciones.57 En 1575, Juan de Miranda describía a San Juan del Río como un extendido “pueblo de indios”, donde había hasta 300 vecinos indios que “vivían en policía” y sembraban maíz. Para esa época, añadía Miranda, los españoles habían ya construido una iglesia en el lugar y abierto varias haciendas cerealeras y de ganado en la zona.58 En efecto, entre esas estancias se encontraba Martín de Gamón, ve-cino de Durango, quien para la década de 1570 se había convertido ya en hacendado en San Juan del Río.59
Más adelante, el propio Juan de Miranda describía cómo los españoles se habían asentado también en otros “pueblos” de tepehuanes, como los de Valle de la Poana y Avino, en donde había, ya para esas fechas, una docena de es-tancias de labor en cada uno de ellos, y en el caso del segundo, de seis a siete “pueblos de indios”, los cuales albergaban en conjunto un medio millar indios. En Coneto, por su parte, había tres “pueblos” de “indios de paz” y unos 50 españoles que habían abierto varios ingenios de beneficiar metales, y lo mis-mo relataba para el Valle de los Palmitos, donde contabilizaba tres estancias de labor de españoles, situadas en medio de “cantidad de indios”, de los cuales “algunos” eran de paz, sembraban maíz y vivían “en policía”. Por su parte, en otros pueblos como Cacaria, La Sauceda o San Lucas, los españoles no se habían asentado todavía, pero Miranda los describía como lugares habitados por indios “sosegados que viven en sus pueblos” sembrando y recogiendo
56 Acerca de la identificación de las poblaciones aborígenes de esa región como tepehuanes: Ál-varez, 2006, pp. 97-129.57 Mecham, 1968, pp. 67-69.58 “Relación hecha por Juan de Miranda…”, en Pacheco, Cárdenas y Torres de Mendoza, 1864-1884, vol. 16, p. 564.59 Fue dueño de una hacienda de granos en San Juan del Río, la cual vendió más tarde a Juan Guerra de Resa: AGI, Guadalajara 28, “Minutas del censo del gobernador Francisco de Urdiñola”, 1604.
TOMO
“mucho maíz”.60 El testimonio de Juan de Miranda es, sin lugar a dudas, una fuente de primera importancia: es el único documento capaz de proyectarnos una mirada de conjunto sobre el desenvolvimiento inicial de la sociedad colo-nial española en esta parte del norte. Gracias a Miranda, vemos cómo, a pesar de tratarse de sociedades de agricultores incipientes y que habían desarrollado patrones sumamente dispersos de asentamiento, las poblaciones aborígenes del altiplano de la Nueva Vizcaya resultaron ser lo bastante numerosas y adaptables como para soportar y absorber, en relativa paz, las exacciones en trabajo impuestas por los pobladores españoles, al menos durante este perio-do temprano. Sin embargo, no en todas partes y, sobre todo, no en todos los casos los españoles tuvieron tanto éxito. El propio Miranda nos deja ver tam-bién cómo, a diferencia de lo que sucedía en los asentamientos agrícolas donde los tepehuanes aparecían fácilmente como “viviendo en pulicía”, el trabajo en las minas, en cambio, los transformaba con rapidez en indios de guerra. Fue el caso, por ejemplo, en el Valle de Los Palmitos, lugar situado a una treintena de kilómetros al norte de San Juan del Río, en donde fueron explotadas minas hacia finales de la década de 1560, las cuales terminaron despoblándose: “por la continua guerra que desde su primera fundación tuvieron con los indios naturales e por el mal gobierno que en ellas hubo por las personas que las gobernaban […]”.61
Juan de Miranda contrasta con claridad, en efecto, las diferencias que los propios aborígenes establecieron de inmediato entre su situación en los asen-tamientos agrícolas y la que primó desde un principio en los establecimientos mineros de la provincia. Mientras en los primeros llegan a resultar sorpren-dentes las afirmaciones del cura acerca del gran número de indios comarca-nos, tepehuanos sobre todo, asentados allí y “viviendo en pulicía”, por el otro lado, la férrea oposición que esos mismos aborígenes ejercían en contra de su incorporación al trabajo en las minas no deja de resultar significativa. De hecho, no sólo se negaban a trabajar, sino que los asentamientos mineros simplemente no se poblaban, como lo testificaba Juan de Miranda para el caso de Los Palmitos: “hay otras minas alrededor que están descubiertas e no han sido pobladas por falta de gente por la mucha guerra […]”.62
Lo mismo terminó sucediendo en la villa de Santa Bárbara en donde —lue-go de un efímero periodo de explotación de metales, algunos de ellos de muy alta ley, como lo atestiguaba también el franciscano— las minas debieron de ser abandonadas y, al igual que en Los Palmitos, los indios impidieron inclu-so la presencia de buscadores de yacimientos en sus territorios:
60 “Relación hecha por Juan de Miranda...”, en Pacheco, Cárdenas y Torres de Mendoza, 1864-1884, vol. 16, pp. 563, 564 y 569.61 Ibidem, p. 564.62 Loc. cit..
HISTORIA DE DURANGO
[…] están las minas de Santa Bárbara qués lo más postrero que hay poblado de espa-ñoles; hay haciendas fundadas e ingenios; hay muchas minas e muchos metales, acu-den a cuatro onzas y a seis por quintal de tierra, déxase de sacar mucha plata por la poca gente que hay de indios que las labren y estar tan apartados de donde se pueden haber; e por la mucha guerra que hay no osan ir a ellas, están en buen asiento e tienen mucha leña y agua y todo lo demás necesario […].63
Sin embargo, en el caso de la Provincia de Santa Bárbara, el alejamiento de los establecimientos más numerosos de españoles del sur de la provincia, au-nado con la mayor belicosidad que los indios de esa zona parecían mostrar, fueron factores que también pudieron marcar diferencias respecto de lo que estaba sucediendo más al sur. Así, por ejemplo, en la villa de Vitoria —o de La Victoria, como se prefiera— no parecen haber existido explotaciones mi-neras importantes durante ese periodo y, sin embargo, los indios comarcanos acabaron con sus vecinos españoles:
Trece leguas adelante está el río Florido donde fue villa de Vitoria, que agora está despoblada por haber muerto los naturales algunos vecinos della, e otros habella de-jado, hubo pobladas en este río siete estancias hay de labor donde se cogía mucho maíz […].64
Así mismo, más delante de Santa Bárbara —añade Miranda—, existían tierras en donde se podían establecer grandes estancias de trigo y maíz, las cuales nunca había sido posible crear debido al carácter levantisco de los te-pehuanes de esas partes: “hay poblados en este río algunos indios tepehuanes de paz aunque no viven en pulicía por haberse alzado dos o tres veces”.65 Qui-zás una de las razones del carácter belicoso de los indios de esas partes se encuentre en el hecho de que se trataba de una región limítrofe entre los te-pehuanes del altiplano cercano a Durango y otros grupos culturales, como el de los llamados “conchos”:
[…] A diez y a doce leguas de las minas de Santa Bárbara, al Nurueste, está un río muy grande que corre hacia el Levante; llámanle río de las Conchas y esta causa lla-man a los indios que en él hay de las Conchas; hay grandísima cantidad de indios a los cuales por no haber habido Naguatatos que los entiendan no se las ha podido hablar e llamar de paz hasta agora […].66
63 Ibidem, p. 565.64 Ibid., p. 564.65 Ib., p. 566.66 Ib., pp. 566-567. Acerca de las relaciones entre los españoles y los conchos y sus cercanos
TOMO
También se encontraban un poco más lejos de allí, en dirección del oriente, los llamados “indios de las salinas” o “salineros”, gente culturalmente muy cer-cana a los tepehuanes; de hecho, lo correcto es llamarlos “tepehuanes-salineros”.67 Más tarde, esos “salineros” se convertirían en gente de guerra muy temida por los españoles, pero para ese momento Juan de Miranda aclaraba que “ni están de paz ni de guerra ni han hecho daño alguno”.68
Sin embargo, el estado de relativa gracia que había primado hasta entonces en las relaciones entre los primeros pobladores españoles de la Nueva Vizca-ya y los aborígenes de la provincia —del cual Juan de Miranda fue un testigo privilegiado— estaba por terminar muy pronto. En 1577, se verificó en la Nueva Vizcaya la primera gran epidemia generalizada de la cual dan testimo-nio las fuentes coloniales para esa parte del norte. Este mortal matlazáhuatl, como se le llamó entonces fue, de hecho, el mismo que había golpeado un año antes el centro de la Nueva España, por lo que es claro que llegó hasta el norte transportado por los inmigrantes que poco a poco se iban asentando en aquellas lejanas fronteras septentrionales.69 Durante casi quince años, a par-tir de la instalación permanente de los españoles en sus territorios, los indios de la Nueva Vizcaya se habían librado del golpe directo de la unificación microbiana, como la llamara Le Roy Ladurie.70 Ese periodo de gracia micro-biana se lo debieron, sin duda, al patrón disperso de sus asentamientos, a lo progresivo de la llegada de inmigrantes españoles hasta sus tierras y, sobre todo, a la suerte: pero ahora, ésta los había abandonado.
Encomiendas y reducciones de indios en Nueva Vizcayadurante el último cuarto del siglo XVI
La relativa paz en la que españoles y aborígenes vivieron en el altiplano de la Nueva Vizcaya hasta finales de la década de 1570 fue, sin lugar a dudas, uno de los rasgos más característicos de los años tempranos en esta provincia. Esta situación de paz muy relativa, pero paz al fin, resulta tanto más singular y significativa, si se le compara con la descarnada y sangrienta guerra que los españoles de la vecina Nueva Galicia habían emprendido en contra de los llamados “chichimecas”. De hecho, las exploraciones que dieron nacimiento a la Nueva Vizcaya se desarrollaron en un momento en el que las hostilida-des entre españoles y chichimecas llegaban a sus extremos más álgidos en la vecinos culturales, los tobosos, véase Álvarez, 2000, pp. 305-354.67 Véase, al respecto, Cramaussel, 2000, pp. 275-304.68 “Relación hecha por Juan de Miranda…”, en Pacheco, Cárdenas y Torres de Mendoza, 1864-1884, vol. 16, p. 566.69 Cramaussel, 2006, p. 140.70 Le Roy, 1986, pp. 33-69.
HISTORIA DE DURANGO
Nueva Galicia. Tan fue así, que en 1569 la Audiencia gobernadora terminó por decretar la guerra “a fuego y a sangre”, en contra de todos los chichimecas con el propósito de exterminarlos. Sin embargo, un venturoso concurso de circunstancias decretó que los indios que quedaron del lado de la Nueva Vizcaya no pudieran ser alcanzados del todo por esa conflagración.
La razón fue que los propios capitanes y pobladores de la Nueva Vizcaya se opusieron, con las armas en la mano, a la presencia de grupos de guerra pro-venientes de la Nueva Galicia en territorios de su jurisdicción. El motivo de esa quasi guerra entre las dos gobernaciones no fue, desde luego, la defensa de los indios locales, sino una disputa jurisdiccional por la posesión de la villa de Nombre de Dios, cuya incorporación a la Nueva Galicia era recla-mada por un grupo de capitanes de guerra de Zacatecas. El problema no era nuevo. Ya en su momento personajes como Juanes de Tolosa y Luis Cortés habían promovido causas semejantes. Esta vez el instigador principal era Diego de Colio, un antiguo competidor de Francisco de Ibarra en la búsque-da del reino de Copala, a la sazón alcalde mayor de San Martín, quien alega-ba que Nombre de Dios pertenecía a su jurisdicción, dado que él y otros ex-ploradores la habían descubierto antes que Ibarra. En 1569, incluso, este personaje llevó las cosas a tal punto que intentó tomar posesión por la fuerza la villa de Nombre de Dios para colocarla bajo la jurisdicción de la Nueva Galicia, pero fue rechazado por la gente del teniente de gobernador de Nueva Vizcaya, Martín López de Ibarra.71 Todo ello provocó que los vecinos de la Nueva Vizcaya pusieran especial cuidado en impedir cualquier “entrada” de gente de guerra proveniente de la Nueva Galicia. Es claro que, al actuar de esa forma, salvaguardaban primero sus propios intereses, pero el hecho es que el conflicto terminó beneficiando a las sociedades indígenas que quedaron en ese tiempo del lado de la Nueva Vizcaya, pues la guerra “a fuego y a sangre” tal y como era practicada en la Nueva Galicia no llegó a golpearlos de lleno, al menos por ese momento.
Los hombres de Ibarra tenían todas las razones de su lado para actuar de esa manera. El título de cual siempre gozaron los gobernadores de la Nueva Vizca-ya como “Capitanes Generales”, hacía de ellos los únicos facultados para tomar decisiones en esa materia dentro de los territorios de su jurisdicción: desde declarar la guerra “a fuego y a sangre” en contra de los indios, hasta ordenar la realización de todo tipo de expediciones de guerra. Y es que en la Nueva Viz-caya la defensa del patrimonio de la Corona y, por lo tanto, la vigilancia de los derechos que le correspondían sobre sus vasallos indios recaía también sobre los gobernadores locales, quienes quedaban entonces formalmente obligados a defenderlos de cualesquier ofensa, incluso de parte de los propios españoles,
71 Gallegos, 1982, p. 151.
TOMO
como podía serlo una entrada de guerra. Puede deducirse entonces que este corte jurisdiccional es la razón por la cual, en la documentación oficial de la Nueva Vizcaya, los aborígenes de esa gobernación no fueron nombrados ya “chichimecas”, como en la Nueva Galicia. En cambio, comenzó a hacerse refe-rencia a ellos simplemente como “indios de la Nueva Vizcaya”, o bien por medio de sus apelativos grupales como “tepehuanes”, “salineros”, o “conchos”, pero ya no sólo como “chichimecas”.
En 1577, de un solo golpe, el terrible matlazáhuatl acabó con la precaria paz en la que indios y españoles habían coexistido durante quince años en la Nueva Vizcaya. En cosa de semanas, la enfermedad acabó con, cuando me-nos, la mitad de la población aborigen de todo el septentrional y su devasta-ción se extendió con rapidez también hacia la Sierra Madre Occidental y las costas del Pacífico.72 Es muy probable que la de 1577 no fuera la primera epidemia de origen europeo que se presentara en esta región. Se dice, por ejemplo, que la mortífera viruela que azotó la Nueva España durante los años 1518-1525 habría alcanzado también los territorios situados al norte, inclu-yendo parte del actual suroeste de los Estados Unidos. Sin embargo los argu-mentos al respecto no parecen muy claros.73 Es mucho más probable que el que sí alcanzara el norte, fuera el gran matlazáhuatl de 1545-1548, el cual se sabe que se difundió desde la Nueva España hasta la Nueva Galicia, inclu-yendo los territorios al norte de Zacatecas.74 Pero el caso es que si estas epi-demias, o alguna otra, alcanzaron los territorios de la Nueva Vizcaya en tiempos anteriores a su fundación, todo parece indicar que sus consecuencias demográficas no fueron, ni con mucho, tan graves como las que llegaron a partir de 1577. Los patrones dispersos de asentamiento, típicos de las socie-dades aborígenes locales, pudieron ser el factor que retrasó la progresión de esas epidemias en el norte. Esto explicaría por qué, al momento de la funda-ción de la Nueva Vizcaya, los colonizadores encontraron allí sociedades abo-rígenes dotadas todavía de cierta vitalidad.
En cambio, es claro que el matlazáhuatl de 1577 inició un largo ciclo de despoblamiento y guerra en los territorios del norte lejano que no se deten-dría sino varios siglos después. Ese mismo año, por ejemplo, el virrey le hacía saber a la Corona que de las mil familias de indios que hasta hacía poco se hallaban asentadas en los alrededores de la villa de Durango, la mayoría ha-bía muerto debido a la epidemia de ese año.75 Dos años después, ante el de-solador paisaje que presentaba la provincia en ese entonces, el todavía tenien-te de gobernador de Durango, solicitó al rey el envío de mil indios, casados o
72 Cramaussel, 2006, pp. 140-142.73 Reff, 1991, pp. 99-117.74 Cramaussel, 2006, p. 142.75 AGI, México 20, “El Virrey al Rey”, 19 de octubre de 1577.
HISTORIA DE DURANGO
solteros, provenientes de la Nueva España y la Nueva Galicia, para repoblar la Nueva Vizcaya que se estaba vaciando.76 En ese contexto, de inmediato la guerra se hizo presente. Ese mismo año, en la Sierra Madre al noroeste de la Nueva Vizcaya, los ataques de los indios obligaron a la organización de una expedición punitiva al mando de Rodrigo de Río de Losa para contenerlos.77 En este tipo de situación, la guerra bien puede ser pensada como una secuela directa del debilitamiento de las poblaciones a consecuencia de las epidemias que golpeaban lo más profundo de sus estructuras vitales. El despoblamiento estaba cobrando tales dimensiones que, en 1582, Diego de Ibarra —quien había heredado el puesto de gobernador de la provincia, a raíz de las muertes de Francisco de Ibarra y de su sucesor, Juan de Ibarra— demandaba a la Co-rona que los indios de esa provincia fueran eximidos del pago de tributos Reales.78 Alegaba que la situación de miseria en la que habían quedado sumi-dos esos indios después de las epidemias les hacía imposible afrontar cargas semejantes a las que debían soportar sus congéneres de más al sur:79
[...] la primera es haber informado a VM que los Indios Naturales della [la provincia de la Nueva Vizcaya] pagan a las personas que los tienen en Encomienda execivo tri-buto y que los que les administran justicia no los defienden de estos agravios y lo que [a]cerca desto pasa es que todos los naturales della son tan pobres y miserables que casi no se les conoce propios ningunos de donde puedan pagar el tributo y el que les esta tasado y por mi señalado de esso es lo [consiste en] servicio personal y le hagan [hacen] con tan poca bejacion que ninguno viene a servir en todo el año mas que tres semanas y esto porque no salgan de la comunicacion y trato de los españoles y del amparo de los religiosos de San Fco que les administran los Sacramentos […].80
Por fin, la Historia estaba alcanzando a la Nueva Vizcaya. De la misma manera que en la Nueva España de tres décadas atrás la desaparición de los indios había obligado a imponer tasaciones fijas de tributos, reatribuir dere-chos de encomienda, e iniciar la política de las reducciones de pueblos, en la Nueva Vizcaya, Ibarra se veía obligado a hacer también lo mismo. Desde luego, Ibarra no intentó en ningún momento desaparecer la encomienda, ni los servicios personales de los indios, pero sí regularlos en vista de su rápida 76 Punzo Díaz, 2008, p. 88.77 Jones, 1988, p. 63.78 Francisco de Ibarra murió en San Sebastián de Chiametla el 17 de agosto de 1575. De acuerdo con el derecho que le asistía, eligió como su sucesor en el cargo a su hermano Juan de Ibarra, el cual murió igualmente sin tomar posesión, por lo que Diego de Ibarra logró que la Corona lo nombrara sucesor de Francisco de Ibarra en sustitución de Juan de Ibarra, detentando entonces el mismo títu-lo que su sobrino: Jones, 1988, p. 26.79 Gallegos, 1982, p. 117.80 “Diego de Ibarra a la Sacra Católica Magestad del Don Felipe Ntro. Sr. en sus Reales Manos. Octubre 1582”, en Hackett, 1923-1937, vol. 1, p. 108.
TOMO
disminución en número. Como puede leerse en la cita, para Diego de Ibarra lo verdaderamente penoso para los indios era el tributo en producto que se les había impuesto hasta entonces, el cual, informaba, en efecto habían esta-do recibiendo los encomenderos de la provincia. En cambio, según Ibarra, los servicios personales, tal y como él los había reglamentado con anterioridad, fijándolos en tres semanas por tributario y por año le hacían “muy poca veja-ción” a los indios, quienes podían cumplirlos con facilidad, en especial con ayuda de los franciscanos que eran quienes los “administraban” de forma di-recta. Ibarra proponía entonces que la Corona confirmara esta exención de pago de tributos en especie y autorizara, en cambio, el cobro de tributos en trabajo para los españoles de la provincia, de acuerdo con el principio señala-do de tres semanas por tributario y por año.
La propuesta sobre los tributos fue aceptada al fin por la Corona en los términos propuestos por Ibarra.81 Esta medida resultaría a la postre suma-mente práctica y realista, pues la población aborigen de la provincia no cesó de disminuir, lo cual terminaría por hacer irrealizable la pretensión de obli-gar a los indios a rendir tributos en productos, a la manera como se hacía en las regiones centrales de la Nueva España. En cambio, el tributo en trabajo era mucho más fácil de adquirir, pues bastaba con servirse de la fuerza de las armas para resolver el problema. A partir de entonces, el sistema de enco-mienda y repartimiento de la Nueva Vizcaya dependió cada vez más para su funcionamiento del traslado y reubicación forzados de los indios desde sus lugares de habitación hasta los de trabajo.
Hasta ese tiempo, los españoles habían tomado sus indios de encomienda y repartimiento de las rancherías cercanas a sus establecimientos, como su-cedió en los casos ya relatados de Durango y Nombre de Dios, y durante algún tiempo esta situación prosiguió, pero el hecho fue que la situación demográfica de la población aborigen siguió degradándose a pasos agiganta-dos. En 1584, una nueva epidemia de proporciones catastróficas —esta vez se habló de un cocoliztli— azotó el norte entero, llevándose, una vez más, a gran parte de la población y dejando la provincia desestabilizada por com-pleto. Los indios huyeron de los establecimientos coloniales y organizaron ataques por diferentes puntos de la provincia, situación ante la cual los espa-ñoles reaccionan organizando una gran campaña de pacificación. Esta vez el que encabezó la empresa fue el gobernador Hernando de Bazán, quien ha-bía reemplazado a Diego de Ibarra en 1585. Pero la expedición se transfor-mó de inmediato en una gran cacería de esclavos y, como consecuencia de ello, para 1586 gran parte de la Nueva Vizcaya terminó por completo sumi-da en una guerra todavía más cruenta.82 Así, por ejemplo, en la provincia de
81 Cramaussel, 1991b, pp. 73-75.82 Porras Muñoz, 1980a, p. 28.
HISTORIA DE DURANGO
Santa Bárbara, los indios quemaron la villa del mismo nombre y destruye-ron también el real de minas de Todos Santos, el cual había comenzado a operar muy poco tiempo antes. Al final, la destrucción de estos dos estable-cimientos entrañaría la desaparición de la minería en toda esa parte de la Nueva Vizcaya durante los siguientes cincuenta años.83
En realidad, la desaparición de la extracción de metales en la provincia de Santa Bárbara no representó ninguna catástrofe para la Nueva Vizcaya, ya que ésta nunca había sido, hasta entonces, una provincia minera de impor-tancia. En 1582, por ejemplo, el por entonces gobernador Diego de Ibarra informaba a la Corona, no sin cierto triunfalismo, que la producción de plata de la Nueva Vizcaya se había elevado durante ese año a 5 600 marcos, esto es, 45 500 pesos en total.84 No sólo la cifra era bastante corta, sino que un aná-lisis más cercano de esta información nos revela que esa plata no había sido ni siquiera producida en el altiplano de la Nueva Vizcaya, propiamente di-cho, sino en la costera provincia de Chiametla, en donde, a diferencia de lo que ocurría en el resto de la gobernación, se estaba gestando en ese momento un fuerte auge minero.85 A lo largo de toda la década de 1580, y más adelan-te incluso, la reputación de la gobernación de la Nueva Vizcaya como región supuestamente “minera” la debería por entero a los muy ricos yacimientos que fueron puestos en producción en Chiametla durante los años que siguie-ron. Puede calcularse, por ejemplo, que en 1585 la producción de plata en Chiametla alcanzó los 45 mil marcos, cuando menos.86 Esto significa que, en su mejor momento, esa provincia estaba produciendo alrededor de un tercio de lo que se obtenía en esa misma época en Zacatecas, famosa por ser sus minas las más ricas de la Nueva España.87 Esto da la medida de la importan-cia que llegó a alcanzar la producción de plata en Chiametla.
Muy pronto, sin embargo, la producción metalífera decaería sin remedio también en Chiametla. Una vez más, las causas fueron en gran medida las epidemias, con las secuelas de violencia que ésas entrañaban. En efecto, des-pués de haberse alcanzado en 1585 un máximo absoluto de producción en Chiametla, las secuelas a largo plazo de la gran epidemia de 1584 se hicieron sentir allí con gran fuerza también. Para 1586, la provincia entera se vio en-vuelta en la guerra, de suerte que la producción registrada para el conjunto de la provincia cayó a sólo 10 mil marcos en ese año; era el principio del fin. Para 1587, la extracción de plata prácticamente se había detenido, pues ese año se registraron tan sólo cien marcos y para el siguiente, el registro fue simple-
83 Cramaussel, 2006, p. 89.84 “Diego de Ibarra a la Sacra Católica Majestad…”, en Hackett, 1923-1937, vol. 1, p. 108.85 Álvarez, 1992, pp. 5-23.86 Equivalentes a 365 625 pesos: Ibidem, p. 17.87 Álvarez, 1992, p. 18. Véase, igualmente, Bakewell, 1976, p. 330.
TOMO
mente cero.88 Para ese momento, la mayoría de los indios de servicio de las minas que quedaban vivos en Chiametla habían ya huido a las montañas, no sin antes quemar los reales de Pánuco y Copala.89 La debacle continuó hasta el punto que, para 1588, no quedaban más que diez vecinos en la villa de San Sebastián de Chiametla. Ese mismo año, la Caja Real que se hallaba en ese lugar fue enviada a Durango, y para el año siguiente, no sólo la villa, sino casi la provincia entera de Chiametla, había sido abandonada por los españoles.90
Pero a pesar de ese colapso, la minería no cesó del todo en la Nueva Vizca-ya. En lugar de dejar el norte, los antiguos mineros y pobladores de Chiame-tla se dirigieron en buen número hacia el interior de la Sierra Madre Occi-dental, en donde en 1582 se habían descubierto importantes yacimientos mineros en San Andrés.91 Poco después, se descubrieron también minas en Topia, en donde se fundó un real que pasó a ser en pocos años el más impor-tante de la Nueva Vizcaya. Sostenida por la actividad en esos dos reales, si-tuados en un radio de menos de cincuenta kilómetros en el corazón de la sierra, la producción de plata en la Nueva Vizcaya poco a poco se fue reacti-vando, y en 1597, se llegaron a registrar 10 311 marcos, mientras que en 1598 la cifra alcanzó los 14 594 marcos.92
Casi quince años después del colapso de Chiametla, la producción minera de la Nueva Vizcaya al fin había alcanzado un nivel cercano al que tenía en 1582, es decir, justo al inicio del gran auge verificado en la malograda región minera de la costa del Pacífico. Pero aquella no fue una victoria sin conse-cuencias, pues pocos años después la región de Topia y San Andrés se vio envuelta también en una larga serie de violencias que desembocaron en las famosas rebeliones de acaxees y xiximes de 1601 y 1604-1605, al final de las cuales los dos reales mencionados quedaron destruidos por completo. Este hecho provocó una nueva baja súbita en la producción de plata en la Nueva Vizcaya, la cual quedó colocada una vez más en niveles sumamente bajos: 2 184 marcos, equivalentes a sólo 17 745 pesos.93 No sería sino una década más tarde que de nuevo la producción de la provincia lograría recuperarse gracias, sobre todo, al auge verificado en Guanaceví, principal centro minero de la Nueva Vizcaya de ese momento.94 Todo lo anterior nos muestra cómo en esta época de débil poblamiento español y en donde no había sido posible
88 Álvarez, 1992, p. 19.89 AGI, Guadalajara 35, 1587, “Información de testigos sobre la guerra con los indios de Chiametla”.90 Álvarez, 1992, pp. 19-20.91 “Diego de Ibarra a la Sacra Católica Majestad…”, en Hackett, 1923-1937, vol. 1, p. 108. 92 Equivalentes a 83 776 pesos y siete reales y 14 602 pesos y un real, respectivamente: Álvarez, 1992, p. 20.93 AGI, Contaduría 924, Cuentas de la Real Caja de Durango, “Plata del quinto y del diezmo”, 1599-1600.94 Álvarez, 1989, p. 130.
HISTORIA DE DURANGO
aún establecer estructuras de abasto de suficiente estabilidad, la minería no podía ser sino una actividad precaria. La mejor prueba de ello es que la pro-ducción entera de la gobernación oscilaba de forma drástica al vaivén de los hallazgos, auges y decadencias que se verificaban, cada vez en sólo uno o dos centros mineros. Pero incluso si la minería seguía siendo una actividad geo-gráficamente muy localizada, el hecho es que durante todo este periodo estos auges singulares terminaron generando, una y otra vez, sangrientas guerras con los indios y la destrucción de los propios centros mineros que los prota-gonizaban. Hemos evocado ya las violentas reacciones que las prácticas mi-neras habían provocado en las poblaciones aborígenes desde el inicio de la presencia española en la Nueva Vizcaya. Sin embargo, es claro que el ciclo sin fin de epidemias y despoblamientos en el cual la provincia había entrado des-de finales de la década de 1570 hizo que la práctica de la minería, con sus secuelas de capturas de cautivos y terribles trabajos forzados, se convirtiera en una infalible generadora de violencia. Y es que, en efecto, durante el resto del siglo las epidemias no dejaron de cebarse sobre las provincias del norte. Entre las más mortíferas, se pueden citar el gran cocoliztli de 1590-1591, la rubeola de 1594, y la gran viruela de 1607, todas ellas generadoras de crisis de despoblamiento y violencia guerrera sin fin en toda la provincia.95 Esto era exactamente lo que opinaba también el gobernador Rodrigo de Río de Losa cuando, en 1591, le explicaba a la Corona que la decadencia minera se debía, por una parte, al hecho de que en las regiones serranas, otrora grandes pro-ductoras de plata, los españoles habían perdido el control de los indios, mien-tras que sobre el altiplano los colonos preferían mantenerlos de paz:
[...] sácase poca plata por la falta de gente porque en las minas los matan los naturales serranos en cualquier descuido; y está de paz la gente de la tierra llana que si aquélla estuviera de guerra ya se hubiera despoblado aquella tierra [...].96
Sin ser desde luego su causa directa, es claro que las epidemias atizaban con sus secuelas la violencia guerrera. En cambio, la reducción de los indios al trabajo minero casi siempre derivó en conflagraciones. Así, mientras sobre la fachada costera del Pacífico y en el interior de la Sierra Madre la minería logró vivir efímeros momentos de auge, sobre el altiplano septentrional aquello fue una historia de abandonos constantes. De hecho, para finales del siglo, las únicas minas en activo fuera de la Sierra Madre eran tal vez las de Avino, un lugar de dimensiones modestas por ese entonces, situado a unos sesenta y cinco kilómetros al noreste de Durango, que muy pronto dejaría de trabajar también. En cambio, sitios mineros cercanos a aquél, como San
95 Gerhard, 1993, p. 169; Reff, 1991, pp. 127-132 .96 AGI, Guadalajara 63, “Rodrigo del Río al Rey”, Durango, 7 de octubre de 1591.
TOMO
Lucas, Coneto y La Covadonga fueron abandonados desde muy temprano en provecho de explotaciones agrícolas.97 Lo mismo sucedió en la Hacienda de El Caxco, mientras que las minas de Mapimí, descubiertas alrededor de 1589, se hallaban casi despobladas para principios del siglo XVII.98 Este re-lato se repite una vez más en la provincia de Santa Bárbara, en donde las minas cercanas a esa villa permanecieron abandonadas hasta 1635, poco más o menos, cuando a raíz de la apertura de Parral fueron explotadas de nuevo.99 Las de Indé, por su parte, fueron despobladas en 1580, repobladas en 1594 y abandonadas otra vez a principios del siglo XVII, cronología que puede aplicarse también al real de Todos Santos.100
Ninguno de esos abandonos fue espontáneo: tal y como el gobernador Río de Losa lo expresaba en la cita anterior, los españoles partían de allí sencilla-mente porque “los matan los naturales… en cualquier descuido”.101 Pero más allá de la cuestión bélica, la situación de la minería en esta provincia no era sino un síntoma más de la extrema fragilidad que presentaba todavía la na-ciente sociedad colonial norteña. Incapaz aún de incrementar su población por sí misma y sumida en un contexto de inmigración lenta y escasa, esta sociedad enfrentaba un déficit vital que era difícil pudiera llenar por sí mis-ma: aquel consistente en una falta absoluta de brazos. En un contexto como el del norte, la mano de obra era un recurso fundamental, crítico, tanto así que el problema bien podría expresarse en términos puramente energéticos, tal y como lo sintetizó Ruggiero Romano:
Situémonos en 1492. Es muy probable (casi seguro) que en aquella época el hombre americano dispusiera de una mayor cantidad de energía química contenida en alimen-tos vegetales y animales (de tamaño pequeño y mediano) que su congénere europeo. En otras palabras, es posible que el nivel alimenticio promedio del hombre europeo fuera inferior (en cantidad y calidad) al del hombre americano. Pero en lo que se refie-re a energía mecánica (de origen animal o no) esa relación se invertía y por tanto en lo que atañe al trabajo y a sus frutos el europeo gozaba de ventajas […].102
En efecto, es indudable que el gran secreto escondido tras el surgimiento de las grandes civilizaciones prehispánicas no fue otro sino la enorme diver-sidad y riqueza de sus plantas cultivadas y de sus fuentes de consumo ani-mal. Cierto, en el norte lejano los españoles no encontraron poblaciones de
97 Sobre la explotación primitiva de minas en Avino y Coneto, véase Kenaston, 1978, p. 273.98 AGI, Guadalajara 28, “Minutas del censo de Francisco de Urdiñola gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya”, 1604, Minuta de Cuencamé. 99 Cramaussel, 2006, p. 165.100 Ibidem, p. 92.101 AGI, Guadalajara 63, “Rodrigo del Río al Rey”, Durango, 7 de octubre de 1591.102 Romano, 2004, p. 36.
HISTORIA DE DURANGO
talla comparable, ni con mucho, respecto de las que ocupaban el centro de la Nueva España. Sin embargo, como vimos, en épocas tempranas, las pobla-ciones aborígenes locales mostraron ser lo suficientemente numerosas como para absorber, con cierta facilidad y en un contexto de relativa paz, las cargas en trabajo que los españoles les impusieron en sus primeros establecimien-tos agrícolas. Esto es una muestra clara de que, como numerosas fuentes coloniales lo confirman, se trataba de poblaciones que no eran tan pequeñas como quizás la simplicidad de su bagaje cultural teóricamente lo hacía su-poner.103 Los tiempos de traslados masivos de población hacia el norte, pro-venientes de las regiones de alta civilización del centro de la Nueva España, hacía mucho que habían terminado. Los pobladores españoles del Septen-trión lo sabían y estuvieron siempre conscientes también de que la mano de obra de los aborígenes locales era, por lo tanto, la “fuente de energía”, o por decirlo de otro modo, el recurso más importante del que podían disponer para implantarse en el norte de manera durable. Por ello, en épocas tempra-nas, como vimos, fue común que los españoles establecieran sus haciendas y estancias cerca de las rancherías de los indios y que de allí mismo tomaran a sus encomendados o a sus indios de repartimiento, según el caso. Sin em-bargo, conforme la población aborigen declinó, los españoles debieron in-corporar a su órbita indios de regiones cada vez más lejanas. Para ello, se terminó estableciendo un sistema mediante el cual, la gente de servicio, tan-to de repartimiento como de encomienda, debía ser sacada directamente de sus reducciones o rancherías por los encomenderos o jueces de repartimien-to, quienes se encargarían también de trasladarlos hasta las explotaciones de los españoles, según les correspondiera. Esto funcionaba en la práctica por medio un sistema de “tandas”, basado en el método de tasación instituido por Diego de Ibarra en 1582, según el cual cada indio adulto debería tributar tres semanas de trabajo anuales. En principio, una vez cumplidos sus servicios personales, los “tributarios” debían ser devueltos a sus rancherías de origen por medio de caciques nombrados por los propios españoles, o bien por me-dio del concurso de los franciscanos —o en su tiempo, de los jesuitas—, quienes al mismo tiempo que les administraban sacramentos regían también sus tributos en trabajo.104
Durante las tres décadas que siguieron a la fundación de la provincia, este sistema de traslados forzados alimentó con relativa eficacia las reducciones cercanas a sus establecimientos, como las ya mencionadas de Durango,
103 Para una discusión acerca del tamaño de los grupos aborígenes que poblaban la Nueva Vizcaya en tiempos del contacto, véase Cramaussel, 2006, pp. 19-83. Asimismo, Punzo Díaz, 2008. Véase también Álvarez, 1992, pp. 9-16; 2003a, pp. 113-164; 2000, pp. 305-354, y 2006, pp. 97-129.104 Sobre la administración de los tributos y trabajo de los indios en la Nueva Vizcaya por parte de los misioneros, especialmente en épocas tempranas, véase Álvarez, 2004, pp. 20-69.
TOMO
Nombre de Dios, San Juan del Río, Coneto y otras más. Pero este no era el único método empleado por los españoles para abastecerse de mano de obra. Si bien la reducción directa de los indios a la esclavitud estaba prohibida en el conjunto de las Indias, no así la captura de cautivos en caso de guerra y la aplicación de largas condenas a trabajos forzados a indios que, una vez “pa-cificados”, reincidieran en la práctica de la guerra en contra de los españoles, cayendo por ese mismo hecho en la apostasía.105 Las numerosas guerras acaecidas durante la década de 1580 dejaron como secuela en la Nueva Viz-caya un gran número de esos cautivos de guerra, los cuales eran trasladados de forma regular hasta las explotaciones de los españoles. En especial, las minas eran su destino y allí eran invariablemente condenados a cadenas de trabajos forzados, tan largas y penosas, que equivalían a su reducción perpe-tua a la esclavitud. Se sabe, por ejemplo, que en 1587 el por entonces gober-nador interino Antonio de Alcega y Zúñiga —quien había sido nombrado por la Audiencia de Guadalajara, a raíz de la muerte de Hernando de Ba-zán— trasladó varios cientos de cautivos de guerra de Chiametla hasta las minas de San Andrés y Topia.106 Este tipo de testimonios nos muestra el papel por completo insignificante que jugaba el “azar” de los descubrimien-tos mineros en la gestación de los auges metalíferos. La región de Topia y San Andrés era ya conocida desde hacía casi tres décadas por los españoles, los cuales la habían recorrido en innumerables ocasiones en busca de cauti-vos indios para utilizarlos en las minas de Chiametla.107 Esto condujo, al fin, a los españoles conocedores de la zona al hallazgo de numerosos filones, los cuales sin embargo no comenzaron a explotar sino hasta finales de la década de 1580, gracias al traslado de mano de obra forzada proveniente de la des-truida provincia de Chiametla.
Ya se tratara, en suma, de cautivos de guerra, o bien de indios “pacíficos” de encomienda o de repartimiento, el hecho es que el traslado forzoso de pobla-ción aborigen y la creación de reducciones se convirtieron en los mecanismos fundamentales de acopio de mano de obra para la naciente sociedad colonial norteña. No obstante, el gran problema para la sociedad española era que luego de cuatro décadas de guerras, epidemias y traslados forzados de pobla-ción, para finales del siglo XVI la población aborigen había terminado adop-tando patrones de asentamiento aún más dispersos que los existentes en
105 Góngora, 1951, en especial pp. 108 y 224. También: Berthe, 1994, p. 81. Sobre la aplicación de penas de servicios personales en contra de los apóstatas de guerra: Zavala, 1935, p. 255. Véase también Sherman, 1979, pp. 41-55.106 AGI, Guadalajara 35, Información sobre el estado de la provincia, Alonso de Calderón, Contador de la Real Caja de Durango, “Certificación sobre la captura de cautivos indios en Chiametla”, octubre de 1587.107 Algo de lo cual los mineros de Chiametla fueron acusados desde el inicio del auge minero en esa provincia: García-Abasolo, 1983, p. 355.
HISTORIA DE DURANGO
tiempos del contacto. No habiendo ya sino muy pocos “pueblos de indios” al estilo antiguo en los territorios de la Nueva Vizcaya, en 1592 el gobernador Rodrigo de Río de Losa, propuso la creación de nuevas reducciones de indios “de paz” en diversos puntos de la provincia, en especial al oriente de la Sierra Madre. El primer lugar elegido fue Santiago Papasquiaro, hasta donde fue trasladado un contingente de tepehuanos, a los cuales se les entregaron ali-mentos, aperos de labranza y animales, para establecerlos allí como “labrado-res”, de suerte que atrajeran a otros congéneres suyos hasta ese establecimien-to de paz.108 A partir de ese momento, los tepehuanos de Papasquiaro quedarían sujetos a la tutela de los jesuitas de la zona, encabezados en ese momento por Gerónimo Ramírez.109
Cuatro años después, en 1596, se intentó el establecimiento de otras dos reducciones de “labradores” tepehuanes, una en Guanaceví, cuyas minas co-menzaban a despuntar por ese tiempo, y la otra, en un puesto nombrado San Simón, situado a unos 125 kilómetros al norte de Papasquiaro.110 Pero al parecer esto ya fue demasiado para la paciencia de los indios de esas regiones, pues ese mismo año Antonio Ortiz de Calahorra, alcalde mayor de Guana-ceví, recibía un nombramiento como “pacificador de los tepehuanos” para perseguir a los alzados tanto en esa jurisdicción como en la de Santa Catalina de Tepehuanes.111 Pero los esfuerzos de Ortiz de Calahorra no fueron sufi-cientes y la guerra siguió extendiéndose. Para el año siguiente, el gobernador Diego Fernández de Velasco debió intervenir personalmente en la guerra, la cual se extendió por todo el norte de la sierra de los tepehuanes al punto que fue necesario colocar una compañía volante de soldados permanente en la región, así como escoltas de soldados para todos los misioneros jesuitas de la zona. Esto último estuvo al mando del capitán Juan de Gordejuela.112
Epílogo: La Nueva Vizcaya a principios del siglo XVII
Todavía en 1600, las autoridades españolas intentaron revivir la gran reduc-ción de tepehuanes de Papasquiaro sin demasiado éxito. Reunieron un nú-mero relativamente importante de indios trasladados de diferentes puntos de
108 AGI, Contaduría 924, Cuentas de la Caja Real de Durango, “Libranzas expedidas por el Factor Juan de Castañeda, 2,520 pesos para tepehuanes de paz de Santiago Papasquiaro”, 1596.109 Naylor y Polzer, 1986, vol. 1, p. 203.110 AHED, Microfilms INAH, rollo 15, Cuentas de la Real Caja de Durango, 1597, “Libranzas por 37 fanegas de maíz para los tepehuanes de paz de Guanaceví y San Simón”.111 AHED, Microfilms INAH, rollo 15, Cuentas de la Real Caja de Durango, 1597, “Nombramiento a Antonio Ortiz de Calahorra como pacificador de los tepehuanes y libranza por 4 mil pesos para gas-tos de guerra”.112 AHED, Microfilms INAH, rollo 15, Cuentas de la Real Caja de Durango, 1597. “Nombramiento a Juan de Gordejuela como capitán de compañía de escolta para los padres jesuitas.” “Libranza a Juan de Gordejuela por 4 mil pesos para gastos de guerra.”
TOMO
la región, a los cuales, otra vez, se entregaron semillas, animales y aperos agrí-colas con la intención de incitarlos a vivir “en policía” bajo la autoridad de sus “caciques” y la tutela de los misioneros jesuitas.113 Sin embargo, el proyecto volvió a fracasar manera estrepitosa. La guerra hizo inútiles los servicios de los facticios “caciques” que las autoridades españolas habían instalado en el lugar y los jesuitas se retiraron de allí. El “pueblo de indios” de Papasquiaro regresó a su estado original, transformándose en una gran “ranchería” rodea-da de haciendas de españoles, únicas beneficiarias de los tributos en trabajo de sus habitantes.
La situación en la región de Papasquiaro y Santa Catalina de Tepehuanes a principios del siglo XVII era, en realidad, emblemática de lo que estaba su-cediendo por todo el altiplano septentrional de la Nueva Vizcaya. Para esa época, los españoles habían logrado expandirse por fin sobre un área consi-derable. Sin embargo, ninguna nueva villa de españoles había sido fundada a lo largo de todos esos años, y de hecho la población de todas ellas había per-manecido casi estacionaria. En cambio, las haciendas habían proliferado a lo largo y ancho de la provincia, convirtiéndose en el tipo principal de estableci-miento español en la Nueva Vizcaya. Un excelente testimonio de lo anterior lo tenemos en la famosa Descripción geográfica del obispo Alonso de la Mota y Escobar de 1601. En ella encontramos cómo a la vera de varios de los prin-cipales “pueblos” de tributarios y encomienda en activo dentro de la provin-cia, del tipo de La Sauceda, Los Palmitos, San Juan del Río, Papasquiaro, El Tunal, Capinamaíz, Texamen, Las Cruces, o Santa Catalina de Tepehuanes y otros más en donde, sin embargo, no se habían fundado aún en esa época pueblos de españoles propiamente dichos, los colonizadores se hallaban pre-sentes, sin embargo, instalados en haciendas y explotaciones agrícolas. 114
En algunos de esos “pueblos de indios”, como en San Juan del Río por ejem-plo, Mota y Escobar hace mención de la existencia de prósperas heredades de trigo y huertas pobladas de frutas de Castilla, como la perteneciente al mo-nasterio franciscano establecido allí, descrita como “una de las mejores huer-tas de este reino”:115
Caminando hacia el oriente a siete leguas está un pueblo de indios que se llama San Juan del Río, algo templado de lindas aguas y tierras donde se dan perfectamente muchas frutas de Castilla en particular las uvas blancas y moscateles de que se hace muy buen vino y vinagres aunque poca cantidad. Hay en este pueblo hasta treinta
113 AGI, Contaduría 925, Cuentas de la Real Caja de Durango, “Libranza por 500 pesos al capitán Juan de Gordejuela, aperos entregados a los tepehuanes de Durango”; “Libranza por 2020 pesos al capitán Juan de Gordejuela, aperos entregados a los tepehuanes de paz de Papasquiaro”, 1599-1600.114 De la Mota y Escobar, 1966, véase, en especial, pp. 73 y 86-87.115 Ibidem, pp. 86-87.
HISTORIA DE DURANGO
indios vecinos y españoles trece o catorce que viven de heredades de trigo de riego que en la comarca tienen y de criar algunos ganados. Los más de ellos tienen huertas de frutales como de algunas legumbres y hortalizas que se dan muy buenas mayormente espárragos. La justicia de aquí es un alcalde mayor proveído por el gobernador y la doctrina de toda esta gente de frailes franciscos que tienen un monasterio en este pueblo y en él una de las mejores huertas de este reino […].116
Como hemos visto, en esta época la minería en la Nueva Vizcaya se hallaba reducida a un par de reales bastante lejanos, aislados en el interior de la Sierra Madre, de vida corta, y sostenidos por trabajo forzado. Resulta poco posible que estos lugares mineros hubieran podido convertirse en “mercados” para productos como los que se mencionan arriba. El argumento “comercial” queda entonces descartado y, por otro lado, sería difícil imaginar que la harina de trigo, las “uvas moscateles”, el vino, el vinagre, los espárragos y demás frutales europeos hubieran sido incorporados por los aborígenes locales a su dieta co-tidiana. Es claro, en suma, que fueron los españoles de San Juan del Río quie-nes, a lo largo de las últimas cuatro décadas, desarrollaron el cultivo y elabora-ción de todos esos productos, no para el comercio, como acotábamos, sino tan sólo para su propio consumo. Esto nos deja muy claro que instituciones como la encomienda y el repartimiento fueron mucho más que simples figuras anec-dóticas en la vida de la naciente sociedad colonial norteña. En el lapso de un poco más de una generación, los españoles no sólo se habían implantado de manera durable en este medio de indios, sino que habían logrado generar for-mas de sociedad que incluso se asemejaban ya a las que se encontraban en desarrollo en el centro de la Nueva España. Otro hecho importante a recalcar es que, a pesar de la existencia allí de un convento de franciscanos, San Juan del Río no era en lo absoluto un establecimiento “misional”. Este punto lo re-calca el propio Mota y Escobar, cuando menciona las heredades de trigo y ganado que los españoles habían abierto allí, y el hecho de que la justicia fuera impartida por un alcalde mayor nombrado por el gobernador; es decir, se tra-taba ya de un asentamiento dominantemente español, si bien que con una fuerte presencia indígena, semejante en ese punto también a tantos otros de su tipo existentes en el centro de la Nueva España.
San Juan del Río tampoco puede catalogarse como un caso aislado en el contexto neovizcaíno de esa época. Situaciones muy semejantes a la anterior las encontramos en El Tunal, Capinamaíz, Texamen, Las Cruces o Santa Ca-talina de Tepehuanes, poblados todos de tepehuanes en donde los españoles se habían implantado también y desarrollado sus explotaciones en medio de los indios. Ni en San Juan del Río, ni en ningún otro lugar de los menciona-
116 Loc. cit.
TOMO
dos, fueron fundadas nuevas “villas” de españoles, sino que en todos los casos la presencia española estaba representada por haciendas. La aparición de este tipo de asentamiento particular, la hacienda, en las cercanías de las zonas pobladas por indios no era un hecho nuevo; recordemos que ese mismo rasgo había sido remarcado ya por Juan de Miranda en su relación de 1575. Lo que tenemos aquí, entonces, es un fenómeno que, lejos de desvanecerse, se había profundizado un cuarto de siglo más tarde.
Las continuidades de la organización de los asentamientos de españoles que se encuentran entre las descripciones de Juan de Miranda y Mota y Es-cobar, son de tomarse en cuenta. Prácticamente los mismos pueblos de indios aparecen descritos en ambas fuentes como ocupados por “indios de paz” que mantenían sementeras, viviendo en “policía”, y en los cuales los colonizadores españoles habían abierto también sus propias explotaciones agrícolas. Así por ejemplo, Mota y Escobar nos informa cómo un pueblo de encomienda, como Cacaria, seguía siéndolo a principios del siglo XVII: “dos leguas adelan-te está otro poblezuelo de encomendero poblado de hasta treinta o cuarenta indios chichimecos pasa por él un arroyo de agua perpetuo de que se aprove-chan los indios para sus sementeras [...]”.117
En la Descripción de Mota y Escobar se consignan 25 asentamientos prin-cipales de españoles, incluyendo a la capital, Durango. Si analizamos de qué tipo de establecimientos se trataba, vemos cómo sólo cuatro funcionaban como reales de minas en plena forma,118 mientras que en otros cinco existían haciendas de minas junto con haciendas agrícolas.119 Como vemos, la minería seguía estando muy lejos de ser la actividad preponderante en la provincia. En contraste vemos cómo las villas primitivas de la provincia seguían apare-ciendo como asentamientos sobre todo agrícolas, con sus huertas y acequias de riego en el centro, y sus haciendas en la periferia inmediata. Esta descrip-ción era válida también para la villa más nueva de la provincia: Saltillo. Ésta había sido formalmente fundada en 1577, pero sólo para llevar una existencia bastante precaria, situación que cambió de forma radical con la llegada en 1591 de migrantes tlaxcaltecas, quienes la transformaron en un auténtico asentamiento agrícola con sus acequias, huertas y tierras de granos.120 Por su parte, los doce asentamientos restantes del altiplano de la Nueva Vizcaya, consignados por Mota y Escobar, eran todos haciendas de las llamadas “de labor”, esto es, agrícolas.121
117 Loc. cit.118 Estos eran: Cuencamé, Guanaceví, Mapimí y Topia.119 Peñol Blanco, San Andrés, Pánuco y Charcas, Cacalotlán y Maloya, Indé.120 Gerhard, 1993, p. 221.121 Aparecen mencionados San Lorenzo del Caxco, Guatimapé, La Sauceda, Los Palmitos, Estancia de Río de Nazas, Papasquiaro, Valle de las Parras, San Juan del Río, Santiago del Saltillo, Valle de San Juan (San Juan del Río), Estancia de Santo Domingo y Valle de Patos.
TOMO
Existe otra fuente más de esta época la cual confirma en gran medida el cuadro que nos presenta Mota y Escobar acerca de la vida en la Nueva Viz-caya: el llamado “censo” realizado por el gobernador Francisco de Urdiñola en 1604.122 Salvo por su carácter más cuantitativo y detallado y por ofrecer una división de jurisdicciones un tanto distinta respecto de la que se trasluce en el texto de Mota y Escobar, el llamado “censo” de Urdiñola no difiere en mu-cho respecto de aquél en cuanto al contenido de su información. Existen al-gunas novedades, como por ejemplo, el crecimiento que mostraba para 1604 el real de minas de Cuencamé, el cual en tiempos de Mota y Escobar apenas sí comenzaba a existir. Unos años más tarde, Cuencamé pasaría a ser el real minero más importante de la Nueva Vizcaya, lugar que conservaría hasta la fundación de Parral en 1631; pero por el momento, era Guanaceví el que aportaba la mayor cantidad de plata para la gobernación. En cambio, la re-gión de Topia se hallaba para 1604 sumida por completo en la guerra, por lo que no sólo su producción había dejado de ser registrada en la Caja de Du-rango, sino que ese real de minas ni siquiera aparece ya consignado en el censo de Urdiñola. La minería continuaba siendo así una actividad localizada y centralizada en un par de lugares. Fuera de Guanaceví y Cuencamé, los únicos minerales que aparecen en el censo de Urdiñola, y de los cuales sabe-mos por las cuentas de la Caja Real que se hallaban en activo, son los del Caxco y Mapimí.123 En cambio, Indé y Santa Bárbara se hallaban práctica-mente parados como productores de plata en ese tiempo y lo mismo puede decirse del resto de los reales serranos que aparecen en la fuente: San Andrés, Maloya, Pánuco, San Hipólito y San Miguel —situado a unos 20 kilómetros al sur de Guanaceví—. No es extraño entonces que la producción de plata de la Nueva Vizcaya continuara sin despegar en lo absoluto; en 1604, la produc-ción registrada para toda la gobernación alcanzó sólo la cifra de 17 469 mar-cos, equivalentes a 119 998 pesos.124 Esto no era mucho, pues representaba un poco más del 10% de lo registrado en ese mismo periodo para Zacatecas, en donde fue de 1 145 096 pesos, 875 reales.125
122 El resumen del censo así como las minutas detalladas del mismo, lugar por lugar, se encuentran en: AGI, Guadalajara 28, “Memorial y Relación que da a Su Magestad, Francisco de Urdiñola, Gober-nador y Capitán General de las Provincias de la Nueva Vizcaya, de todos los vecinos y moradores, de ellas y de las haciendas que ay así de sacar Plata como Estancias de Ganados mayores y menores y labores de coger pan y maiz y de los que tratan y contratan”, Durango, febrero de 1604. Para otro análisis de ese censo, véase Borah, 1955, pp. 398-402. El detalle que presentamos aquí no necesa-riamente coincide con los datos transcritos por Borah, ya que éste no recurrió a las minutas detalla-das del censo, sino a su resumen general.123 Peñol Blanco aparece también mencionado en el censo, pero no era un mineral platero, sino una salina.124 AGI, Contaduría 925, Cuentas de la Real Caja de Durango, Tesorero Juan de Ibarra, Factor Juan de Castañeda, “Sumario de la Cuenta de 1603-1604”.125 Bakewell, 1976, p. 330.
Izquierda: El obispo de
Guadalajara, Alonso de la
Mota y Escobar, realizó una
pormenorizada descripción de
la Nueva Vizcaya. Óleo sobre
tela, sala capitular de la
catedral de Puebla.
HISTORIA DE DURANGO
A diferencia de lo que sucedía en el ámbito minero, las haciendas agrícolas continuaban proliferando por toda la provincia, incluso en zonas “mineras” como Cuencamé, El Caxco, Guanaceví, Santa Bárbara e Indé, lugares en don-de el censo de Urdiñola registra la existencia de ese tipo de establecimientos. Por su parte, las dos villas del altiplano que faltaban de mencionar para el censo de Urdiñola —Durango y Saltillo—, las encontramos también como lugares ocupados por haciendas, huertas y estancias de ganado. En cuanto a los pueblos de carácter agrícola, el censo de Urdiñola registra dos que pare-cen estar cobrando más importancia en ese momento que en tiempos de Mota y Escobar, y éstos eran Parras y el Atotonilco de la Provincia de Santa Bárbara. Sin embargo, el resto de la información la acaparan los mismos vie-jos pueblos de indios, descritos ya desde tiempos de Juan de Miranda: Gua-timapé, La Sauceda, Los Palmitos, Papasquiaro, San Juan del Río y San Bar-tolomé, en los cuales sigue siendo consignada la existencia de importantes haciendas de españoles.
En los albores del siglo XVII, encontramos, en suma, una sociedad colonial norteña que seguía siendo de muy reducidas dimensiones, incapaz todavía de acrecentar su población de manera autónoma, e impedida también de desa-rrollar estructuras de abasto estables y suficientes como para sostenerla. Es un hecho, entonces, que sin el recurso a los bienes y sobre todo a la fuerza de trabajo de los indios, la sociedad colonial española no habría subsistido por largo tiempo en aquellas regiones, o en todo caso, habría llevado una existen-cia mucho más precaria aún. Sin embargo, situados en regiones en donde los indios locales no tributaban espontáneamente ni en bienes, ni en trabajo, el traslado forzado de mano de obra terminó convirtiéndose en el método por excelencia para el suministro de la misma en el seno de la sociedad española local. En este contexto, instituciones como la encomienda y el repartimiento jugaron un papel fundamental, insustituible, para el desarrollo inicial de la sociedad colonial norteña.
Con todo, las relaciones entre indios y españoles presentaron dos facetas bien diferenciadas a lo largo del siglo XVI en el norte. En el ámbito agrícola, como vimos, los españoles lograron implantarse de manera relativamente pa-cífica y durable en medio de los indios. Aparecieron así campos de cultivo, acequias e incluso huertas de “frutos de Castilla”, no sólo en los establecimien-tos de españoles como tales, sino también en aquellos “pueblos de indios” en donde los propios españoles se fueron estableciendo también. En contraste, la tolerancia de parte de los indios de estas regiones hacia los rigores del trabajo minero fue, como vimos, nula. Sin embargo, ya se tratara de la agricultura o de la minería, el hecho es que, enfrentados a sociedades indígenas desprovistas de estructuras políticas jerarquizadas y centralizadas, el ascendiente real que los españoles lograban ejercer sobre sus supuestos “sujetos” fue necesariamente
TOMO
precario y efímero, incluso con el concurso de los misioneros. Es claro que, a lo largo del siglo XVI, los colonos norteños aprendieron a mantener un cierto statu quo en sus relaciones con los indios, sometiéndolos al vínculo de la enco-mienda y el repartimiento, y atándolos con ello a la provisión permanente de servicios en trabajo, o incluso obteniendo de ellos productos diversos, pero todo siempre dentro de ciertos límites. Estos límites dependían sobre todo de la capacidad de esas sociedades de absorber y tolerar las exacciones a las que estaban sujetos; algo que, al parecer, los españoles aprendieron a “medir” de alguna manera a lo largo del siglo XVI.
A lo largo del siglo XVI, indios y españoles lograron mantener un precario equilibrio, el cual a pesar de rupturas frecuentes y violencias continuadas, había permitido a los españoles implantarse de manera relativamente sólida en aquellas regiones de frontera. No obstante, ello no significa que los espa-ñoles fueran en realidad autónomos ni autosuficientes; siempre dependieron de los recursos y mano de obra de sus vecinos aborígenes no sólo para su es-tricta subsistencia, sino para la generación de todas las realizaciones cultura-les que se gestarían a lo largo de los siglos siguientes en la nueva sociedad colonial norteña. Sin embargo, el gran problema consistió en que se trató de un sistema que fue siempre dependiente de la dinámica demográfica de las sociedades aborígenes; conforme éstas se redujeron en tamaño y vitalidad, la paz se fue haciendo también más precaria en aquellas fronteras. Si bien, como hemos visto, los aborígenes norteños mostraron en una primera época una cierta capacidad de asimilación frente a la presencia española en sus territo-rios, y los españoles lograron incluso servirse de ellos para el trabajo agrícola, con el paso del tiempo el umbral de su tolerancia y su resistencia se hizo cada vez más tenue.
La aceptación muy pronto se tornó en huida, en persecuciones y al final en guerras descarnadas, de las cuales el primero y más célebre ejemplo fue la gran rebelión de 1616-1618. A lo largo de todo ese siglo, las guerras entre indios y españoles continuarían asolando casi sin cesar a la Nueva Vizcaya: 1622, 1635-1638, 1644, 1646-1648, 1650-1652, 1654-1656, 1657, 1665, 1667, 1671, 1680, 1684, 1689, 1691, 1692, 1697 y 1699 no fueron sino al-gunas de las fechas en las que se habló de grandes rebeliones “generales” en diferentes rincones neovizcaínos.126 Pero en la práctica, no habría un sólo año a lo largo de ese siglo en el que no se registraran acciones de guerra de distin-ta intensidad entre colonizadores y aborígenes en algún lugar de la Nueva 126 Hemos citado aquí únicamente, a manera de muestra, los periodos durante los cuales se regis-traron pagos de partidas especiales de las llamadas de “gastos de paz y guerra” por parte de la Real Hacienda a capitanes y soldados involucrados en acciones de guerra con los indios: AGI, Contaduría 925, Cuentas de la Real Caja de Durango, Gastos de guerra, 1622; AGI, Contaduría 926, Cuentas de la Real Caja de Durango, Gastos de guerra, 1635-1671; AGI, Contaduría 928, Cuentas de la Real Caja de Durango, Gastos de guerra, 1689, 1689, 1691, 1692, 1697 y 1699.
HISTORIA DE DURANGO
Vizcaya y del norte lejano en general. Las interpretaciones posibles acerca de las causas, eventos y discursos que se tejieron alrededor de las guerras entre españoles e indios durante ese largo y tempestuoso siglo XVII son, por cierto, muy variadas. Sin embargo, lo que no debe olvidarse es que en épocas tem-pranas del siglo XVI las relaciones entre españoles e indios en el norte lejano fueron de una naturaleza muy diferente respecto de lo que sucedió durante la centuria siguiente. Como trasfondo de todo ese proceso, se hallaba el enfren-tamiento de una sociedad sometida a un largo y penoso declive frente a otra, avasalladora e irremediablemente violenta, pero cuyo crecimiento y progresi-va consolidación a largo plazo no podrían explicarse, sin embargo, sin el sos-tén que para ella representaron siempre las sociedades aborígenes norteñas.
AGI Archivo General de Indias, SevillaAHED Archivo Histórico del Estado de DurangoCEMCA Centro de Estudios Mexicanos y CentroamericanosCIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología SocialFCE Fondo de Cultura EconómicaICED Instituto de Cultura del Estado de DurangoIG Instituto de GeografíaIIA Instituto de Investigaciones AntropológicasIIE Instituto de Investigaciones EstéticasIIH Instituto de Investigaciones HistóricasIIJ Instituto de Investigaciones JurídicasIJAH Instituto Jalisciense de Antropología e HistoriaINAH Instituto Nacional de Antropología e HistoriaUACJ Universidad Autónoma de Ciudad JuárezUAM Universidad Autónoma MetropolitanaUAZ Universidad Autónoma de ZacatecasUJED Universidad Juárez del Estado de DurangoUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
ABOITES AGUILAR, LUIS 1986 Agua y tierra en la región del Conchos-San Pedro Chi-
huahua. 1720-1938, México, CIESAS.
ÁLVAREZ, SALVADOR 1989 Minería y poblamiento en el norte de la Nueva Espa-
ña. Los casos de Zacatecas y Parral, Ciudad Juárez, UACJ.
1992 “Chiametla. Una provincia olvidada del siglo XVI”, Tra-ce, vol. 22, núm. 12, pp. 5-23.
2000 “Agricultores de paz y cazadores-recolectores de gue-rra. Los tobosos de la cuenca del río Conchos en la Nueva Vizcaya”, Marie-Areti Hers, José Luis Mirafuen-tes, María de los Dolores Soto y Miguel Vallebueno (eds.), Nómadas y sedentarios en el norte de México. Homenaje a Beatriz Braniff, México, IIA-IIH-IIE-UNAM, pp. 305-354.
2003a “El pueblo de indios en la frontera septentrional novo-hispana”, Relaciones, vol. 24, El Colegio de Michoacán, pp. 113-164. (Estudios de Historia y Sociedad, 95).
2003b “Ruggiero Romano y la encomienda”, en Alejandro Tor-tolero (coord.), Construir la historia. Homenaje a Rug-giero Romano, México, UAM-Iztapalapa / UNAM / El Colegio de Michoacán / El Colegio de México / Instituto Mora, pp. 125-154.
2004 “La misión y el indio en el norte de la Nueva Vizcaya”, en Clara Bargellini (coord.), Misiones para Chihuahua, México, México Desconocido / Grupo Cementos de Chihuahua, pp. 20-69.
2006 “De ‘zacatecos’ y ‘tepehuanes’: dos dilatadas parciali-dades de chichimecas norteños”, en Chantal Cramaus-sel y Sara Ortelli (coords.), La Sierra Tepehuana. Asen-tamientos y movimientos de población, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 97-129.
BAKEWELL, PETER J. 1976 Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas.
1546-1700, México, FCE.
BARLOW, ROBERT H., Y GEORGE T. SMISOR (EDS.)1943 Nombre de Dios, Durango. Two Documents in Nahuatl
Concerning its Foundation, Sacramento, University of California Press. [1ª ed.: ca. 1563].
BERTHE, JEAN-PIERRE1994 “Aspectos de la esclavitud de los indios en la Nueva
España durante la primera mitad del siglo XVI”, Estu-dios de Historia de la Nueva España. De Sevilla a Manila, México, Universidad de Guadalajara / CEMCA.
BORAH, WOODROW 1955 “Francisco de Urdinola’s Census of the Spanish Settle-
ments of Nueva Vizcaya”, Hispanic American Historical Review, vol. 35, núm. 8, pp. 398-402.
CHEVALIER, FRANÇOIS 1975 La formación de los latifundios en México. Tierra y
sociedad en los siglos XVI y XVIII, México, FCE.
SIGLAS Y REFERENCIAS
CRAMAUSSEL, CHANTAL1991a Diego Pérez de Luján. Las desventuras de un cazador
de esclavos arrepentido, Ciudad Juárez, UACJ / Gobier-no del Estado de Chihuahua / Meridiano 107. (Serie Chihuahua: las épocas y los hombres, 3).
1991b “Encomiendas, repartimientos y conquista en Nueva Viz-caya”, Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, núm. 25, pp. 73-91.
1995 San Bartolomé colonial. Sistema de riego y espacio habitado, Premio Chihuahua 1995. (Mecanuscrito).
1998 “Sistema de riego y espacio habitado. La lenta y aza-rosa génesis de un pueblo rural”, en Clara Bargellini (coord.), Historia y arte en un pueblo rural. San Bar-tolomé, hoy Valle de Allende, Chihuahua, México, IIE-UNAM, pp. 17-89. (Estudios y Fuentes del Arte en México, 61).
2000 “De cómo los españoles clasificaban a los indios. Na-ciones y encomiendas en la Nueva Vizcaya central”, en Marie-Areti Hers, José Luis Mirafuentes, María de los Dolores Soto y Miguel Vallebueno (eds.), Nómadas y sedentarios en el norte de México. Homenaje a Bea-triz Braniff, México, IIA-IIH-IIE-UNAM, pp. 275-304.
2004 La provincia de Santa Bárbara. 1563-1631, 2ª ed., Chi-huahua, Secretaría de Educación y Cultura-Gobierno del Estado de Chihuahua.
2006 Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante los siglos XVI y XVII, Zamora, El Colegio de Michoacán. (Colec. Investigaciones).
FOIN, CHARLES 1978 “Rodrigo de Río de Losa. 1536-1606?”, Archivos de His-
toria Potosina, núm. 38.
GALLEGOS, JOSÉ IGNACIO 1960 Durango colonial, México, Jus.1982 Historia de Durango. 1563-1910, Durango, Gerencia de
la Plaza Durango-Banamex.
GARCÍA-ABASOLO GONZÁLEZ, ANTONIO FRANCISCO1983 Martín Enríquez y la reforma de 1568 en la Nueva Es-
paña, Sevilla, Publicaciones de la Exma. Diputación Provincial de Sevilla. (Sección Historia, serie V Cente-nario del Descubrimiento de América, 2).
GERHARD, PETER 1986 Geografía histórica de la Nueva España. 1519-1821, Méxi-
co, IIH-IG-UNAM. 1993 The North Frontier of New Spain, Norman y Londres,
University of Oklahoma Press.
GÓNGORA, MARIO1951 El Estado en el derecho indiano. Epoca de fundación.
1492-1570, Santiago de Chile, Edit. Universitaria.
GUARDA, GABRIEL 1945 Santo Tomas de Aquino y las fuentes del urbanismo
indiano, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile.
HACKETT, CHARLES W. (COORD.)1923-1937 Historical Documents Relating to New Mexico, Nueva
Vizcaya, and Approaches thereto, to 1773, vol. 1, Was-hington, Carnegie Institution. [1773].
JACOBS, AUKE PIETER 1983 “Pasajeros y polizones. Algunas consideraciones sobre
la emigración española a las Indias durante el siglo XVI”, Revista de Indias, vol. 43, núm. 172 (julio-di-ciembre), pp. 439-479.
JONES, OAKAH 1988 Nueva Vizcaya. Heartland of the Spanish Frontier, Al-
buquerque, University of New Mexico Press.
KENASTON, MONTE R. 1978 “Fresnillo Zacatecas. Población y sociedad en el siglo XVI”,
sobretiro de Zacatecas, núm. 1 (UAZ).
KLEIN, JULIUS 1981 La mesta. Estudio de la historia económica española.
1273-1836, Madrid, Alianza Editorial. (Alianza Universi-dad, 237).
LEONARD, IRVING A.1942 “Conquerors and Amazones in Mexico”, Hispanic Ame-
rican Historical Review, vol. 22, núm. 2, pp. 5-23.
LE ROY LADURIE, EMMANUEL 1986 “Un concepto. La unificación microbiana del mundo.
Siglos XIV-XVII”, Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, núm. 21 (abril-junio), pp. 33-69.
MARCH, KATHLEEN N., Y KRISTINA M. PASSMAN1994 “The Amazon Myth and Latin America”, en Wolfgang
Haase y Meyer Reinhold, The Classical Tradition and the Americas, vol. 1: European Images of the Americas and the Classical Tradition, parte 1, Berlín / Nueva York, Walter de Gruyter, pp. 285-338.
MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS 1983 Pasajeros de Indias. Viajes trasatlánticos en el siglo
XVI, Madrid, Alianza Editorial. (Colec. Alianza Universi-dad).
MECHAM, JOHN L.1968 Francisco de Ibarra and Nueva Vizcaya, Nueva York,
Greenwood Press.
MORALES PADRÓN, FRANCISCO 1979 Teoría y leyes de la conquista, Madrid, Cultura Hispá-
nica, pp. 489-951.
MOTA Y ESCOBAR, ALONSO DE LA1966 Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia
Nueva Vizcaya y Nuevo León (1601), Guadalajara, IJAH. (Colec. Histórica de Obras Facsimilares) [1605].
NAYLOR, THOMAS H., Y CHARLES W. POLZER (COORDS.)1986 The Presidio and Militia on the Northern Frontier of New
Spain. A Documentary History. 1570-1700, vol. 1, Tuc-son, The University of Arizona Press.
PACHECO, JOAQUÍN, FRANCISCO DE CÁRDENAS Y LUIS TORRES DE MENDOZA1864-1884 Colección de documentos inéditos relativos al descu-
brimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía, vol. 16, Madrid, Imprenta de B. de Quirós.
PORRAS MUÑOZ, GUILLERMO 1980a La frontera con los indios de la Nueva Vizcaya en el
siglo XVII, México, Fomento Cultural Banamex.1980b Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya. 1562-1821, México,
IIJ-UNAM.
PUNZO DÍAZ, JOSÉ LUIS2008 Los habitantes del Valle de Guadiana. 1563-1630.
Apropiación agrícola y ganadera del Valle del Guadia-na, Durango, UJED (tesis de maestría en Ciencias So-ciales con especialidad en Historia).
RAZO ZARAGOZA, JOSÉ LUIS (ED.)1963 Crónicas de la conquista del reino de la Nueva Galicia
en territorio de la Nueva España, Guadalajara, IJAH / Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara / INAH.
REFF, DANIEL1991 Disease, Depopulation and Culture Change in Nor-
thwestern New Spain. 1518-1764, Salt Lake City, Uni-versity of Utah Press.
ROMANO, RUGGIERO1972 Les Mécanismes de la conquête coloniale: les conquis-
tadores, París, Flammarion. (Questions d’Histoire, 24)2004 Mecanismo y elementos del sistema económico colonial
americano. Siglos XVI-XVIII, México, FCE / El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas.
SÁNCHEZ BELLA, ISMAEL, ET AL.1992 Historia del derecho indiano, Madrid, MAPFRE.
SARAVIA, ATANASIO G. 1978 Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya, vol. 1,
México, UNAM.
SHERMAN, WILLIAM 1979 Forced Native Labor in Sixteenth Century Central Ame-
rica, Lincoln / Londres, University of Nebraska Press.
SOLÓRZANO Y PEREYRA, JUAN DE1972 Política indiana, vol. 2, Madrid, Compañía Iberoameri-
cana de Publicaciones. (Biblioteca de Autores Españo-les) [1626-1639].
VALLEBUENO GARCINAVA, MIGUEL 2005 Civitas y urbs: la conformación del espacio urbano de
Durango, Durango, IIH-UJED / ICED.
ZAVALA, SILVIO1935 Las instituciones jurídicas en la conquista española,
México, El Colegio Nacional.
TOMO
El impacto inicial de la expansión española en la Nueva Vizcaya fue catastró-fico para los nativos de esas tierras. Las epidemias de viruelas, sarampión y tifo, así como el trabajo forzado en las minas y haciendas, produjeron un de-clive demográfico de más de cincuenta por ciento de la población indígena al cabo de medio siglo de contacto con los españoles.1 Sin embargo, los grupos indígenas de Durango no accedieron a las demandas de los europeos sin ofre-cer una resistencia formidable. Al principio su renuencia a someterse se mani-festó de manera poco sistemática; sin embargo, al cabo de una generación, acaxees, xiximes y tepehuanes desencadenaron rebeliones con el intento de frenar o invertir los trastornos y agravios sufridos. En cada caso los indígenas reaccionaron a los cambios impuestos no sólo por los agentes civiles, que los dominaron por la fuerza y los obligaron a trabajar mediante la encomienda —sistema por el cual los oficiales asignaban indios a “encomenderos” conquis-tadores para llevar a cabo tareas en agricultura y minería—, sino también por los misioneros franciscanos y jesuitas enviados a “salvar sus almas”.2
Tanto civiles como religiosos desarrollaron sus esfuerzos de forma conjun-ta. Mineros y hacendados tuvieron necesidad de hacerse de mano de obra, un recurso difícil de obtener de los grupos norteños semisedentarios y no seden-tarios carentes de instituciones autóctonas para suministrar tributo —en productos o trabajo— a las autoridades superiores. Fue así como el proyecto de la Corona para convertir a los indios a la fe católica sirvió muy bien a los intereses de los conquistadores de la Nueva Vizcaya, pues la congregación de
1 Esta cifra llegaría a más de noventa por ciento al cabo de un siglo de contacto. Los datos demo-gráficos se basan en información vertida por los jesuitas en sus cartas anuas (informes anuales) de 1596, 1597, 1598, 1607, 1608, 1610, 1612, 1613, 1638, 1646, 1651, 1662, 1663, 1668 y 1719-1720. Véan-se también Reff, 1991, passim; Gerhard, 1993, pp. 170-200; Hackett, 1926, vol. 2, pp. 118-137; “Visita del padre Juan Ortiz Zapata, S. J.”, en Documentos para la historia de México, 1853-1857, pp. 301-419. Para un análisis de estos documentos y otros datos demográficos, consúltese Deeds, 2003, pp. 16, 77, 127, 168.2 Deeds, 1998a, pp. 1-29; Deeds, 1992, pp. 9-40.
Susan M. Deeds
Detalle del mapa de la Nueva Galicia hecho a petición del oidor de la audiencia de Guadalajara, Hernán Martínez de la Marcha, hacia
1550. AGI, Mapas y Planos, México, 560.
HISTORIA DE DURANGO
indios semisedentarios en las misiones creó las bolsas de mano de obra que formaron la base de la encomienda, y en especial del repartimiento, otro sis-tema de trabajo forzado. Además de los abusos cometidos por los encomen-deros al esclavizar virtualmente a los indígenas y otros individuos en sus ha-ciendas y ranchos como una fuerza laboral permanente, las misiones proporcionaron nativos de manera rotativa con el fin de desempeñar trabajos específicos; por ejemplo, sembrar, cosechar o cortar leña. La competencia por obtener mano de obra fue intensa, sobre todo en las proximidades de los reales de minas en las zonas poniente y norte de lo que hoy es el estado de Durango.3 En este ambiente competitivo, los religiosos, para asegurar su ac-ceso —así fuera parcial— a la población indígena, participaron como cóm-plices en la distribución de mano de obra.
Las primeras epidemias —de peste en 1577, y de viruelas y sarampión en la última década del siglo XVI y las dos primeras del XVII— coincidieron con los esfuerzos por reducir a tepehuanes, acaxees y xiximes a las misiones jesuitas.4
3 Deeds, 1989, pp. 425-449.4 AGI, Audiencia de México, leg. 20, “Virrey al rey”, 19 de octubre de 1577; carta anua de 1597,
misiones en el sur de la
nueva vizcaya. Susan Deeds,
2009. Elaboró: David Muñiz.
TOMO
Es probable que al principio la desestructuración de las comunidades indíge-nas provocada por la gran mortandad atrajera a los nativos a la vida misional con sus promesas de recursos materiales —alimentos, textiles y herramien-tas—. Al mismo tiempo, la concentración de un gran número de gente en proximidad espacial no sólo aumentó el número de muertos sino también cimentó la conexión, desde el punto de vista de los indígenas, entre evangeli-zación y muerte. Peor aún, el régimen misionero impuso otros cambios que desestabilizaron las costumbres y los rituales indígenas que aseguraban la armonía cósmica y el bienestar material.
Al obligar a la población nativa a asentarse en pueblos, los jesuitas disloca-ron los ciclos de agricultura, caza y recolección de los indígenas semisedenta-rios. Crearon una jerarquía de oficiales indígenas centralizada y autoritaria —bajo el control del misionero— que debilitó las prácticas autóctonas de crear consenso y mantener unidad dentro de las comunidades. Sus esfuerzos por poner fin a las guerras interétnicas acabaron con la fuente de prestigio de los guerreros, así como con una de las vías más importantes de obtención de bienes y mujeres para fines de su reproducción.5 La insistencia evangelizado-ra en la monogamia trastornó las costumbres de monogamia serial o poliga-mia; además, la preferencia dada a los niños, por ser los más susceptibles a la conversión, perturbó el sistema autóctono de otorgar respeto a los ancianos, depositarios de los valores tradicionales. Los religiosos obligaron a los indios —segregados por género— a aprender el catecismo, asistir a misa, además de ordenarles que sembrasen milpas en los contornos misionales.6
En su primera misión entre los tepehuanes, la de Santiago Papasquiaro, los jesuitas emplearon a indígenas trasladados del centro de México —tlaxcalte-cos y tarascos— para construir una acequia. La misión recibió donaciones de ganados menor y mayor por parte del virrey para atraer a los tepehuanes a asentarse, a pesar de su organización productiva semisedentaria.7 El mismo patrón fue aplicado en las misiones de Santa Catalina de Tepehuanes y El Zape. Los tepehuanes tenían la costumbre de sembrar maíz en parajes muy dispersos a lo largo de los ríos y complementar la agricultura con la caza y la recolección. Sin embargo, poco a poco, con ayuda de los indios foráneos, algu-nos tepehuanes se asentaron en los pueblos y sembraron maíz de temporal. Ya por 1604 el trigo era cultivado con riego y vendido a los establecimientos de españoles. Los tepehuanes dividían su tiempo trabajando en sus propias mil-pas y en el mantenimiento de la misión y su iglesia. También cuidaban del en Zubillaga y Burrus, 1956-1981, vol. 6, doc. 107; AGN, Historia, vol. 19, exps. 5 y 7, cartas anuas de 1596 y 1598.5 AGN, Historia, vol. 19, exp. 8, “Carta del padre Nicolás de Arnaya al padre provincial Francisco Báez”, Guadiana, 1 de febrero de 1601. 6 Deeds, 2003, pp. 18-20.7 AGN, Historia, exp. 5, carta anua de 1596.
HISTORIA DE DURANGO
ganado mayor y del ganado menor, al tiempo que ayudaban en la construcción de las iglesias y viviendas de los padres. No todos los tepehuanes que sembra-ban maíz y frijol en los terrenos misionales residían en ellos, pues eran disua-didos por sus chamanes, quienes les advertían que era peligroso cooperar con los invasores debido a sus enfermedades —incluso en las comidas de obse-quio— y a la explotación que hacían de su mano de obra.8 A contracorriente, una vieja tepehuana se atrevió a reprender a los recalcitrantes cuando afirmó: “aunque soy una pobre mujer, tendré pecho y corazón para obedecer al padre”.9
Un proceso semejante se llevaba a cabo al poniente, en la Sierra Madre Oc-cidental, donde el padre Hernando de Santarén había hecho su entrada en la sierra de Topia en 1598. En esta zona, los españoles ya contaban con asenta-mientos y reales de minas en Topia, San Andrés, San Hipólito y Las Once Mil Vírgenes.10 Francisco de Ibarra había caracterizado esta región serrana como un lugar poblado de aldeas y rancherías separadas por barrancas profundas y caudalosos ríos; sus descripciones y las de otros observadores aluden a pue-blos con marcadas afinidades mesoamericanas —e inclusive hacen referencia a algunas costumbres rituales de canibalismo—.11 Sus habitantes sembraban
8 AGN, AHH, Temp., leg. 278, exp. 7, “Padre provincial Rodrigo de Cabredo al virrey”, 5 de agosto de 1614.9 Pérez de Ribas, 1992, lib. 2, cap. 3. 10 AGN, Jesuitas, II-4, “Carta del padre Hernando de Santarén”, s. f.11 Pérez de Ribas, 1992, lib. 8.
Epidemias registradas en las zonas de misiones. Primera mitad del siglo XVII
Año Epidemia
1576-1577 Peste
1590 Viruelas
1596-1597 Viruelas, sarampión
1601-1602 Sarampión, viruelas, tifo
1606-1607 Viruelas, sarampión
1610-1612 Viruelas
1616-1617 Viruelas, sarampión
1623-1625 Viruelas
1636 Viruelas, tabardillo
1647 Peste
1650-1652 Peste
TOMO
maíz, frijol, calabaza, chile, árboles frutales, y participaban en intercambios de productos con gente de la costa sinaloense. Sus moradas eran construidas con barro y paja, palos o piedra, y sus pobladores vestían mantas de algodón, así como pieles. Tenían un panteón extenso de dioses dedicados al agua, el viento, el maíz y las enfermedades, y se referían incluso a un dios poderoso al que llamaban Meyuncame, como “el que hace todo”. Los españoles observaron
San Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de
Jesús. Nicolás Enríquez,
templo de Santa Ana.
HISTORIA DE DURANGO
también sus canchas para el juego de pelota. Los nativos mantenían cuevas donde guardaban como trofeos los huesos de sus enemigos derrotados en guerra, en los cuales —aducían— habían quedado atrapadas sus almas.12 Por medio de la fuerza, los colonizadores explotaron la mano de obra de los in-dios acaxees para trabajar en las minas. Los cazaron como presas y los distri-buyeron en encomiendas para trabajar junto con los mestizos y mulatos que acompañaron a los españoles de Sinaloa a las sierras de Topia y San Andrés.13 Sin embargo, no había un esfuerzo sistemático por crear una reserva de tra-bajadores y tampoco los franciscanos habían avanzado mucho en la conver-sión de los indios. No era fácil tener acceso a los subgrupos de acaxees —por ejemplo, los sobaibos y los cariatapas—, quienes vivían muy dispersos en pueblos y rancherías separados por barrancas profundas.
Con la llegada de los jesuitas, los encomenderos vieron la posibilidad de una reubicación más organizada de la gente dispersa y diezmada por las epidemias que los beneficiaría en su búsqueda de mano de obra. En su en-trada de “pacificación” de 1600, el padre Santarén y el capitán y encomende-ro Diego de Ávila —acompañados por grupos de indios aliados de Sina-loa— afirmaron que eran emisarios del gran tlatoani —en este caso, el virrey de la Nueva España— y dedicaron sus esfuerzos preliminares a establecer pueblitos en Tamazula, Otatitlán, Alaya, San Pedro y otros lugares, casi to-dos relacionados con parajes donde los encomenderos tuvieron intereses económicos—. Exigieron a los acaxees que sembraran milpas, construyeran casas, se cortaran el largo cabello y mostraran deferencia a los religiosos so pena de 200 azotes o la muerte. Siguiendo el método de combinar el palo con el pan, los españoles primero concentraron sus esfuerzos en los caciques y capitanes mediante dádivas de hachuelas, cuchillos y frazadillas. Asimis-mo, suministraron tela, semillas, sal, sombreros —solicitados por los acaxees a cambio de su anuencia para cortarles el cabello—, herramientas y ganado a los pueblos nuevos. Al mismo tiempo, prometieron proteger a los acaxees de sus antiguos enemigos, los xiximes, y demandaron que les entregaran no sólo los “ídolos” que representaban a sus dioses sino también los huesos al-macenados. El informe de su entrada proporciona detalles de los miles de ídolos y bultos confiscados. Los españoles nombraron oficiales, en particu-lar fiscales y temastianes ya ladinos y casados —supuestamente más leales y equilibrados—, que enseñaran la doctrina y supervisaran la preparación de los terrenos para sembrar y construir moradas.14 Los esfuerzos por conquis-12 Para fuentes de información etnográfica sobre los acaxees y xiximes, véase Pérez de Ribas, 1992, libros 8 y 9; ARSI, Mexicana, vol. 14, carta anua, 1602, “Misión de la serranía de Topia y de San Andrés”; AGN, Jesuitas, II-15, exp. 4, 33, “Relación del padre Diego Ximénez”, San Andrés, 1633, y Obregón, 1988.13 Álvarez, 1992, pp. 5-23.14 AGN, Historia, 20, exp. 19, fols. 183-294, “Testimonio jurídico de las poblaciones y conversiones
Derecha: San Francisco Xavier
embarcando rumbo a Asia.
Enconchado sobre madera,
Juan González, 1703.
Colección paticular,
México, D.F.
HISTORIA DE DURANGO
tar a los xiximes, al suroeste del territorio, fueron más cautelosos. Éstos se parecían mucho a los acaxees en cuanto a sus bases de subsistencia. También contaban con algunos pueblos fortificados con casas más elaboradas, encala-das y pintadas, así como con rancherías con viviendas de zacate al fondo de valles enclavados en barrancas. Sembraban maíz, frijol, calabaza y camote. Los jesuitas comentaron su uso del plumaje de guacamayas en adargas y otros adornos. Sin embargo, lo que más los impresionó fue su fama de gue-rreros y su supuesto canibalismo. Según los informes recabados, antes de li-brar batalla en sus guerras, los xiximes dejaban a una doncella ayunando en una cueva. Si salían victoriosos, los guerreros le presentaban la cabeza de una de sus víctimas como si fuera su marido. Ella agarraba la cabeza en sus manos haciéndole “mil requiebros”, y luego, con otras mujeres, bailaba con ella al so-nido de los tambores. Este ritual era seguido de una gran fiesta en la cual la carne de los muertos era consumida en pozole de maíz y frijoles con el fin de asimilar la valentía de los enemigos. Si no resultaban vencedores, desterraban a la mujer por no ser pura o virgen.15
Sin importar la veracidad de esta historia, los españoles no tuvieron dudas sobre la belicosidad de los xiximes, sobre todo la relativa a sus guerras con los acaxees, e informaron que los chamanes hacían constante referencia al nexo entre misiones y epidemias, aseverando que la construcción de iglesias invi-taría al sufrimiento. No obstante, los jesuitas unieron fuerzas con los solda-dos del presidio de San Hipólito para convertir a los xiximes y persuadirlos de dejar de asaltar a los acaxees. Los xiximes no se mostraron muy dispuestos a cumplir con los deseos de los españoles, percibiendo los conceptos cristia-nos de piedad y amor al enemigo como cobardía, pues éstos fueron asociados con las mujeres y el servilismo. Por el contrario, los xiximes provocaron a los jesuitas con sus burlas referentes al canibalismo.
De forma grotesca exageraron sus preferencias culinarias al explicar a los jesuitas que la carne indígena era muy ordinaria, semejante a la carne de res; que los negros sabían a carne de puerco salado, pero que los españoles, con sabor a carnero, eran los más deliciosos de todos.16 Ciertamente provocaron inquietudes pero no disuadieron a los misioneros de su intención, quienes poco a poco establecieron misiones en San Gregorio, Otáez, Remedios, Ya-moriba y Humasen.
de los serranos acaxees”, 1600 (existe una versión publicada en Documentos para la historia de México, 1853-1857, 4-4, pp. 172-167); “Francisco de Urdiñola al rey”, 31 de marzo de 1604, en Hac-kett, 1926, vol. 2, pp. 89-93.15 NLBL-UT, Colección JGI, Varias Relaciones, I-1, “Relación de la entrada que hizo el gobernador de la Nueva Vizcaya Francisco de Urdiñola a la conquista, castigo y pacificación de los indios llama-dos xiximes”, 1610.16 ARSI, Mexicana, vol. 14, fol. 384, carta anua del padre Santarén, 1604.
TOMO
La rebelión de los acaxees. 1601
Al principio, y en modalidades distintas, los indígenas de los tres grupos parecieron conformarse con el nuevo régimen; sin embargo, solían desviarse de los ordenamientos religiosos en los montes de sus antiguas rancherías fuera de la vigilancia de los jesuitas. Sus líderes solicitaban con insistencia la reanudación de las prácticas rituales para asegurar la armonía con los dioses. Se dijo que los acaxees seguían venerando a sus antiguas deidades de la gue-rra y la fertilidad, intentando agradarlos con mitotes y ofrendas de comidas y bebidas. Informados de estos sucesos, los jesuitas redoblaron sus esfuerzos de conversión. Por casualidad, en aquel tiempo, el obispo de Guadalajara, Alonso de la Mota y Escobar, hacía una visita pastoral en Sinaloa y sus acti-vidades parecen haber estimulado a un jefe del grupo sobaibo de los acaxees —en la zona de Alaya y Otatitlán— a conspirar junto con otros caciques para rebelarse en 1601.17 A este jefe lo llamaban Perico y él se denominó
17 La información sobre la rebelión de los acaxees se encuentra en Pérez de Ribas, 1992, lib. 8, y Naylor y Polzer, 1986, pp. 154-186. Véase también Deeds, 1998b, pp. 32-51.
Arriba izquierda:
Jerónimo de Moranta,
religioso jesuita muerto
durante la rebelión tepehuana
de 1616. Óleo sobre tela,
anónimo, templo de El Zape.
Arriba derecha:
Luis de Alavés, religioso
jesuita muerto durante la
rebelión tepehuana de 1616.
Óleo sobre tela, anónimo,
templo de El Zape.
HISTORIA DE DURANGO
“Dios, Espíritu Santo y Obispo” y dijo que había llegado del cielo para librar a los indígenas de la doctrina falsa de los jesuitas. No sólo practicaba una parodia de los sacramentos de bautismo y matrimonio, sino que también disolvía uniones santificadas por los jesuitas.
Celebró misa, enseñó nuevas oraciones y nombró a más de cincuenta dis-cípulos, entre ellos Santiago y San Pedro, para llevar las noticias de la insu-rrección a otros pueblos y rancherías. Amenazó de muerte a los mismos acaxees que no quisieron participar en la lucha. Su desafío era exterminar a los españoles —si bien no a todo lo que era español—. Afirmaba que tenía el poder de convertir a los españoles en ganado para hacerlos más fáciles de matar. Los seguidores de este líder mesiánico le dijeron al padre Santarén que ya no eran sus hijos y comenzaron a asaltar y matar a españoles y gente de servicio en los caminos, así como a destruir las iglesias rústicas ya cons-truidas. Asimismo, sitiaron los reales de minas y no pusieron fin a sus acti-vidades por más de dos años.
Los intentos iniciales del gobernador Rodrigo de Vivero por negociar con los rebeldes fallaron y la guerra perduró hasta que los españoles emprendie-ron el ataque y los acaxees se refugiaron en los peñascos de la sierra. Al fin,
Arriba izquierda:
Juan del Valle, religioso
jesuita muerto durante la
rebelión tepehuana de 1616.
Óleo sobre tela, anónimo,
templo de El Zape.
Arriba derecha:
Juan Fonte, religioso jesuita
muerto durante la rebelión
tepehuana de 1616. Óleo
sobre tela, anónimo, templo
de El Zape.
TOMO
Arriba izquierda:
Diego de Orozco, religioso
jesuita muerto durante la
rebelión tepehuana de 1616.
Óleo sobre tela, anónimo,
parroquia de Santiago
Papasquiaro.
Arriba derecha:
Bernardo de Cisneros
religioso jesuita muerto
durante la rebelión tepehuana
de 1616. Óleo sobre tela,
anónimo, parroquia de
Santiago Papasquiaro.
fueron derrotados por una milicia bajo el mando del nuevo gobernador, Francisco de Urdiñola, en 1603. En esta guerra los españoles sacaron prove-cho de las antiguas enemistades entre los acaxees y los tepehuanes, encon-trando entre éstos sus aliados. La campaña fue brutal, distinguida por juicios sumarios y ejecuciones de centenares de rebeldes. Los españoles dieron muerte a 48 líderes —algunos de ellos fueron descuartizados— y sus cabe-zas fueron expuestas en lanzas a la vera de los caminos; otros fueron vendi-dos como esclavos. Los informes oficiales sobre la rebelión atribuyeron la culpa a los chamanes, supuestamente animados por el diablo.
Para los españoles —tanto civiles como religiosos—, el diablo constituía una fuerza formidable, semejante a los agents provocateurs de las revolucio-nes modernas, y no dudaban de que el demonio podía transformar a los humanos en animales. Algunos de los jesuitas también culparon a los enco-menderos —“los muy ruines españoles”— que habían explotado a los acaxees,18 y el obispo De la Mota y Escobar predicó un sermón en el cual los reprendió. Informó al virrey que esos españoles, con sus abusos, eran
18 AGN, Jesuitas, II-7, exp. 1, “Carta al padre provincial Francisco Báez”, Santiago Papasquiaro, 3 de marzo de 1604.
HISTORIA DE DURANGO
capaces de convertir ovejas en leones. Sin embargo, los invasores tendían a minimizar los desacuerdos entre sus filas. Según los oficiales, la revuelta represiva representó un gasto total de más de 25 mil pesos.19 Tras la guerra, los españoles renovaron sus intentos de reorganizar unas ochenta ranche-rías acaxees en nuevos pueblos (pueblezuelos).
Debido a que muchos de los jefes rebeldes habían ocupado puestos de lide-razgo antes de la conquista y también bajo el régimen misional, los jesuitas buscaron personas más leales que sirvieran de gobernadores, alguaciles y fis-cales en los pueblos, ofreciéndoles privilegios y dádivas adicionales. Los reli-giosos exploraron parajes más fructíferos para sembrar y proveer de sustento a las comunidades. Al mismo tiempo, aumentaron sus esfuerzos por conver-tir a los niños —vistos como más manipulables que los adultos—; algunos de estos jóvenes fueron separados de sus familias e internados con los jesuitas para enseñarles la doctrina. Los religiosos exaltaron sus propios éxitos de conversión, como vemos en la historia de una niña de trece años, quien al morir repudió a sus progenitores y celebró la inminente reunión con su ver-dadero Padre en el cielo.20
La insurrección de los acaxees fue la primera de las tres sublevaciones indí-genas que estallaron en Durango a principios del siglo XVII. Muchas de sus características reaparecieron más tarde en las insurrecciones de los xiximes y los tepehuanes. Entre tanto, los religiosos tuvieron que luchar para promover la evangelización en medio de un clima de extrema incertidumbre. Los cha-manes siguieron con su campaña de desprestigio contra los jesuitas, pronos-ticando una mayor mortandad debida a las epidemias y aconsejando a los indígenas a retirarse de las misiones y sus iglesias, “templos de cocolitzli”. Su credibilidad aumentó con la aparición del cometa Halley, en 1607, una señal de desastre próximo, seguido al siguiente mes por una epidemia de viruelas que mató a miles de personas, y, en particular —como notó un jesuita—, a los que se habían escapado de la anterior.21 La reivindicación de las profecías de los chamanes no trajo mucho consuelo a los sobrevivientes, que sufrieron los estragos del hambre.
La rebelión de los xiximes. 1610
Los efectos de la epidemia se sintieron en toda la Nueva Vizcaya y debilitaron a los xiximes, quienes se habían mostrado como los más hostiles y belicosos.22 19 “Urdiñola al rey”, 31 de marzo de 1604, en Hackett, 1926, vol. 2, pp. 89-93. 20 Pérez de Ribas, 1992, lib. 8.21 Carta anua de Juan Font, 1607, en González Rodríguez, 1984, pp. 156-160; AGN, Historia, vol. 19, “Padre Luis de Ahumada al padre Martín Peláez”, 13 de noviembre de 1600. 22 Pérez de Ribas, 1992, lib. 9, cap. 5, caracteriza los xiximes como los “más bravos, inhumanos y rebeldes de todos los serranos”.
TOMO
Diezmados, algunos buscaron refu-gio en el presidio de San Hipólito y aceptaron ser asentados en las misio-nes de San Gregorio y San Pedro bajo la promesa de obtener alimen-tos. Los jesuitas informaron de los resultados de sus actividades entre los xiximes, haciendo notar en particular la piedad y virtud de las mujeres al es-grimir su rectitud cristiana con el fin de detener las agresiones sexuales de los españoles. Esta es una referencia muy reveladora sobre un problema particular que las mujeres nativas so-lían enfrentar y que era un abuso no castigado por la justicia española. La epidemia de 1607, que sobrevino tras una sequía fuerte en la zona xixi-me, tuvo un alto costo en muertes de niños y ancianos. El número de vícti-mas aumentó con otra epidemia, esta vez de sarampión. Los chamanes xiximes reanudaron sus graves adver-tencias sobre el peligro de vivir en los pueblos de misión, invocando el auxilio de su principal rey-dios, y, por último, intentaron suscitar una guerra para arrancar a los españoles de sus territorios, incluso solicitando aliados entre sus anteriores enemigos, los acaxees.23 Informado de esta situación, el gobernador Urdiñola buscó nego-ciar con los xiximes para evitar una conflagración.
Sus propuestas fueron rechazadas por los guerreros, quienes le respondie-ron con comentarios burlones sobre el rico sabor de la carne española. Cuan-do los xiximes dieron muerte a varios españoles después de las lluvias, en septiembre de 1610, el gobernador armó una fuerza de 200 españoles y cerca de mil indios aliados para atacar a los rebeldes, que ascendieron a más de un millar.24 Ya los guerreros indígenas tenían sitiados los establecimientos espa-ñoles de Las Vírgenes, San Hipólito y San Andrés. En dos batallas campales
23 AGN, Jesuitas, III-15, exp. 4, “Informe del padre Diego Ximénez”, San Andrés, 1633. 24 NLBL-UT, JGI, Varias Relaciones, I-1, “Relación de la entrada que hizo el gobernador de la Nueva Vizcaya Francisco de Urdiñola a la conquista, castigo y pacificación de los indios llamados xiximes”, 1610.
Hernando de Santarén,
religioso jesuita muerto
durante la rebelión tepehuana
de 1616. Óleo sobre tela,
Miguel Cabrera, parroquia de
Santiago Papasquiaro.
HISTORIA DE DURANGO
en Xocotilma y Guapijuxe —cerca de Remedios—, las tropas del goberna-dor enfrentaron a los xiximes y causaron muchas víctimas.
Tras estas luchas, los españoles lanzaron una campaña de tierra arrasada en los territorios xiximes y también destruyeron las 1 724 calaveras encontra-das en sus parajes. Hacia octubre, la insurrección había sido suprimida; diez de los líderes fueron a la horca y muchos fueron vendidos como esclavos.25 La movilización de tantas tropas costó a la Corona tres veces la cantidad gasta-da en la guerra contra los acaxees y señaló la determinación de los españoles de establecer control en la zona minera de las sierras de Topia y San Andrés, garantizando así el tránsito seguro entre Sinaloa y Durango. Las milicias españolas actuaron para congregar a los xiximes de más de setenta ranche-rías y pueblezuelos en cinco pueblos. En otra maniobra, unos soldados de Sinaloa acompañaron a los jesuitas en su entrada a la Sierra de Cariatapa, donde los acaxees —baimoas— que no se habían rendido después de la in-surrección se encontraban refugiados a lo largo del río Humaya.26 Los espa-ñoles emplearon un conjunto de medidas de coerción y persuasión para im-poner su mando. Aumentaron la guarnición en el presidio de San Hipólito para apoyar sus entradas, pero también intentaron coptar a los xiximes y acaxees con obsequios de alimentos, muy escasos después de las guerras. Los jesuitas advirtieron con más claridad la necesidad de privar de su in-fluencia a los viejos caciques y líderes, y redoblaron sus esfuerzos por capa-citar un cuadro leal de oficiales en las misiones. Dedicaron especial atención a combatir a los chamanes, con reacciones inmediatas, montando nuevas fiestas y procesiones católicas, empleando estrategias para hacer parecer in-eficaces los remedios de los indios curanderos y aprovechando cualquier oportunidad para mostrar que su “magia” era más poderosa. 27
La gran rebelión de los tepehuanes. 1616
Entre tanto, debido en parte al agotamiento de los depósitos de mineral de alta ley en la sierra de Topia, se intensificó la minería de plata en Guanaceví e Indé, en tierras tepehuanas. En los primeros años del real de Guanaceví, los mineros importaron trabajadores de fuera, pero el establecimiento de las mi-siones jesuitas de Santiago Papasquiaro, Santa Catalina y San Ignacio del Zape hizo posible el reclutamiento de mano de obra local —por medio del repartimiento— para hacer carbón y desempeñar otras labores en las minas.
25 Carta anua del padre Rodrigo de Cabredo, 8 de mayo de 1611, en Naylor y Polzer, 1986, pp. 200-244.26 AGN, Jesuitas, II-12, exp. 4, “Autos sobre Topia: correspondencia entre el virrey Velasco y el ca-pitán Diego Martín de Hurdaide”, 1612-1614. 27 Carta anua del padre Juan Font, 1611, en González Rodríguez, 1984, p. 168.
TOMO
Además, los vecinos de Guanaceví hicieron donativos de semillas, herra-mientas y animales para inducir a los tepehuanes a asentarse en la misión vecina al Zape.28
En todo el territorio tepehuán al norte de la ciudad de Durango, los jesui-tas incrementaron sus empeños de evangelización; internaron a los niños más listos en los seminarios para el aprendizaje de la doctrina, e introduje-ron más tlaxcaltecos y tarascos para asistir en las tareas religiosas y econó-micas de las misiones tepehuanas. En las misiones, los tepehuanes sembra-ban maíz y lo vendían en los reales de minas circunvecinos.29 Sin embargo, las continuas epidemias alimentaban las actividades de los chamanes tepe-huanes para desalentar el progreso de los jesuitas. Éstos sostenían que los padres envenenaban los alimentos que proporcionaban a los indígenas. Los rituales nativos persistieron en las afueras de las misiones a medida que los tepehuanes intentaban cubrir los riesgos de invocar el poder sobrenatural en todas sus formas. Algunos de ellos llegaron incluso a administrar el sacra-mento del bautismo a los moribundos, una práctica sancionada por los jesui-tas en casos extremos cuando no podían llegar a tiempo para salvar sus al-mas. Al principio, los padres vieron este hecho, así como la asistencia de los tepehuanes a las fiestas santas, como señales del progreso en la conversión de los “infieles”. Animados, expandieron sus esfuerzos hacia el valle de San Pablo en el norte y también establecieron la misión de Tizonazo cerca de Indé, donde asentaron indios salineros. El padre Juan Font era infatigable en todos estos empeños y en sus informes relata muchos éxitos en la evangelización de los tepehuanes, así como el abandono de sus antiguos ritos.30 Su optimismo no fue secundado por muchos de sus compañeros, quienes pidieron un pre-sidio para sofocar los hurtos y agresiones de los indios. Según sus relatos, los convertidos no cumplían con los trabajos, robaban ganado, no asistían a misa y seguían con sus “amancebamientos y borracheras”.31
Una epidemia de viruelas, en 1610, y otra de tifo, en 1612, trajeron como consecuencia una elevación de las tasas de mortalidad en los territorios tepe-huanes, sobre todo entre niños. Al mismo tiempo, los evangelizadores obser-varon un aumento en las celebraciones rituales clandestinas, incluso con sa-crificio de niños —supuestamente, según los jesuitas, destinado a salvar las almas de los adultos—.32 Los religiosos no dejaron de pedir ayuda militar
28 AHP, rollo 1648, 188 fols., autos de los diputados del Real de Guanaceví, 8 de febrero de 1648. [Microfilme en la biblioteca de la Universidad de Arizona.]29 Cartas anuas de Juan Font, Zape, 1608 y 1611, en González Rodríguez, 1984, pp. 160-171.30 Carta anua del padre Juan Font, 1612, en González Rodríguez, 1984, pp. 171-174.31 AGN, AHH, Temp., leg. 278, exp. 7, “Carta del padre Diego Larios al padre provincial”, 1614; AGN, AHH, Temp., leg. 278, exp. 7, “Padre provincial Rodrigo de Cabredo al virrey Marqués de Guadalcá-zar”, 5 de agosto de 1614. 32 Carta anua del padre Juan Font, 1611, en González Rodríguez, 1984, pp. 186-193.
HISTORIA DE DURANGO
para congregar a los indios de las rancherías y mantenerlos en las misiones. Sin embargo no era fácil imponer orden en los pueblos o prohibir el contacto entre indios recién convertidos y gentiles (no conversos). Los nativos incon-formes ignoraban las órdenes no sólo de sus fiscales sino también de los pa-dres, quienes intentaban poner fin a las celebraciones autóctonas y las uniones no sancionadas por el rito católico del matrimonio. Cabe mencionar aquí que don Francisco, el gobernador y cacique de Santiago Papasquiaro en 1613, hizo a los jesuitas una petición para que enviaran a ese lugar religiosos que pudieran predicar y confesar en lengua tepehuana y no sólo en la mexicana; también alegó que los tepehuanes obedecían con fidelidad a los padres al sem-brar sus milpas y aprovisionar a los pasajeros que pasaran por sus pueblos.33 Sin embargo otros tepehuanes amenazaron físicamente a los jesuitas. El padre Juan del Valle recibió un golpe en la cabeza con un arco, que fue una indigni-dad aún más grave por haber sido cometida por una mujer.34 Los tepehuanes burlaban la doctrina de los jesuitas al rehusar someterse a los repartimientos de trabajo y hurtar ganado de los ranchos y labores de españoles que se iban expandiendo en los alrededores. Todos estos disturbios se exacerbaron con una sequía que dañó la cosecha de maíz en 1615 y también amenazó con obstaculizar los esfuerzos de los religiosos en la sierra de Topia.35
Los temores de los padres no eran infundados, como los eventos del año si-guiente lo confirmaron.36 Durante la Cuaresma —tal vez para repudiar el fer-vor de esta importante temporada de los cristianos—, un apóstata tepehuán, antes chamán del pueblo de Otinapa, llamado Quautlatas, comenzó a predi-car en los contornos de la ciudad de Guadiana.37 Se autodenominó obispo y cargaba una figura que semejaba un crucifijo rústico que dijo representaba al hijo de Dios. También llevaba dos cartas enviadas por Dios el Padre, donde supuestamente mandaba a los nativos a sublevarse contra los españoles y ex-pulsarlos de sus territorios. Según estos mandatos, tanto religiosos como civi-les debían ser eliminados porque les habían quitado sus tierras, los habían forzado a trabajar como esclavos y les habían traído la muerte y la destrucción.
33 AGN, Jesuitas, III-16, exp. 6, 18 de marzo de 1613. 34 Pérez de Ribas, 1992, lib. 10.35 AGN, Jesuitas, II-12, exp. 4, autos sobre Topia, 1615.36 La información presentada aquí sobre la rebelión de los tepehuanes proviene de varias fuentes: AGN, Historia, vol. 311, fols. 3-46, testimonios recopilados por el padre Francisco de Arista en 1617; Pérez de Ribas, 1992, lib. 10, caps. 17-32; BNM, Archivo Franciscano, caja 11, exp. 169, “Relación de lo que sucedió en la Villa de Guadiana del alzamiento de los indios tepehuanes”, Durango, 24 de noviembre de 1616. Entre los análisis publicados están los de: Reff, 1995, pp. 63-90; Gradie, 2000, y Giudicelli, 2005, pp. 176-190. 37 En varios testimonios se afirma que este líder llegó de la provincia de Nuevo México; por ejem-plo, el del padre franciscano Andrés de Heredia, Durango, 25 de enero de 1617 (AGN, Historia, 311). Pero en su declaración (7 de marzo de 1617), Enrique de Messa, alférez real, relata que un tarasco que había luchado con los rebeldes le dijo que Quautlatas era un tepehuán de Otinapa.
TOMO
Quautlatas ordenó a los tepehuanes para que se desistieran de participar en los rituales cristianos que contribuían a reforzar los poderes de los padres, al mismo tiempo que éstos los mataban por medio del bautismo.
Para despejar el temor por las armas de los españoles, el chamán prometió que los guerreros indios que perecieran en la lucha serían resucitados des-pués de siete días y recobrarían su juventud. Sus tierras les serían restituidas y el maíz y el ganado mayor proliferarían. Los indios no debían temer a los refuerzos militares españoles porque la Divina Providencia se interpondría para hundir los navíos de los invasores —datos que indican un complejo co-nocimiento geopolítico por parte de los nativos—. El predicador indígena dijo también que los tepehuanes que no se levantaran en contra de los espa-ñoles serían castigados por Dios el Padre, o Dios el Sol, quien enviaría plagas, hambrunas y temblores para vengarse de ellos. Hubo testigos que alegaron ver al chamán abrir la tierra para tragarse a los incrédulos. Quautlatas desig-nó varios discípulos para difundir de manera clandestina estas noticias o lla-mados a las armas —tlatoles—. Algunas de las relaciones sobre este periodo previo a la insurrección mencionan ídolos parlantes y otras apariciones que exhortaban a los nativos a venerar a sus propios dioses y hacer preparativos para la guerra. Según los informes, una de estas apariciones sobrenaturales, tlacatla nextli —El Resplandeciente—, apareció más de cincuenta veces.38
Los jesuitas no perdieron tiempo en reportar estas “maniobras del demo-nio” al gobernador Gaspar de Alvear. Como resultado, uno de los embajado-res del profeta Quautlatas, don Melchor, de Santiago Papasquiaro, fue dete-nido y azotado en público. Los padres también supieron de los rumores que decían que los indios estaban almacenando flechas en cuevas, pero los oficia-les no se mostraron muy preocupados. Don Melchor y otros continuaron difundiendo su mensaje no sólo a tepehuanes sino también a acaxees, xixi-mes, salineros, tarahumaras, conchos y otros grupos étnicos. Alegaron que la conspiración se extendería hacia el sur, a Zacatecas, y hacia el norte, a Nuevo México; también pronosticaron que muchos mestizos y mulatos se unirían a ellos con el fin de matar a sus amos.
La comunicación a través de largas distancias indica, por parte de los indí-genas, un grado sofisticado de coordinación en la planificación de la rebelión —una organización que irónicamente fue facilitada por el proceso de “triba-lización” impuesto a los tepehuanes, quienes antes habían vivido de manera más descentralizada. Al cabo de algún tiempo, los lazos entre los asentamien-tos de tepehuanes dieron fruto en la formación de seis escuadrones de rebel-des. La rebelión fue fechada para empezar en noviembre, después de la cose-cha y el almacenamiento del maíz. En su mayoría, los líderes tepehuanes eran
38 AGN, Historia, vol. 311, varios testimonios. Es interesante notar el uso generalizado del idioma náhuatl, o mexicano, como lingua franca en la Nueva Vizcaya.
HISTORIA DE DURANGO
apóstatas —tepehuanes relapsos de la fe cristiana—, entre ellos, vaqueros y trabajadores de las labores y ranchos de los españoles, así como oficiales del gobierno indígena en las misiones nombrados por los jesuitas.39 Uno de ellos fue Antonio, el aguacil de Santa Catalina, quien relató más tarde cómo estu-vo en contacto con tepehuanes de muchos otros pueblos. Según las instruc-ciones recibidas por él, el desafío de la insurrección era crear un mundo inte-grado sólo por nativos de la tierra. Los primeros objetivos del ataque serían las misiones del Zape, Santiago Papasquiaro y Santa Catalina. Los rebeldes esperaron para iniciar los asaltos en El Zape, en ocasión de la fiesta de la Presentación de la Virgen, que se llevaría a cabo el 21 de noviembre con la asistencia de muchos españoles de toda la Nueva Vizcaya.40 Los jesuitas iban a consagrar una nueva imagen de la Virgen mandada traer de la ciudad de México.41 Cabe mencionar que en las afueras del Zape había una antigua ermita o cueva que los jesuitas creyeron estaba dedicada al demonio.42
En realidad, la rebelión comenzó el 16 de noviembre cuando uno de los capitanes tepehuanes, [Francisco] Gogojito, asaltó una recua en el camino a Topia, cerca de la misión de Santa Catalina, y mató al padre Hernando de Tovar, quien venía de pedir limosna para la construcción de la iglesia de los jesuitas en Durango. La mayoría de los rebeldes viajaban a pie, armados de arcos, flechas, lanzas, palos y hachas. A los pocos días, los insurgentes sitiaron las misiones de Santiago Papasquiaro, Santa Catalina y San Ignacio del Zape, así como el real de minas de Guanaceví y las estancias españolas cir-cunvecinas. En varios lugares, pero sobre todo en Santiago Papasquiaro y El Zape, mataron centenares de personas y mutilaron sus cuerpos, inclusive los de los europeos, mestizos, mulatos e indígenas que servían a los españoles. Entre ellos hubo ocho jesuitas, un franciscano y un dominico. El padre San-tarén murió en el camino a manos de los tepehuanes de Santa Catalina cuan-do, ignorante de los sucesos, regresaba del territorio de los xiximes.43
Los indios alborotados arrasaron todas las misiones de los jesuitas en la zona tepehuana y otras en los territorios de los acaxees y xiximes. Muy pocos de los españoles o sus sirvientes sobrevivieron a las matanzas de los primeros días del alzamiento. Uno de ellos fue Juan Martínez de Hurdaide, quien es-tuvo en Atotonilco cuando fue asaltado, pues uno de los rebeldes, un indio de Sinaloa, le ayudó a escapar diciendo que su padre —el capitán Diego Martí-nez de Hurdaide— lo había protegido en el pasado.44
39 AGN, Historia, vol. 311, “Declaración de Andrés de Arruez”, 30 de enero de 1617. 40 ARSI, Mexicana, vol. 17, fols. 153-154, “Declaración de Antonio”, 26 de enero de 1617; “Relación de la rebelión tepehuana”, 16 de mayo de 1618, en Hackett, 1926, vol. 2, pp. 100-115.41 AGN, Historia, vol. 311, “Declaración de Juan Pérez de Vergara”, 7 de marzo de 1617.42 AGN, Misiones, vol. 26, carta anua del padre Francisco de Mendoza, Zape, 6 de junio de 1662.43 AGN, Historia, vol. 311, “Testimonio de Juan Pérez de Vergara”.44 AGN, Historia, vol. 311, “Declaración del padre Andrés de Heredia”, guardián del convento fran-
TOMO
En Santiago Papasquiaro unos cuantos lograron esconderse y huir a la ha-cienda de Sauceda mientras los rebeldes celebraban su victoria, entre ellos Andrés de Arruez, quien se metió al confesionario para ocultarse, y varias sirvientas mulatas, que se refugiaron en el campanario. Las segundas más tarde fueron capturadas por los rebeldes y trasladadas a varios campamentos. Al fin lograron escapar por segunda vez y llegaron a Durango en diciembre, después de muchos días de comer frutas silvestres y hacer frente al mal tiem-po, incluso a la nieve.45
La destrucción se llevó a cabo junto con la execración de objetos religiosos y la humillación de los padres antes de matarlos. Los rebeldes se mofaron de los jesuitas recitando frases cantadas en la misa, luego los desnudaron y los mata-ron a palos. En algunas circunstancias, los individuos se vengaron de agravios personales, como es el caso del cacique tepehuán, quien tomó la vida del padre Juan Font por haberlo castigado y desprestigiado públicamente. Los rebeldes celebraron sus victorias con procesiones en las cuales desfilaron caciques —como fue el caso de Gogojito, en Santiago Papasquiaro— vestidos como reli-giosos, y algunas mujeres se disfrazaron de la Virgen María. Los levantados aniquilaron imágenes religiosas con mucha ira; azotaron los santos y las cru-ces, flecharon los crucifijos, desgarrando y quemando las vestiduras sacerdota-les. Asimismo, escupieron las imágenes de Cristo, lanzándole epítetos de la-drón y borracho, y se orinaron en la sagrada hostia. Al saquear las misiones y los asentamientos de los españoles, los nativos dieron muerte a la mayoría de los caballos, pero confiscaron mulas, ganado mayor, harina, herramientas y las armas —arcabuces, espadas y escudos— que encontraron. Estos estragos se pueden entender como catarsis o limpieza simbólico-material para librarse de todas las injusticias sufridas a manos de los invasores.
Cuando el gobernador Gaspar de Alvear recibió la noticia de lo sucedido, el 18 de noviembre, todavía no se percataba de la magnitud del problema e intentó despachar una tropa bajo el mando del capitán Martín de Olivas para responder al mensaje del padre Bernardo Cisneros en Santiago Papasquiaro que decía: “socorro, socorro, socorro, Sr. Gobernador, que estamos a punto de muerte.”46 Los soldados al fin lograron auxiliar a los refugiados en la hacienda de Sauceda.47 En seguida, Alvear mandó llamar a los caciques tepehuanes de los pueblos más cercanos a Durango. Aunque negaron ser cómplices en la insurrección, el gobernador ordenó la ejecución de 70 de los principales. Una milicia de españoles y sus aliados conchos repelió un ataque de guerreros ciscano en Topia, 25 de enero de 1617. 45 AGN, Historia, vol. 311, “Declaración de Andrés de Arruez”, 30 de enero de 1617, y “Declaración de María de Yáñez”, 15 de febrero de 1617. 46 AGN, Historia, vol. 311, “Testimonio del doctor Martín de Ygurrola”, Durango, 25 de enero de 1617.47 AGN, Historia, vol. 311, “Declaración del licenciado Pedro Ramírez, presbítero”, 15 de febrero de 1617.
HISTORIA DE DURANGO
sobre Guadiana a fines de noviembre, y sólo en diciembre pudo el gobernador salir de la ciudad con una fuerza de soldados españoles y muchos aliados —en-tre éstos, conchos, laguneros, acaxees y tepehuanes leales—. Se dirigieron pri-mero a San Juan del Río y al real de Indé, y después al rescate de los españoles sobrevivientes, quienes habían logrado escapar a la hacienda de Sauceda y al real de Guanaceví. Pusieron fin al sitio de estos puestos y persiguieron a los rebeldes tomando prisioneros a muchas mujeres y niños. A su paso, encontra-ron destruidas las haciendas productoras de plata. En El Zape descubrieron 57 cuerpos, 20 de ellos españoles. Fuera del Zape se toparon con el cuerpo del padre Juan Font, quien llevaba un sermón para el día de la Presentación de Nuestra Señora. De la misma manera, encontraron que todo había sido que-mado en Atotonilco y Santiago Papasquiaro. En Otinapa trabaron batalla con los rebeldes, tomaron más de 200 presos y liberaron a varios cautivos: dos ni-ñas españolas, cuatro mulatas y diez indias naborías tarascas y mexicanas.48 Es interesante notar que no todo lo foráneo representó el mismo mal. En su caso, las mujeres tuvieron un importante valor reproductivo y laboral. Poco a poco, la mayoría de los rebeldes se refugió en guaridas montañosas en grupos de cien y hasta mil personas, haciendo incursiones periódicas por los asentamientos y caminos para frenar el desarrollo de la minería, la agricultura y el comercio. Un jesuita relató en 1617 que uno de los principales líderes de los tepehuanes fue Mateo Canelas, el hijo mestizo de un encomendero español y una mujer tepe-huana.49 Los mestizos jugaron papeles importantes en la rebelión, aliándose a uno u otro lado del conflicto. Este hecho, así como la apropiación por parte de los rebeldes de los conocimientos y tácticas de los españoles, indica un fluido proceso de intercambios culturales.
Mientras a los españoles les costaba poner fin a estos asaltos durante 1617, otros grupos de acaxees, xiximes, tarahumaras, conchos y tobosos to-maron las armas contra los europeos. En la sierra de Cariatapa, unos rebel-des tepehuanes persuadieron a un cacique acaxee de que los recientes come-tas y las extrañas tempestades anunciaban el fin de la dominación española. Este cacique atrajo a muchos seguidores —incluso a dos mulatos que se hicieron sus tenientes— con sus promesas milenarias y utópicas de vida después de la muerte. Culpó a los jesuitas en la nueva misión de Tecuichapa por la muerte de sus recién convertidos en una epidemia de sarampión. Otro líder, el ya mencionado Gogojito, se refugió con sus seguidores en los terri-torios de los xiximes.50 Algunos conchos se aliaron con tepehuanes para
48 AGN, Historia, vol. 311, “Testimonio de Enrique de Messa, alférez real”, 17 de marzo de 1617.49 AGN, Misiones (archivo provisional), caja 2, “Informe del padre Diego de Alejos”, Tecuichapa, 18 de mayo de 1617.50 “Informe del padre Alonso de Valencia”, Guatimapé, 9 de mayo de 1618, en Naylor y Polzer, 1986, pp. 247-293.
TOMO
asaltar las estancias en el valle de San Bartolomé —valle de Allende—, el centro de producción de granos en el norte.51
Al principio, los españoles no respondieron con eficacia a esta guerra de guerrillas, pero poco a poco, con la ayuda de los indios aliados —conchos, laguneros, acaxees e incluso tepehuanes—, lograron algunas victorias. Cap-turaron y ejecutaron a Gogojito en febrero de 1618, cerca de Guarisamey en la zona xixime. Quemaron las milpas indígenas para eliminar el sustento de los rebeldes, pero eventualmente obtuvieron mejores resultados mediante promesas de provisiones y amnistía. Ofrecieron recompensas por las cabezas de los enemigos muertos; una cabeza podía representar cuatro hachas, cuatro cuchillos, cuatro azadones, machetes y tejidos de tela.52 En Tenerapa, los sol-dados españoles capturaron a Mateo Canelas.53
Ya a comienzos de 1619, un crecido número de rebeldes se había rendido y estaba de acuerdo en asentarse en las misiones. Otros grupos permanecieron fugitivos, entre ellos una fuerza de 800 tepehuanes bajo el mando del viejo guerrero Francisco Tucumadagui; ellos habían escapado hacia el norte de la sierra de Ocotlán a los territorios de los tarahumaras. Este cacique, quien disfrutaba de mucha fama marcial, aseveró que “un sólo tepehuán desnudo y desarmado hacía volver las espadas a diez españoles armados.” En febrero de 1619, con soldados conchos, el gobernador Alvear entró en territorio tarahu-mara y, por medio de intermediarios tarahumaras y conchos —algunos de ellos, mujeres—, arregló hacer la paz con los seguidores de Tucumadagui, quienes prometieron vivir en las misiones del valle de San Pablo. El viejo ca-cique hizo notar que los españoles no habían cumplido su palabra en otras ocasiones.54
En consecuencia, no todos los tepehuanes aceptaron entregarse a los espa-ñoles y decidieron remontarse a regiones serranas muy aisladas. Algunos se rindieron sólo para ganar tiempo y más tarde dejar las misiones, pero otros, agobiados por el hambre, accedieron a los atractivos materiales. Muchos de los tepehuanes capturados fueron llevados en cadenas hacia las misiones. La rebelión más amenazante acaecida hasta esa fecha en el norte novohispano tuvo un costo estimado, para la Corona española, de más de un millón de pesos en gastos directos y pérdidas por falta de ingresos de la minería. Se calculó que trescientas personas no indígenas y muchos miles de indios per-
51 NLBL-UT, JGI, Varias Relaciones, I-1, “Relación de lo sucedido en la jornada que don Gaspar de Alvear…”.52 “Relación de Alonso de Valencia”, Guatimapé, 9 de mayo de 1618, en Naylor y Polzer, 1986, pp. 247-293.53 AGI, Audiencia de Guadalajara, leg. 37, exp. 46, “Informes del gobernador Mateo de Vesga”, 1620-22. 54 NLB-UT, Colección JCI, Varias Relaciones, I-1, “Relación de lo sucedido en la jornada que don Gaspar de Alvear…”.
HISTORIA DE DURANGO
dieron la vida. Los líderes que sobrevivieron se ahorcaron o fueron deporta-dos como esclavos a lugares tan lejanos como Cuba.55
Durante y después de la rebelión, los testigos ofrecieron explicar los moti-vos de los rebeldes. Según el teniente de gobernador de Nueva Vizcaya, Mar-tín de Egurrola, los tepehuanes habían intentado asesinar a todos los españo-les, empezando por los jesuitas y otros religiosos, cuyos cuerpos serían arrastrados por las milpas y dejados para alimento de lobos y coyotes. Algu-nos testigos culparon a los europeos por el maltrato a los indios, y los jesuitas se refirieron al esquema del repartimiento como una de las causas principa-les.56 No cabe duda de que la mayoría de los indígenas quiso borrar las figuras que representaban la dominación y la opresión, y, por ende, llevó a cabo una destrucción sistemática de los asentamientos coloniales. Son de llamar la atención, en particular, el afán y la violencia con que profanaron todo aquello relacionado con la fe cristiana.
Análisis de las rebeliones milenarias
Las quejas y los desafíos de los tepehuanes reiteraron aquéllos de las previas rebeliones de acaxees y xiximes. De hecho, las semejanzas entre las tres son dignas de mención a pesar de que la rebelión de los tepehuanes fue mucho más devastadora que las otras. Hay que señalar primero la importancia de la acción oportuna. Las insurrecciones ocurrieron en el tiempo en que una ge-neración de indígenas todavía tenía en mente las experiencias y la cosmología del periodo de precontacto. Los guerreros de armas y los chamanes mantu-vieron un liderazgo fundamentado, al menos en parte, en una visión autócto-na. En todos los casos, las rebeliones fueron respuestas de la primera genera-ción a la penetración constante de los españoles por demanda de mano de obra, así como a la mortandad masiva provocada por las epidemias, los tras-lados forzados y las nuevas formas de organización social. Estos cambios fue-ron catastróficos en el sentido de disolver las redes y las actividades sociales destinadas al sostenimiento de la vida nativa. Para los indígenas, el favor de los dioses dependía de las prácticas ceremoniales y de las ofrendas de alimen-tos que los jesuitas habían prohibido. La guerra y las demostraciones de valor habían dejado de ser modalidades significativas para obtener beneficios so-ciales y políticos. Por otra parte, la monogamia impidió la capacidad repro-ductiva de los líderes y la vulnerabilidad particular de las mujeres embaraza-das a las enfermedades exacerbó ese problema. Si una cosmología nativa aún
55 Borah, 1966, pp. 15-29; Zavala, 1967, p. 217.56 AGN, Jesuitas, III-15, exp. 33, “Relación que hizo el padre Francisco de Ximénez”, San Andrés, 1632; AGN, AHH, Temp., leg. 2000, exp. 1, “Pérez de Ribas al virrey Marqués de Cadereyta”, 12 de septiembre de 1638.
TOMO
intacta pudo haber dado sustento a las insurrecciones, por su parte, los gue-rreros más capaces tuvieron el poder de aportar las estrategias de combate, las tácticas, así como las habilidades para el uso de arcos, flechas, lanzas y otras armas.
Todas las rebeliones exhibieron aspectos milenarios aun cuando no fueron del todo autóctonas ni mostraron un afán de retornar por completo al pasa-do. Por el contrario, pretendían un futuro estado de prosperidad y justicia sin precedentes. Enfrentados por amenazas terriblemente opresivas, muchos na-turales contemplaron el fin del mundo actual como la última salida para so-brevivir. Esto implicó una ruptura total con la religión de los europeos. Los pronósticos de los chamanes sobre las mortandades continuas y el hambre contribuyeron a generar un ambiente de paranoia extrema y un sentido de urgencia para actuar con rapidez antes de que fuera demasiado tarde.
Perico y Quautlatas prometían la liberación milagrosa al paraíso una vez desaparecidos los españoles. Sus dioses les habían otorgado poderes especia-les —por ejemplo, convertir a los seres humanos en animales y resucitar a los muertos— que asegurarían tanto el éxito de las rebeliones como un mundo posrevolucionario de plenitud. Además de los guerreros de armas, el lideraz-go rebelde también contó con profetas o chamanes expertos, quienes legiti-maron la lucha al imbuirla de un sentido de voluntad divina. Este factor fue de la mayor importancia en aquellas sociedades que no hacían una plena dis-tinción entre el liderazgo temporal y la inspiración divina. A pesar de que la documentación sobre la rebelión de los xiximes no proporciona mucha infor-mación sobre sus líderes, sabemos que uno de ellos fue caracterizado como un dios-rey.
Los cambios prometidos como parte de una redención milenaria no signi-ficaron la obliteración total de todas las introducciones foráneas. De hecho, como hemos anotado, los líderes eran indios ladinos, en el sentido cultural, o mestizos biológicos, a quienes el empleo de conocimientos sofisticados sobre sus opresores les dio ventajas estratégicas. En muchos casos, los insurrectos se apropiaron de signos de autoridad de los opresores. Perico no sólo afirmó ser dios y obispo, sino que también celebró inversiones de los sacramentos. El indígena acaxee quien tomara el nombre de Santiago declaró que sabía que Santiago era el patrón y capitán de los soldados españoles; ciertamente, ha-bría visto cuadros pintados del Santiago vindicador montado en su caballo magnífico. Varias figuras y símbolos cristianos aparecieron también en la re-belión de los tepehuanes: obispo, crucifijo, hijo de Dios. De alguna manera, el hecho de que los indígenas los emplearan indica la eficacia con la cual los españoles habían transmitido los códigos jerárquicos y religiosos. Asimismo, Quautlatas distribuyó cartas o mensajes escritos entre sus seguidores para mostrar que su poder tuvo un origen superior. Para la gente que no había
HISTORIA DE DURANGO
empleado la escritura en sus idiomas, la palabra escrita, con su capacidad para comunicar y legitimar mensajes, podría haber constituido un fenómeno poderoso en un nuevo arsenal de armas simbólicas.
Hemos visto que la meta de los rebeldes era invertir el mundo, pero esto no quería decir que el nuevo universo sería semejante al anterior. La clave residía en cómo hacer que las fuerzas sobrenaturales fueran propicias de manera óptima para asegurar la sobrevivencia material. En parte, esto impli-có la revitalización de los rituales familiares de reciprocidad y las relaciones de intercambio social —sobre todo las celebraciones en las cuales usaban enervantes, así como las prácticas sexuales y reproductivas—. Los jesuitas, quienes no entendieron la cosmología indígena, tendieron a simplificar los motivos de los naturales para rebelarse porque deseaban restituir sus “borra-cheras” y “demostraciones licenciosas de promiscuidad sexual”. A fin de cuentas, las rebeliones mostraron que los naturales creían que las condicio-nes para asegurar su sobrevivencia también incluían la retención de algunos elementos de la cultura material de los españoles —por ejemplo, herramien-tas, textiles y ganado.
Por un lado, apoderarse de algunos emblemas de la cultura invasiva fue una vía para lograr la sobrevivencia indígena. Por el otro, los nativos vieron la exigencia de aniquilar los signos o atributos del poder sobrenatural que die-ron fundamento a la autoridad española. Por esta razón, la destrucción de los espacios sagrados fue en especial intensa y meticulosa. La execración de las cruces y las hostias en las iglesias evidenció un alto grado de virulencia. La burla, representada en las parodias de las procesiones y ceremonias católicas, así como en el uso de la vestimenta de la iglesia, constituyó otro medio para invertir lo sucedido. Los íconos católicos perdieron su fuerza cuando pudie-ron ser calumniados con tanta facilidad.
Si los emblemas cristianos evocaban recuerdos en extremo dolorosos, los espacios en los cuales los españoles vivían y trabajaban también guardaban memorias lastimosas del trabajo forzado y la brutalidad. Por ello, los indíge-nas prendieron fuego a las haciendas y minas de los españoles. Aunque se adueñaron de los ganados mayores y menores que les podrían traer beneficios, se inclinaron a matar a los caballos por su asociación con la capacidad devas-tadora de los conquistadores.57 El acto de quitar la vida fue otra característica importante de las rebeliones. Para efectuar un cambio radical era necesario exterminar a todos los europeos, tanto religiosos como civiles. Los indígenas percibieron a los religiosos como especialmente peligrosos debido a que, desde su punto de vista, gozaban de poderes sobrenaturales. La asociación que hicie-ron entre la muerte y el bautismo —celebrado por los misioneros— los llevó
57 AGN, Misiones (archivo provisional), caja 2, “Informe del padre Diego de Alejos”, Tecuichapa, 18 de mayo de 1617.
TOMO
a imponer los más crueles y nefastos castigos a los cuerpos de los padres. Sin embargo, muy pocos cautivos no indígenas escaparon a la muerte vio-lenta, salvo el caso de las mulatas y mestizas que estaban esclavizadas, es decir, en la más baja escala social. El número de españoles muertos fue, con mucho, el peor en el caso de la re-belión de los tepehuanes, por una parte debido a la superior coordina-ción y mayor duración de su insurrec-ción y, por la otra, a su carácter pro-fundamente milenario.
Los lazos de parentesco y de comu-nidad fueron factores cruciales para atraer simpatizantes a las rebeliones. La mortandad masiva en epidemias había debilitado estos vínculos pero todavía persistían en cierto grado para promover la solidaridad étnica y facilitaron la comunicación entre gentiles y convertidos. Los rebeldes no vacilaron en matar a aquellos co-terráneos que colaboraban con los opresores, o bien en convocar a sus dioses para eliminarlos. Según los testimonios, tales traidores fueron tragados en grietas que se abrieron de repente en forma inexplicable. Al contrario, en el caso de los acaxees, podemos ver cómo las rivalidades y dis-tinciones interétnicas pudieron socavar la capacidad de resistencia. Los so-baibos fueron los primeros en incitar a la rebelión y lucharon por más tiem-po, pero no pudieron continuar la resistencia cuando sus compatriotas se rindieron. Los tepehuanes parecieron tener mayor cohesión que los demás grupos, lo que a primera vista nos parece sorprendente, dado el hecho de que vivían más dispersos que los grupos restantes antes de la conquista. Paradó-jicamente, su solidaridad se debió en parte a los esfuerzos de los conquistado-res por juntarlos en misiones e imponer coherencia social a su desagregación. La tribalización fomentada por españoles con el fin de crear entidades políti-cas más centralizadas —y más susceptibles a la negociación y el control—
Historia de los triunfos de
nuestra santa fe, por el
jesuita Andrés Pérez de Ribas,
1645. Biblioteca Nacional de
Madrid.
HISTORIA DE DURANGO
fue un factor determinante. Sin embargo, ni siquiera los tepehuanes perma-necieron unidos hasta el fin.
Por lo general, la competencia dentro y entre grupos étnicos resultó en un faccionalismo que pudo ser explotado por los españoles. Es evidente que los patrones de guerra del periodo de precontacto jugaron un papel importante en la manipulación de enemistades y alianzas por todos los combatientes. Por otro lado, es importante darse cuenta del proceso que transcurría como resul-tado de la invasión española. Los intercambios, pacíficos o a sangre y fuego, estimularon una recreación de identidades que abarcó muchos grupos étnicos. Las alianzas eran mutables, fluidas y creativas, y dependían de muchas combi-naciones de factores demográficos, económicos, ecológicos y culturales.
Los españoles fueron expertos en emplear la táctica de dividir para con-quistar. Dada su desventaja relativa en número de guerreros y conocimiento del terreno, su primera reacción fue la de identificar potenciales colaborado-res y ofrecer recompensas por su cooperación. Las negociaciones a veces to-maron tiempo y resultaron en acuerdos de paz fingidos o no confiables. Asi-mismo, muchos grupos se sometieron cuando tuvieron necesidad de los alimentos prometidos por los españoles, pero cuando pudieron cosechar sus propias milpas volvieron a la resistencia. Al fracasar los medios diplomáticos, los españoles se empeñaron en explotar los antagonismos entre grupos para reclutar indios aliados. Esta estrategia, consagrada por tiempo inmemorial, demostró más de una vez cómo los españoles, infinitamente superados en número por el enemigo, pudieron prevalecer. A la inversa, por lo general los españoles no sufrieron de las mismas divisiones, a pesar de las deserciones a favor del enemigo de algunos individuos de sangre mestiza. Además, los con-quistadores contaron con el beneficio de una superior tecnología de guerra. Aun en terrenos abruptos, donde fueron forzados a combatir al estilo de gue-rrilla, los europeos tuvieron ventaja debido a las armas mortíferas y a la capa-cidad de mantener los pertrechos. Los rebeldes que se refugiaron en peñascos y otros lugares de acceso difícil casi siempre sufrieron hambruna mientras sus milpas eran arrasadas. Los patrones de subsistencia autóctonos no se prestaron al almacenamiento de alimentos e inhibieron su habilidad para sostener conflictos prolongados.
En las rebeliones de primera generación, por lo general los oficiales civiles y los religiosos españoles se abstuvieron de culparse unos a los otros, descu-briendo en el demonio un chivo expiatorio más conveniente para explicar los motivos del descontento indígena.58 También mostraron unidad al asignar castigos a los derrotados, empleando una combinación de ejecuciones ejem-plares, destierros y dádivas para obligar a la sumisión. Sin embargo, el grado
58 Pérez de Ribas, 1992, lib. 10, caps. 13 y 14.
TOMO
en que los españoles pudieron impo-ner sus condiciones fue variable y el proceso de dominación prosiguió de manera precaria. La rebelión de los tepehuanes contó con la participa-ción de acaxees y xiximes, los cuales se encontraban inconformes con las condiciones impuestas después de sus rebeliones. Como resultado, los españoles se tornaron más cautelo-sos y atentos a la necesidad de poblar la región con sus paisanos. Los jesui-tas establecieron nuevas misiones, pero la población española aumentó muy poco. La seguridad anhelada por los “conquistadores” todavía es-taba lejana.
Culturas en flujo
Tras las rebeliones, ninguna de las partes en contienda se dio cuenta de la fragilidad de la tregua temporal que imperaba. No pocos caciques ha-bían pedido la paz a cambio de com-prar tiempo para reagruparse o reti-rarse fuera de la esfera dominada por los españoles. En el caso de los tepe-huanes, algunos grupos o parcialida-des optaron por retirarse a las barrancas inaccesibles e inhóspitas de la Sierra Madre Occidental, en el noroeste de Durango y el suroeste de Chihuahua, donde los españoles no tuvieran intereses relacionados con la minería. Los primeros formaron el núcleo de la etnia tepehuana (del norte) que todavía se reconoce hoy. Los cerca de dos mil tepehuanes que quedaron en las misiones, al cabo de algún tiempo se convirtieron en parte de una población mixta. El mismo proceso ocurrió con los acaxees y xiximes, pero aún más rápido, debi-do a que el declive demográfico que experimentaron fue más temprano y no permitió una recuperación numérica que pudiera corresponder al incremen-to de la población no indígena.
Para los acaxees, xiximes y tepehuanes, las rebeliones de primera generación —desesperados intentos milenarios por reconciliar el trauma catastrófico de
Arte de la lengua tepeguana,
por el jesuita Benito de
Rinaldini, diccionario
tepehuáan del norte español,
1743. Biblioteca Pública del
Estado de Jalisco.
TOMO
Izquierda:
Chorographía de las misiones
apostólicas que administró
antes en Topia y Tepehuana,
y administra en Nayo,
Tarahumara, Chínipas,
Sinaloa, Sonora, Pimería
y California de la Compañía
de Jesús en la América
Septentrional. MMOyB, Colec.
Hist. OyB, Parciales 723,
V.1-1162. Manuscrito, óleo
sobre papel. Compañía de
Jesús, 1600.
la conquista y de la dominación— probaron la futilidad de su intento por borrar el yugo colonial por completo. A lo largo del periodo de la colonia, los acaxees, los xiximes, y más tarde los tepehuanes que quedaron en misiones, serían incorporados a la órbita de los españoles. Sin embargo, este proceso ocurriría de forma paulatina y con modalidades de resistencia no tan belicosas en su mayor parte, sino con el carácter disconforme que James C. Scott ha denominado “armas de los débiles”.59 Las comunidades indígenas de Durango desarrollaron formas cotidianas de resistencia para rechazar o aguantar la coerción de los españoles, las cuales les permitieron persistir por algún tiempo como etnias diferenciadas. Los españoles no dejaron de presionar a estos gru-pos que llamaron “indios de media paz”. Emplearon la fuerza, cuando fue posible, con soldados, y el tratamiento más suave, cuando les servían, pero no desistieron de sus intentos por explotar a los indios como fuerza laboral. La manera en que los describieron nos revela mucho su percepción de ellos: “flojos, atrevidos, mal enseñados, tlatoleros, borrachos, sin vergüenza, o sin miedo”.60 Los indígenas que a propósito inventaban modos de evitar el traba-jo excesivo eran “perezosos e indolentes”. Cuando salían de las misiones para complementar la subsistencia con la caza y la recolección, eran “vagabundos”. Las defensas psicológicas, como el chisme y la difamación, fueron calificadas de “insolentes y petulantes”. Eran “audaces” cuando llevaban sus quejas a las justicias españolas. En fin, los jesuitas se dieron cuenta de que sería mejor no hacer caso de algunos comportamientos y prácticas poco ortodoxos, con ob-jeto de lograr que los indígenas estuvieran más dispuestos a prestar sus servi-cios en misiones, haciendas y minas. 61
Al final, no fue el régimen formal que los jesuitas intentaron imponer en sus misiones el que desencadenó las alteraciones más importantes en las comunidades indígenas, sino las relaciones que desarrollaron con la pobla-ción no indígena que iba aumentando por todas partes de Durango a lo largo del periodo colonial. Las transformaciones que experimentaban no erradicaron todos los vestigios de sus culturas, aunque sus huellas se hicie-ron cada vez menos evidentes en los asentamientos de población mixta. Sólo los tepehuanes refugiados en las barrancas aisladas de la Sierra Madre Occidental lograron conservar una identidad cultural propia que ha perdu-rado hasta hoy. Paradójicamente, su derrota en la gran rebelión tepehuana les proporcionó el momento decisivo para alejarse de los invasores, lo cual les permitió desarrollar su cultura de manera más autónoma y persistir como grupo étnico diferenciado.
59 Scott, 1985. Véanse también Scott, 1990, y Deeds, 2000, vol. 2, pp. 44-88. 60 AGN, AHH, Temp., leg. 1126, exp. 4, “Razón de Topia”, 1740. 61 Véase, por ejemplo, el “Informe del padre Andrés Javier García”, circa 1740, en AGN, AHH, Temp., leg. 1126, exp. 4.
AF Archivo FranciscanoAGI Archivo General de Indias, SevillaAGN Archivo General de la Nación, MéxicoAHH,Temp. Archivo Histórico de Hacienda, TemporalidadesAHP Archivo de Hidalgo de Parral, MéxicoARSI Archivo Romanum Societatis Iesu, RomaBNM Biblioteca Nacional de MéxicoJGI Joaquín García IcazbalcetaNLBL-UT Nettie Lee Benson Library-University of TexasSEP Secretaría de Educación PúblicaUACJ Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
SIGLAS Y REFERENCIAS
ÁLVAREZ, SALVADOR1992 “Chiametla: una provincia olvidada del siglo XVI”, Tra-
ce, vol. 22, núm. 12, pp. 5-23.
BORAH, WOODROW1966 “La defensa fronteriza durante la gran rebelión tepe-
huana”, Historia Mexicana, vol. 16, núm. 1, pp. 15-29.
DEEDS, SUSAN M.1989 “Rural Work in Nueva Vizcaya: Forms of Labor Coer-
cion on the Periphery”, Hispanic American Historical Review, vol. 69, núm. 3, pp. 425-449.
1992 “Las rebeliones de los tepehuanes y tarahumaras du-rante el siglo XVII en la Nueva Vizcaya”, en Ysla Camp-bell (coord.), El contacto entre los españoles e indíge-nas en el norte de la Nueva España, Ciudad Juárez, UACJ, pp. 9-40.
1998a “First Generation Rebellions in Seventeenth-Century Nueva Vizcaya”, en Susan Schroeder (coord.), Native Resistance and the Pax Colonial in New Spain, Lin-coln, University of Nebraska Press, pp. 1-29.
1998b “Indigenous Rebellions on the Northern Mexican Mis-sion Frontier: From First-Generation to Later Colonial Responses”, en Donna J. Guy y Thomas E. Sheridan (coords.), Contested Ground: Comparative Frontiers on the Northern and Southern Edges of the Spanish Em-pire, Tucson, The University of Arizona Press, pp. 32-51.
2000 “Legacies of Resistance, Adaptation, and Tenacity: His-tory of the Native Peoples of Northwest Mexico”, en Richard E. W. Adams y Murdo J. Macleod (coords.), The Cambridge History of Native Peoples, vol. 2. Meso-américa, parte 2, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 44-88.
2003 Defiance and Deference in Mexico’s Colonial North: Indians under Spanish Rule in Nueva Vizcaya, Austin, University of Texas Press.
GERHARD, PETER1993 The North Frontier of New Spain, Norman, University
of Oklahoma Press.
GIUDICELLI, CHRISTOPHE2005 “El miedo de los monstruos: indios ladinos y mestizos
en la guerra de los Tepehuanes de 1616”, en Nuevo mundo: mundos nuevos, pp. 176-190.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, LUIS (COORD.)1984 Crónicas de la Sierra Tarahumara, México, SEP.
GRADIE, CHARLOTTE M.2000 The Tepehuan Revolt of 1616: Militarism, Evangelism
and Colonialism in the Seventeenth Century, Salt Lake City, University of Utah Press.
HACKETT, CHARLES W. (COORD.)1926 Historical Documents relating to New Mexico, Nueva
Vizcaya, and Approaches Thereto, to 1773, Washing-ton, Carnegie Institution, vol. 2. [1a ed. : 1773].
NAYLOR, THOMAS H., Y CHARLES W. POLZER (COORDS.)1986 The Presidio and Militia on the Northern Frontier of
New Spain. A Documentary History. 1570-1700, Tuc-son, University of Arizona Press.
OBREGÓN, BALTASAR DE 1988 Historia de los descubrimientos antiguos y modernos
de la Nueva España, México, Porrúa. [1ª ed. : 1584].
PÉREZ DE RIBAS, ANDRÉS1992 Historia de los triunfos de nuestra santa fé entre gen-
tes las más bárbaras y fieras del Nuevo Orbe, Ignacio Guzmán Betancourt (coord.), México, Siglo Veintiuno Editores. [Madrid, A. de Paredes, 1645].
REFF, DANIEL1991 Disease, Depopulation and Culture Change in Nor-
thwestern New Spain. 1518-1764, Salt Lake City, Uni-versity of Utah Press.
1995 “The Predicament of Culture and Spanish Missionary Accounts of the Tepehuan and Pueblo Revolts”, Ethno-history, vol. 42, núm. 1, pp. 63-90.
SCOTT, JAMES C.1985 Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant
Resistance, New Haven, Yale University Press.1990 Domination and the Arts of Resistance: Hidden Trans-
cripts, New Haven, Yale University Press.
ZAVALA, SILVIO1967 Los esclavos indios en la Nueva España, México, El
Colegio de México.
ZUBILLAGA, FÉLIX, Y ERNEST J. BURRUS (COORDS.)1956-1981 Monumenta Mexicana, Roma, Institutum Historicum
Societatis Iesu, 8 vols.
TOMO
La actual Sierra Tepehuana1 ocupa todo el sur montañoso del actual estado de Durango. Está atravesada por el río Mezquital, que corre hacia el Pacífico y cuya profunda barranca corta la región en dos y conforma un paso natural, aunque difícil de transitar, entre el altiplano y la costa. La división fisiográfica marcada por el Mezquital influyó tanto en el proceso de conquista como en el de evangelización. La zona situada al este del Mezquital estuvo más relaciona-da con la capital de la Nueva Vizcaya, mientras que la zona oeste miraba hacia la costa, a pesar de pertenecer al partido de Durango desde 1788.2 Así, los primeros conquistadores españoles penetraron en la sierra a partir del altipla-no pero también desde Acaponeta; por ello, la Sierra Tepehuana era llamada también “Sierra de Nayarit”3 en la época colonial. Como se puede observar en el siguiente mapa, elaborado por Salvador Álvarez,4 durante el primer siglo de la época colonial los tepehuanes habitaban un territorio muy amplio; de he-cho, era el grupo indígena más extendido de todo el septentrión; además de
1 La palabra tepehuán viene del náhuatl y podría significar “gente de la sierra”. Pero es también posible, dado que además aparece en los textos coloniales bajo la forma tepeguan, que esa palabra tenga que ver con el término tepetecuani, que significa “persona malvada de la sierra comedora de hombres”, como sucede en el caso de otros gentilicios en uso en el siglo XVI. Álvarez, 2006, pp. 97-129.2 Lajas y Milpillas fueron parte de la alcaldía mayor de San Diego del Río de 1757 a 1785. De 1785 a 1787 fueron adscritos a la recién creada jurisdicción de Guarisamey: AHED, Padrones, “Padrón de la jurisdicción de San Diego del Río”, 1787. Pero un año después esos dos pueblos se habían incor-porado al partido de Durango, al que pertenecieron durante el resto de la época colonial. Biblioteca Pública de Guadalajara, Real Audiencia, Civil, 178-7, 1791.3 Como en 1773, se habla de los “naturales de los pueblos de la nación tepehuana, doctrina del partido del Mezquital en la sierra de Nayarit”. AHAD 121, 560-620. Para la primera fase de la conquis-ta y de la evangelización en la actual Sierra Tepehuana, remito al lector al artículo ya citado de Sal-vador Álvarez, 2006; al de José Refugio de la Torre Curiel, 2006b, y al de Luis Carlos Quiñones, 2006, pp. 147-163 y 189-205. Retomamos los datos consignados en la introducción de ese mismo tomo sobre los topónimos de la región. Acerca de la estrecha relación entre tepehuanes y salineros, que conformaban al parecer el mismo grupo (unos estaban en la sierra y los demás en el altiplano), véase Cramaussel, 2000, pp. 275-305. 4 “De ‘Zacatecos…’”, 2006.
Chantal Cramaussel
HISTORIA DE DURANGO
los valles y sierra de buena parte del actual estado de Durango, ocupaban par-te de las modernas entidades de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Chihuahua.
Después de la rebelión de 1616-1619, que puso en jaque al dominio español,5 y terminó con muchos asentamientos tepehuanos situados en los valles y al noroeste de la villa de Durango que se sublevaron desde un princi-pio, la población tepehuana tendió a concentrarse hacia el suroeste. Al pacifi-carse la gobernación, se volvieron a establecer misiones franciscanas alrede-dor de cuatro conventos: Huajicori, al norte del actual estado de Nayarit;6 San Francisco del Mezquital, al este del río del mismo nombre; Huazamota, en el sur de la sierra, y San Bernardino de Milpillas, al oeste del río Mezqui-tal.7 Esa región es la que fue llamada comúnmente a partir de entonces la Sierra Tepehuana, la cual correspondía más o menos a la Tepehuana de hoy.8
5 Sobre este punto, véase Giudicelli, 2006, y Cramaussel, 2006a, pp. 163-181 y 181-189. 6 No se mencionan aquí el convento de Huajicori ni las antiguas misiones de tepehuanos situadas en el actual estado de Nayarit (como Milpillas Chico o Pueblo Viejo, o Quiviquinta) porque se nece-sita emprender mayores investigaciones en el archivo del arzobispado de Guadalajara y en los archi-vos de la Real Audiencia de la Nueva Galicia en la capital tapatía. Huajicori se encontraba en el obispado de Guadalajara y en la gobernación de la Nueva Galicia, mientras que el resto de la Sierra Tepehuana pertenecía a la gobernación de la Nueva Vizcaya y estaba dentro de la jurisdicción del obispado de Durango. 7 De la Torre Curiel, 2006a, p. 148. 8 Sin embargo, siguieron llamándose “misiones de tepehuanes” los pueblos congregados en los alrededores Santiago Papasquiaro, Santa Catalina, y El Zape. Hacia el norte, esas misiones estaban
los tepehuanes y sus
vecinos a principios del
siglo xvii. Salvador Álvarez,
2009.
TOMO
Al sur de Huazamota colindaban los tepehuanos9 con los coras y los huicho-les, y al norte con los xiximes. En la costa del Pacífico desaparecieron pronto los indios llamados “totorames” y dominaron a partir de entonces grupos de habla náhuatl que pronto penetraron también en la sierra, como veremos más adelante. A fines del siglo XVIII, periodo en el que se centra el presente texto, se decía que había siete pueblos tepehuanos10 en total (sin mencionar los pueblos de visita): San Miguel Temoaya, Santa María Magdalena de Taxicaringa, Santiago Teneraca y San Francisco Ocotlán,11 así como San Pe-dro Jícoras, San Lucas de Jalpa y San Antonio.12 Hoy San Pedro Jícoras es habitado por pocos tepehuanos, y en su mayoría los habitantes de ese pueblo son mexicanos, también llamados hoy mexicaneros, quienes son hablantes de una variante del náhuatl,13 mientras que en San Lucas de Jalpa y San Antonio de Padua (cerca de Huazamota), la población es principalmente huichola. En el siglo XVIII no se consideraba en estos siete pueblos tepehuanos a San Fran-cisco de Lajas por ubicarse del otro lado del río Mezquital, aunque Lajas era también, sin duda alguna, otro asentamiento tepehuano de importancia.
Ni San Francisco del Mezquital ni Pueblo Nuevo estaban comprendidos en los pueblos tepehuanos porque su población era de otro origen: ambos se
en la frontera con los tarahumaras. AGN, Misiones 26, exp. 51, fols. 241-244v: “Relaciones de las misiones que la Compañía tiene en el reino y provincia de la Nueva Vizcaya…”, Juan Ortiz Zapata, 1678, cit. a continuación como “Visita de Ortiz Zapata, 1678”.9 Nos apegamos al uso local para hablar de los indios de la Sierra Tepehuana que se dicen en la actualidad “tepehuanos”, aunque en la documentación revisada hasta el siglo XIX, incluido, se los llama “tepehuanes”, gentilicio que actualmente se refiere a los que viven en el estado de Chihuahua y conforman un grupo separado. El idioma hablado por ambos grupos es el tepehuán, que tiene hoy variantes dialectales importantes; las más marcadas son el o’dam, del este del Mezquital; el audam, del oeste del Mezquital, y el odami, de Chihuahua y quizá de los municipios serranos septentrionales del estado de Durango, donde habitan todavía cientos de tepehuanes, según los censos de pobla-ción de INEGI. O’dam, audam y odami corresponde también al gentilicio de esos grupos y quiere decir “gente indígena”. El idioma hablado en Taxicaringa se considera como otra variante más y es-taba tal vez relacionada con el tepehuán hablado en los valles. El tepehuán pertenece al tronco yu-toazteca y está relacionado con el pima que hablan los indios de Sonora y Chihuahua. El tepecano era también un dialecto de los tepehuanos de Zacatecas que se hablaba todavía a principios del siglo XX. Al parecer, hablaban igualmente el tepehuán los salineros o tepehuanes del desierto que habitaban el altiplano en el siglo XVII. Cramaussel, 2000 y, 2007, pp. 8-27. 10 AHAD 183, fols. 370-380, 1791. 11 Aparece como Ocotlán pero también como Ocotán en la documentación revisada. No se men-ciona Santa María, pero en muchos documentos se alude al “partido de Ocotán”, en el que al parecer se consideran juntos a Santa María y San Francisco.12 AHAD 183, fols. 370-380, 1791. 13 Existe un estudio etnográfico sobre ese lugar. Alvarado Solís, 2004. Este libro contiene también referencias históricas donde se plantean las diferentes hipótesis acerca del posible origen de los mexicaneros. Hoy, San Buenaventura, San Antonio y San Bernabé (cerca de San Pedro Jícoras) son igualmente pueblos mexicaneros así como Santa Cruz, cerca de Acaponeta. Pero existen pueblos donde viven mexicaneros junto con tepehuanos, como en San Andrés de Milpillas o Milpillas Grande, en Nayarit. En Pueblo Nuevo, como en toda la sierra de Durango, habitan personas de habla náhuatl, según el censo de población del INEGI, pero no se sabe si se trata de migrantes recientes o de mexicaneros de antiguo cuño.
HISTORIA DE DURANGO
componían principalmente de indios mexicanos de habla náhuatl, a fines de la época colonial.14 Pero incluimos en seguida la información referida tanto a Pueblo Nuevo como a San Francis-co del Mezquital, por haber estado muy ligados con la Sierra Tepehuana del actual estado de Durango. En cambio, no analizamos a profundidad los pocos datos encontrados acerca de Huazamota (“Guazamota”, en la do-cumentación consultada), asenta-miento ahora mestizo que fue pueblo tepehuano pero que perteneció, en el
siglo XX, a la región huichola. En toda la Sierra Tepehuana, la presencia de la Iglesia no fue muy constante después de la secularización de las misiones fran-ciscanas en 1753. Entre 1775 y 1786, tanto Lajas como Santa María Ocotán y Pueblo Nuevo permanecieron sin sacerdote de planta. Volvió a presentarse la misma situación en Santa María Ocotán entre 1806 y 1824, y de manera repetida, pero menos prolongada, en los demás lugares.15 Después de la secu-larización de 1753, hubo franciscanos que fueron designados por el superior de la orden y ratificados en su cargo por el obispo para cumplir con la función de cura, de modo que a veces la orden seráfica siguió a la cabeza de antiguas misiones,16 las cuales eran, como en todo el septentrión novohispano, los úni-cos pueblos reconocidos por las autoridades españolas. Pero incluso en esas ya viejas misiones los lugareños desconocían la religión católica y eran reacios a la evangelización todavía en siglo XIX. En la segunda mitad del Siglo de las Lu-ces, la Sierra Tepehuana estaba dividida en tres curatos y un tenientazgo, acer-ca de los cuales contamos con varios informes enviados al obispo de Durango entre 1771 y 1820:17 San Francisco del Mezquital y el tenientazgo de Santa
14 AHAD 303, fols. 763-765, 1846. En 1670, cuando se fundó Pueblo Nuevo, había también indios xiximes, y a principios del siglo XVIII Pueblo Nuevo fue la cabecera de la misión de los xiximes, como veremos más adelante, pero ya no se menciona la presencia de esos indios en la segunda mitad del siglo XVIII. Se analiza la evolución de las demás misiones xiximes en el capítulo intitulado “El último frente de colonización”. 15 Ni tampoco en Temoaya ni en San Francisco de Ocotán, pero esos dos lugares nunca habían tenido sacerdote residente. AHAD 253, fols. 211-217, 6 de febrero de 1824. Representación del gene-ral de los tepehuanes (en el documento se dice “de los tarahumares” pero se trata, obviamente, de un error). 16 De ahí la confusión en las fechas que llamó la atención de José Refugio de la Torre Curiel, 2006a. Este autor no se ha percatado de que estuvieron varios curatos a cargo de frailes franciscanos. La diferencia es que no siempre recibían el sínodo real. 17 Encontramos casi toda la información que se presenta en seguida en el AHAD. Agradecemos al
Templo de San Francisco de
Ocotán, última iglesia pajiza
de Durango. Foto: Antonio
Reyes.
TOMO
María de Ocotán, en la rivera este del río Mezquital, y San Francisco de Lajas y Pueblo Nuevo, al oeste de ese mismo río.18
En materia civil, al este del Mezquital los pueblos formaban parte de la alcaldía mayor, después subdelegación y partido de San Francisco del Mez-quital, y al oeste del partido de Durango, menos Pueblo Nuevo, que perte-neció al de Guarisamey a fines del siglo XVIII. Había gobernadores en todos los pueblos constituidos en “repúblicas de indios”, y en sus visitas, así como un alcalde, un alguacil, a veces un topil, y también un español o mestizo “protector de indios”, que solía tener un título militar y radicar fuera de la sierra.19 Además de designar a indios en los cargos antes mencionados, las autoridades españolas nombraban a una cantidad indeterminada de capita-nes a guerra. José Flores, vecino de Teneraca, y Juan Flores, en Ocotán, eran los dos personajes que cumplían, por ejemplo, con esa encomienda en 1774. Antiguamente, los españoles elegían a un “general de los tepehuanes”, pero cesaron de hacerlo en el siglo XVIII; a fines de esa centuria sólo había un te-niente de subdelegado en Huazamota y no sabemos si era o no tepehuano. En realidad, la ausencia de una autoridad civil de alto rango evitaba conflic-tos con curas y misioneros.20
El curato de San Francisco del Mezquital
En un principio, toda la Tepehuana al este del río Mezquital pertenecía en lo eclesiástico a la jurisdicción del cura de San Francisco del Mezquital. Con excepción de la cabecera, los demás pueblos serranos de ese curato
padre Francisco Cortes, encargado del resguardo de ese muy importante acerbo, el habernos dejado consultar parte de esa documentación; pero, en razón del horario restringido del archivo, revisamos la mayor parte de los documentos citados en microfilmes en la Universidad de Nuevo México, en Las Cruces. Sólo en algunos casos puedo indicar las dos referencias, la de Durango y la del microfilme, por haber visto el mismo documento en los dos lugares. La acuciosidad con la que elaboró Rick Hendriks el índice, me permitió reunir la información que sirvió de base para ese texto en muy poco tiempo; le agradezco además su amabilidad así como la de su esposa Lois durante el tiempo en que estuve en Las Cruces. Los principales informes de curatos se encuentran en el AHAD 79, fols. 120-127 (Lajas), 1771; AHAD 155, fols. 523-527 (San Francisco del Mezquital); fols. 532-534 (Pueblo Nuevo), y 710-714 (Lajas), 1786; AHAD 183, fols. 324-350, 1791; AHAD 195, fols. 391-430 (San Francisco del Mezquital), 1797; AHAD 243, fols. 83-93 (San Francisco del Mezquital), 1820; AHAD 233, fols. 480-494 (Lajas), 1817. 18 A partir de 1785, durante unos años Pueblo Nuevo formó parte del curato de Guarisamey.19 Véase, por ejemplo, el padrón de San Francisco del Mezquital de 1777 conservado en el AGI, Guadalajara 255, en el que se enlista a los habitantes de San Francisco del Mezquital y del pueblo de indios del mismo nombre que moraban en la cabecera, así como a los habitantes de las visitas de Temoaya, Taxicaringa, Santa María de Ocotán, San Francisco de Ocotán y Teneraca. Agradezco a Miguel Vallebueno el haberme prestado ese documento. 20 Como lo subraya Evaristo Florentino, cura de San Francisco del Mezquital, en 1797. El teniente de Huazamota había tenido muchos problemas con fray Francisco Cervantes, misionero en ese lugar. AHAD 195, fols. 391-412.
HISTORIA DE DURANGO
eran tepehuanos a fines de la época colonial, aunque todos —al decir del sacerdote— “entienden aunque hablan mal el idioma mexicano”.
Las razones de esa suerte de bilingüismo están todavía por investigarse; resulta difícil atribuir ese conocimiento general del náhuatl a los francisca-nos, pero quedaría por demostrar si se debía o no a una tradición prehispáni-ca, al traslado forzoso de indios en el siglo XVI o a la huida de mexicanos del centro de la Nueva España que buscaron refugio en la serranía del sur de la Nueva Vizcaya. Los topónimos de origen náhuatl que se usan en español para nombrar a los pueblos de la sierra (Mezquital, Xoconostle, Ocotán, Mil-pillas) tienen su traducción en tepehuán, como se aclara a continuación, salvo San Pedro Jícoras. En cambio los que provienen del purépecha, o tarasco (Teneraca, Taxicaringa, Yonora), significan cosas distintas en su traducción al tepehuán o no tienen sentido en ese idioma. Tampoco se sabe por qué existen esos topónimos en lengua de Michoacán en la sierra Tepehuana. En el siglo XVII eran muchos los indios de esa región asentados en los valles, pero no se tiene información acerca de su eventual presencia en la sierra.21 La mayor parte de los pueblos que tienen un nombre de origen náhuatl se ubican no muy lejos de San Francisco del Mezquital, y en cuanto a los topónimos taras-cos, los encontramos en la barranca del río Mezquital. Se conocía la existen-cia de pueblos mexicaneros en la vertiente occidental de la sierra, pero hasta ahora se ignora todo acerca de su presencia en el este de la misma sierra. La grafía del topónimo “Ilamatepet”, que se encuentra en varios documentos, parece mostrar que estamos ante la misma variante del “náhuat” del occidente de México, donde la terminación “tl” es ausente.22
Al igual que los demás conventos de la Sierra Tepehuana (Huazamota y San Bernardino de Milpillas), el convento de San Francisco del Mezquital, fundado en 1588, fue secularizado en 1644; es decir, que el cuidado religioso de las personas que estaban en su jurisdicción pasó de los franciscanos al clero secular, pero la orden fue revocada en 1653 hasta que, en 1753, todas las misiones se transformaron finalmente en curatos. En el momento de la secularización, las visitas de San Francisco del Mezquital eran las siguientes: Yonora, Xoconostle, Santa María Ocotán, Teneraca, San Francisco de Oco-tán y Jícoras.23 En la segunda mitad del siglo XVIII, surgieron varios cambios en la administración espiritual de la sierra Tepehuana y dos de ellos afecta-ron la jurisdicción de San Francisco del Mezquital. Fue nombrado un te-niente de cura en 1763 en Santa María Ocotán, y se agregaron Santa María 21 Quiñones, 2006. Este autor analiza los registros parroquiales de Analco. Después de los tepehua-nos y los mexicanos, los tarascos (o purépechas) eran los más numerosos de estos tres grupos con los que se fundó el convento. Acerca de purépechas en el norte, véase Cramaussel, 2004, pp. 171-215. 22 El idioma hablado por los mexicaneros de San Pedro Jícoras se llama náhuat y es semejante al náhuatl de Michoacán. Alvarado, 2004, pp. 20-21.23 De la Torre Curiel, 2006a, pp. 155-156.
TOMO
los curatos de la sierra tepehuana a fines de la época colonial. Chantal Cramaussel, 2009. Dibujo: Ramsés Lazaro.
* Se indican los límites actuales de los estados para que se puedan ubicar mejor los lugares.Unos pueblos se encuentran en la intersección de dos o más curatos porque cambiaron de jurisdicción durante el período bajo estudio. En Santa María de Ocotán residía un teniente del cura de San Francisco del Mezquital. El río Mezquital-San Pedro separa la jurisdicción del curato de Santa María de Ocotán y San Francisco del Mezquital del curato de Lajas. El río Acaponeta-Caimán Blanco-San Diego divide las jurisdicciones de Lajas y Pueblo Nuevo.
HISTORIA DE DURANGO
Magdalena de Taxicaringa y Teneraca a San Francisco del Mezquital, en 1771. Sin embargo, la propuesta original del franciscano a cargo de estas dos últimas visitas había sido la de congregar a todos los indios en la cabe-cera de Lajas, donde residía, para poder evangelizarlos, porque, de otra ma-nera, en razón de las enormes distancias, se trataba en su opinión de una tarea imposible.
En 1786, San Francisco del Mezquital tenía como visitas a Taxicaringa; a Temoaya, a 12 leguas; a Teneraca, a 37 leguas, y a Santa María Ocotán y San Francisco Ocotán, a 40 leguas. Había un total de 255 familias en toda la ju-risdicción. De los indios de Taxicaringa y San Francisco Ocotán decía el cura que eran “los más rústicos o salvajes.” San Pedro Jícoras formaba entonces parte del curato de Huazamota; se menciona también Xoconostle, que era visita del Mezquital, y es probable que Yonora y Temoaya, ambos bajo la ad-vocación de San Miguel, se consideraran como un solo pueblo.24
El beneficiado del Mezquital, así como el padre a cargo del convento de San Antonio, de Durango, se contentaba con realizar una visita anual en la sierra, aunque no con mucha puntualidad. De hecho, el cura del Mezquital llevaba cuatro años sin visitar los pueblos serranos de su jurisdicción en 1797, y se limitó ese año a ir a Temoaya, y no fue más allá porque la nieve tenía cortados los caminos de la sierra. En otras ocasiones, los franciscanos enviaban a Du-rango los libros de cuentas de los conventos que estaban bajo su responsabi-lidad para evitar que se desplazara un visitador desde esta última ciudad. En cambio, los tepehuanos bajaban regularmente a San Francisco del Mezquital para las fiestas más importantes, que eran las de Navidad, Corpus y San Francisco. Aprovechaban la ocasión para bautizar a sus hijos y probablemen-te para comerciar sus productos también. Pero aunque los serranos iban a la cabecera para las principales fiestas, nunca se sabía a ciencia cierta cuándo podían llegar a ella en otras ocasiones; se quejaba el sacerdote del Mezquital que, para bautizar a sus hijos, los indios a veces demoraban tanto que los párvulos venían “con todos sus dientes”.25
En 1786, el cura de San Francisco del Mezquital sugirió que se llevara a cabo la necesaria congregación de los tepehuanos de San Francisco de Oco-tán, Taxicaringa y Temoaya en la cabecera, donde se les podía dar tierras. Santa María de Ocotán debería ser, en su opinión, sede de un nuevo curato que tendría de visita a Teneraca. Retomaba, por lo tanto, ese sacerdote la propuesta anteriormente mencionada por su colega establecido en San Fran-cisco de Lajas en 1771: la única solución era congregar a los indios dispersos en las sedes de los curatos para evangelizarlos.26 En 1791, el obispo Esteban
24 Véase infra. 25 AHAD 195, fols. 391-412, 1797. 26 AGI, Guadalajara 255, Padrón de San Francisco del Mezquital, 1777.
TOMO
Lorenzo Tristán envió por su parte un memorandum al virrey Revillagigedo, en el que se menciona la situación de los siete pueblos al este del Mezquital. Los cuatro primeros dependían, como antaño, del curato de San Francisco del Mezquital: San Miguel Temoaya, Santa María Taxicaringa, Santiago Te-neraca y San Francisco Ocotán.27 A la jurisdicción de Huazamota seguía per-teneciendo San Pedro Jícoras, junto con las también visitas de San Lucas de Jalpa y San Antonio. Pero lamentaba el obispo lo siguiente:
a 20 leguas de la capital parecería increíble ningún indio de los siete pueblos sabe la doctrina ni aún persignarse, nunca comulgan, muy rara vez se confiesan aun en el ar-tículo de la muerte, viven como bestias y es preciso casarlos pues de otro modo se amanceban.
Los templos estaban en un estado lamentable: “Las iglesias que tienen debe-rían llamarse mezquitas, chozas sin puertas ni altar, entran los animales más inmundos [...]”. Con excepción de Temoaya, estaban estos humildes edificios sin ornamentos, y tenían sólo un altar de adobe sin enjarrar así como una cruz de palo en la testera.28
La principal actividad y comercio de los indios era el mezcal, bebida que el obispo consideraba como sana si se evitaba el exceso y proponía que se esta-bleciera un estanco sobre ese producto, que había sido prohibido sin éxito porque su uso era demasiado generalizado.
En 1793, el cura de San Francisco del Mezquital responsabilizaba del poco apego de los indios a los preceptos de la Iglesia al general llamado Domingo de la Cruz Valdés —acerca del cual se necesita obtener mayor información—, quien era, al parecer, el subdelegado local. Este personaje poseía tierras en San Francisco del Mezquital y ofrecía trabajo a los indios cuando lo necesitaban para comer; además, organizaba las elecciones de los indios “a su gusto”. Diría-mos hoy que se comportaba como un verdadero cacique.29 Valdés tenía un teniente en Huazamota, con el cual el franciscano de ese lugar había tenido también problemas. Parecía, entonces, que los indios se sometían mejor a Val-dés que a las autoridades civiles del gobierno español. Mientras que los indios estaban a las órdenes del general, el cura se quejaba, al igual que los frailes franciscanos, de las pocas contribuciones brindadas por los nativos a la Iglesia y del desamparo y miseria general en que se hallaban.
27 No se alude en ese documento a Santa María de Ocotán, tal vez considerada junto con San Francisco de Ocotán.28 AHAD 182, fols. 324-328, 1791.29 Acerca de ese personaje, al parecer tepehuano, que trató de ser nombrado general de los tepe-huanos en 1808, véase Sánchez Olmedo, 1980, p. 37. De la Cruz Valdés tuvo que ver también con la guerra de Independencia; Miguel Vallebueno, “La rebelión de Independencia en Durango”, en este mismo volumen.
HISTORIA DE DURANGO
En 1824, así como en años anteriores, se afirmaba que los indios de la sierra estaban “sepultados en la barbarie” y no había manera de reducirlos a pobla-ción. El único contacto que tenían con el cura era la visita anual, que no se llevaba a cabo puntualmente tampoco, como ya se mencionó.30
San Francisco del Mezquital (Bodamtam)
El convento de San Francisco del Mezquital fue el primero fundado por los franciscanos en Nueva Vizcaya. Su erección data de 1588, y la alcaldía ma-yor, de la que fue también sede, es de principios del siglo XVII.31 Sin embar-go en San Francisco del Mezquital estallaron varias rebeliones; durante su-blevación de 1616, el pueblo fue abandonado durante dos años y, tras la rebelión de 1693, se trasladó el convento franciscano local al de San Bernar-dino de Milpillas hasta 1725. La sede de la alcaldía mayor fue desplazada a Huazamota hasta la misma fecha. Fue al parecer durante ese lapso cuando San Francisco del Mezquital dejó de ser habitado por tepehuanos, aunque también es probable que los franciscanos desde un principio asentaran en su misión a indios del centro de México, pues ya lo habían hecho en muchos otros lugares, como en Nombre de Dios.
En 1734, los habitantes de San Francisco del Mezquital habían reedificado su iglesia río abajo con autorización de fray Fernando de la Portilla, quien fue el último franciscano a cargo de la feligresía en ese asentamiento. Medio siglo después, en 1771, moraban en ese curato 32 indios mexicanos que hablaban todavía el náhuatl además del español.32 No se menciona la presencia de tepe-huanos en los alrededores de San Francisco del Mezquital en esa fecha ni después. A siete leguas a la redonda, la población se distribuía en pequeños ranchos. En 1777, el pueblo de españoles y castas tenía 336 habitantes, mien-tras que el pueblo de indios sumaba 132 personas únicamente (37 familias).33 En 1786, la cantidad de indios de San Francisco del Mezquital se había redu-cido, al parecer de manera considerable, pues contaba ese pueblo con solamen-te 12 familias de naturales. Los habitantes no indios seguían siendo mayoría. Sin embargo, en 1797, el párroco acusaba a los indios de impedir que los “ve-cinos”, es decir los no indios, se acercaran a las que consideraban como sus tierras, aunque no tenían los títulos correspondientes, y las arrendaban —para no trabajar— a los vecinos. El cura tachaba a los indios de la localidad de
30 AHAD 253, fols. 211-227, 1824. 31 De la Torre Curiel, 2006a, p. 148. 32 En Papasquiaro, donde en 1678 los indios locales habían dejado de practicar el tepehuán y se comunicaban en náhuatl. Visita de Juan Ortiz Zapata de 1678. No podemos saber, por lo tanto, si todos los indios de San Francisco del Mezquital eran originalmente de habla náhuatl o si los “mexi-canos” del lugar habían impuesto su idioma a todos los habitantes del pueblo. 33 AGI, Guadalajara 255, Padrón de San Francisco del Mezquital, 1777.
TOMO
“mexicanos champurrados lo que se explica por ser los más descendientes de vecinos”, hablaban todavía su lengua así como el castellano, eran muy sagaces y recurrían a la justicia cada vez que podían sacar ventaja de la legislación en vigor. Se defendían, por ejemplo, de pagar el diezmo, a sabiendas de que goza-ban de esa exención por ser indios. El mismo privilegio reclamaban los mula-tos que se casaban con ellos. Iban poco a misa y salían fuera del pueblo sin permiso de su sacerdote, aunque a veces con el beneplácito del general Do-mingo de la Cruz Valdés.
Xoconostle (Nakábtam)
En 1673 se menciona este pueblo bajo el nombre de Noxta, palabra náhuatl, al igual que Xoconostle,34 lo cual sugeriría que cuando menos parte de sus habitantes hablaban entonces ese idioma. Xoconostle fue una de las misio-nes secularizadas en 1754.35 En 1797 radicaban en el asentamiento de 10 a 12 familias, pero solamente de 5 a 6 individuos habitaban cerca de la iglesia, según el sacerdote de San Francisco del Mezquital que los visitó en esa fecha por formar parte de los pueblos bajo su jurisdicción. La fabricación del mez-cal era la actividad principal de los indios que vivían en ese asentamiento.
En 1820, se componía Xoconostle de 13 familias: “jamás se confiesan ni cumplen con precepto alguno”, “sólo saben mal persignarse”. Obtenían ingre-sos de la renta de una vinata, tenían un poco de ganado y sembraban unas cuantas tierras de temporal.
San Miguel de Temoaya (Timubai)y San Miguel Yonora (Yonor)
La primera mención de Yonora data de la campaña de pacificación de 1619, después de la sublevación de los tepehuanos. El padre Arias asentó la existen-cia de Temoaya en 1673, pero no encontramos más datos sobre ese pueblo durante casi un siglo.36 En 1754, se secularizó la misión de Yonora.37 De nue-vo en 1765, el obispo Tamarón mencionó a San Miguel de Yonora, mientras que no hizo alusión a Temoaya. Pero en 1771 se cita sólo a Temoaya, y en
34 El xononostle es una palabra náhuatl que se refiere a la tuna agria; noxta debe provenir de noxtli, que significa “nopal” en la misma lengua. Agradecemos a Carlos Manuel Guerrero esta preci-sión, así como su ayuda y la de los miembros de la Asociación de Escritores Indígenas de la ciudad de Durango para ayudarnos a identificar los topónimos de la sierra. También nos asesoró en ese punto Faustino Flores en una etapa anterior de la investigación. En el Colegio de Michoacán, Moisés Franco y Pedro Márquez nos aclararon el sentido de los topónimos de origen purépecha. 35 Por el padre Arias. De la Torre Curiel, 2006a, pp. 149 y 156. 36 Ibidem, p. 149. Temoaya significa “bajío” en náhuatl. 37 La palabra Yonora proviene al parecer del purépecha yonara, que significa “lugar alargado”.
HISTORIA DE DURANGO
1786 el cura del Mezquital habla de “San Miguel de Yonora o Temoguaya”, dando a entender que se trataba de un mismo lugar, cuando en la actualidad son dos pueblos distintos.
La población de Temoaya se mantuvo más o menos estable a fines de la época colonial. Había 30 familias en Temoaya en 1771, 30 todavía en 1786, 36 en 1797 y 32 en 1820. Al igual que San Francisco del Mezquital, el pobla-do de San Miguel Temoaya se había desplazado, pues antes el centro del asentamiento se encontraba media legua más abajo. En 1797, los jacales esta-ban esparcidos por ambos lados de la corriente y se había construido una iglesia, la cual, aunque chica, tenía ornamentos y vigas pintadas, pero su torre estaba sin acabar.
En cada una de las fiestas los lugareños acostumbraban cantar la víspera; unos doce indios bailaban toda la noche vestidos de matachines y al día si-guiente tomaban atole y dos platos de carne cocida, y se embriagaban duran-te el resto del festejo. Sacaban las imágenes en procesión “para el fandango” y sospechaba el cura que al mismo tiempo hablaban “mil picardías”. Pero resul-taba imposible durante su corta visita a la sierra, que no duraba más de un mes, remediar todas esas incongruencias y faltas de respeto.
Se suponía que los de Temoaya eran los que mejor hablaban “la castilla”; sin embargo, reconocía el padre Evaristo Florentino, en 1797, que “ni los entien-do ni me entienden”, de modo que los confesaba pero no se atrevía a darles la comunión ante la evidente falta de comunicación. Durante la visita, los in-dios dieron su contribución anual pero no remitieron lo que les correspondía por recibir la visita del cura; sólo le regalaron las cuatro gallinas advirtiéndo-le que eso era obsequio y no obligación”, pero faltaban los seis pesos, un ban-co y los dos petates, así como las jarras que hubieran debido darle los lugare-ños en esa ocasión. Aclaraba el cura que todos los años elegían prioste y mayordomo, pero que no tenían hermandades ni cofradías, aunque sí una Virgen que recibía limosna; sin embargo, los indios no dejaban que los sacer-dotes vieran las cuentas.
En 1820, la situación parecía haber cambiado mucho. Las 32 familias de Temoaya hablaban español y tenían trato constante con la gente “de razón” establecida en las “vinatas o fábricas de mezcales” inmediatas. En el pueblo se cultivaban muchas tierras de labor. Todos los tepehuanos de Temoaya hacían también mezcal y fabricaban petates y equipales. Al parecer, ese asentamien-to se encontraba en acelerado proceso de mestizaje.38
38 AHAD 243, fols. 83-93, 1820.
TOMO
El tenientazgo de Santa María de Ocotán (Jukt±r)
El padre Arias menciona a Santa María de Ocotán39 en 1673. En 1763, cuando realizó su visita por la región Pedro Tamarón y Romeral, quien fue el primer obispo en penetrar a ella, asignó a Santa María Ocotán un tenien-te de cura, el cual tendría también a su cargo San Francisco de Ocotán (Košbilim, en tepehuán) y Teneraca, porque estaban tan distantes estos pue-blos de San Francisco del Mezquital que no podían acudir los curas a dar la extremaunción a sus feligreses in articulo mortis. Los separaban de treinta y cinco a cuarenta leguas, que se recorrían en tres días, de modo que los in-dios: “no pueden ser socorridos en sus enfermedades como sucedió en el tiempo de las viruelas, está al mismo tiempo en todos los pueblos”. Así lo asentaba Tamarón en el edicto de erección del tenientazgo de curato, refi-riéndose, sin duda, a la anterior epidemia de 1764, que fue particularmente mortífera en la Nueva Vizcaya.
El primer teniente de cura de Santa María Ocotán fue Ignacio de Monte-negro, quien fue nombrado el 1 de enero de 1764. El 16 de septiembre del año siguiente, los indios se comprometieron a brindarle comida al sacerdote y a dar diferentes aportaciones para las fiestas religiosas,40 pero no pudieron o no quisieron cumplir después con ese compromiso. Ocho sacerdotes más trataron en vano de permanecer en Santa María entre 1763 y 1774.41 Era tan difícil, por la falta de comida, y tan peligroso quedarse entre los indios de esa zona, que dos de ellos optaron mejor por la huida y andaban fugitivos (uno de ellos era franciscano y el otro agustino). Sin embargo, la población local no era muy numerosa: había, en 1773, en los tres pueblos de la jurisdicción de
39 Ocotlán es una palabra náhuatl que significa “lugar del ocote”, pero en la documentación colo-nial ese topónimo se encuentra también, aunque con menos frecuencia, como Ocotán. El paso de Ocotlán a Ocotán podría provenir del “náhuat” del occidente, donde la terminación -tl es ausente, como lo señalamos arriba. En tepehuán el lugar se llama Juktir y quiere decir “entre pinos”. 40 El acuerdo era el siguiente: “Arreglamiento (sic) de lo que los indios de Santa María de Ocotán, Santiago Teneraca y San Francisco Ocotán están obligados a dar al padre ministro que les administra los santos sacramentos. Primeramente por lo expresado en este testimonio para el servicio de per-sonas y mulas, para un bautizo cuatro reales, para un casamiento siendo con velación 3 pesos 5 reales, y sin velación de viudos 2 pesos, para misa cantada 3 pesos, para la función de San Francis-co 4 reales cada pueblo, para el corpus lo mismo, para las funciones de Pascua que en cada pueblo se dan para cada función 4 pesos y dos libras de cera o 6 pesos con más cinco reales para choco-late que tiene cada pueblo para dichas funciones de dar cuatro gallinas, un equipal grande, un pe-tate, una misa deben mandar decir los dolientes de cada adulto y por ser así lo firmé yo el cura propietario. En el pueblo de San Francisco del Mezquital, cabecera de los tres dichos pueblos, a 16 de septiembre de 1765.” Además, entregaban 6 pesos y cuatro gallinas. Los entierros de pobres sin misa cantada eran de a peso. 41 A Montenegro sucedió José Apolinar de Soto, y después los clérigos Fernando Isaguirre, Juan Toribio Manjarrez e Ignacio Salas Monreal; finalmente estuvieron el franciscano fray Manuel Francis-co Ibáñez, el agustino fray Antonio de la Parra y Peñaranda y el bachiller Sebastián Francisco de Zataráin.
HISTORIA DE DURANGO
Ocotán (Santa María, San Francisco y Teneraca), 228 personas en total. Pa-rece haber aumentado significativamente la población de esos tres pueblos cuatro años después, ya que en 1777 se registraron 773 personas. Pero ese aumento, desde luego, no puede corresponder a un crecimiento real sino a otro tipo de conteo en el que se tomaron en cuenta personas que no habían sido consideradas en el padrón anterior.
Los indios que no hablaban español en los años setenta sí sabían de leyes y conocían los recursos legales a su alcance. Estaban considerados también como listos por su cura, el cual tuvo que defenderse de varias acusaciones que los indios habían promovido en su contra ante el virrey en el juzgado de na-turales de la ciudad de México, el cual mandó hacer las diligencias correspon-dientes para averiguación del caso. Los gobernadores,42 en nombre de todos los demás tepehuanos, declaraban estar “promptos a obedecer postrados en tierra” a la autoridad real, pero denunciaban los abusos del bachiller Sebas-tián Zataráin, quien los obligaba a sembrar para él y los mandaba de arrieros y correos sin paga ni alimento, y además lo acusaban de ausentarse muy se-guido.43 Se autocalificaban de “fronterizos” y pobres y pedían un defensor para sus tierras, que se tenían que delimitar y titular; el gobernador de la Nueva Vizcaya nombró a Félix Flores para cumplir con esa función, “porque hasta ahora no tienen noticias de que se les despache títulos o merced de ellas”, pero solicitaron en vano que se concediera a Flores el título de teniente (probablemente de la subdelegación), como lo había tenido antes su abuelo, del mismo nombre y apellido. El fiscal del tribunal de indios de la ciudad de México calificó la contribución anual de cien pesos para chocolate que debían entregar los indios de “repugnante a derecho”, y ordenó suprimirla en junio de 1774. Las aportaciones en comida también fueron reducidas.44
Pero lograron los indios que no les mandaran a otro franciscano, lo cual era otro más de sus deseos; al decir de Zataráin, ésta era una más de las estrata-gemas que usaban los nativos para que no se quedara ningún sacerdote entre ellos, pues siempre se quejaban del que estaba en turno y pedían que les en-viara el obispo a otro. Además de que era difícil que alguien aceptara sobre-vivir sin el sínodo de doscientos o trescientos pesos que usualmente se entre-gaba a las misiones pobres, como se había hecho en el tiempo del obispo Tamarón.45 En Santa María de Ocotán cesó esa donación a los diez años de
42 Salvador Ramírez en Santa María Ocotán, Francisco Baltasar en Teneraca y Juan José de la Cruz en San Francisco. 43 Ese pleito se encuentra en AHAD 121, fols. 560-620, 1773-1774. “Queja de los indios de Santa María, San Francisco de Ocotán y Teneraca contra su cura D. Sebastián de Zataráin”. 44 Consistían en 33 pesos 2 reales en reales, 4 vacas gordas de cebo y manteca, 16 fanegas de maíz, 2 fanegas de frijol, 1 fanega de chile, 2 almudes de sal. Se suponía que el resto lo podía ad-quirir el sacerdote con el cobro de los sacramentos.45 En Santa María eran los indios, como ya se dijo, quienes se habían comprometido a sufragar
TOMO
haber sido erigida la ayuda de parroquia. Lo que más hacía falta en ese sitio era la comida, porque los indios no siempre estaban dispuestos a alimentar a su cura: en 1773, le habían dado al ministro solamente “pita, costales, cera, miel, yesca”, pero “nada de comer”. Esta era, desde luego, otra manera de pro-vocar su partida. De hecho, Zataráin renunció en 1774; acusó a las autorida-des de hacer caso de los “siniestros informes de los demandantes” y pidió que se reuniera información con sus antecesores para comprobar que no alcanza-ban los alimentos donados por los indios a su ministro para que éste se man-tuviera a lo largo del año. Tampoco podían subsanar los curas esa falta de alimentos con las obvenciones que entregaban los indios por la administra-ción de los sacramentos. Durante los dos años que Zataráin llevaba en San-ta María había enterrado a tres párvulos gratis y a seis adultos cuyos deudos le dieron diez pesos en total; los matrimonios habían sido 13 y los bautizos, 65. Aclaraba, por otro lado, que sus salidas, las cuales los quejosos “malicio-samente nombran paseo”, habían sido para ir a los pueblos de visita de San Francisco y a Teneraca, pues las dos veces que había ido al Mezquital para ver al beneficiado, se había ausentado una semana y nada más; es decir, el tiempo estrictamente necesario para el viaje. Sus antecesores: de la Parra (quien había estado en Santa María durante un año y cinco meses) e Ibáñez confirmaron que era imposible que el teniente de cura se mantuviera con las contribuciones nuevamente establecidas. Antonio de la Parra aclaró que in-cluso con las contribuciones anteriores había tenido que dejar de cenar para que le alcanzara la comida compuesta exclusivamente de “tortilla, chile, fríjol, atole y vaca”.
Ibáñez, a quien los indios habían encerrado porque estaban inconformes con su administración, pero que logró huir gracias a la ayuda del teniente de alcalde mayor Antonio de la Rivera, certificaba también la declaración del padre Zataráin. El padre De la Parra dijo, además, que en Santa María los indios no querían cumplir con sus obligaciones de cristianos, pues no había visto nunca a más de veinte personas en la misa, y en todo el tiempo que ejerció el sacerdocio allí no había podido confesar a más de 24 personas en los tres pueblos de la jurisdicción, y esto porque los había “llevado a la fuer-za.” En un primer momento intervino el teniente de la justicia civil porque los indios no le querían dar comida, pero al cabo del año cinco meses “fue preciso para no morirme de hambre venirme sin más motivo ni pretexto que éste”. Atestiguó también Joseph Apolinar de Sotomayor, quien había sido capellán de Tamarón y Romeral y teniente de cura en Santa María. Explicó que para que fueran a misa sus feligreses había que ir por ellos a sus casas y
los gastos: 100 pesos anuales para el chocolate, además de 48 fanegas de maíz, 6 fanegas de frijol, 3 fanegas de chile, 12 vacas para cebo y manteca y 6 almudes de sal, que los indios no solían en-tregar puntualmente.
HISTORIA DE DURANGO
que le parecía peligroso que el subdelegado del partido nombrara a un te-niente en ese pueblo porque había sucedido en otras partes, y en particular en la Tarahumara, que “los mismos naturales son los que entregan las caballa-das a los bárbaros apaches”. Esa eventual colusión espantaba a todos los espa-ñoles que vivían ya aterrorizados por la amenaza de los indios rebeldes que recorrían el altiplano. Otro sacerdote se quedó un año en Santa María de Ocotán (en 1775), pero, cuando dejó de recibir el subsidio que el obispo de Durango le daba de limosna, no se pudo mantener tampoco en esa jurisdic-ción “de más de ochenta leguas de voladero”. A lo largo del año de 1775 no había podido cobrar ese hombre más de 26 pesos 1 tomín por la administra-ción de los sacramentos. Además, se sufrían muchas incomodidades en Santa María de Ocotán. La morada del cura se reducía a una simple casilla y tenía que dormir el sacerdote en un petate; la iglesia era una casilla encarnada con el frontal de petate sin ningún adorno. Los indios sembraban para la Iglesia a lo sumo media fanega de maíz, pero la distribución del producto “la determinan en las funciones particulares o banquetes de su uso en consorcio de todo el pueblo”, y se destinaba a todos los que cumplían con cargos en la Iglesia.46 “El cura doctrinero del partido de Ocotlán” los acusaban de vivir “haciendo vino, cuando no es de maguey es de fruta”, y eran incapaces en esas condiciones de pagar a un maestro de escuela “por lo engolfado que se hallan en los vicios principalmente en los de la lujuria y embriaguez”. Fueron empadronadas 90 familias en 1777, con 292 personas; en 1786 se menciona que viven 80 fami-lias en Santa María Ocotán, pero no había más de 40 familias en 1791; 68, en 1797, y la misma cantidad en 1820. En esta última fecha, los habitantes del lugar jamás cumplían con precepto alguno de la Iglesia, aunque ya enten-dían el castellano. Criaban poco ganado y sembraban muchas tierritas, cre-cían plátanos, fabricaban petates, equipales, cera y tenían miel de abeja, y gracias a sus mulas y caballos comerciaban parte de lo que producían. San Francisco de Ocotán, en 1777, tenía 67 familias y 187 personas; veinte años después se enlistaron 62 familias, las cuales no sabían español pero sembraban tierras de humedad y tenían frutales, hacían equipales, jícaras y miel.47
Santiago de Teneraca (Chianarkam)
Teneraca48 era ya visita franciscana en 1673. Según los padrones de la Iglesia, la población de Santiago de Teneraca se redujo considerablemente entre 1777
46 AHAD, caja 11, Sección general, 1774; corresponde a AHAD 121, fols. 560-620, 1774, en el micro-filme. 47 AHAD 243, fols. 83-93, 1820.48 Teneraca es una palabra purépecha que significa “lugar de animales ponzoñosos”. En tepehuán es Chianarkam, pero los tepehuanos no le atribuyen ningún sentido en especial en su lengua.
TOMO
y 1797. Se empadronaron 84 familias y 294 personas en 1777, y 80 familias en 1786, pero en 1797 se registraron nada más 40. Teneraca dependió en un principio del cura de San Francisco de Lajas, después, de Santa María Ocotán, y pasó a formar parte del curato del Mezquital probablemente a principios del siglo XIX. Cuando el visitador don José Joaquín González Guerra pasó por allí en 1820, la población pareció haber aumentado un poco, y encontró a 56 fa-milias totalmente dispersas, las cuales intercambiaban el producto de sus fru-tales contra maíz para subsistir y que “jamás se confiesan ni cumplen con pre-cepto alguno de Nuestra Santa Madre Iglesia.” Él ordenó a los habitantes de Teneraca acudir a Temoaya para que se cumpliera la visita del curato.
Santa María Magdalena de Taxicaringa (M±iñcham),San Antonio Ilamatepet y San Pedro Jícoras49
En 1771 se integró al curato de San Francisco del Mezquital Taxicaringa,50 que había pertenecido anteriormente, al igual que Teneraca, a la doctrina de Lajas. Los indios informaron que Taxicaringa estaba a “tres días solares” de distancia de Lajas, “por sierras muy ásperas y peligrosas”; que no había en la región pueblos de gente de razón, y que el pueblo más cercano era el de San-ta María de Ocotán, a dos días de camino. En cuanto a Ilamatepet,51 estaba a dos días de Lajas. San Antonio Ilamatepetl, al que alude Tamarón en 1763, desapareció probablemente como pueblo reconocido de indios a fines del si-glo XVIII, ya que no se menciona más ese asentamiento después de 1771. En esta última fecha, el franciscano del convento de Lajas asentó por última vez la contribución que daban los habitantes de San Antonio para su fiesta, que tenía lugar en abril o mayo.52 Existe una ranchería del mismo nombre al este de Lajas que parece corresponder a ese antiguo asentamiento. En 1817 se recordaba todavía la existencia de San Antonio de Ilamatepetl, pero se decía
49 No se sabe de qué idioma proviene ese topónimo. Algunos autores lo hacen derivar de la pala-bra huichola xi-curi, que significa “peyote”, pero Neyra Alvarado se inclina más bien por suponer que la sierra de Xicara era llamada así por los totorames que habitaban la llanura costera, pero se igno-ra todo acerca de su lengua, aunque puede tratarse de una hispanización del náhuatl xical, “jícara”. Alvarado, 2004, pp. 26 y 28.50 Taxicaringa podría provenir del purépecha y querer decir “lugar de poca visibilidad”; en tepe-huán se dice M±iñcham, que significa “lugar quemado”. Algunos autores sugieren que la primera referencia a Taxicaringa podría datar de la guerra del Mixtón, ya que se menciona en 1540 un lugar situado en el norte y llamado “Tlaxicoringa”, donde se inició el conflicto. Alvarado, 2004, p. 28. 51 Ilamatepet significa en náhuatl “el cerro de los ilamas”; los ilamas son pequeñas palomas lla-madas todavía así en el estado de Durango. Di en la introducción a La Sierra Tepehuana una posible etimología purépecha del topónimo Ilematech (mencionado así por el obispo Tamarón, en 1765), pero me parece ahora muy probable que la palabra provenga del náhuatl, ya que en los demás do-cumentos consultados se escribe “Ilamatepetl”, o “Ilamatepet”. 52 AHAD 105, fols. 392-507, Libro de cuentas del convento de San Francisco de Lajas. San Antonio de “Ilamatepet” aparece mencionado en 1765, 1766, 1767, 1769, 1770 y 1771.
HISTORIA DE DURANGO
que se había “exterminado”.53 San Pedro Jícoras, que antes había formado par-te de la jurisdicción eclesiástica del Mezquital, fue agregado a Huazamota en 1771. Cinco años después, en 1775, se afirmaba que Huazamota, ahora en la zona huichola, era “pueblo de indios tepehuanes”. Es probable, de hecho, que en ese lugar los tepehuanos y huicholes convivieran. En 1820 se componía San Pedro Jícoras de 32 familias que jamás cumplían con los preceptos de la Iglesia, y el pueblo había sido incorporado de nuevo al curato de San Francis-co del Mezquital. No se alude a la lengua hablada por esos indios.
Las quejas acerca de la rebeldía de los naturales de Taxicaringa eran cons-tantes. El 17 de abril de 1771, el teniente de San Diego del Río, a solicitud de fray Esteban Treviño, franciscano a cargo del curato de Lajas, mandó hacer unas diligencias en Santa María Taxicaringa y San Antonio Ilamatepetl.54 Los indios de esos pueblos no acudían a misa ni iban a la cabecera para reci-bir los sacramentos: “a todo se han hecho sordos sin que haya quien los casti-gue”. Se negaban a poner escuela a pesar de haber prometido al gobernador hacerlo y seguían sin saber el español. Fray Esteban Treviño fue uno de los sacerdotes que más tiempo permaneció en el lugar; llevaba cuatro años y cua-tro meses allí en 1771. A pesar de esta prolongada estancia, no había logrado bautizar a muchos indios: 21 en 1767; 24, 21 y 33 en los años siguientes. Los casamientos fueron 6, 4, 3 y 3. Sólo sabía de la muerte de tres personas en Taxicaringa. Al decir del franciscano:
la excesiva distancia de estos pueblos a la cabecera en que reside el párroco hace que los indios vivan a su libertad y entregados a los vicios sin instrucción en la doctrina cristiana sin oír misa y sin que se les administre los sacramentos en vida ni en muerte de lo que con facilidad se puede originar que se agreguen a los infieles.
Dado que los indios vivían desparramados, el misionero confesaba que no encontraba “más remedio que reducirlos a la cabecera asignándoles allí las tierras correspondientes”. Es decir, que el fraile preconizaba su traslado a Lajas, y su solicitud fue apoyada por el obispo de Durango y probablemente también por el gobernador de la provincia, quien despachó al teniente de San Diego del Río para que investigara el caso. Pero ese traslado de pobla-ción no se llevó a cabo y la “solución” final fue cambiar a Taxicaringa de ju-risdicción para agregarlo a San Francisco del Mezquital, como ya se dijo.55 Después de la estrepitosa caída demográfica de la población del siglo XVI, los españoles se habían especializado en congregar pueblos en las cabeceras
53 AHAD 233, fols. 480-494, 1817.54 AHAD 79, fols. 120-127, 1771. 55 Lo confirman las cuentas del convento de San Francisco de Lajas, donde se asienta la aporta-ción de 9 pesos que daban los lugareños para la fiesta del pueblo, que se celebraba en marzo.
TOMO
y trataron también de aplicar esos métodos en Nueva Vizcaya, donde a ve-ces fracasaron pero a veces también lograron desplazar a poblaciones ente-ras, como vamos a ver a continuación en el caso de Pueblo Nuevo. En 1777 había 33 casas y 105 personas en Taxicaringa, según el cura de San Francis-co del Mezquital.56
Santa María Magdalena Taxicaringa estaba a 23 leguas de San Francisco del Mezquital y comprendía 28 familias dispersas, en 1820, las mismas que en 1786. Al igual que en los demás pueblos de la sierra, pocas personas en-tendían el español y nadie cumplía con los preceptos de la Iglesia. Los indios se ganaban la vida vendiendo frutas.57
San Francisco de Lajas (Aicham58) y San Bernardinode Milpillas (Mualham)
San Bernardino de Milpillas en 1606 era visita del convento de Quinquivita (ahora en el estado de Nayarit). Después de la sublevación de 1618-1619, San Bernardino pasó a ser convento independiente que administraba a in-dios refugiados y trasladados a la fuerza desde el norte de la Tepehuana. Fue entonces cuando aparece mencionado por primera vez el pueblo de Lajas como visita de San Bernardino. Entre 1693 y 1725, San Bernardino fue sede de la alcaldía mayor de toda la Sierra Madre (al este y al oeste del Mezquital), después de la rebelión de los indios de San Francisco del Mezquital. Pero San Bernardino de Milpillas, o Milpillas Chico (para diferenciarlo de San Andrés de Milpillas Grande, en el actual estado de Nayarit), se abandonó también durante unos años a principios del siglo XVIII, al alzarse los indios que mata-ron a sus dos misioneros. La sede del convento fue desplazada a San Francis-co de Lajas entre 1703 y 1709, donde permanecería hasta el siglo XX. San Bernardino pasó entonces a ser visita, al igual que Taxicaringa e Ilamate-petl.59 En 1760, se rebelaron a su vez los naturales de Lajas y abandonaron el lugar, al parecer por las presiones que ejercía sobre ellos el alcalde mayor del recién fundado real de San Diego del Río para que fueran repartidos en las minas.60 Cuando pasó por esta región el obispo Tamarón, se había restableci-do el pueblo: Lajas tenía 220 habitantes; San Bernardino, 52, y el real de minas de San Diego, 246 solamente.
56 AGI, Guadalajara 255, Padrón de San Francisco del Mezquital, 1777. 57 AHAD 243, fols. 83-93, 1820. 58 Aicham quiere decir “joya” en tepehuán, palabra que se refiere a tierras fértiles formadas por el recodo de alguna corriente.59 De la Torre Curiel, 2006a. Ahora existe de nuevo un convento franciscano en San Bernardino de Milpillas y los frailes de ese convento visitan unas cuantas veces al año Lajas. 60 Véase el capítulo de mi autoría en el presente volumen: “La vertiente occidental de la sierra: el último frente de colonización (1760-1830)”.
HISTORIA DE DURANGO
Contrariamente a lo que sucedía en Santa María Ocotán o en Pueblo Nue-vo, los curas solían permanecer varios años en San Francisco de Lajas. Entre 1764 y 1784 había habido solamente cinco sacerdotes, todos franciscanos, y uno de ellos se había quedado 10 años en el poblado. Pero los habitantes de Lajas y su visita de San Bernardino de Milpillas se negaban también a veces a alimentar al cura.61 En 1771, las 114 personas asentadas en el poblado confesaban que no podían mantener a un ministro, como lo confirma la in-formación de “los indios más expertos en lengua castellana”; entre ellos esta-ba “D. Francisco de la Cruz”, quien decía ser “indio principal”.62 En ese año, Taxicaringa pasó a formar parte del curato de San Francisco del Mezquital.
El obispo asignó a Lajas en 1785 un franciscano, quien tenía que ir y venir de Lajas al convento de la orden seráfica en Durango para no morirse de inani-ción: padecía “necesidades casi extremas con peligro evidente de su salud y vida por famélico”. Quizá exageraba un poco la situación, pero no cabía duda, sin embargo, de que Lajas era uno de los curatos más miserables del septen-trión novohispano a fines del siglo XVIII. El fraile había enviado a indios del poblado para conseguir maíz de limosna en Acaponeta, donde, a pesar de pertenecer a otro obispado, se les había dado el necesario cereal por piedad hacia el desnutrido misionero. Al acabársele el maíz, fray Vicente de Santies-teban subsistió con plátanos y carne seca hasta que se agotaron también esos alimentos. Entonces dirigió una vez más sus pasos a Durango, pensando vol-ver al tiempo de la cosecha. Pero, una vez en la capital de la Nueva Vizcaya, pidió mejor ser nombrado cura de Guarisamey, donde había ayudado a dis-pensar los sacramentos, pero el obispo rechazó su solicitud, ya que esta deci-sión la tenía que tomar en primera instancia el padre provincial de la orden.
El obispo le ordenó a Santiesteban volver a Lajas. Sin embargo, con tal de quedarse más tiempo en Durango, el fraile detalló los magros recursos con los que tenía que sobrevivir en San Francisco de Lajas. Recibía 32 pesos al año de las dos únicas cofradías existentes (la de la Concepción y La Candela-ria). En la jurisdicción, para las celebraciones de los santos patrones, San Francisco (en la cabecera) y San Bernardino (en Milpillas), los indios aporta-ban en total 32 pesos y 4 gallinas. De los sacramentos no se percibía prácti-camente nada, los entierros no se cobraban y tanto los bautizos (de 3 a 4 reales) como los casamientos (4 pesos) no pasaban de 8 al año. Los nativos daban 2 vacas anuales y cada familia tenía que entregar a la Iglesia 4 almudes de maíz en Lajas y 2 almudes en Milpillas, pero lo hacían sólo cuando las cosechas eran abundantes; si había escasez, no le daban nada, como sucedió
61 AHAD 105, fols. 392-507, 1764-1785. Los padres fueron: Carlos de León hasta 1765, fray Carlos Barreda hasta 1767, fray Juan Treviño hasta 1774 y Francisco Javier Moscoso hasta julio de 1784, cuando lo sustituyó Vicente Santiesteban.62 AHAD, caja 11, sección general, 1774, 710-714.
TOMO
de hecho en 1784 y de nuevo en 1785, cuando las inclemencias del tiempo fueron particularmente duras. El franciscano concluía que querían los indios que “el ministro se mantenga como ángel sin comer.” Hay que añadir de nuevo que las contribuciones en alimentos no estaban destinadas solamente al sa-cerdote, sino que eran también para cubrir los gastos del fiscal, del topil, de dos semaneros y dos molenderas (quienes preparaban el atole y hacían las tortillas). Si quería el cura mandar traer algo de Durango, los lajeños le co-braban el servicio y además tenía que darles comida para el trayecto. Los únicos socorros que había recibido Santiesteban provenían del convento franciscano de San Antonio de Durango. Concluía que Lajas era “una misión con nombre de curato pero paupérrima y miserable más que todas las del obispado”. Al infortunado franciscano se le acordó un préstamo y tuvo que volver al pueblo que se le había asignado por orden del obispo.
Gracias a ese litigio contamos con el “Libro de gastos y recibo de este con-vento de nuestro padre san Francisco de Lajas”, del año de 1763 hasta 1784.63 Conocemos así las fiestas que se celebraban y éstas son hoy todavía impor-tantes. En Lajas se festejaba a San Francisco en octubre; a la Purificación (o la Candelaria), a principios de febrero, y a veces la Semana Santa. En San Bernardino de Milpillas la fiesta patronal parecía movible; se llevaba a cabo generalmente en diciembre, aunque antes de 1774 hubo años en que los festejos se hicieron en noviembre, en enero o en marzo. Las cofradías (de la Concepción en San Bernardino y de La Candelaria en Lajas) sufragaban dos misas al mes. Sabemos también, gracias a esas cuentas, qué alimentos consu-mían los sacerdotes: no perdonaban el chocolate y algunos eran adictos al tabaco. Además, comían maíz, frijol, especies, pan, biscocho, azúcar, carne de res, pescado, camarones, verduras, garbanzo, arroz. Para las funciones de la Iglesia compraban aceite y vino y cera. También procuraban tener un poco de jabón. Adquirían telas para la ropa que generalmente mandaban hacer, y más o menos una vez al año compraban un par de calzones o paños menores.
En 1789, Lajas tenía 67 familias y San Bernardino 32. Blanquer, el antiguo beneficiado de Pueblo Nuevo, reducido entonces a visita por no tener más de nueve familias, estaba a cargo del curato de San Francisco de Lajas. Pedía li-mosna al obispo para ayudar a los “pobres neófitos”.64
También se propuso reducir a los habitantes de Lajas y San Bernardino en los pueblos tepehuanos cercanos a Durango: en Analco (donde se había asentado inicialmente a mexicanos y tarascos) y en los asentamientos tepe-huanos de Santiago (Bayacora) y El Tunal, “que están en las inmediaciones de esta ciudad, los dos últimos cuasi despoblados y se hallarían con Iglesia y casas”. Este era el parecer del obispo, del fiscal de lo civil de Guadalajara y del
63 AHAD 105, fols. 392-507, 1764-1785. 64 AHAD 167, fols. 630-634, 1789.
HISTORIA DE DURANGO
virrey que mandó la orden de traslado el 16 de julio de 1791. Pensaban, ade-más, las autoridades que a los indios de Lajas había que castigarlos por rebel-des: “han sido y siempre serán inquietos […] cada día se manejan con la ma-yor insolencia”.65 Lajas tenía entonces una población de 700 personas, no mucho menor que la actual. El año anterior, el teniente del subdelegado de San Diego del Río enviado al parecer para requerir el trabajo de los lajeños en las minas, había sido apresado por los indios y mandado con grillos a la Au-diencia de Guadalajara, “todo con publicidad y desprecio de la real jurisdic-ción”. Sin embargo, el obispo Esteban Lorenzo Tristán, en su carta del 4 de febrero de 1793 al virrey, consideraba el traslado de los lajeños inaplicable porque nadie era “capaz de vencer la voluntad pertinaz de una indio para vivir en la más angustiosa soledad y morir ocioso en manos del hambre y la nece-sidad […] no se ha conseguido ni conseguirá porque el indio muere en la barranca donde nace y solamente el poder y la fuerza podrán vencer esta in-clinación genial (sic)”.66
Los indios de San Francisco de Lajas se estaban yendo a Rosario, Acapone-ta y Matatán para huir del trabajo minero al que se les apremiaba. La bonanza de San Diego del Río no había durado mucho, pero a la decadencia de esas minas sucedió la bonanza de Guarisamey, donde también se requerían opera-rios en cantidades crecientes, y Lajas era el pueblo tepehuano menos distan-te.67 De hecho, como ya se mencionó, Lajas y Pueblo Nuevo formaban parte de la subdelegación de Guarisamey. En Pueblo Nuevo se habían descubierto también a fines del siglo XVIII minas de oro que necesitaban de mano de obra para su explotación.68 En las postrimetrías del Siglo de las Luces estaban los pueblos serranos de la jurisdicción de San Francisco del Mezquital “sumidos en la barbarie”, e “igualmente se encuentran los pueblos de indios de San Francisco de Lajas y San Bernardino de Milpillas.”69
La sierra se consideraba entonces como un refugio para todo tipo de ma-leantes huidos de la Nueva España. Temía el obispo Tristán, como lo habían hecho sus antecesores, que los tepehuanos se juntaran con los apaches, pero hasta entonces no había sucedido. Al igual, también, que el franciscano a
65 AHAD 183, fols. 329-350, 1790-1793. Esos mismos documentos se encuentran en el AGN, Minería 20, exp. 3 y exp. 10, en la Biblioteca Nacional de México: Archivo franciscano, leg. 18, exp. 373, y en la Biblioteca Pública de Guadalajara: Real Audiencia, Civil, 178-7: “Expediente formado sobre las quejas y excesos de los indios de Lajas y Milpillas ubicados en la jurisdicción de Durango”.66 AHAD 184, fols. 494-498, 1793 y AHD 183, fols. 370-380, 1791. 67 Sobre ese punto hay que aclarar que los repartimientos forzados de trabajadores abolidos por el gobernador de la Nueva Vizcaya en 1777 fueron restablecidos por las ordenanzas de minería de 1783.68 Cramaussel, “La vertiente occidental de la Sierra: el último frente de colonización (1760-1830)”, en este mismo volumen.69 Colección José Ignacio Gallegos, Biblioteca Pública de la ciudad de Durango, material mecano-grafiado en carpetas sin clasificar, 1793.
TOMO
cargo de Lajas en 1771, declaraba el prelado: “ninguno sabe la doctrina cris-tiana ni aun persignarse, nunca comulgan, muy rara vez se confiesan (aun en el artículo de la muerte), viven como bestias y es preciso casarlos”.
En 1792, el gobernador y las justicias de pueblos solicitaron al obispo que les enviara un sacerdote e hicieron un recuento de lo que solían dar al cura los habitantes de Lajas y su visita, San Bernardino de Milpillas.70 Decían que así se ahorrarían el viaje a Durango para bautizar a sus hijos; además, en ese re-corrido de cuatro días, la vida de las frágiles criaturas recién nacidas corría peligro. El obispo juntó al expediente la documentación referente al año an-terior, cuando los lajeños apresaron al subdelegado; anexó, asimismo, la or-den de congregación del virrey, que quedó como letra muerta porque, según leyes, no se podía obligar a los indios a mudarse haciendo uso de la fuerza.71
Las esporádicas relaciones que tenían los tepehuanos de la jurisdicción de Lajas con el vecindario español se daban sobre todo en el vecino obispa-do de Sonora (al que pertenecía la provincia de Sinaloa), donde estaba el real de Rosario, allende el río San Diego y real de Plomosas. A pesar de que Acaponeta se encontraba a 63 leguas de Lajas, dos caminos más conducían a ese lugar: uno pasaba por Milpillas y Huajicori y el otro, que atravesaba Quinquivita, se llamaba de Las Tinajas y seguía el curso del río del Caimán Blanco (hoy San Diego). El camino hacia Durango era más llano y lo toma-ban los tepehuanos del oeste del Mezquital cuando no tenían cura para ir a Analco a casarse o bautizar a sus hijos. Analco era cabecera de los pueblos tepehuanos del valle de Guadiana; tenía por visita a Bayacora (que antigua-mente se encontraba en la sierra) y al Tunal.
En el siglo XIX hubo nativos de Lajas que se enrolaron en las tropas del rey en Rosario, como Vicente Galindo, quien era soldado en la compañía de ese real de minas en 1819, pero otros participaron en el movimiento de Indepen-dencia que se generó en las provincias costeras del Pacífico. Los lajeños se levantaron en 1810 y “anduvieron fugitivos de su pueblo” durante cinco años.72 Algunos de ellos estuvieron en la batalla de Echeverría de 1813. An-daban en la tropa de los insurgentes dos originarios de Lajas, llamados Luis
70 Lo que le tenían que dar eran 16 pesos para la fiesta de la Limpia Concepción, 4 gallinas, 3 li-bras de cera labrada, chocolate, biscocho, azúcar. Las dos cofradías daban un peso al mes para la misa. No se cobraban los entierros, pero la misa cantada en esa ocasión costaba 5 pesos, y la reza-da, 2; los casamientos, 4, y los bautizos, 4 reales. En mayo daban dos mulas para un viaje de sal con 1 peso de bastimento y 2 almudes de maíz. Entregaban también, una vez al año, 2 fanegas de maíz (1 primicia y 1 de limosna, que procedía de lo que recolectaba el fiscal los lunes y los viernes). Para mandar a un mensajero a San Luis Potosí, donde la orden franciscana celebraba sus capítulos, el cura debía dar 6 pesos, y si era a Durango, 4 reales. Además, para la casa del cura daban 2 mo-lenderas, 2 semaneros y 1 leñador. Para la Semana Santa juntaban 2 pesos y 6 libras de cera. En la huerta del convento había duraznos, peras, membrillos, limones, naranjas y aguacates. 71 AHAD 179, fols. 213-237, 1792. 72 AHAD 233, fols. 480-494, 1817.
HISTORIA DE DURANGO
y Jacinto Navidad Ríos, quienes no se acogieron al indulto de 1819 y murie-ron después en algún combate.73 La “reconquista” de San Francisco de Lajas se llevó a cabo en 1815. Desde aquel entonces, para mantener la presencia real estaba estacionado en Lajas un batallón enviado por el intendente Bona-vía. El capitán tenía jurisdicción civil en Lajas, y la tropa contaba con su pro-pio capellán, que administró a la población local con mano dura durante un tiempo, ordenando a los doctrineros convocar a los habitantes del pueblo diario a misa en la mañana y al rosario en la tarde.74
A pesar de que constató el capellán que nadie en el pueblo hablaba español, se dio a la tarea de enseñarlos a rezar y a contestar las preguntas básicas de la doctrina cristiana. Cada sábado tenían que responder a las preguntas que les hacía el capellán, para saber si habían aprendido los puntos de doctrina que les habían enseñado en la semana los doctrineros que él había formado. A los indios que no eran capaces de hacerlo, les administraba tres azotes:
esto ha dado motivo a hacerlo así porque los más de los grandulos (sic) no saben en lo absoluto rezar y aun el hacerlos asistir los domingos a la doctrina se consigue con mucho trabajo; pues estaban acostumbrados a rezar cualquier cosa, a la seis de la mañana y de la tarde con su fiscal los doctrineros, y los casados pocas veces asistían alguno en los domingos a la doctrina, tratándoles en todo con la mayor suavidad, amor y dulzura a pesar de que se amachan y no quieren hablar.
La revolución de independencia tuvo nefastas consecuencias para los laje-
ños que perdieron todo su ganado, porque se lo comieron los insurgentes entre 1810 y 1815. En 1817 no habían podido todavía restablecer la cría de ganado mayor, antes muy crecida. Los habitantes de Lajas se limitaban a vender frutas, yesca, cera prieta y miel virgen de colmena en Durango, Aca-poneta y San Francisco del Mezquital, que distaban de cinco a seis días,75 y quizá también en El Rosario, a cuatro días de distancia. La iglesia y casa cural habían sido destruidas y se tuvieron que edificar de nuevo. Los indios sembraban en parajes muy distantes, como La Chicharra, a 12 leguas; Agua-catán, a 6 leguas; el Cerro Gacho, a 5 leguas; el Zancudo, a 8 leguas; El Carrizo, a 4 leguas, y Las Crucecitas, a 3 leguas. Pero en 1817, el capellán de la tropa establecida en Lajas decía que los indios, cuando les faltaba el maíz, iban a matar animalitos por la sierra y se nutrían sobre todo con “yerbas,
73 AHAD 241, fols. 233-237, 21 de diciembre de 1819. Lista de rebeldes presentados para el in-dulto.74 AHAD 234, fols. 309-314, 1817. Se autorizó su retiro por buena conducta el 30 de diciembre de 1816. Decía que las privaciones habían deteriorado su salud.75 Como lo habrá podido constatar el lector, tanto las distancias en leguas como el tiempo nece-sario para los recorridos varía de un documento a otro. Hoy los habitantes de Lajas dicen que el tiempo normal de recorrido a pie a Durango era de 7 días, y a Huajicori son dos.
TOMO
raíces silvestres desconocidas” y también de limoncillo, hongos y capomas. Los lajeños tenían también unas huertas de plátanos en la barranca del río San Diego, o Caimán Blanco, que se encontraban deterioradas porque las habían descuidado mucho durante el tiempo en el que anduvieron subleva-dos. El comercio estaba paralizado por la agitación social provocada por la insurrección y, como si fuera poco, la fiebre amarilla hacía estragos tanto entre los indios como en la tropa.
Fue en esos tiempos revueltos cuando se acabó el pueblo de visita de San Bernardino: “siendo corto el número de sus habitantes, la mitad se fue para el pueblo de El Tunal y la otra mitad se agregó a este de Lajas”.76 Con la misma saña, las tropas reales borraron Pueblo Nuevo del mapa, como vamos a ver a continuación. Con la incorporación de los habitantes de San Bernardino y también con antiguos vecinos de Pueblo Nuevo, la población de Lajas en 1817 ascendía a 390 habitantes, además de los 45 individuos miembros de la tropa real, incluidas “las mujeres sueltas que las trajeron para que los cuidasen”.77
Nuestra Señora de la Limpísima Concepciónde Pueblo Nuevo
Este asentamiento no tiene nombre en tepehuán. La primera mención que he-mos encontrado de él data de 1660, cuando Pueblo Nuevo era visita del con-vento de San Bernardino de Milpillas. Pueblo Nuevo fue erigido en pueblo de misión independiente en 1670. Se llamaba Mendoza el misionero que había congregado a los indios xiximes de Santa Lucía y San Pablo en Pueblo Nuevo por esa fecha,78 cuando el gobernador Oca y Sarmiento les asignó tierras; los de Santa Lucía se asentaron en un puesto llamado de Chavarria, o Echeverría, donde se dio una batalla entre insurgentes y fuerzas reales en el siglo XIX.
Pero en 1678 fueron los indios de Pueblo Nuevo los que fueron a repoblar Santa Lucía, junto con indios “advenedizos”, muy probablemente tepehuanos de El Tunal, Santiago y Copala, al parecer desplazados por los españoles.79 Pueblo Nuevo estaba administrado por los franciscanos de San Bernardino de Milpillas, mientras que el cuidado espiritual de los 20 vecinos indios de Santa Lucía corría a cargo de la misión de San Pablo de los ignacianos. Pero los jesuitas no los asistían como les era debido; por esta razón, el gobernador
76 AHAD 233, fols. 480-494, 1817. Ese documento comprende una lista de soldados así como un padrón del pueblo familia por familia, pero no se menciona la edad de cada uno de los individuos. Paleografiamos en anexo la demarcación del curato. San Pablo y Santa Lucía eran parte de la misión de los xiximes. Visita de Juan Ortiz Zapata, 1678. 77 Ibidem.78 Cramaussel, “La vertiente…”, en este mismo tomo. 79 AHAD 8, fols. 374-377, 1670.
HISTORIA DE DURANGO
de Santa Lucía, don Bernabé de Heredia, reclamaba la presencia de un sacer-dote secular en 1670. Sin embargo, siguió perteneciendo la zona a las misio-nes jesuitas a las que se incorporó Pueblo Nuevo en 1703. Este poblado fue cabecera de la misión de los xiximes y tenía seis visitas: Santa Lucía, San Pablo (Hetasi), San Pedro (Guarisamey), San Bartolo (San Bartolomé Hu-masen) y Santa Cruz Yamoriba, todas ubicadas hacia el norte.
En 1740 se llevó a cabo una nueva congregación de indios desde Santa Lucía y San Pablo Hetasi hacia Pueblo Nuevo. Trece años después, en 1753, los jesuitas traspasaron la misión de Pueblo Nuevo al clero secular. En la lista de bienes de los que disponía la orden de San Ignacio elaborada el día de la entrega, se encontraba un rancho, aperos para la agricultura y ganado ma-yor y menor, sin contar el de la cofradía. La prosperidad del asentamiento se reflejaba en los adornos de la amplia iglesia, que contenía varios cuadros de grandes dimensiones.80
80 Cramaussel, “Historia del poblamiento de Pueblo Nuevo”, Revista de Historia, núm. 37, pp. 10-38, y “Entrega de la misión jesuita de Pueblo Nuevo al clero secular el 3 de diciembre de 1753”, documento paleografiado en el mismo número de la citada revista, pp. 152-160.
traslados de indios a
pueblo nuevo, en el camino
a rosario, y a santa lucía,
en el camino a mazatlán
(1670-1821). Chantal
Cramaussel, 2009. Elaboró:
Ramses Lazaro.
Se indican los límites actuales de los estados para que se puedan ubicar mejor los asentamientos.
TOMO
A fines del siglo XVIII, las antiguas misiones xiximes de San Pedro, San Bartolo y Santa Cruz de Yamoriba se separaron de Pueblo Nuevo para incor-porarse al nuevo curato, menos distante, de Nuestra Señora de la Consolación de Guarisamey, de reciente creación. El xixime que se hablaba en la región de Guarisamey, y quizá también en toda la región al oeste del río San Diego, se extinguió en la época colonial y la documentación consultada no menciona su uso en Pueblo Nuevo. En cambio, se asienta que se hablaba el mexicano en el siglo XIX.81 El náhuatl se impuso sobre el tepehuán de los indios provenientes de la región de Durango que fueron trasladados allí, y lo mismo sucedió con los indios de Santa Lucía y San Pablo y de los demás asentamientos que ha-bían contribuido al poblamiento de Pueblo Nuevo; todos dejaron de hablar su propio idioma. No nos ha sido posible averiguar de dónde eran inicialmente originarios esos mexicanos; quizá parte de ellos provenían de las provincias costeras de Sinaloa y Nayarit. En el momento de la primera congregación, en 1670, no se hace mención de ellos. Entre esos mexicanos había, en el siglo XVIII, indios macehuales, y varios individuos decían ser caciques;82 estas eran categorías sociales comunes en el centro de la Nueva España que no eran usuales en Nueva Vizcaya, donde sólo se aludía a “indios principales”83 para distinguirlos de los demás. La ubicación original de la cabecera de Pueblo Nuevo se debía a la existencia del camino poco transitado todavía en el siglo XVIII que llevaba de Durango al Rosario (fundado en 1665), vía San Diego del Río (minas descubiertas en 1757) y el real de Plomosas; el obispo Tama-rón tomó ese camino pero se perdió en la serranía de Matalotes entre Pueblo Nuevo y ese último centro minero, en 1763. Los indios locales, en cambio, conocían bien esa zona ya que sembraban en los fértiles parajes de La Barran-ca y La Mesa, que se encontraban a 18 leguas al oeste de Pueblo Nuevo.
Hacia el noreste pasaba el camino de Copala a la ciudad de Durango, que distaba 40 leguas, de modo que a menudo Pueblo Nuevo servía de descanso o lugar de etapa para los arrieros que transitaban por la sierra. Copala estaba en el corazón de un distrito minero fundado por Francisco de Ibarra en el siglo XVI, que tuvo un nuevo auge en el siglo XVIII. Los mineros iban a quin-tar la plata en Durango, y por el camino de Copala se acarreaba la sal hacia los reales de minas del altiplano, así como el pescado seco y los camarones, productos que encontramos en los inventarios de las tiendas y de las hacien-das del interior. Al este de Pueblo Nuevo, al igual que cuando pasó por allí
81 Es lo que afirma José Ignacio Garibay, quien estuvo a cargo del curato de 1823 a 1846. AHAD 275, fols. 268-288, y AHAD 303, fols. 763-765.82 En 1801 atestiguan en una información matrimonial levantada en Pueblo Nuevo tres indios ca-ciques. AHAD 358, fols. 177-182, 1801. En otra, la pretensa es también hija de cacique. AHAD 362, fols. 472-475.83 Véase, por ejemplo, AHAD 33, fols. 452-452, 1775. En su información matrimonial, Tomás Hilario Ortega declara ser, curiosamente, “macehual cacique”.
HISTORIA DE DURANGO
Tamarón, se encontraba un gran despoblado todavía en 1820.84 En Pueblo Nuevo, como en Lajas, no permanecían mucho tiempo en el lugar los curas porque temían por su vida. En 1773, los indios de Pueblo Nuevo amenaza-ron de muerte al beneficiado Isidro Camacho de Artia, cuando se apersonó por primera vez en el pueblo y “ni aun por ser el primer día le dieron de co-mer”. Dos curas más habían renunciado con anterioridad a ejercer el sacerdo-cio en Pueblo Nuevo entre 1769 y 1773 porque no sosegaba “la rabiosa saña de los indios”. Camacho pronto optó por refugiarse en el real de San Diego y decidió finalmente retornar a Durango. Los indios, además, le robaron todas las pertenencias que había dejado en la cabecera parroquial. Sin embargo, la población local creció de manera notable a fines del siglo XVIII: en 1779 se empadronaron 409 indios en Pueblo Nuevo.85
Al igual que todos los demás indios de la región, los de Pueblo Nuevo se quejaban a menudo de sus párrocos ante las autoridades coloniales. En 1780 enviaron una carta al obispo por medio de un procurador para acusar de mal-trato al recién llegado, padre Joaquín Blanquer Bravo de Castilla, quien había azotado a tres de sus feligreses de su propia mano, y el primero había recibido cien azotes. Los indios pedían la remoción del cruel sacerdote. El obispo man-dó hacer diligencias, al cabo de las cuales exculpó al cura, quien había castiga-do a los indios por haberle ocultado las relaciones de parentesco entre dos personas que pretendían contraer matrimonio y habían huido. Se advirtió a Blanquer que moderara sus castigos, pero también le ordenó el obispo que les hiciera saber a los indios que se abstuvieran de enviarle “escritos inútiles”.86 Ese documento muestra la facilidad con la que los indios eran azotados cuando no obedecían a las autoridades españolas. En los siguientes años, Blanquer no se dedicó nada más al sacerdocio y a castigar a los indios; invirtió más de mil pesos en una mina y se hizo de una hacienda de fundición y otra de patio en el real de San Diego, en 1783. También aprovechaba su estancia en el real de minas para decir misas que cobraba a los vecinos. Los indios de Pueblo Nuevo le debían 40 fanegas de maíz, que destinaba quizá a sus operarios. No estaba Blanquer asistiendo personalmente a sus feligreses, sino que el padre Marceli-no Ibarra lo sustituía y se encargaba también de sus negocios en Pueblo Nue-vo, no siempre de manera idónea, ya que había enviado equivocadamente 19 reses y 24 yeguas del primero a vender a Durango en 1783.87
En 1786, el beneficiado de Pueblo Nuevo mandó al obispo un informe acerca de la administración espiritual de la región a su cargo.88 Explicaba que
84 AHAD 233, fols. 480-494, 1820.85 AGI, Indiferente General 102, Padrón de Pueblo Nuevo de 1779. Gracias a Miguel Vallebueno por proporcionarme esta información.86 AHAD 149, fols. 206-211, 1783. 87 Ibidem.88 AHAD 155, fols. 532-534, 1786.
TOMO
los indios desplazados a Santa Lucía veinte años antes habían bajado al pue-blo del Carrizal, en la jurisdicción de Copala, a donde transportaron las imágenes, pero “acabaron todos en la peste inmediata pasada”. Se refiere sin duda el sacerdote a la epidemia de 1785, que —junto con la hambruna de-bida a las malas condiciones climáticas y en especial a un frío extremo— causó estragos en toda la Nueva Vizcaya. Las inhabituales heladas fueron quizá las que movieron a los indios a instalarse en tierras más calientes de la vertiente occidental de la sierra, aunque es probable también que los indios no hicieran más que regresarse a su tierra de origen, porque, el 14 de marzo de 1771, nueve familias de San Miguel del Carrizal habían ido a poblar Santa Lucía el Viejo, a día y medio de Pueblo Nuevo, obedeciendo entonces la orden de Pedro Tamarón, quien los había castigado así por ladrones.89
Presumía el cura de Pueblo Nuevo, en 1786, que los indios del lugar reza-ban con regularidad porque atendía bien a su feligresía, de modo que “no se halla en la circunferencia de toda esta jurisdicción gentilidad alguna”. Sin em-bargo, dejaba sin el consuelo de la fe a los indios de Guarisamey, que tenían sus rancherías en el despoblado sitio de San Pablo. Una vez más, la documen-tación revela la gran movilidad de los indios; los de Guarisamey, al igual que los de Pueblo Nuevo, cambiaban con facilidad de asiento recorriendo más de 50 kilómetros de sierra quebrada para sembrar tierras.
En el resto del siglo, a pesar del optimismo manifestado en 1786 por el sacerdote acerca de la docilidad de los indios y su pretendido conocimiento de la doctrina, la evangelización de los nativos no había progresado. De he-cho, Pueblo Nuevo se estaba despoblando porque muchos indios habían ido a trabajar en las minas, incitados tal vez por el cura local, que era al mismo tiempo minero, como lo acabamos de mencionar. En 1789, Blanquer pasó a administrar Lajas, que se había quedado sin sacerdote; Pueblo Nuevo, donde vivían solamente nueve familias y cien personas en total, incluidos los mora-dores de Santa Lucía, quedó incorporado a Lajas en calidad de pueblo de visita; su población se había reducido en diez años a menos de la cuarta par-te.90 Blanque1 pidió limosna al obispo para ayudar a los “pobres neófitos” con “los desechos de la ciudad de Durango”.91 Su petición, al parecer, fue escucha-da. El cura de Pueblo Nuevo, a pesar de percibir ingresos adicionales en la minería, recibió en 1793 un sínodo de 250 pesos, que el obispado gravaba sobre los curatos “más pingües” de San Juan del Río, Cuencamé, Canatlán y El Sagrario.92 89 AHAD, caja 11, sección general, 14 de marzo de 1774. “Repoblamiento de Santa Lucía”. 90 AHAD 167, fols. 630-634, 1789. 91 Ibidem. 92 AHAD 183, fols. 320, 30 de abril de 1793, documento núm. 2: “Certificación de las cantidades anuales de diezmos con que esta catedral contribuye para ayuda de los curatos indotados que se saca antes de todas cosas del superavit de los cuatro novenos beneficiales”. Los pueblos beneficia-
HISTORIA DE DURANGO
El sucesor de Blanquer, Juan José Corral, cura interino de Pueblo Nuevo en 1794 y tal vez menos acaudalado, se quejaba ante el obispo de que el go-bernador de la Nueva Vizcaya había prohibido pedir a los indios servicios personales y estableció, a cambio, un impuesto anual per capita de media fanega de maíz. Parece que no le alcanzaba esa cantidad al sacerdote para subsistir y pidió en mayo un adelanto del sínodo que le acordaron los jueces hacedores, incluso sin fiador. Dado que era mozo, no iba a serle difícil devol-ver la cantidad prestada, ya que podía “vivir ocho meses que son los que debe trabajar para desquitarla.”93 Pueblo Nuevo y Lajas conformaban entonces de nuevo curatos separados. En los mismos aprietos se encontró José Diego Molina en 1796, quien solicitó también un adelanto al cumplir “el tercio del año” en Pueblo Nuevo.94
Sin embargo, Pueblo Nuevo contaba con muchos recursos que atrajeron a una docena de mestizos o españoles, los cuales pagaban diezmo cuando me-nos a partir de 1801 (entre ellos el cura Mijarrez). En ese lugar se sembraba caña y se fabricaba piloncillo; además, se cosechaban chile verde, plátanos, chirimoya, y había ganado mayor. Nicolás Pablo, el encargado de recolectar el diezmo, iba a vender parte del producto (que ascendía a 30 o 40 pesos) al real de Gavilanes. Pero con la insurrección tuvo que enviar una carta de renuncia al obispo en 1810, pues el diezmo había disminuido a la mitad de los años anteriores y, además, los indios levantados se habían robado el maíz recolecta-do.95 A la escasez de comida se sumó la intranquilidad generalizada a prin-cipios del siglo XIX. Pueblo Nuevo pasó a ser un reducto de los rebeldes. El cura de la localidad, Telésforo Alvarado, fue llevado a la cárcel de San Fran-cisco en 1811 porque se sospechaba que formaba parte de la insurgencia. Era una acusación infundada, a menos de que argumentara el sacerdote, con tal de no retornar a Pueblo Nuevo, que si volvía al curato los insurrectos lo iban a matar.96
En 1813, en las cercanías de Pueblo Nuevo acamparon los insurgentes. Al parecer, el movimiento provenía de Rosario o Acaponeta y había encontrado apoyo entre los indios tepehuanos. El proceso de reconquista por parte de las fuerzas reales fue de una violencia extrema y conllevó la destrucción total de Pueblo Nuevo, que fue borrado del mapa (al igual que San Bernardino Mil-pillas). Seis años después, el cura de Lajas estableció una lista de los hombres que querían acogerse al indulto del gobierno español y estaban dispuestos a jurar fidelidad al rey. Los arrepentidos eran 14 varones con sus mujeres (lla-dos eran, además de Pueblo Nuevo, Otáez, San Gregorio, Los Remedios, Siánori, San Juan Bautista de Analco, Nuestra Señora de Guadalupe y Guarisamey.93 AHAD 186, fols. 732-735, 1794.94 AHAD 193, fols. 191-193, 1796.95 AHAD II 21, fols. 536-549, 1801-1812, y AHAD II 22, fols, 765-774, 1810.96 AHAD 258, fols. 820-845, 1822.
TOMO
madas “piezas de sexo femenino”) e hijos; en total 46 personas.97 Los revolto-sos habían pretendido propagar la rebelión en San Bernardino de Milpillas, así que se congregó la mitad de los habitantes de ese último pueblo en El Tunal y la otra en Lajas, como ya mencionamos. Lo mismo había sucedido en esos años con los indios de Huajicori, Milpillas Grande, Picachos y Quinqui-vita, a los que las autoridades reales obligaron a asentarse en Acaponeta.98
En 1819, la mayor parte de los insurgentes que se acogieron a la amnistía eran hombres jóvenes originarios de Pueblo Nuevo y todos eran labradores. Sólo dos provenían de Banome (antiguo real de minas al norte de Guarisa-mey), otro de Plomosas, un tercero de Santa María de Otáez y un cuarto tenía padres originarios de Nombre de Dios. El cabecilla de los rebeldes se llamaba Hilario Simental, pero muchos de los que lo seguían habían muerto en el combate de 1813 en el presidio de Echeverría (un antiguo sitio de la visita misional de Santa Lucía).99 La región fue reconquistada por las fuerzas reales en 1815, como lo señalamos al hablar de San Francisco de Lajas.
Sin embargo, Pueblo Nuevo se repobló. En 1821 tenía 110 habitantes en-tre adultos y párvulos; es decir, una cantidad muy semejante a la registrada treinta años antes.100 Esperaba el cura que llegaran unas nueve o diez familias de los pueblos del Carrizal, Cacalotlán (ahora en Sinaloa, cerca de Rosario), El Tunal y Ventanas, para ampliar la feligresía. Al parecer, la movilidad de los indios y su traslado y asiento en otro pueblo bajo la dirección de las autorida-des españolas seguía a la orden del día. No sabemos si en El Carrizal y en Cacalotlán se hablaba el náhuatl, pero es muy probable que así fuera, porque ese idioma siguió siendo el dominante en Pueblo Nuevo.
Las dificultades para evangelizar a los indios no cesaron con la proclama-ción de la Independencia. El cura Ignacio Garibay presentó su renuncia al obispo en 1834, al cabo de 13 años de labor, porque el pago del sínodo no era puntual y la obligación por parte de los indios, establecida a fines del siglo XVIII, de entregar media fanega per capita, era “meramente nominal”. Pero la principal razón a la que se debía su renuncia era que los indios amenazaban su vida, y afirmaba: “ya no puedo trabajar con fruto en la administración de los sacramentos ni en la moralidad de aquellos pueblos que naturalmente se han de descarrilar más y más”. Además, padecía de “relajación”, que le impedía
97 AHAD 241, fols, 233-237, 21 de diciembre de 1819. Lista de rebeldes presentados para el indulto.98 AHAD 233, fols. 480-494, 1817. “Demarcación del curato del pueblo de San Francisco de Lajas y su comprensión formado con arreglo a los prácticos conocimientos de los peritos después de su reconquista”. Documento paleografiado en anexo. 99 Como Juan de Dios Rodelo. AHAD 368, fols. 653-658, 23 de abril de 1818. “Informaciones ma-trimoniales de José Rafael Usquián, nativo de Papasquiaro quien quiere casarse con Ana Brígida Morales, india de Temoaya”. El primer esposo de la pretensa era Juan de Dios Rodelo, a quien no quiso seguir.100 AHAD 246, fols. 48-53, 1821. Padrón.
HISTORIA DE DURANGO
andar a caballo, y tenía que curarse. Había sido también recolector del diez-mo, que no siempre los causantes entregaban de buena gana en la primera década del México independiente.101 El obispo le ordenó volver en abril de 1834, ya que no bastaba el certificado de enfermedad para dejar el curato, pero Garibay se negó y sostuvo haber entregado ya en debida forma el inven-tario al alcalde y mayordomo del pueblo, Pedro Avendaño, de modo que ha-bía dejado todo en orden. Solicitó finalmente, en diciembre, irse del obispado por motivos de salud.102 En 1846, la jurisdicción del curato de Pueblo Nuevo se extendió a Lajas y Milpillas y a Ventanas, agravándose, en consecuencia, las necesidades de la parroquia y las dificultades que representaba la adminis-tración de los sacramentos; Lajas estaba a dos días de camino en tiempo de secas, pero en tiempo de aguas el río San Diego impedía el paso y los indios seguían desparramados por las barrancas y serranías. No había escuela en ninguna parte porque no se cobraba la contribución establecida de un real por cada botija de mezcal y cada carga de fruta.103 A mediados del siglo XIX, los indios de Pueblo Nuevo hablaban el náhuatl.
Conclusión
Al parecer, la población de la sierra había descendido a fines del siglo XVIII, pero en los padrones de 1791 se consignaban todavía 2 059 habitantes aun-que el propio obispo no confiaba mucho en esos documentos y sospechaba que vivían en la región serrana, que calificaba de “impenetrable laberinto”, unas seis mil personas.104
El mismo prelado mencionaba la participación de 25 mil guerreros tepe-huanos en la batalla de La Cacaria, cuando se alzaron esos indios en 1616; al cabo de esa sublevación se habrían refugiado diez mil rebeldes en la sierra. Sin embargo, es muy probable que la leyenda fuera la que sustentaba esas afirmaciones más de siglo y medio después de los hechos violentos en cues-tión. Mencionar un gran número de indios enaltecía el heroísmo de los seis-cientos españoles que habían vencido a los rebeldes. El obispo Tristán recor-daba también otra sublevación mucho menos conocida, la de 1709, cuando los indios mataron al capitán Francisco Bracamonte. Afirmaba el prelado que desde aquel entonces “no hay juez que los manden”, y reconocía que la sierra se encontraba enteramente abandonada a fines del siglo XVIII.105 En el pa-drón de 1777, que comprende los habitantes del curato de San Francisco del 101 AHAD 83, fols. 765-774. Recolectaba el diezmo desde 1823 desde Corral de Piedra hasta Santa Lucía, donde se producía mucho trigo, y Echevarría. 102 AHAD 275, fols. 268-288, 1834. 103 AHAD 303, fols. 763-765, 1846. 104 AHAD 183, fols. 329-350, 1791. 105 AHAD 183, fols. 370-380, 1791.
TOMO
Mezquital y sus visitas, se enlistan 348 familias y 1 010 indios, sin contar el poblado de españoles y castas de la cabecera, que tenía 74 casas y 336 habi-tantes.106 En 1797 había en total unas ciento cincuenta familias esparcidas por la sierra y dos millares de indios adultos en total.107 El padrón de 1802 revela una nueva disminución de los serranos empadronados por la autori-dad eclesiástica: se contaron 1 078 indios, 927 adultos y 307 párvulos en todo el partido de San Francisco del Mezquital, que comprendía, además de la cabecera, Temoaya, Taxicaringa, Teneraca, Santa María y Xoconostle, y era de lejos el más poblado.108
En 1820 fueron empadronadas 292 familias en el mismo curato de San Francisco del Mezquital, es decir, que la población se había mantenido más o menos estable.109 En ese tiempo, el número de habitantes del virreinato de la Nueva España iba en aumento, y una población tan pequeña en una región tan vasta y montañosa110 no era considerada como digna de interés. Sin em-bargo, tenemos que llamar la atención una vez más sobre el hecho de que esas cifras de población, como lo hemos señalado al hablar de Santa María de Ocotán y sus visitas, no reflejan la población de la Sierra Tepehuana en su totalidad, sino solamente la que curas seculares y franciscanos eran capaces de empadronar.
Con muy poca población y ausencia de centros mineros prometedores, después del descubrimiento, en 1758, de San Diego del Río, cuya bonanza duró sólo unos cuantos años, la Sierra Tepehuana no era muy atractiva para los españoles. Ni siquiera el obispado se interesaba por evangelizar a los in-dios que desconocían la doctrina católica todavía a fines de la época colonial, como lo muestran los numerosos testimonios mencionados a lo largo del pre-sente texto. La Iglesia se quejaba constantemente de que no hablaban el cas-tellano y que pocos, incluso, eran capaces de entenderlo, pero sus ministros no se esforzaron nunca en aprender el tepehuán. Tampoco el obispo estaba dispuesto a gastar parte de las rentas episcopales en mantener a nuevos curas en cada uno de los pueblos de la sierra, a pesar de que los indios eran incapa-ces de solventar su presencia.
La Sierra Tepehuana era una región agreste y poco poblada donde los espa-ñoles rara vez penetraban, salvo para obtener mano de obra para las haciendas de la región de Durango, como lo habían hecho en el siglo XVII. En la centuria 106 AGI, Guadalajara 255, fol. 177. Las visitas consideradas son: Santa María Magdalena de Taxi-caringa, Santiago de Teneraca, Santa María de Ocotán y San Francisco de Ocotán.107 AHAD 206, fols. 724-740, 1802.108 Ibidem.109 AHAD 243, fols. 83-93, 1817.110 Mencionamos, en cada caso, la cantidad de población que se asienta en la documentación consultada, a sabiendas de que se trata de cifras muy aproximadas y, sin duda, por debajo de la realidad, ya que el patrón de asentamiento sumamente disperso y la movilidad de los indios no permitían elaborar padrones fiables.
HISTORIA DE DURANGO
siguiente se organizaron también repartimientos de trabajadores forzados ha-cia los reales de minas de San Diego del Río y después de Guarisamey,111 pero los indios oponían cada vez mayor resistencia y no dudaban en recurrir a los tribunales para ampararse. Además, la distancia que separaba los poblados de la Sierra Tepehuana de los centros mineros era muy grande y resultaba más cómodo para los colonizadores apremiar a indios más cercanos para que labo-raran en las haciendas.
La colonización civil, por la vía del trabajo forzado, del comercio y del mes-tizaje, fue la que poco a poco hizo entrar a los tepehuanos en contacto con la sociedad colonial y su cultura. El más numeroso “vecindario”, es decir, la ma-yor cantidad de personas no indígenas, se encontraba en San Francisco del Mezquital, pero los indios de ese lugar no eran tepehuanos sino descendien-tes de mexicanos y hablaban náhuatl. El primer pueblo en castellanizarse fue Temoaya, donde se habían establecido personas “de razón” para fabricar mez-cal. A principios del siglo XIX, sólo en Santa María Ocotán cada día más gente entendía también el español, quizá por haber tenido durante varios años escuela y haber sido tenientazgo de curato.
Pueblo Nuevo, que tampoco en su origen era tepehuano, se ubicaba entre Durango, Rosario y Copala, y tenía así más relaciones con los demás asenta-mientos coloniales, además de estar muy cerca del centro minero de San Die-go del Río. La participación de varios de sus habitantes en la insurgencia pa-rece mostrar ese vínculo con el mundo exterior.
Los diferentes informes reunidos acerca de los curatos de la sierra revelan un patrón general de asentamiento muy disperso en toda la sierra y una gran movilidad de la población. Estas dos características de la sociedad tepehuana representaban los principales obstáculos a la evangelización, al decir de los obispos y de los curas asignados a la región. Todos preconizaban la congrega-ción de los pueblos en las cabeceras de los curatos, pero ésta jamás se llevó a cabo. Por otra parte, aunque se insiste en la documentación en los pocos re-cursos de la zona, no deja de llamar la atención la variedad de actividades económicas de los nativos. Además del mezcal, fabricaban equipales, petates, jícaras, criaban ganado, y comerciaban con el maíz y las muchas frutas que crecían en sus huertas.
La información presentada muestra, sin lugar a dudas, que la evangeliza-ción de los tepehuanos en la época colonial no dio frutos. En el momento de la Independencia,seguían los indios con sus creencias ancestrales, a pesar de haber introducido las fiestas de la religión católica en su calendario anual, que se reducían a las del santo patrono del lugar, Navidad, Pascuas, Corpus y, a veces, Semana Santa. La información recopilada acerca de los festejos
111 Véase Cramaussel, “La vertiente…”.
TOMO
presenta similitudes entre éstos y los que se llevan a cabo actualmente en la sierra, pero es probable, por otra parte, que coincidieran esas fiestas con anti-guas celebraciones, acordes con el calendario agrícola tradicional de la región, pues no habría ninguna razón para comprender su rápida aceptación.
En cambio, pocos tepehuanos se bautizaban y sólo unos cuantos se casa-ban. Además, rechazaban abiertamente la presencia continua de un cura en sus pueblos; argumentaban que eran demasiado pobres para brindar sus-tento a los ministros que designaba el obispo de Durango. Cuando no logra-ban correr a los curas, los dejaban sin alimentos o acudían a los tribunales para quejarse de ellos y pedir su remoción. Como decían los españoles del siglo XVIII, los indios “ignoraban el ser que tienen de cristiano”;112 sin em-bargo, eran considerados como tales y no como gentiles, por la obediencia que habían prometido sus antepasados al rey. No dudaban los españoles que los indios eran súbitos de la Corona, y se remitían para ello a la fundación original de las misiones y a su sometimiento por las armas después de las rebeliones, cuando al rendirse juraban fidelidad al rey. No obstante, la Sierra Tepehuana a fines de la época colonial era de hecho una región sin colonizar que conservaba una cultura propia. Llama la atención, por otra parte, que los asentamientos poblados por indios mexicanos en la colonia eran tan belico-sos y levantiscos como los habitados por los tepehuanos. En ellos también fracasó la evangelización. Por otra parte, no hay mención de enfrentamientos entre esos dos grupos de indios que parecían convivir pacíficamente.
Hace falta reunir información acerca de la evolución de la Sierra Tepehuana a lo largo de los siglos XIX y XX. A pesar de la creciente presencia de los mes-tizos, que querían aprovechar los recursos maderables de la zona, y los inten-tos de explotar minas, parece que poco se modificó en ese siglo la cultura tra-dicional tepehuana. Hoy, la presencia de la Iglesia se limita a unos cuantos poblados, aunque los más importantes reciben unas cuantas veces al año la vista de un cura secular o de un franciscano, al igual que hace doscientos años. Esto es lo que permite comprender la vigencia en la sierra de creencias y ritos muy distintos a los de los cristianos.113 En ningún momento de la historia se llevó realmente a cabo la cristianización de los tepehuanos, como lo muestra la documentación elaborada y resguardada por la propia Iglesia católica.
112 Así se refería José Joaquín González Guerra, cura de San Francisco del Mezquital, a los indios de Santa María Ocotán en 1817. AHAD 243, fols. 83-93, 1817.113 El tema rebasa, desde luego, el propósito del presente trabajo. Se cuenta en la actualidad con los siguientes trabajos etnográficos: Reyes Valdez, 2006; Sánchez Olmedo, 1980, y Rangel Guzmán, 2007, pp. 25-58.
HISTORIA DE DURANGO
Informe de los siete pueblos serranos dado por el presbítero D. José Joaquín González Guerra, al ilustrísimo señor obispo don Juan Francisco de Castañiza1
Habiendo pasado a la visita de siete pueblos de los cuales es cabecera este curato por el rumbo de sur, paso a informar al ilustrísimo señor obispo mi señor en primer lugar la distancia que hay de unos a otros. En segundo la situación de ellos. En tercero sus temperamentos. En cuarto el número de familias que lo componen. En quinto: el infeliz estado de sus iglesias y ador-nos. En sexto: el en que se hallan los naturales que los habitan. En séptimo: los arbitrios que tienen dichos naturales para mantenerse. En octavo y por último: lo que practiqué en dichos pueblos. Es como sigue:
Pueblos de Xoconostle
Salí de este curato en derechura para el pueblo de San José de Xoconostle el cual se halla distante de éste catorce leguas siendo todo el camino tierra muy quebrada. Está situado en una pequeña mesa que hay en medio de unos arro-yos y cañadas. Su temperamento es más caliente que templado. Se compone de trece familias, las cuales unas viven en dicha mesa, otras en las cañadas y otras en los cerros, sin haber entre ellos vecino alguno. La iglesia es de terra-do de quince varas de largo y cinco de ancho, muy maltratada tanto por dentro como por fuera, una sacristía de tres varas en cuadro, lo mismo que la iglesia sin paramento alguno para celebrar y sin más altar ni adorno en dicha iglesia que una mesa de adobe sin enjarrar, un petate por cortina, un crucifijo y un San José ambos incapaces de causar devoción. Los naturales que habitan este pueblo jamás se confiesan ni cumplen con precepto alguno de nuestra señora madre Iglesia. Muy pocos hablan el castellano y estos muy mal. De la doctrina cristiana se hallan estos naturales tan ignorantes que ape-nas hay unos cuatro individuos que saben los muy preciso y los demás en lo general se puede decir que sólo saben mal persignarse sin haber podido re-mediar esto pues aunque me he valido de poner fiscales y topiles en dicho pueblo de los mismos que saben para que pudiesen enseñar a los demás no lo he podido conseguir o bien porque me han alegado que no pueden estar allí de asiento porque no tiene con qué mantenerse o aunque los he obligado a ser fiscales con este fin a poco tiempo que ellos saben que ya me hallo en esta cabecera se han retirado de su pueblo a las cañadas o rancherías. Los únicos arbitrios que yo se tienen son la renta que perciben de un pobre que tiene una vinata muy corta en los territorios del referido pueblo y uno que otro pedaci-
1 AHAD 243, fols. 83-93, 1820.
Anexo
TOMO
llo de tierra que siembran de temporal, entre todos en los cuales no debe ca-ber ocho almudes de maíz por no haber más tierra y muy raro caballo o mula o vaca que tres o cuatro de los naturales tienen. Por último: en este referido pueblo demoré día y medio cuyo tiempo gasté en enseñarles la doctrina cris-tiana, rezar con ellos el santo rosario, celebrar el santo sacrificio de la misa, bautizar las criaturas que no lo estaban, casar los que había preparado, predi-car y exhortarlos a que se confesasen diciéndoles el cómo se había de hacer y mirando que no hubo quien quisiere ponerlo por obra por muy que les per-suadía sin perdonar arbitrio al intento dispuse pasarme al pueblo siguiente.
Pueblo de Tenaraca
Sigue el pueblo de Santiago Teneraca el que se halla distante del anterior cosa de quince leguas por una sierra muy doblada áspera y peligrosa por los relices que son continuados hasta llegar a él. Está situado en lo último de una dila-tada y riesgosa cuesta sin tener más extensión que un corto plan que su cir-cunferencia no puede pasar de cien varas, teniendo por una parte una grande y elevada sierra y por otra un profundo reliz. Su temperamento es tan calien-te que sólo por Dios lo podrá sufrir cualesquiera habitante de otro lugar. Se compone de cincuenta y seis familias, las que viven dispersas sin haber entre ellos vecino alguno. No hay iglesia en este pueblo, pues una capilla que tienen comenzada más ha de un año de los tamaños de la del antecedente pueblo aún permanece sin concluirse y por consiguiente no hay paramento alguno para celebrar. Los naturales que habitan este pueblo jamás se confiesan ni cumplen con preceptos alguno de nuestra santa madre Iglesia y son tan faltos de versa-ción que muchos o los más de ellos no entienden el castellano, de donde nace su dolorosísima desgracia de que ignoran el ser que tienen de cristianos, sin poder conseguir que siquiera comprendan lo muy necesario para salvarse, a excepción de tres naturales que medianamente saben rezar (aunque con pala-bras mal formadas) el padre nuestro, ave maría, mandamientos de la ley de Dios, de nuestra santa madre Iglesia, y responder una que otra pregunta de las más necesarias de la doctrina sin poder conseguir que dichos naturales siquie-ra esto enseñen a los demás. Infiero que seguramente será porque harán lo mismo que los del pueblo anterior. Los arbitrios que tienen estos naturales para mantenerse son algunas huertas, plátanos, aguacates, limones, guayaba y zapote la cual fruta van a cargarla a su tiempo para expenderla y proveerse con sus productos de maíz, por no tener este pueblo donde sembrar. Por último, los naturales de este pueblo los conduje al siguiente de Santa María de Oco-tán en donde sólo con ellos demoré día y medio, cuyo tiempo invertí en ense-ñarles la doctrina cristiana, rezar con ellos el santo rosario, celebrar el santo sacrificio de la misa, bautizarles sus criaturas, casar los que había preparados,
HISTORIA DE DURANGO
predicar y exhortarlos a que se confesasen y mirando que sólo dos lo hicieron por más que los persuadía, pasé a visitar a los naturales del pueblo siguiente.
Pueblo de Santa María Ocotán
Sigue el pueblo de Santa María Ocotán, el que se halla distante del anterior como nueve leguas todas de subida por la misma sierra y propios peligros de ella. Está situado dentro de la referida en una especie de joya que su circun-ferencia ocupa, cosa de cuarto de legua. El temperamento es muy frío, pues aún en el mes de mayo hiela recio. Se compone de sesenta y ocho familias, y sin embargo de que algunas viven muy distantes del pueblo hay muchas que habitan en él, sin haber entre ellos vecino alguno. La iglesia de este pueblo de terrado de veinticuatro varas de en cuadro y aunque dicha iglesia está muy pobre y sin adorno que una mesa de adobe sin enjarrar, una cortina de petate, un crucifijo, varias imágenes muy imperfectas con su púlpito y confesionario. Pero parece que cuidan de la existencia de todo como también de una casa cural, que tienen cercana a la iglesia con las piezas competentes que pueda necesitar un ministro, teniendo asimismo este referido pueblo todos sus pa-ramentos muy buenos para celebrar y demás actos del culto divino que se hicieron (como también la casa del cura) a expensas de nuestro soberano y existen dichos paramentos desde que no hay ministro en aquel pueblo, en poder del subdelegado de este partido. Los naturales que habitan en este pueblo jamás vienen a cumplir con precepto alguno de nuestra santa madre Iglesia. Todos entienden bien el castellano y muy raro no lo habla, algunos saben de memoria el padre nuestro, ave maría, credo, mandamientos de la ley de Dios, de nuestra santa madre Iglesia y sacramentos, con algunas respues-tas de las preguntas más necesarias y es lástima que allí no haya ministro y alguna gente de razón porque con esto que hubiera lograrían los pobres de instruirse en las obligaciones y ser de cristiano que para ello no les falta otra cosa que un regular cultivo. Los arbitrios que yo se tienen esos naturales para mantenerse son sembrar en los muchos pedazos de tierra de temporal que se reconocen del pueblo, sacar algunas cargas de plátano en sus bestias mulares y caballares que los más de ellos tienen, habiendo algunos a quienes se les reconoce algún ganado vacuno, y arbitriosos que son para hacer petates, equipales, sacar cera y miel de abeja. Por último también con estos solos na-turales demoré día y medio empleado en enseñarles la doctrina cristiana, re-zar con ellos el santo rosario, celebrar el santo sacrificio de la misa, bautizar-les sus criaturas, casar los dispuestos a ello, predicar y exhortarlos a que se confesasen, cuyo sacramento de la penitencia recibieron treinta y un natura-les y atento a no haber otros que los recibieran me pasé al pueblo siguiente.
TOMO
Pueblo de San Francisco Ocotán
Sigue el pueblo de San Francisco de Ocotán. Este se halla distante del ante-rior cosa de quince leguas, caminando por la propia sierra hasta llegar a los más encumbrado de ella. Está situado al pie de un corto cerro, cuya mala si-tuación apenas ofrece un mediano plan en donde está la iglesia y casa cural. El temperamento es excesivamente frío. Se compone de setenta y dos fami-lias y aunque todas viven muy dispersas pero también hay una que otra que tienen sus jacales cerca de la iglesia sin haber entre ellos vecino alguno. La iglesia y sacristía de este pueblo son de terrado y de los tamaños de las del anterior, aunque muy pobres y destituidas de todo adorno, pues el que tiene se compone de una mesa de adobe, un petate, un crucifijo y otras imágenes muy imperfectas y por lo mismo incapaces de adoración pero parece que cuidan de su existencia como también de la casa cural que está muy compe-tente para un ministro. Tiene asimismo este pueblo todos sus paramentos para celebrar muy buenos con otros necesarios para el divino culto, hechos (así como la casa cural) a expensas de nuestro soberano cuyos paramentos existen en poder del subdelegado del partido, como los del pueblo de Santa María Ocotán. Los naturales de este pueblo de San Francisco de Ocotán ja-más vienen a cumplir con precepto alguno de nuestra santa madre iglesia son tan sumamente faltos de conocimientos y versación que los más de ellos no entienden el castellano, muy raros saben de memoria el padre nuestro y mal persignarse. Para mantenerse estos naturales tienen los arbitrios de sembrar (aunque sí muy temprano) en tierras de humedad, sacar alguna carga de plá-tano, sandía, zapote, pues los más tienen sus mulitas, caballos y algunas re-ses, hacen petates, equipales, jícaras y sacan cera y miel de abeja. Por último con estos naturales empleé dos días en enseñarles la doctrina cristiana, rezar con ellos el santo rosario, celebrar el santo sacrificio de la misa, bautizar sus criaturas, casas los que estaban a ello dispuesto, predicar y exhortarlos a que se confesasen y habiéndolo practicado sólo ocho y no más me pasé a visitar el pueblo siguiente.
Pueblo de San Pedro Jícora
En este pueblo de San Pedro Jícora el cual se halla distante del anterior unas doce leguas por la misma sierra, su camino es tan peligroso que ofrece por-ción de precipicios hasta bajar a un planecito muy corto donde está situado. Su temperamento es muy caliente y con muchos perjuicios de moscos y toda clase de sabandijas. Se compone de treinta y dos familias que viven muy dis-persas y sin haber entre ellas vecino alguno. La iglesia de este pueblo es un jacal que no pasa de diez varas de largo y cuatro de ancho sin tener paramento
HISTORIA DE DURANGO
alguno, vaso sagrado o cosa que lo adorna, pues un santo que allí está muy descascarado, maltratado y falto de propias vestiduras sólo se sabe que es San Pedro porque los naturales lo dicen. Dichos naturales jamás vienen a cumplir con los preceptos de nuestra santa madre Iglesia. Son sumamente remotos y faltos de conocimiento. Hay muy pocos que hablen y entiendan el caste-llano y de estos sólo tres que sepan rezar el padre nuestro y ave maría. Para mantenerse no tienen tierras de siembra ni más arbitrios que sus caballitos y mulas en que sacan cargas de ciruela, sandía, plátano, limón y guayaba que producen las certecillas que tienen. Por último demoré con estos naturales un día empleado en enseñarles la doctrina cristiana, rezar con ellos el santo rosario, celebrar el santo sacrificio de la misa, bautizarles sus criaturas, casar los que estaban preparados, predicar y exhortarlos a que se confesasen pero no habiendo siquiera uno que lo hiciese por más que me cansé en persuadirlos dispuse regresarme para visitar el pueblo siguiente.
Pueblo de Santa María Taxicaringa
Este se halla por la otra banda del río en una sierra muy alta por el rumbo del poniente y bien informado de que en el no hay iglesia ni casas en donde hos-pedarse ni aun indios en el recinto de él y sí muy dispersos por la propia sie-rra a que se agrega el ser muy diverso ese rumbo del que yo traía, dispuse convocar a los indios del referido, diciéndoles que los esperaba en el pueblo de San Miguel de Temoaya como en efecto así se verificó y diré lo que se del nominado pueblo de Taxicaringa. Está situado en la mitad de una gran cues-ta que mira al poniente en cuyo recinto hay muchos ojos de agua. El tempe-ramento es muy hermoso. Se compone el pueblo de 28 familias muy remotas de suerte que muy raros hablan el castellano y muchos ni aun lo entienden sin que con ellos habite vecino alguno. Jamás vienen estos naturales con pre-cepto alguno de nuestra santa madre Iglesia y muy pocos de ellos saben de memoria el padre nuestro y ave maría, sin que alguno de ellos sepa el acto de contrición. Gradúan de esta cabecera al referido pueblo treinta y cinco leguas. Estos naturales no tienen más arbitrios que hacer petates, equipales y sacar frutas de duraznos, aguacates, chirimoyas, y plátanos que tienen en sus huer-tecillas que llaman ellos a unas barrancas. Por último estando ya juntos los referidos naturales en el pueblo de Temoaya dediqué día y medio en rezar con ellos el santo rosario, cantarles una misa, enseñarles la doctrina cristiana, bautizar las criaturas que traían sin este sacramento, casar a los que venían en tal disposición, predicarles y exhortarlos y que se confesaran y mirando que ninguno quiso hacerlo, comencé a visitar el siguiente pueblo.
TOMO
Pueblo San Miguel de Temoaya
Este se halla (como el anterior) por la otra banda del río, está distante de esta cabecera cosa de diez leguas. Está situado en la vega de un arroyo que para ir a él de éste se camina por unos cordones muy pendientes hasta ponerse en la cumbre o unta de una cuchilla de la cual se desciende por una cuesta muy pendiente y larga hasta llegar al citado pueblo. El temperamento es sumamen-te caliente. Se compone de treinta y dos familias, las que viven todas reunidas tomando en medio la iglesia la cual es de terrado de cosa de veinte varas de largo y seis de ancho con su sacristía y cementerio regular y muy razonable y aunque pobre y destituida de adornos. Pero cuidan de su existencia como también de una casa cural que está frente a la iglesia muy proporcionada y con piezas competentes, hecha a expensa de nuestro soberano, lo mismo que los paramentos y utensilios que tiene esta iglesia muy buenos y están en poder del subdelegado del partido desde que dicho pueblo no tiene ministro. Los referi-dos naturales de este pueblo todos entienden muy bien y hablan el castellano porque con respeto a que tienen mucho roce y versación con la gente de razón que allí hay porción de ella en las vinatas o fábricas de mezcales que hay en los territorios del pueblo. Poco o nada usan su idioma y todos pueden y están capaces de cumplir con los preceptos de nuestra santa madre iglesia. Los arbi-trios que estos naturales tienen para mantenerse son muchos, por ellos tienen muchas tierras de labor en que poder hacer grandes siembras, tienen otras tierras muy valiosas por los magueyes de que están llenas y en las cuales hay varias vinatas o fábricas de mezcal que tienen algunos vecinos y de las cuales perciben los naturales los arrendamientos. Tienen asimismo uno que otro de los naturales sus animales en que transitar y algunas reses. Y en fin todos, to-dos son trabajadores en laboríos en los mezcales y también hacen petates y equipales y otros arbitrios que se dan de servir en todos trabajos. Por último en este pueblo se confesaron todos y los más de ellos comulgaron, se les hicie-ron dos funciones a los santos con vísperas y misas se les predicó se bautizaron las criaturas que había, se casaron los que estaban preparados dando en este pueblo fin a la visita ejecutada en los siete de esta comprensión.
Esto es cuanto puedo informar a mi ilustrísimo prelado el señor don Juan Francisco de Castañiza sobre los referidos pueblos serranos que están agre-gados a éste de mi cargo, y esto mismo podrá dar a su señoría ilustrísima alguna idea del miserable estado, e infeliz situación de aquellos naturales, verificándolo para cumplir con lo mandado sobre la materia por su superio-ridad. San Francisco del Mezquital, 16 de agosto de 1820.
José Joaquín Guerra
HISTORIA DE DURANGO
Demarcación del curato del pueblo de San Francisco de Lajas y su comprensión, formado con arreglo a los prácticos conocimientos de los peritos después de su reconquista2
Reconocido el terreno que ocupa la comprensión de este pueblo de Lajas y su anexo Milpillas Chico en su longitud y latitud y circunferencia por el rumbo que corre de oriente a poniente desde su punto divisorio que lo es el Cerro Gordo hasta un paraje que se le nombran Las Cruces, se gradúan cincuenta leguas de longitud. El Cerro Gordo a la parte horizontal es punto divisorio de este curato y del pueblo de Tajicaringa el que es visita y tiene por cabecera a la jurisdicción del Mezquital que dista de su cabecera como cuarenta y cinco le-guas por tierras muy escarpadas y fragosas. Las Cruces que es el otro punto divisorio y que está al poniente no es colindante a jurisdicción alguna sino a sierras que son terrenos realengos en el día y en donde antiguamente estuvo un real de minas nombrado San Diego y en seguida estuvo Pueblo Nuevo.
Por el rumbo de norte a sur desde el terreno en que estuvo puesto el pueblo de Milpillas Chico está el puesto que le nombran Los Alacranes, gradúase cuarenta leguas de latitud. El terreno de Milpillas Chico es punto hasta el que reconocen esos naturales por sus tierras y es colindante con tierras rea-lengas hasta un paraje que le nombran El Astillero, que dista de este curato dos días y medio y de allí al Tunal tres días, habiendo de por medio un solo río que le nombran río Chico. Los Alacranes que es el otro punto divisorio y que está a la parte del sur es colindante con tierras del pueblo que hubo de Milpillas Grande, jurisdicción y cabecera el pueblo de Acaponeta, del obispa-do de Guadalajara. Su circunferencia guarda igualdad y proporción en todo pues se halla plantado este pueblo en un terreno que a todos rumbos tiene igualdad de distancia a los poblados siendo por todas partes sus caminos fragosos incómodos. Sus colindantes por el rumbo del sur, la jurisdicción del curato nombrado Acaponeta y tiene de distancia del punto divisorio de este curato cincuenta y tres leguas, y de la cabecera 63, en cuyo espacio de terreno estuvieron ubicados los pueblos de Milpillas Grande que distaba de esta comprensión 25 leguas en seguida estuvo el pueblo de Picachos, a la distancia de 15 leguas del de Milpillas Grande por el mismo rumbo a la dis-tancia de 16 leguas estuvo el pueblo de Juajicori que fue ayuda de parroquia del pueblo de Acaponeta, obispado de Guadalajara que dista de Guajicori 75 leguas que componen en el número de 63 que hay de Lajas a el pueblo de Acaponeta en cuyo intermedio no hay pueblos pues los arriba expresados en su reconquista los reunieron en la cabecera, dándoles tierras para fundar sus
2 AHAD 233, fols. 480-494, 1817.
TOMO
pueblos, no hay ranchos ni haciendas ni un solo vecino que viva. Hay otro camino de este curato para el de Acaponeta que lo nombran el de Las Tina-jas, que va por el río del Caimán Blanco, en cuyo intermedio está un pueblo que nombran Quinquivita del mismo modo que los otros lo quitaron y re-unieron a Acaponeta. Esta jurisdicción del pueblo de Acaponeta es numero-sa, su vecindario es grande, su comercio es proporcionado tiene algunos pue-blos, ranchos y haciendas cargada la población a la parte del sur hasta confinar con las riberas o playas de la mar.
Con los curatos de este obispado es colindante este de Lajas por la parte del oriente con un pueblo que se le nombra Tajicaringa que dista de este como 35 leguas sin que en su intermedio haya una sola habitación de indios o vecinos, rancho, ni haciendas ni de Tajicaringa hasta el Mezquital ni tiene ministro por ser visita.
Por el rumbo del norte queda el pueblo de Santa María del Tunal, de la comprensión del curato de San Juan de Analco que del punto divisorio que se nombra Milpillas Chico o Los Pilares de este curato al de El Tunal se ha-cen de camino tres días y del Tunal a su cabecera de 4 a 5 leguas. Dicho pueblo del Tunal tiene sus tierras desde el paraje que se nombra El Astillero con buenos montes y planos y un río que su nacimiento y vertiente las tiene de la sierra y corre para el oriente hasta juntarse con el del Arenal, junto al pueblo tiene algún vecindario que se le nombra El Nayarit compuesto de muchos ranchos, al otro lado del cerro que está junto del Tunal y Nayarit está situado el pueblo de San Ignacio Bayacora que antiguamente estuvo plantado dentro de la sierra y la hacienda de San Lorenzo. Calderón se le dio en aquel tiempo el terreno en que se halla plantado el pueblo. En el día todos esos in-dios y vecinos son labradores, alfareros y madereros. En ninguno de esos pue-blos hay ramo de administración ni ayuda de parroquia todos ocurren a la cabecera que es Analco y este pueblo de Lajas siempre que no ha tenido cura ha ocurrido al curato de Analco a casarse y a bautizar por más proporciona-do el camino y no tener voladeros y poder caminar recio.
El curato de San Francisco de Lajas y su comprensión por todos los rumbos se ve exhausto y pobre, sin ninguna población inmediata, hacienda, rancho, ni vecino alguno, ni en el pueblo ni en toda su extensión ningún conocimiento de las artes se ve en él. Sus naturales la mayor parte del año se alimentan con yerbas y raíces silvestres desconocidas para los que vienen de este suelo. Care-ce de todo comercio y trato, no hay ningunas introducciones de víveres ni efectos, sino es lo que se trae para socorrer la corta tropa que hay en éste de guarnición. Su temperamento es muy variable en toda su extensión por ser este lugar el centro de la sierra es por consiguiente muy húmedo pues no se puede conservar la azúcar, dulce, chocolate, ni la sal sin echarse a perder luego. Es enfermo en algunas estaciones del año, principalmente en la entrada de
HISTORIA DE DURANGO
aguas y en el otoño, pues los más sufren muchas calenturas, fiebres amarillas, y en la actualidad están muriendo seguido y esto no sólo se advierte en los naturales sino también en algunos individuos de la tropa.
Dentro del terreno o comprensión de este curato, hay dos ríos que ninguno embaraza la administración de los sacramentos por no tener población a nin-guna parte de las márgenes de dichos. El uno se llama de Las Culebras que corre de norte a sur dista de este pueblo legua y media, inutilizado para hacer uso de sus aguas por ser muy encajonado y profundo sin vegas ni playas. El otro río corre de norte a sur y va a pasar por el pueblo de Acaponeta se le nombra El Caimán Blanco, dista de este curato quince leguas y es en donde estos poblanos tienen unas cortas matas de plátanos que les llaman sus huer-tas las que se les deterioraron en cinco años que anduvieron sublevados. Lo que embaraza la administración de sacramentos y por lo común se mueren muchos sin confesión y no bautizan sus hijos hasta los tres o cuatro meses, son las serranías y barrancas que hay de por medio tan elevadas encumbradas que sólo los naturales las transitan a pie y en donde se quieren vivir por el interés de cuidar sus cortos sembrados de los jabalíes y otros animales y tam-bién por cuidar sus animales de tres o cuatro mulas y otras tantas reses que tienen algunos, y cuando les falta el maíz (que lo más del año no lo tienen) se viven en estas fragosidades comiendo yerbas como son el limoncillo, hongos, capomas, etc. y vino. Hay otros que por casualidad viendo los enfermos ven-gan avisar cuando los buscan los jueces se encuentran las huesamentas y a estas partes o lugares que ellos eligen para estarse les llaman sus ranchos pero los más permanentes y que no se mudan a otros puestos son el paraje de la Chicharra, Aguacatán, El Cerro Gacho, El Zancudo, El Carrizo, Las Cruci-tas, en cuyos parajes no hay sino un solo jacal en cada uno que por lo común todo el día está solo y sus habitantes por las sierras matando animalitos o buscando yerbas. El número de indios feligreses de este curato con adultos y párvulos son 390. El número de individuos que en el día se hallan en la tropa que está en este pueblo de guarnición con las mujeres sueltas que las trajeron para que los cuidasen son 45.
Y en atención a que tengo expuesto cuanto debía exponer arreglado a la superior orden de su señoría ilustrísima no absolviendo ni individualizando algunos puntos más a que su superior mandato se contre por no permitirlo las disposiciones sobre que se haya subplantado este curato y su comprensión y en fe de lo cual juro in verbo sacerdotis facto pectore et corona ser la verdad de cuanto tengo expuesto en la presente demarcación.
Pueblo de San Francisco de Lajas, octubre 26 de 1817.Juan Vicente Barraza
AGI Archivo General de IndiasAGN Archivo General de la NaciónAHAD Archivo Histórico del Arzobispado de DurangoAHED Archivo Histórico del Estado de DurangoINAH Instituto Nacional de Antropología e HistoriaINEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática SEP Secretaría de Educación PúblicaUJED Universidad Juárez del Estado de DurangoUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
ALVARADO SOLÍS, NEYRA PATRICIA 2004 Atar la vida, trozar la muerte. El sistema ritual de los
mexicaneros de Durango, Morelia, Universidad Mi-choacana de San Nicolás de Hidalgo.
ÁLVAREZ, SALVADOR 2006 “De ‘Zacatecos y tepehuanes’. Dos dilatadas parciali-
dades de chichimecas norteños”, en Chantal Cramaus-sel y Sara Ortelli (eds.), La Sierra Tepehuana. Asenta-mientos y movimientos de población, Zamora / Durango, El Colegio de Michoacán / UJED, pp. 97-129.
CRAMAUSSEL, CHANTAL2000 “De cómo los españoles clasificaban a los indios. Na-
ciones y encomiendas en la Nueva Vizcaya central”, en Marie-Areti Hers et al. (eds.), Nómadas y sedentarios en el norte de México, homenaje a Beatriz Braniff, México, UNAM, pp. 275-305.
2004 “Relaciones entre la Nueva Vizcaya y la provincia de Michoacán”, Relaciones, núm. 100, pp. 171-215.
2006 “La rebelión tepehuana. Análisis de un discurso”, en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli (eds.), La Sierra Te-pehuana. Asentamientos y movimientos de población, Zamora / Durango, El Colegio de Michoacán / UJED, pp. 181-189.
2007 “La región de San Francisco de Lajas, Durango. Los tepehuanos audam de la vertiente occidental de la Sierra Madre”, Transición, núm. 35, pp. 8-27 (Durango, IIH-UJED).
2009a “Historia del poblamiento de Pueblo Nuevo”, Revista de Historia, núm. 37, pp. 10-38 (Durango, IIH-UJED).
2009b “Entrega de la misión jesuita de Pueblo Nuevo al clero secular el 3 de diciembre de 1753”, Revista de Histo-ria, núm. 37, pp. 152-160 (Durango, IIH-UJED).
______, Y SARA ORTELLI (EDS.) 2006 La Sierra Tepehuana. Asentamientos y movimientos
de población, Zamora / Durango, El Colegio de Mi-choacán / UJED.
GIUDICELLI, CRISTOPHE2006 “Alianzas y asentamientos durante la guerra de los
tepehuanes de 1616-1619”, en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli (eds.), La Sierra Tepehuana. Asentamien-tos y movimientos de población, Zamora/Durango, El Colegio de Michoacán / UJED, pp. 163-181.
QUIÑONES, LUIS CARLOS 2006 “Composición demográfica de los asentamientos te-
pehuanos de la región sur de la Nueva Vizcaya. Una aproximación a partir de las uniones matrimoniales”, en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli (eds.), La Sierra Tepehuana. Asentamientos y movimientos de pobla-ción, Zamora / Durango, El Colegio de Michoacán / UJED, pp. 189-205.
RANGEL GUZMÁN, EFRAÍN 2007 “La Virgen de la Candelaria y su fiesta en dos comuni-
dades tepehuanas del sur. San Francisco de Lajas y Sihuacora, Durango, Transición, núm. 35, pp. 25-58 (Durango, IIH-UJED).
REYES VALDEZ, ANTONIO 2006 Tepehuanes del sur, México, Comisión de Desarrollo In-
dígena. (Pueblos indígenas del México contemporáneo).
SÁNCHEZ OLMEDO, JOSÉ GUADALUPE 1980 Etnografía de la Sierra Madre Occidental. Tepehuanes
y mexicaneros, México, SEP / INAH.
TORRE CURIEL, JOSÉ REFUGIO DE LA 2006a “La presencia franciscana en las misiones del sur de la
Sierra Tepehuana”, en Chantal Cramaussel y Sara Orte-lli (eds.), La Sierra Tepehuana. Asentamientos y movi-mientos de población, El Colegio de Michoacán, UJED, pp. 147-163.
2006b “Las misiones franciscanas en el sur de la sierra tepe-huana”, en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli (eds.), La Sierra Tepehuana. Asentamientos y movimientos de población, Zamora / Durango, El Colegio de Michoacán / UJED, pp. 147-163.
TOMO
La reducción a la mitad del precio del azogue entre 1762 y 1778 y el alza del precio del oro se tradujeron en una expansión minera notable en la sierra del actual estado de Durango; de hecho, en todo el virreinato, la produc-ción novohispana de plata se duplicó en los años setenta.1 La Corona trató también de controlar la eficiencia de los reales de minas; en 1776, bajo el mando del recién creado Tribunal de Minería, se establecieron las diputa-ciones territoriales, las cuales representaban un contrapoder que limitaba las facultades del gobernador así como las de los alcaldes mayores y de los subdelegados en los centros mineros. Cinco años después entraron en vigen-cia las nuevas Ordenanzas de minería que tendían a privilegiar las activida-des del gremio minero.2
En este contexto, durante el siglo XVIII, se sucedió una serie de auges mine-ros en la vertiente occidental de la Sierra Madre Occidental que dio origen al último frente de poblamiento colonial en Nueva Vizcaya.3 En las montañas de Sonora y Chihuahua, aparecieron o se reactivaron muchos reales y el más
1 Humboldt, 1966, p. 388.2 Gutiérrez López, 2000, pp. 123-155. También se crea el banco de avío, el cual sólo otorgó cré-dito a unos cuantos mineros (20 empresas en total), pero sirvió sobre todo ese fondo para contribuir a los gastos de guerra de la Corona: Ibidem, pp. 131-132. La Independencia de las diputaciones fue abrogada de hecho en el México independiente cuando volvió en concentrarse el poder político en los gobernadores de los estados. Realicé un estudio acerca del las diputaciones mineras para mos-trar que lejos de ser una institución moderna, éstas reforzaban el poder de un gremio y entorpecían en realidad la labor de muchos mineros: Cramaussel, en Gayol (en prensa). 3 El primer trabajo de un historiador contemporáneo acerca de los reales de la sierra de Durango, es el de Miguel Vallebueno, “El resurgimiento minero en la sierra de Durango durante el siglo XVIII” en La Sierra Tepehuana. Asentamientos y movimientos de población (Chantal Cramaussel y Sara Or-telli, coords.), Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006, pp. 231-239. Cabe señalar que en la época colonial se encuentra indistintamente “Guarizamey” y Guarisamey”, en este trabajo nos apegaremos a la grafía actual del lugar. Sobre los auges mineros en el territorio del actual estado de Chihuahua durante la segunda mitad del siglo XVIII: Chantal Cramaussel, “Ritmos de poblamiento y demografía en Nueva Vizcaya” en Demografía y poblamiento durante los siglos XVIII y XIX, Chantal Cramaussel ed., Zamora, El Colegio de Michoacán, 2009, pp. 123-147.
Chantal Cramaussel
HISTORIA DE DURANGO
famoso de todos ellos fue el de Batopilas. En el territorio del hoy estado de Durango, entre 1758 y 1762, fueron descubiertos San Diego del Río y Basís, y al norte de Siánori, Tabahueto. Por último, quizá a principios de 1783, nació no muy lejos de Basís el real de Guarisamey que, junto con San Dimas, Tayoltita, Gavilanes y Ventanas, dio origen a un verdadero distrito minero, el cual rebasaría muy pronto en importancia a los anteriores minerales mencio-nados que se encontraban ya en borrasca para esa fecha. El descubrimiento y puesta en funcionamiento de todos esos reales generaron nuevas corrientes de población hacia zonas hasta entonces apartadas de los grandes centros de población coloniales. Se afianzó así la presencia española en la sierra, la cual había sido débil e intermitente durante los dos primeros siglos de la conquis-ta, sobre todo al sur del río de Los Remedios.
El distrito de Guarisamey fue el sexto en importancia de toda la Nueva España4 y se puede considerar como muy típico del siglo XVIII tardío, perio-do en el que se conjuntaron, además de los subsidios acordados a la gran
4 Humboldt, 1966, p. 332. Más productivos que Guarisamey eran Guanajuato, Catorce, Zacatecas, Real del Monte y Bolaños.
Templo de San Dimas. Foto:
Balaam Gálvez.
TOMO
minería, otros dos factores: la acumulación de riqueza en manos de algunos hombres y la existencia de una gran cantidad de marginados susceptibles de migrar con facilidad para poder sobrevivir.5 La fluidez con la que se practica-ba el contrabando de la plata en pasta en la sierra con los barcos europeos que se acercaban con impunidad a las costas es un factor más a tomar en cuenta en esas bonanzas mineras que se prolongaron durante las primeras décadas del siglo XIX. La intrincada geografía de la sierra, así como la considerable extensión del litoral pacífico impedían que las autoridades ejercieran un con-trol eficiente sobre el territorio del noroeste novohispano. Los centros mine-ros de la vertiente occidental de la sierra estaban situados todos en lugares de difícil acceso porque se ubicaban en la región de las barrancas, junto a ríos encañonados o trepados en las estrechas laderas de abruptos cordones. La mayoría estaba lejos de las principales vías de comunicación y se encontraba también a muchas leguas de distancia de la ciudad de Durango, capital de la Nueva Vizcaya.
Comenzaremos por analizar la cantidad de habitantes de los reales serranos, surgidos en la segunda mitad del siglo XVIII, dado que la demografía es sin duda el botón de muestra de la evolución de los centros mineros. Durante los primeros años no hay una relación directa entre el número de habitantes de un real y la plata extraída porque la cantidad de metal beneficiado dependía, desde luego, de la riqueza de los filones superficiales más fáciles de aprove-char; pero cuando estas primeras vetas se agotan, la dimensión de la población que permanece en real de minas es entonces el resultado de su buen funciona-miento. Este funcionamiento depende, a su vez, del previo establecimiento de circuitos permanentes de abasto en mano de obra, insumos y alimentos, tema en el que nos centraremos en la segunda parte del presente trabajo.
Después de un auge de unos cincuenta años, en la primera década del siglo XIX parece disminuir la actividad minera en todo México en razón de la ines-tabilidad política del país y la inseguridad de los caminos por los que transi-taban el mercurio y la plata. Esa decadencia de la minería de origen colonial se prolongaría hasta 1830,6 pero es probable que fuera menos acusada en la Sierra Madre porque buena parte de la plata no se mandaba a México sino que se comerciaba por la vía del contrabando en el Pacífico.
5 El Real de Catorce, también de difícil acceso, descubierto en una región poco poblada en 1773, y en auge seis años después, tiene una historia muy semejante a la de Guarisamey; véase Monteja-no y Aguinaga, 1993. También se puede comparar la evolución de Guarisamey con la del real de Bolaños; véase Carbajal, 2004.6 Acerca de la producción minera, véase el cuadro de las exportaciones de metales preciosos que proporciona Romero Sotelo, 1997, p. 206. Parece que se subsana la falta de mercurio a partir de 1830, lo cual podría corresponder con una reactivación de la minería: Herrera Canales, 1994, pp. 119-121. Faltaría saber si no llegaba desde antes por contrabando, a los puertos del Pacífico, mercurio peruano del que se hubieran podido beneficiar los reales de la Sierra Madre.
HISTORIA DE DURANGO
La evolución de los centros mineros serranos
En el territorio que corresponde al presente estado de Durango se consolida-ron, a lo largo del siglo XVIII, tres regiones serranas que dieron origen a las subdelegaciones y después a los partidos establecidos por la constitución es-tatal de 1825. Los circuitos de abasto destinados a la minería contribuyeron a darles coherencia. No obstante, las fulgurantes bonanzas fueron muy cor-tas; duraron a lo sumo dos décadas en las que se trabajaron minas poco pro-fundas pero de gran riqueza argentífera.
Tenemos al norte del río Remedios las jurisdicciones de Siánori y San An-drés de la Sierra que eran las de más antigüedad. Se trataba de las zonas mejor pobladas de la vertiente occidental, con un alto grado de mestizaje, y las mejor comunicadas con Durango por el camino de Topia desde el siglo XVI. Contrastaban Siánori y San Andrés de la Sierra con la región situada al sur de Los Remedios que estaba habitada casi en exclusiva por los indios te-pehuanes. Cuando se descubrió el mineral de San Diego del Río, hacia 1758, se asentaron los primeros pobladores españoles en las inmediaciones del río Acaponeta.
Pero el auge de San Diego sólo duró unos cuantos años y no tuvo impacto sobre el poblamiento colonial a largo plazo. Esta zona, de carácter funda-mentalmente indígena, contaba en apariencia con pocos habitantes, sin em-bargo estuvo sujeta a repartimientos forzosos a pesar de seguir siendo muy apartada del resto de la Nueva Vizcaya. Al este del río Mezquital, donde no hubo ningún hallazgo de vetas de metales preciosos, las bonanzas mineras de la sierra incidieron, al parecer todavía menos, en la vida de los pueblos tepe-huanes.
La región central, ubicada entre San Andrés de la Sierra y la actual Tepe-huana del Sur, fue la que sufrió más cambios a fines del siglo XVIII. Hasta entonces, había estado apartada de las rutas coloniales y no comprendía tam-poco muchas misiones de consideración ni poblados de españoles anteriores al descubrimiento de las minas. Pero con el auge minero de Guarisamey y su distrito, los asentamientos de indios xiximes desaparecieron poco a poco y sus habitantes fueron compelidos a incorporarse a los centros mineros. En unas cuantas décadas, Guarisamey se transformó en el centro político de la vertien-te occidental de la sierra y se fue mestizando con rapidez aunque las fuentes documentales califican a la mayor parte de su población de “mulata” por las razones que evocaremos más adelante.
Hemos basado nuestro análisis en padrones eclesiásticos y civiles que no son, desde luego, documentos muy confiables en cuanto a la exactitud de las cifras, pero nos dan una idea de la dimensión de los diferentes asentamientos y de los altibajos que éstos sufrieron. En otras palabras no se trata de fuentes
TOMO
estadísticas en el sentido moderno del término, pero expresan tendencias ge-nerales que vale la pena tomar en cuenta. La riqueza y la producción minera espectacular de algunos de los reales no por fuerza generó una corriente ma-yor de migración y mucho menos contribuyó a la estabilidad local de la po-blación, ya que los abandonos de asentamientos y desplazamientos de pobla-dores fueron constantes. Se trataba, sin embargo, de un nuevo frente de poblamiento que abarcó toda la vertiente occidental de la sierra.
La colonización minera en esa región montañosa se nutrió también, a fines del siglo XVIII, de la existencia de poblados anteriores, ya fueran éstos misio-nales, mineros o agrícolas, que proveían a los reales de mano de obra y, sobre todo, de alimentos. Para comprender ese nuevo frente de poblamiento, por demás tardío, es necesario remontarse a la fundación de los primeros pobla-dos y misiones en las tres regiones mencionadas. La primera comprendía a Siánori, Topia y Canelas; la segunda, a Basís y San Andrés de la Sierra, y la tercera, a San Diego y el distrito minero de Guarisamey.7
Siánori, Topia y Canelas
El centro minero más antiguo de la sierra del ahora estado de Durango fue el de la Santa Veracruz de Topia. Ese real data de los años sesentas del siglo XVI, pero decayó pronto, a pesar de haberse fundado en ese mismo poblado el convento franciscano de San Pedro y San Pablo en 1591. En el siglo XVII, la administración de los indios pasó a manos de los jesuitas. El rectorado de Santa Cruz de Topia comprendía, en 1619, las visitas de San Ignacio de Ta-mazula, Chapotán, San Antonio de Siánori, San José y Birimoa, ahora en Sinaloa, es decir que englobaba parte de la tierra caliente que perteneció a partir de 1733 a la gobernación de Sinaloa y Sonora. Los nativos eran al pa-recer acaxees, aunque se menciona también a tarahumaras en esa misma re-gión en el siglo XVIII. 8
En 1693 había entrado en bonanza, al oeste de Topia, San Antonio de Siá-nori, quizá en el sitio de la antigua visita jesuita del mismo nombre creada en 1619.9 No obstante, este último auge minero no parece haber sido muy signi-ficativo y dejó pocas huellas en la documentación. Coincidió el descubrimien-to de Siánori con una grave epidemia de sarampión que diezmó la población
7 Para ello nos basaremos sobre todo en el trabajo de Miguel Vallebueno, “Las misiones del sur de la Nueva Vizcaya, 1556-1753”, Patrimonio misional en el sur de la Nueva Vizcaya (Miguel Vallebue-no, coord.), México, INAH, 2009, cap. 1. Este autor retoma los datos que ofrece Peter Gerhard en Geografía histórica del norte de la Nueva España, México, UNAM, 1986, Guarisamey, pp. 257-259, San Andrés de la Sierra, pp. 281-284, Siánori, pp. 295-298.8 Vallebueno Garcinava, en Vallebueno (en prensa). El obispo De la Mota y Escobar, en 1601, co-menta que los indios de Topia hablan el mexicano corrupto propio de las misiones.9 Ibidem.
HISTORIA DE DURANGO
de la Nueva Vizcaya, la cual se redujo un tercio a finales del siglo XVII. Esa catástrofe demográfica entorpeció sin duda el desarrollo de ese real que muy pronto decreció.
Es lo que parece mostrar el padrón de 1712, del cual sólo se ha conserva-do un resumen en el que se asienta que no había entonces más de 58 ha-bitantes en ese real de minas.10 En 1772, la actividad minera seguía siendo casi nula en Siánori.11
Hacia 1725 y 1729, respectiva-mente, entraron en auge dos centros mineros situados al sur de Siánori: San José de Canelas, que estaba ubi-cado quizá en la visita jesuita del mismo nombre,12 y El Norotal, el cual se despobló unos años después.13 Canelas tampoco tuvo una primera bonanza duradera: en 1772, la pro-ducción de plata no ascendía a más de 600 marcos por año; otros 300 se obtenían de la única mina del real de Las Víboras, propiedad de Javier Vizcarra.14 Un grupo de vascos re-animó la actividad extractiva en las
minas de Nuestra Señora de la Asunción de Siánori en 1741 obligando al alcalde mayor de Topia a trasladarse a ese lugar.15
En 1772, las minas de Siánori eran consideradas de buena ley aunque de gran dureza y se extraía de ellas la modesta, aunque no despreciable cantidad,
10 AAD, “Recopilación de todos los padrones así seculares y regulares como de los misionales de que se compone todo el obispado de la Nueva Vizcaya que se formó del mandato del Sr. Comisario subdelegado del apostólico y Real Tribunal de la Santa Cruzada de la ciudad de Guadalajara para efecto de el despacho inicial que está por cabeza de este cuaderno”, 1712.11 Las minas locales producían entonces cien marcos anuales: López y Urrutia, 1980, p. 110.12 Tiene su nombre de un estanciero llamado Mateo Canelas. San José Canelas fue también visita de la misión jesuita de San Ignacio de Tamazula a principios del siglo XVIII: Vallebueno Garcinava, en Vallebueno (en prensa). Sobre el monto producido en las demás minas, véase más adelante.13 Vallebueno Garcinava, 2005, p. 232.14 López y Urrutia, 1980, p. 110-111.15 Vallebueno Garcinava, 2005. Para afirmar lo anterior, este autor se basa en los registros parro-quiales de Siánori conservados en Topia.
Templo de Tayoltita. Foto:
Balaam Gálvez.
TOMO
de 4 mil marcos de plata por año.16 Al norte de Siánori se descubrió, en 1760, el real de San Antonio Tabahueto, el cual arrojó mineral de buena calidad hasta 1777, año en el que llegó la borrasca.17 Ya en 1772, el mineral mostraba señales de agotamiento, aunque las cuatro minas en explotación produjeran todavía 3 mil marcos por año.18 En Tabahueto, los minerales se beneficiaban por azogue y fundición por “método de cazo, de fuego y polvillo”.19 En su época de auge, en 1763, cuando el real era “de los más célebres”, tenía 22 veci-nos (115 personas), además de 500 estantes y “otros tantos de entrantes y salientes”, es decir, unos 1 200 individuos en total.20 Pero la falta de poblado-res permanentes conllevó al progresivo abandono del lugar, una vez agotadas las vetas más ricas del centro minero. Tenía Tabahueto menos de 80 habitan-tes en 1788 y estaba despoblado en 1803. Su ubicación en una profunda ba-rranca situada en el extremo occidental de la vieja región de Topia, muy lejos del camino de Durango, por lo abrupto del terreno no favoreció, desde luego, su permanencia.
La subdelegación se llamaba todavía de Siánori en 1783, pero su sede se encontraba ya en el real de Canelas; se hablaba entonces de la riqueza del real de San Ramón donde residía el subdelegado en su hacienda de minas —a 8 o 10 leguas de Canelas, en una zona que confinaba con San Andrés de la Sierra—, del real de San Rafael, y del de San José de Nombre de Dios (que no hemos podido ubicar).21 La jurisdicción de Siánori comprendía en 1788 una extensa jurisdicción que contaba con 3 335 habitantes,22 e incluía los reales de Canelas, Las Mesas y Tabahueto, además de los pueblos de Tama-zula23 y del Valle de Topia. Pero los centros mineros se encontraban en franca decadencia como lo manifiesta su poca población; en cambio, estaba crecien-do la cantidad de habitantes de los pueblos agrícolas, y sobre todo la de Ta-mazula, villa en la que desembocaba el antiguo “camino de Topia”.
La jurisdicción eclesiástica de San Ignacio de Tamazula tenía 225 indios y 820 personas “de razón” en 1763. En 1788, Tamazula con sus 1474 habi-
16 López y Urrutia, 1980, p. 110. 17 Gerhard, 1986, p. 296. En Tabahueto había cuatro minas de corta ley; las tres primeras estaban derrumbadas y la cuarta, anegada.18 López y Urrutia, 1980, p. 110. 19 AGED, Industria, Comercio y Trabajo, 3-22, expediente “relativo a la mina de Nuestra Señora de Zapopan del real de Tabahueto en litigio entre don Pedro de la Vega y Juan del Rivero”, 1761. Esta mina era aviada desde Durango por don Juan Francisco Martínez, quien se queda con parte de ésta.20 Tamarón y Romeral, 1958, pp. 969 y 1044.21 AGED, Renuncia, 33-10, “Queja de los vecinos de Canelas contra el subdelegado de dicho lugar, Andrés Monecillo Tariñas”, 1793.22 AGED, Padrones, “Número de vasallos y habitantes que tiene el rey nuestro señor en esta juris-dicción con distinción de estados, clases y castas de todas las personas de ambos sexos”, Canelas, 30 de noviembre de 1787.23 Tamazula había sido misión y en el puesto del Guajolote de Tamazula se explotaban minas pobres en 1772: López y Urrutia, 1980, p. 110.
HISTORIA DE DURANGO
tantes se había convertido en un importante centro comercial, intermedia-rio entre la sierra y la costa, que cumplía funciones semejantes a los asenta-mientos más sureños de Cosalá o Copala, de los que hablaremos más adelante. Los ranchos y labores de Tamazula donde se habían establecido los mestizos colindaban con el pueblo de indios de Nuestra Señora de Do-lores de Aguacaliente, una visita de la misión de San Ignacio, a dos leguas y media hacia el noreste. Se decía que por esa región se habían refugiado in-dios prófugos de las doctrinas de Chihuahua, enemigos domésticos que habitaban las barrancas y se unían con los apaches, como lo advirtió desde Chihuahua Pedro de Nava al subdelegado de Tabahueto el 18 de noviem-bre de 1791. Se ofrecía el indulto a los que quisieran volver a sus pueblos, pero se amenazaba a los indios que se encontraran en las rancherías de fo-rajidos con enviarlos presos al presidio de Pilar de Conchos. El comandan-te de las provincias internas mandaba que se formaran tres veces al año partidas de 50 hombres —conformadas la quinta parte por españoles con escopeta, y el resto, con “indios del pueblo” armados con veinticinco flechas con puntas de hierro o de pedernal cada uno— para descubrir a eventuales disidentes sospechosos. En Tabahuetillo —cerca de Siánori en dirección del norte— se acusó también a los indios de estar en connivencia con los alzados, amén de que al igual que los de Tamazula “también ellos son tarahumaras”.24 La orden del comandante general de las provincias internas de 1791 fue transmitida al subdelegado de San Andrés de la Sierra —para los pueblos de indios de Otáez, San Ildefonso de los Remedios y San Gre-gorio—, así como a Juan Agustín, indio de San Isidro de Tabahuetillo nombrado “General de los Pueblos”, y comunicada en voz alta a la comuni-dad indígena de Valle de Topia por medio de un intérprete (pero no se menciona la lengua de los nativos), lo cual muestra que no toda la gente de la sierra se encontraba mestizada cuando menos en esa región a fines del siglo XVIII.25
Existe una “Descripción topográfica del real de minas de Nuestra Señora de la Asunción de Siánori y pueblo de San Ignacio de Tamazula”, suscrita en 1791 por Juan Francisco González.26 El autor explica que la jurisdicción se compone de cinco valles: de Topia, de Siánori, de Canelas, de Papasquiaro y de Tamazula. Todos los ríos que dan origen a los mencionados27 valles se unen en Tamazula. Esta era parroquia, al igual que el valle de Topia, mientras
24 AGED, casilleros 61-1, autos entre los indios de ese pueblo y los vecinos sobre tierras, Tamazu-la, 1800.25 AGED, Renuncia, 33-10, “Queja de los vecinos de Canelas contra el subdelegado de dicho lugar, Andrés Monecillo Tariñas”, 1793.26 Se publicó en la revista Transición, núm. 10, marzo de 1992, pp. 42-53. El documento se locali-za en AGED, casillero 33, exp. 4, 1791. 27 Tamarón y Romeral, 1958, p. 969.
TOMO
que había sólo vicarios en Siánori y Canelas. En 1791, el real de San Antonio de Tabahueto, todavía en explotación tres años antes, se encontraba abando-nado; el subdelegado estaba entonces en la Hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe de Las Mesas. Tampoco se explotaban ya las minas de Norotal, ni las antiguas de Topia donde moraban “unos cuantos criadores de ganado vacuno”. La mayor riqueza de la jurisdicción estaba en los cultivos; se reco-gían “competentes cosechas de maíz”, caña, fríjol, trigo habas, chícharos, ade-más del plátano, aguacate, naranja, limón, manzana, guayaba, zapote, “aguama”,28 además de “otras innumerables que usan los nativos del país prin-cipalmente cuando hay escasez de semillas”. Los nativos salaban también el pescado de mar y de río para consumirlo y venderlo. En la región se criaban gallinas y guajolotes, y se cazaban las codornices, las perdices y demás aves. Con esos productos se proveía de alimentos a los reales principales de Siánori, Canelas y San Rafael, y era en este comercio que consistía la actividad prepon-derante de la jurisdicción, porque el laborío de las minas “en su mayor parte anda con mucha lentitud a causa de que son los pobres miserables los que las trabajan y éstos carecen de fondos competentes”. Resultaba por lo tanto impo-sible evaluar la producción de plata que iba a dar toda en pasta a manos de los mercaderes, “a causa de la escasez que padecen estas tierras de moneda sella-da”. Fuera de la minería, no existía ningún otro tipo de industria; en este ru-bro sólo se menciona a los indios que curtían pieles de res con el guamúchil, y se alude a la posible introducción de los cultivos de grana y añil.
En 1791, habitaban la jurisdicción de Siánori 759 familias, 355 de ellas eran españolas, 138 coyotas (mezcla de indios con negros), 146 indias, 18 mestizas y 102 mulatas. Todos hablaban el castellano, aunque en los cuatro pueblos de Valle de Topia, Aguacaliente (cerca de Tamazula), Tamazula y Tabahuetillo conservaban su “natural idioma” que era “la lengua mexicana sin embargo de que usan de ella muy poco y ya muy corrompida”.29
En 1802,30 cuando Siánori y sus inmediaciones contaban con 825 perso-nas, se enlistaron en el padrón los siguientes lugares que revelan la gran dis-persión del poblamiento: La Carrera, Ciruelitos, Castillo, Otra Banda, Real de Abajo, Llano de Eras, Cuevecillas, Limoncitos, Cajoncito, Cruces, Caxci-to, Mano del Tigre, Rincón, Platanar, Potrero, Junta, Corral Viejo, Carbone-ra, Santa Isabel y La Caña de las Cruces.31 En aquel entonces Canelas, que se había convertido de golpe en un nuevo centro minero en ascenso por el que pasaba el camino principal, tenía 2 432 habitantes (en lugar de 709 en 1788), mientras que en el Valle de Topia y sus inmediaciones, ya apartados
28 No hemos podido averiguar de qué fruta se trata.29 Ibidem.30 Los datos expuestos a continuación son extraídos del padrón de 1802 que se conserva en el AAD.31 AAD, Padrones, 1802, Topia, Siánori, Canelas y San Ignacio de Tamazula.
HISTORIA DE DURANGO
del camino hacia la costa, no se registraron más de 604 individuos. Tamazula seguía creciendo y la villa albergaba a 2 198 personas, mientras que Tabahue-to permanecía, al parecer, despoblado. En general, la población de la jurisdic-ción de Siánori estaba aumentando con rapidez ya que había pasado de 3 335 a 6 059 habitantes en 14 años, gracias al desarrollo minero de Canelas y a la continua expansión comercial de Tamazula. Era entonces la región más pobla-da de la sierra y rebasaba a la de San Andrés que la superaba un siglo antes.
En Tamazula, se había establecido una cantidad cada vez mayor de españo-les, mestizos y mulatos quienes se enfrentaron con los indios de la localidad en 1800, porque éstos les querían cobrar renta por ser dueños de la tierra. Lo mismo sucedía en Topia, en Papasquiaro y Las Bocas —hoy Villa Ocampo— donde los litigios tenían ya “aspectos inmortales” en esa fecha.32 Como en mu-chas otras partes, también los que no eran nativos alegaban que “indios lim-pios no hay ninguno, mulatos y coyotes hay doce o quince familias que es lo que se compone y nombran ese pueblo”, y eran de “mala raza y costumbre”.33 Los llamados indios de Tamazula no habían conformado un verdadero pue-blo, sus jacales se encontraban desparramados y tampoco llevaban una vida conforme a los preceptos coloniales porque no iban a la iglesia desde hacía siete años y sólo cultivaban un poco de tabaco macucho; tenían unas labores de temporal y unas vaquitas para sobrevivir pero era, sobre todo, con el arrenda-miento de sus tierras que pretendían sustentarse. Los vecinos recién llegados alegaban que ya les habían pagado el pino para construir sus casas, que ascen-dían a 69 (con un total de 449 personas), pero que se negaban a pagar el arren-damiento que los indios les exigían. Además, la población india de Tamazula no pasaba de 62 personas, y sólo 13 de ellas vivían en el poblado; las demás residían en los alrededores. Al lado de Santiago de Tamazula estaba el real de San Francisco Javier de Tamazula, en el que laboraban a veces los indios que nunca se habían opuesto al trabajo minero al decir de sus contrincantes.34
En la jurisdicción de Siánori, a fines del siglo XVIII, el poblamiento de espa-ñoles, mestizos y mulatos iba fortaleciéndose. Los vecinos no indios se habían arraigado en la región a pesar de la decadencia de las actividades mineras. Al llegar una borrasca, sólo partían los operarios que estaban en posibilidades de
32 AGED, casilleros 61-1, autos entre los indios de ese pueblo y los vecinos sobre tierras, Tamazu-la, 1800.33 Lo mismo decían los hacendados de San Bartolomé (ahora Valle de Allende, Chih., en el sur del actual estado de Chihuahua) a fines del siglo XVII: el pueblo tanto de indios como de españoles se había reducido a unos cuantos individuos de sangre mezclada: Cramaussel, en Bargellini, 1998, pp. 17-91.34 La diferencia entre las cifras mencionadas en ese documento (un millar de habitantes en total) y las contenidas en los padrones eclesiásticos de 1788 y 1803 (unos dos mil quinientos habitantes) deben atribuirse al hecho de que en los padrones se contabilizan a todas las personas de la parro-quia y no sólo a los moradores del pueblo de Santiago de Tamazula; esa diferencia revela también que la población serrana mostraba un patrón de asentamiento muy disperso, propio de las socieda-des indígenas del norte de la Nueva España.
TOMO
trasladarse de inmediato a otra parte, pero muchos permanecían en la región en espera de alguna futura bonanza. Después del temprano auge de Siánori, transcurrió medio siglo hasta que se reactivara la minería y surgieran nuevos reales más al sur. Mientras tanto, los antiguos mineros se dedicaban a la agri-cultura y se transformaban, quizá, en gambusinos al menguar las labores del campo. En cuanto a los indios, sujetos a traslados forzosos desde el siglo XVI, se habían mezclado con las otras castas en sus propios pueblos cuando no habían huido a lugares más remotos para escapar a los mandamientos y demás exacciones de los invasores españoles. En el siglo XVIII, la tendencia demográ-fica de los pueblos indios continuaba a la baja en todos los lugares donde la colonización era antigua, como en la región de Topia o la de San Andrés, que analizaremos a continuación. Los llamados españoles conformaban el grupo más numeroso y les seguía en importancia el de los mulatos, el cual muchas veces se confundía con el de los indios.
La minería dinamizaba el proceso de poblamiento pero atraía, sobre todo, a individuos de las regiones cercanas que se mezclaban con los que llegaban de más lejos. Sólo así se explica por qué los asentamientos de origen minero más duraderos nacieron en zonas que ya tenían con anterioridad una canti-dad notable de moradores. A fines del siglo de las luces, la población total de la jurisdicción de Siánori (6 059 habitantes) era casi dos veces mayor a la de Guarisamey (3 095 habitantes).35 A principios del siglo XIX, Canelas, situa-do en el camino de Topia, era el real más importante de la sierra; fue sede de diputación y competía con el distrito minero de Guarisamey, tan famoso sólo unos años antes. Por decreto del Congreso del Estado de Durango del 23 de julio de 1823, fue creado el partido de Canelas, pero dos años después se incorporó al de Tamazula que abarcó las antiguas jurisdicciones de Siáno-ri y San Andrés de la Sierra.36
Basís y San Andrés de la Sierra
San Andrés de la Sierra surgió como real de minas en 1580, pero ya estaba despoblado a principios del siglo XVII. Los jesuitas, bajo la protección militar del encomendero y capitán Diego Ávila, de Sinaloa, fundaron en 1600 la misión de San Andrés con varios pueblos: Guejupa, Otatitlán, Santa Ana, San Martín, San Pedro, San Diego, San Juan Nasperes y otros más que ya no son localizables. Los indios xiximes de la región, además de ser obligados a dejar sus antiguas costumbres, fueron sometidos a los regímenes de enco-mienda y repartimiento. Al año siguiente, los nativos se levantaron contra los
35 Descontamos la población de los pueblos tepehuanos lejanos de Pueblo Nuevo, Lajas y Mil-pillas. 36 Sesión del 25 de septiembre de 1821, en Navarro y Navarro, 2006, p. 54.
HISTORIA DE DURANGO
españoles atacando los reales de la zona donde los compelían al trabajo for-zado. Fueron creados tres presidios para controlar a la población local en San Andrés, San Hipólito y Otatitlán, los cuales fueron reducidos a San Hipólito en 1619 mientras se reorganizaban las misiones a partir del rectorado de San Andrés.37 Después del alzamiento de principios del siglo XVII, no hubo nin-gún descubrimiento minero de consideración y los progresos misionales fue-ron lentos. El real de minas más importante, aunque de modestas dimensio-nes, fue el de Guapipuje, en la ribera izquierda del río de Los Remedios. En 1630, río arriba, se fundó San Marcos de Basís que pasó a ser visita de la misión jesuita de Otáez.38 La población de la región, ya mezclada y entonces de lejos la más numerosa de la sierra, en 1678 se dedicaba sobre todo al cul-tivo de huertas y campos de labranza y explotaba minas abandonadas de ma-nera esporádica. En ese año la misión de San Andrés comprendía los cuatro partidos siguientes: San Ignacio de Otatitlán —con sus visitas de Piaba, Aya-la y Guejupa—, San Ildefonso de Los Remedios —con sus visitas de Santa Catalina y El Palmar—, San Gregorio de Bozos —con sus visitas de Soyupa, San Pedro de Azafranes y San Mateo de Tecayas— y Nuestra Señora de Otáez —con su visita de Santiago Bozotzí—; desde esta última misión los jesuitas administraban a los soldados del presidio de San Hipólito y a los habitantes del real de San Ignacio de Guapipuje.39
A pesar del descenso demográfico causado por repetidas epidemias, el mayor atractivo de la región seguía siendo su población; los españoles inten-taban echar mano de ella para proveer en mano de obra a otros centros mi-neros. En 1707 se mandaron por vía de repartimiento a indios que eran cada mes sacados por grupos de 12 de los pueblos de San Gregorio, Soyupa, Los Remedios, Santa Catarina y Otatitlán para laborar en las minas de Sonora y en las minas de Molinos, que pertenecían al mineral de la Veracruz de Topia, región donde ya prácticamente no quedaban indios. Estas exaccio-nes, así como tal vez las huidas, están en el origen del descenso de la pobla-ción que se constata en las misiones a todo lo largo de la época colonial.40
En la jurisdicción de San Andrés las actividades mineras no fueron signifi-cativas a lo largo del siglo XVII, y habría que esperar la segunda mitad de la
37 Vallebueno Garcinava, en Vallebueno (en prensa). La cabecera era San Gregorio de Bozos, con las visitas de San Pedro Coapa, San Mateo Tecaya, Macos, San Jerónimo de Soyupa, Xocotlán, Bánome, Guejuquilla y La Huerta. Aparecen las misiones de Santa María de los Otáez en 1612 y la misión de San Ignacio Guapipuje en 1614. Se mencionan también Otatitlán, Guejupa, Pieba, Las Vegas, Chacala y Ayala y las rancherías de San Juan, La Campana y la misión de San Ildefonso de los Remedios.38 Vallebueno Garcinava, en Vallebueno (en prensa).39 Vallebueno Garcinava, 2005, p. 232. Vallebueno, en Vallebueno (en prensa). Según un padrón levantado en 1625, había 5 380 indios en San Andrés; 1 065, en Topia; 682, en Guazamota, y 609, en San Francisco del Mezquital. 40 Vallebueno Garcinava, en Vallebueno (en prensa). El fenómeno del descenso de la población de las misiones ha sido estudiado por Deeds, 1981.
TOMO
siguiente centuria para que tuviera lugar un descubrimiento que llamara la atención.41 En 1761, Vicente Escárzaga, propietario de las minas de Pánuco, descubrió San José de Basís,42 quizá en las inmediaciones de la antigua mi-sión de San Marcos de Basís, fundada en 1630 y despoblada antes de 1663 por el continuo asedio de los indios enemigos.43 Se denunciaron cien minas en el nuevo real de Basís y la más importante de todas fue la del Tajo.44
Basís se encontraba a 40 leguas de Santiago Papasquiaro y a 12 o 14 al sur del curato de Santa María de Otáez por donde pasaba el camino que llevaba a Durango, después de una semana de viaje. En 1763, el obispo Tamarón consignó que habían concurrido a ese real algunos mineros con “crecidos cau-dales” junto con unas dos mil personas “volantonas”, así se llamaba a los indi-viduos más pobres que no eran reconocidos como vecinos de la localidad por carecer de bienes y recursos y por no ser propietarios siquiera de una casa digna de ese nombre. El centro minero pasó a ser, sin embargo, cabecera de una nueva alcaldía mayor, distinta de la de San Andrés de la Sierra, aunque la mayor parte de sus habitantes no eran considerados como verdaderos mi-neros porque trabajaban ellos mismos las minas que habían denunciado y dependían de otros para obtener los insumos necesarios para su explotación. Era muy difícil que Basís prosperara en esas condiciones.
El 14 de enero de 1764, el Tribunal de Minería reconoció el “nuevo descu-brimiento” y solicitó una información de testigos para “saber de sus progre-sos y estado”. Pero cuando llegó la respuesta, en octubre siguiente, el real de Basís se encontraba ya muy golpeado por la epidemia de viruela que asolaba toda la Nueva España desde el año anterior.45 La enfermedad afectó tam-bién “El Pueblito” (¿San Marcos?), con probabilidad llamado así como en muchos otros lugares del septentrión, por ser asiento de los indios laboríos, situado a un cuarto de legua del real de Basís. Ese “Pueblito” contaba en 1763 con una iglesia que no estaba ya en servicio en 1775; la rodeaban en-tonces tapias y paredes de casas abandonadas que habían pertenecido antes
41 Gerhard indica la producción anual del real de Guapipuje, abierto en 1628 y cuyo monto no rebasaba los cinco mil marcos en 1644. En López y Urrutia, 1980, p. 110, sólo se menciona en 1772 el real del Limón como el más antiguo.42 En la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 2449, 20 de febrero de 1778, se dice que el real data de 1763, pero Tamarón y Romeral cuando visita Otáez en 1763 declara que “es un mineral de plata hará dos años que se descubrió”, 1958, p. 965. En López y Urrutia, 1980, p. 99, se dice que Basís se descubrió en 1762, así que creemos que el hallazgo ha de haber tenido lugar a fines de 1761.43 Vallebueno, en Vallebueno (en prensa).44 Tamarón y Romeral, 1958, p. 965.45 AGN, Minería, 83, 1 de enero de 1764, el informe permanece secreto para evitar fraudes y no está incluido en el expediente consultado. La epidemia de viruela es mencionada en la carta del in-tendente al marqués de Grillas el 16 de octubre de 1764, donde se refiere a la falta de remisiones de plata desde Basís. Añade que las principales minas del momento son las de Avinito y Pánuco. En 1774 se dice que el primer auge había durado cuatro o seis años: López y Urrutia, 1980, p. 99.
HISTORIA DE DURANGO
a los indios operarios. Al principio, el mineral de Basís que se explotaba por azogue reveló ser rico; arrojaba de 50 a 60 marcos de plata por montón de 6 cargas o 18 quintales —es decir que superaba los tres marcos por quintal— y había minas donde se extraía hasta 12 marcos por quintal. Pero el centro minero necesitaba de aviadores para su abasto en alimentos porque se encon-traba en una barranca donde los terrenos de cultivo eran muy escasos. La jurisdicción de San Gregorio, la zona agrícola más próxima, estaba a dos días de camino. Este problema se anexaba a la penuria de mano de obra que repre-sentaba un problema general en los reales de minas de la Nueva Vizcaya. Ante la falta de operarios, los mineros no pudieron desaguar las minas cuan-do éstas se anegaron hacia 1768.46
Al parecer, toda la actividad minera de la jurisdicción de San Andrés en los años sesentas se había concentrado en San José de Basís. El poblado de San Andrés permanecía abandonado en 1763, del antiguo asentamiento sólo quedaban tapias de la iglesia y las antiguas casas estaban en ruinas. Sin em-bargo, comentó el obispo Tamarón, que se divisaban en San Andrés, Otáez, San Gregorio, Soyupa y La Huerta “innumerables cataduras de minerales de oro y plata”,47 huellas al parecer de la actividad minera de años anteriores. En toda la cuenca del río San Lorenzo, las misiones y los reales de minas se con-fundían, los poblados que aparecían como misiones unos años después se transformaban en centros mineros, y sus habitantes alternaban entre las acti-vidades agrícolas y mineras.
En 1772, la jurisdicción de San Andrés del Río en su totalidad se conside-raba como pobre y sus minas de baja ley. Vegetaban el real de El Limón, los puestos de Santa Ana y La Petaca, La Campanilla, Bánome, El Carrizo y Chacala. La producción de todas esas minas no rebasaba los 1 500 marcos de plata anuales,48 cantidad inferior todavía a los 3 744 marcos que arrojaba cada año la mina descubridora de Basís.49 La decadencia definitiva de este último real sobrevino en 1777 cuando se agotaron por completo los primeros filones superficiales en las pocas minas que no se encontraban aún inundadas. Dos años después declaraba el alcalde mayor del real:
por haberse minorado las leyes de los metales se halla tan reducido el número de operarios que no pasarían de cincuenta, y si se encontrase bonanza en una o dos mi-nas, bastaría este solo incentivo para en el término de un mes pasasen de trescientos, y para que a proporción acudiesen comerciantes y otras gentes que se ocupasen en las artes y oficios mecánicos.50
46 López y Urrutia, 1980, pp. 120-123. La verdadera bonanza duró sólo de cuatro a seis años.47 Tamarón y Romeral, 1958, p. 966.48 López y Urrutia, 1980, pp. 110-111.49 Al decir de su propietario: ibidem, pp. 121-123.50 Citado por Ortelli, 2007, p. 180.
TOMO
Pero no se hizo ningún nuevo hallazgo. Para seguir con la explotación mi-nera, se necesitaba una inversión en trabajo que la poca mano de obra dispo-nible no podía satisfacer. Además había que asegurar el acopio en mercurio para beneficiar minerales más duros, pero la Corona entregaba ese insumo sólo a los mineros con hacienda de beneficio y se lo negaban a los demás, así como a los llamados rescatadores que les compraban la plata a los mineros pobres. El auge minero de Basís había durado tan sólo 18 años. En 1787, el real se encontraba despoblado en su totalidad. 51
A fines de los años setentas, los antiguos pobladores de Basís, venidos a menos por la decadencia de las minas, anduvieron por la sierra tratando de descubrir otras vetas más prometedoras. Muchos volvieron al gambusinaje y a la agricultura propias de los muchos asentamientos de la jurisdicción de Siánori y de San Andrés. En 1763 Tamarón encontró en el antiguo pueblo de indios de San Gregorio a 400 personas de razón esparcidas en varios ranchos de labor —San Javier, La Huerta, El Rincón de Arriba, El Rincón de Abajo, Santa Efigenia— y a 114 indios en San Gregorio de Soyupa que eran todos ladinos; había también muchos mestizos en San Juan, Santa Catalina, Los Remedios y Otatitlán. El rancho de San Juan de los Camarones, el valle y rincón de Guejupa, los valles del Palmar, el valle de Chacala, el de Amaculi y el puesto del rancho viejo eran zonas productoras de bienes agrícolas. Se-gún el padrón eclesiástico de 1788, predominaban en la jurisdicción de San Andrés de la Sierra los españoles (1 023 individuos), les seguían en impor-tancia numérica los indios (814), las personas de color quebrado (786) y los mestizos (514). Notamos en el mapa intitulado “Principales poblaciones de las subdelegaciones serranas (1787-1788)” que en esa época los pueblos de indios cercanos a los minerales tenían una cantidad reducida de habitantes, y que los pueblos de indios más grandes, pero ya en parte mestizados, se ubicaban sobre todo hacia el oeste, en las partes más bajas de la vertiente oc-cidental serrana. Cabe recordar aquí —en contrario a lo que se pensaba hace unos años—, que incluso las misiones administradas por el clero regular no estaban habitadas tan sólo por indios sino que residía en ellas una cantidad creciente de personas de muy diversos orígenes; de modo que hay autores que consideran que las misiones del septentrión fueron centros de intercam-bio cultural por excelencia.52 Por otra parte, los misioneros tenían interés en que se establecieran vecinos en los pueblos de indios porque, en ausencia de clérigos seculares, podrían cobrar la administración de los sacramentos a los que no eran nativos y aumentar así sus ingresos.
San Andrés había sido una comarca minera que tuvo muchos altibajos pero, al igual que Siánori, se encontraba estancada a fines del siglo XVIII
51 AGN, Minería, 222, exp. 2, 4 de abril de 1787.52 Véase por ejemplo el libro de Deeds, 2003.
HISTORIA DE DURANGO
principales poblaciones de las tres subdelegaciones serranas de la intendencia de durango (1787-1788). Fuentes: Padrón
de las jurisdicciones de Siánori, San Andrés de la Sierra y San Diego del Río (1787-1788). Se indican los límites de los estados
actuales para mostrar mejor la ubicación de los asentamientos. Chantal Cramaussel, 2007. Elaboró: Ramses Lazaro.
TOMO
como lo muestra la pequeñez de los reales: el propio San Andrés de la Sierra, San Diego de Tesaez, y los reales de Bánome, de la Campanilla, de los Reyes y de Apomas. La hacienda de plata de San Javier, antes rancho de labor aun-que de reducidas dimensiones, era entonces la más dinámica.53 En 1788 ya se había descubierto Guarisamey y las autoridades locales reconocían que era “el comercio de toda clase de efectos” el que mantenía el lugar, que “estaría quizá en mejor condición si no se llevara la mayor atención a Guarisamey”.54 Este último centro minero, en lugar de estimular el crecimiento minero de San Andrés, lo inhibió porque todos los recursos —mano de obra, alimen-tos, mercurio— se destinaban a fines del siglo XVIII al distrito minero de Guarisamey.
La jurisdicción de San Andrés de la Sierra contribuyó al auge del distrito de Guarisamey —sobre el que trataremos en el siguiente apartado— por la experiencia minera de su gente, que migró hacia allá o laboraba en el nuevo distrito minero de manera temporal, pero sobre todo, formó parte del circui-to de abasto en comestibles como proveedora de alimentos. Sin embargo, a pesar de haber tenido un sólo auge minero notable en su jurisdicción, el de Basís, la población de San Andrés de la Sierra (3 139 habitantes) rivalizaba con la de Guarisamey (3 095 habitantes) a fines del siglo XVIII, lo cual indica una vez más que la estabilidad y el crecimiento demográfico sostenido son más bien propios de las regiones agrícolas.55
Cuando llegó la borrasca de Guarisamey, a principios del siglo XIX, aumen-tó al parecer de manera notable la producción de plata de San Andrés y Gua-pipuje donde se beneficiaba la plata extraída en todos los pequeños reales de la región. La población de la jurisdicción se duplicó entre 1806 y 1820.56 El partido de San Andrés de la Sierra, por decreto del Congreso del Estado de Durango, fue, a la postre, agregado al de Tamazula el 23 de julio de 1823.57
San Diego y el distrito minero de Guarisamey
San Diego se ubicaba en una zona que había sido objeto de evangelización, con su consecuente política de congregación desde principios del siglo XVII. Los indios xiximes, así como los tepehuanes de la sierra que habitaban al oes-te del río Mezquital, eran llevados de cuando en cuando a la villa de Durango para ser repartidos en las haciendas de los colonizadores o congregados en las
53 AGED, Padrones, “Estado que manifiesta el número de vasallos y habitantes que tiene el rey en esta jurisdicción con distinción de las clases, castas y oficios de las personas de ambos sexos con inducción de los párvulos”, Apomas, 15 de enero de 1788.54 AGN, Minería, 222, exp. 2, 4 de abril de 1787.55 AGED, Padrones, “Estado que manifiesta…”, Apomas, 15 de enero de 1788.56 Gerhard, 1986, p. 229.57 Navarro y Navarro, 2006.
HISTORIA DE DURANGO
misiones franciscanas de San Juan Bautista de Analco, Santiago Bayacora y Santa María del Tunal.58 Pero la presencia misional en la sierra del sur del actual estado de Durango fue muy débil durante los primeros dos siglos de la conquista. Los indios tepehuanes a la vera del camino de Topia se sublevaron entre 1616 y 1619, y la rebelión quizá se extendió a los xiximes y a los tepe-huanes del Mezquital propiciando una política de reducción de los indios en San Francisco de Ocotán, San Andrés de Milpillas —ahora en el estado de Nayarit— y San Bernardino de Milpillas Chico, bajo la protección militar de los soldados de los presidios recién creados del Mezquital y Guazamota. Después del alzamiento de 1702, la cabecera misional de Milpillas Chico fue trasladada a San Francisco de Lajas que se menciona también por primera vez en 1619.59
La violencia era rutinaria en la sierra. Los españoles habían quemado el pueblo xixime de Santa Lucía en los años sesentas del siglo XVII para obligar a sus habitantes a fundar Pueblo Nuevo, donde se establecieron también in-dios originarios del centro de México o de la región mexicanera de Nayarit y sus colindancias, que practicaban todavía el náhuatl. Santa Lucía fue estable-cida de nuevo, antes de 1678, con habitantes de Pueblo Nuevo. En 1703, Pueblo Nuevo pasó a formar parte de las misiones jesuitas.60
El real de San Diego se descubrió hacia 1758 en la honda barranca de un afluente del río Acaponeta a tan sólo día y medio hacia el sur de Pueblo Nue-vo. Los indios desplazados para laborar en las minas de San Diego fueron congregados en un nuevo pueblo aledaño, y los españoles procuraron que se mantuvieran solos con las tierras que les habían asignado.61 Pero esos indios no fueron suficientes para satisfacer la demanda en mano de obra de los mi-neros. Los nativos que habitaban del otro lado del río Acaponeta —que se llama río de “San Diego” en la sierra por encontrarse en las inmediaciones del entonces famoso real de minas de ese nombre— tuvieron que acudir tam-bién a las minas por vía de repartimiento. En 1760 se rebelaron por ese mo-tivo los indios de San Francisco de Lajas, antigua misión franciscana secula-rizada en 1753 situada en la ribera oeste del río. Dependían los lajeños, al igual que sus pueblos de visita —Pueblo Nuevo, San Bernardino de Milpi-llas, Taxicaringa e Ylamatepetl—, del alcalde mayor de San Diego quien se encargaba de hacerles cumplir con su obligación tributaria bajo la forma de
58 Quiñones, 2006, pp. 189-205. Vallebueno, en Vallebueno (en prensa), menciona un traslado de xiximes hacia San Nicolás de Papasquiaro en 1725 y otro más, con los mismos indios, hacia San Antonio, cerca de Durango. 59 De la Torre Curiel, 2006, pp. 147-161. 60 Ibidem, y Vallebueno Garcinava, en Vallebueno (en prensa).61 Es lo que afirma el alcalde mayor de San Diego al llevarse a cabo su juicio de residencia, en la ciudad de Durango, en 1761: AGED, Renuncia, “Diligencias para depurar la conducta de don Joaquín de Escobar y Rosas, como alcalde y capitán general del real de San Diego”, 1761.
TOMO
trabajo forzado.62 Acudieron al descubrimiento de San Diego tan sólo 246 personas.63 El movimiento migratorio que desencadenó el hallazgo minero fue modesto, quizá por la distancia que separaba el nuevo real de las regiones mejor colonizadas, o porque los trabajadores indios disponibles eran tan es-casos que los mineros tuvieron que labrar las minas con sus propias manos. El obispo Tamarón menciona la ausencia de tierras de cultivo y carestía de los alimentos como las principales razones de la pronta decadencia del real de San Diego.
Entre las 178 personas que habitaban el real de San Diego en 1759 no había gente de gran abolengo, ni siquiera entre los españoles. Los que más sirvientes tenían, como el señor cura don Manuel Núñez, contaban con dos criados; unos cuantos más tenían uno o dos sirvientes, habían recogido en su casa a algún arrimado o se beneficiaban del trabajo de una cocinera, pero esos privilegiados no eran más de once en total. Como lo declaraba el alcalde ma-yor, don Joaquín de Escobar y Rosas, pocos eran los mineros residentes en el real a unos cuantos años de su fundación. En aquel entonces eran llamados “mineros” los dueños de minas que disponían cuando menos de una cuadri-lla, es decir, de cuatro operarios a su servicio. Los que permanecían en San Diego, en cambio, eran casi todos gente “ordinaria de trabajo”, es decir que habían sido contratados por algún minero que les proporcionaba el sustento por medio de adelanto de bienes a título de salario, aunque no radicara en el real; o bien, los “habilitaba” un comerciante que les daba comida e insumos a cambio de la plata en pasta por producir.64 La mayoría de los habitantes de San Diego provenía al parecer de la región minera cercana —del real de San Francisco y San Antonio de Plomosas o de Rosario— porque, desde 1761, los encontramos a casi todos casados y con hijos y a veces acompañados por algún otro pariente, contrariamente a lo que sucedía en las grandes bonanzas que atraían a aventureros a menudo varones solteros desde lugares remotos, como veremos más adelante.65
Cuando el obispo Pedro Tamarón y Romeral pasó por San Diego en 1765, no quedaban más de 60 individuos, las actividades mineras estaban ya en declive, y el cura no había podido sostenerse de modo que el real pasó a ser una visita de Pueblo Nuevo.66 La bonanza de San Diego del Río duró a lo
62 El teniente de alcalde mayor de San Diego es quien se encarga de levantar el padrón de Pueblo Nuevo, el 27 de agosto de 1760. Se empadronó el mismo año a los habitantes de San Diego del Río, San Francisco de Lajas, San Bernardino de Milpillas, Santa María de Taxicaringa, San Antonio de Ila-mathepet: AGED, Padrones, Comunidades indígenas, 2-1.63 Ibidem. 64 AGED, Renuncia, “Diligencias para depurar la conducta de don Joaquín de Escobar y Rosas, como alcalde y capitán general del real de San Diego”, 1761.65 AGED, Padrones, Comunidades indígenas, 2-1. Padrón de San Diego del Río, 1759.66 Tamarón y Romeral, 1958, p. 964.
HISTORIA DE DURANGO
sumo unos seis años. Las vetas no arrojaron la riqueza anhelada, pero tam-bién es probable que una parte de los primeros mineros de San Diego se hubiera trasladado más al norte, a las minas de San José de Basís, descubier-tas en 1761 en la jurisdicción de San Andrés como lo acabamos de ver, cuan-do los dueños de las minas o los comerciantes dejaron de habilitarlos y brin-darles el sustento al percatarse de la poca producción de plata que resultaba de su trabajo. Esos desplazamientos de varios cientos de kilómetros por terrenos muy accidentados eran usuales en la época colonial y contribuían a darle cohe-sión social a regiones a menudo poco pobladas y muy extensas, como era de hecho el caso de la Sierra Madre Occidental en la época estudiada. En 1772, las minas de San Diego se encontraban casi todas abandonadas y el alcalde residía en San Rafael del Platanar que comprendía una mina única, la cual era de su propiedad.67
Entre Pueblo Nuevo y Basís, la colonización española había sido casi inexistente. Los indios xiximes —o toyas— del alto Piaxtla se habían rebela-do junto con los indios de la región de San Andrés en la primera década del siglo XVII. Las rancherías originales de los toyas, según la documentación generada por los conquistadores, eran Guanayabi (o Xocotilma), Sopioris y Cocoratame. Después de aplastar la rebelión, el gobernador Francisco de Ur-diñola creó en 1610 la reducción de indios de Santa María de Gracia, que desapareció del mapa tal vez al año siguiente cuando estalló un nuevo alza-miento, tras el cual se fundaron las misiones jesuitas de Santa Cruz de Yamo-riba y, en 1612, San Bartolomé de Humasen. En los años veintes se mencio-nan a indios, llamados ya no toyas sino humes, en la misma región.68 También se alude repetidas veces en las fuentes sobre la rebelión de 1616-1619 a Gua-risamey porque allí se habían refugiado muchos rebeldes tepehuanes. Los jesuitas retomaron para sus misiones los nombres de las rancherías xiximes mencionadas en la carta anua del jesuita Juan del Valle en 1611.69
Los tepehuanes alzados fueron reducidos en 1632 a las misiones ignacia-nas de San Pedro de Guarisamey, y a 10 leguas de allí, en San Pablo Heta-sí.70 En 1678, había 1 006 indios en las misiones de los xiximes que estaban distribuidos en San Pablo Hetasí, Santa Cruz Yamoriba —con su visita de San Bartolomé Humasen—, Santa Apolonia y San Ignacio —ahora en Si-
67 López y Urrutia, 1980, p. 118-119. No logramos ubicar San Rafael en el mapa moderno. 68 Esos nombres dados por los españoles no son muy convincentes y dependen de las encomien-das y alianzas contraídas con los indios del momento: Cramaussel, 2000, pp. 275-303.69 González Rodríguez, 1983, pp. 145-146. 70 Vallebueno, en Vallebueno (en prensa). No se ha localizado San Pablo Hetasí; Peter Gerhard sugiere que estaba ubicado en la ribera del río San Pablo, afluente del Piaxtla que corre al sur de Guarisamey. Parece que los tepehuanes tenían mucha relación con los xiximes y que cuando menos muchos de ellos comprendían su lengua: Giudicelli, 2000, pp. 439-441. Cabe también señalar, como lo indica Gerhard, que fueron congregados tepehuanes cerca de Yamoriba en 1623.
TOMO
naloa—. Hetasí contaba con la visita de San Pedro Guarisamey.71 Pero no surgió en el alto río Piaxtla ningún asentamiento español de consideración antes de la segunda mitad del siglo XVIII. El pueblo de indios de San Pedro de Guarisamey fue entregado por la Compañía de Jesús al clero secular en 1753, el cual administraba una feligresía de 193 individuos en 1764. San Pedro era entonces cabecera de San Bartolomé de Humasen —con 114 per-sonas en la misma fecha—, cerca del sitio donde se fundaría después el real de Nuestra Señora de la Consolación del Aguacaliente de Guarisamey.
Los historiadores se han dejado convencer por la documentación acerca de la rebelión tepehuana la cual presenta a los indios de las quebradas como par-ticularmente belicosos, pero habría que matizar mucho el carácter indómito de esos indios xiximes si consideramos que, al pie de la sierra, sus congéneres ya estaban mestizados en 1764. En el pueblo de San Ignacio había entonces 370 españoles y mixtos, así como 100 indios tan sólo. Por otra parte, los 941 indios registrados el mismo año en las visitas de San Ignacio revelan que los xiximes eran mucho más numerosos en el bajo río Piaxtla que en la sierra al-ta.72 Como en muchos otros lugares, fueron los indios los que descubrieron las primeras vetas importantes de Guarisamey y dieron parte a los españoles de su hallazgo. Corre al respecto una leyenda sacada de la memoria del padre Juan Jiménez de Ortoloza, a la que refiere el texto anónimo intitulado Tayolti-ta, editado por Minas de San Luis en 1996. Se asienta en ese libro —sin citar fuentes documentales— que antes de 1779 unas tres familias originarias de Humasen estaban llevando minerales muy ricos a Durango, sin querer revelar de dónde los sacaban.73 El comerciante que les compraba el mineral, llamado Desiderio Carrera, financió una expedición que encabezó el fraile José de la Luz Ollera para descubrir el misterio.74 El primer descubrimiento sería enton-ces anterior a mayo de 1784, fecha en la que dos indios pobres, llamados Ca-yetano Flores y Joseph Florentino Fernández dieron parte de la riqueza mine-ra a las autoridades españolas. Cayetano Flores era originario de Tatelmanco y residente en el cerro de Nuestra Señora de Tecolotica mientras que Fernán-dez habitaba el pueblo de indios de Bartolomé de Humasen.75
71 Vallebueno Garcinava, en Vallebueno (en prensa).72 Tamarón y Romeral, 1958, p. 993. Las visitas de San Ignacio son: Ajoya, Santa Polonia, San Juan y San Agustín. 73 Tayoltita, 1996, pp. 15-16. Comprende los escritos del P. Lares y de Guillermo de Laveaga, des-cendiente éste de una familia que se estableció en Guarisamey y después en San Dimas y que con-servaba un archivo familiar; fecha su texto en 1933.74 Dicho fraile, después de haber sido expulsado por los antiguos mineros, al fin se casó con una de las hijas de ellos y estuvo explotando después los minerales de Tayoltita.75 AGN, Minería, 222, exp. 2, 1785. Se vuelve a mencionar a esos personajes en AGED, cajón 29, exp. 37, 1784. Vallebueno Garcinava, 2005, p. 235, cita el documento del AGED, casillero 23, exp. 5, en el que el visitador José de Gálvez da parte del descubrimiento de Guarisamey y consigna que Cayetano Santiago Flores es indio tributario originario de Jalpa, cerca de Juchipila en Zacatecas.
HISTORIA DE DURANGO
Por otra parte, llama la atención que el 28 de mayo de 1783, es decir un año antes de que el alcalde mayor registrara las primeras minas en la primavera del año siguiente, se pidió al Tribunal de Minería de la ciudad de México “consejos técnicos para dividir las vetas” en Guarisamey, lo cual sugiere tam-bién que varias personas se estaban ya peleando la riqueza minera del lugar y que la fecha del surgimiento del real es cuando menos un año anterior a la tradicionalmente aceptada.76 En mayo de 1783, la diputación de Guarisamey estaba establecida con formalidad por el Real Tribunal y se enviaron de México ejemplares de las ordenanzas de minas, así como dos medallas de oro y cobre y 8 de plata junto con “ocho cuadernos de su explicación” a los mine-ros de mayor mérito, quizá para ayudarles a distinguir y beneficiar las vetas.77 El mineral “vulgarmente llamado Guarisamey” era “por otro nombre Nuestra Señora de Consolación de Aguacaliente de Humasen”,78 lo cual indica con claridad que se había fundado en el sitio mismo o en las cercanías de la anti-gua misión de indios. Al nuevo real de Nuestra Señora de la Consolación de Aguacaliente de Guarisamey se trasladó el alcalde mayor de San Diego en mayo de 1784.79 Como en muchos otros casos, las autoridades tardaban me-ses en reconocer el surgimiento de un nuevo real. Esperaban que se estabili-zara la población porque muchos descubrimientos no habían cumplido con los anhelos de prosperidad de los primeros mineros y se despoblaban casi de inmediato. Es por esta razón que todos los reales mineros carecen de acta de fundación y que no se urbanizaba su centro sino hasta después de que se asentara su población.80 En el segundo semestre de 1784 fueron denunciadas 174 minas en Guarisamey. El 17 de diciembre Ricardo Soberón y Juan José Zambrano, quien sería el hacendado más próspero del naciente real,81 de-nunciaron la mina de San Juan Bautista, y el 3 de abril de 1785, Luis Váz-quez, vecino de Santiago Papasquiaro y compañero [socio] de Zambrano, registró la mina de San Ramón.82 El auge poblacional fue fulgurante en sus
76 Los historiadores se habían basado hasta ahora en los denuncios mineros conservados en el AGED sin cotejar con fuentes provenientes de otros archivos.77 TM, ML, 055B, núm. 452, fols. 35v y 41v, 28 de mayo de 1783. En la intendencia de Durango a principios del siglo XIX había sólo cinco diputaciones: Chihuahua, Parral, Guarisamey, Cusihuiriachic y Batopilas: Humboldt, 1966, p. 326.78 AGN, Minería, 222, exp. 2, 1785.79 AGED, Minas, 29-36. El alcalde mayor de San Diego asienta los registros de minas de todo el distrito de Guarisamey: “Cuaderno de asiento de las minas que serán registradas en este nuevo es-tablecimiento y real de minas de Nuestra Señora de la Consolación de Aguacaliente. Sus descubrido-res y nombre de esas minas siendo alcalde mayor don José Judas Tadeo de Selayandia (1784-1785)”. Se enlistan en ese registro los primeros 174 denuncios.80 Véase, por ejemplo, el caso de Parral: Cramaussel, 2006, pp. 100-120.81 Para más información sobre el grupo de vascos del que formaba parte Juan José Zambrano, véase Berrojalbiz y Vallebueno, 1997, pp. 9-27. 82 AGED, cajón 29, exp. 37, toma de posesión de una mina ante el alcalde mayor de San Diego, 3 de abril de 1785.
TOMO
inicios y de lejos mucho más impresionante que el de las demás bonanzas mineras ocurridas en años anteriores en la sierra. Probaron suerte en Guari-samey ocho mil personas. Pronto, acudieron al nuevo real comerciantes de Veracruz, Puebla y otras partes para habilitar a la mayoría de los mineros que carecían de recursos para comprar sal, hierro y magistral. Pero a pesar de la concurrencia de tanta gente, no negaban las autoridades locales que Guarisa-mey estaba situado “en las faldas de la Sierra Madre, terreno incomodísimo, sus caminos despoblados cubiertos de fragosidad y riesgos, difíciles de supe-rar en algunos años”. De hecho, en 1787, después de la epidemia y la severa sequía de 1785-1786, se suspendió el comercio de Guarisamey, que se vino abajo al partir hacia otros destinos la mayor parte de los mineros pobres. El nuevo real, al igual que Real de Catorce, obtuvo una exención de alcabalas para superar la crisis.83 También fueron exentos los reales de San Dimas y Santa Cruz de Gavilanes.84
En los años ochentas, las profundas barrancas cercanas a Guarisamey se fueron poblando también con rapidez al hacerse otros descubrimientos más, algunos de los cuales en un principio llegaron a rivalizar con el de Humasen, al dar lugar a espectaculares bonanzas. Al igual que Juan José Zambrano, importantes personajes de la ciudad de Durango se interesaron por los filo-nes de plata y oro de la zona, denunciando minas a menudo por medio de sus apoderados y trasladando, desde el valle de Guadiana, a sus sirvientes dispo-nibles, así como los aperos indispensables para la labranza de las vetas. Pero el más poderoso de todos ellos siguió siendo, sin duda, Juan José Zambrano, cuya inmensa fortuna es legendaria en el estado de Durango. Ese hacenda-do, que poseía numerosas propiedades en el altiplano, pretendió hacer de Guarisamey su feudo y tener casi el monopolio de su abasto. Junto con los demás mineros interesados, negoció ante las autoridades coloniales el cobro de un pasaje especial con tal de enlazar, por medio de un camino transitable, la ciudad de Durango, donde tenía sus principales haciendas agrícolas y ga-naderas, con el real de minas en auge. Quería convertirse en el mayor pro-veedor de mercancías y principal aviador de los mineros del nuevo real y de su comarca. Juan José Zambrano adquirió también en Guarisamey la mina “La Tecolota” llamada así, según la leyenda, por su esposa, a la cual se dice que sólo veía de noche. El rico comerciante y minero mandó traer para diri-gir los trabajos de su mina a José Antonio de Laveaga y Gurruchátegui, quien era director del Colegio Real de Metalurgia en Aplicación Práctica y laboró en la mina de La Candelaria. Se cuenta también que Zambrano
83 AGN, Minería, 222, exp. 2.84 En 1827, el congreso del estado les renovó ese privilegio para el consumo de la minería por cinco años en el caso del maíz, frijol, carne salada y frutas. Los efectos comerciales pagaban enton-ces medios derechos. ACD, sesión del 30 de mayo de 1827.
HISTORIA DE DURANGO
construyó en San Dimas el baluarte donde compraba y beneficiaba minera-les robados y que habría sido el que dio el nombre de ese ladrón al real de minas, pero no hay prueba documental que apoye esas aseveraciones.85 El 24 de diciembre de 1784, Vicente Galván y Pascual Pérez hallaron ricos ya-cimientos en Tayoltita “a orillas del camino que sale a tierra caliente”,86 y más al norte, Felipe de la Cavada denunció la mina de La Candelaria, en San Di-mas, el 27 de enero del año siguiente,87 aunque al que se reconocía como descubridor de San Dimas era a Juan Luis Elizalde, quien vendiera su mina a Francisco Javier Noriega el 17 de mayo del mismo año.88 La lista de los primeros denuncios de Tayoltita fue enviada por el alcalde mayor de Aguaca-liente al Tribunal de Minería el 18 de enero de 1786. Las haciendas de Anto-nio Palacios y Bernardo Fernández eran entonces las únicas haciendas for-males de “sacar plata por todos los beneficios”, es decir por fuego y mercurio. Se quejaba el alcalde de la falta de azogue, de bastimentos y de las “limitadas facultades de los dueños” ya que “cada uno trabaja como puede a efecto de mantener la asistencia de su familia con su personal trabajo”, además de que no se verificaban “pueblos asentados” en la zona.89
El 1 de junio de 1785, Juan Ignacio Guerrero pidió para sí la mina del cerro de los Gavilanes, que daría origen al real del mismo nombre situado en el camino que unía Guarisamey con Durango.90 En noviembre de 1785, se menciona cerca de Nuestra Señora de Aguacaliente “el nuevo descubrimiento de San Pedro de Guarisamey”, quizá cercano a la misión del mismo nombre. En una fecha que no hemos podido precisar se descubrieron en ese mismo camino las vetas del real de Ventanas, el cual se encontraba en auge en 1797.91 En poco más de dos años, entre 1783 y diciembre de 1785, había surgido un nuevo distrito minero que fue sede de diputación desde sus inicios y cuya
85 Tayoltita, 1996, pp. 17-18.86 AGED, registro núm. 77, 30 de diciembre de 1785.87 Estos hallazgos son mencionados por Vallebueno, 2005, p. 235. Los descubridores solían ser hombres pobres que no se enriquecían con sus hallazgos. Un caso conocido es el de Juan Rangel de Biesma, el descubridor de Parral en 1631, quien murió en la pobreza: Cramaussel, 2006, p. 101.88 AGED, registro núm. 86, 17 de mayo de 1785.89 AGN, Minería, 219, 13 de febrero de 1786.90 Ibidem, registro núm. 92. Se dice que el descubridor fue un indio originario de Jalpa, en la ju-risdicción de Juchipila, llamado Cayetano Flores, pero ese descubrimiento databa del año de 1786 según el documento que se transcribe, por lo que no corresponden las fechas: Tayoltita, 1996, pp. 33-34. En marzo de 1786, se dice que el real más prometedor del distrito minero de Guarisamey era el de Santa Cruz del Gavilán donde ya poseía minas Juan José Zambrano: AGN, 229, 3 de diciembre de 1786.91 TM, ML, 152B, 1797, fols. 111 y 287. Se erigió la diputación de San Antonio de las Ventanas sin las formalidades necesarias porque no se formó la matrícula de los mineros; protestó el Tribunal de Minería el 26 de abril de 1797 y en octubre del mismo año no había recibido todavía respuesta, razón por la cual se envió una carta a la ciudad de Durango dirigida al intendente Bonavía. La solicitud fue atendida el 17 de noviembre de 1798: TM, ML,156B, fol. 194v, noviembre de 1798. Los trámites no se habían realizado conforme a la reglamentación por ignorancia.
TOMO
bonanza se prolongaría con altibajos por unas décadas más. Guarisamey dio lugar asimismo a la creación en la sierra de un nuevo centro de gobierno civil (subdelegación) y eclesiástico (parroquia) que lo seguiría siendo en las pri-meras décadas del siglo XIX.92 En noviembre de 1785, se había proyectado la construcción de una cárcel y de la iglesia,93 pero ésta se encontraba todavía en construcción en 1800.94 El curato de Guarisamey fue autorizado el 1 de noviembre de 1786, llegó el primer sacerdote al año siguiente y tres años después se comenzó la erección de la parroquia; San Dimas contaba enton-ces con una capilla y un teniente de cura. En 1790, había capellanes en las haciendas de San Pedro Gavilanes y San José de Tayoltita que atendían con probabilidad a todos los habitantes de su respectiva localidad.95 Por la impor-tancia comercial de Guarisamey, se estableció antes de 1786 una receptoría de alcabalas,96 aunque los habitantes del real fueron exentos de pagar esos derechos por privilegio real.97 A la subdelegación tenían que acudir para asuntos legales los habitantes de toda la vertiente occidental de la sierra des-de el abandonado real de San Diego, a más de 40 leguas de distancia hacia el sur, hasta el río de Los Remedios.98
Aunque la formación del real de Tayoltita puede fecharse entre 1784 y 1786, el Tribunal de Minería de la ciudad de México registra el “descubri-miento de mineral en el puesto de Tayoltita, a dos leguas de Aguacaliente, de la comprensión de Durango” de manera tardía, en 1790. Constatamos aquí una vez más el desfase, esta vez de cinco años, entre el denuncio de las vetas, el surgimiento de las primeras haciendas y el reconocimiento oficial del real como tal. En 1790 muchas minas se encontraban ya “en frutos”, aunque varias “sin posesión”, comenzando con la de San Pablo y del Carmen, de Juan José Zambrano, que no se había tomado la molestia de tomar posesión oficial de
92 Hubo varios cambios en el siglo XIX en cuanto a las sedes de las diputaciones mineras. Se creaban cuando se daba un auge, pero al disminuir la producción de plata de la que tenían los mi-neros que informar cada año al tribunal, podían suprimirse. En 1800, en asuntos mineros, Tamazula y Canelas pasaron a la diputación de Guarisamey. En otros momentos, Siánori y Tamazula dependie-ron de Cosalá. Se volvieron a establecer las diputaciones en Siánori, Guadalupe de la Puerta y Tama-zula en 1801: TM, ML, 155B, 28 de junio de 1800, fol. 87.93 AGN, Minería, 222, exp. 2, 1785.94 AGED, casillero 2, 191-1, 1799. Aparece una memoria de peones que trabajaron en la construc-ción de la iglesia en el balance de la tienda de Zambrano en Guarisamey. 95 Según los documentos que se encontraban en la notaría y archivo principal de Tayoltita en 1972: Tayoltita, pp. 52 y 54, se enlistan una serie de documentos de la más alta relevancia para la historia local (registros parroquiales de Guarisamey y Gavilanes y padrones de 1813 de Tayoltita y Guarisa-mey), pero sólo he podido consultar el libro de bautizos que se encuentra ahora en el archivo del arzobispado.96 AGN, Alcabalas, 42, exp. 2, 1786, fol. 65, la villa de San Sebastián pide que se establezca en el Real de Guadalupe de la Puerta una subreceptoría de alcabalas sujeta a la de Guarisamey.97 BNM, AF, 12/203, fols. 1-2v, citado por Vallebueno Garcinava, 2005, p. 235.98 Las autoridades se trasladaron a San Dimas hacia 1851-1853: Tayoltita, 1996, p. 25.
HISTORIA DE DURANGO
ellas. Fue también hasta el 18 de enero de 1790 que se urbanizó el centro de Tayoltita. El subdelegado de Guarisamey, Manuel Jiménez de Bailó, dio par-te al Intendente gobernador Felipe Díaz de Ortega acerca del trazado del nuevo real. Reproducimos a continuación sus diligencias:
Para que desde el principio se forme población con arreglo me pareció conveniente pasar como lo hice la semana anterior y con parecer de aquellos habitantes se eligió un plan de tierra para formar el real muy capaz, libre de las avenidas del río a distancia de una legua poco más o menos de las minas y en medio de los ancones que proporciona el mencionado río para construir haciendas de sacar plata con molienda de agua.Acompañado de don Domingo Blanco práctico en delineaciones matemáticas cuadré la plaza y señalé calles para que vayan fabricando las casas y destiné terreno compe-tente y proporcionado para iglesia y casas reales.Por dar a su señoría un informe verídico de las esperanzas que nos ofrece ese nuevo descubrimiento me detuve ocho días en los cuales aunque con trabajo por no tener abiertos los caminos subí a algunas minas y en correo inmediato daré cuenta a su se-ñoría de cuanto noté acerca de las mencionadas vetas y dueños que la trabajan. No lo ejecuto en éste porque acabo de llegar sólo con el fin de contestar a vuestra señoría esta correspondencia. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. 99
El 26 de enero, Jiménez de Bailó agregó a su correspondencia la lista de las 26 minas descubiertas “en el cerro de Tayoltita”; la mina descubridora de Santa Gertrudis, de don Joseph Romero y socios, encabezaba la lista: 100
1. Santa Gertrudis, descubridora de don Joseph Romero y socios2. Santo Cristo de Burgos, de Mariano Pasquel3. Las Benditas Ánimas, de Rafael Saucedo4. San Pablo, de Juan Joseph Zambrano5. Nuestra Señora de Guadalupe, de Francisco Barreda6. San Antonio, de Joseph Luciano Calleros y socios7. San Miguel, de Santiago Barragán8. Nuestra Señora de Guadalupe, de Francisco de Campanera9. Transfiguración del Señor, de Antonio María Cerrau10. Nuestra Señora del Rosario, de Manuel Castro y socios11. San Antonio, de Nicolás Cantillo y socios12. Santísima Trinidad, de Santiago Barragán13. Purísima Concepción, de Joaquín Benítez14. Nuestra Señora del Carmen, de Pablo Ramírez y Juan José Zambrano15. La Inmaculada Concepción, de Leogardo Antonio Robledo y Díaz
99 TM, 1790-I, núm. 17. Zambrano explotaba también la del Carmen “próxima a la posesión”. 100 Ibidem.
TOMO
16. San Diódoro, de Joseph Leandro Martínez17. Nuestra Señora de la Soledad, de Joseph Antonio Redondo18. Nuestra Señora de Guadalupe, de Miguel Antonio Arrieta y Manuel Carrera 19. San Joaquín, de Ramón Coronel20. San Jerónimo, de Jerónimo de la Loma21. Las Ánimas, de Santiago Castro22. San Rafael, de Francisco Aspe23. Nuestra Señora de los Dolores, de Manuel Ignacio Cartagena24. San Joseph, de Santiago Castro25. Nuestra Señora de los Dolores, de Encarnación Arriola
Las mejores minas “por la firmeza de sus respaldos como por la abundancia de metales” eran las números 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14 y 18. Con excepción de la de Zambrano, las seis primeras estaban en frutos con posesión; las 4, 14, 18 y 25 estaban sin posesión y en frutos. La 11 se encontraba sin posesión ni fru-tos, y de la 8 se ignoraba su estado.
La jurisdicción de Guarisamey, todavía llamada de San Diego del Río en 1788 a pesar de que se encontrara despoblado ese último centro minero, comprendía los siguientes reales:101 Guarisamey con 1 453 personas, Tayolti-ta (180 personas) y San Dimas (776 personas), en el mismo distrito se ubi-caban los pueblos de indios de San Pedro de Guarisamey (118 habitantes) y San Bartolomé de Humasen (128 habitantes) con un total de 2 655 habitan-tes. No aparecen todavía Ventanas ni Gavilanes en el padrón de 1788, quizá por no considerarse todavía como verdaderos centros mineros, lo que no sig-nifica que no se explotaran ya vetas en ellos, como lo hemos visto en los casos antes aludidos de Guarisamey y Tayoltita. Nueve años después, en 1797, había crecido tanto Ventanas que los mineros solicitaron en vano que su real fuera sede de diputación.102
En 1788, dentro de la jurisdicción de Guarisamey, había todavía tres asen-tamientos indígenas remotos —ahora en la sierra tepehuana del sur— que habían formado parte de la antigua alcaldía mayor de San Diego: Pueblo Nuevo de la Purísima Concepción (182 indios), San Bernardino de Milpillas (108 indios) y San Francisco de Lajas (286 indios), con un total de 576 per-sonas. Constatamos que la población de los centros mineros comprendidos en la jurisdicción de Guarisamey rebasaba por mucho la de los pueblos de indios, pero esto no significaba que la Corona ejerciera su pleno dominio en toda la región. Según el mismo padrón, en la jurisdicción del real los españoles eran 555, los indios 1 429, los esclavos 8 y el grupo más grande de pobladores era el
101 AGED, Padrón de San Diego, 31 de diciembre de 1788.102 AGED, Minas, 30-2, 1797, expediente relacionado con la diputación de la minería en Ventanas.
HISTORIA DE DURANGO
de los mulatos, ya que se registraron a 1 656 individuos de esa casta.103 Esos datos deben cotejarse, sin embargo, con los contenidos en otros tipos de docu-mentos. Según los registros parroquiales de bautizo que se conservan en el archivo del arzobispado de Durango, por ejemplo, en la próspera parroquia de Guarisamey los indios representan a la mitad de los sacramentados. Es decir, que en el padrón eclesiástico de 1788 los indios se encuentran subregistrados, tal vez porque se hacían pasar por mulatos o porque no eran residentes per-manentes del real.104 En las partidas que asentaba entonces el cura en los libros de la parroquia no figuraban los indios de origen misional que habían llegado allí como indios tributarios para laborar por vía de repartimiento durante los meses que estipulaba la ley. Sus patrones no tenían porqué adelantarles el pago de sacramentos que podían recibir sin costo en sus respectivos lugares de ori-gen, ya que se suponía que tenían que volver a sus pueblos. Sin embargo, mu-chos tuvieron que quedarse mucho más tiempo en el centro minero para sal-dar las deudas contraídas por otros motivos con los mineros, como fue el caso de los indios de Analco que evocaremos en el siguiente apartado.
El alto número de mulatos puede sorprender sobre todo porque no se menciona la presencia de mestizos. Se constata el mismo fenómeno en la re-gión del Rosario,105 ahora en Sinaloa, donde en los registros parroquiales la cantidad de mestizos es insignificante mientras que los mulatos parecen con-formar de repente, en la segunda mitad del siglo XVIII, la gran mayoría de los habitantes en un momento en el que no aparecen negros y que está de hecho detenida la importación de esclavos africanos. En los reales de minas, clasifi-car a un indio como mulato permitía quedarse sin mayores trámites con la mano de obra indígena puesto que los mulatos no pertenecían a ningún pue-blo en especial. Por otra parte, el proceso de mezcla biológica que tenía ya dos siglos de antigüedad hacía que se confundieran los fenotipos con la mayor facilidad, como lo ha constatado David Carbajal en el real de Bolaños en la misma época.106 El cambio de categoría de indio a mulato constituía un re-curso cómodo y fácil para los hacendados necesitados de mano de obra, y es probable también que contaran para ello con la complacencia de los indios. Aunque tuvieran estos últimos que cumplir con las duras labores de la mina, permanecer en el real les permitía escapar a los mandamientos del reparti-
103 AGED, Libro de Censos, padrón del 31 de diciembre de 1788 de la jurisdicción de San Diego del Río.104 Tampoco era fácil levantar un padrón de los indios: en septiembre de 1821 el obispo se quejó ante el congreso del estado de la dispersión de los habitantes de San Pedro Guarisamey, e instó a los legisladores para que se compeliera a “vivir en población” a todos los que se encontraban disemina-dos por los campos: Navarro, César, 2006, p. 54.105 APR, libros 1 a 8 de bautizo (1667-1800). En 1804, se empadronaron en Rosario 1 239 españoles, 61 mestizos, 4 844 mulatos y 340 indios: Ramírez Mesa, 1993.106 Carbajal, 2004, véase el capítulo sobre las “familias pluriétnicas”.
TOMO
miento forzoso que los obligaba a recorrer muchas leguas con su familia para ir a tributar sin tener la certidumbre de poder volver a su tierra. Cabe señalar que en la jurisdicción de San Francisco del Mezquital, en la misma fecha, la cantidad de mulatos es insignificante.107 Pero ésta es, desde luego, una cues-tión aún por investigarse con mayor cuidado.
Contrariamente a lo observado en el real de San Diego en 1761 donde pre-dominaban parejas casadas y familias completas, en 1788 la jurisdicción de las minas de Guarisamey albergaba a muchos solteros (815, entre ellos 589 hom-bres). El padrón de Guarisamey arroja, por otra parte, una cantidad mucho mayor de hombres que de mujeres entre los mulatos (794 varones contra 468 mujeres) y entre los españoles (250 varones contra 160 mujeres). En San Di-mas el desequilibrio era también muy grande: se registraron 487 hombres con-tra sólo 43 mujeres. El predominio de hombres es revelador de auges mineros donde acuden hombres solteros para probar suerte desde regiones lejanas; la leyendaria prosperidad de Guarisamey que se hizo extensiva a toda la Nueva España fue capaz de generar ese tipo de migración. En cambio, entre los indios de Guarisamey, el número de mujeres excedía al de los hombres, debido quizá a la necesidad de contar con sirvientas, cocineras y quizá lavanderas entre la gente de servicio. Por otra parte, los indios de repartimiento llegaban a menudo a su lugar de destino con sus esposas, las cuales se encargaban de preparar sus alimentos, de modo que tenían que desplazarse con sus hijos también, como parece ser el caso en Guarisamey donde había 387 niños indios, 394 niños mulatos y 145 niños españoles. Es decir que, al compararlas con los demás grupos, las familias de indios contaban con una mayor cantidad de niños.
A pesar del sonado auge minero y de la innegable corriente migratoria que generó, desde un punto de vista meramente demográfico y a más largo plazo, hay que relativizar la importancia del distrito minero de Guarisamey. Aun-que suele exagerarse el número de personas que concurrían en un primer momento a los auges mineros, no cabe duda que muchas de ellas partieron muy pronto. De los ocho mil individuos que se dice se encontraban en el nuevo descubrimiento en 1784, sólo quedaban cinco mil dos años después. Vivía la mayor parte de esa gente “en jacales de ramas”108, y en 1788 se conta-ron sólo 2,409 individuos en total debido a la epidemia y severa sequía de los años anteriores, a la que ya aludimos.109
107 AGED, Padrón de la jurisdicción de San Francisco del Mezquital levantado por José Agustín Ál-varez del Castillo el 21 de febrero de 1788. La población total registrada es de 2 304 personas.108 AGN, Minería, 229, 18 de enero de 1786, representación de Juan José Zambrano quien pide que los mineros de Guarisamey puedan quintar su plata en Rosario.109 AGN, Minería, 222, 17 de enero de 1787. Esta crisis fue general en la Nueva España. Para mayor información sobre el poblamiento inicial de los reales de minas, véase Álvarez, 1989, pp. 105-139. Lo mismo sucedió en Bolaños en el siglo XVIII cuando se registra un descenso de la población a los pocos años de haberse fundado las minas: Carbajal, 2004.
HISTORIA DE DURANGO
La población del distrito de Guarisamey estaba entonces ya muy por debajo de la de otros reales septentrionales: por ejemplo, el real de El Rosario, en Si-naloa, tenía por sí solo 5 618 personas en 1790.110
Los años ochentas y noventas en los que se expandió el distrito minero de Guarisamey a Tayoltita, San Dimas y Gavilanes fueron sin duda los de mayor auge minero. Pero a principios del siglo XIX, la población del distrito de Gua-risamey seguía disminuyendo, bajando a 1 947 habitantes en 1803.111 Cabe señalar también que en agosto de 1795, en las inmediaciones de Guarisamey, se erigió una nueva diputación en el real de Guadalupe de la Puerta, descu-bierto hacia 1791, que pertenecía a la gobernación de Sinaloa y Sonora, al cual se trasladaron con probabilidad parte de los habitantes de la zona.112 1807 fue un año en el que la “falta total de aguas” incrementó de manera notable el pre-cio de los granos y golpeó a los mineros, los cuales tenían que comprar basti-mentos para alimentar a sus operarios.113
Por otra parte, al parecer, tuvo también consecuencias negativas en la mi-nería local la sonada quiebra del comerciante Pedro de Vértiz, quien había obtenido por parte de la Corona el monopolio del transporte del mercurio y aviaba a parte de los hacendados; el Tribunal de Minería decidió en 1803 entregar a los afectados una cantidad mayor de mercurio para que pudieran cumplir con sus deudas.114 A pesar de los problemas causados por la guerra de independencia a principios del siglo XIX,115 se recuperó Guarisamey de la
110 Ramírez Mesa, 1993.111 “Lista o noticia de las jurisdicciones o partidos de la comprensión de la provincia de Nueva Vizcaya, su capital la ciudad de Durango, con distinción de pueblos, haciendas, ranchos y número de almas que compone cada jurisdicción, según las mejores noticias que se han podido adquirir en virtud de las repetidas órdenes expedidas al efecto. Año de 1803”, en Florescano y Gil, 1973, pp. 87-89, documento núm. 2. Humboldt, 1966, p. 190, partiendo probablemente de datos anteriores, cuenta 3 800 personas en toda la jurisdicción que comprende los reales vecinos. De la diputación de Guarisamey formaban parte los reales de Gavilanes, San Antonio de las Ventanas, San Dimas, San José Tayoltita, Siánori, Canelas, Las Mesas, Sabatinaza, Matavacas, Topia, San Rafael de las Flores, El Alacrán, La Lagartija y San Ramón. Humboldt coloca, al parecer por equivocación, a los reales de Apomas y Tabahueto en la Intendencia de Sonora, éstos dependieron de la diputación de Cosalá y en el siglo XIX Tabahueto perteneció a la de Tamazula. Gerhard, por su parte, se equivoca al pensar que Nuestra Señora de Guadalupe de La Puerta y San Dimas eran el mismo real de minas. Humboldt, 1966, pp. 326-327, las diferencia muy bien. Guadalupe de la Puerta era una de las siete diputaciones de la Intendencia de Sonora; en el actual estado de Sinaloa estaban también Copala y Cosalá.112 TM, ML, 134B, 1795, fol. 151. Esta diputación fue solicitada el 26 de enero de 1791, fecha del probable inicio de la bonanza minera en Nuestra Señora de Guadalupe de La Puerta: TM, ML, 146B, fols. 10v-11. 113 AGN, Alcabalas, 443, 1807.114 TM, ML, 003B, núm. 400, 1803, fol. 4. Sobre la empresa Vértiz, véase: Suárez, 2007, pp. 817-863. Vértiz detentaba el monopolio del transporte del mercurio y sus relaciones comerciales con Guarisa-mey eran muy estrechas; él mismo era propietario del real de minas que administraba Juan Miguel de Subízar, el cual era suegro de Juan José Zambrano: AGN, Minería, 222, 1788, exp. 2, fol. 265.115 Estos son señalados por Vallebueno Garcinava, 2005, p. 236. Se dice en 1811 que las minas
TOMO
borrasca, cuando se registraron 3 716 habitantes en 1811, cantidad de po-blación que rebasó la alcanzada en los años ochentas del siglo anterior. Ga-vilanes y San Dimas eran entonces los reales con más moradores en esta parte de la sierra.116 Sin embargo, se trataba de un ascenso moderado en una época de fuerte crecimiento general de población del que se beneficiaron más otras regiones, como la de Canelas. El magnate Zambrano murió en 1816 y aunque las actividades mineras siguieron adelante en Guarisamey, San Dimas y Toyoltita, su desaparición trastornó sin duda durante un tiem-po la vida del distrito.117
Cuando se crearon los partidos del México independiente, la jurisdicción de Guarisamey contaba con 5 102 personas.118 En 1823, del partido de Gua-risamey se escindió el partido de Gavilanes y el de Pueblo Nuevo, Lajas y Milpillas, pero dos años después a Guarisamey se reincorporaron San Di-mas, Gavilanes, Ventanas, Pueblo Nuevo, Lajas y Milpillas. La extensa juris-dicción de Guarisamey colindaba al norte con el partido de Tamazula, el otro partido de la vertiente occidental de la sierra; al noreste tocaba el partido de Papasquiaro, y hacia el este, el de Durango.119 El 5 de enero de 1825 se ex-tinguió la diputación minera porque había demasiados conflictos con las autoridades locales. La diputación de Guarisamey fue trasladada a la ciudad de Durango y fue llamada “Diputación de Minería Gubernativa”; el encar-gado de la diputación era nombrado de forma directa por el gobernador con lo que se perdieron los privilegios y la independencia de los que habían go-zado hasta entonces los mineros.120 Guarisamey fue declarada ciudad en 1826,121 pero se despobló al año siguiente cuando un temporal arrasó con el lugar destruyendo la principal hacienda de beneficio mientras se anegaban las minas. En mayo de 1827 se extendió a cinco años más la exención de alcabalas al centro minero sin que esa medida impidiera su acelerado despo-blamiento.122 En 1833, la cabecera del partido fue trasladada a San Dimas. Otro temporal de gran violencia causó el abandono definitivo de Guarisa-mey el 28 de enero de 1844.123
fueron paralizadas durante una temporada; sin embargo no causaron, al parecer, ningún despobla-miento. 116 AAD, Padrón de 1811. Se registran 871 personas en Guarisamey; 656 en Tayoltita; 1 037 en San Dimas, y 1 152 en Gavilanes.117 El juicio sucesorio de Juan José Zambrano comprende una serie de legajos conservados en el Archivo General del Estado de Durango.118 Vallebueno Garcinava, 2005, p. 237.119 Decreto del 23 de julio de 1823, en Navarro, 2006, p. 432, y decreto del 25 de octubre de 1825, en Navarro, César y Pavel, 2006.120 Decretos del 5 de enero y 26 de abril de 1825, en Navarro, 2006, p. 121.121 ACD, acta de la sesión del 23 de agosto de 1826.122 Decreto del 25 de octubre de 1825 y del 25 de mayo de 1827, en Navarro y Navarro, 2006.123 Vallebueno Garcinava, 2005, p. 237.
HISTORIA DE DURANGO
El primer auge minero de Guarisamey duró veinte años, de 1783 a 1803; hubo una moderada reactivación de la minería hacia 1810, pero la vida del real no rebasó los 60 años en total. La segunda fase de explotación de las minas, una vez agotadas las vetas más ricas, se debe sin duda a la existencia de grandes plantas de beneficio y a la concentración del comercio y de los poderes regionales en Guarisamey. La corta bonanza minera de ese centro minero es semejante a las verificadas en otros lugares de la Nueva Vizcaya, en Parral de 1635 a 1650, y en Chihuahua de 1725 a 1740.124 Pero ni Parral ni Chihuahua se despoblaron porque se encontraban en una región agrícola donde las haciendas de labor pronto dominaron la vida local; Guarisamey, en cambio, se ubicaba en una zona donde sólo la minería representaba una acti-vidad económica redituable.
El funcionamiento de los reales mineros
Para comprender el funcionamiento de los reales mineros serranos, tenemos que explicar de qué modo se abastecían en mano de obra, alimentos e insu-mos y cómo se vinculaban geográfica, social y políticamente con las zonas aledañas y Durango, ciudad capital de la gobernación durante el periodo co-lonial y después del estado del mismo nombre en el México independiente. Si los mineros no vendían su producción a los contrabandistas europeos del Pacífico, tenían que ir a quintar su plata al valle de Guadiana. Pero para su abasto, tanto en alimentos como en mano de obra, los centros mineros serra-nos de la vertiente occidental estaban mucho más ligados con la tierra calien-te: con Tamazula y Culiacán en el caso de Siánori y Topia, mientras que San Diego estaba cerca de la región de Copala y El Rosario —en Sinaloa—; en cuanto a Basís, se relacionaba con Cosalá. Guarisamey se enlazaba también con Cosalá hacia el norte, con Mazatlán y Copala hacia el sur, y bajando el río Piaxtla, con San Ignacio.
La mano de obra
En la sociedad colonial del siglo XVII se distinguían varias categorías de tra-bajadores: la mano de obra esclava —negros, o indios considerados como delincuentes o apóstatas, “reducidos al trabajo personal”, por un número li-mitado de años—; la llamada mano de obra libre que laboraba por un jornal y raciones de comida, aunque no podía cambiar de dueño a su libre arbitrio y su estado de endeudamiento para con el dueño hacía que se vendiera junto con la hacienda a la que pertenecía; y estaban, por último, los indios de enco-
124 Cramaussel, 2006, pp. 144-176, y Álvarez, 1994.
TOMO
mienda y los indios de repartimiento, quienes a mediados del siglo XVIII que-daron de manera cuando menos formal bajo el control de los misioneros.125
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, las encomiendas habían desapa-recido y los descendientes de los antiguos indios encomendados se habían incorporado de manera permanente a las haciendas. En las viejas zonas de colonización, como lo era el valle de Guadiana, los propietarios de las estan-cias contaban con un cuerpo suficiente de sirvientes permanentes y no nece-sitaban ya recurrir a los indios de repartimiento. Muy diferente era la región serrana en la cual las misiones nunca fueron grandes y donde el sistema de repartimiento, por las grandes distancias y la gran dispersión de la población nativa, no rendía grandes frutos. Los mandamientos por sí solos no garanti-zaban el acopio de trabajadores. Tampoco podía autorizar el gobernador el envío por turno, a título de repartimiento, de los indios asentados en los an-tiguos poblados de los valles orientales sin arriesgarse a un levantamiento y a suscitar la ira de los vecinos de la región que los necesitaban todavía en cier-tos periodos del año para cumplir con las labores agrícolas y ganaderas.
Los mineros de los reales serranos bajo estudio echaron mano de dos nue-vas categorías de trabajadores que eran cada vez más numerosos y cuya pre-sencia muestra el progresivo desgaste o la inoperatividad creciente del régi-men colonial. Se trata de los desarraigados, huidos y vagos que no estaban incorporados a ninguna hacienda o misión. Los que corrían con más suerte se acogían a los centros mineros para asegurar su sustento, se alquilaban por voluntad propia y percibían un salario, pero los más desgraciados llegaban en calidad de presos, por no contar con domicilio fijo ni con nadie que respon-diera por ellos.
Los volantones, alquilados o semanarios
El movimiento de población del que se benefició la sierra durante la segunda mitad del siglo XVIII se nutre, en primer lugar, de gente que llamaban enton-ces “volantonas”, es decir sin arraigo ni bienes propios y que vivía de su “traba-jo personal”. Se trataba de personas que buscaban a algún minero que les brindara el sustento para poder sobrevivir. Esta mano de obra cumplía con las tareas más ingratas: los tenateros acarreaban el mineral mientras que los barreteros, más especializados, lo arrancaban de los socavones a cambio de alimentos y ropa; otros más trabajaban en los patios de fundición, o de arrie-ros en el transporte del metal en piedra o ya molido (en polvillo). Todos es-peraban que el dueño de la mina les prestara dinero para comprar bienes en la tienda o cubrir los costos de los sacramentos.
125 Sobre este tema, véase Cramaussel, 2006, pp. 185-245.
HISTORIA DE DURANGO
Esos trabajadores se encontraban por lo general endeudados, y de hecho el mejor patrón era el que les adelantara una mayor cantidad de bienes, aunque las deudas eran casi siempre de poco monto.126
De hecho, la ventaja para los mineros de contar con “volantones” a su servi-cio era que podían deshacerse de ellos en cualquier momento, al sufrir una borrasca o simplemente porque no llegaban los insumos. La falta de azogue o una escasez de mulas por ejemplo, esenciales para asegurar la molienda y el transporte del mineral, podían motivar su repentino despido. En otros docu-mentos se les dice “alquilados” o “semanarios” aludiendo a que se contrataba a ese tipo de personal semana tras semana. Los historiadores han mitificado esa categoría de trabajadores mineros creyendo ver en ellos a los antecesores de los asalariados del siglo XX. En realidad, se trataba de los operarios más desprotegidos de todos. Al quedarse sin sustento, cuando las actividades mi-neras entraban en decadencia, su libertad consistía en tener que migrar a otra parte para sobrevivir. Su presencia en la región explica cómo, al despoblarse un real, por lo general se descubre otro aledaño cuya población crece con mucha rapidez. En esa categoría estaban también muchos indios huidos de sus pueblos que, para evitar que los persiguieran como vagos, se habían incor-porado de hecho al abigarrado sector de las castas, como lo hemos visto.
Los vagos
En el siglo XVIII, las autoridades coloniales procuraron controlar por la vía de la violencia a todas las personas sin residencia permanente.127 Con el fin de subsanar una situación que se le estaba saliendo de las manos, la Corona condenó a todos estos “vagos” al trabajo forzado en las haciendas. No se tra-taba de obligar sólo a los indios a pagar tributo de esta forma y de manera temporal, sino que el objeto de esas leyes era el de incorporar en definitiva a las actividades productivas a todo un sector de la sociedad que se consideraba integrado por malvivientes. El sistema dependía de siniestros individuos quienes se ganaban la vida tomando cautivos bajo el pretexto de que no te-nían una conducta decorosa o trabajo fijo. Como lo señala Edgar Omar Gu-tiérrez, “la ordenanza borbónica otorgó validez legal a la existencia de recoge-dores o sacagentes para obligar a trabajar a ociosos, vagos y condenados a presidio”, además de que daba poder a los dueños de minas para juzgar en
126 En la práctica, los mineros preferían a los operarios que vinieran de lejos porque era demasiado fácil para los demás “tirarse al monte” antes de saldar sus deudas, como lo acostumbraban hacer los indios de San Gregorio que laboraban en los minerales cercanos: AGED, Juzgado Criminal, 25-148, “Contra los indios de San Gregorio, jurisdicción de San Andrés”.127 Ortelli, 2007, analiza el surgimiento del grupo de los llamados “infidentes” en la segunda mitad del siglo XVIII. Explica que el control de la movilidad de los indios era una de las preocupaciones principales de las autoridades coloniales, véase en especial pp. 68-71.
TOMO
primera instancia los robos cometidos dentro de la propiedad minera. Los demás delitos eran juzgados por el diputado de minas en los reales. Cual-quier persona calificada de “vaga, ociosa, borracha o mal entretenida” podía ser mandada a trabajar en calidad de presa para cumplir las tareas más pesa-das en los reales de minas. Se le daba su ración de comida pero no percibía sueldo, es decir que no tenía derecho a ningún complemento en ropa o demás artículos necesarios para la vida cotidiana. Debía cumplir con la pena por un mes la primera vez, y por dos meses si reincidía.128 Pero la deuda que contraía para poder sobrevivir la ataba sin duda casi de inmediato a la hacienda donde purgaba su condena.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, las autoridades exigieron a todas las personas que quisieran desplazarse fuera de su lugar de residencia lleva-ran consigo un salvoconducto, medida por completo ilusoria en un medio como la sierra pero que bastaba para reducir a prisión a cualquier individuo que no contara con ese documento. Ningún indio podía salir de su pueblo sin la autorización del padre doctrinero, del alcalde o justicia. Esta orden se rati-ficó varias veces a fines del siglo XVIII: en 1683, 1786, y de nuevo por Felipe de Neve el 20 de agosto de 1790 “para el exterminio de la gente vagamunda y para que se corte el abuso de que varíen de residencia sin el pasaporte que acredite su filiación, calidad, estado y familia”.129 Esas leyes son, desde luego, todavía más coercitivas que los mandamientos que se dirigían en la primera mitad del siglo XVIII a los habitantes de las misiones; de hecho legalizaban la simple caza de trabajadores en la zona serrana. En Guarisamey fue erigido un presidio en el que se concentraron a ese tipo de personas bajo el mando de Juan José Zambrano, el minero más rico del real.
En 1810, en la correspondencia del subdelegado dirigida al gobernador se informa que cerca de San Dimas se encontraron a “unos indios extraviados del camino real. Se pesquisó y no se tuvo noticias mas de que eran operarios de estos contornos”. Es poco probable que los españoles pudieran patrullar por toda la sierra, pero cuando menos en los alrededores de los reales de mi-nas se controlaba la movilidad de la población apegándose al reglamento vi-gente.130
Acomodados y arrimados
Los acomodados o arrimados se encontraban en relación de confianza con su amo que les daba de comer, pero no hay prueba de que recibieran algún tipo
128 AGN, Minería, 229, fol. 190, 1787. Cabe señalar asimismo que antes de esa fecha los propios hacendados castigaban a los delincuentes en sus haciendas, donde todos poseían cepos y grillos.129 AGED, cajón 9, exp. 92 (1790). 130 AGED, casillero 5, exp. 16, 1810.
HISTORIA DE DURANGO
de compensación complementaria por su labor. Sin embargo, la cercanía con el amo hacía sin duda que el trato hacia ellos fuera más decoroso.
La peonada, los laboríos o los sirvientes permanentes
En un documento fechado en Tabahueto en 1760, se hace referencia a la mano de obra que se divide en “peonadas, mandones y semanarios”.131 Ya ha-blamos en el inciso anterior de los semanarios que eran los más numerosos en la sierra durante la segunda mitad del siglo XVIII; a los mandones nos re-feriremos en el siguiente apartado. La peonada estaba conformada por el cuerpo de los sirvientes permanentes o laboríos. Se endeudaban en la tierra de raya y cubrían el importe de los bienes adelantados por su patrón arran-cando mineral fuera del horario de trabajo, cuando se les permitía con la fa-mosa “pepena” complementar sus ingresos. Pero los abusos eran constantes. En 1790, los dueños de las minas los obligaban a venderles a ellos mismos los metales recogidos a la cuarta parte de su valor real:
con el abandono también de la costumbre que ha habido en ese real desde su descu-brimiento de dejar en libertad a los operarios para vender sus partidos a los sujetos o rescatadores que mejor se los paguen los obligan a que involuntariamente se los dejen a los dueños de las minas por los precios arbitrarios que quieren señalarse.132
En San Dimas el administrador trató sencillamente de quitarles a los tra-bajadores el derecho a la pepena, pero el cura del lugar aprovechó la medida para inculpar al responsable que era de origen peruano, acusándolo ante la Inquisición de ser favorable a la Revolución Francesa.133
Pero como lo acabamos de evocar, en la sierra los peones acasillados eran pocos porque a los dueños, en razón de los bruscos altibajos de la minería, no les convenía contar con mano de obra estable, a la manera de los hacendados criadores de ganados o propietarios de tierras de los valles. Además, mientras que en las haciendas ganaderas y agrícolas los peones se mantenían solos, pues la mayoría contaba con una pequeña huerta y aves, la falta de disponibilidad de tierra arable en la sierra agreste mantenía a los trabajadores mineros alejados de las labores agrícolas. Sus amos tenían que comprarles los alimentos que eran muy caros por los altos costos y peligros del transporte. Por lo tanto, no les convenía a los mineros contar con una cantidad mayor de operarios de la que se necesitaba en el momento.
131 AGED, Industria, Comercio y Trabajo, 3-22, expediente “relativo a la mina de Nuestra Señora de Zapopan del real de Tabahueto en litigio entre don Pedro de la Vega y Juan del Rivero”, 1761.132 TM, ML, 145 B, fols. 90-91v, 12 de mayo de 1790.133 AGN, Inquisición, septiembre de 1795.
TOMO
Además de su salario en ropa y demás géneros, los trabajadores permanen-tes recibían una ración semanal en “carne, trigo, maíz, pinole, sal, chile y de-más que fuere costumbre”, pero en algunos reales los trabajadores recibían su ración en una sola especie.134 Las ordenanzas de minería de 1783 intentaron regular la entrega del salario de los trabajadores, pero en los hechos dejó plena libertad a sus patrones para retribuirles conforme a las costumbres locales.135 Si el dueño fallaba en entregar a sus trabajadores la tradicional ración, estos últimos tenían la libertad de dejar la hacienda minera, como lo explicaba Juan Ignacio de Subízar, en Guarisamey en 1805. En aquel enton-ces no había “ni maíz ni harina para racionar a la gente” por lo que temía que al hallarse la gente sin comer, “de consiguiente se va mudando para donde lo hay [el alimento]”.136
Los mandones o indios de repartimiento y los forasteros
Los mandones eran los indios enviados a cumplir con el repartimiento, para el cual se necesitaba un llamado “sello” o mandamiento de la autoridad local (de ahí su nombre). En un primer momento los alcaldes mayores eran los que expedían esos sellos, después fueron prerrogativa del gobernador, hasta que heredaron esa atribución los subdelegados.137 El trabajo forzado al que se referían esos mandamientos era entonces de dos meses por indio.138 Pero el sistema de repartimientos se caracterizó por su desorden y el poco caso que hacían los beneficiarios de las leyes en vigor.
En 1707, los indios de San Gregorio, Soyupa, Los Remedios, Santa Catari-na y Otatitlán se repartían en las minas de Topia a razón de 12 cada mes hasta completar 110 en el año.139 En 1760, el gobernador de la Nueva Vizcaya quien vivía en Chihuahua prohibió a los vecinos de las haciendas de las juris-dicciones de San Andrés, Siánori, Guapipuje, Tabahueto y el Mezquital sacar a los indios de los pueblos sin mandamientos y ordenó que en éstos se especi-ficara la duración del trabajo y el número de indios por asentamiento.140 Más al sur y en la misma fecha, sabemos que se organizaron repartimientos de in-dios hacia el real de San Diego del Río, desde Pueblo Nuevo, Milpillas, San
134 TM, ML, 154B, 1799, respuesta a la solicitud de los mineros de Parral.135 Gutiérrez López, 2000, pp. 99-102.136 AGED, cajón 29, exp. 65, 1805.137 Sobre ese tema véase Cramaussel, 2006, pp. 219-234.138 Según la legislación de 1744.139 Vallebueno Garcinava, en Vallebueno (en prensa).140 Esta orden se repitió varias veces: 1683, 1786, y de nuevo por Felipe de Neve el 20 de agos-to de 1790: “Para el exterminio de la gente vagamunda y para que se corte el abuso de que varíen de residencia sin el pasaporte que acredite su filiación, calidad, estado y familia”, AGED, cajón 9, exp. 92.
HISTORIA DE DURANGO
Antonio de Ilamatepetl y Lajas, es decir desde todas las misiones aledañas.141 La tributación a título de repartimiento se abolió en 1777, pero las ordenan-zas de minería la restablecieron en 1783. Con el impulso a la minería que propiciaron las Reformas Borbónicas, se endureció el régimen de trabajo para favorecer a los propietarios de esa rama productiva. A partir de entonces se autorizó incluso por primera vez el uso de la mano de obra indígena forza-da para desaguar las minas. Este fue el caso no sólo en el norte sino a lo largo y ancho de la Nueva España, como lo corroboran los documentos analizados por Brígida von Mentz para el centro minero de Guanajuato.142 En 1787, se dice que los pueblos de indios de San Pedro Guarisamey, Pueblo Nuevo, Otáez, Humasen, Lajas, Milpillas, Remedios y San Gregorio, que se encuentran “en varias distancias de Guarisamey, son cortos y de ningún comercio pero ayudan a la población y trato civil del país, proporcionan operarios para las minas”.143 Pero se le rebajaba un real “a cada individuo de la gente forzada que ocupan en sus minas para pagar el sueldo de los recogedores que los apremian”.144 Cabe señalar aquí que la palabra “recogedor” se usaba entonces para calificar el oficio tanto de los que reunían a los indios de repartimiento como a los que perseguían y apresaban a los vagos. El trato dado a unos y otros era sin duda muy similar. Muchas son las pruebas que permiten afirmar que los indios no acudían de forma voluntaria al trabajo en las minas, como lo indica la carta del 29 de julio de 1791 en la que la villa de Aguacaliente de Guarisamey pide a la Audiencia “mandamientos para compeler a los indios de los pueblos de su distrito al trabajo de los desagües” ya que “son obligados los indios al trabajo de las minas”. Reconocían sin embargo las autoridades de la villa que los pueblos de indios de la jurisdicción que comprendía, entre otros, Lajas, Milpillas y San Buenaventura de Tuametato145 se ubicaban a mucha distancia y sus habitantes no tenían la “debida subordinación”. Los mineros de Guarisamey añadían que “los que se encuentran como forzados no bastan para tan importante trabajo”. Sin embargo el fiscal cauteloso pidió mayor información por miedo a causar “alboroto de mayor gravedad” en una región donde los indios había puesto grillos al comisario de justicia de Pueblo Nuevo quien quería compelerlos a
141 Acerca de la localización exacta de todos esos pueblos, véase el mapa en la segunda sección de ese capítulo. AGED, Comunidades Indígenas, 2-1, 1760 (padrones), decreto del gobernador D. Mateo disponiendo que ningún indio saldrá de su pueblo sin la autorización del padre doctrinero, el alcalde o justicia.142 Von Mentz, 1998, pp. 23-46. Guanajuato era entonces el real más importante de todo el virrei-nato pero dependía de la llegada de trabajadores forzados de la región, y también de provincias más remotas como la de Michoacán.143 AGN, Minería, 222, exp. 2, 4 de abril de 1787.144 TM, ML, 145B, 1790, fols. 161-162.145 Quizá se trate del pueblo de San Buenaventura, ahora pueblo mexicanero del estado de Nayarit.
TOMO
acudir a trabajar en las minas.146 Es probable que por su insubordinación adquirieron los lajeños su fama de “indios levantadiscos”, acuñada por el obispo Tamarón en 1764.147
Existían, como en las demás regiones de la Nueva Vizcaya, autoridades “indígenas” o cuando menos indios nombrados por los españoles para controlar a la población nativa, aunque no se expresa ya en el siglo xix de qué grupos en particular se trata. Es lo que cuando menos parece sugerir la orden girada por el subdelegado en Ventanas en 1810, quien mandó traer al “serrano general de los pueblos”.148 Faltaría saber qué poder real ejercía ese “serrano” en el que recaía al parecer el mando sobre todos los pueblos de indios de la región.
En 1792 el subdelegado de Siánori fijó en dos pesos el costo de cada mandamiento para sacar tapisques de los pueblos, lo cual muestra con claridad que se trataba de una práctica todavía común en aquel entonces.149 Una circu-lar de 1793 dirigida a todos los indios de la diócesis de la Nueva Vizcaya ex-presaba también con claridad las diferentes categorías de indios entonces exis-tentes a los ojos de los gobernantes de aquel entonces; esas categorías eran determinadas por el tipo de relación de trabajo del indio para con la sociedad colonial. La circular episcopal a la que nos referimos fue dictada “en favor de toda la nación de indios sin diferencia de ser poblanos, laboríos, acomodados o alquilados en servicio de otras castas, feligreses o traseuntes, mezcaleros o tepehuanes o de otras regiones con tal que sean estantes y habitantes en los distritos de esta diócesis”.150 Los poblanos151 eran los habitantes de las antiguas misiones de la sierra152 sujetos a los repartimientos; las autoridades provincia-les los distinguían de los demás —tepehuanes o mezcaleros— en que tributa-ban por igual al entregar su fuerza de trabajo pero no estaban bajo campana, es decir que no se encontraban formalmente reducidos a vivir en pueblos.
146 AGN, Minería, 41, núm. 75, fols. 298-304.147 Tamarón y Romeral, 1958, p. 964.148 AGED, casillero 5, exp. 16, 4 de diciembre de 1810. Una de las tareas de esos gobernadores era velar por el buen funcionamiento del sistema de repartimiento desde cuando menos el siglo XVII: Cramaussel, 2006, pp. 219-234. En esas fechas, se trataba también de asegurarse de que no hubiera ningún sedicioso que defendiera la causa independentista entre los indios de la sierra. 149 AGED, Renuncia, 33-10, “Queja de los vecinos de Canelas contra el subdelegado de dicho lugar, Andrés Monecillo Tariñas”, 1793, fols. 101-102. 150 El objeto de la carta era ratificar el monto con el que “todo indio casado o viudo que no pase de 50 años” debía tributar al cura que los administraba; eran obligados a dar media fanega de maíz al año para asegurar el sustento del sacerdote. AGED, Clero, circular del 19 de octubre de 1793 com-prendida en el “Expediente relativo a las quejas presentadas por los naturales de la jurisdicción del Mezquital contra un cura llamado Evaristro [sic] Florentino que se hizo odioso por su cristiano amor y celo apostólico”.151 Se nombra todavía así a los indios de la sierra de Durango en los actuales estados de Nayarit y Sinaloa.152 De la Torre Curiel, en Cramaussel y Ortelli, 2006. Buena parte de las misiones de la sierra habían sido secularizadas pero otras pasaron a estar bajo el control de la orden franciscana, cuando menos en lo formal.
HISTORIA DE DURANGO
minerales serranos de la vertiente occidental de la sierra madre (1740-1830). Chantal Cramaussel, 2007. Elaboró: Ramses
Lazaro.
* Se indican los límites actuales de los estados para que se puedan ubicar mejor los asentamientos.No se localizó la diputación de Peña Blanca que estaba cerca de los Alizos.
TOMO
En cuanto a los indios “de otra región”, éstos eran con toda probabilidad yaquis y sinaloas huidos de sus misiones, los cuales representaban una parte muy importante de los trabajadores mineros en los centros de extracción de plata como en el real de Rosario, por ejemplo, donde al igual que en Chihua-hua o en Parral contaban con un barrio propio.153 Esos indios se encontraban en aumento a lo largo y lo ancho de la Nueva Vizcaya; escapaban de sus pue-blos para evitar los repartimientos, o de la justicia, que los perseguía por no cumplir con sus deudas en las haciendas. En los minerales serranos, donde faltaba la mano de obra, los indios huidos se acomodaban con facilidad en casa de algún minero, quien cerraba los ojos sobre su origen y los integraba a sus cuadrillas. De hecho, a esos indios se los confundía fácilmente con la gente de sangre mezclada y muchos de ellos con el tiempo fueron calificados de mulatos, borrando así cualquier huella posible acerca de su origen, de modo que ningún misionero o cacique indio pudiera reclamar su regreso. Sólo así se puede explicar el repentino aumento de los mulatos en una época en la que de hecho estaba detenida la importación de esclavos africanos a la Nueva España. Hasta ahora se ha pensado que las misiones eran el lugar donde se recogían los indios al amparo de los misioneros. Pero ante la deser-ción patente de la población india proveniente de las misiones, esa imagen debe cambiarse: las misiones de hecho se fueron despoblando a lo largo de toda la época colonial,154 porque además de ser centros de evangelización, eran lugares a partir de los cuales se articulaba el sistema de repartimiento. El mayor temor de los indios era ser enviado a cumplir con esa tributación que los obligaba a trasladarse a menudo a varios centenares de kilómetros de su lugar de origen sin que tuvieran la seguridad de poder volver algún día. El duro trabajo en las minas, laborar en constante contacto con el venenoso mercurio en las haciendas de fundición y el endeudamiento al que sujetaban a los indios en los lugares mineros más prósperos, sin contar con la coerción violenta simple, hacían que su regreso fuera bastante aleatorio.
En esta situación se encontraban por ejemplo los indios de Analco envia-dos a laborar a Guarisamey. El misionero encargado de su administración en 1792 reclamaba su regreso. Pero Manuel Jiménez de Bailón, el subdelegado del real, pidió que no se hiciera “novedad” porque los diez indios de Analco, junto con otro de Santiago Bayacora, se encontraban con sus mujeres e hijos y que escaseaban en el real los peones y “más los de buen trabajo y que no eran vagantes, holgazanes, sin destino”. Alegaba que era necesario
153 Los registros de Guarisamey se perdieron y no he podido localizar otros en la sierra, de modo no me ha sido posible llevar más adelante la investigación en el caso particular de los antiguos reales del actual estado de Durango.154 Deeds, 1981.
HISTORIA DE DURANGO
no privarlos de la libertad de elegir domicilio a un arbitrio mayormente en esta pro-vincia donde por su benignidad y privilegio del soberano se hallan exentos de la con-tribución del real tributo que es uno de los principales fundamentos por que se man-daron restituir a sus propios pueblos. 155
En otras palabras, sostenía el subdelegado, que puesto que su pueblo no iba a requerirlos para cumplir con el monto del tributo, como en la Nueva Espa-ña, podían permanecer en las minas aunque a ellos nadie les pidiera su opi-nión al respecto. Es de sospecharse que pasaba lo mismo con los indios tepe-huanes de Pueblo Nuevo, Lajas y Milpillas, situados a una semana o más de camino del distrito minero de Guarisamey.
Por desgracia, en las partidas parroquiales se omite mencionar el lugar de origen de los padres del niño sacramentado por lo que no podemos profun-dizar más en ese aspecto. Para sustentar aún más su defensa ante el goberna-dor de la provincia, el subdelegado de Guarisamey envió a Durango la lista de los indios especificando el monto de sus deudas, el nombre del minero al que servían y sus años de residencia en Guarisamey. Dos de ellos acompaña-ban las conductas; otros dos habían llegado al real en el tiempo de su funda-ción, en 1785; otros más llevaban allí cinco y cuatro años, y el último, tres meses. Sus deudas eran de poco monto pero rebasaban el salario mensual que se les otorgaba por lo general.
Las Reformas Borbónicas condujeron a un endurecimiento de las leyes so-bre el trabajo: la reducción a prisión de los delincuentes los transforma de hecho en esclavos de los mineros por el tiempo de la condena; compartían su suerte los llamados “vagos” que se desplazaban sin pasaporte. Las ordenanzas de minería restablecieron el sistema de repartimiento y el tribunal del ramo ordenó se respetaran las costumbres propias de cada lugar, es decir las rela-ciones de fuerza establecidas con anterioridad. La Iglesia también contribuyó a reafirmar la tendencia: el 28 de febrero de 1801 el obispo de Durango au-torizó el trabajo minero en días festivos.156
Comida e insumos
En la región de las quebradas, donde las comunicaciones son difíciles por lo agreste del medio, los caminos de larga distancia eran en particular impor-tantes para el transporte de la plata y para el acarreo de todos los insumos necesarios para la actividad minera. Los alimentos, en cambio, solían prove-nir de las zonas cercanas a los reales mineros. Los circuitos de abasto de
155 AGED, Renuncia, 33-9, 1792. Documentos relativos a los indios de Analco que trabajaban en Guarisamey y que debían ser remitidos a su pueblo. 156 TM, ML, 001B, núm. 398, Real Tribunal de Minería, Libro Común, 1801, fol. 95.
TOMO
insumos hacia Basís, Siánori y Canelas se realizaban por el antiguo camino de Topia, la sal provenía de la costa o era recogida en las salinas del altipla-no. En el siglo XVIII, el camino dejó de pasar por el poblado de Topia para llevar directamente a Canelas, a 17 leguas de allí, donde se descubrieron también minas en los años veintes como ya lo mencionamos arriba; al ha-blar de Canelas en 1763, declara el obispo Tamarón: “por allí pasa el cami-no para tierra caliente”. De Canelas a Tamazula mediaban tres días de viaje y faltaban otras dos jornadas para llegar a la villa de Culiacán, si no crecían demasiado los ríos.157 El viaje entre Culiacán y Durango por el camino de Topia se podía efectuar en unos diez días.158 Pero cabe señalar que el tráfico comercial por esa vía no era fácil durante la estación de lluvias. En la sesión del 15 de febrero de 1823 se leyó ante el congreso una propuesta de don José Ojeda, vecino de Chacala, para “abrir un camino desde Canelas hasta Tamazula para que se pueda emprender aquella travesía en cualquier tiem-po sin las incomodidades de las penosísimas quebradas que ahora es preci-so pasar y que en aguas entorpece completamente el tránsito […]”.159
Los alimentos consumidos en los principales reales de la jurisdicción de Siánori y Topia eran producidos de forma local por los indios o los mestizos de los valles cercanos. Se decía que en ese comercio de víveres para las minas consistía el principal sustento de los habitantes del norte de la sierra.160
Cuando surgió el real de Guarisamey, en el nuevo distrito minero se abrió un camino directo a Durango que se recorría en cinco días. A principios del siglo XIX, se estableció una estafeta semanal de correo entre Durango y Gua-risamey.161 De la capital de la gobernación llegaba la mayor parte del papel, los instrumentos de trabajo, la pólvora, azogue, greta (plomo) y tesquesquite ne-cesarios para la buena marcha de las haciendas de beneficio, así como la ropa que formaba una parte sustancial del salario que recibían los operarios.
Durango estaba más cerca de Guarisamey que los minerales que habían tenido auge en época anteriores, pero la sierra entre el valle de Guadiana y el nuevo distrito minero era muy seca y no contaba con pueblos de conside-ración donde los viajeros pudieran descansar y proveerse de bastimentos para seguir adelante. Además, cualquier zona deshabitada representaba un peligro, puesto que abundaban en ellas los malhechores y salteadores de caminos.
157 Tamarón y Romeral, 1958, p. 968. Véase más adelante acerca de lo intransitable del camino en la estación de lluvias.158 De no haberse detenido el prelado varios días en algunos pueblos para cumplir con los objeti-vos de su visita, Tamarón habría podido atravesar la sierra en unos 12 días, pero es indudable también que un viajero apresurado podía incluso acortar ese tiempo de recorrido.159 Decreto del 23 de julio de 1823, en Navarro, 2006, pp. 329-330.160 Véase la descripción citada arriba de la jurisdicción de Siánori en 1791.161 AGED, casillero 2, exp. 269, 1801.
HISTORIA DE DURANGO
El obispo Tamarón, quizá por esa razón, sobrevaluó la distancia entre la capital de la gobernación y el curato de Guarisamey, que fue objeto de un viaje específico en 1764.162
En la documentación sobresalen las ligas comerciales con Durango, y en menor medida con Papasquiaro, lugares ambos habitados por los mercaderes más importantes del momento. Esos comerciantes habilitaban a los mineros a cambio de plata en pasta que iban a quintar por ellos a la ciudad de Duran-go. La sal era acarreada, sobre todo, por los arrieros de Papasquiaro que la transportaban desde la costa de Sinaloa o desde las salinas del altiplano. Cuando se quitó en Guarisamey el impuesto de un peso por carga sobre la sal en 1788, se avisó a los comerciantes de Papasquiaro “para que llegue sal en abundancia”.163 Unos cuatro días de camino separaban Durango de Papas-quiaro y se necesitaban quizá otros tantos para llegar a Guarisamey.
La apertura del camino entre Guarisamey y la capital de la gobernación no conllevó el abandono del de Papasquiaro porque los mineros siguieron te-niendo relaciones comerciales con los mercaderes y los arrieros de ese pueblo. En 1787, se dice que el Valle de Papasquiaro, Las Bocas, Tepehuanes, Real de Ánimas, Tablas, Texamen eran todos lugares bien poblados con un comercio crecido; “todos son arrieros” y transportan semillas, sal y pescado sobre to-do.164 Vemos a través de las listas de licencias y guías de plata y oro del real de Guarisamey que los arrieros entregaban en 1789 metales en pasta a comer-ciantes de La Sauceda, Mapimí, Canatlán, y sobre todo de Santiago Papas-quiaro y Durango; aparecen también envíos sueltos a Sonora, Nombre de Dios y Rosario.165
162 Ibidem. Tampoco logró el obispo ubicar con certidumbre el pueblo de Lajas que no visitó pero que cree ubicado “en el centro de la sierra madre”, da también una dirección errónea al situar Taxi-caringa al poniente y no al oriente de Lajas. Los errores contenidos en la Descripción de la diócesis de la Nueva Vizcaya son muy significativos de la geografía vivida a mediados del siglo XVIII. Están en estrecha relación con el simple desconocimiento del terreno o con el estado y la dificultad de los caminos. Tamarón estimó que su recorrido de cinco días entre Durango y Guarisamey había sido de 59 leguas, es decir, cinco leguas menos que la distancia estimada por el mismo personaje entre Durango, Santiago Papasquiaro y Otáez, cerca del entonces conocido mineral de Basís, a una sema-na de viaje (o 64 leguas); la distancia real por ese camino es mayor pero dado que el viajero recorría el muy andado camino de Topia hasta Papasquiaro, le pareció el periplo más corto.163 AGED, Ingresos, expediente relacionado con la exención que se solicitó para la introducción de sal y azogue para las minas (1788). La solicitud data del mismo año: 4 de junio de 1788: ML 143 B, 1788.164 AGN, Minería, 222, exp. 2, 1787. Arrieros de Papasquiaro solicitaron en 1766 enviar granos a Basís porque en razón de la sequía escaseaba el grano y no podía remitirse fuera de la jurisdicción sin permiso expreso de las autoridades locales: AGED, Gobernación, cajón 13-7, 1787.165 AGED, Minas, 29-52, licencias y guías de conductores de plata y oro del mineral de Guarisamey (1789). La mayor parte de los arrieros que iban a Guarisamey eran originarios de Papasquiaro en 1798: AGED, Ingresos, cajón 16, exp. 95, 1798. AGED, cajón 29, exp. 54, 1791, guías de la plata del mes de diciembre de 1791. En Durango casi toda la plata se entrega a Pedro del Campo y a Juan Miguel Subízar.
TOMO
En el México independiente siguió el trajín de comerciantes hacia Guarisa-mey por ambos caminos —el de Paspasquiaro y el de Durango—, como lo muestra la resolución en 1832 del Congreso del Estado, el cual autoriza ero-gar 6 mil pesos para “el establecimiento de seis casas de posada en los caminos de Durango y Santiago a los minerales del partido de Guarisamey”.166 Papas-quiaro y Tamazula, situados en los dos extremos del camino de Topia, eran centros comerciales que crecieron de manera notable en el siglo XVIII, como lo hemos visto al hablar de la región de San Andrés y Topia en la primera sección del presente estudio.167
El paso directo del distrito minero de Guarisamey hacia la llanura costera por Copala estaba entorpecido por el pésimo estado del camino. Los vecinos de Ventanas se quejaban en 1805 de que —aunque la mayor parte de los ví-veres, así como “la sal el cebo y varios bienes para la subsistencia de ese real” provenían de tierra caliente— desde 1800 el camino era “imposible”; urgía invertir lo recaudado en la Real Caja por medio del nuevo impuesto de peaje en su compostura.168 Lamentaban en especial los mineros el alto costo de la sal que provenía de las salinas de Escuinapa; los arrieros que trajinaban desde la tierra caliente para compensar sus fatigas vendían la sal a 10 u 11 pesos la carga cuando su precio normal era de 5 a 6 pesos. Entre 1806 y 1807, se tra-bajó con pólvora para habilitar ese “camino de tierra caliente” hacia Copala. Los diez peones laboraban en especial en la “compostura de los escalones o camino de la cuesta que baja a este real”, el cual sustituiría “la cuesta del cara-col” hasta que se compuso “perfectamente en lo posible el camino de tierra caliente”.169 El propio Juan José Zambrano abogó en 1786 para que los mine-ros de Guarisamey pudieran quintar su plata y proveerse de azogue no en Durango sino en Rosario que estimaba, con optimismo, a 50 leguas de dis-tancia.170 Pero la Corona hizo caso omiso de la representación de Zambrano, y la plata de Guarisamey continuó quintándose en Durango. Por el camino de Copala, el tiempo de recorrido desde Guarisamey hasta la costa del Pací-
166 ACD, sesión del 13 de diciembre de 1832.167 “Noticias de Nueva España en 1805. Publicadas por el Tribunal del Consulado”, en Florescano y Gil, 1973, p. 198. Durango tenía 14 200 almas; San Juan del Río, 13 500; Nombre de Dios, 8 700, y Papasquiaro, 7 200. Humboldt basándose en cifras anteriores estima la población de Durango en 12 000 personas; la de San Juan del Río en 10 200; Nombre de Dios, 6 800, y Papasquiaro 6 800: Hum-boldt, 1966, p. 189. La villa de Santiago Papasquiaro era la cuarta población del estado de Durango en número de habitantes en 1805.168 AGED, Comunicaciones y Transportes, 2-1, “Francisco de Elorriaga pide se compongan los cami-nos”, Ventanas, 1805. Se cobraba a los arrieros y comerciantes 1 real por carga y 2 pesos por barril de licor.169 AGED, Corte de Caja, cajón 5, exp. 79, abril de 1808.170 AGN, Minería, 229, 1786, fols. 73v-99v. Había una real caja en Rosario desde 1783 a la que acudían a quintar su plata los mineros de Culiacán, El Fuerte y Sinaloa. En 1806 esta real caja es transferida a Cosalá por el peligro que representan los piratas en Rosario: Ramírez Mesa, 1993, pp. 45-83.
HISTORIA DE DURANGO
fico ha de haber sido de unos ocho a diez días por lo intrincado de esa ruta que atravesaba muchas quebradas,171 tiempo tal vez similar al que se necesi-taba para alcanzar Copala desde Durango.172
Los productos alimenticios, quizá la leña, vendidos en Guarisamey, eran comercializados por los indios comarcanos de la propia jurisdicción, así como de la de San Andrés, donde habitaba también el grupo que los españoles lla-maron xiximes. En 1787, los pueblos de la jurisdicción de San Andrés se dedicaban sobre todo al comercio y proporcionaban una buena porción de los víveres consumidos en el distrito minero,173 pero la llegada de granos, frutas y legumbres de origen indígena, y que por lo tanto eran libres de alcabala,174 no dejó muchas huellas en la documentación. Los nativos utiliza-ban los antiguos senderos que atravesaban las quebradas y enlazaban la tierra caliente con la sierra, de modo que por ese rumbo nunca se pensó en abrir un verdadero camino para recuas. Se reflejan esos lazos en las jurisdicciones eclesiásticas que solían corresponder a zonas en las que se hablaba la misma lengua para facilitar la evangelización. Sobre el río San Lorenzo, Otatitlán, ahora en el estado de Durango, dependía de Alaya, en el estado de Sinaloa en la actualidad, y en general todo el río Remedios estaba mejor conectado con las tierras bajas y Cosalá, como lo muestra la visita del obispo Tamarón quien recibió en esa última población al cura de Los Remedios en 1759.
El mapa no representa con cabalidad las numerosas, estrechas y profundas quebradas de la vertiente occidental de la sierra y las verdaderas distancias que tenían que recorrer los caminantes de un punto a otro. En 1763, el obispo Tamarón calificó, por ejemplo, el camino de dos días por el San Lorenzo, entre Otáez y San Gregorio, del más malo que jamás ha visto: “Cada paso es un precipicio, y así no le descubro comparación”. Desde San Gregorio, el camino seguía el río hasta Soyupa, pero para obviar la corriente existía otra vereda que era un auténtico voladero.175 Sin embargo, esa intrincada orografía no impedía el tránsito de los indios acostumbrados a desplazarse por las quebradas desde tiempos inmemoriales. Se habían comenzado a ensanchar, desde finales de los años noventas del siglo XVIII, los peligrosos caminos que comunicaban
171 Tamarón y Romeral, 1958, p. 1062, tarda cuatro días en llegar a Pueblo Nuevo desde Durango.172 Este camino que corresponde a la actual carretera a Mazatlán era el “camino viejo” al que re-fiere Tamarón (Ibid., pp. 964-965). Fue abierto por Francisco de Ibarra en el siglo XVI para llegar a las minas de Copala, Chiametla y San Sebastián. En el siglo XVIII se encontraba en desuso. El men-cionado obispo recorrió ese camino hasta Pueblo Nuevo que alcanzó en cuatro días, pero no atrave-só ningún asentamiento; solo menciona las sierras de Mimbres, Coyotes y Cebollas.173 AGN, Minería, 222, 1787.174 AGN, Minería, 229, fol. 185, los indios son exentos de alcabala para estimularlos a comerciar porque están “expuestos a vivir ociosos y holgazanes”. 175 Tamarón y Romeral, 1958, p. 966. En esas condiciones, el escarmentado prelado no prosiguió a Los Remedios y su jurisdicción. Dado que ya había conocido al cura de Los Remedios en Cosalá, prefirió evitar así un viaje de “tres días de camino muy serrano”.
TOMO
los poblados del distrito minero de Guarisamey no sólo con Durango sino también con el bajo Piaxtla. Para ello se cobró un impuesto sobre las mulas —derecho de “pisaje”— y la introducción del aguardiente al real —o barrila-je—. Dos de los tres caminos que se compusieron a fines del siglo XVIII lle-vaban a Durango: uno de ellos subía por las estrechas riberas del río y pasaba por la cumbre de la sierra de Yamoriba, pero era impracticable en tiempo de aguas. En la temporada húmeda, los viajeros tenían que rodear y tomar el “camino de los altos”. El tercer camino era el de la costa, que llevaba a Tayol-tita y de allí a La Puerta, éste, aunque intransitable durante la época de llu-vias, se afianzó en los años ochentas.176
En 1797, se ensanchó el camino de Guarisamey a Durango por el río con el dinero recogido de la imposición de arbitrios, a razón de dos pesos por barril de vino, mezcal, aguardiente y mistela de Parral; un real por todas las mulas que ingresaran a los centros mineros de Guarisamey, San Dimas, Ventanas y Gavilanes, y cuatro reales por cada juego de baraja introducido en ellos.
El camino por el río hasta La Huerta evitaba pasar por el peligroso camino de los altos. La construcción de ese camino que seguía la corriente costó más de 8 mil pesos. Trabajaron en la obra de manera gratuita y forzada, ociosos, vagos, borrachos y mal entretenidos.177 Al año siguiente, continuaron los tra-bajos hasta un punto llamado “los escalones”; se compuso el tramo llamado “el caracol”, así como el camino que llevaba de San José de Tayoltita al real de Guadalupe de la Puerta. Pero no todo el dinero recaudado se destinaba a los caminos; ante necesidades todavía más apremiantes, la junta de vecinos des-tinó 80 pesos para agrandar la iglesia y la sacristía y para construir una cárcel. En 1800, al fin se construyó un nuevo camino “por el paraje que llaman El Reliz para excusar por ese medio el tránsito por el río”, probablemente duran-te la estación de lluvias.178
La ruta que se recorría hacia la costa era tal vez la misma que la conocida en el Porfiriato, la cual pasaba por las cumbres de los cerros para evitar el paso del río:
al llegar a Guarisamey seguían por el arroyo de “Agua Caliente” y Zapotito al puerto de San Luis de aquí seguían la cordillera de cerro de Bolaños al puerto de Tayoltita y bajar a un punto cercano al arroyo de San Dimas denominado El Apomito, siguiendo de aquí por la cuesta de La Lechuguilla, para bajar al arroyo de este nombre, caminan-
176 AGN, Minería, 229, 1797, fols. 209-232, y Caminos y Calzadas vol. 4, exp. 5, 1786, fols. 172-270. 177 AGED, Ingresos, cajón 16, exp. 88, 1797, providencias dictadas por la superioridad para imposi-ción de arbitrios en el real de Guarisamey con el fin de componer aquellos caminos.178 AGED, Ingresos, cajón 16, exp. 95, 1798.
HISTORIA DE DURANGO
do cordones para bajar a Tenchoquelite trastumbando después por los altos cerros al pueblo de San Juan de donde tomaban camino directo por las mesas costañeras hasta llegar a las Barras de Piaxtla […].179
En el renglón comercial y en el de abasto en alimentos, la tierra caliente de los alrededores de San Ignacio no podía competir con la jurisdicción de San Andrés porque la bajada por el río Piaxtla era sumamente accidentada y las estrechas veredas de muy difícil tránsito, incluso en tiempo de secas. En las cartas del sacerdote de San Ignacio, quien poseía una tienda, y cuyo archivo se conserva en El Rosario por haber sido nombrado después beneficiado de esa última parroquia, no aparecen compras directas con centros mineros del distrito de Guarisamey, salvo una carta fechada el 3 de julio de 1828 en la que un hombre llamado José María Arrieta se queja de la penuria de sal de la que padece Guarisamey y pide que le envíen con urgencia ese producto desde San Ignacio.180 Cuando décadas antes (en 1792) quebrara el minero y comerciante Juan López de Lara, vecino de San Dimas, se enlistaron sus deudas. Debía grandes cantidades en Durango y en Culiacán y comerciaba también, pero de manera ocasional, con Cosalá, Papasquiaro y San Igna-cio.181 El desarrollo poblacional de este último lugar refleja también su poca importancia. San Ignacio quedó reducido a todo lo largo de la época colo-nial a un pequeño asentamiento, mientras que Cosalá y Copala crecieron de manera significativa en razón de su papel comercial como había sucedido con Tamazula, más al norte.182
Cosalá pasó a ser todavía más importante a partir de 1809 cuando se tras-ladó a ese poblado la Caja Real que había estado desde 1683 en Rosario.183 Además de ser Diputación de Minería,184 esa localidad se convirtió, de hecho, en el centro comercial más próspero de la vertiente occidental de la sierra; en 1764 rebasaba en población a Tamazula, pues contaba en esa fecha con 1 897 vecinos de razón.185 Es probable, dado el crecimiento de Cosalá, que los añe-jos vínculos que unían la jurisdicción de San Andrés con la tierra caliente se
179 Tayoltita, 1996, p. 44.180 APR, carta de José María Arrieta al Ignacio María Salcido, párroco de San Ignacio, 3 de julio de 1828. 181 AGED, Juzgado Civil, 22-127, Concurso de acreedores contra los bienes de Juan López de Lara, vecino de San Dimas (1792-1793).182 TM, 005B, núm. 402, 8 de junio de 1805, fol. 228. Cosalá tomó el lugar de Rosario en 1805 cuando se establecieron allí las cajas de ensaye y factoría de la Real Hacienda por el peligro de in-vasión de los ingleses.183 Ramírez Mesa, 1993, p. 58.184 En la Intendencia de Sonora había siete diputaciones: Álamos, Copala, Cosalá, San Francisco Javier de la Huerta, Guadalupe de la Puerta, Santísima Trinidad de Peña Blanca y San Francisco Javier de los Alizos; Humboldt, 1966, p. 327.185 Tamarón y Romeral, 1958, p. 993.
TOMO
fueran fortaleciendo con el tiempo. Esos circuitos y desplazamientos se ex-tendían sin duda al alto río Piaxtla, que también formó parte de la tierra de los xiximes, como ya se dijo.
Transportar nieve era otro de los negocios posibles que la Corona remata-ba al mejor postor. Pero en abril de 1793 éste fue abandonado por falta de interesado en adquirirlo, ya que el mineral se encontraba en decadencia, ade-más de que se perdía en el trayecto la tercera parte de la nieve. Sin embargo, al año siguiente se remató de nuevo por cuatro años a Antonio Sequeiros “el asiento de la nieve y bebidas saludables”. El beneficiado tenía que llevar la mercancía al real desde la sierra alta, pero sólo lo podía hacer en el invierno cuando la nieve se recogía en pozos. Siqueiros pagó 50 pesos por año a las autoridades locales y se comprometió a vender la nieve a dos reales el cuarti-llo, cuatro reales el de leche y un real el de agua fría. En Ventanas se llevó a cabo la misma operación en 1794 cuando se vendió el asiento a José María Echevercea en cien pesos. Pero el comercio de la nieve fue puesto de nuevo en entredicho en abril de 1798 cuando el Real Erario cobró un peso de plata por cada carga de hielo o nieve introducida en Guarisamey.186
El corte de caja, efectuado en 1808 por el administrador de la construcción del camino que cobraba un impuesto sobre las mulas y el alcohol, nos da una idea de los bienes que se introducían al real de Guarisamey. Para pagar el impuesto del barrilaje, arrieros y mercaderes entregaron los siguientes géne-ros: sal, maíz, frijol, ciruelas, sandía, plátanos, uva, quesos, mezcal, chiles, ce-bollas, camotes, panocha, piloncillo, gallos, carne, unto y conservas.187 En 1826 se añaden membrillo, pera, guayaba, naranja, plátano, manzana, caña, nueces, repollo, raíces, miel, “cocorichi”,188 gallinas, reses, carneros, camarón, chicharrones, panelas, bizcochos, cajetas y jamoncillo.189 Los productos que se comerciaban consistían sobre todo en frutas, verduras, dulces y carne, que no formaban parte de las raciones acostumbradas para los sirvientes, como el maíz y el trigo, o la carne de res para éstos, y el carnero que consumían de preferencia los españoles. Juan José Zambrano era propietario de tiendas en Guarisamey y también en Gavilanes, donde vendía todo tipo de mercancías pero en especial pita y jerga para las minas, herramientas, ropa, zapatos, som-breros, y mezcal y alimentos aunque en muy pocas cantidades.190 El negocio
186 AGED, Ingresos, 16-84, 1798, expediente sobre el asiento de la nieve de Guarisamey y el real de San Antonio de las Ventanas.187 AGED, Corte de Caja, cajón 5, exp. 79, 1808.188 No sabemos qué tipo de alimento es el cocorichi.189 AGED, Ingresos , cajón 18, exp. 216, 1826.190 AGED, casillero 2, exp. 155 y 191-1, 1800. Reconocimiento y balance de la tienda de Juan José Zambrano, a cargo de don Martín Antonio de Subízar, Se enlistan también imágenes religiosas, es-tampas, 20 países, pliegos de los santos evangelios, catones y catecismos. Hay mercancías que se pueden considerar de lujo como joyas, el cacao de Caracas y Guayaquil y platones de China.
HISTORIA DE DURANGO
de los comestibles básicos —en especial el maíz y la carne de res— no era de buen rendimiento porque la mayor parte de los operarios, como ya lo mencio-namos, los recibían a título de salario o de raciones, y los dueños de las grandes minas los adquirían directamente de sus haciendas. Los mineros no se encar-gaban de la comercialización de los demás alimentos, dejaban que corriera la venta de esos productos a cargo de los indios y mercaderes de la región. En cambio, en la tienda de Zambrano se enlistan bienes que provenían del co-mercio a larga distancia, por ejemplo, rebozos poblanos y efectos de Guadala-jara. Toda la ropa, los zapatos y los sombreros transitaban por Durango. De Durango hacia Ventanas se enviaron en 1823 mercancías semejantes a las que vendía Zambrano años antes; aparecen también unto, magistral, jabón, cuero y harina. Tres años después, desde Papasquiaro, salió una conducta donde, junto con la ropa, se encontraban vino de Parras y pita, así como una cantidad un poco mayor de garbanzo, frijol, arroz y azúcar.191
Juan José Zambrano estaba en todos los giros que redituaban grandes be-neficios. Distribuía, por ejemplo, azogue que recibía en Durango y cobraba cinco pesos por carga a los mineros.192 En realidad, la Corona contrataba a un transportista para acarrear todo el mercurio destinado a los mineros, de modo que es probable que Zambrano, infringiendo la ley, lo revendiera a mineros menos importantes. Pero ni así se satisfacían las necesidades de los hacendados. Ante la falta constante de ese importante insumo, había mu-chos fraudes y los interesados buscaban adquirirlo en otros lugares. A veces ni siquiera tenían que desplazarse, los arrieros compraban el azogue a los mineros para revenderlo a más alto precio. De esa manera llegaron cargas de mercurio de Rosario a Guarisamey en 1786,193 y otras a Culiacán, donde no había minas, en 1804.194 Cabe recordar aquí que muchos de los minerales de la actual sierra de Durango eran considerados como duros, y que no toda la plata se podía beneficiar por fuego sin necesidad de azogue. Este requeri-miento de carácter técnico contribuyó mucho a la concentración de la mine-ría en unas cuantas manos, ya que los pequeños mineros que no contaban con hacienda de beneficio tampoco podían solicitar azogue a la Corona. Pero ante la falta recurrente de mercurio, el beneficio por fundición era el más usual a fines del siglo XVIII, incluso en la hacienda de Zambrano en Guarisamey.195
Si el real de Guarisamey era el quinto productor de plata de la Nueva Es-paña, como lo señaló Humboldt a principios del siglo XIX, fue por la riqueza 191 AGED, Ingresos, cajón 18, exps. 211 y 216, 1823 y 1826. Haría falta realizar un estudio detallado sobre el comercio en la zona estudiada.192 TM, ML, 004B, núm. 40, 1804, fol. 175.193 AGN, Minería, 219, 1786.194 TM, ML, 002B, núm. 399, 1802, fol. 313.195 AGED, casillero 1, exp. 218, correspondencia con Juan José Zambrano, 1799.
TOMO
de sus minerales que ocupó esa envidiable posición. Juan José Zambrano en 1795 afirmaba que la ley de los metales “no bajaba de dos marcos por quintal”, pero éste era un mínimo. En 1799 su mina de La Candelaria rendía 8 a 13 marcos por quintal, beneficiándola por azogue, y de 7 y medio a 10, por fue-go. El valor de la plata extraída en la mina del Factor, del mismo propietario, oscilaba entre 8 y 10 marcos en esa fecha.196 La producción no era constante, pero no sólo se producía plata sino también oro; en total se produjeron 81 461 marcos en 1793, una producción modesta, inferior a la de Parral en su época de auge, pero al año siguiente se registró la enorme cantidad de 200 014 marcos durante los tres primeros trimestres.197 Es decir, en Guarisa-mey se sacaba a fines del siglo XVIII más de la mitad de la plata proveniente de todos los reales comprendidos en las intendencias de Durango y Sonora. Se encontraba, sin embargo, la producción minera de Guarisamey muy por debajo de los montos obtenidos en Guanajuato, Catorce y Zacatecas.198 Por otra parte, no existe ningún estudio particular sobre la producción y el co-mercio del oro que venía a menudo revuelto con la plata, pero es probable que la extracción ese metal fuera entonces muy redituable también.
Bastante diferente, por otra parte, era la ley de los metales de que los mine-ros sacaban partido después de cumplir con su jornada laboral, y que vendían a los rescatadores o al propio dueño de la mina. Los productos de esa llamada “pepena” eran piedras que los operarios muchas veces habían apartado y es-condido durante el día. En 1790, su valor era de 15 a 20 marcos por quintal; se hubiera debido vender por lo tanto a 20 pesos por carga, pero mineros y comerciantes se habían puesto de acuerdo para comprarla a sólo 5 pesos por carga, perjudicando así el salario de los trabajadores, los cuales enviaron una representación anónima al tribunal de minería.199 La alta ley de los minera-les de la sierra permitía explotar vetas con métodos por demás rudimenta-rios; recordemos al minero aludido que en 1772 beneficiaba metales de Basís en Sapioris y donde se quebraban a mano por falta de mortero.200
Cabe preguntarse por qué las ricas minas del distrito de Guarisamey no habían sido explotadas con anterioridad. Ya dimos arriba algunos elementos de explicación aludiendo a la poca población local y el difícil abasto de la zona. Pero hace falta dilucidar cómo la presencia de Juan José Zambrano fue decisiva en la puesta en marcha de los negocios mineros.
Zambrano distribuía el azogue, asimismo fue diputado de las minas de Guarisamey en repetidas ocasiones, y a fines del siglo XVIII poseía en ese real 196 Ibidem.197 AGN, Minería, 229, 1795, fols. 73r- 99r.198 Humboldt, 1966, p. 334.199 TM, ML, 145 B, 12 de mayo de 1790, fols. 90-91v. Lamentamos no haber encontrado la respues-ta del tribunal a esa denuncia.200 López y Urrutia, 1980, pp. 121-123.
HISTORIA DE DURANGO
las haciendas de Capillita, Cueva y Santiago.201 Era también dueño de minas en San Dimas (mina del Rosario) y Gavilanes. La propiedad minera se en-contraba ya muy concentrada en 1786 y pocos eran los mineros que tenían haciendas de beneficio. En marzo de ese año, se afirma que en el nuevo dis-trito minero —con excepción de Francisco Javier de Aguirre, en San Dimas, y Santos Gorostiaga, en Tayoltita— “los demás mineros y mercaderes son dependientes de Zambrano”.202
Entre 1798 y 1802, Zambrano benefició plata por 150 476 marcos cuan-do la producción total de la Intendencia de Durango era de 986 694 marcos. Aunque la producción de Guarisamey había bajado de forma notable si con-sideramos los 200 mil marcos referidos con anterioridad para el año de 1794, Zambrano seguía siendo, de lejos, el minero más importante de la región.203 No toda la plata extraída por Zambrano se beneficiaba en la sierra; su administrador le remitía de forma semanal cargas de metales de plata, oro y polvillo a su hacienda de fundición de Tetillas, cercana a la ciudad de Du-rango.204 En las haciendas de Zambrano del altiplano —San Joseph de Ra-mos, San Juan de Casta y San Lorenzo de Calderón—205 se producían el grano y la carne que integraban las raciones de sus operarios, de modo que su empresa reposaba en parte en recursos complementarios gratuitos prove-nientes de sus demás propiedades.206 En 1805, el maíz y la harina tardaron en llegar a Guarisamey, de modo que el administrador, alarmado, escribió a Tomás de Valmaseda, entonces administrador de Tetillas, que no tenía “ni maíz ni harina para racionar a la gente”, y que si demoraba más, “nos dejan sin ojos ni cara las gentes”, además de que hallándose sin comer “de consi-guiente se van mudando para donde lo hay”.207 Las buenas relaciones de Zambrano con las altas autoridades de la provincia le permitían de disponer de mano de obra de repartimiento, e incluso de presos, pero nunca en canti-dad suficiente como para suplir a todos los “semanarios”.
Sin embargo, muchos más eran los problemas a los que se tenía que en-frentar el minero. Mencionamos ya la escasez de la mano de obra, pero tam-bién era recurrente la falta de azogue y tequesquite para beneficiar una can-tidad creciente de metales. En 1799, el administrador de Zambrano temía
201 Como en 1786: TM, 143B, 3 de septiembre de 1788, fol. 76. Era propietario de las minas El Factor y La Candelaria, como lo mencionamos con anterioridad, y El Baluarte: AGED, casillero 1, exp. 218, correspondencia de Juan José Zambrano, 1799.202 AGN, Minería, 229, 3 de diciembre de 1786.203 Berrojalbiz y Vallebueno Garcinava, 1997. En segundo lugar estaba Francisco Javier de Aguirre pero no producía ni siquiera la quinta parte de la plata beneficiada por Zambrano. 204 AGED, cajón 29, exp. 65, 1805. Cada semana se levantaba un estado de cuenta. Se conserva la correspondencia entre Juan Ignacio de Subízar y Tomás de Valmaseda (el administrador de Tetillas). 205 Véase Berrojalbiz y Vallebueno Garcinava, 1997.206 Este fenómeno ha sido estudiado en el caso de Chihuahua por Álvarez, 1994.207 AGED, cajón 29, exp. 65, 1805.
TOMO
en Guarisamey: “la miseria y deserción de ese mineral yo la estoy mirando sino se contiene con que a vuestra merced provean de azogue”; concluía que “han de hacer el repartimiento para que tomen las medidas de suerte que no se destruyan estos minerales que son el eje de la provincia”.
El azogue permitía sacar plata de minerales más pobres, pero la mayor parte de la plata se beneficiaba por fuego. Tanto el beneficio por azogue como la fundición requerían grandes cantidades de leña, de modo que era necesario emplear a buena parte de los peones en la introducción de madera, cada vez más escasa.208 La concentración de la riqueza y el monopolio del poder por parte de los mineros de mayor peso continuó durante el siglo XIX. La intro-ducción de las elecciones no cambió las reglas del juego. Cuando se eligió a un subdelegado en Guarisamey el 14 de enero de 1819 los “vecinos honrados conocidos por tales radicados ya en este partido y en el de Tayoltita” no fue-ron más de ocho. Pero éstos eran todavía demasiados, según la opinión de algunos, porque habían concurrido dos mulatos libres. Se temía hacer “revivir el tiempo constitucional y asomando por esos principios un partido de libe-rales” cuando “todo barretero que tuviera mujer y casa debía citarse en la jun-ta”. La época de la Constitución de Cádiz había quedado atrás y la sociedad volvió a cerrarse para no dejar que se concediera representación política a grupos opositores menos privilegiados. En 1819, tres vecinos habían sido excluidos; de hecho se trataba de Subízar, el antiguo administrador de Zam-brano, quien estaba siendo procesado; otro se encontraba ausente, y se consi-deró que un tercero era de “oscuro nacimiento”.209
Conclusión
Desde el siglo XVI se descubrieron minerales en lo que hoy es la actual sierra de Durango sin que su productividad fuera muy significativa. Las cosas cam-biaron hacia 1760, con los auges casi simultáneos de San Diego del Río, en el alto río Acaponeta, Tabahueto, en la jurisdicción de Siánori, y Basís, cerca de San Andrés de la Sierra. Esos tres descubrimientos dieron lugar a sonadas pero fugaces bonanzas que resultaron ser el preludio de una mucho mayor que dio origen al surgimiento del nuevo distrito minero de Guarisamey.
Si tanto llamó la atención el distrito de Guarisamey fue por la alta produc-tividad de sus minas durante cuando menos las últimas dos décadas del siglo XVIII. Además, el minero Juan José Zambrano y otros potentados de la ciu-dad de Durango hicieron muy visible su riqueza construyendo portentosos
208 Ibidem. Juan Ignacio de Subízar declara que la mayor parte de la gente de la que dispone está recogiendo leña en 1805: AGED, cajón 29, exp. 65, 1805. 209 AGED, casillero 6, exp. 21, 14 de enero de 1819.
HISTORIA DE DURANGO
edificios que cambiaron la fisonomía de la capital de la Nueva Vizcaya.210 Sin embargo, es poco probable que hubieran logrado tener el tren de vida que asombraba a propios y extraños sin haber contado primero con las haciendas agrícolas y los negocios comerciales que les permitieron aviar ellos mismos sus haciendas mineras. Su posición en la cúspide de la sociedad y los altos cargos que desempeñaron, tanto en la minería como en el gobierno civil en general, fueron la otra vertiente que explica su éxito. De esos magnates de-pendía el abasto del distrito de Guarisamey, cuando menos en cuanto a insu-mos necesarios para la minería, y en sus haciendas se beneficiaba la mayor parte de la plata que extraían los pequeños mineros.
Comparadas con otras anteriores, las corrientes de población que contribu-yeron a que los centros mineros de la sierra entraran en auge fueron de modes-tas dimensiones. Aún en el caso de Guarisamey, las 8 mil personas que acudie-ron a la primera bonanza minera contrastan con los 20 mil habitantes de la cuenca del Florido, donde surgió Parral en el siglo XVII, o las 25 mil personas que se encontraban en la región de Chihuahua en su época de expansión hacia 1725. El Real de Catorce, en la intendencia de San Luis Potosí, cuya bonanza se inicia en 1779, y es más o menos contemporánea por lo tanto a la de Gua-risamey, llegó a tener 15 mil almas en 1795.211
Lo que sí permitió Guarisamey, y la aparición de los reales de Tayoltita, San Dimas, Gavilanes y Ventanas, fue que se asentaran pobladores en zonas de muy difícil acceso donde faltaban casi por completo los campos de labran-za. Pero tampoco debemos olvidar que el poblamiento del distrito minero de Guarisamey se hizo en parte a costa de la región de San Andrés que perdió población y donde se dejaron de explotar las minas. Al final, los grandes ga-nadores del último frente de poblamiento colonial en la sierra fueron Papas-quiaro y Tamazula que se transformaron, a la par con Durango, en las prin-cipales plazas del transporte y del comercio serrano. Cosalá, ahora en el estado de Sinaloa, fue Caja Real y Diputación de Minería de la que depen-dían varios reales de la jurisdicción de San Andrés, y se benefició también, a nivel comercial, del poblamiento de la sierra del actual estado de Durango. Como lo sugieren los auges comerciales de Tamazula y Cosalá, la vertiente occidental de la sierra del ahora estado de Durango estaba, por su posición geográfica, forzosamente ligada con la región de las quebradas y la llanura costera del Pacífico, aunque la tierra caliente perteneciera desde 1733 a otra gobernación, la de Sinaloa y Sonora. Esas regiones eran también proveedoras de alimentos y de la sal, insumo indispensable para beneficiar la plata de la sierra. El general contrabando —del que mucho se habla, pero que resulta
210 Un estudio detallado de los cambios arquitectónicos de la ciudad de Durango se encuentra en Vallebueno Garcinava, 2005.211 Montejano y Aguinaga, 1993, p. 72.
TOMO
imposible hasta ahora medir por la dificultad de encontrar fuentes cuantita-tivas y por falta de estudios— enlazaba también toda la región serrana con la costa de Culiacán y el puerto de Mazatlán.
Constatamos, por otro lado, que tanto los caminos, en este caso el de To-pia, como los centros mineros desencadenaron un rápido proceso de mesti-zaje biológico y cultural. La primera región en mestizarse fue la de Topia, en el siglo XVI, la siguió la jurisdicción de San Andrés, que fue colonizada desde Sinaloa en la centuria siguiente, y por último, la aparente magra población nativa de la región de Guarisamey fue absorbida por los reales pertenecientes a ese distrito minero.
En cambio, en la hoy llamada Tepehuana del Sur, donde no se hicieron más descubrimientos que el de San Diego, el proceso de mestizaje no fue impor-tante. Al igual que los xiximes de Guarisamey y Pueblo Nuevo, los tepehua-nes de Milpillas y Lajas fueron, sin embargo, involucrados a la fuerza en las actividades mineras. Se les obligó a tributar a los españoles laborando en la extracción de plata del distrito de Guarisamey, pero es muy probable que la mayor parte de la población lograra mantenerse fuera del dominio español.
Además de esos traslados forzados, los desplazamientos de la población de un mineral a otro de la sierra y la falta de arraigo de los habitantes de los di-ferentes asentamientos coloniales fueron notables en el siglo XVIII. Esos mo-vimientos migratorios que siguen a los altibajos de las minas se deben a la existencia de un sector de gente sin recursos, quizá de cada vez mayores pro-porciones, que vivía al margen del orden colonial. Entre esa gente menuda estaban los llamados mulatos, que sobresalen por su número en muchos asentamientos novohispanos durante la segunda mitad del siglo de las luces. Huidos de sus pueblos o de la justicia, se ganaban el pan como mineros, la-bradores, arrieros o asaltantes. La sierra, y en especial los reales de minas donde se carecía de mano de obra, eran para ellos sin duda el mejor de los refugios.212
212 En 1808 se acusó a los indios de San Gregorio de ser parte de la banda del indio Rafael y vivir en buena parte del abigeato: “se jactan y públicamente dicen que viven a lo moro sin señor, y por lo mismo no siembran en comunidad si se reducen a trabajar en las haciendas inmediatas y sólo se mantienen robando maíz y reses”: AGED, Juzgado Criminal, 25-148, contra los indios de San Gregorio, jurisdicción de San Andrés. Ortelli, 2007, menciona repetidas veces la sierra de Batopilas y la de Topia como lugares donde abundaban los infidentes. Sobre la movilidad de los indios, véase tam-bién el libro de Deeds, 2003.
AAD Archivo del Arzobispado de Durango ACD Archivo del Congreso de Durango, MéxicoAF Archivo FranciscanoAGN Archivo General de la Nación, México APR Archivo Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Sinaloa, MéxicoAGED Archivo General del Estado de Durango, México BNM Biblioteca Nacional, MéxicoConaculta Consejo Nacional para la Cultura y las ArtesDifocur Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional ICED Instituto de Cultura del Estado de DurangoIIA Instituto de Investigaciones AntropológicasIIE Instituto de Investigaciones HistóricasIIH Instituto de Investigaciones EstéticasINAH Instituto Nacional de Antropología e Historia SEP Secretaría de Educación Pública TM Tribunal de Minería, Archivo del Palacio de Minería, MéxicoUACJ Universidad Nacional Autónoma de Ciudad JuárezUAS Universidad Autónoma de Sinaloa UJED Universidad Juárez del Estado de DurangoUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
ÁLVAREZ, SALVADOR 1989 “Minería y poblamiento en el norte de la Nueva Espa-
ña en los siglos XVI y XVII. Los casos de Zacatecas y Parral”, Actas del I Congreso de Historia Regional Comparada, Ciudad Juárez, UACJ, pp. 105-139.
1994 “Agricultural Colonization and Mining Colonization: the Area of Chihuahua During the First Half of the Eighteenth Century”, en Robert West y Alan Craig (eds.), In Quest of Mineral Wealth. Aboriginal and Co-lonial Mining and Metallurgy in Spanish American, Geoscience and Man, Baton Rouge, Louisiana State University.
BERROJALBIZ, FERNANDO, Y MIGUEL VALLEBUENO1997 “Grupos vascos en la región de Durango. Joseph del
Campo Soberón y Larrea, conde del Valle del Súchil”, Transición, núm. 17, pp. 9-27 (Durango, Dgo.).
CARBAJAL, DAVID2004 La población en Bolaños. Poblamiento, migración y
demografía. 1740-1844, Zamora, El Colegio de Mi-choacán (tesis de doctorado en ciencias sociales).
CRAMAUSSEL, CHANTAL1998 “Sistema de riego y espacio habitado. La lenta y aza-
rosa génesis de un pueblo rural”, en Clara Bargellini (ed.), Arte y sociedad en un pueblo rural norteño, San Bartolomé, hoy Valle de Allende, Chihuahua, México, UNAM, pp. 17-91.
2000 “De cómo los españoles identificaban a los indios. Naciones y encomiendas en la Nueva Vizcaya central”, en Marie-Areti Hers, José Luis Mirafuentes, María de los Dolores Soto y Miguel Vallebueno (eds.), Nómadas y sedentarios en el norte de México. Homenaje a Bea-triz Braniff, México, UNAM-IIA-IIH-IIE, pp. 275-303.
2006 Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya, Zamora, El Colegio de Michoacán. (Co-lec. Investigaciones).
2009 “Ritmos de poblamiento y demografía en Nueva Vizca-ya” en Chantal Cramaussel (ed.), Demografía y pobla-miento durante los siglos XVIII y XIX, Zamora, El Cole-gio de Michoacán, pp. 123-147.
DEEDS, SUSAN1981 Rendering unto Caesar. The Secularization of Jesuit
Missions in Mid-Eighteenth Century Durango, Tucson, University of Arizona (tesis de doctorado).
2003 Defiance and Deference in Mexico’s Colonial North. Indians under Spanish Rule in Nueva Vizcaya, Austin, University of Texas Press.
FLORESCANO, ENRIQUE, E ISABEL GIL (COMPS.)1973 Descripciones económicas regionales de Nueva España.
Provincias del norte. 1790-1814, México, SEP / INAH.
GERHARD, PETER1986 Geografía histórica del norte de la Nueva España,
México, UNAM.
GIUDICELLI, CHRISTOPHE2000 Guerre, identité et métissage aux frontières de l’Empire:
la guerre des Tepehuán en Nouvelle Biscaye. 1616-1619, Université de Paris III (tesis de doctorado).
GONZÁLEZ, JUAN FRANCISCO1992 “Descripción topográfica del real de minas de Nuestra
Señora de la Asunción de Siánori y pueblo de San Ig-nacio de Tamazula”, Transición, núm. 10, pp. 42-53. [Transcripción de Miguel Vallebueno].
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, LUIS1983 El noroeste novohispano en la época colonial, México,
UNAM / Porrúa.
GUTIÉRREZ LÓPEZ, EDGAR OMAR2000 Economía y política de la agrominería en México. De
la colonia a la nación independiente, México, INAH.
HERRERA CANALES, INÉS1994 “Mercurio para refinar la plata mexicana en el siglo
XIX”, en Inés Herrera Canales y Rina Ortiz Peralta, Mi-nería americana colonial y del siglo XIX, México, INAH, pp. 119-137.
HUMBOLDT, ALEJANDRO DE1966 Ensayo político sobre el reino de la Nueva España,
Juan Ortega y Medina (ed.), México, Porrúa. [1804].
LÓPEZ MIRAMONTES, ÁLVARO, Y CRISTINA URRUTIA DE SLEBESKI1980 Las minas de la Nueva España en 1774, México, SEP /
INAH. (Fuentes, 83).
MONTEJANO Y AGUINAGA, RAFAEL1993 El real de minas de la Purísima Concepción de los
Catorce, S.L.P., México, Conaculta.
NAVARRO, CÉSAR (ED.)2006 La diputación provincial de las provincias internas de
Occidente (Nueva Vizcaya y Durango). Actas de sesio-nes. 1821-1823, México, Instituto Mora.
______, Y PAVEL NAVARRO (EDS.)2006 Los congresos federalistas de Durango. 1824-1835,
México, Instituto Mora.
ORTELLI, SARA2007 Trama de una guerra conveniente. Nueva Vizcaya y la
sombra de los apaches. 1748-1790, México, El Colegio de México.
QUIÑONES, LUIS CARLOS2006 “Composición demográfica de los asentamientos te-
pehuanos de la región sur de la Nueva Vizcaya en el
siglo XVII”, en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli (co-ords.), La Sierra Tepehuana. Asentamientos y movi-mientos de población, Zamora, El Colegio de Mi-choacán, pp. 189-205.
RAMÍREZ MESA, BENITO1993 Economía y sociedad en Sinaloa. 1591-1900, Culiacán,
UAS / Difocur.
ROMERO SOTELO, MARÍA EUGENIA 1997 Minería y guerra. La economía de Nueva España.
1810-1821, México, El Colegio de México / UNAM.
SUÁREZ, CLARA ELENA2007 “La quiebra de una casa de conductas novohispana:
sus causas”, Historia Mexicana, vol. 56, núm. 1-3, pp. 817-862.
TAMARÓN Y ROMERAL, PEDRO1958 Viajes pastorales y descripción de la diócesis de Nue-
va Vizcaya, Mario Hernández Sánchez Barba (ed.), Ma-drid, Aguilar. (Colec. Viajes por Norteamérica) [1767].
TAYOLTITA1996 Tayoltita, Durango, Minas de San Luis.
TORRE CURIEL, JOSÉ REFUGIO DE LA2006 “La presencia franciscana en las misiones del sur de la
sierra Tepehuana”, en Chantal Cramaussel y Sara Orte-lli (coords.), La Sierra Tepehuana. Asentamientos y movimientos de población, Zamora, El Colegio de Mi-choacán, pp. 147-161.
VALLEBUENO GARCINAVA, MIGUEL2005 Civitas y urbs. La conformación del espacio urbano de
Durango, Durango, UJED / ICED.2006 “El resurgimiento minero en la sierra de Durango du-
rante el siglo XVIII”, en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli (coords.), La Sierra Tepehuana. Asentamientos y movimientos de población, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 231-239.
2009 “Las misiones del sur de la Nueva Vizcaya, 1556-1753”, en (Miguel Vallebueno, coord.), Patrimonio mi-sional en el sur de la Nueva Vizcaya, cap. 1, México, INAH.
VON MENTZ, BRÍGIDA1998 “Coyuntura minera y protesta campesina en el centro
de Nueva España, siglo XVIII”, en La minería mexicana. De la colonia al siglo XX, México, Instituto Mora / El Colegio de Michoacán / El Colegio de México / UNAM, pp. 23-46.
Un desconocimiento peligroso: la Nueva Vizcaya en la cartografía y los grandes textos europeos de los siglos XVI y XVII*
* Una primera versión del presente artículo fue publicada bajo el mismo título en la
revista Relaciones, núm. 75, 1998, pp. 173-213.
TOMO
Chantal Cramaussel
Los textos geográficos que circularon en Europa durante el siglo XVI recogie-ron, desde épocas muy tempranas, crónicas e informaciones acerca de los descubrimientos realizados en el septentrión novohispano. Eventos como el descubrimiento de Zacatecas o la exploración y conquista de Nuevo México fueron consignados en las grandes descripciones del Nuevo Mundo realiza-das en aquellas épocas. Sin embargo, la información de ese modo recopilada resultó, con frecuencia, fantasiosa o inexacta, y lo que llegó a saberse en el viejo continente acerca del norte novohispano en particular, muy poco tuvo que ver con la realidad. Durante los siglos XVII y XVIII, el conocimiento de la geografía del septentrión no mejoró mucho. Sólo trascendieron los lugares situados en el llamado Camino Real de Tierra Adentro, que fue, de hecho, la única vía de importancia que ligó a la capital del virreinato con el lejano sep-tentrión.1
En contraste, los vastos espacios que se abrían tanto al occidente, como al oriente del Camino Real, permanecieron en buena medida ignotos y, de he-cho, no se pudieron cartografiar con relativa exactitud, sino hasta finales del siglo XIX. Con el tiempo, sin embargo, se fue precisando paulatinamente la latitud aproximada de algunos de los sitios más importantes de aquellas zo-nas, en particular la de las capitales provinciales y, si acaso, la de los grandes y más afamados centros mineros. La determinación precisa de la longitud de la mayoría de ellos tomaría aún mucho más tiempo. A falta de otros ingredien-tes que añadir a sus cartas, los cartógrafos, incluso después de la Independen-cia, no tuvieron otra opción para singularizar aquellos espacios casi vacíos, que recurrir una y otra vez a la geografía del septentrión que se gestó a lo largo del siglo XVI.2
1 Cramaussel, 1997, pp. 11-33. 2 Desde los inicios del periodo colonial, las inexactitudes en la determinación de las latitudes y, en especial, las de las longitudes, fueron siempre muy comunes en la cartografía consagrada a estas regiones. A pesar de que los problemas técnicos relacionados con el cálculo de las longitudes habían
HISTORIA DE DURANGO
Los españoles dominaron durante tres centurias el territorio americano pero, paradójicamente, no fue a partir de España ni de las Indias cuando se difundió el conocimiento geográfico y cartográfico de esta parte del mundo. Por temor a alguna invasión extranjera, la Corona española prohibió, desde fines del siglo XVI, divulgar descripciones de las tierras descubiertas; escasas fueron, a partir de entonces, las noticias que llegaron hasta los grandes centros cartográficos europeos y, en particular, a los que se desarrollaron a partir de mediados del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, en el norte del viejo conti-nente.3 No les quedó más remedio a los científicos franceses, flamencos, holan-deses e ingleses, que referirse una y otra vez, y hasta la saciedad, a los antiguos relatos de la conquista, que eran los únicos publicados.4 Poco más o menos lo mismo sucedió en el ámbito de la cartografía: durante muy largo tiempo, las cartas generales de América producidas en el norte de Europa siguieron ba-sándose también en los primeros mapas de las Indias, sin que sus autores fueran capaces de distinguir los rasgos de la geografía mítica que se generaron desde aquel entonces en relación con lo que pertenecía a la realidad. En con-traste, las obras de los cosmógrafos nombrados por la Corona española se fueron quedando rezagadas en los archivos de la península, y poco contribu-yeron al desarrollo del conocimiento geográfico del nuevo continente. Nos consagraremos a lo largo de las siguientes páginas a analizar de qué forma el saber geográfico acerca del norte novohispano fue cayendo en este estanca-miento a lo largo de los siglos XVI y XVII, y nos centraremos más especialmen-te en el estudio de un caso preciso: el de la Nueva Vizcaya, dilatada provincia fundada en 1562, y que englobaba gran parte del septentrión novohispano.5
sido finalmente resueltos desde finales del siglo de las luces, siguieron presentándose crasos errores en la estimación de las mismas, lo mismo que en el de las latitudes, incluso durante el siglo XIX: existe, por ejemplo, un error de un grado en la latitud de El Paso, en el mapa de Alejandro de Hum-boldt de 1811: Cramaussel, 1993, pp. 73-92. Jean de Monségur, en 1703, declaraba: “primero conven-dría al servicio del Rey y al bien del Estado el tener un conocimiento más exacto de los climas y de la situación de cada provincia, de su extensión y límites, de su latitud y longitud [...] Las relaciones que han sido escritas acerca de esto son todas distintas y se contradicen unas a otras”: Las nuevas memorias…, p. 123. 3 Rivera Novo y Martín-Meraz, 1992, cap. IV: “La cartografía centroeuropea y su proyección ame-ricana. Siglos XVI y XVII”, pp. 103-136 y 145-152: “Las dos principales instituciones del siglo: La Academia de Ciencias de París y la Real Sociedad de Londres”. A principios del siglo XVI, las primeras escuelas de cartografía fueron las de Nuremberg, Rhineland, Viena y Saint-Dié, en Alsacia, pero se vieron muy pronto eclipsadas por las de Amberes y Amsterdam. En esos centros fueron editados los atlas de Mercator-Hondius, Blaev, Vissscher y de Wit. Los primeros atlas mundiales fueron publicados en Francia a principios del siglo XVII y los cartógrafos más destacados fueron Nicolas Sanson d’Abbeville y Guillaume Delisle. En Inglaterra, los primeros atlas generales fueron elaborados en la segunda mitad del siglo XVII. Para una historia de la cartografía europea, véase también: Lloyd A. Brown, The Story of Maps, Nueva York, Dover Publications, 1977 (1a ed.: 1949).4 Como lo hizo notar Jean-Pierre Berthe en su introducción a Le Mexique à la fin du XVIIème siècle, vu par un Italien, Gemelli Carreri, 1968, pp. 11-12.5 Para la historia general de esta provincia, el libro referencia sigue siendo: Porras Muñoz, 1980a.
TOMO
La información publicada en Europa acercade la Nueva Vizcaya y su difusión
El primer gran texto publicado en el que se alude al norte de la Nueva Espa-ña fue el de Francisco López de Gómara.6 Este autor menciona, en 1552, las tierras de la Florida, Cíbola y Quivira, de donde, afirmaba, habían partido los aztecas en su peregrinar; se creía por entonces que aquellas eran tierras muy ricas, tanto, que podían compararse, e incluso con ventaja, a las del Altiplano Central. Gómara relata las expediciones hacia el septentrión de fray Marcos de Niza (1538), Francisco Vázquez de Coronado (1540-1542) y Hernando de Soto (1544), quienes se empeñaron en descubrirlas.7 La Historia general de las Indias, de Gómara, se difundió tan rápidamente en Europa que su éxi-to alarmó al Consejo de Indias; la Corona consideró finalmente que no era conveniente divulgar el desarrollo de las exploraciones en el continente ame-ricano y prohibió la reedición de la obra en 1553. A pesar de ello, sucesos como el naufragio y periplo de Alvar Núñez Cabeza de Vaca (este extremeño caminó desde la Louisiana hasta Sonora, de 1529 a 1536), así como los que rodearon el fracasado viaje de Francisco Vázquez de Coronado, en busca del reino llamado de las Siete Ciudades, fueron pronto conocidos en toda Euro-pa gracias al italiano Juan Bautista Ramusio, quien había leído a Francisco López de Gómara y tradujo al italiano, en 1554, cartas y documentos de las expediciones anteriormente mencionadas.8 Su obra tuvo múltiples reedicio-nes en varios idiomas durante los siglos XVI y XVII. El mismo año, la casa editorial Plantino, de Amberes, aprovechó el veto de la Corona española para reeditar en Flandes el libro de Francisco López de Gómara, ya que éste intere-saba a un numeroso público y su éxito comercial estaba asegurado. Como puede verse, las restricciones impuestas por la Corona española no impidieron entonces del todo la difusión de noticias sobre sus posesiones indianas, pero sí consiguieron, en cambio, que poco a poco la información que circulaba fuera perdiendo vigencia. Otros textos más, que hablaban del norte novohispano, aparecieron publicados ciertamente en la península, durante la segunda mi-tad del siglo XVI. Sin embargo, se trataba con frecuencia de libros que no encerraban descripciones precisas de las nuevas tierras sino que evocaban más bien las desventuras de los conquistadores. Así, por ejemplo, en 1542, había salido ya a la venta en Zamora el relato completo de la Relación, de
6 Francisco López de Gómara, Historia general de las Indias, Zaragoza, A. Milán, 1552. Trad. fran-cesa: París, M. Sonnius, 1584; trad. inglesa: Londres, 1578.7 Fray Marcos de Niza y Francisco Vázquez de Coronado alcanzaron el actual territorio del suroes-te de los Estados Unidos; Hernando de Soto naufragó en las costas de la Louisiana. Para un resumen acerca de todas esas primeras expediciones españolas y francesas hacia el actual territorio estado-unidense, véase Quinn, 1977, pp. 137-289.8 Ramusio, 1606 (1ª ed.: 1554).
HISTORIA DE DURANGO
Alvar Núñez Cabeza de Vaca,9 y este texto fue reeditado en Valladolid en 1555, mientras que la primera relación completa acerca de la fallida expedi-ción de Hernando de Soto hacia la Florida fue publicada en 1557, en Lisboa, por uno de los miembros de la tropa que participó en aquella empresa, y quien era originario de Évora, en Portugal. 10
Sin embargo, las dificultades y sinsabores experimentados por personajes como Vázquez de Coronado, Cabeza de Vaca y Soto, no hicieron olvidar en Europa la imagen del norte fraguada por López de Gómara y Ramusio, para los cuales el territorio septentrional guardaba inmensas riquezas aún no des-cubiertas. Estas imágenes un tanto idílicas del norte, generadas en el siglo XVI, no cesaron de atraer la atención de los lectores europeos, a todo lo largo de la época colonial americana. El mítico septentrión novohispano recibió, tanto en España como en los demás países del viejo continente, diversas denominacio-nes: Nueva Granada,11 Tula,12 Topira,13 Copala,14 Cíbola,15 la Florida,16 el Nuevo México17 o Quivira.18
9 La relación que dio Alvar Nuñez Cabeza de Vaca de lo acaecido en las Indias en la armada por donde iba por gobernador Pánfilo de Narvaez. Desde el año de veinte siete y hasta el año de trein-ta y seis que volvió a Sevilla con tres de su campañía. La segunda edición es de Valladolid, 1555. Una edición moderna de Cabeza de Vaca de los Naufragios y comentarios, se encuentra en Espasa-Calpe, Madrid, 1973.10 Relaçao verdadera dos trabalhos q’ho gobernador Don Fernando de Souto y certos fidalgos portugueses pasaron no descubrimento de Frolida, Évora, 1557; consultamos la edición francesa, editada un siglo después por Gentilhomme d’Elvas: Histoire de la conquête de la Floride, trad. por Edmé Couterot, París, 1669.11 Este nombre es el que le dio Francisco Vázquez de Coronado al país mítico. Granada había sido el último reducto de los musulmanes en la península ibérica y Vázquez de Coronado quería someter al último gran reino infiel en las Indias. Juan de Oñate, en 1600, bautizaría también con el nombre de Santa Fe, la capital del Nuevo México, como Santa Fe de Granada, en España. 12 Tula o Tullan es uno de los lugares en los que, se dice, descansaron los aztecas en su peregri-nación hacia el Anáhuac; se situaba, según Gómara, más allá de Jalisco, y arguye, igualmente, que los aztecas habrían dejado este lugar en 720 d. C: Historia de México, con el descubrimiento de la Nueva España, Amberes, Plantino, 1554, p. 299.13 Véase más adelante el significado de este nombre.14 Véase más adelante el significado de este nombre.15 Los españoles llamaron cíbolos a los bisontes de las llanuras norteamericanas; se confundiría también Cíbola con las siete ciudades míticas del septentrión: Gandía, 1952, cap. 5; Clissold, 1961. En la relación de fray Marcos de Niza de 1568, publicada por Ramusio, 1606, t. III, p. 297, se afirma que los indios conocían tan bien Cíbola como se conocía México en Nueva España y Cuzco en el Perú. 16 La Florida es, desde el principio de la conquista, un lugar mítico en el que se creía encontrar la fuente de la juventud: Davis T. Frederick, “Juan Ponce de León’s Voyages to Florida, The Florida His-torical Quartely 14, 1935, pp. 5-70.17 Es el nombre que le da ya José de Acosta en su Historia natural y moral de las Indias Orientales y Occidentales, Sevilla, 1590; la primera edición en latín data del año anterior. Acosta afirma que los aztecas llegaron de tierras alejadas en las que se ha descubierto un reino que llaman Nuevo México; este reino comprende dos provincias, la de Aztlán y la de Tulculhuacan. El libro citado tuvo múltiples ediciones en francés: 1598, 1600, 1606, 1616.18 Quivira significa “grande”, en árabe.
TOMO
Esta multiplicidad de nombres contribuyó ciertamente a asegurar la super-vivencia del mito de un norte novohispano en el cual se escondían reinos aún ignorados, pero de gran riqueza. De hecho, muchas de estas denominaciones surgieron del propio proceso de conquista de aquellos territorios; con fre-cuencia, los exploradores y conquistadores trataban de expresar y hacer crista-lizar sus esperanzas, bautizando con nombres pintorescos y legendarios las ignotas regiones que iban descubriendo. Al paso del tiempo y ante la concien-cia de que la riqueza de las tierras descubiertas no estaba a la medida de sus expectativas, otras nuevas regiones, cada vez más alejadas, entraban en escena alimentando la toponimia de este mítico norte opulento, nunca alcanzado.19
En Nueva Vizcaya aparecieron desde el principio de la conquista nombres que tenían su origen en la leyenda: Topia y Copala. En 1562, Francisco de Ibarra partió de Zacatecas con rumbo al norte al mando de una hueste con-quistadora cuyo objetivo era descubrir un reino de gran riqueza llamado Copala, Copalla o Copaha. Ya Hernando de Soto, años antes en la Florida, había también pretendido descubrir una laguna de este mismo nombre, la cual, se decía, estaba llena de oro y había sido el punto desde donde los az-tecas emprendieron su migración hacia el sur.20 Según la leyenda, un gran río conducía a esta laguna y no fue por casualidad que, anhelando encontrar en los territorios por él recorridos algo que se asemejara a esa referencia mítica, la primera región descubierta por Francisco de Ibarra fuera la que hoy conocemos como La Laguna, cuenca endorreica en donde desemboca el río Nazas.21 Sin embargo, los indios que vivían en las riveras de esa laguna no eran tan civilizados como los que se mencionaban en la leyenda, e Ibarra decidió entonces remontar el curso del Nazas hacia la Sierra Madre Occi-dental, cuyas cumbres identificaba con las montañas de Teguayo, en las cua-les nacía el río legendario. Ya en pleno corazón de la sierra, el primer gran pueblo descubierto por Ibarra y sus huestes parece recordarles la riquísima ciudad llamada Topira, o Topiza, que decía haber descubierto Marcos de Niza en 1538, y lo bautizaron con el nombre de Topia.22 Afirmaba Ibarra en
19 Cesáreo Fernández Duro realizó un estudio completo acerca de este tema: Don Diego de Peña-losa y Quivira, Madrid, 1882. Desgraciadamente, no ha habido ninguna reedición moderna de este importante libro.20 La explicación del nombre de Copala es dada por Jerónimo de Zárate Salmerón, en las Relacio-nes del Nuevo México, escrito en México, en 1629. Este texto no se publicó pero circulaba, lo men-ciona a fines de siglo Antonio de Betancurt en la Crónica de la provincia del santo evangelio de México. La laguna de Copala es también citada en La Florida del Inca Garcilaso de la Vega, 1966, p. 305, y por Baltasar González de Obregón, 1924, pp. 39-43: Ibarra partió al “descubrimiento y con-quista del Nuevo México, entonces llamado Copala”.21 Esta explicación había sido avanzada ya por Martínez del Río, 1954, p. 21.22 Ternaux-Compans, Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l’histoire de l’Amérique, 1837-1841, t. IX, carta de Francisco Vázquez de Coronado del 8 de mayo de 1539; Coro-nado sitúa Topia al norte de Culiacán.
HISTORIA DE DURANGO
el relato de su conquista, haber quedado deslumbrado por la riqueza de ese pueblo, al cual llamó en un primer momento “la otra Tenochtitlán” y cuya conquista emprendió de inmediato a sangre y fuego. A la postre, Topia no resultaría ser, en realidad, sino un poblacho, ciertamente de buen tamaño, pero que ni con mucho se acercaba a lo que él había pretendido encontrar. Sin embargo, tal fue la fuerza del relato de su supuesta conquista y la dispo-sición del virrey para creer en la posibilidad de encontrar grandes riquezas en aquellas regiones, que, a raíz de este descubrimiento, Luis de Velasco el viejo le confirió a este capitán derechos de conquista sobre esos territorios. Poco después, el rey otorgaba a Francisco de Ibarra el título de “gobernador de las provincias de Copala en Nueva Vizcaya”.23 A pesar de la decepción sufrida por Ibarra y su gente al tomar por las armas el poblado de Topia, siguieron buscando en vano, durante tres años más, el reino legendario que pensaban se ocultaba en el septentrión. Copala dejó de ser, con el tiempo, el nombre general de la nueva gobernación en provecho del de Nueva Vizcaya pero se seguiría llamando Copala,24 a la parte occidental de la jurisdicción, donde se ubicaba Topia, durante el resto del siglo.
En Europa, las expediciones de Ibarra pasaron inadvertidas. Para esas fe-chas, la Corona española se mostraba cada vez más reacia a dar a conocer descripciones del nuevo continente; la Geografía y descripción universal de las Indias Occidentales, escrita en 1574 por el cosmógrafo real Juan López de Ve-lasco, no se publicó,25 ni se editó tampoco la versión aumentada de la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo, la cual comprendía un quinto capítulo consa-grado a la Florida, Cíbola y Quivira.26 Entre 1562 y 1567, se verificó una cor-ta ocupación francesa en la Florida y el gobierno español, ante el desconoci-miento imperante acerca de las dimensiones reales del continente, comenzó a temer una posible invasión del recién conquistado y todavía mal explorado septentrión novohispano. Por una real cédula expedida en 1582,27 se prohibió,
23 AGI, Patronato 73, núm. 1, “Relaciones de méritos de Francisco de Ibarra”. Diego de Ibarra en 1579; Hernando de Bazán, en 1585; Rodrigo del Río, en 1589, y Diego de Velasco, en 1592, recibieron todavía el título de “gobernadores de Copala, Nueva Vizcaya y Chiametla”: AGI, Indiferente General 416. En el siglo XVII, Gaspar de Alvear fue todavía nombrado “gobernador de la Nueva Vizcaya, de las provincias de Copala y Sinaloa”: AGI, México 28, núm. 46 G. El nombre de Nueva Vizcaya recuer-da la tierra natal de Francisco de Ibarra, oriundo de Durango, en el país vasco.24 En 1570, todavía, Bartolomé de Arriola, en sus relaciones de méritos, afirmaba haber sido nom-brado “Contador del nuevo reino de Copala”: AGI, México, 211. Sin embargo, algunos pensaban que el reino de Copala no se había descubierto aún: Antonio Sotelo de Betanzos pidió, en 1566, una nueva capitulación para emprender la conquista: “teniéndose entendido ser la noticia que se tenía de Copala de donde salieron los mexicanos a poblar México”, documento núm. 574, publicado por Fernando del Paso y Troncoso, 1938-1942.25 López de Velasco, 1894.26 Fernández de Oviedo, 1852.27 Esta real cédula es citada por Baudot, 1983; el autor dedica el capítulo IX de su libro, “La con-fiscación de las crónicas mexicanas y la prohibición de los trabajos etnográficos” (pp. 471-503).
TOMO
finalmente, la reedición de textos antiguos relativos a la conquista, así como entrada a imprenta de nuevas descripciones de las tierras americanas.
Otros países europeos con pretensiones expansionistas tomarían el relevo. Después de la instalación, en 1562, de colonos franceses en la Florida, surgie-ron varios textos en francés acerca de esta región.28 Los ingleses, instalados ya en Virginia, se interesaron también por la zona; en 1563 se tradujo al inglés el texto de Gómara de 1552 sobre la Florida, así como el texto de René de Lau-dionnère, de 1586, editado en Londres al año siguiente y reeditado en 1589 y 1600. En Portugal, en 1605, salió de prensa La Florida, original de Garcilaso de la Vega,29 en la que se reproducen las relaciones de méritos de Gonzalo Silvestre, antiguo soldado de Hernando de Soto. Llama la atención, sin em-bargo, el que se hubiera otorgado un permiso real para llevar a cabo esta últi-ma publicación; ello se debió probablemente, a que se trataba de un episodio infortunado de la conquista y se pensó quizás que ello contribuiría más que nada a disuadir a posibles aventureros que quisieran ocupar aquellos territo-rios. Pero, poco a poco, el mito de las incontables riquezas y prodigios escon-didos en la Florida había ido diluyéndose. Desde fines del siglo XVI, las su-puestas grandes riquezas escondidas en el septentrión fueron trasladándose, en las obras de cosmógrafos y otros eruditos, hacia las tierras del interior, hacia el occidente, en donde se hallaba lo que solía llamarse en aquel entonces “La Nueva México”.30 La fama en Europa de esta supuesta tierra de cocaña se debió, en gran medida, a Juan González de Mendoza quien, en 1585, publicó en Roma junto con una descripción de las tierras de Asia, su Itinerario del Nuevo Mundo, del cual aparecieron 38 ediciones en tan sólo 25 años.31 Este autor inmortalizó las expediciones de Agustín Ruiz (1581) y de Antonio de Espejo (1583), quienes partieron de la provincia de Santa Bárbara, en Nueva Vizcaya (en el sur del actual estado de Chihuahua), y alcanzaron las tierras de los indios pueblo, en el alto río Bravo. En 1586 y 1587 se tradujo el Itine-rario al francés y al inglés. El 1586, también la relación de Antonio de Espejo fue impresa en francés, y al año siguiente en inglés (Londres, T. Cadaman).32 Apuntemos, por otra parte, que la somera descripción de la Nueva Vizcaya que se ofrece en el texto de Juan González de Mendoza es básicamente
28 Le Moyne, 1564 (incluye una historia ilustrada de la Florida); Le Challeux, 1566: Basanier, 1582; con el mismo título aparece cuatro años después el trabajo de René de Laudonnière, Histoire notable de la Floride, 1586; Lancelot Voisin, seigneur de la Popelinière consagra la casi totalidad del libro II de su obra intitulada Les trois mondes a la Florida.29 El Inca Garcilaso de la Vega, 1966.30 Como lo explico en Cramaussel, 1990, pp. 15-16. José de Acosta, 1590, contribuyó también a fijar el nombre de Nuevo México o Nueva México.31 González de Mendoza, 1585, libro III, pp. 299-332.32 Una traducción manuscrita se encuentra en la serie de documentos reunidos con el objeto de preparar una invasión de las posesiones españolas en el septentrión, en la época de Colbert: BNP, Nouvelles Acquisitions 2160, fols. 12-15.
HISTORIA DE DURANGO
errónea,33 aunque hay que añadir que ello se debe, sobre todo, a que sólo se hace mención de esa nueva provincia, fundada en 1562, por haber sido el punto de partida de las expediciones hacia el Nuevo México, sin que merecie-ra ningún otro comentario lo demás que había en ella. No se hallaba tan descaminado, en realidad, González de Mendoza, respecto al juicio que se hacía de la Nueva Vizcaya, pues, como lo anotaba Baltasar de Obregón, en su Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España, redac-tada en 1584,34 durante largo tiempo la Nueva Vizcaya no fue sino poco más que eso: un puesto de avanzada hacia la conquista del Nuevo México. Todos los conquistadores, comenzando por el propio gobernador de la Nueva Viz-caya, nos dice Obregón, se hallaban constantemente en espera de integrarse a algún grupo expedicionario y partir a la descubierta y conquista de aquella mítica provincia. Tal era la importancia que en aquel contexto se le concedía a esa empresa que, de hecho, Obregón le consagró la mayor parte de su cró-nica del Nuevo México, cerrándola con un relato pormenorizado de la expe-dición de Espejo de 1583 hacia este mítico territorio. Pero, como sucedió con muchos de sus contemporáneos, Obregón jamás recibió las autorizaciones necesarias de parte de la Corona para la publicación de su libro, el cual per-maneció ignorado hasta el siglo XX. Como lo mencionaba ese autor, quizá con alguna exageración para llamar la atención de sus posibles lectores, las autoridades españolas no divulgaban noticias de las expediciones hacia el norte porque era tan fuerte la atracción que ejercía el septentrión sobre los habitantes de la Nueva España, que la noticia del menor descubrimiento en esa dirección hubiera podido causar el despoblamiento general del altiplano central.35 En la Histoire universelle des Indes orientales et occidentales, de Cor-neille Wytfliet (1597),36 se relatan los viajes de Francisco Vázquez de Coro-nado y de Espejo, a los que añade el de Drake, quien descubrió la Nueva Al-bión37 y la región de los Conibas, situadas en el noroeste del continente, y termina el autor su escrito con una historia de la Florida. De la conquista de la Nueva Vizcaya no encontramos ninguna mención.
Desengañadas quizá porque las riquezas de la Nueva Vizcaya no resultaron ser lo que el mito había hecho esperar, las autoridades españolas permitieron a principios del siglo XVII que se difundiera la que era también información
33 Ibidem, pp. 312-313. Al lado de la Nueva Galicia y de la Nueva Vizcaya aparece la provincia de Guadiana, la cual nunca existió. A Durango, capital de la Nueva Vizcaya, se la llamaba también a veces Guadiana, por el nombre del río en cuyo valle se había fundado. 34 González de Obregón, 1938.35 Ibidem, cap. 5: “Causas porque han sido ocultados los descubrimientos nuevamente halla-dos”.36 Fue publicada por primera vez en Londres en 1597, y reeditada en 1605 en inglés en la misma ciudad, así como en francés, en Douai, por Francois Fabri. Consultamos la edición francesa (1605). 37 Había leído quizá Principal Navigations, de Richard Hackluyt, publicada en Londres en 1589.
TOMO
acerca de la conquista de esa gobernación y sus tres provincias, entonces lla-madas Nueva Vizcaya, Copala y Chiametla. De ese modo, la Historia general, de Antonio de Herrera, publicada en 1601, incorporó la noticia de esos he-chos, aportando así, por primera vez, datos verídicos acerca del norte novohis-pano y llamando la atención sobre su potencial minero. Sin embargo, la infor-mación proporcionada por este autor provenía de la descripción inédita de Juan López de Velasco (1574) y se remontaba, por lo tanto, a los años setenta del siglo XVI: Herrera señalaba, por ejemplo, la riqueza de las minas de Santa Bárbara, las de San Juan y de Indé, cuando en la fecha en la que se publicó la Historia general38 San Juan se hallaba reducido a una sola hacienda mientras que Santa Bárbara e Indé estaban despoblados.39
La obra de Antonio de Herrera sería la última historia general de las Indias Occidentales escrita por un español: para mediados del siglo XVII, el vacío editorial llegó a tal grado que los propios estudiosos originarios de la penín-sula ibérica comenzaron a referirse a libros escritos en Francia, en Flandes y en Inglaterra, acerca de las Indias Occidentales.40 En España, sólo tres textos se publicaron, a lo largo del siglo XVII, acerca del Nuevo México, provincia otrora célebre; estos fueron los de Gaspar de Villagrá (1610), Francisco de Benavides (1630) y fray Esteban de Perea (1632).41 Sin embargo, la esperan-za de encontrar un grande y rico reino en el septentrión no se desvaneció por completo; a partir de esas fechas aparecieron en las remotas e ignotas inmen-sidades del norte otros reinos legendarios, como los de Quivira y de Cíbola, herederos de dos de los nombres con que se llamó originalmente al Nuevo México, pero que fueron situados mucho más al norte. El tercero de ellos fue el de Anián, nombre dado también al imaginario estrecho marítimo, situado en el extremo norte del continente y que se suponía comunicaba al Pacífico con el Atlántico.42
38 Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos castellanos en las islas y tierra-firme del mar oceano, Madrid, 1601; reedición: Tipografía de archivos, Madrid, 1936, década VIII, lib. X, cap. 23-24. Este libro fue publicado varias veces en español, de 1601 a 1615; en francés, en 1622, 1659 y 1671; en latín, en 1622, 1623 y 1624: Berthe, introducción a Le Mexique a la fin du XVIIème siècle..., 1968, p. 11.39 Cramaussel, 1990.40 Es el caso, por ejemplo, de Juan Diez de la Calle, quien, en su edición ampliada e inédita de 1659, Las noticias sacras y reales de los dos imperios de las Indias Occidentales de la Nueva Espa-ña, dice haber consultado a Jan Laet, Jansenius y Mercator, tres flamencos.41 Gaspar de Villagrá redacta un poema épico llamado La historia del Nuevo México, Alcalá, 1610; Francisco de Benavides publica una relación en latín en la que sitúa Quivira en el noroeste del con-tinente, como Francis Drake (Benavides’ Memorial of 1630, 1954), y fray Esteban Perea escribe en 1632 la Verdadera relación de la grandísima conversión que ha habido en el Nuevo México..., Sevilla, 1632. La relación de Benavides es citada por Jan Laet, en la edición francesa de su libro intitulado: Histoire du Nouveau Monde ou description des Indes Occidentales, Leiden, 1640. Se volvió a publicar esta obra en francés, París, G. Pelé, 1643.42 Pero no por ello se renunció a su descubrimiento: en 1608, el rey prohibió al gobernador del
HISTORIA DE DURANGO
Por su parte, la expedición de Juan de Oñate para la conquista del Nuevo México (1598-1600), fue conocida en Europa gracias, sobre todo, a la cróni-ca de Luis de Tibaldo, que publicó el inglés Samuel Purchas, en 1625, junto con la antigua colección de textos sobre el Nuevo Mundo, compilada por su maestro Richard Hackluyt.43
En 1645 aparece por fin el primer libro consagrado a la Nueva Vizcaya; se trata de la Historia de los triunfos de nuestra santa fe entre gentes las más bárba-ras y fieras del nuevo orbe, pero esta obra, escrita y publicada en México por el provincial de la orden de los jesuitas, está dedicada principalmente a hacer la apología de la labor de las misiones fundadas por su congregación en Sinaloa y Sonora. Por su estilo apologético y su peculiar estructura discursiva, es un texto del cual muy difícilmente se podría obtener una imagen más o menos coherente acerca del territorio y la vida en el septentrión novohispano.44 A ello debemos agregar que, quizás por haber sido publicado en México, el li-bro parece haber circulado muy poco: no hemos encontrado referencia algu-na al mismo en textos de otros autores. Doce años después, en L’Amérique en plusieurs cartes nouvelles et exactes et divers traités de Géographie et d’Histoire,45 Nicolas Sanson d’Abbeville describe sucintamente la audiencia de Guadala-jara (la cual incluye las gobernaciones de Nueva Galicia y Nueva Vizcaya), pero no añade nada nuevo al texto de Antonio de Herrera de 1601, quien continuaría siendo la principal referencia, hasta entrado el siglo XVIII.
Datos nuevos, pero casi por completo fantasiosos acerca de la Nueva Viz-caya aparecerían en 1680, después de la expedición francesa de La Salle en el Mississippi, quien situaba Quivira no como Drake, al noroeste del continen-te, sino al noreste. Según el religioso Louis Hennepin,46 quien había partici-pado en esta expedición, la ocupación de Quivira por Francia permitiría una
Nuevo México enviar expediciones hacia el norte de su gobernación, en peligro de despoblarse: Hammond y Rey, 1940, t. I, pp. 1065-1067: “The King to the Viceroy Velasco, Suspending the Discovey and Exploration of New Mexico” (13 de septiembre de 1608). En 1662, otro gobernador, llamado Diego de Peñalosa, partió de Santa Fe hacia Quivira con mil indios; afirmó haber descubierto Quivira, al noreste del Nuevo México, en una región muy fértil y cuyas riquezas mineras eran inagotables. Como la Corona española no quiso darle una capitulación para el descubrimiento de Quivira, Peña-losa ofreció sus servicios al rey de Francia pero no obtuvo nada de la Corona francesa tampoco. Sin embargo, su fantástico relato, que situaba Quivira más cerca de la Louisiana, motivó la expedición francesa de La Salle en 1680: E. T. Miller, “The connection of Diego de Peñalosa with La Salle expe-dition”, Texas State Historical Association Quaterly, pp. 97-112. 43 S. H. Purchas, 1625.44 Andrés Pérez de Rivas, Historia de los triunfos de nuestra santa fe entre las gentes más bárbaras y fieras del Nuevo Orbe, México, Layac, 1944. Sobre su estructura discursiva, véase Rozat, 1995.45 París, 1657, cap. 6: “Il ne si parle point de villes en la Nouvelle-Biscaye, mais seulement d’excellentes mines d’argent à San Ien [Juan], à Sainte-Barbe, et à Endes [Indé], que l’on estime les meilleures: et ici les Espagnols n’occupent que les mines”. Estos datos se refieren a los primeros años de la conquista, y son tomados de Antonio de Herrera, como explicamos anteriormente.46 Hennepin, 1683.
TOMO
eventual invasión de las posesiones españolas al norte del virreinato de la Nueva España. Hennepin hizo creer en Francia que las minas de Santa Bár-bara, las cuales situaba en el Nuevo México, eran de una riqueza comparable a las más celebres conocidas por entonces en el Nuevo Mundo; intituló su texto Nuevo viaje al un país más grande que Europa, con reflexiones acerca de las empresas del señor de La Salle, y sobre las minas de Santa Bárbara, enriquecido de un mapa.47 Desde luego, la realidad era muy distinta; para esas fechas las vetas de Santa Bárbara se encontraban nuevamente despobladas y la región entera atravesaba por una prolongada crisis minera. Es interesante constatar, entre paréntesis, cómo este autor no se refiere a las minas de Parral, que ha-bían sido muy ricas a lo largo de todo ese siglo, sino a las de Santa Bárbara, cuya fama databa de la época de la conquista de ese territorio.48 Este imagi-nativo texto fue traducido a varios idiomas y conocido en todo el norte de Europa (Nuremberg, 1689; Bremen, 1690; Utrecht, 1698; Amsterdam, 1698, 1704 y 1711), ya que, al negarle su apoyo la Corona francesa para rea-lizar una nueva expedición, Louis Hennepin propuso sus servicios a Holanda,49 país donde murió estando aún en el exilio. El texto de Hennepin y la carta que lo acompañaba, fueron retomados por muchos otros autores, entre los que se encuentra Sebastián Fernández de Medrano, quien preparó una reedición de Hennepin en Bruselas en 1699. Antonio de Herrera aludía ya 82 años antes a las minas de Santa Bárbara y señalaba la riqueza minera de la Nueva Vizcaya, de modo que los cosmógrafos no dudaron en reconocer en el texto de Hennepin la confirmación de los datos proporcionados por Herrera, fuente de referencia por excelencia para el norte novohispano. A pesar de que el relato de Hennepin y su descubrimiento de Quivira hacían albergar fuertes dudas acerca de su veracidad, Francia comenzó a interesarse por la Nueva Vizcaya. En 1684, el gobierno de Colbert concibió incluso un plan para invadir la provincia, en el cual se especificaba que la primera plaza a tomar por las armas sería la del Parral (ya no la de Santa Bárbara).50 Se creía entonces que la provincia de la Nueva Vizcaya se encontraba muy po-bremente defendida y que los criollos, quienes sufrían el desprecio de los peninsulares, podrían aliarse fácilmente con los invasores. Por otro lado, se contaba con el hecho de que Francia podía ofrecer a los pobladores produc-tos mucho más baratos que los que llegaban a América desde España. En cuanto a los indios, maltratados como estaban por los conquistadores, no se
47 Este es el título de la edición española de Sebastián Fernández de Medrano, 1699. 48 Cramaussel, 2006. 49 Los holandeses se habían instalado en la isla de Manhattan en 1624 y tenían también miras expansionistas en América: Jameson, 1909.50 BNP, Collection Clairambault 1016 (1684), Papiers de Colbert, fol. 164. El plan se intitula: “S’il est avantageux de s’emparer des pays que les Espagnols possèdent en Amérique”. Esos documentos han sido publicados por Margry, 1867, pp. 5-36.
HISTORIA DE DURANGO
dudaba que sería fácil ganarlos para la causa francesa. El plan no se llevó a cabo, pero se sabe, gracias a esos documentos conservados en la biblioteca nacional de París, que el gobierno francés se había informado bastante bien de la situación que guardaba la provincia: se menciona incluso la producción de las minas de Parral (200 mil marcos), cifra concordante con la que se veri-ficaba a mediados de ese siglo.51 Sería interesante averiguar de qué medios se sirvió el gobierno francés para adquirir noticias frescas acerca del norte novo-hispano en una época en que, en España, esa clase de información se quedaba en los archivos de la Corona y ni los propios estudiosos españoles tenían ac-ceso a ella.
Gracias a Hennepin, el septentrión novohispano despertó a la postre cierto interés entre el público instruido de Europa. Se reeditó el texto del gentilhom-bre de Elvas (miembro de la expedición de Hernando de Soto a la Florida en 1544), en Londres en 1686, y en París en 1685 y 1687; mientras, por su parte, M.D. Citri de la Guette publicó una nueva historia de la Florida en 1685: Histoire de la conquête de la Floride par les Espagnols sous Ferdinand de Soto. Esta ola de curiosidad se apoyaba en parte en el hecho de que los estudiosos imaginaban que el gobierno francés intentaba mantener en secreto algún gran descubrimiento, quizás sin precedentes, realizado en el norte novohispano. A pesar de que La Salle había desmentido las afirmaciones de Louis de Henne-pin acerca de la gran riqueza de la Nueva Vizcaya, los estudiosos no dejaron de dar crédito al relato de este último.52 El engaño duraría todavía unas déca-das más, pero, en 1697, el inglés Lionnel Waffer consignaba ya por primera vez en una descripción general del continente, publicada en Inglaterra, la exis-tencia del real de Parral, fundado en 1631. Es posible que este autor recibiera información más actualizada, aunque no sabemos por qué vía;53 el hecho es que ignora mucho de lo afirmado por Hennepin, y en cuanto a las “famosas minas de Santa Bárbara”, explica que sólo son de plomo.54
La cartografía
Aunque existen algunas vagas referencias acerca de cartas geográficas de ori-gen indígena, producidas durante los primeros años de la conquista, en don-de se representaba el septentrión, ninguna llegó hasta nosotros. Baltasar de Obregón afirmaba, por ejemplo, que Hernán Cortés habría descubierto unas
51 Ibidem.52 Véase, por ejemplo, M. Joutel, 1713, “On avoit souvent entendu parler de ces riches mines de Sainte-Barbe dans le Mexique, et on estoit tenté de les aller visiter”. En esta introducción a su propio libro, Hennepin acusaba a La Salle de querer ocultar el pretendido gran descubrimiento de Quivira. 53 Quizá supo de los escritos del padre Kino, cuyo mapa del norte de la Nueva España se difundió unos años después en Europa: véase más adelante.54 Waffer, 1699, pp. 331-398.
TOMO
pinturas de ese tipo en el “tesoro” de Moctezuma, aunque, desde luego, nada semejante pudo ser localizado.55 El único documento conocido de este tipo y que se conserva hasta el presente se encuentra en el Archivo de Indias; se trata de una carta conocida como “del nahuatl”,56 que mandó hacer en México, probablemente a principios del siglo XVII, el factor Francisco de Valverde, basándose supuestamente en indicaciones proporcionadas por un nativo (mapa 1). En ella, aparece el camino hacia el Nuevo México, que pasa por Zacatecas y Santa Bárbara, siguiendo la ruta que siguió el adelantado del Nuevo México, Juan de Oñate, entre 1598 y 1600. Se trata de un mapa su-mamente escueto, no está representado ningún poblado entre Zacatecas y Santa Bárbara, y al norte de este real de minas sólo se indican los principales ríos que atraviesan las llanuras: Conchos, Nombre de Dios y Grande del Norte. Además del anterior, existió el mapa que dice haber compuesto el cosmógrafo real Francisco Domínguez en sus informaciones de méritos, pero que no incluyó en ellas; supuestamente, se encontraba acompañado también de una descripción general del septentrión.57
De cualquier forma, es poco probable que de haber existido esos mapas, hubieran podido salir de los archivos españoles para ser consultados. Ante la falta de materiales, la cartografía dedicada a las posesiones españolas en In-dias debió casi siempre ser elaborada a partir de fuentes y documentación de segunda mano, las más de las veces muy poco fidedignas. No es infrecuente encontrar consignados en los mapas de esa época lugares y regiones que nun-ca habían sido en realidad explorados, pero de cuya existencia daban cuenta leyendas y consejas. Los cartógrafos solían incluso adelantarse a los explora-dores, representando en sus mapas, con toponimia y todo, regiones todavía ignotas, pero que los conquistadores del momento anhelaban descubrir. Es así como Alonso de Santa Cruz, por ejemplo, en una fecha tan temprana como la de 1536, situaba ya, en el septentrión novohispano, un reino llamado el Nuevo México, e incluía también del mismo modo al lago de los Conibas, al norte de la Florida.58 En 1608 todavía, Juan de Oñate, conquistador y fun-dador del Nuevo México, decidió enviar una expedición para descubrir ese supuesto lago.59
La Florida fue una de las provincias o regiones que con más frecuencia aparecieron en la cartografía temprana del Nuevo Mundo y con frecuencia se
55 González de Obregón, 1924, p. 15, 56 AGI, México 50 (¿1601?); este mapa ha sido publicado varias veces: véase, por ejemplo, Navarro García, 1964, mapa núm. 8. Este libro contiene la mejor colección publicada de mapas antiguos (un total de 133 en total); es muy completa, en especial para el siglo XVIII.57 AGI, Patronato 22, núm. 11, Informaciones de méritos de Francisco Domínguez.58 “Carta del seno mexicano, Tierra Firme y América del Norte sobre el Atlántico”, Mapas españoles de América, 1951, p. 45. 59 Hammond y Rey, 1940, t. I, pp. 1065-1067.
Mapa 1. Audiencia de Guadalajara, Nueva, México y California, por Nicholas Sanson d’Abbeville, 1656. BNP Cartes et Planes GEOO
13925.
TOMO
designó con ese nombre a toda la parte norte del continente.60 A partir de la tercera década del siglo XVI, sin embargo, poco a poco fueron apareciendo otros míticos reinos, para ocupar los espacios septentrionales: Topira, Aztat-lán, Ometlán61 o Cibola.62 Al igual que en las obras de historiadores y cronis-tas, en la cartografía los lugares míticos se resistían a morir. A raíz de los fra-casos de las expediciones hacia la Florida y del infructuoso periplo de Francisco Vázquez de Coronado en busca del Nuevo México, Alonso de San-ta Cruz corrigió, en 1541, la posición de esa mítica provincia trasladándola hacia el este, al norte del actual Golfo de México, donde la colocó con el nom-bre de Quivira. En este mismo mapa la legendaria Tula, lugar en el que des-cansaron los aztecas en su peregrinación hacia el sur,63 se encuentra también cerca de la costa norte del golfo, mientras que Enrico Martínez, en 1587,64 la situaba al centro del continente, al norte de los últimos territorios explorados en la Nueva España, sobre las riveras de un gran río desconocido. Es proba-ble que este último autor se haya inspirado para esta localización, en el relato de Antonio de Espejo de 1583, quien partió de Santa Bárbara y siguió el Río Bravo para llegar al Nuevo México.65
En todos los mapas del siglo XVI, la Nueva Vizcaya, fundada en 1562, se encuentra simplemente ausente, eclipsada por los lugares míticos relaciona-dos con el Nuevo México. Durante el siglo XVII, se sabe que se elaboraron cuando menos cuatro cartas generales del septentrión novohispano, pero ninguna se publicó en la época. La primera de las que se tiene referencia se diseñó en 1621, al establecerse la división entre los obispados de Guadalajara y de Durango; sin embargo, ésta ha desaparecido.66 El segundo mapa, que data de 1667, formaba parte de un proyecto para el establecimiento de una
60 Como en el “mapa anónimo de América” de 1530, publicado en Mapas españoles..., 1951; du-rante el siglo XVII aún la Florida llegaba, para muchos autores, hasta el actual estado de Texas y colindaba con el Nuevo México y la Nueva Vizcaya: véase, por ejemplo, el mapa de Sanson d’Abbeville de 1656 (mapa núm. 11, publicado en Navarro García, 1964, el mapa español de Sebastián Fernández de Medrano de 1699 (mapa núm. 17), o el de Delisle en 1703 (mapa núm. 20). A la postre se llamará Lousiana a la región del Mississippi, y la Florida será reducida a los territorios situados al este de la Louisiana. Al norte de la Louisiana se ubicaba la Nueva Francia, la cual se extendía hasta el Canadá (véase Delisle, 1718, mapas 21 y 22). 61 “América central” (1530), BNP, Cartes et Plans, Ge 7957; Ometlán sería una de las siete ciudades fundadas por Francisco Vázquez de Coronado una década después, en algún lugar del actual suroes-te de los Estados Unidos.62 Véase, por ejemplo, el mapa de Diez Saltieri (1566): BNP, Cartes et Plans, Ge B. 1699; este mapa está publicado en León-Portilla, 1979, p. 75.63 Tula es el nombre de un pueblo en la rivera de un río: José de Acosta, 1598, p. 326. López de Gómara (1553), p. 298 (en la edición de Amberes de 1554). “Tulla” se encuentra en La Florida, remon-tando el Mississippi, según Garcilaso de la Vega, 1966, pp. 178-185.64 Se conoce la edición de Messina, en Italia. El mapa se conserva en la Universidad de Austin.65 Vindel, 1955, mapas núms. 9 (Santa Cruz, 1541) y 36 (Enrico Martínez, 1587).66 Los funcionarios reales mostraron esta carta a varios vecinos de la Nueva Vizcaya, a los cuales se solicitó su opinión acerca de la división territorial: AGI, Patronato 183, núm. 24 (1621).
TOMO
línea de atalayas y presidios que serviría para la contención de los indios de guerra de la región de Parral. Aunque este proyecto nunca cristalizó final-mente, la carta donde se mostraba la posible ubicación de las atalayas existe todavía (mapa 2).67 También del siglo XVII nos queda la carta construida por el cosmógrafo Carlos Sigüenza y Góngora en 1691, en donde se incluye el septentrión novohispano.68 En estos dos últimos mapas aparecen por prime-ra vez una multitud de topónimos que corresponden a pueblos reales de la Nueva Vizcaya y ofrecen, por lo tanto, información sumamente valiosa acer-ca de la geografía humana de aquellas regiones; sin embargo, ningún cartó-grafo europeo tuvo acceso a ellas.69 El cuarto mapa se debe al padre Eusebio Kino quien recorrió la provincia de Sonora y en donde aparecen ilustrados gran cantidad de poblados de esa región; cabe anotar también, con respecto a esta carta, que la California vuelve a ser aquí representada como una isla. La carta está fechada en 1696 y se intitula “Teatro de los trabajos apostólicos de la compañía de Jesús en la América septentrional”; contrariamente a los an-teriores, este trabajo se divulgó con suma rapidez en el viejo continente, debi-do a que el virrey de la Nueva España, duque de Escalona, lo envió directa-mente a la Real Academia de Ciencias de París. El cartógrafo francés Nicolas de Fer lo retomaría de manera casi íntegra en su carta de 1705 de la Califor-nia y del Nuevo México, en la que aparece todo el norte de la Nueva España, desde la ciudad de México hasta Santa Fe.70
No obstante el desconocimiento general de la geografía del nuevo continen-te y la consiguiente necesidad de emplear informaciones de segunda mano, a lo largo del siglo XVII se publicaron fuera de España numerosas cartas en don-de se representaba al norte novohispano. Todas las grandes descripciones de las Indias solían acompañarse de un mapa general; en lo que corresponde al septentrión de la Nueva España, la información suele ser muy somera. Se consignan por regla general algunos de los elementos más conocidos de la geografía norteña, como las minas Zacatecas o el Nuevo México, mientras que las amplias zonas inexploradas que quedaban libres eran pobladas por los cartógrafos con elementos tomados de leyendas y mitos geográficos.71 Es muy
67 Fue publicada por Porras Muñoz en anexo de su libro La frontera con los indios bárbaros de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII, 1980b.68 Vindel, 1955, mapa núm. 75; este mapa acompañaba la “Descripción de esta parte de la Amé-rica septentrional” (1691), conservada en la Real Academia de la Historia, Colección Boturini, vol. 8.69 El mapa en francés (núm. 3) que publica Navarro García, 1964, hace excepción; aunque en él no se representa todo el norte de la Nueva España, aparecen Durango, Parras y Patos; el cartógrafo confunde el río de Nombre de Dios (el Chuvíscar, afluente del Bravo; este río atraviesa la actual ciudad de Chihuahua y está indicado ya en el mapa de 1601 del camino hacia el Nuevo México) con el Nazas. Este mapa francés formaba, al parecer, parte de un atlas (se indica arriba del mismo: t. II, núm. 4) y no está fechado con exactitud; proviene de la BNP, Cartes et Plans, Ge DD. 2987, núm. 8845.70 Esos mapas están publicados en León-Portilla, 1989, pp. 111-112.71 Véase, por ejemplo, el mapa del “Orbis terrarum”, de Ortelius, de 1570; mapas núms. 1 y 2 de
HISTORIA DE DURANGO
frecuente, por ejemplo, que aparezca representado, aquí o allá en aquellas in-mensidades, algún un lago o laguna legendarios, de los que invariablemente sale un gran río.72 La corriente, en ocasiones se dirige al oeste, para desembo-car sobre el Pacífico, o bien, hacia el este, en dirección de la Florida. Sin embar-go, los cursos de estos ríos no eran elegidos de manera totalmente arbitraria, sino que los cartógrafos tendían a relacionarlos con las rutas seguidas por las grandes expediciones de descubrimientos, como las de Francisco Vázquez de Coronado (por la costa del Pacífico), en busca del mítica Nuevo México, o Hernando de Soto, en su fallida conquista de la Florida (por la costa del At-lántico). Durante la segunda mitad del siglo XVI, cuando las expediciones lan-zadas desde la Nueva España hacia el norte comenzaron a atravesar por el altiplano septentrional, los cartógrafos situaron el gran río en pleno centro de la masa continental, colocando entonces su supuesta desembocadura un tanto al azar, en cualquier punto de la costa norteamericana.
Ya entrado el siglo XVII, conforme la exploración del interior de la masa continental norteamericana alcanzó las grandes llanuras norteamericanas, comenzaron a indicarse en la cartografía algunos de los grandes ríos que atra-viesan por esas inmensas regiones, mientras que la laguna mítica tendió a desaparecer de las cartas. Sin embargo, durante muy largo tiempo existió una gran confusión entre los geógrafos, acerca de los cursos de las distintas co-rrientes, como el Bravo (o río Magdalena), el Mississippi (o Escondido, o Espíritu Santo) y el Colorado.
El primero en trazar de manera más o menos correcta el curso del Río Bravo fue el cartógrafo francés J. B. Nolin, quien se apoyó en las memorias del cartógrafo veneciano Coronelli; este último fue también autor de un mapa de la América septentrional en 1688.73 No obstante, diez años después, Lionnel Waffer hizo resurgir una vez más la vieja leyenda de la peregrinación de los aztecas, asimilando al Río Bravo con el gran río en donde descansaron los originales reyes mexicas:
Tierra a la vista. Chihuahua a través de los mapas, 1992. A pesar de su título, en este libro no se editan sólo cartas del estado de Chihuahua; contiene muy buenas reproducciones generales del continente norteamericano, tal y como se representaba en Europa,durante la época colonial ameri-cana.72 Véase, por ejemplo, los mapas núms. 10 y 11 (Sanson, 1650 y 1656), publicados por Navarro García; en Tierra a la vista..., 1992, mapas núms. 3 (de Blaev, 1630), 6 y 7: “Nova orbis tabula” (De Wit, 1680), o núm. (“Amérique septentrionale”, de H. Jaillot de 1692). También aparece este río que nace en una laguna en el mapa de Henry Briggs, de 1625, el cual fue publicado en la obra de Samuel Purchas, 1625.73 Navarro García, 1964, p. 522. Coronelli había leído las memorias del conde de Peñalosa y las relaciones del Nuevo México del padre Alonso de Benavides. El mapa de Nolin de 1680 es el núm. 12, publicado en el libro de Luis Navarro García. El mapa de Coronelli está publicado en El territorio mexicano, México, IMSS, 1980.
TOMO
El primer Moctezuma salió de Theguayo, su patria para ir a conquistar el reino de México [...] Esos pueblos trasplantados se detuvieron y se establecieron en las riveras de un gran río, llamado del norte, o también río Bravo, en razón de la abundancia y de la rapidez de sus aguas.
Este mismo autor señala, por otra parte, que no se sabía con exactitud si este río desembocaba en el Atlántico, o en el Pacífico: “algunos geógrafos [...] ubican su desembocadura del otro lado del mar rojo de California”.74
Las confusiones entre los diferentes ríos que atravesaban el norte novohis-pano proviene, evidentemente, de la falta de materiales confiables y de pri-mera mano, producidos por exploradores, pero en buena medida, también, de la imposibilidad, para los científicos de la época, de calcular correctamen-te las longitudes. Uno de los problemas que se planteó durante siglos a los cartógrafos que intentaban representar la América del Norte fue el evaluar la anchura y dimensiones generales de esa parte del continente. Todo tipo de cálculos y estimaciones, fueron hechos desde el siglo XVI, evidentemente sin el menor sustento científico. Así, por ejemplo, Rodrigo del Río, importante capitán de guerra de la Nueva Vizcaya y quien llegaría un poco más tarde a ser gobernador de esa provincia, fue consultado en 1583 por la Corona so-bre ese particular, y expresó que pensaba que la masa territorial entre los dos océanos no rebasaba las 200 leguas.75 Un contemporáneo suyo, Baltasar de Obregón, autor de la crónica antes citada y antiguo miembro de las huestes de Francisco de Ibarra, afirmaba al año siguiente que, si bien el continente no medía más de 160 leguas de ancho a la latitud de México, se agrandaba de manera considerable hacia el norte, hasta alcanzar las 600 leguas a la al-tura de la Florida.76 A la larga, la experiencia que les dio a estos individuos el recorrer a pie y a caballo las grandes extensiones norteñas los hizo corre-gir, a la alza, sus primeras estimaciones. El propio Rodrigo del Río de Losa, en 1602, estimaba ya el ancho del continente en poco más de 800 leguas.77 Es interesante constatar cómo el muy conocido mapa de Ortelius de 1579, el cual serviría de modelo para muchos otros, coincide más o menos con
74 Ibidem.75 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de posesiones españolas, en América y Oceanía, t. XV, pp. 137-146. Rodrigo del Río de Losa fue gober-nador de la Nueva Vizcaya, de 1589 a 1592.76 González de Obregón, 1924, cap. 36, p. 223. Este autor lamenta la ligereza con la que personas como Francisco López de Gómara o Gonzalo de Illescas (Historia real y pontificia, Salamanca, D. de Phortunatis, 1573) tratan el problema de las longitudes de un continente aún por explorarse. Comen-taba igualmente el cartógrafo italiano Gessio que las longitudes consignadas en la “Tabla general de las Indias del norte”, de Juan López de Velasco, eran todas “falsas y aparentes”: Jiménez de la Espa-da, 1881-1897, vol. 2, t. III, pp. 142-166. 77 Hammond y Rey, 1940, pp. 763-765. Rodrigo del Río cree que el Nuevo México está a 577 leguas de la Florida y 227 leguas del golfo de California.
HISTORIA DE DURANGO
estos cálculos.78 Durante el siglo XVII, después de que diferentes grupos de exploradores, españoles y franceses, sobre todo, exploraran una parte no despreciable del septentrión, los cartógrafos terminaron tomando como bue-na esta última estimación, aún inferior a la realidad geográfica, pero que per-duraría hasta entrado el siglo XIX. Los grandes cartógrafos, como Mercator y sus sucesores, ensancharon de manera considerable en sus mapas el continen-te al norte de la Nueva España, desde las primeras décadas del siglo XVII.79
Antonio de Herrera continuó siendo, como ya hemos dicho anteriormente, una de las principales fuentes para los distintos autores europeos que se ocu-paron de la geografía del norte novohispano, no sólo por la información con-tenida en sus textos, sino también por su cartografía. Los pequeños mapas que acompañan las distintas ediciones de la Historia general siguieron sir-viendo como modelo para numerosos cartógrafos. Como es obvio, dada su antigüedad, estas cartas contenían informaciones a veces muy imprecisas acerca del norte. Originalmente, estos mapas habían sido tomados de esbo-zos anteriores, realizados por el cosmógrafo Juan López de Velasco,80 lo cual fecha la información contenida allí hacia el último tercio del siglo XVI, esto es, en una época en que la colonización del norte novohispano se encontraba apenas en ciernes. No es extraño, entonces, encontrar en estos mapas ele-mentos fantasiosos, producto de un conocimiento todavía muy imperfecto del terreno. Así, en la carta intitulada “Descripción de la Audiencia de la Nueva España”, Herrera señala un río Pánuco que corre desde la costa orien-tal novohispana hacia el oeste, cortando prácticamente en dos toda la masa continental. Su curso parece unirse con el que correspondería al río Nazas, situado varios cientos de kilómetros tierra adentro. Es posible que este error provenga del relato hecho por Francisco de Ibarra acerca de la expedición en busca del reino de Copala, en el curso de la cual bordeó el Nazas, describién-dolo como un gran río interior. Otra posibilidad es que Herrera haya decidi-do retomar la tradición cartográfica ya presente en el mapa de Enrico Martí-nez, de 1587, quien colocaba al mítico pueblo de Topira, al norte de un gran río que corría de este a oeste.81 En 1609, los propios habitantes de la Nueva Vizcaya, creían en la existencia de ese río, puesto que propusieron que esta corriente “desde su nacimiento en la mar del norte” fuera el límite entre el 78 Véase Cline, 1962, pp. 98-115. 79 Brown, 1977, cap. 6: Carta de Mercator de 1538. En el atlas de Mercator-Hondius de 1607 (BNP, Cartes et Plans, Ge DD 2987 (8500), la masa continental norteamericana es aún muy estrecha. El cambio salta a la vista si se comparan los mapas de 1538 y 1607 con una reedición corregida del mismo en 1628: “America sive India Nova”: lámina núm. XXIII, en Miguel León-Portilla, 1989. 80 Este dato me ha sido proporcionado por Jean-Pierre Berthe.81 Encontramos esta representación en muchos mapas posteriores, como en el del inglés M. Tatton de 1600 (se publica este mapa en su edición de 1616 en Miguel León-Portilla, 1989, lámina XXII) (ver mapa 4) y en el del francés Sanson d’Abbeville (1657) (ver mapa 5). Como en el mapa de Enrico Martínez, el gran río separa la provincia de Tula, al sur, con la de Topia, o Topira, al norte.
TOMO
obispado de Guadalajara y el de Durango, entonces en proyecto.82 El estable-cimiento de la línea imaginaria de demarcación entre los dos obispados, en 1621, contribuyó sin duda a que los vecinos de la región conocieran mejor los límites orientales del obispado y supieran que no existía tal río. Sin embargo, esta clase información parece no haber llegado, durante el siglo XVII, a oídos de los cartógrafos de los demás países europeos; de hecho, el gran río Pánuco de Herrera aparece señalado desde el siglo XVI y hasta finales del XVII, en numerosas cartas europeas. Entre ellas podemos citar el mapa de Corneille Wytfliet, de 1597,83 así como los de Sanson d’Abbeville, de 1656; John Ogil-by, de 1671;84 Marco Vicenzo Coronelli, de 1688, y el de William Dampier, de 1697.85
Antonio de Herrera ubica igualmente al norte de este gran río que podría-mos llamar también el Pánuco-Nazas, los pueblos de Indé y Santa Bárbara, y al sur del mismo, a los de Durango y Nombre de Dios; sin embargo, la gobernación de la “Nueva Vizcaya”, a la cual pertenecían todos esos pobla-dos, no aparece mencionada como tal en esa carta. Los primeros mapas pu-blicados en donde se hace mención de esta provincia son, por un lado, el de Sanson d’Abbeville, de 1656,86 y, por el otro, la carta de la Nueva España, que forma parte del atlas de Jan Blaev, publicada ese mismo año.87 Como es sabido, el término “Nueva Vizcaya” en un principio se refería únicamente a una de las varias provincias de la gobernación fundada por Francisco de Ibarra en 1562, y cuyo primer nombre fue el de “provincia” o “reino” de la Nueva Vizcaya, Copala y Chiametla, que eran las otras dos regiones que lo componían en ese entonces (luego se integrarían también Sinaloa y Sono-ra). Con el tiempo, el nombre de Nueva Vizcaya sería adoptado para desig-nar a la gobernación entera. Sin embargo, es curioso constatar cómo la car-tografía pareció conservar durante siglos para la Nueva Vizcaya no los límites de la gobernación, sino los de la primigenia provincia de ese nombre. En la cartografía europea, la Nueva Vizcaya aparece siempre representada como una pequeña provincia interior o, por así decirlo, como una angosta franja de territorio que se extendía por el altiplano septentrional, desde Nombre de Dios hasta el río Conchos. El límite norte de la Nueva Vizcaya no era situado en esas cartas sobre el río Bravo, o Grande del Norte, sino
82 AGI, Guadalajara 56, núm. 7, División del obispado de Guadalajara, documento del 16 de enero de 1609.83 AGI, Guadalajara 56, núm. 7, División del obispado de Guadalajara, documento del 16 de enero de 1609.84 El mapa acompaña la descripción de John Ogilby, intitulada: America Being the Latest and Most Acurate Description of the New World..., 1671.85 Dampier, 1697.86 BNP, Cartes et Plans, Ge DD 13925.87 BNP, Cartes et Plans, Ge DD 5098.
HISTORIA DE DURANGO
sobre el río Conchos, en el actual estado de Chihuahua, tal y como lo seña-laban Antonio de Espejo en su muy conocida descripción de 1583, y Juan López de Mendoza, en el famoso “Itinerario” de 1585.88 El establecimiento de este límite, basándose en textos del siglo XVI, sería posteriormente uno de los fundamentos de los planes expansionistas de Francia, como comentare-mos a continuación. Señalemos, por otra parte, que los nombres de los in-dios pasaguates, conchos y tobosos, que se consignan en varios mapas del siglo XVII como habitantes de las riveras del río Conchos, eran los que men-cionó Antonio de Espejo en su relación. Los conchos y tobosos fueron a la postre grupos bien conocidos por los colonizadores, pero la relación de Es-pejo es la única fuente documental en la que se alude a los pasaguates.89
Por otro lado, Durango, villa que fungió como capital de la Nueva Vizcaya desde su fundación en 1562, aparece en los mapas como formando parte de la provincia de Zacatecas, en la gobernación de la Nueva Galicia, a la que nunca perteneció.90 Es interesante destacar también que, en su descripción de 1574, Juan López de Velasco, cosmógrafo oficial de la Corona, difunde esta clase de imprecisiones.91 En la época en que López de Velasco redactó su descripción, la división entre las jurisdicciones de la Nueva Galicia y la Nue-va Vizcaya no había terminado de precisarse por entero; los oidores-gober-nadores neogallegos habían puesto en duda la legitimidad de la existencia de su vecina septentrional y la ubicación de la línea divisoria entre ambas daba lugar a fuertes enfrentamientos. Es posible que sea de fuentes cercanas a esta disputa de las que se haya nutrido López de Velasco para llenar esta parte de su descripción.
En cuanto a la provincia de Topia, señalada en la mayor parte de los mapas del siglo XVII, cabe decir que ésta nunca existió como tal. Como hemos di-cho, Topia no fue en realidad sino un pueblo de indios, de medianas dimen-siones, cerca del cual se estableció un real de minas del mismo nombre y que alcanzó, sobre todo a finales del siglo XVI, una cierta reputación. Nunca, sin embargo, se habló de una “provincia de Topia” en la Nueva Vizcaya. Más que al pueblo de indios o al real de minas, la presencia de esta supuesta “provincia de Topia” en la cartografía, debe atribuirse a los relatos de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado. En ellos se habla de un supuesto reino de Topira, que formaba parte de lugares míticos del septentrión; el hecho de
88 Sobre el éxito de esas dos obras, véase arriba. En realidad, al poblarse la región de El Carrizal con vecinos de El Paso y del Nuevo México, el límite entre la Nueva Vizcaya y el Nuevo México fue fijado en el transcurso del siglo XVIII al sur de la actual ciudad de Villa Ahumada, Chih. Sobre el establecimiento del límite entre las dos provincias: Porras Muñoz, 1980a, pp. 32-35.89 Véase, por ejemplo, el mapa de John Ogilby, 1671.90 Como en el mapa del francés Sanson d’Abbeville (1650) o del inglés John Seller (1671) (publica-do en El territorio mexicano). 91 Juan López de Velasco (1574), 1894, pp. 266-280.
TOMO
que luego apareciera el nombre de Topia en el relato de la conquista realiza-da por Francisco de Ibarra, contribuyó, sin lugar a dudas, a que se consoli-dara esta amalgama entre Topia y Topira y se quedara como un elemento más de la geografía imaginaria de toda la época estudiada.92 Más tarde, car-tógrafos atentos, como Jan Blaev, se limitaron simplemente a cambiar el nombre legendario de Topira por el de Topia.93
En el quimérico relato de Louis de Hennepin, así como en su reedición preparada por Sebastián Fernández de Medrano (1699), reaparece en la car-tografía el viejo real minero de Santa Bárbara, que en el texto de la misma es señalado con el pomposo título de “las famosas minas de Santa Bárbara”. Este real, que había gozado de una cierta fama en la Nueva Vizcaya en la época de su fundación, en realidad para esa época se hallaba ya abandonado, como decíamos más arriba. Otro mapa, fechado en 1688, localizado en la Bibliote-ca Nacional de París por Luis Navarro García,94 revela las pretensiones de Francia sobre el septentrión novohispano: se dice que la Nueva Vizcaya está habitada por muy pocos españoles concentrados en unos pocos centros mi-neros. Al norte de esta gobernación, cuyo límite es el Conchos (tal y como lo señalaban los textos del siglo XVI), y al sur del Nuevo México (el cual princi-pia en el Bravo), aparece consignado “un gran país habitado sólo por indios”; se explica que los españoles eran incapaces de conquistarlo por falta de hom-bres y que se encontraban en permanente guerra con los indios, sus enemigos irreconciliables. El autor del mapa afirma también que los aborígenes que vivían en el territorio situado al noroeste de la Nueva Vizcaya eran muy ami-gos de los franceses. Un poco más tarde, Nicolas de Fer, en sus cartas de 1703 y 1726,95 colocaría el real de minas de Santa Bárbara al norte de la Nueva Vizcaya (cuyo límite seguía siendo el Conchos), representándolo como el más importante de la gobernación.
Tanto De Fer, en 1703, como Sebastián Fernández de Medrano parecen cuatro años antes parecen ignorar todavía entonces la existencia del real de Parral, que seguía siendo, y con mucho, el más famoso y rico de la provincia. La primera mención de Parral que hemos encontrado en un mapa hecho fuera de España proviene de una carta anónima, encontrada en la Biblioteca
92 Aparece Topia no sólo en el mapa de Enrico Martínez de 1587, sino también en el de Juan Bo-tero Bennes (1598): Relaciones universales del nuevo mundo, Diego Fernández de Córdoba, Madrid, 1599, y Gabriel Tatton (1600); esos mapas han sido editados por Vindel, 1955. 93 ...Sous icelle (la Nouvelle-Biscaye), est aussi comprise une autre province appelée vulgairement Topea, Francisco de Ibarra a le premier découvert l’une et l’autre (Topia y la Nueva Vizcaya)”: Le théâtre du monde ou nouvel atlas contenant les chartes et descriptions de tous les pays de la terre (1659): BNP, Ge DD 1259, p. 61.94 Op. cit., mapa 13, BNP, Cartes et Plans, Ge DD. 2987, núm. 8784.95 Los mapas de Nicolas de Fer, “Le vieux Mexique faisant partie de l’Amérique septentrionale...”, están publicados en El territorio mexicano. La biblioteca del Congreso de Washington conserva ori-ginales de estos mapas.
HISTORIA DE DURANGO
Nacional de Paris, y que se ha fechado en 1681.96 El primer cartógrafo euro-peo en situar correctamente los poblados de la Nueva Vizcaya es Guillaume Delisle, en su Carte du Mexique et de la Floride (1703).97 Aparece allí represen-tado por primera vez, en un mapa publicado en español, el real del Parral, y se indica igualmente que Santa Bárbara se encontraba despoblada; de hecho, la ubicación de los principales poblados de esta provincia resulta bastante exacta en esta carta. Todo ello nos indicaría que este autor, tuvo acceso a información de primera mano, mucho más actualizada que la que tuvieron a su alcance sus antecesores. Quizá Delisle se sirvió ya de la carta de Eusebio Kino, de 1696, enviada a la Academia de las Ciencias de París por el virrey duque de Escalo-na, como fue el caso de Nicolas de Fer, dos años más tarde.98 En su mapa de 1705, este autor transformó por completo la representación que del norte no-vohispano se tuvo hasta entonces en Europa. Aparece ya poblado todo el sep-tentrión, y se hace mención, por cierto de las minas del Parral, al tiempo que las de Santa Bárbara desaparecían del panorama: todo ello gracias al empleo de la carta de Kino. La extraña muestra de generosidad, dada por el virrey Escalona, al compartir información geográfica con científicos extranjeros, y en particular franceses, no se debe quizá solamente a las ideas ilustradas del du-que, sino a una suerte de cálculo político. Gracias al mapa de Kino, quedaba demostrado que al norte del Conchos y al sur del Nuevo México los españoles habían fundado una multitud de pueblos y que el territorio no se encontraba, por lo tanto, habitado sólo por indios, como lo pretendían los franceses. El virrey esperaba tal vez que el conocimiento de este mapa en París contribuiría a frenar las intenciones expansionistas de la Corona francesa. De hecho, se abandonó definitivamente en la cartografía francesa la representación de San-son d’Abbeville de 1656, para consignar un norte novohispano poblado, en el cual dejaba de aparecer entre la Nueva Vizcaya y el Nuevo México el gran país sólo ocupado por indios, enemigos de los españoles.
Sin embargo, el envío de la carta de Kino fue un hecho excepcional, pues en los centros de cartografía europeos procurarse información adicional repre-sentaba una muy ardua tarea; en 1700, el propio Delisle se lamentaba de que trabajos como la Historia General de las Indias, de Francisco López de Góma-ra (1553), y la de Herrera (1601), ya más que envejecidos, siguieran siendo, todavía en esa época, los textos más confiables de que se pudiera disponer acerca del septentrión americano. En un comentario enviado por Delisle a su colega Cassini, acerca los problemas que planteaba la representación carto-gráfica del Mississippi, el primero declaraba: “Herrera no nos indica nada
96 Si no hubo error por parte de la persona que fechó el mapa: BNP, SH Port. 122, d. 2, p.o, “vers 1681”.97 Este mapa está publicado en El territorio mexicano.98 León-Portilla, 1989, p. 112.
TOMO
tampoco al respecto y lo único que encontré para llenar un poco este hueco [de información], fue Gómara”.99 El mismo año, Claude Delisle, pariente y colaborador del anterior cartógrafo, se refería al relato de Antonio de Espejo de 1583 y al libro de Benavides de 1625, al intentar precisar la distancia entre las minas de Santa Bárbara, el Nuevo México y Cíbola.100
La falta de información de la que padecían los científicos de los siglos XVI y XVII, y en particular aquéllos dedicados a la cosmografía y la geografía, no deja de resultar sorprendente. Los gobiernos europeos conocían, en realidad bastante bien, las riquezas que encerraba el imperio español de las Indias occidentales; no olvidemos, por ejemplo, la asombrosa exactitud con que en las gacetas holandesas de los siglos XVII y XVIII se difundían las cifras de las llegadas de los metales preciosos americanos.101 Sin embargo, durante mucho tiempo, las fuentes fundamentales para la geografía del norte novohispano siguieron siendo la descripción inédita de las Indias de Juan López de Velas-co (1574), divulgada por Antonio de Herrera en 1601, y el relato de Antonio de Espejo de 1583. Mucha de la toponimia, el trazado de las líneas divisorias que separaban las distintas provincias, así como el de los grandes ríos que atravesaban el septentrión, pasaron de esas fuentes a la cartografía. Mientras tanto, las noticias, relatos y reportes de primera mano que bien pudieron ac-tualizar esa geografía, terminaron casi siempre quedándose, no sólo en Espa-ña, sino también en Francia, en los archivos oficiales.102
Una y otra vez fue necesario, entonces, para cartógrafos y cosmógrafos, re-currir a textos publicados o divulgados en el siglo XVI, creándose así una geografía en donde relatos de distintas épocas, los unos más realistas que otros, viejos y nuevos mitos, se fundían en una caprichosa amalgama. Duró esta situación hasta que la Corona española se percató, a fines del siglo XVII, de que no difundir su propia versión acerca de la geografía del norte novohis-pano representaba en el fondo un peligro. Más valía que se conociera en el extranjero la existencia de los poblados coloniales de la Nueva Vizcaya y del
99 En el mapa de 1700 de Delisle no está consignada todavía la información que asentaría en sus siguientes cartas (ver mapa 6), “Herrera nous manque pareillement en cet endroit, je n’ai trouvé que Gómara qui puisse en quelque manière suppléer à ces défauts”. Carta enviada por de M. Delisle a M. Cassini, en la que se habla de la desembocadura del río Mississippi (1700): BNP, Manuscrits Francais, núm. 9097, fol. 97.100 Archives Nationales, París, 2 JJ 59, partie 13. “... ’L’an 1582 Antoine d’Espejo étant sorti des mines de Sainte-Barbe dans la Nouvelle-Biscaye [...] Des mines de Sainte-Barbe au Nouveau-Mexique on compte 200 lieues suivant la relation de Benavides, on met Cibola à 37o 30’.” Agradezco a W. G. L. Randles el haberme proporcionado esta referencia.101 Véase, por ejemplo: Michel Morineau, Incroyables gazettes et fabuleux métaux. Les retours des trésors américains d’après les gazettes hollandaises (XVIè-XVIIIè siècles), 1985.102 Véase, por ejemplo: Las nuevas memorias.... En este texto aparecen incluso detalles acerca de los precios de las mercancías y lo que se produce en cada lugar; los datos que proporciona acerca de la Nueva Vizcaya son bastante exactos.
HISTORIA DE DURANGO
Nuevo México, pues un septentrión que aparecía como despoblado no podía más que atraer las ambiciones expansionistas de los demás países y en espe-cial de Francia, instalada ya en la Louisiana vecina. Los cambios que se ope-raron en la cartografía dedicada al septentrión novohispano desde finales del siglo XVII de alguna manera contribuyeron a disminuir los supuestos riesgos de una invasión extranjera de esos territorios. A la inmensidad del territorio hubo que añadir, en el catálogo de las dificultades que semejante empresa suponía, la multitud de asentamientos españoles que de pronto se vieron re-flejados en esa cartografía. Poco a poco, a partir, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XVIII, las dilatadas y despobladas tierras que separaban a la Louisiana del Nuevo México comenzaron ser transitadas primero por expe-dicionarios y más tarde por comerciantes, provenientes de aquel enclave fran-cés en Norteamérica. Producto de ese tipo de expediciones fue el conocido mapa de principios del siglo XIX de Pedro Vial, comerciante francés en la Nueva Orléans, quien fue el primero en representar de manera más o menos fidedigna esa parte del continente.103 Sólo entonces el mundo comenzó a en-terarse de cuán grande era en realidad longitudinalmente el territorio norte-americano: 1 600 kilómetros de llanuras prácticamente deshabitadas y de-siertos separaban la Nueva Orléans de Santa Fe. Al tiempo que el gobierno francés se veía obligado a reformular sus añejos planes de expansión territo-rial, España veía, por fin, alejarse el peligro de una invasión extranjera en su imperio de ultramar.
103 Loomis y Nasatir, 1967.
AGI Archivo General de Indias BNP Bibliothèque Nationale de Paris UACJ Universidad Autónoma de Ciudad JuárezUI Universidad Iberamericana
SIGLAS Y REFERENCIAS
ACOSTA, JOSÉ DE 1590 Historia natural y moral de las Indias Orientales y
Occidentales, Sevilla. [1a ed. en latín: Salamanca, 1589; eds. en francés: 1598, 1600, 1606, 1616].
1598 Histoire naturelle et morale des Indes tant orientales qu’occidentales, París, Lyon Rompant. [Ed. moderna: Historia natural y moral de las Indias, FCE, 1940].
BASANIER, MARTIN1582 Histoire notable de la Floride, París.
BAUDOT, GEORGES 1983 Utopía e historia en México. Los primeros cronistas de
la civilización mexicana, Madrid, Espasa-Calpe. [1ª ed.: 1520-1569].
BENAVIDES, FRANCISCO1954 Benavides’Memorial of 1630, Peter P. Forestal (trad.),
Cyprian J. Lynch (ed.), Washington, Academia of Ameri-can Franciscan History.
BERTHE, JEAN-PIERRE 1968 Le Mexique à la fin du XVIIème siècle, vu par un Ita-
lien, Gemelli Carreri, París, Calmann-Lévy.
BETANCURT, ANTONIO DE 1697 Crónica de la provincia del santo evangelio de Méxi-
co, México.
BROWN, LLOYD A. 1977 The Story of Maps, Nueva York, Dover Publications. [1a
ed.: 1949].
CLINE, HOWARD F. 1962 “The Ortelius Map of New Spain 1579 and Contempo-
rary Materials. 1560-1610”, Imago Mundi, núm. 16, pp. 98-115.
CLISSOLD, S. 1961 The Seven Cities of Cibola, Londres.
CRAMAUSSEL, CHANTAL1990 La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya
(1563-1631), Ciudad Juárez, UACJ.
1993 “El mapa de Mier y Pacheco de 1756 y la cartografía temprana del sur del Nuevo México”, Estudios de His-toria Novohispana, núm. 13 (diciembre), pp. 73-92.
1997 “Historia del Camino Real de Tierra Adentro de Zacate-cas a El Paso del Norte”, Memorias del Primer Colo-quio Internacional El Camino Real de Tierra Adentro. Historia y Cultura, Chihuahua, INAH / National Park Service.
DAMPIER, WILLIAM 1697 A New Voyage Round the World, Londres, James
Knapton.
D’ELVAS, GENTILHOMME (ED.) 1669 Histoire de la conquête de la Floride, trad. por Edmé
Couterot, París.
DIEZ DE LA CALLE, JUAN 1659 Las noticias sacras y reales de los dos imperios de las
Indias Occidentales de la Nueva España. [1a ed.: Ma-drid, 1646].
EL TERRITORIO… 1980 El territorio mexicano, México, IMSS.
FERNÁNDEZ DE MEDRANO, SEBASTIÁN 1699 Nuevo viaje al un país más grande que Europa, con
reflexiones acerca de las empresas del señor de La Salle, y sobre las minas de Santa Bárbara, enriqueci-do de un mapa, Bruselas, Lamberto Marchant.
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, GONZALO 1852 Historia general y natural de las Indias islas y tierra
firme del Mar Océano, Madrid, Real Academia de la Historia. [Introd. de José Amador de los Ríos. 1a ed.: 1535; 1a ed. en francés: 1556 (París, M. de Vascosan)].
FERNÁNDEZ DURO, CESÁREO (EDIT.) 1882 Don Diego de Peñalosa y Quivira, Madrid.
FREDERICK, DAVIS T. 1935 “Juan Ponce de León’s Voyages to Florida”, The Florida
Historical Quartely, núm. 14, pp. 5-70.
GANDÍA, ENRIQUE 1952 La historia crítica de los mitos en la conqusita de
América, Madrid.
GONZÁLEZ DE MENDOZA, JUAN 1585 Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres
de la Gran China... con un itinerario del Nuevo Mundo, Roma.
GONZÁLEZ DE OBREGÓN, BALTASAR 1924 Historia de los descubrimientos antiguos y modernos
de la Nueva España, México, SEP. [1ª ed.: 1584].1938 Historia de los descubrimientos antiguos y modernos
de la Nueva España, México, SEP. [1ª ed.: 1584].
HACKLUYT, RICHARD 1589 Principall Navigations, Londres.
HAMMOND, GEORGE, Y AGAPITO REY1940 Juan de Oñate, First Colonizer of New Mexico, Albu-
querque, New Mexico University Press.
HENNEPIN, LOUIS 1683 Nouvelles découvertes d’un très grand pays situé
dans l’Amérique entre le Nouveau-Mexique et la mer glaciale, París.
HERRERA Y TORDESILLAS, ANTONIO DE 1601 Historia general de los hechos castellanos en las islas
y tierrafirme del mar oceano, Madrid. [Reed.: Tipogra-fía de Archivos, Madrid, 1936].
ILLESCAS, GONZALO DE 1573 Historia real y pontificia, Salamanca, D. de Phortunatis.
JAMESON, J. F. 1909 Narratives of the Netherlands. 1609-1663, Nueva
York.
JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M.1881-1897 Relaciones geográficas de Indias, Madrid, Ministerio de
Fomento, 4 vols. [Tipografía de Manuel G. Hernández].
JOUTEL, M. 1713 Journal historique, París.
LAET, JAN 1640 Histoire du Nouveau Monde ou description des Indes
Occidentales, Leiden. [1a ed.: Leiden, 1625; 2a ed. en latín: París, 1633; otra ed. en francés: París, G. Pelé, 1643].
LAS NUEVAS MEMORIAS…1994 Las nuevas memorias del capitán Jean de Monségur,
Jean-Pierre Berthe (ed. e introd.), México, UNAM. [1ª ed.: 1703].
LAUDONNIÈRE, RENÉ DE 1586 Histoire notable de la Floride, Paris.
LE CHALLEUX, NICOLAS 1566 Discours sur l’histoire de la Floride, Dieppe.
LE MOYNE, JACQUES 1564 L’Amérique, París.
LEÓN-PORTILLA, MIGUEL 1989 Cartografía de la antigua California, México, UNAM.
LOOMIS, NOEL M., Y ABRAHAM P. NASATIR 1967 Pedro Vial and the Roads to Santa Fe, University of
Oklahoma Press, Norman.
LÓPEZ DE GÓMARA, FRANCISCO 1552 Historia general de las Indias, Zaragoza, A. Milán.
[Trad. al francés: París, M. Sonnius, 1584; trad. al in-glés: Londres, 1578].
1554 Historia de México, con el descubrimiento de la Nueva España, Amberes, Plantino.
MARGRY, LOUIS (ED.) 1867 Relations et mémoires inédits, París.
MARTÍNEZ DEL RÍO, PABLO 1954 La Comarca Lagunera a fines del siglo XVI y principios
del siglo XVII según las fuentes escritas, México, Ins-tituto de Historia.
MILLER, E. T. 1901 “The Connection of Diego de Peñalosa with La Salle
Expedition”, Texas State Historical Association Qua-terly, núm. 5 (octubre), pp. 97-112.
MORINEAU, MICHEL 1985 Incroyables gazettes et fabuleux métaux. Les retours
des trésors américains d’après les gazettes hollandai-ses (XVIè-XVIIIè siècles), París / Cambridge, Editions de la Maison des Sciences de L’Homme.
NAVARRO GARCÍA, LUIS 1964 Don José de Gálvez y la comandancia de las provin-
cias internas del norte de Nueva España, Sevilla, Es-cuela de Estudios Hispanoamericanos.
NÚÑEZ CABEZA DE VACA, ALVAR DE1542 La relación que dio Alvar Nuñez Cabeza de Vaca de lo
acaecido en las Indias en la armada por donde iba por gobernador Pánfilo de Narvaez. Desde el año de veinte siete y hasta el año de treinta y seis que volvió a Sevilla con tres de su campañía.
1973 Naufragios y comentarios, Madrid, Espasa-Calpe.
OGILBY, JOHN 1671 America Being the Latest and Most Acurate Descrip-
tion of the New World..., Londres, White Fryers.
PASO Y TRONCOSO, FERNANDO DEL 1938-1942 Epistolario de la Nueva España, México, Antigua Libre-
ría Robredo.
PEREA, FRAY ESTEBAN1632 Verdadera relación de la grandísima conversión que
ha habido en el Nuevo México..., Sevilla.
PÉREZ DE RIVAS, ANDRÉS 1944 Historia de los triunfos de nuestra santa fe entre las
gentes más bárbaras y fieras del Nuevo Orbe, México, Layac.
PORRAS MUÑOZ, GUILLERMO 1980a Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya, México, UNAM.1980b La frontera con los indios bárbaros de la Nueva Vizca-
ya en el siglo XVII, México, Banamex.
PURCHAS, SAMUEL H. 1625 Hakluytus Posthumus or Purchas his pilgrims, Lon-
dres, 4 vols.
QUINN, DAVID B. 1977 North America from Earliest Discovery to First Settle-
ments. The Norse Voyages to 1612, Nueva York, Har-per and Row.
RAMUSIO, JUAN BAUTISTA 1606 Delle navegazioni e viaggi, Venecia. [1ª ed.: 1554].
RIVERA NOVO, BELÉN, Y LUISA MARTÍN-MERAZ 1992 Cuatro siglos de cartografía en América, Madrid, Ma-
fre.
ROZAT, GUY 1995 América imperio del demonio. Cuentos y recuentos,
México, Departamento de Historia-UI. (Serie Historia y Grafía, 3).
SANTA CRUZ, ALONSO DE 1951 “Carta del seno mexicano, Tierra Firme y América del
Norte sobre el Atlántico”, en Mapas españoles de América, Madrid. [1ª ed.: 1536].
TERNAUX-COMPANS, HENRY 1837-1841 Voyages, relations et mémoires originaux pour servir
à l’histoire de l’Amérique, París.
TIERRA A LA VISTA…1992 Tierra a la vista. Chihuahua a través de los mapas,
Chihuahua, Ayuntamiento de la Ciudad de Chihuahua.
VEGA, GARCILASO DE LA, EL INCA 1966 La Florida, México, FCE. [1a ed.: Lisboa, Crassbeck,
1605; 1a ed. en francés: París, G. Clouzier, 1670].
VELASCO, JUAN LÓPEZ DE1894 Geografía y descripción universal de las Indias Occi-
dentales, Madrid, Fontanet. [1ª ed.: 1574].
VILLAGRÁ, GASPAR DE 1610 La historia del Nuevo México, Alcalá.
VINDEL, F. 1955 Mapas de América en los libros españoles de los si-
glos XVI al XVIII. 1503-1798, Madrid, Talleres Tipográ-ficos de Góngora.
VOISIN, LANCELOT, SEIGNEUR DE LA POPELINIÈRE 1582 Les trois mondes, París, Pierre l‘Huilier.
WAFFER, LIONNEL 1699 Les voyages de Lionnel Waffer contenant une descrip-
tion très exacte de l’Isthme de l’Amérique et de toute la Nouvelle-Espagne, París. [1ª ed.: Londres, 1698].
WYTFLIET, CORNEILLE 1597 Histoire universelle des Indes orientales et occidenta-
les, Londres. [Reed. en inglés: Londres, 1605; en fran-cés: Douai, Francois Fabri, 1605].
ZÁRATE SALMERÓN, JERÓNIMO DE 1629 Relaciones del Nuevo México, México.
TOMO
El poblamiento del septentrión novohispano tuvo grandes dificultades debi-do a la baja densidad demográfica que persistió hasta finales del siglo XVII. Un lento incremento de población durante la centuria siguiente permitió la ocupación más efectiva del territorio por parte de los españoles y el aumento de la actividad económica de la región. En el presente trabajo se analizará cómo se llevó a cabo este proceso que se vio reflejado en Durango y en los cambios de la composición sociorracial de sus habitantes.
La consolidación de la conquista española
A inicios del siglo XVII, el obispo de Guadalajara, Alonso de la Mota y Esco-bar, realizó una visita pastoral a su extensa jurisdicción eclesiástica. Producto de la travesía fue la descripción de su diócesis, cercana a las relaciones geográ-ficas que se habían levantado el siglo anterior por órdenes reales. Este docu-mento tiene gran importancia porque es la única visión panorámica del sep-tentrión novohispano con que se cuenta en el siglo XVII. El prelado explica en ella las características del disperso poblamiento español en el norte debido a la baja densidad demográfica, lo que motivaba que los vecinos de los asenta-mientos se trasladaran de un lugar a otro afanados en la búsqueda de las bonanzas mineras, abandonando lugares ya habitados. En este inmenso te-rritorio se habían establecido las ciudades españolas de Zacatecas, Guadala-jara y Compostela, seguidas por 14 villas, de las cuales Durango, Saltillo, Santa Bárbara y San Sebastián pertenecían a la Nueva Vizcaya. En estos asentamientos radicaban las autoridades civiles y eclesiásticas españolas, así como los principales comerciantes que distribuían las mercancías llegadas del centro del virreinato. El servicio doméstico estaba a cargo de los negros y mulatos, muchos de ellos esclavos, que con el tiempo se convirtieron en el grupo sociorracial más numeroso. Esta población estaba diseminada tam-bién en 43 reales de minas que después de varias décadas de explotación
Miguel Vallebueno Garcinava
TOMO
empezaban a desmerecer al irse haciendo las vetas más profundas. Debido a estas circunstancias, las haciendas de fundición, donde se beneficiaban los metales más ricos, daban lugar a las de beneficio por azogue, en las que se aprovechaban metales más pobres. La agricultura se producía en estancias de trigo y maíz. El primero se cultivaba bajo condiciones de riego, que se conver-tía en harina mediante molinos hidráulicos. El maíz se sembraba de temporal para sustento de los indios. El ganado europeo se adaptó con gran rapidez a los pastizales norteños, por lo que las estancias de ganados mayores produ-cían grandes cantidades de ganado vacuno, caballar y mular, y en menor me-dida ganados menores. Era posible, además, advertir la presencia de carbone-ras que utilizaban la leña de extensos bosques poblados por encinos y mezquites, así como de salinas necesarias para el trabajo de minería.
Los franciscanos, imbuidos todavía por el espíritu utópico renacentista, ha-bían congregado a zacatecos y tepehuanes en poblados misionales, en compa-ñía de indios aliados mexicanos, tarascos y tlaxcaltecas, procedentes del cen-tro de Nueva España. Posteriormente arribaron los jesuitas, impulsados por el espíritu contrarreformista de Trento. Comenzaron primero a misionar en Sinaloa en 1593,1 y cinco años más tarde comenzaron a asentar acaxes y te-pehuanes en algunos poblados. A principios del siglo XVII los religiosos de ambas órdenes congregaban a los indios en 62 pueblos misionales. Los frailes implementaron en estos lugares un sistema de poblamiento gemelar o para-lelo en el que, frente a un asentamiento español, se fundó un poblado indio, separado generalmente por una corriente de agua o una línea convencional llamada guardarraya, lo que representaba una novedad en el urbanismo no-vohispano. Los indios fueron sujetos a trabajo forzado para los españoles mediante el sistema de repartimiento, y en algunos lugares lejanos, como Si-naloa, todavía existían en el siglo XVII encomiendas, como se había acostum-brado en la Nueva Vizcaya durante el siglo anterior. En las montañas se en-contraban todavía muchos indios llamados chichimecos, que no aceptaban el dominio de los españoles, por lo que era peligroso andar por los caminos sin protección.
El lugar más importante de la Nueva Vizcaya era la villa de Durango, o Guadiana, capital de la provincia y sede de las Cajas Reales, habitada por cincuenta vecinos españoles y ochenta negros y mulatos, sirvientes y esclavos de los primeros. En su jurisdicción se encontraban algunas estancias produc-toras de trigo que se beneficiaba en el molino de la villa. También estaban los poblados misionales de San Juan Bautista de Analco, con cincuenta familias; Santa María del Tunal, con treinta, y San Antonio de Cacaria, con diez.
Al sur de Durango se ubicaba la villa de Nombre de Dios, que, debido a un
1 AHED, exp. 26, cajón 1, Orden de que se pague al capitán Miguel Ortiz Maldonado y diez solda-dos que llevaron a los jesuitas a Sinaloa.
HISTORIA DE DURANGO
litigio entre la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya en tiempos de su fundación, contaba con un ayuntamiento dependiente del virrey de Nueva España. Te-nía entre quince y veinte vecinos españoles que vivían en estancias producto-ras de granos de donde se surtían las minas de Sombrerete y Chalchuihuites. Junto a la villa de Nombre de Dios estaba el poblado de San Francisco del Malpaís, administrado por franciscanos, donde vivían cincuenta o sesenta indios de origen mexicano y tarasco, aliados de los españoles en la conquista de estas tierras.
Muy cerca de Durango estaban las minas de Avino y Peñol Blanco, de don-de se sacaba buena cantidad de metales preciosos. Siguiendo hacia el noreste, se localizaba el real de San Antonio de Cuencamé, recientemente descubierto, por lo que estaban cien españoles en ese lugar para participar del auge. Si-guiendo con ese rumbo, estaban las minas de Santiago de Mapimí, por enton-ces despobladas, y de allí el camino hacia la villa de Saltillo, también parte de la Nueva Vizcaya.
Volviendo a salir de Durango con rumbo al norte, estaba la hacienda La Sauceda, de donde se partía hacia el pueblo de San Juan del Río. En este lugar había un convento franciscano y vivían treinta familias de indios. En su juris-dicción estaban algunas estancias productoras de trigo y crianza de ganados. En seguida se encontraba Coneto, casi despoblado a causa de la baja ley de sus minas. Siguiendo hacia el norte continuaba el valle de Palmitos (actual-mente de Rodeo), donde se criaban muchos ganados. En la misma situación que Coneto estaba El Caxco, ya que sus vetas se encontraban desmerecidas. En mejor posición estaba el real de minas de Indehe, donde había tres inge-nios que beneficiaban metales por fundición. Hacia el norte se situaba la villa de Santa Bárbara, donde algunos vecinos se dedicaban a la agricultura y otros al laboreo de minas. En la cercanía se encontraba el valle de San Bartolomé, importante por sus cosechas de maíz y trigo. En los confines de la Nueva Vizcaya estaba el real de minas de Todos Santos, donde había cuatro hacien-das para beneficiar metales por fundición.
Por el camino que se bifurcaba de La Sauceda hacia el oeste, se llegaba al pueblo de Capinamaiz (actualmente El Pozole) y de allí a Texamen, Las Bo-cas y Guatimapé, área entonces con muy poca población. Siguiendo hacia el norte, estaban las misiones jesuitas de Santiago Papasquiaro, Santa Catalina de los Tepehuanes y San Ignacio del Zape, donde se congregaban los tepe-huanes.
Finalmente estaban las minas de Guanaceví, las más ricas de la provincia en ese tiempo. Cerca de la misión de Santa Catalina partía el llamado Cami-no de Topia, una de las pocas vías que comunicaba la costa con el altiplano a través de la Sierra Madre. Por ese lugar se accedía a los minerales de la Santa
TOMO
Veracruz de Topia y San Andrés,2 que, como Salvador Álvarez ha observado, surgieron a raíz de que los españoles abandonaron Chiametla en la costa del Pacífico, con la consiguiente ruina de la villa de San Sebastián, a principios de la década de 1590.3
Domingo Lázaro de Arregui describió en 1621 a los españoles que nacían y se criaban en estas tierras como: “muy ágiles en las cosas de jineta [ jineteo] y la generalidad en las del campo, el no tratar en todo el reino de otra cosa asegura ser grande y no haber en todo él sino muy pocos oficiales en todos los oficios obliga a que todos sepan de todo”.4 Para principios del siglo XVII se había consolidado en la provincia una oligarquía formada por las familias de los principales conquistadores de la Nueva Vizcaya. Estos “hombres ricos y poderosos”, como los llamó Chevalier,5 detentaban el poder político y econó-mico basado en las minas, grandes extensiones de tierras y acceso a los in-dios de repartimiento, como puede observarse en el padrón levantado en 1604 por el gobernador Francisco de Urdiñola, en el cual aparecen 17 estan-cieros y 12 comerciantes que controlaban la jurisdicción de Durango.6 Esta elite estaba encabezada por el comendador Diego de Ibarra, perteneciente a una familia de encomenderos que se había establecido primero en Guadala-jara, y posteriormente uno de los descubridores de Zacatecas. Enriquecido con las minas, Ibarra contrajo matrimonio con Isabel de Velasco, hija del virrey Luis de Velasco, con lo que adquirió un gran poder político. Diego de Ibarra patrocinó las exploraciones de su joven sobrino Francisco de Iba-rra, en compañía de Juan de Tolosa, otro de los encumbrados descubrido-res de Zacatecas. Producto de estos viajes fue el nombramiento de Francis-co de Ibarra como primer gobernador y capitán general del reino de la Nueva Vizcaya, quien detentó este cargo hasta su fallecimiento en Chiamet-la, durante el año de 1575.
Ocupó entonces su lugar su hermano Juan de Ibarra, quien también murió al poco tiempo, por lo que finalmente Diego de Ibarra, a pesar de sus acha-ques, mantuvo el cargo hasta 1584 por medio de sus sobrinos. Martín López de Ibarra quedó como tesorero real y trató también de acomodarse como contador de Hacienda. Sin embargo, el virrey se opuso a este acaparamiento
2 De la Mota y Escobar, 1966. 3 Álvarez, 1992, pp. 20-21.4 Arregui, 1980, p. 97.5 Chevalier, 1976, p. 191.6 AGI, Guadalajara 28, “Memorial y relación que da a su Majestad, Francisco de Urdiñola, Gober-nador y Capitán General de las provincias de la Nueva Vizcaya, de todos los vecinos y moradores de ellas y de las haciendas que hay, así de sacar plata como de las estancias de ganados mayores y labores de coger pan y maíz y de los que tratan y contratan. Sacose de las Memorias y vistas que por su mandato se han hecho, en todas las poblaciones que las originales van con esta fecha. Este año de mil seiscientos cuatro”. Publicado por Gallegos, 1960, pp. 195-212.
HISTORIA DE DURANGO
de cargos y nombró a Alonso Calderón, vecino de la ciudad de México.7 A la muerte de Martín López de Ibarra en 1582, quedó en su lugar su primo Juan de Ibarra,8 quien llegó de Eibar, Vizcaya, a los treinta y dos años de edad, para continuar con la tradición familiar. El mismo Diego de Ibarra lo nombró su teniente de gobernador. Juan de Ibarra estuvo casado con Leonor de Ontive-ros, hija de Cristóbal de Ontiveros, uno de los ganaderos más poderosos de la Nueva Vizcaya. Este matrimonio procreó a Ana de Ibarra y probablemen-te a Juan Martín de Ibarra.
Al igual que su tío, Juan de Ibarra repartió cargos a miembros del grupo familiar; así, en 1615 se encontraba su sobrino Juan de Larreategui como alcalde mayor de Durango, y al mismo tiempo su hermano Martín era ad-ministrador de azogues en el mineral de San Andrés, puesto heredado de Andrés de Ibarra, cuñado de Juan. Pedro de Graisar, un criado de Juan, ha-cía lo mismo en Chiametla, y Luis García, dependiente del tesorero, se en-cargaba de la distribución del azogue en Guanaceví a raíz de que abandonó el puesto Gaspar de Alvear y Salazar, uno de los yernos de Juan de Ibarra. El mismo Ibarra influyó para que Alvear fuera nombrado gobernador de la Nueva Vizcaya en 1614. Los Ibarra de Durango debieron haber menguado su poder político en México con la muerte de Juan de Ibarra en 1619. Ese año, Rodrigo de Ibarra Aranguren, nieto de la hermana de Diego de Ibarra, hizo constar, con motivo de la redacción del testamento de Mariana de Iba-rra, hija de Diego, que ya no había deudos de Diego de Ibarra en la Nueva Vizcaya.9 En ese documento fueron olvidados sus parientes locales, los que siguieron teniendo gran presencia regional, especialmente cuando Hipólito de Velasco, descendiente de los virreyes de ese apellido, ocupó el cargo de gobernador de la Nueva Vizcaya en 1628. Martín López de Ibarra recibió los bienes de su tío del mismo nombre, y en 1604 era vecino de Durango.10 El capitán Juan Martín de Ibarra fue el heredero de Juan de Ibarra, ya que hasta su muerte, en 1660, fue propietario de la estancia de los Ibarra.11 Ana de Ibarra, hija de Juan, se casó con Francisco de Medrano, hijo a su vez de Diego de Medrano, oidor de la Audiencia de Nueva Galicia. Medrano fue propietario de varias estancias cerca de Durango (Navacoyán), y en los re-gistros parroquiales del Sagrario de la década de 1630-1640 se puede ver que estaba comprando un buen número de esclavos africanos para trabajar-las. Hijo de este matrimonio fue el bachiller Diego de Medrano, quien toda-
7 AHAD, exp. 232, casillero 2, “Nombramientos y fianzas otorgadas a diversas personas”, 1581-1583, fol. 7. El rey confirmó el nombramiento al año siguiente.8 AHED, exp. 234, casillero 2, “Nombramientos y fianzas otorgados a diversas personas”, 1581-1583.9 Cramaussel, 1990, t. V, pp. 386-389.10 AGI, Guadalajara, en Gallegos, 1960. 11 Archivo del Sagrario de Durango, Libro de entierros, 1660.
TOMO
vía en 1652 era reconocido como miembro de linaje de los Ibarra.12 Este personaje fue uno de los primeros criollos de Durango en tener educación superior, por lo que obtuvo el cargo de cura beneficiado de la parroquia del Sagrario. Los Medrano y sus familiares fueron los principales miembros de la oligarquía local el resto del siglo XVII.13
Además de su influencia política, los Ibarra tenían un gran poder económi-co que descansaba en las numerosas estancias agrícolas y ganaderas que po-seían. Diego de Ibarra logró acaparar una enorme cantidad de tierras en la extensión comprendida entre el río de Medina (Grande o Aguanaval) y la ju-risdicción de Durango, las cuales en su mayoría formaron en el siglo XVIII el condado de San Mateo de Valparaíso. Se asegura que entre 1570 y 1586, los vaqueros de Diego de Ibarra herraban hasta 33 mil becerros.14 El inventario de las reses que pertenecieron a Martín López de Ibarra aparece en su testa-mento.15 Entre las que eran propiedad de Juan de Ibarra estaban las tierras aledañas a la villa de Durango, en el lugar que después fue conocido como El Nayar, ya que se beneficiaba con la encomienda de los tepehuanes del Tunal. Otros vascos ligados con los Ibarra que tuvieron papeles preponderantes en la conquista de Nueva Vizcaya fueron los hermanos Juan y Pedro de Here-dia, el primero, factor y veedor de la Real Caja y ambos encomenderos de La Sauceda. Juan de Heredia fue esposo de Beatriz de Angulo, hija de Alonso de Pacheco, el primer vecino de la villa de Durango, y de su esposa Ana de Le-yva, originaria probablemente de Sevilla, y la primera mujer europea de que se tienen noticias en Durango.16 Probablemente hermano de éstos era Cris-tóbal de Heredia, quien era cazador de esclavos indios en el noreste del vi-rreinato bajo las órdenes de Luis de Carvajal, gobernador de Nuevo León.17
Entre los vascos prominentes estaba también el comendador Rodrigo del Río de la Lossa, quien tenía minas en Cuencamé y grandes estancias ganade-ras en el valle de la Magdalena o de los Mezquitales, situados actualmente al norte del estado de Zacatecas y en el valle de Poanas. Este personaje rivalizaba con Ibarra en cuanto al herradero de becerros, que ascendía de 40 a 42 mil anualmente.18 Por su parte, Francisco de Urdiñola, gobernador de la Nueva Vizcaya, logró formar otro latifundio en el área de Parras y Patos, que daría lugar posteriormente al marquesado de San Miguel de Aguayo. 12 El obispo Diego de Hevia y Valdés lo presentó al rey como candidato a un curato beneficiado y recibió el del Sagrario de Durango. Gallegos, 1969, p. 130.13 Archivo del Sagrario de Durango, Libro de casamientos, 1675 y 1678.14 Esparza, 1988, p. 31.15 AGI, Guadalajara 33, “Traslado del inventario de bienes de Martín López de Ibarra hecho por el
escribano de Durango y enviado por el alcalde mayor de Chiametla”, 1583. Publicado en parte por Cra-
maussel, 1990, p. 131.
16 Ramírez, 1851, p. 12.17 Del Hoyo, 1979, p. 166.18 Esparza Sánchez, 1988, p. 31.
HISTORIA DE DURANGO
Aunque no fueron vascos, es necesario nombrar entre los principales terra-tenientes de la Nueva Vizcaya a los hermanos Juan y Cristóbal de Ontiveros, quienes, además de poseer sus tierras en la región de Durango, se extendie-ron hacia los valles de San Juan del Río, Palmitos, la Magdalena (llanuras de La Zarca), Indehe y la provincia de Santa Bárbara.
Las guerras indias de resistencia
La invasión española en el septentrión trajo consigo un movimiento de re-sistencia por parte de los grupos indios que lo habitaban y retardaron la expansión hispánica en el norte mediante una lucha centenaria. Aunque las epidemias debilitaron a las poblaciones autóctonas, los indios se hicieron cada vez más avezados en la guerra a medida que fueron dominando al ca-ballo. Por toda la “Gran Chichimeca”, como se conocía al territorio situado al norte de México, los indios atacaban a los viandantes que se aventuraban hacia las fundaciones hispanas. En la guerra del Mixtón, de 1541-1542, los caxcanes y sus aliados lograron poner en jaque a Guadalajara, pero al ser éstos derrotados, los españoles pudieron establecerse en Zacatecas. Durante las décadas siguientes, las hostilidades entre ambos bandos continuaron, por lo que las autoridades reales decidieron llevar a cabo campañas de “gue-rra a sangre y fuego” contra los indios mediante la fundación de presidios y poblados a lo largo de los caminos norteños. El siguiente intento de resis-tencia fue organizado por los zacatecos, guachichiles y otros grupos que, en 1561, se refugiaron en la región volcánica del Malpaís. Habiendo sido des-alojados por las fuerzas conjuntas de Pedro de Ahumada Sámano y Francis-co de Ibarra, quedó libre el camino para una nueva expansión hacia el norte, que culminó con la fundación de la provincia de Nueva Vizcaya.19
Los malos tratos que los mineros españoles daban a los acaxes serranos culminaron con el levantamiento de septiembre de 1601, cuando el obispo Alonso de la Mota y Escobar se encontraba de visita pastoral en la región. Los acaxes, aliados con los sobaibos de Alaya, quemaron los reales de Las Vírgenes, San Hipólito, San Andrés y Los Papudos, a instancias de Perico de Chacala, que se nombraba obispo. El gobernador Rodrigo de Vivero dejó el cargo en esos días, por lo que el nuevo gobernador Francisco de Urdiñola entró a Xocotilma, su poblado principal, los castigó con rigor ejecutando a los principales cabecillas y los obligó a establecerse nuevamente en poblados accesibles a los misioneros,20 entre los que destacan San Gregorio de Bozos, San Pedro Coapa, San Mateo Tecayas, San Jerónimo de Soyupa y Santa
19 Véase a Powell, 1977.20 AGI, México, 1254, “Probanza hecha de parte del señor Francisco de Urdiñola, gobernador y capitán general de este reino de la Nueva Vizcaya”, 1603-1604.
TOMO
María de Otáez. Por su parte, las autoridades civiles establecieron los presi-dios de San Hipólito, San Andrés y Otatitlán, que en 1619 se redujeron al de San Hipólito.21
La relación entre los tepehuanes y los españoles tampoco era amistosa y había un estado de intranquilidad permanente en la región de los valles orien-tales de la Sierra Madre. Esta situación se agudizó en noviembre de 1616, en que los tepehuanes atacaron las misiones jesuitas de San Ignacio del Zape, San Andrés de Atotonilco, Santiago Papasquiaro, y mataron a los españoles, negros e indios laboríos que se encontraban en esos lugares, entre ellos a los jesuitas que se hacían cargo de la misión. También cercaron el real de Guana-ceví, donde quemaron las haciendas de beneficio, y asediaron el pueblo de San Juan del Río, así como varias estancias en Guatimapé y Texamen. Con el pretexto de fortificar las Casas Reales de Durango, el gobernador Gaspar de Alvear hizo llamar a los tepehuanes del Tunal y Santiago y dio órdenes al factor Rafael de Gasque para que los prendiera. La noche del 22 de noviem-bre de 1616 se corrió el rumor de que los tepehuanes iban a tomar la plaza y los españoles mataron a más de setenta y cinco naturales, encabezados por el cacique don Marcos, que estaban en la cárcel, y cinco o seis que quedaron fueron ahorcados al día siguiente. Los sobrevivientes huyeron a la sierra, por lo que el gobernador Alvear, con 60 españoles y 120 indios aliados, pudo salir hacia el norte, donde encontró a un grupo de aproximadamente ochocientos tepehuanes, a los que causó varias bajas.22 Al poco tiempo llegó a La Sauceda y de allí a San Juan del Río, Indehe y Guanaceví, donde socorrió a los mine-ros que se habían fortificado en la iglesia y casas aledañas. De ese lugar, Al-vear se encaminó hacia la misión de San Ignacio del Zape, donde llegó el 22 de enero de 1617 y dio sepultura a los religiosos muertos y a sus acompañan-tes. En Santa Catalina de Tepehuanes sostuvo un nuevo combate en el que murieron 13 tepehuanes. En ese lugar los españoles supieron que había una partida de guerreros en Tenerapa y se aprestaron a combatirlos causándoles 70 bajas y tomaron prisioneros a 220 mujeres y muchachos que fueron lleva-dos en collera a Durango. Mientras esos acontecimientos se sucedían, nueva-mente los tepehuanes habían tratado de asediar la capital provincial, que fue defendida por un grupo de soldados encabezado por el capitán Gonzalo Martín de Soria. Por otra parte, el capitán Diego Martínez de Hurdaide lo-gró evitar que la rebelión cundiera hacia Sinaloa y Sonora, aunque al sur las minas de Copala quedaron destruidas.23
21 Gerhard, 1996, p. 282.22 Tal vez este encuentro corresponda a la célebre batalla de Cacaria de la que Ramírez y otros autores, basados en una información del obispo Tristán (véase el trabajo de Chantal Cramaussel en este mismo volumen), exageraron grandemente sus dimensiones.23 Porras Muñoz, 1980, p. 152.
HISTORIA DE DURANGO
De acuerdo con el párroco del Sagrario, Diego de Medrano, quien escribió una relación de los acontecimientos años después, el gobernador Alvear pudo sortear la situación gracias a la ayuda de 300 hombres que el virrey, marqués de Guadalcázar, envió de México, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas. Esto le permitió mandar varios capitanes españoles para que aplacaran el levanta-miento por distintos puntos del reino. Bartolomé Suárez de Villalba, capitán del presidio de San Hipólito, salió hacia la región de las quebradas, llegando hasta el llamado Rincón de Zamora, donde se encontraban numerosos tepe-huanes aliados con los xiximes. Igualmente, el capitán Francisco Montaño de la Cueva fue a la Quebrada del Diablo, donde se hallaban los principales im-plicados en el levantamiento.
Posteriormente, el capitán Suárez de Villalba se trasladó hacia San Fran-cisco del Mezquital, a donde llegó el 8 de diciembre de 1617, y para escar-miento de los levantados ahorcó a 15 tepehuanes a las puertas de la iglesia. Siguió rumbo al sur para combatir a los guaymotecos, guazamotecos y naya-ritas, que también se habían levantado. En una placa que actualmente se en-cuentra empotrada en la parroquia de Huazamota, se menciona cómo Suá-rez de Villalba mandó levantar los torreones de un presidio para controlar el área situada estratégicamente entre estos grupos. El capitán Jerónimo Ro-mán, quien quedó al frente del establecimiento militar, congregó nuevamente a los tepehuanes en varios poblados, comprendidos desde Milpillas Grandes hasta San Francisco del Mezquital, ayudado por el capitán Luis Ponce de León, quien había ayudado a defender Acaponeta con tropas procedentes de Guadalajara. La campaña de Román fue referida en un documento de esa época que guardaban los tepehuanes de Santa María de Ocotán y les fue arrebatado por los españoles durante el levantamiento de 1714.24 Asimismo, al capitán Tomás García le tocó trasladarse a Taxicaringa, donde vivía un grupo de tepehuanes que permanecieron fieles a los españoles y tomó algu-nos rehenes que fueron trasladados a Durango.25
Por su parte, los capitanes Ontiveros, Castañeda y Martín de Aguirre fue-ron tomando los poblados tepehuanes de la provincia de Santa Bárbara y llegaron hasta el valle de San Pablo. El capitán Mosquera se lanzó contra los salineros, conchos y tobosos, que también se hallaban comprometidos en el levantamiento, y los siguió hasta el Río del Norte, donde logró reducir a al-gunos del pueblo. Finalmente, el gobernador Gaspar de Alvear y Salazar or-ganizó una campaña con 70 españoles y 200 indios flecheros acaxes, lagune-ros y tepehuanes del Tunal, contra Gogojito, caudillo de los tepehuanes de
24 BNM/AF, 13/231.1, fols. 1-59, “Autos fulminados de oficio de la Real Justicia sobre la sublevación y retiro de los indios de San Francisco del Mezquital, Santa María de Ocotán y San Miguel de Yono-ra”, 1714.25 Porras Muñoz, 1980, p. 152.
TOMO
Papasquiaro, Tenerapa, Oracapa y Otinapa, quien se encontraba en Cocora-tame con los xiximes, donde lograron sorprenderlo y matarlo.26 Después de este suceso, algunos de los principales jefes del levantamiento se retiraron a lugares más apartados o se entregaron a las autoridades españolas. El mestizo rebelde Mateo Canelas, hijo de un capitán portugués del mismo nombre, partió hacia Baimoa, en la sierra cercana al valle de San Pablo; los caciques Tucumandaqui y don Rodrigo también fueron a ese valle, donde se refugia-ron muchos de los sobrevivientes de la guerra. Lo mismo sucedió con los te-pehuanes de Santa Catalina y El Zape, que se remontaron en la alta sierra de Ocotán, cercana a Guanaceví. El párroco Diego de Medrano calculaba años más tarde que murieron a causa de la rebelión, y peste que le siguió, más de cuatro mil tepehuanes.27 Finalmente, la pacificación comenzó a darse a fina-les de 1620, en que el almirante Mateo de Vesga, gobernador de la Nueva Vizcaya, recibió a varios caciques tepehuanes y xiximes que, para concertar la paz, ocurrieron a Durango. El primero de ellos fue Francisco de Oñate, capi-tán asentado en el valle de San Pablo, a quien le refrendó sus títulos En segui-da estuvieron don Juan Torillo, del Zape; don Francisco Guanaceví; don Pe-dro cacique, del Potrero; don Alonso, de Milpillas Grandes; don Juan de Ayupa; don Miguel de Laxas; don Juan Pantoja, de Cacaria, y don Francisco, de Cocoratame. Mientras esto sucedía, el gobernador Vesga supo, a princi-pios de 1621, que los tepehuanes del valle de San Pablo andaban nuevamen-te inquietos y se trasladó a ese lugar para aplacarlos. De regreso inspeccionó algunos poblados y rancherías para constatar que sus habitantes estaban en paz. En mayo de 1621 recibió en Capinamaiz a algunos caciques nonojes y acoclames, que bajaron a establecerse en la misión de Atotonilco, dispuestos a trabajar en la siega de trigo de la provincia de Santa Bárbara. Venían acom-pañados del cacique de los negritos (una rama de los tepehuanes), radicados en Mapimí. Ya en Durango, Vesga recibió a Coconi, de Guarizame, y a don Cristóbal, hijo de don Pedro, del Mezquital, quien asumió el cargo de cacique del nuevo pueblo de San Francisco de Ocotán. El gobernador recibió, asimis-mo, la noticia de que Mateo Canelas se había rebelado nuevamente con la ayuda de los tepehuanes del Zape.28 Todavía en 1624 se estuvieron presen-tando varios grupos de indios principales y sus pilguanes (sirvientes) para asentar la paz. En marzo de ese año compareció don Baltasar, cacique del
26 AGI, 66-6-17, “Relación breve y sucinta de los sucesos que ha tenido la guerra de los tepehua-nes de la gobernación de la Nueva Vizcaya desde el 15 de noviembre 1616 hasta mayo de 1618”, en Hackett, 1926, t. 2, pp. 100-113.27 AGI, 67-1-14, “Papeles del almirante Matheo de Vesga (gobernador y capitán general de la pro-vincia de Nueva Vizcaya, 14 diciembre 1620 hasta 16 mayo 1622”, en Hackett, 1926, t. 2, pp. 118-136.28 AGI, Guadalajara 68, “Relación del licenciado Diego de Medrano, cura de Durango, cabecera del reino de la Nueva Vizcaya y del estado que se halla y le han puesto los alborotos y estragos que han hecho los indios alzados”, Durango, 31 de agosto de 1654. Publicada por Naylor, 1986, pp. 446-479.
HISTORIA DE DURANGO
Tizonazo, y don Jusepe, gobernador de Atotonilco, quien presentó otro gru-po de tobosos, nonojes y acoclames, los cuales hacía veinte años que no se habían asentado en pueblo alguno, por lo que Vesga les señaló para doctrina al pueblo de San Felipe, a orillas del río Florido.29
Para evitar un nuevo levantamiento, las autoridades españolas establecieron el presidio de Santa Catalina de Tepehuanes en 1620, situado estratégicamen-te entre el camino real de Durango a Guanaceví y el camino de Topia, por donde pasaba la mercancía para la costa. Por su parte, los franciscanos funda-ron los conventos de San Diego de Alcalá, de Canatlán, y San Bernardino, de Milpilllas Chico, mientras que los jesuitas reorganizaron sus misiones y en la década de 1630 establecieron los poblados de San Miguel de Bocas (Villa Ocampo) y las de San Marcos Basís, San Luis, San Pedro Guarizamey y San Pablo Hetasí entre los xiximes de la Sierra Madre.30 Una serie de medidas para lograr que los indios se arraigaran en los poblados misionales fueron las dotaciones de tierras, agua, montes, salidas y entradas que conformaban los ejidos, donde las siembras no debían ser perjudicadas por los ganados de los españoles, y se limitó el poder de los encomenderos, estableciendo el sistema forzado del repartimiento en que se estipulaba el pago de un jornal, ya fuera en dinero o en especie.31
A pesar de esos esfuerzos, la cantidad de indios asentados en las misiones se mantuvo constantemente baja debido a las epidemias que se abatieron so-bre la población india o porque se mantenían trabajando en los reales mine-ros y estancias de los españoles. Un conteo poblacional levantado en 1624 muestra que, salvo en la provincia de Sinaloa, donde fueron reportados 79 923 indios congregados por los jesuitas; en los demás lugares de la Nueva Vizcaya los habitantes de los poblados misionales eran muy pocos. Esta si-tuación permitió el afianzamiento de los mulatos y otros grupos sociorracia-les dentro de la población de las haciendas y ranchos. Al sur de Culiacán es-taba Chiametla, que, como se indicó anteriormente, había quedado vacía hacía unas décadas. Para entonces contaba solamente con 2 280 habitantes. En la región de las Quebradas, donde entonces se encontraban los principa-les centros mineros de la provincia, estaba Topia, donde fueron contados 1 065 indios. En el vecino San Andrés había 5 380. Hacia el sur estaba la región de San Francisco del Mezquital, donde fueron solamente reportados 609 tepehuanes. En el mismo caso estaba Guazamota, con 682. Hacia el norte de Nueva Vizcaya estaban el valle de San Bartolomé y Santa Bárbara, donde fueron contados 1 003 indios. En Guanaceví, que había sido uno de
29 AGI, 67-1-4, “Del legajo de papeles tocantes a asuntos de las Indias en Nueva Vicaya”, 1624.30 AGN, Jesuitas, leg. III-15, exp. 4, fols. 1-25, “Relación que hizo el padre Diego Ximénez de la misión de San Andrés”, 1634.31 AHED, exp. 3, cajón 2, Cédula Real del 16 de enero de 1615.
TOMO
los focos principales de la rebelión de 1616, había 264 tepehuanes. En In-dehe estaban 514 salineros, o tepe-huanes del desierto. Siguiendo el fal-deo de la Sierra Madre hacia el sur, estaba Santa Catalina de Tepehua-nes y su distrito, con 634 indios. El valle de La Sauceda y Canatlán esta-ban casi despoblados, ya que sólo se reportaron 317. Un poco más habi-tantes vivían en los poblados indios de la jurisdicción de Durango, pues había 1 071. Para el rumbo de San Juan del Río solamente quedaban 269 indios; en Cuencamé, 349, y en Mapimí, 129. En Parras, la cantidad subía a 1 569 indios, muchos de ellos de origen tlaxcalteca.32 Para paliar en algo la falta de mano de obra, los es-pañoles establecieron grupos de in-dios procedentes, ya no del centro del virreinato, sino de la Nueva Galicia, la misma Nueva Vizcaya y Nuevo México. En Analco y Cuencamé se asentaron tonaltecos de la región de Guadalajara.33 Asimismo se instala-ron xiximes en San Nicolás, cerca de Papasquiaro34 y el poblado de San Antonio, situado en las inmediaciones de Durango.35 De acuerdo con los re-gistros de la misión de Santiago Papasquiaro, que comienzan en 1642, mu-chos de los indios naboríos procedían de Sonora, Sinaloa y el norte de la
32 AGI, 67-1-4, “Razón y minuta de los indios que se administran en las provincias de la Nueva Vizcaya por los vicarios beneficiados y religiosos de San Francisco y Compañía de Jesús que hoy están bautizados”, 1625, en Hackett, 1926, t. 2, pp. 152-158. 33 BNM/AF, 11/171.2, “Memoria de los indios que tiene en administración el convento de Cuenca-mé”, por fray Francisco Santos, Cuencamé, 27 de diciembre de 1622.34 AHP, C, 1584 K, “Petición del gobernador y demas vecinos del pueblo de San Nicolás de Papas-quiaro, indios tepehuanes, pidiendo tierras que les disputan los vecinos y el capitán nevares”, Tie-rras, 1725. 35 AGI, 67-1-4, “Estado en que estaba Durango y la tierra, las edificaciones que se an hecho ygle-sias, monasterios el gran crecimiento que tuvo la provincia y gobierno (de Nueva Vizcaya)”, 1624, en Hackett, 1926, t. 2, p. 144.
La bula del nombramiento del
obispo Gonzalo de Hermosillo
data de 1620. Archivo
Histórico del Arzobispado de
Durango.
HISTORIA DE DURANGO
Nueva Vizcaya.36 Una de las conse-cuencias de los levantamientos in-dios de la primera mitad del siglo XVII fue, en gran medida, la pérdida de las lenguas nativas, pues sólo que-dó entre los habitantes de los pobla-dos el náhuatl, o mexicano mazorral.
El centro de gravedad de la provincia se trasladahacia el norte
Después de la rebelión de 1616, Du-rango se recobró rápidamente según se desprende de la relación levantada por el gobernador Mateo de Vezga en la que se menciona que se estaban construyendo casas de valor y se es-taban asentando nuevos vecinos.37 Esta situación era coincidente con el impulso minero de los reales de Gua-naceví, Indehe, Santa Bárbara y To-dos Santos. En las montañas estaban también Topia y San Andrés de la Sierra, lugares donde se consumían los azogues y se producía la plata que controlaban los oficiales reales de la caja de Durango.38 Este último lugar guardaba un lugar destacado, ya que, según el capitán Serrano, quien visi-tó las minas en 1624, manifestó que: “eran las mejores del reino y de la Nueva España”. 39
Ante la dificultad que los obispos tenían para realizar las visitas episco-
36 APSP, Libro de bautismos, casamientos y entierros, 1642-1713.37 AGI, 67-1-4, “Estado en que estaba Durango y la tierra, las edificacionesque se an hecho ygle-sias, monasterios el gran crecimiento que tuvo la provincia y gobierno (de Nueva Vizcaya)”, 1624, en Hackett, 1926, t. 2, p. 144.38 AHED, exp. 11, cajón 29, “Cuentas de azogues”, 1622.39 AHED, exp. 12, cajón 29, “Visita a las minas de San Andrés por los oficiales de Durango”, 1624.
TOMO
pales a la Nueva Vizcaya, a causa de su lejanía con la sede de Guadalajara, el gobernador Diego de Ibarra había pedido al rey que se instalara un nuevo obispado con sede en Durango.40 Finalmente, a instancias de Felipe IV se creó el obispado de Durango en octubre de 1620. El nuevo obispado abarca-ba por el sur desde el río de Medina, incluyendo al poblado de Saín Alto, hasta Taos, Nuevo México, por el norte, y desde la costa del Pacífico, inclu-yendo Sonora y Sinaloa, hasta la hacienda de Patos, incluyendo a Parras. Para su sostenimiento, el obispado contaba con el diezmo procedente de la actividad agrícola y ganadera que todos los productores españoles tenían obligación de pagar. Este impuesto, al igual que el quinto real con que se gra-vaba a la minería, se concentraba en Durango para ser distribuidos los recur-sos antes de ser mandados a España, y le daban al asentamiento estabilidad económica. Esta situación se vio reflejada con la adquisición de la categoría de ciudad que Durango obtuvo el 2 de marzo de 1630, con la confirmación que dio el gobernador Hipólito de Velasco a petición del bachiller Juan Vega y Guevara, regidor del cabildo.41 En ese tiempo, los jesuitas ampliaron el co-legio de párvulos, donde enseñaban a los hijos de los vecinos desde 1596, y formaron el Colegio de Durango en 1634, gracias a la donación de la hacien-da de La Punta que realizó el canónigo Francisco de Rojas y Ayora.
El descubrimiento de las minas de San José de Parral, en diciembre de 1631, trajo un rápido crecimiento de ese asentamiento, ya que en el primer año se denunciaron 400 minas. Para 1635, el real contaba con mil españoles y cuatro mil indios naboríos, mulatos y negros esclavos provenientes de luga-res tan lejanos como Zacatecas o de las cercanas minas de Todos Santos.42 Con el súbito surgimiento de Parral, algunos de los centros mineros situados hacia el sur, como Sombrerete, Nieves, Cuencamé y Avino, cuyas vetas super-ficiales se habían extinguido, tuvieron una época de estancamiento debido a los altos precios que alcanzó el azogue en España, convulsionada por las gue-rras y los ataques de los corsarios ingleses. La necesidad de combatir a los indios de los alrededores, pero, sobre todo, debido al movimiento económico de la región, motivaron que el gobernador Gonzalo Gómez de Cervantes y sus sucesores se establecieran permanentemente en Parral, por lo que este lugar se convirtió en capital de facto de Nueva Vizcaya.
Después de la salida de los gobernadores hacia Parral, Durango pasó por un periodo de decadencia, ya que la principal ruta del Camino Real de Tierra Adentro cortaba desde Zacatecas hacia Cuencamé y la ruta que pasaba ante-riormente por la ciudad cayó en desuso. A Durango sólo llegaban mercaderes para quintar la plata, y los capitanes de presidio a cobrar el sueldo de su tro-
40 Porras Muñoz, 1980, p. 20.41 AHAD, Libro de actas del Cabildo Secular, 1621-1642.42 AGI, Guadalajara 63, “Carta del obispo Franco de Luna al Rey”, 8 de abril de 1635.
Izquierda: Fray Gonzalo de
Hermosillo, primer obispo de
Durango. Óleo sobre tela,
sala capitular de la catedral
de Durango.
HISTORIA DE DURANGO
pa.43 La ciudad se sostenía solamente por la presencia de la catedral y las Cajas Reales, ambas instituciones concentradoras de los impuestos que se generaban en la Nueva Vizcaya.
En efecto, el obispo Alonso Franco de Luna había iniciado en 1635 gestio-nes ante el rey para que concediera los dos novenos de los diezmos que le correspondían para la construcción de la segunda catedral. Los vecinos de Durango se beneficiaban con el levantamiento de la edificación al haber tra-bajo y venta de materiales para la construcción. También participaban nu-merosos indios de repartimiento procedentes de la Sierra Madre y otras regiones de la Nueva Vizcaya que recibían como pago diversos tipos de ropa, herramientas y otras mercancías compradas en México.44 Una conse-cuencia del decaimiento de Durango fue la compra de las principales ha-ciendas de la jurisdicción de Durango por grandes comerciantes y funciona-rios de la ciudad de México.
Un ejemplo de esto es la hacienda de la Labor de Guadalupe, que primero pasó a las monjas de la Encarnación y, posteriormente, a manos del comer-ciante Juan de Orduña, regidor de aquella ciudad. Después fue adquirida por Mateo Frías de Santa Cruz, marqués de Buenavista y contador del Tri-bunal de Cuentas. A principios del siglo XVIII pertenecía a José Manuel de Cossío y Campa, marqués de Torrecampa.45
Con la afluencia de españoles hacia Parral, el establecimiento de pueblos misionales y la necesidad de obtener trabajadores mediante el sistema de re-partimiento propiciaron la insurrección de los tobosos, aliados con los nono-jes, masames, salineros, julimes, gavilanes, acoclames y totoclames, que habi-taban en las inmediaciones del desierto chihuahuense. La adopción del caballo que estos grupos hicieron los convirtió en jinetes formidables y verda-deros rivales de los españoles. Siendo gobernador Hipólito de Velasco, mar-qués de Salinas, en 1628 se emitió una cédula real en la que se decía que, no siendo posible atraerlos a la paz, se castigaran a “sangre y fuego”.
Los primeros en ser castigados fueron los masames, nación cercana a los conchos, quienes quemaron una hacienda y realizaron algunas muertes en el valle de San Bartolomé, por lo que fueron reducidos con la ayuda de los to-bosos. Al abrirse el camino de Parral hacia Sonora, en 1633, se alzaron los tepehuanes del valle de San Pablo causando daños a las estancias de los espa-ñoles, por lo que el capitán Juan de Barraza, comandante del presidio de Te-pehuanes, realizó campañas militares en contra de ellos. Al poco tiempo, en 1638, don Felipe, cacique del Zape, se remontó a la sierra acompañado por su hermano don Pedro, quien era hechicero, pero la intervención del capitán
43 Álvarez, 1999, pp. 48-71.44 AHAD, rollo 1, Libro de fábrica de catedral, 1635-1664, fol. 20, 10 de septiembre de 1636.45 “Títulos de las haciendas de Cacaria, Sauceda y Chorro”, colección particular.
TOMO
Barraza impidió que las cosas fueran a mayores.46
Por su parte, en 1641, los tepehua-nes de San Francisco del Mezquital, enojados con los frailes, atacaban el convento por las noches y se retira-ban hacia la sierra.47 Esta situación sirvió como pretexto al obispo Diego de Hevia y Valdés para secularizar las principales misiones de francisca-nos y jesuitas, siguiendo el ejemplo del obispo Juan de Palafox en Puebla, quien, siguiendo los lineamientos del Concilio de Trento de reafirmar la autoridad de los obispos como dele-gados del papa, emprendió una cam-paña contra los clérigos regulares.48 La lucha entre el obispo de Durango y los religiosos se prolongó entre 1641 y 1657, pero finalmente la Au-diencia de Guadalajara falló a favor de los religiosos y se les reintegraron sus misiones, excepto la de Parras.49
Durante esos años hubo una tensa calma en la Nueva Vizcaya, que fue aprovechada, en 1642, por el capitán Alonso López de Mejía para visitar los libros de cuentas, donde se asentaban los pagos a los indios en reales y ropa, y los títulos de esclavos y tierras en las estancias de San Buenaventura en el valle del Peñol Blanco; San José y Cru-ces, de los hijos del minero Juan Guerra de Ressa; la hacienda de Texamen, de Juan Vargas de la Serna; la estancia de San Nicolás, del capitán Juan Gar-cía Mayor, de Castilla; la estancia de Baltasar (Palmitos), de los hijos meno-res de Miguel de Ontiveros; la hacienda del Álamo y labor de Francisco Villa, en San Juan del Río; la estancia de Juan Contreras; la estancia de Capina-maiz, del sargento Cristóbal de Valle, y la estancia de Guatimapé, del capitán Miguel de Valenzuela.50
46 AGN, Misiones, vol. 25, exp. 24.47 Hernández, 1903, p. 167; Saravia, 1980, t. II, p. 173, marca este acontecimiento en 1644.48 Brading, 1991, p. 269.49 Gallegos, 1969, p. 101.50 AHP, 1642 A, 163 101, “Autos de visita hecha por el capitán Alonso López de Mejía a San Juan del Río y Santiago Papasquiaro”, 1642.
La parroquia de San José de
Parral, símbolo del real de
minas, fue terminada en 1686.
Foto: Balaam Gálvez.
HISTORIA DE DURANGO
Sin embargo, durante la sequía de 1644, los salineros y tobosos asentados en los poblados de San José del Tizonazo y Espíritu Santo, de Cerro Gordo, acosados por el hambre, pidieron permiso, que les fue concedido, para salir “a correr mesteñadas”, es decir, capturar ganado asilvestrado en los llanos de La Zarca y Magdalena, y de paso asaltaron una caravana.51 Al año siguiente, con la ayuda de los conchos, quemaron el convento de San Francisco de Conchos, matando a los religiosos, y después atacaron Cuencamé, donde se llevaron mucha caballada. Tropas virreinales procedentes de Zacatecas los sitiaron en un “peñol”, del que los indios lograron huir por la noche. Final-mente, lograron entablar conversaciones en el lugar llamado Encino de la Paz, con el capitán Cristóbal de Nevares Heredia, capitán del presidio de Tepehuanes, siendo asentados temporalmente en el pueblo de San José del Tizonazo. Para proteger la ruta que se había abierto entre Zacatecas y Parral, por la que deambulaba la mayoría del comercio que se introducía hacia la Tierra Adentro, se fundó, en 1646, el presidio de San Miguel de Cerro Gor-do, con veinticuatro soldados y un cabo.52 Como Salvador Álvarez ha señala-do, los capitanes de presidio adquirieron enorme poder en el siglo XVII , ya que, además de comandantes de la tropas, se hicieron dueños de las tierras aledañas, controlaban el paso de mercancías, entre ellas indios esclavos, y es-coltaban a los viajeros.53 Paralelamente a esta grave situación, se volvió a or-denar desde Madrid que, para evitar los levantamientos de los indios, se pro-hibía que los alcaldes mayores y doctrineros vendieran a los indios o a sus hijos para trabajar las minas.54 A pesar de esas disposiciones, las vejaciones de los españoles contra los indios continuaron, lo que acarreó, en 1648, el levan-tamiento de los tarahumaras, que trató de ser aplacado por el capitán Juan Fernández Carrión. Al poco tiempo se alzaron los tobosos, que fueron cerca-dos en el peñón de San Miguel de Nonolat por el gobernador Diego Guajar-do Fajardo; en esta acción murieron más de doscientos indios y los sobrevi-vientes fueron llevados en collera para ser vendidos como esclavos en las minas de Parral.55 Por su parte, los salineros atacaron en abril de 1653 la es-tancia del capitán Juan de Barraza (capitán del presidio de Cerro Gordo), en Atotonilco, donde incendiaron casas y jacales, así como a una india viva con sus hijos.56 Durante las siguientes lunas se dedicaron a robar ganados en
51 AGN, Misiones, vol. 25, fols. 403-404, “Anua del pueblo del Tizonazo”, 1645, 1646, 1647.52 AGI, 103-2-1, “Al virrey de Nueva España que informe sobre el Presidio que avisa conviene for-mar de nuevo el gobernador de la Nueva Vizcaya”, Madrid, 18 enero de 1648.53 Álvarez, 1999, pp. 48-71.54 AGI, 103-3-1 o AGI 144.1-15, “Al gobernador de Nueva Vizcaya para que guarde las cédulas que están dadas para que no haga esclavos a los indios y los conserven en paz, quietud y justicia”, Madrid, 30 de noviembre de 1647, en Hackett, 1926, t. 2, pp. 160-161.55 Porras, 1980, p. 177.56 APSP, Libro de entierros, abril de 1653.
TOMO
Guatimapé, San Juan del Río, valle de San Bartolomé y otros lugares de la Nueva Vizcaya.57 Estas acciones punitivas redujeron las cantidades recauda-das por el concepto de diezmos, por lo que el cabildo catedralicio de Durango se quejó de las penurias económicas que tenía para la terminación de la se-gunda catedral.58 Sin embargo, las acciones más graves las constituyeron los ataques a Mapimí y Cuencamé,59 por lo que el primero de estos reales de minas se despobló durante largo tiempo. A pesar de estos descubrimientos, la situación por la que atravesaba Durango seguía siendo difícil, por lo que el obispo Juan Gorospe y Aguirre insistía sobre “el estado miserable” de la pro-vincia debido a los continuos ataques de los indios, lo que impedía a Durango tener “las calidades que pide el derecho canónico para tener Catedral, obispo y prebendados” y pedía al rey que el obispado se refundiera con el de Guada-lajara, lo que, de haberse concedido, hubiera sido la ruina de Durango.60
Las cosas no quedaron allí y los salineros se aventuraron hasta el pueblo del Tunal, el 29 de noviembre de 1655, donde mataron a siete personas. Dos años después, el 22 de noviembre de 1657, volvieron al mismo poblado y mataron al cacique don Jerónimo, a su mujer y a cuatro hijos.61 Después de estos ataques, los salineros siguieron sobre el valle de Poanas y alcanzaron Jerez y Fresnillo. La gravedad de los ataques de los grupos indios llevaron fi-nalmente al obispo Gorospe a declarar a san Francisco Xavier, “ínclito patrón del reino de la Nueva Vizcaya contra los ataques de los indios”.62 Las guerras indias condujeron a una difícil situación en la Nueva Vizcaya, que se vio agravada con la declinación de las minas de Parral después de 1650. Al parecer, después de esa fecha hubo una recuperación de los reales de La Concepción y San Pedro, ambos de Guanaceví.63 Unos años más tarde se descubrieron las minas de Rosario en la provincia de Copala (actualmente Sinaloa), que resultaron ser ricas en plata de greta y cendrada (plomo).64
57 AHP, 1654, “Información original hecha en este reyno de Nueva Vizcaya de las muertes, robos y daños que los indios naturales de ella hacen por orden del gobernador Enrique Dávila Pacheco”.58 AHAD, Libro de Cabildo, 1635-1661, fol. 117, 7 de septiembre de 1655. La recaudación de los diezmos bajó de 14 248 pesos en 1644 a 13 776 en 1645; a 13 231 pesos en 1646; a 12 751 pesos en 1647; a 12 001 pesos en 1648. Subió a 13 331 en 1649, bajó nuevamente a 12 600 pesos en 1650, subió a 13 929 en 1651, y bajó a 11 743 en 1652. AHAD, Caja 5, 1616-1690.59 Gallegos, 1969, p. 256.60 AGI, Guadalajara 68, “Relación del licenciado Diego de Medrano, cura de Durango, cabecera del reino de la Nueva Vizcaya y del estado que se halla y le han puesto los alborotos y estragos que han hecho los indios alzados”, Durango, 31 de agosto de 1654. Publicada por Naylor, 1986, pp. 446-479.61 Archivo de la parroquia del Sagrario de Durango, Libro de entierros de Analco, Tunal y Santiago, 1642-1673. 62 Gallegos, 1969, p. 257.63 AHP, 1652, “Informes que se han hecho de la cantidad de azogues que hay en estos reales de Guanaceví y San Pedro”.64 AHAD, Libro capitular, fol. 121, 30 de mayo de 1656, “Nombramiento de Francisco Torres como cura beneficiado de Rosario”.
HISTORIA DE DURANGO
La derrota de los salineros del 29 de diciembre de 1673 en la sierra de Mapimí dio tranquilidad y paz momentánea a tobosos, salineros, acoclames y baborigames, por lo que el gobernador, José García de Salcedo, se trasladó a Cuencamé, desde donde instaba a los habitantes de la provincia de Nueva Vizcaya para que repoblaran Mapimí, que había permanecido abandonado por veinte años.65
A pesar de estas acciones, la calma duró poco tiempo, ya que el miércoles de ceniza de 1676 se tañó a rebato en la catedral y demás iglesias de Duran-go para que sus habitantes se enteraran de que los indios enemigos habían matado a cuatro personas y secuestrado a otra en el pueblo del Tunal y puesto del Durazno (donde actualmente está la presa Guadalupe Victoria), a inmediaciones de Durango. El sábado santo los indios se llevaron seis ma-nadas caballares con cría de mulas de dos años y 160 caballos castrados de los ejidos de la ciudad, y el domingo en la noche otras cuatro manadas, y cercaron el pueblo de Santiago de los Tepehuanes (Bayacora), cuyos habi-tantes se pertrecharon en el corto templo. El obispo Bartolomé García de Escañuela, el cabildo eclesiástico, oficiales reales y los principales vecinos españoles pidieron de urgencia a las autoridades que tomaran mediadas para proteger la cabecera del reino y residencia episcopal.66
Uno de los factores que alteraban la estabilidad de los grupos indios del norte era la saca de esclavos, principalmente apaches, que se hacía en Nuevo México, para cambiarlos por caballadas en Nueva Vizcaya. Esta situación fue denunciada ante el obispo Bartolomé García de Escañuela durante su visita pastoral a Sonora, por lo que el prelado abrió una información sumaria en la que los testigos mencionaban que en este trueque también salían géneros de esa provincia y uno de los principales implicados era Juan Manzo, que había sido gobernador del reino de Nuevo México. Este tipo de tráfico había sido corriente en la Nueva Vizcaya, hasta que, en 1642, el gobernador Francisco Gorráez y Baumont y su sucesor, Enrique Ávila Pacheco, recibieron la cédula real en que expresamente se prohibía la venta de indios, como se vio arriba. Este comercio era combatido expresamente por los franciscanos, quienes lo-graron que fueran liberados los indios esclavos que se encontraban entonces en Parral. De igual manera, el obispo Escañuela, escandalizado por la anóma-la situación, mandó aplicar los “remedios necesarios” para impedir que conti-nuara esa práctica.67
En medio de este estado de intranquilidad, el padre Juan Ortiz Zapata llevó a cabo, en 1678, una visita general a las misiones que la Compañía de Jesús
65 AHP, D 104, “Diligencias practicadas por el maestre de campo José García Salcedo relativa a la paz en el real de Mapimí”, 8 de julio de 1674. 66 AHAD, Libro de Cabildo, fol. 130, 4 de marzo de 1681.67 AHAD, Caja 5, 1626-1690, “Información sobre la saca de ganados y venta de indios”, 1679.
TOMO
tenía en la Nueva Vizcaya, en la que encontró una disminución de la pobla-ción en dichas misiones, ya que los indios se trasladaban a trabajar a los cen-tros mineros y estancias de los españoles aun en contra del parecer de los mi-sioneros; otros fenómenos eran el mestizaje surgido entre los diversos grupos raciales, con la consiguiente pérdida de las lenguas autóctonas a favor del ná-huatl y castellano, así como el aumento de españoles y castas en los puestos, ranchos y estancias que circundaban los poblados misionales,68 lo que alteraba ya definitivamente los patrones demográficos de la Nueva Vizcaya al sobrepa-sar estos grupos a la población india.
Instalación de presidios
Durante la insurrección de los indios pueblo de Nuevo México, entre 1683 y 1687, murieron alrededor de cuatrocientas personas, por lo que los sobrevi-vientes huyeron hasta la misión de Guadalupe, del Paso del Norte. A raíz de este levantamiento, se inquietaron los salineros y tobosos, así como los habi-tantes de los pueblos ribereños del Nazas, que atacaron nuevamente Mapimí, y la frontera española se recorrió hasta Cuencamé.69 Alarmadas, las autorida-des españolas establecieron, entre 1685 y 1687, los presidios de La Purísima Concepción de Pasaje, San Pedro del Gallo, San Francisco de Conchos, Cosi-huariachi y San Antonio de Casas Grandes. Como las incursiones alcanzaron hasta las inmediaciones de Durango, se fundó también el presidio de La Boca, de Canatlán, con 15 soldados para proteger la ciudad de Durango. Un paso estratégico del Camino Real de Tierra Adentro era el vado del río Nazas, entre Cuencamé y Pasaje, por lo que los jesuitas fundaron allí, en 1705, la misión de los Cinco Señores del Río de las Nazas, con tarahumaras y bausi-rogames de Coahuila. 70 En los años siguientes hubo movimientos de resis-tencia por parte de algunos grupos indios, por lo que las autoridades de Durango, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes ordenaron, en 1707, que se formaran compañías de milicias de españoles y mulatos para que realizaran alardes de armas en sus respectivas plazas con el fin de disuadirlos,71 y, finalmente, se fundó el presidio de Mapimí, en 1711, al ser suprimido el de Tepehuanes.72 En 1714, los tepehuanes del San Francisco del
68 AGN, Misiones, vol. 26, exp. 51, fols. 241-244v, “Relación de las misiones que la Compañía tiene en el Reyno y Provincia de Nueva Vizcaya hecha en 1678 con ocasión de la visita general della que por orden del pe. Provincial Thomas Altamirano hizo el padre visitador Juan Ortiz Zapata de la misma Compañía”.69 BNM/AF, “Informe del capitán José de Barroterán”, 1745; Porras Muñoz, 1980, p. 322.70 Gerhard, 1996, p. 262.71 AHP G-15-1707, “Orden para que se forme lista de los vecinos que hay en la ciudad de Durango y de las armas que hay para la defensa del Reyno”. 72 Gerhard, 1996, p. 267.
Mapa de la Nueva España Septentrional levantado en 1727 por el ingeniero Barreiro, acompañante del brigadier
Pedro de Rivera (copia de 1770). British Library MS, 17650b.
Carta geográfica de los obispados de Nueva España levantado por Miguel Constanzó, 1779. AGI, MP México, 352.
HISTORIA DE DURANGO
Mezquital, Santa María de Ocotán y San Miguel de Yonora dejaron su pue-blo, por lo que las autoridades españolas de Durango ordenaron a los indios flecheros de Analco, Tunal y Santiago que hicieran alardes de armas para di-suadir de sus intentos a los tepehuanes del Mezquital.73
Al año siguiente, el gobernador Manuel San Juan de Santa Cruz y el capi-tán de Pasaje, Manuel de Alday, volvieron a instalar en Nazas a otro grupo de indios para reforzar la presencia española en el área.74 Sin embargo, hacia el norte los indios volvieron a atacar Mapimí, por lo que los vecinos de ese real se trasladaron a Parras llevando consigo la imagen del Señor de Mapimí, la cual quedó temporalmente en un lugar llamado Jimulco, donde fue recogida por los habitantes de Cuencamé, entonces en auge. Tal vez impulsados por esta razón, los vecinos del real construyeron una iglesia parroquial de piedra, techada con bóvedas, en 1720, para alojar a la imagen que en adelante se convirtió en patrono de los viajeros del Camino Real de Tierra Adentro, y su devoción alcanzó Chihuahua y Nuevo México.
Durante las últimas décadas del siglo XVII se inició un paulatino creci-miento poblacional de Nueva Vizcaya debido a una recuperación minera en San Andrés de la Sierra, San Ignacio de Guapijuje, Veracruz de Topia, San Antonio de Siánori, Nuestra Señora de la Asunción de Siánori, San José de Parral, San Pedro y La Concepción de Guanaceví, Guadalupe de la Silla, Ro-sario, Maloya, San José de Copala, Pánuco y las minas de los frailes en Sono-ra.75 Con este aumento de la actividad minera se intensificaron los reparti-mientos de indios de la región serrana, con la consiguiente molestia de los jesuitas, que veían disminuida la posibilidad de utilizar esta mano de obra, así como la cantidad de habitantes de las misiones.76
Este aumento poblacional y económico se hizo más dinámico a medida que los soldados presidiales fueron sometiendo a los acoclames, cocoyomes y chizos, que habían tomado el lugar de los salineros y tobosos en la resistencia contra los españoles. En 1725 se logró la aprehensión de 311 indios de estos grupos, de los cuales muchos murieron de viruela y los sobrevivientes se lle-varon con colleras y cadenas de hierro a Veracruz para ser embarcados en la armada de Barlovento y ser repartidos en La Habana, Santo Domingo y
73 BNM/AF, 13.231.1, fols. 1-59, “Autos fulminados de oficio de real justicia sobre sublevación y retiro de los indios de San Francisco del Mezquital, Santa María de Ocotán y San Miguel de Yonora”, 1714.74 BNM/AF, 14/237, “Informe promovido por el capitán Manuel San Juan de Santa Cruz sobre po-blación rivereña del río Nazas”, 1722. 75 AHED, exp. 25, cajón 29, “Minas en activo donde se distribuía azogue”, 1682-1690.76 AHP, “Autos y diligencias que se remiten al Sr. Gov. y Cap. Gl. de este Reino que se an seguido sobre la real provisión que se expidió el 20 de noviembre de 1707 sobre saca de indios de reparti-miento para la hacienda de los Molinos sita en el real de la Santa Veracruz de Topia de que se ori-gino el despueble como consta de ellos esta relación ante don Diego de Aguilar nombrado justicia mayor y capitán a guerra de dicho Rno”.
TOMO
Puerto Rico. Una noche, algunos lo-graron escapar y, finalmente, sólo se embarcaron 92.77
En ese tiempo, el brigadier Pedro de Rivera llevó a cabo una inspección de los presidios de la Nueva Vizcaya. Este militar fijó por primera vez las coordenadas geográficas de muchos lugares de su ruta; además, fustigó la corrupción e ineficiencia de los sol-dados presidiales, en especial los de Canatlán, que se dedicaban a acom-pañar y extorsionar a las caravanas de carros que se dirigían al norte, lle-var pliegos al Pasaje, conducir plata a Sombrerete, ayudar a los hacendados en los rodeos de ganados y, poco, a perseguir indios, por lo que Rivera consideró que malgastaban su suel-do. Así que decidió que se extinguie-ra el presidio de Canatlán y se man-tuvieran los de Pasaje, Gallo, Cerro Gordo, San Bartolomé y Conchos, y que se redujera el número de solda-dos de Mapimí.78 La desaparición de los cocoyomes y sus aliados permitió una nueva ocupación de la tierra que había quedado baldía durante mu-chos años por las guerras con los in-dios. En esta expansión participaron varios personajes acaudalados de la ciudad de México, así como mineros de Sombrerete, Nieves y Zacatecas. Como parte de las medidas administrativas que se dieron con el arribo de los Borbones, se iniciaron, hacia 1703, las grandes mediciones de tierras hechas
77 AGN, Cédulas Reales, vol. 71, fols. 28-31, “Cédula sobre la aprehensión de las naciones acocla-me, cocoyome y chizos hasta su total extinción”, 1725.78 Ribera (1724-1728), 1993, pp. 101-105. Sobre el mismo tema, AHP G-103, “Guerra, diligencias e informaciones practicadas por el capitán José de Barroterán, capitán del presidio de Conchos por orden del gobernador Barrutia para investigar en que se ocupaban los soldados de la escuadra de Durango”, 1728.
Coronel Fernando de la
Campa y Cos, minero de
Sombrerete y primer conde de
San Mateo del Valparaíso;
tenía grandes propiedades
entre Zacatecas y Durango.
Colección Banamex.
HISTORIA DE DURANGO
por los jueces de composiciones, las que duraron hasta 1759.79 La delimi-tación de sus contornos se llevó a cabo mediante el pago de cierta can-tidad de dinero a la Corona, por los terrenos baldíos, llamados relengos, que no amparaban los títulos o mer-cedes reales. Esta situación permitió que se consolidaran las grandes ha-ciendas que caracterizaron al norte hasta el estallamiento de la Revolu-ción. Entre los principales compone-dores de tierras de Nueva Vizcaya estaban: Fernando de la Campa y Cos, conde de San Mateo de Valpa-raíso; Francisco de Valdivielso y Mier, conde de San Pedro del Ála-mo; José de Azlor y Virto de Vera, marqués de San Miguel de Aguayo, así como Pedro Domingo de Jugo, en la provincia de Santa Bárbara, y An-drés José de Velasco y Restán, en el área de La Laguna y Mapimí.80 Se dice que, en 1722, Fernando de la Campa llegó a tener 450 828 ovejas81 y que, merced a la alianza matrimo-nial entre los condes del Álamo y los marqueses de Aguayo, sus borregos norteños podían pasar por sus terre-nos desde Monterrey hasta la ciudad
de México.82 La reocupación de la tierra se vio reflejada en el aumento de diezmos que recaudó la diócesis, entre los que destacaban los vinos y aguar-dientes de Parras y los ganados trashumantes de ovejas que desde Nuevo México y Nueva Vizcaya bajaban hacia la parte central del virreinato para ser esquiladas y su lana beneficiada en los obrajes de San Miguel el Grande y Puebla, para ser posteriormente sacrificadas para el abasto de la ciudad de México. El paso de los ganados de un obispado a otro trajo consigo un litigio
79 Álvarez, 1991, p. 157.80 Vallebueno Garcinava, 1997, p. 23.81 Castoreña, 1949, p. 195.82 Ladd, 1984, p. 69.
Ana María de la Campa y Cos,
hija del antecedente, condesa
de San Mateo del Valparaíso.
Colección Banamex.
TOMO
la nueva vizcaya en 1712. Fuente: AHAD, padrón de 1712. Miguel Vallebueno, 2009. Elaboró: David Muñiz.
HISTORIA DE DURANGO
por los diezmos que producía la lana, llamado el Pleito del Vento, entre las catedrales de Durango y las de Valladolid y Guadalajara. En un principio, la audiencia de México falló a favor de Durango, pero un fallo posterior, impul-sado por los procuradores de corte de las poderosas catedrales del centro del país ante la corte de Madrid, favoreció a la de Valladolid y en menor medida a la de Guadalajara, obligando a la de Durango a reponer las cantidades fal-tantes.83 Sin embargo, el aumento de diezmos que se generó fue aprovechado por el obispo criollo García Felipe de Legaspi Velasco y Altamirano, quien había participado antes de su nombramiento en las obras de construcción de la catedral metropolitana, para gestionar ante el rey el noveno y medio de los diezmos que le correspondían al erario real, y en 1695 se inició la construc-ción de una nueva catedral en Durango, donde se manifestó la nueva situa-ción bonancible por la que atravesaba la sede episcopal.
El paulatino incremento poblacional que tenían las diversas regiones que conformaban el obispado de Durango a principios del siglo XVIII se puede apreciar parcialmente partir de los libros sacramentales de las parroquias, y comparativamente en el padrón, que para empadronar a los causantes de la bula de la Santa Cruzada se mandó levantar en 1712. La ciudad de Durango había alcanzado 1 702 personas mayores de siete años, y en las haciendas y ranchos de la jurisdicción había otras 1 042, lo que daba un total de 2 744 personas. El pueblo de Analco tenía 162 indios y El Tunal, 107.
Hacia el sur, los habitantes de la villa de Nombre de Dios y los del valle de Poanas hacían 2 008 habitantes. En esos lugares destacaba la presencia del capitán Antonio de la Campa y Cos como el terrateniente más poderoso del área. Por su parte, el pueblo de indios de San Francisco del Malpaís contaba con 380 personas. En la cercana hacienda de San Antonio de Muleros y el pueblo de Súchil había 220 personas. Esta cifra se complementaba con los 1 027 habitantes de las minas de Chalchihuites, entonces en auge, donde aparecía el capitán Gregorio Matías de Mendiola como el minero y terrate-niente más poderoso de la región.
La parte norte de Durango seguía siendo, en 1712) poco poblada, ya que en el pueblo de San Diego de Canatlán solamente fueron contadas 105 per-sonas, y en las haciendas y ranchos del valle de La Sauceda, 279. En la juris-dicción de San Juan del Río la cifra aumentaba a 635 personas y en Santiago Papasquiaro a 659. En el documento mencionado no aparecen datos sobre Avino, Pánuco, Indehe y Guanaceví, solamente se menciona que en El Tizo-nazo había 159 personas. La actividad minera de la sierra estaba en receso durante esos años y había una escasa población en los reales de minas. Se
83 AHAD, s. n, “Espejo, juicio e informe que hace la parte de la Santa Iglesia de Durango, obispa-do del reyno de la Nueva Vizcaya, en el Pleyto que sigue con las santas Iglesias Cathedrales de Va-lladolid y Guadalajara”, México, Imprenta de Joseph Bernardo de Hogal, 1738.
TOMO
habla solamente de 103 personas en Siánori y 58 en Topia. Una mejor posi-ción tenía San Antonio de Cuencamé y sus cinco administraciones, Pasaje, Peñol Blanco, Santa Bárbara, Mapimí y San Pedro del Gallo, que daban un total de 1 232 habitantes. Los pueblos agrícolas de Santa María de Parras y San Pedro de La Laguna concentraban, por su parte, a 1 467 personas.
Por otra parte, los reales de minas del norte de Nueva Galicia tenían una mayor estabilidad poblacional gracias a su producción minera. En el real de Sombrerete y villa de Llerena tenían 3 975 personas, incluyendo los numero-sos ranchos de la jurisdicción. En el barrio de San Mateo, anexo al convento franciscano de ese nombre, vivían 246 indios. En el real de San Miguel del Mezquital y valle de La Magdalena había 619 habitantes, y en el cercano pueblo de San Juan del Mezquital, 514. Mientras tanto, en la jurisdicción de Nieves y Río Grande había 2 434, y en San Juan del Mezquital, 514.
Hacia el norte de la Nueva Vizcaya también era notorio un incremento en la población española y mulata, que buscaba beneficiarse en las activida-des mineras de los reales de San Francisco de Cuéllar, Santa Eulalia de
Plano de las propiedades de
Antonio de la Campa y Cos.
Archivo Histórico del Estado
de Zacatecas.
HISTORIA DE DURANGO
Chihuahua y Santa Rosa de Cosi-guariachi que en conjunto contaban con 2 860 personas mayores de siete años. El crecimiento de San Fran-cisco de Cuéllar motivó que, en 1718, el virrey Baltasar de Zúñiga le concediera categoría de villa. A par-tir de entonces tomó el nombre de San Felipe el real de Chihuahua, en honor a Felipe V de España.84
El afianzamiento minero de estos lugares se debió no solamente a los poblados agrícolas de valle de San Bartolomé y San Nicolás de Ronces-valles, donde habitaban 1 715 perso-nas, sino también a los poblados mi-sionales de los alrededores. El jesuita Francisco de Bañuelos denunciaba entonces al comisario de la Santa Cruzada que:
Para que se logre el zelo del comisario ge-neral se advierte que los tarahumaras se sustentan de una milpa y muchas veces la hacen mal y por mal cabo por la mucha saca de indios para otras labores al tiempo de dichas milpas. Item. Que ellos (los in-dios) les visten (a los españoles) con el tra-bajo personal y la paga es una libranza en la tienda del mercader aviador de la ha-zienda de labor. Item. El dicho mercader da en ropa lo que monta la dicha libranza, sin que quede ni un tomín al pobre indio,
ni aun para comprar unas semitas, punto que tiene remedio y pueden dar los que tienen el superior gobierno de este reino.85
84 English Martín, 2004, pp. 54-57.85 AHAD, Libro CCCV, “Recopilación de todos los padrones de las parrochias, así seculares y regu-lares como de las misionales de que se compone todo el obpdo. de la Nueva Vizcaya que se formó de mandato de el Señor Comisario Subdelegado de el Apostólico y Rl. Tribunal de la Santa Cruzada de la Ciudad de Guadalaxara para efecto de el despacho pr que esta por cabeza en este quaderno”, 1712.
Participación de la celebración
en Durango del nacimiento
del príncipe Luis Fernando,
hijo del Rey Felipe V, 1711.
Biblioteca Nacional de México.
TOMO
El real de Chihuahua tuvo un im-portante auge minero entre los años de 1718 y 1734, seguido por peque-ñas bonanzas en los años posteriores. El rápido crecimiento del mineral y la expansión española hacia el norte motivaron al obispo Benito Crespo a levantar una magnífica iglesia parro-quial de tres naves con pretensiones de catedral.86 De igual manera, los go-bernadores de Nueva Vizcaya esta-blecieron permanentemente su resi-dencia en Chihuahua para aprovechar la bonanza minera y la posición nor-teña del real de minas.
La recuperación de Durango
La recuperación poblacional de Du-rango permitió la conquista de los territorios lejanos de Nayarit que ha-bían permanecido al margen de la conquista española. El capitán Gre-gorio Matías de Mendiola participó en la conquista de los coras nayaritas y de los indios de San Andrés del Teúl. Esta conquista se hizo a instan-cias del obispo Pedro Tapiz, quien puso al frente del séquito al jesuita Tomás de Solchiaga para que acompañara a Mendiola. Este sacerdote escribió desde Súchil que el bloqueo de la sal a los coras permitió que mandaran una embajada a México en la que le pedían concesiones a cambio de la entrada de los jesuitas.87 Estas acciones motivaron que un grupo de doscientos flecheros nayaritas ocuparan Durango la noche del 10 de marzo de 1724 para pedir que tres de sus compañeros encarcelados fueran liberados.88 Probablemente fue entonces cuando un grupo de coras se asentó en la estancia de los Ibarra y en el pueblo de Santiago de los Tepehuanes, que tomaron en adelante los nom-bres de Santa Ana del Nayarit (El Nayar) y Santiago Bayacora.
86 Gazeta de México, mayo de 1728.87 Ortega, 1887, p. 247.88 AGN, Criminal, vol. 283, fols. 492-560, Autos sobre indios del Nayarit, 1724.
La parroquia de San Felipe el
Real, Chihuahua, tenia
pretensiones de catedral
desde sus orígenes. Foto:
Balaam Gálvez.
HISTORIA DE DURANGO
Al igual que en el área de Chihu-ahua, al sur de Nueva Vizcaya hubo un renacimiento de la actividad mi-nera. La Gazeta de México reportaba que las minas de Cuencamé estaban “dando con gran abundancia” y, para 1728, las minas de La Quebradilla, cerca de Nombre de Dios, estaban produciendo mineral de buena ley,89 mientras que para 1737 se hablaba de que: “en los sitios de Gamón y Al-zate se han descubierto minerales de donde se están sacando metales de conocida ley [...] En San Juan Bautis-ta de Indehe había minerales de oro”.90 Estas noticias correspondían a la llegada a Durango del obispo Mar-tín de Elizacochea, vasco que había pertenecido al cabildo de la iglesia metropolitana de México, donde se relacionó con importantes comer-ciantes vascos de esa ciudad. Con Elizacochea arribaron también a Durango varios vascos, como fueron Pedro de Echenique, José de Echáez y Esteban de Erauzo, quienes se de-dicaron a explotar las minas de San José de Avinito, San Fermín de Pá-nuco y Nuestra Señora de Aranzazu de Gamón, todas cercanas al pueblo
de San Juan del Río, cuya producción impactó favorablemente la economía de la ciudad de Durango y su región. Esta situación económica se vio refleja-da en las obras de la catedral, donde se terminaron las bóvedas de su techum-bre, así como en otros templos de la ciudad, que también se construyeron de bóveda en una época en la cual, como puede observarse en la Gazeta de Méxi-co, en toda la Nueva España se estaban levantando iglesias de bóveda que sustituían los artesonados del siglo anterior, se adornaban con retablos dora-dos y se dedicaban mediante suntuosas funciones religiosas. Respecto al des-cubrimiento de minas en los alrededores de Indehe que se mencionaba en el
89 Gazeta de México, abril de 1728.90 Gazeta de México, enero de 1737.
Grabado del Señor de Mapimí,
1777. Hacienda de Santa
Catalina del Álamo.
TOMO
mismo periódico, éste corresponde al que se hizo en Santa María del Oro, donde se encontraron vetas del dorado metal.91
El descubrimiento de minas en Sonora trajo consigo la separación de esta provincia, junto con la de Sinaloa, como parte de la Nueva Vizcaya en 1733, por lo que la provincia quedó reducida al territorio que ocupan actualmente los estados de Chihuahua, Durango y la parte sur de Coahuila.92
El estado de calma que la derrota de los cocoyomes había traído a la Nueva Vizcaya se vio interrumpido a partir de 1732 con la entrada de los apaches procedentes del norte, por lo que la línea de presidios se trasladó a orillas del Bravo. Por lo tanto, los presidios de Conchos, Cerro Gordo, Gallo y Mapimí se reformaron en 1751, quedando como poblados de vecinos. La irrupción de los apaches, quienes contaron con la complicidad de otros grupos de indios locales, y de españoles y castas que no tenían cobijo en la sociedad colonial, significó nuevamente la pérdida de ganados, especialmente caballares y lana-res, así como la despoblación de algunos ranchos, aunque, con el aumento
91 ANED, Protocolos de Santa María del Oro, 1738.92 Gerhard, 1996, p. 203.
Arriba izquierda:
El obispo Martín de
Elizacochea, impulsor de la
minería en Durango. Óleo
sobre tela, Gabriel de Ovalle,
Catedral de Durango.
Arriba derecha:
Obispo Pedro Tamarón y
Romeral, quien realizó una
valiosa descripción de su
extensa diócesis. Óleo sobre
tela, atribuido a José Remigio
Puelles, Catedral de Durango.
HISTORIA DE DURANGO
poblacional, los ataques no fueron tan graves como en el siglo anterior. Los años más difíciles de la guerra contra los apaches fueron durante la década de 1770, en que las pérdidas se calculaban en once millones de pesos desde su inicio, por lo que se pedía que se repusiera un presidio a orillas del Conchos.93 Durante los últimos años del siglo XVIII se destacó la figura del indio Rafael y su hermano Antonio, quienes, con un pequeño grupo de seguidores, se convirtieron en figuras legendarias en la Nueva Vizcaya, hasta su muerte, acaecida en 1801, a manos de los escolteros al mando del marqués de Agua-yo, quienes los alcanzaron en Mapimí.94
Al mismo tiempo que la supresión de los presidios se llevó también a cabo la secularización de las misiones franciscanas y jesuitas debido a la disminu-ción de la población india en ellas, al aumento de los vecinos españoles y de las castas en los poblados de los alrededores, y a las políticas reales en contra de los clérigos regulares. En adelante, las sedes misionales se convirtieron en parroquias al frente de curas beneficiados del clero secular bajo las órdenes del obispo de Durango.
El obispo, Pedro Tamarón y Romeral, llevó a cabo varias visitas episcopales a su extensa diócesis entre 1758 y 1765. Como resultado de las observacio-nes anotadas en sus bitácoras de viaje, con un carácter enérgico y metódico, además de la ayuda de su secretario Felipe Cantador, escribió su famosa De-mostración del vastísimo obispado de la Nueva Vizcaya, que dedicó al rey ilus-trado Carlos III, en la que proporciona una visión panorámica del septen-trión novohispano, gracias a los informes de las actividades económicas y las cifras poblacionales de la diócesis. Aunque esta obra no fue publicada hasta el siglo XX, su existencia fue difundida por el Concilio Provincial Mexicano.95 En la obra de Tamarón puede observarse cómo se estaba llevando a cabo un repoblamiento en la sierra duranguense a partir de españoles, criollos y mu-latos, que sustituyeron a la población india de las antiguas misiones. Este movimiento poblacional permitió el surgimiento de varios centros mineros que estuvieron sujetos a las bonanzas y decadencias de esta actividad. Uno de estos lugares era San Diego del Río, que para la visita de Tamarón se encon-traba en una situación precaria debido a la falta de avíos a los mineros y lo aislado y escabroso del terreno.
Quedaban entonces solamente 64 mineros. Sin embargo, un poco más al norte se encontraba San José de Basís, descubierto en 1762, que estaba enton-
93 AGN, Provincias Internas, vol. 132, exp. 20, fols. 441-462, “Informaciones sobre hostilidades de indios enemigos (apaches)”.94 AHED, Justicia, caja 45, “Cordillera en la que se da aviso de la muerte del indio Rafaelillo y su hermano Antonio”, 26 de julio de 1801. Véase también Vallebueno Garcinava, 2000, pp. 669-681.95 “Concilios provinciales primero y segundo celebrados en la muy noble, y muy leal ciudad de México presidiendo el Illmo. y Rmo. Señor D. Fr. Alonso de Montufar [...], México, José Antonio de Hogal, 1769”.
TOMO
el sur de la nueva vizcaya en 1765. Fuente: Pedro Tamarón y Romeral. Miguel Vallebueno, 2009. Elaboró: David Muñiz.
HISTORIA DE DURANGO
ces en auge: “ha tomado tanta fama que tiene alborotada la Nueva España”, afirmaba el prelado. A diferencia del caso anterior, a Basís habían concurrido personas de diversas partes con crecidos caudales y se denunciaron más de cien minas, siendo la principal la del Tajo. Basís tenía una población flotante de más de dos mil personas que, como lo advertía Tamarón, eran gente sin arraigo que desaparecería con cualquier descalabro en la producción. Cerca de allí, el antiguo mineral de San Andrés de la Sierra se encontraba abandonado, pero en los alrededores había numerosas catas que eran explotadas a pequeña escala por los vecinos de la región. En la provincia de Topia destacaba el real de Nuestra Señora de la Asunción de Siánori, al que seguían los de San Anto-nio Tabahueto, San José Canelas y, en menor escala, Tamazula, mientras que el real de la Veracruz de Topia continuaba en decadencia. Tanto Canelas como Tamazula se beneficiaban del paso de los transeúntes que, provenientes del Altiplano, llevaban mercancías a la costa del Pacífico por medio del llamado “Camino de Topia”. Al sur de San Diego del Río, la cantidad y calidad de los depósitos mineros era menor, por lo que los vecinos no se interesaron en po-blar estas tierras que quedaron en posesión de los tepehuanes. Los poblados más importantes de esta área eran San Francisco del Mezquital y Santa María de Ocotán.96
En la zona oriental de la sierra aparecían los reales mineros de Guanaceví, Corral de Piedra, San Juan Bautista de Indehe y Nuestra Señora de las Mer-cedes de El Oro. Este último mineral pasaba por una buena época, ya que, a decir de Tamarón, contaba con “muchas y buenas” minas. Hacia el sur, los reales de San Fermín de Pánuco y San José de Avinito contaban en conjunto con 2 699 habitantes, lo que también denotaba una buena producción meta-lífera. En el mismo caso estaban San Antonio de Cuencamé y Santiago de Mapimí, que contaban con metales de poca ley pero eran plomosos, lo que ayudaba en el beneficio de los metales de las minas de otros lugares de la provincia, como Parral.
El incremento de la minería impactaba a la ciudad de Durango, que tam-bién pasaba por un momento de crecimiento poblacional. Se había converti-do nuevamente en sede de los gobernadores de Nueva Vizcaya al establecerse el gobernador, coronel José Carlos de Agüero, después de casi ciento cincuen-ta años de ausencia de la sede gubernamental. Durango también había llega-do a ser un centro de comercio regional y estaban radicados mercaderes vas-cos y montañeses, principalmente, que expendían “todo género de mercancía y comercio”. La ciudad contaba con 8 937 personas, de las cuales la mitad moraba en el recinto urbano. Al norte de Nueva Vizcaya la situación de la minería era semejante a la anterior. Parral volvió a repoblarse en 1754 des-
96 Véanse los trabajos de Chantal Cramaussel, en este mismo volumen.
TOMO
pués de un penoso abandono de sus minas;97 sin embargo, su situación no era del todo buena, pues contaba con 2 693 habitantes. Las cercanas minas de Santa Bárbara tenían 1 020. En cambio, en la villa de San Felipe, el real Chi-huahua, y Santa Eulalia, la población ascendía a 9 407 habitantes, lo que ha-bla de la importancia minera y comercial de una amplia área que incluía tan-to a Nuevo México como a Sonora, además de su valor estratégico para la lucha contra los apaches que asolaban la provincia.
La agricultura y la ganadería también se beneficiaban de la minería, ya que las haciendas tenían donde colocar sus productos a mejores precios. Los principales poblados agrícolas de la provincia eran Santa María de Parras, el poblado más rico del obispado por los vinos que allí se producían; el valle de San Bartolomé, con 1 833 habitantes; Nombre de Dios, con 1 024, y Nazas, con 898. En el área de Durango se construyeron dos presas para detener las aguas de los ríos Tunal y La Sauceda, en las haciendas de Navacoyán y Labor
97 López Miramontes y Urrutia, 1990, p. 149.
Arriba izquierda:
Sor María Josefa de los
Dolores, originaria de
Durango y monja profesa en
México, 1759. Óleo sobre tela,
Miguel Cabrera, Museo
Nacional del Arte.
Arriba derecha:
Doña Rosa de Cepeda murió
después de comulgar, por lo
que se elaboró su retrato en
1744. Óleo sobre tela,
anónimo, Catedral de
Durango.
HISTORIA DE DURANGO
de Guadalupe, lo que permitió incrementar la superficie de riego para trigos y maíces de donde se surtía a los habitantes de la ciudad y reales mineros cercanos. En cambio, los poblados indios del sur de Nueva Vizcaya contaban con pocos habitantes, ya que muchos de ellos salían a trabajar a las minas o las haciendas cercanas. En estos últimos lugares se concentraba la población ya mestizada de españoles, castas e indios, que aumentaba rápidamente. El personaje más destacado en el ramo ganadero durante la segunda mitad del siglo XVIII fue, sin duda, el sargento mayor reformado José Andrés de Velas-co y Restán. Este personaje inició sus actividades en la mina de Ojuela, del real de Mapimí, y obtuvo, en 1757, las haciendas de San José de Ramos, San Salvador de Horta y San Jerónimo del Toro. Para adquirirlas exhibió sola-mente cincuenta mil pesos, pero le fueron entregadas por el Juzgado de Testa-mentos, Capellanías y Obras Pías del Obispado de Durango, debido a que prometió repoblarlas después de ochenta años de abandono. Velasco compu-so además con la Corona 232 sitios de ganado mayor en el Bolsón de Mapimí, entre los que se encontraban las tierras de Tlahualilo. Finalmente, en 1762, compró la hacienda de San Juan de Casta, con lo que se convirtió en uno de los principales terratenientes de la Nueva Vizcaya. Sin embargo, al año si-guiente tuvo que vender la mitad de San Juan de Casta y Aguanaval al coman-dante Fernando Pérez Hoyos.98 Velasco trató infructuosamente de establecer un criadero de ganado mular y caballar, así como un sistema de trashumancia entre sus dominios. Para mantener este movimiento obtuvo fuertes préstamos en la ciudad de México, los que no pudo sanear a causa de los ataques de los apaches, y a su muerte, en 1786, sus bienes fueron concursados.
La necesidad de poner a España a la altura de las demás potencias europeas se dio a raíz de la llegada de Felipe V y Fernando VI al trono, pero especial-mente después de la Guerra de los Siete Años, que libró Inglaterra contra Francia y España entre 1756 y 1763. Esta contienda alteró el equilibrio de las potencias europeas en América y obligó a la Corona española a tomar medidas para concentrar el poder político y aumentar la recaudación fiscal en las posesiones americanas. Se hizo imperante entonces para la monar-quía hispánica saber con qué población contaba en los virreinatos para la defensa y cuáles eran los recursos para apuntalar la administración real. De esa manera, se mandaron levantar padrones poblacionales, relaciones geo-gráficas, informes económicos, y se impulsaron expediciones científicas a lo largo de América, con lo que se terminaba la política del secretismo que se había implementado en el siglo XVII con el fin de que la información estraté-gica cayera en poder de las potencias enemigas de España.99 Al ser la minería
98 “Historia de los títulos de las tierras de Sombreretillo, Jimulco y Paso de Toro”. Agradezco la fotocopia a la señora Magdalena Torres Arriaga.99 Al respecto, véase Cramaussel, 1998, pp. 173-211.
TOMO
la actividad económica preponderante en la Nueva España, el virrey Antonio de Bucareli y Ursúa mandó a los oficiales reales de Durango y demás Cajas Reales del virreinato que dieran noticias de las minas, nombre de sus dueños, de qué fomento eran capaces, el número de marcos que producían, así como el número de minas abandonadas y observaciones o sugerencias para la me-jora de la minería. El documento sobre Durango fue elaborado por los oficia-les Juan Antonio de Asilona y Sebastián Manuel de Artuza, quienes infor-maron de la situación de los 28 reales mineros que dependían de la Caja Real de Durango, los que contaban con 150 minas en explotación y 65 abandona-das. En el quinquenio comprendido entre 1767 y 1771, se produjeron 2 253 marcos y 2 ochavas de oro puro, manifestados por sus propietarios para ser quintados y diezmados. Además, 4 248 marcos y 4 onzas de oro con liga de plata, así como 427 588 marcos de plata de beneficio de azogue y de toda ley, y 527 083 marcos, 5 onzas, 6 ochavas y 11 granos del de fuego, que le rindie-ron a la Real Hacienda 1 103 039 pesos, 5 tomines y 5 granos por sus reales derechos. Los oficiales reales también manifestaron que las causas principa-les por las que las minas se abandonaban era por falta de habilitación y avío, leyes cortas, escasez de operarios, abundancia de agua en sus planos, dureza de los minerales, climas extremosos, falta de bastimentos y poco orden en la operación, de acuerdo con las ordenanzas de minería.
En el informe del estado de la minería de 1774, los oficiales reales expusie-ron en general un panorama mucho más desalentador del que había presen-tado el obispo Tamarón diez años antes. Los reales mineros de Tabahueto, Siánori, San Andrés de la Sierra y la Santa Veracruz de Topia se encontra-ban en decadencia. San Diego del Río, Tamazula y El Limón contaban con minas de muy cortas leyes y escaso fomento. Las minas de Chacala y San José de Canelas eran también pobres. Las minas de San José de Basís, que Tamarón encontró en auge, se habían inundado, y, al haber desmerecido la ley de sus metales, era incosteable desaguarlas. Por otro lado, en Guanaceví, Nuestra Señora de las Mercedes de El Oro, San Juan Bautista de Indehe y San Antonio de Cuencamé también habían desmerecido en sus leyes. En una mejor situación se encontraban Pánuco y San José de Avinito, que ex-traían sus minerales de un tajo y contaban con metales de beneficio de azo-gue y algunas venas del beneficio de fuego. Mapimí fue señalado por su abundancia de metales, que, aunque de cortas leyes, eran de beneficio de fuego por la greta y plomo que contenían, lo que evitaba el uso del azogue y hacía menos caro su beneficio. Había también algunos centros mineros de cortos minerales que se estaban trabajando en Santiago Papasquiaro, Teja-men, Peñón Blanco y La Silla.
Hacia el norte, la situación de la minería no era muy diferente de la del área de influencia de Durango. Las minas de Parral se encontraban trabajando a
HISTORIA DE DURANGO
poca escala. Santa Bárbara, Batopilas y Cosiguariachi estaban en decadencia. Se informaba que Santa Eulalia de Mérida y Chihuahua también se encon-traban en estado lastimoso por las incursiones de los indios enemigos.100
Dos de los principales mineros de la Nueva Vizcaya en ese tiempo eran José del Campo Soberón y Larrea, propietario de San José de Avinito, y Manuel Escárzaga, de San Fermín de Pánuco, ambas bocaminas del mismo socavón que Francisco de Ibarra había descubierto en el siglo XVI. José del Campo era un vasco originario de las Encartaciones de Vizcaya que había llegado a la Nueva Vizcaya como soldado del presidio de Mapimí y había contraído matrimonio con Isabel de Erauzo, hija de Esteban de Erauzo, mi-nero de Avinito y Gamón. Después de su casamiento empezó a manejar los negocios mineros de su suegro y los heredó cuando Erauzo falleció, en 1759. Gracias a la buena época por la que pasaba la minería, Del Campo pudo explotar también el tajo de Airón y la mina de San Nicolás, en Sombrerete.
100 AGN, Minería, vol. XI, fols. 136, 146-155 y 195-246, en López Miramontes y Urrutia, 1990.
Título nobiliario de José del
Campo Soberón y Larrea,
primer conde del Valle de
Súchil. Colección particular,
Durango.
HISTORIA DE DURANGO
Además, obtuvo las minas de Santa Rosa, Santa Gertrudis, Santa Edune y la hacienda de beneficio de San Rafael, en San José de Copala, ac-tualmente ubicada en Sinaloa. Unos años más tarde mandó construir una hermosa residencia, que reflejaba su creciente posición social, contra es-quina del convento franciscano de San Antonio, y compró 19 hacien-das productoras de maíz, trigo, mez-cal y ganados en los valles de Poanas
y Súchil, que, como Florescano menciona, le ayudaron a cerrar un circuito económico basado en la relación campo-mina.101
El pináculo de su éxito fue la obtención del título de conde del Valle de Súchil, el 11 de junio de 1776. Al igual que en la anterior generación, los negocios mineros de Del Campo fueron manejados por su yerno Juan José Yandiola, casado con Isabel del Campo y Erauzo, quien los heredó después de la muerte del conde, acaecida en 1782. El caballero Yandiola, coronel de reales ejércitos, además de los bienes recibidos de su suegro, explotó los mi-nerales de Ventanas, en la Sierra Madre, y Yerbabuena, en San Juan del Río. Invirtió el producto de sus minas en adquirir las haciendas de Labor de Guadalupe, La Punta, San Salvador de Horta y Palmitos. Al igual que las anteriores generaciones, Yandiola trajo de España a sus sobrinos Manuel, Juan Antonio y Ventura Yandiola, así como a Francisco Javier Aguirre, a quienes protegió y buscó integrar a la sociedad dominante. A su muerte, en 1800, dejó a su sobrino Manuel Yandiola al frente de los negocios y buscó en él un consorte para su única hija, Guadalupe, pero este matrimonio no llegó a realizarse. El título nobiliario pasó entonces a su hijo José María del Campo y Erauzo, quien lo vinculó a un mayorazgo sobre la hacienda de Guatimapé, y las haciendas de Poanas y Súchil quedaron a sus demás hijas. Por otra parte, la Gazeta de México publicó, en 1794, que Manuel Antonio Escárzaga, el otro minero prominente de la región y propietario de las mi-nas de Pánuco y Coneto, en treinta años de trabajo había obtenido dos mi-llones y medio de pesos, lo que muestra la riqueza del tajo de Avino.102
Como David Brading lo ha señalado, las reformas implementadas por el régimen borbónico fueron económicas y administrativas. Dentro de las pri-meras estuvieron la cédula de la Libertad de Comercio para Sudamérica, en la que, para disolver el monopolio de Cádiz, se permitió llevar mercancías a
101 Florescano, 1986, p. 61.102 Gazeta de México, fol. 371, 1794.
Hacienda de San Amador del
Mortero, casa condal del Valle
de Súchil. Colección; Sergio
Domínguez.
TOMO
todos los puertos de la monarquía. Los cambios alcanzaron también a la administración pública, donde se tu-vieron que hacer una serie de adecua-ciones llevadas a cabo por el visitador José de Gálvez, entre 1765 y 1771, para lograr una progresiva centrali-zación del poder real, una mayor re-caudación y un mejor control sobre las colonias de ultramar mediante el reforzamiento de los numerosos mo-nopolios y estancos reales.103 Uno de los puntos de interés en el reordena-miento borbónico fue, por lo tanto, el territorial, que dio lugar a la Coman-dancia General de las Provincias In-ternas, cuya finalidad era poner aten-ción más directa de la Corona a los territorios del norte de Nueva Espa-ña, susceptibles de perderse para la causa española. Su comandante de-bería supervisar todos los ramos de la administración: gobierno, justicia, militar y patronato.
El primer comandante designado fue el caballero flamenco Teodoro de Croix, quien para establecerse en la sede de Arizpe, Sonora, estuvo en Durango en 1777, acompañado por fray Agustín Morfi. Durante su es-tancia en el norte, Croix le concedió el título de villa a Mapimí, con el fin de consolidar su posición estratégica. Con un espíritu ilustrado propio de su tiempo, el padre Morfi escribió una relación de su viaje en la que se interesó no solamente en la distribución del agua de Durango, en el estilo barroco pasado de moda de las principales edificaciones de la ciudad o en la necesidad de establecer poblaciones en la región lagunera, sino también en el estado de miseria en que se encontraban los trabajadores de las haciendas y minas, es-pecialmente las del conde de Súchil, al señalar, entre otras cosas, que el inte-
103 Brading, 1975, p. 47.
Ordenanza General de
Intendentes y Subdelegados,
1787. Biblioteca de la
Catedral de Durango.
HISTORIA DE DURANGO
rior de las segundas era: “una pintura viva del infierno”.104 En estos lugares purgaban sus culpas los presos más peligrosos de la cárcel de Durango, que eran remitidos por las autoridades civiles.
Las reformas borbónicas culminaron en el ramo administrativo y de defen-sa del territorio con el establecimiento de las 12 intendencias de la Nueva España en 1786. La intendencia de Durango comprendió el territorio de la Nueva Vizcaya (Chihuahua y Durango), al que se le anexó la jurisdicción de Nombre de Dios y se le seccionaron Parras y Saltillo, que pasaron a la pro-vincia de Coahuila. La sede de la intendencia fue la ciudad de Durango, si-guiendo la tendencia de que los intendentes y los obispos residieran en el mismo lugar. El primer gobernador-intendente fue Felipe Díaz de Ortega, teniente coronel de milicias, regidor perpetuo de la ciudad de Burgos y ca-ballero de la orden de Carlos III. Dentro de este ordenamiento administra-tivo, los pueblos de indios cabecera de partidos se convirtieron en subdele-gaciones.105
104 Morfi, 1935, pp. 84-125. 105 “Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de exército y provincia en el reino de la Nueva España de orden de su majestad”, Madrid, 1786.
José María del Campo y
Erauzo, segundo conde del
Valle de Súchil, fue atacado
por una osa y salvado por el
leñador Irineo Rocha. Pintura
al óleo de Federico Damm,
Colección particular, México,
D.F.
TOMO
la intendencia de durango en 1786, según peter gerhard. Miguel Vallebueno, 2009. Elaboró: David Muñiz.
HISTORIA DE DURANGO
Mapa de la intendencia de
Durango. Archivo General de
Indias, MP-MEXICO, 266.
Los poblados que antiguamente eran habitados por indios se comenzaron a llenar de vecinos españoles y mulatos, con los consiguientes litigios por la ocupación de las tierras aledañas. Un ejemplo importante de este proceso fue el de Santiago Papasquiaro, que alcanzó la categoría de villa.106 Por su parte, el ejército formado para la defensa de la Nueva Vizcaya constaba de 18 compañías y 13 escuadrones distribuidos en las principales poblaciones de la provincia.107
106 “Descripción topográfico-histórica de esta Villa de Santiago Papasquiaro, remitida al Sr. Gober-nador Intendente interino de esta Provincia, por Don Antonio Antonelli, Alcalde ordinario más antiguo y Presidente de su ilustre Ayuntamiento. Ano de 1993”. En Hernández, 1903, p. 22.107 AGN, Historia, vol. 523, fols. 197-199.
TOMO
El surgimiento del distrito minero de Guarizamey
En 1784 se descubrió el distrito minero de Guarizamey, donde surgieron los reales mineros de Guarizamey, San Dimas, Tayoltita, Gavilanes y Ventanas. El intendente Felipe Díaz de Ortega afirmaba en la Gazeta de México: “si a este nuevo mineral se le auxilia y fomenta, entrando en él francamente el co-mercio, aumentándose su población y fomentándose como corresponde más de doscientas minas que se hallan descubiertas, vendrá a ser sin duda uno de los más copiosos y abundantes que se haya visto”.
No se equivocaba el intendente; los avances en la técnica del beneficio de los metales, las rebajas que la Corona española hizo a los precios del azogue y la pólvora, así como la organización de los tribunales de minería con la promulgación de nuevas ordenanzas, el establecimiento del Banco de Avío y del Colegio de Minería, hicieron nuevamente de ésta una actividad renta-ble.108 De acuerdo con las observaciones del barón Alejandro de Humbol-dt, Guarizamey llegó a ocupar el sexto lugar en importancia en la Nueva España.109
Como parte del surgimiento de Guarizamey también apareció un nuevo grupo de vascos encabezados por Juan José Zambrano. Entre éstos destaca-ron Juan Miguel Subízar, Saturnino Andrés de Bolide, Tomás de Balmaceda, Antonio Izurieta, Tomás de la Gacha, Antonio Gamiochipi, Ignacio y Anto-nio Gurruchategui Ahola, Francisco Larrave, Juan Manuel, Juan Vicente y José Saracho, Pedro y Fernando Arriada, Juan Bernardo Albirena, Juan José Gámiz y Francisco Elorriaga , varios de los cuales formaron prominentes fa-milias duranguenses en el siglo XIX.
El agente inglés Henry Ward escribió que Zambrano extrajo 11 millones de pesos de sus minas durante los años que las explotó, y comentó que: “antes del descubrimiento de los minerales de Guarizamey, Victoria (Durango) era un mero villorrio”.110
Al igual que su predecesor, el conde de Súchil, Zambrano consolidó un sistema económico basado en la minería y el campo, lo cual se vio reflejado en la casa que Zambrano edificó como su residencia y ahora ocupa el Palacio de Gobierno.111 Durango se convirtió entonces en la segunda ciudad en impor-tancia económica y poblacional en el septentrión novohispano, después de Zacatecas.
108 López Miramontes y Urrutia, 1990, p. 5.109 Humboldt, 1984, p. 332. Véanse los trabajos de Chantal Cramaussel, en este mismo volumen.110 Ward, 1950, p. 336.111 Vallebueno Garcinava y Berrojalviz, 1999, pp. 267-286.
AF Archivo Franciscano AGI Archivo General de IndiasAHAD Archivo Histórico del Arzobispado de DurangoAHED Archivo Histórico del Estado de DurangoAHP Archivo Histórico de ParralANED Archivo de Notarías del Estado de Durango APSP Archivo Parroquial de Santiago PapasquiaroBanamex Banco Nacional de MéxicoBNM Biblioteca Nacional de MéxicoFCE Fondo de Cultura EconómicaIIH Instituto de Investigaciones HistóricasIJ Instituto Jalisciense IVMD Instituto Vasco-Mexicano de DesarrolloMCGV Ministerio de Cultura del Gobierno VascoSEP Secretaría de Educación PúblicaUACJ Universidad Autónoma de Ciudad JuárezUAZ Universidad Autónoma de ZacatecasUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
ÁLVAREZ, SALVADOR 1990 “Tendencias regionales de la propiedad territorial en
el norte de Nueva España. Siglos XVII y XVIII”, en Ac-tas del Segundo Congreso de Historia Regional Com-parada, Ciudad Juárez, Chih., UACJ.
1999 “Chametla. Una provincia olvidada del siglo XVI”, Tra-ce, núm. 22, pp. 9-22 (México, Centre de Études Mexi-caines et Centroamericaines).
ARREGUI, DOMINGO LÁZARO1980 Descripción de la Nueva Galicia, Guadalajara, Gobier-
no del Estado de Jalisco. [1ª ed.: 1621].
BRADING, DAVID 1975 Mineros y comerciantes en el México borbónico. 1763-
1810, México, FCE.1991 Orbe indiano. De la monarquía católica a la república
criolla. 1492-1867, México, FCE.
CASTOREÑA, JUAN IGNACIO MARÍA 1949 Gazetas de México. 1722-1731, vol. I, México, SEP.
CRAMAUSSEL, CHANTAL 1990 “Evolución de las formas de dominio del espacio colo-
nial. Las haciendas de la región de Parral”, en Actas del Segundo Congreso de Historia Regional Compara-da, Ciudad Juárez, Chih., UACJ, pp. 115-140.
1998 “Un desconocimiento peligroso. La Nueva Vizcaya en la cartografía y los grandes textos europeos de los
siglos XVI y XVII”, Relaciones, pp. 173-211 (Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán).
1999 “Movimientos migratorios vascos en la Nueva Vizcaya. Siglos XVI-XVII”, en Amaya Garritz (coord.), Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI-XX, México, IIH-UNAM / MCGV / IVMD, pp. 385-400.
CHEVALIER, FRANçOIS 1976 La formación de los latifundios en México. Tierra y
sociedad en los siglos XVI y XVII, México, FCE.
ENGLISH MARTÍN, CHERRIL 2004 Gobierno y sociedad en el México colonial, Chihuahua,
Gobierno del Estado de Chihuahua.
ESPARZA SÁNCHEZ, CUAUHTÉMOC 1988 Historia de la ganadería en Zacatecas. 1531-1911,
Zacatecas, UAZ.
FLORESCANO, ENRIQUE 1986 Origen y desarrollo de los problemas agrarios en
México. 1500-1821, México, Era / SEP.
GALLEGOS, JOSÉ IGNACIO 1960 Durango colonial. 1563-1821, México, Jus.1969 Historia de la Iglesia en Durango, México, Jus.
GERHARD, PETER1996 La frontera norte de la Nueva España, México,
UNAM.
HACKETT, CHARLES WILSON 1923-1937 Historical Documents Relating to New México, Nueva
Vizcaya and Approaches thereto to 1773, vol. 2, Wash-ington, Carnage Institution of Washington.
HERNÁNDEZ, CARLOS1903 Durango gráfico, Durango, Talleres de J. S. Rocha.
HOYO, EUGENIO DEL1979 Historia del Nuevo Reino de León. 1577-1723, México,
Libros de México.
HUMBOLDT, ALEJANDRO DE 1984 Ensayo político sobre el reino de Nueva España. 1803,
México, Porrúa.
LADD M., DORIS 1984 La nobleza mexicana en la época de la Independen-
cia. 1780-1826, México, FCE.
LÓPEZ MIRAMONTES, ÁLVARO,Y CRISTINA URRUTIA DE STEBELSKI 1990 Las minas de Nueva España en 1774, México, SEP / INAH.
MORFI, AGUSTÍN DE 1935 Viaje de indios y diario de Nuevo México. 1777-1781,
México, Porrúa.
MOTA Y ESCOBAR, ALONSO 1966 Descripción geographica de los reinos de Nueva Gali-
cia, Nueva Vizcaya y Nuevo León. 1605, México, IJ.
NAYLOR, THOMAS, Y CHARLES POLZER The Presidio and Militia on the Northern Frontier of
New Spain, Tucson, The University of Arizona Press.
ORTEGA, JOSÉ DE1944 Maravillosa reducción y conquista de Saint Joseph del
Gran Nayar por el padre José Ortega, S.J., México, Ediciones Loyola. [la ed.: 1887]
PORRAS MUÑOZ, GUILLERMO 1980 La frontera con los indios de Nueva Vizcaya en el si-
glo XVII, México, Banamex.
POWELL, PHILIP 1977 La Guerra Chichimeca. 1550-1600, México, FCE / SEP.
RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO 1851 Noticias históricas y estadísticas de Durango, México,
Imprenta de Ignacio Cumplido.
RIVERA, PEDRO DE1993 Diario y derrotero de la visita a los presidios de la
América septentrional española. 1724-1728, Málaga, Alzarraga.
SARAVIA, ATANASIO 1980 Apuntes para la historia de Nueva Vizcaya, México,
UNAM, 4 ts.
VALLEBUENO GARCINAVA, MIGUEL 2000 “Apaches y comanches en Durango durante los siglos
XVIII y XIX”, en Marie-Areti Hers, Dolores Soto, José Luis Mirafuentes y Miguel Vallebueno (coords.), Nóma-das y sedentarios en el norte de México, México, UNAM.
______, Y FERNANDO BERROJALVIZ 1999 “Juan Joseph Zambrano. El ocaso de los grupos de
poder vasco en Durango”, en Amaya Garritz (coord.), Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI-XX, México, IIH-UNAM / MCGV / IVMD, pp. 267-286.
WARD, HENRY 1950 México en 1826, México, s. ed.
TOMO
Dos regiones del norte de Durango tuvieron destinos comunes por lo menos durante un siglo. Las dos poblaciones fueron villas creadas para españoles o mestizos, aunque en su entorno hubo misiones de tepehuanes y rarámuris. Fueron edificadas por haberse encontrado yacimientos de oro y plata. Nos referimos a Indé y a El Oro. La primera fue el lugar de avanzada para la ex-pansión colonial en el septentrión mexicano y la provincia de Nuevo México un poco antes de la segunda mitad del siglo XVI. La segunda se convertiría en un centro administrativo del nuevo orden impuesto por los Borbones durante el siglo XVIII.
No existen muchas obras o artículos sobre Indé1 o sobre El Oro,2 aunque desde el siglo XVI hay autores que han señalado algún dato que hace suponer la existencia de estos lugares o sus entornos. Ciertamente, parte de la histo-riografía que comentaremos tiene mucho que ver con la Nueva Vizcaya o con el estado de Durango. Sin duda, la relación de Joan Miranda fue de las pri-meras menciones que tratan la existencia de Indé en el siglo XVI y, desde luego, en el AGI en España hay informaciones sobre los primeros moradores de Indé y de la edificación del pueblo del Tizonazo.
El obispo de la Nueva Galicia, Alfonso de la Mota y Escobar, que hace una visita a la región de Indé al alborear el siglo XVII, también nos aporta sus impresiones acerca de la situación que se vivía en ese entonces.4 Por su parte, el padre Andrés Pérez de Ribas, provincial de la Compañía de Jesús 1 Sobre este lugar, ciertamente, existen muchas menciones coloniales, y en el pasado reciente sólo hemos identificado una tesis de medicina, la de Roberto Guzmán Jasso, “Informe general sobre la ex-ploración sanitaria del municipio de Indé”, México, UNAM, 1941.2 Carrete de la Rocha, 2001. INEGI, Gobierno del Estado y H. Ayuntamiento Constitucional de El Oro, El Oro, estado de Durango. Cuadro estadístico municipal. Aguascalientes, 1995.3 AGI Patronato, est. 1º, caja 1ª, “Relación de Joan Miranda…”, 1575, reproducida en Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesio-nes españolas de América y Oceanía sacadas de los Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias. Madrid, Imprenta del Hospicio, 1871, p. 569.4 De la Mota y Escobar, 1940, p. 198.
Erasmo Sáenz Carrete
HISTORIA DE DURANGO
y protagonista de los primeros años de la presencia jesuita en la Nueva Vizcaya, en varias partes de su libro Triunfos de nuestra fe, señala el papel que tuvo nuestra región de estudio en la pacificación del norte de esta pro-vincia, después de la rebelión de los tepehuanes en 1616.5 Otro autor del mismo siglo, el fraile José Arlegui, nos ayuda a situar mejor el año del naci-miento de Indé.6 No obstante ser un referente para el siglo XVI, en general su trabajo no tiene el rigor histórico que otros en su género.
Un siglo después de la obra de Pérez de Ribas, el gobernador de la Nueva Vizcaya, Josef Sebastián López de Carvajal, hizo una visita a Indé y su juris-dicción.7 A través de la misma nos ha permitido conocer los principales luga-res de su dominio, los propietarios de minas, haciendas, estancias y la visita de sus tres misiones. Este siglo puede denominarse como el de la regulariza-ción de las tierras que se habían conseguido a través de mercedes, compra-ventas, nuevas adjudicaciones, etcétera. La relación también es importante para conocer el ambiente previo a la edificación del real de El Oro. Resalta el hecho de que no se mencione nada sobre la existencia de algún caserío o un incipiente pueblo, y estamos hablando de 1724.
Ya en el siglo XVIII, después de la visita del obispo de la Nueva Vizcaya, don Pedro Tamarón y Romeral, éste nos da sus impresiones sobre Indé, el pueblo del Tizonazo, la hacienda de Ramos, la hacienda de La Mimbrera, Cerro Gordo y el naciente real de El Oro, la misión de Santa Cruz de Tepe-huanes y Corral de Piedras, en un momento de transición administrativa tanto política como religiosa, como efecto de las reformas borbónicas.8 Los datos estadísticos que aporta sobre cada uno de los lugares visitados son, sin duda alguna, referencia obligada en este siglo. La obra de Francisco Javier Alegre sobre los jesuitas aporta muchas luces acerca de las misiones en la región de Indé.9 Esta obra fue redactada en su mayor parte antes de la expul-sión de los jesuitas. Sin embargo, dado que estos últimos partieron prisione-ros a Italia, Alegre no pudo llevarse nada de lo que ha había escrito. En el exilio redactó esta gran obra, pero apenas pudo publicarse en la ciudad de México en el periodo que va de 1842 a 1845.
En el siglo XIX están las obras de Escudero, Antonio Luis Velasco,10 Carlos Hernández, aunque el historiador por excelencia de la región, José Fernando Ramírez, no tiene mención alguna sobre Indé, como tampoco de El Oro. Habría que esperar a Hebert Howe Bancroft, en su obra monumental sobre
5 Pérez de Ribas, 1944.6 Arlegui, 1851.7 AHHP, “Visita de Indeh y su Jurisdicción”, 1724.8 Tamarón y Romeral, 1937. 9 Historia de la Compañía de Jesús, México, 1841. Hemos seguido la edición de Ernest Burrus y Félix Zubillaga, Roma, Institutum Historicum, S. J., 1956.10 Velasco, 2006.
TOMO
los estados del norte de México, para ilustrarnos, con rigor y acopio de fuen-tes primarias, sobre varias etapas del desarrollo de Indé, El Tizonazo, Cerro Gordo, Canutillo y San Miguel de Bocas.11 J. Lloyd Mecham, discípulo de Hebert Eugene Bolton, al estudiar la vida y obra de Francisco de Ibarra, ofre-ce algunos aspectos interesantes sobre el papel que tuvo el conquistador de la Nueva Vizcaya en la fundación y primeros años de Indé.12
Ya en el siglo XX, John Reed, el periodista estadounidense que siguió los primeros años de la Revolución desde el lado de los villistas, nos ofrece impre-siones del momento, analiza los personajes claves de la lucha armada, como Tomás Urbina, los carabineros de Indé, etcétera. Merecen especial atención las impresiones de este autor sobre Santa María del Oro al alborear este si-glo.13 Desde una perspectiva más vivencial, Nellie Campobello, cuya familia era originaria de Indé y de San Miguel de Bocas cuando pertenecía al partido de Indé, nos retrata la Revolución en el norte de Durango.14 Everardo Gámiz, en su compilación sobre las leyendas de Durango, entresaca dos consagradas a la región de Indé, una de las cuales es una leyenda acerca del nacimiento del culto al Señor de los Guerreros.15
Los historiadores más relevantes de Durango durante el siglo XX, como fueron Atanasio Saravia16 y José Ignacio Gallegos,17 aportan datos importan-tes y fuentes primarias sobre el nacimiento de Indé y Santa María del Oro, sus primeros pobladores, la vida de este lugar en el marco de las rebeliones de los tepehuanes, las haciendas y minas que surgen en estos lugares, etc. Pastor Rouaix abunda en el tratamiento geográfico de la región, los conflictos de tierra, la resistencia de las comunidades del Cañón de Santa María, y profun-diza, sin duda alguna, sobre la cuenca del Nazas antes y después de la crea-ción de la presa del Palmito.18
Peter Master Dunne también trata sobre el desarrollo de las misiones tan-to en la región tepehuana como en la Baja Tarahumara, y en este sentido ayuda a completar el panorama misional de la región de Indé y El Oro.19 Guillermo Porras Muñoz abunda en referencias a Indé, esclarece aspectos sobre la fundación del Tizonazo en el marco de su estudio sobre la iglesia en la Nueva Vizcaya, así como en su estudio sobre Parral. Es interesante ver también el papel del diezmo como indicador económico de la región que
11 Bancroft, vol. I, 1884.12 Mecham, 2005.13 Reed, 1992.14 Campobello, 1960. Aquí se incluye su obra Cartucho, publicada en 1931.15 Gámiz, 1963. 16 Saravia, 1978-1982.17 Gallegos C., 1960.18 Rouaix, 1929.19 Dunne, 2001. (1ª ed. original en inglés: Berkeley, 1948.)
HISTORIA DE DURANGO
administraba la subdelegación del real de El Oro.20 Peter Gerhard, siguien-do una perspectiva semejante a la de Bancroft, engloba la región de El Oro, Indé, San Bernardo y San Miguel de Bocas en la subdelegación del real de El Oro. Esta simplificación se explica por el hecho de que durante unos cincuenta años la vida administrativa gravita en torno a este último lugar. No obstante, su estudio nos permite conocer el desarrollo de toda la región, principalmente en sus aspectos demográficos.21
Otros autores también estadounidenses, como Susan Deeds Mc Claymont y Michel M. Swann, aportan las primeras luces sobre el entorno y consecuen-cias de la secularización de las misiones jesuíticas, ella, y el segundo profun-diza sobre los aspectos de población durante el siglo XVIII.22
François-Xavier Guerra esclarece el papel que tuvieron Indé y El Oro en la Revolución.23 La obra que aborda más de cerca el nacimiento y primeros años de Indé es, sin duda alguna, la de Chantal Cramaussel, que al estudiar la provincia de Santa Bárbara logró, con fuentes de época en el AGI, el AGN y el AHHP, transportarnos al siglo XVI y parte del XVII del real de Indé, y será la investigación con más fuentes y menciones a este lugar. La misma autora, con Salvador Álvarez, estudia las peregrinaciones del estado de Chihuahua al pueblo del Tizonazo. Ambos profundizan aspectos históricos y antropológi-cos de la devoción al Señor de los Guerreros.24
Gabino Martínez, en su obra sobre la Revolución y la reconstrucción de Durango, aporta elementos claves para entender el contexto en que surge aquélla en el norte de Durango.25 Miguel Vallebueno proporciona datos his-tóricos sobre el desarrollo de las haciendas de Ramos, La Zarca, La Mimbre-ra y Canutillo.26 Asimismo, Francisco Durán reconstruye la vida de una ha-cienda perteneciente a la municipalidad de Indé, La Concepción.27
La obra cumbre de Friedrich Katz sobre Pancho Villa contribuye a enten-der el villismo y su arraigo en la región de Indé-El Oro y el papel que tuvieron los asesinos de Villa.28 Desde nuestra perspectiva, hemos aportado algunos datos sobre el Indé colonial, en el periodo de la Revolución de 1910 y en los años posteriores. También hemos abordado la devoción del Señor de los Gue-rreros y su posible desarrollo histórico.29
20 Porras Muñoz, 1966.21 Gerhard, 1996. (1ª ed. en inglés: 1982).22 Deeds Mc Claymont, 1981; Swann, 1982.23 Guerra, 1988.24 Cramaussel y Álvarez, 1994, p. 178.25 Martínez y Chávez Ramírez, 1998.26 Vallebueno Garcinava, 1997.27 Durán y Martínez, 1997.28 Katz, 1998.29 Sáenz Carrete, 1999 y 2004a.
TOMO
De igual manera, hemos destacado el papel de Rodrigo del Río Lossa en la edificación de Indé y el inicio de las haciendas en la Nueva Vizcaya.30 Por úl-timo, Paco Taibo II, con un enfoque diferente al logrado por Katz, vuelve a replantearse el papel de Pancho Villa. En ese sentido, su reconstrucción apor-ta elementos nuevos para la historiografía de este periodo y de este personaje. Hay alusiones a El Oro, Indé, los carabineros de este lugar, la figura de Tomás Urbina Reyes, y una interesante reconstrucción gráfica del personaje y su en-torno familiar, militar, político y social.31
La fundación del real de Indehe
El real de Indé fue fundado entre 1563 y 1567 por Rodrigo del Río de Lossa, uno de los capitanes cercanos a Francisco de Ibarra. Ciertamente, sobre esta fecha hay discrepancias por parte de los historiadores de la Nueva Vizcaya. Aunque disponen de documentos primarios en sus fuentes, hay diferencias en los tiempos. Así, Atanasio G. Saravia señala incontestablemente que don Rodrigo, compañero de don Francisco de Ibarra en la conquista (de Duran-go), fue hombre notable en su tiempo y de sobresalientes cualidades, pues, además de los trabajos que cerca de Ibarra había hecho, llevó a cabo, entre otros, la fundación de Indé.32
El propio autor al que hacemos referencia también señala que antes de 1563 pudieron haber llegado los franciscanos tanto al valle de San Bartolomé como a Indé, e incluso se afirma que estas poblaciones eran ya asistidas por fray Pedro de Espinareda, aunque no habían sido todavía reconocidos oficial-mente estos lugares. Queda, empero, la duda si fue Rodrigo del Río de Lossa quien hiciera las exploraciones previas de los mismos. Veamos ahora otro texto de Saravia:
De todas formas, en ese año, o sea en 1567 [...] Rodrigo del Río por orden de Ibarra salió de Durango y fue primero a Indé donde hizo un establecimiento y empezó el trabajo de las minas que desde luego dieron buen resultado [...] Rodrigo del Río, que había sido nombrado alcalde mayor de Indé, continuó, siempre por orden del gober-nador, sus exploraciones y establecimientos en otros lugares.33
Las investigaciones hechas por Saravia sobre Indé muestran los dos lados de la fundación de este lugar. Por un lado, es cierto que Ibarra desde San Juan del Río había realizado varias exploraciones de los lugares circunvecinos; por
30 Idem, 2004b. 31 Taibo II, 2006.32 Saravia, 1952, p. 241.33 Idem, 1978, p. 184.
HISTORIA DE DURANGO
ejemplo, el valle de Palmitos. Por el otro lado, parece ser también cierto que los franciscanos habían hecho contactos y una presencia inicial en estos mismos espacios. Si Ibarra ordena a Río de Lossa adentrarse años después en esta re-gión, es porque de alguna manera se sabía ya de la existencia de este lugar.
Veamos ahora otros estudios. Así, al respecto, José Ignacio Gallegos precisa también el año de la creación de Indé:
[A don Rodrigo del Río de Lossa] lo encontramos en la Nueva Vizcaya acompañando a don Francisco de Ibarra, en su conquista. Su nombre suena en la conquista de Topia, ostentando el grado de capitán, y distinguiéndose como un magnífico tirador. Des-pués el propio Ibarra le confiere la fundación y colonización de Indé, hecho que tuvo lugar el año de mil quinientos sesenta y siete. Corresponde al capitán Rodrigo del Río de Lossa, ser el fundador de Indé en el año ya dicho.34
Otro autor que estudió esta región en el siglo XIX es Hubert Howe Ban-croft. Actualmente existe en la Universidad de California una biblioteca que lleva su nombre, así como un fondo importante de documentos relativos al norte de México. Ahora bien, sobre Indé y su conquista tiene otra versión:
De su campamento de San Juan, Ibarra envió en seguida al capitán Rodrigo del Río con hombres y provisiones para establecer las minas de Indé, donde aún existe una ciudad del mismo nombre, y un poco más tarde, pero al parecer todavía en 1563, el mismo oficial fue despachado a establecer las minas de San Juan y Santa Bárbara como a 20 leguas al norte.35
No obstante lo anterior, existen al respecto varios documentos en el AGI que sustentan que la fundación de Indé ocurrió en 1567. No existen datos, sin embargo, sobre el día o el mes.
Otro autor que ha estudiado ampliamente esta región, Peter Gerhard, se-ñala lo siguiente: “La expedición de Francisco de Ibarra visitó esta región en 1563, cuatro años después se había establecido un próspero real de minas en Indehe” (Indé).36 Esta afirmación se sustenta en una correspondencia que existe en el AGI, fechada el 2 de marzo de 1570.37
La confusión fundacional se da por el hecho de que el propio Francisco de Ibarra realizó una avanzada de reconocimiento de estos lugares, al parecer en 1563. Al respecto, en nuestra obra sobre Santa María del Oro tuvimos la
34 Gallegos C., 1960, p. 100.35 Bancroft, p. 106.36 Gerhard, 1995, p. 278. AGI Guadalajara 34, carta del 2 de marzo de 1570. Nota bibliográfica de este autor.37 Gerhard, 1995, p. 477.
TOMO
ocasión de exponer que el conquistador de la Nueva Vizcaya estuvo en la región de Ramos precisamente el domingo de Ramos de 1563.38 El nombre de la posterior hacienda de Ramos, el río y su valle provienen de este aconte-cimiento. La pregunta obligada es saber si llegó o no Francisco de Ibarra a la región de Indé, pues estando en Ramos estaba prácticamente en la parte sur del actual municipio de Indé. Pudo haber tenido noticias, bien por los frailes ya en la región o bien por testimonios de los tepehuanes asentados allí, de la existencia de un lugar rico en minerales. Y no hay que olvidar que, como fa-miliar del conquistador de Zacatecas, el fin de encontrar riquezas mineras era algo esencial en la primera generación de conquistadores, y ciertamente, con la fundación de Indé la suerte de Río de Lossa y otros capitanes cambia-ría a partir de la edificación de este real de minas.
Las dos fechas señaladas parecen contradecirse. Probablemente esto llevó a la conclusión de celebrar el cuarto centenario de la fundación de Indé en 1963, toda vez que no existe, propiamente dicho, un testimonial en forma sobre este hecho. Sin embargo, existen dos autores que señalan la fecha pre-cisa de la creación de este real de minas. Nos referimos, en primer lugar, a don Pastor Rouaix, exgobernador del estado en pleno periodo revolucionario y autor de las primeras leyes agrarias en el país, que en su Diccionario geográ-fico, histórico y biográfico del estado de Durango dice lo siguiente: “Indé Villa [...] Fue fundada la villa sobre una ranchería de las tribus indígenas, llamada Indehé, el 24 de junio de 1563, por lo que fue su fundación contemporánea a la ciudad de Durango”.39
El otro autor es Alfonso Alvarado Sáenz, un estudioso de la historia regio-nal del norte de Durango, originario y vecino del pueblo del Tizonazo. Él afirma, por su lado, lo que a continuación presentamos: “Francisco de Ibarra [...] ya de Gobernador, estando en el Valle de San Juan, ordenó al Capitán D. Rodrigo del Río de la Loza, se dirigiese al Norte a colonizar las tierras descubiertas; Don Rodrigo funda San Juan Bautista De Indé el 24 de junio de 1563”.40 Chantal Cramaussel, en su trabajo sobre Santa Bárbara, plantea un escenario algo diferente:
Después de que Francisco de Ibarra se detuviera en el Valle de Ramos, envió soldados a explorar la región aledaña. En marzo de 1563, un grupo se fue hacia el noreste bajo el mando de Pedro de Quesada y descubrió unas minas muy ricas que llamaron Indé. En ese lugar, el gobernador fundó una villa y prosiguió su expedición [...] En 1567, el gobernador de la Nueva Vizcaya había mandado repoblar las minas de Indé, que habían permanecido abandonadas desde 1565.
38 Sáenz Carrete, 1999, p. 108.39 Rouaix, 1946, p. 210.40 Alvarado Sáenz, 1967, p. 1.
HISTORIA DE DURANGO
Francisco de Ibarra confió esta misión a Rodrigo del Río de Losa y Gordejuela, quien repobló Indé el 24 de junio de 1567, festividad de San Juan Bautista, futuro patrono de la villa.41
Según Cramaussel,
[La fundación de Indé ocurrió en 1563,] Aunque existen varios documentos que dan cuenta del primer poblamiento de Indé en 1563, casi ninguna huella queda de sus protagonistas, de entre ellos sólo hemos podido identificar a Antonio Sotelo de Be-tanzos, capitán de Ibarra a cuyo cargo quedó la fundación de la villa. Antiguo con-quistador de la Nueva Galicia [...] nació hacia 1515 en la península ibérica; a los 27 años fungió ya como teniente de gobernador en Jalisco y participó en la guerra del Mixtón al lado de Miguel de Ibarra, tío del futuro gobernador de la Nueva Vizcaya [...] Fue tío de Baltasar de Obregón, célebre capitán de Juan de Oñate en el Nuevo México y autor de la famosa obra titulada Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España (publicada en 1584).42
En el trabajo de Cramaussel hay coincidencia en el papel que tuvo Rodrigo del Río de Lossa en Indé, sólo que su actuación se limitaría a ser un repobla-dor y organizador de la naciente villa. Debe señalarse que las fuentes en las que se apoyan varios de los historiadores que hemos mencionado en los pá-rrafos anteriores proceden casi todas del AGI.
Con los textos señalados nos queda, empero, la duda fundacional: ¿Fue Pedro de Quesada, el descubridor de las minas, Antonio Sotelo de Betanzos, el supuesto primer fundador de la villa, o el mérito hay que darlo todo a Ro-drigo del Río de Lossa?
Por los testimoniales que se hicieron para reconocer los méritos de Francis-co de Ibarra en 1570, es posible conocer los primeros pobladores de Indé, los cuales coinciden con los nombres proporcionados por el trabajo de Chantal Cramaussel:
Pedro de Ovando, originario de Yecla, Murcia Pedro Hernández, Garcias, ExtremaduraGonzalo Rodríguez, Higuera de Vergas, ExtremaduraJuan de la Torre, Torre de Esteban, provincia de Toledo (de los primeros descubrido-res de las minas de Indé)Juan Sanabria de Angulo, Córdoba, AndalucíaJuan Ruiz Aragonés, Córdoba, AndalucíaBautista de Carvajal, Villalpando, Burgos
41 Cramaussel, 1989, pp. 6-8.42 Ibidem, p. 7.
TOMO
Juan de Sotelo, Villamar, LeónSalvador Ponce, Bartolomé de ArreolaPedro de Paredes, Merinidad de Losa, Vizcaya43
Como puede apreciarse, hay coincidencias entre Lloyd Mecham, Chantal Cramaussel, Pastor Rouaix, y Alfonso Alvarado, en el sentido de que la fun-dación de Indé ocurrió en 1563. Los dos últimos apuntan el día y el mes. En ambos casos, no nos muestran las fuentes primarias de su aseveración, pero sus datos concuerdan con los fundamentos que tuvieron los vecinos de Indé y su párroco para celebrarla el 24 de junio de 1963. Cramaussel concurre con el día, pero lo sitúa tres años después. Otro estudioso de Durango, Arnulfo Ochoa Reyna, sustenta que desde 1553 había en el lugar tres familias espa-ñolas (sin señalar tampoco sus fuentes):
Antes de la fundación de Indé por Rodrigo Río de la Loza, ya habían llegado allí los franciscanos a fundar una misión, sólo que ocho años después quedó abandonado todo, la misión y las minas, por el peligro que presentaba para la vida de los colonos los ataques de los indios. Para 1553 había en este mineral tres familias españolas.44
Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que entre 1563 y 1567 ocurrió el establecimiento del real de minas de Indé.
Los pobladores originales en la región de El Oro
No es nuestro propósito hacer una reflexión exhaustiva sobre El Oro, pero dado que los tepehuanes era uno de los pueblos que vivían en esta región, en el momento de la conquista y colonización de la parte norte del estado de Durango existía en lo que fue la región del real de El Oro una población de por lo menos diez mil personas, que en su mayoría eran pueblos tepehua-nes.45 Éstos comenzaron su emigración más hacia el oeste ante los primeros contactos con los españoles y una buena parte murió a partir de 1576-1577 por las grandes epidemias que trajo la colonización española y que los tepe-huanes no pudieron contrarrestar.
Sobre los tepehuanes se conocen algunos rasgos sobre su cultura y costum-bres. Escuchemos al respecto algunos testimonios:
[...] Nación indígena que fué la más numerosa y la que mayor extensión de territorio durangueño ocupaba en tiempos anteriores a la Conquista. Se extendía por toda la
43 AGI Guadalajara 28, y Cramaussel, 1989. 44 Reyna Ochoa, 1958, p. 122.45 Gerhard, 1995, pp. 224-227.
HISTORIA DE DURANGO
vertiente oriental de la Sierra Madre en los actuales Municipios de Guanaceví, Tepe-huanes y Santiago Papasquiaro; en los Municipios centrales que formaron los Partidos de Indé, El Oro, San Juan del Río; en los Municipios de Canatlán y Durango y en la mayor parte de los de Pueblo Nuevo y Mezquital.46
El nombre de tepehuán viene del náhuatl que significa “dueño o poseedor de cerros”, con lo cual se reconoce el carácter errante de una parte de esta pobla-ción. Se denominan ellos mismos como ódami, que, traducido, significa “gente”. El jesuita Alegre los definía de esta manera:
[Personas] más cultivadas y más vivas que las de la Laguna, vestidos de lana y algodón, recogidos en chozas de madera y algunas también de piedra y adobe, con algún género de sociedades y policía, de buen talle, de mucha memoria y más que ordinaria capaci-dad [...] El más famoso de [sus] ídolos era uno a quien llamaban Ubamari, y había dado el nombre a la principal de sus poblaciones.47
Pastor Rouaix describe otros rasgos de esta nación:
Los tepehuanos eran una raza vigorosa, de costumbres morales, que tenían a la familia como base de la organización social, con gran respeto a los padres y parientes de más edad; eran monógamos, y reconocían el derecho de propiedad, que era hereditaria de padres a hijos [...] Su escultura y pintura eran rudimentarias, habiendo tenido algún adelanto en la cerámica que decoraban con grecas geométricas. Se alimentaban con el maíz, frijol y chile que cultivaban con yerbas y frutos silvestres, además de la carne de los animales que cazaban. Con el maíz fermentado hacían la bebida embriagante del tesgüino y también elaboraban aguamiel y pulque con el jugo de los magueyes. En su religión incipiente no había sacrificios humanos.48
Este fue el pueblo que habitaba el partido del real de El Oro, cuyo centro más importante tuvo lugar en Santa Cruz de Tepehuanes, lugar de adoración a Ubamari, uno de sus líderes legendarios, y que al parecer era el mismo lugar en que posteriormente los jesuitas fundaran una misión.
Primeros poblamientos españoles en el norte de Durango
El primer lugar de que se tiene noticia es San José de Ramos y fue reconocido por primera vez por Francisco de Ibarra, al parecer, en 1563, un domingo de Ramos, y cuyo nombre perdura hasta nuestros nuestros días. A partir de este
46 Rouaix, 1946, p. 451.47 Alegre, t. I, 1956, pp. 320 y 452.48 Rouaix, 1946, p. 451 y ss.
TOMO
lugar se constituyó la famosa hacienda de Ramos, que sería con el tiempo una de las más grandes de la Nueva Vizcaya y del estado de Durango. Una rela-ción, años más tarde, describe muy bien un ojo de agua termal que subsiste actualmente. ¿Origen del río Ramos, en Hervideros, municipio de Santiago Papasquiaro, o se trata de Ramos, donde existe también un venero de aguas termales?:
En el rio de Ramos se halló una fuente que nace en una isleta del mismo rio, que pa-resce haberse fecho de tierra y cascajo; que la propia fuente ha hechado hacia arriba, en medio del propio rio, el agua, de la cual sale tan caliente que no se puede meter la mano en ella para tenerla un momento dentro y entiendo si se echase un ave dentro se cocería tambien como en una olla.49
Lo cierto es que, de paso por San José de Ramos, Francisco de Ibarra se lanzó a la conquista de Topia y posteriormente a Indé. Habría que esperar años o unos meses más tarde para que don Rodrigo del Río de la Lossa, bajo encomienda del propio Ibarra, fundara y colonizara este lugar. Sin embargo, pronto habría una sublevación en 1579. Un testimonio de esta época nos habla de la desolación en que quedó el lugar:
Desde el Valle de los Palmitos hasta las minas de Yndehé, hay veinte leguas de camino despoblado y de guerra; estas minas, estubieron seis años pobladas con mucha gente de españoles, indios e haciendas de ingenios, y en ellas se saca mucha cantidad de plata é plomo; despoblaronse por la continua guerra que desde su primera fundacion tubieron con los indios naturales.50
Otra relación del año de estos acontecimientos muestra muy bien el impac-to de esta sublevación:
Por andar las minas buenas de ley y aver muchos metales y tener noticias de nuebas [...] tenemos gran esperança que esta provincia a ser cosa mui importante. Las minas de Santa Barbara E Indhe estan casi despobladas por no aver gente que las labre con aver Muchos metales y causado la mucha guerra de los naturales, Seria necesario que algunos indios de la nueba espana y galicia fuesen a poblar aquellas tierras que son mui abentajadas ytierra sana con mill yndios casasdos y solteros que alli entrasen a poblar.51
49 Ibidem. 50 AGI Patronato, est. 1°, caja 1ª, “Relación de Joan de Miranda...”, op. cit., 1871, p. 264.51 AGI Guadalajara 33, n. 64, 1579.
HISTORIA DE DURANGO
La colonización de la región vino, pues, por el lado de Indehé, y habría que esperar la llegada de los jesuitas para que la zona tomara mayor importancia. La fundación de este lugar estuvo determinada por el descubrimiento de mi-nerales tan importantes como la plata, la cual se convertiría en la base de las transacciones del imperio español. Las sublevaciones tuvieron su razón muy sencilla:
Pocos años ha, en la nación de los tepehuanos, que, queriéndoles obligar a reparti-miento, para trabajar en las haciendas y minas, aunque pagándoles su salario y su trabajo; con todo, lo llevaron tan mal, que se alborotaron y alçaron, poniendo fuego a cuantas haciendas de españoles, y reales de minas havía en sus comarcas.52
Las misiones en el real de El Oro e Indehe
La conquista y colonización de la Nueva Vizcaya iban aparejadas con una in-tensa labor de misionaje; los primeros en llegar fueron los franciscanos y pos-teriormente los jesuitas. Estos últimos llegaron a tener un papel muy decisivo en las relaciones con los principales grupos indígenas de esta provincia.
La presencia jesuítica en la Nueva Vizcaya se hizo a petición expresa del gobernador Rodrigo del Río de la Lossa (Loza actualmente). Cuando llega-ron aquí habían aprendido mucho en otras partes del mundo, y en particular después de su expulsión de Japón, en donde su praxis de ganarse a las elites había fracasado. En efecto, a partir de entonces desarrollaron un enfoque sustentado en la búsqueda exhaustiva de la cultura de los pueblos a misionar, en una infraestructura económica y de autosuficiencia en torno a las misiones y, sobre todo, en llegar a todos los lugares en donde se les había encomendado misionar. Fue así como a finales del siglo XVI comenzaron a trabajar en la región tepehuana, irradiando su acción, “hasta formar una comarca extensa que comprendía San Miguel de Bocas, El Oro, Indé, El Zape, Guanaceví, Santa Catarina de Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Pánuco, Durango, Canatlán, la Sauceda, el Mezquital, Milpillas y otros puntos [...]”.53
Fue un comienzo difícil, pero, de entrada, los tepehuanes mostraron una actitud, menos hostil que otras naciones indígenas y, además, entre la cultura tepehuana y la cristiana había muchas similitudes: la monogamia, una ten-dencia hacia el monoteísmo y la ausencia de sacrificios humanos.
Guardan la ley natural con gran exactitud. El hurto, la mentira, la deshonestidad está muy lejos de ellos. La más ligera falta de recato o muestra de livianidad en las mugeres, será bastante para que abandone su marido a las casadas y para jamás casarse las
52 “Informes cerca de las missiones” (año 1638), en Alegre, t. II, 1954-1960, p. 589.53 Saravia, 1978, p. 235.
TOMO
doncellas. La embriaguez no es tan común en estas gentes como en otras más ladinas, no se ha encontrado entre ellos culto de algun dios [...].54
La “misión de san Joseph del Tizonazo” fue explorada inicialmente por los franciscanos que atendían esta región, pero con la llegada de los jesuitas y la encomienda que recibieron de atender la región tepehuana, esta fue atendida por ellos desde inicios del siglo XVII. Con el tiempo, incluso, fue conocida como Rectorado de San Ygnacio, del cual dependían otras misiones como Cinco Señores, Santiago Papasquiaro, Santa Cathalina y El Zape. Fue fun-dada formalmente el 3 de marzo de 1603.
A los jesuitas se debe el Cristo del Señor de los Guerreros, al que con el tiempo se llegó a construir un santuario y que hasta nuestros días es objeto de veneración de todo el norte del estado de Durango, parte de Chihuahua e incluso del sur de los Estados Unidos, pues las personas que emigraron de estas regiones han conservado esta devoción, ya que, dicho sea de paso, el Señor de los Guerreros es reputado como milagroso y bajo su advocación sus devotos obtienen muchos beneficios, como cura de enfermedades, favo-res especiales, etcétera. Hasta la fecha, cada primer viernes del mes de mar-zo hay una gran romería a este lugar. El siguiente cuadro muestra la evolu-ción poblacional de esta misión, poblada en su mayor parte por familias tepehuanas.
El Tizonazo fue una misión clave en la región tepehuana. Además, tuvo una relación muy directa con la misión de Santa Cruz de Tepehuanes, pues la administración se hacía, en un tiempo, desde el primer lugar, como se verá más adelante.
La misión de Santa Cruz de Tepehuanes fue fundada en 1603 y probable-mente un año antes que la del Zape. Este lugar fue centro religioso de los tepehuanes y se presume que era el sitio de veneración de Ubamari. No hace mucho había rastros de la presencia de los tepehuanos en el Cerro Colorado, contiguo a La Cofradía y a un paso de Santa Cruz, como se desprende de un testimonio de don Eduardo Carrete, recogido por Efraín Carrete Sáenz.55
54 Alegre, t. II, 1956-1960.55 El trabajo de Carrete de la Rocha, anteriormente mencionado, abunda sobre los restos de la cultura tepehuana en esta región. Véase Carrete de la Rocha, 2001.
Cuadro 1. Misión de San Joseph del Tizonazo
Años 1678 1691 1720 1725 1731 1743 1749*
Indígenas 167 96 185 212 307 247 335
* A partir de 1749 se da este aumento debido al reasentamiento de yaquis en esta misión.
Fuente: Deeds Mc Claymont, 1981, p. 136. La autora se apoya en fuentes primarias.
HISTORIA DE DURANGO
Santa Cruz tuvo su radio de influencia en buena parte de la cuenca del río Sestín. Si bien los tepehuanes cultivaban el maíz y el chile, probablemente el sistema de horticultura que impulsaron los jesuitas para hacer autosuficiente a esta misión sea el origen del cultivo del chile, que le ha dado renombre al lugar. A esto se añade el uso de aguas termales en el desarrollo de los almáci-gos y de las plantas. Esta misión tuvo durante el siglo XVII, por lo menos, la presencia permanente de un misionero jesuita. La dispersión de los tepehua-nes, que se dio a raíz de la expulsión de los jesuitas un siglo después, hizo que esta misión se volviera inviable, aun ya secularizada, y es probable que incluso haya sido elevada a curato, pero por un tiempo muy corto. A esto se añadie-ron las sequías que antecedieron este suceso. En la sublevación de los tepe-huanes, acontecimiento que tuvo lugar años después de haber fundado la misión de Santa Cruz, no se registró incidente alguno en este lugar, aunque es probable que, dado que el movimiento afectó a la mayor parte de ellos, los moradores de este lugar estuvieran involucrados, teniendo en cuenta que Santa Cruz había sido uno de los centros religiosos de los tepehuanes. En todo caso, las crónicas que se relacionaban con esta sublevación no indicaban algún suceso de importancia en este lugar.
La rebelión tepehuana en esta región
Muchos autores que analizaron este acontecimiento quisieron ver la rebelión tepehuana de 1616 como un acto de barbarie en el que, ciertamente, murieron varios españoles y misioneros jesuitas. Sin embargo, la lógica de la conquista y de la colonización fue ir poco a poco sojuzgando a los distintos pueblos indios. En la Nueva Vizcaya esto tampoco fue la excepción, sin dejar de mencionar que la práctica de las encomiendas estaba todavía muy activa a inicios del siglo XVII. Con el descubrimiento de minas de buena ley de oro, plata y otros me-tales, las víctimas fueron los indios, y aunque los del norte de México fueron renuentes a trabajar en las minas, de cualquier forma muchos de ellos tuvieron que hacerlo. Las condiciones en las minas de entonces eran, estrictamente ha-blando, inhumanas. No es de extrañar, en este contexto, que la sublevación tepehuana cundiera tan pronto. En efecto, este acontecimiento tuvo lugar en-tre el 15 y el 18 de noviembre de 1616. Participaron también los acaxes y xiximes. Fue una gran movilización que reagrupó a miles de personas en pie de guerra (hay muchas versiones en cuanto al número de combatientes):
[...] levantándose en un mismo dia, y segun la frase de nuestros modernos escritores, como un solo hombre, en una estension de mas de cien leguas, cayó como torrente des-bordado sobre las poblaciones españolas y sobre las indígenas medio civilizadas, in-cendiando habitaciones, pasando á cuchillo á sus moradores, destruyendo sus hacien-
TOMO
das, derribando los templos, destrozando sus imágenes y paramentos, y haciendo espirar á los ministros del altar entre horribles tormentos. El golpe fué tan instantá-neo y terrible, que casi todos los misioneros perecieron, abriéndose con él un periodo de guerra y de esterminio, que, segun una antigua tradicion, puso á Durango al borde de su ruina [...] los tepehuanos, en número de casi 25.000, marcharon sobre aquella poblacion, resueltos á sacudir el yugo de la conquista, pero que su gobernador, al frente de mil vecinos resueltos á vender caras sus vidas, les salió al encuentro en la llanada de Cacaria, diez leguas al N. de la ciudad, y en una accion que duró todo el dia, batió al invasor que perdió en la refriega mas de 15.000 hombres, refugiándose sus restos en las serranías inmediatas.56
Este comentario de Ramírez puede matizarse en lo que se refiere a las ci-fras. Nuevos estudios hacen notar el número que participó en el conflicto como menor, pero no debe perderse de vista que este autor contaba con fuen-tes primarias sobre el tema. En todo caso, los sacerdotes jesuitas para ese entonces comenzaban a combinar la acción propiamente pastoral con la in-troducción de trabajos e industrias. Cada misión era atendida por dos sacer-dotes; uno, el cura, normalmente de mayor edad, y el vicario, el sacerdote más joven. Veamos cómo se desarrollaba la jornada en estas misiones:
Al rayar el día se tocaba la campana para llamar al pueblo y a la iglesia; un misionero recitaba la oración matinal y decía en seguida la misa, después de lo cual cada uno se retiraba para atender sus quehaceres. A las ocho todas las niñas de menos de doce años iban a la iglesia, en donde, después del rezo de la mañana, recitaban de memoria y en voz alta el catecismo. Al anochecer se tocaba a las oraciones, después de lo cual se rezaba el rosario a dos coros [...] El trabajo se introdujo y reglamentó bajo la vigilancia de los padres o de los encargados por éstos, señalando sus tareas a los hombres, muje-res y niños en proporción a sus fuerzas, y el producto de aquel trabajo era cuidado y administrado por los misioneros que atendían a las necesidades de todos aquellos que estaban bajo su dirección.57
La misión jesuítica se había convertido con el tiempo en una unidad de pro-ducción en muchos casos autosuficiente. Para tal fin, la orden había avanzado mucho en su estrategia. En buena parte, su fallida experiencia en Japón, basa-da en una evangelización a partir de las elites, había producido un cambio importante, pues cuando se inició propiamente su encomienda en la región tepehuana contaba con un nuevo approche, es decir, se adentró a fondo en las culturas para evangelizar, conocer y practicar sus lenguas, conseguir que la misión fuera al mismo tiempo una unidad de producción autosuficiente y con
56 Ramírez, 1851, p. 14.57 Saravia, 1979, pp. 140-141.
HISTORIA DE DURANGO
una estructura que en mucho se asemejaría a las cooperativas actuales. Por ello no debe extrañarnos que en el lapso de tiempo que estuvo la Compañía de Jesús en esta parte de la Nueva Vizcaya se hayan producido dos diccionarios de lengua tepehuana (el primero no se ha encontrado aún).
Ahora bien, la rebelión tepehuana tuvo un radio de acción desde La Sauce-da, Santiago Papasquiaro, Santa Catarina Tepehuanes, El Zape, Guanaceví y una parte del partido del real de El Oro. Indé, sin embargo, quedó al mar-gen de este acontecimiento, lo que permitió que uno de los sobrevivientes, el padre Andrés López, haya podido refugiarse en el real de Indé, y a partir de este lugar y del pueblo del Tizonazo comenzaron de nuevo sus misiones, aunque con una población tepehuana muy reducida.
En El Zape tuvieron lugar algunos de los cruentos acontecimientos, cuyo testimonio viviente es la llamada Virgen del Hachazo. En este lugar se habían congregado los misioneros, 19 españoles y 60 esclavos negros que trabajaban en las minas para celebrar la fiesta de la Virgen, el 21 de noviembre de 1616. El relato del obispo Pedro Tamarón y Romeral, un siglo y medio después, es muy ilustrativo de lo que ocurrió:
[...] Se arrojó un ejército de ellos [los tepehuanes] sobre aquel devoto concurso que llenaba la iglesia del Zape, que no ocuparían sus manos con otras armas que el santo rosario; ni pensarían en otra cosa que alabar y ensalzar a la reina de todo lo creado, cuya bellísima imagen allí los había congregado, antes de concluir aquellos divinos oficios que se celebraban por los cristianos; en estos consumaron los malditos indios su depravado intento a que se dirigía su invasión violenta, todos perecieron a la des-treza de sus flechas y dureza de sus macanas, y sólo tuvo la ventura de poder tomar camino para ir a dar cuenta a la demás gente que había quedado en Guanaceví un muchacho y la iglesia del Zape quedó toda bañada en sangre y esterada de cuerpos muertos en que se incluyeron los dos padres misioneros jesuitas que se nombraban Juan del Valle y Luis de Alavez.58
Acontecimientos muy semejantes habían ocurrido casi al mismo tiempo en Santa Catarina de Tepehuanes, pues el 16 de noviembre el padre Hernando de Tovar, quien había llegado un día antes a este lugar procedente de Culia-cán, fue muerto cuando se dirigía a Durango; posteriormente, el padre fran-ciscano fray Pedro Gutiérrez sufriría la misma suerte, pues fue asesinado en Atotonilco.
El mismo 16 de noviembre los vecinos de Santiago Papasquiaro se reunieron en la iglesia del lugar con los padres jesuitas Diego de Orozco y Bernardo de Cisneros. Ahí
58 AGI Guadalajara 556, fol. 58 y ss.
TOMO
resistieron por dos días, pero creyendo a una argucia de los insurrectos de que los dejarían partir hacia el Guadiana a condición de que dejasen sus tierras, casas y gana-dos, salieron en procesión con el santísimo que llevaba el padre Bernardo de Cisneros. Al llegar a la mitad del cementerio, este padre creyó en la actitud pacífica aparente de los indígenas e incluso trató de convencerlos, pero no hubo terminado su sermón cuando los sublevados se lanzaron en contra de ellos, dándoles muerte.59
El día 19 de noviembre, los padres Juan Fonte y Jerónimo de Moranta, yendo en dirección al Zape, fueron encontrados en el camino por los grupos sublevados, que les dieron muerte. También en ruta al mismo lugar, el padre Hernando de Santarén encontró la misma suerte. Guanaceví logró librarse de la revuelta porque fue advertido oportunamente por uno de los sobrevi-vientes del Zape y con un cierto respaldo de los soldados del lugar pudieron hacer frente a la situación. En cambio, unos treinta españoles que se encon-traban en Guatimapé lograron hacerse fuertes en una casa del lugar, y por circunstancias providenciales pudieron escapar del asedio por la llegada de una estampida de caballos al lugar.
Ante las distintas noticias que llegaron a la villa de Durango, no sin causar pánico entre la población, don Gaspar de Alvear, a la sazón gobernador de la Nueva Vizcaya, organizó un operativo para hacer frente a los tepehuanes con el apoyo del virrey de la Nueva España, quien dio instrucciones que de las cajas reales de Zacatecas y Guadiana se diera todo el apoyo financiero para la guerra. Una cruenta lucha tuvo lugar en un lugar llamado Cacaria, como lo señalan las relaciones de entonces y el propio Ramírez. Alvear contaba con una fuerza de más de 600 soldados bien adiestrados y con 8 mil pesos que tomó de la caja real; murieron muchos indígenas en el enfrentamiento. Para ese entonces, la fuerza real de los tepehuanes llegaba, al parecer, a varios miles de combatientes. La lucha duró por más de cinco horas y el desenlace se puso del lado de los españoles. A partir de este momento la suerte de la nación tepehuana estaba echada; es decir, desde entonces perderían su hegemonía en la región y comenzaría su desplazamiento hacia el sur del actual estado de Durango. La zona fuerte de su poderío cedería lugar a otros españoles, mes-tizos, negros y mulatos que llegarían a esta región. Así fue el inicio del declive de la nación tepehuana. Después de la rebelión, los tepehuanes se concentra-rían sobre todo en Santa Cruz y El Tizonazo.
A fin de consolidar la paz en las regiones donde ocurrió la sublevación, Alvear se desplazó a varios lugares, entre ellos los reales de Guanaceví e Indé, pasando por el territorio del real de El Oro, pues, como se ha dicho, era zona tepehuana. No se tiene conocimiento de que haya tenido lugar algún
59 Saravia, 1943, pp. 53 y ss.
HISTORIA DE DURANGO
enfrentamiento en esta región. Hay que señalar solamente que uno de los padres que murieron en la sublevación fue Juan Fonte, quien compuso el Arte, vocabulario y catecismo en tepehuán, para ser utilizado en la provincia tepehuana. Un siglo después otro jesuita, el padre Benito Rinaldi, haría otro ejercicio semejante, y se puede afirmar con gran seguridad que se inspiró en el del padre Fonte.
Ahora bien, el único sobreviviente de estos acontecimientos fue el padre Andrés López, como queda dicho, quien tuvo la iniciativa de comenzar a re-agrupar a los tepehuanes y convocarlos a la pacificación. A este respecto, el padre Alegre menciona lo siguiente:
[...] pareció al Padre López el único ministro de los tepehuanos, que, como dijimos, había quedado con vida, y acogiéndose a las minas de Indehe, pareció, digo, a este misionero, gravemente condolido de los descarríos de aquellas sus amadas ovejas, que podrían dar oídos a sus proposiciones de paz. No había sido tan general la rebelión, que no hubiesen quedado muchos fieles a Dios, y al Rey; pero que, sin embargo, el temor de ser tratados como cómplices de la conspiración, había andar fugitivos. A estos, por medio de una india anciana, envió el amoroso Padre una salvaguardia, de orden del Virrey y del Gobernador de Guadiana. La india hizo su oficio con la mayor exactitud. Siendo coja y enferma, caminó más de doscientas leguas, de ranchería en ranchería, llevando el papel y el diurno del Padre Andrés López, como en prendas de su verdad. Muchos de los que no habían tenido parte en el motín, se vinieron, desde luego, con ella; otros quedaron en buena disposición, para hacerlo cuanto antes.60
En este sentido, la posición de Indé fue muy importante en el periodo de pacificación. Dos lugares fueron claves en esta dirección: San José del Tizo-nazo y Santa Cruz de Tepehuanes.
La población en el real de Indehey la región del real de El Oro
A la llegada de los españoles a la región del real de El Oro, la población se calculaba en unos diez mil habitantes.61 Los tepehuanes residentes en la re-gión del real de El Oro empezaron a emigrar hacia la parte occidental y ha-cia la Sierra Madre a partir de 1570, aunque muchos murieron como conse-cuencia de las epidemias que trajeron los españoles y la población negra llevada a las minas.
Por ello, una buena parte de esta región quedó desierta. Para 1602 y 1603, alrededor de 500 tepehuanes se instalaron en el real de Indehé, mientras que
60 “Informes cerca de las missiones” (año 1638), en Alegre, 1956-1960, p. 586.61 Gerhard, 1995, pp. 224-227.
TOMO
en la zona del real de El Oro se estimaba una población de mil indígenas y unas 200 personas de origen español, tarasco, tlaxcalteco, africano y mesti-zo, al iniciarse el siglo XVII.
Para 1624, las misiones jesuitas en la zona del real de El Oro e Indehé mostraban una población de 514 personas, incluyendo varios tarahumaras. Estos últimos se asentaban en el pueblo del Tizonazo y en la misión de Bo-cas. En la década de 1640, un grupo de salineros provenientes de la región de La Laguna se instalaron conjuntamente con los tepehuanes en la región del Tizonazo, pero una epidemia asoló esta zona y muchos de los que vivían ahí perecieron. Esto propició que aquellos que habían sobrevivido regresaran a su zona habitual de residencia. Sin embargo, en años posteriores regresarían de nuevo y desarrollarían un ciclo de “va-y-viene” de La Laguna hacia San Josef del Tizonazo. A mediados del siglo XVII, como resultado de la rebelión de los tepehuananes, que no sólo los diezmó considerablemente sino que tuvo un impacto en la disminución de la presencia hispana en esta zona, había apenas unos 500 indígenas en la región del real de El Oro, y unos 200 españoles, mestizos y negros. Habría que esperar a fines del siglo para que se observara un repunte en la población. Para 1662 se calculaba que habría 700 indígenas en la región de Indehé y sus alrededores, quienes hablaban tres distintas len-guas; a saber, el náhuatl, el salinero y el tepehuano.
En los inicios del siglo XVIII hay un aumento de la población en la región del real de El Oro, debido en gran medida al descubrimiento y explotación de las primeras minas de Nuestra Señora de la Merced del Oro. Se calculaba así una población que llegaba a 1 600 personas, de las cuales 600 eran indígenas y mil se repartían entre españoles, tepehuanes, tarascos, yaquis, tlaxcaltecas y negros. Debe notarse que a partir de este momento la correlación población indígena versus población migrante se inclinará por la segunda. Hay que ob-servar que hasta 1650 1a correlación era en favor de la población indígena. Varios factores pueden explicar este proceso: a) el que probablemente fue más decisivo fue el factor oro, o sea, el descubrimiento de minas en Nuestra Señora de la Merced, Magistral y San José de Sauces; esto originó, como era de esperarse, un polo de atracción de nuevos migrantes, que al parecer hizo que casi se duplicara la población en un lapso de 50 años; b) el segundo factor puede atribuirse a la dispersión de los tepehuanes y a un reacomodo de los distintas naciones indígenas en el norte de la Nueva Vizcaya.
En efecto, hay algunos indicios que hacen suponer que el real de Nuestra Señora de la Merced del Oro pudo comenzar a existir desde finales del siglo XVII. Esto debió ocurrir con asentamientos todavía muy modestos y con carácter provisional. Ello explica que en 1737 una de las familias hacenda-das de la zona diera una donación, probablemente motivada por el hecho consumado de una población ya establecida.
HISTORIA DE DURANGO
El desarrollo de las misiones
Ya desde 1602 están plenamente activas las misiones en la región tepehuana. La misión de Santiago Papasquiaro estaba al mando del padre Juan Fonte (el mismo que perecería con la revuelta de los tepehuanos), y lo segundaba el padre Pedro Thorné. Como queda dicho, en el momento de la rebelión tepehuana de 1616 estaba funcionando también la misión del Zape, que se veía muy promisoria. Ahí perecieron los padres Juan del Valle, Luis de Ala-vés, Gerónimo de Moranta y el propio padre Fonte.
Habría que esperar el año de 1620 para que las misiones de Santiago Pa-pasquiaro, Santa Catarina Tepehuanes, Guanaceví y El Zape volvieran a te-ner vida. Sabemos que 30 años después estaban en la misión tepehuana: como superior el padre Juan Torres, quien residía en Santa Catarina de Te-pehuanes; el padre Francisco Mendoza, en El Zape Mayor, Zape Menor y Portero; el padre José Carril, en Santiago Papasquiaro, y el padre Barnabás de Soto, a cuya encomienda estaban Santa Cruz de Tepehuanes, El Tizona-zo, Santa María y Cerro Gordo.
En 1671, el padre Francisco de Bañuelos, superior, estaba en Santa Catari-na de Tepehuanes; el padre Francisco Vera, en El Tizonazo, y el padre Fran-cisco Medrano, en Santiago Papasquiaro. En 1684, el padre Francisco de Ba-ñuelos, superior de la misión tepehuana, residía en Santa Catarina, y continuaba en El Tizonazo el padre Francisco Vera. Hay que decir que la atención a Santa Cruz y al Tizonazo se hacía simultáneamente. Mientras tan-to, el padre Sebastián de Maza atendía El Zape, y el padre Francisco de Me-drano Ibarra, a Santiago Papasquiaro. Tres años más tarde, continuaba como superior el padre Bañuelos, pero fue sustituido el que atendía al Tizonazo, pues llegó el padre Gaspar de las Varillas.
Para 1690 hay ciertos cambios: la misión tepehuana estaba dirigida por el padre Sebastían de Maza, que a la sazón se encontraba en El Zape desde 1684, mientras que otro jesuita, el padre Ignacio Enríquez, se encargaba de la misión del Tizonazo. Los demás permanecían en sus cargos.
El siglo XVIII tendría muchos cambios, entre los cuales hay que señalar una presencia muy activa de los jesuitas en la región del real del Oro, que se mani-festó por la atención especial que se dio a la misión de Santa Cruz de Tepe-huanes. Cuatro años después de que la familia Rubio-Acosta diera el fundo legal para la fundación del real de Nuestra Señora de la Merced, estaba en Santa Cruz el padre Francisco Xavier Díaz.62 Es la primera vez en que este lugar tiene un padre misionero de planta. Otro cambio importante se da en la dirección de la provincia tepehuana, que será dirigida por el padre Francisco
62 Gallegos C., 1969, p. 23 y ss.
TOMO
Arcazazo, quien se encontraba en El Tizonazo, mientras que el padre Benito Rinaldi era visitador en Santa Catarina. Sobre este último hay que mencionar que realizaría una importante labor de compilación de la lengua tepehuana. Este esfuerzo lo había emprendido el padre Fonte, como ya ha sido dicho, pero, por las vicisitudes que tuvo en la rebelión tepehuana, no sólo perdió la vida, sino que por más de un siglo no se pudo concretar otro diccionario de la lengua de los tepehuanos. Es posible, incluso, que el diccionario que iniciara el padre Fonte nunca llegara a ser conocido. Ahora bien, la obra del padre Rinaldi tiene un gran valor histórico y lingüístico: representa la reconstruc-ción del tepehuano hablado en el siglo XVIII, que no es sustancialmente dife-rente del tepehuano que se habla en el sur del estado de Durango.
Los hablantes tepehuanes del norte del estado de Durango han desapare-cido por muchas causas, entre las cuales podemos señalar hambrunas, epide-mias, la dispersión provocada por la secularización de las misiones, etcétera. Esto provocó que hubiera un reemplazo de poblaciones autóctonas por mi-grantes españoles, criollos, mestizos, negros e indígenas de otras latitudes. Existe, sin embargo, la presencia de tepehuanes en la parte sur del estado de Chihuahua, principalmente en el municipio de Guadalupe y Calvo, y en me-nor escala en el de Guachochi. La población no sobrepasaba los 2 980 en 1990.63 En suma, desde antes de la llegada de los españoles hubo una presencia indígena importante en la región del real del Oro e Indehé, que se puede calcu-lar en unas diez mil personas; la llegada de los españoles, sin embargo, cambió la composición poblacional de la región, a tal punto que la correlación de fuer-zas entre población indígena y española o migrante iría en detrimento de la primera. A inicios del siglo XVIII, la población migrante empezó a reemplazar a la población tepehuana a tal punto que en la actualidad es inexistente en esta región. Las epidemias, las guerras, el trabajo en las minas, la dispersión por el fin de las misiones jesuíticas y las hambrunas, acabaron con la presencia tepe-huana en el norte del estado de Durango.
En el mundo de los posibles, la misión jesuítica se había convertido como el mal menor de la colonización. Sin embargo, la llegada de los borbones al reino de España cambiaría la situación y sería, a la postre, el comienzo del fin de su reinado en América.
La fundación del real de El Oro
Las fuentes primarias y secundarias conocidas nos llevan a la conclusión de que no hay una fecha totalmente segura en cuanto al año del nacimiento de Santa María del Oro, toda vez que cuando se dota a este pueblo de un
63 Molinari y Nolasco, 1995, p. 6.
HISTORIA DE DURANGO
fundo legal, en 1737, existía ya una iglesia y varios caseríos, como se despren-de de su acta constitutiva, así como de menciones sobre su existencia en otras fuentes. Nuestra investigación no ha podido encontrar datos que apunten a la existencia del lugar mencionado antes de esta fecha. Al parecer, alrededor de 1703 fueron descubiertas minas con alto contenido de oro en lo que ac-tualmente es Santa María del Oro. De cualquier forma, 1737 y 1758 son las fechas decisivas de la nueva fisonomía que tomaría desde entonces el nacien-te mineral.
La controversia acerca de la fecha de origen de El Oro la inició, entre otros, un historiador del Tizonazo.64 Sustentaba que Santa María del Oro fue fun-dada el 24 de septiembre de 1567. Una copia del manuscrito de este autor y de cuya existencia me había hablado en vida don Antero Carrete Silva, inicia-ba la historia de la mencionada región precisamente en esta fecha, e incluso afirmaba que había sido fundada por don Rodrigo del Río de la Loza, el crea-dor de Indé. No debe olvidarse, sin embargo, que partes del actual municipio eran conocidas ya en el siglo XVI, y algunos lugares, como Ramos, datan des-de entonces. No existen, por el momento, documentos escritos que avalen esta hipótesis. Nuestro reciente trabajo sobre el fundador de Indé y la visita del gobernador de la Nueva Vizcaya nos confirman, una vez más, que la crea-ción de El Oro ocurrió ciertamente en el transcurso del siglo XVIII con las formalidades que la legislación indiana establecía al respecto.
A lo anterior se añade que, cuando se acercaba la fecha de la conmemora-ción del IV Centenario de la fundación de la ciudad de Durango y de Indé (1964), esto causó entusiasmo en el párroco de Santa María del Oro, el padre Francisco Muñoz, quien suponía inicialmente que El Oro había sido creado en fecha cercana a la de la fundación de los lugares mencionados, y tenía pro-bablemente algún fundamento: los libros parroquiales contenían informa-ción de bautismos y casamientos de Ramos y Santa Cruz, lo que creaba la duda de si la parroquia de Nuestra Señora de la Merced era más antigua que estas poblaciones.
Para ese entonces, el historiador y cronista de la ciudad de Durango, José Ignacio Gallegos, ya había publicado su obra Durango colonial,65 en la que consagraba un subtema a la fundación de El Oro. Don Antero Carrete (go-bernador interino en el año 1943), por su lado, había realizado investigacio-nes personales y había resuelto ese enigma que, por lo demás, coincidía con la investigación realizada por don Ignacio Gallegos. Este último confiaría al autor en 1979 que, en una ocasión, urgando en la biblioteca del estado de Durango —que hoy lleva muy merecidamente su nombre—, se encontró un legajo del acta constitutiva de El Oro. Este documento lo había enviado al
64 Alvarado Sáenz, 1967.65 Gallegos C., 1960, pp. 375-376.
TOMO
ayuntamiento de este lugar. Lo que se conocía, sin embargo, era una copia notarial que existió a fines del siglo XIX. El documento más viejo que hemos encontrado data de 1805 y aporta nuevos elementos. Además, hemos inves-tigado en las bibliotecas del estado de Jalisco, el AGN, el AGI y la propia bi-blioteca arriba mencionada. De esta forma, el documento más cercano a la fecha de donación y de delimitación del lugar fue de 1805, pero existen tam-bién protocolos de herencias y donaciones, y las primeras adjudicaciones de terrenos en el “nuevo Real del Oro” desde 1737. Estos documentos anotan, por lo menos en los cinco años posteriores, el título invariable del “nuevo Real”, por tratarse de un nuevo descubrimiento. Una vez hecha la toma de posesión, los nuevos pobladores solicitaban que se les adjudicaran solares para la edificación de sus casas o el establecimiento de alguna industria o hacienda de beneficio.
El fundo legal
Cuando nace El Oro en el siglo XVIII, la Nueva España y el imperio español vivían momentos decisivos. Por un lado, Carlos III (1759-1788), rey de un imperio que empezaba a perder posiciones en Europa e incluso en América, segundo en la dinastía de los Borbones, iniciaba en América sus reformas borbónicas, que significaban un mayor centralismo, la creación de las inten-dencias y, años más tarde, la expulsión de los jesuitas. Estos últimos comenza-ron su retiro de la zona tepehuana ante los nuevos requerimientos de las mi-siones de California y las Pimerías, pero, ante todo, por las presiones de las autoridades civiles y eclesiásticas. Esto último ha sido muy bien analizado en la tesis doctoral de Susan Deeds Mc Claymont, mencionada anteriormente.
Cuando se da la dotación del fundo legal para la ampliación o reedificación del nuevo poblado, en lo eclesiástico se encontraba el 14° obispo de la Nueva Vizcaya, don Martín de Elizacoechea, quien había tomado posesión por apoderado el 6 de septiembre de 1736 y estuvo en la silla episcopal duran-guense hasta el 8 de marzo de 1747, fecha en que fue promovido al obispado de Michoacán.66 En lo civil, gobernaba el capitán don Martín de Aldy desde 1720. Hay que recordar que los pobladores originales de la Nueva Vizcaya venían de las provincias de Vizcaya, Navarra, Cataluña y Castilla. No es de extrañar que una parte de los primeros colonizadores de la región de El Oro también provinieran de esas provincias españolas, principalmente de Casti-lla, pues los vascos, el grupo que se mantuvo hegemónico durante casi un siglo, habían empezado a ser desplazados por españoles de otros reinos. Como lo hemos señalado, ya existían las poblaciones siguientes: la hacienda
66 Ramírez, 2001, p. 23.
HISTORIA DE DURANGO
de Ramos, Santa Cruz y Portales, y los primeros caseríos de la actual Santa María del Oro bien pudieron existir en el transcurso del siglo XVII. Hay que decir que hubo cierta confusión en un documento que se encuentra en el ar-chivo de Parral, en el sentido de que Valerio Cortés del Rey y Martínez, ensa-yador y balanzario del rey, denuncia y registra una mina con el nombre de El Oro en 1633. Al respecto, el cronista de la ciudad de Parral afirma en su libro lo siguiente: “[Valerio Cortés denuncia] ante las autoridades de la Provincia de Santa Bárbara una mina con el nombre de El Oro, la cual se encuentra ubica-da dentro del perímetro del Real del Oro”.67 No obstante, analizado paleográ-ficamente este documento de 1633, se concluye que la mina a que se refiere se encuentra en San Francisco del Oro, población cercana a Parral. Ciertamente, años más tarde, en 1670, este personaje solicita al rey de España un mayoraz-go que registra en El Parral, en escritura pública de 1679, donde aparecen como parte del mismo algunos ranchos y haciendas como San Francisco Ja-vier, El Agostadero, El Picacho, La Labor, Cieneguita, Rancho de Torres, etcé-tera. Lugares que, efectivamente, se encontraban en la circunscripción del real de El Oro. El mayorazgo en cuestión tenía un valor superior a cuatro millones de pesos plata con 42 mil cabezas de ganado.68
En 1682, el real de El Oro aparece en una relación primaria que está trans-crita en la obra de Durango colonial, donde el obispo fray Bartolomé García de Escañuela, quien tomara posesión de la diócesis de la Nueva Vizcaya en 1677, hace una relación minuciosa de todo el clero adscrito a este obispado, y aparece el “bachiller don Francisco Argüello, Cura del Oro, 40 años”.69 Esta relación data del 15 de mayo de 1682. En otra relación de Diego de Valdez, de 1793, aparece nuestra región objetivo:
Señor Maestro de Campo Don Joseph Francisco Marin, señor mio. Muy señor mio: recivi esta Carta de Vuestra Merced con lo que me ordena le noticie, y siendo yo Po-dattario General de este Real [Parral] en compañía de el capitan Miguel de Biguiris-layn, y assi mismo del Valle de San Bartolome, Reales de minas deel oro, Santa Barbara, San Juan de Yndee, San Juan de Guanacevi y Santa Rosa de Cusiguariachi [...].70
Cierto, se trata de tres documentos de fuente primaria donde aparece la mención de El Oro en el siglo XVII, y esto nos lleva a la conclusión de que
67 Arras R., 1990, p. 205. AHHP, 1633 A. “Demanda que hizo Don Valerio Cortés al Rey de la Mina llamada El Oro”, 2 fols.68 Arras R., 1990, p. 207.69 Gallegos C., 1960, p. 309. Subrayado nuestro.70 Carta de Diego Garcia de Valdez al Maese de Campo Don Joseph Francisco Marin, Parral, 26 de septiembre de 1693. AGI, “Testimonios de Cartas y ynformes sobre los Presidios del Reino de la Nue-va Vizcaya...”, fol. 53, en Bandelier y Fanny R., vol. II, 1926, p. 364. Subrayado nuestro. Se refiere tanto a San Francisco del Oro como al real de El Oro.
TOMO
Santa María del Oro pudo existir ya en ese siglo, como un poblado muy pe-queño. A mediados del mismo siglo se le asignó un sacerdote, como se des-prende de la relación del obispo fray Bartolomé García de Escañuela.
El fundo legal original
No ha sido posible encontrar documentación de la época sobre el punto exacto desde donde se deslindó el pueblo en 1758. El acta notarial del 26 de enero de ese año señala que fue en la calle pública “que es la esquina de la casa que hoy es de Dn. Rodrigo Antonio de Nerio”. Probablemente se trataba de alguna de las esquinas del actual centro de Santa María del Oro.
Ahora bien, siguiendo la relación original del nuevo poblado, los límites de su fundo legal llegaban hacia el norte hasta el arroyo de las Drogas; al sur, hasta el arroyo de Tepalcates; al este lindaban con el cerro de La Merced, y al oeste, con el arroyo de Puerto Pinto. Si nuestros cálculos son correctos, la extensión donada sería de 1 746.82 hectáreas (en 1890, con la medición de la hacienda de Portales, un sitio de ganado mayor, era de 1 760.71 hectáreas; esto quiere decir que hay sólo una diferencia de casi catorce hectáreas), te-niendo en cuenta que el equivalente actual de una vara es de 835 milímetros y 9 décimas. De los puntos norte al punto sur fueron medidas 5 mil varas, lo que traducido al sistema métrico daría 4 kilómetros 179.5 metros. Esta dis-tancia en línea recta debería ser desde el arroyo de las Drogas hasta pasando el arroyo de Tepalcates. De este punto hasta detrás de las lomas que corren para Cazuelas al pasar el arroyo de Puerto de Pinto, habría una distancia de 2 kilómetros 089.75 metros, y de este punto hasta las casas de Puerto Pinto sería el lado poniente, y el oriente, desde las casas del Salto hasta un cerro alto cerca del camino que conducía del real de El Oro a Indé.
El fundo actual —que se ha reducido por corruptelas y apropiaciones per-sonales o familiares de algunos presidentes de partido y municipales— guar-da sólo una parte de los límites de la dotación original, pues, con la fiebre de los deslindes, durante el Porfiriato se readecuó la donación original a un cua-drado de “mil cinco metros por lado y cuyo centro será el atrio de la Iglesia Parroquial”.71 Según esta disposición, a nuestro modo de ver, el fundo origi-nal se reducía a una quinta parte.
Resalta en primer lugar que varios de los testigos son originarios de Castilla (como se asienta en los libros parroquiales del lugar, pero se trata más bien de un recurso genérico); otros se mencionan como españoles; otros son criollos; es decir, hijos de españoles pero nacidos en tierras de la Nueva España u otras partes del imperio español. Un testigo mestizo es llamado a declarar.
71 Resolución del 16 de febrero de 1901. En esa ocasión el llamado Supremo Gobierno del Estado otorgaba el título de los ejidos del pueblo de Santa María del Oro.
HISTORIA DE DURANGO
Los segundos propietarios de la hacienda de Portales se apellidan Piñera, familia que, por lo demás, estará presente en varias partes del municipio hasta entrado el siglo XX. Como el caso se ventila durante más de la mitad del año de 1758, sale a relucir que el poblado tenía ya una iglesia, como ya ha sido mencionado; había varios comercios y una o dos calles estaban trazadas; se menciona la calle Real. Varias personas habían recibido una porción de terre-no para su morada o su industria.
En ese año y los anteriores, el real de Nuestra Señora de la Merced perte-necía a la jurisdicción de Indé para asuntos judiciales. Ambrosio Barragán era vecino del real de El Oro, y en ese mismo año aparece en otra escritura donde es propietario del rancho de Cabecillas, el cual vende a Cristóbal Peña. El primero lo había adquirido por la cantidad de 800 pesos en 1744 y ponía como testigos de su posesión a los indios del pueblo del Tizonazo.72 Puede decirse que Ambrosio Barragán tuvo un papel destacado en la conformación del nuevo real de Nuestra Señora de la Merced del Oro. A partir de entonces, este real tendrá un ascenso creciente y un lugar destacado en el norte de la Nueva Vizcaya.
1758, año fundacional del real de El Oro
El 14 de agosto de 1758 fue propiamente el día fundacional del real de Nues-tra Señora de la Merced. En efecto, ese día se da posesión del lugar a los ha-bitantes de este lugar mediante una procesión formal. Años después se nom-brará, a veces, Nuestra Señora de las Mercedes o, en otras, de la Merced; pero si nos atenemos a los documentos de la época, aparece siempre en singular; así está en el documento de referencia original de la adjudicación del fundo legal y la relación del obispo Tamarón y Romeral. La advocación a la Merced era popular en la España peninsular y, por ende, se transmitió a los criollos. Y según tradición recogida en El Oro, los donantes del fundo legal para el nacimiento de Santa María del Oro, al parecer, eran devotos de Nuestra Se-ñora de la Merced, y por ello en su primera fase se llamaría el real de Nuestra Señora de la Merced del Oro,73 nombre que quedó reducido, a mediados del siglo XIX, a Santa María del Oro. Estamos en plena etapa liberal, que preten-de superar a la vez el referente religioso y el colonial. La estatua que se vene-ra en el templo del lugar es probablemente del siglo XVIII, e incluso se ha llegado a pensar que entre la estatua de Nuestra Señora del Hachazo, del Zape, y la de El Oro fueron confeccionadas por el mismo autor. En todo caso, el lienzo que adorna el retablo principal de esta iglesia fue realizado a fines del siglo XVIII.
72 Legajo 25 2/750 a 59, caja 60-1-760. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jal.73 Testimonio de don Miguel Sáenz Faudoa, 1984.
TOMO
Así pues, para dar cumplimiento a la medición que se había hecho, hubo gastos que fueron sufragados por los primeros residentes del real de El Oro. Con ese objeto, el juez Antonio de la Riva citó a una junta el día 6 de agosto en la cual estuvieron presentes
todos los vecinos de este Dicho Real y estando en Juntapublica, hicieron conmi asis-tencia regulacion de los gastos de las medidas que anteceden, declarando dever pagar los vecinos del puesto delos Sauces y Magistral lo que que les regulare con arregla-miento ala posibilidad de cada uno, y en la misma forma alos que residen en este Real y son vecinos de él. Y à si mismo alos del Comercio segun sus posibles [...].74
Con tal fin, se sacó un memorial en el que se menciona a cada uno de los residentes del real de El Oro y la cantidad a sufragar, contando con la firma y el mandato del juez de De la Riva. La suma total a pagar era de 217 pesos y 1.5 reales, que fue el costo de la medición. Sin embargo, el medidor y sus acompañantes no quisieron recibir nada a cambio y por ello sólo se reembol-só a don Ambrosio Barragán 160 pesos y un real, cantidad que había aporta-do para la manutención de los medidores y acompañantes. El resto, 40 pesos, fueron dados al juez por su trabajo.
Para aquel entonces, el real de El Oro contaba ya con una población signi-ficativa y diversificada laboralmente. Estamos hablando de 77 jefes de familia y una pareja. Esto significa una población aproximada de 400 personas que vivían en dicho real. El testimonial de todo el expediente que hemos estado analizando nos revela, efectivamente, un poblado pequeño, pero que muestra ya una cierta división del trabajo. Así, encontramos ganaderos, sastres, un carpintero, un platero, un militar, un herrero y un obrajero.
La región en su conjunto apenas se había repuesto de una fuerte epidemia y su población se estimaba en 700 indígenas y 2 mil 800 españoles, criollos o mestizos en 1750. A partir de entonces, la relación entre la población indíge-na y la población española, criolla o mestiza, se dio en proporción inversa, hasta desaparecer prácticamente los indígenas durante la primera mitad del siglo XX, pero se dará un pequeño poblamiento de rarámuris en la parte nor-te del municipio de El Oro (en donde se ubica el rancho de la Boquilla Colo-rada), a partir de los años cincuenta de este siglo. Ahora bien, la población indígena en la región del real de El Oro era apenas 20 por ciento de la pobla-ción total a mediados del siglo XVIII.
La causa del nacimiento del real de minas de Nuestra Señora de la Merced fue el descubrimiento y, posteriormente, la explotación de varias minas, tan-to en lo que es actualmente la cabecera municipal como en sus alrededores,
74 AHED, “Testimonio de las tierras de que se componen los jidos del Rl. de Ntrá. Sra. de las Mer-cedes del Oro…”, fol. 36v., Real del Oro, 1805, exp. 90, casillero 27.
HISTORIA DE DURANGO
y esto despertó una fuerte inmigración de otros lugares. La población indí-gena del norte de México fue siempre reacia al trabajo de las minas. En este sentido, las sublevaciones que tuvieron lugar en la Nueva Vizcaya por parte de los tepehuanes y los rarámuris tienen su origen, en parte, en la negativa de realizar este tipo de actividades, que, dicho sea de paso, provocaban la muer-te precoz de los indígenas o la incidencia de varias enfermedades, entre ellas la tuberculosis y otros trastornos respiratorios que medraban muy pronto sus vidas.
A la región del real de El Oro llegaron mineros de Guanaceví, Parral, Zaca-tecas y otros lugares mineros. Así por ejemplo, don Juan Barraza, español originario de Guanaceví, se instaló en Los Sauces; también Justo Bueno, ori-ginario del mismo lugar, se instaló en el último poblado mencionado en cali-dad de tahonero.75 Esto mismo ocurre, pero en sentido inverso, con el asen-tamiento de antiguos mineros en el real del Parral. En el padrón de 1777 encontramos residiendo en este lugar a Juan Francisco Grajeda, español, “operario de minería”, con su mujer Ana María Rodríguez, también española, con su hija; Juan Teodoro Pillado, casado de 33 años, barretero, vive con su
75 AGI Indiferente 102. Padrón General de Sr. Sn. Joseph de los Sauzes, 1778.
Misión jesuita de San Miguel
de Bocas, 1736. Foto: Balaam
Gálvez.
TOMO
mujer, un hijo y un hermano; María Alvina de Sosa, viuda, mora con su hija y un hermano; Joseph Silvestre Hernández, de oficio barretero, estaba acom-pañado por su mujer Gertrudis Retana y su hija de dos años; Juan Cornelio Porra, soltero y de oficio tanatero; Jun Xpl Bega (sic), soltero, cuyo oficio es barretero; Juan Esparzo tiene el mismo oficio que el anterior y vive en el real del Parral con su mujer Francisca Vega; también encontramos a Atanasio Ló-pez, con la misma profesión; Gertrudis Cárdenas, viuda de 40 años; José An-tonio Vega es soltero de 23 años, con la profesión anteriormente señalada; Blas Feliciano Vega, soltero de 21 años, de igual profesión; Josef Estolano, soltero y de oficio arreador; Aniseto Marcelino Sarmiento, soltero de 18 años con oficio de tanatero; Josef de la Encarnación Esparza, soltero de 17 años con el mismo oficio que el anterior; Phelipe Saez, español, casado y de oficio re-parador, vive con su esposa Juliana Gertrudis Domínguez, también del mis-mo origen. Todas las personas señaladas provienen del real de El Oro.76
Conclusiones
Las dos poblaciones mencionadas se convierten en partidos al término del periodo colonial. El real de El Oro ha despegado en el ámbito económico, principalmente por sus minas y sus haciendas, y lo mismo sucede con el real de Indé. Este último, sin embargo, heredará desde este periodo la realidad de las congregaciones (poblados con patrimonio común y reconocidos por las autoridades reales, precedente de los actuales ejidos) en el cañón de Santa María y el mismo poblado del Tizonazo. Y es justamente en este lugar donde se iniciará, también en este lapso, la devoción al Señor de los Guerreros, que, con el tiempo, se convertirá en un referente religioso muy importante en el norte del estado de Durango.
76 AGI Indiferente 102. Provincia de la Nueba Vizcaya, Jurisdizion del Real del Sr. San Josef del Parral, 1777.
AGi Archivo General de Indias AGN Archivo General de la Nación AHED Archivo Histórico del Estado de Durango AHHP Archivo Histórico de Hidalgo del Parral BEJ Biblioteca del Estado de JaliscoBNE Biblioteca Nacional de EspañaFCE Fondo de Cultura EconómicaICED Instituto de Cultura del Estado de DurangoIIH Instituto de Investigaciones HistóricasINI Instituto Nacional IndigenistaSedesol Secretaría de Desarrollo SocialUAM Universidad Autónoma MetropolitanaUJED Universidad Juárez del Estado de Durango
SIGLAS Y REFERENCIAS
ALEGRE, FRANCISCO JAVIER 1956-1960 Historia de la Compañía de Jesús, 1841, Ernest Burrus
y Félix Zubillaga (eds.), Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 4 ts.
ALVARADO SÁENZ, ALFONSO 1967 Datos históricos de Santa María del Oro, estado de
Durango, Pueblo del Tizonazo, s. ed.
ARLEGUI, JOSÉ 1851 Crónica de la Provincia de N.S.P.S. Francisco de Zaca-
tecas. 1737, México, reimpr. por Ignacio Cumplido.
ARRAS R., HÉCTOR 1990 Parral colonial, Chihuahua, Talleres Gráficos del Go-
bierno del Estado.
BANCROFT, HUBERT HOWE 1884 History of the North Mexican States, San Francisco, A.
L. Bancroft & Co. Publishers, 15 vols.
BANDELIER, ADOLPH F. A., Y FANNY R.1926 Historical Documents Relating to New Mexico, Nueva
Vizcaya, and Approaches Thereto to 1773, vol. II, Washington, D.C., Carnegie Institution.
CAMPOBELLO, NELLIE 1960 Mis libros, México, Cía. General de Ediciones.
CARRETE DE LA ROCHA, HÉCTOR HUGO 2001 Tu provincia en sus anales. El Oro, Durango, Gobierno
del Estado de Durango / ICD / H. Ayuntamiento de El Oro.
CRAMAUSSEL, CHANTAL1989 La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya.
1563-1631, s. ed.
______, Y ALBERTO ÁLVAREZ 1994 “La peregrinación a San José del Tizonazo, Durango”,
en Carlos Garma Navarro y Roberto Shadow, Las pere-grinaciones religiosas. Una aproximación, México, UAM.
DEEDS MC CLAYMONT, SUSAN1981 “Rendering unto Caesar. The Secularization of Jesuit
Missions in Mid-Eighteenth Century Durango”, Univer-sidad de Arizona (tesis doctoral inédita).
DUNNE, PETER 2001 Las antiguas misiones de la Tarahumara, 3ª ed., Chi-
huahua, Dirección de Publicaciones y Proyectos Espe-ciales del Gobierno del Estado de Chihuahua. (1ª ed. original en inglés: Berkeley, 1948).
DURÁN Y MARTÍNEZ, FRANCISCO 1997 Cuatro haciendas de Durango, México, Universidad La
Salle / Gobierno del Estado de Durango / Miguel Ángel Porrúa.
GALLEGOS C., JOSÉ IGNACIO 1960 Durango colonial. 1563-1821, México, Jus.1969 Historia de la Iglesia en Durango, México, Jus.
GÁMIZ, EVERADO 1963 Leyendas durangueñas, México, Edit. del Magisterio.
[1ª ed.: 1930].
GERHARD, PETER 1995 The North Frontier of New Spain, Princeton, N. J., Prin-
ceton University Press.1996 La frontera norte de la Nueva España, trad. del inglés
por Patricia Escandón Bolaños, México, UNAM. [1ª ed. en inglés: 1982].
GUERRA, FRANÇOIS-XAVIER1988 México. Del antiguo régimen a la revolución, ts. I y II,
México, FCE.
GUZMÁN JASSO, ROBERTO 1941 “Informe general sobre la exploración sanitaria del mu-
nicipio de Indé”, Facultad Nacional de Medicina-UNAM (tesis para obtener el grado de médico cirujano).
KATZ, FRIEDRICH 1998 Pancho Villa, México, Ediciones Era, 2 ts.
MARTÍNEZ, GABINO, Y JUAN ÁNGEL CHÁVEZ RAMÍREZ 1998 Durango. Un volcán en erupción, México, Gobierno del
Estado de Durango / FCE.
MECHAM, J. LLOYD 2005 Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya, trad. de Víctor
Meneguzzo Peruzzo, Durango, Secretaría de Educación y Cultura / UJED. (Biblioteca Chihuahuense).
MOLINARI, CLAUDIA, Y EUSEBIO NOLASCO 1995 Pueblos indígenas de México. Tepehuanes del norte,
México, INI / Sedesol.
MOTA Y ESCOBAR, ALFONSO DE LA 1940 Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia,
Nueva Vizcaya y Nuevo León, México, Pedro Robledo.
PÉREZ DE RIBAS, ANDRÉS 1944 Páginas para la historia de Sinaloa y Sonora, t. III,
México, Layac. [Original: Historia de los triumphos de nuestra fe..., Madrid, 1645].
PORRAS MUÑOZ, GUILLERMO 1966 Iglesia y Estado en la Nueva Vizcaya. 1562-1821, Pam-
plona, Universidad de Navarra.
RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO 1851 Noticias históricas de Durango. 1849-1850, México,
Imprenta de Ignacio Cumplido. [Facsímil reeditado por el IIH-UJED / Potrerillos Editores, Santa María del Oro, Durango, 2001].
REED, JOHN 1992 México insurgente, 3ª ed., trad. del inglés por Ignacio
de Llorens, México, Editores Mexicanos Unidos. [1ª. ed. en inglés: 1914; trad. al español: Argentina, 1954].
REYNA OCHOA, ARNULFO1958 Historia del estado de Durango, México, Edit. del Ma-
gisterio.
ROUAIX, PASTOR1929 Geografía de Durango, Tacubaya, ciudad de México,
Talleres Gráficos de la Secretaría de Agricultura y Fo-mento.
1946 Diccionario geográfico, histórico y biográfico del Esta-do de Durango, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
______, GERARD DECORME Y ATANASIO G. SARAVIA 1952 Manual de historia de Durango, México, Gobierno del
Estado de Durango.
SÁENZ CARRETE, ERASMO 1999 Haciendas y minas. Una historia de Santa María del
Oro, Durango, y su región, Potrerillos Editores / UJED. 2004a Indé en la historia. 1563-2000, Santa María del Oro,
Durango, H. Presidencia de Indé / Potrerillos Editores / UJED / UAM.
2004b Rodrigo del Río y Lossa, conquistador y colonizador de la Nueva Vizcaya, Madrid, Asociación de Diploma-dos en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
ww.adghn.org
SARAVIA, ATANASIO G. 1943 Los misioneros muertos en el norte de la Nueva Espa-
ña, México, Ediciones Botas.1952 “La conquista de Durango”, en Rouaix, Decorme y Sa-
ravia, Manual de historia de Durango, México, Gobier-no del Estado de Durango.
1978 Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya. Obras I, México, UNAM.
1979 Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya. Obras II, México, UNAM.
1978-1982 Obras, México, UNAM, 4 ts.
SWANN, MICHAEL M. 1982 Tierra Adentro. Settlement and Society in Colonial Du-
rango, Boulder, Westview Press.
TAIBO II, PACO IGNACIO 2006 Pancho Villa. Una biografía narrativa, México, Planeta.
TAMARÓN Y ROMERAL, PEDRO 1937 Demostración del vastísimo obispado de la Nueva
Vizcaya. 1765, México, Antigua Librería de Robredo de José Porrúa e Hijos.
VALLEBUENO GARCINAVA, MIGUEL 1997 Las haciendas de Durango, Durango, Gobierno del Esta-
do de Durango / UJED.2006 Civitas y urbs. La conformación del espacio urbano de
Durango, Durango, ICED / IIH-UJED.
VELASCO, ANTONIO LUIS 2006 Monografía del estado de Durango de 1889, Durango,
UJED.
TOMO
Introducción
El sentido de la palabra educar, en el siglo XVI, fue el de criar, enseñar y dar doctrina a la juventud. En este contexto, fueron dos las preocupaciones de la Corona española en las Indias: una, la educación de los indígenas, y la otra, la implantación de la cultura. La primera se convirtió en tarea prioritaria al definirse como el vehículo para alcanzar la evangelización y la pacificación en los territorios conquistados; la segunda, en la que participaron soldados, mi-sioneros, funcionarios de gobierno, mercaderes, menestrales y agricultores, entre otros, centraba sus esfuerzos en la castellanización, la incorporación de los naturales a la vida urbana y el entrenamiento para el trabajo productivo. Isabel la Católica dispuso que los habitantes del Nuevo Mundo fueran tan vasallos suyos como los de Castilla1 y, por consiguiente, beneficiarios de su favor y protección. Fieles a este principio isabelino, los reyes de España asen-taron y orientaron su política indiana hacia la evangelización y la educación de los recién incorporados a su territorio.
Desde el primer establecimiento español en Las Antillas hasta la caída de Tenochtitlan, transcurrieron más de veinte años, los suficientes para que los franciscanos, primeros religiosos en las Indias, ensayaran diversos métodos de enseñanza. Una vez establecidos en Santo Domingo y en Concepción de la Vega, la orden pidió permiso para tener en sus casas algunos muchachos, hijos de los caciques, a los cuales enseñarían a leer, a escribir, la doctrina cris-tiana y los buenos ejemplos. Con esta acción se inició la actividad educativa y, una vez puesta en marcha, evolucionó y perfeccionó su contenido con tanta rapidez que la Ley XVII de las Leyes de Burgos,2 de 23 de enero de 1513, dispuso que se enviaran a todos los hijos de caciques que hubiera en la isla de
1 Konetzke, t. 1, p. 11.2 Las Leyes de Burgos se promulgaron en 1512 con el segundo viaje de Colón a las Indias. Fue el reglamento que intentó regular las actividades de conquista y descubrimiento.
Irma Leticia Magallanes Castañeda
HISTORIA DE DURANGO
escuelas franciscanas, jesuitas y seculares. Leticia Magallanes, 2009. Elaboró: David Muñiz.
TOMO
La Española, hasta de trece años, a los franciscanos por el tiempo de cuatro años, después de los cuales re-gresarían con su familia.
En los territorios novohispanos, Cortés tomó la iniciativa de promo-ver la evangelización de los naturales en las tierras por él ganadas con un grupo de religiosos doctos, de prime-ra categoría y poseídos del espíritu renacentista.3 Muy pronto, las órde-nes monacales en tierra de indios for-maron suficientes religiosos, los cua-les conformaron, al cabo de veinte años, una comunidad de 380 francis-canos en 80 casas, 210 dominicos en 40 casas y 212 agustinos en igual nú-mero. Los franciscanos flamencos Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Ahora, llegados en 1523, inicia-ron la educación pública en la Nueva España en sus casas y conventos. Por la narración de Pedro de Gante se co-noce su método pedagógico: “[…] en el día enseño a leer y a escribir a estos muchachos, y cada semana les ense-ño lo que toca hacer o predicar la dominica siguiente; atento día y noche para componerles y concordarles los sermones”.4 Por el relato de Juan de Zumá-rraga, se conocen las características del lugar destinado a la educación: “[…] cada convento tiene una casa adjunta para enseñar en ella a los niños [y] la escuela dormitorio, refectorio y una devota capilla”.5 La tradición escuela-convento se mantuvo a lo largo del siglo XVI y se instituyó en los conventos de Durango y Nombre de Dios de la Nueva Vizcaya.6
3 Entre ellos se citan Pedro de Gante, Martín de Valencia, Juan de Zumárraga, Sebastián Ramírez de Fuenleal, Vasco de Quiroga, Julián Garcés, Francisco Cervantes de Salazar, Sebastián Ramírez, Bernardino de Sahagún y Andrés de Olmos.4 Estos sermones se escribían en letras latinas, abandonando la escritura de los códices prehis-pánicos.5 Kobayashi, 1997, p. 177.6 Chávez Hayhoe, 1941, p. 216. “En todos los pueblos de la Nueva España donde residen religio-sos hay escuelas, las cuales comúnmente se suelen edificar en el circuito que tienen los frailes y pegadas con la iglesia a la parte del norte”.
José Antonio Flores de Rivera,
primer duranguense en
alcanzar un nombramiento
episcopal. Óleo sobre tela
anónimo, posiblemente de
Miguel Cabrera. Catedral de
Durango.
HISTORIA DE DURANGO
La Nueva Vizcaya y sus jurisdicciones eclesiásticay político-administrativa
El reino de la Nueva Vizcaya com-prendía, al principio, todos los terri-torios aún no conquistados más allá de la Nueva Galicia, incluyendo gran parte de la meseta intramontana y otras de la planicie costera del Pacífi-co, en ambos lados de Culiacán.7 En el siglo XVI se habían fundado en su jurisdicción las villas de Nombre de Dios, Durango, Cuencamé, San Juan del Río, Chiametla y San José del Pa-rral. En 1732 las provincias de Sono-ra, Sinaloa y Ostímuri abandonaron la jurisdicción de la Nueva Vizcaya y conformaron la de Sonora y Sinaloa. Más tarde, tras la inspección y las re-comendaciones del visitador José de Gálvez, se dispuso por Cédula Real de 22 de agosto de 1776, el nombra-miento de Teodoro Francisco de Croix8 como autoridad suprema para aplicar el modelo administrativo de las intendencias en las regiones fron-terizas septentrionales. A partir de entonces, la Nueva Vizcaya se confor-
mó sólo por las provincias de Durango y Chihuahua. El territorio eclesiástico de la Nueva Vizcaya perteneció en sus orígenes al obispado de la Nueva Gali-cia. Cuando el obispo Pedro Gómez de Maraver llegó en 1546, encontró un limitado número de clérigos y religiosos, una escasa evangelización y descui-dada la enseñanza de los indígenas. Tardaría poco en poner orden en la estruc-
7 Esta villa se mantenía como enclave de la Nueva Galicia.8 Gerhard, 1996, p. 29. Teodoro Francisco de Croix fue el primer comandante general de las Provincias Internas, nombrado en agosto de 1776. Asumió el gobierno en octubre de 1777 y lo dejó en agosto de 1783. El territorio de su jurisdicción comprendía Sonora, Sinaloa, Texas, Coahuila, las Californias, Nueva Vizcaya y Nuevo México. Su cargo fue independiente del virrey. Su labor residía en supervisar todas las ramas del aparato gubernamental: gobierno, justicia militar, hacienda y patronato real.
Idealización de un convento
franciscano según la Retórica
Christiana de fray Diego
Valadez, uno de los primeros
seráficos que estuvo en
Durango.
TOMO
tura jerárquica del nuevo reino.9 En 1565, el obispado de Nueva Galicia estaba dividido en tres partidos: Guadalajara, Zacatecas y Nueva Vizcaya. En el pri-mero había 15 curatos, de los cuales menos de la mitad era atendido por reli-giosos; en el segundo se encontraban 16, uno de ellos a cargo de franciscanos, y en el tercero se habían fundado cinco, de los que uno era administrado por la misma orden.10 Para satisfacer sus necesidades económicas, en 1572, el obispado de Guadalajara tenía 31 beneficios curados,11 17 eran reales de mi-nas y 14 estancias de labor establecidas en los valles y villas del territorio. En la Nueva Galicia vivían 268 españoles y en la Nueva Vizcaya 150;12 los cuales aportaban 6 098 pesos y 4 728 pesos de diezmo al obispado, respectivamen-te.13 El número de indios contabilizados por la diócesis de Guadalajara era de 9 100; de éstos, 3 mil estaban reconocidos en el partido de la Nueva Vizcaya; era claro que había muchos más, pertenecientes a las categorías de los llama-dos indios gentiles, de guerra, forasteros, advenedizos, naturales, de paz, fero-ces y salteadores. Los auxilios espirituales en la Nueva Vizcaya estaban asisti-dos por cuatro clérigos y por religiosos franciscanos de dos conventos establecidos uno en Durango y el otro en Nombre de Dios,14 en los que vivían dos misioneros en cada uno. Todos ellos estaban destinados a adoctrinar y enseñar las cosas de la Santa Fe. Las leyes decían que el número de indios que cada doctrinero debía tener a su cargo no podía pasar de 40015 pero la realidad era que el obispo de la diócesis, con parecer del virrey y del gobernador de la Nueva Vizcaya, les asignaba mayor número de indios de los que señalaba el precepto. Para solucionar el problema, al finalizar el siglo XVI, el obispado de la Nueva Galicia instaló cuatro monasterios franciscanos, tres vicarías y envió un sacerdote a Fresnillo, otro a Guadiana y uno más a las minas del Espíritu Santo.16 La erección de la diócesis de la Nueva Vizcaya se realizó en 1620; de
9 Román Gutiérrez, 1993, p. 235.10 Ibidem.11 Teruel Gregorio de Tejada, 1993, p. 19. Fondo rentable adscrito a un determinado oficio eclesiás-tico al que va unido de forma inseparable.12 El partido eclesiástico de la Nueva Vizcaya estaba formado por los reales de minas de Chiamet-la y Santa Bárbara, así como por las villas de Durango, Nombre de Dios y San Sebastián.13 AGI, Guadalajara 55, “Carta del obispo Francisco Gómez de Mendiola”, Nueva Galicia, 23 de diciembre de 1572. Esta escasa aportación era debida a la reciente erección de la diócesis y desor-ganización del territorio, no tanto por la pobreza de la tierra.14 Román Gutiérrez, 1993, p. 269. En Chiametla se encontraba el cura Bartolomé de Estrada; en Durango, el cura y vicario Juan Pérez; en San Sebastián, el cura y vicario Álvaro López, mientras que del cura de Santa Bárbara se desconoce su nombre.15 Recopilación de las Leyes de Indias, Libro I, Título VI, Ley XLVI. Cédulas de Felipe II en San Lorenzo, 25 de julio de 1593; de Felipe III en Madrid, 10 de octubre de 1618, y de Felipe IV en Zara-goza, 22 de septiembre de 1643; en Porras Muñoz, 1998, pp. 49-50.16 AGI, Guadalajara 55, “El obispo de Guadalajara”, Nueva Galicia, 23 de diciembre de 1572. Los monasterios se instalaron en Zacatecas, Purificación, Tlaltenango y en el rancho de Proaño; las vica-rías, en Teocaltiche, Chalchihuites y en el valle de Súchil.
HISTORIA DE DURANGO
ella se fundaría la de Sonora en 1779.El estado que guardan las investiga-ciones recientes sobre la educación de la Nueva Vizcaya se reduce a las aportaciones del historiador José de la Cruz Pacheco.17 En la evolución de la educación de la Nueva Vizcaya, durante la colonia, se distinguen tres periodos: el primero atendido por los franciscanos, el segundo por la Compañía de Jesús y el último tuvo una mezcla de carácter público y pri-vado, como a continuación se tratará.
Las escuelas franciscanas en la Nueva Vizcaya. 1556-1593
Las escuelas franciscanas se establecieron en los conventos comenzando en ellas la catequesis, base de la instrucción popular en todo el territorio. El contenido mínimo que debía enseñarse a los neófitos se definió desde los primeros tiem-pos y se redujo a la parte esencial del catecismo: credo, mandamientos, sacra-mentos y primeras oraciones. Más tarde, se organizaba la alfabetización en len-guas indígenas o en castellano, además de introducir el conocimiento de la música y, de manera restringida a una minoría, la gramática latina.
En un pequeño hospital fundado en Zacatecas en 1553 se albergaron los religiosos de Propaganda Fide, destinados a marchar hacia tierra adentro. Uno de sus primeros moradores, Géronimo de Mendoza, fue enviado perso-nalmente por el virrey Antonio de Mendoza para que con su presencia con-tribuyera a suavizar los sucesos que pudieran impedir la entrada y la perma-nencia de los nuevos pobladores. El religioso se ofreció en algunas ocasiones a acompañar a los conquistadores en sus entradas, así como a introducir y acreditar a los nuevos religiosos con los indios. En los primeros días de 1556 llegaron a Nombre de Dios fray Pedro de Espinareda, fray Diego de la Cade-na, el lego fray Jacinto de San Francisco y el donado Lucas, quienes llevaban licencia de fundar doctrinas y seminarios donde creyeran conveniente, según la Real Cédula de 1557. Los cuatro religiosos fundaron cinco conventos en diez años en la Nueva Vizcaya: en las villas de Nombre de Dios y Durango en 1558; dos años después, en Topia, Santa Bárbara y San Bartolomé; el de
17 Pacheco Rojas, 2004a y 2004b.
Monograma Franciscano
de San Juan del Rio. Foto:
Balaam Gálvez.
TOMO
Peñol Blanco fue fundado en 1561 y trasladado a San Juan del Río en 1564 por ser de mayor utilidad a los indios.18
Pedro de Ayala, segundo obispo de Guadalajara, designó a fray Pedro de Espinareda en 1563 guardián del convento de Nombre de Dios, quien nom-bró a cuatro religiosos para ir a la provincia de Santa Bárbara y al valle de San Bartolomé en compañía de algunos soldados e indios amigos.19 Según el cronista José de Arlegui, la conversión fue muy rápida y los bautizos pu-sieron en orden a aquellos bárbaros. Bajo el gobierno de fray Pedro de Espi-nareda y con la petición del gobernador Francisco de Ibarra llegaron tres religiosos más; dos de los cuales fueron enviados a reducir a los gentiles de Peñol Blanco. El régimen de enseñanza establecido al inicio por los religio-
18 Arlegui, 1851, p. 33. Por la falta de clérigos, los religiosos eran al mismo tiempo curas ministros de los españoles y de los indios que en ellas vivían.19 Ibidem, p. 34.
Fray Pedro de Espinareda y el
donado Lucas, en Analco.
Fresco por Guillermo Lourdes,
Palacio de Gobierno, Durango.
HISTORIA DE DURANGO
sos se mantenía con altibajos, sofocado a veces por la violencia de los natu-rales, y alentado, otras, por nuevos fervores, pero sostenido siempre por las normas superiores de la provincia franciscana. En los primeros años la in-fluencia de los religiosos pesó más que la de los párrocos seculares; sin em-bargo, éstos fueron aumentando poco a poco, ocupando los curatos y los beneficios. Con el tiempo, los misioneros de los conventos, pequeños y po-bres, que se encontraban dispersos en la geografía novovizcaína recién descubierta,20 fueron decayendo. Los religiosos pidieron ayuda al virrey Ve-lasco, a los justicias, a los alcaldes y gobernadores de las nuevas poblaciones para adquirir, al menos, “ornamentos, misales, aras, crismeras y otras cosas indispensables para la administración de los Santos Sacramentos”.21
La crónica de Arlegui dejó constancia de la forma en que los franciscanos comenzaron a enseñar la doctrina a los naturales de los llanos de Guadiana. La actividad evangélica de los religiosos era casi frenética y simultánea para niños y adultos; así fray Diego de la Cadena y el donado Lucas salían a buscar a los naturales en sus propias tierras, mientras que el hermano fray Jacinto se ocupaba de juntar a los niños y niñas para enseñarles la lengua castellana, la doctrina cristiana y el canto. En la recién fundada villa de Durango, entre la gente de Francisco de Ibarra no había ningún clérigo ni sacerdote; por tanto, el gobernador nombró como administrador de los sacramentos al francisca-no fray Diego de la Cadena, y le concedió licencia para nombrar a los sacer-dotes idóneos para acompañarlos en los nuevos descubrimientos; incluso le facultó para castigar delitos y pecados públicos en Durango y en los nuevos sitios descubiertos.22 Sin embargo las necesidades espirituales de la nueva villa requerían de más eclesiásticos; por ello, otros nombramientos para el territorio de la Nueva Vizcaya se otorgaron en octubre de 1567. Tres años después, los clérigos Martín Velásquez y Antonio de Espinosa fueron desig-nados, el primero para Chiametla, y el segundo se convirtió en el primer cura de la villa de Durango.23 La educación se consideró parte auxiliar de la evan-gelización, o sea de la tarea apostólica de los religiosos, por lo cual éstos fue-ron al mismo tiempo maestros de las escuelas.
De acuerdo con las leyes, en los repartimientos y lugares de indios en los que no hubiese beneficio o manera de poner clérigo o religioso que adminis-trara los sacramentos y enseñara la doctrina, los prelados debían nombrar persona para tal fin, proveyéndole del título de doctrinero. Al designarlos les otorgaban las provisiones, las instrucciones sobre el método de enseñanza
20 Arlegui, 1851, p. 36. La traza y la construcción de los primeros conventos franciscanos se puede conocer en la pluma de Arlegui: “todos podían caber en el de la Villa de Nombre de Dios”.21 Ibidem, p. 37.22 Porras Muñoz, 1946, 5: 219-255.23 Ibidem.
TOMO
que debían utilizar, les señalaban los emolumentos con que se les retribui-ría y acompañaban un documento que incluía el mandato de las penas y censuras dirigido a los encomende-ros y otras personas para que nadie les impidiese ni perturbara en el ejer-cicio de su oficio y enseñanza de la doctrina cristiana, antes bien, le pro-porcionaran favores y las ayudas ne-cesarias.
Los religiosos utilizaron cartillas, catones, carteles con sílabas, dibujos que representaban escenas y perso-najes de la Sagrada Escritura, y se auxiliaron del canto y el teatro como medios para trasmitir el Evangelio. Los catecismos y doctrinas conte-nían las oraciones y las verdades esenciales del cristianismo. Otros instrumentos utilizados por los mi-sioneros fueron las gramáticas y los vocabularios que les permitían el co-nocimiento de las lenguas indígenas para predicar en ellas. Se valieron, además, de los confesionarios y sa-cramentarios cuyos textos contenían las normas para la administración de la penitencia y la aplicación de los sacramentos. No faltaron los sermonarios, que contenían los discursos para las fiestas anuales, con sus recomendaciones y consejos administrados a través de la predicación, de gran utilidad para di-fundir las normas sociales de comportamiento.
La Compañía de Jesús en la Nueva Vizcaya, su modelo educativo, su método y técnicas. 1593-1767
Ignacio de Loyola estableció una relación entre “saber y eficacia en el minis-terio”. Él mismo era prototipo de una época en que los argumentos a favor de esta idea se encontraban delimitados por la expresión “educación y vida recta”, planteados desde Petrarca, padre del humanismo, bajo la premisa “buena literatura y virtud”. El poder de esta corriente, sintetizada en la frase “todo el bienestar de la cristiandad y de todo el mundo depende de la edu-
Monograma jesuita de San
Miguel de Bocas. Foto:
Balaam Gálvez.
HISTORIA DE DURANGO
cación conveniente de la juventud”,24 encontró eco en el instituto ignaciano. El modelo y la organización de los estudios implantados por la Compañía de Jesús en el Colegio de San Pedro y San Pablo de la ciudad de México dieron la pauta a las demás instituciones jesuíticas establecidas en la Nueva España en donde se aplicaba la uniformidad de su método, plasmado en la Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu.25 Este método educativo mostraba de manera detallada los objetivos de los programas de teología, filosofía, gramática, humanidades y retórica, que debían enseñar los profe-sores jesuitas, así como el texto o el autor más recomendable, los ejercicios más adecuados para hacer asequible la enseñanza, los estímulos para susci-tar en los discípulos el entusiasmo por el estudio, el momento en que el alumno podía ser promovido al curso superior y el horario que había de seguirse cada día. Para el logro de sus objetivos, los jesuitas desarrollaron en los alumnos actitudes de adaptación mediante la entrega y el ejercicio, la práctica de actividades bien determinadas o realizadas de forma continua. Se valían del trabajo semanal y del repaso de los sábados, de las conclusiones semanales y mensuales, de los exámenes, de la preparación constante de co-medias y actos públicos, del rosario, de las letanías, confesiones, comunio-nes, pláticas de los sábados y doctrina de los domingos.26 Esta característica del modelo educativo jesuítico se desarrolló, en todos los colegios, en mayor o menor medida, según el tamaño del mismo.
La residencia jesuítica de Guadiana establecida en Durango fue la última fundación ignaciana del siglo XVI. Desde ella, la orden expandió su influencia por medio de las misiones, convirtiéndose, a su vez, en uno de los factores más importantes de la delimitación geográfica de la frontera del territorio novovizcaíno. El colegio recibió el amplio apoyo de los provinciales para sos-tener su permanencia y consolidación, a pesar de las iniciales limitaciones económicas, los alzamientos indígenas del siglo XVII y las difíciles relaciones con algunos prelados de la diócesis.
Antecedente del Colegio de Durango fue el de Guadalajara, establecido en 1587, el cual se convirtió de inmediato en el centro de irradiación para el desarrollo de las misiones septentrionales. La instalación de la Compañía de Jesús en la ciudad de Durango fue producto de gestiones, aportaciones, li-mosnas y obras pías27 de personajes importantes. El virrey Luis de Velasco, el Joven, y el gobernador de la Nueva Vizcaya, Rodrigo de Río de Losa28 fueron los más interesados gestores en llevar la evangelización a los indígenas chichi-24 Monumenta Paedagogica Societatis Iesu, 1956, 1: 475, cit. en O’Malley, 1993, p. 260, “Carta de Pedro de Rivadeneira a Felipe II de España”, 14 de febrero de 1556.25 Esta norma fue editada en 1599.26 Bartolomé Martínez, 1995a, p. 119.27 Loreto Pérez, en Martínez López, Von Wobeser y Muñoz, 1998, pp. 263-264.28 Zubillaga y Burrus, 1973, vol. 5, p. 1.
TOMO
mecas que impedían la colonización en esta región. En 1592 los jesuitas se instalaron en Durango y de inmediato comenzaron a explorar los vastos es-pacios de la Nueva Vizcaya; muy pronto sus habitantes pidieron la instala-ción de un colegio jesuítico para el cual ofrecieron subsidios económicos. Al año siguiente, el gobernador Río de Losa y algunos criollos ricos donaron a los padres jesuitas veintidós mil pesos y unas casas para fundar la residencia y comenzar la construcción de su iglesia.29 En este momento la villa estaba habitada por cincuenta vecinos españoles, ochenta esclavos, así como algunos negros y mulatos libres que atendían el servicio.30
El colegio jesuita de Guadiana formó parte de la amplia red de institucio-nes dedicadas a la enseñanza y se concibió, como todas, según las Constitucio-nes”, 31 de la orden, para realizar obras de caridad, en particular las de miseri-cordia; esto es, “enseñar al que no sabe” y contribuir a la salvación de las almas por medio de la educación. Como todos los colegios de la Compañía de Jesús, el de Durango tuvo como preocupaciones más relevantes: primera, el desem-peño de su ministerio a través de la tarea educativa mediante la instrucción en letras y virtud y, segunda, el sostenimiento material para llevar a cabo este apostolado. Aunque el Colegio de Durango tuvo lineamientos espirituales centralizados e inamovibles, disfrutó de autonomía para conseguir sus pro-pios recursos y administrarlos según sus necesidades. La residencia de Duran-go contó, desde su fundación, con la licencia de leer Gramática en público para todos los que quisiesen asistir a escucharla, atendiendo a la norma de sus Constituciones; así acudieron a presenciarla todos los monaguillos y ministros inferiores de la catedral, y no faltaron eclesiásticos y algunos seculares32 que desearon aprender tal materia. Los jesuitas colaboraron en la enseñanza del clero secular desde 1595, al establecer la lección pública de casos de concien-cia a la que asistían todos los sacerdotes que había en la ciudad de Durango.
En 1593 se estableció la escuela de párvulos, origen de la educación ele-mental y pública; en 1633 se fundó el colegio con la donación del licenciado
29 Alegre, 1956, t. 1, pp. 399-400. “A instancia de los más nobles españoles que nada apreciaban más de la Compañía que el cuidado de la educación de la juventud, se puso este año [de 1593] un maestro de gramática y poco tiempo después se agregó otro que [...] para que les diese con los principios de leer [y] escribir, los primeros elementos de la virtud”. Esta misma gente, los principales (o nobles como les llama Alegre) frecuentaban la casa de los jesuitas y pronto se dieron cuenta de su incomodidad. Estaba algo distante para la asistencia diaria de los niños y en el declive de un cerro “de los muchos que coronan la ciudad y que la enriquecen con sus minas”. Por ello, los vecinos compraron un sitio más cómodo; una vez aceptado por el padre provincial se trasladaron rápidamen-te los padres. Por desgracia, la nueva habitación se encontraba dentro de las canas o límites de otra casa religiosa que respondió con molestia, pero ante las bulas y privilegios de la Compañía tuvieron que aceptar la vecindad30 De la Mota y Escobar, 1993, p. 84.31 Loyola, 1992, p. 557.32 AGN, Fondo Jesuitas, vol. I-17, exp. 49.
HISTORIA DE DURANGO
Francisco de Rojas Ayora, gracias a la cual se aseguraron sus rentas con las inversiones y los productos de las haciendas, comenzando así a consolidar su actividad educativa; y en 1715 se agregó el Seminario Tridentino al Colegio de la Compañía de Jesús —aunque la escritura es de 1721—, fecha en que comenzaron los estudios superiores en la capital de la Nueva Vizcaya.
El fundador del Colegio de la Compañía de Jesús fue el criollo Francisco de Rojas Ayora,33 nacido en la Villa de Nombre de Dios. Al terminar sus estu-dios en 1621, el bachiller pasó a formar parte del cabildo de la catedral de la Nueva Vizcaya, a propuesta del obispo Gonzalo de Hermosillo, con el cargo de provisor y vicario general; otros cargos fueron los de canónigo, arcediano, deán y comisario del Santo Oficio de la Santa Cruzada. El bachiller Francis-co de Rojas Ayora distribuyó su riqueza en obras pías; la más importante, por su trascendencia, fue destinada a la fundación del colegio jesuita, en cuya es-critura de 163334 le otorgó una dotación de 15 mil pesos de oro común en plata, mil vacas y cien toros.35
Con la entrega de la escritura de donación, el bachiller Rojas Ayora donó al colegio en 1634 la hacienda de San Isidro de La Punta, propiedad que conte-nía buenas tierras de labor y estancias para ganados mayor y menor.36 A su muerte, en 1660, Rojas Ayora legó a la Compañía de Jesús de Durango, ocho cuadros medianos y doce pequeños, ricos ornamentos y su “librería”, de la que se decía que era muy buena,37 y entregó siete mil pesos más para la recons-trucción de la iglesia, que había sido destruida, casi en su totalidad por las lluvias, en 1647.
Los edificios jesuíticos y los niveles educativos
A su manera, la residencia jesuítica contenía los elementos básicos para el desempeño de su apostolado: los cuartos que se llaman generales, el refecto-
33 AGI, Guadalajara 67, “Testimonio de don Francisco de Rojas Ayora para acceder a una canonjía”, México, 20 de agosto de 1620. Francisco de Rojas Ayora fue hijo del capitán Andrés de Rojas, el Viejo, natural de Córdoba y de María Rodríguez de Vera, natural de la villa de Llerena, en Extrema-dura. Terminó sus estudios eclesiásticos en 1611 y recibió del obispo de Nueva Galicia los cargos de vicario, juez eclesiástico de los reales de minas de Cuencamé y de la hacienda de Morcillo, y cura beneficiario de la Villa de Nombre de Dios.34 Ibidem.35 AHN, Sección Jesuitas, leg. 84, “Escritura de la fundación del Colegio de Durango”, México, 12 de agosto de 1633. Los animales debieron venderse sin registrar la cantidad que produjo la transac-ción y el producto se destinó a la construcción de la iglesia.36 AGN, Fondo Jesuitas, vol. I-17, exp. 13, “El Padre Diego de Gastambide en que se da noticia del Colegio de Guadiana desde sus principios y como no puede mantenerse sin el Seminario”, Durango, 16 de abril de 1739.37 AGN, Fondo Jesuitas, vol. I-11, exp. 105, “Relación de la vida y virtudes del licenciado Francisco de Rojas Ayora, fundador del Colegio de Durango”.
TOMO
rio, la capilla y otras oficinas necesarias.38 La residencia de Durango se insta-ló en las casas recibidas en donación y éstas fueron adaptadas y modificadas con el paso del tiempo según las necesidades de la orden. Los religiosos se apegaron para su habilitación a la recomendación de las Constituciones,39 en cuanto a que los edificios no fuesen muy costosos y el estilo de su construc-ción no pudo ser otro sino el adaptado a los materiales de la época y del lu-gar.40 La primera casa que sirvió al colegio era de adobe, con algunos espacios de cal y canto, sin altos y de moderada capacidad;41 para su sostenimiento y el de los religiosos contó en sus orígenes con pocos fondos e inciertas limosnas,42 dado el reducido número de vecinos que podían contribuir.
En esta primera casa se instaló la escuela de niños o de primeras letras y llegó a ser el único establecimiento de carácter popular en la capital de la Nueva Vizcaya al que acudían los niños indígenas, mulatos y españoles. Las cabeceras de las misiones de Sinaloa, Tepehuanes, San Andrés y Parras43 también tuvieron una escuela que la Corona sostenía con treinta y cinco pe-sos anuales; en los colegios de Parral y Chihuahua las escuelas de primeras letras surgieron con su propia fundación.
El espacio utilizado por este nivel educativo se redujo a un salón grande, apropiado para la enseñanza de la lectura, con cuatro filas de escaños donde se colocaban los niños; se utilizaban las tablillas llamadas del ABC,44 las cartillas,45 los cuadernos con muestras de escritura que practicaban en las tablillas, los Catones cristianos46 y, para la enseñanza del catecismo, el texto del padre Ripalda. El salón de clases estaba decorado con estampas de la Virgen,
38 Rodríguez G. de Ceballos, 2002, p. 18; Rodríguez G. de Ceballos, en García Gutiérrez, 2004, pp. 63-64.39 Loyola, 1992, p. 459. En la Fórmula del Instituto aprobada por el papa Julio III.40 Sale, 2003, p. 33. El autor cita la tesis del historiador de arte Joseph Braun: “los edificios cons-truidos por la Compañía de Jesús eran prácticos y funcionales y más económicos que estéticos”.41 AGN, Fondo Jesuitas, vol. 1-17, exp. 13, “El Padre Diego Gastambide en que se da noticia del Colegio de Guadiana desde sus principios y como no puede mantenerse sin el Seminario”, Durango, 16 de abril de 1739. El colegio se encontraba en la calle Real del Colegio Viejo, pasada la Plaza, en la primera cuadra.42 Alegre, 1956, t. 2, p. 425.43 Zambrano, 1966, t. 6, p. 153. Por ejemplo, el padre Diego Díaz de Pangua pasó siete años en las misiones de Parras: se ocupó de enseñar la doctrina cristiana y ABC a los niños chichimecas; hizo un colegio portátil con los muchachos más diestros del seminario, que llevaba consigo a las visitas de la misión con el fin de que asistieran inmediatamente las doctrinas.44 Pequeña placa barnizada o encerada en la que se escribía con un punzón.45 Tanck de Estrada, 1999, pp. 50 y 51. La cartilla era un librito de 10 x 15 centímetros y de dieciséis páginas; la cartilla que se imprimió en 1542 se llamó Arte para enseñar a leer perfectamente y en muy breve tiempo, compuesta según la vía o perfecta orden del deliberar. Hasta 1635 las cartillas se importaban de Valladolid. A partir de esta fecha la imprenta de Francisco Salvago y Bernardo Calde-rón de la ciudad de México recibió el privilegio para editarlas.46 Ibidem. Recibió este nombre por alusión al gramático latino Dionisio Catón. Cuando el niño podía deletrear la cartilla se pasaba a un segundo libro llamado el Catón, también sencillo pero con contenido más variado sobre el Evangelio y los deberes con la Iglesia y la Corona.
HISTORIA DE DURANGO
cuadros con representaciones religio-sas o de santos y no faltaban las imá-genes del Niño Jesús. El hermano coadjutor tenía a su cargo la ense-ñanza de los niños y para controlar la disciplina utilizaba la palmeta,47 las cuartas de cuero48 y las orejas de bu-rro, elaboradas del mismo material que las cuartas.
La escuela jesuita de primeras le-tras no consignó los nombres, núme-ro ni condición de cada niño; prefirió conservar en sus libros de cuentas el nombre de sus bienhechores, que en-tregaban 15 pesos anuales de réditos para que se comprasen las plumas y las cartillas a los niños del colegio.49 La carencia de información sobre la escuela de primeras letras se debe a la simplicidad de sus métodos pedagó-gicos; 50 en consecuencia no han que-dado libros de matrícula ni de estu-dio. Con este sistema, la preparación intelectual de los alumnos de prime-ras letras no iba más allá del su apren-dizaje de la lectura y la escritura con cierta suficiencia.51
Cuando había muchos alumnos, el profesor era ayudado por el niño o los niños más adelantados que se encar-gaban de escuchar de memoria la lec-ción del día anterior, mientras el pro-fesor corregía las composiciones latinas de los ejercicios escritos. En la
segunda hora se iniciaba la nueva pre-lección de un texto latino que el maestro leía y explicaba. Con los niños más pequeños utilizaba un párrafo o unas 47 Vara o regla utilizada para golpear en la mano y así castigar a los niños en la escuela.48 Nombre que recibe el utensilio que sirve para azotar.49 AHN, Sección Jesuitas, leg. 84, “Censos a favor del Colegio de varias obras pías”; Tanck de Es-trada, 1999, p. 52. La cartilla costaba medio real (8 reales = 1 peso).50 Bartolomé Martínez, 1995b, t. 1, p. 624, cit. por García Gómez, 2001, p. 34.51 Ibidem, p. 119.
Obispo Ignacio Diez de la
Barrera, fundador del Colegio
Seminario en 1705. Óleo
sobre tela anónimo, Catedral
de Durango.
TOMO
cuantas líneas; en los cursos superio-res los textos eran más largos y com-plicados, en los primeros, el comenta-rio se hacía en español, en los segundos en latín, dedicándose la úl-tima media hora de la mañana al es-tudio de la historia clásica; después asistían a misa y, al terminar ésta, te-nían la comida.
Para el ingreso en la escuela de pri-meras letras no se exigían certificados de limpieza de sangre; de esta mane-ra, aunque el origen familiar de los niños (varones) fuera dudoso, en ex-tremo pobre, indígenas o hijos de es-clavos, todos eran admitidos. Las cla-ses en este nivel eran gratuitas; así todos los niños incluyendo a los crio-llos y españoles convivían en el nivel elemental, aunque cada cual sabía el lugar que le correspondía dentro del aula. En caso de ser demasiados alum-nos, se separaban en dos grupos52 y, según la pedagogía jesuítica, no se imponían cursos lectivos en relación con el año académico, de modo que los alumnos diligentes podían avan-zar varias clases y pasar a niveles su-periores con rapidez, mientras que los niños con lento aprendizaje lo hacían con mayor retraso. Por lo general, la escuela de primeras letras se terminaba sobre los nueve o los diez años aunque, a veces, se extendía hasta la edad de dieciocho para los alumnos más rezagados.53 Una vez terminados los estudios en la escuela de primeras letras, cuando los colegiales sabían leer y escribir con suficiencia, su promoción a cursos superiores correspondía a la evaluación del padre prefecto.
De 1633 a 1715, el edificio que albergó la residencia de la Compañía de Jesús se convirtió en el Colegio de San Ignacio con la dotación de su funda-dor Francisco de Rojas Ayora. En la residencia aumentó el número de religio-sos, el cargo de rector lo ocupaba uno de ellos y era el visitador de las misio-
52 Zubillaga y Burrus, 1956-1981, vol. 5, p. 18.53 Bartolomé Martínez, 1995a, p. 122.
San Ildefonso, patrono de los
estudiantes de los colegios
jesuitas. Colección particular,
Durango.
HISTORIA DE DURANGO
nes; otro, administraba los sacramentos a la población, y el hermano coadjutor se hacía cargo de la escuela de primeras letras y de la administración colegial. A mediados del siglo XVII, el edificio del colegio se reparó con las limosnas de los mineros, hacendados y párrocos de Parras, Parral, Sombrerete y Chihu-ahua.54 Los jesuitas conocían la influencia de su instituto en los reales de minas y en el espacio de frontera donde contribuían a la pacificación y segu-ridad de la población española. Al finalizar el siglo XVII, el rector Pedro Igna-cio de Loyola reparó todas las instalaciones del colegio con las donaciones del obispo y los capitulares; también mejoró el estado de la iglesia ordenando construir el techo de artesón.55
La última etapa del colegio se comprende cronológicamente entre 1715 y 1767 y se caracterizó por la introducción de un nuevo nivel de estudios con la agregación del Seminario Tridentino, que había sido fundado por la Iglesia catedral y entregado a la compañía para su administración en los aspectos pedagógico, religioso, material y económico, recibiendo desde entonces el nombre de San Pedro y San Javier.
Con el nuevo nivel de estudios, los jesuitas asumieron el compromiso en la educación de la juventud y se enfrentaron a nuevas necesidades. Con la fun-dación de las cátedras de gramática y de retórica se iniciaron con formalidad los estudios superiores y éstas formaron parte del programa que se dividía en cinco cursos: tres de Gramática —Ínfima, Media y Suprema—, uno de Hu-manidades y otro de Retórica.56
La construcción de un edificio con dimensiones superiores para albergar a un mayor número de estudiantes fue la tarea que más esfuerzos requirió por parte de los ignacianos. Para ello, los jesuitas recurrieron de nuevo a las do-naciones y limosnas; entre ellas, recibieron las casas del arcediano Francisco de los Ríos,57 las cuales habían sido entregadas por los religiosos a la catedral, en 1703, como pago a la deuda de los diezmos acumulados desde 1657. Los
54 AGN, Fondo Jesuitas, vol. I-17, exp. 63, “Reparaciones Colegio. Siglo XVII”. En dos representa-ciones los regulares de la Compañía informan sobre las reparaciones materiales del colegio. En 1660, siendo rector el padre Juan de Monroy, recibió una limosna de 22 mil pesos, los que le permitieron levantar de cal y canto la mitad del templo, quedando así por muchos años.55 AGN, Fondo Jesuitas, vol. III, 12 bis, registro 744.56 Palomera, 1986, p. 97. En el curso de Ínfima se veía la analogía griega; en el de Suprema se dominaba la gramática latina con la prosodia y la analogía griega completa. En Humanidades se preparaba a los alumnos para la Retórica y se estudiaban los elementos de elocuencia de Suárez. El año de Retórica servía para que los alumnos se ejercitaran en la oratoria.57 AGI, Guadalajara 63, “Informe del obispo Manuel de Herrera”, Durango, 2 de febrero de 1688. Don Francisco de los Ríos había sido cura de la ermita de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en el río Conchos; más tarde, el obispo Escañuela le encargó administrar el valle de San Bartolomé. Fue vicario y juez eclesiástico de aquellos lugares. Era maestro y había leído filosofía en Filipinas duran-te seis años como hombre de letras en teología moral y en escritura; AHED, cajón 3, exp. 2, “Acta del Cabildo Eclesiástico”, Durango, 11 de mayo de 1703. El arcediano legó sus casas a la Compañía de Jesús para dotar la fiesta de San Francisco Javier.
TOMO
jesuitas habían planeado un ambicioso edificio que no fuera “muy vulgar”,58 pero la cantidad destinada para la construcción fue insuficiente. Las obras se iniciaron en marzo de 1718 con un faltante de siete mil pesos que los religio-sos esperaban recolectar con las limosnas de hombres pudientes de Parras y los reales de minas de Chihuahua y Sombrerete, poblaciones que se benefi-ciarían directamente con la instalación del colegio seminario; los trabajos se continuaron en 1749 con nueve mil pesos reunidos con las limosnas, pero al año siguiente fueron interrumpidos por las limitaciones económicas. Mien-tras la obra material del edificio se realizaba con lentitud, las necesidades de la vivienda se incrementaban con el aumento de los alumnos. Veintiocho co-legiales y los religiosos que atendían el colegio habitaban en un pequeño es-pacio de la primitiva vivienda en 1731.59 En 1757 el edificio nuevo todavía no se había concluido y, dado que el número de colegiales había llegado a sesen-ta, los religiosos se vieron obligados a aumentar el espacio del colegio viejo, para lo cual decidieron construir en la “parte alta, de forma apresurada y con materiales de bajo costo para las paredes y el techo, una sala y un corredor y dos piezas más para acceder a ella”.60 El nuevo colegio, pensado de dos cuer-pos, ocupó el espacio de las casas compradas por los jesuitas al bachiller y presbítero Ignacio de León,61 una parte del cementerio de la iglesia y las casas del arcediano de los Ríos devueltas como donación del obispado. La atención de los aspectos religioso y pedagógico no causó ningún problema a los jesui-tas con la agregación del Seminario Tridentino, sólo fue necesario aplicar los programas y los métodos probados con éxito en otros colegios. El colegio nuevo no se había concluido al momento de la expulsión. A pesar de ello, el inventario elaborado por la Junta de Temporalidades62 detalló la distribución de sus espacios y el Padrón de la ciudad de Durango de 1778 agregó que el colegio nuevo era muy grande y amplio y que “su fábrica de piedra y mezcla, arquería y marcos de sillería [tenía] una portada muy buena”.63
El desarrollo de las cátedras del Colegio de Durango debió utilizar la misma metodología que en los demás colegios de la Nueva España64 y en otros terri-torios de la Corona. Las clases se impartían de las siete a las diez y media de la
58 AGN, Fondo Jesuitas, vol., I-17, exp. 24, “Joseph Díaz al padre Provincial Javier García”, Durango, 5 de marzo de 1718.59 AGN, Fondo Jesuitas, vol., I-17, exp. 31. Eran veinte colegiales de pupilaje o convictores y ocho tridentinos.60 AGN, Fondo Jesuitas, vol., I-17, exp. 31.61 AHN, Sección Jesuitas, leg. 84, “Representación”, Durango, 21 de abril de 1732. La casa del bachiller y presbítero Ignacio de León hacía esquina con la calle que miraba al convento de San Juan de Dios. La Compañía la adquirió con la finalidad de incorporar su solar al del colegio nuevo.62 Instancia a la que llegaban las cuentas del comisionado de Temporalidades. La primera oficina en la Nueva España estuvo a cargo del marqués de Croix.63 Saravia, 1993, pp. 241-242.64 Castañeda, 1984, pp. 305-335.
HISTORIA DE DURANGO
mañana y de las dos a las cinco de la tarde. La memorización, la repetición y la práctica intensa de los ejercicios eran la base del aprendizaje; los textos básicos eran los mismos que se utilizaban en los colegios europeos. La Compañía de Jesús era libre de dar cuenta sobre las percepciones, las dotaciones de las cáte-dras y de manutención de los colegiales al obispo de la Nueva Vizcaya, al ca-bildo eclesiástico o a cualquiera. Sin embargo, el obispo y su cabildo podían examinar a los colegiales para asegurarse de su aprovechamiento o para man-darlos examinar y hasta pedir informes a sus maestros, tanto en lo aprendido en las letras como en las costumbres; aquellos que no tuvieran buen aprove-chamiento eran expulsados del colegio y se colocaban a otros en su lugar para que no se gastasen los recursos de manera infructuosa. Todos participaban activamente en los oficios religiosos de mayor importancia y en otros no tan relevantes de la catedral.65 La conducta de los colegiales era muy vigilada por los maestros y el rector; una palabra escandalosa o injuriosa para cualquier miembro de la Compañía, dentro o fuera del colegio, podía ser castigada con la falta de alimento hasta por tres semanas con el ayuno llamado “a pan y agua”.66 Los alumnos de comportamiento difícil eran tratados con rigor, po-dían ser azotados por su pereza, desvergüenza, picardía o atrevimiento, ence-rrados en el almacén o expulsados. Otras formas disciplinarias consistían en aplicar la negación para la obtención de algunos beneficios como salir de Pas-cuas o restringir los alimentos. A los alumnos “inquietos” se les trataba con mucho rigor y, si éstos decidían abandonar el colegio, la autorización no se les concedía con facilidad. Los castigos se hacían de forma reservada, tanto, que fuera del colegio no se conocía su práctica, aunque ésta se suponía; la exigencia disciplinaria daba lugar a rumores, suposiciones y lisonjas a favor o en contra del instituto jesuita. El constante trato con la juventud permitió a los religio-sos distinguir entre el comportamiento escandaloso y el propio de la edad de los estudiantes. No obstante, toda esta rigidez disciplinaria venía compagina-da con ratos de ocio, como el juego del truco,67 las salidas al campo los jueves —día de asueto— para “correr y desahogarse” porque “locura en el campo es juicio”,68 decía el rector y porque los juegos más comunes de los estudiantes estaban relacionados con el caballo, el becerro y el campo, de donde muchos
65 Los estudiantes asistían colectivamente a todas las fiestas religiosas y laicas de la ciudad. El Jueves, Viernes y Sábado Santo asistían a las funciones de la mañana y de la tarde; también forma-ban parte de todas las letanías y las procesiones que hacía la iglesia catedral.66 Por la mañana y por la noche comían pan, vino y caldo.67 Juego recreativo introducido por los Borbones en la Corte y en las clases privilegiadas, que se difundió con rapidez en España y sus dominios; Saravia, 1993, pp. 243, 356 y 357. El truco se hizo popular en la ciudad de Durango; había dos casas de truco: una en el barrio de Santa Ana y otra en el barrio de Nuestra Señora de Guadalupe.68 AGN, Fondo Jesuitas, vol. I-17, exp. 21, “El rector Ignacio de Aramburu al Padre Provincial”, 1764. “Así es en todo este reino; el que en Europa no se vea tanto de esto es porque allá no hay la copia que hay por acá de estos ganados”.
TOMO
eran originarios. Hubo años en los que incluso asistieron a una corrida de to-ros que les organizaba el excolegial prebendado y cura de San Juan de Analco, Diego Francisco de Inunigarro.69
Los rectores, maestros y colegiales
Las ordenanzas señaladas en las Constituciones, concernientes a la administra-ción de los colegios señalan que el rector debía ser un ejemplo probado en obediencia y humildad, discreto y apto para el gobierno, práctico en las cosas tangibles y de experiencia en las espirituales, capaz de mezclar la benignidad con la severidad.70 Los primeros rectores de la casa-residencia de Guadiana 69 Ibidem. EI canónigo informó que “los colegiales iban en toda forma y decoro en comunidad con su rector y maestro con manto, cuello, beca y bonete, entraban en el tablado, todos veían los toros, merendaban y se volvían en la misma forma”. Como la corrida se hacía extra a la temporada, se hizo costumbre decir “los toros de los colegiales”, sin que ninguno de ellos bajara a la plaza a torear, aseguraba el rector, aunque los muchachos fueran tan aficionados como criados en ello.70 Loyola, 1992, p. 553.
Claustro jesuita de Durango
(UJED). Archivo Municipal de
Durango.
HISTORIA DE DURANGO
fueron llamados “superiores” y algunos tuvieron el cargo de visitador de las misiones.71 Más tarde se convirtieron en administradores de la hacienda de La Punta al vigilar en persona las tareas materiales y espirituales. El trabajo de los rectores fue muy importante en las relaciones del colegio con las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad, tanto que su habilidad podía determinar el avance, retroceso o consolidación del mismo. El Colegio de Durango tuvo más de sesenta rectores a lo largo de su existencia; los primeros fueron de origen español, pero a partir del siglo XVII comenzaron a ser criollos cuyo origen se encontraba en las principales ciudades novohispanas. Tres fueron italianos, uno francés y otro natural de Bruselas. Dos fueron, al menos, los que al morir se enterraron en la iglesia jesuita duranguense.
Fue muy común emplear la palabra “maestro” en los colegios de los jesuitas, aunque en la Ratio Studiorum se utilizaba la de “profesor”. Los maestros de las escuelas de primeras letras eran colegiales en periodo de formación;72 todo novicio orientaba su primera actividad a la docencia para convertirse más tar-de en educador, de tal modo que el ejercicio del magisterio formaba parte de
71 Algunos de los rectores del colegio duranguense que asumieron el cargo de visitador fueron: Martín Peláez, Francisco de Ibarra, Pedro Pantoja, Bernardo Francisco Gutiérrez, Francisco de Celada y Antonio Leal.72 Oviedo, 1702, p. 11.
Seminario de San Pedro
(Juárez y Aquiles Serdán).
TOMO
su preparación general. También fue muy frecuente encontrar religiosos, de preferencia coadjutores, que dedicaron toda su vida a enseñar a los niños a leer y a escribir. Algunos maestros de primeras letras del Colegio de Durango fue-ron el portugués Martín Suárez, en 1622; el murciano Florencio Simón Ló-pez de Abarca, entre 1661 y 1664; el portugués Antonio de León, de 1708 a 1728; el guipuzcuano Pedro Jáuregui, de 1744 a 1748; el cántabro Rafael Ar-tieda, de 1751 a 1754, y el canario Mateo Carmona, de 1761 a 1767.
Los colegiales del nivel superior se aplicaban a sus tareas escolares, al púl-pito y a cumplir con los ministerios; la condición de estudiantes —convic-tores o tridentinos— se las otorgaba el color del manto y la beca;73 los con-victores vestían de manto pardo con beca azul y los demás vestían de manto azul con beca verde o colorada, según fueran gramáticos, filósofos o teólo-gos. Por el análisis de las nóminas que registraron a los colegiales tridenti-nos y convictores de 1719 a 1754,74 y de 1756 a 1764,75 se conoce el nombre de los estudiantes que estuvieron en el colegio y, en algunos casos, el origen, la condición social, el “orden, método y práctica” utilizado por la Compañía, el estado del Seminario, el número de colegiales, la fecha de entrada y salida —en algunos casos ésta no se registró—, y la deuda que cada estudiante tenía con el colegio.
El colegio se encargó de dar habitación, vestido y alimentación a todos los colegiales durante sus estudios a cambio del pago de la colegiatura. Los estu-diantes podían pagar sus estudios de tres formas: mediante una beca que, si era otorgada por la Iglesia, convertía al colegial en tridentino; si lo era por el colegio, recibía el nombre de merced, y a los que no sostenían ninguna de estas instituciones se les llamaba supernumerarios. Otra forma de pagar los estudios de los jóvenes recaía en un patrono, por lo general un hombre rico que se hacía cargo de uno o de varios estudiantes. La última forma de susten-to era la asumida por los padres o tutores de los jóvenes. Al momento de la expulsión, la Iglesia pagaba la beca a doce colegiales, y el colegio, a cinco. El costo anual de los estudios, por año, para cada uno de los estudiantes triden-tinos —los que pagaba la Iglesia— era de 125 pesos y la beca les daba dere-cho a recibir vestuario y alimentación, incluyendo el chocolate.76 Los colegia-les convictores pagaban 150 pesos; esta cantidad incluía el vestido y la 73 AGN, Fondo Jesuitas, vol. I-17, exp. 3, “El padre Ignacio de Aramburu al padre Francisco de Ce-vallos”, Durango, 28 de marzo de 1764.74 AHED, cajón 10, exp. 11, “Catálogo de Colegiales. 1725”, y AGN, Fondo Jesuitas, vol. I-17, exp. 18, “El padre Pedro Hualde al Padre Provincial”, s. f. Este religioso estuvo en el Colegio de Durango en 1741.75 AGN, Fondo Jesuitas, vol. I-17, exp. 2, “Estado actual del Seminario. Informe de los padres Igna-cio de Aramburu y José Ignacio Espada”, Durango, 30 de agosto de 1764.76 El chocolate era una bebida muy apreciada en los colegios, monasterios y conventos. Al princi-pio se prohibió a los jesuitas por considerarlo un artículo de lujo, pero ante la demanda, se autorizó su consumo.
HISTORIA DE DURANGO
alimentación, sin chocolate y, si éstos deseaban consumirlo, el costo de su colegiatura aumentaba a 200 pesos. Por la falta de circulante, los padres, tu-tores y patrones de los colegiales pagaron la mayoría de las veces en especie —carneros, toros, fanegas de maíz o frijol y cargas de harina—. Además, si durante sus estudios los colegiales necesitaban ropa, zapatos, medias, papel, libros o reales de plata en monedas, el colegio se los proporcionaba agregando el préstamo a la cuenta del colegial y al costo de sus estudios.77 Entre los pa-tronos de los estudiantes del colegio duranguense se encontraba gente diver-sa; el denominador común era su capacidad económica. Entre ellos se halla-ban canónigos, curas, obispos, magistrales, factores, capitanes, contadores, hacendados, mineros y, en menor número, los padres, tutores y familiares.
De 1719 a 1754, ingresaron 236 jóvenes en colegio, pero se desconoce el número de los que se ordenaron. De esta cantidad, ochenta y dos jóvenes tuvieron algún impedimento para terminar sus estudios; algunas de las cau-sas de la interrupción fueron: por el cambio a otra orden religiosa o de insti-tución, por enfermedad, la falta de patrón que pagara la beca, o bien la exi-gencia del “modo de proceder”78 jesuítico, obligado a cumplirse y por muerte. La mayoría de los estudiantes del colegio eran originarios de la ciudad de Durango o de su jurisdicción, aunque se comprueba la presencia de jóvenes de Culiacán, Sombrerete, Parras, Nombre de Dios, Chihuahua, Real de El Oro, Parral, Mazapil y Sonora.
La “librería”
Para atender su vasto programa pedagógico y espiritual los jesuitas requirie-ron de los libros, convirtiéndose éstos en parte de su equipaje individual ha-cia América. Entre la mercancía y géneros que se enviaban no faltaban, exen-tos de impuestos, los “cajones de libros de varias facultades para los religiosos”.79 El procurador del Oficio de Indias de Sevilla se encargaba de conseguir los libros solicitados por los religiosos residentes en los dominios españoles; si no los encontraba en la ciudad, los hacía llegar por mercaderes desde los di-ferentes lugares de impresión en Europa hasta los puertos de embarque en la península para ser enviados a América, o bien, se convertía en promotor de la edición de alguno de ellos, vigilando siempre la calidad de las obras.80 De esta manera, las estanterías de los colegios jesuíticos se fueron poblando
77 AHED, caja 10, exp. 11, “Catálogo de Colegiales”, 1725. En este caso se recibieron las colegiatu-ras de los colegiales Francisco Hermenegildo del Hierro y Juan Francisco Orozco.78 O’Malley, 1993, p. 24. Noster modus procedendi es la expresión favorita de las Constituciones y de la Fórmula, la más inclusiva y la de más contenido, sobre el estilo de vida y acción pastoral de los jesuitas.79 Galán García, 1995, p. 99.80 Ibidem, p. 100.
TOMO
de los libros necesarios para la formación de los religiosos, con el fin de “sos-tener su devoción y ser guía en la predicación y estímulo en los estudios”.81 Los libros favorecieron la vida intelectual de todos los integrantes de la or-den, de religiosos de otras órdenes y la de muchos seculares que habían sido educados en sus colegios. El origen de las bibliotecas de los colegios jesuitas parte de una disposición de San Ignacio;82 para su formación se utilizaron donaciones, parte de la dotación de los fundadores y aportaciones de perso-nas afectas a la Compañía. En ningún centro jesuítico faltó una biblioteca, cuidándose siempre de su buen mantenimiento y organización. No se tiene el índice de los libros de la biblioteca del Colegio de Durango, pero se conoce el primer inventario que se hizo al momento de la expulsión; éste informa sobre la clasificación de los libros por su temática.83 Los encargados de levan-tar el inventario no fueron muy escrupulosos. El documento en el que se ba-san estos datos, sólo registró el nombre o apellido del autor y el número de volúmenes agrupados, como se ha dicho, por temas, algunas veces por su ta-maño —folio o cuarterón— y el estado en que fueron encontrados, señalados con los adjetivos nuevo, viejo, tratable y bueno.84 Tras registrarse, los libros pasaron a una habitación y allí permanecieron sin orden ni cuidado hasta que la Junta Subalterna de Temporalidades entregó al Seminario Conciliar los li-bros útiles de la biblioteca jesuítica para el uso de los nuevos estudiantes. El primer inventario de los libros comenzó a elaborarse el 3 de julio de 1767, ocho días después de aplicarse la orden de extrañamiento, y en él se registra-ron los volúmenes de manera apresurada. En total se contabilizaron 3 023 libros al momento de la expulsión de los jesuitas del Colegio de Durango.
Las fuentes del sostenimiento. Los benefactores
San Ignacio concedió un lugar privilegiado a los bienhechores al considerar indispensables sus aportaciones para que sus miembros no se distrajesen del estudio ni del servicio divino. El sostenimiento de las fundaciones dependió,
81 Morales Martín, 2002, p. 14. Otros historiadores que han estudiado las bibliotecas jesuitas: García Gómez, 2001 y Pacheco Rojas, 2004b.82 Loyola, 1992, p. 544. “Haya librería, si se puede, general en los colegios y tengan llave de ella los que el rector juzgase debían tenerla. Sin esto los particulares deben tener los libros que les fueren necesarios”.83 Mateo Ripoll, 2002, p. 65. La clasificación de las obras en todas las librerías jesuíticas era se-mejante: Escritura y Santos Padres, Místicos, Históricos, Controversistas, Teólogos escolásticos, Mo-ralistas, Canonistas, Teojuristas y Juristas, Predicables y Catequistas, Filosóficos, Gramáticos, Huma-nidades, Poetas y Mixtos, entre los que se encontraban los textos de cirujanos médicos y de matemáticos.84 La actitud de los encargados de levantar el inventario de la librería fue similar en Nueva España, España y otros territorios pertenecientes a la Corona. García Gómez, 2001; Mateo Ripoll, 2002; Jimé-nez Rueda, 1947.
HISTORIA DE DURANGO
por tanto, de la caridad de estos personajes para satisfacer sus necesidades temporales. Como la mayoría de las inversiones eclesiásticas, éstas se efectua-ron mediante el sistema de censos,85 los cuales quedaban exentos de la conde-na de la usura. El Colegio de Durango no quedó fuera de esta práctica finan-ciera. Las principales fuentes de ingresos, consideradas perpetuas, ligadas a la propiedad y a la recaudación de censos, fueron las aportaciones de Rodrigo de Río de Losa, las de los mineros en el siglo XVII, la del licenciado Rojas Ayora, las del capitán Gaspar de Nava, las del obispo Pedro Tapiz,86 y otras pequeñas y anónimas aportaciones para el mantenimiento del culto y las de-vociones. La escuela de primeras letras siempre se mantuvo con las limosnas de algunos donantes. El Seminario Tridentino recibió el tres por ciento de las obvenciones a los curas seculares del obispado, una cantidad indefinida de los regulares de San Francisco87 y, al unirse al colegio de la Compañía, se le con-cedió el tres por ciento de los reales novenos; fue así como entre 1764 y 1768 la Iglesia entregó al colegio un promedio de 1 588 pesos anuales.
Una vez que el Colegio de Durango obtuvo algunos recursos significativos en donaciones, fundaciones y obras pías, invirtió su capital en bienes raíces; en sus fincas rústicas practicó la agricultura y la ganadería,88 y de las urbanas obtuvo ganancias por alquiler.89 Otro de los bienes rentables de los jesuitas fue el de los esclavos; una parte apreciable de su venta se realizaba en el Co-legio de Durango, el cual servía de intermediario entre los negociantes de México y el real de minas de Parral.90
85 Wobeser, 1987, pp. 63-75. El censo se puede definir como un contrato por el cual se adquiere el derecho de percibir cierta pensión o rédito anual del dueño de una cosa inmueble. El derecho real de garantía se obtenía al quedar grabado un bien raíz del censuario mediante el censo. Una vez realizada la operación, el censualista se convertía en acreedor y el censuario en deudor. Si el censua-rio no cumplía con el pago de los réditos, el censualista podía apropiarse del bien grabado.86 AHN, Sección Jesuitas, leg. 84, “Censos activos y pasivos”; AGN, Fondo Jesuitas, vol. I-17, exp. 31. Con el capital donado por del obispo Tapiz se compró un sitio de ganado mayor con su caballa-da y mulada, del que se benefició el colegio con la crianza de toros y mulas, para la fundación de la cátedra de Filosofía.87 AGI, Guadalajara 206, “El obispo Pedro Tapiz”, Durango, 6 de abril de 1714. Esta afirmación la hizo el licenciado José de Covarrubias; Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, 1998, lib. I, título XXIII, Ley VII, en Porras Muñoz, 1998, pp. 210-211. “Felipe II en El Pardo”, 8 de noviembre de 1594.88 Según el Catálogo de Bienes que el padre provincial envió a Roma el 16 de diciembre de 1653, el Colegio de Guadiana tenía unas rentas anuales de cuatro mil pesos; no tenía ninguna deuda y podían sustentarse bien los que vivían allí.89 AGI, Indiferente General, 3085 A, “Informe de Antonio Porcel”, Madrid, 23 de octubre de 1787. Poseía los títulos de las casas que donó el chantre Francisco José Pérez de Aragón a la salida de la ciudad en dirección al Santuario de Guadalupe; AHN, Sección Jesuitas, leg. 84, “Posesiones del Co-legio de Durango”, Durango, 20 de agosto de 1767. Poseía el título de propiedad de una casa con-tigua al colegio que hacía esquina con la calle que miraba al convento de San Juan de Dios, compra-da al bachiller Ignacio de León con la finalidad de incorporar su solar al colegio nuevo.90 Cramaussel, 2006, p. 202.
TOMO
La última experiencia educativa en territorio novovizcaíno. 1767-1821
Con la expulsión de los jesuitas el clero secular se encargó de atender todos los niveles educativos en la ciudad de Durango, desde la escuela de primeras letras hasta el Seminario, en sus aspectos administrativos y académicos que daban comienzo con la elección, admisión de los seminaristas, la conforma-ción de las clases, la designación de los maestros, la disciplina y la vigilancia de la economía de la Institución.
Dos días después de la expulsión de los jesuitas, el 27 de junio de 1767, el gobernador José Carlos de Agüero, comisionado de la expulsión, puso a consideración del virrey el nombramiento interino de los eclesiásticos del cabildo catedral como profesores del Colegio Seminario.91 Pero con la edad avanzada, los achaques y el hábito de incumplir con sus obligaciones clerica-les, las cátedras quedaron sin profesor. Fue evidente que, con la salida de los
91 Los clérigos nombrados fueron: Francisco Gabriel de Olivares para la cátedra de Prima, Francis-co Roldán para la de Vísperas, José Francisco de Monserrate en la de Filosofía, José Vicente Ramos de Castilla y Mendoza para la de Gramática, y Bartolomé Núñez de Quevedo para la de Primeras Letras; por rector del seminario se nombró a Antonio Sánchez de Mancera, y como vicerrector, a José Francisco de Monserrate.
Vista de la Hacienda de la
Punta. Colección Atanasio
Saravia.
HISTORIA DE DURANGO
expulsos, el Seminario perdió la organización, la disciplina y el conocimien-to jesuítico. Como dato relevante cabe exponer, a modo de ejemplo, que en el curso de 1767-68 se admitieron veinticinco alumnos; sin embargo, cuan-do el obispo Díaz Bravo llegó al obispado de Durango en 1770 encontró sólo a tres alumnos en el Seminario Conciliar.92
Los profesores del Seminario conservaron el mismo salario que antes te-nían asignado los docentes jesuitas: trescientos pesos para el rector y para cada uno de los cuatro maestros de Moral, Artes, Gramática y Escolástica.93 Al maestro de escuela se le pagaron ciento cincuenta pesos, para los sirvien-tes se destinaron doscientos veintiocho pesos. Los salarios se pagarían con el tres por ciento de las rentas decimales de la Iglesia y los réditos de los princi-pales que habían dejado Francisco de Rojas Ayora y los obispos Pedro Tapiz y Pedro Tamarón y Romeral.
La escuela de primeras letras fue la que más sintió la expulsión de los reli-giosos. Su inesperado extrañamiento movió la piedad de algunos benefacto-res a crear escuelas de primeras letras para niños y niñas, separados y de ca-rácter privado, destinadas para las clases sociales más bajas. Aunque la Junta Subalterna de Temporalidades propuso que las autoridades seculares vigila-ran la admisión de maestros competentes para el cargo, la mitra se encargó de la enseñanza de la doctrina cristiana y de la supervisión de las escuelas. El obispo José Vicente Díaz Bravo encontró tres escuelas destinadas a la educa-ción de los niños; de ellas informó que se hallaban en la “mayor infelicidad”. La primera, establecida en el Seminario, estaba a cargo de un clérigo de órde-nes menores que “no sabía leer ni escribir si no es de mala manera”; la segun-da era atendida por un mulato vestido de ermitaño “[que] había andado tu-nando por la Sonora y Sinaloa sin poderse averiguar si tenía alguna religión”,94 y la tercera, por un maestro vecino de Durango, “de muy mala letra, que sabía muy mal leer”.95 El prelado, en desacuerdo con los métodos pedagógicos de los mentores, mandó cerrar las escuelas. Para dar solución al problema y con-tratar al menos a un maestro capaz, el obispo publicó edictos para que con-
92 AGI, Guadalajara 548, “Informe del obispo de Durango”, Durango, 29 de junio de 1772; Stein y Stein, 2004, pp. 164-167. Tomás Ortiz de Landázuri tomó dos representaciones del obispo Díaz Bravo para escribir su informe.93 AHAD, leg. 87, “Instrucción que da el obispo Pedro Tamarón y Romeral a su muerte”, 1768.94 AHN, Sección Clero, Jesuitas, leg. 84, “Documentos de la Junta Municipal de Durango que el virrey Antonio Bucareli y Ursúa remitió a Madrid”, México, 1773.95 Ibidem; Zahíno Peñafort, 1999, p. 281. Por la escritura se conocía la aptitud de los profesores que atendían la instrucción en las escuelas de niños. En el punto V de la “Instrucción para los maes-tros de escuelas de niños” del IV Concilio Provincial Mexicano dice: “han de saber leer con sentido y escribir con ortografía muy bien, [...] si no tienen buena forma de escribir, nunca saldrán buenos los discípulos [los niños] toman siempre la buena o mala forma de los maestros, que si es mala, pierde la república buenos pendolistas, en los tribunales y archivos perecen muchos instrumentos por la mala letra, se ponen en ellos muchas mentiras, se hace todo sospechoso”.
TOMO
currieran personas interesadas. El elegido para la escuela del seminario fue un buen gramático96 que, además de enseñar a leer y a escribir, realizaba de-mostraciones públicas sobre la religión los días de fiesta, cantando la letanía por las calles; al llegar a la plaza mayor, los infantes formaban un círculo y, en presencia de su profesor, se preguntaban la doctrina cristiana y regresaban a la catedral cantando la misma invocación; otras veces lo hacía en compañía del obispo y el clero, a la hora del rosario. En 1781 el gobernador Felipe Yar-to se lamentaba de la falta de escuelas en la Nueva Vizcaya; él mismo sólo pudo promover una escuela en el pueblo de Santiago Papasquiaro porque sus habitantes pagaban el salario del profesor97 y el clero vigilaba al maestro, se-gún lo ordenado por el Concilio Tridentino. En Durango había escuela de primeras letras y latinidad mientras que en Parral y Chihuahua sólo de pri-meras letras pues, en estas dos últimas villas, desapareció la escuela de latini-dad con la expatriación de los jesuitas.98
La enseñanza pública de las niñas no fue atendida por la falta de conventos femeninos en Durango. Los trámites para el establecimiento de una institu-ción educativa para mujeres comenzaron con el obispo Pedro Tamarón.99 El prelado José Vicente Díaz Bravo trató con el virrey la fundación de un semi-nario de niñas indias de 8 a 9 años financiado con un legado de entre 13 y 14 mil pesos que encontró en su obispado. El obispo estableció el seminario en el palacio arzobispal100 y lo llamó “Nuestra Señora Santa Ana”; recibió 26 niñas, les asignó una rectora, una ayudante y una criada, vistió a las niñas con uniforme y les impuso una regla y “unas costumbres”;101 además les compró cartillas y libros de devoción para que aprendieran a leer y después a escri-bir.102 Las niñas salían los jueves a pasear en comunidad y todos los días a misa a la catedral; a la escuela podían asistir alumnas externas y todas eran instruidas en doctrina cristiana, lectura, escritura y actividades propias de su sexo. Lo último que hizo el prelado fue suplicar la autorización del seminario
96 AHN, Sección Clero, Jesuitas, leg. 84: “[...] de excelente letra, ‘muy diestro en ortografía y en los números’, que había estudiado Filosofía y Teología, sabía la doctrina cristiana, era de buena com-prensión e inteligencia y, además, cumplía con las leyes y obligaciones que se le imponían”. 97 Ibidem.98 AGI, Guadalajara 545, “Testimonio del informe general del señor gobernador intendente de Durango sobre los medios oportunos que propone para el remedio de la infeliz situación en que se halla la Provincia”, Durango, 5 de agosto de 1781.99 Ibidem, “El obispo Pedro Tamarón al Consejo de Indias”, Durango, 2 de abril de 1759. Esta carta la escribió tres días después de haber llegado al obispado de la Nueva Vizcaya; escribió otra el 21 de octubre del mismo año.100 Foz y Foz, 1981, vol. 1, pp. 245-247.101 AGI, Guadalajara 548, “Tomás Ortiz de Landázuri al Consejo”, 1772. Las niñas vistieron uniforme al uso de España, con jubón, saya azul, pañuelo blanco y mantilla de bayeta blanca. La rectora era una mujer de 66 años, “muy diestra en leer y escribir y [en] toda especie de labor”.102 Ibidem. Cuando el obispo se encontró en México para asistir al IV Concilio remitió al seminario de niñas algodón, ruecas y agujas para hacer media y calzilla.
HISTORIA DE DURANGO
en dos representaciones al rey, y en ellas le solicitaba una renta perpetua de 800 pesos sugiriéndole el empleo de una parte de los bienes de los expulsos. Estas representaciones, escribió Landázuri, se habrían aprobado por su utili-dad y beneficio, pero en la petición no se encontró ninguna diligencia ni ofi-cio que regulara el establecimiento; esta misma omisión fue la causa de la negación de la escuela de niñas al obispo Pedro Tamarón.
El obispo Castañiza no encontró más de siete escuelas —privadas y públi-cas— para niños en las cuatro provincias de su obispado: Nueva Vizcaya, Sonora, Sinaloa y Nuevo México, dotadas para leer y escribir y enseñar los principios de la religión103 y un seminario conciliar en Durango. Le desanimó ver que no había en los habitantes ninguna formación política ni civil y que no la habría sin educación. Encontró, además, que en las provincias no se obedecía la real orden104 de 20 de octubre de 1817, que mandaba aumentar las escuelas en las ciudades para que los padres llevaran a sus hijos a las más cercanas, en virtud de que, en las poblaciones menores o de pocos habitantes, se dificultaba la instalación de escuelas infantiles por la falta de sujetos a quienes se pudiera encomendar la instrucción o, al menos, la religión y doc-trina cristiana. El proyecto del obispo Castañiza tenía dos objetivos; el pri-mero, atender la “ilustración” del clero en funciones,105 y el segundo, entregar la dirección del Colegio Seminario a los jesuitas recién restablecidos para fomentar la educación de los jóvenes. En 1715, el obispo Pedro Tapiz había entregado el Seminario Tridentino a la Compañía de Jesús. Un siglo después, en 1815, Juan Francisco de Castañiza lo cedía de nuevo al Instituto de Loyo-la para reimplantar su proyecto educativo. Los jesuitas llegaron a Durango en abril de 1819 y nada pudieron hacer porque el ambiente político en España y en América había alcanzado altos niveles de inestabilidad. El 17 de agosto de 1820 se promulgó en España la ley que secularizaba de nuevo a todos los miembros de la Compañía de Jesús. La ejecución del decreto en el Colegio de Durango se realizó el 6 de septiembre de 1820.
Conclusiones
El primer intento educativo en la Nueva España no fue un acto espontáneo 103 Ibid.; Decorme, 1921, p. 148.104 AGI, Guadalajara 571, “Informe del obispo Castañiza a S.M.”, Durango, 2 de octubre de 1820.105 AHCJPM, Miscelánea, 1º, núm. 8, “Sobre el restablecimiento de los padres...”, “Representación del marqués de Castañiza...”. Para el obispo Castañiza eran pocos los eclesiásticos que habían estu-diado filosofía y menos los que habían hecho cursos de teología escolástica, lo que provocaba el poco gusto por la lectura, y con ello, el abandono de los libros; AGI, Guadalajara 571, “Informe del obispo Castañiza a S. M.”, Durango, 2 de octubre de 1820. El prelado opinaba que “[...] son pocos [clérigos] los que han estudiado una mala gramática [...] son muchos menos los que han estudiado algo de facultad mayor”; Brading, 1981, p. 19. Según este autor, el clero mexicano era muy conscien-te de que vivía la época de la Ilustración.
TOMO
sino una empresa que requirió de voluntad, esfuerzo, perseverancia, plantea-miento y programa que llevaron a cabo algunas órdenes religiosas. En la Nueva Vizcaya, los franciscanos iniciaron la educación de los niños de ambos sexos con la enseñanza del catecismo y del aprendizaje de la lectura y de la escritura.
Con la escuela jesuita la educación entró en una fase de organización, ejecu-ción de programas experimentados en todo el mundo católico, disciplina y administración educativa. La presencia jesuítica en la Nueva Vizcaya hizo de sus principales ciudades sitios interesados en el avance del conocimiento y del mejoramiento de las costumbres. Sus egresados se distribuyeron por todo el territorio novovizcaíno y algunos pasaron a la ciudad de México para conti-nuar con estudios superiores, cuyo talento se expandió en algunos casos por la universalidad de los jesuitas. El extrañamiento de los jesuitas dejó un vacío y muy pronto se advirtió la falta de organización, de disciplina y del conoci-miento jesuítico, hecho que se percibió en la falta de escuelas de primeras le-tras en todo el territorio y en la decadencia del seminario. En esta época no existió ninguna institución oficial encargada de la educación de las mujeres, aunque se dieron los primeros pasos para atenderla. Al finalizar el periodo colonial, el obispo Castañiza y algunos miembros de la sociedad duranguense gestionaron la instalación de una institución para la enseñanza de los jóvenes y se decantaron por los jesuitas, recientemente restablecidos en la Nueva Es-paña, pero el ambiente político de la época impidió cristalizar los deseos del obispo y de la elite novovizcaína.
AGI Archivo General de Indias, SevillaAGN Archivo General de la Nación, MéxicoAHAD Archivo Histórico del Arzobispado de Durango, MéxicoAHED Archivo Histórico del Estado de DurangoAHN Archivo Histórico Nacional, MadridAHPMCJ Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús ANH Academia Nacional de la HistoriaCEU Centro de Estudios sobre la Universidad FFL Facultad de Filosofía y LetrasICG Instituto de Ciencias en GuadalajaraIIH Instituto de Investigaciones HistóricasIIJ Instituto de Investigaciones JurídicasINAH Instituto Nacional de Antropología e HistoriaUAZ Universidad Autónoma de ZacatecasUI Universidad IberoamericanaUJED Universidad Juárez del Estado de DurangoUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
ALEGRE, FRANCISCO JAVIER1956 Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de
Nueva España, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 4 ts.
ARLEGUI, JOSÉ1851 Crónica de N.S.P.S. Francisco de Zacatecas, México,
Cumplido.
BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, BERNABÉ1988 “Las librerías e imprentas de los jesuitas. 1540-1767.
Una aportación notable a la cultura española”, Hispa-nia Sacra, Madrid, año 40, núm. 81, pp. 315-388.
1995a “Educación y humanidades clásicas en el Colegio Im-perial de Madrid durante el siglo XVIII”, Bulletin His-panique, t. 97, núm. 1, pp. 109-155 (Bordeaux).
1995b “Las escuelas de primeras letras”, en Bernabé Bartolo-mé Martínez (dir.), Historia de la acción educadora de la Iglesia en España, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2 ts.
BRADING, DAVID A.1981 “El clero mexicano y el movimiento insurgente de
1810”, Relaciones. Estudios de Historia social, vol. 2, núm. 5, pp. 5-26 (Zamora).
CASTAÑEDA, CARMEN1984 La educación en Guadalajara durante la Colonia.
1552-1821, México, El Colegio de Jalisco / El Colegio de México.
CRAMAUSSEL, CHANTAL2006 Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en
Nueva Vizcaya durante los siglos XVI y XVII, Zamora, El Colegio de Michoacán.
CUEVAS, MARIANO1946-1967 Historia de la Iglesia en México, México, Patria, 5 ts.
CHÁVEZ HAYHOE, SALVADOR (ED.)1941 Códice franciscano, siglo XVI. Informe de la provincia
del Santo Evangelio al visitador Lic. Juan de Ovando. Informe de la provincia de Guadalajara al mismo. Car-tas de religiosos, 1533-1569, México, Salvador Chávez Hayhoe.
DECORME, GERARD1921 Historia de la Compañía de Jesús en la República
Mexicana durante el siglo XIX, Guadalajara, J. M. Ygui-niz, 2 ts.
FOZ Y FOZ, PILAR1981 La revolución pedagógica en Nueva España, Madrid,
Instituto de Estudios Americanos “Gonzalo Fernández de Oviedo” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Orden de Nuestra Señora, 2 vols.
GALÁN GARCÍA, AGUSTÍN1995 El Oficio de Indias de los jesuitas en Sevilla. 1566-
1767, Sevilla, Fundación Fondo de Cultura de Sevilla.
GARCÍA GÓMEZ, MARÍA DOLORES2001 Memoria de unos libros. La biblioteca de los jesuitas
expulsados del Colegio de Albacete, Albacete, Institu-to de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Excma. Diputación de Albacete.
GARCÍA ICAZBALCETA, JOAQUÍN1858-1866 Colección de documentos para la historia de México,
vol. 2, México, J. M. Andrade, pp. 484-508.1886 Nueva colección para la historia de México, México,
Antigua Librería de Andrade y Morales, Sucs., 5 ts.1893 La instrucción pública en México durante el siglo XVI,
México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fo-mento.
GERHARD, PETER1996 La frontera norte de Nueva España. 1521-1821, Méxi-
co, UNAM.
GÓMEZ CANEDO, LINO1988 Evangelización y conquista. Experiencia franciscana
en Hispanoamérica, México, Porrúa.
GONZALBO AIZPURU, PILAR 1996 “Educación y vida cotidiana en la Nueva España según
la historiografía contemporánea”, en Enrique González (coord.), Historia y universidad. Homenaje a Lorenzo Mario Luna, México, CEU / FFL-UNAM / Instituto Dr. José María Luis Mora, pp. 291-305.
2000 Historia de la educación en la época colonial. El mun-do indígena, México, El Colegio de México.
IGLESIAS CANO, MARÍA DEL CARMEN1988 “Educación y pensamiento ilustrado”, en Actas del
Congreso Internacional sobre Carlos III y la Ilustra-ción, t. III. Educación y pensamiento, Madrid, Ministe-rio de Cultura, pp. 1-30.
JIMÉNEZ RUEDA, JULIO 1947 Documentos para la historia de la cultura en México.
Una biblioteca del siglo XVII. Catálogo de los libros expurgados a los jesuitas en el siglo XVIII, “Introduc-ción”, “Inventario de la expurgación de los libros en los colegios jesuíticos del Espíritu Santo y de San Ja-vier de Puebla”, México, AGN / UNAM.
KOBAYASHI, JOSÉ MARÍA1997 La conquista como educación, México, El Colegio de
México.
KONETZKE, RICHARD1953 Colección de documentos para la formación social de
Hispanoamérica. 1493-1810, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
LORETO PÉREZ, ROSALVA1998 “La caridad y sus personajes. Las obras pías de don
Diego Sánchez Peláez y doña Isabel de Herrera Peregri-na. Puebla en el siglo XVIII”, en Pilar Martínez López Cano, Gisela Von Wobeser y Juan Guillermo Muñoz (co-ords.), Cofradías, capellanías y obras pías en la Améri-ca colonial, México, UNAM, pp. 263-280.
LOYOLA, IGNACIO DE1992 Obras, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
MATEO RIPOLL, VERÓNICA2002 “Las bibliotecas de la Compañía de Jesús. El Colegio
de Orihuela”, en Enrique Giménez López (ed.), Y en el tercero perecerán. Gloria, caída y exilio de los jesui-tas españoles en el siglo XVIII, Alicante, Universidad de Alicante, pp. 49-70.
MENDIETA, JERÓNIMO DE1973 Historia eclesiástica indiana, Madrid, Ediciones Atlas,
2 ts. [Est. preliminar y ed. de Francisco Solano Pérez-Lila].
MORALES, FRANCISCO1982 “Pueblos y doctrinas en México, 1623”, Archivo Ibero-
Americano, núms. 165-168, pp. 941-948 (Madrid).
MORALES MARTÍN, MARÍA (ED.)2002 El fondo antiguo de la Compañía de Jesús en Argenti-
na. La Librería Grande, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu / Fundación Endesa / Instituto Ítalo La-tinoamericano.
MOTA Y ESCOBAR, ALONSO DE LA1993 Descripción de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Viz-
caya y Nuevo León, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco / Universidad de Guadalajara.
O’MALLEY, JOHN W.1993 Los primeros jesuitas, Bilbao, Ediciones Mensajero y
Sal Térrea.
OBREGÓN, BALTASAR DE1997 Historia de los descubrimientos de Nueva España, Se-
villa, Ediciones Alfar. [Estudio introductorio, ed. y glo-sario de Eva María Bravo].
OVIEDO, JUAN ANTONIO1702 Vida ejemplar, heroicas virtudes y apostólicos miste-
rios del V. P. Antonio Núñez de Miranda de la Compa-ñía de Jesús, México, Herederos de la Vda. de Francis-co Rodríguez Lupercio.
PACHECO ROJAS, JOSÉ DE LA CRUZ2004a El Colegio de Guadiana de los jesuitas. 1596-1767,
México, UJED / Plaza y Valdés.2004b “La biblioteca del Colegio de Guadiana de los jesui-
tas”, en José de la Cruz Pacheco Rojas (coord.), Memo-ria del Seminario Los jesuitas en el norte de la Nueva España. Sus contribuciones a la educación y el siste-ma misional, Durango, IIH-UJED , pp. 47-67.
PALOMERA, ESTEBAN J.1986 La obra de los jesuitas en Guadalajara. 1586-1986,
México, ICG / UI.
PÉREZ DE RIBAS, ANDRÉS1992 Historia de los triunfos de Nuestra Santa Fe entre
gentes las más bárbaras y fieras del nuevo orbe, México, Siglo XXI. [Madrid, A. de Paredes, 1645.]
PORRAS MUÑOZ, GUILLERMO1946 “Fray Pedro de Espinareda, Inquisidor de Nueva Vizca-
ya”, en Memorias de la Academia Mexicana de la His-toria, México, t. V, núm. 3, pp. 219-255.
1964 Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya. 1562-1821, Pam-plona, Universidad de Navarra.
1998 Recopilación de las Leyes de los reinos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por Carlos II, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 3 ts. [Facsímil de la ed. de la Vda. de D. Joaquín Ibarra, Madrid, 1791, introd. de J. Manzano y Manzano].
REY FAJARDO, JOSÉ DEL1979 La pedagogía jesuítica en la Venezuela hispánica, Ca-
racas, ANH.
RICARD, ROBERT1947 La conquista espiritual de México. Ensayo sobre el
apostolado y los métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-24 a 1572, México, Jus.
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, ALFONSO2002 La arquitectura de los jesuitas, España, Edilupa Edi-
ciones.2004 “Arquitectura y arquitectos en la provincia jesuítica de
Andalucía”, en Fernando García Gutiérrez (coord.), El arte de la Compañía de Jesús en Andalucía. 1554-2004, Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural de Cajasur.
ROMÁN GUTIÉRREZ, JOSÉ FRANCISCO1993 Sociedad y evangelización en Nueva Galicia durante el
siglo XVI, México, El Colegio de Jalisco / UAZ / INAH.
SALE, GIOVANNI2003 “Pauperismo arquitectónico y arquitectura jesuítica”,
en Giovanni Sale (ed.), Ignacio en el arte de los jesui-tas, Bilbao, Ediciones Mensajero, pp. 31-45.
SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ1988 “Alfabetización y catequesis franciscana en América
durante el siglo XVI”, Archivo Ibero-Americano, vol. 48, núms. 189-192, pp. 589-648 (Madrid).
SARAVIA, ATANASIO G.1993 Obras. Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya,
México, UNAM, 4 ts.
STEIN, STANLEY J., Y BÁRBARA H. STEIN2004 El apogeo del Imperio. España y Nueva España en la
era de Carlos III. 1759-1789, Barcelona, Crítica.
TAMARÓN Y ROMERAL, PEDRO1937 Demostración del vastísimo obispado de la Nueva Viz-
caya. 1765. Durango, Sinaloa, Sonora, Arizona, Nuevo México, Chihuahua y porciones de Texas, Coahuila y Zacatecas, México, Librería Robredo de José Porrúa. [Introd. y acotaciones de Vito Alessio Robles].
TANCK DE ESTRADA, DOROTHY1999 “La enseñanza de la lectura y la escritura en la Nueva
España. 1700-1821”, en Historia de la lectura en Méxi-co, México, El Colegio de México, pp. 49-93.
TERUEL GREGORIO DE TEJADA, MANUEL1993 Vocabulario básico de la historia de la Iglesia, Barce-
lona, Crítica.
WOBESER, GISELA VON1987 “El uso del censo consignativo como mecanismo del
crédito eclesiástico”, en Actas del VIII Congreso de la Asociación de Latinoamericanistas de Europa, Szeged [Hungría], Jate Kiadó, pp. 63-75, 4 ts.
ZAHÍNO PEÑAFORT, LUISA (RECOP.)1999 El cardenal Lorenzana y el IV Concilio Provincial Mexi-
cano, México, Porrúa / IIJ-UNAM / Universidad de Cas-tilla-La Mancha / Cortes de Castilla-La Mancha.
ZAMBRANO, FRANCISCO (ED.)1966 Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús
en México, vol. 6, México, Jus, 16 ts.
ZUBILLAGA, FÉLIX, Y ERNEST J. BURRUS (COORDS.)1956-1981 Monumenta Mexicana, Roma, Institutum Historicum
Societatis Iesu, 8 vols.
TOMO
Introducción
En este capítulo nos proponemos ofrecer una visión panorámica de las insti-tuciones educativas de la Nueva Vizcaya que fueron creadas durante el perio-do colonial y constituyeron los espacios donde se formaron intelectualmente varias generaciones de jóvenes criollos, sobre todo, y se adoctrinó, en algunos casos, a niños indios hijos de caciques o potenciales líderes orgánicos de los pueblos de misión de las provincias misionales jesuíticas norteñas. En la ma-yoría de los casos veremos cómo las residencias, con aspiraciones de colegios, no van más allá de la combinación de centro de operaciones o rectorados de sus respectivas provincias misionales, dedicados, por tanto, al desempeño de las tareas misionales y doctrinales consagradas a los indios y, en el mejor de los casos, a la enseñanza de las primeras letras. Otros, aunque dotados con bienes y con fundador, no lograron pasar de la impartición de las cátedras de casos de conciencia dirigidos a los clérigos ignorantes de las parroquias o curatos más cercanos, y de la administración de los bienes materiales de los colegios. Los menos, como se advertirá, fueron verdaderos centros de formación de la inte-lectualidad de la provincia de Nueva Vizcaya, de donde egresaron destacadas figuras en el ámbito humanista e ilustrado a finales de la época colonial.
Con este propósito, se fijará la atención en los colegios que los religiosos de la Compañía de Jesús erigieron en Guadiana, Sinaloa, Parras, Parral y Chi-huahua, desde donde dominaron la educación de la niñez y la juventud neo-vizcaínas, sin dejar de lado otros espacios de enseñanza de la población, sur-gidos a raíz de la expulsión de la orden en 1767.
El Colegio de Guadiana
En los valles de Guadiana, el conquistador Francisco de Ibarra fundó la villa de Durango en 1563, cerca de las inmediaciones del pueblo de San Juan Bautista
José de la Cruz Pacheco RojasAna Lilia Altamirano Prado
HISTORIA DE DURANGO
colegios jesuitas en la nueva vizcaya. José Pacheco, 2009. Elaboró: David Muñiz.
TOMO
de Analco, la cual se constituyó en sede de los poderes del gobierno civil y reli-gioso de la provincia de Nueva Vizcaya. Sin embargo, a pesar de ser la capital, ésta comenzó a sufrir una baja demográfica de sus moradores, quienes atraídos por los descubrimientos mineros del norte se desplazaban hacia aquellos cen-tros urbanos en busca de mejores oportunidades económicas y sociales. Para 1572 había, de acuerdo a las cifras estimadas en el padrón de vecinos de ese año, un total de 28 vecinos, 196 personas,1 por lo que el crecimiento poblacio-nal se desarrollaba de manera lenta.
Tal situación imperaba en la villa cuando los religiosos de la Compañía de Jesús, Nicolás Arnaya y Gonzalo de Tapia, entran a Durango entre 1588 y 1589 para efectuar labores de evangelización en tierras predominadas por in-dios belicosos como los tepehuanes, acaxees, xiximes y tarahumaras, por men-cionar algunos, así como para proporcionar atención a las necesidades espiri-tuales de los españoles, empresa nada fácil la primera, pues las etnias se encontraban diseminadas en territorios ásperos y de difícil acceso. Sin embar-go, su objetivo fue logrado gracias al desempeño misional alcanzado en esta primera fase, el prestigio de la orden como educadores y la simpatía profesada por algunas personas, como el caso del gobernador de Nueva Vizcaya, Rodri-go de Río de Losa, quien se convirtió en acérrimo promotor para el asiento definitivo de los ignacianos en la ciudad, “ofreciendo casas y 22 mil pesos”2 para este fin. Por ello, desde 1592 argumentó en favor de sus propósitos al rey Felipe II y al Provincial de la Compañía, Pedro Díaz, comentando la mala actuación de los misioneros franciscanos en la conversión de los naturales de su gobernación y la falta interés en aprender las lenguas de los indígenas, además de señalar las ventajas de convertir, organizar y reducir a la vida en policía a los indios, por medio del Evangelio, con las misiones jesuitas y no de forma violenta.
Sin embargo, pese a las condiciones brindadas y a la buena disposición de las autoridades correspondientes, tuvieron que transcurrir algunos años para que fuera erigida la residencia de Guadiana. Dicho suceso ocurrió hasta 1596 o 1597, otorgándole la calidad de “puestos en los cuales los de la Compañía se emplean en conversiones de naciones gentiles o en conservar en nuestra santa fe los ya convertidos”.3 Así, con esta doble función continuaría la labor que venían realizando. Además de fungir como casa para los ejercicios espiritua-les y disciplinarios de sus miembros, centro de hospedaje de los padres misio-neros a su paso y punta del avance jesuita hacia ignotas tierras allende las fronteras, los ignacianos afianzarían su ámbito misional y se posicionarían cada vez más dentro de la población neovizcaína.
1 Gallegos, 1960, p. 77, cit. en Quiñones Hernández, 2008, p. 264.2 Decorme, 1941, vol. 1, p. 47, cit. en Pacheco Rojas, 2004a, p. 27.3 Pérez de Ribas, 1896, p. 6.
HISTORIA DE DURANGO
No obstante, desde su fundación, existía la pretensión de cambiar de resi-dencia al colegio. Con miras a ello, en 1597 habían logrado abrir una escuela para la enseñanza de primeras letras y Gramática a la niñez española. Esta posibilidad no se limitaba a los criollos y peninsulares, sino que también se extendía al resto de los vecinos que no se atendían en las escuelas y colegios, sólo que el conocimiento que se trasmitía era de manera elemental, ya que de acuerdo con Pilar Gonzalbo “no se trataba pues, de educar a unos y otros, no, sino de orientar a cada quién de acuerdo a su posición social”.4 Los métodos concebidos para su instrucción fueron variados: pláticas en sermones, confe-siones, coloquios, púlpito, procesiones, visita de enfermos en hospitales, en-tre otras actividades, siendo “los catecismos o cartillas de doctrina cristiana de las primeras lecturas de los educandos y las únicas que llegaban a conocer buena parte de la población”.5
Para la apertura de un colegio era indispensable hacerse de capital, así como de la buena disposición y aceptación de sus habitantes. Hechos que se conjun-taron en 1634, cuando el arcediano licenciado Francisco Rojas y Ayora dotó a la residencia de la “hacienda de San Isidro de la Punta, con estancia de ganado mayor y sitios de labor, más 15 mil pesos”,6 con la condición de que en el colegio se había de leer perpetuamente Gramática “poniendo maestros para ello, y han de tener y conservar maestro de escuela como lo está para que adoctrine y en-señe a la juventud de la dicha ciudad de Guadiana y su partido, también se ha de leer una lección de casos de conciencia”,7 además de solicitar que se le reco-nociera como fundador y patrón del Colegio de Guadiana hasta su fallecimien-to. Con la dotación de cátedras y capital para sostenerse, se dio el paso formal a colegio “para la enseñanza de letras y virtud a la juventud de la república y de los pueblos donde se fundan”.8 Con este logro se sentaron las bases para el flo-recimiento de los máximos estudios en el norte, y el Colegio de Guadiana se separó de sus acciones misionales, ya que se dedicó en forma exclusiva a este aspecto, además que reforzó la importancia del asentamiento de Durango.
Los alumnos que ingresaran al colegio debían ser “tales sujetos que se espe-re, según razón haya de salir operarios de la viña de Cristo nuestro Señor, con ejemplo y doctrina, y cuánto más sanos para sufrir el trabajo del estudio tan-to son más idóneos y antes se pueden enviar a los colegios y admitirse en ellos”,9 es decir, se seleccionaba a los mejores educandos moral e intelectual-mente y, si no había entre ellos vocación de servicio a Dios, cabía la posibili-dad de que se admitieran a pobres para este propósito.4 Gonzalbo Aizpuru, 1989, p. 1.5 Ibidem, p. 51.6 AGN, Jesuitas, leg. I-II, exp. 105, fol. 358v.7 AGN, Temp., “Fundación del Colegio de Durango”, vol. 206.8 Loc. cit.9 Loyola, 1985, p. 144.
TOMO
Una nueva aportación consolidó la economía del colegio en 1642, por lo que se fortalecieron los recursos humanos y las cátedras con “un maestro de teología escolástica y otro de teología moral; un maestro de gramática y retó-rica y otro de artes (filosofía), además de un coadjutor que estaba a cargo de la escuela elemental (leer y escribir)”.10 Empero, las contribuciones ya no fue-ron tan grandes ni consistentes debido a las penurias económicas y demográ-ficas por las que atravesó Durango durante el siglo XVII hasta entrado el si-guiente, limitando así el desarrollo de la institución. Dicha situación cambió al unirse el colegio y el Seminario Diocesano en la segunda década del nuevo siglo, ya que de esta manera no sólo se hicieron cargo los jesuitas de la educa-ción de la niñez y la juventud laicas sino también la de los religiosos seculares
10 Pacheco Rojas, 2001, p. 87.
Colegios jesuitas de la Nueva
España.
HISTORIA DE DURANGO
de Nueva Vizcaya, incrementándose el número de cátedras y pupilos. El Se-minario Conciliar, creado en abril de 1705 por el obispo Ignacio Díez de la Barrera, respondió a la necesidad de formar nuevos operarios para la viña del Señor, ya que era tan vasto el obispado y muy pocos los curas para cubrir la salud espiritual de la población. El cargo de rector fue asignado al bachiller José Covarrubias, quien se encargaría de leer “la cátedra moral, justo con dos de gramática a cargo de los bachilleres Antonio Ortiz y Marcos Díaz”.11 Para el sustento y mantenimiento del colegio seminario el obispo proveyó que los prebendados, curas seculares y religiosos de San Francisco, así como de doc-trinas y misiones bajo su administración, aportaran el tres por ciento,12 ex-tendiéndose la orden a otros grupos o asociaciones religiosas como las cofra-días. Esta disposición generó gran descontento entre los grupos religiosos con la Compañía de Jesús, ya que no contribuían con el pago argumentando que lo que administraban eran misiones y no curatos.
Al poco tiempo de haberse puesto en marcha el seminario, sorprendió la muerte al obispo Díez de la Barrera en 1709, lo que derivó en el fracaso del mismo pues el Cabildo Eclesiástico mostró poco interés en mantenerlo y consolidarlo, ya que a diez años de haberse creado el seminario no había pro-ducido frutos, y no había operarios con instrucción suficiente que adminis-traran el sacramento de penitencia. Bajo tales circunstancias, el nuevo obispo don Pedro Tapiz y García pedía al monarca español que la instrucción corrie-ra a cargo de los jesuitas, pues consideraba que eran los únicos capaces de llevar a cabo tan noble labor debido a su formación y nivel cultural. La pro-puesta se aprobó con ciertas condiciones: como que se fabricaran habitacio-nes separadas para los colegiales, y se hiciera dotación de seis becas, o más, para pobres si se contaba con suficientes recursos económicos. Así mismo, se determinó que se pagaran 125 pesos anuales a la compañía por cada colegial, y 300 pesos al año por el aumento de cada cátedra.13
La fusión de los dos colegios, en 1721, resultó muy favorable para los jesui-tas en el sentido de que no sólo aumento el número cátedras14 y colegiales, sino que creció la presencia cultural de los ignacianos en diversos ámbitos de la vida novohispana al formar personas capaces de desenvolverse en la cultu-ra, así como en los puestos administrativos y religiosos. Sin embargo, la cons-trucción de un edificio anexo al colegio donde recibirían la instrucción formal los colegiales fue en detrimento de la iglesia jesuita como consta en un docu-mento posterior:
11 AGI, Guadalajara, leg. 206, fol. 1.12 Pacheco Rojas, 2004, p. 69.13 Véase Porras Muñoz, 1980, p. 343.14 En el momento de la fusión de los colegios, se fundaron las cátedras de Teología Moral y Len-gua Mexicana.
TOMO
La nueva construcción le quitó la extensión que tenía el cementerio y apagó la tarde la iglesia y se valió de las de un lado para la fábrica del Seminario y clases, de modo que están debajo de la puerta principal que se cierra y abre para el gobierno del Seminario y el Colegio, y aunque cada cual con su decisión (padre Diego Lilia y el obispo Tapiz), y no dudo en el talento de dicho padre Diego que para que nuestro Colegio fuese en efecto y no sólo de nombre, le era necesario, aunque sea con mengua de la Iglesia, arrimar a ella el pegoste del Seminario Tridentino.15
La actividad de los jesuitas se vio interrumpida cuando se ordenó la expul-sión de la orden en 1767. La Junta de Temporalidades registró una impor-tante biblioteca para el colegio seminario, constituida por un acervo de 2 555 libros, producto en parte de donaciones particulares, así como de las realiza-das por las misiones norteñas y de los colegios de Parras y Chihuahua.
El Seminario Tridentino se encontraba unido a la Compañía de Jesús, por lo que estuvo a punto de desaparecer. Gracias a las medidas tomadas por el gobernador, don José Carlos de Agüero, al designar a maestros que cubrieran las cátedras, la institución continuó sus funciones. A partir de ahí, se dispuso que el inmueble y mobiliario del seminario a cargo del rector, don Antonio Sánchez de Manzanera, pasara a ser administrado por la mitra.
No obstante las providencias tomadas para que no decayera su actividad, su desempeño obtenido no fue el mejor, según lo percibió el obispo José Vi-cente Díaz Bravo al llegar a Durango y ver el estado en el que se encontraba. No estando conforme con la organización, ya que sólo había tres colegiales y algunos de los maestros asignados no habían puesto los pies en el seminario, decide dotar a la institución de escuela de primeras letras, gramática, teología y moral, y llamó a concurso de oposición para seleccionar a los sujetos más idóneos que nutrieran de conocimientos a los nuevos ministros del Evange-lio, además de abrir una escuela de primeras letras para los niños de la ciu-dad, subsanando en la medida de lo posible las deficiencias en torno a la educación.
El obispo Juan Francisco de Castañiza intentó reactivar el seminario en la segunda década del siglo XIX, quien contribuiría de manera económica con parte de su peculio para sostenerlo, así como el “arcediano licenciado don José Esquivel quien ofrecía 85 000 pesos y el presbítero don Vicente Antonio Fie-rro, quien daba 50 000”,16 además del apoyo del gobernador de Nueva Vizca-ya y del Comandante General de las Provincias Internas. La instrucción co-rrería a cargo de maestros jesuitas que habían sido admitidos de nuevo, hasta que volvió a ser interrumpida por una nueva orden de expulsión en 1821.
Hasta aquí se ha hablado de la formación intelectual de los estudiantes
15 AGN, Jesuitas, Colegio de Durango, leg. I-17, exp. 13, fol. 103, 1739.16 Porras Muñoz, 1980, p. 346.
HISTORIA DE DURANGO
recibida en los colegios jesuitas, ¿pero qué pasaba con la educación de las mujeres? Los jesuitas instruían a las féminas mediante los sermones, cantos, devociones y lecturas de vidas ejemplares de beatas. Por otra parte, también se erigieron instituciones que se encargaron de fortalecer e incrementar la enseñanza recibida en el ámbito familiar, como lo fueron conventos y escue-las públicas. Los primeros dirigidos a la consagración de la religión católica, mientras que las segundas se orientaban “invariablemente a las ocupaciones domésticas, el recogimiento y las virtudes hogareñas”,17 es decir, a las labores propias de su sexo que convertirían a la mujer en una buena hija, esposa y ama de casa, además de brindarles conocimientos elementales en el arte de leer y escribir, tal como lo hacía la Cofradía de Nuestra Señora del Tránsito, fundada en la Iglesia de San Cosme y San Damián en Durango, la cual en sus estatutos determinaba que, entre sus buenas obras, se debía costear lo si-guiente: “[…] una Escuela Pública de Niñas de todas clases y calidades con dos buenas maestras bien dotadas de probadas costumbres, y habilidades en las labores del sexo, coser, hilar y tejer en doctrina cristiana, leer y escribir, y otra escuela de Niños cuando los fondos lo permitan reduciendo con este fin las funciones de Iglesia a lo preciso […]”.18 En la escuela, además, se les infun-dían a las alumnas buenas costumbres, y las maestras cuidaban mucho de sus acciones, modales y palabras. Además de dos maestras, contaba con la ayuda de dos hermanas celadoras para el cuidado de la exacta observancia del regla-mento, aconsejando a las primeras, y procurando “que se les tengan la debida consideración, cuidando además de que la escuela esté proveída de todo lo necesario, dándose gratis a las niñas pobres lo que fuere preciso para su enseñanza”.19
El reglamento de la escuela de niñas de todas clases, conforme al artículo 12 de sus constituciones, especificaba que se recibirían no más de cuarenta alumnas, en su mayoría niñas pobres, no bajando de 25, a las cuales se les debía de enseñar: “el catecismo de la doctrina cristiana, a leer y escribir, a tejer media, hilar, coser y bordar, en clases de tres horas por la mañana y tarde. A los cinco años de haber ingresado, deberían darlas enseñadas, no deberán empezarse a constar sino desde la edad de siete años cumplidos”.20 El desempeño y aprovechamiento de las alumnas eran evaluados cada año en examen público por las maestras de la cofradía, algunas autoridades eclesiás-ticas y personas importantes de la villa. Las más sobresalientes eran incenti-vadas con premios económicos. Sin embargo, no todas terminaban sus estu-17 Gonzalbo Aizpuru, 2004, p. 132.18 AHAD, Capellanías y Obras Pías, leg. 13, núm. 298, “Expediente sobre la constitución de la Cofradía de la Sma. Virgen del Tránsito en el convento hospital de San Juan de Dios de Durango y reglamento de la Escuela de niñas”, sin foliación, 1802. 19 AHAD, Capellanías y Obras Pías, leg. 13, núm. 298, “Expediente…”. 20 AHAD, Capellanías y Obras...
TOMO
dios, ya sea por la falta de recursos económicos para comprar los utensilios que necesitaban, por ausencia, o porque los padres las sacaban de la escuela.
El Colegio de Sinaloa
Si bien los jesuitas buscaban establecerse en sitios con alta población españo-la y con posibilidades económicas para su sostenimiento y el de sus fundacio-nes de colegios, en el norte de la Nueva España los religiosos de la compañía se asentaron en su mayoría en lugares que no cumplían por entero con las condiciones señaladas. Se esperaba de los nuevos establecimientos que con-siguieran frutos espirituales y fueran sitios estratégicos para el desarrollo de sus actividades, siendo éste el caso del Colegio de Sinaloa, un punto de ex-pansión, exploración y centro de aculturación del noroeste.
Para expandir e implantar la religión en territorio sinaloense,21 a petición del gobernador de Nueva Vizcaya, Rodrigo de Río de Losa, en 1591 llegan los sacerdotes jesuitas Gonzalo de Tapia22 y Martín Pérez. El lugar elegido como centro de operaciones fue la villa de San Felipe y Santiago, ubicada en la falda de un monte fragoso y al margen de un río que llaman Sinaloa, a cuarenta leguas23 al norte de Culiacán y a ciento noventa leguas al noroeste24 de la villa de Durango, con una pequeña población de cinco colonos, pero con gran número de almas por convertir.
Tan pronto como se fueron estableciendo, los misioneros ignacianos em-prendieron no sólo las tareas espirituales como predicar, confesar, bautizar, sino que también se dieron a la tarea de aprender las lenguas de los nativos y elaborar catecismos, ya que con ello facilitaban en parte la labor de los nuevos operarios, como lo hizo el padre Juan Bautista de Velasco, quién se ejercitó “perfectísima las dos lenguas principales de esta Provincia, y las redujo a arte, y predicaba en ellas como en Romance. Decia que no le costaba mas trabajo la lengua, que querer predicar: y asi fue maestro de los demás que entraron en esta misión”,25 esto con el fin de reducir a los naturales y guardar la vida en policía cristiana. Al mismo tiempo, atendieron “la enseñanza y doctrina de los españoles, así vecinos de ella, como soldados del presidio y algunos indios
21 Sinaloa, en la etapa virreinal, estuvo bajo la jurisdicción de Nueva Vizcaya hasta 1733 (a excep-ción de la provincia de Culiacán que pertenecía a Nueva Galicia), para pasar a formar parte de la Gobernación de Sinaloa y Sonora. Sin embargo, en lo eclesiástico continuó dependiendo, de 1621 a 1779, del obispado de Durango.22 Poco tiempo trabajó Gonzalo de Tapia en los valles de Guadiana, ya que fue removido para dedicarse a evangelizar en Sinaloa, donde más tarde, en 1594, perdería la vida a manos de indíge-nas.23 AGN, Misiones, vol. 64, exp. 11, fol. 232.24 Tamarón y Romeral, 1937, p. 224.25 Pérez de Ribas, 1992, p. 229.
HISTORIA DE DURANGO
naborios, que de otras rancherías se han recogido a ésta”.26 La fundación del colegio de la compañía en Sinaloa no contó con benefactores privados, ni dotación de cátedras como en otros lugares, por lo que la fecha de su creación es ambigua. En 1599 existe mención de una escuela, y la referencia más tem-prana como colegio está contenida en el anua de 1602.27 Empero, Laura Ele-na Álvarez Tostado considera que se erigió para 1610, cuando el sistema mi-sional estaba funcionando;28 mientras que Gilberto López Castillo lo ubica hacia finales de 1614 o principios del 1615, después de haber sido realizada la congregación provincial de 1613, cuando se “juzgó conveniente pedir al Padre General erigiese en colegios las residencias de Guatemala y Sinaloa”,29 no teniendo la menor duda de su cambio de estatus para 1617, cuando se da un nombramiento de rector para el Colegio de Sinaloa. Hay que señalar que la educación impartida no fue más allá de las primeras letras, artes y oficios.
La fábrica del edificio debió haberse realizado con base en las limosnas re-cogidas en los pueblos y las aportaciones privadas de los vecinos, que poco a poco habían aumentado. Así, a seis años de haber arribado, en la casa de adobe se han “acomodado con ocho aposentos y las oficinas necesarias”. Las anuas de1632 a 1637 señalan “que ha ido en lo temporal de este colegio en aumento con un cuarto de casa, que se acabó hermoso y bien labrado, con que quedó el colegio del todo acabado con el lucimiento que cualquiera otro aun de mayor número de sujetos”.30 El crecimiento y continuo arreglo de la casa fue también fruto del trabajo de los misioneros en las tierras de misión, aunque en ocasiones no fueron cuantiosas las ganancias obtenidas, como en el año de 1648, ya que nos dice el padre Francisco Tarius que: “lo temporal de este colegio es muy corto por la mortandad del ganado que ha habido, ocasio-nado de la gran seca que hubo. Con todo se han pagado la mitad de las deu-das y se ha cubierto de nuevo un cuarto, de que se necesitaba para la vivienda de los padres, que frecuentemente se juntan aquí”.31
En el colegio se educaba a los infantes, hijos de españoles que residían en la villa y naturales que provenían de distintas naciones. Ahí se les enseñaba a leer, escribir, tañer: “nociones de aritmética, canto y tocar algún instrumento musical”.32 La casa contó también con un seminario para niños naturales, de-dicado sobre todo a recibir a los hijos de cabecillas indígenas y potenciales líderes de sus etnias, que servirían de agentes para el cambio social que la compañía perseguía, ya que no sólo ayudarían a penetrar en las costumbres
26 AGN, Historia, t. XV, fol. 85v-86f, consultado en AHVN. 27 Véase AGN, Historia, t. XV, fol. 123v, en AHVN.28 Álvarez Tostado, 1996, p. 86.29 López Castillo, 2007, p. 186. 30 AHVN, Misiones, vol. 25, exp. 23, fol. 275.31 AGN, Historia, t. XV, fol. 376f y v, en AHVN.32 Álvarez Tostado, 1996, p. 100.
TOMO
de sus coterráneos, sino que también socorrerían en el oficio del culto divino. Y al igual que en otros lugares donde estaba asentada la compañía, no olvida-ban a aquellos que no estaban dentro del colegio y seminario, por lo que de-dicaban un día a la semana para instruirlos en la doctrina cristiana y las bue-nas costumbres. Además, se les enseñaba a labrar la tierra, sembrar nuevos cultivos, criar ganado, trabajar en madera, el oficio de la escultura, así como la fabricación de adobes que los ayudaría en la fabricación de las iglesias.
Sobre el número de alumnado que el colegio acogía en sus entrañas, existe poca información. El único dato que se tiene sobre la cantidad de educandos fue registrado en 1602, con un total de “hasta treinta, los mayores de hasta doce a trece años”.33 Su instrucción corrió a manos de “los hermanos coadju-tores, quienes eran los encargados de impartir la enseñanza de las primeras letras”.34 Para 1620, el seminario se había adelantado con un maestro de capi-lla diestro.35 Al año siguiente había un maestro asalariado para las clases. El obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral, en su primer visita a Sinaloa en la segunda mitad del siglo XVIII, señala que acompañaba “al rector otro jesuita con el destino de enseñar gramática”.36 En ninguno de los casos se menciona el nombre del encargado de la materia.
La formación de la niñez y la juventud siguió a cargo de los misioneros de la Compañía de Jesús hasta el momento de su expulsión, perdiéndose con ello la elemental instrucción que los criollos e indígenas del noroeste novo-hispano recibían. El recinto educativo al igual que la iglesia se arruinaron tres años después debido a una gran inundación, pero “se reservaron y existen los vasos sagrados preciosos, y mucha plata del altar y culto divino; con los mue-bles y librería de la casa o colegio”.37 Con seguridad la librería que se mencio-na se componía de las obras de cabecera de los padres misioneros, alimento de su espíritu religioso y no propiamente de una biblioteca del colegio.
No hubo intento de fomentar la educación sino hasta diecisiete años des-pués de la salida de los jesuitas, cuando el obispo de Sonora y Sinaloa, Fray Antonio de los Reyes,38 propuso en un escrito dirigido al Marqués de Sonora “el establecimiento de escuelas en su diócesis para la instrucción de la juven-tud en las fincas y bienes que fueron de los regulares expulsos, ya que le pare-cía increíble que hasta el año de ochenta y tres, en el que entró, no se hubiese
33 AGN, Historia, t. XV, fol. 123v, en AHVN.34 Álvarez Tostado, 1992, p. 12.35 AGN, Historia, t. XV, fol. 252f, en AHVN.36 Tamarón y Romeral, 1937. 37 BNC, Jesuitas, México, vol. 290, microfichas 7, 273v, consultado en AHVN, Colección de Microfi-chas.38 En el año de 1779, se desagregaron del obispado de Nueva Vizcaya: Sinaloa, Sonora, Alta y Baja California para formar parte de una nueva diócesis, la de Sonora y Sinaloa, en la cual se nombró como primer obispo a fray Antonio de los Reyes.
HISTORIA DE DURANGO
establecido, una sola escuela de primeras letras en estas provincias”.39 Dicha situación bosqueja el estancamiento de la educación para el noroeste novo-hispano, a pesar de que se tiene noticia que a finales del XVIII había dos es-cuelas de indios.
En la región de Copala había un maestro en el pueblo de Jacobo, que en 1771 ayudó a los indios en una rebelión. Más al norte, por el río Yaqui, en la jurisdicción de Osti-muri, los franciscanos dirigían un colegio internado para los yaquis […] El colegio se encontraba funcionando en 1785, y para 1804 uno de los graduados indios era sacer-dote en la parroquia de Toro en Sinaloa.40
Esta cita nos muestra cómo la enseñanza había tomado un giro con respec-to a la proporcionada por los jesuitas donde no formaron, para el caso de Sinaloa, indios sacerdotes, sino catequizadores que ayudaran en su labor.
No cabe duda de la importancia que cobró el Colegio de Sinaloa para el noroeste, ya que fungió como punto de avanzada de los religiosos hacia el norte: Sonora, Arizona y las Bajas y Alta California. Así mismo, fungió como casa de ejercicios espirituales, centro rector de las misiones y fuente de abastecimiento para el sostén de los nuevos establecimientos.
El Colegio de Parras41
En la fundación de Parras, en 1598, actuaron de la mano el padre Juan Agus-tín Espinosa y el capitán Antón Martín Zapata, ya con el título de “Justicia Mayor de Parras, Lagunas, Río de Nazas y su jurisdicción”, en cumplimiento de la comisión que le fue dada a este último por Diego Fernández de Velasco, Gobernador y Capitán General de Nueva Vizcaya, “para convocar y juntar la gente y naturales que están ranchados en rancherías del contorno de esta ju-risdicción para manifestarles que hagan sus poblaciones y se reduzcan y alle-guen a la fe cristiana”.42 La erección de Parras, como se puede apreciar, fue por decreto gubernamen-tal y no resultado del éxito de la conversión religiosa. Por ello, la dotación oficial de tierras, sin mencionar las dimensiones y las disposiciones para el uso del agua, la hizo el capitán Zapata, respetando en primer lugar la juris-dicción de las propiedades de los españoles, en especial las del influyente ca-pitán Francisco de Urdiñola, quien había construido una casa en las cerca-
39 BNC, Jesuitas, México, vol. 290, microfichas 7, 267f.40 Olaechea, cit. en Tanck de Estrada, 1999, p. 281.41 En la realización de este apartado recibimos el invaluable apoyo del padre Raúl Vázquez, supe-rior de la residencia de la Compañía de Jesús en Parras, Coahuila.42 Acta de fundación de Parras. Cfr. Robles, 1981, p. 279.
TOMO
Templo del Colegio de Santa
María de las Parras.
nías de Parras, vecindad que con el tiempo traería problemas a los padres e indios de la misión.43
En general el desarrollo de la misión de Parras fue pacífico, aunque no les faltaron trabajos a los padres para vencer la resistencia de los indígenas a de-jar sus rituales y creencias religiosas. Además de ser un ejemplo de paz, su desarrollo social y económico era considerado un éxito en los primeros tiem-pos, según lo constató el padre Nicolás de Arnaya, superior de la residencia de Guadiana a la que pertenecía dicha misión, en la visita que hizo en 1601.44 No obstante, para el padre Espinosa las cosas no habían sido fáciles, pues un año antes tuvo que enfrentar el levantamiento armado de uno de los pueblos dependientes de esa misión en el que habitaban unas quinientas personas. Los sublevados destruyeron todo lo que había en aquel sitio, casas, bienes materiales e iglesia, y amenazaron con quitarle la vida al padre, quien gracias a un grupo de indios fieles pudo salvarse. La misión fue reconstruida poco
43 Ibidem, p. 242.44 AGN, Historia, vol. 19, “Carta del padre Nicolás de Arnaya al provincial Francisco Váez el año de 1601”, fol. 48v.
HISTORIA DE DURANGO
después y, al parecer, los indígenas no volvieron a rebelarse.45 Es probable que esa población haya sido San Pedro o Santa Ana, por el crecido número de habitantes que tenía.
Por otro lado, en la misión de San Pedro se habían producido progresos semejantes para principios del siglo XVII, cuando ya existían los pueblos de San Gregorio y San Ignacio que estaban atendidos por dos religiosos. En 1612, un año de intensas lluvias, creció tanto la laguna que causó fuertes inundaciones en las tres misiones provocando severos daños, pero también enormes beneficios, pues le habían antecedido años de intensas sequías. El padre Francisco de Arista destaca la ayuda que representó la inundación y la crecida del río Nazas al abrir un enorme tajo que les sirvió para regar los sembradíos tanto de las misiones como de los españoles, que con tantos tra-bajos habían tratado de construir un canal para beneficiar las aguas del río. Otro efecto de gran importancia para la misión: “Las sementeras del pueblo de San Pedro animaron a sembrar a algunos de los vecinos tepehuanes, y atrajeron a aquellas tierras a más de doscientas familias de conchos, mejuos, y otras naciones, a quienes por este medio se comunicó, luego, el pasto espi-ritual que tanto más necesitaban.”46
Éstos eran los avances de la religión cristiana y de la civilización occidental en ese momento en La Laguna. La organización de la estructura misional para la administración de la doctrina cristiana era la siguiente: la misión de Parras tenía dos pueblos de visita, San Pedro con tres visitas, y San Ignacio con seis pueblos sujetos a ella. A principios del siglo XVII, el obispo Alonso de la Mota y Escobar hacía notar los logros espirituales y económicos de los jesuitas. La población indígena de las misiones era crecida, por ejemplo: los dos pueblos sujetos a Parras, unas mil quinientas personas; San Pedro, más sus tres pueblos de visita, de dos mil quinientas a tres mil personas, y San Ignacio con seis visitas, de mil quinientas a dos mil personas. La de Parras no se menciona, de todas maneras el número de indios reducidos a las mi-siones era considerable: siete mil quinientos aproximadamente. Su actividad económica había cambiado por completo; eran agricultores y granjeros. Además de maíz, calabaza y frijol, la triada alimenticia mesoamericana, cul-tivaban pepino, melón y sandía, “que son los mejores y más dulces que hay en todo este reino”, decía con razón el obispo; también criaban gallinas y conejos.47
Frente a esos reportes de aparente bienestar, según la “razón y minuta” de 1625, la población indígena de la Nueva Vizcaya nuclear sujeta a la adminis-tración religiosa de los franciscanos y jesuitas —esto es, tepehuanes, acaxees,
45 AGN, Historia, vol. 19, “Carta del padre Nicolás…”, fol. 58.46 Alegre, 1958, t. 2, p. 236.47 De la Mota y Escobar, 1993, pp. 74-76.
TOMO
xiximes y laguneros— había descendido a 13 855 personas,48 de 70 mil que eran hacia 1600. Reff obtiene una cifra de 10 014 personas recurriendo a la misma fuente para dicha región.49 No obstante, parece que en periodo de 1626 a 1636 se produjo una ligera recuperación, no tanto por la ausencia de enfermedades, que no dejaron de afectarlos, sino debido tal vez a la re-sistencia inmunológica que habían adquirido y a las prósperas cosechas obte-nidas en las misiones.
Años después, otro elemento que se asoció al despoblamiento y a la enfer-medad de los indígenas fue el hambre, que con seguridad agravó su condición precaria. Así ocurrió a los hinas, parientes de los xiximes, en 1630, quienes atacados por el sarampión les sobrevino la “esterilidad y el hambre”.50 Estos factores, sequía, hambruna y enfermedad, se presentarían en forma cíclica a partir de 1645. Las epidemias continuaron atacando sobre todo a los indíge-nas, pero también a los miembros de otros grupos raciales; los españoles se vieron afectados, aunque en menor medida.
Es probable que esa tríada fatídica haya estado presente en las pestes de tabardillo en 1648 y 1652. La primera de ellas atacó en la misión del Tizona-zo, donde en tan sólo cinco meses arrasó con pueblos enteros; advirtiendo la desgracia, los misioneros reconocían “que es la causa de haberse minorado con lamentables ruinas la muchedumbre de indios”.51 La segunda afectó la región de San Pedro de la Laguna y Santa María de las Parras causando una enorme mortandad.52
Las consecuencias devastadoras de las constantes epidemias ocurridas du-rante el siglo XVII —que según las estimaciones calculadas por Reff a partir de diversas fuentes arrojan una población de apenas 3 mil indígenas tepehua-nes, irritilas, acaxees y xiximes para 1678— trajo consigo una dramática re-ducción demográfica de un noventa por ciento, de 1600 a esa fecha. De acuerdo con estos mismos cálculos, la población irritila o laguneros, al inicio de las misiones en 1598, era de 18 mil, de los cuales quedaban 10 mil en 1638.53 Al parecer, después de esa fecha desaparecen de las cuentas demográ-ficas de los religiosos, lo que hace suponer que dejaron de computarse debido a que las misiones fueron secularizadas más tarde, además de su paulatina desaparición física o como unidad étnica.
48 Cfr. Hackett, 1926, vol. 2, pp. 152-158.49 Reff, 1991, p. 201.50 Loc. cit.51 AGN, Misiones, vol. 26, exp. 29, fols. 167-167v.52 AGN, Historia, vol. 19, exp. 15, fols. 205v-212.53 Cfr. Reff, 1991, p. 205.
HISTORIA DE DURANGO
Secularización de las misiones de La Laguna
En ese contexto se produjo la secularización, o despojo —como lo llama Guillermo Porras Muñoz—,54 de las misiones de San Pedro de la Laguna y Santa María de las Parras con sus respectivos pueblos de visita. Acerca de esta entrega tan temprana se ha dicho que la causa principal fue el pleito que entabló la familia Urdiñola, propietaria de la Hacienda del Rosario, contra los indios de Parras para quitarles el Agua Grande, pero que con la ayuda de los jesuitas aquellos ganaron el litigio en la Audiencia de Guadalajara. Más tarde, y en venganza, una vez casado Gaspar de Alvear, gobernador de Nueva Vizcaya, con Isabel de Urdiñola, encontró la ocasión propicia para ejecutar el despojo. Porras Muñoz lo considera poco probable, puesto que de acuerdo con el periodo de gobierno de Alvear, de 1614 a 1620, y habiendo ocurrido el despojo treinta años después, esto es en 1652,55 supone que la influencia ya no era la misma. “En todo caso —afirma— podría achacarse al gobernador don Luis de Valdés, coetáneo de dicho obispo —fray Diego de Evia y Valdés— quien casó con la hija de don Luis de Alcega e Ibargüen y doña Isabel de Urdiñola”.56
De haber sido así, a las pretensiones de la heredera del capitán Urdiñola hay que sumar el problema que al parecer iba a ser decisivo en este asunto: la disputa que promovió el capitán Bartolomé Doblado, alcalde mayor y capi-tán de guerra de Parras, con el padre Francisco de Ibarra, rector del Colegio de Guadiana, pero sobre todo con el padre Sebastián de Hita, rector de aque-lla misión, por el empleo de la mano de obra indígena. Doblado, al conside-rarse custodio de las tierras y las aguas que el rey había donado a los natura-les, se reputaba al mismo tiempo protector de ellos y, por tanto, con derecho para emplearlos como trabajadores en las tierras que él consideraba eran de interés de la Corona. Acusaba a los jesuitas de haberse hecho de tierras de la comunidad y de acaparar el trabajo de los indígenas en su provecho, mientras él no contaba con ningún indio a su servicio. Si el capitán tenía razón o no, era lo de menos, el hecho es que el litigio presionó a las autoridades eclesiás-ticas para realizar el despojo. De esa forma, el 10 de junio de 1641, fue ocu-pada la misión de San Pedro por medio de la fuerza, ya que el bachiller Mar-cos Orona, cura del lugar recién designado por el obispo de Durango, se hizo acompañar por el capitán Bernardo Flores de Satién, alcalde mayor de Mapimí,57 temiendo tal vez que pudiera haber una revuelta indígena, como sí las hubo después. Vino luego la entrega de Parras. Las consecuencias se deja-
54 Porras Muñoz, 1980, p. 51.55 Véase Decorme, en Rouaix, Decorme y Saravia, 1952, p. 177. 56 Ibidem, p. 52.57 Churruca Peláez et al., 1994, p. 36.
TOMO
ron ver muy pronto: algunos indios del curato de San Pedro y su jurisdicción se trasladaron a Parras; en otros casos, simplemente abandonaron los pue-blos y, en los menos, fueron recongregados. No obstante, el proceso fue lento y prolongado; concluyó, como ya se dijo, en 1652.
Resulta importante tomar en consideración las opiniones emitidas por Churruca Peláez y Gerard Decorme, quienes consideran que la seculariza-ción de esas misiones obedeció a un plan concebido por el obispo Juan de Palafox y Mendoza —el cual, como se sabe, promovió un pleito abierto con-tra los jesuitas en la diócesis de Puebla para arrebatarles los curatos que po-seían— y fray Diego de Evia y Valdés, obispo de Durango, quienes habían llegado juntos a Nueva España, lo cual les sugiere la posibilidad de que hayan fraguado un plan conjunto para arrebatarles las misiones a los jesuitas.58 No deja de ser interesante el planteamiento y habrá que tenerlo en cuenta para futuras investigaciones.
En suma, lo que aquí es importante destacar es el resultado del proceso misional, considerado como la etapa decisiva en la reconfiguración de los nuevos asentamientos, y cómo su desarrollo histórico influyó en el estableci-miento de la red de poblaciones principales en La Laguna. Interrumpido el proceso misional, de forma abrupta, y frustrado con ello, en cierta medida, el proyecto jesuita de cambio cultural en la Laguna, resultó de él sin embar-go el desarrollo de dos centros de población que aglutinaron la mayor parte de la población lagunera y de otras naciones que, con la interacción desigual y compulsiva de los españoles en pos de la explotación de los recursos natu-rales y de los lugareños, se convirtieron en los polos de crecimiento poblacio-nal urbano más importantes de esa porción del norte novohispano que ven-dría a ser la base de la conformación de la Comarca Lagunera actual.
Fundación del Colegio de Parras
La secularización de las misiones de La Laguna no implicó la pérdida de las propiedades que poseían los jesuitas en Parras: el templo y la residencia, así como de las tierras y aguas de las que sacaban tanto provecho. De ese modo, los sacerdotes que laboraban en la comarca se concentraron la residencia de Parras y pudieron dedicarse, a partir de ese momento, a administrar sus bie-nes materiales y a las tareas propias de la vida urbana, como la educación. De ahí que —pensamos— los ignacianos comenzaron a impartir de manera for-mal los cursos de primeras letras a indios y españoles del lugar. Así, la prime-ra noticia que se tiene acerca de este ministerio data de 1681, fecha en que el obispo de Durango, Bartolomé García de Escañuela, da cuenta, entre otras
58 Cfr. pp. 33-34, y Decorme, en Rouaix, Decorme y Saravia, 1952, loc. cit.
HISTORIA DE DURANGO
Colegio Jesuita de Parral.
Colección José de la Cruz
Pacheco.
cosas, de que el Colegio de Durango poseía en ese momento además del rector, un teólogo, un maestro de Gramática y un maestro de escuela lego; añadía “está el colegio de la Compañía en Santa María de las Parras”.59
El padre Agustín Churruca Peláez, al preguntarse si hubo colegio en Pa-rras y en qué fecha, nos ofrece una breve respuesta afirmativa pero im-precisa, pues es difícil de creer que su fundación sea la misma que la de Pa-rras. Y si bien nos brinda una rela-ción de los rectores de la casa de la Compañía de Jesús, ello no demues-tra en sí mismo que se trate de los rectores del pretendido colegio, pues rectores se les llamaba también a los superiores de las cabeceras de misión y residencias jesuitas.60 Lo que resul-ta interesante de la nómina que nos presenta es que, a partir de 1670, al
título de superior o rector se le agrega “del colegio”, algunas veces, hecho que hace suponer a Churruca Peláez “que el Colegio o Escuela o Seminario fun-cionaba de forma intermitente. Quizás el hecho dependía de que hubiera o no alumnos suficientes o profesorado jesuítico que atendiera el o las aulas”.61 Por lo que hace a la fecha de fundación, resulta también difícil de precisar. Lo mismo ocurre con la figura del fundador, pues al parecer careció de un perso-naje que lo dotara y reclamara ser quien lo instituyó, como pasó con otros colegios. Tampoco se sabe de la existencia de licencias o de patentes otorga-das por los superiores de la compañía, autoridades virreinales o el rey.
No obstante, los hechos demuestran que el Colegio de Santa María de las Parras existió. Siguiendo las pistas trazadas por el padre Churruca Peláez, y de acuerdo con la documentación existente en el Archivo Histórico Matheo, no queda duda de su existencia. Más aún, el propio obispo de Durango Be-nito Crespo y Monroy, en reconocimiento a la calidad moral e intelectual de
59 AGI, Guadalajara 63, “García de Escañuela al rey”, Durango, 18 de abril de 1681, en Porras Mu-ñoz, 1980, p. 428. 60 Churruca Peláez et al., 1994, pp. 193-195.61 Ibidem, p. 94.
TOMO
los padres de dicho colegio, manda a los clérigos del pueblo de Parras a que acudan a escuchar las conferencias de Teología Moral que eran impartidas por el rector Tomás Sánchez. Por ese mandato sabemos ahora que el colegio llevaba por nombre Colegio de la Sagrada Concepción de Jesús.62 ¿Qué fue del colegio durante los años posteriores a esta fecha y hasta la expulsión de los jesuitas? La ausencia de información documental nos impide dar cuenta de ello.
Ocurrida la expulsión, las autoridades virreinales no dudaron de la impor-tancia que había tenido la enseñanza impartida en el colegio, de tal suerte que en 1784 se dispuso su restablecimiento, de acuerdo con los términos siguientes:
muy sor. Mio: siendo uno de los principales objetos de Ntro Catholico Monarca la enseñanza y publica educación de la Juventud en todas las ciudades Villas y Lugares de su Reyno; y assi en los Misterios de ntra Santa fé y religión, como en primeras letras; para que en este numeroso Pueblo no faltase disciplina tan necesaria después de la Expatriación de los Regulares Extintos del nombre de Jesus resolvió su piadosa Real deliberación que en esta Casa de residencia no se hiciese novedad en quanto a la Escuela Publica de leer escribir y contar que tenian en ella dichos Regulares, que-dando la propria Pieza aplicada al mismo destino, substituyendose un maestro secu-lar en quien concurran a mas de las calidades de suficiencia é idoneidad para este misterio, la especial de buena vida y arregladas costumbres, proveyendose esta Plaza por el vicePatrono Real de la Provincia, previo el examen y aprobación del Ordina-rio, asignandose al Maestro en parte de dotacion para su subsistencia la renta que en cada un año produjese el pra(¿) de un mil seiscientos cuarenta pesos que con aplica-ción a este destino reconocieron a censo sobre sus fincas los ya predichos Regulares; y habiendo carecido este expresado Pueblo desde la expatriación hasta el dia del in-dicado beneficio por tibieza de la Junta Municipal con manifiesto abandono de la Real Voluntad y con perjuicio de la Juventud; para subvenir á uno y otro remedio sin retardación de mas tiempo de conformidad con lo resuelto por la Real Junta de Apli-caciones en su Superior Acuerdo de diez y siete de Agosto del pasado año de mil setecientos setenta y tres, me es indispensable en virtud de mi Comisión proceder al establecimiento de dicha escuela en la Propria Pieza con la parte de la dotación indi-cada; y no sufriendo ésta la subsistencia y manutención del Maestro, suplico de Vmd encarecidamente que […].63
62 AHMPSJ, “Carta pastoral del obispo de Durango Benito Crespo y Monroy”, exp. 369, 2 fols., Santa María de las Parras, 1 de noviembre de 1727. 63 AHMPSJ, “Expediente sobre el establecimiento de Escuela de primeras Letras en la Casa de Residencia de los ex jesuitas de este Pueblo”, exp. 439, fols. 2 y 3, Parras, 1784.
HISTORIA DE DURANGO
La reestablecida escuela de primeras letras de los jesuitas a partir de ese momento fue llamada Escuela Pública por derivar de una disposición de la Junta Superior de Aplicaciones de 1773 y de un edicto emitido por el obispo Antonio Macarulla de 1780.64 El sitio elegido fue la antigua casa o residencia de los exjesuitas. Esta resolución fue tomada el 14 de abril de 1784, en los siguientes términos:
[…] después de que por toda la mañana del citado dia 14 se tocaron en la Junta distin-tos arbitrios para la subsistencia de la Escuela, resolviéndose por ultimo con unifor-midad de votos el que se juzgó con discreción y prudencia mas oportuno y menos gravoso, reduciéndose a instrumento Publico la obligación de uno y otro Cuerpo para la perpetuidad del indicado establecimiento utilísimo a la juventud y provechoso a este lugar; se inclinó vm y con razón al vecino Dn Nicolás Muñoz y Rada para que sirviese la sobredicha Plaza lo que fue agradable al vecindario y Pueblo por la aptitud del nombramiento electo; y correspondiéndome el examen y aprobación del sobredi-cho Dn Nicolás lo tengo practicando con la escrupulosidad que demanda tan reco-mendable encargo hallándolo suficiente proporcionado, y capaz para que en calidad de Maestro de dicha escuela pueda instruir a la juventud en los misterios de Ntra Santa Fé y enseñar las primeras letras de leer, escribir y contar, constándome positivamente la arreglada vida y buenas costumbres del suso expreso: en virtud de todo lo cual lo presento en debida forma, para que vm en uso de las facultades que le asisten lo elija y nombre por tal Maestro de dicha escuela Publica y que por consiguiente perciba con justo titulo las rentas y demás remuneraciones que por la citada escritura le están asig-nadas siempre que subsista en el predicho ministerio.Me ofrezco a la disposición de vm con veras de servirle y pido a dios dilate su vida ms as. Desta suya 19 de Abril de 1784.65
Una vez acordado el restablecimiento de la escuela pública, se dispuso en-tregar escritura pública al maestro Muñoz de Rada, en la cual se fijaron los términos y condiciones en que se habrían de pagar sus emolumentos:
[…] de cuenta del Colegio se había de contribuir con la cantidad de ochenta y dos pesos anuales que sobre sí reconoce para este fin; por parte del vecindario con tres pe-sos anuales por cada un niño de cinco años hasta once; de los de comodidad, los de los Oficiales o artesanos con doce reales, los de los trabajadores de azadón con seis reales; los de los pobres y viudas nada y el Pueblo de Naturales por sus niños fueran los que fueran con sesenta y dos pesos.66
64 AHMPSJ, “Expediente sobre el establecimiento de Escuela…”, fol. 5.65 AHMPSJ, “Expediente…”, fols. 6-6v.66 AHMPSJ, exp. 440, fol. 8.
TOMO
Como se ve, todos los habitantes del pueblo de Parras debían contribuir al sostenimiento de la escuela. Sin embargo, un año y medio después, el maes-tro Muñoz de Rada se vio precisado a presentar su renuncia ante el vicario y juez eclesiástico José Dionisio Gutiérrez a causa de la “mala paga de vecinos y naturales”. Reclama asimismo le fueran cubiertos los sueldos que no le ha-bían sido pagados. Se admitió su renuncia prometiéndosele influir para que se le pagara lo adeudado. En su lugar fue designado José Nicolás del Mercado:
vecino igualmente de este Pueblo á quien tiene examinado para el sobredicho destino de maestro de escuela, usando su merced de las facultades que le son concedidas lo elija y lo eligió para este ministerio, y en la virtud con el objeto de que no carezcan los niños de tan precisa y saludable enseñanza, mandaba su merced y mandó que por oficio se le presente al señor comisionado quien en uso de las facultades que le asisten en calidad de tal, por el vice Patronado de dicha Ocupación que es á su cargo aceptará dicho nombramiento, librándole al presentado titulo en forma, esperando como su merced espera que con su activo celo coadyuve por su parte a que florezca la Enseñan-za de esta Juventud á la manera que se ha experimentado de la citada erección de la dicha escuela hasta el tiempo presente. Lo que se hará saber al suso expreso en la parte que le toca. Y por este auto así lo proveyó, mandó y firmó dicho señor vicario ante mi doy fe.67
Ante esos comienzos difíciles, el Comisionado Real, Basilio Espinosa de los Monte-ros, en cumplimiento de sus obligaciones hizo todo lo que estuvo a su alcance para dotar al nuevo establecimiento educativo de los recursos necesarios para su buen fun-cionamiento, consiguiendo la dotación del Maestro, los un mil seiscientos y cuarenta pesos de principal, y los ochenta y dos pesos anuales de réditos que le destinó esta Junta de Temporalidades; los vecinos comerciantes y dueños de fincas quedaron obli-gados a pagar tres pesos anuales por cada hijo; los artesanos a razón de doce reales; y los jornales y sirvientes de seis reales. Que el común de naturales pagase como se ofreció á pagar sesenta y dos pesos en cada un año al Maestro con obligación de ense-ñar a todos sus hijos, también a los pobres de razón huérfanos, y hijos de viudas, con el mismo esmero y cuidado que a los demás.68 Y finalmente por las dos certificaciones del Alcalde Mayor y del Secretario que era de la Junta Municipal, se acredita haberse abierto la Escuela con toda solemnidad y concurso de todo genero de gentes; haber acudido desde luego a la dicha escuela treinta niños, cuyo numero se aumenta de día en día; y que a expensas del comisionado se cantó el Tedeum, y misa solemne con asistencia del Clero y universal regocijo de todo el pueblo.69
67 AHMPSJ, fol. 9v.68 AHMPSJ, fol. 12.69 AHMPSJ, fol. 12v.
HISTORIA DE DURANGO
Por último, es justo reconocer que en el Colegio de Parras se había formado una importante biblioteca. Gracias al inventario de libros levantado en 1767, sabemos que estaba formada por 489 obras con 756 volúmenes, valuados en 636 pesos. En 1784 sólo había 429 ejemplares con 621 volúmenes. La causa; el descuido y la falta de interés por conservarlos. El 11 de enero de 1791 se solicitó al virrey Conde de Revillagigedo que los libros pasaran al Seminario de Durango debido a que se creía que estaban sin uso y a punto de perderse. Así fue como la Junta Superior de Aplicaciones dispuso el 18 de abril que pasaran a Durango, previa selección, de acuerdo con el artículo 29 de la Real Cédula de 9 de julio de 1769. El encargado de trasladar los libros fue el cura de Parras, quien enfermó y por ese motivo tardó la entrega, que realizó hasta diciembre de 1793. Lo que llegó a su destino fue “una regular colección de tomos”, no todos, sin saberse a ciencia cierta el total de los que llegaron, pero sí de los que faltaron: 416 títulos.70 El colegio jesuita que opera en nuestros días, heredero del antiguo, lleva por nombre Hernando de Tovar, en honor del mártir jesuita de los tepehuanes.
El Colegio de Parral71
El real de San José del Parral, fundado en 1631 y situado entre las provincias misionales de la Tepehuana y la Tarahumara Baja, se convirtió desde un prin-cipio en un centro de población de primera importancia en todo el norte novohispano a causa de la riqueza minera que comenzó a producirse con ra-pidez en su entorno, al grado de desplazar a la ciudad de Durango, capital de la provincia neovizcaína, en las funciones de facto del gobierno y la adminis-tración civil. Durango padeció las consecuencias de esa pujanza económica. Primero vio considerablemente menguada su población, contraída su econo-mía y decaída su autoridad como centro dominical de la provincia. Los go-bernadores, fuerzas militares y funcionarios de la burocracia se trasladaron con rapidez a residir a Parral y allá perduraron durante poco más de un siglo. En esas condiciones, Durango estuvo a riesgo de desaparecer hacia finales del siglo XVII; no ocurrió —pensamos— gracias a la permanencia del obispado, que continuó inmutable ante las estrecheces de la capital y sede episcopal, así como a la presencia de los miembros de las órdenes regulares de franciscanos, jesuitas, agustinos y juaninos, quienes sostuvieron a la capital con sus recin-tos religiosos emblemáticos. En el ámbito educativo y cultural, el Colegio de
70 Pacheco Rojas (coord.), 2004, p. 71.71 En la investigación de este colegio recibimos el invaluable apoyo de Roberto Baca, generoso y sabio amigo, y de la antropóloga Jennyra Figueroa, directora del Archivo Histórico Municipal de Parral, quien nos atendió con esmero, gran deferencia y eficacia. A los dos nuestro más amplio reconoci-miento.
TOMO
Guadiana de los jesuitas pudo sin embargo sobrevivir y prosperar de manera significativa como hemos visto antes.
En ese contexto de pujanza económica, los jesuitas vieron la oportunidad de establecer o fundar una residencia en Parral con aspiraciones de colegio, a la manera como la habían hecho en Durango. Las gestiones para el nuevo esta-blecimiento comenzaron pronto, pues para el 20 de mayo de 1651, el padre Goswino Nickel, General de la Compañía, otorgaba licencia al Provincial de Nueva España, Andrés de Rada, para abrir una residencia en el Parral, en tanto se hacía la dotación o fundación de un colegio, según se había acordado con el gobernador de Nueva Vizcaya.72 A pesar de las licencias, el ofrecimien-to de un fuerte donativo de Felipe Catalán a los jesuitas y la venia del gober-nador, el propósito fundacional topó con la resistencia del obispo de Durango, fray Bartolomé García de Escañuela. En principio, el prelado consideraba, en carta al rey desde Parral el 15 de junio de 1678, en relación con la pretendida fundación de los jesuitas, que era en aumento innecesario de las casas religio-sas y en “perjuicio de las Cathedrales y Parroquias”.73 Su opinión provocó el envío de una serie de consultas con el despacho de cédulas al virrey, a la Au-diencia de Guadalajara, al obispo de Durango y al gobernador de Nueva Viz-caya, solicitando su parecer sobre la necesidad y conveniencia de establecer dicho colegio en San José del Parral.74 En una extensa carta al rey, fechada en Durango el 18 de abril de 1681, el propio García de Escañuela no desaprove-cha la ocasión para reconocer las notables dotes de la Compañía de Jesús, pero sobre el asunto de la fundación de la residencia en Parral le aclara al monarca que Catalán no había legado toda su hacienda, como afirmaba el procurador de la compañía, sino lo que quedaría después de las mandas que especificaba en su testamento, una cantidad aproximada a los veinticinco mil pesos.
Resulta muy importante destacar que García de Escañuela consideraba que no había necesidad de más sacerdotes que justificara la presencia de un nuevo establecimiento de jesuitas en el Parral. Es más, se podía decir que había muchos: dos curas, dos tenientes de cura, un sacerdote sacristán, un vicario y, algo que conviene destacar, “algunos graduados en la universidad de México”. A los que había que sumar una docena de sacerdotes en el mismo Parral, los que hacían un total de treinta clérigos en la región. Un número bastante considerable. En relación con la enseñanza escolarizada de la niñez, señalaba que había dos maestros de gramática, uno sacerdote y otro secular, pero que siendo tan escasos los estudiantes salía sobrando uno de ellos. Así, en medio de la polémica, el obispo de Durango consideraba, después de con-sultar con el fiscal eclesiástico de dicha diócesis, que no existían razones de
72 Decorme, 1941, vol. 1, p. 95.73 AGI, Guadalajara 206, en Porras Muñoz, 1980, p. 222.74 Porras Muñoz, 1980, p. 222.
HISTORIA DE DURANGO
peso para la fundación de la residencia de los jesuitas; declaraba además como “no subsistente” la herencia del benefactor Catalán.75 Ésta pareciera una posición partidista e intransigente del franciscano García de Escañuela, sin embargo —aduce Porras Muñoz— con el mismo empeño se ocupaba que fuese demolida la capilla que sin el permiso Real habían construido sus correligionarios, los franciscanos, en el Parral.
Una vez fallecido en Durango el obispo García de Escañuela el 20 de no-viembre de 1684, el Colegio del Parral se fundó el 15 de agosto de 1685, bajo el auspicio del portugués Luís Simoes, quien donó dos casas y 18 mil pesos para su sostenimiento. Al año siguiente, 1686, concedió licencia el virrey Marqués de Valero, fecha en que se cree dieron inicio las actividades escolares en el colegio.76 No obstante, de acuerdo con el parecer del padre Juan Paulo Oliva, Prepósito General de la Compañía de Jesús —en respuesta a la peti-ción que le hiciera el padre Juan de Monroy, Procurador de la Provincia Mexicana, en relación a la fundación de dicho colegio—, le otorgó el permiso pero condicionado a los términos adelante indicados. Veamos lo que asienta en el punto uno de su resolución:
El P. Provincial de México pide a V.P. que se digne conceder licencia para fundar cole-gio en la ciudad de Chiapa, y en Parral.Respuesta. Concederé dicha licencia, cuando me constare que la ha concedido el Con-sejo de Indias, y que la renta que se nos ofrece para la fundación, es suficiente para sustentar buen número de sujetos. Para la de Chiapa me han escrito de Madrid que que ha dado licencia el Consejo.77
Queda claro que el nacimiento del Colegio de Chiapa quedaba más firme; en cambio, el de Parral surgía con las condiciones señaladas por el Prepósito General. El objetivo primordial del colegio seminario era, como Simoes lo había indicado al inicio de la fundación, “que siempre se mantuviese dicha clase [de Gramática] para enseñanza de la juventud, en especial de la que por más necesitada no pueda ocurrir a otros seminarios”,78 lo que significaba, en la práctica, la instrucción para los hijos de españoles y la inclusión de los in-dios y las castas al sistema educativo novohispano basado en la lengua latina, aplicada al castellano.79
75 AGI, Guadalajara 63, “Carta del obispo Bartolomé García de Escañuela al rey”, Valle de Súchil, 19 de mayo de 1682, en Porras Muñoz, 1980, pp. 222-223. 76 Decorme, 1941, vol. 1, p. 95.77 Respuesta de NMRP Juan Paulo Oliva, prepósito general de la Compañía de Jesús, a varios postulados, que le propuso el P. Juan de Monroy, procurador de la provincia de México, Roma 1677, cit. por Alegre, 1958, t. 3, p. 407. 78 AGN, Jesuitas, leg. II-9, exp. 10, fols. 29-31v, 1749.79 AGN, Jesuitas, leg. II, exp. 10, fols. 29-31v, 1747.
TOMO
Resulta interesante destacar las condiciones y los eventuales problemas que suscitó la dotación del Seminario o Colegio del Parral. Veamos:
En el punto que V.R. desea saber sobre si se han ordenado o no, los sufragios por el Cap. Luís de Simoes, hallará V.R. (P. Juan de Palacios) respuesta en la 4ª carta del despacho de 20 de marzo de 1688 y en la 1ª de 19 de febrero de 1689. El P. Luís de Canto y el P. Bernabé de Soto, provinciales, escribieron que este caballero, había fun-dado un Seminario en el Parral, en que se criasen hijos de españoles y de indios caci-ques, que de la hacienda que había dado para esta fundación, se disponía de esta suerte, que sólo el usufructo fuese para el Seminario, para sustentar con él los niños españoles y caciquillos, y que el dominio directo fuese del Colegio de Guadiana; y que si el Seminario faltase, la hacienda con todo el usufructo, quedase en el Colegio de Guadiana. Alteró después algo esta disposición, disponiendo que en caso de que el Seminario de seglares pasase a Colegio Nuestro, fuese para él y no para Guadiana.80
Por lo visto se trataba de la preservación de los derechos de autonomía de la naciente residencia. Lamentablemente, nada se sabe hasta ahora acerca de quienes fueron los padres jesuitas encargados de la fundación, ni del desenvol-vimiento ulterior del colegio. Se ha dicho que su fundador fue el padre Tomás de Guadalajara, notable misionero de la Tarahumara. Sin embargo, en la rela-ción de fuentes jesuíticas que hace el padre Francisco Zambrano sobre dicho colegio, no se hace referencia alguna a Guadalajara.81 Ni tampoco en la nota biográfica que le dedica, pero sí queda claro que al momento de la fundación ya se encontraba en la Tarahumara, donde permaneció hasta su muerte, acae-cida en 1720.82
Por lo que hace a la enseñanza, de acuerdo con la tabla de cátedras impar-tidas en los colegios jesuitas durante la época colonial que elaboró Decorme, en el Colegio del Parral apenas hubo lecciones de primeras letras o gramáti-ca.83 Por lo demás, sólo se tienen noticias aisladas. Así, por ejemplo, si nos atenemos al informe del obispo de Durango Francisco de Paula al rey, de fe-cha 18 de mayo de 1688, podemos afirmar que los primeros años de vida del seminario de San José del Parral fueron de prosperidad. Manifiestamente proclive a los jesuitas, recrimina y desmiente los informes de su antecesor, Bartolomé García de Escañuela, en relación, según él, a la inopia de sacerdo-tes y clérigos en la provincia de Nueva Vizcaya, elogiando al mismo tiempo los logros ministeriales de los padres jesuitas en las misiones, de lo cual des-prende la necesidad de convertir el seminario en colegio. Por esta razón, de su
80 Archivo Provincial Merid. México, APA-G, II, 1249, en Zambrano y Gutiérrez, 1975, 5: 464.81 Zambrano y Gutiérrez, 1966, vol. 5, pp. 463-469.82 Ibidem, pp. 718-719.83 Decorme, 1941, vol. 1, p. 142.
HISTORIA DE DURANGO
labor educativa resulta importante destacar que es tal su reconocimiento que llega a “suplicar a V. Magestad, se sirva de mandar al Provincial de ella en esta Nueva España” para que funde el colegio de la Compañía de Jesús en el Pa-rral. Veamos lo que dice:
En Sombrerete, real de minas y pueblo competente de vezinos y españoles, ay un hospicio de religiosos de Santo Domingo que, de pocos años a esta parte, se emplean, con exemplo y aprovechamiento de la juventud, en su enseñanza. En el pueblo de el Parral, que es el más célebre real de minas de este distrito, tienen los religiosos de la Compañía otro, casi en la mesma forma, en que se crían naturales, hijos de caziques, a fin de que sus padres, con el cariño de sus hijos que allí están como en rehenes, se mantengan en paz y en amor de los españoles. A este segundo seminario de el Parral, acuden de Zinaloa y Sonora, que distan casi doszientas leguas. Y si estos dos se fundaran en forma, el uno en convento y el otro en collegio, y, en otras partes, más seminarios de hijos de españoles, sin duda, con el tiempo, abría muchos más minis-tros clérigos para descargo de los prelados en el abasto y surtimiento de los curatos y beneficios.Este a sido el motivo de pedir los misioneros y vecinos de el Parral y de dicho real de Sombrerete, para que, en uno y otro puesto, se funden casas en forma de las dichas dos Religiones, con tanta instancia, como los que tienen bien reconocido el probecho que de ella se seguirá. Y hablando de el seminario y residencia, especialmente, de el Parral, hallan tantas combenienzas para que se funde en él el collegio de la Compañía de Jesús, que me veo obligado a suplicar a V. Magestad, se sirva de mandar al Provincial de ella en esta Nueva España, lo ejecute, haciendo el que es seminario de indizitos caziques, collegio para común administración i enseñanza de la juventud de todo aquel distrito, y consuelo de los vecinos de dicho pueblo y real de el Parral; cuias razones a mí me combenzen, para suplicárselo, con la eficacia que puedo, a V. Magestad.84
A esas fechas queda claro que la naciente institución era un seminario para el cuidado, atención y cultivo espiritual de los niños hijos de los caciques in-dios. Próspero y pujante en sus primeros años, desconocemos si se pudo dar el cambio a colegio educador de la niñez española de los contornos del real de San José del Parral. Una cuestión que pudo contribuir a fortalecer esta nueva institución, fue la intención de sus superiores de convertirla en cabeza de la visita general de las misiones, sobre todo de la provincia Tarahumara, alegan-do que el Colegio de Durango quedaba muy lejos y hacía poco operante el desempeño de los visitadores; la congregación provincial de 1720 falló en con-tra.85 Mientras tanto, a principios del siglo XVII, el Seminario o Colegio del
84 “Carta del obispo de Durango al rey”, México, 17 fols., 557-558v, Alegre, 1958, t. 4, pp. 482-483.85 Véase, “Carta del obispo de Durango al rey”, t. 4, p. 543.
TOMO
Parral se había transformado en una institución con muchas propiedades y recursos económicos que dan cuenta de una gran prosperidad en el manejo de los asuntos materiales, más que en cuestiones de orden educativo o de forma-ción espiritual de la niñez de la comarca del real. En principio, en 1728, al fa-llecer su fundador Luís de Simoes, éste legó 3 mil pesos al colegio “para que se apliquen a bienes raíces que puedan ser útiles a la hacienda de Santa Catalina de Corrales, de que hizo donación al colegio”, además de otras fuertes sumas de dinero por distintos conceptos que enriquecían el ajuar y las festividades del templo de Nuestra Señora del Rosario de la Compañía. De notable rele-vancia resulta el donativo de su biblioteca: “Manda que unos libros de su de-voción y diversión se entreguen al Colegio de la Compañía de este Real y —con la aclaración de si se hallare alguno que no sea suyo, reconocida la verdad sea devuelto a su dueño”.86 Roberto Baca ha encontrado, para 1741, que de las diversas propiedades que poseía y manejaba el colegio obtenían jugosas ga-nancias. Así por ejemplo, los ingresos obtenidos de la renta de los censos de las propiedades de la compañía sumaban 510 pesos anuales, y por el concepto de capellanías y obras pías obtenían 956 pesos de réditos anuales.
Encuentro —añade— que los jesuitas, además, tenían en propiedad la Hacienda del Salitre sobre el río Balleza, jurisdicción del Valle de los Olivos, que fue vendida a Juan José Salas de Ibarra por la administración de temporalidades. Ignoro si el beneficio era para el Colegio de Parral o para otro. Vale la pena investigarlo, esta propiedad sí era importante, debe haber rendido aproximadamente $1,000 pesos anuales. Tam-bién había una capellanía a favor de los padres Garnica y los padres Jugo, jesuitas, sobre el rancho San José, municipio de Santa Bárbara, por $450 pesos. Es posible que fuera una capellanía de sangre y la orden no tuviera nada que ver.87
Exitoso en los negocios, pero no en la labor educativa, ante el despobla-miento del real y la consecuente falta de alumnos, el colegio se vio obligado a cerrar sus puertas a finales de 1742. Por lo que en 1744 se dice que:
mantiene escuela el seminario, estudios no por no haber en todo el Real y sus cerca-nías siquiera uno capaz de actual estado […] hoy días ha, ni un muchacho español tiene aptitud de actual estudio. El Real no es para atraer gente de fuera, sino para despedir la que tiene, con que ya aquí (si Dios nos hace un milagro) es imposible mantener estudios.88
86 Archivo de la Parroquia de San José del Parral, “Testamento de don Luís de Simoes”, Libro de entierros, fols. 4 y 5, 1724-1738.87 Dirección de Notarías del Estado de Chihuahua. Información documental procesada y proporcio-nada por Roberto Baca.88 Jesuitas, leg. II-9, exp.18, fols. 47-50v, 15 de diciembre de 1744.
HISTORIA DE DURANGO
Por la carta que dirige el padre Franco en 1744, encontramos que el semi-nario o colegio mencionado se encontraba —se decía— al borde de la ruina, pero el problema no era económico sino más bien la falta de alumnos. Por esa fecha se encontraban dos padres jesuitas: Miguel del Castillo (superior y operario) y Lázaro Franco, maestro de Gramática.89 Al parecer, debió de ha-ber sido tan crítica la situación que a su llegada ese mismo año, el nuevo rector, el padre Ignacio Sugasti, pidió al provincial Cristóbal de Escobar el traslado inmediato del establecimiento educativo al Valle de San Bartolomé, por considerar que era una población más a propósito para su sobrevivencia; el provincial no estuvo de acuerdo con el cambio.90 Sugasti era de origen vas-co, había nacido en Astigárraga, Guipúzcoa, en 1696, donde ingresa al novi-ciado jesuita; en 1631 se le encuentra en Parral, donde hace la profesión so-lemne de cuatro votos y se queda a vivir en dicha residencia hasta 1744. Tal vez haya sido la ruina en que se encontraba el Colegio de Parral lo que lo hizo trasladarse ese mismo año al Colegio de Durango, donde permanece hasta su muerte, acaecida en 1747.91
Por la carta del padre Franco Lázaro al procurador Diego Verdugo de ese mismo año nos podemos dar cuenta que los residentes del Colegio de Parral se encontraban enfrascados en fuertes problemas entre ellos. Lo que dice el padre Lázaro es por demás elocuente sobre lo que estaban pasando los ope-rarios:
No puedo menos que noticiar a Vuestra Reverencia la suplica que hago al Padre Provincial en orden a que me de su licencia para pasar a Misiones a las que tengo grande inclinación En donde me tendrá Vuestra Reverencia Siempre pronto para lo que se ofreciere Servir a Vuestra Reverencia. Ya Cumplí un año de noviciado en el Parral aguantando al Padre Zugasti y mucho mas al Padre Castillo cuyo Voluble genio me ha dado ocasión para irme de aquí en donde estaba contento, a misiones en donde estaba mas contento El Padre Rector parece que quiere quedarse con el Padre Vallarta quien le agrada mucho por Sus muchas Candidez es Yo no Se Si Se le aura ofrecido al Padre Castillo el que le ha de costar 300 pesos el que Martín se quede, puede Ser el que Se le haya ido por alto Como Se le van otras cosas. Yo presumo que el querer el Rector que yo me valla es envidia que tenga de el afecto que Sabe que me tienen en este lugar en donde lo hubieran por un patarato a no haberme echo yo de Su parte en un Sentimiento que tubo Con una persona principal de este lugar lo defendí Como hombre buscando y discurriendo razones para cargarle la razón, que no tenia muy a su favor, Ya estoy enfadado con el y no quedaré con el ni por pienso. No es Castillo para Superior ni de el Parral todo es imaginarse Cargado de ocupa-
89 Alegre, 1958, t. 4, p. 407.90 Loc. cit.91 Zambrano y Gutiérrez, 1977, vol. 16, p. 554.
TOMO
ciones en donde no ay que hacer nada. Aquí uno mismo podía Ser Maestro y Rector Sin fatigarse; Pero Castillo no puede con Su Rectorado Sino que quiere que el Maes-tro Se este con lo muchachos, Como Si estuviera en México con 100. Me alegrare que Vuestra Reverencia goce de Salud, la que pido a Dios Guarde a Vuestra Reve-rencia muchos años. Parral y mayo 2 de 1744 Muy Siervo de Vuestra Reverencia Lázaro Franco.92
Una vez más, en 1747, serán los asuntos económicos, no los académicos, los que van a estar en juego. Ese año, el padre Miguel Castillo, rector del Co-legio Seminario del Parral, promueve una demanda ante la justicia civil local por varias cantidades de dinero que adeudaban varios particulares por la ren-ta de las propiedades de dicho colegio: “[…] fincados en forma de derecho, a un cinco por ciento sobre varias haciendas de labor y otras posesiones cuyos dueños y poseedores de algunos años hasta el corriente se han descuidado mucho en contribuir, pagar y entregar los réditos anuales que tan de justicia les obliga”.93 Las autoridades civiles fallaron a favor del demandante y cada uno de los acreedores fue obligado a firmar los términos y condiciones en que debía pagar. Así las cosas, queda claro que el Colegio Seminario del Parral se convirtió con los años en una exitosa empresa económica.
En ausencia de información documental, pensamos sin embargo que uno de los hechos que explican el malogrado desarrollo de esta institución educa-tiva fue la decadencia económica y subsecuente despoblamiento del real de San José del Parral desde finales del siglo XVII, y el traslado de las autoridades a San Felipe el Real de Chihuahua en 1709. En esas condiciones llegó este establecimiento hasta el año del extrañamiento de los ignacianos, en 1767, fecha en que era impartida sólo una clase de Gramática que estudiaban unos 15 o 20 alumnos.94 Lamentablemente no sabemos a cargo de quien estaba dicha cátedra. Lo que hay que destacar, sin embargo, es la persistencia de los jesuitas en sostener esta fundación.
Su último superior fue el padre José Pastrana, un novohispano, originario de Puebla (1716), que había estudiado Filosofía en el Colegio de San Ilde-fonso de su ciudad natal. En 1748 se desempeñaba como misionero en San Pablo, y en 1751 en Yamoriba, en la provincia de Topia. Llega al Colegio de Parral en 1755, una vez que habían sido entregadas las veintidós misiones de las provincias de la Tepehuana y Topia a la diócesis de Durango. En su nueva residencia se desempeña como operario, y al momento de la expulsión fungía como superior de esa residencia. Es expatriado a Bolonia, donde fallece
92 APMCJ, “Franco Lázaro al Procurador Diego Verdugo”, ms. 864, sin folio, 2 de mayo de 1744. Documento proporcionado por Roberto Baca y cit. parcialmente por Mendoza, 2008, p. 77. 93 AHMP, Colonial, Justicia, “Demanda de deudas”, caja 65, exp. 1099, 9 fols., 1747.94 Alegre, 1958, t. 4, p. 96.
HISTORIA DE DURANGO
en 1780.95 Por último, ¿qué fue del Colegio del Parral después de la expulsión de los jesuitas? Sobre el destino de sus propiedades existe abundante docu-mentación, pero no así de la parte educativa. Por lo que no sabemos si tuvo continuidad como ocurrió con el de Parras. Pensamos que sí, pues en un oficio del ayuntamiento de 22 de abril de 1808 se hace referencia específica a dicha institución educativa, al asumir como una de las obligaciones más im-portantes vigilar: “que [se] observe los adelantamientos de la juventud en los principios de religión, en los rudimentos de primeras letras y latinidad, estará a la mira sobre si en el colegio de este Real se les asiste con el esmero que corresponde”.96
El Colegio de Chihuahua
Con la fundación del seminario en San Felipe el Real de Chihuahua ocurre lo mismo que con el de Parral. Al quedar firmemente establecida la nueva población, el 12 de octubre de 1709, para dar asiento a los vecinos mineros de Santa Eulalia y de Nuestra Señora de la Regla, el antiguo Real de San Francisco de Cuéllar —cuyo nombre le venía de la presencia de los francisca-nos en este sitio— recibió el título de villa con el nombre de San Felipe el Real de Chihuahua, en octubre de 1718, en reconocimiento a su importancia demográfica, urbana y política. Su crecimiento fue tan rápido, que para 1733 contaba con no menos de 25 mil habitantes, lo que la hacía la población más importante de todo el norte novohispano.97 A ello contribuyó sin duda el traslado de la residencia de los gobernadores de Nueva Vizcaya. El primero que lo hizo fue Manuel San Juan de Santa Cruz, quien designó dos tenien-tes de gobernador, uno en Durango y otro en Parral. Por su parte, Juan Bau-tista de Belaunzarán elevó una representación al rey en la que exponía los convenientes de radicar en Chihuahua; en respuesta se expidió una cédula el 10 de octubre de 1738 negándole su petición y ratificando la orden del año anterior en la que se mandaba establecer la sede definitiva del gobernador en la ciudad de Durango. Pese a estas disposiciones reales, el mencionado go-bernador permaneció en la villa y siguió insistiendo hasta 1740. Más tarde, siendo Teodoro de Croix, Comandante General de las Provincias Internas, ordenó al gobernador de Nueva Vizcaya, Felipe Berry, en 1778, que regresara a residir a la villa de Chihuahua, pero una serie de inconvenientes, sobre todo de índole familiar y de estructura gubernamental, se lo impidieron. Ante la resistencia de Berry, Croix decidió que estableciera su residencia en el Valle de San Bartolomé, para lo cual obtuvo la aprobación por Real Cédula el 24
95 Zambrano y Gutiérrez, 1977, vol. 16, pp. 343-344.96 AHMP, Colonial, Gobierno y Administración, Correspondencia, caja 3, exp. 85, 1 fol., 1808.97 Decorme, 1941, vol. 1, p. 110.
TOMO
de diciembre de 1778.98 El traslado no se llevó a cabo, sin embargo queda claro que desde su fundación la villa de Chihuahua se convirtió en un fuerte rival de la capital de Nueva Vizcaya por su creciente importancia económica y de frontera.
Las condiciones económicas, sociales y la presencia de las autoridades civi-les de la provincia en Chihuahua se presentaron idóneas para los planes de los jesuitas de fundar una nueva residencia que, con aspiraciones de colegio, podía prosperar del mismo modo como lo hacía su población. Así, siguiendo a los ricos, poderosos y gobernantes, los jesuitas desplegaron acciones y ope-rarios con miras a establecer una residencia en la próspera villa. Apoyados por el gobernador de Nueva Vizcaya, Manuel San Juan de Santa Cruz, quien tenía fuertes intereses en las minas, los ignacianos obtuvieron la licencia del virrey, Marqués de Valero, el 25 de noviembre de 1717 para la construcción de iglesia y casa en San Felipe el Real de Chihuahua, con el fin de brindar enseñanza a los hijos de los tarahumaras que trabajaban en las minas vecinas y a los hijos de los mineros asentados en la villa y sus contornos, pues no existía ninguna escuela.99 Los franciscanos se opusieron a esta fundación que significaba una expansión de los miembros de la compañía y, además, que se hicieran cargo de las misiones de los moquis y chinarras, pues los primeros contaban con convento y misiones desde hacía muchos años. En cambio, el obispo Pedro Tapiz y García brindó todo su apoyo a la nueva fundación. En principio, concedió licencia para la erección de la capilla de la orden el 24 de abril de 1718, y en carta posterior al rey elogia el “grande fruto” que hacían los padres jesuitas en las noventa y dos reducciones que atendían en la dióce-sis.100 Además, el gobernador compró a doña María de Apresa y Falcón la Hacienda de Santo Domingo de Tabalaopa para dotar el colegio, más 40 mil para el título de fundador.
Con esos buenos augurios nació la residencia de Chihuahua. Por ello, el provincial Gaspar Rodero ordenó al padre Luis Mancuso, visitador de las misiones de la Tepehuana, se trasladara a dicha villa a reforzar los trabajos de fundación, que encabezaba el gobernador en compañía del padre Francisco Navarrete, misionero en San Borja. Se unieron a ellos los padres Antonio Arias de Ibarra, visitador de la provincia Tarahumara, e Ignacio de Estrada. Una vez reunidos los cuatro operarios jesuitas en la villa de Chihuahua, pro-cedieron a elegir, con todos los favores del gobernador San Juan de Santa Cruz, el sitio más propicio para la edificación del nuevo establecimiento bajo la advocación de nuestra Señora de Loreto, el 24 de enero de 1718.101 En ese
98 Porras Muñoz, 1980, p. 156.99 Decorme, 1941, vol. 1, pp. 110-111. 100 AGI, Guadalajara 206, “Tapiz y García al rey”, Durango, 1721, en Porras Muñoz, 1980, p. 224.101 Alegre, 1958, t. 5, p. 255.
HISTORIA DE DURANGO
acto, se tiraron los cordeles y el 2 de febrero se colocó la primera piedra del inmueble que no vio conclusión y que en el siglo XX fuera destruido para erigir en el mismo sitio el palacio federal.102
Si bien el boyante nacimiento del seminario chihuahuense prometía un desarrollo lineal y sin contratiempos en virtud del padrinazgo de las máximas autoridades de la provincia y las favorables circunstancias en que se fundó, los hechos se encargarían de contradecir el entusiasmo de los fundadores. Transcurridos apenas escasos siete años de su establecimiento, “estaba muy próximo a su ruina”, según expresiones de los propios jesuitas, debido a las muchas deudas y al atraso de los recursos para su sustento, por lo que el pro-vincial Gaspar Rodero comisionó al padre Constanco Galarati, quien tenía estrecha amistad con el gobernador San Juan de Santa Cruz, para que pusie-ra al corriente los bienes materiales del seminario.103
Esto hace pensar en la posibilidad de que Galarati haya sido uno de los que estuvieron detrás de la erección del nuevo establecimiento en Chihuahua, fraguado tal vez desde la capital del virreinato y Durango, en tiempos en que el naciente Seminario Conciliar del obispado de Nueva Vizcaya atravesaba por serios tropiezos y el Colegio de Guadiana comenzaba una etapa de pros-peridad. Al parecer esa crisis fue superada después de muchos años, pues Galarati sigue dando cuenta de la pobreza del colegio en 1731.104 Para prin-cipios de 1723, previo a la llegada de Galarati, la comunidad del seminario de Chihuahua estaba formada por los padres Francisco Navarrete, superior, José Armas, profesor de Gramática, los operarios Basaldúa y Diego Vallada-res, y el hermano coadjutor Domingo Tejería, administrador de la hacien-da.105 Una buena planta, buenos principios, pero en medio de dificultades, económicas y de índole institucional.
En este orden, como se dijo antes, la pretensión de los jesuitas de dar el trascendental paso de seminario a colegio dedicado a la educación de la niñez española de la villa tropezó con serias dificultades cuando se planteó ante el rey y el Consejo Real. El nuevo obispo de Durango, Benito Crespo y Monroy, otro aliado incondicional de los jesuitas, escribió al rey el 23 de abril de 1726 recomendando su fundación, dando a entender que no existía ninguna co-munidad:
Ahora, dice, con la experiencia de haber estado en dicha Villa y reconocido su nume-rosa vecindad, repito, poniendo en noticia de Vuestra Magestad, ser muy necesaria dicha fundación y que en parte ninguna hará más fruto, por no haber comunidad al-
102 Decorme, 1941, vol. 1, p. 111.103 Alegre, 1958, t. 4, p. 321.104 AGI, Guadalajara 209, en Alegre, op. cit.105 AGI, México, 8f, 340v, en Alegre, op. cit., t. 1, p. 321.
TOMO
Colegio Jesuita de Chihuahua.guna y estar tan distante y remota para la educación de los naturales en letras y alivio de tanta vecindad el púlpito y confesionario y, efectuado dicho colegio, se hallará aquella Villa con todo lo que ha menester para el pasto espiritual de sus habitantes.106
Decorme cita la carta del obispo Crespo y Monroy en apoyo de la compa-ñía, pero no nos dice que respuesta obtuvo, dando por hecho que la promo-ción Real de seminario a colegio fue favorable. Sin embargo, Guillermo Po-rras Muñoz da cuenta de ello al decir que “el fiscal del Consejo anotó en la carta del obispo, el 31 de agosto de 1727, que estaba prohibido dar licencia para fundaciones pero se permitía informar al rey de los motivos que hubie-ra para ellas, que en archivo del Consejo no se tenían noticias ni informes sobre esta fundación y que le parecía no haber lugar a proceder. El Consejo dictaminó con el fiscal”.107 Éste fue el costo que tuvieron que pagar los jesuitas por haber obviado la autorización del establecimiento chihuahuense del rey y haberse atenido únicamente a las del virrey, el gobernador de Nueva Vizca-ya y el Provincial de la Compañía.
106 AGI, 68-5-15, en Decorme, 1941, vol. 1, p. 112.107 Cfr. Porras Muñoz, 1980, p. 224.
HISTORIA DE DURANGO
De las cátedras y el número que se impartieron, de acuerdo con el pro-pio Decorme, fue la de Gramática la que se enseñó tres veces. No sabemos por cuántos años, pero suponemos que fueron varios.108 De este modo, podemos afirmar que el Colegio de Chihuahua se dedicó, a pesar de to-dos los esfuerzos por hacerlo crecer, a la impartición de las primeras letras y a los ministerios religiosos entre la comunidad de la villa.
Grandes esfuerzos y dedicación se pusieron para hacer del Colegio de Chihuahua una gran institución educativa, y entre quienes contribu-yeron con empeño destaca el padre Constancio Galarati, quien —como ya se vio— llegó a rescatar al colegio de la ruina. Natural de la ciudad de Milán (1690), Italia, ingresa al novi-ciado jesuita en dicha población a los 24 años; en 1724 se encuentra en Puebla, donde realiza la tercera pro-bación, para trasladarse un año des-pués a Chihuahua; ahí hace profe-sión solemne de cuatro votos en 1728, y a partir del año siguiente se
desempeña como superior o rector hasta su muerte en 1739. En el catálogo de los jesuitas correspondiente al año 1730 se dice de sus
cualidades y temperamento que era “de ingenio y letras bueno; de grande juicio y prudencia; de suficiente experiencia; de complexión colérica; de ta-lento para gobierno y ministerios”.109
Entre los factores que pudieron limitar su desarrollo académico, podemos mencionar la muerte de su principal benefactor y fundador, Manuel de San Juan y Santa Cruz, Caballero de la Orden de Santiago, acaecida en 1749, así como el traslado de los gobernadores y autoridades de la provincia a Durango y el decaimiento de la minería. Al mismo tiempo, habría que considerar que el Colegio de Guadiana se encontraba en fase de franca consolidación académica
108 Decorme, 1941, vol. 1, p. 142.109 Zambrano y Gutiérrez, 1976, vol. 15, p. 638.
Portada del Colegio -
Seminario de Durango (UJED).
Archivo Municipal de Durango.
TOMO
lo que le hizo ganar una posición importante en todo el norte novohispano.Por otra parte, entre las obras materiales en las que contribuyeron los jesui-
tas en la villa de San Felipe el Real de Chihuahua se encuentra la construc-ción del acueducto bajo su dirección, inaugurado en 1754, de poco más de dos kilómetros y medio de largo.110
Al momento de la expulsión de los miembros de la compañía, se encontra-ban en el Colegio de Chihuahua los padres americanos Salvador Ignacio de la Peña, José Pereira y Manuel Flores. De la Peña (1719-1775), originario de Compostela, Nayarit, ingresa al noviciado en 1739 y se ordena sacerdote en 1749. Dos años más tarde es destinado a la misión de Cucurpe, Sonora, donde permanece hasta 1755. De sus cualidades se dice que es “de ingenio y letras, bueno; de suficiente juicio; de alguna prudencia y experiencia; de complexión temperada; de talento ad plura”. En 1764 llega a Chihuahua como superior, ahí permanece hasta 1767 en esa misma calidad y como pre-fecto de salud. Muere en Ferrara, en 1775.111 Pereira, por su parte, era guate-malteco (1735-1798); en 1761 se desempeña como profesor de Gramática en el Colegio de Oaxaca; en 1767 se encuentra en la residencia de Chihu-ahua, donde labora como prefecto de congregación y maestro de Gramática. Sale desterrado de Veracruz en la fragata “Jesús Nazareno”. Muere en Bolonia el 22 de junio de 1798.112 Manuel Flores, era también novohispano. Nació en Aguascalientes el 22 de enero de 1727; en 1761 se le encuentra como sacer-dote escolar en el Colegio de Tepotzotlán, de donde pasó tal vez al de Zaca-tecas en 1764. Al momento de la expulsión, residía en el colegio o residencia de Chihuahua, desempeñándose como maestro de Gramática y prefecto de la Congregación de los Dolores. Sale desterrado en el “Jesús Nazareno”. Mue-re en la ciudad de Roma el 23 de enero de 1797.113
Finalmente, es muy importante destacar la espléndida biblioteca con que contaba el Colegio de Chihuahua, pues se estima que en 1767 contaba con 1 603 libros, a los que se agregaron los provenientes de las misiones de la Tarahumara en 1722, haciendo un total de 3 322. Al igual que la biblioteca del Colegio de Parras, se decidió que la de Chihuahua pasara al Seminario de Durango en 1792. Para ello se comisionó a Isidro Campos. A esas alturas el grueso de los volúmenes se encontraba en avanzado estado de deterioro de-bido a las inadecuadas condiciones en que habían sido guardados. Además,
la incuria de los contemporáneos y el cretinismo del comisionado lograron destruir un enorme tesoro documental: de los 3 mil 322 libros recibidos, 2 mil 47 no pudieron
110 Decorme, 1941, vol. 1, p. 112.111 Zambrano y Gutiérrez, 1977, vol. 16, p. 352.112 Ibidem, p. 357.113 Ibid., 1976, vol. 15, p. 623.
HISTORIA DE DURANGO
enviarse porque se encontraban inservibles por la polilla y las roturas; por su parte, el comisionado consideró que los 102 breviarios y diurnos “no tienen otro sentido que el fuego”, por incompletos. Los 109 manuscritos con diccionarios con las lenguas de las misiones y 134 gramáticas de la lengua tepehuana servían, a juicio del comisiona-do, como papel viejo, “siendo ya de ningún uso” y por tanto, debían obviarse los gastos de conducción.114
Fue así como se destruyó, en principio, el valiosísimo patrimonio bibliográ-fico, documental e intelectual del Colegio de Chihuahua y de las misiones de la Tarahumara y Tepehuana. Sumando los 1 275 libros provenientes de Chi-huahua a los 2 555 del Colegio de Durango, en el supuesto de que se hubie-sen conservado, harían un total de 3 830 ejemplares de la biblioteca del Semi-nario de Durango a finales del siglo XVIII.115
Conclusiones
Como se pudo apreciar, durante el periodo colonial se hicieron importantes esfuerzos por educar a la niñez y la juventud de la Nueva Vizcaya. Esta labor formativa e intelectual estuvo a cargo sobre todo de los miembros de la Com-pañía de Jesús. En términos generales, los colegios fundados en pequeñas poblaciones del norte se dedicaron a la enseñanza de la doctrina cristiana y de las primeras letras. No obstante, debemos destacar que en la mayoría de ellos se hicieron esfuerzos significativos por impartir cátedras de teología y gramática, pero las circunstancias económicas y demográficas impidieron el desarrollo de los espacios educativos.
El Colegio de Guadiana destaca como el único que logró el desarrollo aca-démico en la Nueva Vizcaya, centro donde se formaron jóvenes laicos así como religiosos que ostentaron importantes puestos políticos y religiosos de la administración española, convirtiéndose en destacadas figuras del ámbito humanista e ilustrado a finales de la época colonial.
114 Osorio, 1986, p. 72, en Pacheco Rojas, 2004b.115 Pacheco Rojas (coord.), 2004.
AGI Archivo General de Indias, SevillaAGN Archivo General de la Nación, MéxicoAGN,Temp. Archivo General de la Nación, TemporalidadesAHAD Archivo Histórico del Arzobispado de Durango, MéxicoAHMP Archivo Histórico Municipal de Parral, Hidalgo del Parral, MéxicoAHMPSJ Archivo Histórico Matheo de la Compañía de Jesús, Parras, México AHVN Archivo Histórico Virtual del Noroeste, El Colegio de Sinaloa, Culiacán, MéxicoAPSJP Archivo de la Parroquia de San José del Parral, Hidalgo del Parral, MéxicoBNC Biblioteca Nacional de ChileCobaes Colegio de Bachilleres del Estado de SinaloaDifocur Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional DNECH Dirección de Notarías del Estado de ChihuahuaFCE Fondo de Cultura EconómicaFFL Facultad de Filosofía y LetrasIIH Instituto de Investigaciones HistóricasIJAH Instituto Jalisciense de Antropología e HistoriaITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey SEP Secretaría de Educación PúblicaUI Universidad IberoamericanaUJED Universidad Juárez del Estado de DurangoUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
ALEGRE, FRANCISCO JAVIER1958-1960 Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de
Nueva España, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 4 ts. [Nueva ed. por Félix Zubillaga, S. J., y Ernest J. Burrus, S. J.].
ÁLVAREZ TOSTADO, LAURA ELENA1992 “Jesuitas: educación y cultura”, en Gilberto López Ala-
nís (comp.), Presencia jesuita en el noroeste (400 años del arribo jesuita en el noroeste), Culiacán, Difo-cur. (Historia y Región, 8).
1996 Educación y evangelio en Sinaloa, siglos XVI y XVII, Culiacán, Cobaes.
CHURRUCA PELÁEZ, AGUSTÍN, ET AL.1994 El sur de Coahuila en el siglo XVII, Torreón, Presiden-
cia Municipal de Torreón / Editorial del Norte Mexica-no, Torreón.
DECORME, GERHARD1941 La obra de los jesuitas mexicanos durante la época
colonial. 1572-1767, México, Antigua Librería Robredo, 2 vols.
GONZALBO AIZPURU, PILAR1989 La educación popular de los jesuitas, México, Depar-
tamento de Historia-UI.
2004 “Las mujeres novohispanas y las contradicciones de una sociedad patriarcal”, en Pilar Gonzalbo y Berta Ares Queija (coords.), Las mujeres en la construcción de las sociedades iberoamericanas, Sevilla / México, El Colegio de México / Consejo Superior de Investiga-ciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-Ameri-canos.
HACKETT, CHARLES W. (COORD.)1926 Historical Documents Relating to New Mexico, Nueva
Vizcaya, and Approaches Thereto, to 1773, vol. 2, Washington, Carnegie Institution. [1ª ed.: 1773].
LÓPEZ CASTILLO, GILBERTO2007 “El Colegio Jesuita de Sinaloa. Recuento historiográfi-
co y documental”, en José de la Cruz Pacheco Rojas, Miguel Vallebueno y Carlos Zazueta (comps.), Memoria del Seminario La religión y los jesuitas en el noroeste novohispano, vol. II, Culiacán, El Colegio de Sinaloa / UJED.
LOYOLA, IGNACIO DE1985 “Constituciones del instruir en letras, en otros medios
de ayudar a los prójimos los que se retienen en la Compañía”, en Pilar Gonzalbo, El humanismo y la edu-cación en la Nueva España, México, SEP / Ediciones El Caballito.
MENDOZA TORRES, KARINA GRISSEL2008 “El colegio jesuita de Parral, 1685-1769. Patronazgo y
educación en la Nueva Vizcaya”, Colegio de Historia / FFL-UNAM (tesis de licenciatura).
MORFI, FRAY JUAN AGUSTÍN DE1967 Diario y derrotero. 1777-1781, Monterrey, ITESM. (Serie
Historia) [Edición de Eugenio del Hoyo y Malcolm D. McLean].
MOTA Y ESCOBAR, ALONSO DE LA1993 Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia,
Nueva Vizcaya y Nuevo León, Guadalajara, IJAH / Go-bierno del Estado de Jalisco/Universidad de Guadalaja-ra. [1ª ed.: 1605].
OSORIO ROMERO, IGNACIO1986 Historia de las bibliotecas novohispanas, México, Di-
rección General de Bibliotecas-SEP.
PACHECO ROJAS, JOSÉ DE LA CRUZ2001 Breve historia de Durango, México, FCE / El Colegio de
México.2004 El Colegio de Guadiana de los jesuitas. 1596-1767,
México, UJED / Plaza y Valdés Editores.
______, (COORD.)2004 Memoria del Seminario Los jesuitas en el norte de
Nueva España. Sus contribuciones a la educación y el sistema misional, Durango, IIH-UJED.
PÉREZ DE RIBAS, ANDRÉS1896 Crónica e historia religiosa de la Provincia de la Com-
pañía de Jesús de México en Nueva España, España, Fundación de Colegios.
1992 Historia de los triunfos de nuestra santa fé entre gen-tes las más bárbaras y fieras del Nuevo Orbe, Ignacio Guzmán Betancourt (coord.), México, Siglo XXI Edito-res. [Madrid, A. de Paredes, 1645].
PORRAS MUÑOZ, GUILLERMO1980 Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya. 1562-1821, México,
UNAM.
QUIÑONES HERNÁNDEZ, LUIS CARLOS2008 Poblamiento y composición demográfica de Durango.
Siglo XVII, Durango, IIH-UJED.
REFF, DANIEL T.1991 Disease, Depopulation and Culture Change in Nor-
thwestern New Spain. 1518-1764, Salt Lake City, Uni-versity of Utah Press.
ROBLES, VITO ALESSIO1981 Francisco de Urdiñola y el norte de la Nueva España,
México, Porrúa.
ROUAIX, PASTOR, GERHARD DECORMEY ATANASIO G. SARAVIA1952 Manual de historia de Durango, México, Gobierno del
Estado de Durango.
TAMARÓN Y ROMERAL, PEDRO 1937 Demostración del vastísimo Obispado de la Nueva
Vizcaya. 1765, México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos. [Introd. bibliográfica de Vito Ales-sio Robles].
TANCK DE ESTRADA, DOROTHY1999 Pueblos de indios y educación en el México colonial.
1750-1821, México, El Colegio de México.
ZAMBRANO, FRANCISCO, Y JOSÉ GUTIÉRREZ CASILLAS1961-1977 Diccionario Bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús
en México, vols. V y XVI, México, Jus/Buena Prensa/Tradición, 16 vols. [Ts. I a XI, por Francisco Zambrano; ts. XII a XVI, por José Gutiérrez Casillas].
Mandamientos, terratenientes y misiones.La jurisdicción de Santa María del Oro - Indé en el siglo XVIII
TOMO
El sistema de mandamientos consistía en el traslado de grupos de indios des-de sus pueblos y misiones para trabajar por temporadas en ranchos, hacien-das y minas. A lo largo del siglo XVIII se alzaron en la provincia de Nueva Vizcaya varias voces en contra de tal sistema, al que se responsabilizaba del despoblamiento de muchas zonas por las duras condiciones de trabajo que imponía. Al mismo tiempo, sus detractores argumentaban que impedía a los indios sembrar en sus comunidades en los tiempos oportunos, porque en las épocas de siembra y de cosecha se veían obligados a trabajar en los estableci-mientos españoles.1 Alrededor de 1740, los jesuitas describieron las graves consecuencias que acarreaban los mandamientos y enumeraron los abusos que terratenientes y mineros cometían amparados en ellos. Así, señalaron la pobreza de la dieta que se ofrecía a los trabajadores durante esas temporadas, los alojamientos inadecuados en los que se hacinaban, los días excesivos de trabajo y la remuneración en especie en lugar de efectivo.
A pesar de que la Corona había establecido penalidades para quienes no pagaran salarios en efectivo a quienes laboraban en haciendas y minas —in-cluidos los indios de mandamiento—, los beneficiarios de tal sistema pocas veces cumplían con estas obligaciones y efectuaban pagos en especie. En 1783, el comandante Felipe Neve elevó un Informe al rey en el que describió la perversa forma de pago que se hacía a los indios de mandamiento, quienes, a cambio de su trabajo, obtenían géneros o efectos, que la mayor parte de las veces ni siquiera necesitaban, y eran otorgados a precios mucho más altos que si los compraran al contado.2 El asesor de la comandancia, Manuel Merino, abogó en 1787 para que fuera suprimida esta forma de trabajo coactivo y
1 “Dictamen del asesor de la Comandancia General”, 1787, AGNM, PI, vol. 69, exp. 6, fols. 341v-342. En el mismo documento, “Informe de Felipe de Neve a la Corona”, 1783, fol. 348; “Consulta a s.e. conde de Fuenclara sobre moderación de mandamientos”, 1744, AGNM, Historia, vol. 20, exp. 5.2 “Informe del Comandante General Felipe de Neve a la Corona, 1783, en el “Dictamen del asesor de la Comandancia General”, fol. 348.
Sara Ortelli
HISTORIA DE DURANGO
propuso que “sólo se permitiese que se alquilasen a trabajar por días o por semanas los que voluntariamente quisiesen hacerlo, pagándoseles a vistas de los justicias las raciones y salarios que en cada partido regulasen ser justas y correspondientes a su trabajo, con la precisa calidad de que el salario se les había de pagar en dinero efectivo y no en otra especie”.3 También señaló que los vagos y ociosos deberían trabajar en las labores del campo bajo las mismas condiciones establecidas para los indios voluntarios.4
Para la segunda mitad del siglo XVIII, el sistema de mandamientos se había abolido en Texas, Coahuila, Nuevo México, Sonora, Sinaloa y las Californias, pero seguía vigente en Nueva Vizcaya. Según Merino, esto respondía a que el resto de las provincias septentrionales contaban con mano de obra voluntaria suficiente como para no tener que recurrir a sistemas coercitivos. En 1777, el gobernador Felipe Barri emitió una orden en la que se establecía la suspensión de los mandamientos en la provincia,5 pero la medida no se cumplió.6 De he-cho, las leyes acerca del servicio personal nunca habían sido respetadas en la Nueva Vizcaya.7 En este último bastión del sistema de mandamientos no exis-tía la voluntad de renunciar a los beneficios que representaba tal organización, ya que resultaba más lucrativa para los mineros y hacendados locales que el empleo de trabajadores voluntarios con pago en efectivo.
Movilidad y control de la mano de obra indígena
“el duro trato que experimentan, el despojo de sus tierras, el ningún pago de sus fati-gas, y trabajos, más vale que muchos desertan de las misiones”.8
“los indios pasan tres partes del año fuera de sus pueblos y no se sabe donde han es-tado en ese tiempo [...] muchos andan ausentes de sus nativos pueblos”.9
En un bando publicado por José de Gálvez en julio de 1769, el visitador plan-teó la necesidad de abolir el sistema de mandamientos que pesaba sobre los indios para tratar de mantener mayor control sobre la población.10 En efecto, como respuesta a las duras condiciones que imponían los mandamientos,
3 “Instrucción dirigida al teniente coronel Diego Borica”, 1787, AGNM, PI, vol. 162, fols. 63-74; “Dictamen del asesor de la Comandancia General”, fol. 333.4 “Dictamen del asesor de la Comandancia General”, fol. 333v.5 “Orden del gobernador Felipe Barri”, 1777, AHP, 446-451.6 “Dictamen del asesor de la Comandancia General”, fols. 332v y 337.7 “Informe del Comandante General Felipe de Neve a la Corona”, 1783, en el “Dictamen del asesor de la Comandancia General”, fol. 348.8 Varios testigos, “Diligencias actuadas sobre misiones de la custodia del Parral”, 1777-1778, AGI, Guadalajara, 344. 9 “Carta edificante del padre José María Miqueo”, s. f, AHPJM, 1566. 10 “Dictamen del asesor de la Comandancia General”, 1787, AGNM, PI, vol. 69, exp. 6; fol. 337v.
TOMO
muchos naturales optaban por huir de sus lugares de origen o de residencia, asentarse de manera temporal o permanente en otros pueblos, o refugiarse en las serranías. En esos momentos también se expresaron opiniones en contra de la licencia que autorizaba a los indios a moverse de un lugar a otro, porque se aducía que —al igual que los mandamientos— era un arma de doble filo que permitía el tránsito libre por la zona de una considerable cantidad de población.11
Unos años antes de la visita de Gálvez, en 1765, el procurador de las misio-nes de la Compañía de Jesús se había quejado de que corregidores, alcaldes, tenientes y justicias se mostraban muy tolerantes frente a la intensa movilidad que se registraba entre los indios, a pesar de las prohibiciones y decretos que limitaban la posibilidad de que se asentaran en pueblos distintos a los que estaban adscritos como residentes. En ese momento las quejas llegaron al go-bierno virreinal y el marqués de Cruillas exhortó al gobernador de Nueva Vizcaya, Carlos de Agüero, para que hiciera cumplir dichas órdenes en el te-rritorio que estaba bajo su mando.12 A principios de la década de 1770, el co-mandante Hugo O’Connor acusó de los daños ocurridos en varias jurisdiccio-nes de Nueva Vizcaya a los tarahumaras y tepehuanes “que de mandamientos andan de unas haciendas a otras [...] sin que la tropa pueda impedirlo por el resguardo de un pasaporte que los expresados llevan consigo, usando de él en caso de encontrarse con la tropa y de no, de sus flechas, matando a los que encuentran y llevando las caballadas y muladas que puedan hallar”.13
El asesor de la comandancia, Manuel Merino, coincidía en señalar que los mandamientos daban a los indígenas la oportunidad de separarse de sus pue-blos y de involucrarse en actividades ilícitas. Esto en el mejor de los casos, si se ausentaban de manera temporal, ya que los abusos y excesos que propicia-ba eran los principales responsables de la deserción y la fuga de manera per-manente.14 Las recomendaciones emitidas por el visitador Gálvez en 1769 fueron retomadas varios años más tarde, hacia 1787, por el capitán Felipe Díaz de Ortega, en el marco de la escasez de mano de obra para las tareas agrícolas y ganaderas que tenía su origen en el “despueble y decadencia” de los pueblos de indios.15
En la Nueva Vizcaya de las últimas décadas del siglo XVIII, estas condicio-nes de vida fueron, en gran medida, las responsables del intenso movimiento
11 “Bucareli a O’Connor”, México, julio de 1773, AGI, Guadalajara, vol. 47, fols. 121-122, CAH-UT.12 “Ordenanza de Superior Decreto sobre que los indios radicados en las misiones no deben resi-dir en otros pueblos sin licencia de los padres misioneros por resultar perjuicios a la quietud de estos pueblos”, 1765, AHACH, Fondo Colonial, Sección Guerra, caja 2, exp. 13. 13 “O’Connor a Bucareli”, Chihuahua, junio de 1773, AGI, Guadalajara, vol. 47, fol. 111, CAH-UT.14 “Dictamen del asesor de la Comandancia General”, 1787, AGNM-PI, vol. 69, fol. 340.15 Felipe Díaz de Ortega a Gálvez, “Oficio del Gobernador de Durango al Señor Virrey”, 1787, AG-NM-PI, vol. 69, exp. 6, fols. 330v-331v.
HISTORIA DE DURANGO
de hombres y mujeres que escapaban de pueblos y misiones transitoriamente, o se ausentaban de manera definitiva para vivir refugiados en montes y serra-nías, buscando medios alternativos de supervivencia. Las medidas y disposi-ciones que se propusieron para controlar esta dinámica de movilidad y de-serciones fueron variadas. Entre ellas, cabe mencionar que se prohibió a los misioneros que admitieran indios forasteros y se los instó a que averiguaran sus lugares de origen y antecedentes, con el objetivo de controlar la circula-ción de posibles malhechores y delincuentes; también se limitó la presencia de no indígenas en las misiones, tratando de reservar las tareas de servicio exclusivamente para los indios.16 Por otra parte, se procuró que, en las reduc-ciones donde se asentaban españoles, éstos se dividieran de los indios por barrios, dejando entre ambos grupos espacios intermedios que evitaran su vecindad.17 Al mismo tiempo, se prohibió que los indios se ausentasen de sus lugares de residencia por periodos prolongados y se estableció la obligatorie-dad de trasladarse portando un permiso firmado por el cura o ministro; se estimuló la reubicación de los indígenas que se encontraban fuera de sus lu-gares de origen; se promovió que tenientes y alcaldes mayores realizaran un control bimestral de los indios forasteros, y se prohibió que se los recibiera en pueblos que no fueran los de su origen o residencia.
En ese contexto, también los misioneros fueron responsables de excesos y la vida de los indios en las misiones estuvo determinada por ritmos similares a los que caracterizaba la vida fuera de ellas. Neve se quejaba de que los mi-nistros misioneros, en teoría encargados de administrar los bienes comunales de los indios en beneficio de éstos, estaban más interesados en su propio bienestar. Esto determinaba la explotación de los naturales, que eran emplea-dos en actividades agrícolas y ganaderas sin límite de tiempo, sin obtener jornal o salario alguno, obligados a desempeñar una serie de tareas en bene-ficio de los misioneros y de sus bienes personales, y en detrimento de las ac-tividades necesarias para la manutención de la comunidad.18 Los gobernado-res de los pueblos, quienes debían cuidar que no se produjeran deserciones temporarias o permanentes, participaban de los mismos mecanismos que sus gobernados.
Frente a tal movilidad y deserción, fray José María Joaquín Gallardo, presi-dente de las misiones de la sierra Tarahumara, describía:
Se reconviene por esto al indio gobernador, y él responde que les manda a los hijos que vivan en este pueblo pero que ellos no quieren. Se le replica por qué no los castiga
16 “Recopilación de Ordenaciones para las Misiones, 1662-1764”, AHPJM, 1020, 10.17 “Faini sobre nuevo método”, fol. 175v.18 “Informe de Felipe Neve a la Corona”, 1783, en “Dictamen del asesor de la Comandancia Gene-ral”, 1787, AGNM, PI, vol. 69, exp. 6, fols. 350-350v.
TOMO
según permiten las facultades de su empleo o, por lo menos, por qué no avisa al juez español, o al párroco para que lo remedien, y rascándose la cabeza se queda en silen-cio, sin responder palabra, y si le urge se huye a la provincia de Sonora donde hallan abrigo los fugitivos.19
Los conflictos relativos a los requerimientos de mano de obra indígena por parte de terratenientes y mineros fueron constantes en Nueva Vizcaya. A lo largo del siglo XVIII los hombres poderosos de la provincia se beneficiaron tanto de los tarahumaras y tepehuanes afectados al sistema de mandamientos, como de grupos de indios no reducidos que eran reclutados para tal fin. Uno de esos casos se puede analizar en la jurisdicción de Real del Oro-Indé, a par-tir de la reconstrucción de las redes que vinculaban a mineros y terratenientes con misioneros y autoridades asignadas a los pueblos, quienes se beneficiaban mutuamente del trabajo de los indios de mandamiento.
Conflicto, redes sociales y trabajo indígenaen Santa María del Oro - Indé
“los mandamientos habían sido a cara descubierta el Herodes de aquellas inocentes poblaciones de indios como lo justificaba su propia dispersión”.20
En 1792 el teniente general de los pueblos de San José del Tizonazo, San Miguel de Las Bocas (y su visita San Gabriel) y Santa Cruz, llamado José Severino de la Cruz, fue acusado por el teniente de dragones provinciales de San Carlos y minero de Real del Oro, Tomás Díaz de Martos,21 de utilizar su cargo para obtener beneficios, cobrando contribuciones a los dueños de haciendas y de carboneras para otorgarles indios de mandamiento, y a los mismos indios, para permitirles trabajar. Asimismo, Martos aseguró que si éstos se negaban a pagar las contribuciones eran castigados con azotes.22 La obtención de tales beneficios era conocida y, en general, tolerada por las au-toridades. Unos años antes, en 1783, Felipe Neve había señalado que por
19 “Representaciones del reverendo padre fray José María Joaquín Gallardo, presidente de las misio-nes de la Tarahumara sobre el estado de ellas y mejoras de que son susceptibles: providencias toma-das en consecuencia para poner en practica las proposiciones de dicho prelado acerca de reducir los gentiles que habitan las barrancas de la misma tarahumara y las dictadas a consecuencia de acuerdo de la junta superior de real hacienda de 23 de abril de 1805”, Chihuahua, AGI, México, 2736.20 Informe de Ignacio García de Herrera, “Dictamen del asesor de la Comandancia General”, 1787, AGNM, PI, vol. 69, exp. 6; fol. 338v.21 “Contaduría general de Indias, cuentas de real hacienda de Durango”, 1795-1800, media anata, 1797, AGI, Guadalajara, 465.22 Declaración de José Areán, “Diligencias practicadas para esclarecer delitos de que fueron acusa-dos el teniente general del pueblo de Las Bocas, José Severino, y del general de los del Tizonazo, Juan Antonio Cenicero”, 1792, AHED, Justicia, cajón 12, exp. 41, fols. 9-9v.
HISTORIA DE DURANGO
cada indio de mandamiento “se cobraba cierta contribución, que unida a otra que exigían los alcaldes o gobernadores de los naturales, minoraba el jornal o salario de estos miserables”.23
La acusación que pesaba sobre Severino llegó hasta el comandante general, Pedro de Nava, quien encargó al asesor Manuel Merino que indagara acerca de la organización y funcionamiento de los pueblos y, fundamentalmente, de la figura del teniente de indios, según aparecía consignada en las leyes vigen-tes. Tales cuestiones estaban referidas en el libro sexto de la Recopilación de estos Reinos, título tercero, leyes 15 y 16, que habían sido ratificadas en los artículos 13 y 14 de la Real Ordenanza e Instrucción de Intendentes. En ellas se ordenaba que en cada pueblo y reducción de indios hubiera un alcalde indio de la misma reducción. Las leyes establecían una correspondencia entre las dimensiones de los pueblos y las figuras de los alcaldes: si el pueblo tenía más de cuarenta casas debía haber un alcalde y un regidor, y si pasaba de ochenta casas se establecían dos alcaldes y cuatro regidores. Los alcaldes y regidores estaban a cargo del gobierno de los pueblos en general y los primeros tenían, además, jurisdicción sobre la justicia criminal. Los repartimientos de indios quedaban en manos de los caciques.24
En su recorrido por las leyes, Merino no encontró ninguna referencia al origen y establecimiento de la figura de los generales y de los tenientes de indios, de lo cual concluyó que éstos habían ido tomando el lugar de los caci-ques. El territorio que quedaba bajo la influencia de un general o teniente de indios se denominaba generalato o tenientazgo y comprendía pueblos de la misma jurisdicción.25 La descripción más completa acerca de las característi-cas de estos cargos se encuentra en las Instrucciones elaboradas por el mariscal de campo Jacobo de Ugarte y Loyola, quien establecía que eran muy antiguos y “debían recaer en los naturales más acreditados por su celo, fidelidad y arte de mandar”. Las funciones de generales y tenientes eran “mantener a los in-dios de sus distritos en la debida sumisión, obediencia y vasallaje, y sacarlos a campaña contra los enemigos fronterizos en los casos de invasión, mandán-dolos en calidad de cabos militares”.26 Además, debían cuidar que los indios cumplieran con sus deberes cristianos, que sembraran y criaran ganados ma-yores, menores y aves para atender su subsistencia, y que la comunidad se encargara del bienestar de huérfanos, viudas, viejos e impedidos. En los títu-los expedidos a estos generales y tenientes figuraba que debían encargarse del buen gobierno político y económico de los pueblos, de la vigilancia de los 23 Informe del comandante general Felipe de Neve a la Corona, 1783, en “Dictamen del asesor de la comandancia”, fol. 348.24 “Diligencias practicadas”, fols. 14v-15.25 “Diligencias practicadas”, fol. 17.26 Instrucciones formadas por el sr. mariscal de campo don Jacobo de Ugarte y Loyola, “Diligencias practicadas”, fol. 17.
TOMO
cabildos, gobernadores y alcaldes, de la instrucción y disciplina de los indios. Para vigilar el cumplimiento de estas obligaciones, los tenientes de indios visitaban con frecuencia los pueblos que estaban bajo su mando.
Desde momentos anteriores al establecimiento de la comandancia, los ge-nerales y tenientes eran nombrados por los gobernadores políticos y militares de Nueva Vizcaya y estaban subordinados a los justicias reales de los respec-tivos distritos y al gobernador de la provincia. Severino había sido asignado con el cargo de teniente durante la visita a la sierra Tarahumara efectuada por el teniente coronel y visitador Diego Borica, el 27 de agosto de 1790. En ese mismo momento, fue nombrado general de indios Juan Antonio Ceniceros, indio norteño, asentado en esa jurisdicción.27 El acusador de Severino, Díaz de Martos, aseguraba que el teniente era protegido y mantenido en su cargo por el minero y subdelegado de Real del Oro, Gaspar Pereyra.28
Para aclarar el caso, fueron consultados varios vecinos de la zona, entre los que se encontraba José Areán. Este español había nacido en Galicia y una vez asentado en el Septentrión se había casado con Ana de Ceniceros y Medrano, natural de Santiago Papasquiaro. Era un vecino prominente de Nueva Vizca-ya, minero y comerciante del real de Indé y dueño de un comercio en San Miguel de Cerro Gordo.29 Había ocupado varios cargos públicos, como el de alcalde de segundo voto, administrador de alcabalas de la caja de la jurisdic-ción de Indé y síndico del colegio de Nuestra Señora de Zacatecas. A fines del siglo XVIII solicitó formar parte del tribunal de la Inquisición. Después de una primera respuesta negativa por falta de informes suficientes sobre su vida y su conducta, se le concedió el cargo de ministro familiar de esa institución el 20 de octubre de 1804, dos meses antes de su muerte, acaecida el 30 de diciembre de ese año.30
Areán negó las acusaciones que existían en contra de Severino. A lo largo del interrogatorio surgió que mantenía una relación cercana y de cierta reci-procidad con el teniente, a quien le prestaba bueyes para que sembrara sus propias sementeras y caballos para que realizara las visitas a los pueblos. En contraparte, don José era uno de los beneficiados por el sistema de manda-mientos, según se comprobó por los testimonios de varios indios que en 1784 fueron acusados del delito de infidencia y coligación con los apaches, y que se 27 “Diligencias practicadas”, fols. 15-16 y 17v.28 Declaración de Díaz de Martos “Diligencias practicadas”, 1792, AHED, Justicia, cajón 12, exp. 41; fols. 11-12; Contaduría General de Indias, Audiencia de Guadalajara, Cuentas de Real Hacienda de Du-rango, 1789-1794, Media Anata, Guadalajara, 464; Contaduría General de Indias, Audiencia de Guada-lajara, Cuentas de Real Hacienda de Durango, 1795-1800, Azogues de Castilla, AGI, Guadalajara, 465.29 “Relacionado con los comercios existentes en varias partes de la provincia”, 1787, AHED, Ha-cienda, 40-10-32. 1795-1800; Contaduría general de Indias, 1789-1790, AGI, Guadalajara, 464; Conta-duría General de Indias audiencia de Guadalajara, 1795-1800, AGI, Guadalajara, 465.30 “Nombramiento de notario de este oficio a don José Areán, vecino de San Juan Bautista de Indé”, (1796), 1804, AGNM, Inquisición, 1316, exp. 3; fols. 1-49.
HISTORIA DE DURANGO
defendieron confesando que se encontraban ausentes de sus pueblos por estar trabajando de mandamiento para José de Areán.31 Severino también fue apoyado por el cura vicario y juez eclesiástico de Las Bocas, Diego Igna-cio Pérez.
Es probable que estos personajes fueran beneficiados por las prácticas del teniente general. Pero, al mismo tiempo, era bien conocido por las autorida-des que los curas administradores de misiones y pueblos tenían influencia sobre estos cargos porque “elegían y deponían a su arbitrio a los gobernado-res, alcaldes y demás oficios de república que debe haber entre los indios”.32 Las relaciones entre Severino, Areán y Pérez ponen de manifiesto el juego de intereses mutuos y reciprocidades que exponían a los pueblos y misiones a diversos abusos por parte de los poderosos de la provincia y los mantenían al servicio de sus necesidades. Una red de beneficios se ponía en juego a través del sistema de mandamientos, involucrando en sus filas, según los casos, a hacendados locales, mineros, comerciantes, militares, capitanes de presidios, misioneros o corregidores.
Uno de los principales problemas de fondo era que las autoridades no se ponían de acuerdo a la hora de solucionar estos asuntos. Por ejemplo, cuando Felipe Díaz de Ortega asumió el cargo de intendente de Durango —en con-tra de la concepción emanada desde la comandancia general— atendió los clamores —injustos, en opinión del asesor Merino— de algunos hacendados que pujaban por renovar antiguos abusos y sostenían la necesidad de mante-ner el sistema de mandamientos ante el vaciamiento de los pueblos. Estos hombres argüían que la disminución de habitantes a mediados de la década de 1780 no sólo respondía a la huida de muchos indios de sus lugares de origen, sino también a las epidemias que habían afectado a la población.33 El fondo de tales argumentos era la defensa del pernicioso sistema de manda-mientos, al que no veían como el gran responsable de la situación y, por lo tanto, no había motivos para dejarlo de lado. Merino entendía esta cuestión exactamente al revés. Para el asesor, la disminución del número de habitantes de pueblos y misiones era un motivo más que suficiente para impedir el desa-rrollo del sistema de mandamientos antes de que se produjera el despueble absoluto. Su opinión coincidía con las ideas establecidas en el artículo 44 de la Real Instrucción de Intendentes y en la ley 31 de la Recopilación de Indias.
Los interesados en mantener los mandamientos sostenían que su abando-no provocaría la declinación de la producción minera. A este argumento
31 Declaración de Pascual Hernández, José Rentería y Juan Rentería “Órdenes comunicadas al alcal-de mayor del Oro”, 1784, AHED, cajón 4, exp. 50; fols. 26 y 28.32 Informe del comandante general Felipe de Neve a la Corona, 1783, en “Dictamen del asesor de la comandancia”, fol. 351.33 “Dictamen del asesor de la comandancia”, fol. 340v.
TOMO
replicaba Merino que los indios de mandamiento no eran empleados en el trabajo minero, como lo demostraba el desarrollo de Santa Eulalia, donde siempre se había empleado gente de castas y había suficiente número de operarios como para no tener que recurrir al trabajo compulsivo de los indí-genas.34 Sin embrago, en algunos casos tal sentencia no se cumplía. Por ejemplo, en 1779 el gobernador le había otorgado al alcalde mayor de Santa Rosa de Cusihuiriachi, Gregorio Fernández de Zea, la facultad excepcional de enviar a cuarenta o cincuenta indios de mandamiento a trabajar a ese real en actividades de desagüe de las minas, beneficio de los metales y hechura de adobes. En contraste con esta situación, en Chihuahua, Santa Eulalia, Santa Bárbara, Valle de San Bartolomé, Ciénega de los Olivas y Real del Oro-Indé los indios de mandamiento se empleaban en tareas del campo, como labores de siembra y cosecha, el corte de leña y madera y la hechura de carbón. En Durango y en San Juan del Río tampoco se empleaban indios de manda-miento en la minería, porque había suficientes operarios. Así, el eje de la discusión sobre la decadencia de la minería debía relacionarse con la actitud de los mineros y sus aviadores, que en raras ocasiones se arriesgaban a inver-tir, y con la baja ley de los metales, que determinaba la disminución del rendimiento de la producción.35
El diagnóstico de Merino coincidía, en general, con el que habían elabora-do unos años antes el comandante general Felipe Neve y su antecesor, Teodo-ro de Croix. Estos tres hombres concordaban en sus opiniones acerca del sistema de mandamientos y percibían de manera similar la situación de Nue-va Vizcaya y del Septentrión. Neve hizo especial hincapié en el problema de la fuga de los indios de sus pueblos y en la participación en actividades delic-tivas como una alternativa que les aseguraba la supervivencia. Entre tales ac-tividades se encontraba, fundamentalmente, el robo de ganados de las ha-ciendas y ranchos, combinado en ocasiones con asesinatos y toma de cautivos.36
En ese contexto, las preocupaciones por la deserción de pueblos y misiones estaban vinculadas, en gran medida, con la necesidad de lograr un mayor control de la población indígena y del acceso a la mano de obra para las labo-res en ranchos, haciendas y minas, actividades que permitían a los indios salir de los pueblos sin ser notados y les aseguraba una intensa movilidad. En 1774, el misionero franciscano del colegio de Santa Cruz de Querétaro, fray Anto-nio de los Reyes, declaró que había encontrado iglesias destruidas, pueblos
34 “Dictamen del asesor de la comandancia”, fols. 342v-343. En el mismo documento, los informes de los alcaldes mayores de Basis y de Parral, en 1779, apoyan esta idea, fols. 345-346.35 “Dictamen del asesor de la comandancia”, fols. 343 y 345.36 Informe de Felipe de Neve a la Corona, 1783, en “Dictamen del asesor de la comandancia”, fols. 348v-350.
HISTORIA DE DURANGO
abandonados y escaso número de indios tepehuanes en las veintidós doctri-nas y pueblos de visita que hacía pocos años los jesuitas habían entregado al obispo de Durango.37 En este escenario de movilidad, las misiones de tepe-huanes de la jurisdicción de Santa María del Oro, en el centro-norte del ac-tual estado de Durango, presentaron un singular protagonismo.
El caso de los pueblos de tepehuanesde Santa María del Oro - Indé38
“ladronera de donde salían a hacer y ejecutar tantas maldades de muertes y robos [...] no servía el dicho pueblo del Tizonazo más que para abrigo de sus maldades”.39
En 1773, el gobernador de Nueva Vizcaya, José de Faini, estaba visiblemente preocupado por la posibilidad de un resurgimiento de las rebeliones a la manera como se habían producido en el siglo anterior entre los indios de la sierra. En aquel momento los levantamientos de varios pueblos reducidos se habían ini-ciado con el desplazamiento de pequeños grupos armados de bandoleros,40 que habían comenzado en las misiones de tepehuanes, entre las que destacaban Tizonazo y El Zape.41 Ubicadas en el centro-norte del actual estado de Du-rango, las misiones jesuitas de la jurisdicción de Real del Oro (San José del Ti-zonazo, Santa Cruz del Río Nazas, San Miguel de las Bocas y su visita San Ga-briel) junto con San Ignacio del Zape, perteneciente a Guanaceví, fueron escenario de muchos conflictos a la hora de mantener el orden y el dominio co-lonial español. El área fue visitada en 1563 por Francisco de Ibarra y cuatro años después se estableció un real de minas en Indé, rico mineral que había sido descubierto por un grupo de expedicionarios al mando de Pedro de Que-sada. Las primeras décadas después de su fundación, Indé tuvo una existencia sumamente inestable, caracterizada por la alternancia de momentos de retrac-ción de la población y abandono del sitio, seguidos de nuevos reasentamientos.
Los problemas principales que determinaban esta dinámica eran los en-frentamientos con los pobladores nativos y la escasez de mano de obra para la explotación minera y la producción agrícola. En las dos últimas décadas del siglo XVI la situación empeoró, ya que las expediciones a Nuevo México
37 “Noticia de las provincias de Sonora, estado de sus misiones, causas de su ruina, y medios para su restablecimiento, formado por el padre fray Antonio de los Reyes, misionero apostólico de aque-llas provincias y presentado al exmo. virrey de México”, abril de 1774, AGI, Guadalajara, vol. 47, fol. 205, CAH- UT. 38 Este apartado recoge algunos párrafos de Ortelli, 2006b, pp. 205-219.39 “Autos sobre la guerra que hacen los indios rebelados contra la real Corona”, 1667, AHP, fols. 1, 5, 7 y 13. 40 Faini a Bucareli, “Expediente formado sobre la colusión y secreta inteligencia”, fols. 261-261v.41 Faini a Bucareli, “Expediente formado sobre la colusión y secreta inteligencia”, fol. 261v.
TOMO
incidieron en el estancamiento del proceso de poblamiento de las regiones ubicadas más al sur, cuando muchos habitantes se sumaron a dichas empre-sas. Asimismo, como parte de la desaparición del mito de Nuevo México, se aceleró el poblamiento y las minas de Indé aparecen nuevamente en proceso de repoblación a principios del siglo XVII.
El Oro se consolidó cuando Cristóbal de Heredia —el vecino más impor-tante de la zona— y los misioneros jesuitas que habían llegado hacia 1596, lograron que un grupo de tepehuanes se asentaran en sus inmediaciones en-tre 1602 y 1604. Pasaron pocos años y en 1607 se fundó la misión jesuita de San José del Tizonazo, a orillas del arroyo del mismo nombre, ubicada a dos leguas de Indé, sobre el camino que conducía de Durango a Parral. Esta zona tuvo una participación activa en las rebeliones del siglo XVII. En la rebelión de 1616 a 1618, Indé sobrevivió como fortificación y puesto de avanzada de los españoles, y una vez sometidos los indígenas fueron trasladados al Valle de San Bartolomé y a San José del Tizonazo. Casi todos los indios reasenta-dos eran tepehuanes y salineros, pero los últimos huyeron pronto, posible-mente debido a su temor a ser reclutados de mandamiento para los estableci-mientos españoles.
Después de 1620 cobró impulso el proceso de poblamiento de la región por iniciativa del gobernador de Nueva Vizcaya, Mateo de Vesga, quien re-clutó indios de las llanuras y de las sierras, cuyo número se había reducido por las epidemias de 1577, 1590 y 1616-1620. Grupos de salineros fueron obligados a vivir en las misiones que rodeaban a los asentamientos de españo-les, para que sirvieran como mano de obra en la agricultura, la ganadería y la minería. Fundada en 1624 cerca de una explotación agrícola que se encontraba establecida en la zona dos años antes, la misión de San Miguel de Las Bocas (actual Villa Ocampo) formó parte de este proceso de poblamiento más tardío.
Desde temprano los habitantes de estas misiones fueron relacionados con el robo de ganado y la matanza de personas. La característica que las marcó des-de su establecimiento fue la intensa movilidad de sus habitantes, que alterna-ban la vida en las misiones con frecuentes salidas a las sierras, cuyo objetivo más aparente era robar animales. Desde la segunda mitad del siglo XVII los salineros asentados en San José del Tizonazo fueron acusados de relacionarse con los tobosos y los conchos, los grupos que en ese momento eran considera-dos como enemigos e indios de guerra. Los diputados de minería y comercio de Parral se referían a Tizonazo como “ladronera de donde salían a hacer y ejecutar tantas maldades de muertes y robos [...] no servía el dicho pueblo del Tizonazo más que para abrigo de sus maldades [...] no era más que estarse allí con capa de amigos para espiar”.42
42 “Autos sobre la guerra que hacen los indios rebelados contra la real Corona”, 1667, AHP, fols. 1, 5, 7 y 13.
HISTORIA DE DURANGO
El padre Zepeda aseguraba que los indios de ese pueblo “se mancomunan con los tobosos” para robar en sitios como Valle de San Bartolomé, Parral, Mapimí e Indé.43 Así, a mediados del siglo XVII fueron perpetrados robos y muertes por varios grupos de salteadores, entre los que figuraban una banda de tobosos, negritos, salineros y tarahumaras capitaneada por un indio cono-cido como Jiménez, que les traspasaba yeguas a los tobosos.44 Cuando se agre-garon a la misión un grupo de indios cabezas, Diego Medrano sostuvo que eran una “especie de salineros y que agregándola al Tizonazo multiplicaron el número de enemigos domésticos y caseros que con simulación tienen destrui-do todo el reino”.45 Los caracterizó como la nación más floja y haragana, que no cultivaba los campos ni trabajaba en las minas y se mantenía del robo, situa-ción que se había agravado a medida que los indios de Tizonazo habían ido acabando con los animales mesteños, que anteriormente eran abundantes en la región.46 Medrano responsabilizaba a este grupo y absolvía de toda sospecha a los españoles de la zona por el agotamiento de los ganados salvajes. Apuntaba que los salineros sumaban alrededor de seiscientos indios de arco y flecha, pero no especificaba cuántos de ellos se asentaban en Tizonazo, lo cual puede res-ponder a la dispersión de estos indios, que estaban asentados en varios sitios, trasladándose de un lado para otro y cometiendo robos y asaltos en la zona ubicada entre Parral e Indé, así como también en San Juan del Río, Cuencamé, Atotonilco, Parras y Río de Nazas.47 Muchos salineros y cabezas que estaban asentados con los tepehuanes de Tizonazo en la década de 1640 murieron a causa de epidemias. En las décadas subsiguientes se incorporaron en estas mi-siones habitantes de variados orígenes. En 1652, Tizonazo contaba 106 hom-bres y 91 mujeres, y se registraron hablantes de tepehuán, salinero y náhuatl.48 Para 1720 el número de familias indígenas había aumentado a 140. El visita-dor del año 1731 arroja datos sobre la cantidad de familias de cada pueblo: San Miguel de Las Bocas tenía 49 familias, con 48 muchachos de doctrina; Tizonazo, 35 familias y unas pocas solteras o viudas. Entre 1731 y 1765, la cantidad de familias que habitaban Tizonazo se mantuvo (de 35 a 36), pero en las Bocas se incrementó sustancialmente (de 49 a 74).49 En ese último año Las
43 Nicolás de Zepeda, “Relación de lo que ha sucedido en este reino de Nueva Vizcaya desde el año de 1644 hasta el de 1645 acerca de los alzamientos, robos, muertes y lugares despoblados”, 1645, AGNM, Historia, 19, exp. 12. 44 “Causa contra Francisco, Antonio y Juan, naturales del Tizonazo, por haberse alzado contra la real Corona”, 1652, AHP, Criminal, fols. 159, 161v y 171v.45 “Relación de Diego Medrano”, p. 454. El documento original está en AGI, Guadalajara, 68. 46 “Relación de Diego Medrano”, p. 457.47 “Relación de Diego Medrano”, pp. 461-462.48 “Causa contra Francisco, Antonio y Juan, naturales del Tizonazo, por haberse alzado contra la real Corona”, 1652, AHP, Criminal, fol. 181v.49 “Recopilación de ordenaciones para las misiones, 1662-1764”, AHPJM, documento 1020; Tama-rón y Romeral, 1937, pp. 120-121.
TOMO
Bocas contaba con 251 habitantes y su visita, San Gabriel, con 102. Según el padrón de 1777, vivían en San Miguel de las Bocas 264 personas y en San Gabriel, 60.50 Para esa misma fecha, El Zape tenía 199 habitantes.51
Según la mirada de las autoridades, los habitantes de estos pueblos estaban siempre “alzados” y, por tal motivo, se los perseguía y castigaba. Sin embargo, un análisis atento de la documentación permite vislumbrar que en muchos casos tal caracterización no aludía a una actitud violenta o belicosa, sino al hecho de que se fugaban de los sitios a los que estaban asignados como indios de mandamiento. Los conflictos relativos a las exigencias y los requerimien-tos de mano de obra de los establecimientos adyacentes a pueblos y misiones fueron constantes. También en este caso los desplazamientos de población constituyeron una de las respuestas a las duras condiciones que imponía este sistema coercitivo. De hecho, en la coyuntura de 1652 los indios de Tizonazo se encontraron entre varios fuegos: sus propias sementeras no contaban con tierras y agua suficiente en la misión, tenían problemas con doña María Sáenz de Chávez, propietaria de la hacienda de Ramos, a la que iban a trabajar de mandamiento y eran codiciados, al mismo tiempo, por el capitán Baltasar de Ontiveros, quien quería poblar Cerro Gordo y era sospechoso de “haberles estorbado o detenido la paz a dichos indios por sus particulares fines”.52
A finales de la década de 1720, tanto el gobernador de Nueva Vizcaya, José Francisco de Barrutia, como el visitador brigadier Pedro de Rivera recono-cían que los indios de pueblos y misiones de la jurisdicción se comunicaban frecuentemente con los tobosos para robar animales.53 Sin embargo, estos hombres no se ponían de acuerdo acerca de los motivos que orillaban a los indígenas a participar en esas actividades ilícitas.
Para Barrutia se trataba de pueblos sublevados contra la Corona y las auto-ridades coloniales, que querían sacudirse el yugo español y a los que había que sujetar para impedir que continuaran robando y destruyendo. Por su parte, el brigadier sostenía, a partir de los testimonios del ingeniero Álvarez Barreiro, apoyados en sus propias observaciones y en la opinión de algunos misioneros jesuitas, que los indios robaban para sobrevivir.54 En esa coyuntu-ra actuaba el grupo comandado por Juan Cuete, que pertenecía al pueblo de
50 “Padrón del pueblo de San Miguel de las Bocas”, 1777, AGI, Indiferente, 102. 51 “Estado que manifiesta el numero de vasallos y habitantes que tiene el rey en esta jurisdicción con distinción de clases sociales, estados y castas de todas las personas de ambos sexos, sin excluir párvulos”, 1777, AGI, Indiferente, 102.52 Testimonio de Luis Valdés, “Causa contra Francisco, Antonio y Juan, naturales del Tizonazo, por haberse alzado contra la real Corona”, 1652, AHP, Criminal, fols. 201-201v.53 Testimonio de Barrutia, “Expediente de la visita de presidios hecha por el gobernador don Ig-nacio Francisco Barrutia”, 29 de julio de 1728, AGNM-PI, vol. 154, exp. 3, fol. 16. En el mismo docu-mento, Testimonio de Rivera, 22 de julio de 1728, fol. 19.54 “Expediente instruido sobre la reforma de plazas en los presidios”, fols. 40-42v y 67-71.
HISTORIA DE DURANGO
Tizonazo.55 Emplazado sobre el camino que unía Durango con Parral, del otro lado de una serranía poco elevada que lo separaba del Oro y muy cerca-no a Indé, San José del Tizonazo se abría paso por el este hacia las llanuras. Aún en la actualidad, sus habitantes aseguran que los principales contactos del pueblo se establecen hacia el norte, con Parral, y hacia el este, con Coahui-la. Se sienten mucho más cercanos de esos sitios que del resto del estado de Durango, a pesar de formar parte de tal jurisdicción. De hecho, la dinámica de ese espacio se conformó históricamente a partir de la provincia de Santa Bárbara y esa construcción se percibe hasta hoy. Un dato que vale la pena señalar en ese sentido es la peregrinación que se realiza el primer viernes de marzo, para la tradicional fiesta del Señor de Tizonazo, que convoca a pere-grinos del sur de Chihuahua, como es el caso de los fieles de Valle de Allen-de, el Valle de San Bartolomé colonial.Avanzado el siglo, en la década de 1770, entre los integrantes de las bandas que respondían a los jefes apaches conocidos como Calaxtrin, padre e hijo, fueron identificados tepehuanes de Tizonazo.56 Durante las averiguaciones del caso, el justicia mayor de Real del Oro, Luis María Zataráin,57 declaró que algunos vecinos no obedecían su autoridad y conspiraban contra él.58 Además, aseguró que estaba amena-zado por “un tal Carrillo”, que se había escapado de la cárcel con un indio conocido como Monarca “que se pasea a la noche por el Real con los bárba-ros que comanda [...] No ha de parar hasta hacer de mi pellejo un tambor y llevarse a mi hija”.59 En esos años el comandante Hugo O’Connor había re-unido a los habitantes de este pueblo para expresarles “lo feo que era y el delito tan grave en que habían incurrido los de su nación con la alianza que habían hecho con los enemigos apaches”.60 Algunos años más tarde, en 1784, se acusó a los indios de Tizonazo, Santa Cruz, parte del de Las Bocas y El
55 Domingo de Rivas, “Averiguación practicada por el alcalde de Indé”, 1727, AHP, Criminal, G-37, fols. 1-2.56 Declaración de Alejandro de la Carrera, 21 de junio de 1773, “Expediente formado sobre la co-lusión y secreta inteligencia”, fols. 283-283v. Carta de Faini al virrey Bucareli, 26 de junio de 1773, AGNM-PI, vol. 43, fols. 11-13.57 “Expediente de información y pedido de pasajero a Indias de Luis María Zatarain, natural del Real de Minas de Ostimuri”, AGI, Contratación, 5514, n. 1, r. 22, abril de 1770; Inventario de los ex-pedientes diarios de la Audiencia de Guadalajara, 1700-1778, AGI, Guadalajara, 367.58 Testimonio de Luis María Zatarain, “Expediente formado sobre la colusión y secreta inteligen-cia”, fols. 328-329.59 Testimonio de Luis María Zatarain, “Expediente formado sobre la colusión y secreta inteligen-cia”, fols. 317v-318. Acerca de su hija, se refiere a María Rafaela Zatarain, hija del justicia mayor y de Cecilia Priego (Expediente de información y pedido de pasajero a indias de Luis María Zatarain, na-tural del Real de Minas de Ostimuri, AGI, Contratación, 5514, n. 1, r. 22, abril de 1770).60 Hugo O’Connor “Diario de la marcha que el día 11 de junio de 1773 emprendí con la primera compañía de la expedición militar”, 1773, AGNM, Cárceles y presidios, vol. 9; fol. 167v; “Extracto de las novedades ocurridas en las Provincias Internas”, 1773, AGNM, Correspondencia de Virreyes, vol. 39, fol. 16v.
TOMO
Zape de complicidad con los “apóstatas y gentiles enemigos en el delito de robo”. Los vecinos de la zona declararon que “siempre es de temer resistencia en la del Tizonazo, tanto por el número de sus familias cuanto porque les asiste el suficiente espíritu del que proceden, desde la segunda vez que se han apostatado, según ciertas tradiciones”.61 En esa oportunidad se volvieron a repetir algunos de los nombres involucrados a principios de los años setenta, cuando también habían sido acusados de robos y vinculaciones con los indios de guerra. Una década más tarde, muchos de ellos reincidían.62 De ochenta y dos indios encarcelados, cincuenta eran del Tizonazo.63 No tenemos datos acerca de la cantidad de habitantes que tenía este último pueblo en el decenio de 1780, ya que no aparece registrado en los padrones de 1777 y 1778. Pero en la Relación topográfica de Indé de 1777, el padre Veytia lo refiere como un pueblo “de indios tepehuanes de pocas familias porque desde el año 1616 [...] se ha experimentado en ellos visible decadencia”.64 Para mediados de la déca-da de 1760, el obispo Tamarón y Romeral contabilizó treinta y seis familias que sumaban doscientas diecisiete personas.65
Ante tal situación, se decidió pasar una revista general a dichos pueblos para tratar de comprobar su culpabilidad en los delitos de robo y coligación. El comisionado don Antonio Tomás de Aulestia, encargado de llevar a cabo la inspección, no encontró más que “algunas flechas, lanzas y carcajes que son de su uso”. Pero, a través de la declaración de algunos reos, se concluyó que “prenda que pudiese ser conocida o notada de las gentes no procuraban traer, ni recibir y sólo sí efectos comunes en ellos, ropa de la tierra, algún lienzo blanco”.66 Con lo cual, concluyó el comisionado, la falta de elementos que permitieran comprobar los delitos no parecía eximirlos. Finalmente, sin ha-bérseles podido comprobar nada, fueron puestos en libertad y reintegrados a sus pueblos en 1785.
Sin embargo, sabemos por una declaración no relacionada directamente con esa causa, que en los pueblos de Zape, Santa Cruz y Tizonazo se habían con-formado cuatro cuadrillas de ladrones de ganado que actuaban en la región. En efecto, en 1789, Juan Manuel Esteban Rivera, un preso que purgaba con-dena en el obraje de la hacienda de Encinillas, decidió descargar su conciencia
61 Gaspar Pereira al gobernador Velázquez, “Órdenes comunicadas al alcalde mayor del Oro”, 1784, AHED, cajón 4, exp. 50, fol. 2.62 Jacobo de Ugarte y Loyola, AGNM-PI, vol. 162, fol. 244.63 “Órdenes comunicadas al alcalde mayor del Oro”, 1784, AHED, fol. 5; Apartado de buenas cuen-tas suministrados por orden del Comandante general de las Provincias Internas para la subsistencia de los indios reos de infidencia presos en la real cárcel de Durango, 1786, Contaduría General de Indias, Audiencia de Guadalajara, Cuentas de la Real Hacienda de Durango, 1783-1788, AGI, Guadala-jara 461.64 “Relación Topográfica de Indé”, 1777, Sala Cervantes, Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 300.65 Tamarón y Romeral, 1937, p. 120.66 “Órdenes comunicadas al alcalde mayor del Oro”, fol. 7.
HISTORIA DE DURANGO
confesando los delitos que había cometido.67 En una oportunidad, que no pudo señalar con precisión, Rivera participó con las cuadrillas de los pueblos mencionados en el robo de ganado en la jurisdicción de Santiago Papasquia-ro y, entre todos, habían conformado un grupo de más de sesenta hombres. En suma, la imagen de pueblos y misiones como asentamientos estables era una construcción que contrastaba con su dinámica real y, en tal sentido, los indios asentados en ellos participaban intensamente de los conflictos que vi-vía la región.
Esa situación reportaba diversos beneficios para la elite neovizcaína. Es-tos hombres poderosos —que habían diversificado sus inversiones en tie-rras, minas y tiendas y, al mismo tiempo, ocupaban cargos militares y en la administración civil y religiosa— conformaban un denso entramado de re-des sociales que les permitía articular negocios e intercambios en torno a una serie de lealtades, clientelismos, parentesco y relaciones de amistad ho-rizontales y verticales. De esa manera legitimaban su posición y aseguraban su reproducción política, social y material. En ese marco, el escaso control que existía sobre una parte importante de la población de la provincia re-portaba beneficios en la medida en que les permitía poner en práctica estra-tegias para acceder a la mano de obra de los indios reducidos en pueblos y misiones que reclutaban a través de los mandamientos, pero también de los grupos no sometidos que eran capturados para tal fin.
67 “Noticia de las averías que ha ejecutado Juan Manuel Esteban Rivera, nativo de la ciudad de Durango y preso en este obraje de la hacienda de Encinillas en compañía de otros individuos”, 1789B, AHP, Criminal, G-19.
AGI Archivo General de IndiasAGNM, PI Archivo General de la Nación de México, Provincias InternasAHACH Archivo Histórico del Ayuntamiento de ChihuahuaAHED Archivo Histórico del Estado de DurangoAHP Archivo Histórico de ParralAHPJM Archivo Histórico de la Provincia de los Jesuitas de MéxicoCAH-UT Center for American History-The University of TexasCIESAS Centro de Investigaciones en Estudios Superiores y Antropología SocialFCE Fondo de Cultura EconómicaUACJ Universidad Autónoma de Ciudad JuárezUAM Universidad Autónoma MetropolitanaUJED Universidad Juárez del Estado de Durango
SIGLAS Y REFERENCIAS
ÁLVAREZ, SALVADOR1990 “Tendencias regionales de la propiedad territorial en
el Norte de la Nueva España. Siglos XVII y XVIII”, Actas de Segundo Congreso de Historia Regional Compara-da, UACJ.
1999 “La hacienda-presidio en el camino real de Tierra Adentro en el siglo XVII”, Transición, núm. 22 (Durango, UJED).
CRAMAUSSEL, CHANTAL1989 “Encomiendas, repartimientos y conquista en Nueva
Vizcaya”, Actas del Primer Congreso de Historia Regio-nal Comparada, UACJ.
1998 “El poder de los caudillos en el norte de Nueva Espa-ña”, en Carmen Castañeda (coord.), Círculos de poder en la Nueva España, México, CIESAS / Porrúa.
1999 “Una oligarquía de la frontera norte novohispana: Parral en el siglo XVII”, en Bernd Schroter y Christian Buschges (eds.), Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identi-dades y estructuras sociales de las capas altas urbanas en América hispánica, Vervuert, Iberoamericana.
2006 “La rebelión tepehuana de 1616. Análisis de un discur-so”, en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli (coords.), La Sierra Tepehuana: asentamientos y movimientos de po-blación, Zamora, El Colegio de Michoacán / UJED. (Colec. Debates).
______, Y SALVADOR ÁLVAREZ1994 “La peregrinación a San José del Tizonazo, Durango”, en
Carlos Garma Navarro y Roberto Shadow (coords.), Las peregrinaciones religiosas: una aproximación, México, UAM-Iztapalapa.
CHEVALIER, FRANçOIS 1976 La formación de los grandes latifundios en México,
México, FCE.
DEEDS, SUSAN M. 1989 “Rural Work in Nueva Vizcaya: Forms of Labor Coer-
cion in the Periphery”, Hispanic American Historical Review, vol. 69, núm. 3.
1998 “Indigenous rebellions on the northern Mexican mis-sion frontier. From first-generation to later colonial responses”, en Donna J. Guy y Thomas E. Sheridan (eds.), Contested Ground. Comparative Frontiers on the Northern and Southern Edges of the Spanish Em-pire, Tucson, The University of Arizona Press.
LEÓN GARCÍA, RICARDO 1992 Misiones jesuitas en la Tarahumara (siglo XVIII), Chi-
huahua, UACJ.
ORTELLI, SARA 2006a “Las reformas borbónicas vistas desde la frontera. La
elite neovizcaína frente a la injerencia estatal en la segunda mitad del siglo XVIII”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, núm. 28, 3a Serie, 2o Semestre (Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires).
2006b “Movimientos de población en misiones de tepehua-nes. Siglos XVII y XVIII”, en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli (coords.), La Sierra Tepehuana: asentamientos y movimientos de población, Zamora, El Colegio de Mi-choacán / UJED, pp. 205-219. (Colec. Debates).
2007 Trama de una guerra conveniente. Nueva Vizcaya y la sombra de los apaches. 1748- 1790, México, El Cole-gio de México.
SWANN, M. M. 1982 Tierra Adentro. Settlement and Society in Colonial Du-
rango, Boulder, Westerview Press.
TAMARÓN Y ROMERAL, PEDRO1937 Demostración del vastísimo obispado de la Nueva Viz-
caya. 1965, México, Librería Robredo de José Porrúa, pp. 120-121. (Biblioteca Mexicana de Obras Inéditas, 7).
Prófugos, malhechores e infidentes.Población fuera del control colonial en Nueva Vizcaya a fines del siglo XVIII
TOMO
En el septentrión novohispano se pueden reconocer en torno a las zonas co-lonizadas por los españoles, espacios que quedaban fuera del control efectivo del estado colonial. Algunos de ellos permitían el asentamiento y la circula-ción de grupos y personas que vivían al margen del sistema, o que llevaban a cabo actividades ilícitas, o bien que se ausentaban por temporadas de los pueblos, misiones, minas, ranchos o haciendas, donde residían y laboraban, para luego retornar a las rutinas acostumbradas. En ese contexto, tanto los que se iban para no volver como aquellos que realizaban salidas esporádicas y transitorias, se integraban con frecuencia a bandas o cuadrillas de heterogé-nea composición étnica y social que vivían en las ásperas barrancas de la Sie-rra Madre Occidental y se dedicaban al robo de ganado, al asalto de personas y la toma de cautivos. Si bien las autoridades neovizcaínas hicieron mucho énfasis en la existencia de este fenómeno en las últimas décadas del periodo colonial y, en contraste, pintaron a las épocas anteriores como momentos de mayor estabilidad y control, el movimiento intenso de población era un pro-blema endémico en la provincia.
A fines del siglo XVIII, los integrantes de estas cuadrillas fueron señalados por las autoridades como enemigos internos de la Nueva Vizcaya, para dife-renciarlos de los enemigos externos, que eran fundamentalmente los apaches, considerados como grupos que venían de afuera de la provincia, no estaban formalmente integrados al sistema colonial y eran señalados como los princi-pales responsables del estado de violencia que sufrían esos territorios. Las incursiones de los apaches permitían explicar la mayor parte de los proble-mas que aquejaban a la provincia y se aseguraba que los objetivos que perse-guían eran despoblar el territorio, dislocar la economía regional, resistir al invasor español y acabar con el sistema colonial. En contraste, los enemigos internos formaban parte del sistema y, por tal motivo, fueron calificados como infidentes, delito de lesa majestad y que aludía a la “falta de confianza y fe de-bida a otro”. En este caso, la infidencia se refería a la traición o deslealtad a la
Sara Ortelli
HISTORIA DE DURANGO
Corona cometida por aquellos a quienes se creía formalmente integrados a la sociedad colonial y que eran súbditos del rey de España.1
¿Cuál era la composición de las cuadrillas y qué variables intervinieron en su conformación? Este proceso no respondió a un solo factor, sino que fue resul-tado de la confluencia de una serie de tensiones que atravesaron el cuerpo so-cial y político de la sociedad neovizcaína tardocolonial. La profusión de infi-dentes que se registra entre 1770 y 1790; el progresivo recrudecimiento de las acciones de los enemigos externos que reflejan los documentos, y la percepción por parte de los contemporáneos de que el estado de violencia era incontenible y conduciría a la destrucción de la provincia —sensación apocalíptica que nunca terminaba de concretarse—, se explican, en gran medida, por la resis-tencia de la elite local a las reformas que se intentaba poner en marcha desde el Estado borbónico, que atentaban contra los privilegios y las prebendas, y trastocaban el statu quo.
De apaches hostiles a súbditos infidentes
“si no se procura contener a estos nuevos enemigos domésticos serán más funestas las resultas”.2
Los integrantes de las cuadrillas3 aparecen mencionados en una doble pers-pectiva socio-política y étnica como desertores, fugitivos, facinerosos, malhe-chores, apóstatas, vagos, negros, mulatos, lobos, coyotes, españoles, mestizos, indios de pueblos y misiones. En 1784 el comandante general Felipe Neve reconoció que “la mayor parte, si no todas, las referidas hostilidades las han causado los reos de infidencia descubiertos en esta provincia”,4 y agregó que delincuentes y malhechores solapaban robos y muertes, atribuyéndolas a los apaches “que no las han cometido ni aún tenido noticias de ellas”.5 Unos años más tarde, en 1788, Jacobo de Ugarte y Loyola afirmó que casi todas las des-gracias que sufría la Nueva Vizcaya debían atribuirse a los tarahumaras y los tepehuanes antes que a los apaches, y aseguró que “la quietud y tranquilidad de Nueva Vizcaya depende esencialmente del exterminio de las cuadrillas de tales malhechores conformadas por los indios prófugos de las misiones y las
1 DLE, p. 770. 2 Bucareli a O’Connor, México, mayo de 1773, AGI, Guadalajara, vol. 47, fol. 23, CAH, TU. 3 Cuadrilla deriva de “cuadro” y remite a una reunión de personas para el desempeño de algunos oficios o para ciertos fines. Por ejemplo, identifica a grupos de malhechores actuando en cuadrilla, lo que en general implica la participación de más de tres individuos armados en la ejecución de un delito (DLE, p. 23). 4 Neve a Gálvez, “Novedades de Nueva Vizcaya”, 6 de julio de 1784, AGI, Guadalajara, 520, núm. 22.5 Informe de Felipe Neve a la Corona, “Dictamen del asesor de la comandancia general”, 1787, AGNM, PI, vol. 69, exp. 6, fol. 353v.
TOMO
gentes de castas infectas”.6 En la conformación de las cuadrillas confluían va-rios fenómenos que estaban presentes desde décadas atrás y formaban parte de la dinámica de la sociedad neovizcaína. Entre los que más parecían pre-ocupar a las autoridades provinciales se encuentran la deserción de los pue-blos y la presencia de no-indígenas que vivían con los indios.
A pesar de los esfuerzos que habían hecho los misioneros desde la implan-tación del sistema colonial para mantener a los indios separados, tal objetivo no se había logrado en la práctica: los pueblos y las misiones estaban habita-dos no sólo por indígenas de diversos grupos, sino también por españoles, mestizos, mulatos, negros y gente de castas, es decir, que estaban ocupados por personas de las más diversas adscripciones étnicas. Este fenómeno ha sido documentado, por lo menos, desde el siglo XVII.7 Para solucionar dicha situación, el gobernador de la provincia, José de Faini, insistía en la necesidad de que los indios vivieran congregados y estuvieran custodiados de cerca por las autoridades civiles y religiosas, que deberían vigilar el movimiento de per-sonas extrañas o forasteras, de indios que estuvieran asentados en pueblos diferentes a los que pertenecían y de los que transitaban sin licencia o autori-zación. Además, bregaba para que “todos los pueblos de naturales se purguen y limpien de negros, mulatos, lobos y otras castas de gentes advenedizas, o vecinas, baldías, vagabundas”.8
Hay que considerar también que la población indígena no estaba asentada en los pueblos y misiones durante todo el año. Esa movilidad tenía que ver con el modo de vida de estas sociedades desde momentos anteriores a la lle-gada de los conquistadores y el establecimiento de las reducciones, el progra-ma evangelizador y los sistemas de trabajo forzado. Los indios de las misio-nes combinaban temporadas de estancia en ellas con momentos en los que se iban a las sierras a cazar y pescar. En El nuevo método de gobierno espiritual y temporal para la Tarahumara, Faini expresaba que las poblaciones nativas ma-nifestaban un “amor innato a las barrancas y desiertos y un tedio incontrasta-ble a la vida y demás institutos de católicos”.9 Estas palabras no hacían más
6 Ugarte y Loyola, 1788, AGNM, PI, vol. 128, fol. 347v; “El comandante general sobre hostilidades de los indios,” 1783, AGI, Guadalajara, 517, núm. 905; “Extracto de los insultos cometidos por los indios bárbaros en la provincia de Nueva Vizcaya en los cuatro primeros meses de este año, según acreditan los partes originales de los justicias que en cuatro cartas dirijo al exmo. sr. virrey don Manuel Antonio Flores, para su conocimiento y calificación”, Chihuahua, 1788, AGNM, PI, vol. 128, fols. 348-350.7 En 1681 el obispo de Durango, Bartolomé de Escanuela, observó la composición heterogénea de las misiones de tepehuanes: “Hoy día hay muy pocos indios en estos pueblos [...] y en el mismo pueblo hay españoles, mestizos, mulatos, negros esclavos, y libres sirvientes y trabajadores” (“Informe del obispo Escanuela al virrey”, Durango, 13 de noviembre de 1681, México, AFBN,caja 12, exp. 200).8 “Faini sobre nuevo método de gobierno espiritual y temporal”, 1773, AGNM, PI, vol. 43, exp. 2, fols. 152, 161, 163 y 167.9 José de Faini, AGNM, PI, vol. 43, exp. 1, fols. 119 y 123.
HISTORIA DE DURANGO
que describir su modo de vida antes de que tuvieran que enfrentarse a las transformaciones impuestas por el régimen colonial español, que había tras-tocado la organización del espacio y todas las formas de producción econó-mica e integración política y social.
A principios del siglo XIX la situación no había cambiado. Por ejemplo, el pueblo de San Gregorio, en la jurisdicción de San Andrés, era caracterizado como una “gavilla de ladrones”10 que había vivido durante años del robo del maíz y de las reses de los vecinos de la jurisdicción.11 San Gregorio estaba habitado mayormente por mulatos, hecho que no impedía que funcionara como un pueblo de indios o que fuera reconocido como tal. Un funcionario colonial enunciaba que sus habitantes “viven a lo moro, sin señor”.12 Si un juez o un cura “los manda comparecer por algún asunto de justicia, forman inme-diatamente cabildo en el que por lo común se determina no se ocurra al lla-mado y se suben al monte”.13 El gobernador del pueblo aconsejaba que “cuan-do los quisieran ir a sacar presos no lo consintiesen [...] pues en caso forzoso tenían armas”.14 Gozaban de una movilidad que les permitía ausentarse por temporadas, refugiarse en las sierra y recurrir a las armas en caso de que las autoridades insistieran en hacer cumplir los mandatos judiciales, laborales o religiosos. San Gregorio no era el único pueblo que presentaba estas caracte-rísticas. El padre Gallardo aseguraba que “si el juez o el párroco van a algún pueblo de visita sin anticipar aviso, o absolutamente no hallan indios, o sólo hallan uno u otro”.15
La dinámica de salida y retorno se combinaba, en muchos casos, con el alejamiento definitivo y el asentamiento en las sierras, lejos del control colo-nial. Ante esta situación, si bien los misioneros y las autoridades civiles argu-mentaban preocupación por el aspecto espiritual —porque los indios que huían se volvían gentiles y olvidaban los preceptos religiosos que les habían sido inculcados en las misiones—, los problemas de fondo eran otros y te-nían que ver con el control de la población. Por un lado, porque la unión de los que huían con vagos y con malhechores que se mantenían del robo, gene-raba un ambiente de violencia e inseguridad. En efecto, muchos indígenas que se alejaban del control colonial pasaban a engrosar las cuadrillas que se
10 Testimonio de Francisco Mesa, “Causa criminal contra los indios del pueblo de San Gregorio”, AHED, cajón 20, exp. 13, fol. 5v.11 “Causa criminal contra los indios del pueblo de San Gregorio”, fols. 2v, 7v.12 Vicente González del Campillo, teniente general de la jurisdicción de San Andrés, “Causa crimi-nal contra los indios del pueblo de San Gregorio”, fol. 2v.13 Testimonio de Cristóbal Mesa, “Causa criminal contra los indios del pueblo de San Gregorio”, fol. 6v.14 Testimonio de José Pablo Sánchez, “Causa criminal contra los indios del pueblo de San Grego-rio”, fol. 16.15 Informe Nemesio Salcedo, intendente de Durango, de fray Juan José María Joaquín Gallardo, Chihuahua, 24 de abril de 1803, AGI, México, 2736.
TOMO
asentaban en las sierras y se involucraran en actividades delictivas para sobre-vivir.16 Por otro, estas preocupaciones estaban vinculadas con la necesidad de mayor control de la población —indígena y no indígena— para asegurar el acceso a la fuerza de trabajo y al sistema de mandamiento para las labores en ranchos, haciendas y, en menor medida, de minas. El sistema de mandamien-to consistía en el traslado de grupos de indígenas desde pueblos y misiones para trabajar por temporadas, fundamentalmente, en las haciendas. Así, Fai-ni clamaba para que “la multitud de hombres vagabundos y mal entretenidos de que se contempla muy oprimida la provincia se sujete al trabajo por todos los medios legales y jurídicos”.17
Si bien estas condiciones de fuga y deserción parecieron agravarse en las últimas décadas de la colonia —después de la expulsión de los jesuitas y en pleno proceso de aplicación de las reformas borbónicas—, se trataba de un escenario de larga data que determinaba problemas crónicos para el control de la población de la provincia. La huida de los pueblos y misiones, la deser-ción, el refugio en zonas apartadas de las autoridades fueron dinámicas inhe-rentes al proceso de organización del sistema colonial en Nueva Vizcaya.
Las cuadrillas de infidentes y el contextode la Nueva Vizcaya tardocolonial
“ha aumentado el número de facinerosos y malhechores que agregándoseles muchos naturales fugitivos de sus pueblos y misiones, forman cuadrillas y cometen robos, muertes y otros graves daños”.18
“hay tarahumaras, tepehuanes, mulatos, coyotes, mestizos y otras castas de gente ociosa, perdida y vagamunda que [...] entregaban ganados y bienes de campo a los apaches a cambio de pieles, flechas y otros efectos”.19
Las evidencias acerca de la profusión de infidentes que surgieron tímidamen-te a principios de los años setenta del siglo XVIII, cobraron pronto dimensio-nes inesperadas en la medida en que fueron apareciendo sospechosos o cóm-plices, que llegaron a sumar pueblos enteros y llevaron a las autoridades a proponer que la presencia de estos enemigos internos era un fenómeno nuevo. Sin embargo, la conformación y las acciones de las cuadrillas respondieron a
16 Informe de Felipe de Neve a la Corona, 1783, en “Dictamen del asesor de la Comandancia Ge-neral”, 1787, AGNM, PI, vol. 69, exp. 6, fols. 348v-350.17 “Faini sobre nuevo método”, fols. 160-162v, 169 y 178.18 “Órdenes de Felipe Neve”, 1784, Archivo Municipal de Saltillo, AMS, 36, 78, 1.19 Declaración de un mulato capturado en la jurisdicción de Batopilas “Órdenes del comandante general don José Antonio Rangel para la aprehensión de los acusados de infidencia y listas de los acusados”, 1785, AHP, Guerra, Parral, G-13.
HISTORIA DE DURANGO
la confluencia de varios factores —algunos nuevos y otros de larga data— en el contexto de la Nueva Vizcaya tardocolonial. Las páginas que siguen están dedicadas a reconstruir este contexto y a reflexionar acerca de la manera como los contemporáneos intentaron explicar el fenómeno.
El robo de animales y las crisis de subsistencia
A lo largo del siglo XVIII la participación de los indios de pueblos y misiones en los robos de ganado fue explicada a partir de una gama de motivos, que iba desde los levantamientos contra el sistema colonial hasta la necesidad de pro-curarse alimento en épocas de crisis agrícolas y hambrunas. Durante esa cen-turia se pueden reconocer en Nueva España crisis que se suceden más o me-nos cada diez años y ciclos en periodos de quince o dieciséis años. Dos de estos ciclos de crisis coincidieron con coyunturas en las que se incrementaron en Nueva Vizcaya las acciones de las cuadrillas de infidentes vinculadas con el robo de ganado.
La crisis de 1771-1772 fue consecuencia de una serie de años afectados por sequías prolongadas y antecedidos por una nevada importante. Las sequías que tuvieron lugar desde 1769 trajeron como consecuencia la pérdida de co-sechas y la escasez de alimentos. En ese mismo año también se registró una epidemia. El año 1771 se caracterizó por el retraso de lluvias que trajo como consecuencia la pérdida de cosechas y una crisis que se prolongó en una com-binación de sequía, pérdida de cosechas, escasez y hambruna hasta 1774,20 con la incidencia de una helada devastadora en 1773. Los clamores de los contemporáneos son elocuentes y hablan del “rigor de la seca” que “todo lo tiene arruinado” y “en un año tan calamitoso como el presente en el que se nota la suma miseria, necesidad y desnudez, y si el año sigue como va se verán muchas más lástimas”.21
Una de las crisis más fuertes de las que se registraron en el siglo XVIII tuvo lugar en los años ochenta. El máximo ciclo de 1782-1783 estuvo precedido por tres años de sequía, fenómeno que aparece registrado en 1779 y se pro-longa en una combinación de sequía, helada y epidemia de viruela en 1780. La gran crisis de 1785-1786 fue ocasionada por la combinación de dos facto-res: el retraso de las lluvias en los primeros meses de la siembra y la sucesión de dos heladas excepcionalmente severas que destruyeron las cosechas en el centro, el occidente y el norte de Nueva España. Todavía en 1787 el obispo Esteban Lorenzo de Tristán dispensaba para que en la cuaresma se comiera carne, ya que “hay calamidades, hambre, peste, guerra y no hay frijol, aves,
20 Despachos de plata, 1774, AHACH, Hacienda, caja 46 bis, exp. 7.21 “Expediente formado sobre la colusión y secreta inteligencia”, AGNM, PI, vol. 132; exp. 19, fols. 253v, 323 y 251.
TOMO
arroz, ni lentejas”.22 Las Memorias del obispo registran: “Estrechó su justicia la necesidad y por los años continuos de 1784, 1785 y 1786 castigó a la Nue-va Vizcaya con peste, hambre y guerra. Murieron la mitad de sus habitantes [...] Diariamente se enterraban en esta capital de veinte en veinte los muertos en medio de los campos y las haciendas”. En las Gacetas puede leerse en 1785 que: “La escasez de semillas y por consiguiente el hambre azotaba a Durango, al grado de que el cabildo eclesiástico se reservó un tercio de harina para hostias”. Y, nuevamente, la pérdida de cosechas por heladas tempranas y esca-sez de lluvias en 1789.23
Para completar la situación, en esta coyuntura los ganados fueron afecta-dos por epizootias. En el área del Bolsón de Mapimí la densidad de los ani-males en estado salvaje comenzó a disminuir hacia 1788 debido a enferme-dades del ganado. Tal disminución pudo haber incidido en un incremento del robo de ganados pertenecientes a ranchos y haciendas.
En suma, aparece una concentración de referencias documentales acerca de las acciones de las cuadrillas de infidentes en los momentos en que se regis-traron crisis de subsistencia. Esto es muy claro para 1771-1773 y 1784-1785. En ambos momentos las autoridades coloniales entendieron el fenómeno de robo de animales como consecuencia de las relaciones entre grupos sedenta-rios, asentados en pueblos y misiones, con los famosos apaches. El periodo 1784-1785 fue caracterizado como de resurgimiento de una ola de violencia y de robo, que también determinó una nueva serie de investigaciones por parte del Estado colonial. En realidad, tanto las investigaciones de principios de la década de 1770 como las de los años ochenta señalan que el robo era una actividad recurrente y que las acciones de las cuadrillas de fugitivos, mal-hechores y vagos tenían larga data en la provincia. En este sentido, se puede pensar más bien en los años 1771-1773 y 1784-1785 como periodos de in-cremento del robo de animales a consecuencia de los desastres naturales —en ambas coyunturas se registraron crisis de subsistencia por sequías y pérdidas de cosechas—, sin perder de vista que dicha actividad se realizaba antes y después de esos momentos puntuales. Es probable que ante las crisis de subsistencia, retracción de la producción y hambre, el fenómeno de robo se intensificara y saliera a la luz de manera más clara y evidente.
La coyuntura de 1784-1785 coincide, además, con el incremento de la ac-tividad minera. La relación entre el robo de animales y los momentos de re-tracción o auge de la minería señala que durante los periodos de auge se re-gistró mayor cantidad de robos. En general, la producción argentífera
22 Archivo Parroquial de Valle de Allende, Chihuahua, APVA, 1787, caja 15, fol. 6.23 “Noticia de los sucesos acaecidos”, 1788, AHP, Guerra, SMU; “Noticia de las averías que ha ejecutado”, 1789 B, AHP, Criminal, SMU; AGNM, PI, vol. 128; “Hostilidades de bárbaros y triunfos sobre ellos”, 1789, AHED, Sala Colonial, cajón 9, exp. 102.
HISTORIA DE DURANGO
aumentó durante el siglo XVIII en toda la Nueva España. El metal producido en 1795 sextuplicó la cifra de 1695, correspondiendo los mayores incremen-tos a tres periodos: de 1738 a 1745, de 1777 a 1783 y de 1785 a 1798. Desde entonces hasta 1804-1809 el ritmo de crecimiento se mantuvo muy inferior. El incremento de los robos de animales en torno a 1784 y 1785 coincidió, además, con el auge minero relacionado con el descubrimiento del mineral de Nuestra Señora de Guarisamey, cuya primera mina fue denunciada en mayo de 1784 con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecolotita. A fines de diciembre se había producido gran cantidad de plata, que fue supe-rada entre enero y junio de 1786. Esta relación estrecha entre el incremento de la producción minera y el robo de animales no es casual, ya que la minería necesitaba de gran cantidad de animales para su funcionamiento.
El robo de animales y los circuitos de intercambio
Más allá de las coyunturas, el robo de animales también se había relacionado desde épocas anteriores con el tema del comercio e intercambio. Parte del ganado robado quedaba en los límites de la provincia y se vinculaba, funda-mentalmente, con las necesidades y demanda de la producción minera. Pero, otra parte, se traspasaba a grupos indígenas no reducidos que nutrían circui-tos de intercambio de corta y larga distancia en la provincia. En momentos tan tempranos como 1574 existen evidencias documentales de chichimecas que intercambiaban metales ricos en plata —que usaban como adornos cor-porales— por mulas, caballos y esclavos capturados en territorio neovizcaí-no. Entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII, caballos y mulas prove-nientes de Nueva Vizcaya, Coahuila y Nuevo León eran intercambiados en el sur de Texas y en Nuevo México. Hacia 1650 se identificaron bandas que robaban caballos y yeguas en los alrededores del real de Indé y los traspasaban a los tobosos. Una de esas bandas de salteadores estaba integrada por tobosos, negritos, salineros y tarahumaras, y era capitaneada por un indio conocido como Jiménez, quien les pasaba yeguas a grupos asentados en las inmediaciones del Bolsón de Mapimí.24 A principios de la década de 1770, el comandante inspector Hugo O’Connor describió que las cuadrillas asentadas en las se-rranías del Bolsón se trasladaban “a los países que habitan los indios bárbaros con quienes hacen negociación por cambio de gamuzas y flechas, de manera que aquellos infieles con este género de comercio se proveen de mulas y caba-llos que tanto estiman”.25 El corregidor de Chihuahua, Queipo de Llano,
24 “Causa contra Francisco, Antonio y Juan, naturales del Tizonazo, por haberse alzado contra la real Corona”, 1652, AHP, Criminal, Parral, fols. 159, 161v y 171v.25 “Extracto de las novedades ocurridas en las provincias de Nueva Vizcaya, Coahuila y de las no-ticias que ha comunicado el comandante inspector don Hugo O’Connor”, 1773, AGNM, PI, vol. 40, fol.
TOMO
también enfatizó la existencia de un negocio: el intercambio de innumerable mulada, caballada y ropa de los muertos, por flechas, arcos, fustes y gamu-zas.26 Una década más tarde, el comandante Jacobo de Ugarte y Loyola se refirió a un reo acusado de infidencia llamado Juan José Armenta en los si-guientes términos:
declaró haber quitado cruelmente la vida por su propia mano a diecisiete personas y haber ejecutado con la perversa cuadrilla de que era capitancillo más de doscientas muertes y una multitud de robos de ganado y de bienes de campo, que en cambio de pieles, flechas y otros efectos entregaba a los apaches, sus amigos y aliados con quienes tenía establecido este infame comercio.27
El intercambio de animales robados fue cada vez más lucrativo en la medi-
da en que comenzó a intensificarse la demanda de animales en los territorios ubicados al norte del Río Grande. Así, uno de los aspectos que explica tal pro-fusión de infidentes está relacionado con el incremento del robo de ganado en el contexto de la necesidad de obtener animales que nutrían los circuitos de comercio clandestino de ganados a larga distancia. Detrás de esta actividad se descubre el funcionamiento de vastas redes de circulación e intercambio con grupos indígenas no reducidos. A fines de la época colonial las incursiones de robo de animales en Nueva Vizcaya alcanzaron niveles sin precedentes por dos factores: la gran cantidad de personas que dependían de esa actividad para sobrevivir y el incremento de la demanda de caballos entre grupos indí-genas y europeos en regiones ubicadas más al norte. Las necesidades del in-tercambio dibujaron enormes redes que involucraban a los apaches y coman-ches, proveedores de ganado doméstico que desplazaban desde el norte del actual territorio mexicano hacia Nuevo México y más allá. Sin embargo, la posibilidad de participar en los circuitos clandestinos y el incremento de los intercambios por la oportunidad de proveer de ganados a otras regiones, no explica de manera cabal la relevancia que adquirió el delito de infidencia en estos años. Hace falta tomar en cuenta otras variables.
El fantasma de las rebeliones de tarahumarasy tepehuanes del siglo XVII
Después de las rebeliones de tarahumaras y tepehuanes del siglo XVII las au-toridades coloniales creyeron haber pacificado las provincias septentrionales.
12v. También “Informe del gobernador de Nueva Vizcaya”, 1773, AGNM, PI, vol. 43, exp. 1, fol. 11.26 Queipo de Llano a Faini, “Expediente formado sobre la colusión y secreta inteligencia”, fol. 242v. 27 “Jacobo de Ugarte y Loyola”, 1784, AGNM, PI, vol. 162, fols. 242-242v.
HISTORIA DE DURANGO
En ese marco, los españoles de fines del siglo XVIII atribuyeron los conflictos y los brotes de violencia a la presencia de los apaches, a los que definieron como un elemento externo y no integrado a la sociedad neovizcaína que, en teoría, estaba pacificada y su población controlada. En este punto, conviene señalar dos cuestiones: el siglo XVII estuvo caracterizado por una situación de violencia permanente entre indígenas y españoles, y en tal contexto las rebeliones de tepehuanes y tarahumaras habrían sido, más bien, momentos en los que se intensificó la violencia. Al mismo tiempo, debe analizarse el discurso que los españoles utilizaron cuando definieron a los indios subleva-dos o rebeldes, denominaciones que abarcaban una amplia gama de situacio-nes que no tenían que ver directamente con una rebelión armada o en gran escala. En muchos casos, los adjetivos sublevado o rebelado definen en los documentos a los indígenas que se negaban a trabajar para los españoles o que huían de los lugares a los que estaban destinados por el sistema de manda-miento o repartimiento.
De todas maneras, los conatos de violencia que habían protagonizado los indígenas reducidos estaban muy marcados en la memoria de las autoridades y de los pobladores en general. Cuando en 1772 el corregidor Antonio Quei-po de Llano reconoció que indios tarahumaras y tepehuanes de pueblos y misiones participaban en los robos y en las muertes, se hizo presente otra vez el fantasma de la rebelión generalizada. Al principio, el gobernador Faini pensó que se trataba de “unos cuantos indios de genio inquieto o revoltoso, y propenso a ejecutar todo género de maldades [...] y por tanto no ser el caso de alboroto o levantamiento formal de provincia, pueblo o reducción entera”.28 Pero con el correr de los días se fueron descubriendo cada vez más tarahuma-ras y tepehuanes involucrados en las incursiones. Los hilos de la investigación fueron entretejiendo un escenario diferente al que suponía la organización ideal de Nueva Vizcaya. A pesar de los esfuerzos que habían realizado auto-ridades civiles y religiosas para mantener a los indios organizados en sus res-pectivos pueblos y misiones,29 a principios de la década de 1770 confirmaron que dicha organización estaba diseñada sólo en sus mentes y en las leyes co-loniales, y que no respondía a la dinámica real de la sociedad neovizcaína.
Las evidencias acerca de las cuadrillas de infidentes ponían a la luz un fe-nómeno que no era nuevo, pero que parecía cobrar una nueva dimensión: a pesar de las disposiciones que trataban de impedir su circulación por el te-rritorio, de mantenerlos ubicados en sus pueblos y misiones y de que porta-ran un permiso expedido por una autoridad civil o religiosa, los indígenas
28 Faini a Bucareli, “Expediente formado sobre la colusión y secreta inteligencia”, fol. 260.29 “Superior decreto sobre que los indios radicados en las misiones no deben residir en otros pueblos sin licencia de los padres misioneros por resultar perjuicios a la quietud de estos pueblos”, 1765, AHACH, Guerra, caja 2, exp. 13, fol. 1.
TOMO
formalmente integrados al sistema colonial huían hacia las sierras, robaban animales, mataban personas, participaban de circuitos ilegales de intercam-bio y se relacionaban con prófugos, vagos, malhechores y con los indios no reducidos.30
Según los testimonios de algunos hombres contemporáneos a los hechos, el ambiente que se respiraba en 1772 era semejante al que había precedido a las rebeliones de tarahumaras y tepehuanes iniciadas en 1616, que comenza-ron con el desplazamiento de “pequeñas cuadrillas de bandoleros que engrosa-dos y cometiendo innumerables excesos provocaron por último el poder de las armas”. Estos ecos llegaban al virrey Bucareli, en las alarmantes misivas de Faini, quien temía “que los malos inquieten el ánimo de los que obran indife-rentes y prorrumpan en alguna sonada general que nos ponga en el mayor cuidado, como el que ofreció la misma nación tarahumara en su pasada cos-tosa sublevación”. El gobernador estaba convencido de que la conspiración era general y aseguraba que “de uno a otro día se ha ido declarando casi la total infi-dencia de los pueblos de la Alta y Baja Tarahumara de esta provincia”.31
Sin embargo, los enemigos internos acusados de infidencia estaban lejos de pre-tender un levantamiento generalizado o rebelión. El interés principal que ani-maba sus acciones no era terminar con el orden colonial, eliminar a todos los españoles o despoblar la región. Si esto sucedía, se obstaculizaba el objetivo central que aparece en los documentos: la necesidad de conseguir animales. En este sentido, existe cierta contradicción entre las referencias tan evidentes del interés por los animales y las acciones de resistencia: si se cumplían algu-nas de las sentencias que implicaban terminar con la población española o destruir las haciendas, era probable que se dificultara el acceso al ganado que se reproducía en tales establecimientos.
El contexto político tardocolonial:la creciente injerencia del estado borbónico
Finalmente, la profusión de infidentes o súbditos desleales a la Corona que parece haber surgido a partir de 1770 debe insertarse en el contexto político de la Nueva Vizcaya tardocolonial. En este sentido, se puede aludir a tres aspectos: la expulsión de la Compañía de Jesús, la nueva mirada del Estado sobre la sociedad colonial y las reacciones de la elite local frente a las reformas borbónicas, que venían a socavar una serie de privilegios y derechos adquiri-dos. En el marco del programa de reformas, uno de los acontecimientos más trascendentales fue la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios
30 Faini a Bucareli, “Expediente formado sobre la colusión y secreta inteligencia”, fol. 232.31 Faini a Bucareli “Expediente formado sobre la colusión y secreta inteligencia”, fols. 232v y 260-262.
HISTORIA DE DURANGO
controlados por España. La profusión de infidentes de comienzos de la déca-da de 1770 se precipitó apenas unos años después de ese suceso. Si bien la población afectada en las misiones nunca había sido estática ni residía per-manentemente en ellas, la desarticulación del sistema administrado por los jesuitas debió profundizar la situación de movilidad, influyendo directamen-te en la deserción de familias enteras y en un mayor desplazamiento hacia las serranías, para sobrevivir y refugiarse. De hecho, varios años más tarde se argumentó que el despojo de tierras y el empobrecimiento de las misiones ocurrido después de la expulsión habían contribuido a que tarahumaras y tepehuanes se dedicaran a hostilizar la Nueva Vizcaya.32
Empero, como ya fue mencionado, la movilidad era un fenómeno de larga data, anterior a la expulsión, y tenía que ver con el modo de vida de las socie-dades nativas desde momentos previos a la organización colonial. En un principio los jesuitas condenaron tal movilidad y el hecho de que los indíge-nas no vivieran de la agricultura, pero con el correr del tiempo se mostraron tolerantes a esa dinámica. Además, los misioneros establecieron leyes por las cuales los indios no podían salir de manera indiscriminada a trabajar en mi-nas y haciendas, y determinaron que solamente lo harían para este fin los que contaran con un permiso firmado, mientras que para irse a las sierras no serían controlados ni detenidos. Esta política afectaba directamente los in-tereses de los terratenientes que no contaban con suficiente mano de obra voluntaria o que preferían como trabajadores a los indígenas de pueblos y misiones. Una vez que los jesuitas abandonaron Nueva Vizcaya, las autorida-des intentaron organizar de nueva cuenta a los grupos de indígenas disper-sos, a los que se sumaban vagos, desocupados y desertores.
Tal era la complejidad de este universo que los españoles pretendían tener controlado y organizado. Este es, sin lugar a dudas, uno de los problemas de fondo: la organización del mundo indígena neovizcaíno, idealmente ordena-do en misiones habitadas de manera permanente por familias indígenas con-vertidas a la fe cristiana, no se verificaba en la vida cotidiana. Así, el fenómeno que los españoles identificaron como delito de infidencia, no se relacionó di-rectamente con la desarticulación que debió implicar el desmantelamiento de la organización impulsada por los jesuitas. Si bien en algunos casos este acontecimiento, seguramente, contribuyó a intensificar ciertos fenómenos, los movimientos de población, la deserción, la circulación de personas se pro-dujeron antes y después de la expulsión.
Con respecto a la nueva mirada del Estado sobre la sociedad colonial, la profusión de infidentes que los documentos registran a fines de la colonia
32 “Carta del virrey de Nueva España sobre las providencias que dio para restituir a las misiones de tarahumaras y tepehuanes de la Nueva Vizcaya de los bienes de que se les despojó al tiempo de la expatriación de los jesuitas”, 15 de septiembre de 1794, AGI, Guadalajara, 587.
TOMO
tiene una relación directa con el programa reformador de los Borbones. Cabe recordar que los fines perseguidos por las reformas fueron esencialmente po-líticos y buscaron promover la ampliación del poder del monarca a través de la centralización política. En el marco de tales intentos de reorganización y control de los dominios coloniales tomó cuerpo la preocupación por las ac-ciones de los grupos que actuaban por fuera de los circuitos legales, y sus in-tegrantes fueron señalados como súbditos desleales y acusados de infidencia. En el nuevo contexto inaugurado por los Borbones, las inculpaciones se diri-mieron en el terreno laico. Esta mirada expresaba una de las preocupaciones centrales de las reformas: lograr una mayor injerencia de la Corona y restar poder a las órdenes y a otras instituciones de carácter religioso. Así, a diferen-cia de los momentos anteriores, cuando se había hecho hincapié en el aspecto religioso y se había acusado a los indios huidos de apostasía, el delito de infi-dencia remitía a un sujeto político entendido como súbdito, que había sido desleal a su soberano.
Esta nueva mirada, que apelaba a solucionar problemas crónicos de la so-ciedad neovizcaína —como el control de la movilidad, la comunicación de los indios asentados en pueblos y misiones con los no reducidos o la obtención de animales ajenos—, debió entrar en conflicto con el modo de vida y las normas tradicionales. Las referencias a las sospechas sobre pueblos enteros sospechosos de estar involucrados en el robo y circulación de ganados, sugie-ren que los acusados de infidencia eran solapados e, incluso, apoyados por sus comunidades, y que las actividades llevadas a cabo por las cuadrillas go-zaban de cierta legitimidad y no eran percibidas como delitos o atentados contra la propiedad.
Por último, la reconstrucción del contexto de la segunda mitad del siglo XVIII en Nueva Vizcaya permite identificar un discurso que —frente a las reformas impulsadas por el Estado borbónico— sustentó y promovió la idea de la guerra como conflicto real o potencial, con el fin de mantener el statu quo y los privilegios de que gozaban los poderosos locales, a partir de los be-neficios económicos y políticos que reportaba la ubicación en una zona con-siderada como fronteriza y en conflicto latente con los indios no reducidos. Desde mediados de esa centuria los intereses personales y corporativos se vieron socavados por la creciente injerencia de la Corona y los intentos por reforzar el poder real a través de las medidas contenidas en dicho programa reformador.
Estas medidas no convenían a los poderosos de la provincia, que detenta-ban el poder local y regional y que vieron amenazados su modo de vida, po-sición y privilegios como consecuencia de las iniciativas diseñadas desde la metrópoli, que socavaban los derechos adquiridos desde la conquista de esos territorios. Así, el estado de violencia en el marco de una frontera de guerra
HISTORIA DE DURANGO
fue invocado como un discurso justificador que intentó mantener un estado de cosas que parecía derrumbarse para la elite neovizcaína. La guerra y la presencia del enemigo formaban parte de la dinámica de Nueva Vizcaya y a tal binomio habían recurrido estos hombres en muchas ocasiones para justi-ficar, encubrir o cuestionar los más variados aspectos. En tiempos de los Bor-bones, frente a las reformas que intentaba aplicar el Estado colonial sobre los territorios de ultramar, estos rasgos de la sociedad neovizcaína se desplega-ron en su máxima expresión y la provincia pareció estar asolada de enemigos y en peligro inminente de desaparecer.
Colofón
Alrededor de 1790 se puso en práctica una nueva política hacia los indios no reducidos en todas las fronteras del imperio español en América. Nueva Viz-caya no estuvo ajena a tales políticas que se apoyaron en diversas formas de comprar la paz, a través del desarrollo del comercio y del sistema de raciones que el gobierno entregaba a los indios no reducidos a cambio de lealtad y del mantenimiento de relaciones pacíficas. Así, la relativa tranquilidad que co-menzaron a experimentar esos territorios fue explicada a partir de las nuevas estrategias de entendimiento con los apaches.
Pero, al mismo tiempo, se puso en práctica una política de sujeción hacia los vagabundos, fugitivos, desertores, malhechores y huidos asentados en montes y serranías, en fin, todos los sectores que integraban las cuadrillas acusadas de infidencia. Esta estrategia respondía a las opiniones claramente formuladas por varios funcionarios en torno a los responsables del estado de violencia en la provincia de Nueva Vizcaya, quienes enfatizaron que la con-flictividad debía explicarse, básicamente, a partir de la situación interna, es decir, del funcionamiento y las características de la sociedad neovizcaína.33
Los militares que estuvieron a cargo de los recorridos de inspección con el objetivo de perseguir a los infidentes, tenían órdenes explícitas de no moles-tar a los indios gentiles que encontraran a su paso. Los únicos que debían ser sujetados por la fuerza de la ley eran los infidentes que se refugiaban en los ásperos y fragosos terrenos de las sierras y a quienes se responsabilizaba de la violencia que sufría la provincia desde décadas atrás. En tal contexto, la pacificación, entendida oficialmente como el nuevo estado de convivencia logrado con los enemigos externos, ocultaba un fenómeno trascendente y mucho menos conocido por la historiografía, que permite arribar a una comprensión más cabal de los conflictos del siglo XVIII: la política de suje-ción llevada a cabo en el interior de la provincia, que apuntaba directamente
33 “Dictamen del asesor de la Comandancia General”, 1787, AGNM, PI, vol. 69, exp. febrero de 1792, fol. 129.
TOMO
a la desarticulación de las cuadrillas acusadas de infidencia. Este fenómeno vuelve más compleja la situación de violencia en la Nueva Vizcaya a lo largo del siglo XVIII, ya que cuestiona el protagonismo de los indios no reducidos y pone el énfasis de las explicaciones en las propias contradicciones de la so-ciedad colonial y en los intereses que la atravesaban. Un indicio que contribu-ye a apoyar fuertemente estos argumentos es, precisamente, que la época de relativa paz y tranquilidad de que disfrutó la provincia desde la última década del siglo XVIII no obedeció tanto a las nuevas estrategias de convivencia en-sayadas por el Estado borbónico hacia los grupos indígenas no reducidos, sino que respondió, en gran medida, al despliegue de políticas de sujeción de la población que estaba fuera del control colonial y que encarnaba una serie de problemas crónicos que debieron afrontar las autoridades en esas latitu-des del imperio español.
AFBN Archivo Franciscano, Biblioteca Nacional de MéxicoAGI Archivo General de IndiasAGNM, PI Archivo General de la Nación de México, Provincias InternasAHACH Archivo Histórico del Ayuntamiento de ChihuahuaAHED Archivo Histórico del Estado de DurangoAHP Archivo Histórico de ParralAMS Archivo Municipal de SaltilloAPVA Archivo Parroquial de Valle de AllendeCAH Center American HistoryDLE Diccionario de la Lengua EspañolaSMU Southern Methodist UniversityUJED Universidad Juárez del Estado de DurangoUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
DEEDS, SUSAN 2003 Defiance and Deference in Mexico’s Colonial North.
Indians under Spanish Rule in Nueva Vizcaya, Austin, University of Texas Press.
DICCIONARIO...1984 Diccionario de la lengua española, Madrid, Real Aca-
demia Española.
GARCÍA MARTÍNEZ, BERNARDO 1990 “Pueblos de indios, pueblos de castas. New Settle-
ments and Traditional Corporate Organization in Eigh-teenth Century New Spain”, en Arij Ouweneel y Simon Miller (eds.), The Indian Community of Colonial Mexi-co: Fifteen Essays on Land Tenure, Corporate Organi-zation, Ideology and Village Politics, Amsterdam, Cen-tro de Estudios y Documentación Latinoamericanos.
GIUDICELLI, CHRISTOPHE 2002 “El mestizaje en movimiento: guerra y creación identi-
taria en la guerra de los tepehuanes”, en Guillaume Boccara (ed), Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas, siglos XVI-XX, Quito, Ediciones Abya Yala / Instituto Francés de Estudios Andinos.
MERRILL, WILLIAM L. 1994 “Cultural Creativity and Raiding Bands in Eighteenth
Century Northern New Spain”, en William Taylor y Franklin Pease (eds.), Violence, Resistance and Survi-val in the Americas, Washington / London, Smithso-nian Institution Press.
2000 “La economía política de las correrías: Nueva Vizcaya al final de la época colonial”, en Marie-Areti Hers, José Luis Mirafuentes Galván, María de los Dolores Soto y Miguel Vallebueno (eds.), Nómadas y sedentarios en el norte de México, México, UNAM.
MÖRNER, MAGNUS 1999 La Corona española y los foráneos en los pueblos de
indios de América, Madrid, Ediciones de Cultura His-pánica / Agencia Española de Cooperación Internacio-nal.
ORTELLI, SARA 2004 “Enemigos internos y súbditos desleales. La infidencia
en Nueva Vizcaya en tiempos de los Borbones”, Anua-rio de Estudios Americanos, vol. 61, núm. 2 (julio-di-ciembre) (Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoameri-canos).
2006 “Movimientos de población en misiones de tepehua-nes. Siglos XVII y XVIII”, en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli (coords.), La Sierra Tepehuana: asentamientos y movimientos de población, Zamora, El Colegio de Mi-choacán / UJED, pp. 205-219.
TOMO
Por su importancia como sede episcopal desde 1620, la ciudad de Durango concentró u originó gran parte de lo más relevante en arquitectura y produc-ción artística en la Nueva Vizcaya. En esta ciudad, por ejemplo, se construye-ron hacia mediados del siglo XVII las primeras bóvedas de las que se tiene noticia en toda la provincia; asimismo, es un hecho importante el que, para hacer el ciprés de la catedral de Durango, haya viajado a la Nueva Vizcaya el renombrado creador de retablos Felipe de Ureña, quien había conocido de primera mano las obras del maestro español del Retablo de los Reyes, de la Catedral de México, Jerónimo Balbás, y es en la catedral duranguense donde se conservan las pinturas más antiguas del norte novohispano. Sin embargo, los escasos estudios de historia de la arquitectura y del arte, tanto en el ahora estado de Durango como en todos los estados norteños que formaban parte de la Nueva Vizcaya, no permiten conocer cabalmente estas expresiones cul-turales en la región. Por lo tanto, en este ensayo se podrá esbozar solamente a grandes líneas el desarrollo y las características de la arquitectura, escultura y pintura virreinales en el estado de Durango. Empecemos con una breve revisión de lo que se ha escrito.
Por muchísimos años, el único trabajo moderno sobre el arte de Durango fue el pequeño libro de Francisco de la Maza, La ciudad de Durango. Notas de arte, publicado en 1948. En efecto, sólo este investigador de origen potosino tuvo interés en explorar algo del pasado artístico virreinal del norte en las décadas durante las cuales en la UNAM se estaban sentando las bases para una historia del arte nacional. El texto sobre Durango fue la segunda monografía publicada por De la Maza en este género, y siguió al que había elaborado en 1939 sobre San Miguel Allende.1 La contribución de De la Maza fue fijarse bien, aunque por poco tiempo, en algunas obras; describir las que le parecie-ron particularmente importantes, empezando por la catedral, por supuesto, e incluir también comentarios acerca de obras de pintura, escultura y de uso
1 Vargaslugo, 1972, p. 70.
Clara Bargellini
HISTORIA DE DURANGO
litúrgico que allí se custodian. Después de esta publicación, apoyada para sus datos históricos en los conocimientos del renombrado duranguense Atana-sio Saravia, pasaron muchos años sin que el arte y la arquitectura de Duran-go aparecieran en investigaciones publicadas. La distancia del centro, unos sonados desencuentros entre funcionarios gubernamentales y autoridades eclesiásticas —o personas cercanas a ellas— y, simplemente, la ausencia en el norte de especialistas en el estudio del arte, contribuyeron a este olvido.
A partir de 1990, una nueva generación de historiadores, con sede en el IIH de la UJED, preocupados por conocer mejor y proteger el legado cultural de la región, emprendieron una serie de iniciativas para relacionarse con la investi-gación académica de otras instituciones, tanto en México como en los Esta-dos Unidos. Entre estas actividades, y con respecto a la historia del arte, se organizaron varios diplomados y algunos coloquios en colaboración con el IIE de la UNAM y otras instancias académicas. Para entonces, estaba en pren-sa La arquitectura de la plata, de mi autoría, que incluye un capítulo sobre la Catedral de Durango, un edificio clave para entender la arquitectura y el arte de prácticamente todo el norte novohispano. El contacto con los jóvenes in-vestigadores duranguenses fue de provecho mutuo y se plantearon las bases para realizar ulteriores trabajos, tanto por ellos como por otros que han lle-gado a interesarse en el arte virreinal norteño. Las publicaciones más relevan-tes han tenido como base el conocimiento directo de las obras estudiadas y se apoyan en investigaciones de archivo. Lo que sigue se fundamenta en estas contribuciones. Se trata de un recorrido dividido, de manera muy tradicio-nal, en apartados sobre arquitectura, escultura y pintura, simplemente para dar una visión de conjunto ordenada.
Arquitectura
No debe extrañar que en este apartado me apoye constantemente en la bi-bliografía sobre la catedral. Además del libro, apenas mencionado, de 1991, en el que también se incluyen datos acerca de otras construcciones de la ciu-dad y de la región norteña, hay un texto mío, publicado en el año 2000, que detalla la historia de la primera catedral. Los libros de María Angélica Mar-tínez Rodríguez, de 1996 y 2000, basados en su tesis en la Universidad de Pamplona, publican documentos y añaden datos. También es fundamental el libro de 2006 de Miguel Vallebueno Garcinava, basado en sus tesis de maes-tría y doctorado en El Colegio de Michoacán, en el que la catedral se inserta en la historia del desarrollo de la ciudad, su población y sus instituciones. De Vallebueno, asimismo, es un libro de 1998 sobre las haciendas del estado. Antes de ser sede de obispado, Durango fue una pequeña población. Con mucha probabilidad, debe atribuirse la construcción de la primera iglesia pa-
TOMO
rroquial de Durango a los indígenas de la misión franciscana de San Juan Bautista de Analco, establecida uno o dos años antes de 1563, cuando Fran-cisco de Ibarra fundó la que sería la capital de la Nueva Vizcaya. En 1605, el obispo de Guadalajara, Alonso de la Mota y Escobar, visitó lo que entonces era parte de su obispado de la Nueva Galicia. Además de declarar que el sitio de Durango era “maravilloso”, informó que había 50 familias en Durango y 50 “indios mexicanos” en Analco; es decir, indígenas nahuas del centro del virrei-nato.2 Es fácil pensar que las construcciones de Durango, “todas de adobe”, y la iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de María, eran en gran parte obra de estos indígenas. En esta primera parroquia fue instalada la catedral a partir de la erección del obispado en 1620, con un cambio de advocación a la Inmaculada Concepción, devoción favorecida por la Corona española.
El segundo obispo, Alonso Franco y de Luna, madrileño, se quejó en febrero de 1634 del “poco adorno y tanta necesidad” de su iglesia y de que estaba “ame-nazando ruina”.3 Pocos meses después, un incendio destruyó el techo del tem-plo. El cuidado de la fábrica material de la catedral era una obligación explícita del obispo,4 y Franco y de Luna la asumió con decisión. Puso de su propio dinero y consiguió donaciones de otros para poder reconstruir el templo, a pesar de que el auge minero de Parral estaba atrayendo a muchos pobladores pudientes de Durango, incluyendo al propio gobernador, quien, a partir de 1632, residía en el real de minas. Las funciones de la catedral tuvieron que trasladarse a la iglesia de la Compañía de Jesús, donde quedaron hasta febrero de 1640, cuando la construcción de la nueva iglesia, aunque no terminada, estaba lo suficientemente avanzada para poder servir para el culto.5
Son varios los puntos importantes para la historia del arte y de la arquitec-tura de Durango que se desprenden de lo sucedido en esos años. Se manifes-tó con toda claridad la relevancia de los jesuitas para la historia religiosa y cultural duranguense, y tenían la mejor iglesia del lugar, construida en 1616,6 que era la más capaz y digna para acoger las funciones catedralicias. Los pa-dres de la Compañía también contribuyeron con fondos para la reconstruc-ción de la catedral dañada, “teniendo noticia de la pobreza y necesidad de esta santa iglesia”. Estaban en Durango desde 1574, apenas dos años después de su llegada a la Nueva España; en 1595 fundaron allí una residencia y al año siguiente iniciaron su labor misional entre los tepehuanes. En cuanto a la historia de la arquitectura, la iglesia de los jesuitas, que funcionó como cate-dral entre 1634 y 1640, era “vistosa y bastantemente capaz”; es decir, posible-2 De la Mota y Escobar, 1966, pp. 13 y 83. 3 AGI, Guadalajara 63, Carta del 24 de febrero de 1634, cit. en Gallegos, 1960, p. 245.4 Navascués Palacio, 2000, p. 11.5 Bargellini, 1991, pp. 167-168, para un resumen de este proceso; Bargellini, 2000, pp. 563-582, para noticias de la primera catedral.6 Zambrano, 1961, t. V, p. 339, para las citas que siguen.
HISTORIA DE DURANGO
mente estuviera adornada con una portada en piedra tallada o tuviera ador-nos interiores de cierta riqueza. Lo seguro es que era un mejor edificio que la antigua parroquia-catedral de adobe y paja. Es probable, por lo tanto, que tuviera un techo de vigas, que normalmente era el paso que seguía cuando se renovaban o dignificaban los templos iniciales de un poblado.7 En efecto, la primera etapa de renovación de la catedral, después del incendio de 1634, fue la reparación del techo y el reemplazo de la paja con vigas.8
Pero la dignidad de catedral reclamaba algo mejor, y Franco y de Luna no se quedó satisfecho con la sola reparación del techo. En 1635 inició la cons-trucción en piedra de una nueva catedral de tres naves, que eran esenciales para poder albergar el coro en la parte central del edificio y así posibilitar las ceremonias catedralicias.9 Hasta la construcción, hacia 1690, de la misión jesuita del Nombre de Jesús Carichi, hoy en el estado de Chihuahua, la cate-dral duranguense fue la única iglesia con este tipo de planta en la Nueva Vizcaya. Ciertamente, era la más monumental, ya que la escala y los materia-les de Carichi querían recordar las primitivas basílicas paleocristianas, no las grandes catedrales españolas; los documentos mencionan piedra de can-tería y ladrillos. El templo tuvo un techo de vigas, pero sostenido en parte por “arquería”. La existencia de arcos es una indicación inequívoca de la pre-sencia en la obra de alguien con cierta experiencia, ya que no cualquier alba-ñil sabría cómo levantarlos. En efecto, en la documentación de la construc-ción de la nueva catedral tenemos la primera evidencia de un maestro constructor en Durango. Se llamaba Simón Jorge Gaytán, era natural de los reinos de Castilla y estaba en Durango por lo menos desde 1628.10 Con él trabajaron en obras de cantería y carpintería indios nahuas y de la región, así como esclavos negros y mulatos. Tocó al obispo siguiente, Diego de Evia y Valdés, terminar esta catedral en 1652, con un maestro arquitecto traído des-de la ciudad de México, quien, además, era presbítero. Pedro Gutiérrez Ata-rren aparece por primera vez en Durango en 1641 como “maestro mayor” de la catedral, y estuvo por lo menos hasta 1647;11 a él se debe la elevación del “cimborrio” sin linternilla sobre el crucero que marcaría este edificio como el principal de la ciudad por muchos años.
Aunque la tecnología constructiva es definitoria en la arquitectura —y no cabe duda de que la intervención del maestro Gutiérrez, quien después fue maestro mayor de la Nueva Galicia, haya sido un parteaguas para la arquitec-tura de la Nueva Vizcaya—, no hay que olvidar los trabajos de cantería y
7 Ivey, 2009. Seguramente el proceso fue igual en las iglesias de pueblos españoles.8 Bargellini, 2000, p. 565.9 Ibidem, p. 571. 10 Ibid., p. 567, para Simón Jorge Gaytán.11 Idem, 1991, pp. 122-123; 169, para Gutiérrez.
TOMO
carpintería. La nueva catedral con cimborrio representaba la arquitectura monumental y la modernidad. Sin embargo, hasta donde sabemos, las demás construcciones públicas de relevancia en la región en el siglo XVII y también en el XVIII siguieron siendo obras de albañiles y carpinteros, con techos de vigas y algunos elementos de cantería. No se tienen muchos datos precisos, pero seguramente hubo carpinteros en Durango desde los primeros años de su fundación, ya que aun las construcciones más sencillas necesitaban de obras en madera tallada y ensambladas. Las primeras menciones claras de piedra tallada corresponden a la obra dirigida por Simón Jorge, quien sabía construir arcos. La gran mayoría de las iglesias virreinales del estado de Durango con-servadas hoy en día son edificios con techos de vigas y corresponde a una tecnología intermedia entre las construcciones efímeras de los inicios y la permanencia de las piedras y bóvedas alcanzada en la Catedral de Durango a mediados del siglo XVII.
A finales del siglo XVII y principios del XVIII, durante los obispados de Gar-cía de Legaspi, Escalante Colombres y Pedro Tapiz, la catedral fue reconstrui-da para cumplir con los anhelos que ya eran evidentes en la obra del maestro Pedro Gutiérrez. En 1682, un maestro de Sombrerete, de nombre Pedro Pa-blo, había reparado el cimborrio, dañado por un rayo;12 sin embargo, urgían intervenciones mayores. Entre 1694 y 1721 se cubrieron todas las naves con bóvedas, se hizo la portada principal en piedra tallada, se amplió la iglesia al frente para crear los espacios del baptisterio y sagrario, y también en la parte del ábside para la sacristía, sala capitular y la casa donde actualmente se aloja la Galería de Arte de la Catedral. Finalmente, se avanzó en la construcción de una de las torres.13 De nuevo, los maestros vinieron de centros urbanos más al sur. El primero en llegar fue Mateo Núñez, desde Guadalajara, indicando cuán importante para Durango seguía siendo la capital de la Nueva Galicia. Después vino Simón de los Santos, traído desde la ciudad de México antes de 1678 por los vecinos de San José del Parral, el real de minas que era el otro polo urbano con impacto importante en Durango.
En Parral, De los Santos construyó la parroquia de San José con bóvedas. Más aún, él fue el maestro de la misión jesuita de Carichi, demostrando de nuevo la relevancia de los ignacianos para con el desarrollo de la arquitectura en la región. Al parecer, la portada principal de la catedral, cuyo primer cuerpo es muy clasicista en diseño y elementos, se levantó durante este periodo. A partir de 1700, Joseph de la Cruz, quien había llegado con Mateo Núñez, se encargó de seguir con las bóvedas, terminar la portada principal, la torre po-niente y la ampliación del edificio. Todas estas obras en la catedral fueron acompañadas por un aumento importante en la población de Durango a
12 Martínez Rodríguez, 1996, pp. 193-194.13 Bargellini, 1991, pp. 172-175, para esta reconstrucción.
HISTORIA DE DURANGO
principios del siglo XVIII. Este creci-miento también corresponde a la erección de otros edificios relevantes en la capital de la Nueva Vizcaya. En 1699 fue terminada una nueva iglesia de los jesuitas, todavía con techo de artesonado. Entre 1713 y 1717 se hizo el santuario de Guadalupe, al norte de la ciudad, igual que el san-tuario guadalupano original, que está al norte de la ciudad de México. En el mismo periodo se construyeron los edificios civiles entre la catedral y la plaza mayor, ahora desaparecidos. Se trataba de las casas de cabildo, una alhóndiga y la cárcel.
El obispo Benito Crespo (1726-1735) dignificó su catedral mandan-do hacer la lonja que todavía rodea el edificio.14 Sus preocupaciones urba-nísticas y su cuidado por la ciudad en su conjunto tuvieron su mayor ex-presión en la presa y el acueducto que se construyeron en el ojo de agua al occidente de la población. Además, Crespo volteó la mirada hacia algu-nas de las parroquias más importan-
tes de su obispado, animando a los vecinos y mineros de Cuencamé y Chihu-ahua para que construyeran parroquias monumentales con bóvedas. En Chihuahua, el arquitecto fue el mismo maestro Joseph de la Cruz, quien ha-bía trabajado en la Catedral de Durango, y parece haber llegado a aquella ciudad por medio de los jesuitas.15 Es decir, Durango había dejado de tener una posición marginal y estaba funcionando como metrópoli, ya que había empezado a exportar tecnología constructiva. Finalmente, hay que señalar que en estos años los franciscanos también reconstruyeron con bóvedas su iglesia de Durango. Para este proyecto, fue decisiva la presencia de fray José Arlegui, cuya actividad se extendió también a la reconstrucción de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, en 1724. Como la iglesia de Guadalupe, esta capillita puede considerarse una obra urbanística, ya que se trataba de un
14 Ibidem, pp. 175-177.15 Idem, 2004, pp. 140-141.
Portada lateral de la Catedral
de Durango.
TOMO
santuario mariano para el resguardo de toda la ciudad. Igual que en el caso del santuario guadalupano, la localización de la ermita de los Remedios, al poniente, reproduce el esquema de la de la ciudad de México.
La catedral ya estaba en sus dimensiones completas. Sin embargo, hubo un trabajo final que le dio su apariencia actual. Llegó un maestro, de nombre Miguel, desde Zacatecas, en 1737, a quien se le encargó rehacer la cúpula y las antiguas bóvedas laterales del crucero, además de los cuerpos inferiores de las dos portadas laterales.16 Estos trabajos estaban terminados en 1742. Por esos mismos años fue construida la iglesia de San Juan de Dios. Poco después se levantó el actual edificio de la universidad, que era entonces el Colegio de la Compañía de Jesús, y la gran hacienda de San Isidro de La Punta, también jesuita, localizada entre Nombre de Dios y Durango.
En su patio grande está inscrita la fecha de 1756 y su producción sostenía las actividades educativas de la Compañía de Jesús en la ciudad. A pesar de la importancia y calidad de esta arquitectura jesuita, no hay todavía un estudio
16 Id., 1991, pp. 177-178.
Cornisa ondulante de la
casadel conde de Súchil,
que sirvió como referente de
la arquitectura duranguense
HISTORIA DE DURANGO
que dé cuenta cabal de su construcción. Al obispo Pedro Tamarón y Romeral le tocó encargar la terminación de las portadas laterales de la catedral. Son obra del maestro Pedro de Huertas, llegado desde la ciudad de México, al parecer para ocuparse de una obra civil: el palacio del conde del Valle de Sú-chil, que era don Joseph Larrea, así como de la construcción de su hacienda del Mortero.17 Se sabe que también estuvo el maestro Nicolás Morín en estas obras.18 En la década de 1780 fue terminada la segunda torre de la catedral, que era lo único que faltaba para dejarla como hoy la vemos. Para entonces también se acabó de construir la iglesia de Santa Ana, iniciada hacia media-dos del siglo para alojar un convento de monjas capuchinas que nunca llega-ron a ocuparlo. Su cúpula y bóvedas, además de la bellísima talla de sus por-tadas gemelas, hablan con elocuencia de la participación de excelentes maestros, tal vez provenientes de Zacatecas, a juzgar por algunos detalles. Finalmente, para cerrar este apartado acerca de la arquitectura, es indispen-sable subrayar el auge de construcción civil en el siglo XVIII, tanto en la ciu-dad capital como en otros poblados y en las haciendas. Son de esta época las cornisas ondulantes que habían llamado la atención de Francisco de la Maza. Aunque la monumentalidad mayor y las bóvedas y cúpulas siguieron reser-vadas a algunos pocos edificios eclesiásticos, las demás construcciones adqui-rieron la permanencia que dignifica los centros urbanos y marca el paisaje de la parte central del estado hasta la actualidad.
La arquitectura es un arte eminentemente social porque involucra a mu-chos y variados actores e implica considerables gastos y esfuerzos de todo tipo. Además, los edificios de mayor presencia caracterizan y recrean el espa-cio a su alrededor y afectan a la sociedad en su conjunto. Al examinar la his-toria de la catedral de la capital del actual estado de Durango y sus implica-ciones, hemos visto cómo una obra arquitectónica de gran relevancia puede sugerir muchos caminos para entender el desarrollo urbano y social. Se per-ciben relaciones de poder e interinstitucionales. Un caso claro, por ejemplo, es el impacto del empuje e intereses de cada obispo. Otro es la acción de las diferentes órdenes religiosas, como la de los jesuitas, que parecen siempre haber estado al corriente y a la vanguardia de las posibilidades arquitectóni-cas de la ciudad y su región. Un aspecto fundamental de la historia de la ar-quitectura de Durango, como de otros sitios alejados de la ciudad de México, es la actuación de maestros trashumantes. Podemos concluir que en Duran-go las tecnologías constructivas se basaron al principio en los conocimientos de los indígenas del centro del virreinato que acompañaron a los frailes fran-ciscanos. Desde la primera mitad del siglo XVII hubo cierta diversificación de actividades, ya que se mencionan la producción de ladrillos, la talla de piedra
17 Id., 1999a, p. 131.18 Martínez Rodríguez, 1996, p. 224.
TOMO
y varios trabajos de carpintería, en los que deben de haber participado maestros independientes y, en el caso de Simón Jorge, con algún nivel de especialización. La necesidad de bó-vedas para prestigio y permanencia en la catedral resultaron en la llegada de maestros todavía más especializa-dos, como Pedro Gutiérrez, de Méxi-co, y Mateo Núñez, de Guadalajara. La necesidad de traer a Durango a estos individuos, provenientes de di-ferentes centros urbanos mayores, siguió prácticamente durante toda la época virreinal. En algunos casos, como el de Joseph de la Cruz, el maestro llegado a Durango desde Guadalajara, pasaron a otros sitios todavía más alejados de su origen. Se podrán entender estos movimientos e intercambios con mucha mayor precisión cuando tengamos estudios monográficos cuidadosos de más si-tios y edificios, pero también confor-me se logre trascender lo meramente local, buscando los posibles nexos entre diferentes lugares.
Retablos y escultura
Muy relacionada con la arquitectura en el virreinato fue la talla de la piedra. Más allá de su uso estructural en arcos, arquitrabes y marcos de ventanas y puertas, la piedra tallada sirve para decorar portadas y representar en ellas las iconografías locales y de mayor devoción, y para algunas piezas litúrgicas, como altares y pilas bautismales. De hecho, en 1634 la pila bautismal de la catedral, tal vez obra de Simón Jorge Gaytán, fue labrada en piedra. Es la primera obra de este tipo de la que tenemos noticias en Durango. Como ya se dijo, la portada principal de la catedral, que es la obra de piedra tallada más antigua conservada en Durango, fue levantada en los periodos de los maes-tros Simón de los Santos y Joseph de la Cruz. Fue en esa época, alrededor de 1700, cuando el trabajo en piedra de cantería tuvo un desarrollo importante
Portada del templo de Santa
Ana.
HISTORIA DE DURANGO
en la obra de la catedral. Poco después se manifestó también en las portadas de la iglesia franciscana (ahora desaparecida), del Santuario de Guadalupe y del hospital de San Juan de Dios.
En las portadas se pueden detectar los cambios en los gustos estilísticos. Así, el primer cuerpo de la portada de la catedral es de un sobrio clasicismo, mientras que en el segundo cuerpo las columnas están envueltas en adornos, a la manera de la modalidad salomónica, aunque sin mucho relieve ni movi-miento en el fuste. Un salomónico más acentuado y rico se manifiesta en los primeros cuerpos de las portadas laterales, de la época del maestro Miguel, de Zacatecas, entre 1737 y 1742. En la década de 1760, Pedro de Huertas y Nicolás Morín utilizaron el vocabulario estípite, derivado de modelos capita-linos, especialmente evidentes en la portada del palacio del conde de Súchil. Sin embargo, en los segundos cuerpos de las portadas laterales de la catedral, junto a los estípites, se imponen de nuevo las columnas. Se trata de una mo-dalidad que se llama el neóstilo, que es el neoclásico novohispano, anterior a la llegada del neoclasicismo académico propagado por la Academia de San Car-los, fundada en 1785.
Combinaciones de los estilos del siglo XVIII pueden verse en portadas de iglesias, capillas y casas en otras poblaciones del estado, aunque nunca con la riqueza de la catedral. El neóstilo, especialmente, está muy presente en la arquitectura civil duranguense de las últimas décadas del siglo XVIII. En él se combina el regreso a las columnas con las molduras mixtilíneas y los mo-tivos decorativos asociados al estípite, como son las guardamalletas, las ro-callas, las guirnaldas, y los elementos florales y vegetales tupidos contrasta-dos con superficies lisas. En cuanto a los agentes de la difusión por la región norteña de estas formas en obras de piedra tallada, está el ejemplo de Nico-lás Marín, quien viajó a otros sitios de la Nueva Vizcaya y terminó sus días en Chihuahua.
La carpintería, como la talla de la piedra, es un arte esencial para la arqui-tectura virreinal, pero, en sus expresiones más artísticas en muebles eclesiásti-cos y civiles, se asocia con el arte de la escultura en madera, que es el lenguaje predominante de la estatuaria hispánica en esos siglos. Las figuras novohispa-nas en piedra rara vez alcanzaron la calidad de las imágenes talladas en made-ra y después doradas y pintadas para colocarse en altares y retablos. De nuevo, los estudios que existen se han centrado en la catedral y sus retablos e imáge-nes de culto; en lo fundamental, es la misma bibliografía citada arriba, al ini-cio de los párrafos que tratan acerca del desarrollo de la arquitectura. Hay que añadir un artículo mío sobre retablos y esculturas en Durango, de 1988, y vuelto a publicar, sin el anexo documental, en 1990. Más recientemente, Miguel Vallebueno Garcinava ha contribuido al conocimiento de la escultura con varios textos, en especial uno todavía en prensa, dedicado precisamente
TOMO
al tema de los retablos y esculturas duranguenses. Las primeras noticias que tenemos de una obra de carpintería de cierto nivel ornamental en Durango surgen con la mención, en 1634, de un “cancel de coro” para la catedral. Al mismo tiempo se habla de un “tabernáculo de San Pedro” y, en 1636, del “mo-numento” de Semana Santa. De nuevo estamos en la catedral, y el carpintero del cancel y del monumento es el mismo maestro Simón Jorge Gaytán, que estaba supervisando la construcción. Sin embargo el “tabernáculo”, que debe de haber sido una especie de retablo a manera de nicho, fue costeado por el capitán Ontiveros en 1634, con 705 pesos y 3 reales, y está registrado en un documento en el que también se menciona un órgano “traído de México por el capitán don Gaspar de Quesada”.19 Es probable, por lo tanto, que también el tabernáculo haya llegado desde la capital. Este tabernáculo es el primer caso documentado en Durango de una práctica común: la creación de un retablo para una escultura que ya estaba en culto. También en 1657 se man-dó traer a México un retablo para la Virgen de los Remedios en su santuario, y se pidieron sillas “bordadas y de mucha costa” para el coro. Sin embargo, un “pintor de Parral” hizo en Durango unos escaños y la reja, “dorada con curio-sidad y pintada al óleo de azul y oro”, materiales traídos desde México. Con esto, se entiende que todavía no había en Durango quien dorara y pintara muebles eclesiásticos, aunque sí los había en Parral.
La situación había cambiado en 1688, cuando se hizo en la catedral un retablo para la Inmaculada Concepción, la patrona, y que el obispo Manuel de Herrera describe como el único donde “se pueda con decencia celebrar el Santo Sacrificio”. En relación con esta obra, hay que recordar un hecho tras-cendental para la historia de los retablos en la Nueva Vizcaya y atar algunos cabos para proponer una hipótesis. Según un contrato de 1680, en febrero de 1682 debe de haber llegado a Parral el retablo mayor de la parroquia de San José, obra muy costosa (5 800 pesos) del renombrado maestro Tomás Xuárez, de la ciudad de México.20 El retablo de San José medía 15.5 varas de alto y 11.5 de ancho (13 x 9.5 metros, aproximadamente); era, con toda probabilidad, de tres cuerpos con remate e incluía 12 esculturas (de los san-tos José, Felipe Neri, Pedro Arbuez, Pedro, Pablo, los cuatro evangelistas, el Niño Jesús, un Ecce Homo y la Inmaculada Concepción) y siete pinturas (La Resurrección, La Ascensión, La Asunción, La Adoración de los reyes, La Ado-ración de los pastores, La Sagrada Familia y Los Desposorios). El envío tiene que haber pasado por Durango y, de todos modos, no puede haberse igno-rado en la ciudad episcopal. Más aún, hay cuatro lienzos de Juan Correa en la catedral, uno de ellos fechado en 1686,21 con cuatro de los mismos temas
19 Vallebueno Garcinava, en prensa, para esta información y la siguiente, acerca del año 1688.20 Tovar de Teresa, 1990, pp. 85-86. Este retablo fue destruido en un incendio en el siglo XIX.21 De la Maza, 1948, p. 26; véase infra.
HISTORIA DE DURANGO
presentes en Parral (La Resurrección, La Ascensión, La Adoración de los reyes y La Adoración de los pastores); a éstos en Parral se añadieron temas especí-ficos para celebrar a san José. Sabemos, además, que Correa y Tomás Xuárez colaboraron en varios proyectos,22 así que bien podría ser que el retablo de Durango alabado por el obispo Herrera en 1688 también haya sido uno de estos proyectos.
Sea como haya sido, es posible que algún oficial haya viajado con el retablo de Parral y que se haya quedado en la región. De hecho, hacia 1690 estaban en Durango los maestros carpinteros Francisco Nores y Nicolás de Herrera, se-guramente conocedores de cómo hacer retablos salomónicos, como el de Pa-rral y el de la Inmaculada, en la catedral.23 Se trata de un diseño reticular y con soportes de columnas entorchadas en espiral, parecidas a unas de mármol que están en la Basílica de San Pedro, en Roma, y que se creían originales del Tem-plo de Salomón; de allí su nombre de “salomónicas”. Se conservan un par de columnas de este tipo talladas en madera en la parroquia de la Limpia Con-cepción del Valle de Súchil, que son los únicos elementos salomónicos que quedan en el estado de Durango, hasta donde llegan mis conocimientos.
Hacia 1720, terminadas las obras arquitectónicas de la catedral, se puso renovada atención a los muebles de su interior. El hecho de que en 1718 el obispo Pedro Tapiz había dedicado un retablo hecho en México en el nuevo Santuario de Guadalupe, sugiere que Durango todavía carecía de maestros capaces de llevar a cabo proyectos de envergadura en este arte. Sin embargo, algo se podía hacer, porque entre 1710 y 1728 se habían construido dos reta-blos en la iglesia de los franciscanos en Durango. De todos modos, en la cate-dral, se seguía con las compras en la capital, como la de la sillería del coro, que incluye figuras en relieve, en 1724. La importación más espectacular en cuan-to a trabajos de carpintería fue el tenebrario de madera taraceada, adquirido por el obispo Benito Crespo en 1738, según la Gaceta de México. La bella mesa de la sacristía probablemente también fue una importación de esos años. De la situación heterogénea de la hechura de retablos y otros muebles eclesiás-ticos en Durango, queda testimonio en la documentación del retablo que se hizo para la Virgen del Tránsito en la iglesia de San Juan de Dios, entre 1727 y 1737.24 Las esculturas ya existían. Un maestro, de nombre Pascual Corona, empezó la estructura del retablo que terminó Juan Antonio Carreño, llegado desde Sombrerete. Había un dorador de nombre Luis Cosme y también tra-bajó en la obra un Lorenzo de Urbina. Por las fechas y por la descripción de la
22 Vargaslugo y Curiel, 1991, pp. 48-50, 83-84, 86-87, 93-94, 252. Estos contratos para retablos, en los que se nombra a los dos artistas, son de 1678 (2), 1692 y 1694.23 Vallebueno Garcinava, en prensa, proporciona esta información y la que sigue sobre las obras franciscanas y la sillería de la catedral.24 Bargellini, 1988.
TOMO
construcción, debemos pensar que el retablo del Tránsito era una obra salo-mónica. Carreño también terminó los muebles de la sacristía de la catedral, que había empezado Lucas Nores hacia 1718. Además, posiblemente intervi-no en algunos arreglos de la sillería del coro. Es interesante que Carreño y los Urbina aparecen en la lista de vecinos de Durango de 1740 como mulatos, mientras que la familia de los Nores era española.25
A la intervención de un maestro excepcional, versado en las novedades estilísticas y técnicas de la capital, se debe la obra retablística de mayor en-vergadura hecha en Durango en toda la época virreinal: el ciprés de la cate-dral. Desgraciadamente ya no existe, pero fue descrito por el obispo Pedro Tamarón hacia 1762 como “una pirámide magnífica de tres cuerpos de talla afiligranada, bien primorosa, toda dorada, tiene 17 ½ varas de alto (alrede-dor de 15 metros) con una gran multitud de imágenes de santos de cuerpo entero estofadas”.26 El maestro era Felipe Ureña, identificado por Miguel Vallebueno como Felipe Neri Ureña, bautizado en la parroquia de San Mi-guel de la ciudad de México en 1709,27 y estuvo en Durango entre 1749 y 1752. Ureña había conocido bien las obras de Jerónimo de Balbás, el artista
25 Vallebueno Garcinava, en prensa.26 Tamarón y Romeral, 1937, pp. 29-30.27 Vallebueno Garcinava, en prensa.
Arriba izquierda:
Tenebrario. Catedral de
Durango.
Arriba derecha:
Sillería del coro. Catedral de
Durango.
HISTORIA DE DURANGO
Arriba izquierda:
Retablo estípite de la
parroquia de Cuencamé. Foto:
Balaam Gálvez
Arriba izquierda:
Retablo anástilo de la
parroquia de Cuencamé. Foto:
Balaam Gálvez.
Derecha:
Retablo de las Mercedes de El
Oro. Foto: Balaam Gálvez.
TOMO
español enviado a México en 1718 para construir el Retablo de los reyes de la catedral metropolitana, y antes de llegar a la Nueva Vizcaya había trabajado en Toluca y en Aguascalientes. Seguramente lo atrajo a Durango la posibili-dad de crear lo que sería su obra mayor. El ciprés tenía estípites, como todas las obras conocidas de Ureña, y los motivos serían concentrados de hojas, frutas y flores contrastando con superficies lisas y molduras mixtilíneas.
La estancia de Ureña, y después la permanencia de su hijo, también de nombre Felipe, y de algunos de sus oficiales, hicieron de Durango, por pri-mera vez, un centro de producción de retablos con repercusiones regiona-les. Aunque se deben hacer análisis mucho más precisos y puntuales, es evidente que los retablos de otros sitios duranguenses como Cuencamé, Avino, Menores de Abajo y Güichapa se explican, en buena parte, por las novedades balbasianas introducidas por Ureña, tal como lo señala Vallebue-no.28 En el caso del retablo del Señor de Mapimí, en Cuencamé, además de mencionarse en un inventario de 1766, fue retratado en un grabado de
28 Ibidem.
Retablo de la hacienda de
San Miguel de Guatimapé.
Foto: Balaam Gálvez
HISTORIA DE DURANGO
1777.29 El último retablo estípite del estado es el de Santa María del Oro, de 1799, fecha muy tardía para este tipo de composición. Fue construido por Sebastián Azcárraga Larreta y su hijo Joaquín, provenientes de la ciudad de México, donde en esa fecha ya no se hacían semejantes obras.30 Finalmente, hay que mencionar uno de los pocos retablos anástilos del estado en Cuen-camé, dedicado a la Virgen del Refugio.31 El término simplemente se refiere al hecho de que carece de elementos de apoyo visibles, tales como las colum-nas o los estípites de retablos anteriores.
El último estilo virreinal es el neoclásico académico, difundido por la Real Academia de San Carlos. Como ya se apuntó respecto a las portadas, lo an-tecedió un neoclasicismo novohispano que se suele llamar neóstilo, por el re-greso de las columnas junto con otros elementos clásicos, aunque conservaba elementos del barroco estípite introducido por Balbás. Carlos III, en 1777, había decretado que ya no se hicieran retablos dorados de madera, ostensi-blemente por el peligro de incendios, aunque también se trataba de reducir gastos y utilizar argumentos estéticos para centralizar y fortalecer el control de la monarquía sobre la iglesia.32 Hay retablos neóstilos de piedra en Tepe-huanes y en San Miguel Guatimapé.33 El sencillo retablo de la capilla de Guadalupe en la catedral es el ejemplo más representativo en Durango de la sobriedad y corrección clásica del neoclasicismo académico. El lenguaje clási-co es ortodoxo y el retablo es un simple marco con tímpano de perfil curvo para albergar la pintura de la Virgen.
Como he venido apuntando, muchos de los retablos apenas mencionados se hicieron para esculturas que ya existían. Por esta razón, no se pueden con-siderar como iguales la historia de los retablos y la de la escultura figurativa, a pesar de estar muy relacionadas. Aunque muchas esculturas sí pertenecen intrínsecamente a sus retablos, no es, por lo general, el caso de las imágenes principales y más importantes anteriores al siglo XVIII. Los datos sobre estas obras en particular son escasos y queda muchísima investigación por hacer antes de que podamos esbozar una historia confiable de estas esculturas. Sin embargo, se pueden señalar algunas informaciones relevantes.
Las primeras esculturas virreinales que llegaron al norte seguramente fue-ron representaciones de Cristo y de la Virgen María a las cuales el clero y los colonos tenían particular devoción. No eran necesariamente piezas grandes, porque la construcción de templos tardó unos años, mientras que las imáge-nes eran consideradas necesarias desde el primer momento como protección
29 Vallebueno Garcinava et al., 1998, p. 18.30 Idem, 2009.31 Bargellini, 1991, fig. 9.32 De la Maza, 1962.33 Vallebueno Garcinava, en prensa.
TOMO
y para la práctica de la religión. Por lo tanto, a diferencia de la arquitectura, de la escultura en piedra y de los re-tablos, no hay que buscar los inicios del arte de la escultura sólo en la Ca-tedral de Durango. Más aún, las pie-zas más antiguas que se conocen en el estado están asociadas a algunas misiones franciscanas; se trata de fi-guras de Cristo modeladas en pasta de caña de maíz. Esta técnica, de ori-gen indígena, fue practicada por los indios cristianos del centro del virrei-nato y de Michoacán. Algunos de es-tos nahuas y tarascos acompañaron a los misioneros y tal vez estas escultu-ras llegaron con ellos, o simplemente fueron llevadas por los propios frai-les franciscanos. De hecho, hay es-culturas de este tipo en Nombre de Dios y las hubo en algunos otros pueblos con presencia franciscana. Algunas, como el Señor del Mezqui-tal, hecho alrededor de 1580, son piezas grandes para culto público.34
Entre las esculturas de madera ta-llada de fecha temprana que todavía existen, está la Virgen con el Niño de la misión jesuita de Otáez. Esta escultura, basada en modelos sevillanos rena-centistas, fue restaurada recientemente.35 Aunque se quitaron tres capas de pintura añadidas a la pieza, sólo se pudo descubrir la superficie del siglo XVIII en el manto y túnica de la figura. De la escultura original, que proba-blemente es del siglo XVII, se pueden apreciar la composición sobria del con-junto y algunos restos de oro en el cabello del niño, que es un rasgo común en tallas de este tipo y época. Hubo más esculturas del siglo XVII en Duran-go, como la figura de san Pedro en la catedral, en 1634, cuyo “tabernáculo” acabo de mencionar.
Parece que todas las esculturas registradas en Durango en el siglo XVII y principios del XVIII fueron hechas en otros sitios. Notables entre ellas son las figuras, totalmente repintadas en el siglo XIX, de los santos Francisco de Asís
34 Ibidem; Bargellini (coord.), 2009, p. 226.35 Bargellini (coord.), 2009, p. 232.
Escultura de san Francisco
de la hacienda de Lajas,
Durango.
HISTORIA DE DURANGO
y Antonio, ahora en la capilla de La-jas. Otra es el Cristo cargando la cruz, del templo de San Agustín, que llegó a Durango desde Andalucía en 1673.36 Fue comprado a instancias de Francisco Gómez de la Vega, y Pedro Calleros y su esposa, Josefa Silva. El naturalismo y expresión de su rostro son característicos de las esculturas de este tipo, así como el hecho de que se trata de una imagen de vestir. Es decir, el cuerpo está tallado y pintado de manera bastante somera, ya que la figura iba a cubrirse con vestuario de telas verdaderas para insistir en la realidad de su presencia. Es un géne-ro de obra muy común también en la Nueva España, especialmente en el siglo XVIII. Es imposible —con los pocos conocimientos actuales de la escultura virreinal en general y por las enormes dificultades en estudiar obras que han sido repintadas y, con frecuencia, mal restauradas— preci-sar los orígenes de la mayoría de las piezas escultóricas en el estado de Durango. Lo más probable es que
muchas hayan llegado desde la ciudad de México, donde se hicieron excelen-tes esculturas talladas y estofadas (doradas y pintadas) desde el siglo XVI; también pueden haber llegado algunas desde Guadalajara. Otras figuras im-portadas a partir de por lo menos la mitad del siglo XVII, pero desde un con-texto totalmente externo, son las de marfil de manufactura asiática, de las cua-les hubo ejemplos tanto en las misiones como en la catedral, mencionadas en inventarios pero nunca con indicaciones de su proveniencia precisa.
La primera noticia que se tiene de la talla de alguna escultura en Durango es de 1732, cuando se contrató con Juan Antonio Carreño “para que labrase dos estatuas de dos ángeles” por 46 pesos, dentro de los trabajos del retablo de la Virgen del Tránsito, ya mencionado.37 Cuatro años más tarde se le pi-dieron otros dos ángeles. Carreño también trabajó en Nombre de Dios y tal
36 Vallebueno Garcinava, en prensa.37 Bargellini, 1988, pp. 52-53.
Escultura de la Inmaculada
Concepción. Catedral de
Durango.
TOMO
vez sean suyas las figuras de los santos Francisco y Buenaventura allí conservadas.38 Sin embargo, fueron Felipe Ureña y su taller quienes hicieron numerosas esculturas en Durango, algunas de las cuales sobreviven, aunque muy restauradas. Entre ellas está una Inmacula-da del ciprés y el San Jorge de la capilla del santo, declarado pa-trono contra las picaduras de alacranes en 1749. Estas figu-ras son graciosas y sonrientes, como había llegado a ser común en los ambientes capitalinos de mediados del siglo XVIII, pero ambas han sido excesiva-mente restauradas, así que se ha perdido información sobre su apariencia y técni-cas originales. Otras obras, probable-mente de escultores relacionados con Ureña, están en el retablo de Avino, en los retablos de Menores y de Güichapa. Muy bellos y también del siglo XVIII son las tallas de los santos Joaquín y Ana, en la iglesia de San Juan de Dios, y las figuras de San José y Santa Ana, en la pa-rroquia de San Juan del Río.
Durante su obispado, entre 1783 y 1793, Esteban Lo-renzo de Tristán hizo unas donaciones importantes de esculturas guatemaltecas a la catedral. Antes de llegar a Durango había sido obispo de León, Nicaragua, donde debe de haber tenido fácil acceso a estas magníficas obras. La más conocida es la Inmaculada del altar mayor actual. Como bellísima “nueva Eva”, está parada sobre un globo que representa la tierra, con un relieve del pe-cado original de Adán y Eva. Según un documento de la época, es obra de Juan de España, escultor de la Nueva Guatemala;39 hay que recordar que la Antigua había sido destruida en el terrible terremoto de 1773. Tristán donó, además, siete arcángeles guatemaltecos y tenía de su propiedad una Dolorosa con rostro y manos de alabastro del mismo origen, que se conserva y es un excelente ejemplo de este tipo de arte. Todas estas piezas guatemaltecas exhiben el característico estofa-do, con oro tanto abajo como arriba de los colores.
38 Vallebueno Garcinava, en prensa.39 Ibidem. El apellido pertenece a otros artistas conocidos en Guatemala; agradezco esta informa-ción a Johann Melchor, comunicación personal.
San José, imagen de madera
estofada. Parroquia de San
Juan del Rio, Durango.
HISTORIA DE DURANGO
Pintura
La búsqueda de obras de calidad en los lugares donde se produjeran tam-bién constituye una parte medular de la historia de la pintura en Durango, en paralelo con lo que sucedió con las tallas de madera estofadas. Aunque las pinturas, que eran más baratas que las esculturas, se mencionan en los documentos con menos detalles, las obras conservadas alcanzan un número mayor, especialmente en el siglo XVIII; en este caso, la catedral está de nuevo al inicio de la historia. Sin embargo, la bibliografía sobre la pintura en Du-rango es mínima; De la Maza es el que más la ha comentado y se han men-cionado unas pocas obras en la bibliografía ya citada para la escultura. Otras han entrado a formar parte de exposiciones y, así, han sido estudiadas con más cuidado.
En la colección de la catedral, ahora reunida en gran parte en la nueva gale-ría instalada en la casa detrás del templo, hay algunos cuadros del siglo XVII. Los más antiguos son tres de dimensiones similares, que tienen unos bellos marcos tallados y estofados. Los tres marcos parecen ser de la misma época, pero su factura no es usual en la Nueva España; tal vez son españoles. Los temas, o iconografías, de las representaciones también llaman la atención como conjunto. Dos son temas episcopales: la Imposición de la casulla a san Ildefonso y San Carlos Borromeo. Ildefonso, cuyo cuadro es un poco más gran-de que los otros dos, era obispo de Toledo en el siglo VII y recibió de las ma-nos de la propia María una casulla en reconocimiento por una defensa que había escrito de su virginidad. Borromeo (1538-1584), arzobispo de Milán y uno de los prelados más importantes de la Contrarreforma, fue canonizado en 1610; el lienzo que lo representa parece haber sido recortado. El tercer cuadro de este grupo es una copia del famoso icono de la basílica romana de Santa Maria Maggiore, atribuido a san Lucas y conocido en el mundo hispa-no como la Virgen del Pópulo. También hay en la catedral un cuadro repin-tado, y, por lo tanto, de fecha incierta, de la Virgen de Loreto sentada sobre su casa llevada en el cielo por los ángeles. Los jesuitas fueron los principales difusores de los cultos de estas dos devociones italianas en la Nueva España, pero su antigüedad y origen también eran propios para una nueva catedral como la de Durango. De hecho, la Virgen de Loreto, en particular, tuvo un culto importante en Durango que se conserva hasta la fecha en la iglesia de Analco.40 Esta advocación tuvo particular aceptación en el norte por estar asociada con los viajes, además de recordar la infancia de Jesús y ser muy milagrosa. Podría ser que uno de los obispos españoles, Franco y de Luna o Evía y Valdés, quienes gobernaron la diócesis de Durango sucesivamente, en-
40 Vallebueno Garcinava, 1993.
TOMO
tre 1633 y 1654, haya traído los tres cuadros con marcos estofados. Estilísti-camente, son de esos años o anteriores.
Otra pintura del siglo XVII de la catedral es una Exaltación de la cruz, obra que recuerda las composiciones y estilo de Sebastián López de Arteaga (Se-villa 1610-México 1656). El hecho de que los pies de Cristo estén sujetados con dos clavos también hace pensar en las preocupaciones de este pintor con respecto a la corrección de las representaciones de los hechos de la vida de Jesús.41 Podría haber hecho juego con una Crucifixión que se parece a la del Museo Nacional de Arte, también de Arteaga; es posible que hubiera otro lienzo que complementaba estos dos. Arteaga trajo composiciones de Ru-bens a la Nueva España y era cercano a los círculos de poder eclesiástico en la ciudad de México y en Puebla. Sea cual sea la historia precisa de todos es-tos cuadros de la primera mitad del siglo XVII, es evidente lo apropiado de sus iconografías para una catedral.
Otro grupo de cuadros probablemente del siglo XVII es una serie de los doce apóstoles, cada uno en el momento de su martirio. La cercanía de los cuerpos, que llenan las composiciones y rebasan los límites de los lienzos, impide que el espectador evada lo sangriento de las muertes representadas. Series de los apóstoles son frecuentes en las catedrales y otros templos católicos, aunque no con la vehemente violencia de ésta. Por ejemplo, hay otro apostolado en Du-rango, en la iglesia franciscana de Los Ángeles, pero es más convencional. Los santos de esa serie están parados y miran tranquilamente al espectador. Visten túnica y manto, y tienen los instrumentos de su martirio en la mano, mientras en los fondos y en escala muy menor se ven las escenas que narran la muerte de cada uno. Son obras de las primeras décadas del siglo XVIII.
Otras pinturas, seguramente pertenecientes a la catedral, son cuatro gran-des lienzos de Juan Correa (1646-1716): La Adoración de los pastores, La Adoración de los reyes, La Resurrección y La Ascensión. La primera está firma-da: “Juan Correa F. Año 1686”,42 año que corresponde a una época de intensa actividad del pintor, poco antes de que emprendiera su obra mayor en la sa-cristía de la Catedral de México. Estos lienzos serían probablemente los del retablo mayor de la catedral.
También se conservan en la catedral cuatro cuadros de la vida de san Felipe Neri, firmados por Juan de Aguilera, un pintor de quien se sabe muy poco, activo en la ciudad de México en la primera mitad del siglo XVIII.43 San Feli-pe Neri (1515-1595) fue un promotor de la reforma eclesiástica en el siglo XVI y fundador de la Congregación del Oratorio; por lo tanto, su culto es
41 Bargellini, 1994b.42 Los cuadros fueron consignados por De la Maza, 1948, p. 26; Vargaslugo, 1985, pp. 95, 96, 177-179.43 Toussaint, 1990, p. 150.
HISTORIA DE DURANGO
frecuente en las iglesias del clero secular. Desde finales del siglo XVII se habla de un retablo dedicado a este santo en la catedral. El inventario de 1762 re-gistra nueve lienzos de su vida en su retablo,44 así que estos serían los que quedan de ese conjunto. Otro pintor de la misma época y de una categoría semejante es Juan Antonio Arriaga (activo de 1729 a 1753), de quien se con-serva en la catedral un lienzo firmado que representa Los siete gozos y siete dolores de san José. La presencia de santa Teresa en el lienzo sugiere que este cuadro pudo haber estado en el retablo dedicado a la carmelita de Ávila que se registra en el inventario de 1762.45 Arriaga era de la ciudad de México, pero la mayoría de sus cuadros están en el norte.46
El deseo de tener en la catedral obras de los mejores pintores del virreinato, quienes en México gozaban del patrocinio de los altos prelados y funciona-rios virreinales, se manifiesta también en obras de la segunda mitad del siglo XVIII. Hay varias representaciones de la Virgen María pintadas por Miguel Cabrera (1695-1768) en la catedral y en el obispado: son representaciones de la Inmaculada y una Virgen del Refugio. El bello lienzo de San Jorge de la sa-cristía, aunque sin firma, es cercano a este pintor. Con respecto a la devoción de la Virgen del Refugio, traída a la Nueva España por la Compañía de Jesús, no puedo dejar de recordar el bellísimo cuadro de autor desconocido en la iglesia actual del Sagrario, antes templo de los jesuitas.
Posiblemente fueron ellos quienes llevaron las primeras obras de Cabrera a Durango. En la sacristía de la antigua misión de Durango en Santiago Papasquiaro está un retrato de Hernando Santarén, el más renombrado de los mártires jesuitas de la guerra con los tepehuanes entre 1616 y 1618. El lienzo está registrado en la misión en 1753.47 Más adelante en el siglo en-contramos en Durango algunas obras de Andrés López (activo de 1763 a 1812); notablemente, la Virgen de Guadalupe, firmada y fechada en México en 1800, en su capilla y marco neoclásico en la catedral. Un apostolado y una serie de 16 cuadros de la vida de la Virgen, todos sobre láminas de cobre, en el obispado, son la prueba de la continuada dependencia de los prelados duranguenses de los talleres capitalinos que estaban al día en los desarrollos artísticos. Estos cuadros son obra de Pedro Clapera, pintor de la Real Aca-demia de San Carlos.48
La colección de los retratos de los obispos de Durango, ahora albergada en la galería, es un muestrario de las ambiciones y logros —y también de los problemas— de quienes fueron los principales patrocinadores de pintura en
44 Martínez Rodríguez, 1996, p. 425.45 Loc. cit.46 Bargellini (coord.), 2009, pp. 244-245, con bibliografía anterior.47 Ibidem, p. 248.48 Bargellini, 1994a.
TOMO
Durango: los obispos y el cabildo catedralicio.49 La serie incluye el retrato de Pedro Barrientos Lomelín, firmado por José Juárez, el mejor pintor de la ciudad de México hacia mediados del siglo XVII.50 Quizá no sea casualidad que Miguel Sánchez, autor del primer libro sobre la Virgen de Guadalupe, haya dedicado su texto al mismo Barrientos, quien era criollo, y que las pri-meras representaciones que se conocen de las apariciones de la Virgen sean de José Juárez. Además, Barrientos en 1657 inició la construcción de un templo guadalupano en Durango.51 De José de Ibarra, maestro de Cabrera, es el retrato del obispo Antonio Macarulla. El excelente retrato de Vicente Díaz Bravo es de Patricio Morlete Ruiz.
Junto a estos grandes nombres están los lienzos anónimos y los atribuibles a maestros que trabajaron en la localidad. Tal es el interesante caso de Ga-briel José de Ovalle, el autor de los retratos de Martín Elizacochea y Pedro Tamarón. Las más de treinta obras conocidas de este pintor del segundo cuarto del siglo XVIII están en la región centro-norteña, principalmente en los alrededores de Zacatecas y Durango. Sin embargo, sabemos que el pintor llegó a Zacatecas desde la ciudad de México por problemas con su mujer.52 La opinión del cabildo catedralicio en 1742 respecto al primero de estos re-tratos es reveladora de las razones por las cuales siempre se buscaron obras capitalinas para la iglesia mayor de Durango. El cuadro de Ovalle fue censu-rado por “indecente e improporcionado”. En otras palabras, sólo se querían obras basadas en modelos metropolitanos consagrados. De todos modos, no se reemplazó el retrato criticado y hasta se aceptó otro para la serie; además, existe una Santa Bárbara de Ovalle en la catedral. Estos cuadros apuntan a la escasez de pintores en el norte y a las dificultades y costos de la importación desde los centros de producción.
En la colección catedralicia hay muchas otras pinturas, pero su relación con la principal iglesia del obispado en la época virreinal no está tan firme-mente establecida. Había más iglesias en la ciudad y en el actual estado y también había pinturas en casas particulares. Con el tiempo, algunos de estos cuadros acabaron en la catedral por una práctica común: la donación a las iglesias, especialmente a las más importantes, de obras de arte religioso. Aun-que es lamentable que no conozcamos las localizaciones originales de estas obras, que es un aspecto que debe seguir investigándose, hay que celebrar su conservación. Por estos lienzos, se registran lazos con otros talleres capitali-nos. Tal vez el pintor que más obras envió a Durango fue Antonio de Torres (1666-1731). Primo de los renombrados hermanos Juan y Nicolás Rodrí-
49 De la Maza, 1948, pp. 26-27.50 Sigaut, 2002, pp. 204-207.51 Gallegos, 1974, p. 314.52 Bargellini, 2001.
HISTORIA DE DURANGO
guez Juárez, y conocedor de las obras de Cristóbal de Villalpando, Torres exportó pinturas a todo el norte, incluyendo a muchos sitios del estado de Durango. Apenas ahora se está empezando una catalogación sistemática de su obra, pero aquí podemos enlistar algunas en Durango, empezando por dos en la catedral: Santa Catalina de Alejandría, firmada en 1723, y San Ate-nógenes, firmada pero sin fecha. Del mismo pintor hay una Santa Ana en la iglesia de Los Ángeles. También hay un San José en el Museo Regional de Durango y una Sagrada Familia en Avino.
Otro pintor presente en la colección catedralicia es Francisco Martínez (ac-tivo de 1717 a 1758), en un gran lienzo de forma mixtilínea con el tema de la Santísima Trinidad antropomorfa; es decir, las tres personas están represen-tadas por figuras humanas iguales, sólo diferenciadas por atributos. En todo el norte, las obras de Martínez están casi exclusivamente en iglesias jesuitas, así que tal vez este lienzo provenga de la iglesia de la Compañía de Jesús. Aunque se podría pensar que posiblemente tengan el mismo origen los bellos cuadros de San Ignacio de Loyola y San Francisco Xavier, también firmados por Martínez y ahora en el coro de la catedral, el inventario de 1762 mencio-na dos cuadros con estos santos en ese año como propiedad de la catedral.53 Por otra parte, bien podría haber pertenecido a los jesuitas la representación sobre lámina de san Ignacio de Loyola, firmada por Nicolás Enríquez, actual-mente en la sacristía de la iglesia de Santa Ana.54
Además de los cuatro cuadros de Juan Correa ya mencionados, se encuentra en la catedral una representación de San Francisco de Asís recibiendo la Extre-ma Unción. De acuerdo con una inscripción, el cuadro fue pintado por Juan Correa y “Patricio Garsia lo renovó el año de 1833”.55 Ni el tema ni el cuadro tienen que ver con la catedral y se percibe muy poco de la obra de Correa, pero tal vez tenga alguna relación con los episodios de la historia del mismo santo en la iglesia de Los Ángeles. Quizá estos lienzos y un cuadro más pequeño en la catedral, San Francisco consolado por ángeles músicos, provengan de la iglesia franciscana de Durango, destruida a principios del siglo XX. También en Los Ángeles están, además de los lienzos mencionados anteriormente, dos series de La vida de la Virgen, una de formato rectangular y otra ovalada, ambas de buena calidad. El tema de la producción local sigue abierto, sin embargo. Queda por hacerse un registro preciso de pinturas en todo el estado; en todo el norte, de hecho. A este respecto, vale la pena mencionar el cuadro de Ánimas en Nombre de Dios. Es una obra de gran tamaño y probablemente de factura local o regional. Finalmente, hay un tipo de pintura que con segu-ridad fue producida localmente: la pintura mural o sobre elementos arquitec-
53 Martínez Rodríguez, 1996, p. 426.54 Bargellini, 1999b, pp. 40-41.55 Vargaslugo, 1985, p. 312.
TOMO
tónicos. De ésta tenemos ejemplos en lo que queda de la muy interesante Via Crucis de Nombre de Dios, en algunas pequeñas muestras en las paredes del palacio del conde del Valle de Súchil, en la capilla de los Remedios y en la bóveda de la sacristía de la catedral, que Francisco de la Maza asignó al siglo XIX.56 Vallebueno, justamente, hace notar que los restos de pintura en las vi-gas de la capilla de la hacienda de la Limpia Concepción de Palmitos de Aba-jo (Güichapa), terminada en 1784, ejemplifican un tipo de decoración pictó-rica en la arquitectura que debe de haber sido muy frecuente, pero que ha desaparecido casi del todo en el estado.57
Cabe mencionar aquí, aunque no se trata de pinturas, que en Durango se conservan también ejemplos de las artes de platería y textiles. Estas obras están aún menos estudiadas en el norte que la pintura. Sin embargo, vale la pena recordar que se conoce el nombre de un platero activo en Durango ha-cia mediados del siglo XVIII: Pedro Morcillo.58
Para cerrar este recorrido del arte virreinal en Durango, reelaboro unas consideraciones básicas. Como capital de un obispado, la arquitectura y el arte de la ciudad de Durango fueron de importancia fundacional en todo el antiguo territorio de la Nueva Vizcaya. La presencia en Durango de indivi-duos conocedores, como lo fueron los obispos, los jesuitas y otros clérigos, además de algunos mecenas poderosos, especialmente en el siglo XVIII, pro-piciaron la creación e importación de algunas obras de primer orden. Sin embargo, la distancia de los centros de producción establecidos desde el siglo XVI ofrecía dificultades particulares. En consecuencia, el estudio del arte vi-rreinal de Durango presenta temas importantes, pero apenas esbozados, acerca de los gustos virreinales y de la interacción entre el patrocinio culto y las necesidades locales. Para avanzar, son indispensables los registros precisos y acuciosos de las construcciones de valor histórico y artístico y de las obras de escultura, pintura y otras artes todavía existentes en el estado. Evidente-mente, sólo equipos multidisciplinarios pueden hacer bien este trabajo. A partir de estos registros, será posible plantear problemas e hipótesis a explo-rar. También se podrán jerarquizar los proyectos de salvaguardia de este lega-do cultural y de su conservación. Estos procesos también tienen que ser mul-tidisciplinarios para minimizar los errores. Así, en el futuro, los que vienen después de nosotros tendrán las posibilidades de hacer sus propias preguntas y buscar sus propias respuestas frente a las expresiones humanas del pasado.
56 De la Maza, 1948, p. 27.57 Vallebueno Garcinava, en prensa.58 Bargellini, 1991, p. 180; Martínez Rodríguez, 1996, p. 430.
AGI Archivo General de IndiasConaculta Consejo Nacional para la Cultura y las ArtesENAH Escuela Nacional de Antropología e HistoriaIIE Instituto de Investigaciones EstéticasIIH Instituto de Investigaciones HistóricasIJAH Instituto Jalisciense de Antropología e HistoriaUJED Universidad Juárez del Estado de DurangoUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
BARGELLINI, CLARA 1985 “La ‘Segunda visita’ a la Nueva Vizcaya de Pedro Ta-
marón. Consideraciones generales e inventarios”, Ana-les del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 54, pp. 69-96.
1988 “Escultura y retablos coloniales de la ciudad de Duran-go”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 59, pp. 151-174.
1990 “Escultura y retablos coloniales de la ciudad de Duran-go”, en Imaginería virreinal, México, IIE-UNAM / INAH, pp. 47-58.
1991 La arquitectura de la plata, iglesias monumentales del centro-norte de México. 1640-1750, México / Madrid, UNAM / Turner.
1993 “Gabriel José de Ovalle, pintor en Zacatecas y Duran-go”, Transición, núm. 13 (marzo), pp. 44-47.
1994a “Dos series de pinturas de Francisco Clapera”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 65, pp. 159-178.
1994b “Cristo en el arte barroco”, en Gilles Chazal y Elisa Vargaslugo (coords.), Arte y mística del barroco, Méxi-co, Conaculta, pp. 43-47.
1999a “La Casa del conde del Valle de Súchil”, en Casas se-ñoriales del Banco Nacional de México, México, Fo-mento Cultural Banamex, pp. 125-154.
1999b “Painting on Copper in Spanish America”, en Michael Komanecky et al., Copper as Canvas, Nueva York / Oxford, Oxford University Press, pp. 31-44.
2000 “El trabajo indígena y la construcción de la primera catedral de Durango”, en Nómadas y sedentarios en el norte de México, México, UNAM / INAH, pp. 563-582.
2001 “Nuevos documentos sobre Gabriel José de Ovalle y algunas consideraciones acerca de la apreciación de la pintura novohispana”, Anales del Instituto de Investi-gaciones Estéticas, núm. 78, pp. 77-102.
______, (COORD.)2004 Misiones para Chihuahua, México, Cementos de Chi-
huahua / México Desconocido.
2009 El arte de las misiones del norte de la Nueva España, México, Antiguo Colegio de San Ildefonso.
GALLEGOS, JOSÉ IGNACIO 1960 Durango colonial. 1563-1821, México, Jus. 1974 Historia de Durango. 1563-1910, s. p. i.
IVEY, JAMES E. 2009 “Las misiones como patrocinadoras de la arquitectu-
ra”, en Clara Bargellini (coord.), El arte de las misiones del norte de la Nueva España, México, Antiguo Cole-gio de San Ildefonso, pp. 94-121.
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANGÉLICA1996 Momento del Durango barroco, Monterrey, Urbis Inter-
nacional.
______, Y JOAQUÍN LORDA IÑARRA 2000 La Catedral de Durango, Guadalajara, Amaroma Edi-
ciones.
MAZA, FRANCISCO DE LA 1948 La ciudad de Durango. Notas de arte, México, Socie-
dad de Geografía y Estadística.1962 “Real disposición para desterrar las deformidades ar-
quitectónicas de los edificios”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. VIII, núm. 31, pp. 144-146. [1ª ed.: 1777].
MOTA Y ESCOBAR, ALONSO DE LA 1966 Descripción geográfica de los reynos de Nueva Gali-
cia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, Guadalajara, IJAH. [1ª ed.: 1605].
NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO 2000 Las catedrales del Nuevo Mundo, Madrid, Ediciones El
Viso.
SIGAUT, NELLY 2002 José Juárez, México, Museo Nacional de Arte.
TAMARÓN Y ROMERAL, PEDRO 1937 Demostración del vastísimo obispado de Nueva Vizca-
ya, México, Porrúa.
TOUSSAINT, MANUEL 1990 Pintura colonial en México, México, UNAM.
TOVAR DE TERESA, GUILLERMO 1990 Los escultores mestizos del barroco novohispano, To-
más Xuárez y Salvador de Ocampo, México, Banca Serfín.
VALLEBUENO GARCINAVA, MIGUEL 1993 “El templo de San Juan Bautista de Analco: de ermita
franciscana a parroquia neogótica”, Transición, núm. 15, pp. 79-81.
1998 Haciendas de Durango, Gobierno del Estado, Durango.2000 “El Señor del Mezquital: un Cristo de caña del siglo
XVI en Durango”, Anales del Instituto de Investigacio-nes Estéticas, núm. 76, pp. 255-258.
2006 Civitas y urbs: la conformación del espacio urbano de Durango, Durango, UJED.
En prensa: Retablos y talla de madera en Durango de los siglos XVI al XVIII.
______, ET AL. 1998 Mapimí, s. p. i.
VARGASLUGO, ELISA 1972 “El arte colonial en cinco ciudades de México”, Anales
del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XI, núm. 41, pp. 69-85.
1985 Juan Correa, vol. II. Catálogo, México, UNAM.
______, Y GUSTAVO CURIEL 1991 Juan Correa, vol. III. Cuerpo de documentos, México,
UNAM.
ZAMBRANO, FRANCISCO 1961-1966 Diccionario biobibliográfico de la Compañía de Jesús
en México, México, Jus.
TOMO
La presencia en la Nueva España de prácticas musicales en estilos europeos se remonta al inicio del encuentro de culturas en la época colonial, cuando los frailes celebraban sus primeras misas y oficios en tierra americana por medio de canto llano.1 A lo largo de los tres siglos virreinales se introdujeron en la red de catedrales e iglesias monumentales la polifonía cantada, los instrumentos europeos, los nuevos estilos musicales y una compleja variedad de géneros musicales. No obstante, un aspecto de la música permaneció constante en el contexto religioso: la música fue la palabra entonada, el aspecto sonoro del ritual que sirvió para entregar la liturgia. No existió independientemente de su función; es decir, no se concibió la música religiosa como un entretenimien-to o una de las bellas artes con su propio fin, sino que fue un ornamento para aumentar el esplendor de la palabra de Dios. Los músicos fueron en su mayor parte sacerdotes y niños de coro más unos pocos ministriles, todos los cuales se consideraban servidores de Dios y no artistas en su significado actual.
Esta realidad no era un fenómeno únicamente de la Nueva España; al con-trario, las prácticas musicales de la Iglesia novohispana duplicaron las del Vaticano y las de las iglesias españolas, tanto en organización como en esté-tica. Sin embargo, las ciudades del nuevo mundo no contaron con una infra-estructura musical equivalente a aquélla de la que disfrutaron las ciudades europeas —por ejemplo, teatros de ópera, impresores comerciales de música, conciertos en casas nobles y verdaderos conservatorios—, sino hasta finales de la época virreinal. En consecuencia, la importancia de la música eclesiásti-ca se acentuó en la sociedad novohispana más que en la europea debido a la falta de sedes no religiosas para hacer música en público. Pero esto no impli-ca que no hubiera música fuera de las iglesias; al contrario, existió una rique-za de música indígena, callejera, popular y doméstica que enriqueció la vida cotidiana, aunque de estas prácticas informales no se han preservado restos
1 Véase Enríquez, 2008, para un resumen de los ámbitos en los que hicieron música en el virrei-nato.
Drew Edward Davies
HISTORIA DE DURANGO
notables.2 En Durango, como en otras ciudades virreinales, la música ecle-siástica durante los siglos XVII y XVIII se concentró en la catedral, los conven-tos de las órdenes religiosas y en las procesiones externas patrocinadas por las cofradías. De estas instituciones, la Catedral de Durango se destaca por la amplitud y modernidad de sus prácticas musicales, por la preservación de su archivo de música y por la presencia de unos músicos importantes. En el momento de su mayor florecimiento musical —a mediados del siglo XVIII— alcanzó un nivel comparable al de lugares más grandes con respecto a su ca-pacidad de interpretar música moderna durante los servicios religiosos.3 Esta cumbre coincidió con la cima en la producción arquitectónica en la ciudad —el llamado “momento barroco”— y con los reinados de los obispos ilustra-dos Pedro Anselmo Sánchez de Tagle (1749-1757) y Pedro Tamarón y Ro-
2 Para una discusión sobre los tipos de música de los ámbitos urbanos del mundo hispano, véase Bombi, Carreras y Marín (eds.), 2005, y Baker, 2008.3 Davies, 2006. Algunas secciones de este artículo tienen su origen en la información presentada en el segundo capítulo de esta tesis, en idioma inglés.
Librería del coro de Catedral.
Galería Episcopal de la
Catedral de Durango.
TOMO
meral (1758-1768).4 El presente artículo tiene como objetivo hacer un esbo-zo acerca de la historia sobre la manera de hacer música en la Catedral de Durango durante la época virreinal, así como llamar la atención con respecto a algunos músicos importantes que trabajaron en la ciudad y contextualizar las prácticas musicales en la sociedad novohispana.
Catedral y archivo
Antes de trazar la historia de la capilla de la música de la Catedral de Duran-go, cabe mencionar la presencia del archivo en el cual se preserva una gran parte del repertorio que fue interpretado durante los servicios religiosos en esa iglesia. Después de casi una década de trabajo, he catalogado, estabilizado y reintegrado este archivo, que cuenta con 836 obras musicales en manuscri-tos, 47 fragmentos y una pequeña cantidad de obras impresas.5 Ninguno de los musicógrafos pioneros del siglo XX estudiaron la música de este archivo y por eso Durango estaba ausente de las historias generales de la música en México hace apenas unos años.6 El primer paso de un inventario del archivo de música en tiempos modernos fue desarrollado por el cronista Francisco Antúnez alrededor de 1950, aunque en ese esfuerzo no utilizó métodos mu-sicológicos.7 Actualmente, el archivo contiene los papeles de música, en su mayor parte de la segunda mitad del siglo XVIII, que usaron los sacerdotes, cantantes y ministriles durante los servicios religiosos en la catedral y para la enseñanza. Abarca desde música compuesta en esa iglesia para ceremonias especiales, hasta copias de obras maestras italianas en los estilos del rena- cimiento, barroco, galante y clásico.
Aunque este artículo no trata de asuntos de estilo musical, cabe mencionar que la mayoría de las obras en el archivo se clasifican como ejemplos del esti-lo galante. Dicho estilo, que se originó en Nápoles alrededor de 1720, se lla-ma también el estilo italiano o estilo italianizado, y significa que el contrapunto no ocupa un lugar tan prioritario como en los estilos anteriores, por ejemplo,
4 Martínez Rodríguez, 1995. Para información sobre los obispos, véase Gallegos, 1969, y Gallegos, 1982).5 Davies, “Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Durango” (en preparación). En el proceso de mi trabajo, construí una base de datos para localizar y manejar la reunificación de los papeles de música en el archivo. Encontré los manuscritos en buen estado físico, pero en desorden, después de no ser utilizados durante casi dos siglos. Coloqué cada obra reunificada en su propia carpeta de papel libre de ácidos e implementé un sistema de signaturas que asegurará el manteni-miento del orden del archivo en el futuro. Aunque ya es un archivo ordenado con estándares inter-nacionales, es un acervo frágil que merece el mayor cuidado posible.6 Entre las historias importantes en que no figura Durango están las de Galindo (1933), Saldívar (1934), Stevenson (1952 y 1970) y Estrada (1973).7 Antúnez, 1970. Aunque este folleto fue una inspiración para mí, una gran cantidad de sus datos ya ha sido corregida.
HISTORIA DE DURANGO
en el barroco.8 En la música galante se destacan el bel canto en la melodía líri-ca de la voz, la claridad de los acompañamientos y la sencillez de las progre-siones armónicas. Compositores representantes del estilo galante puro son Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), Johann Adolf Hasse (1699-1783) y, en la Nueva España, Ignacio Jerusalem (1707-1769). La aceptación de este estilo en las iglesias de la Nueva España demuestra la participación del virrei-nato en una cultura mundial que estaba globalizando y homogeneizando se-gún los gustos modernos.9
A pesar de la riqueza del archivo —posiblemente el tercero más grande en la República Mexicana después de los de las catedrales de México y Puebla—, no contiene toda la música necesaria para efectuar el ritual sonoro de la Iglesia. Aún en el siglo XVIII la música más escuchada en la iglesia fue el canto llano, lo que cantaron los sacerdotes y mozos de coro basándose en gigantescos li-bros de coro que hoy en día no pertenecen técnicamente al archivo de músi-ca.10 Además, muchas de las prácticas musicales actuadas durante los servicios fueron improvisadas, desde los versos que tocaron los organistas hasta las en-tonaciones de los coros de sacerdotes. Es decir, el archivo de música represen-ta las obras compuestas que utilizó la capilla de música —el conjunto de ins-trumentistas y cantantes dirigido por el maestro de capilla—, pero no toda la música de la catedral. Es la música para las fiestas de mayor esplendor, no en el sentido de que es la mejor, sino la que involucró al mayor número de ejecu-tantes. Entonces, el archivo es un ejemplo de cultura material de herencia tra-satlántica que contribuyó a un ritual vivo y dinámico.
En la catedral actual, que data del siglo XVIII, el espacio principal en que hicieron música fue el coro, un espacio ceremonial ubicado en un recinto sepa-rado de la nave principal por rejas.11 El término coro no se refiere precisamen-te a un grupo de músicos sino a la asamblea de dignidades catedralicias que condujeron el ritual y cantaron la liturgia desde este espacio. Ellos se sentaron en la sillería que fue tallada en madera durante el primer tercio del siglo XVIII con representaciones doradas de santos.12 En el centro del coro estuvo el facis-tol, o atril, en que se colocaron los libros de coro para cantar la misa y oficios divinos, y arriba, por los laterales del recinto, estuvieron los dos órganos, uno grande y uno chico. El coro de la Catedral de Durango no sobrevivió a las re-novaciones de la nave del siglo XIX, aunque se pueden apreciar recintos simi-
8 Heartz, 2003; Webster, 2003; Davies, 2006.9 Davies, 2004, pp. 300-305; Boyd y Carreras (eds.), 1998.10 Los libros de coro —de los cuales algunos están mutilados— se conservan en la Galería Epis-copal de la Catedral.11 Una descripción detallada de este espacio, escrita por el obispo Pedro Tamarón y Romeral en 1761, aparece en Bargellini, 1991, pp. 179-180.12 Entre los estudios sobre sillerías novohispanas están los de Díaz Cayeros, 1995, y López Guz-mán, 2007, pp. 249-275.
TOMO
lares en las catedrales de México, Puebla, Oaxaca y varios lugares de España. Para imaginar la experiencia sonora de las catedrales virreinales, se tiene que recordar que la gente estaba de pie en la nave, enfrente del altar —no había bancas— y la música ema-naba desde atrás. Se interpretaron el canto llano, la polifonía, la música or-questal, la música coral y la música para órgano en el coro, aunque los músicos salían del recinto para cantar en servicios especiales, tales como procesiones y los servicios marianos de los sábados.13
La tarea de dirigir la música duran-te los servicios se dividió entre varias dignidades de la catedral. El chantre, que fue un miembro del cabildo cate-dralicio, estuvo encargado de la di-rección del canto llano litúrgico, una actividad que cumplieron en realidad los dos sochantres. En contraste, el maestro de capilla no tuvo obligacio-nes administrativas, sino que tuvo que componer, dirigir el ensamble y enseñar instrumentos, teoría de mú-sica y otras clases teológicas y huma-nistas en la escoleta de la catedral; además, juró los exámenes de los músicos que solicitaron lugares en la capilla. Es importante recordar que el maestro de capilla no fue un composi-tor “romántico” que escribió música para su arte, sino un servidor de la iglesia que escribió música para las funciones eclesiásticas como un aspecto de su trabajo. En Durango, las fiestas que requirieron música ocasional, sobre todo para los maitines, incluyeron las de la Navidad, la Inmaculada Concepción y san Pedro, entre otras.14 En las catedrales de México y Puebla, los maestros
13 Bargellini, 1988. Un documento citado por esta autora en la p. 163 describe “el lugar donde está colocada la imagen de la Purísima Concepción en que se cantan las misas de los sábados”.14 AHAD, rollo II-124 de microfilm, exp. 391, marzo de 1802. Consulté los microfilmes de documen-tación proveniente de la Catedral de Durango en Rio Grande Historical Collections, de New Mexico
Santa Cecilia, patrona de los
músicos. Galería Episcopal de
la Catedral de Durango.
HISTORIA DE DURANGO
de capilla fueron sujetos a un riguroso examen de oposición para ganar su puesto.15 Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de oposiciones en Du-rango, y, al contrario, parece que todos los maestros duranguenses fueron nombrados directamente por el cabildo.
En el estudio de la música catedralicia, la identificación de los maestros de capilla es una etapa importante hacia un entendimiento de la trayectoria de la producción musical. Aunque todavía faltan unas precisiones, la lista de los maestros de capilla de la Catedral de Durango aparece en el cuadro 1.
En esta lista de 14 personajes, de los cuales algunos fueron regentes, se destacan los nombres de Santiago Billoni, un violinista italiano, y José Ber-nardo Abella Grijalva, un músico que nació en Oaxaca.16 La interrupción en la lista entre 1786 y 1802 demuestra la disolución de la capilla de música en ese tiempo de inestabilidad en la historia de Durango. A continuación se discutirán episodios en la historia de la capilla de música de la Catedral de Durango; aunque esta información —derivada de las actas de cabildo cate-dralicias, de los libros de fábrica y de la correspondencia— se presentará a la manera de la vieja musicología positivista —y en forma abreviada—, creo que es importante divulgar los datos en idioma español.17
Músicos en la catedral. 1621-1749
En comparación con las catedrales de México y Puebla, Durango desarrolló una capilla de música relativamente tarde como resultado de su aislamiento y baja población hasta finales del siglo XVII. Aunque se supone que el canto llano fue interpretado en la parroquia antes de su elevación al estatus de ca-tedral en 1621, son muy pocas las referencias a la música en documentos catedralicios antes de 1730. Hasta alrededor de la misma fecha no hubo li-bros de coro suficientes para cubrir toda la liturgia anual y existen pocos pa-peles de música en el archivo. En contraste, el maestro Juan Xuárez había servido en la Catedral de México desde hace 1538, justo diecisiete años des-pués de la conquista de Tenochtitlan y décadas antes del Concilio de Trento. En Guatemala, la catedral ya había inventariado sus libros de coro y órganos en 1542, y Juan de Victoria desempeño el papel de maestro de capilla en
State University, Las Cruces, Nuevo México. Es interesante saber que los maestros no tuvieron que componer tanto para Corpus Christi. Sobre este asunto, véase Davies, 2008, pp. 145-167.15 Véase Zamora y Alfaro Cruz, 2006, y Díaz Cayeros, 2007.16 Antúnez se equivoca en los detalles biográficos de algunos compositores representados en el archivo: cabe corregir aquí que el organista y compositor Francisco Siria, el arpista y compositor Ju-lián de Zúñiga, el compositor Francisco de Rueda (un organista) y el organista José Mariano Placeres nunca fueron maestros de capilla en la Catedral de Durango.17 El segundo capítulo de Davies, 2006, presenta una discusión más amplia de la historia de la capilla de música y se refiere a otras fuentes documentales.
TOMO
Puebla a partir de 1566.18 Sin embargo, la Catedral de Oaxaca contrató a su primer maestro de capilla, Juan de Ribera, en 1642, solamente quince años antes de la fundación de la capilla de música en Durango.19 En general, Du-rango sufrió de falta de cantantes durante toda la época, una realidad que se convirtió en una ventaja a mediados del siglo XVIII, cuando el estilo musical moderno utilizó más instrumentos y menos voces. Hasta ahora, la primera referencia identificada en Durango referente a la música catedralicia se re-monta a un inventario de 1646, en que se contaron “[...] tres libros de coro [...] más un órgano” entre los bienes de la Iglesia.20 Seis años después, en 1652, se registró la interpretación de música —probablemente polifonía— en la ceremonia de consagración del altar mayor de la catedral, cuando “en la misa como el día antes y los subsecuentes hubo la misma solemnidad de mú-sica moteta [...] repitiendo júbilos de alegría”.21 18 Stevenson, 1980.19 Aurelio Tello, comunicación personal, 2004. Juan de Ribera sirvió en Oaxaca desde 1642 has-ta 1655.20 AHAD, Actas de cabildo, libro 1, fol. 162r, 3 de enero de 1646.21 AHAD, Actas de cabildo, libro 1, fol. 148r, 12 de noviembre de 1652. Véase también Álvarez Moctezuma, 2007.
Cuadro 1. Maestros de capilla de la Catedral de Durango. Siglos XVII-XIX
Número Nombre Años
1. Alonso Ascencio 1657-ca. 1663
2. Francisco Monroy 1664-ca. 1667
3. Simón de Oviedo 1667-1675 (maestro de música)
4. Bartolomé Ramírez 1700-ca. 1718
5. Joseph Rosales 1722-ca. 1729
6. Sebastián de Castañeda ca. 1729-1749
7. Santiago Billoni 1749-1756
8.Francisco Javier Palao
y Mellado Vargas1749-1756 (regente), 1756-1760 (maestro)
9. Sebastián Sataraín 1763-1764 (regente)
10. Marcos de Ibarguen 1764-1780 (regente)
11. José Bernardo Abella Grijalva 1781-1784
12. Joseph Manuel Álvarez 1784-1786 (regente)
13. Nicolás Zepeda 1802-ca. 1815 (regente)
14. Hilario Gómez ca. 1815-ca. 1850
HISTORIA DE DURANGO
Pero, aparte de algunas referencias a los mozos de coro, no sabemos nada de los músicos que trabajaron en la catedral antes de la llegada del cantante y músico de bajo Alonso Ascencio, que había tocado instrumentos en la Cate-dral de México desde hace 1628.22 Descrito como un hombre “muy perito en el arte de música, canto de órgano y llano, y eminente [...] bajonero”, Ascencio fue nombrado maestro de capilla en noviembre de 1657, a tiempo para asistir a las fiestas de la Inmaculada Concepción (la patrona de la catedral) y la Na-vidad.23
Ascencio es de interés especial, no solamente por ser el primer maestro de capilla, sino por su pertenencia a una etnia mulata. Cuando tomó órdenes sacras en Durango en 1658, tuvo que jurar acerca de su carácter, pureza de intención y limpieza de sangre. La documentación preservada que concierne al nombramiento de Ascencio demuestra cómo una persona “de color pardo” pudo superar la discriminación racial durante el siglo XVII por razones de mérito —un proceso que habría sido más difícil en la sociedad dieciochesca. En defensa de Ascencio, el cabildo catedralicio escribe: “Para que le dispensa-se en la irregularidad de derecho que tenía para ordenarse de órdenes sacras que le habilitase para ellas: siendo dispensado en el nacimiento que legitimi-dad por ser mulato: siendo el principal motivo para dicha dispensación la utilidad que se seguirá a la iglesia en que sirviese por ser maestro eminente en la música y persona virtuosa.”24
Confiando en sus calificaciones para tomar las órdenes, Ascencio responde al cabildo y describe el mal estado de la música en el ritual catedralicio:
Fue servido de despacharme su breve y letras apostólicas en que se dignó de dispen-sarme en legitimidad y en color pardo [...] he sido y soy persona virtuosa y de buena inclinación y costumbres y asimismo como soy maestro y ministril de música y emi-nente en su composición y como después que vine a esta ciudad me he ejercitado en dicho magisterio y estoy enseñando algunos cantores y músicos para la santa iglesia catedral de esta ciudad que se hallaba tan destituida de música para sus celebridades.25
Ascencio fue la excepción a la regla; parece que la mayoría de los capellanes de coro y músicos en la Catedral de Durango fueron españoles criollos. El único músico indígena registrado en los libros de fábrica es un bajonero lla-mado Gaspar, quien vivió en el barrio de Analco a principios del siglo XVIII. Un detalle conmovedor en los documentos es la firma de Gaspar, hecha por 22 Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, Actas de cabildo, libro 8, fol. 162, 18 de abril de 1628. Esta información se localizó por medio de la base de datos de MUSICAT < http://www.musicat.unam.mx >.23 AHAD, Actas de cabildo, libro 1, fol. 131r, 2 de noviembre de 1657.24 AHAD, rollo 8 de microfilm, exp. 338, 14 de marzo de 1658.25 AHAD, rollo 8 de microfilm, 14 de marzo de 1658.
TOMO
un escribano, de una manera grandilocuente que imita las firmas de los espa-ñoles de alto rango.26
Sabemos poco de don Francisco de Monroy, el segundo maestro de capilla, aparte de que vino, como Ascencio, de la ciudad de México.27 Sin embargo, el siguiente “maestro de música de los mozos de coro”, Simón de Oviedo, llegó en 1667 desde San Luis Potosí “por el lucimiento en la música para mayor celebridad de los actos y funciones de esta santa Iglesia Catedral [...] y [...] por ahora esta falta de música que se necesitaba de buscar ministro.”28 Las dignidades del cabildo —españoles peninsulares que recordaron las prácti-cas musicales de las iglesias europeas— probablemente no exageran cuando se quejan por la falta de música en la catedral durante el siglo XVII. En ese tiempo no hubo cantantes suficientes en Durango que produjeran la música para múltiples coros, por ejemplo, la de las composiciones del malagueño Juan Gutiérrez de Padilla (c1590-1664), maestro de capilla de la Catedral de Puebla. No hay vestigios de villancicos compuestos en Durango antes del si-glo XVIII y es probable que la música fuera limitada al canto llano, polifonía sencilla y al órgano. No obstante, las actas de cabildo emplean un lenguaje estandarizado que típicamente justifica la contratación de nuevos maestros con la frase: “por falta de música”, y por eso no es aconsejable interpretar al pie de la letra todas las observaciones en las actas, porque no son crónicas sino notas de reuniones de negocios eclesiásticos.
La catedral no estuvo aislada del resto de la ciudad de Durango y es eviden-te que sus músicos solían aceptar trabajos en otras iglesias, probablemente las de los jesuitas y franciscanos. De hecho, a principios del siglo XVIII, el maes-tro de capilla Bartolomé Ramírez escribió una carta al deán de la catedral pidiendo la “pena de descomunión [...] a todos los músicos para que no pu-dieran ir a cantar a ninguna parte sin licencia del maestro de capilla”.29 El ca-bildo tenía el derecho de descontar dinero de los salarios de los ministros que no asistieran a los servicios y hay muchos casos de la imposición de esta pena. Así, es incuestionable que en ciertas fiestas los músicos cantaron o tocaron instrumentos en las otras iglesias de la ciudad que no contaron con capillas formales de música.
El último maestro de capilla del periodo formativo de la capilla de música —y el primero cuyo trabajo musical sobrevive— fue Sebastián de Castañe-da, quien sirvió en la catedral por casi dos décadas, desde aproximadamente febrero de 1730 hasta su muerte, en 1749. A diferencia de sus predecesores, Castañeda no fue clérigo y presidió una capilla de música que estaba crecien-
26 AHAD, rollo 13 de microfilm, exp. 213.27 AHAD, Actas de cabildo, libro 1, fol. 27r, 8 de enero de 1664.28 AHAD, rollo 8 de microfilm, exp. 380, 1 de abril de 1667.29 AHAD, rollo 18 de microfilm, exp. 512-513.
HISTORIA DE DURANGO
do en capacidad. El violín, instrumento característico de los estilos italianos de música, entró en la plantilla musical durante esta época y Castañeda lo aprovechó en sus composiciones. Sin embargo, parece que no cantó bien, porque en 1741 el cabildo pidió que “el maestro de capilla no cante porque perturba su voz y que solo gobierne la música.”30
Durante la tercera y cuarta décadas del siglo XVIII, la capacidad para hacer música en la catedral creció con la adquisición de docenas de libros de coro (a un alto costo), nuevos instrumentos musicales y manuscritos de música co-piados en Europa y la ciudad de México. Ya estaba en uso cotidiano el nuevo edificio de la catedral —el actual— y la promoción de la cultura por parte de unos obispos ilustrados ayudaron a que la música alcanzara un alto nivel a mediados del siglo. La llegada de Santiago Billoni, el único maestro de capilla europeo en la historia del templo, simboliza esta modernización.
Santiago Billoni. 1749-1756
Santiago Billoni fue el compositor más destacado que trabajó en la Catedral de Durango en el siglo XVIII. Aparece como el primer maestro de capilla de origen italiano en la Nueva España (el otro, Ignacio Jerusalem, tomó pose-sión de la misma plaza en la Catedral de México unos meses después) y el responsable de la introducción del estilo galante a la música duranguense. Sus 31 obras son comparables a los trabajos de los compositores europeos más condecorados de su época y merecen atención por sus armonías cromá-ticas, su escritura idiomática para violín y su carácter íntimo y emotivo;31 además, atestiguan la difusión de los estilos modernos en la frontera norteña de la Nueva España a mediados del siglo XVIII. Billoni entró al servicio de la catedral durante el reino de un obispo progresista, Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, quien quiso mejorar el nivel cultural y el esplendor de la Iglesia.32
Su apellido, una versión española del italiano “Biglioni” o “Viglioni”, apare-ce con las variantes “Villoni”, “Vioni”, “Biyoni” y “Billonij” —las letras B y V fueron más o menos intercambiables en su tiempo—, pero el compositor siempre firma con la letra B. En la portada de una de sus cantadas, el compo-sitor se identifica como “un autore romano”, dato apoyado por evidencia do-cumental y por su estilo musical.33 Es probable que Billoni fuera miembro de los Biglioni, una familia de fabricantes de violines en Roma a principios del siglo XVIII.34 Todavía no sabemos cuándo Billoni cruzó el Atlántico, pero 30 AHAD, Actas de cabildo, libro 4, fol. 35v, 5 de mayo de 1741.31 Las 31 obras de Billoni están editadas por Drew Edward Davies en Santiago Billoni, Complete Works. Recent Researches in Music of the Baroque Era, Middleton, A-R Editions, en prensa.32 Sobre Sánchez de Tagle, véase Porras Muñoz, 1980, p. 194.33 Durango, Ms. Mús. 437, Obedeciendo a leyes del destino—Podrá la influencia.34 Meucci, 1994, pp. 591-593.
TOMO
estuvo en México antes de entrar en la capilla de música de la Catedral de Guadalajara en 1737.35 En 1738 se casó con María Ramírez de Cartagena, en Guadalajara, donde se preserva el registro del matrimonio:
En Guadalajara en cinco de febrero de mil setecientos treinta y ocho años. Ante el Señor Don Eusebio Antt.a de Riasa canónigo de esta santa iglesia catedral contrató matrimonio y se casó por comisión del ilustrísimo Señor Doctor Don Juan Gómez de Parada, Obispo de esta ciudad, Don Santiago Francisco Antonio Billoni de nación Romana, hijo legítimo de Don Santiago Francisco Henrique Billoni de Turín y de Dona Ana Maria Gies de Lucerna, con Doña Marta María Ignacia Ramírez de Car-tagena, hija legítima de Juan Ramírez de Cartagena y de Regina Leal de Cervantes, vecina de esta ciudad: fueron testigos los Licenciados Don Manuel Ries y Don Juan de Selis: y por que conste lo firme Antonio Mercado y Zuñiga.36
Después de su estancia en Guadalajara, Billoni tocó el violín en la Catedral de Valladolid (hoy Morelia) entre 1740 y 1748; cuando llegó a Durango, fue violinista de la capilla.37 A la muerte del maestro de capilla Sebastián de Cas-tañeda, en octubre de 1749, tanto Billoni como el segundo sochantre, Fran-cisco Mellado, solicitaron el puesto de maestro de capilla.38 Billoni fue nom-brado sin oposición formal y se le ofreció el elevado sueldo de 650 pesos anuales, una suma mayor que el salario de un capitán del ejército en el Du-rango en esa época.39 En los documentos se infiere, entre líneas, que Billoni fue un excelente músico, pero posiblemente una persona un poco perezosa que no utilizó todos los recursos —por ejemplo, el papel de música— que le dio la catedral.
Se desconocen las razones de la salida de Billoni y las circunstancias de su muerte. Firmó el libro de cuentas a finales de 1755. No obstante, desaparece de los documentos después del 10 de enero de 1756.40 Tres días después, el cabildo promovió a Francisco Mellado de maestro de capilla regente a maes-tro de capilla, sin mención de Billoni.41 Parece que Billoni decidió regresar a Valladolid, a donde llegó el 2 de marzo 1756 para tocar el violín en la capilla de música, una tarea que cumplió hasta su renuncia, en 1759.42
35 AHAG, Actas de cabildo, libro 10, fol. 80v, 9 de septiembre de 1737.36 AHAG, Matrimonios, libro 5, fol. 10r. 37 Rodríguez-Erdmann, 2007, p. 231. 38 AHAD, Actas de cabildo, libro 5, fol. 67r, 14 de octubre de 1749.39 AHAD, rollo de microfilm II 106, exp. 577 579; AHAD, Libro de cuentas. 1724 1762, fol. 242r (1751), 242v (1752), 243v (1753); De Rivera, 1993, p. 223.40 AHAD, rollo II-107 de microfilm, exp. 526, 10 de enero de 1756. Es la última firma de Billoni que he encontrado en la documentación.41 AHAD, Actas de cabildo, libro 6, fol. 138r, 13 de enero de 1756.42 Rodríguez-Erdmann, 2007, p. 87. Este autor no cita el origen de sus fuentes documentales.
HISTORIA DE DURANGO
Es interesante saber que en Durango el cabildo ya había contratado a un nuevo violinista, Ignacio Pericón, el 9 de enero 1756, para llenar la plaza vacante, por lo que se infiere que Billoni había anunciado su salida.43 Billoni murió entre 1760 y 1763, cuando su viuda se contactó con el cabildo de la Catedral de Durango para venderle sus papeles de música. Los durangueños recordaron a Billoni como uno de “los músicos más inteligentes” y compra-ron su legado, donde deben de estar registradas las obras que compuso para la catedral, más unas obras italianas y de Valladolid que aún permanecen en el archivo.
Cuatro músicos duranguenses. 1750-1780
Entre 1750 y 1780, cuatro músicos —de los cuales tres nacieron en Duran-go— impulsaron la cultura musical de la catedral: el cantante, maestro y com-positor Julián de Zúñiga; el cantante, maestro, compositor y copista Joseph Nieto; el organista y compositor Francisco Siria, natural de la ciudad de Méxi-co, y el cantante, trompetista, compositor y maestro Marcos de Ibarguen. Es-tas personas multifacéticas tuvieron vidas entrelazadas con la catedral y las cartas que escribieron al cabildo por una variedad de asuntos dan un vistazo a la profesión musical en Durango en la segunda mitad siglo XVIII.
Julián de Zúñiga sirvió en la catedral por más tiempo que cualquier otro músico del siglo —por 55 años, durante los reinados de seis obispos, entre 1728 y 1783, año de su muerte. Al principio tocó el arpa, un instrumento ya anticuado, pero a partir de 1748 fue cantante de contralto. La documentación demuestra que Zúñiga asistió a casi todos los servicios en la catedral, década tras década, y probablemente cantó las partes vocales para solista. Compuso catorce obras relativamente sencillas que sobreviven en el archivo. Sus hijos Pedro y Leonardo, y su nieto Juan de Dios, también tocaron instrumentos en la capilla. El padrón de 1778 indica que los Zúñiga vivieron en dos casas de adobe en la calle de Nuestra Señora de Guadalupe (actualmente calle Juárez), cerca de la iglesia de Santa Ana.44
Zúñiga aparece frecuentemente en los documentos catedralicios pidiendo aumentos de sueldo. Escribió una carta biográfica a finales de octubre 1750, cuando solicitó un aumento para su hijo Pedro. El texto completo de esta carta se presenta en el anexo 1, para mostrar las tareas de un músico catedra-licio de la época, así como la retórica utilizada para tratar de ganarse el favor de sus superiores.
Es notable que Zúñiga mencione en su carta unas “obvenciones de algunas misas del colegio de la Compañía de Jesús” como un ingreso personal, pues
43 AHAD, Actas de cabildo, libro 6, fol. 137v, 9 de enero de 1756.44 “Padrón de la ciudad de Durango. 1778”, en Saravia, 1993, vol. 4, pp. 163-381, cit. 350.
TOMO
esto sugiere que también cantó en otras iglesias a pesar de la prohibición en contra de esta actividad.45
Joseph Nieto ocupa un lugar interesante en la historia de la capilla de la música porque sus puestos oficiales, “ayudante de sochantre” y “ayudante de música”, fueron supernumerarios en la plantilla de la capilla. Nieto pasó la mayoría de su tiempo enseñando a los niños de la escoleta, pero también can-tó al facistol, tocó instrumentos y en los primeros años después de la salida de Billoni compuso 19 obras que imitan el estilo galante italiano.46 Aunque Nie-to no pudo alcanzar el nivel de Billoni y no contó con una formación europea, sus intentos de escribir música contemporánea reflejan el espíritu de moder-nización que experimentó Durango a mediados del siglo XVIII. Nieto escribe melodías que suenan galantes en carácter pero no siguen las mismas progre-siones armónicas o métodos de poner texto, lo que habría utilizado un com-positor europeo con formación en el estilo. Con el mismo propósito de mo-dernización, Nieto examinó los papeles de música en el archivo durante el verano de 1753 y “escogió entre la que tenía la más exquisita” para hacer nue-vas copias en papel de alta calidad con notación modernizada a un costo de un peso por página copiada.47 Por eso un repertorio de música que data de prin-cipios del siglo XVIII, por ejemplo del compositor italiano Giovanni Battista Bassani (1657-1716), aparece en Durango con la caligrafía de Nieto. No es sorprendente que Nieto haya cobrado por página, por ello ¡las copias que hizo de la música de otros ocupan más hojas que los originales de sus propias com-posiciones!
Don Francisco Siria viajó desde la ciudad de México en 1758 para asumir la plaza vacante de segundo organista en la Catedral de Durango. También tocó violín y violonchelo; enseñó en la escoleta y afinó el órgano con regularidad. Compuso unas obras elegantes y emotivas para la Navidad y el oficio de di-funtos. Cuando vino a Durango, dejó a su esposa en México, donde murió en 1760; la fábrica de la catedral reembolsó a Siria los gastos del tratamiento médico de la esposa.48 Al año siguiente solicitó una licencia para casarse con otra mujer “para el sosiego de mi persona y [...] la quietud de mi alma.”49 En él vemos a un músico profesional y competente que tuvo habilidades en tareas como la fabricación de instrumentos que no fueron comunes en su época y lugar. El cuarto músico importante en Durango durante este periodo fue Marcos de Ibarguen, quien cantó, tocó trompeta y desempeño el papel de maestro de capilla regente por 16 años, entre 1764 y 1780. Ibarguen entró en 45 AHAD, rollo II-107 de microfilm, exp. 635-636, 31 de octubre de 1750. Mi transcripción del do-cumento es normalizada y modernizada.46 Véase Davies, 2006, cap. 4, para una discusión extensa del estilo musical de las obras de Nieto.47 AHAD, rollo II-108 de microfilm, exp. 23.48 AHAD, rollo II-108 de microfilm, 5 de julio de 1760.49 AHAD, rollo II-108 de microfilm, exp. 263, 22 de diciembre de 1761.
HISTORIA DE DURANGO
el servicio de la catedral como mozo de coro en 1747 y, como Nieto y Zúñiga, pasó la mayor parte de su vida siendo músico de la catedral. Varios documen-tos y registros en las actas de cabildo sugieren que las autoridades nunca tuvie-ron confianza en las habilidades de Ibarguen. De hecho, el cabildo rechazó su solicitud para reentrar en el coro en 1782, dos años después de su renuncia.50 Ibarguen compró unos manuscritos de música en 1769, y en 1773 pidió dine-ro a la fábrica de la catedral para comprar instrumentos musicales. En su soli-citud, que tuvo éxito, Ibarguen enfatiza la diferencia en calidad entre los ins-trumentos europeos y novohispanos y utiliza la retórica de la pobreza:
Marcos Ibarguen, regente de la capilla de la santa Iglesia de esta ciudad [que] los mú-sicos de esta capilla dicha [tienen] sueldos bastantemente limitados y suficientes ape-nas para una sustentación decente: mayormente cuando los más de ellos están obliga-dos a la atención de sus respetables familias, no sé es posible, sin detrimento de su decencia […] para impensar el costo de instrumentos […] el cabildo se encarguen de cuenta de la fábrica: lo primero, dos violines, no criollos, sino españoles o extranjeros; lo segundo, dos flautas trasversas, también ultramarinas; lo tercero, un bajón con dos docenas de pajuelas; lo cuarto, dos encordaduras para los violines, también castella-nas, por que el defecto de las criollas, que es incurable, los obligará a desmerecer […] se encontrará especial en el cajón de N. Pesoni, músico de la Catedral de México.51
El artefacto destacado que dejó Ibarguen es su copia escrita en 1776 de un libro de polifonía del siglo XVI con música para la misa y oficio de difuntos.52 Aunque la música queda anónima en el libro, concuerda en su mayoría con obras de Francisco Guerrero (1528-1599) y Hernando Franco (1532-1585). Este fue el maestro de capilla de la Catedral de México desde 1575 hasta su muerte, y el primer compositor importante que trabajó en la Nueva España. También hay algunas obras sencillas en el libro, posiblemente compuestas por Ibarguen. El que copió Ibarguen es el único libro de polifonía existente en la Catedral de Durango y contiene la música más antigua del archivo.
Las actividades de estos cuatro músicos reflejan mejor la realidad de la vida musical en la Nueva España que las de un maestro como Billoni. Los cuatro ganaron poco dinero pero pudieron complementar sus sueldos con una va-riedad de tareas complementarias: copiar música, afinar los órganos, etc. To-dos tocaron más de un instrumento y enseñaron música a los niños, mientras que Billoni trajo prestigio a la catedral. Estos cuatro músicos aseguraron el óptimo funcionamiento de la capilla.
50 AHAD, Actas de cabildo, libro 14, fols. 235v y 277v, 5 de septiembre de 1780 y 8 de enero de 1782.51 AHAD, rollo 21 de microfilm, exp. 400, 1777, s. f.52 Durango, Ms. Mús. 837.
TOMO
José Bernardo Abella Grijalva. 1781-1784
Aparte de Santiago Billoni, el maestro de capilla más notable que trabajó en la Catedral de Durango fue José Bernardo Abella Grijalva, un violinista de origen oaxaqueño. Abella compuso por lo menos 103 obras que sobreviven en el archivo, un su mayoría villancicos, salmos y misas. Esta cifra implica que Abella fue uno de los compositores novohispanos más prolíficos, aunque cumplió las obligaciones de maestro de capilla por solamente tres años. Su música está compuesta en el sencillo estilo del galante tardío y presenta algu-nas progresiones armónicas experimentales interesantes.53 Compuso un gran número de villancicos, un género de música relativamente arcaico en 1780, cuando la tradición de escribir responsorios era más común.
Abella entró al servicio de la catedral el 16 de febrero 1781, después de haber enviado ejemplos de sus composiciones en 1780.54 Es otro ejemplo de que no hubo un concurso de oposición en Durango para nombrar al maestro de capilla, sino que hubo una búsqueda entre personas de fuera del estado. Había tocado violín en la capilla de música de la Catedral de Oaxaca desde alrededor de 1769 hasta su salida para Durango, y de nuevo a partir de su regreso a Oaxaca, en 1786, hasta su retiro, en 1798.55 El cabildo de Duran-go le ofreció un salario elevado y le pidió que trajera consigo un cantante de contralto para llenar la plaza vacante dejada por Julián de Zúñiga.56 No está claro si lo encontró, aunque buscó uno en la ciudad de México en su camino desde Oaxaca.57 Abella supo tocar, afinar y arreglar el órgano, pero nunca desempeñó el papel de organista en Durango.
Repentinamente, en mayo de 1784, pidió al cabildo permiso para volver “a su patria”, después de haber terminado de componer la música requerida para el resto del año (supuestamente las obras para las fiestas de san Pedro, la In-maculada Concepción y Navidad).58 No sabemos por qué regresó a Oaxaca para tomar un puesto de menor sueldo y prestigio, una posibilidad es que supo que el nuevo obispo, Esteban Lorenzo de Tristán y Esmenora, no apo-yaría la capilla de la música igual que sus predecesores. Tuvo razón, porque Tristán canceló el presupuesto de esta capilla en 1786.
53 Sobre el estilo de Abella, véase Davies, 2006, capítulos 4 y 5. Unas transcripciones de sus vi-llancicos aparecen en González-Quiñones, 1985. Sobre el estilo musical del galante tardío en la Nueva España, véase Davies, “García Fajer y la segunda ola del estilo galante en la Nueva España”, en Miguel Ángel Marín (ed.), Estudios sobre el compositor Francisco J. García Fajer, Zaragoza/Logro-ño, Institución Fernando el Católico/Instituto de Estudios Riojanos, en prensa.54 AHAD, rollo II-108 de microfilm, exp. 436.55 Aurelio Tello, comunicación personal, 2005.56 AHAD, Actas de cabildo, libro 14, fol. 233r, 18 de agosto de 1780.57 AHAD, rollo 565 de microfilm, exp. 354-356, enero de 1781.58 AHAD, Actas de cabildo, libro 15, p. 126, 14 de mayo de 1784.
HISTORIA DE DURANGO
Libro del coro. Galería
Episcopal de la Catedral de
Durango.
Disolución y restablecimiento de la capilla de música.1786-1802
Se llamó a Tristán, el obispo en funciones de León (Nicaragua), en 1783, pero no llegó a Durango sino hasta el 14 de febrero de 1786.59 En la capilla se can-tó un Te Deum ese día para la investidura; pero, tres días después, el cabildo disolvió la capilla y pidió a los músicos que volvieran a sus instrumentos y papeles de música. 60 La razón principal para la disolución fue el dinero: de un presupuesto de 7 mil pesos anuales, la fábrica estaba gastando 6 mil pesos en costos concernientes a la música, incluso en el mantenimiento de los órganos y en los sueldos de los capellanes del coro, campaneros y algunos otros minis-tros, y no hubo dinero suficiente para necesidades urgentes.61 Es verdad que la música costó mucho: en 1759, la fábrica pagó 5 mil 423 pesos en gastos rela-cionados con la música, no mucho menos que el presupuesto de 7 mil 650 pesos asignado en 1750 para la música en la Catedral de México, una iglesia con más ingresos.62 La crisis financiera empeoró a finales de 1785, cuando el
59 Gallegos, 1969, p. 245. Véase también Ramírez, 1851, p. 23.60 AHAD, Actas de cabildo, libro 15, fol. 153v, 14 de febrero de 1786.61 AHAD, Actas de cabildo, libro 15, fol. 155r, 17 de febrero de 1786.62 AHAD, rollo II-106 de microfilm, exp. 549. El dato de México procede de Estrada, 1973, p. 128.
TOMO
cabildo escribió que “los gastos que eroga con los músicos y demás minis-tros [es] en cantidad que iguala a toda la renta [...] de la fábrica.”63
La disolución de la capilla ocurrió en el llamado “año del hambre”, un pe-riodo de escasez causado por irregu-laridades naturales como sequía y heladas, además de epidemias.64 La situación llegó a ser tan grave, que en el verano de 1785 los cabildos de la catedral y la ciudad tuvieron que dis-tribuir comida traída de otras partes del virreinato.65 Como era la costum-bre, se trasladó la imagen de la Virgen de Guadalupe desde el Santuario hasta la catedral para pedir la interce-sión divina. Sin duda, el obispo Tris-tán tomó las medidas necesarias para responder a la crisis. No obstante, el hecho de haber despedido a los músi-cos refleja las reformas que sufrió la sociedad novohispana a finales del si-glo. En Durango, el obispo Tristán, por ejemplo, tuvo más interés en sub-yugar militarmente a los nómadas de la sierra que en la cultura.66 En esta etapa de regulación social no es sor-prendente que las artes no estuvieran entre las prioridades de los adminis-tradores, a pesar de la tragedia social del año de hambre.
Sin embargo, todavía hubo música en la catedral durante la última década del siglo XVIII. No existió una capilla de música, pero los capellanes del coro continuaron entonando el canto llano, los organistas siguieron sin cambio y los músicos de la capilla regresaban de vez en cuando para las fiestas pagadas por chantrías. Por esta razón hay obras compuestas para la catedral durante esta década. El resultado fue que la catedral volvió a la infraestructura musi-
63 AHAD, Actas de cabildo, libro 15, fol. 143r, 6 de diciembre de 1785.64 Miguel Vallebueno y Carlos Hernández, cit. por Arreola Valenzuela, 2009, p. 9465 Saravia, 1993, vol. 1, p. 350.66 Greenleaf, 1969, pp. 56 66.
Letra capitular de un libro
de coro. Galería Episcopal de
la catedral de Durango.
HISTORIA DE DURANGO
cal de una parroquia, aunque cuarenta años antes tenía una vida musical casi equivalente a una de las iglesias más importantes del continente.
Se restableció la capilla de música en 1802, durante el obispado de Francis-co Gabriel Olivares, para corregir “la gran falta” de música en la catedral y promover “el mayor culto de esta santa Iglesia.”67 La primera asistencia de la capilla ocurrió para los maitines de la fiesta de la Preciosísima Sangre de Cristo, el 19 de marzo.68 El siglo XIX vio una vuelta a las prácticas externas de la religión que no fueron favorecidas por los reformistas ilustrados a media-dos del siglo anterior. Este fenómeno se manifiesta claramente en la Nueva España con el incremento de la devoción popular en honra de la Virgen de Guadalupe. Así, es simbólico que la música haya regresado en una fiesta co-nocida por su misterio, un atributo igualmente sospechoso para los ilustra-dos, porque sugiere que la Iglesia decimonónica empezó a abrirse a las prác-ticas populares o antiguas como una manera de conservar su poder social.
El nuevo maestro de capilla regente, Nicolás de Zepeda, dirigió el proceso de restablecimiento y dibujó una plantilla para una capilla con 14 plazas.69 Pero el día del restablecimiento, el 5 de febrero de 1802, Zepeda estrenó otra plantilla, con sólo 11 músicos más una plaza adicional de archivero para José Remigio Puelles, el sochantre jubilado (cuadro 2).70 Zepeda redujo el presu-puesto en un tercio por medio de una reducción en los salarios y al asumir tres plazas él mismo con un sueldo rebajado. En la plantilla original, planeó contratar a dos cantantes “de fuera que deberán venir”, pero esas dos plazas quedaron vacantes en 1802. Es importante hacer notar que él ganó la mitad de lo que ganaba Billoni cincuenta años antes. Podemos inferir que la música no volvió al mismo estatus de que disfrutaba a mediados del siglo anterior, pero por lo menos la tradición se resucitó.
Además de su plantilla, Zepeda escribió una tabla de asistencia obligatoria y un listado de normas para los músicos de la capilla que siguieron el regla-mento de la Catedral de México.71 Con esta información se puede deducir en cuáles ocasiones la capilla estuvo presente en los servicios religiosos, menos los que fueron pagados por chantrías. El cabildo llevó la cuenta de las asisten-cias de todos los ministros de la catedral, y el cuadro de marzo de 1802 de-muestra claramente el restablecimiento de la capilla de música (fig. 1).72
67 AHAD, Actas de cabildo, libro 18, fol. 80r, 5 de febrero de 1802.68 AHAD, Actas de cabildo, libro 18, fol. 81v, 26 de febrero de 1802.69 AHAD, rollo 207 de microfilm, exp. 540. Plan que demuestra los sueldos se les puede asignar a los músicos que servirán una capilla mediana en esta santa iglesia catedral.70 AHAD, rollo 207 de microfilm, exp. 541.71 AHAD, rollo 209 de microfilm, exp. 389-394. Reglam.to de la Capilla de Musica restablecida en la S.ta Ygl.a Catedral de Durango.72 AHAD, rollo II-124 de microfilm, exp. 592, marzo de 1802. La nota dice: “el día 18 del presente [mes] se reestableció la capilla de música según el aviso que se me pasó para el Señor Secretario.”
TOMO
Dicho cuadro tiene un listado de todos los ministros de música, los organis-tas, los acólitos y otros empleados, en un calendario en forma cuadriculada en que cada diagonal significa “presente” y cada punto, “ausente” para los servicios de maitines, vísperas y misa. Como se ve, el servicio de la capilla empieza con los maitines del día 18 de marzo, la tarde anterior a la fiesta de la Preciosísima Sangre. Se nota que el segundo violinista estuvo ausente todo el mes.
Las advertencias agregadas a la tabla de asistencias (anexo 2) cubren todo aspecto de la presentación de los músicos: la vestimenta, la peluca o el corte de pelo y el comportamiento. También intentó Zepeda regular el tratamien-to de los papeles de música y asegurar la devolución de todas las partes usa-das por los músicos. Todavía quedan muchas obras en el archivo con partes faltantes, por ejemplo, las de las dos trompetistas, probablemente debido a que un músico de hace dos siglos no regresó su expediente al archivo. Es por eso que Zepeda designó a José Remigio Puelles, el sochantre jubilado, como
Cuadro 2. Plantillas de la Capilla de Música. 1802
Plantilla Original Plantilla Implementada
Puesto Sueldo Puesto Músico Sueldo
Regente 400 Regente, 1r tiple, contralto Don Nicholas Zepeda 300
1r violin 400 1r violín Higinio Abita 300
2o violin 300 2o violin Rafael Hernandez 225
3r violin 200 3r violin Laureano Ponce 200
1a trompa 250 1a trompa Don Juan José Meraz 150
2a trompa 250 2a trompa, 4o violin Juan de Dios Zúñiga 200
1a flauta 150 1a flauta Don Faustino Puelles 150
2a flauta 150 2a flauta Don Joaquín Puelles 100
Cantante 300 [Zepeda]
Cantante 300 [Zepeda]
Cantante 200 2o tiple Don José María Rada 150
Cantante 200 Tenor Don Juan Navidad 100
Violonchelo 200 Violonchelo, bajo, bajón Mariano Fajardo 200
Bajo 250 [Fajardo]
Archivero Don José Puelles 50
Total (pesos) 3 550 2 125
HISTORIA DE DURANGO
archivero oficial, un cargo tradicionalmente obligatorio del maestro de capi-lla. Puelles tomó este trabajo en serio y firmó muchos de los manuscritos con su nombre.
A pesar de todo su servicio a la capilla, parece que Zepeda no compuso música. Al contrario, el organista y trompetista Juan José Meraz escribió al cabildo con la observación de que la catedral “necesita un compositor para las funciones de la Purísima, Natividad del Señor y San Pedro”.73 Aunque el ca-bildo no quiso pagarle por las obras, Meraz compuso una serie de éstas para coro y orquesta que son típicas del estilo sobrio y clásico favorecido a princi-pios del siglo XIX. Se cuenta entre los últimos compositores que trabajaron dentro de la capilla de música de la Catedral de Durango. No obstante, la capilla existió hasta mediados del siglo XIX. Alcanzó el tamaño de trece ins-trumentistas (cuatro violines, viola, violonchelo, bajo, tres clarinetes, dos cor-nos y fagot) y ocho cantantes en los tiempos de la Independencia de México. En 1833, la mitad de estos puestos estuvieron vacantes.74 El último maestro de capilla, Hilaro Gómez, tampoco compuso música. Sirvió hasta alrededor de 1850, cuando los libros de fábrica no registran el oficio de maestro de ca-pilla, sino un “salmista”.
En conclusión, la historia de la capilla de música de la Catedral de Durango se divide en tres periodos: un siglo de consolidación después de su fundación a mediados del siglo XVII; una época de florecimiento entre c1740 y 1785, que corresponde a la cumbre de producción arquitectónica en la ciudad y la presencia de músicos como Santiago Billoni y José Abella en la capilla, y un periodo a principios del siglo XIX, cuando las tradiciones musicales siguie-ron, pero sin una presencia importante de compositores en la capilla. A me-diados del siglo XVIII, varios factores permitieron este florecimiento de la cultura en Durango: los ingresos de la minería, unos obispos y un papa que apoyaron la modernización, la presencia en la capilla de un compositor italia-no de primera clase, y una visión por parte de las autoridades catedralicias para enriquecer la tradición con las nuevas maneras de alabar a Dios. En ese tiempo, la Catedral de Durango disfrutó de un esplendor musical caracterís-tico de iglesias en ciudades mucho más grandes y mucho menos aisladas. El prospecto de reanimar la música de esta época —si bien fuera de su contexto original del ritual sonoro de la liturgia— será una revelación y un orgullo para esta ciudad tan fascinante en su historia y tan rica en su patrimonio.
73 AHAD, rollo 207 de microfilm, exp. 162, febrero de 1802.74 AHAD, rollo 272 de microfilm, exp. 636-637.
TOMO
Fig. 1. Lista de asistencia de
los músicos de catedral.
Archivo Histórico del
Arzobispado de Durango.
Tabla de las asistencias de la capilla de esta santa iglesia
HISTORIA DE DURANGO
Carta de Julián de Zúñiga, 31 octubre 1750
Ilustrísimo Señor:
Julián de Zúñiga, músico de la santa iglesia Catedral de Durango, puesto con el debido rendimiento a las plantas de V. S. Ill.ma le suplico se sirva de aten-der a mis cortos méritos, que por no cansar la ocupadísima atención de V. S. Ill.ma compendiaré en la forma siguiente.
Primeramente por espacio de veinte y dos años continuados he servido de músico en esta santa iglesia, asistiendo con puntualidad no solo a las funcio-nes que por erección eran de mi obligación, sino también a las que no lo son;
Item: por espacio de dos meses suplí las ausencias del maestro de capilla, sin que por este ejercicio se me diese estipendio alguno;
Item: Enseñé a dos de los músicos que actualmente están sirviendo en la iglesia, que son Lorenzo Calderón y mi hijo;
Asimismo he ensayado en muchas ocasiones a los monacillos para que can-ten villancicos en las principales festividades, sin tener por esto algún esti-pendio;
He compuesto muchas obras músicas que varias veces han servido en esta iglesia, sin que sea de mi obligación, sino solo por aplicación mía, y por afecto a servir a la santa iglesia en cuanto he podido;
Item: he enseñado música a un niño que dentro de poco tiempo entrará sirviendo en la iglesia;
Por último con mi mucha asistencia, y puntualidad en servir he desempe-ñado las funciones de esta santa iglesia en todas sus festividades, especial-mente cuando había pocos músicos, oyéndose sola mi voz en el coro;
De todos estos meritos hago relación ante la grandeza de V. S. Ill.ma para que venga en conocimiento de lo que he servido, sin tener anualmente más que doscientos y veinte y cinco pesos, con los que no puedo mantener mi familia, especialmente habiendo sido estos años tan calamitosos, pues sino hubiera sido por algunas cortas obvenciones de algunas misas del colegio de la Compañía de Jesús, me hubiera visto precisado a padecer mayores mise-rias, o a salir de esta ciudad.
A más de esto: muchos días ha que mi hijo tiene presentado escrito pidien-do se le aumente le renta, respecto de no tener más que cincuenta pesos cada año, y hasta ahora no se le ha dado providencia, siendo así que mi hijo mu-chos años ha que está sirviendo de violonista con la misma puntualidad que yo, habiendo entrado a los principios con tan corta renta con la esperanza de que después se le aumentaría; lo que no ha sucedido por desgracia mía y de mi hijo.
Anexo 1
TOMO
Por lo cual, conociendo las piadosas entrañas de V. S. Ill.ma le suplico que por amor de Dios interponga su valimiento para con el venerable Dean y Cabildo de esta santa iglesia, proponiéndole mis meritos, y mi necesidad, y que conociendo ser verdad lo que llevo referido se sirvan de aumentar le renta así a mi, como a mi hijo; pues de lo contrario no nos podemos mante-ner en este ministerio. Espero de la caridad de V. S. Ill.ma conseguir este beneficio, deseando que la divina majestad guarde por mis años la impor-tantísima vida de V. S. Ill.ma en toda prosperidad, como sus súbditos le he-mos menester.
Durango y octubre 31 de 1750.
HISTORIA DE DURANGO
Todos los días de primera, y segunda clase en las primeras Vísperas, Tercia, Procesión y Misa.
Todos los viernes, y domingos de Cuaresma a la Misa Conventual.A las cinco Cenas y cuatro Pasiones de la Semana Santa.En todos los días de las tres Pascuas asistirán a Tercia, Procesión y Misa y
sólo les obligan las primeras Vísperas del día primero de cada Pascua, como se acostumbra en la santa Iglesia Metropolitana.
A la procesión claustral del Santísimo Sacramento, que se hace la Víspera de Corpus, y a la del día octavo por la tarde: con las de los terceros domingos, y Misas de Minerva.
A cualquiera Maitines que se cantan en esta santa Iglesia, sea por costum-bre, o por razón de aniversario.
A la Misa que se celebra anualmente por el feliz cumpleaños de su Majes-tad.
A la Calenda del día de Noche Buena.Al Sacramento y Funeral de los Señores Obispos, y prebendados, como
también al aniversario de la Consagración del prelado reinante, y al que se hace por el último Señor Obispo difunto.
A las Vísperas, Procesiones, y Misa del día de finados.A las exequias que se hicieren por el Papa y por el Rey difuntos y a la cele-
bridad de la coronación de uno y otro jefe supremo.A las procesiones públicas que se verifican con asistencia del venerable Se-
ñor Deán y Cabildo.A la Misa de la Santísima Virgen todos los sábados y por la tarde a la salve
de la misma reina soberana.Deben asistir asimismo a la salve que se canta la víspera de las festividades
de nuestra Señora, aunque no sea sábado, ni día clásico.El organista mayor debe asistir acompañando con el órgano en todas las
funciones de capilla.Finalmente asistirán en todos aquellos casos que por particular motivo lo
determinare el M. Y. V. Señor Deán y cabildo.A más de esto son obligados todos los músicos así de voz, como de instru-
mento a tener dos horas de escoleta cada semana en el día, lugar, y hora, que dispusiere el chantre, bajo la pena de un punto, la cual se agravará contra los reincidentes, hasta el grado de expelerlos de la capilla, precediendo orden del venerable cabildo, si contravinieren a esta y a las demás constituciones, de que para su inteligencia se fijará copia legalizada en la Sacristía de los padres capellanes.
Reglamento de la capilla de música. 1802Anexo 1
TOMO
Advertencias
Los dependientes todos de la capilla se han de sujetar enteramente al regente, o maestro en las funciones dentro y fuera de la catedral, desempeñando los papeles que éste les encargue, y si algún cantor, o instrumentista faltare, su-plirá por el otro, que señale el referido maestro.
Si este es ausente, o estuviere impedido, llevará el compás y dirección de la capilla el ministro más antiguo.
Deben presentarse al coro antes de empezarse la hora vestidos, o de sotana y sobrepelliz, sin mangas de color en la chupa, o con el traje de abates, que ha de ser negro, decente, y nada ridículo, llevando peluca, o un peinado modes-to, sin que por motivo alguno les sea permitido entrar al coro, ni concurrir a las procesiones con sombrero en las manos, espada, ni bastón.
Igual ceremonia observarán aun en las fiestas fuera de esta santa Iglesia, como corresponde a unos ministros de honor, y que en su vestido, y compos-tura manifiesten la debida gravedad.
No podrán ausentarse de esta ciudad sin expresa licencia del presidente y del chantre, siendo declaración, que si durante su ausencia ocurren días de punto, se les anotará en el cuadrante, si no es que hayan obtenido también licencia del venerable cabildo para salir fuera del lugar. Esta es la practica de la iglesia de México, y parece regular se uniformen a ella las catedrales sufra-gáneas.
Los papeles del archivo correrán a cargo del regente, o maestro, que ha de recibirlos por formal inventario, y obligarse a su conservación, y entrega, siempre que se le pidan, no pudiendo extraerse papel alguno de música para funcione fuera de la iglesia sin previo permiso del chantre, quien regulará lo que deba contribuirse cada vez por el uso de estos papeles, guardándolo en su poder, y en fin de año presentará cuenta de lo producido, para que con ello se repongan los papeles de sol-fa que se fueren maltratando.
Con el objeto de que el archivo de música se conserve mejor, evitando todo extravío y despilfarro, será obligación del chantre hacer al principio de año un recuento, o formal reconocimiento de todo el archivo con preferencia del se-cretario de cabildo, y del maestro de capilla, firmando los tres esta diligencia al pie del inventario, para dar cuenta cuanto antes al venerable Señor Deán y cabildo, que debe estar enterado de todo lo económico, y gobernativo de esta santa Iglesia.
Durango Marzo diez de mil ochocientos dos.Don José Martín Flores
AHAD Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Durango AHAG Archivo Histórico de la Arquidiócesis de GuadalajaraBanamex Banco Nacional de MéxicoIIE Instituto de Investigaciones EstéticasSEP Secretaría de Educación PúblicaUI Universidad Iberoamericana UJED Universidad Juárez del Estado de DurangoUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
ÁLVAREZ MOCTEZUMA, ISRAEL 2007 “Notas incipientes alrededor de la consagración de
una episcópolis”, Cuadernos del Seminario Nacional de Música en la Nueva España y el México Indepen-diente, núm. 2, pp. 4-13.
ANTÚNEZ, FRANCISCO 1970 La capilla de música de la Catedral de Durango, Méxi-
co. Siglos XVII y XVIII, Aguascalientes, s. ed.
ARREOLA VALENZUELA, ANTONIO 2009 Epidemias y muerte en el Durango virreinal, Durango,
UJED.
BAKER, GEOFFREY 2008 Imposing Harmon. Music and Society in Colonial Cuz-
co, Durham, Duke University Press.
BARGELLINI, CLARA 1988 “Escultura y retablos coloniales de la ciudad de Duran-
go”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 59, pp. 151-263.
1991 La arquitectura de la plata. Iglesias monumentales del centro-norte de México. 1640-1750, México, IIH-UNAM.
BOMBI, ANDREA, JUAN JOSÉ CARRERASY MIGUEL ÁNGEL MARÍN (EDS.) 2005 Música y cultura urbana en la edad moderna, Valencia,
Universidad de Valencia.
BOYD, MALCOLM, Y JUAN JOSÉ CARRERAS (EDS.)1998 Music in Spain during the Eighteenth Century, Cam-
bridge, Cambridge University Press.
DAVIES, DREW EDWARD 2004 “Fashion at the Fringe. A Proto-Globalizing Musical Past
from a Globalizing Present”, en Musicology and Globali-zation. Proceedings of the International Congress in Shizuoka, 2002, Tokyo, Musicology Society of Japan, pp. 300-305.
2006 “The Italianized Frontier. Music at Durango Cathedral, Español Culture, and the Aesthetics of Devotion in Eighteenth-Century New Spain”, University of Chicago (tesis de doctorado).
2008 “El sacramento galante. ¿Maravilla rara o galán aman-te?”, en Montserrat Galí Boadella y Morelos Torres (eds.), Lo sagrado y lo profano en la festividad de Corpus Christi, México, UNAM / Benemérita Universi-dad Autónoma de Puebla, pp. 145-167.
En prensa “García Fajer y la segunda ola del estilo galante en la Nueva España”, en Miguel Ángel Marín (ed.), Estudios sobre el compositor Francisco J. García Fajer, Zaragoza / Logroño, Institución Fernando el Católico / Instituto de Estudios Riojanos.
DÍAZ CAYEROS, PATRICIA 1995 “La sillería del coro de la Catedral de Puebla. Sus
formas, sus sentidos celestiales y terrenales”, UI (tesis de licenciatura).
2007 “Un inventario de 1749 y el examen de oposición de Joseph Lazo y Valero. Documentos inéditos de la Cate-dral de Puebla”, Cuadernos del Seminario Nacional de Música en la Nueva España y el México Independien-te, núm. 2, pp. 32-40.
ENRÍQUEZ, LUCERO 2008 “La música en la Nueva España”, Arqueología Mexica-
na, núm. 94, pp. 52-59.
ESTRADA, JESÚS 1973 Música y músicos de la época virreinal, México, SEP.
GALINDO, MIGUEL 1933 Nociones de historia de la música mejicana, Colima, El
Dragón.
GALLEGOS, JOSÉ IGNACIO 1969 Historia de la Iglesia en Durango, México, Jus. 1982 Historia de Durango. 1563-1910, Durango, Banamex.
GONZÁLEZ-QUIÑONES, JAIME 1985 “The Orchestrally-Accompanied Villancico in Mexico in
the Eighteenth Century”, Universidad de la Ciudad de Nueva York (tesis de doctorado).
GREENLEAF, RICHARD E. 1969 “The Nueva Viscaya Frontier”, Journal of the West, vol.
8, núm. 1, pp. 56 66.
HEARTZ, DANIEL 2003 Music in European Capitals. The Galant Style. 1720-
1780, Nueva York, Norton.
LÓPEZ GUZMÁN, RAFAEL 2007 “Los espacios de coro en las catedrales americanas. El
caso de México”, en María Gembero Ustárroz y Emilio Ros-Fábregas (eds.), La música y el Atlántico. Relacio-nes musicales entre España y Latinoamérica, Granada, Universidad de Granada, pp. 249-275.
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ANGÉLICA 1995 “Momento del Durango barroco. Arquitectura y socie-
dad en la segunda mitad del siglo XVIII”, Pamplona, Universidad de Navarra (tesis de doctorado).
MEUCCI, RENATO 1994 “La costruzione di strumenti musicale a Roma tra XVII
e XIX secolo, con notizie inedite sulla famiglia Biglio-ni”, en Biana Maria Antolini, Arnaldo Morelli y Vera Vita Spagnuolo (eds.), La musica a Roma attraverso le fonti d’archivo, Roma, Libreria Musicale Italiana, pp. 591-593.
PORRAS MUÑOZ, GUILLERMO 1980 Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya. 1562-1821, México,
UNAM.
RAMÍREZ, JOSÉ BERNARDO 1851 Noticias históricas y estadísticas de Durango. 1849-
1850, México, Ignacio Cumplido.
RIVERA, PEDRO DE 1993 Diario y derrotero de la visita a los presidios de la
América Septentrional Española. 1724-1728, Málaga, Elgazara.
RODRÍGUEZ-ERDMANN, FRANCISCO JAVIER 2007 Maestros de capilla vallisoletanos. Estudio sobre la
Capilla Musical de la Catedral de Valladolid-Morelia en los años del Virreynato (sic), Morelia, s. ed.
SALDÍVAR, GABRIEL 1934 Historia de la música en México (épocas precortesiana
y colonial), México, SEP.
SARAVIA, ATANASIO G. 1993 Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya, México,
UNAM, 4 vols.
STEVENSON, ROBERT M. 1952 Music in Mexico. A Historical Survey, Nueva York,
Crowell. 1970 Renaissance and Baroque Musical Sources in the Ame-
ricas, Washington, Organization of American States.1980 “Guatemala Cathedral to 1803”, Inter American Music
Review, vol. 2, núm. 2, pp. 27 72.
WEBSTER, JAMES 2003 “The Eighteenth Century as Music-Historical Period?”,
Eighteenth-Century Music, vol. 1, núm. 1, pp. 47-60.
ZAMORA, FERNANDO, Y JESÚS ALFARO CRUZ 2006 “El examen de oposición de Ignacio de Jerusalem y
Stella”, Cuadernos del Seminario Nacional de Música en la Nueva España y el México Independiente, núm. 1, pp. 12-23.
El informe de los párrocos del obispado de Durango sobre la condición de los indios en 1813. Un acercamiento a la vida cotidiana de sus habitantes
TOMO
Durante un breve tiempo, las Cortes de la Nación Española, reunidas en Cá-diz, promulgaron leyes de índole liberal tendientes a evitar el rompimiento so-cial que las rebeliones de independencia habían causado en los países america-nos de esa monarquía. De esta manera, el 13 de noviembre de 1812 decretaron medidas para fomentar la agricultura, la industria y población en los territorios de ultramar. Con el fin de tratar de nivelar la situación social de los indios, se abolieron todos los servicios personales que éstos prestaban a corporaciones, funcionarios públicos, curas, párrocos o a particulares, sin que jueces o gober-nadores pudiesen mandar lo contrario. Entre estos servicios suprimidos se en-contraba el repartimiento de la Nueva España, llamado mita o faldriquera en Perú, y, por consiguiente, la contribución real anexa a esa práctica.
En adelante los indios pagarían derechos parroquiales, como lo hacían los otros estratos poblacionales. Las cargas públicas, como la reedificación de las casas municipales, compostura de caminos, puentes y demás, se harían con la competencia de todos los vecinos. Se repartirían tierras a los indios casados o mayores de 25 años fuera de la patria potestad, en las inmediaciones de los pueblos que no fueran del común o de particulares. Si las tierras de comuni-dad fueran muy cuantiosas, se repartirían hasta la mitad de las que tuviere un poblado. Contando con la anuencia de las diputaciones provinciales, se desig-narían terrenos a cada individuo según las circunstancias particulares de cada lugar. Asimismo, todos los colegios de ultramar que dieran becas de merced repartirían una parte a los indios para que finalmente tuvieran acceso a la educación. Las Cortes encargaban a los virreyes e intendentes de las provin-cias una ejecución puntual del decreto. Se ordenaba que el documento circu-lara a los ayuntamientos constitucionales y que los curas párrocos lo leyeran tres veces durante la misa mayor para asegurarse de que todos supieran que las Cortes procuraban sostener los derechos y promover la felicidad de los habi-tantes de la monarquía.1 De esa manera se trataba de salvar la causa de España
1 AHAD, leg. 56, “Oficio dirigido por el comandante Nemesio Salcedo al Cabildo Sede Vacante”, 1813.
Cynthia Quiñones MartínezMiguel Vallebueno Garcinava
HISTORIA DE DURANGO
en América. Con el fin de que las Cortes se dieran cuenta de cuál era la verdadera condición social de los in-dios, el grado de rompimiento que había entre los distintos grupos so-ciorraciales de los territorios ameri-canos, y por una curiosidad ilustrada, el Supremo Consejo de Regencia mandó un interrogatorio para ser contestado por los párrocos de los obispados americanos. Para el caso del obispado de Durango, el secreta-rio episcopal José Miguel Irigoyen circuló el cuestionario mediante cor-dillera el 4 de mayo de 1813.2 El obispado de Durango comprendía entonces los territorios de los actua-les estados mexicanos de Chihuahua, Durango, parte de Coahuila y Zaca-tecas, y el territorio de Nuevo Méxi-co en los Estados Unidos,3 por lo que este documento resulta de enorme importancia para el conocimiento de la región, y además da luces sobre el imaginario colectivo de los curas al fin del periodo virreinal.
El cuestionario consistía de 36 pre-guntas sobre historia, geografía, de-mografía, relaciones sociales y eco-nómicas, religión, salud, costumbres y vida cotidiana de los habitantes de las parroquias, muchos de ellos te-
mas difíciles de abordar por los historiadores ante la falta de documentación. No obstante, algunos de los párrocos se esforzaron más que otros para con-
2 AHAD, leg. 57, “Expediente de los interrogatorios que los párrocos de este obispado van dando absolviendo los treinta y seis artículos del interrogatorio del Supremo Consejo de Regencia con fecha del 4 de mayo último se circuló por toda la diócesis en cumplimiento de esta Superior Real Determi-nación, con el objeto de mejorar la suerte de los indios y formar un sistema más agradable que ha regido”, 1813.3 El territorio de Nuevo México también pertenecía al obispado de Durango, pero como ese año se había establecido un nuevo obispado en Santa Fe, que no llegó a materializarse sino mucho después, no se mandaron las preguntas a ese lugar.
Don Miguel Agustín Pio Pando
de la Granda, Párroco de
Tamazula. Óleo sobre tela
para enrollar, firmado por
Manuel Aguilar 1781, Museo
de Historia Regional de
Durango.
TOMO
Cuadro 1
Párroco Pueblo Fecha
Gabriel Minxares Solórzano Nieves 4 de junio de 1813
Juan Bautista del Olmo San Juan del Río 14 de junio de 1813
Policarpo Francia San Francisco del Mezquital 18 de junio de 1813
Marcos Fernández Calderón San Pablo 20 de junio de 1813
Nicolás Mino Sombrerete 21 de junio de 1813
José Francisco Mixares San Juan Bautista de Analco 23 de junio de 1813
Rafael Díaz Chalchihuites 30 de junio de 1813
Rafael Díaz de Noriega Real de San Miguel del Mezquital 1 de julio de 1813
Tomás de Aguilar Presidio de Conchos 1 de julio de 1813
Juan Francisco Carrasco San Juan del Mezquital 8 de julio de 1813
Silvestre Vicente Borja Valle de San Bartolomé 16 de julio de 1813
José Eustaquio Murguía San Andrés del Teúl 21 de julio de 1813
José Romualdo Mora Santiago de Mapimí 25 de julio de 1813
Rafael Moreno y Lodoza Hacienda de San Diego del Ojo 28 de julio de 1813
Evaristo Florentino San Diego de Canatlán 29 de julio de 1813
José María Castro Temeyechi 9 de agosto de 1813
Manuel Fermín Martín Bachiniva 12 de agosto de 1813
José Ignacio Mijares García Villa de Parras 13 de agosto de 1813
José Miguel de Sierra y Molina San Miguel de Cerro Gordo 27 de agosto de 1813
Francisco Escobar Presidio de Namiquipa 30 de agosto de 1813
José María Arenivar Santa Cruz del Padre Herrera 30 de agosto de 1813
José Nicolás Flores Santa María de Parras 31 de agosto de 1813
Vicente Quiñones Cinco Señores de Nazas 1 de septiembre de 1813
Juan José Baca Purísima Concepción de Papigochi 4 de septiembre de 1813
José Refugio Rodríguez San José del Parral 9 de septiembre de 1813
Eulalio Rada San Pedro del Gallo 16 de septiembre de 1813
José Onofre Oronas San Rafael de Matachic 11 de septiembre de 1813
José Miguel de Escontría Villa de Nombre de Dios 2 de octubre de 1813
José Eulalio Rueda No se especifica el lugar 10 de octubre de 1813
Ramón Galván San Francisco Xavier de Temosachic 20 de octubre de 1813
José Miguel Salas Valdés Chihuahua 7 de diciembre de 1813
José Joaquín de Escárzaga Santiago Papasquiaro 11 de enero de 1814
HISTORIA DE DURANGO
testar el cuestionario; inclusive reunieron a las personas de mayor entendi-miento de la parroquia y hasta dieron testimonio ante escribano público. El sacerdote José Miguel Escontría, de Nombre de Dios, escribió que lo hacía así para “que pueda tocar a un pueblo en cuya felicidad me intereso, como soy su padre, por veinte años que soy su cura y procuraré hablar con verdad y claridad acerca de las cosas que me constan, sujetándome siempre a la censu-ra de las superiores autoridades y parecer de los sabios”. Se puede ver también en las contestaciones el grado de ilustración que los sacerdotes tenían, así como su sensibilidad ante las costumbres y formas de vida de los indios, pues algunos siguieron una línea que tendía a menospreciar sus tradiciones y real-zar el grado de españolización que habían alcanzado, pero otros más las va-loraron como base de una identidad criolla que se estaba construyendo, y llegaron hasta la denuncia sobre un sistema de injusticia generalizado.
Eran tiempos difíciles para los miembros del clero, ya que en la pasada insurrección de los insurgentes esta corporación eclesiástica se había dividi-do y los partidarios de la rebelión habían sido reprimidos con dureza, por eso algunas de las preguntas eran especialmente difíciles de responder, en particular las que trataban acerca de las relaciones entre los diferentes grupos sociales. Esta situación se aprecia aun en las declaraciones del padre José Ni-colás Flores, cura de Parras, quien unos meses antes había sido implicado en la rebelión.
Debido a lo extenso del obispado, las contestaciones de los párrocos tarda-ron mucho tiempo en llegar a Durango; éstas se fueron recibiendo entre el 4 de junio de 1813 y el 11 de enero de 1814. Entre los curas de almas que con-testaron estaban los que aparecen en el cuadro 1.
De la lista del cuadro están extraviados tres informes correspondientes a los pueblos de Sombrerete, Chalchihuites y San Pedro del Gallo.
Tal vez para no inmiscuirse en la difícil situación política que prevalecía, algunos párrocos no mandaron informe; entre ellos estaban los del Sagrario de Durango, el Santuario de Guadalupe, Santa Catalina de Tepehuanes, San Miguel de Bocas, Santa María del Oro, San Juan Bautista de Indehe, San Miguel de Coneto, Batopilas, Santa María de Otáez, San Ignacio de Otatitlán, San Francisco Javier de Tamazula, Valle de Topia, Santa Bárbara, Santa Fe de Nuevo México, Presidio de Janos, Nuestra Señora de las Caldas de Guajuquilla, Presidio del Palo, Guanaceví, San Buenaventura, Paso del Norte, San Lorenzo, Satebo, El Carrizal, Coyame y Guarizamey.
El cuestionario mandado por el Consejo de Regencia constaba de las si-guientes preguntas y respuestas:
TOMO
Se expresarán en cuántas castas está dividida la población, esto es: americanos, europeos, indios, mestizos, negros, etc., sin omitir ninguna.
Después de la segunda mitad del siglo XVII, la sociedad novohispana tenía una composición demográfica cimentada en por lo menos cinco grandes gru-pos o castas: indios, mestizos, negros, mulatos y europeos. El crecimiento demográfico fue de un constante pero moderado movimiento, siendo los gru-pos mulato, español y mestizo los que acusaron un aumento sensiblemente mayor. El grupo indio se estancó porque su crecimiento se debió casi exclusi-vamente a uniones endogámicas celebradas entre ellos.4 Para 1759 y 1765, el obispo Tamarón y Romeral realizó una serie de visitas por todo el territorio del obispado; de esos viajes dejó un compendio de datos demográficos, geo-gráficos, políticos y culturales. De acuerdo con sus datos demográficos, para el año 1765 la población total del obispado era de 235 4545 almas, de las cua-les 139 885 eran indios y 86 630 eran españoles; aunque se debe destacar que el obispo Tamarón agrupó a la población en dos categorías: indios y españo-les; en la primera se incluía tanto a los indios de todas las etnias que habita-ban la región como a otras castas, tales como negros, mulatos y mestizos, y en el grupo de españoles incluyó también a criollos y otros europeos.
En 1813, los párrocos que respondieron al cuestionario confirmaron las castas que había en sus parroquias, en su mayoría indios, mestizos y mulatos, aunque también había criollos y población española; sin embargo, el párroco de Chihuahua afirmó que en su parroquia había alguno que otro francés o italiano.
Algunos de estos párrocos levantaron el padrón de sus habitantes; por ejemplo, en el real de San Miguel del Mezquital (Miguel Auza, Zacatecas) había 4 379 personas, incluyendo párvulos. De éstos, cinco o seis eran euro-peos, otros eran criollos o españoles americanos, como entonces se los cono-cía, y mucha “gente de razón” (mestizos, mulatos, etc.), llamados así para dis-tinguirlos de los indios, que, aunque considerados racionales, eran señalados como menores a causa de su falta de instrucción en religión y política, en el extenso sentido de la palabra. En San Diego del Ojo había 1 950 almas. En el poblado indio de San Juan del Mezquital ( Juan Aldama, Zacatecas) había 2 603 almas, incluyendo los párvulos. Las familias de españoles americanos eran 10 o 12 y no había ningún europeo. Por su parte, al sur del obispado, en San Francisco del Mezquital, vivían 750 almas en la cabecera. Había algunos vecinos americanos, mestizos y de castas en los ranchos de los alrededores.
El cura José Miguel Salas Valdés hizo una relación de las castas, incluyendo los tipos más raros, y aseveró que no era fácil asignar la calidad de los mula-
4 Quiñones Hernández, 2008, p. 405.5 Tamarón y Romeral, 1937, pp. 379-393.
HISTORIA DE DURANGO
tos, lobos y coyotes, pues aunque algunos les asignaban ese término, era in-apropiado, ya que el nombre atendía a la calidad de los esclavos y sus descen-dientes y no necesariamente a las mezclas de españoles y africanos. Por lo regular, estas personas “mixtas” eran llamadas genéricamente “pardos” o “de color quebrado”.6
Por su parte, el padre Escontría, de Nombre de Dios, opinaba que la causa era la confusión de la gente plebeya, como se llamaba a los estratos bajos en las sociedades monárquicas, ya que por su ignorancia no discernía su calidad en los padrones; igual se encontraba una familia con la denominación de mestiza o de india. Aun en las partidas de bautismos se hacían diferencias entre individuos de una propia familia y sus hermanos carnales. Esto basado, sin duda, más en criterios fenotípicos que genotípicos. Por su parte, otros insistían en que eran indios para obtener los privilegios relacionados con las obvenciones parroquiales.
¿Cuál es el origen de estas castas a excepción de las dos primeras (americanos y europeos)? Esto hace relación a que respecto a los negros no es igual el origen en todas partes, pues aunque en lo general los africanos son los que han pasado a América; en Filipinas los haya naturales del mismo pues están refugiados en las montañas desde que los malayos dominaron aquellos lugares.
Para contestar esa pregunta, los párrocos más ilustrados recurrieron a los autores más conocidos en Nueva España. Así, citaron a Enrico Martínez, Jerónimo de Feijoo, Francisco Javier Clavijero, e inclusive al cronista francis-cano José de Arlegui. Para una pequeña parte de ellos, los principales referen-tes fueron los que proporcionaba la historia sagrada. De esa manera, estaban ciertos de que los primeros habitantes del continente procedían de Asia y se habían distribuido paulatinamente hacia el sur, siendo los últimos los perte-necientes a los mexicanos que se asentaron en la laguna de Texcoco y domi-naron a los pueblos aledaños, excepto a los tlaxcaltecas.
De igual manera, se tenía conocimiento de que varios poblados del septen-trión, como era San Miguel del Mezquital, habían sido fundados con españo-les provenientes de la expedición de Juan de Tolosa, desde Zacatecas a San Martín, y la de fray Jerónimo de Mendoza, cuando llegó a los Berros, como lo menciona el cronista Arlegui. Por otra parte, se decía con mediano funda-mento que los poblados indios de San Juan del Mezquital, Cinco Señores de Nazas, San Francisco del Malpais y San Andrés del Teúl habían sido pobla-dos con tlaxcaltecas llevados por el capitán Miguel Caldera. Para el párroco de Canatlán, la causa de que los indios no recordaran el origen de sus pobla-
6 Cramaussel, 1995, p. 408.
TOMO
dos era por la rebelión tepehuana de 1616. Las castas eran consideradas pro-ducto de la revoltura de grupos africanos con los españoles e indios y que habían ido degenerando en su pureza. Así, hacían énfasis en que los “coyotes” resultaban de la mezcla de indio y mulato y los “lobos” de mulato y coyote, de tez muy obscura. Los negros para esos años eran muy escasos, tanto que al-gunos párrocos, quizá los más jóvenes, afirmaban que nunca había habido gente de esta raza en la Nueva España, y recurrieron al Concilio Tercero Mexicano, en el que, si se mencionaba que en las informaciones de sangre de los pretendientes a las órdenes sagradas no iba más allá de padres y abuelos, era porque, supuestamente, no había negros. Sin embargo, algunos conside-raron el origen africano de algunos habitantes del reino, o cuando menos la entrada de los negros desde La Habana y Puerto Rico. El cura de Nombre de Dios abundó en que en ese poblado todavía se los llamaba “guineos”, haciendo alusión al lugar donde habían sido tomados cautivos. Para el cura de Chihua-hua, algunos eran introducidos de los Estados Unidos por Nueva Orléans y afirmaba que eran a los que les decían “filipinos”.
¿Qué idioma hablan generalmente, el número de éstos y si se aplican a la agri-cultura o a las artes mecánicas y si entienden algo de español?
La mayor parte de los indios de las parroquias de la parte central del obispa-do hablaban o entendían ya español o castellano, por lo que eran considera-dos como “ladinos”, fenómeno que ya se venía observando desde finales del siglo XVII. Esta situación era propiciada por las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, especialmente por estas últimas, y ejemplo de ello es el obispo Tamarón y Romeral, quien durante su administración alentó la ense-ñanza del castellano en todos los pueblos,7 aunque —como afirmó el cura Moreno Lodosa—, tanto los indios como las castas, hablaban el castellano con poca pureza o con raíces en los idiomas de la gentilidad: “por ser gentes rústicas que adulteran los raíces dándoles una inteligencia contraria”. En el Mezquital se hablaba el tepehuán, el cora y el mexicano algo corrompido. También se hablaba náhuatl en San Andrés del Teúl. En Parral los indios habían sido trasladados de Sinaloa y Sonora, por lo que hablaban cahita y yaqui. En la sierra de Chihuahua se hablaban tarahumar, pima, tepehuán del norte y tubar. En algunas misiones apartadas casi se ignoraba el español o se usaba con mucha imperfección. Además, los apaches y comanches, que tam-poco lo hablaban, se daban a entender a señas con los españoles.
7 Cramaussel, 2000, p. 279.
HISTORIA DE DURANGO
¿Tienen amor a sus mujeres y a sus hijos, y qué clase de educación dan a éstos?
Todos los informantes afirmaron que los indios amaban a sus esposas e hijos, y que si hubiera motivos de queja, con facilidad se avenían y reconciliaban, aunque, a decir del párroco Olmo, los varones se ausentaban durante mucho tiempo para buscar trabajos en jurisdicciones lejanas. Cuando las discordias familiares eran fuertes, el padre de familia podía golpear y abofetear a sus hijos, y si las cosas pasaban a mayores, como en el caso de los esposos ebrios que golpeaban a las mujeres, los gobernadores y autoridades indias les “apli-caban medicina de cuero”.
En mayor o menor grado, los padres les enseñaban a sus hijos los rudimen-tos de la doctrina cristiana, como las oraciones; pero finalmente ésta era muy poca. También impartía estas enseñanzas el cura, con la ayuda de los fiscales o sacristanes de los templos, y se llevaban a cabo en el camposanto o en el atrio de la iglesia. Por su pobreza y lo numeroso de sus familias, los padres inclinaban a sus hijos al trabajo corporal desde edades tempranas, especial-mente como labradores o jornaleros, albañiles, carboneros, arrieros, mineros. Los oficios mecánicos, como la carpintería, curtiduría, zapatería, herrería, para convertirse en artesanos, eran raros en los poblados pequeños. En Chi-huahua, los indios se ejercitaban en el tejido de mantas, o frazadas, de lana, de las que confeccionaban sus ropas.
Muy poca plebe tenía la oportunidad de ir a las escuelas de primeras letras, las que, con dificultades y pocos maestros, subsistían en el obispado por falta de dotación.8 Así como los curas de almas ponderaron el trabajo, en muchos casos se quejaron también de que los hijos de otros se inclinaban a la holga-zanería, al no haber trabajo en los poblados. Por su parte, Policarpo Francia, párroco de San Francisco del Mezquital, mencionaba que la falta de educa-ción política y cristiana de los tepehuanes se debía al abandono en que los tenían sus ministros religiosos, que los visitaban muy esporádicamente.
¿Manifiestan inclinación y afecto a los europeos y a los americanos; o tienen contra ellos prevenciones, quejas u odio y cuáles sean éstos?
En esta parte las opiniones de los párrocos estuvieron divididas a causa de sus simpatías, o no, hacia los recientes acontecimientos de la Independencia. Algunos más cercanos a las instituciones afirmaron que los indios amaban a los europeos, aunque “se ha difundido la maldita persona de la insurrección”. En algunos lugares incluso habían manifestado disposición para defenderlos por justa causa, como lo ejemplificó el párroco de San Miguel del Mezquital
8 Una excepción era la escuela de San Francisco del Malpais, cuyo preceptor era sostenido con las rentas del rancho del Piltonte, que pertenecía a la comunidad.
TOMO
al afirmar que durante la pasada revolución de Hidalgo solamente tres indi-viduos y un vecino de su pueblo, que luego castigó el gobierno, se habían ad-herido a ella. El de San Juan del Mezquital manifestó que durante ese tiempo habían acogido a 15 peninsulares que se retiraban de Fresnillo huyendo de los insurgentes, y regresaron muy agradecidos, luego que éstos salieron de Zacatecas para Saltillo.
Otra corriente opinó que no había odio formal entre las castas y los euro-peos, sino más bien indiferencia, y que las situaciones se presentaban según el trato que los españoles daban a los indios. El padre Moreno decía que a veces los castigaban en demasía y no les pagaban, o disminuían sus salarios o jornales, lo que suscitaba inconformidades. Otros más estuvieron de acuerdo en que había antipatía y se provocaban pleitos entre los diferentes grupos sociales. Por su parte, los curas de San Juan del Río y Canatlán tocaron el delicado tema de los reclamos entre los grupos, al mencionar que las diferen-cias se debían al tipo de empleo que cada grupo ejercía en la escala social. El cura Policarpo Francia, de San Francisco del Mezquital, consideraba como fábulas las creencias de los tepehuanes de que el reino era suyo antes de la conquista, por lo que pensaban que todo lo que quedaba ante su vista les pertenecía, y por esta razón entraban en “odios” con los europeos y america-nos, ya que éstos adquirían en posesión por medios legales algún pedazo de aquellas tierras y los indios lo consideraban un hecho injusto. En esta afir-mación del cura Francia se manifiesta claramente la visión política general que imperaba en la provincia respecto de la legitimidad de la posesión de la tierra, dado que los indios desposeídos de títulos justos no eran los posee-dores legítimos de su tierra, sino que, por el contrario, eran considerados fantasiosos, a diferencia de los europeos y americanos, que sí eran propieta-rios de las tierras. En 1825 se intentó poner solución a este problema repar-tiendo las de los pueblos indios de forma equitativa, de acuerdo con el nú-mero de jefes de familia, lo que propició la fragmentación territorial que daría origen a la pequeña propiedad. Los efectos de esta disposición no fue-ron los esperados, pues la inconformidad siguió imperando y se agudizó en-trado el Porfiriato, debido a que se quiso poner fin a la irregularidad de la tenencia de la tierra.9
Si puestas las causas que pueden contribuir a esto último, ¿qué medios habrá para atraerlos y reconciliarlos?
Como ministros religiosos, recomendaban que la reconciliación entre los grupos sociales debería llevarse a cabo de acuerdo con las enseñanzas evangé-
9 Véase el artículo de Quiñones Martínez, “Las leyes de tierras de 1856 a 1909 y su impacto en la propiedad territorial en Durango”, en el tercer tomo (Siglo XIX) de la presente Historia de Durango.
HISTORIA DE DURANGO
licas e inculcando amor a la religión y a la patria, y respeto al soberano. Para que todos estos propósitos pudieran llevarse a cabo, las personas más conno-tadas deberían dar públicos ejemplos de reconciliación con los de otros gru-pos, y los justicias reales deberían obrar imparcial y desinteresadamente en las quejas que los indios presentaban. Sin embargo, de acuerdo con las ideas ilustradas de la época, sería la educación la que podría lograr un cambio radi-cal en la sociedad novohispana. Algunos de los párrocos hicieron señalamien-tos más precisos acerca de los problemas más difíciles que enfrentaba esa sociedad. El padre Escárzaga, de Santiago Papasquiaro, mencionaba que era imposible que los habitantes de los poblados pudieran alcanzar algún grado de civilidad sin la dirección de las autoridades, ya fueran civiles o eclesiásti-cas; pero cada una de éstas tenía bajo su encargo entre cuatro y ocho pobla-dos distantes entre sí de tres a veinte leguas, por lo que los visitaban solamen-te dos veces al año. El cura del Valle de San Bartolomé recomendaba que los oficios públicos se distribuyeran con justicia a los más infelices y que resulta-ba conveniente que no se permitieran muchas heredades concentradas en un solo individuo, porque así éste imponía su ley a los más pobres. El padre Francia opinó que se dieran a los indios tierras labrantías en cantidades so-bradas, y que si éstos descubrían un mineral, se les restituyera esa tierra en otro lado. Por otra parte, el cura del Ojo, Francisco Moreno, pedía que los jueces de los poblados no dependieran económicamente de los hacendados.
Si le conocen alguna aplicación a leer y escribir en sus respectivos idiomas, si lo hacen en nuestro papel o en hojas o corteza de los árboles o de plantas expre-sando lo que sean por sus nombres.
Varios párrocos opinaron al respecto que, cuando existían condiciones, los indios se aplicaban a leer y escribir en papel común la doctrina cristiana que les enseñaban sus ministros eclesiásticos, pero que el problema mayor era la falta de maestros, que los mismos párrocos algunas veces sostenían con los pobres fondos de las comunidades. Ante esto, el cura de Namiquipa propo-nía que se volviera a establecer la doctrina diaria y semanal que realizaban los jesuitas.
¿Qué medios sencillos y fáciles pudieran aprovecharse a fin de que se dedicasen a hablar en castellano los que hayan embarazado hasta ahora?
El tema de la imposición del castellano a los indios era un tema acariciado por largo tiempo por los ilustrados que veían en las numerosas lenguas au-tóctonas la causa principal de las diferencias de los naturales; en este sentido, la instrucción del castellano resultaba vital, pues era el instrumento por exce-
TOMO
lencia para el adoctrinamiento de los indios. El cura de Namiquipa explicaba que no era, desde luego, un asunto de pocos años el “abatir tantos idiomas que los indios hablan”; sin embargo, lo que se necesitaba eran maestros con una congrua suficiente, ya que sus sueldos eran miserables y algunas veces se pres-taban a corruptelas, con lo cual coincidía con el cura de Papigochi, quien opinaba que era muy necesario que los maestros tuvieran una congrua sufi-ciente para su manutención, porque los maestros que tenían a expensas de los ministros apenas les enseñaban la doctrina cristiana, porque la paga que les daban a los indios era muy miserable. Se opinaba también que era necesario que se les enseñaran oficios a los jóvenes, por lo que se mencionaba que los religiosos de Batopilas recogían a los niños pequeños en sus casas para ins-truirlos en castellano, los dedicaban a leer y escribir y los ocupaban en hilar jergas de lana.
¿Qué virtudes se hallan más dominantes entre ellos, si son caritativos, genero-sos y compasivos, con distinción de los sexos?
Los párrocos coincidieron, en general, en que las virtudes más extendidas entre los indios eran la humildad de corazón y la pobreza de espíritu, así como su docilidad, ya que no se exasperaban ante los castigos y correcciones que las autoridades les imponían cuando pensaban que era necesario. Las mujeres eran más compasivas y caritativas para con forasteros, pobres y en-fermos; igualmente, eran más inclinadas a la práctica religiosa que los hom-bres y tenían devoción por las advocaciones marianas de Guadalupe, Rosario, Refugio, Dolores y Concepción; frecuentaban más asiduamente los sacra-mentos de la confesión y comunión y asistían a misa, muchas, diariamente; ayudaban a la preparación de las fiestas patronales y asistían durante la Se-mana Santa a las representaciones, pasos y misterios con compostura, mani-festando sentimientos de dolor por los pecados. Los indios tomaban en cuen-ta a los párrocos antes de tomar sus decisiones y elegían a los tenamaches, o mayordomos, para organizar las fiestas patronales, aunque el párroco de Chihuahua alertaba que, a medida que eran más parecidos a la plebe, eran más difíciles de controlar.
Si están poseídos de algunas supersticiones, ¿cuáles son y qué medios se podrían establecer para destruirlas?
Algunos no le dieron mucha importancia al tema y mencionaron que los in-dios no eran más supersticiosos que los españoles o gente de castas. Otros fueron dando a conocer cuáles eran las creencias más arraigadas entre los indios y castas, como que el tecolote traía anuncios funestos de muerte; que
HISTORIA DE DURANGO
si usaban peyote se sentían muy ligeros para correr a pie o a caballo; que te-nían cierta especie de juramento por el que preferían perderse eternamente, antes que descubrir sus pecados en el sacramento de la penitencia; creían que con la piedra imán que cargaban los varones atraían a las mujeres y, por el contrario, si la echaban en agua les comunicaba sus desengaños; si perdían alguna prenda, encendían en casa una vela por el extremo inferior, poniéndo-la en un hormiguero, y encerrando a san Antonio de Padua bajo llave creían alcanzar la gracia deseada. Los aficionados a los naipes, cuando se hallaban perdidos, mudaban de lugar y postura creyendo encontrar su feliz suerte.
Usaban cierta hierba llamada cuyunate, a la que vestían con ciertos ador-nos, como pelo postizo y vestidos, y creían que el alimentarla ciertos días comunicaba virilidad a los hombres para realizar deseos y apetitos carnales; además, suponían que avisaba sobre las acciones de sus amantes. Si un niño tenía “ojo”, ponían en su cabecera un huevo de gallina, que si aparecía cocido terminaba la enfermedad y se descubría la causa del daño. Cuando una en-fermedad era radical, se debía a un maleficio. Si el parto resultaba tardado, era a causa de la mezquindad o ruindad de la mujer.
A decir del párroco del Mezquital, los tepehuanes creían que las enferme-dades eran causadas por maleficios, por lo que, para acabar con ellas, necesi-taban de hechiceros que tenían “pacto con el diablo para hacer daño a sus semejantes y curarlos cuando quieran”. Por su parte, el cura de Chihuahua veía como supersticiosos unos bailes que practicaban en la soledad de sus montes o campos, delante de una cruz. Cuando están embriagados —de-cía— “oyen la voz de Jesucristo o su madre que les instruye”. Algunos indios creían en la transmigración de las almas después de fallecidos. Otros negaban la existencia del cielo o infierno y solían dudar de la necesidad del bautismo, negando el agua con la conexión de ir al cielo, entre otras cosas.
Sin embargo, ninguno de los párrocos indicó cuáles serían los medios idó-neos para destruir dichas supersticiones, pues a lo mucho se limitaron a afir-mar que si se observaba alguna, con instrucción del párroco y la acción de los justicias de los pueblos, ésta se eliminaba.
Si en los diversos y varios idiomas que abundan en las Américas e Islas, ¿hay catecismos de la doctrina cristiana aprobados por los obispos?
Los catecismos de la doctrina cristiana eran un método sencillo de enseñanza a través de preguntas y respuestas, por medio del cual no sólo se pretendía instruir a los indios en la doctrina cristiana, sino a su vez conformar y conso-lidar una nueva mentalidad colectiva con las ideas y planteamientos aproba-dos por la Iglesia. Por eso el conocimiento y práctica del castellano era indis-pensable, puesto que pocos catecismos fueron traducidos a lenguas nativas en
TOMO
tiempos de los jesuitas; pero, al pare-cer, pocos párrocos los conocían.En este sentido, todos los párrocos coin-cidieron en que el catecismo que más se utilizaba era el del padre Jerónimo Ripalda, el cual surgió a raíz del Con-cilio de Trento y data del siglo XVII. Por su método fácil de memoriza-ción, de preguntas y respuestas, toda-vía se utiliza en la actualidad. Otros catecismos mencionados eran los de Reynoso, Astete, el del padre Casta-ños, que promovió el obispo Tama-rón entre los tepehuanes, y el aproba-do por el Cuarto Concilio Mexicano.
Si aun se les advierte alguna inclina-ción a la idolatría, explicando ¿cuál sea esta y los medios que podrían usarse para que la dispusiesen?
La mayoría de los párrocos manifes-taron que entre los indios que vivían congregados no se observaba idola-tría como en los “gentiles”. Los más suspicaces mencionaron que algunos adoraban al Sol y se hacían pasar por cristianos, y, si practicaban la idola-tría, era entre ellos mismos remonta-dos en las montañas. Lo más común era la devoción por diversas advoca-ciones marianas, entre las que destacaban la Guadalupana y algunos santos, práctica que comenzó a difundirse en el siglo XVII.
Comparado el estado moral y político que tenían los indios a los veinte años de la pacificación según las observaciones de los varios observadores coetáneos con las que actualmente tienen, ¿se manifiesta la ventaja o desventaja que resulta a causas que pueden haber ocurrido a lo último?
Era opinión generalizada que, a pesar de la rusticidad y miseria de los indios, vivían mejor que en la “gentilidad”, ya que se creía que en ese entonces care-
Catecismo Mexicano del
padre Gerónimo de Ripalda,
1758. Biblioteca Eusebio F.
Kino de la Provincia Mexicana
de la Compañía de Jesús,
México, D.F.
HISTORIA DE DURANGO
cían de gobierno, pueblos, artes y cultivo. Se mencionaba que los habitantes más cercanos a las ciudades estaban más instruidos en la moral cristiana y más adelantados en sus costumbres porque hablaban en español.
El cura de San Miguel del Mezquital dijo que eran demasiado claras y evidentes las ventajas que, tanto en lo moral como en lo político, habían re-sultado a esos moradores después de los años de la pacificación hasta los presentes, pues se habían ido ilustrando y adquiriendo bastantes conoci-mientos, tanto en la moral como en las artes mecánicas, en las que día a día se hacían más ilustrados, a pesar de que la mayor parte de la gente se dedi-caba a las minas, la agricultura y la cría de ganado.
¿Qué pacto o condición celebran entre si para sus tratados matrimoniales, qué clase de servicios prestan los pretendientes a los padres de la novia y por cuánto tiempo?
El modo de pactar el casamiento era dar la palabra o prenda de compromiso. Después, en forma verbal o por escrito, por medio del párroco o alguna per-sona de respeto, el pretendiente pedía a los padres de la novia que concedie-ran la mano de la pretensa. Con el beneplácito de ellos, se presentaban al cura y, hechas las amonestaciones e informaciones, se ponían a las puertas de la iglesia y se casaban según los ritos de la Iglesia. Todos asintieron que no pres-taban ninguna clase de servicios a los padres de la novia, solamente trataban de agradarlos para que consintieran que la unión se llevara a cabo. Algunos más afirmaban que, como a los poblados indios los curas de almas asistían solamente una o dos veces al año, los fiscales eran quienes proponían que se casara a determinados contrayentes. Por su parte, el párroco de San Francis-co del Mezquital abundaba en que los jueces locales determinaban los casa-mientos sin más motivo que ver a una pareja platicando o alguno entrando a la casa de otro, porque “así conviene”, aunque alguno de ellos le tuviera volun-tad a otra persona, por lo que frecuentemente había que convencerlos de que lo importante era la voluntad de los contrayentes y no la conveniencia dada por las buenas costumbres.
Ninguno de los informantes mencionó la costumbre de las mujeres jóvenes de fugarse a la casa del novio para después arreglar el matrimonio y así evitar los costos de una boda, como es muy frecuente todavía en el medio rural. Tampoco se refirieron a los hijos ilegítimos o abandonados, los cuales eran generalmente nacidos fuera del matrimonio y que, eventualmente, eran aban-donados a las afueras de las iglesias o a las puertas de las casas de parientes o de las familias prominentes del lugar. En esta categoría estarían los llamados “hijos naturales”, “expósitos”, “hijos de padres no conocidos”, “hijos de la Igle-
TOMO
sia”, y los “hijos del Pueblo”.10 La ilegitimidad es un factor importante en la reproducción demográfica de la sociedad colonial neovizcaína de los siglos XVII y XVIII.11
No teniendo como no tienen médico en sus pueblos, ¿qué método curativo ob-servan en sus enfermedades, si tienen plantas, raíces, cortezas u hojas de árbo-les de que hagan uso. Sus nombres y aplicaciones que les dan. Si usan sangrías, de las purgas, vomitorios? ¿Qué simples y compuestos entran en éstos. Si hacen uso de las aguas termales que tanto abundan en las Américas y para qué enfer-medades, de ellas cuáles son las dominantes y si son o no estacionales. Si corres-ponde el número de muertos a los nacidos y cuánta es la diferencia?
Algunos sacerdotes mencionaron que los indios por lo general no se curaban por sí mismos y que esperaban a que “el buen Dios o la naturaleza” siguiera su curso, y que durante los tiempos de peste morían más indios que otra clase de personas a causa de las viruelas, tabardillo y sarampión, por el poco abrigo o asistencia con que contaban. El cura del Mezquital advirtió la presencia de curanderos a los que llamaba “hechiceros”, mientras que el de Temichi men-cionó que los indios llamados tenanches asistían a los enfermos muy malos y los velaban cuando morían. Cuando había posibilidades, los enfermos se trasladaban a las villas o ciudades más cercanas (Durango, Parral, Chihua-hua, Sombrerete o Zacatecas) en busca de médicos o boticas.
Sin embargo, en los poblados pequeños o alejados, las mujeres viejas, y al-gunas veces los párrocos, ejercían el oficio de curar “algunas veces con funes-tos resultados”. Usaban muchas hierbas o yerbas, como les decían, las que en general se consignaban “en el florilegio”, donde se podían ver, pero también se encontraban muchas plantas regionales. Las había de tierra caliente y de tie-rra fría, siguiendo la división climática de Nueva España, pero también había plantas que combatían el calor o el frío, lo que daba continuidad al sistema hipocrático para curar las enfermedades de acuerdo con los elementos con-trarios. Entre las plantas más utilizadas estaban el acocote, raíz parecida al camote, para combatir calenturas malignas y fiebres agudas; también se utili-zaban flores de amapola, borraja, mejorana, “para todo dolor donde no asome calentura”. Otras plantas eran la escacionera, el guachichile, la contrayerba inmortal, el llantén y la rosa de Castilla bebida con azúcar.
Múltiples eran las hierbas utilizadas para combatir los males de estómago: yerbanís, yerba de la mula, de San Pedro, hierbabuena, manzanilla, fresno, sauco, nogal, estafiate, salvilla, yerba del venado, babisa cocida o la contrahier-ba Julimes; salvia real y chuchupate, para los aires. A las parturientas se les
10 Ibidem, p. 129.11 Ibid., p. 406.
HISTORIA DE DURANGO
administraba yerba del venado, ruda para dolor de oído, y la hierba del cáncer era fresca para contener los tumores. Para afianzar los dientes, la sangre de drago, y la pimpinela para refrescar la sangre. En muchos lugares se recomen-daba para curar las heridas la yerba del apache, o del indio; molida en polvo se untaba con saliva alrededor de la llaga y producía admirable efecto. Era importante la hierba de los guachichiles en casos de males pulmonares, de la cual, puesta en agua, se untaba la espuma, que era muy refrescante.
Ante la falta de médicos y cirujanos, se utilizaban poco las sangrías, los vomitorios y purgas, que eran los principales medios terapéuticos con los que contaba la medicina en esa época. Sin embargo en algunos lugares se apunta-ba su uso, y el vomitorio más común en las enfermedades del estómago era el agua caliente con sal, lexía de cenizas, azogue, greta o flor de durazno.
Cuando se provocaban accidentes, se procuraba producir sudores con ato-le, sal y untando sebo con sal en las plantas de los pies; para dolores usaban mucho el aceite de comer untado y “si fuera bendito, como los advierte el ri-tual, mejor”. También se indicaba el aceite rosado de almendras y otros un-güentos. En las regiones ganaderas se usaba mucho el unto sin sal, sebo del macho o riñonada del cabrito, manteca de puerco y de vaca, así como el reda-ño de carnero.12
Los tepehuanes y tarahumaras se sangraban la piel de las pantorrillas con pedernales, cuando se consideraban cargados de sangre, y cuando se “molían jugando al ule”, se bañaban y mitigaban el cansancio. En ocasiones, en un collado o loma (cuando se ocupaban como correos), acumulaban una por-ción de piedras cada vez que paraban, y de esa manera cobraban brío y po-dían seguir.
Para picadas de alacrán, en Nombre de Dios se utilizaba ajo untado y pela-dillas de correhuela desecha en agua. Desde hacía poco tiempo se empleaba un singular remedio, que era agua resacada de alambique de excremento hu-mano. Este invento, popularmente llamado contrayerba o yerba sin raíz, lo realizó el presbítero Juan Francisco Arce, teniente de cura en Nombre de Dios —que pasó a prebendado en Monterrey—, y su uso persistió hasta el siglo XX.
La yerba del alacrán, molida y amasada con saliva, como emplaste, era su-mamente cáustica y en menos de un cuarto de hora levantaba una ampolla o una llaga rebelde.
Las aguas termales eran muy procuradas, especialmente para curar el mor-bo gálico (sífilis), que se encontraba muy extendido. En menor grado se
12 Muchas enfermedades eran atribuidas, hasta mediados del siglo XX, a los “empachos del estó-mago”. Para combatirlos, se sobaba al paciente con aceite o manteca de puerco durante varios días hasta que “despegaba” y volvía la salud al individuo. También se “quebraban las anginas” sobando las coyunturas del codo por la parte interior.
TOMO
apuntó que se utilizaban para las llagas en cabeza, pies o partes ocultas, para calentar los huesos, para el reumatismo, debilidad de nervios, y mujeres que se pasmaban en los partos. Los tarahumaras acostumbraban bañarse mucho en las aguas de los ríos, e igual sucedía con los tepehuanes, que, desde la pers-pectiva de su párroco, se bañaban “halla menester o no menester”.
Como enfermedades dominantes se apuntaron el gálico, que, como se men-cionó, estaba muy difundido; las fiebres, el dolor de costado, la tisis (tubercu-losis), reumatismos, cólicos y “flusión” en las mujeres; gota, hidropesía, disen-tería, dolores de garganta y estomacales, quebradura de huesos por la humedad. Olmo añadía enfermedades crónicas como el estérico y latido, “que tanto se padece”. El cura de San Miguel del Mezquital advirtió cómo los hombres dedicados al trabajo de las minas morían antes de llegar a los cin-cuenta años de edad, lo que atribuía al “engase”, aterrados o “quemadas las entrañas del fuego” (silicosis), achaques forzosos contra los que no había re-medio. Temibles fiebres entre las parturientas mataban a muchas de ellas.
En el caso de Nombre de Dios, donde abundaba el agua en ríos, manantia-les y estanques, el párroco Escontría informó que en los meses de septiembre y octubre se presentaban fiebres tercianas y cuartianas que, aunque no eran mortales, postraban a los indios a “un estado miserable”. Se curaban con que-ninipele, un medicamento que conocían desde la época de la “gentilidad”. Esta planta es una especie de hiedra menuda, verde todo el año, que se ex-tendía sobre los cercados de espinas de los linderos; produce una flor entre morada y azul que forma una campánula o vaso; el zumo de ella, mezclado con agua y endulzado con azúcar, hacía una bebida fresca que consistía en un suave emético para combatir estas enfermedades.
Todos los informantes coincidieron en que el número de nacidos superaba al de los muertos en una o dos terceras partes, lo que se alteraba en los años de epidemias. El cura de Cerro Gordo apuntaba que en 1812 se habían bau-tizado 114 niños, mientras que habían muerto 59 personas.
¿Cómo conocen y distinguen las estaciones del año, si tienen para éstas sus particulares calendarios y si son los mismos que tenían en su gentilidad, expli-cando éste y acompañando una copia, cómo regulan las horas del día para la distribución de su comida, trabajo y descanso?
La mayoría de los párrocos coincidió en que los habitantes del obispado dis-tinguían las estaciones y las lunas por los calendarios de los españoles, lleva-dos al norte desde la ciudad de México y Guadalajara.
En las quebradas, decía el padre Olmo, las estaciones eran poco percepti-bles, tanto por la latitud de 23 grados de muchos poblados, como por la pro-fundidad de las montañas que daban como resultado un excesivo calor. “No
HISTORIA DE DURANGO
falta en todo el año el pimiento o chile verde, tomate y otras verduras cobar-des a las heladas”, apuntaba el sacerdote. Este mismo párroco recordaba que los indios en tiempos remotos utilizaban el antiguo calendario mexicano, una rueda grande que regía por 50 años y cada mes se distinguía por la figura de un animal. El cura del valle de San Bartolomé indicó que los indios conocían solamente tres estaciones: verano o calores, tiempo de aguas, invierno o tiem-po de fríos.
Las horas del día se medían por el curso del Sol, a falta de cuadrantes o relojes de sol, que durante el Porfiriato fueron muy comunes en iglesias, edi-ficios públicos y casas de hacienda. Las horas de tomar los alimentos común-mente eran el desayuno a las nueve, la comida a las doce o una de la tarde y puesto el Sol, la cena. Otro cura mencionaba que “los de la gentilidad y del común” medían el tiempo por las fases de la Luna y, entre la gente rústica, por el principio del día, la salutación angélica en que se tocaban las campanas de la parroquia (12 a. m.), por la hora de la comida, y que al ponerse el Sol cesa-ba el trabajo y se iniciaba la hora de descanso, llamada también hora quieta, después de las nueve de la noche. En tiempo de siembras, los campesinos trabajaban desde la salida hasta la puesta del Sol y a mediodía tomaban un descanso. El párroco de Chihuahua fue más específico al señalar que la fiesta de la Candelaria era tiempo de barbechar las tierras; la Pascua daba inicio a las siembras y la fiesta de san Francisco (el cordonazo) para los hielos y cose-chas; los cambios de los vientos significaban abundancia o escasez de nubes; el color blanco, rubicundo o pálido de las lunas y los vapores de la tierra ser-vían para interpretar la abundancia o esterilidad del año. Curiosamente, en los informes no se mencionaron las cabañuelas, que eran tan esperadas por los campesinos a principios del año. Entre las constelaciones y estrellas que se indicaron como importantes estaban: la Estrella Norte, el Carro, los Tres Reyes, las Cabrillas, etcétera.
¿Cuántas comidas hacen al día y de qué clase de manjares y el costo que pueden tener por persona?
Las comidas principales que se acostumbraban eran desayuno, comida y cena, aunque entre ellas estaban también el almuerzo y la merienda. No toda la gente de las feligresías tenía la misma disposición económica, lo que hacía que algunos pudieran tener tres comidas, otros dos y algunos una sola en el día. La base de la alimentación era el maíz consumido en las más diversas formas, especialmente tortillas, gordas, tamales, atole (sumo de masa o de pi-nole de maíz cocido), pinole (maíz tostado y molido al que se le agrega canela), esquite (o puente duro, o maíz morado, tostado, al que se le agrega piloncillo). Los tarahumaras ponían maíz tostado y molido en la lumbre hasta que esta-
TOMO
ba espeso y se hacía como pan; lo llamaban yuriqui y lo consumían con una hierba llamada tuchi, una o dos veces al día.13
El maíz era acompañado siempre por los frijoles y el chile, guisados prefe-rentemente con manteca de puerco. El párroco Olmo, de San Juan del Río, mencionaba que al chile se le ponía un poco de dulce, lo que puede ser el antecedente del mole dulce característico de Durango. En las áreas más mes-tizas se consumían mayores cantidades de trigo, del que se fabricaban semi-tas y panochas, especialmente en algunas épocas como la cuaresma y Semana Santa. También se acostumbraban algunas hierbas, como calabacitas tiernas, quelites, tallos de cebolla, verdolagas en el tiempo de aguas y fruta, que com-plementaban el cuadro alimenticio de la mayoría de las personas de los pobla-dos. En menor grado aparecen mencionadas otras hortalizas como tomate, cebolla, ajo, etc. El cura de Nombre de Dios ponderó las frutas de Castilla que se producían en su jurisdicción; uvas, duraznos, higos, peras, membrillos, y los frutos de la tierra, como tunas y mezquites. En las partes más cercanas al de-sierto se comían los dátiles y las raíces de las palmas nativas, llamadas yucas, así como las flores, tanto de éstas como de los magueyes, a las que nombraban babisas.
En las regiones ganaderas se comía mucha carne; ésta podía ser de carnero y vaca, aunque la primera costaba más porque los rebaños eran sacados al centro del virreinato. La carne se preparaba asada, en caldillo o guisada, con chile verde fresco, pasado o colorado. Mucha de la carne de vaca se había pues-to a secar, la que tal vez, preparada con huevo, dio origen a la machaca. En las regiones donde había vacas o cabras se producían quesos o leche fresca. En menor grado se consumía pescado, del que había en abundancia en los ríos y estanques; se comía preferentemente durante la cuaresma, y todavía en la primera mitad del siglo XX se aconsejaba consumirlo solamente en los meses que tuvieran “r”, para que no hiciera daño. Aunque los párrocos no lo mencio-nan, una parte importante de la dieta de los indios era la carne de ave (guajo-lotes y gallinas), así como lo huevos, ya que éstas se criaban en abundancia en las casas. Los tarahumaras de Namiquipa y Papigochi comían atole, tortillas, caldillo, carne asada o guisada con chile colorado. Los más acomodados po-dían tener acceso a carne, pescado, queso, chocolate y especias. Por su parte, Francia apuntó que los tepehuanes comían toda clase de hierbas y animales de campo, y generalmente hacían una comida al día, como a las cuatro o al ponerse el sol. Sin embargo, cuando tenían fiesta, un vecino mataba una o dos reses y todo el pueblo comía carne en abundancia.
Algunos informantes coincidieron en señalar la importancia de la cacería y recolección como componente de la dieta alimenticia, y se apuntaron como
13 Entre las formas de maíz que se utilizaban, pero no se mencionaron, estaban las gordas de horno, o condoches, y los maizcrudos, o coricos.
HISTORIA DE DURANGO
presas desde osos, venados, tejones, zorrillos, ardillas, ratones, gusanos de madroño y diversos tipos de aves, sobre todo las migratorias en el invierno.
Respecto a los costos de la vida, eran muy variables, según la disponibili-dad de las cosechas. Una ración regulada era de dos almudes (medida de capacidad equivalente en Nueva España a aproximadamente siete litros y medio) de maíz y medio almud de frijol por persona a la semana, agregando la sal, manteca y otras cosas. Esta ración costaba uno o dos reales de plata diarios por persona. La gente de mayores posibilidades económicas podía gastar un peso diario en la alimentación.
¿Qué clase de bebidas fermentadas usan, y si son útiles o nocivas con explica-ción de su composición y especie que entran en ellas?
Dependiendo de la región geográfica del obispado de que se tratara, se con-sumían preferentemente cuatro clases de bebidas embriagantes. De San Juan del Río y Santiago Papasquiaro hacia el norte se bebía más el tesgüino, una especie de maíz fermentado que era especialmente común entre los tarahu-maras. Hacia el este era más común el vino o aguardiente de uva, producido sobre todo en la región de Parras, y algo en el valle de San Bartolomé. Al sur, con un clima más templado, eran comunes los magueyes productores de pul-que, especialmente en la estación de calores, y hacia Nombre de Dios y Mez-quital también había magueyes para sacar mezcal.
El tesgüino se fabricaba enterrando maíz en un hoyo hasta que nacía y, ya triturado, se hacía con él una infusión en una olla, donde se fermentaba du-rante tres o cuatro días, “hirviendo”. Se sacaba —mientras más fuerte me-jor— y se tomaba en ciertas fechas en que las autoridades de los poblados lo permitían. La embriaguez se potenciaba poniéndole peyote, hierba colorada y chilicote (árbol de colorín que produce unas vainas con frijoles rojos). Por su parte, los españoles lo componían agregándole algo de azúcar, poco clavo, granos de pimienta y canela, y lo llamaban tepachi. La frecuencia con que es-tos grupos lo bebían hacía que, cuando no contenía peyote, los párrocos lo consideraran medicinal, ya que, de las personas que lo acostumbraban, pocas padecían “el mal de orín” (cálculos renales), y otros males ocultos (de prósta-ta) de los hombres que andaban frecuentemente a caballo. Por su parte, el párroco de Papigochi condenó los excesos de los ebrios con tesgüino, ya que, según decía, después de ingerirlo se retiraban a las cuevas y montes donde cometían atentados. Sin duda no supo interpretar el carácter ritual que esta bebida tenía entre los tarahumaras, así como tampoco los orígenes de las osamentas que se encontraban en las cuevas, pues suponía que esos huesos pertenecían a personas que habían sido víctimas de las embriagueces de los indios. El padre José Miguel Escontría, cura de Nombre de Dios, realizó una
TOMO
amplia descripción sobre el maguey y sus múltiples usos, y los dividió en clases, según los que se daban en su región, como: manso, cenizo, verde, tepe-mella, lamparilla, de Castilla y lechuguilla. El maguey manso era requerido para sacar aguamiel y pulque. Para obtener el aguamiel se quitaba el cogollo del maguey próximo a florecer y del depósito que quedaba manaba un agua dulce, que se sacaba con una taza tres veces al día. El agua hervida servía para curarse de la gonorrea y males de orina, y si se hervía durante más tiempo, se reducía a miel. El aguamiel fermentado, sin hervir, se convertía en pulque, al que, además de embriagar, se le atribuyeron los efectos medicinales de conte-ner diarreas rebeldes y cortar fiebres tercianas.
Del maguey cenizo se obtenía un aguardiente llamado mezcal. Se quitaban todas las hojas o pencas y, separada la cabeza, se tatemaba ésta en un hoyo, al que tapaban con zacate y piedras. Las cabezas tatemadas constituían un ali-mento dulce y algo purgante, como lo utilizaban los indios. Si se continuaba el proceso, se mojaban y fermentaban, para después resacarlo por medio de un alambique de palo. Esta bebida era considerada como saludable, si el pro-ceso se llevaba a cabo con limpieza y se tomaba con moderación. Si el mezcal se procesaba a partir del maguey verde, tenía cierto olor desagradable —afir-maba el párroco—. Las espinas de los magueyes eran excelentes remedios para curar males de orina, y las hojas secas reducidas a polvo, en forma de emplastos se utilizaban para tumores y llagas perniciosas.
Los magueyes verdes tatemados producían un zumo que, reducido con azúcar, curaba los dolores de costado. Tomado en cucharadas repetidas veces era expectorante y hacía expeler fácilmente el esputo hasta curarse. De los magueyes de Castilla y lechuguilla se fabricaba la pita con que se hacían los lazos. Las diferencias entre las especies radicaban en el color, el ancho de las pencas, u hojas, y el tamaño de las plantas. La fábrica de las bebidas era un ramo de bastante importancia para los habitantes del poblado de Nombre de Dios, aunque el exceso en el tomar causaba infinitos daños en las familias y esto entorpecía la industria y la agricultura por la falta de operarios. Así ter-minaban los comentarios del sacerdote.
En su gentilidad, adoraban en muchas partes al Sol y la Luna, se explicará si de esto les queda alguna memoria, resabio o inclinación.
Ningún párroco encontró rastros de adoración al Sol o a la Luna, y esto se relaciona con la pregunta, puesto que la mayoría de los indios no conservaba memoria de sus primitivos padres o de dónde vinieron las costumbres que en ese momento practicaban, pero ninguna tenía relación con la adoración a divinidades celestes.
HISTORIA DE DURANGO
Si aún conservan algunas costumbres de sus primitivos padres y si tienen algu-na noticia o tradición de la parte o rumbo de donde éstos vinieron a poblar.
En general, la mayoría contestó que la gente rústica no conservaba costum-bres de sus primitivos padres y no conocía su origen; sin embargo, hubo algu-nos párrocos que hicieron mención de algunas costumbres, como el cura Po-licarpo Francia, quien mencionó que los indios de San Francisco del Mezquital conservaban la costumbre de la danza llamada matachines, la cual realizaban en pascua de Natividad, Corpus y en la fiesta del santo patrón del pueblo. Consideraba el párroco que dicha danza era de gran regocijo para los indios, aunque éstos ignoraban cómo adquirieron esta costumbre. Asimismo, el cura de Canatlán señaló que en sus danzas los indios conservaban las me-morias pasadas, pero no sabían su origen debido al trastorno de los gentiles (tepehuanes) en 1616. El cura de Chihuahua situó el origen de los indios en Casas Grandes u otros lugares despoblados más al norte, siguiendo a los cro-nistas citados anteriormente.
Si en sus entierros y duelos usan de algún extraño ceremonial, describiendo con toda sencillez el que sea.
En esta pregunta todos se apresuraron a contestar que los indios enterraban a sus difuntos siguiendo los lineamientos del ritual romano, con pompa o sin ella, y que las expresiones de sentimiento duraban poco. Los que tenían algu-na posibilidad, usaban vestidos negros a manera de luto. Sin embargo, los más observadores o francos advirtieron algunas costumbres fúnebres de los indios. El cura de Namiquipa apuntó que durante la noche los tarahumaras ponían alimentos en la mortaja, para el viaje que emprendería el difunto, y echaban tesgüino por los rincones de la casa para que no tuviera sed. Tam-bién se mencionó que algunos creían en la transmigración de las almas y los difuntos se convertían en los animales que grababan sus huellas más cerca de la casa, ya fuese rata, ratón o gato. Los parientes de los infieles (apaches o co-manches), en señal de duelo se pelaban la cabeza y andaban descalzos por ocho días; se juntaban y pasaban la noche en llantos muy funestos. El cuerpo del muerto se envolvía con trapos y en gamuzas de cíbolo (bisonte), lo ama-rraban con un “buen cabestro” y lo llevaban a una sierra donde lo sepultaban en un abra, tapándolo con piedras. Si el difunto tenía caballo propio, lo ma-taban y quemaban la silla, el carcaj y las flechas. Pasados sus sentimientos, jamás o en mucho tiempo volvían a pasar por ese lugar. El párroco de San Nicolás de la Joya mencionó que los tarahumaras sepultaban a sus muertos en las capillas y manifestaban el duelo soltándose el pelo.
TOMO
Si son fieles en sus tratos y cumplen sus palabras y promesas.
En esta cuestión las opiniones se dividieron porque, para algunos, los indios eran fieles en sus tratos, mientras que otros pensaban que en ellos predomi-naba la falsedad y el embuste, aunque se señaló que no se diferenciaba de lo que pasaba con las demás castas. Abonando la primera postura, el cura de Namiquipa afirmó: “jamás he visto destruir tratos a los indios”, y apuntó que la mayor ofensa para ellos era decirles tracaleros o embusteros.
Si son inclinados a la mentira y sobre esto tienen algunas opiniones erróneas, ¿cuáles son?
Respecto a este punto, los párrocos opinaron que, en general, era corriente la mentira y muchos creían necesario usarla cuando se requiriera. Algunos, por el contrario, pensaban que no todos los individuos eran iguales ante esta in-clinación.
¿Qué vicios son los más dominantes en uno y otro sexo?
La mayoría coincidió que, entre sus feligreses, la lascivia y los pecados relacio-nados con el sexto mandamiento (fornicación) eran los más comunes. Por ejemplo, el cura Mixares, del pueblo de Analco, manifestó que uno de los vi-cios regulares era la sensualidad, concepto que englobaba todas las trasgresio-nes sexuales. Este punto resulta de interés, puesto que las estadísticas demo-gráficas apuntalan un gran número de hijos ilegítimos. En las siete partidas se establecían las siguientes categorías para los hijos ilegítimos: naturales, hi-jos nacidos de barraganas o amancebadas; fornezinos, nacidos en adulterio o de relaciones con parientes; manzeres, nacidos de prostitutas con paternidad incierta; spurri, nacidos de barraganas, que vivían fuera de la casa del hombre —es decir, nacidos de la amante o mujer que tiene relación con más de un hombre, por lo cual la paternidad es incierta—, y los notos, nacidos dentro del matrimonio pero sin ser los hijos del esposo.14 Todas estas categorías eran producto de una conducta licenciosa.
En seguida estaba la tendencia al hurto y a la bebida, que era frecuente, hasta al extremo de vender sus bienes para seguir tomando. En cuanto al vi-cio de la embriaguez, Policarpo Francia expuso que en San Francisco del Mezquital usaban con frecuencia el aguardiente o mezcal, con mucho exceso, hasta se veía caer a los indios por la ebriedad. Es importante destacar que, en 1793, Juan Valero de Vicente envió un informe al conde de Revillagigedo
14 Quiñones Hernández, 2008, pp. 129-130.
HISTORIA DE DURANGO
para responder a la pregunta de si a la permisión de la fabricación y bebida del chinguirito y mezcal, producido en la región de San Francisco del Mez-quital, se seguían los vicios y delitos que se tenían en registro, a lo que Valero respondió que los muchos vicios, ladrones, zánganos y delincuentes que se tenían registrados en la región, se debían a que estos delincuentes buscaban asilo para sus delitos en esa región, la cual, por la desmedida extensión de los despoblados y barrancos del Mezquital, que corrían por más de 60 leguas y dividían la Nueva Vizcaya de la Provincia de Zacatecas, era buen lugar para esconderse; pero que la fabricación y bebida de esos licores no eran la causa radical de los perjuicios. Asimismo afirmó que, a su entender, eran más noci-vos los que no se embriagaban que los que bebían, puesto que “el ebrio sólo duerme y el ladrón y homicida no bebe por estar al asecho.”15
Otros vicios comunes eran el juego de naipes y la pereza. En cuanto a las mujeres, se indicó la facilidad que tenían para estar con diferentes hombres, y en algunas también dominaba la embriaguez, especialmente en los días fes-tivos. Aunque se aclaró que los vicios no eran una costumbre generalizada, puesto que había muchos indios de buena conducta y valores morales.
Si son fáciles de prestarse unos a otros dinero, semillas u otros frutos, bajo qué plazos o condiciones lo efectúan describiendo las clases diversas que tengan como igualmente sus nombres.
Acostumbraban prestarse semillas, animales y frutos, y socorrerse unos a los otros sin más condición que devolver lo prestado. Sin embargo, se menciona que algunos eran “duros de pagar”. Se franqueaban los domingos yuntas ape-radas por determinado tiempo. En lugares donde había españoles y castas, como eran Cerro Gordo o el valle de San Bartolomé, cuando se efectuaban préstamos se hacía bajo instrumento judicial, hipotecando los bienes y pa-gando intereses, algunas veces de usura, ya que daban dos o más reales por peso en un periodo de 15 a 20 días. En algunos lugares la palabra de honor era garantía de préstamo.
¿Qué especie de contratos celebran para sus sementeras, bien en tierras pro-picias u atendidas, así entre si mismos, como entre españoles y castas que los habilitan, que individualismo pagan por las tierras, por las semillas, por el arado con su yunta y por el dinero que se les suministra y adelanta en varias épocas y si en algunas partes se les habilita con géneros y frutos y a qué precios?
15 BNM, AF, año 1793.
TOMO
Existían numerosos tipos de contratos sobre el trabajo y la tierra entre los mismos indios y con los españoles. En el valle de San Bartolomé, uno de los lugares más fértiles del obispado, una fanega de maíz de sembradura con sus riegos correspondientes se arrendaba entre 60 y 100 pesos fuertes, según la abundancia de sus frutos. Si en lugar de maíz se sembraban legumbres, que necesitaban más agua, la renta era de 10 pesos por almud. Si la tierra era temporal, entonces se arrendaba a 20 reales por almud de grano. La yunta de bueyes, aperada, se valoraba en un peso fuerte, y si era con gañán, 11 reales. Los comerciantes fomentaban a los labradores con efectos de sus tiendas a precios supremos, aunque respetaban los cambios de precios en los granos durante los años de escasez. Estos aviadores eran también muy comunes en el pueblo de Parras, de semejante importancia agrícola que el anterior, donde habilitaban a los indios para el cultivo de viñas, trigales y otros productos, recibiendo a cambio los frutos y semillas.
En San Juan del Río, Analco y Namiquipa, los indios arrendaban a los veci-nos a un peso el pedazo, donde cabía un celemín, o almud de maíz, mientras que en Topia la renta era de cuatro reales por la misma proporción de tierra. En esos lugares, una yunta de bueyes se facilitaba por seis pesos la temporada, para la siembra, limpia, primera y segunda escardas. No tomaban en cuenta el cambio del valor de las semillas con los años lluviosos o secos. Algunas veces los comerciantes habilitaban géneros a los campesinos a elevados precios.
El cura de San Miguel del Mezquital informó que a los jornaleros del cam-po les pagaban dos reales diarios, muchas veces en géneros, y se les daba ra-ción semanal de maíz y frijol. Además, los hacendados les prestaban un pe-dazo de tierra para que ellos mismos sembraran y les facilitaban las yuntas en los días festivos. Otros arrendaban tierras a seis pesos la fanega, y las yuntas a un peso diario con gañán. También podían hacerse contratos de sembradu-ra a medias, en las que el dueño de la tierra ponía, además de ésta, la semilla y yuntas; el otro ponía el trabajo corporal y el de los peones que ocupaba hasta levantar la cosecha.
Algunos párrocos se quejaban de que los indios cultivaban con dificultad sus parcelas y los justicias los tenían que obligar a beneficiarlas porque de otra manera se perdía, y que por eso eran tan pobres. Cuando un indio se quería asentar en un pueblo con permiso del subdelegado, lo recibían gusto-sos y le asignaban un pedacillo de riego.
El padre Escárzaga, de Santiago Papasquiaro, denunció al respecto que, aunque las tierras de las comunidades indias fueran las mejores, siempre eran perjudicadas por los ganados de los vecinos, por lo que no se hacía aprecio de esos suelos y no había estímulos para que produjeran. Los jueces territoriales disimulaban la situación o, aún más, reprendían a los indios querellantes. Esto los hacía “ver sus fatigas sin esperanzas de logro, se abandonan y tratan
HISTORIA DE DURANGO
de pasar una vida que apenas los mantenga” y, “como son racionales, conci-ben muy bien esta distinción que se hace entre ellos y los que llaman gente de razón, que es toda la demás y se les coloca en la más inferior esfera y esto es lo que sienten”. Para tener sirvientes seguros, procuraban los dueños de las haciendas y minas adelantarles algunas cantidades en géneros a los pre-cios que quería el que los acomodaba.
Si son iracundos y crueles, ¿qué base de castigo usan entre sí mismos?
Los indios fueron considerados como de genio manso y nada crueles o ven-gativos. Solamente tendían a ser iracundos cuando se emborrachaban. Los castigos que les imponían sus propias autoridades eran cárcel, cepo, grillos y azotes con una cuarta. Sus autoridades les propinaban seis azotes por andar ebrios o por cualquier otro delito, porque se pensaba que los golpes causaban mejor efecto que la reclusión. Si un indio le pegaba a su mujer, robaba o co-metía otro crimen, se incrementaban a veinticinco los azotes. Si las mujeres eran encontradas in fraganti o sabían de trato ilícito, las llevaban ante los go-bernadores para que las castigaran con azotes amarradas a un palo. Entre los apaches y comanches, este delito se castigaba cortando la nariz a la adúltera y después la repudiaban; entiéndase por esto el rechazo generalizado de los miembros. Asimismo, la víctima, es decir, el marido ofendido, propinaba una golpiza al agresor hasta casi matarlo y, no conforme con eso, si se cansaba podía pedir ayuda a sus parientes para que lo relevaran en tal faena.
Los amos de las haciendas encerraban a los criados mal portados en un cuarto, dándoles algunas horas de cepo, pero si el delito era grande, lo entre-gaban a la justicia real para que lo procesara.
Si se les advierte o reconoce alguna inclinación a inmolar a sus dioses vícti-mas humanas en los casos de idolatría en que suelen incurrir, de qué hay ejemplares.
Ninguno reconoció algún rastro de sacrificios humanos entre los indios, ni memoria de que en el pasado reciente hubieran existido. Solamente el cura Olmo, que estuvo en la sierra, admitió la posibilidad de que lo hicieran en los montes más recónditos, sin que nadie los viera por miedo al castigo. Todavía se reconocía que en las profundidades de la sierra vivían gentiles (indios no bautizados) que de cuando en cuando iban a los poblados a cambiar vacas o carneros por sal, hachas, azadones y cuchillos. Se aseguraba que ponían comi-da a sus muertos, pintura en algunas cuevas y tenían figuras de bulto extrañas, que se suponía eran ídolos. El cura de Namiquipa advirtió la importancia que tenían las estrellas y mencionó que a Dios lo llamaban Capitán Grande.
TOMO
Si entre los indios salvajes aun se advierte sacrificios a sus dioses, se ofrecen víctimas humanas, ¿qué ceremonias observan con los cadáveres que entierran y si algunas veces les ponen comida o los queman enteramente?
La mayoría de los párrocos no contestaron esta pregunta, bajo el argumento de que en las cercanías no había indios salvajes.
¿Qué vida hacen los caciques indios, principales y gobernadores pasados, cómo se manejan con los demás indios, si les pagan, y cómo son sus jornales, qué ve-jaciones les causan y qué servicios les exigen?
Los caciques indios principales, generales y gobernadores eran principalmen-te gente de más edad, y eran respetados por ser moderados y porque no infe-rían vejación alguna a los habitantes de los poblados. Los justicias les exigían faenas o fatigas, como la compostura de caminos, conducción de reos y cor-dilleras cuando era necesario. Destacaron la importancia de los llamados in-dios generales, quienes tenían a su cargo varios pueblos que tenían que visitar. El cura de Chihuahua aseveró que estas autoridades contribuyeron a lograr la paz durante la insurrección de los años pasados.
Si hay indios y otras castas ricos y acomodados, ¿con qué clase de industrias han hecho sus caudales?
Los ultramarinos y algunos españoles americanos eran quienes disfrutaban de una posición holgada. No se consideraba que hubiera indios ni gente de castas ricos o acomodados; más bien se tenían como muy infelices y pobres, que iban al día. Algunos más desahogados poseían unas cuantas vacas, bue-yes para sembrar, pocas yeguas, burros para la leña y un chinchorro de ovejas. Al párroco de San Juan del Mezquital le parecía que en los últimos veinte años a la fecha se había dado una disminución de bienes a causa de las mu-chas sequías. El de Santa Cruz abundó que durante los años calamitosos los indios se mantenían haciendo mezcal.
Si presentan algún servicio personal, así los indios varones como las hembras y ¿de qué clase y a qué clase está reducido y personas a quienes lo ejecutan?
Era obligación que los habitantes de los poblados dieran servicio a los curas y jueces reales sin recibir salario, aunque para entonces en muchos lugares se había abolido, pero no del todo, especialmente en los lugares más alejados. En algunos sitios de Chihuahua esta costumbre se había suprimido desde el tiempo en que el coronel Diego Borica había hecho una visita general a la
HISTORIA DE DURANGO
región. Por su parte, el párroco de Canatlán se quejó de que este servicio era ya muy forzado y era menester arrear a los indios por medio de sus propios jueces para que lo cumplieran, y que los indios solteros se mudaban fácil-mente de jurisdicción para eludirlo. En San Juan del Mezquital todavía los indios varones cortaban la leña necesaria para la casa del curato, y algunos días lunes los casados laboraban medio tequio, o jornada, aunque no se cumplía mucho. Cada semana se turnaban dos muchachos para tocar las campanas y hacían los mandados que se ofrecieran en el convento. Del mis-mo modo, se elegía cada año a dos hombres para que ejercieran alternada-mente las funciones de sacristanes o fiscales, e impartieran la doctrina, con la dirección del párroco, a los niños que no podían concurrir a la escuela de primeras letras. Otros hombres, que llamaban tenanches, se encargaban de asistir a los enfermos, huérfanos y desamparados de la parroquia. Las muje-res viudas y solteras tenían la obligación de barrer la iglesia los sábados, así como de moler alternadamente la masa para las tortillas y preparar la comi-da, como estaba establecido desde la época de la evangelización franciscana, para pagar las obvenciones parroquiales correspondientes a los bautizos, matrimonios y entierros. Por eso, los únicos que tenían que pagar los servi-cios parroquiales eran los españoles y gente de castas. Para los jueces, la obligación de servicio era la misma que para la casa cural, excepto el acarreo la leña; en cambio, tenían la obligación de transportar las cartas y cordilleras que remitían las autoridades de la capital.
Si tienen inclinación a la música, ¿qué especie de instrumentos conocen y de cuerda y de viento, si éstos son los mismos que han usado siempre y si conocen los nuestros y los usan? Si poseen algunas canciones en sus idiomas, si son dul-ces, alegres o tristes. Si se inclinan más en esta línea a la música patética o melodiosa o a la guerra, y en caso de usar algunas canciones propias los tonos en que constan y si es posible una exposición y nota de ellos.
Para varios informantes, la música de los indios era muy disonante y poco melodiosa. El cura Olmo, de San Juan del Río, tenía otra opinión, pues men-cionaba que cantaban canciones en sus idiomas propios y eran dulces, ale-gres, tristes o de guerra, según su estado de ánimo y circunstancia. Decía que se usaban canciones patéticas como en España, melodiosas como en Italia y tristes como en América. Así como en España los moros usaban zambras y leylas, en América, los naturales acostumbraban danzas de matachines y paz-colas, terminaba el sacerdote. Estos bailes se llevaban a cabo principalmente durante las fiestas de Navidad, Corpus o el día del santo patrono de los po-blados. El párroco de Parral asentó que en Pascua de Resurrección los indios pasaban dos días bailando pascholes, un canto como el que usaban los apaches
TOMO
y comanches, que comúnmente se conocían como apacha y comancha. Aun-que no se menciona en los informes, en las funciones religiosas se debe de haber acostumbrado un canto llano con un sonsonete lastimero, proveniente de la época de la evangelización, que ha persistido en algunos lugares, como sucede entre los Hermanos de Nuestro Padre Jesús, en el templo de San Agustín, que puede ser también el antecedente del llamado canto cardenche.
La mayoría estuvo de acuerdo en que los indios tenían bastante habilidad para aprender piezas musicales líricamente, y utilizaban todo género de ins-trumentos de cuerda y viento, igual que los españoles. Usaban generalmente canciones lucidoras de los españoles y castas, así como bailes divertidos en sus recreos o fandangos, bajo la supervisión de sus autoridades. En estas ocasiones los bailes eran sones y el jarabe, o pan de mantecas, como los tarahumaras de Temichic lo llamaban. Entre las canciones más populares estaban “El Pesca-do”, “Borrachito” y “Toro”. Las canciones profanas eran consideradas por el pá-rroco de Canatlán como insolentes y provocativas a la liviandad. Este tipo de bailes y canciones dominaron en el norte hasta la llegada de las polkas, redo-vas, chotises y valses, en el siglo XIX.
En el caso de los tepehuanes del Mezquital, los instrumentos musicales utilizados en sus fiestas eran carrizos o cañas y tambores provenientes de la época prehispánica. El cura Francisco Escobar, de Namiquipa, describió las flautas que se usaban como de dos tercias de largo, seis a ocho agujeros y sin boquilla. En cambio, en los bailes y fandangos empleaban violines y vihuelas. En otros lugares aparecen, además, guitarras y chirimías o chiras de origen europeo.16 Los párrocos de Santa Cruz, cerca de Chihuahua, San Diego del Ojo y de San Miguel del Mezquital hablaban, además, de un instrumento que era una especie de caja que llamaban tambora, “de tonos bien subidos, que lastimaban los oídos”, con el que acompañaban los bailes y regocijos, an-tecedente de la tambora zacatecana y sinaloense.
¿Qué hombres hayan tenido en armas y letras y a qué clase de obras librescas se han dedicado más, expresando los que son y los nombres de unos y otros con indicación del tiempo y que han florecido y una ligera exposición de sus obras y sus hechos y corren impresas las primeras?
La gran mayoría de los párrocos no reconoció a ningún hombre sobresaliente en letras o armas en sus jurisdicciones, ya fuera indio o de otro grupo socio-rracial. El padre Escárzaga, de Santiago Papasquiaro, precisó que los indios conocían el nombre de Moctezuma (Montezuma le llamaban), que había
16 En ninguna de las relaciones de instrumentos se hace alusión al arpa española. El arpa france-sa se comenzó a utilizar en Durango durante el siglo XIX. Agradecemos la comunicación al doctor Drew Davies.
HISTORIA DE DURANGO
sido su soberano, y nunca habían entendido los tiempos y circunstancias en que vivió; continuaba diciendo que muchos naturales creían que hubo vio-lencia y despojo durante la conquista, por lo que, para este sacerdote criollo, esto era una cosa inexacta que necesitaba combatirse por medio de doctrina. Por su lado, el párroco Olmo recordó a Tlacael y a Xicoténcatl, y después de la conquista, a indios osados como Pocito, Ju Monte Prieto, Ojos Colorados, el capitán Chiquito, Llantén y el sargento Grijalva. Hombres sabios como los doctores Portillo, Zorroa, Palomares. A los dos primeros se les atribuía el anónimo que salió en la capital de México en defensa de los jesuitas, por lo que tuvieron que comparecer ante las autoridades y finalmente se les destinó a ocupar cargos catedralicios con honor.
José Miguel Sierra, cura de Cerro Gordo, argumentó que en la insurrección se distinguieron el capitán Juan Meléndez, que acometió a los insurgentes con valor y quedó muerto en batalla, y el alférez Jerónimo Sáenz.
El padre Silvestre Borja, de Valle de San Bartolomé, presentó a algunos criollos de Chihuahua como personajes distinguidos. Los primeros eran jefes de los presidios norteños que habían destacado en la pelea contra los bárbaros y habían combatido la insurrección: Manuel Ochoa, Manuel Carrasco, José Marrufo, Narcisco Tepa, Gregorio Valenzuela, Francisco Granados, Pedro Armendáriz, así como Ignacio y Juan José Urquidi.
En las letras destacaban dos hijos de don Francisco Ormenqui; uno de ellos hizo carrera literaria en España y ocupó silla episcopal; el otro alcanzó la dignidad de arcediano en la misma península. Por otra parte, don Antonio Alarcón ocupó puesto en otro cabildo eclesiástico. Juan José Juangorena, Francisco Ydoyaga, José Mariano de Castro Viejo, Pedro Armendáriz, José María Echeverría y José Florentino Martínez, se habían recibido como filó-sofos y teólogos o juristas en México.
¿Qué ideas de la eternidad tienen del premio, del castigo a los malos, del juicio final, del purgatorio para los que finan en gracia y purificados ascienden a la gloria como los que murieron en contrición perfecta e infierno eterno?
En esta respuesta los párrocos se apresuraron en afirmar las principales ense-ñanzas de la Iglesia, acerca de que después de la muerte sobrevenía un juicio particular, del purgatorio para los que finaban en gracia, del juicio final y la ascensión a la gloria de los que murieron en contrición perfecta, para termi-nar definitivamente con el infierno eterno a los malos. Muchos tenían ideas muy superficiales de la doctrina católica, pero algunos se esforzaban para recibir los sacramentos de penitencia, viático y extremaunción para alcanzar la vida eterna.
TOMO
Últimamente qué clase de vestidos usan los indios e indias en sus pueblos e igualmente que la plebe en las ciudades populosas, acompañando si hubiere proporción estampas o dibujos con sus respectivos trajes, informando al mismo tiempo los medios que podrían emplearse para evitar la desnudez donde la hubiere.
Los hombres del campo y la plebe de las villas andaban generalmente vesti-dos con camisa, calzones de manta blanca, encima faja, calzones de arriba de gamuza de pieles de venado o de ganados de piel y lana, dejando la pierna desnuda, a excepción de los vaqueros, que usaban botas de gamuza o calzado ordinario. Sin embargo, la mayoría llevaba huaraches de suela de cuero crudo de res con correas que subían al talón y por dentro de los dedos se amarraban en el empeine; otros andaban descalzos. Portaban en la cabeza un sombrero de lana o petate, según la región, y usaban chaquetas de cuero de gamuza. Los más acomodados llevaban un capote o mangas de paño ordinario, y, los más, un sarape, frezada o jorongos burdos de lana.
Las mujeres de los mismos lugares llevaban camisa, faldilla interior de ruan o patirí, enaguas de encima de bayeta queretana, sabanilla, cambaya, quimo-nos mexicanos o de Guadalajara. Las enaguas exteriores permitían que la pierna estuviera desnuda. Algunas llevaban en el cuello un pañuelo o masca-da. Se cubrían la cabeza con rebozos, y en los años malos, cuando éstos esca-seaban, se ponían un pedazo de manta, o comité, que era un tejido que ellas mismas tejían en telares de bajo costo.
Muchas andaban descalzas, otras se ponían zapatos, aunque, para cuidar-los, en su casa andaban sin ellos y los calzaban con medias cuando salían a la iglesia. Las familias de los caporales de ranchos y haciendas usaban rebozos e indianillas de mejor calidad, aunque casi nadie utilizaba géneros de ultramar. Sin embargo, el cura de San Miguel del Mezquital mencionaba que algunas mujeres acomodadas gastaban su dinero en obtener géneros finos.
También había gente que andaba casi desnuda y que, por lo mismo, no salía del rincón de su casa, porque por la vejez o enfermedades contraídas en las minas ya no podía trabajar o no le alcanzaba su salario para socorrer to-das sus necesidades. Algunas eran mujeres desamparadas por los maridos, viudas solas de avanzada edad o personas de familias muy grandes cuyos padres apenas podían alimentarlos. Para algunos párrocos, muchos de los desnudos y muertos de hambre lo eran por su flojedad, la que los obligaba a la mendicidad.
La ropa era un factor importante de estratificación social en el septentrión novohispano, debido a que la lejanía de los centros de producción del centro del virreinato la encarecía, y por la situación de las sociedades preindustriales en que los productos se producían escasamente mediante trabajo artesanal.
HISTORIA DE DURANGO
El padre de Nombre de Dios explicaba que un vestido decente para un cambio de ropa de la familia costaba entre 50 y 60 reales, lo que equivalía a 250 días de trabajo al año, y eso tomando en cuenta un salario de tres reales diarios, cosa que no era común, ya que la mayoría ganaba dos y muchos tra-bajaban solamente dos partes del año y el resto estaban ociosos. Se necesita-ban dos pares de calzado por persona anualmente y costaban dos pesos, cua-tro reales. Para fabricar los calzones se utilizaban cuatro varas de manta que a dos reales importaban, o costaban, un peso en tiempos regulares, no calami-tosos como los del tiempo de la insurrección, en que los precios estaban altos. Para los calzones de arriba se necesitaba una vara de paño, el forro interior de seda y los botones importaban dos pesos. La camisa de manta se llevaba, en su factura, cinco varas de manta que costaban un peso con dos reales. El sa-rape, o frezada, duraba varios años, pero costaba dos pesos y cuatro reales. Un sombrero valía un peso. Todo lo anterior daba un primer total de 13 pe-sos 4 reales. Las mujeres necesitaban 5 varas de manta para las naguas blan-cas, lo que hacía 1 peso con 2 reales. Las naguas de bayeta costaban 2 pesos 4 reales. Un rebozo, 2 pesos 4 reales. Todo esto cuantificaba 7 pesos 4 reales y costaba lo mismo para cada uno de los hijos, lo que costaba para la familia, finalmente, 43 pesos, 4 reales.
Los tepehuanes del Mezquital llevaban taparrabo, algunos calzoncillos de manta y un calzoncillo muy pequeño de chomite de lana, y, por cobija, una frezada. El gobernador o principal se diferenciaba por tener una camisa de manta. Las mujeres estaban envueltas en una frezada por naguas, un calzon-cillo de chomite de lana, un quismal de lo mismo para taparles los pechos y una frazada por cobija. Las indias principales usaban camisa de manta, na-guas de bayeta y un rebozo muy ordinario.
Por su parte, los varones tarahumaras se vestían con un cendal a medio mus-lo, liado al cuerpo; faja de lana; una frezada corta y angosta, abierta un poco, les cubría pecho y espalda; la cobija del hombro era una frezada, o sarape, y huaraches de cuero crudo para resguardar la planta del pie. Los de mejor con-dición usaban calzoncillos o paños menores, calzón de encima, camisa, chale-co, chaqueta y calzado ordinario o bota vaquera. Los hombres usaban el pelo largo y lo amarraban con cinta o listón; no tenían costumbre de usar sombre-ro. Las mujeres tarahumaras usaban camisa y nagüillas interiores de manta blanca o teñida; las naguas exteriores eran de bayeta de la tierra o cosa equiva-lente; rebozos de frezada y algodón; algunas con calzado ordinario y la mayo-ría sin él. En muchos pueblos los indios se vestían solamente con una zapela, o taparrabo, de gamuza para tapar sus partes, y las indias, con unas tiritas que se liaban en la cintura. Otras se cubrían con un cotón, o camisola de manta de algodón, naguas de encima de bayeta azul y rebozos poblanos. Los indios del norte, en lugar de sarape llevaban una piel de cíbolo (bisonte).
TOMO
En Parral, el vestido era la desnudez, pues no usaban camisa ni calzones y cubrían la honestidad con un pedazo de frezada o manta, a manera de falde-llín, y uno que otro llevaba enaguas de bayeta.
***
Hasta aquí llegaba el cuestionario, aunque, al terminar, algunos párrocos agregaron una opinión sobre la forma de mejorar la condición de los indios; por ejemplo, que se les facilitara trabajar dentro de los mismos pueblos para que no anduvieran retirados de sus casas. Por su parte, el cura Escárzaga, de Santiago Papasquiaro, expuso que convendría que la autoridad diera arbi-trios, o medios extraordinarios, para la siembra de algodón, y que se estable-cieran telares de manta, curtiduría de cuero —que abundaba en el país—, así como sombrererías bien habilitadas, y que se adjudicaran al Real los corres-pondientes ejidos públicos que no tenían ningunos, mercedándoles tierras de las cuantiosas haciendas inmediatas para la agricultura y alguna cría de gana-dos con lo que saldrían muchos de tanta miseria y se ayudarían en el cultivo de las minas que, por la escasez de sus leyes y de metales, eran menester todos esos recursos. Suponía el cura Escárzaga que sólo así se corregiría la flojera, la insolencia, el hurto y el libertinaje que había entre los indios.
Conclusiones
El objetivo principal del Consejo de Regencia al expedir este cuestionario fue principalmente el que las Cortes se dieran cuenta de cuál era la verdadera condición social de los indios, el grado de rompimiento que había entre los distintos grupos sociorraciales de los territorios americanos y una curiosidad propia de la Ilustración. Sin embargo, debemos recordar que, a principios del siglo XIX, en el tránsito de la Colonia a la vida independiente hubo momen-tos críticos para la Iglesia, los cuales influyeron de forma importante en todas las acciones que tomaron en cuanto a la enseñanza religiosa, así como los sermones, las publicaciones católicas y la correspondencia de prelados por esa época, en lo cual se mostró una notoria evolución de intereses y proyectos de una institución que buscaba la supervivencia dentro del nuevo orden.17 En este contexto se ubica la elaboración del cuestionario.
En este sentido, al ser las respuestas del cuestionario producto de la visión de los párrocos, podríamos poner en duda la información ahí manifestada, puesto que, dadas las circunstancias, ellos de algún modo debían proteger su posición y sus intereses; sin embargo, el tono de las respuestas fue diverso, ya
17 Gonzalbo Aizpuru, 2006, p. 64
HISTORIA DE DURANGO
que algunos párrocos respondieron intentando agradar al Consejo de Regen-cia y otros haciendo críticas fuertes al sistema.
Es importante, en este sentido, hacer una crítica seria a la fuente, puesto que nos muestra, en voz de algunos representantes del poder, aspectos de las creencias, costumbres, organización social y política, las relaciones sociales, los alimentos, los vicios, la forma de vestir, etc.; es decir, la vida cotidiana de aquellos que fueron sometidos a las normas y que, por lo mismo, tenían ma-neras de hacer y pensar que no siempre coincidieron con los dictados de la moral imperante dispuesta, en este caso, por la Iglesia; por lo mismo, sus prácticas cotidianas entraban en contradicción con la norma.
De los 35 párrocos que respondieron al cuestionario, sólo 12 elaboraron un informe exhaustivo, entre los que destacan los párrocos de San Francisco del Mezquital, Analco, Chihuahua, Parral, San Bartolomé, entre otros; esto deja de manifiesto no sólo el amor que le profesaban a su feligresía, sino el profun-do conocimiento que tenían sobre la misma, al contrario de los que se limita-ron a elaborar un informe escueto y sin mayor detalle.
Para concluir, sin lugar a dudas este cuestionario constituye una gran fuen-te de información que deberá explotarse aún más en cada una de sus particu-laridades en futuros estudios históricos o antropológicos, lo que nos permiti-rá tener una nueva visión sobre la vida cotidiana de los pueblos que conformaban el obispado de Durango a principios del siglo XIX.
AHAD Archivo Histórico de la Arquidiócesis de DurangoBNM, AF Biblioteca Nacional de México, Archivo Franciscano IIH Instituto de Investigaciones HistóricasUJED Universidad Juárez del Estado de DurangoUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
CRAMAUSSEL, CHANTAL 1995 “Ilegítimos y abandonados en la frontera norte: Parral
y San Bartolomé en el siglo XVII”, Colonial American Historical Review, vol. 4.
2000 “De cómo los españoles clasificaban a los indios. Na-ciones y encomiendas en la Nueva Vizcaya central”, en Nómadas y sedentarios en el norte de México. Home-naje a Beatriz Braniff, México, UNAM.
GONZALBO AIZPURU, PILAR2006 Introducción a la historia de la vida cotidiana, México,
El Colegio de México.
QUIÑONES HERNÁNDEZ, LUIS CARLOS2008 Poblamiento y composición demográfica de Durango.
Siglo XVII, México, IIH-UJED.
TAMARÓN Y ROMERAL, PEDRO 1937 Demostración del vastísimo obispado de la Nueva
Vizcaya. 1765, introd. de Vito Alessio Robles, México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijo.
TOMO
El levantamiento acaudillado por Miguel Hidalgo en 1810 sobresaltó a los habitantes de la Nueva Vizcaya, al igual que en las demás partes del virreina-to, agravándose las tensiones existentes en la estructura social de la provincia ejercidas por parte de los criollos “urbanos” y los tepehuanes serranos inde-pendentistas. En este trabajo se analizará cómo se dieron los levantamientos de independencia en la región de Durango, así como la dura resistencia que los realistas pusieron para conservar su estatus de privilegio.
La fidelidad hacia un rey ausente
Los viejos lazos de unión entre los habitantes de la monarquía hispánica y su soberano se empezaron a aflojar por varios factores a lo largo del siglo XVIII, especialmente después de la Guerra de los Siete Años en la que España, sola frente a Inglaterra en América del Norte, necesitó aplicar una serie de medidas concentradoras implementadas por el visitador Gálvez. A partir de entonces, los vecinos de las villas y ciudades de la Nueva España hicieron múltiples aportaciones para sostener las guerras europeas, por lo que el rey —siempre necesitado de capitales para emplearlos en las contiendas— emitió la ley de Consolidación de los Vales Reales de 1804, por la cual los propietarios tuvie-ron que pagar precipitadamente los créditos que desde mucho tiempo atrás habían recibido para avío de sus negocios por parte de la Haceduría de la ca-tedral, como puede verse en los libros de capellanías de la época.1
Sin embargo, todavía la figura del rey representaba en la monarquía dual hispánica el espíritu de justicia y garante de la religión que se había desarro-llado desde la época pactista de los Austrias. Con la prisión de la familia real española en 1808, se despertó en los habitantes de la fronteriza Nueva Viz-caya un sentimiento patriótico que los unió ante el peligro de las acciones de
1 AHED, exp. 117, cajón 16, “Ingresos y recaudos de 1804”. Sobre el mismo asunto, véase el Libro de capellanías que se encuentra en el ANED.
Miguel Vallebueno Garcinava
HISTORIA DE DURANGO
los franceses, pero —al igual que en las demás partes del imperio— se pre-guntaban también quién debería ejercer el poder en ese vacío legal.
Ante estos hechos, el brigadier Nemesio Salcedo y Salcedo, Comandante de las Provincias Internas con sede en Chihuahua, ordenó la organización de los vecinos de las villas y ciudades en compañías de milicianos, duplicó el número de soldados presidiales que protegían las fronteras de la provincia, y dispuso que Fernando VII fuera jurado como rey en la Nueva Vizcaya.2 Por su parte, la primera reacción de las autoridades españolas de la ciudad de Durango fue poner el retrato del nuevo rey en las Casas Consistoriales con motivo de la reconquista de los criollos de Buenos Aires contra los ingleses,3 y organizar una Compañía Urbana de Voluntarios de Fernando VII, formada por cuarenta hombres encabezados por los capitanes Juan Antonio Yandiola y Manuel Fernando Zambrano, este último, alférez de navío jubilado de la Real Armada y capitán de artillería.4 Igualmente, para exaltar la fidelidad Real, en los templos y calles se hicieron rogativas para conseguir el triunfo de las armas españolas y la libertad del monarca.5
2 AHAD, 217-0925, “Jura y proclamación de Fernando VII”, 1808.3 AHED, exp. 31, cajón 17, “Contra Gregorio Lobera, soldado miliciano del cuerpo de dragones provinciales de esta ciudad formulada por el decano Gregorio Terrazas”, 1808. Agradezco a Enrique Salas su ayuda en la investigación de las fuentes.4 ANED, Protocolos del escribano Juan Nepomuceno Rodríguez, 8 de mayo de 1809.5 AHAD, “Libro en que se asientan los edictos expedidos en el Pontificado del Ilmo. Sr. D. Antonio de Macarruya, dignísimo Sr. Obispo de esta Diócesis del consejo de S.M.”, fol. 155. AHAD, 221-0231, “Salir a las calles a implorar a la Santísima Virgen su protección contra el emperador de los franceses”.
Vista urbana de Durango,
1778, por Andrés de Velasco
y Restán. Dirección de
Catastro Estatal.
TOMO
Iniciada la reacción española en la península ibérica contra los franceses con el levantamiento del 2 de mayo de 1808, en Durango se constituyó la Junta Central y Suprema de Gobier-no y se proclamó fidelidad a ella en octubre de ese año.6 El punto culmi-nante de esta campaña de adhesión a la causa del soberano fue el juramen-to solemne que el cabildo catedrali-cio organizó, el 4 de abril de 1809, para guardar fidelidad a la religión católica, la patria y al soberano pri-sionero, Fernando VII.7
Esta serie de acontecimientos de-terminó en adelante el proceder de muchos de los miembros de la oligar-quía de la provincia, principalmente de los peninsulares, pero también de algunos americanos “lealistas”, quie-nes mantuvieron su adhesión a los principios de la causa realista para la salvaguarda de sus intereses. Algunas veces esto se llevó a cabo rayando en la intransigencia contra los que no profesaban las mismas ideas políticas por considerarlos enemigos de la re-ligión y de la patria.
Para 1810, la ciudad de Durango era uno de los centros urbanos más importantes del septentrión novohispano. Contaba con 7 632 habitantes que se incrementaban rápidamente gracias al distrito minero de Guarisamey que impactaba su economía. El gobierno estaba formado en su mayoría por pe-ninsulares, como lo preveían las políticas borbónicas. Lo encabezaba el briga-dier Bernardo Bonavia y Zapata, caballero comendador de Bitundera, de la Orden de Alcántara, gobernador político y militar, intendente de la provincia de Nueva Vizcaya y subdelegado de la renta de correos. Se había hecho cargo
6 AHAD, 217-0924, “Instalación de la Junta Central de Gobierno de los reynos de España y de las Indias”, 1808.7 AHAD, 219-0477, “Expediente sobre juramento de fidelidad a la religión, patria y soberano so-lemne”, 4 de abril de 1809, fol. 155.
Fermando VII, rey de España
e Indias, pintado en Durango
por Diego Pereda, 1815,
Museo de Antropología, UJED.
HISTORIA DE DURANGO
de la administración en 1795.8 Era seguido por el licenciado José Ángel Pinilla y Pérez, teniente letrado, ase-sor ordinario e intendente interino de la provincia de Nueva Vizcaya, originario de Vilacuatro, provincia de Madrid, donde había nacido en 1775. Llegó a Durango en 1806, en medio de una guerra entre España e Inglate-rra que dificultó su tránsito por dos años, y se encargó del gobierno de los pueblos indios de Analco, Tunal y Santiago. De los asuntos relativos a la impartición de la justicia se hacía car-go el licenciado Felipe Ramos, aboga-do de la Real Audiencia de Guadala-jara. Cerraban este reducido círculo dos abogados criollos, asesores letra-dos del gobierno, José María de la Bárcena y Rafael Bracho.
Por su parte, en el gobierno de la mitra —aunque los europeos hacían mayoría— también había algunos criollos. Estaban encabezados por el obispo Francisco Gabriel de Olivares y en el Cabildo estaban, como digni-dades, los peninsulares: el arcediano
Pedro Gámez, el doctoral Francisco Fernández Valentín, el magistral José Ignacio Iturribarría, el racionero José Rafael Lavarrieta y los medios racione-ros Vicente Simón González Cosío y Pedro Millán Rodríguez. Los america-nos de este cuerpo consultivo eran el chantre Juan Manuel Esquivel, natural de Salvatierra, intendencia de Guanajuato, el lectoral Antonio Álvarez Tos-tado, originario de Bolaños y José Cayetano Salcido, de Sonora.
El Cabildo secular también estaba totalmente dominado por los europeos empezando por el alcalde ordinario, Juan Manuel Asúnsolo, y siguiendo por los regidores Andrés de Hompanera, Francisco Gómez Sañudo y Antonio Ramón de Landa. Este grupo representaba a los comerciantes más impor-tantes de la ciudad: Francisco Roldán, Antonio Pescador, Joaquín Laurenza-na, Tomás del Campo y Pinedo, Florencio Gámiz, Antonio Izurieta, Bernar-
8 AGN, vol. 73, exp. 148, General de Parte, fols. 193-193v, “Se le confiere a Bernardo Bonavia el gobierno político, militar e intendencia de Nueva Vizcaya”, 1795.
Al obispo Francisco Gabriel de
Olivares y Benito le tocó el
juicio de los caudillos
insurgentes. Óleo sobre tela,
anónimo, Catedral de
Durango.
TOMO
do Solares, Ignacio Yarto, Fernando Arriada, Pedro Bastarrechea, todos ellos peninsulares también.
Entre la oligarquía de Durango destacaban dos grupos vascos bien consti-tuidos. El más importante en ese momento era el formado por los hermanos Zambrano, Juan José, Manuel Fernando y Juan Manuel. El primero de ellos era el minero más poderoso de Guarisamey, en la Sierra Madre. Este distrito inició actividades productivas en 1784 y se había convertido, según Hum-boldt, en el sexto en importancia en la Nueva España.9 Para manejar sus empresas desde Durango, Juan José Zambrano recurrió a un grupo de com-patriotas más jóvenes, entre ellos: Juan Miguel Zubízar, Antonio e Ignacio Gurruchátegui, Tomás Balmaceda, Antonio Raza, Norberto Algaspi, Fran-cisco Larrave y Estanislao Navarro.10
El otro grupo de vascos relacionado con la minería estaba formado por los causantes de José del Campo y Larrea, conde del valle de Súchil. Encabeza-dos por Manuel Yandiola, entre ellos estaban los yernos y sobrinos del conde: Agustín Revilla, Joaquín Amézaga y Ventura Yandiola. Este grupo había amasado su fortuna en torno al mineral de San José de Avinito, en el distrito minero de San Juan del Río, y las propiedades agrícolas de Poanas y Súchil.11 Además de los Zambrano y los Yandiola, que eran grandes hacendados, tam-bién había otros peninsulares como Felipe y Agustín López Negrete, Juan Manuel Saracho, Francisco Antonio de la Preza y el presbítero Leandro Sán-chez Manzanera. A pesar de que este grupo había sido golpeado por la Ley de consolidación de los Vales Reales de 1804, aparentemente tuvieron una conducta de lealtad al rey.
Parte de la misma élite eran los criollos más acomodados de la ciudad, en-cabezados por José María del Campo y Erauzo, segundo conde del Valle de Súchil, el escribano Juan Nepomuceno Pro, el contador de diezmos Manuel José Pacheco, Jacinto Gómez cirujano mayor de ejército, el arquitecto José María Cavallero, el boticario José Guerrero, el oficial de la factoría del tabaco Casimiro Hernández, el hacendado José Leonardo Flores Valdés y el comer-ciante Miguel Natera. Entre estos criollos estaba el escribano José Ramón Royo e Iberri, natural de la Nueva Veracruz, quien tenía 38 años en 1810 y se había casado con Josefa Álvarez Prendes, de 32. Ella era hija del escribano Eusebio Mariano Álvarez Prendes, originario de Cuencamé, quien había sido secretario de gobierno en 1778 y falleció el 15 de enero de 1793. Ramón Royo heredó la escribanía de su suegro Eusebio y a su vez la traspasó a su hijo José Mariano Royo, quien era menor de edad en 1810. El cambio se realizó gracias a la ley de oficios vendibles y renunciables del 28 de julio 1800, y así
9 Humboldt, 1984, pp. 190, 326 y 332.10 Berrojalbiz y Vallebueno Garcinava, en Garritz, 1999, vol. 4, pp. 267-283. 11 Idem, 1996, vol. 1, pp. 247-266.
TOMO
José Mariano Royo fue uno de los principales escribanos de Durango en la primera mitad del siglo XIX. La participación de la familia Royo en el movi-miento de independencia fue importante, como se verá adelante, aunque su principal protagonista Josefa Álvarez Prendes no vivió para conocer su des-enlace.12
Otros criollos jóvenes de Durango, que es necesario mencionar porque después tendrían una destacada actuación en la vida política del estado y del país, eran: Santiago Baca Ortiz, de 20 años en 1810, originario de Nuevo México, quien era paje del obispo Francisco Olivares. También vivía en la ciudad Veneranda Elorriaga, de 17 años, quien después fuera esposa de Baca Ortiz, y su hermano Francisco Elorriaga, de 7.13 Hacía poco tiempo había estado como alumno en el Seminario Conciliar José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix —Guadalupe Victoria—, a quien el obispo Olivares le ha-bía concedido una beca real, el 11 de julio 1807, para “niños pobres y honra-dos de nacimiento”, cuando tenía 17 años de edad.14 Por su parte, el mulato que tenía mejor posición social en Durango era Pedro Cancelada, quien era el alguacil de la ciudad.
La férrea defensa contra la insurrección
El primer paso para controlar cualquier manifestación en contra del gobier-no, ante lo caldeado de los ánimos por la difícil situación política, fue estable-cer una férrea represión. El primero en sufrirla fue el licenciado Salvador Parra y Aguirre, cura y juez eclesiástico de Topia. Se le instituyó un proceso criminal de “lessa majestad”, basado en la autoridad de varios tratadistas, en-tre ellos el holandés Van Espen, quien con sus principios galicanos criticó furiosamente al papado, representado por los sacerdotes católicos.15 Con las armas de estos legistas se atacó al padre Parra: por “sus especies sediciosas y espíritu revolucionario”. El delito de este clérigo consistió simplemente en haber dado opiniones que reflejaban mucho del sentir de los criollos. A este sacerdote se le imputaba que en la tienda de don Pedro Patiño dijo, ante al-gunos testigos, que: a causa de la invasión francesa, “los criollos se hallaban abatidos por los europeos; que Sevilla había sido entregada por traición de la Junta Central”; “siendo los gachupines traicioneros, como se había verificado
12 AHAD, 248-0385, “Solicitud para exhumar cadáver de Da. Josefa Álvarez Prendes”, 1822. En este expediente se menciona que sus hijas Manuela y Encarnación pidieron permiso para sacarla del panteón de Santa Ana y trasladarla a San Agustín, donde era hermana lega. Ella había mandado construir tres altares de cantería, incluyendo el mayor. Se dispuso dejar pasar más tiempo porque su muerte era todavía reciente y el cuerpo estaba en una bóveda, 12 de agosto de 1822.13 AHED, s. n, “Padrón de la ciudad de Durango”, 1810.14 AHAD, 347-0168, “Expediente de órdenes de José Miguel Ramón Fernández”, 1807.15 Brading, 1994, p. 24.
HISTORIA DE DURANGO
en muchos; en ellos se hallan los mejores empleos y gobiernos”. También se le ocurrió al párroco repetir una idea que se percibía en muchos círculos socia-les de que: “según los preparativos de los emisarios de Napoleón, por los Es-tados Unidos seguramente vendrían a entrar los franceses por ese rumbo a este Reyno y que. Si así se verificase, él sería el primero, aunque fuese sacer-dote, que tomaría la espada por la causa de Fernando”. Refiriéndose a la re-ciente rebelión de los criollos de la provincia de Caracas16 manifestó también: “sin duda a poco seremos franceses, que los de Caracas hicieron muy bien en lo que hicieron y los criollos padecían por los gachupines”. Ante tales acusa-ciones que se derivaron de sus palabras, Parra compareció ante el tribunal del provisorato, siendo defendido por Manuel José Pacheco,17 contador de diez-mos de la catedral. Ingresó prisionero al convento de San Francisco desde el 3 de junio de 1810. Los escasos bienes que tenía en el convento de San Agus-tín, donde se encontraba alojado temporalmente, fueron embargados. Al ha-bérsele acusado de un intento de fuga fue trasladado a la cárcel del mismo convento, donde se le incomunicó, se le pusieron grilletes y permaneció por más de tres años en un calabozo.18
Casos similares al del padre Parra fueron los del presbítero Miguel Elguera y el fraile franciscano Mariano Terán, quienes fueron denunciados al chantre Juan Manuel Esquivel, comisario de la Inquisición, por tener también opi-niones favorables al movimiento de los insurgentes y a la idea de que el mo-vimiento de Hidalgo no iba contra los principios de la fe, como las autorida-des españolas se empeñaban en hacer creer, sino que se trataba de “recoger gachupines”. En el caso de Elguera, las acciones inquisitoriales también alcan-zaron a su madre Bárbara Canales, quien también fue presentada a juicio.19
Alarmadas las autoridades españolas por el impacto que el levantamiento del cura Miguel Hidalgo había tenido en el Bajío, hicieron lo posible para evitar que la rebelión se extendiera hacia la Nueva Vizcaya. El comandante Nemesio Salcedo alistó las tropas disponibles y se dispuso a combatir la in-surrección en Chihuahua, apoyado por el teniente coronel José Manuel Ochoa.20 En Durango, el licenciado Ángel Pinilla y Pérez quedó como gober-
16 AHAD, 220-0360, “La desagradable noticia de haberse sublevado la provincia de Caracas”, 1810.17 AHAD, 225-031, “Carta sobre el padre Parra”, 1810.18 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, en adelan-te BPEJ-ARAG, Criminal, 41-13-647, Durango, “Ante el juez gobernador intendente interino contra el cura licenciado Salvador Parra, cura de Topia, por delito de Estado ‘lessa majestad’”, 32 fols., 1810-1811. El cura propio de Canelas, Salvador Parra, sobrevivió la guerra de Independencia y fue enterra-do a los 65 años de edad, el 18 de marzo de 1822, en el panteón de Santa Ana revestido con su indumentaria sacerdotal, en fábrica de diez pesos (APS, Libro de entierros, 1822).19 AHAD, 222-0454, “Expediente del señor inquisidor fiscal del Santo Oficio contra el presbítero Miguel Elguera”, 1811. AHAD, 222-0464, “Expediente del señor inquisidor fiscal del Santo Oficio con-tra fray Mariano Terán”, 1811. 20 Almada, 1955, p. 149.
TOMO
A y B: Moneda de octavo de real de la Casa de Moneda de Durango.
C y D: Moneda de octavo de real, provincia de la Nueva Vizcaya.
A
C
B
D
HISTORIA DE DURANGO
nador intendente interino en sustitución del titular, el brigadier Bernardo Bonavia, quien salió en una comisión designada por el virrey rumbo a Texas.
Enérgico y deseoso de hacer carrera en el gobierno, Pinilla estableció un régimen policial basado en el miedo y la denuncia para controlar la región. Además impuso un sistema de pasaportes para cualquier persona que nece-sitara viajar, ampliando el que ya con anterioridad necesitaban los indios cuando salían de los poblados. Al decir de los miembros del Ayuntamiento de Durango, alistó y organizó las compañías de tropa, bien uniformadas y disciplinadas, estableciendo campamentos en los lugares donde el levanta-miento fue más álgido. Formó una policía severa en la capital y los poblados nombrando seis jueces correspondientes a los barrios de la ciudad, regida por una “junta de seguridad y defensa”, en la que participó activamente el licencia-do Felipe Ramos, quien revisaba personalmente todas las causas de infiden-cia. Después de atender los asuntos del despacho, Pinilla salía a patrullar la ciudad, con lo que logró la aprehensión de varios implicados y simpatizantes del movimiento. Para dar un matiz de mayor eficiencia y organización, en su información de méritos expuso, además, que mandó fabricar gran cantidad de lanzas y cañones para armar a las tropas y fundió la vajilla de plata de su casa para ayudar a paliar la carestía de maíz que hubo durante la sequía de 1809-1810. Debido a la escasez de semillas, los principales hacendados esta-ban renuentes a que se pusiera orden en los precios para especular con ellas. Pero como el asunto era de gran importancia para mantener la paz pública, Pinilla lo impidió con la venta del metal.21
Como la cárcel que se encontraba en el edificio del Ayuntamiento, frente a catedral, era pequeña e insegura, fue acondicionado como prisión el segundo claustro del convento franciscano de San Antonio, donde se construyeron lóbregos calabozos con cepos y grilletes para recibir a los indiciados en las causas de infidencia o partícipes en la insurrección.22
Por su parte, ante la gravedad del caso, el Cabildo de catedral envió me-diante cordillera una circular preventiva, el primero de octubre de 1810, para que todos los párrocos persuadieran a sus feligreses de obedecimiento y fide-lidad a Fernando VII. Se insistía en esta carta que se había manifestado el fuego de la insurrección en varios parajes de este continente y, por tanto, se debía evitar que se propagara a esta diócesis. Se decía allí que: “el astuto Na-poleón se vale de cuantos medios que le dicta su infernal malicia procurando seducir particularmente a los españoles —criollos— con el fin de hacerles
21 BPEJ-ARAG, Civil, 259-17-3518, “Certificación que hace el Sor. gobernador de Durango, de los buenos servicios del Sor. Licenciado d. Ángel Pinilla y Pérez, teniente letrado de este gobierno en tiempo de la insurrección”, 46 fols.22 AHED, exp. 168, casillero 4, “Lista de los calabozos que se construyen en San Francisco”, 1810.
TOMO
después sus esclavos”. Se mandaba que se leyera esta exhortación en las pláti-cas doctrinales, los días festivos. Que se aconsejara al respecto en el confesio-nario y se tratara en las conversaciones familiares, en todo lugar. Sobre todo se debería insistir en que no había que dar lugar al maquiavelismo para poder “permanecer unidos, y no se oiga en nuestras jurisdicciones de criollos y ga-chupines, haciéndose ver que todos eran vasallos del mismo rey. Todos tenían una misma religión, eran gobernados por propias leyes, sin más diferencias que haber nacido unos en España y otros en América”.23 De igual manera, días después, se hizo circular ampliamente el edicto de los inquisidores apos-tólicos contra la “herética parvedad y apostasía” en que mandaba comparecie-ra ante este tribunal el cura de Dolores, Miguel Hidalgo.
La parte central de la defensa realista contra la insurrección consistió en le-vantar las compañías de fieles de Fernando VII. Estaban compuestas de auxi-liares de infantería y de caballería y formadas por los principales comerciantes y hacendados peninsulares, que recibieron grados de capitanes de milicias. E integradas por empleados de comercio y peones de las haciendas, en forma parecida a la que adoptarían los miembros de la Defensa Social, un siglo más tarde, contra la Revolución. Las compañías militares levantadas por los realis-tas se encontraban en las jurisdicciones de: Durango, Canatlán, San Juan del Río, Tepehuanes, El Oro, Indehe, San Bernardo, Zarca, valle de San Bartolo-mé, Guarisamey, Poanas, Nombre de Dios, Mezquital y Guazamota.
Por su parte, el Cabildo Catedralicio también alistó dos compañías milita-res encabezadas por el arcediano Pedro Gámez, compuestas por algunos ca-nónigos, sacerdotes y religiosos miembros del clero secular y regular y los seminaristas que hacían un total de cien soldados. Sus funciones eran mon-tar guardias y patrullar la ciudad por las noches. Una de las preocupaciones principales de este cuerpo bélico fue la custodia de la pólvora, la cual fue trasladada del almacén del Ojo de Agua a catedral dando un ejemplo de pa-triotismo.24 La misma tarea de patrullaje tuvieron los indios de los poblados de Analco, Santiago y El Tunal.25
Para iniciar las movilizaciones se proporcionó a las compañías de auxiliares que hacían la infantería, lanzas, espadas, cuchillos, adargas (escudos), así como uniformes con sombreros, capas, chalecos, calzones largos, medias y zapatos. En una carta que Juan José Gámiz mandó a Juan José Zambrano, el 3 de oc-tubre de 1810, le informaba que a los soldados se les daba su lanza, y además una honda “que es lo que mejor manejan”.26 A las tropas de caballería les fueron 23 Archivo Parroquial de San Juan del Río, Libro de Cordilleras, circular del 1 de octubre de 1810.24 AHED, exp. 95, cajón 4, Guerra o Militar, “El arcediano Pedro Gámez comunica al gobernador interino el levantamiento de dos compañías militares”, 1810.25 AHED, exp. 95, cajón 4, “El alcalde Joaquín Benítez solicita medidas prontas para la defensa de la capital”, 6 de octubre de 1810.26 AHED, Zambrano, “Carta de Juan José de Gámiz a Juan José Zambrano”, 3 de octubre de 1810.
HISTORIA DE DURANGO
entregados escopetas, cartucheras, fundas, sillas de montar, dos caballos y una mula. Los realistas establecieron también una fábrica de cañones, al frente de la cual se encontraba el capitán de artillería Manuel Fernando Zambrano, que les daba una amplia ventaja militar sobre los contrarios.27
Además de pertrecharse en los principales edificios, los realistas guarnecie-ron las garitas y pusieron una barrera para circundar la ciudad de Durango. La ciudad quedó en estado de sitio, por lo menos entre octubre de 1810 y julio de 1813.28 Temiendo por las vidas de las familias de los peninsulares ante los acontecimientos sucedidos en la Alhóndiga de Granaditas, Juan José Zambrano las mandó a esconderse a la hacienda de Ramos, que era de su propiedad.29
Las noticias de las primeras acciones de guerra en el Septentrión fueron recibidas el 30 de octubre 1810, cuando entraron los insurgentes a Aguasca-lientes, los cuales fueron bien recibidos y se les agregaron muchos partidarios. Por tal motivo era necesario que se reforzaran las líneas defensivas, aunque los rebeldes tomaran otro rumbo. También se supo entonces sobre las pérdidas que éstos habían sufrido en San Luis Potosí, Guadalajara y Valladolid.30
Con el fin de detener la expansión de los insurgentes hacia el norte, el co-mandante Nemesio Salcedo instruyó, el 8 de noviembre de 1810, al coronel Pedro María de Allande, jefe de presidio de San Carlos de Cerro Gordo, y al oficial Real Rafael Ahumada, para que formaran una Junta de Seguridad en Sombrerete. Para esa fecha se habían levantado las compañías de indios de Colotlán que, acompañados de los naturales de San Andrés del Teúl, se hicie-ron fuertes en las montañas. Por tal motivo se estableció un plan de defensa para resguardar las fronteras de esas provincias, principalmente del partido del Mezquital, ya que los tepehuanes simpatizaban con los sublevados.31
Para apoyar este movimiento de tropas se dispuso que la quinta compañía de Durango y las de Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Canatlán, Sauceda, Cacaria, San Lorenzo de Calderón y Nombre de Dios, alcanzaran a Pedro de Allande en Muleros —hoy Vicente Guerrero—. Este capitán logró juntar doscientos soldados y se dirigió a San Andrés del Teúl donde derrotó a los insurgentes. Después Allande regresó al cuartel de Sombrerete para partir rumbo a Fresnillo, donde se unió a otras fuerzas realistas.32
27 AHED, exp. 40, casillero 5, “Manuel Fernando Zambrano recibió de Felipe López Negrete cuatro planchas de cobre para fabricar cañones”, 1811. Finalmente, Fernando Zambrano quedó debiendo dinero por el costo de los cañones y guarnición de garitas por lo que se embargaron bienes a su testamentaría. AHAD, Libro CCC, 1820-1826.28 AHAD, Libro CCC, 1820-1826.29 AHED, Zambrano, “Carta de Juan José Zambrano a su hermano Juan Manuel”, Tayoltita, 28 de octubre de 1810.30 AHED, exp. 100, casillero 4, “Documentos relativos a la Guerra de Independencia”, 1810.31 AHED, exp. 95, casillero 4, “Documentos relativos a la Guerra de Independencia”, 1810.32 AHED, exp. 100, casillero 4, “Documentos relativos a la Guerra de Independencia”, 1810.
TOMO
Por otra parte, José Ángel Pinilla se enteró, el 12 de noviembre de 1810, que las miras de los insurgentes de Sinaloa eran saquear los minerales de San Di-mas para dirigirse a Durango por la poca oposición que los insurgentes de los poblados serranos habían encontrado en la cordillera. El 12 de octubre de 1810, el diputado de minería Manuel Ruiz recibió orden del gobernador inte-rino Pinilla, de que se hicieran listas de gente útil para la defensa. Ruiz exigió a cada administrador de las negociaciones mineras las listas de los dependien-tes y operarios que trabajaban, que buscaran las armas compuestas de lanzas, machetes y chuzos, y que cada minera costeara los gastos necesarios para man-tener la paz.33 Sin embargo, el subdelegado Francisco Adrián y Gómez le soli-citó a Pinilla que enviara socorros para impedirles la entrada, ya que las com-pañías recién formadas se componían de gente con la cual casi no se podía contar por su inexperiencia. Además, la ausencia de un herrero ocasionaba la falta de armas, por lo que en su lugar se habían fabricado hondas.34
Para entonces, la insurrección se había propagado hasta Tamazula, donde José Apolonio García fue combatido por el párroco José María Salcido.35 Además el comandante insurgente José González de Hermosillo había ocu-pado el real de Rosario, donde venció al realista Pedro Villaescusa. El 28 de diciembre 1810 los insurgentes tomaron San Ignacio, por lo que el hacenda-do Juan Manzanera salió de Santiago Papasquiaro, con 30 auxiliares, para custodiar los caminos de Guarisamey y Tierra Caliente. Por su parte, el go-bernador de Sonora, Alejo García Conde y Pedro Villaescusa, con un contin-gente de ópatas, enfrentaron nuevamente a Hermosillo en San Ignacio Piax-tla.36 Al derrotar a éste, los reales mineros del distrito de Guarisamey se salvaron de caer en manos de los insurgentes.37
Las huestes de Hidalgo entraron en Zacatecas en enero de 1811, para des-pués continuar rumbo a Saltillo. En ese real de minas la insurrección había sido muy violenta, lo que asustaba a los peninsulares de Durango, porque les recordaba los sucesos de Guanajuato, que fue saqueado y muchos de ellos asesinados. Mientras tanto, el general Ignacio Jiménez salió de Guanajuato rumbo a San Luis Potosí, donde recibió el refuerzo de fray Gregorio de la Concepción. Después de controlar la provincia de Coahuila, Jiménez fue a Parras para combatir al coronel José Manuel Ochoa, procedente de Durango, a quien derrotó el 20 de enero de 1811. Al paso de los insurgentes hacia el norte, Jiménez se les unió, tocándole la misma suerte de Hidalgo y sus acom-pañantes, como se verá adelante.33 AHED, exp. 177, casillero 4, “Lista de gente de los minerales de Guarisamey”, 1810.34 AHED, exp. 176, casillero 4, “Resumen de los gastos de la Guerra de Independencia”, 1810.35 Gallegos, 1960, p. 467.36 Castillo Ledón, 1949, p. 148.37 AHED, Zambrano, “Carta de Juan Antonio Villanueba a Francisco Larrave”, Ventanas, 19 de mayo de 1811.
HISTORIA DE DURANGO
El teniente coronel Juan José Ochoa logró rehacer sus fuerzas y se dirigió a Zacatecas con 600 milicia-
nos de la Nueva Vizcaya y 300 tarahumaras fle-cheros. Al ocupar ese real de minas, el 17 de fe-
brero, nombró teniente letrado al licenciado Felipe Ramos para gobernar la ciudad. A su vez, Calleja designó a Ochoa como intenden-te interino.38 Un mes después Ochoa salió rumbo al norte, siendo derrotado por el li-cenciado Ignacio López Rayón, quien había permanecido en Saltillo después de la apre-hensión de los caudillos insurgentes en
Acatita de Baján. Rayón regresó a Zaca-tecas, que fue defendido por las fuerzas de Juan Manuel Zambrano, a quien también venció.39 Zambrano huyó a Je-
rez y a la hacienda de Ábrego, hasta que supo de la llegada de Calleja a Zacatecas, a
donde salió para unírsele con las compañías de Ra-mos y San Lorenzo de Calderón.
Desde ese real de minas, Calleja mandó al teniente coronel José López y González, con los milicianos de Durango, hacia Colotlán,
Tlaltenango, Juchipila y Bolaños, donde se atrincheraban los insurgentes zacatecanos. Una fuerza encabezada por el insurgente Irazabal hizo retroce-der a López hasta Sombrerete, pero luego volvió a ocupar Jerez.40 En esta campaña, con triunfos y derrotas, participó la séptima compañía de Santiago Papasquiaro, al frente de Juan Sánchez Manzanera.41 Las victorias en Aguas-calientes reanimaron a los insurgentes de las montañas de Colotlán y Tlalte-nango, y ante el peligro que representaban para Zacatecas, López salió con 400 milicianos, tanto de infantería como de caballería y venció a los insur-gentes en el punto llamado Griegos, cerca de Ojo Caliente.42 Después de es-tas acciones de guerra, José Manuel Ochoa regresó a Chihuahua y José López a Durango. Un punto importante para poder sostener el amplio movimiento militar de los realistas de la provincia de Nueva Vizcaya era el mantenimiento de la capacidad económica del gobierno para el pago de las tropas y el soporte de las actividades del comercio, la minería y la agricultura. Ante la dificultad
38 Amador, 1943, p. 53.39 Ibidem, p. 60.40 Ibid., p. 91.41 AHED, exp. 78, casillero 5, “Oficios de la Guerra de Independencia”, 1811.42 Amador, 1943, p. 117.
Europa como reina del
mundo. Óleo sobre madera,
mesa michoacana, Sala
Capitular de la Catedral de
Durango.
TOMO
de disponer de moneda circulante debido a la inseguridad de los caminos por el aislamiento en que había quedado el Septentrión debido al levantamiento, el comandante Salcedo dispuso la creación de casas de moneda provisionales en Chihuahua, Durango y Sombrerete, con la facultad de emitir monedas de plata de ocho reales.43
Como encargado de la casa de Durango, quedó Manuel Vicente de Escár-zaga, propietario de las minas de Pánuco.44 Uno de los primeros pasos para echar a andar el nuevo establecimiento, situado en una casa de la esquina noroeste de las actuales calles de Negrete y Victoria, fue proporcionar 69 barras de plata quintada para su acuñación. Así mismo, se mandaron 67 328 pesos a Sombrerete y 10 mil pesos a Cosalá, en la provincia de Sonora, don-de hasta entonces el circulante era muy escaso.45
Los salarios de los soldados tuvieron cambios conforme a los grados adqui-ridos y a los momentos más álgidos de la guerra, de la siguiente manera, ta-sada en reales diarios: soldados, 5; granaderos, 5 1/2; cabo segundo, 6; cabo primero, 7; sargento segundo, 8; sargento primero, 9. En los dragones: solda-do, 8; granadero, 9; cabo, 10; sargento, 11; lanceros, 1 peso. Los tepehuanes de la campaña del Mezquital ganaban 5 reales diarios.46
El levantamiento de los criollos
A pesar de las excesivas medidas restrictivas instrumentadas por los realistas para impedir que la insurrección se propagara en la Nueva Vizcaya, los crio-llos de Durango se las ingeniaron para pegar una proclama en la puerta de catedral, el primero de octubre de 1810, invitando a unirse a la rebelión.47 Según Castillo Ledón, Mercado mandó al bachiller José María Sáenz de On-tiveros, miembro de una destacada familia de Poanas, para que iniciara el movimiento, sin que se sepa qué resultados tuvo en su misión.
A decir de Carlos Hernández, hubo un levantamiento insurgente encabeza-do por el capitán José Gerónimo Hernández, quien con cuatrocientos hom-bres se enfrentó a las fuerzas realistas, en el lugar llamado Porfías —actual-mente José Jerónimo Hernández, municipio de Pánuco de Coronado— la mañana del 25 de diciembre de 1810.
43 AHAD, 222-621, “Escrito de don Nemesio Salcedo sobre moneda provisional”, 25 de enero de 1811.44 ANED, Protocolos del escribano Ramón Royo, “Tomás Balmaceda, Antonio Ramón de Landa fiadores de Manuel Vicente de Escárzaga, encargado de la casa provisional de moneda”, 7 de abril de 1811.45 AHED, exp. 1, cajón 1, Casa de Moneda, “Lista de 69 barras de plata, pasta quintada para que se acuñe en la casa de moneda provisional”, 1811.46 AHED, exp. 169, casillero 4, “Resumen de gastos de la Guerra de Independencia”, 1810.47 Gallegos, 1960, p. 386.
HISTORIA DE DURANGO
Hernández se apoya en un documento de 1846 en que se menciona este levantamiento en el cual los insurgentes fueron derrotados por la mayoría nu-mérica con que contaban los realistas. Según esta fuente, Hernández huyó para seguir la insurrección en los partidos de Nombre de Dios y Mezquital, estableciendo en el poblado de San Francisco del Mezquital una fundición de artillería.48
A pesar de estas aseveraciones, resulta extraño que en agosto de 1811, se presentaran ante el intendente Bonavia, Tomás de Balmaceda, alcalde de segundo voto de Durango, acompañado por Gerónimo Hernández, tenien-te de la quinta Compañía de Voluntarios de Fernando VII, para pedir una fianza a favor del padre del segundo, el capitán Vicente Ferrer Hernández, perteneciente a la misma compañía, quien estaba preso y tenía quebrantada su salud.49 Este mismo teniente aparece como fiador del arquitecto José Ma-ría Cavallero, quien solicitara del intendente 600 marcos de plata para dise-ñar los troqueles de las monedas que se estaban haciendo en la casa de mo-neda.50 La existencia de estas referencias pone en duda la afirmación de Carlos Hernández, ya que, o fue Vicente Hernández el que encabezó el le-vantamiento, o éste no existió, porque si Jerónimo hubiera encabezado este levantamiento, sería un prófugo de la justicia y no podría haber signado es-tas obligaciones legales.
El asesor letrado Pinilla tampoco menciona en su relación de méritos el levantamiento de Porfías y, en cambio, menciona otro que hubo en Nombre de Dios, del cual se apresaron sus ocho cabecillas principales. Posiblemente en esta acción estuvieron implicados: José Antonio Castaños, José María Fer-nández, el sacerdote Juan José Lombide y otros apellidados Alvarado, Castro y Arcuijo (?), quienes estuvieron presos en la cárcel de San Francisco acusa-dos del delito de infidencia.51
José Antonio Castaños era nativo de San Antonio de Muleros, hijo legíti-mo del capitán Juan Antonio Castaños, caballero de Alcántara y Ana María del Campo y Erauzo, por lo tanto, nieto del conde del valle de Súchil. Estaba casado con Francisca Escárzaga y era padre de una niña del mismo nombre. Al principio de la rebelión era capitán de Primera Compañía de San Juan del Río. Posteriormente aparece que fue encarcelado en San Francisco, de donde salió bajo fianza por haber quedado malherido.52 A los pocos días,
48 Hernández, 1903, p. 49.49 ANED, Protocolo de Mariano Royo, agosto de 1811.50 ANED, Protocolos del escribano Ramón Royo, 12 de marzo de 1813.51 BPEJ-ARAG, 13-16-237, “El intendente gobernador interino contra el presbítero Salvador Parra por sus especies sediciosas, espíritu revolucionario, enemigo de la quietud pública y del estado”, 1810-1813. 52 ANED, Protocolos del escribano Ramón Royo, “Manuel Vicente Escárzaga, fiador del capitán José Antonio Castaños, preso en la cárcel de San Francisco, salga para curarse”, 10 de octubre de 1811.
TOMO
Castaños redactó su testamento, donde mencionaba que era dueño de la hacienda de La Laborcita y Buenavista. Sobre sus bienes especificó: “perdo-no a mis sirvientes del Mortero cuanto me están debiendo” y mandaba que habiendo fallecido fuera amortajado con el hábito de San Francisco, como era usual, y enterrado en el convento franciscano de Durango con entierro pobre y humilde.53
Por su parte, el presbítero Juan José Lombide era primo político de Casta-ños, por parte de su esposa. Nació en Durango y era hijo legítimo de Miguel Lombide y María Loreto Orozco, nieta de Felipe Orozco, propietario de las minas de Pánuco, y por lo tanto también pertenecía una de las familias más encumbradas de Durango. Estudió latinidad, retórica, filosofía, teología esco-lástica y moral en el Seminario Tridentino, donde recibió beca de colegial pen-sionista durante once años. El obispo Tristán le concedió licencia para que predicara panegíricos solemnes y tandas de sermón en el real del Oro. Fue vi-cerrector del Colegio de Infantes por tres años y se ordenó sacerdote el 16 de noviembre 1796. Se le dieron licencias para celebrar misa, predicar y confesar, ocupando interinamente el cargo de teniente de cura y capellán de la hacienda del Ojo. Después estuvo en Santa Catarina de Tepehuanes, Guarisamey, San-ta María del Oro y San Dimas, de donde regresó con una salud demeritada. El obispo Olivares lo recomendó para pasar a curarse a México por un año, donde asistió a la cátedra de prima en la universidad. Durante ese tiempo sirvió como teniente de cura en el Sagrario de esa ciudad. Habiendo regresado a Durango, concursó de oposición por un curato y en calidad de encargado sirvió en el santuario de Guadalupe. Se le concedió el título de cura interino o doctrinero de Santa María de Otáez, donde sirvió por un año tres meses. Se empeñó en la construcción de la iglesia de ese poblado serrano animando a los naturales. Pasó después a servir interinamente el curato secularizado de Santa Cruz de la Cañada en Nuevo México, donde consiguió se pusiera una escuela pública. Para 1805, en que escribió su relación de méritos, se ocupaba en decir misas conventuales y predicando los días solemnes, lo mismo en San Agustín, que en Analco. Daba pláticas doctrinales en Santa Ana y conferencias morales los jueves en el Colegio.54 En el momento de la insurrección era finalmente cura beneficiado del real de Ventanas, en el fondo de la Sierra Madre. El currí-culum del padre Lombide muestra lo mucho que algunos eclesiásticos batalla-ban para acomodarse al no contar con el respaldo de una capellanía de misas. Esta relación puede ayudar a explicar también no solamente la participación de Juan José Lombide en el movimiento independentista, sino también la de numerosos sacerdotes pobres de provincia, especialmente en el Bajío.
53 ANED, Protocolos del escribano Ramón Royo, “Testamento de José Antonio Castaños”, 18 de octubre de 1811.54 AHAD, 214-0032, “Información de méritos de Juan José Lombide”, 1805.
HISTORIA DE DURANGO
Una vez que Juan José Lombide fue hecho prisionero en San Francisco, su hermano Antonio José,55 párroco de San Buenaventura, se dedicó a tratar de salvar a su hermano del implacable juicio de Pinilla y sus secuaces. Para tal efecto, se trasladó a Durango donde permaneció algún tiempo.56 Durante ese lapso fue objeto de sospechas y suspicacias; se le inhabilitó temporalmente de su ministerio por miedo al contagio ideológico y tuvo que renunciar al curato de San Buenaventura el 5 de junio 1813. Gracias a las gestiones del párroco del Santuario, Juan Manuel García, se le permitió que nuevamente adminis-trara los sacramentos, menos el de la confesión que le quedó limitado a los moribundos. Una vez que las autoridades españolas dieron a conocer, el 27 de noviembre 1813, la sentencia de diez años de presidio en ultramar para el bachiller Juan José Lombide, éste apeló la sentencia ante la Audiencia de Gua-dalajara por medio de un abogado eclesiástico.57 A Antonio le pareció indis-pensable trasladarse a Guadalajara para tratar personalmente la defensa de su hermano.58
Al parecer sus agencias tuvieron éxito, ya que para 1819 aparece como cura de Tamazula,59 puesto que conservó por lo menos hasta 1824.60
Otros sospechosos de infidencia fueron Juan Antonio Alcalde, Miguel de Larriva, Ventura Saracho,61 el teniente José María Fernández62 y José Maria-no Salcido,63 quienes también fueros sometidos a procesos criminales y en-carcelados en San Francisco por haber hecho declaraciones a favor de los in-surgentes. El doctor Juan Francisco Balda, cura del Sagrario también fue acusado de simpatizante de la Independencia. Por lo tanto, se presentó en Guadalajara para justificar su conducta, llevando recomendaciones de otros miembros del clero y del mismo Bonavia, por lo que salió inmune de sus
55 Aparece en el padrón como vecino de Durango en 1810, a la edad de 31 años.56 AHAD, 223-0354, “Sobre Antonio José Lombide, cura del valle de San Buenaventura, hermano del cura de Ventanas Juan José, preso, pide prorroga y licencia para incorporarse al curato”, 1812.57 ANED, Protocolos del escribano Ramón Royo, “El bachiller Juan José Lombide da poder al pres-bítero Manuel Servino para que lo represente ante la Audiencia de Guadalajara a apelar el juicio de infidencia. Testigos Juan José Escobar, Francisco Xavier Sañudo”, 27 de octubre de 1813.58 AHAD, 228-0174, “Expediente de los presbíteros Antonio y Juan José Lombide”, 1813. El presbí-tero José Antonio Lombide fue sepultado el 14 de agosto de 1827 en el panteón de Santa Ana a los 60 años de edad (APS, Libro de entierros, 1827).59 AHAD, 479-0072, “Correspondencia del cura de Tamazula, Juan José Lombide”, 1819.60 AHAD, 253-0374, “Quejas de los feligreses de Tamazula contra el cura Juan José Lombide”, 1824.61 AHED, exp. 80, casillero 4, “Proceso sobre insurrección de Dn. Juan Rivas y Juan Antonio Alcal-de”, 1810-1811.62 ANED, Protocolos del escribano Ramón Royo, “José María Fernández teniente graduado de la compañía de voluntarios de caballería se le ampliase el arresto en el cuartel de auxiliares, mediante fianza para pasar al valle de Poanas para visitar a sus padres que se encuentran enfermos”, 18 de junio de 1811.63 ANED, Royo, “Joaquín de Bustamante, Manuel de Gorostiaga fiadores de José Mariano Salcido sospechoso de infidencia”, 4 de octubre de 1811.
TOMO
detractores.64 El celo de Pinilla por mantener el orden en la provincia fue de tal grado que ni sus principales colaboradores se salvaron. Primero arremetió contra Juan José Barragán, subdelegado de Nombre de Dios, quien por sos-pechoso de estar relacionado con el levantamiento de ese lugar, purgó once meses de prisión. Después siguió sobre el licenciado Manuel Simón de Escu-dero, mayor de la plaza de Durango, quien por haber recibido la visita de Barragán y haberla correspondido lo mantuvo incomunicado y con grillos durante largo tiempo.65
Todavía en 1814, cuando parecía que las cosas se iban a calmar en Duran-go, hubo una denuncia contra el subdiácono Anselmo Ortega, quien al pare-cer trataba de conseguir la ayuda de alguna gente de las haciendas cercanas para tomar Durango, lo que no se pudo probar y salió libre.66
La rebelión cunde entre los tepehuanes
Los diferentes grupos de naturales que habitaron la Nueva Vizcaya presen-taron una resistencia secular contra la invasión española de sus territorios, especialmente a lo largo del siglo XVII. Aunque disminuida, no cejaba du-rante el siglo siguiente en que se manifestaron signos de inconformidad por parte de los habitantes de los poblados misionales que se reunían para reali-zar sus correrías con otros grupos de desertores, bandidos, prófugos, mula-tos cimarrones, e inclusive españoles pobres que no encontraban lugar en la jerarquizada sociedad española. Ya William Merryl ha hecho ver la impor-tancia que tuvieron estas bandas que se unían o confundían con los norte-ños apaches y comanches para efectuar sus fechorías. Uno de estos bandidos fue Calaxtrin, que actuó en el sur de Chihuahua y norte de Durango en la década de 1770.67
Otro ejemplo es el de los habitantes de los pueblos del Tizonazo, Santa Cruz de Tepehuanes y El Zape, tradicionalmente en rebelión contra los es-pañoles. Durante la década del hambre (1780) fueron acusados por las auto-ridades provinciales de: “ser cómplices de los delitos de robos y muertes, coli-gándose con los apostatas y gentiles enemigos”. Se les embargaron sus cortísimos bienes y todos los hombres mayores de 14 años fueron tomados prisioneros y llevados a Durango, donde permanecieron de 1784 a 1786, los
64 La Evolución, 21 de abril de 1899. El doctor Juan Francisco de Balda cura de Nombre de Dios y prebendado electo murió el 28 de diciembre de 1817. Fue enterrado en la bóveda de los obispos y canónigos de la catedral.65 Saravia, 1980, t. I, pp. 363-364.66 BPEJ-ARAG, Criminal, 23-10-383, “Ante el jefe político y alcalde constitucional de primer nom-bramiento denuncia hecha por Juan José Ojeda contra el subdiácono Anselmo Ortega y socios por infidencia”, 117 fols, 1814-1815.67 Merryl, 1994, p. 12.
HISTORIA DE DURANGO
años más difíciles de esa década, y “cuya mayor parte murió en la cárcel de esa ciudad sin haber comprobado su delito”.68
Un ejemplo más es el de los habitantes del pueblo de San Gregorio, situado en el corazón de la sierra, a quienes en 1808 se les abrió proceso criminal por tener una gavilla que robaba maíz y reses en los alrededores, así como por haberse comido una vaca en compañía del célebre apache Rafael, quien mero-deaba por muchos poblados del sur de Nueva Vizcaya y cuyo recuerdo se en-cuentra presente todavía entre los campesinos de Durango. Se apresaron algu-nos y se llevaron presos a la cárcel de Durango, de donde por su mal estado se fugaron algunos; a los que quedaron se les pusieron grillos y esposas.69
En medio de este estado de inquietud apareció un indio, a quien Van Young llama “el mesías loco de Durango”.70 Este sujeto afirmaba ser hijo de un per-sonaje ficticio llamado don José Antonio Pedro Alcantar González Amarillo de Arellán, conde de Santiago y cacique de la gran Ciudad de Tlaxcala. Con una visión milenarista mencionaba además que se dirigía hacia California para coronarse como rey y expulsar a los españoles de sus dominios para restaurar su reino, apoyado por un ejército de 500 ingleses y 300 franceses. Con esta intención se dirigió a San Juan del Río, donde pidió a los indios del pueblo treinta pesos tomados de la cofradía de Nuestro Amo. Las autorida-des indias decidieron denunciarlo a las españolas, siendo detenido y remitido a Durango, donde se le realizó una indagatoria y resultó que era José Bernar-do Herrada, indio del pueblo del Tunal. Diversas opiniones se suscitaron ante la presencia de este singular personaje, de quien se pedía se declarara loco y fuera enviado al hospital de San Hipólito en la ciudad de México. Pero aunque no se le encontraron nexos con los insurrectos de Nayarit o los tepe-huanes del Mezquital, ante la crítica situación por la que la provincia atrave-saba se decidió condenarlo a seis años de reclusión en el presidio de La Ha-bana.71 Las autoridades españolas se encontraban sumamente alarmadas por el levantamiento del indio Mariano en Tepic, quien también alegaba tener derechos de sucesión al trono de Tlaxcala y cuya insurrección cundió entre los coras y tepehuanes. Con el paso del tiempo el indio Mariano se convirtió en uno de los héroes legendarios de la región y su fama perduró por muchos años. Uno de los lugartenientes de Cheché Campos, quien secundó la revo-lución orozquista en Chihuahua y Durango, se llamaba a sí mismo “indio
68 AHED, exp. 14, cajón 4, “Órdenes comunicadas al alcalde mayor del Oro”.69 AHED, exp. 148, cajón 25, Juzgado Criminal, “Causa criminal de oficio contra los indios del pueblo de San Gregorio de la jurisdicción de San Andrés, por robos y crímenes cometidos en unión o bajo las órdenes del indio Rafael”, 1808.70 Van Young, 1992, p. 396.71 BPEJ-ARAG, Criminal, 49-3-763-Durango, “El alcalde de primera elección contra el indio José Silvestre Sariñana por no presentar pasaporte e implorar con el nombre de José Bernardo Herrada y aleccionador y sedición”, 116 fols., 1801-1806.
TOMO
Mariano”. En 1805 las autoridades españolas de Durango habían dete-nido a José Antonio Hernández, ve-cino de Apaseo, acusado de complici-dad con los indios de Tepic.72
Entre los tepehuanes del Mezquital las cosas tampoco estaban muy en paz, ya que en 1808 compareció Bru-no Liceaga, maestro de escuela de Santa María de Ocotán para denun-ciar a Domingo de la Cruz Valdés, gobernador de Santa María y antiguo general de los poblados tepehuanes, quien tenía convocados a una reunión secreta a los gobernadores de los otros poblados de la región para des-conocer como general tepehuán a To-más Páez, que era de Guazamota y quedar nuevamente De la Cruz en ese puesto. Para evitar mayores con-tratiempos se le aprehendió y remitió preso a Durango por revoltoso.73
Al tenerse noticias del levanta-miento de Hidalgo y de lo fácil que era su propagación entre los tepe-huanes, de inmediato fueron envia-das tropas para el resguardo de la ju-risdicción. Al frente de la campaña del Mezquital, quedó el capitán de caballería Miguel Ochoa, y en Gua-zamota quedó como responsable el capitán Pedro Ruiz. Estaban acompaña-dos por 150 soldados, a los que se sumaron 300 tepehuanes flecheros, entre quienes se encontraba Domingo de la Cruz Valdés, quien había recibido nue-vamente el cargo de general de los tepehuanes.74
72 ANED, Juan N. Rodríguez, “José Antonio Hernández, vecino de Apaseo y preso por cuatro años cómplice en la revolución de los indios de Tepic”, 19 de octubre de 1805.73 AHED, exp. 7, cajón 13, Guerra, “Expediente formado con motivo de una denuncia hecha por el maestro de escuela de Santa María de Ocotán, José Bruno Eliceaga de una conspiración capitaneada por los indígenas Domingo de la Cruz (general) contra el general indio Tomás Páez, el primero de Santa María de Ocotán y el segundo de Huazamota”, 1808.74 AHED, exp. 30, cajón 20, “Haberes de las compañías de indios auxiliares que se organizaron y sostuvieron con motivo de la insurrección de independencia”, 1810-1811.
La Virgen de Guadalupe,
jurada patrona de Durango,
jugó un papel importante en
la creación de la identidad
nacional. Óleo sobre tela, José
de Ibarra, 1735, antesacristía
de la Catedral de Durango.
HISTORIA DE DURANGO
Por el lado de San Francisco de Lajas y San Bernardino de Milpillas Chico, el protector de los indios José Joaquín Reyes registró las casas dispersas por los cerros y no encontró indicios de la insurrección. Dejó una compañía de veinte soldados en Milpillas y otra de treinta en Lajas.75 Pero a pesar de esas medidas, hubo un levantamiento tanto en Laxas como en Milpillas, mismo que hizo que la región se despoblara y muchos habitantes se refugiaron en el Tunal.76
La rebelión cundió también entre los tepehuanes y una primera batalla se dio el 18 de enero de 1811 en un lugar llamado la Comunidad, en la que fallecieron los cabos José Tomás Rodríguez, Matías Páez y los soldados Pedro Meraz y Nazario González, miembros de la séptima compañía de caballería de Santia-go Papasquiaro.77
Entre los naturales levantados estaban los de Guazamota, quienes apresaron al teniente de justicia de ese poblado, José Mariano Estrada, junto con Antonio Arqueta, Antonio Ortiz y Antonio Gandarilla. Estas aprehensiones se hicie-ron por orden del religioso franciscano Mariano Orozco, cura del pueblo de Santa Fe, o de Jesús María, en Nayarit. La insurrección fue extendida a estos lugares desde Guadalajara por José María Mercado, cura de Ahualulco, man-dado por José Antonio Torres con el nombramiento de mariscal de campo y comandante general de las tropas del poniente. El realista Estrada y sus com-pañeros fueron llevados hasta Guaynamota, donde fueron entregados al capi-tán Ojeda y luego trasladados a Tepic. En ese lugar fueron liberados como re-sultado de la batalla del puente de Calderón, cerca de Guadalajara, en que Calleja venció a los insurgentes.
Por otra parte, el coronel Pedro María Allande logró apresar en Guaynamo-ta, el 11 de marzo de 1811, al gobernador indio de Guazamota, Manuel Pas-trana, a quien los insurgentes le habían dado el título de general de cinco po-blados de la región de Guazamota. Era acompañado por otros cinco cabecillas, entre los que se encontraba el capitán Felipe Gervasio, y otro de apellido Agui-lar. El protector de los indios, José Joaquín Reyes, trató de demostrar que eran ignorantes, rústicos y que los había engañado el cura Orozco. Sin embargo, Pastrana y Aguilar fueron condenados a diez años de presidio y sus otros acompañantes a purgar sentencias de ocho y tres años con grilletes en los cala-bozos de San Francisco. Pastrana y Aguilar no fueron sujetos del indulto dado a los insurgentes por las Cortes de Cádiz y que había hecho circular mediante bando, del 11 de febrero 1811, el virrey Francisco Javier Venegas.
75 AHED, exp. 95, cajón 4, “Se instruye al capitán Pedro María Allande sobre medidas de seguri-dad”, 1810.76 AHED, exp. 11, cajón 22, “Sobre queja que presentó el protector de los indios de Lajas contra el capitancillo Vicente Marroquín”, 1816.77 AHED, exp. 53, cajón 4, Militar, “Sobre la Séptima Compañía de Caballería de Santiago Papas-quiaro”, 1810.
TOMO
El 19 de junio de 1817, estos reos pasaron al presidio de San Buenaventura.78A pesar de los reveses que el movimiento de Hidalgo sufrió, los tepehuanes toda-vía estaban levantados para 1813. En una de las batallas que los realistas tuvie-ron contra ellos quedó malherido el capitán Miguel de Ochoa, quien falleció al poco tiempo.79 En otro combate sostenido por el alférez Cornelio Blanco, al parecer el 17 de febrero, estuvieron implicados los tepehuanes de San Miguel Tamohaya, acaudillados por el capitán Lorenzo Galindo, el alférez José Anto-nio Galindo, el sargento Francisco Moreno, José Andrés Barraza, Pablo Galin-do, y otros que se encontraban en diferentes lados como eran: el gobernador Ramón Montiel, Aguilar de los Reyes, Valentín Barraza, Domingo Burrola y Laureano Ramos. En la indagatoria de los hechos realizada por el alférez Mi-guel Carrasco, comandante del destacamento de ese poblado, se supo además que el movimiento abarcaba todos los poblados de las regiones de Mezquital, Taxicaringa y Laxas, que actuaban formando gavillas remontadas en la sierra. De los 42 tepehuanes apresados por Carrasco, fueron condenados a ser pasa-dos por las armas: Lorenzo Galindo, José Antonio Galindo, Francisco Moreno José Andrés Barraza y Pablo Galindo. Otros más fueron llevados prisioneros al Mezquital. Por otra parte, José Ramón Montiel, Aguilar de los Reyes, José Francisco de los Reyes, el general Domingo de la Cruz Valdés y su hijo Tibur-cio, a pesar de haber tenido una actuación ambigua, fueron puestos en libertad al serles más útiles a los realistas como aliados.80
Los caudillos de la Independencia trasladados a Durango
Miguel Hidalgo fue apresado en las norias de Baján, cerca de Monclova, el 21 de marzo 1811, al ser traicionado por el capitán Ignacio Elizondo, anterior-mente administrador de correos de Durango. En esta acción, Elizondo, con 341 hombres, detuvo el coche en que iba el capitán general Ignacio Allende en compañía los tenientes generales Mariano Allende, hijo de Ignacio, Joa-quín Arias e Ignacio Jiménez. En la refriega para detenerlos, Elizondo mandó que los soldados realistas abrieran fuego, a cuya causa murieron el joven Allende y Arias. Debido a este suceso, Jiménez pidió el cese del fuego. Pasa-ron entonces catorce coches y cerraba la caravana el coche de Miguel Hidalgo con una escolta de veinte hombres, que se rindió sin oponer resistencia. En seguida, Elizondo con 150 hombres se lanzó contra los 500 soldados de la
78 AHED, exp. 14, cajón 20, “Causa criminal contra Manuel Pastrana, Francisco Aguilar y otros por infidencia”, 1811.79 ANED, Protocolos del escribano Ramón Royo, “Miguel Ochoa, capitán de la séptima compañía voluntarios de caballería enfermo de un balazo que recibió en acción de guerra hereda a su hermana Rosalía”, 16 de febrero de 1813.80 AHED, exp. 156, cajón 25, Juzgado Criminal, “Juicio sumario formado a los insurgentes del pue-blo de Temohaya”, 1813.
HISTORIA DE DURANGO
retaguardia, logrando que muchos se cambiaran de bando, desamparando a su comandante Cordero de Aguanueva. Los soldados que resistieron se dis-gregaron, siendo seguidos por un grupo de apaches mezcaleros, al servicio de los realistas, que los acabaron. Los indios también terminaron con los artille-ros, con lo que quedó consumada la derrota de los insurgentes por sorpresa. En la acción perecieron entre 40 y 50 soldados y se hicieron 893 prisioneros. Los realistas recobraron 24 cañones, de calibres cuatro a ocho y tres cañones pedreros con municiones. Se incautó también un capital calculado en cerca de medio millón de pesos en dinero acuñado en oro y plata. Antonio Yzurie-ta, diputado consultor de la diputación de minas de Guarisamey, había man-dado un cargamento de plata quintada y ensayada, consistente en cuarenta barras de plata pura y plata con oro, para algunos comerciantes de la ciudad de México. El cargamento fue interceptado por los insurgentes en San Luis Potosí. Habiéndose aprehendido a los cabecillas en Coahuila, dio poder a José Grande, vecino de Monclova, para que averiguara si entre el tesoro que se les incautó se encontraban esas barras.81
Los insurgentes presos en Baján iban a ser llevados a San Luis Potosí, pero como se pensó que podían ser liberados por cuadrillas insurgentes du-rante el trayecto, se optó por trasladarlos a Chihuahua, donde se encontraba el Comandante de las Provincias Internas. Para tal efecto, Miguel Hidalgo, a quien Elizondo calificaba como “hermano de Napoleón en sus empresas” y los principales inculpados, los generales Ignacio Allende, Juan Aldama, Ma-riano Jiménez y Mariano Abasolo, fueron trasladados a Parras y Mapimí. En este último lugar permanecieron, del 24 de marzo al 2 de abril de 1811, en la casa conocida como “el Curato Viejo”, ubicado frente a la plaza princi-pal.82 De Mapimí, pasando por la hacienda de La Cadena, continuaron rumbo a Chihuahua.
Miguel Hidalgo y los capitanes de la insurrección fueron juzgados por una junta de guerra, que los sentenció a sufrir la pena de muerte. En esta decisión se vieron implicados el asesor letrado, Rafael Bracho, y el doctoral, Francisco Fernández Valentín, quienes tuvieron que concurrir hasta Chihuahua ante la falta de letrados en la provincia de Nueva Vizcaya. Después de conocer su sentencia y compelido por sus captores, Hidalgo firmó, el 18 de mayo de 1811, una satisfacción pública, “como cabeza general de la funesta insurrec-ción de este Reyno”, en el que se “arrepentía” de los daños que había causado. Ignacio Iturribarría, canónigo magistral de Durango, acompañado por el ba-chiller Mariano Urrutia, cura propio de Cosiguariachi y vicario superinten-dente de las misiones de la Tarahumara, se trasladaron a los aposentos donde estaba preso Hidalgo para que ratificara o corrigiera si el papel que dirigió al
81 ANED, Protocolos del escribano Ramón Royo, 8 de julio de 1811.82 Hernández, 1903, p. 50.
TOMO
comandante general era de su puño y letra y su contenido era dictado por sí mismo, sin que persona alguna lo hubiese inducido, a lo que Hidalgo respon-dió afirmativamente.83 El obispo de Durango mandó una circular a las parro-quias de la diócesis para que se difundiera la declaración de Hidalgo y, como en anteriores ocasiones, se divulgara en todo tiempo y lugar, dejando copia en los libros de cordilleras.84 Miguel Hidalgo fue degradado a pesar de las obje-ciones canónicas del doctoral Fernández85 y fusilado la mañana del 30 de julio de 1811. Su cabeza fue cortada y junto con las de Allende, Aldama y Jiménez fueron exhibidas como escarmiento en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato.
De Parras fueron remitidos a Durango, el 15 de abril de 1811, once eclesiás-ticos del ejército insurgente para que fueran juzgados por las autoridades civi-les y degradados por el obispo Francisco de Olivares. Estos clérigos eran: el bachiller Mariano Balleza, vicario de Dolores, quien tenía el cargo de teniente general del ejército insurgente, el bachiller Ignacio Hidalgo y Muñoz, sobrino del párroco de Dolores, y los bachilleres Francisco Olmedo, Nicolás Nava, Antonio Ruiz y Antonio Velarde. Los religiosos que los acompañaban eran los franciscanos Carlos Medina, Ignacio Jiménez, ambos de Zacatecas y Bernar-do Conde, de Michoacán. También estaban con ellos el carmelita Gregorio de la Concepción, de San Luis Potosí, y el mercedario Pedro Bustamante.
Mientras que los sacerdotes insurgentes quedaban presos en la cárcel de San Francisco, los criollos simpatizantes de la causa insurgente lograron que Igna-cio Hidalgo tuviera una fuga novelesca entre las siete y las ocho de la noche del 23 de septiembre de 1811, siendo reapresado la tarde del 26 de septiembre. La evasión fue planeada principalmente por la señora Josefa Álvarez Prendes, esposa del escribano Mariano Royo e Iberri, y una de las más entusiastas par-tidarias de la causa en la ciudad, ya que se decía pagó una fuerza de 50 hom-bres armados para que se incorporaran al ejército de Hidalgo.
Josefa Álvarez concertó con el alcaide Onofre Hernández la salida de Hi-dalgo con la complicidad de algunos guardias, entre los que se encontraba el subteniente Ramón Mascareñas.86 El sacerdote deshizo el colchón de la cama y envuelto en la funda salió acompañado por el alcaide por una puerta secun-daria y una vez afuera, se unió con el mozo Florencio, quien prestaba sus servicios para la familia Royo. En la narración presentada años después, en
83 Gallegos, 1960, pp. 459-460.84 AHAD, 221-0569, “Hacer notorios los desengaños con que se halla Don Miguel Hidalgo y Costi-lla, cura de Dolores, preso en Chihuahua”.85 Hernández y Dávalos, 1877, p. 43. 86 ANED, Protocolos del escribano Ramón Royo, 2 de octubre de 1811, “Francisco Antonio Gómez Sañudo, Joaquín Laurenzana, Bernardo Solares Cobián, capitanes de las compañías auxiliares y el teniente Juan Fernando Zeballos se constituyeron fiadores del subteniente Ramón Mascareñas, en cuya guardia en la prisión de San Francisco se fugó el presbítero Ignacio Hidalgo Muñoz”.
HISTORIA DE DURANGO
los documentos del escribano Mariano Royo, se dice que Florencio condujo a Hidalgo hasta la casa del amanuense, situada en la segunda calle Mayor, frente al costado oriente del templo de San Agustín —actual esquina noreste de Veinte de Noviembre e Hidalgo—. Al pasar por el zaguán, una hija del escribiente Ramón Royo, al verlo envuelto en la funda, dada la hora, lo tomó por un aparecido, según dijo después —fenómeno que era considerado como usual entonces—. Aunque parezca forzado, se dice además, que se encontra-ba de visita en la casa Ángel Pinilla y Pérez, a quien no pasó desapercibido el sobresalto. Florencio aconsejó a Hidalgo se ocultase momentáneamente en la acequia que arribaba a la casa por la actual calle de Negrete y luego lo llevó a un sótano construido ex profeso en la huerta.
En esos momentos Pinilla recibió noticias de la desaparición de Hidalgo y al conocer la adhesión de la señora Royo a la causa la tomó presa quedando confinada en su recámara. Josefa Álvarez se comunicó con Hidalgo por me-dio de su pequeña hija, con quien le mandó 300 pesos y un anillo de brillan-tes para su viaje. Florencio y una criada anciana fueron mandados para con-ducir a Hidalgo hacia la hacienda de La Sanmartina, propiedad de la familia, a cuyo administrador debía mostrarle el anillo para que lo ayudara. Al salir de la casa la noche del 25 de septiembre, Hidalgo y sus acompañantes se dieron cuenta de la guardia de la garita oriente que les impidió salir. Se diri-gieron entonces a la del norte, logrando eludir el retén que allí se encontraba y llegaron al Cerro de Mercado, donde pasaron la noche en una cueva. Al amanecer Hidalgo quiso continuar, pero el criado le hizo ver los peligros de caminar de día. Al mediodía cedió a su impaciencia, abandonó a los criados y se dirigió al rancho del Morga —situado al poniente del santuario de Guada-lupe—. Allí trató de comprar un caballo a cualquier precio, atrayendo las sospechas del propietario de apellido Morga, quien fingiendo protegerlo lo retuvo mientras daba parte a las autoridades españolas que lo prendieron. Morga obtuvo los 300 pesos que Hidalgo había recibido de la señora Royo. Por medio de Mariano Royo, hijo del escribano del mismo nombre, que des-pués continuó con el oficio de su padre, Hidalgo devolvió el anillo que había guardado en su boca durante la reaprehensión. Después de este intento de evasión, Pinilla se aseguró de que no volviera a suceder, por lo que a estos presos les fueron puestos grilletes en sus pies y quedaron incomunicados en los calabozos sin volver a ver la luz durante mucho tiempo.
En las causas que se siguieron contra los eclesiásticos, fueron encontrados culpables por los crímenes de “lessa majestad”, Mariano Balleza, Ignacio Hi-dalgo, Bernardo Conde, Pedro Bustamante, Carlos Medina e Ignacio Jimé-nez, a quienes se les dictaron sentencias de muerte basadas en la Real Cédula del 25 de octubre 1795, a la que se añadieron las leyes del nuevo código sobre causas de eclesiásticos seculares y regulares, que el virrey Venegas libró al
TOMO
general Félix Calleja con motivo de la insurrección, el 1 de agosto 1811. En la carta que Calleja mandó a Bonavia y éste al obispo Olivares, con la instruc-ción que debía seguirse, se decía sobre los insurgentes que: “no siendo aque-llos delincuentes acreedores a la conmiseración, de que tantas veces han abu-sado, sin darles más tiempo que el preciso para confesarse, deberán ser pasados por las armas luego que sean aprehendidos, principalmente si fueran clérigos o frailes, por mas escandalosa que es una clase de gentes [que hace] esa especie de delitos”. En la nueva legislación se aplicaba directamente el re-galismo, ya que se añadía, además, que los eclesiásticos deberían ser entrega-dos directamente a las autoridades civiles, sin que conocieran de los casos los obispos o los juzgados eclesiásticos, lo que iba directamente contra el fuero e inmunidad eclesiástica.
En medio de esta situación, el obispo Francisco Gabriel de Olivares y Beni-to recibió la petición del intendente Bonavia para que procediera a degradar a los eclesiásticos, tarea que no estuvo de acuerdo en realizar. Este prelado per-tenecía al “ala ilustrada” de la Iglesia española, que la acercaba al jansenismo al despreciar las viejas ceremonias litúrgicas en pos de una religiosidad más per-sonal y comprometida con la caridad pública. Llegado de Europa —probable-mente con el obispo de Puebla Francisco Fabián y Fuero (1765-1773), en compañía de los célebres José Pérez Calama y Juan Antonio Tapia, con quie-nes compartió una trayectoria escalafonaria similar—,87 ocupó el deanato de la catedral de Durango, mismo que había dejado vacante el doctor Salvador Becerra y Zárate. Durante este periodo tuvo una conducta independiente del ceremonial y costumbres, así como problemas en el manejo de los diezmos, por lo que tuvo enfrentamientos con el cabildo y con el mismo obispo José Vicente Díaz Bravo.88 Fue exonerado de estas acusaciones y promovido como obispo de Chiapas y, posteriormente, de Durango. A su regreso, desarrolló un amplio programa de caridad y obras públicas para la ciudad, entre las que se encontraban un puente de piedra y el cementerio con sepulcros de gavetas, como se encontraba en Guanajuato. Llevó a cabo la construcción del templo de Santa Ana para alojar a las monjas de la Enseñanza de Niñas y, al no tener éxito en su cometido, apoyó los esfuerzos de la cofradía del Tránsito para la instalación de la primera escuela femenina en Durango. Construyó el Palacio del Buen Retiro, donde pretendió se instalara el hospital y regaló una casa para el establecimiento de una institución que conservara el fluido de la vacu-na contra la viruela. Además, donó un capital de 40 mil pesos para el beneficio de pobres, viudas y huérfanos de la ciudad.89
87 Brading, 1994, p. 218.88 AHAD, 475-0787, “Juicio contra deán Olivares”, 1771-1775.89 AHAD, 242-0358, “Donación del obispo Francisco Olivares”.
HISTORIA DE DURANGO
Durante su episcopado, desarrolló un celoso resguardo de la autoridad eclesiástica frente a la civil, como en Michoacán lo hacía Abad y Queipo.90 Esta posición se debía sin duda a la serie de intromisiones que la Corona hacía sobre la Iglesia en su afán de concentrar el poder Real. Los principales problemas frente a esta nueva realidad fueron la Cédula Real del 23 de agos-to de 1786, en la que se mandaba fiscalizar los diezmos y en la que, en el sentir de los eclesiásticos, “se derogaba y lastimaba la autoridad de los prela-dos”, contra la cual el Cabildo de Durango protestó airadamente.91 La otra era la Ley de Consolidación de los Vales Reales de 1804, en que se privaba a la Iglesia de los capitales de capellanías que se colocaban a rédito en las hacien-das para el mantenimiento del culto y de los ministros eclesiásticos. Además, el obispo Olivares había tenido personalmente un conflicto sobre preemi-nencia de autoridad con el intendente Bonavia en 1807.92
Así, cuando recibió la petición de la degradación de los eclesiásticos, con sentido corporativo, Olivares decidió consultarla con el cabildo catedralicio al tratarse de la degradación de miembros de su mismo estado sacerdotal. El obispo dirigió a los canónigos una misiva en la que expresaba: “jamás e nece-sitado tanto del maduro, sabio consejo de V. S. M. Ilustre como en el asunto, que es materia del adjunto expediente”. El Cabildo mandó estudiar los casos al magistral licenciado Ignacio Iturribarría y al lectoral José Antonio Álvarez Tostado, quienes después de un mes presentaron sus conclusiones al Cabildo y este cuerpo consultivo, por unanimidad, decidió contestar a Olivares, el 12 de septiembre de 1811:
ni en conciencia, ni en justicia, puede, ni debe, la Sagrada Dignidad y jurisdicción de V.S. Ilma. consentir ni ingerirse en la degradación por los políticos convencimientos que se asientan y que el señor gobernador debe sobreseer del conocimiento hasta que por el juez eclesiástico no se declare si los delitos son de su fuero o a lo menos suspen-der la ejecución de la sentencia pronunciada contra los seis reos eclesiásticos de que se trata y dar cuenta al señor Comandante General con todos los expedientes y recurso interpuesto por la jurisdicción eclesiástica en el caso que a V.S.I. le parezca interpo-nerlo, haciendo V.S.Y. por su parte la misma gestión como corresponde o juzgue con-veniente que siempre será lo más acertado.
En un papel que el magistral Iturribarría, además de su dictamen, dirigió al Cabildo para excusarse de no asistir a la votación por motivos de salud deja ver cierta simpatía por los clérigos insurgentes, que obviamente no podía de-
90 Brading, 1994, p. 255.91 AHAD, Libro de Cabildo Eclesiástico, 1782-1788, fol. 194, 1 de febrero de 1787.92 AHAD, 216-0741, “Manifiesto sobre que se reivindique la autoridad del obispo de Durango”, 1807.
TOMO
mostrar en público, mencionaba que el juicio era sumario y, en consecuencia, sin habérseles oído.93
El obispo Gabriel de Olivares y Benito falleció a los 84 años de edad, el de 26 de febrero de 1812, y el Comandante de las Provincias Internas, Nemesio Salcedo, dispuso se continuara con el proceso criminal y consultó con la Au-diencia de Guadalajara, que dictaminó, el 6 de mayo de 1812, sobre la termi-nación de la causa que tenía el obispo en Durango y, tal vez temiendo otro contratiempo, Bernardo Bonavia y José Ángel Pinilla decidieron que seis sa-cerdotes insurgentes: Mariano Balleza, Ignacio Hidalgo, Carlos Medina, Ber-nardo Conde, Ignacio Jiménez y Pedro Bustamante fueran fusilados, dispo-niendo que: no se les tirase a las cabezas y que se les quitaran sus vestiduras religiosas.94 La orden se cumplió el 17 de julio de 1812, en la llamada Cuesta de la Cruz, en los terrenos del rancho de San Juan de Dios, a un lado del Ca-mino Real que llevaba a Canatlán. Los cadáveres fueron entregados al párroco del Santuario de Guadalupe para darles sepultura en el interior del templo.95 Durante muchos años el lugar donde fueron sacrificados los insurgentes que-dó marcado con una gran cruz de madera, rodeada por un montón de piedras que acumularon los viandantes que pasaron por esa rúa.96
Los cinco eclesiásticos que no fueron condenados a muerte continuaron presos en la cárcel de San Francisco. El 23 de diciembre de 1812 solicitaron el favor del indulto ofrecido por las Cortes españolas, como lo había obtenido el antiguo subdelegado de Tayoltita, José Cayetano Cevallos de Castro, implica-do en el levantamiento de la sierra y condenado a diez años de prisión. A esta petición de perdón se unió la del bachiller Rafael Hurtado de Mendoza, pá-rroco del Sagrario, quien se quejó en México de que la Audiencia de Guadala-jara había decidido que continuaran las causas hasta que se dictasen senten-cias.97 El presbítero Nicolás Nava, cura propio de San José de la Isla, en el obispado de Guadalajara, logró el perdón ofrecido por las autoridades.98 Sin embargo se le inhabilitó para desempeñar cualquier tipo de cargo civil o públi-co y se le mandó presentarse ante el ordinario de su diócesis.99 Al parecer, la
93 AHAD, 338-leg. 35, “Juicio de degradación de seis eclesiásticos por traición al ser seguidores de Miguel Hidalgo”, 1811.94 Hernández, 1903, p. 56.95 La Evolución, 4 de noviembre de 1898, 9 de noviembre de 1899, 21 de abril de 1899, serie de artículos sobre la Independencia con documentos proporcionados por el doctor Mariano Herrera, procedentes del archivo del escribano Mariano Royo, a Jesús María de la Garza.96 Un montón semejante se encuentra en el lugar donde fueron asesinados los jesuitas cerca del Zape.97 AGN, Infidencias, vol. 160, exp. 1, fol.1, “El presbítero Rafael Hurtado de Mendoza desde Duran-go implora la gracia del indulto para seis religiosos presos que acompañaban a Hidalgo”, 1813.98 Hernández, 1903, p. 56.99 AHAD, 228-166, leg. 62, “Expediente en que el presbítero Nicolás Nava solicita se le permita ejercer funciones de su ministerio en esta diócesis”, 1813. ANED, Protocolos del escribano Ramón
HISTORIA DE DURANGO
misma suerte corrieron los clérigos Francisco Olmedo, Antonio Ruiz y Anto-nio Velarde. En cuanto a fray Gregorio de la Concepción, se le continuó el proceso en Durango a pesar de las protestas de sus defensores Ignacio Minja-res y Leonardo Flores. Siguió en esta ciudad con un proceso abierto también en San Luis Potosí, hasta por lo menos noviembre de 1815, en que se le con-denó a destierro en ultramar.100
La decadencia del movimiento de independencia
Controlado el movimiento de Hidalgo, el comandante Félix Calleja fue nom-brado virrey. Una vez en el poder, propuso que como la Nueva España había quedado llena de pequeños grupos de insurgentes y gavillas, se mantuvieran tropas cerca de ciudades, villas y poblados para su protección. En cada parti-do se mantuvo un comandante de armas al frente de los cuerpos urbanos de caballería e infantería. Se dictaron destierros para “malas personas” y se con-vocó al servicio a los hombres en edad militar, alistados por barrios.101 Para entonces las Cajas Reales se encontraban sin fondos por lo que para el pago de las milicias deberían concurrir los principales vecinos mediante el estable-cimiento de un fondo de arbitrios provisionales. Fue convocada una junta de vecinos de Durango que formó una comisión para que estudiara el caso. Al principio se dispuso el gravamen del tabaco y los naipes para mantener dis-ponibles ciento cincuenta hombres.102 Como estas contribuciones resultaron todavía insuficientes para la manutención de las tropas, se gravaron los efec-tos comerciales de Europa y Asia con un 3% de alcabalas, los de Nueva Espa-ña con 1.5%, y la loza ordinaria y la harina con dos pesos por carga, todo a partir del 12 octubre de 1815, según bando del Comandante de las Provin-cias Internas.103
La Constitución Política de la Monarquía Española fue promulgada por las Cortes de Cádiz el 18 de marzo de 1812. El comandante general Nemesio Salcedo dispuso que su juramento se pusiera bajo la protección de la Inmacu-lada Concepción y del apóstol Santiago. Además que se verificaran, dentro de un ciclo de tres días: misas, letanías y rogaciones por su éxito. El juramento
Royo, “Casimiro Hernández, José Antonio Morga, Juan Nepomuceno Rodríguez Pro, José Matías Silva fiadores del presbítero Nicolás de Nava de Guadalajara, sentenciado por infidencia y próximo a ser despachado al diocesano de Guadalajara y condenado a pagar daños y perjuicios y costas. No ha-biendo ocasión para trasladarlo piden su libertad bajo fianza”, 27 de octubre de 1813.100 AGN, Infidencias, vol. 180, exp. 1-2, fols. 184, “Causa de infidencia contra fray Gregorio de la Concepción, religioso carmelita aprehendido en las norias de Baján en compañía del Excmo. Cura Miguel Hidalgo. Licencias y órdenes de confesar a fray Gregorio y los presbíteros Nicolás Nava, Antonio Ruiz, Francisco Olmedo y Antonio Velarde presos en Durango, quienes solicitan indulto”, 1811-1813.101 AHAD, 221-0477, “Comunicación de Félix Calleja”, 29 de mayo de 1811.102 Saravia, 1980, t. I, p. 375.103 AHED, exp. 190, cajón 17.
TOMO
de fidelidad debería realizarse el 30 de octubre de 1813, con la mayor solem-nidad.104 De enorme importancia fueron los decretos de las Cortes con con-tenido social en los que se derogaba el pago de tributos, la mita, el reparti-miento, los mercedamientos y servicios personales a los que estaba sujeta la población india. Por su parte, Félix Calleja se dirigió a los habitantes del Sep-tentrión para agradecerles su fidelidad hacia la causa realista y, de paso, pedir-les la donación de caballos para la continuación de la guerra.
Como resultado de la promulgación de la Constitución gaditana, fueron electos los vocales de la diputación provincial y los regidores de los ayunta-mientos en todos los pueblos con más de mil habitantes, y el gobernador in-tendente tomó el título de jefe superior político. En una reunión que se llevó a cabo en el Ayuntamiento Constitucional de Durango, presidida por Juan José Zambrano, quien en esos momentos se desempeñaba como gobernador y jefe político constitucional, se presentaron los siguientes electores parroquiales y de partido: por Durango, el magistral Ignacio Iturribarría; por San Juan del Río, José Rafael Contreras; por Coneto, el presbítero Joaquín Escárzaga; por Guajuquilla, Juan José Sida; por Indehe, Juan Nepomuceno Flores; por Tepe-huanes, Antonio García Castro; por Cuencamé, el presbítero José Ignacio Ruiz; por Cerro Gordo, el presbítero Miguel Sierra y Molina; por Mapimí, Francisco Lavarrieta; por el valle de San Bartolomé, Manuel Parrero y Con-cha; por Ciénega de los Olivos, Pablo Villalobos; por Guanaceví, Ignacio Co-lón; por Tamazula, el presbítero José María Salcido; por Nombre de Dios, el presbítero Rafael Moreno; por El Oro, el presbítero José Francisco [ilegible]; por Parral, José Crivella. Estos electores parroquiales y de partido fueron con-vocados por arreglo de la Constitución Política de la monarquía española, y nombraron diputados representantes al doctor Vicente Simón González de Cosío, chantre de la catedral, y al presbítero Juan Francisco Balda, rector del colegio seminario y cura interino del Sagrario. Como suplente quedó el licen-ciado Felipe Ramos.105 Por entonces, el llamado “bien amado” Fernando VII obtuvo su libertad en Francia ante los reveses de Napoleón y el 4 de mayo de 1815 restableció el absolutismo, disolviendo las cortes.
Mientras esto pasaba, Nemesio Salcedo —quien después de la muerte de los insurgentes había recibido el grado de mariscal de campo— obtuvo per-miso para regresar a España y entregó el cargo de comandante en Cuencamé, el 18 de julio de 1813, a Bernardo Bonavia, quien ya también ostentaba el mismo grado militar. Este cambio sirvió a las autoridades virreinales para dividir las Provincias Internas del norte en dos partes: Provincias Internas de
104 Versión tomada originalmente del periódico El Fanal de Chihuahua, t. 1, núm. 51, año de 1835, cit. por Carlos María Bustamante, comentador de Los tres siglos de México del padre Andrés Cavo, y por Hernández, 1903, p. 50.105 ANED, Protocolos del escribano Ramón Royo, 14 de marzo de 1814.
HISTORIA DE DURANGO
Occidente y Provincias Internas de Oriente. Ambas queda-ron bajo la autoridad del virrey. Las Provincias Inter-
nas de Occidente comprendían: las Californias, So-nora, Sinaloa, Nueva Vizcaya y Nuevo México.
Como Bonavia optó por permanecer en Du-rango como Comandante de las Provincias
de Occidente, el ayuntamiento de Chihua-hua protestó exigiendo su presencia en la sede. Además pretendía que la diputación provincial cambiara su lugar a aquella vi-lla. Durante ese tiempo hubo un levan-tamiento en Chihuahua encabezado por el capitán Gaspar Ochoa y Félix Trespa-lacios. Para evitar que liberaran a Ma-riano Abasolo, el único de los cabecillas insurgentes que había sobrevivido, se dispuso que fuera trasladado a Durango
y después a Tampico donde fue embarca-do.106 Para suceder a Bonavia en el cargo de in-
tendente y jefe político de Durango, fue nombrado el licenciado Ángel Pinilla, quien
durante la época constitucional dejó el cargo a Juan José Zambrano. Los miembros del Ayunta-
miento consideraban que gracias a la enérgica acción de Pinilla se conservó para la causa realista no solamente
la provincia de Nueva Vizcaya, sino también Sombrerete, en la intendencia de Zacatecas, y Parras, en Coahuila. Por esas razones los
regidores decidieron otorgarle una medalla de oro con las armas de la ciudad de Durango, “por singulares servicios gobernando Nueva Vizcaya en tiempo de rebelión”. Además signaron una carta en compañía del intendente Bernar-do Bonavia, los representantes del cabildo eclesiástico, las órdenes religiosas, los oficiales de la Caja, la diputación del comercio y las fuerzas armadas, en la que proponían a la Regencia se le considerara para ocupar una plaza en cualquiera de las Audiencias de México o Guadalajara, en atención a “su im-ponderable celo y acrisolada lealtad”.107 Saravia menciona que la decisión de otorgarle la medalla a Pinilla no debe haber sido del agrado de Bonavia que
106 Almada, 1955, p. 155.107 BPEJ-ARAG, Civil, 259-17-3518, “Certificación que hace el Sor. gobernador de Durango, de los buenos servicios del Sor. Licenciado D. Ángel Pinilla y Pérez, teniente letrado de este gobierno en tiempo de la insurrección”, 46 fols.
General José de la Cruz,
militar realista que defendió
la plaza de Durango contra el
Ejercito Trigarante.
TOMO
intercambió duras comunicaciones con el Ayuntamiento, pero finalmente se aprobó la condecoración por Real Cédula del 27 de septiembre de 1816.108 En se-sión del 1 de agosto de 1817 se entregó la pre-sea a Pinilla, según quedó referido en la Ga-zeta de México del 21 de febrero de 1818.
A su vez, Bonavia regresó a España en noviembre de 1817 y entregó el cargo al mariscal Alejo García Conde, quien volvió a Chihuahua.109 Como inten-dente interino quedó entonces el bri-gadier Antonio Cordero, quien estu-vo hasta el 18 de agosto de 1818 en que fue sustituido por el brigadier Diego García Conde.110
Con el pronunciamiento de Rafael Riego en Sevilla en enero de 1820, se restableció la Constitución de Cádiz y se convocó a elecciones para restablecer la diputación provincial. Las Provincias Internas de Occidente tuvieron derecho a elegir su respectiva diputación con sede en Durango. Ésta fue integrada con tres repre-sentantes de la intendencia de Durango, dos de Sonora y Sinaloa, y dos más por Nuevo Mé-xico. Así mismo, se instalaron los ayuntamientos constitucionales que iniciaron gestiones en enero de 1821.111 Durante este tiempo se disolvieron las milicias de Fernando VII para formar las milicias nacionales.
La consumación de la Independenciaen Durango
Habiéndose promulgado el Plan de Iguala, el comandante general Alejo Gar-cía Conde se negó a reconocerlo y mandó desde Chihuahua dos compañías del regimiento de Zamora a reprimir a los defensores en Durango. Los veci-
108 Saravia, 1980, t. 1, p. 362.109 AGN, Provincias Internas, vol. 186, exp. 1, fols. 1-133, 1813-1820, “Conflicto entre las ciudades de Durango y Chihuahua por la sede de las Provincias Internas”.110 Gallegos, 1960, p. 470.111 Navarro, 1997, p. 43.
General Pedro Celestino
Negrete, consumador de la
Independencia en Durango.
HISTORIA DE DURANGO
nos de esta ciudad tuvieron que pagar los gastos del coronel Rafael Bracho y su sección.112 El general brigadier español Pedro Celestino Negrete reconoció Las Tres Garantías en Tlaquepaque y ocupó Guadalajara. El realista general José de la Cruz —que había controlado esa ciudad desde que los insurgentes fueron derrotados en el puente de Calderón— salió rumbo a Zacatecas, de donde se llevó 200 soldados navarros, los granaderos de Barcelona y los cau-dales públicos. Pasó a Durango el 4 de julio de 1821, donde lo esperaba Án-gel Pinilla, y con el auxilio del regimiento de Zamora preparó la defensa de la plaza. Sabiendo de estos movimientos, el comandante Alejo García Conde salió de Chihuahua con una sección de 400 soldados presidiales y milicianos. Al llegar al río Florido —hoy villa Coronado, Chihuahua— los soldados secundaron el plan, con lo que el mismo García Conde juró la Independen-cia.113
En Durango, Negrete intimó al intendente Diego García Conde para que jurara la Independencia. Al negarse a reconocerla, Negrete sitió la ciudad y preparó el ataque tomando como cuartel el santuario de Guadalupe. Los puntos principales con que contó el ejército trigarante fueron, además, el templo de Santa Ana y El Rebote. Por su parte, los sitiados se defendieron en
112 Almada, 1955, p. 161. 113 Ibidem, p. 160.
Antiguo templo de San
Agustín, donde se llevó a
cabo la batalla final por la
Independencia de Durango,
1821.
TOMO
San Agustín, Catedral, Sagrario, Casa de la Caja y mesón de San Antonio.Carlos Hernández, tal vez basado en los papeles del notario Mariano Royo,
narra que las actividades militares comenzaron el 6 de agosto cuando Negre-te marchó sobre el cerro del Calvario, siendo rechazado por la compañía de granaderos de Barcelona a la que le mataron seis soldados. En la noche hubo un duelo de artillería en el que resultó muerto el alférez de caballería Álvarez. Las operaciones continuaron por diez días hasta que por la falta de víveres los realistas trataron de romper el sitio sin resultado.
Como la batería de Santa Ana hacía mucho daño a los realistas, porque los proyectiles llegaban hasta la plaza, éstos trataron de destruirla, el 17 de agos-to, con trescientos soldados, sin haber tenido un resultado favorable. En la retirada al centro, los atacó la compañía de infantes de Toluca que les hizo cuatro bajas. Mientras tanto, 80 cazadores de Barcelona atacaron San Agus-tín, siendo rechazados por las compañías de Zacatecas y Toluca.
El sitio continuó hasta que los trigarantes lograron levantar un fortín frente a la casa que cerraba la actual calle de Negrete —esquina con Independencia, que ya no existe—, y el 29 de agosto, Negrete, con algunos soldados, brincó la tapia de la huerta del convento agustino y, de acuerdo con el prior agustino, se ocultó en el coro de la iglesia. A la mañana siguiente, los realistas se dieron cuenta de lo que sucedía e hicieron fuego sobre el fortín, mismo que Negrete mandó asegurar con tres cañones. Viendo esta acción los realistas trataron de apoderarse de San Agustín, pero fueron rechazados por las fuerzas que se encontraban adentro. Entonces se adueñaron de la huerta y fueron combati-dos a dos fuegos, sin que se lograra su rendición. Los soldados que estaban dentro del templo quedaron aislados y Negrete ordenó que se abriera una brecha en la tapia de la huerta, lo que tampoco se consiguió por el diámetro de los cañones. Entonces los realistas treparon a la tapia y desde ella hicieron gran daño a sus enemigos, quienes a su vez casi destruyeron la esquina de la tapia de la huerta. En ese momento, Negrete fue herido en la cara, perdiendo tres muelas, al serle rotos el maxilar superior y dos muelas de la mandíbula. Cirilo Gómez Anaya y el capitán Manuel de la Campa continuaron la acción de guerra hasta que destruyeron la tapia y se abalanzaron sobre los realistas. Avanzada la tarde, los sitiados suspendieron el fuego, mandaron unos emisa-rios para parlamentar con Negrete y al día siguiente amaneció una gran ban-dera blanca en una de las torres de Catedral. Negrete emitió una proclama, el 31 de agosto, en la que daba cuenta que el comandante Alejo García Conde había mandado jurar la Independencia en las cuatro provincias a su cargo. Las capitulaciones de entrega de la plaza se firmaron el 3 de septiembre y el gene-ral Pedro Celestino Negrete entró a la plaza el 6 de septiembre.114 De esa
114 Hernández, 1903, pp. 59-60.
HISTORIA DE DURANGO
manera, Durango se convirtió en la última capital provincial en jurar la Inde-pendencia, antes de que Agustín de Iturbide entrara en la ciudad de México.
Conclusiones
Los participantes en el movimiento de Independencia siguieron, al inicio, una táctica semejante a la de su contraparte realista, de manejar el patriotis-mo y fidelidad hacia la persona del rey preso en Francia y ocultar, en lo posi-ble, la de la enemistad entre criollos y peninsulares. A pesar de que estaban dadas las condiciones para que la insurrección de Hidalgo se extendiera a la Nueva Vizcaya, la acción conjunta de Nemesio Salcedo, en Chihuahua, y Ángel Pinilla, en Durango, mantuvo la situación bajo control, incluyendo el norte de la intendencia de Zacatecas. En Durango, la presencia de Pinilla se vio reforzada por la mancuerna con el licenciado Felipe Ramos, quien mane-jó férreamente los juicios de infidencia. Sin embargo, el levantamiento de los insurgentes en la época de Hidalgo fue más fuerte de lo que anteriormente se había dicho en la historiografía. La participación de los miembros del alto clero estuvo relacionada con las medidas de control Real hacia la Iglesia como parte de las Reformas Borbónicas que llevaron al obispo Olivares a tomar una actitud antirregalista.
Los criollos estaban también resentidos contra los peninsulares, por que los segundos acaparaban las mejores oportunidades. La participación de Castaños y Lombide en el movimiento de la Independencia, miembros de tercera generación de las más encumbradas familias vascas de la provincia, era muestra de cómo los nacidos en América se inconformaban con sus pri-mos peninsulares, recién llegados, que manejaban los negocios familiares, excluyéndolos.
Por su parte, los tepehuanes manejaban diferentes intereses, más relaciona-dos con una secular resistencia contra el dominio español, que les había pre-servado una relativa autonomía en las montañas de la Sierra Madre. La rápi-da movilización de las tropas realistas en esa región no era solamente para detener la insurrección que amenazaba los reales mineros, sino también para evitar una guerra de castas que podría hacer peligrar la causa de los criollos. Éstos ganaron finalmente la partida y el levantamiento popular para tratar de nivelar las desigualdades sociales en la Nueva España, heredadas en el Méxi-co independiente, tuvo que esperar hasta 1910.
AGN Archivo General de la NaciónAHAD Archivo Histórico del Arzobispado de DurangoAHED Archivo Histórico del Estado de DurangoANED Archivo de Notarías del Estado de DurangoAPS Archivo de la Parroquia del Sagrario, DurangoARAG Archivo de la Real Audiencia de GuadalajaraBPEJ Biblioteca Pública del Estado de JaliscoFCE Fondo de Cultura EconómicaUNAM Universidad Nacional Autónoma de México
SIGLAS Y REFERENCIAS
ALMADA, FRANCISCO1955 Resumen de historia del estado de Chihuahua, Méxi-
co, Libros Mexicanos.
AMADOR, ELÍAS1943 Bosquejo histórico de Zacatecas, Zacatecas, Supremo
Gobierno del Estado de Zacatecas. [1ª ed.: 1905].
BERROJALBIZ, FERNANDO, Y MIGUEL VALLEBUENO GARCINAVA1996 “Grupos vascos en la región de Durango: Joseph del
Campo Soberón y Larrea, conde del Valle de Súchil”, en Amaya Garritz (coord.), Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI-XX, vol. 1, México, UNAM, pp. 247-266.
1999 “Juan Joseph Zambrano. El ocaso de los grupos de poder vascos en Durango”, en Amaya Garritz (coord.), Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI-XX, vol. 4, México, UNAM, pp. 267-283.
BRADING, DAVID1994 Una iglesia asediada: el obispado de Michoacán.
1749-1810, México, FCE.
CASTILLO LEDÓN, LUIS1949 Hidalgo, la vida del héroe, México, Talleres Gráficos de
la Nación.
GALLEGOS, JOSÉ IGNACIO1960 Durango colonial. 1563-1821, México, Jus.
HERNÁNDEZ, CARLOS1903 Durango gráfico, Durango, Talleres de J. S. Rocha.
HERNÁNDEZ Y DÁVALOS, J. E.1877 Colección de documentos para la historia de la guerra
de independencia de México de 1808 a 1821, México, José María Sandoval Impresor.
HUMBOLDT, ALEJANDRO DE1984 Ensayo político sobre el reino de Nueva España, Méxi-
co, Porrúa.
MERRYL, WILLIAM1994 “Violence, Resistance, and Survival in Americas”, en
William B. Taylor y Franklin Pease G.Y. (eds.), Native Americans and the Legacy of Conquest, Washington / Londres, Smithsonian Institution Press.
SARAVIA, ATANASIO1980 “La ciudad de Durango. 1563-1821”, en Apuntes para
la historia de la Nueva Vizcaya, vol. 1, México, UNAM, pp. 270-388.
VAN YOUNG, ERIC1992 La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebe-
liones populares en la Nueva España. 1750-1821, México, Alianza Editorial.
AUTORES
WILFRIDO LLANES ESPINOZAMaestro en Historia. Facultad de Historia-Universidad Autónoma de Sinaloa. Profe-sor de la Facultad de Historia de la Univer-sidad Autónoma de Sinaloa.PUBLICACIONES RECIENTES:2006 “Reconstrucción de las relaciones so-ciales de un cacique: Blas Valenzuela”, en Carlos Maciel Sánchez, Rigoberto Rodrí-guez Benítez y Alfonso Mercado Gómez (coords.), Cultura, política y sociedad: mi-radas y reencuentros en el noroeste, no-reste y sur de México, México, Juan Pablo Editores / Universidad Autónoma de Sina-loa, pp. 315-333. 2007 “La mirada compa-rativa como propuesta de enfoque sobre el estudio de la convivencia Iglesia-Estado en el noroeste novohispano y la provincia de Buenos Aires, segunda mitad del siglo XVIII”, Cambios y Continuidades, año III, 2a época, núm. 6 (septiembre), pp. 80-109 (Concepción del Uruguay, Argentina). 2009 “Notas para el estudio de la religiosidad individual en Sinaloa tardocolonial”, en Memoria del Seminario “La religión y los jesuitas en el noroeste novohispano”, vol. III, pp. 235-256 (Culiacán, Sin., El Colegio de Sinaloa).
SALVADOR ÁLVAREZDoctor en Historia. École des Hautes Étu-des en Sciences Sociales, París. Profesor- investigador del Centro de Estudios Rura-les de El Colegio de Michoacán.PUBLICACIONES RECIENTES:2000 “Colonización agrícola y colonización minera: la región de Chihuahua durante la primera mitad del siglo XVIII”, en Salvador Bernabéu Albert, El septentrión novohispa-no: ecohistoria, sociedades e imágenes de frontera, Madrid, Consejo Superior de In-vestigaciones Científicas, pp. 73-108. (Tie-rra Nueva y Cielo Nuevo, 39). 2003 “El pueblo de indios en la frontera septentrio-nal novohispana”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, vol. 24, núm. 95 (vera-no), pp. 113-164 (El Colegio de Michoacán).
2005 “La historiografía minera novohispa-na: logros y asignaturas pendientes”, en Margarita Guerra y Denisse Rouillon Almei-da (eds.), Historias paralelas. Actas del primer encuentro de historia Perú-México, Pontificia Universidad Católica del Perú / El Colegio de Michoacán, pp. 99-134. 2008 “Conquista y encomienda en la Nueva Gali-cia durante la primera mitad del siglo XVI: “‘Bárbaros’ y ‘civilizados’ en las fronteras americanas”, Relaciones. Estudios de His-toria y Sociedad, vol. XXIX, núm. 116 (oto-ño), pp. 135-188 (El Colegio de Mi-choacán).
SUSAN M. DEEDSDoctora en Historia. University of Arizona. Investigadora de la Northern Arizona Uni-versity.
PUBLICACIONES RECIENTES:2000 “Legacies of Resistance, Adaptation, and Tenacity: History of the Native Peoples of Northwest Mexico”, en Richard E. W. Adams y Murdo J. MacLeod (eds.), The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, vol. II. Mesoamerica, part 2, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 44-88. 2003 Defiance and Deference in Colonial Mexico: Indians under Spanish Rule in Nueva Vizcaya, Austin, University of Texas Press. 2006 “Los tepehuanes en mi-siones jesuitas: cambios étnicos y cultura-les en los siglos XVII y XVIII”, en Chantal Cramaussel y Sara Ortelli (eds.), La Sierra Tepehuana. Asentamientos y movimientos de población, Zamora, El Colegio de Mi-choacán / Universidad Juárez del Estado de Durango, pp. 219-230. 2008 “Hechicería en el norte colonial de México. Reflexiones so-bre género y metodología”, en Alicia Mayer (ed.), Mujeres e historia. Homenaje a Jose-fina Muriel, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 81-102.
CHANTAL CRAMAUSSEL VALLETDoctora en Historia. École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales, París. Investiga-dora del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán.PUBLICACIONES RECIENTES:2006 Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante los siglos XVI y XVII, Zamora, El Colegio de Michoacán. 2006 La Sierra Tepehuana. Asentamientos y movimientos de pobla-ción (ed., con Sara Ortelli), Zamora, El Co-legio de Michoacán. 2006 Rutas de la Nue-va España (ed.), Zamora, El Colegio de Michoacán. 2007 Migrantes y viajeros franceses en la América española y portu-guesa durante el siglo XIX (ed., con Delia González), Zamora, El Colegio de Mi-choacán, 2 vols.
MIGUEL FELIPE DE JESÚSVALLEBUENO GARCINAVADoctor en Historia. El Colegio de Michoacán. Profesor-investigador del Instituto de Inves-tigaciones Históricas de la Universidad Juá-rez del Estado de Durango.PUBLICACIONES RECIENTES:1995 Haciendas de Durango, Monterrey, Urbis. 2000 “Apaches y comanches en Du-rango”, en Marie-Areti Hers, Miguel Valle-bueno et al. (eds.), Nómadas y sedenta-rios en el norte de México, México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-co. 2000 Nómadas y sedentarios en el norte de México (ed., con Marie Areti Hers et al.), México, Universidad Nacional Autó-noma de México. 2005 Civitas y urbs. La conformación del espacio urbano de Du-rango, Durango, Gobierno del Estado de Durango / Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción / Instituto de Investiga-ciones Históricas-Universidad Juárez del Estado de Durango. 2009 La Catedral de Durango. Un encuentro con el tiempo, Du-rango, Instituto Municipal del Arte y la Cul-tura. 2009 Arte e historia por los caminos de Durango, Torreón, Cámara de la Indus-tria de la Construcción. 2009 Las misiones en el sur de Nueva Vizcaya (ed., con Anto-
nio Reyes), México, Instituto Nacional de Antropología e Historia. En prensa Escultu-ra y talla de madera de Durango, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Juárez del Estado de Durango.
ERASMO SÁENZ CARRETEDoctor en Estudios de América Latina. Uni-versité de la Sorbonne, París III. Profesor titular C de la Universidad Autónoma Me-tropolitana, Unidad Iztapalapa.PUBLICACIONES RECIENTES:1995 Santa María del Oro y su región: una breve historia, Durango, Potrerillos Edito-res / H. Ayuntamiento de El Oro. 1997 Una historia de Santa María del Oro y su re-gión, Durango, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Juárez del Estado de Durango / Potrerillos Editores. 2000 Noti-cias históricas y estadísticas de Durango. 1849-1850 (ed. y presentación), Durango, Instituto de Investigaciones Históricas-Uni-versidad Juárez del Estado de Durango / Potrerillos Editores. 2002 San José del Ti-zonazo: el santuario de la migración, San-ta María del Oro, H. Ayuntamiento de Indé / Potrerillos Editores. 2004 Indé en la histo-ria. 1563-2000, México, H. Ayuntamiento de Indé / Instituto de Investigaciones Histó-ricas-Universidad Juárez del Estado de Du-rango / Potrerillos Editores / Universidad Autónoma Metropolitana. 2009 L’exil latino-américain en France de 1964 au de-but du XXIe siècle, Institut des Hautes Étu-des de l’Amérique Latine.
IRMA LETICIA MAGALLANESCASTAÑEDADoctora en Historia de América. Universi-dad de Sevilla. Investigadora indepen-diente.PUBLICACIONES RECIENTES:2005 “El mito de las siete ciudades de Cí-bola. Francisco Vázquez de Coronado y el río Colorado”, en María Unceta Satrústegui (coord. editorial), Los descubridores espa-
ñoles y la exploración de los grandes ríos, Madrid, Sociedad Geográfica Española y Prosegur, pp. 95-123. 2008 “La expulsión de los jesuitas del colegio de Durango: de la aplicación de la Real Orden a sus conse-cuencias”, en Rodolfo Aguirre y Lucrecia Enríquez (eds.), La Iglesia hispanoameri-cana, de la colonia a la república, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad - Universidad Nacional Autónoma de México / Pontificia Universidad Católica de Chile / Plaza y Valdez, pp. 99-124. 2008 “Una dé-cada de prelatura y cambios en la Nueva Vizcaya: Pedro Tamarón y Romeral. 1758-1768”, en Fernando Navarro Antolí (ed.), Orbis Incognitus. Avisos y legajos del Nue-vo Mundo. XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Americanistas, vol. II, Huelva, Universidad de Huelva, pp. 837-843. En prensa “Desafíos misioneros jesuíticos en la Tepehuana y la Tarahuma-ra. Un balance historiográfico”, en Salva-dor Bernabéu Albert (coord.), El gran norte de México: instituciones, mitos y reflexio-nes historiográficas desde la frontera, Ma-drid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
JOSÉ DE LA CRUZ PACHECO ROJASDoctor en Historia. El Colegio de México. Profesor-investigador del Instituto de In-vestigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.PUBLICACIONES RECIENTES:2008 Milenarismo tepehuán. Mesianismo y resistencia indígena en el norte novohispa-no, México, Universidad Juárez del Estado de Durango / Siglo XXI Editores.2008 Edifi-cio central de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Durango, Universidad Juárez del Estado de Durango. (Cuaderni-llo). 2008 “La ‘sinagoga’ del Tizonazo y guerra de resistencia indígena en la Nueva Vizcaya durante el siglo XVII”, Transición. Revista de Estudios Históricos, núm. 36, Instituto de Investigaciones Históricas-Uni-versidad Juárez del Estado de Durango.
AUTORES
ANA LILIA ALTAMIRANO PRADOLicenciada y maestra en Historia. Univer-sidad Autónoma de Sinaloa. Investigado-ra de El Colegio de Sinaloa.PUBLICACIONES RECIENTES:2002 Ana Lilia Altamirano Prado y Rina Cuéllar Zazueta, Dos alcaldes mayores de la provincia de Culiacán. 1693-1698, Culia-cán, Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa / H. Ayuntamiento. (Documen-tos, 3). 2005 “Elección de pareja en la Nueva España. El caso de Francisco Álva-rez de la Bandera. 1783-1786”, en Arturo Carrillo Rojas, Mayra Lizzete Vidales Quin-tero y María Elda Rivera Calvo (coords.), Memoria del XVIII Congreso Nacional de Historia Regional. Historia de familia, ri-queza y poder, Culiacán, Facultad de His-toria-Universidad Autónoma de Sinaloa. 2007 “La parroquia de la villa de Culiacán en la época del obispo Pedro Tamarón y Romeral”, Barlovento, boletín de historia colonial (publicación trimestral: diciembre, Culiacán).
SARA ORTELLIDoctora en Historia. Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Inves-tigadora del Consejo Nacional de Investi-gaciones Científicas y Técnicas de la Uni-versidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.PUBLICACIONES RECIENTES:2007 Trama de una guerra conveniente. Nueva Vizcaya y la sombra de los apa-ches. 1748-1790, México, El Colegio de México. 2009 “Justicia y castigo en el norte de Nueva España. El delito de infidencia entre 1970 y 1790”, Avances del Cesor. Re-vista del Centro de Estudios Sociales Re-gionales, Rosario, año 6, núm. VI, pp. 109-131 (Universidad Nacional de Rosario). [Integra dossier coord. por Darío Barriera: “Saberes jurídicos, quehaceres judiciales y representaciones mentales: puntos de re-ferencia para interpretar sus relaciones”]. 2009 “Una sociedad de frontera en víspe-
ras de la independencia. El Río de la Plata en 1808”, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, número conmemorativo: “Soberanía, lealtad e igualdad: las res-puestas americanas a la crisis imperial his-pana, 1808-1810”, México, Instituto de In-vestigaciones Dr. José María Luis Mora, pp. 243-264. [En coautoría con María Elena Ba-rral]. 2009 “Guerra y pacificación en las fronteras hispanoamericanas coloniales. La provincia de Nueva Vizcaya en tiempos de los Borbones”, en Salvador Bernabéu Albert (comp.), El gran norte mexicano: indios, misioneros y pobladores entre el mito y la historia, Madrid, Consejo Supe-rior de Investigaciones Científicas.
CLARA BARGELLINI CIONIDoctora en Historia. Universidad de Har-vard. Investigadora del Instituto de Investi-gaciones Estéticas de la Universidad Nacio-nal Autónoma de México; catedrática de Historia del Arte en el Colegio de Historia y en el posgrado de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras.PUBLICACIONES RECIENTES:1984 La catedral de Chihuahua, México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-co. 1991 La arquitectura de la plata. Igle-sias monumentales del centro-norte de México. 1640-1750, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-Universidad Na-cional Autónoma de México. 2004 Painting a New World. Mexican Art and Life. 1521-1821, Singapur. 2005 La catedral de Salti-llo y sus imágenes, México, Universidad Nacional Autónoma de México. 2009 El arte de las misiones del norte de la Nueva España, México, Universidad Nacional Au-tónoma de México.
DREW EDWARD DAVIESDoctor en Musicología. University of Chica-go. Profesor de musicología en la North-western University; coordinador regional para la ciudad de México del Seminario
Nacional de Música en la Nueva España y el México Independiente (MUSICAT), un grupo multidisciplinario con sede en la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-co; investigador de las músicas ibéricas y latinoamericanas de los siglos XVI, XVII y XVIII.PUBLICACIONES RECIENTES:2006 “The Italianized Frontier: Music at Durango Cathedral, Español Culture, and the Aesthetics of Devotion in Eighteenth-Century New Spain” (tesis de doctorado). [Premio Housewright de la Society for American Music]. En prensa Edición de las obras musicales de Santiago Billoni y del catálogo del archivo de música de la Cate-dral de Durango. En preparación Music and Devotion in New Spain, Oxford Univer-sity Press.
CYNTHIA TERESA QUIÑONES MARTÍNEZCandidata a maestra en Ciencias y Humani-dades con terminación en Historia. Institu-tos de Investigaciones Históricas y de Cien-cias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Auxiliar de investiga-ción del Instituto de Investigaciones Histó-ricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
AUTORES
Historia de DurangoTomo 2: La Nueva Vizcaya
TERMINÓ DE IMPRIMIRSE EN EL MES DE ABRIL DE 2013 EN LOS TALLERES DE EN LOS TALLERES DE XXXXXX. EL TIRAJE FUE DE 1,000 EJEMPLARES.
PARA LA FORMACIÓN TIPOGRÁFICA SE UTILIZÓ: ADOBE JENSON PRO, DE NICOLAS JENSON (ORIGINAL) Y ROBERT SLIMBACH (VERSIÓN PARA ADOBE) Y META, DE ERIK SPIERKERMANN.