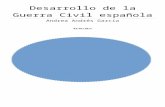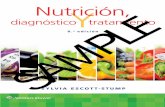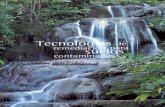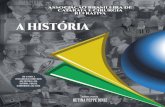Historia de la catarata y de su tratamiento
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Historia de la catarata y de su tratamiento
1
La catarata en la historia de la humanidad (de la prehistoria al siglo XX).
José L. Cotallo, Mario Esteban
“La cirugía creó antes la técnica que la ciencia”
Hernández Benito
“La intervención de catarata es la más bella, más
delicada y más efectiva de toda la cirugía”
M. Brisseau
Al interesarnos por la historia de la medicina no deja de sorprendernos cómo
algunas de sus ramas adquirieren un especial protagonismo de forma muy temprana. Sin
duda, una de las primeras especializaciones en aparecer fue la concerniente al
tratamiento del ojo y sus anejos, encontrando ya en los primeros documentos escritos
referencias sobre enfermedades oculares y su tratamiento.
Podríamos aventurar que fueron cuatro los factores que establecieron la temprana
especialización oftalmológica:
- la importancia de la función visual,
- la frecuencia con la que el ojo se ve afectado por distintas causas,
- la accesibilidad del globo ocular a la exploración, y
- un acceso igualmente fácil para la manipulación externa.
A este respecto resultan ilustrativas las imágenes que Walter R. Miles recogió en
“Chimpanzee Behavior: Removal Of Foreign Body From Companion’s Eye”, en las
que se ve a Pan, un chimpacé macho, extrayendo un cuerpo extraño del ojo de su
compañera Wendy.(1)
Antes de entrar de lleno en la historia de la cirugía de la catarata es conveniente
tener en cuenta el hecho de que no podemos trasladar directamente nuestra experiencia
clínica actual al acontecer médico de hace cientos o miles de años. En primer lugar, la
escasez de medios diagnósticos determinó durante siglos el hecho de que bajo una
misma denominación se agrupasen entidades tan diferentes como una membrana
pupilar, un glaucoma o una catarata.
Por otro lado, la esperanza de vida por aquel entonces era muy inferior a la actual.
En el Paleolítico tan sólo un 5% de la población alcanzaba los 40 años, y en el Neolítico
alrededor del 25%. Estos datos nos hacen suponer que habría pocas cataratas seniles y
que, por el contrario, muchas cataratas serían secundarias a procesos oculares
(inflamatorios y tumorales), o el resultado de enfermedades sistémicas y traumatismos.
En la Prehistoria, la fabricación de útiles con sílex, mediante el golpeteo de una pieza
contra otra para hacer saltar fragmentos hasta conseguir la forma deseada, debía
producir más de un traumatismo ocular, con o sin cuerpo extraño.
El concepto de catarata.
Durante muchos siglos el cristalino fue considerado como el órgano receptor de
las imágenes y se le situaba en el centro del globo ocular. A él se atribuía la emisión de
rayos visuales que tras alcanzar los objetos exteriores volvían al ojo para formar la
imagen en el interior del cristalino. Esta imagen era entonces transportada hasta el
cerebro por el neuma visual a través de la oquedad del nervio óptico.
Esta concepción errónea del mecanismo de la visión, originaria de la escuela
pitagórica y presente en la obra de Galeno, quien por primera vez usó el término “lens
cristallina”, perduró hasta el Renacimiento, si bien Rufus de Efeso (98-117 d.C.) ya
describió la posición correcta del cristalino.(2)
2
Figura 1. El ojo según Galeno Figura 2. El ojo según Rufus de Efeso.
Habitualmente se atribuye a los físicos griegos la idea de que la catarata se debía a
la acumulación, entre pupila y cristalino, de un humor que “caía” del cerebro, pero en
realidad esta hipótesis nace con la medicina árabe. Los autores griegos simplemente
supusieron que la catarata se forma por un fenómeno de exudación y coagulación que
tiene lugar en el fluido que hay entre pupila y cristalino. Dieron a esta entidad el nombre
de “hypochisis” o “hypochima”, término que podría derivar de “hypo” = debajo, y
“chyin” = fundir.
El glaucoma (“glaukosis”), por el contrario, era considerado una enfermedad
propia del cristalino, en la que la pupila adquiría una coloración azulada por desecación
y coagulación de aquél. El glaucoma era considerado una enfermedad incurable.
Entre los médicos romanos la catarata pasó a conocerse como “suffusio”, vocablo
que suele traducirse como derrame.
Cuando la medicina árabe se convirtió en depositaria del saber clásico, la
oftalmología adquiere un gran desarrollo, aunque se conservan muchos de los conceptos
erróneos sobre la posición y función del cristalino, ya que los estudios necrópsicos no
estaban permitidos.
A pesar de ello, los manuscritos árabes contienen las ilustraciones más antiguas
de ojo, quiasma y cerebro conservadas hasta la fecha, y muchos de los términos
anatómicos de las partes del ojo que usamos actualmente (córnea, conjuntiva,
esclerótica, retina, v.g.) se derivan de palabras latinas procedentes de traducciones
medievales de los libros árabes.
El cristalino sigue considerándose el órgano receptor de la visión, a pesar de los
excelentes estudios ópticos de al-Hasan ibn al-Haytham (Alhacén, 965-1039) en los que
se contradice la vieja idea de que los rayos luminosos son emitidos desde el ojo. Su obra
“Kitab al-manazir” será referente por lo que a la óptica concierne hasta las aportaciones
de Kepler en el siglo XVII.
Figura 3. Esquema del ojo según Alhacén
3
Rhazés (c. 865-925), el gran médico y filósofo, fue el primero en describir la
contracción de la pupila frente a la luz. Rhazés había rechazado la teoría de la emisión
de rayos a partir del ojo cien años antes que Alhacén. Más tarde, el cordobés Averroes
(1126-1198) insistirá en criticar lo que considera “conceptos perversos” refiriéndose a
la antigua teoría de la visión. A pesar de ello, sigue declarando al cristalino como
órgano esencial de la visión .(3)
Para los autores árabes, la catarata consiste en un fluido que coagula en la
superficie anterior de la pupila (Ibn Isa) o en un precipitado que se coagula en la pupila,
proveniente del cerebro (Ammar). Entre los judíos este líquido era conocido como
“majim”.
También según Ibn Isa (c. 940-1010) la catarata puede tener once colores: el color
del aire, el del cristal, blanco, azul claro, verde, amarillo, rojo dorado, azul marino, el
color del yeso, negro y el color del mercurio. Y su origen puede ser traumático, por
edad avanzada, enfermedad crónica, cefaleas crónicas o una nutrición húmeda y gruesa.
A menudo, se usa el término “ma” (agua) para referirse a la catarata, pero también
se acuña el término “nuzul-al-ma” (caída de agua) al pensarse, como hemos dicho
antes, que se trataba de un fluido que caía desde el cerebro hacia la pupila.
A partir de esta expresión, al ser traducida al latín por el monje Constantino el
Africano, de Monte Cassino, aparece el término “catarata”, que ha perdurado hasta
nuestros días, adoptándose por la mayoría de las lenguas: “Katarakt” en alemán,
“cataracte” en francés, “cataratta” en italiano, “cataract” en inglés, “cataracta” en
portugués, “katarakta” en ruso, o “kataraktés” en griego.
En el Medioevo se impondrá la idea defendida por Guy de Chauliac de que la
catarata es una membrana que se forma delante de la pupila. Para él, en la primera fase
de la catarata el paciente percibe miodesopsias, en la segunda ocurre la caída del fluido,
y en la tercera y última se forma la membrana.
Durante el Renacimiento se retoma el estudio de la anatomía en general y la del
globo ocular en particular, apareciendo descripciones como las de Leonardo da Vinci,
Andrés Vesalio (1514-1565) en “De humani corporis fabrica”, y Juan Valverde de
Amusco en la “Historia de la Composición del Cuerpo Humano”, salpicadas aun por
algunos errores importantes.
Figura 4. Esquema del ojo según Vesalio.
Muchos de estos textos anatómicos siguen situando al cristalino en el centro del
globo ocular. Vesalio es de la opinión de que el cristalino no es el órgano principal de la
visión. Leeuwenhoek (1632-1723), en la segunda mitad s. XVII (c. 1673), utilizando el
microscopio describe por primera vez las fibras del cristalino.
Sigue existiendo una gran confusión acerca del lugar exacto en el que se forma la
catarata: entre córnea e iris, a nivel de la propia pupila, entre iris y cristalino, e incluso
4
por detrás del cristalino. Esta falta de exactitud hará que sigan siendo consideradas
como catarata las membranas pupilares inflamatorias.
En las primeras décadas del s. XVI Francesco Maurolico (1494-1577) describe al
cristalino como un órgano refractivo, despojándole de toda función sensitiva, y Fabricio
d’Aquapendente (1533-1619) trabajando con ojos congelados demuestra que está
situado más anteriormente y no en el centro del globo ocular. A pesar de ello, Fabricio
d’Aquapendente al hablar de la catarata se mantiene fiel a las ideas griegas y árabes, y
piensa que se trata de un fluido coagulado entre pupila y cristalino.
Figura 5. Esquema del ojo según d’Aquapendente
En 1611 Johannes Kepler (1571-1630) publica en su “Dioptrice” los resultados de
sus cálculos sobre la óptica del ojo, en los que concluye que la imagen debe formarse
necesariamente en la retina, en la que reside la percepción visual y no en el cristalino,
cuyo papel queda reducido al de una lente.
Esta teoría ya había sido expresada en 1583 por Félix Plater (1536-1614) profesor
de medicina en Basilea. Más tarde, Mariotte (1620-1684), que describió la mancha
ciega que lleva su nombre, en su obra “Nouvelle decouvert touchant la veuë” publicada
en París en 1668, atribuirá a la coroides el papel de receptor luminoso.
Ya en el s. XVIII William Porterfield (1696-1771) relaciona la acomodación con
el cristalino, al poner de manifiesto que ésta está ausente en los ojos afáquicos. Pero
será Thomas Young (1773–1829) el que en 1793 describa el mecanismo de la
acomodación.
Estas aportaciones realizadas por los grandes estudiosos de la óptica y de la
anatomía oculares fueron esenciales para preparar el cambio revolucionario que tendría
lugar en la concepción de la catarata durante las décadas siguientes.
En efecto, aunque todavía en el siglo XVII se debatía sobre cual es la verdadera
naturaleza de la catarata, a lo largo de esta centuria irán apareciendo algunas voces, cada
vez más numerosas y más firmes, asegurando que la catarata no es otra cosa que el
cristalino opacificado.
A Werner Rolfinck (1599-1673), médico y anatomista alemán, le corresponde el
honor de ser el primero en haber establecido con claridad (Jena, 1656) que la catarata
consiste en la opacificación del cristalino, hecho que ya habían sugerido François
Quarré (1643?) y Henry Lasnier (1651) en París, sin llegar a demostrarlo
anatómicamente. Rolfinck lo hizo al realizar el estudio anatómico postmortem de dos
pacientes.
Pièrre Borel (1620-1689) médico francés, miembro de la academia de Ciencias de
París, publica en 1653 una nota manteniendo que la catarata no es una membrana, sino
el propio cristalino obscurecido, opinión que compartía el también francés y físico
Pièrre Gassendi (1592-1655) en su obra “Principios de Física”. Gassendi se refiere
5
además al experimento realizado por un cirujano francés en el que se puso de manifiesto
que un animal puede ver sin cristalino.
Jacques Rohault en el año 1671-72, en su trabajo “Physics”, sugiere igualmente
que la catarata es un cambio patológico del propio cristalino que ha perdido su
transparencia.
Así pues, ya a mediados del s. XVII aparecen una serie de publicaciones en las
que se establece de forma clara que la catarata se debe a la pérdida de transparencia del
cristalino. A pesar de que algún que otro autor posterior (Bartolino,1669; Meibomio,
1670; Bonet, 1679) recoge este hallazgo, para la mayoría de los médicos y cirujanos
pasará prácticamente inadvertido y será necesario que trascurran décadas antes de que
se “redescubra” cual es la verdadera naturaleza de la catarata.
En 1705 Michel Brisseau (1676-1743), y dos años más tarde Antoine Maître-Jan
(1650-1725) describen en la Academia de Ciencias Francesa sus hallazgos tras el
estudio postmorten de ojos con una catarata abatida, poniéndose de manifiesto que lo
abatido hacia el vítreo no es otra cosa que el propio cristalino.
Brisseau había realizado algunos experimentos en ojos de animales, en los que
había observado que al realizar la cirugía de la catarata por abatimiento,
indefectiblemente perforaba el cristalino. Con ocasión del fallecimiento de un soldado al
que se había diagnosticado de catarata, Brisseau practicó en el ojo del cadáver la
intervención de catarata, procediendo a continuación a la disección del globo ocular, en
el que tan sólo pudo encontrar el cristalino opaco luxado a la cavidad vítrea.
Cuando el 17 de Noviembre de 1705 Dodart presenta en la Academia de Ciencias
de París el trabajo de Brisseau, expone la tesis revolucionaria de un joven con escasa
experiencia quirúrgica que ni siquiera es miembro de la Academia, lo que hace que no
se le preste la más mínima consideración.
A pesar de ello, Brisseau, en su “Traité de la cataracte et du glaucoma” (París,
1709) declarará con contundencia: “las cataratas verdaderas no son otra cosa que un
endurecimiento y opacificación del cristalino”(4). Otra muestra de la sagacidad de este
joven cirujano es su aseveración de que el cristalino se endurece con la edad, y que ésta
es la causa de la presbicia.
Respecto a la patogenia de la catarata, establece dos grupos de causas. Unas
externas, tales como heridas, explosiones o un calor excesivo (había provocado una
catarata sumergiendo la cabeza de un perro en agua hirviendo), y otras internas, que
nada tienen que ver con una fluctuación o congestión, sino con “un cambio en los
fluidos nutricionales que circulan entre las fibras del cristalino”.(5)
Su determinación, no obstante su juventud, y su honestidad y falta de afán de
protagonismo, terminarán por convencer a sus contrarios.
Maître-Jan, en 1682, al intentar abatir una catarata que se había luxado a la cámara
anterior, había observado que no se trataba de una membrana sino de un cuerpo
esférico, blanco y firme. Posteriormente, en 1691, al estudiar los ojos de una mujer
muerta un mes después de haber sido operada de catarata bilateral, encuentra los
cristalinos opacos luxados hacia la cavidad vítrea.
Maître-Jan había demostrado por otro lado, en experimentos realizados en una
cámara oscura, que el ojo puede ver en ausencia del cristalino, aunque la imagen
formada es en general poco nítida.
En 1707 en su “Traité des maladies des yeux”, declara: “la catarata verdadera es
una alteración de todo el cristalino que cambia de color, pierde la transparencia, y se
hace más sólido, disminuyendo un poco de volumen ”.(6)
6
La Academia de Ciencias acoge con algo más de respeto la opinión de un cirujano
consagrado como Maître-Jan, que además era miembro de la misma, pese a lo cual este
cambio radical en la concepción de la catarata no iba a ser aceptado con facilidad.
Para poder comprender la revolución que suponía, hemos de recordar que desde la
antigüedad, el cristalino era considerado el órgano receptor de la visión, y que a
principios del s. XVIII ésta seguía siendo la creencia generalizada.
Podríamos preguntarnos, cual sería nuestra reacción si hoy en día alguien
propugnase que la curación de una enfermedad ocular reside en la extracción o
remoción de la retina.
En los años siguientes a la publicación de los hallazgos de Brisseau y Maître-Jan,
se vivirá en la Academia de Ciencias Francesa una dura batalla dialéctica entre
defensores y detractores del nuevo concepto de catarata. La propia Academia de
Ciencias encarga a Méry, adversario de Brisseau, que le desacredite, pero tras observar
las evidencias que Brisseau le mostró en algunos cadáveres, Méry se convierte en su
mayor defensor.
El gran detractor de la nueva teoría fue John Thomas Woolhouse (c. 1650-1734),
oculista inglés afincado en París. Durante varios años, se dedicó a vituperar a Brisseau,
Maître-Jan y posteriormente a Heister (introductor de las nuevas ideas en Alemania),
intentando rebatir sus hallazgos anatómicos con citas de los autores clásicos. Para
Hirschberg, esta es sin duda la disputa más fiera y pertinaz que ha tenido lugar en la
ciencia oftalmológica.(7)
Ph. Hecquet (1661-1737), otro cirujano francés, muy influido por Woolhouse,
publica aun en 1727 una monografía en la que asegura que el cristalino está en el centro
del globo ocular y que la catarata no es sino una membrana. Trece años después
aparece la reedición del curso de cirugía de Dionis, obra en la que aun se defiende que
la catarata se debe a la formación de una película entre córnea y cristalino, en el humor
acuoso delante de la pupila.
Finalmente, en 1708, la Academia de Ciencias francesa aceptará oficialmente el
hecho de que la catarata no es otra cosa que una opacidad del cristalino. De esta forma y
por primera vez, no sólo se establece con claridad la naturaleza de la catarata, sino que
además se la diferencia de otras patologías como las membranas pupilares (falsas
cataratas, también llamadas cataratas membranosas o espurias).
El hecho de reconocer al cristalino como sede de la catarata, supuso además la
necesidad de revisar el concepto de Glaucoma. Como ya hemos visto, desde los autores
clásicos se asumía que el glaucoma es una enfermedad incurable debida a una alteración
del cristalino y que la catarata por el contrario se trata de una enfermedad curable
debida a la aparición de un fluido coagulado en el humor acuoso. Al adjudicar a la
catarata una localización cristaliniana se abrirá un debate sobre qué es en realidad el
glaucoma, problema que no se resolverá hasta que se le relacione con el aumento de la
presión intraocular.
En Francia, la tesis de Brisseau será aceptada también por Charles de Saint-Yves
(1667-1733), quien así lo manifiesta en su “Nuevo tratado sobre las enfermedades
oculares” (París, 1722). Saint-Yves menciona no obstante, que también en ocasiones
puede formarse una membrana que ocluye la pupila de forma secundaria a una
inflamación del iris.
El gran defensor del nuevo concepto de catarata fuera de Francia, fue Lorenz
Heister, (1683-1758) profesor en Altdorf, y en Helmstadt, Alemania. A su juicio esta
nueva concepción de la catarata debía servir para eliminar las objeciones de muchos
cirujanos a operar la catarata por temor a dañar el cristalino, supuesto órgano de la
visión.
7
Heister comunicó en 1708 a Boerhaave (que había sido su maestro) las ideas de
Brisseau y Maître-Jan, quedando éste tan convencido de la exactitud de las mismas, que
a partir de ese momento las incorporó a su cátedra.
De la misma opinión fueron Valsalva (1666-1723) y su discípulo Morgagni (1682-
1771),. Valsalva ya en el año 1717 había realizado algunos estudios postmorten en
pacientes operados de catarata, encontrando hallazgos semejantes a los de Brisseau y
Maître-Jan. Según Morgagni, Valsalva había diseccionado cientos de ojos humanos
encontrando frecuentemente cambios en el cristalino, y en alguna ocasión un vítreo
turbio, pero nunca había encontrado una membrana en su interior.
Morgagni convencido de que la catarata es una opacificación del cristalino,
admitía no obstante, como Saint-Yves, que en ocasiones puede aparecer una membrana,
especialmente tras una inflamación.
El término “catarata morganiana” , que seguimos utilizando para referirnos a una
catarata hipermadura, blanquecina, en la que se observa un núcleo amarillento caído en
la parte inferior, se debe a la excelente descripción que de este tipo de cataratas hizo
Morgagni (aunque ya había sido descrito con anterioridad por Platner y Saint-Yves).
Este tipo de cataratas hipermaduras eran conocidas entre los autores clásicos como
cataratas “lechosas” o “purulentas”.
Morgagni describió la presencia de un fluido acuoso debajo de la cápsula del
cristalino, y atribuyó la catarata a una desecación del cristalino debida a la disminución
de este líquido con la edad. La existencia de este fluido sería desmentida por Percival
Pott, pero el término “catarata morganiana” se popularizó, y comenzó a aparecer en los
textos oftalmológicos. Con posterioridad encontramos también el término “fluido-dura”
para describir este tipo de catarata.(8)
Otro anatomista que aporta numerosos datos precisos sobre el globo ocular es
François-Pourfour du Petit (1664-1741). En sus estudios sobre ojos congelados
(“Mèmoire sur les yeux gélés”, 1723) describió las dos capas de ligamentos
suspensorios del cristalino y el espacio existente entre las mismas (canal de Petit), la
distinta curvatura de las caras del cristalino (más plana en la anterior), y el hecho de que
la cápsula posterior es más fina que la anterior.
Petit describió también los cambios que ocurren en el cristalino con la edad (tanto
en su consistencia como en su coloración), y la función reguladora que tiene la cápsula
cristaliniana al permitir el paso de nutrientes a la vez que impide la entrada del humor
acuoso, lo que provocaría la intumescencia del cristalino.
A pesar de haber realizado estudios anatómicos tan precisos, en 1741 Petit
declararía que es imposible extraer la catarata sin destruir el globo ocular. Poco tiempo
después Daviel dará a conocer su técnica extracapsular para la extracción de la catarata,
lo que supondrá un cambio revolucionario.
En 1749, Jean Jacques Louis Hoin (1720-1772) acuña el término catarata
secundaria, y demuestra su sustrato anatomopatológico al estudiar el globo ocular de un
paciente operado de catarata que presentaba una formación membranosa en el lugar
propio del cristalino.
En 1755 Johann G. Zinn (1727-1759) publica su “Descriptio Anatomica Oculi
Humani”, obra en la que describe con detalle la zónula que lleva su nombre.
A finales del s. XIX comienza a conocerse la base fisiopatológica de la catarata.
Julius Michel (1843-1911) estudia los cambios bioquímicos que ocurren en el cristalino
cataratoso, encontrando una mayor presencia de globulina que de albúmina en el
cristalino normal, desapareciendo ésta última en las cataratas nucleares.
La llegada de la lámpara de hendidura a principios del s. XX, supondrá una
revolución en la exploración del polo anterior, casi tan grande como en su momento lo
8
fue la aparición del oftalmoscopio para el conocimiento de la patología del polo
posterior.
El abatimiento de la catarata.
La cirugía de la catarata por abatimiento es sin duda una de las intervenciones
quirúrgicas más antiguas. Esta técnica consiste en la introducción a 3 ó 4 mm del limbo
de una aguja de metal, que una vez situada por delante de la catarata la empujaba
haciéndola caer hacia la cavidad vítrea.
Con frecuencia se cita como primera referencia escrita los conocidos artículos del
código de Hammurabi (1792-1750 a. C.), en los que se establecen los honorarios
médicos por realizar una intervención sobre el ojo, así como el castigo en caso de que el
resultado fuese la pérdida del mismo.
Ley 215: Si un médico ha tratado a un hombre libre de una herida grave mediante la
lanceta de bronce y el hombre cura; si ha abierto la nube de un hombre con la
lanceta de bronce y ha curado el ojo del hombre, recibirá diez siclos de plata.
Ley 216: Si se trata de un plebeyo, recibirá cinco siclos de plata.
Ley 217: Si se trata del esclavo de un hombre libre, el amo del esclavo dará al médico 2
siclos de plata.
Ley 218: Si un médico ha tratado a un hombre libre de una herida grave mediante la
lanceta de bronce y lo ha hecho morir, o si ha abierto la nube de un hombre con
la lanceta de bronce y destruyó el ojo de este hombre, se cortarán sus manos.
Ley 219: Si un médico ha tratado una herida grave al esclavo de un plebeyo con el
punzón de bronce e hizo morir al esclavo, devolverá esclavo por esclavo.
Ley 220: Si ha abierto la nube con la lanceta de bronce y destruyó el ojo, pagará en
plata la mitad del precio del esclavo.
Sin embargo, existen dudas sobre el significado real del término “na-kap-tu”, que
unos traducen como “nube”, y otros directamente como “catarata”. Es posible incluso
que estos artículos hagan referencia al tratamiento de algún tipo de patología corneal y
no al abatimiento de la catarata. (9)
La primera descripción de la técnica de abatimiento de la catarata se encuentra en
antiguos textos de la medicina india, en la obra de Súsruta, quien se cree que vivió
hacia el año 600 antes de Cristo, y que fue el creador de la cirugía hindú. En su obra
“Susruta-Samhita” describe con detalle los diferentes tipos de catarata y la técnica
quirúrgica. Las copias que se conservan de esta obra datan en torno al año del
nacimiento de Cristo.
En primer lugar, describe aquellos casos en los que contraindica el abatimiento:
cuando la catarata tenga forma de semiluna, de perla o de gota, cuando tenga una
superficie irregular, se adelgace en el centro, sea brillante, dolorosa o completamente
roja.
La cirugía debía llevarse a cabo durante la estación templada, precedida el día
anterior por una purga. El paciente se situaba sentado y debía mirar hacia su nariz. La
punción se realizaba justo por fuera del lado temporal del limbo esclerocorneal (“en la
zona de unión entre lo negro y lo blanco”). El cirujano debía sostener firmemente la
aguja (“saba manhkisalaka”) y puncionar a través de la pupila empleando su mano
derecha para el ojo izquierdo y la izquierda para el ojo derecho. Una punción correcta
9
vendría indicada por la exudación de una gota de agua. Una punción incorrecta se
seguiría de sangrado.
Tras alcanzar la catarata, ésta debía ser empujada con la aguja hasta que se
desplazase fuera del campo visual. Una maniobra importante durante el proceso
consistía en ocluir la fosa nasal contraria, y hacer que el paciente respirase fuertemente
para así succionar la mucosidad del interior del ojo, la cual según la teoría humoral sería
la causa de la catarata. Si el paciente podía apreciar las formas se extraía la aguja y la
cirugía se daba por finalizada.
Tras la intervención se recomendaba el uso tópico de leche, miel, manteca
derretida y sales de cobre. Al tercer día se destapaba el ojo y se lavaba con alguna
solución antiséptica y sedante, para luego volver a taparlo. Al décimo día el ojo quedaba
ya descubierto.
Probablemente, en un principio se utilizaban dos instrumentos, uno afilado para
incidir conjuntiva y esclera, y otro romo para abatir la catarata. Este segundo
instrumento presentaba la ventaja de no traumatizar cuerpo ciliar e iris, y no abrir la
cápsula del cristalino.
No es posible asegurar si esta descripción de Súsruta es la más antigua, siendo la
técnica llevada posteriormente a Grecia por médicos del ejército de Alejandro Magno
(parece ser lo más probable), o si por el contrario apareció primero en la escuela de
Alejandría y pasó posteriormente a la India, donde se incorporó a la obra de Súsruta en
alguna copia mejorada de la misma.
Esta técnica del abatimiento de la catarata será utilizada hasta el s. XVIII, cuando
Daviel describa la extracción de la catarata. Incluso un siglo después, seguirá habiendo
cirujanos que practiquen el abatimiento.
Hirschberg refiere al hablar de su visita a la India en el año 1892, cómo la cirugía
por abatimiento seguía siendo practicada por cirujanos nativos sin licencia, y al parecer
con buenos resultados. Por una prohibición inglesa, dicha práctica estaba penada con
una multa de 20000 rupias.(10) Al leer la descripción de la técnica utilizada por estos
cirujanos indios, podemos apreciar los escasos cambios introducidos con respecto a la
descripción inicial de Súsruta.
Resulta un tanto sorprendente el hecho de que a pesar del grado de desarrollo que
alcanzó la medicina egipcia, y de la importancia que dentro de ella tuvo la atención de
las enfermedades oculares (de las 237 fórmulas que recoge el papiro de Ebers, 100 son
de uso oftalmológico), en los textos egipcios no se encuentran referencias al tratamiento
de la catarata. En alguna traducción del papiro de Ebers se interpreta como catarata la
“subida del agua a los ojos”, pero en otros se traduce como la presencia de serosidad o
secreciones. No obstante, según Celso, Filoxenes (cirujano egipcio que vivió en
Alejandría s. I a.C.) ya practicaba la técnica de abatimiento de la catarata.(11)
En la medicina hipocrática tampoco se menciona la cirugía de la catarata, aunque
sí se habla de la existencia de una decoloración azulada de la pupila (“glaukosis”) que
es considerada como una enfermedad incurable. Para muchos médicos griegos los
términos de “glaukcosis” e “hypochymia” eran intercambiables, si bien más tarde se
diferenciarían al considerarse el glaucoma como una enfermedad incurable propia del
cristalino, mientras que la catarata consistía en coagulación de un fluido denso entre iris
y cristalino.
Más tarde, durante el período alejandrino, momento en el que la medicina griega
alcanza su máximo desarrollo, Diocles y Herófilo escriben los primeros textos
monográficos sobre enfermedades oculares. Es posible que en este período tardío
Herófilo y Erasistrato (discípulo de Teofrasto) practicasen la depresión de la
catarata.(12)
10
Celso (25 a.C.-50 d.C.) es el introductor del saber médico de Grecia en Roma.
Sorprende comprobar el grado de desarrollo que alcanza la cirugía ocular en Celso
(describe 21 tipo de técnicas) con respecto a la escasez de intervenciones mencionadas
en el Cuerpo Hipocrático (tan sólo 4: escarificación de la conjuntiva, escisión de la
conjuntiva, sutura para triquiasis, y apertura de úlcera corneal), y aun sorprende más
saber que al parecer Celso no ejerció nunca como médico, ni mucho menos como
cirujano, sino que su labor consistió en recopilar y traducir al latín el saber de los
clásicos.
Siguiendo la concepción anatómica antigua, Celso sitúa el cristalino en el centro
del globo ocular, describiendo un gran espacio vacío (“locus vacuus”) entre el iris y el
cristalino.
Figura 6. Esquema del ojo según Celso.
La catarata (suffusio) aparece como consecuencia de un traumatismo o de un
“estado mórbido” produciendo en este espacio vacío una condensación que aumenta
progresivamente hasta coagularse e impedir la visión. Esta visión de la patogenia de la
catarata se mantendrá vigente hasta el s. XVIII, al igual que la recomendación de Celso
de no intervenir la catarata hasta que ésta no madure, alcanzando un grado suficiente de
dureza. El término de catarata madura aún es utilizado en nuestros días.
Respecto al tratamiento de la catarata propugna en general la necesidad de realizar
una cirugía por abatimiento, aunque para los casos iniciales habla de la posibilidad del
uso de medicamentos.(13)
Considera inoperables aquellos casos en los que el iris ha perdido su estructura
natural, la catarata es ancha, negra, tiene un tinte azulado o dorado, o cuando se aprecia
movimiento o temblor de la misma. También tienen mal pronóstico aquellos casos en
que la catarata aparece tras una enfermedad grave, o ha estado precedida de fuertes
dolores de cabeza, o de un golpe violento.
Los casos más favorables son aquellos en los que la catarata es pequeña, inmóvil,
con el color del agua del mar o del hierro brillante, y permite la percepción de la luz. No
aconseja su cirugía en personas muy mayores ni en niños.(14)
En el libro VII de su obra “De Re Medica” (c. 30 d.C.), conocida vulgarmente
como “Los ocho libros de Medicina de Celso”, se describe de forma minuciosa la
técnica del abatimiento de la catarata. Resulta difícil creer que alguien sea capaz de
proporcionar tantos detalles prácticos sin tener experiencia quirúrgica propia.
El paciente debe ayunar durante 3 días, tomando sólo líquidos. Durante la cirugía
debe estar sentado a una altura discretamente inferior a la del cirujano, siendo sujetado
por detrás por el ayudante. El ojo contralateral es vendado.
11
La aguja, cuidadosamente afilada, debe clavarse con decisión hacia el interior del
ojo, donde se procede a empujar la catarata hacia atrás. Si la catarata reflota debe
fragmentarse con la propia aguja, que se ha mantenido dentro del ojo.
Tras extraer la aguja se aplica un apósito de algodón o lana embebido en clara de
huevo. El paciente debía permanecer en reposo y abstenerse de comer hasta el día
siguiente.
Celso animaba a los médicos a practicar esta cirugía y a no dejarla en manos de
barberos, a la vez que enumeraba las características que debía reunir el cirujano ocular:
ser joven, de mano rápida, firme y nunca temblorosa, ambidextro, dotado de buena
vista, espíritu atrevido y corazón compasivo pero que no le impida practicar las
maniobras necesarias a pesar del sufrimiento del paciente.
Más tarde Galeno (130-200 d.C.), la figura más importante de la medicina antigua
después de Hipócrates, hablaría del tratamiento de la catarata en el capítulo 13 del libro
XIV, y aunque existe alguna polémica sobre el asunto, parece que conocía la técnica del
abatimiento. Probablemente también conocía la diferencia entre los antiguos conceptos
de catarata y glaucoma.
Galeno pronosticaba la recuperación visual tras la operación de la catarata
observando “si cerrando el un ojo el otro parece más claro, hay esperanza de cobrar la
vista, y si no, y la niña ni crece ni se dilata no se puede restaurar la vista por falta de
espíritu visual”(15). Este criterio, es decir, si la pupila del ojo a intervenir se dilataba
cuando se ocluía el ojo adelfo, seguirá apareciendo en los textos de los autores árabes y
del Medioevo europeo como un factor pronóstico claro. Otro factor pronóstico utilizado
desde la antigüedad fueron los fosfenos que aparecen al presionar el globo ocular con
los dedos.
Galeno describe el tipo de catarata lechosa, y cuenta cómo al incidir la cápsula de
tales cataratas se dispersa en el interior del ojo, pudiendo luego formar un sedimento en
la cámara anterior. Esto pudo relacionarlas con el verdadero hipopion. Galeno refiere
que en su época algunos cirujanos llegaron a intentar extraer la catarata después de
realizar una incisión semejante a la que se hacía para extraer el hipopion.(16).
En un texto apócrifo atribuido a algún discípulo de Galeno, se sugiere la
posibilidad de que la técnica del abatimiento pudo haberse derivado de la observación
por parte de algunos pastores de cómo las cabras con cataratas mejoraban su visión tras
pincharse en el ojo con espinas de arbustos.(17)
En Roma la mayor parte de los médicos eran de origen griego. Sin embargo,
también algunos esclavos libertos y sus hijos estudiaron medicina. La práctica de la
oftalmología atrajo a algunos sujetos carentes de escrúpulos, deseosos de ganancias
pingües. Parece que cuando dejaron de obtener beneficios operando ojos se convirtieron
en gladiadores, hecho que ha dado lugar a la falsa creencia de que algunos gladiadores
libertos se dedicaban a enuclear ojos utilizando su antigua experiencia en la arena del
circo.(18)
En su “Historia Natural” Plinio el viejo (23-79 d.C.) recoge el uso de una planta
llamada “Anagallis” para dilatar la pupila como adyuvante en el abatimiento de la
catarata. Sin embargo, no se ha podido demostrar que dicha planta contenga principios
activos que produzcan una midriasis . Plinio no cita el uso de la belladona o el
beleño.(19)
El saber oftalmológico del período helenístico fue recopilado en el s. III d.C. por
Antyllus, el más famoso cirujano de catarata de Roma, y más tarde, durante el período
bizantino (s. VII) por Pablo de Egina.
12
Los escritos originales de Antyllus se perdieron, teniendo hoy acceso únicamente
a las trascripciones árabes de su obra, más tarde traducidas al latín. Su detallada
descripción de la cirugía por abatimiento recuerda a la de Celso. Antyllus recomienda
fragmentar la catarata en aquellos casos en los que el abatimiento resulte muy
dificultoso.(20)
Antyllus menciona, como Galeno, el hecho de que algunos cirujanos habían
intentado extraer la catarata a través de una incisión corneal inferior, lo que según él
solo era útil en algunos casos de cataratas delgadas. Se ha dicho también que Antyllus
cita la maniobra de succionar la catarata a través de un tubo de cristal que se aplicaba a
la catarata tras haberla incidido, aunque parece que estos comentarios fueron añadidos a
su obra en alguna trascripción al árabe.(21)
Pablo de Egina, cuya influencia será importante a lo largo del medioevo,
consideraba la catarata como una acumulación patológica de fluido a nivel de la pupila,
originada por frío, o por un debilitamiento de la inervación visual, que afecta sobre todo
a pacientes mayores o con una enfermedad crónica.
Antes de proceder al abatimiento de la catarata era fundamental comprobar que el
paciente percibía luz, y que tras un masaje del globo ocular con los párpados cerrados,
la catarata no cambiaba de forma ni de color, lo que indicaba su estado sólido, es decir
que se trataba de una catarata madura, susceptible de ser abatida.
La descripción de la técnica quirúrgica es parecida a la de Celso. Tras abatir la
catarata se inoculaba en el ojo agua con sal, y se ocluía con un vendaje de algodón
embebido en clara de huevo y agua de rosas.
Pablo de Egina consideraba contraproducente intentar comprobar la visión del
paciente inmediatamente tras la cirugía, ya que según él, cualquier intento de fijación
podía resultar en el ascenso de la catarata hasta su posición inicial.
Con la caída del imperio romano la medicina en Europa atraviesa un período de
decadencia. La medicina árabe tomará el testigo de la escuela de Alejandría,
recuperando y ampliando el saber de los clásicos, enriquecido por la ciencia médica
persa e hindú, y por aportaciones propias.
La Medicina fue una de las ciencias más cultivadas entre los pueblos árabes. Las
ciudades de Jundisabur, Bagdad y Córdoba adquirieron fama mundial como centros del
saber médico. La Patología, la Terapéutica, la Cirugía y la Higiene de la medicina
griega se vieron enriquecidas por la experiencia y las agudas observaciones de los
médicos árabes. Pero será la Oftalmología, la rama de la Medicina que adquirirá una
relevancia hasta entonces desconocida.
Los textos griegos serán traducidos al árabe, y más tarde al hebreo y al latín. En la
primera época (siglo VIII d.C.) Filiponus y Pablo de Egina realizan traducciones al
árabe de las más importantes recopilaciones de la obra de Galeno.
Durante el siglo IX las traducciones médicas de la Casa de la Sabiduría de
Bagdad, fundada a mitad del siglo VIII por el califa al-Mansur, alcanzan su mayor
esplendor. De ahí saldrán las primeras grandes figuras árabes, como Hunayn ibn Ishaq
médico iraquí, que llegó a ser director de la escuela de Traductores.
En el año 756 d.C. el emirato de Córdoba, bajo el gobierno de los Omeyas, se
proclama independiente de Bagdad. Ello estimula un desarrollo cultural y científico, que
desde Córdoba, se extiende también a los reinos de Toledo, Sevilla y Zaragoza.
13
Posteriormente, durante los siglos XII y XIII, las obras escritas en árabe serán
traducidas al latín, al hebreo y al castellano. La escuela de traductores de Toledo, con
Gerardo de Cremona, será esencial en este proceso.
Hay que puntualizar, que durante todo este período los médicos judíos
participaron en este proceso de transferencia, codo con codo junto a los árabes, por lo
que algunos autores prefieren referirse a él como periodo de medicina judeo-árabe.
Del siglo XII hasta el XVI, cuando la literatura médica moderna empezó a
escribirse en Europa, las grandes figuras de la medicina árabe, como al-Razi (Rhazés) o
Ibn Sina (Avicena) fueron elevados al mismo nivel de consideración que los clásicos
Hipócrates o Galeno.
Una característica importante de los médicos árabes fue la perfecta simbiosis entre
una profunda formación académica y una no menos importante dedicación a la práctica
tanto clínica como quirúrgica. Mientras, en las universidades de Europa los médicos se
seguirán formando durante las siguientes centurias de una manera totalmente teórica,
siguiendo el saber clásico, despreciando la parte práctica de su arte y delegando para
cualquier acto quirúrgico en los así llamados cirujanos menores o barberos. No será
hasta el s. XVIII, con la aparición de los Reales Colegios de Cirugía, cuando ambos
aspectos, teórico y práctico, converjan de nuevo en la formación del médico europeo.
Los árabes establecieron hospitales en las grandes ciudades, y en algunos de ellos
se crearon salas especiales para enfermos oftalmológicos. En dichos hospitales se
cuidaba mucho la higiene, dotándoles de una buena ventilación y abundancia de agua.
Cuentan que habiéndose encargado a Rhazés que escogiese el barrio más sano de
Bagdad para construir un hospital, suspendió unos pedazos de carne en varios barrios de
la ciudad, y eligió aquél en el que la carne tardó más en descomponerse.(22)
Una vez más, la práctica oftalmológica al resultar muy rentable, atrajo a médicos
poco escrupulosos. Para controlar los posibles abusos, se creó un diploma especial que
acreditaba a médicos cualificados que eran supervisados por un inspector general. De
esta manera, en la zona de influencia árabe se prohibió el ejercicio de médicos barberos,
comunes en Europa hasta finales del s. XIX.
Aparecen textos dedicados exclusivamente al saber oftalmológico, como “Los
diez tratados sobre el ojo” de Hunain ibn Ishaq, (Bagdad, 808-873). Hunain escribió
un libro undécimo sobre las operaciones del ojo, que no se ha conservado.
Figura 7. El ojo según Hunain
La práctica oftalmológica se desarrolla notablemente entre los médicos árabes
quienes siguen practicando la cirugía de la catarata por abatimiento, diseñando nuevo
instrumental para ello. Utilizaban dos tipos diferentes de técnicas de abatimiento. En el
primero de ellos, llamado el método griego, se utilizaba una sola aguja, con extremo
afilado, que permitía perforar el globo y abatir la catarata con el mismo instrumento. El
segundo método, derivado probablemente del utilizado en la India, usaba dos agujas
14
para abatir la catarata: una con la punta triangular (“miqdah”) con la cual a modo de
cuchillete se incidía el globo ocular, y otra con el extremo redondeado (“mihatt”) que
era usada para abatir la catarata. Según Ammar, la incisión triangular facilitaba la
cicatrización.(23)
Respecto al lugar exacto de la incisión para introducir la aguja, los autores árabes
son mucho más concretos que los clásicos. La mayor parte de ellos utilizan como
medida la del grosor del mango de la aguja para abatir, que equivale al de un grano de
cebada (4 mm). Salah al-Din recomienda una distancia desde el limbo que sea
equivalente a la distancia entre el borde pupilar y el propio limbo (3-4 mm).
Para los árabes el cirujano ocular debía reunir una serie de características: buena
visión, una mente afilada, conocimiento de la anatomía del ojo y de la teoría de la
visión, mano firme, y ánimo decidido.
El momento de la intervención era elegido cuidadosamente, evitando la temporada
de más calor. Se recomendaba un día soleado, entre los equinoccios de otoño y
primavera.
Entre los siglos X y XII, la medicina árabe alcanza su esplendor. Nombres como
los de al-Razi (Rhazés, 865-925 d.C.), Ibn Sina (Avicena, 980 - 1037 d.C), Ibn Zuhr
(Avenzoar 1091–1161 d.C.) o Ibn Rushd (Averroes, 1126-1198 d.C.) marcarán el
conocimiento médico de las siguientes centurias.
Alrededor del año 1000 d.C., aparecen médicos que circunscriben su ejercicio por
completo a la oftalmología y que escriben grandes tratados dedicados a las
enfermedades del ojo y a su curación. La primera gran obra de este período es el
“Tadkirat el Kahalin” (Memorial de los oculistas) de Ali ibn Isa, (c. 940-1010),
también conocido como Jesus Halí. Este autor hace una exposición tan clara y ordenada
de la patología ocular que su texto se convertirá en referencia para los que quieran
dedicarse a esta especialidad, siendo traducido al hebreo y al latín.
Ibn Isa define como cataratas operables aquellas con el color del aire, que no se
vean complicadas por una oclusión del nervio óptico, o por una constricción de la
pupila. También menciona la maniobra de masajear el globo ocular para ver si la
catarata cambia de forma o tamaño (en cuyo caso es inmadura), y la de tapar el ojo
contralateral para ver si la pupila del ojo con catarata se dilata o no. En cualquier caso el
ojo debe conservar la percepción luminosa. Igualmente desaconseja operar las que
tienen un origen traumático.
A continuación describe con detalle la técnica de abatimiento con la aguja,
incluyendo consejos prácticos, como el uso de una lanceta para incidir el globo antes de
meter la aguja, en aquellos casos en los que la conjuntiva resulte muy laxa.
Además de un alto grado de conocimiento, el libro está lleno de consejos que
demuestran una gran sensibilidad en el trato hacia el paciente, como cuando sugiere :
“cuando la aguja para abatir la catarata ha entrado en el ojo, háblale al paciente para
atenuar su miedo”.(24)
Ibn Isa menciona varias plantas anestésicas, como el opio o la mandrágora, y su
aplicación en cirugías dolorosas del párpado, pero no habla de su uso en la cirugía de la
catarata, probablemente por que se trataba de un procedimiento rápido y en general
poco doloroso.
Un texto árabe poco conocido es el titulado “Libro sobre los tratamientos
hipocráticos”, escrito por al-Tabarï en la segunda mitad del s. X. En el capítulo 39,
dedicado a la catarata, la define de forma tradicional como una exudación entre la lente
cristalina y la pupila debida a la caída de un fluido desde el cerebro. En este mismo
capítulo describe la técnica del abatimiento, recomendando como mejor material para la
fabricación de la aguja el cobre blanco, seguido del cobre amarillo y luego del oro. Sin
15
embargo, lo más frecuente era el uso de agujas de cobre rojo, fácilmente visibles tras la
córnea.
Otro texto importante es el «Libro Selecto sobre la Ciencia Ocular» escrito
también a principios del siglo XI por Ammar ibn Ali al-Mausilí, quien vivió casi toda
su vida en Egipto, y que se hizo famoso por describir la técnica de la succión de la
catarata. A diferencia del texto de Ibn Isa, Ammar apenas cita autores clásicos, y parece
referirse únicamente a su propia experiencia.
Ammar concibe la catarata como un “cuerpo cubierto por una piel, como un
huevo”(25), y considera que es más frecuente su aparición en aquellos lugares en los
que hay mucha humedad e ingesta abundante de pescado.
A diferencia de Galeno e Ibn Isa, Ammar no solo dice que los movimientos
pupilares deben preservarse en la catarata, sino que el reflejo fotomotor debe ser
normal: “Si el paciente sufre de un tipo benigno de catarata verá los rayos del sol. La
pupila se dilatará y contraerá. Se dilatará en la oscuridad y se contraerá en la luz.”(26)
En la Hispania musulmana ó al-Ándalus, aparecerán tres figuras relevantes
dedicadas a la oftalmología, cuyos textos se han preservado hasta nuestros días:
Abulcasis, al-Ghafiqi y Alcoatí.
Abu al-Qasim al-Zahrawi, Abulcasis (936?-1013 d.C.), médico de Abderrahman
III, escribe el “Kitab al-Tasrif”, obra enciclopédica de 30 tomos, en el último de los
cuales se recoge el tratamiento de las enfermedades oculares. Fue traducido al latín por
Gerardo de Cremona, y citado con frecuencia por autores como Guy de Chauliac y
Fabricio d’Aquapendente. Además del aspecto oftalmológico, es importante la
contribución que Abulcasis hace a la farmacopea en su capítulo 28.(27)
En el capítulo 12 Abulcasis habla “Del cauterio en la catarata”, recomendando
cauterizaciones en el centro de la cabeza o en las sienes como forma de tratar la catarata
incipiente.(28)
En el capítulo 23 describe con detalle la técnica del abatimiento de la catarata
«... aplica firmemente el bisturí, rotándolo al mismo tiempo con tu mano hasta
que penetre lo blanco del ojo y sientas que el instrumento ha alcanzado algo vacío. La
profundidad alcanzada por el escalpelo deberá medir la distancia desde la pupila hasta
el borde del iris, que es la corona del ojo; podrás ver el metal en la pupila debido a la
transparencia de la túnica corneal. Entonces lleva el escalpelo hacia el lugar donde se
halla la catarata, presionando en este punto hacia abajo una y otra vez. Si la catarata
cae de una vez, el paciente verá a su vez cualquier cosa que se presente ante su visión,
aunque el escalpelo continúe dentro de su ojo». (29)
Todavía más interesante es la obra de Ahmad ibn Muhammad al-Ghafiqi, (¿-
1165), nacido probablemente en Belalcázar, al norte de Córdoba, ciudad en la que
ejerció como médico. En su tratado oftalmológico “al-Mursid” describe innumerables
afecciones oculares, dedicando gran extensión al tracoma. Respecto de la catarata
dice:“Es un humor que solidifica en la superficie del iris y que forma un tabique entre
el cristalino y el acceso de la luz exterior”.(30) Conserva pues la concepción clásica
respecto de la génesis de la catarata.
16
Figura 8. El ojo según al-Gafiqi
Incluye una serie de situaciones en las que contraindica la cirugía de la catarata,
como cuando ésta es sólida, espesa, de forma que sea imposible desplazarla, o cuando
es tan flexible que una vez desplazada vuelve a su lugar.
Al-Ghafiqi proporciona detalles prácticos sobre la preparación del paciente y del
cirujano antes de la cirugía:
« Haz sentarse al enfermo de cara a la luz, en la sombra cara a cara con el sol.
Hay que evacuar previamente su cuerpo por la purga y la sangría para así purificar su
cabeza y su cuerpo. Esto debe ser en un día septentrional, es decir un día con viento del
norte nunca del sur y en un día soleado..
Tú siéntate sobre una silla que te permita estar un poco más alto que él y véndale
suavemente el ojo sano con una venda de espesor medio. Esto ofrece dos ventajas: 1º
que este ojo no se mueve durante la operación y no provoca, por esto, los movimientos
del otro ojo; y 2º que, en caso de éxito de tu operación, cuando el enfermo ve un objeto
que le presentas, no podrá decir que ha visto con el ojo sano.
Ordena seguidamente a un ayudante que se ponga de pie detrás del enfermo y le
sostenga la cabeza. Eleva a continuación el párpado superior de su ojo para separarlo
completamente del párpado inferior, de forma que todo el globo es visible.... Tras esto,
marcas el lugar donde tienes la intención de perforar presionando encima con el
mango del instrumento, de forma que crees una foseta de la profundidad de un tercio de
un grano de cebada, y esto por dos razones: 1º por habituar al enfermo a tener la
mirada fija y por ponerlo a prueba; y 2º para crear a la punta de la aguja un
emplazamiento donde quede fija y no resbale en el momento de la penetración ni se
desvíe... Debes operar el ojo derecho con la mano izquierda y el ojo izquierdo con la
mano derecha” (31)
En cuanto a la técnica para abatir la catarata al-Ghafiqi hace una descripción
incluso más detallada que la de Abulcasis:
17
“Seguidamente vuelves la aguja y pones su punta triangular sobre el lugar
marcado y presionas con la aguja de forma enérgica, hasta que perfores la conjuntiva y
sientas que tu instrumento se encuentra en un espacio vacío y amplio... Habla al
enfermo diciéndole palabras dulces para calmar su emoción.
Inclina la aguja seguida y lentamente hasta que la veas por encima de la
catarata; entonces el cobre es bien visible a causa de la transparencia de la córnea. El
iris, por contra, es contenido durante la maniobra de la aguja y no perforado, porque
su superficie es lisa y redonda. Es por esto que no hago la punta de la aguja muy
aguda, por no perforar el iris. Mira a continuación en qué lugar se encuentra (la punta
de la aguja): si no ha tocado todavía la catarata, empújala dulcemente hacia adelante y
si la ha traspasado, retírala un poco hacia atrás con el fin de que se encuentre
exactamente encima de la catarata.
Si la catarata es abatida inmediatamente, espera un poco y no tengas prisa de re-
tirar la aguja del globo, porque la catarata puede subir y volver a su lugar. En este ca-
so, bájala otra vez.
Cuando la catarata esté abatida, saca la aguja lentamente retirándola hacia afue-
ra. La paracentesis por sí misma produce poco dolor.” (32)
El autor describe también pormenorizadamente los cuidados postoperatorios
consistentes en ocluir el ojo con un vendaje embebido en yema de huevo mezclada con
aceite de rosas, poner una venda tupida con sal machacada si aparece una hemorragia en
el lugar de la paracentesis, hacer dormir al enfermo sobre la espalda en una habitación
oscura, con la cabeza inmovilizada por los dos lados, o cambiar el vendaje por uno
nuevo el segundo día y al final del tercer día tapar con un trozo de tela negra hasta el
séptimo día.
al-Ghafiqi describe a continuación algunas complicaciones que pueden aparecer y
el tratamiento que debemos realizar frente a ellas: si la catarata reaparece en la pupila en
los días siguientes debe intentarse nuevamente su depresión a través de la misma
incisión y si ello no fuera posible practicando una nueva. A veces aparece sobre el
agujero de la paracentesis una carnosidad o granulación que puede no desaparecer, en
cuyo caso hay que quitarla con la punta de las tijeras.
En cuanto al material quirúrgico utilizado para abatir la catarata al-Ghafiqi es muy
descriptivo:
“La aguja (miqdah) con la cual hago la paracentesis del ojo debe tener la forma
que tú aprecias aquí abajo.
Debe ser de cobre amarillo dorado; su punta debe ser triangular, a fin de que el
agujero operatorio cicatrice rápido y también para facilitar su penetración en el ojo. Si
el ojo está muy duro, la paracentesis con la aguja no es recomendable; es necesario
entonces perforar con el escalpelo llamado barid; he aquí su aspecto.
Si quieres realizar una incisión con este escalpelo, debes poner sobre su punta un
poco de algodón, perforar el algodón y dejar libre la punta del escalpelo en la longitud
18
de un grano de cebada; a continuación sírvete de él para producir la incisión; es más
sencillo y menos penoso que la perforación con la aguja.
Hace falta que la longitud de la aguja sea de una punta y una falange, es decir la
falange del pulgar; el mango debe tener la longitud de la mano, el extremo más fino
que el pulgar. Entiende bien esto; ¡la ayuda proviene de Allah!». (33)
Como vemos, el texto está repleto de recomendaciones prácticas, que sólo una
persona familiarizada con la intervención podría brindar.
Figura 9. Instrumental quirúrgico de al-Ghafiqi
Otra figura relevante fue la de Sulaiman ibn Harith Alcoatí. Su tratado escrito en
torno al año 1160, fue traducido al latín “Congregatio sive liber de oculis”, y al catalán
medieval “Alcoatí, libre de la figura del uyl”. De los cinco libros que componían el
tratado, es en el tercero en el que Alcoatí se refiere a la catarata como una “humedad
gruesa que se hiela en la pupila”(34). Su descripción de la técnica del abatimiento, al
menos en la traducción al catalán, es tan minuciosa como la de los autores anteriores e
incluye algún dibujo de la aguja para abatir, hecho que contradice a Hirschberg, quien
opina que la descripción de Alcoatí es muy poco detallada(35). Alcoatí mejoró la aguja
de abatir la catarata, dotándola de un mango de madera.
Entre los autores árabes merece una mención especial la técnica de la succión de
la catarata. Esta técnica se originó en Irak en dos variantes, siendo la más antigua la
que se llevaba a cabo mediante un tubo de cristal introducido en la cámara anterior a
través de una incisión corneal realizada con una lanceta hasta alcanzar la catarata.
El origen de esta técnica ha estado rodeado de cierta confusión. Varios autores
árabes recogen en sus textos una cita del médico romano Antyllus en la que se
menciona cómo algunos cirujanos extraían la catarata a través de una incisión corneal
inferior, o la aspiraban introduciendo por dicha incisión un tubo de cristal.
Probablemente estos comentarios fueron añadidos a la obra original de Antyllus (que no
ha llegado hasta nuestros días) en su trascripción al árabe. Parece claro que la técnica de
aspiración de la catarata es originariamente árabe.
El segundo procedimiento de succión se debe al cirujano Ammar al-Mausilí.
Ammar había practicado largamente el abatimiento de la catarata, cuando ideó (c. 1000
d.C.) un nuevo método para tratarla. Este consistía en la succión de la catarata a través
de una aguja metálica hueca trifacetada, hecha de cobre o de una aleación de oro, que
19
era introducida por una incisión previamente realizada con una lanceta en el mismo
lugar que para abatir la catarata.
Tras alcanzar la catarata por detrás del iris, la cápsula del cristalino era incidida y
la catarata parcialmente abatida hasta dejar la mitad de la pupila libre. Luego la faceta
de la aguja dotada de un orificio se dirigía hacia el interior de la catarata y mientras el
cirujano mantenía la aguja en posición, un ayudante procedía a aspirar las masas
cristalinianas. Finalmente, sin que el ayudante dejase de aspirar, la aguja era retirada.
Ammar advierte que debe evitarse la aspiración del fluido proteináceo (el humor
acuoso) y menciona el hecho de que la catarata está rodeada por una membrana similar
a la que cubre la albúmina del huevo.
Ammar realizó muchas cirugías de este tipo durante su residencia en Egipto, y
consideraba como su mayor ventaja el hecho de que aunque el ojo debía estar vendado,
el enfermo no tenía que permanecer acostado e inmóvil durante una semana tras la
cirugía para evitar que la catarata o sus fragmentos apareciesen en la pupila o pasasen a
cámara anterior. El objetivo final de la técnica de Ammar era el mismo que llevará a
Daviel, siete siglos más tarde, a realizar la extracción de la catarata: evitar la
reaparición de la catarata o de sus fragmentos.
Con este método eran tratadas sobre todo cataratas blandas (juveniles o
traumáticas), o cataratas morganianas cuyo núcleo era luego abatido hacia la cavidad
vítrea(36). Como ya hemos mencionado, por entonces la edad media de los pacientes
con catarata era bastante inferior a la que presentan nuestros pacientes hoy en día.
Encontramos alguna referencia a la succión en las obras de Rhazés o Avicena. El
primero advierte de que sólo es útil en cataratas “sutiles”, y no en las “espesas”. Para
Avicena el procedimiento es peligroso, ya que al succionar puede salir también el
humor acuoso. Thabit ibn Qurrah (826-901 d.C.), citado por Salah al-Din, era de la
misma opinión.
La técnica de Ammar tendrá muy escasa implantación en al-Andalus. Aparece
mencionada en el “Kitab al-tasrif” de Abulcasis, aunque éste dice no haberla practicado
ni haber visto a nadie que lo haga.
Sin embargo, la técnica de la succión fué empleada más ampliamente en el califato
oriental. Allí, el cirujano persa Abu Ruh Mohamed, conocido por su habilidad como
Zarrin Dast (“mano de oro”), menciona en su libro “La luz de los ojos” (1087-88 d.C.)
los tres métodos habituales de tratar la catarata: con la lanceta pequeña y la aguja de
abatir, con la aguja de abatir exclusivamente, y mediante la aguja hueca de Ammar.
Otro defensor del método de Ammar fue el oculista sirio Salah al-Din (c. 1296)
quien insistía en la ventaja de la aguja metálica hueca, frente al tubo de cristal utilizado
anteriormente, ya que éste debía ser grueso para no resultar frágil. Otro inconveniente
de éste método era que se accedía por la córnea y era más fácil la pérdida de humor
acuoso o la aparición posterior de cicatrices.
Todavía en el s. XIV encontramos una cita sobre el método de Ammar, en uno de
los últimos autores árabes de Egipto, al-Shadhili, quien reconoce que a pesar de
disponer de la aguja hueca y conocer la descripción de la técnica, no la practica ya que
su uso se ha perdido. Cita dos modelos de agujas huecas: la primera con un tubo
parecido a los usados para los enemas, con una apertura en el extremo de la punta de la
aguja y con el espacio hueco del grosor de una aguja de sastre; la segunda con un
émbolo accionado mediante una rosca, y que en una prueba que realizó en un vaso de
agua permitía extraer muy poco fluido.(37)
20
En las siguientes centurias algunos autores retoman de forma fugaz la propuesta
de Amman: Scacchi 1596, Feyens 1649, Solingen 1684, y Tuberville a finales del s.
XVII.
Finalmente, en la segunda mitad del s. XIX reaparecerá el interés por el método de
succión de la catarata de manos de Blanchet, Laugier, Fieuzal, Dransart y Terson
(Francia), Teale, Bowman, Lawson, Greenway, Brunedell, Little y Griffin (Inglaterra),
Jany (Breslau, Polonia), y en especial por Coppez (Bruselas), y Landau (Koblenz,
Alemania). También llega a EEUU con Howe (Búfalo), a Rusia con Kazaurow, o a
Japón con Enjo Majima (1802-1855).
A pesar de la originalidad de la técnica de Ammar, será la técnica de abatimiento
la que se seguirá utilizando para el tratamiento de la catarata, con pocos o ningún
cambio hasta el siglo XVIII.
En el resto de la Europa medieval, la Oftalmología, al igual que la medicina en
general, atraviesa un periodo oscuro y estéril. Con la caída del Imperio Romano,
desaparecen los numerosos “Ocularii” de los que sólo quedan sus sellos. Curiosamente
no se han encontrado agujas para abatir la catarata.
Los médicos judíos que se habían visto obligados a huir de los reinos árabes hacia
los cristianos más al norte, tuvieron gran importancia en la traducción al latín del saber
médico clásico. Ejercieron además como profesionales de prestigio, ocupando puestos
de confianza en las cortes cristianas. Algunos entre ellos se interesaron por la
oftalmología, transmitiendo su conocimiento de padres a hijos.
No obstante, la escasez de profesionales cualificados relegó la cirugía ocular a
manos de cirujanos menores o barberos, los así llamados “chirurgus expertus in oculi”,
y de las conocidas como “comadronas cuidadoras de ojos”.(38)
De forma puntual encontramos alguna referencia al tratamiento de la ceguera,
como la que aparece en la ley 5 del “Codex Visigothorum”: “Si algún físico tolliere la
nube de los ojos, debe aver cinco sueldos, por su trabajo”.(39)
En la Europa cristiana el saber médico se preserva únicamente en las escuelas
asociadas a los grandes monasterios, como el benedictino de Monte Cassino, en el que
trabajó Constantino el Africano, traduciendo al latín las obras más importantes del
saber grecolatino tras su paso por el mundo árabe.
En el s. XI aparecen en el sur de Italia y Francia las Escuela de Salerno y
Montpellier. Ambas se convertirán en el referente más importante de la medicina del
Medioevo europeo. De Salerno saldrán figuras como Bienvenido Grapheus de
Jerusalén (s. XII), médico judío converso, considerado en su momento como uno de los
mejores cirujanos de la catarata. En su “Practica oculorum” describe 7 tipos de
catarata, cuatro curables y tres inoperables. El primero de los tipos incurables se
caracteriza por la ausencia de dolor y la presencia de una pupila dilatada y clara. La
escuela de Salerno acuñará para este grupo el nombre de “gutta serena”.
Grapheus realizaba él mismo el abatimiento de la catarata con agujas de plata y
oro, lo que era poco frecuente entre los médicos formados en las universidades de
Europa. La descripción de la técnica del abatimiento es menos detallada que en los
textos de los autores árabes, resultando curiosa la recomendación de mantener la aguja
dentro del ojo mientras se rezan cuatro Padrenuestros para que “los humores no
remonten”.
21
Figura 10 . Abatimiento de la catarata durante el Medioevo europeo.
De la escuela de Montpellier salió Guy de Chauliac (c. 1300-1368). Su obra
“Chirurgia Magna” (1363) se convertirá durante los siglos venideros en uno de los
textos clásicos de enseñanza de la cirugía.
Guy cita con profusión a los principales autores árabes, tales como Ibn Isa o
Alcoatí. Introduce la idea de que la catarata es una membrana que se forma en la pupila
por coagulación de un fluido, concepto que permanecerá en uso hasta el s. XVIII. A
diferencia de otros cirujanos que usaban para la aguja de abatir la catarata la plata o el
oro, Guy de Chauliac prefería el hierro. Menciona también la técnica de la succión de la
catarata pero se declara contrario a su uso.
Durante el s. XV aparecen los primeros gremios de cirujanos barberos, y los
médicos dejan definitivamente en sus manos la cirugía de la catarata. Es conocida la
intervención de catarata que practicó en 1468 al rey de Aragón Juan II el médico judío
Crexcas Abiabar (o Crexguas Abnar), de Lérida, con un resultado favorable, lo que
animó al rey a ordenar que se le operase el otro ojo, a lo que el médico contestó que “
no hay un día tan a propósito como lo fue el 11 de Septiembre, y pasará mucho tiempo,
más de doce años, sin que pueda encontrarse otro semejante”. A pesar de todo, parece
que el rey obligó al cirujano leridano a intervenirle el segundo ojo el 12 de Octubre de
ese mismo año.(40)
Resulta significativo comparar las detalladas descripciones de los médicos árabes
sobre la catarata con la parca referencia que a este proceso dedica López de Villalobos,
autor español de finales del s. XV:
“Es la catarata humidad o nublado
questa entre la cornea y pupila metido
impide la vista si esta confirmado
mosquitas o pelos o el ayre turbado
22
vee el ojo al comienço quel mal le a venido”
Y sobre la cirugía de la catarata se limita a decir:
“Quando esperança ya fuere perdida
sacar la materia que allí está metida
con punta daguja en lo blanco lançada”.(41)
El Renacimiento traerá una renovación del saber médico europeo, que se verá
invadido por un nuevo espíritu científico. En este cambio influirá la aparición de las
Academias de Ciencias, que a menudo rivalizan con las Universidades. Las primeras
adoptarán un carácter más empírico y renovador en contraposición a la orientación
clásica y fuertemente teórica de las segundas.
Los hospitales también tendrán un papel importante en este proceso de
renovación. En España se crean los de la Santa Cruz de Barcelona y de Toledo, el Real
de Santiago y el de Guadalupe en Cáceres.
Se intenta regularizar la práctica médica por medio de tribunales como el del
Protomedicato, a pesar de lo cual no se logra que desaparezcan los “hernistas,
algebristas, sacadores de la piedra, sacamuelas, parteras y batidores de la catarata u
oculistas” .
El estatuto de Avignon (1613) establecía que la cirugía de la catarata y de la hernia
pueden ser practicadas por cualquiera que pueda aprenderlas y no exclusivamente por
un cirujano.
En Brandenburgo (1685) por el contrario, se intenta regularizar esta actividad,
para lo que se ordena que todo “oculista, cirujano, persona que opere las piedras o las
hernias, dentistas y otros que quieran practicar su arte y ciencia en público, deben
hacerse miembros del correspondiente colegio médico y hacerse maestro en cirugía.
Deben realizar el examen para ser admitidos o rechazados para la práctica de tales
procedimientos”.(42)
Aparecen algunas obras extensas dedicadas específicamente a la patología ocular,
como la “Ophthalmodouleia” (Dresden, 1583) de Georg Bartisch, o el “Traité des
maladies de l’oeil” (París, 1585) de Jacques Guillemeau (1550-1613).
La catarata sigue considerándose como una coagulación o engrosamiento del
humor acuoso o “albugíneo” y su clínica sigue confundiéndose con la de otros procesos
como las opacidades vítreas: “Conócese en que al principio andan trepando delante los
ojos como unos mosquitos pequeños o hilachas de lana o telarañas ... ”(43)
Los “batidores de catarata” practican el abatimiento sin introducir apenas
modificaciones, y los médicos prefieren mantenerse al margen. El cirujano español
Juan Fragoso (1530-1597) declara que batir cataratas es “cura propia de los oculistas,
y de gente que anda vagando de lugar en lugar, y es de cirujano prudente dexársela a
ellos”.(44)
Algunos de estos cirujanos barberos alcanzan una práctica notable, e incluso
escriben tratados sobre la cirugía de la catarata. Es el caso de Pierre Franco (1500-
1561), quien ejerció en Suiza y en la Provenza francesa. Realizó más de 200
operaciones de catarata, con un éxito en 9/10 casos, y consideraba esta cirugía como la
más gratificante y placentera de todas las que realizaba. En el cuarto de sus doce libros
dedicados a la cirugía, describe detalladamente la técnica del abatimiento, proponiendo
la entrada a una distancia del limbo equivalente al espesor de 2 ó 3 peniques. Un acceso
más anterior puede resultar más sencillo pero luego dificultar el abatimiento de la
catarata. En caso de que la catarata reapareciese tras su abatimiento recomendaba volver
a abatirla con la aguja, pero utilizando una entrada diferente a la de la primera cirugía.
23
Una figura relevante de este período fue Georg Bartisch (1535-1606). Su obra
“Ophthalmodouleia, das ist, Augendienst” (es decir, el servicio de los ojos), escrita en
alemán en el año 1583, es considerada como el primer trabajo oftalmológico moderno e
incluye 91 grabados que ilustran detalladamente la cirugía ocular del momento.
Bartisch cita los requisitos que debe reunir el cirujano ocular: proceder de padres
piadosos, realizar un aprendizaje a edad temprana, poseer manos hábiles, ser
ambidiestro, estar casado, no ser codicioso, abstenerse del alcohol, no ser audaz, tener
conocimiento de latín, y ser capaz de dibujar.
Diferencia como casos especiales de catarata lo que podría tratarse de una
membrana pupilar completa secundaria a una uveítis, y la describe como de un color
blanco grisáceo, a veces verde o amarillento, con pupila muy pequeña e irregular,
estando precedida su aparición por dolor en el ojo y en la cabeza(45). El autor deja claro
que este tipo de catarata no puede ser curado mediante cirugía.
Bartisch recomendaba el uso de purgas por parte del paciente, y de la abstinencia
sexual por parte del cirujano los dos días antes de la operación. Proscribe la práctica de
esta cirugía por mujeres, e incluso su mera presencia durante la intervención.(46)
Utilizaba para abatir la catarata una aguja de plata, nunca de bronce, hierro o
acero, y recomendaba no fragmentar la catarata durante su abatimiento. La punta debía
estar bien afilada y bañada en oro.
Figura 11. Agujas de Bartisch para abatir la catarata
En su descripción proporciona trucos específicos para algunos tipos de catarata: en
las blandas nos advierte que la catarata suele quedar enganchada en la aguja, siendo
necesario realizar movimientos con la aguja hacia delante y hacia atrás hasta que se
suelte; en el caso de existir adherencias del iris a la catarata, recomienda liberar dichas
adherencias mediante la misma aguja de abatir. Advierte de la dificultad de intervenir
ojos hundidos o pequeños. Todo ello nos hace pensar que tenía experiencia directa en
este tipo de cirugía.
Tras la intervención, se tapa el ojo con un vendaje empapado en clara de huevo y
agua de achicoria. Es de suma importancia la inmovilización del paciente y una dieta
blanda durante 7 días, debiendo evitar toser, vomitar o estornudar.
24
Figuras 12 y 13. Abatimiento de la catarata según Bartisch
En el texto el autor arremete en varios apartados contra los barberos y cirujanos
ambulantes, causantes según él de la ceguera de muchos, y a los que no duda en
calificar como “destructores de ojos”. Llega incluso a citar capítulos del Levítico y del
Deuteronomio, proponiendo la aplicación de la ley del talión, “ojo por ojo”.
Otra muestra del interés que la oftalmología va suscitando entre los cirujanos, la
encontramos en el contenido de los cursos que el cirujano francés Pierre Dionis (1643-
1718) imparte desde 1672 en el anfiteatro del Jardin Royal, bajo los auspicios del rey
Luis XIV. A principios del XVIII, en el año 1707, publica un tratado de cirugía que
resume el contenido de estos cursos. En el capítulo sexto encontramos las
intervenciones referentes al ojo y sus anejos. Respecto a la catarata, considera que se
debe a la formación de una película en el humor acuoso, delante de la pupila.
Diferencia distintos tipos según su color (plata, perla, aguamarina, hierro pulido, verdes,
citrinas, amarillentas o negras), la naturaleza del tejido (sutiles o groseras), y su
extensión (parciales o totales).
En cuanto al tratamiento de la catarata, comienza estableciendo de forma
pormenorizada los criterios de operabilidad. Contraindica la cirugía si la edad del
paciente es corta (cataratas congénitas) o muy elevada, si se acompaña de dolores de
cabeza frecuentes, o de rubor en el ojo, y si el color de la catarata es verde, amarillo o
negro. Por el contrario, considera como de buen pronóstico aquéllas de color perla,
aguamarinas, o del hierro pulido.
El factor pronóstico de mayor relevancia reside en la exploración de la reacción
pupilar. Sin embargo, al contrario que Ammar, no menciona el reflejo fotomotor
normal, sino que continúa fiel a la doctrina galénica de considerar que si teniendo el ojo
sano tapado, se cierra el enfermo con el párpado y se le descubre de forma súbita, y la
pupila no se dilata, esto es signo de adherencia de la úvea a la catarata, o de obstrucción
del nervio óptico, y no se debe operar ya que no habrá recuperación alguna de la
visión.(47)
Para comprobar el resultado visual tras la intervención enseña al paciente dos
vasos, uno con agua y el otro con vino. Si distingue la diferencia de colores, el resultado
es favorable. Tras la cirugía se ocluye el ojo con un vendaje embebido en clara de
huevo, y agua de rosas.
Alcanzado el principio del s. XVIII sorprende comprobar como los cirujanos más
relevantes siguen al pie de la letra las recomendaciones clásicas de Súsruta, Celso, o
25
Galeno sin haber cambiado prácticamente ni un ápice la técnica del abatimiento de la
catarata.
En 1726 Thomas Woolhouse (1650-1730), cirujano inglés que ejerció en París,
propone que siempre que sea posible se realice la fragmentación de la catarata, en
especial en aquellos casos con sinequias posteriores. Este método ya había sido
recomendado por Celso y por los cirujanos árabes en aquellos casos en los que el
abatimiento no se lograse de forma satisfactoria.
La extracción extracapsular de la catarata.
Como ya se ha mencionado, todavía a principios del s. XVIII se discutía cuál es la
verdadera naturaleza de la catarata. Woolhouse, defendía a ultranza que la catarata se
localizaba delante del cristalino. Sin embargo, la nueva teoría (Brisseau, Maître-Jan)
que proponía la existencia de una opacidad del cristalino como la verdadera naturaleza
de la catarata contará cada día con un mayor número de adeptos.
La operación de la catarata por abatimiento, fácil y rápida de realizar, tenía no
obstante numerosas complicaciones como endoftalmitis, reaparición de la catarata en el
área pupilar, uveítis, hipotonía ocular, glaucoma secundario, hemorragia intraocular, o
desprendimiento de retina.
Figura 14. Abatimiento de la catarata según Brisseau
Saint Ives en 1707 y du Petit al año siguiente realizan una incisión inferior en la
córnea para extraer cataratas abatidas que habían originado algún tipo de complicación
por haberse luxado a cámara anterior.
Serán estos dos hechos, la nueva concepción de la naturaleza de la catarata, y la
experiencia de que es posible extraer una catarata luxada a cámara anterior, los que
preparen el camino para lo que será el hecho más importante en la historia de la
catarata, desde la descripción de la técnica de abatimiento por Susruta y Celso.
26
Jacques Daviel (1696-1762) nacido en Normandía, se establece en 1723 como
cirujano en Marsella, realizando con éxito gran número de operaciones de catarata por
abatimiento, especializándose en esta rama de la cirugía alrededor de 1728. Para evitar
las lesiones que con cierta frecuencia la aguja de abatir producía sobre iris y cuerpo
ciliar, Daviel diseña dos instrumentos, una pequeña lanceta con la que abre el globo
ocular, y una aguja roma con la que realiza el abatimiento (como hemos visto antes esta
técnica ya había sido utilizada por Súsruta y posteriormente por los cirujanos árabes).
Su fama se extiende rápidamente y en 1736 es invitado a operar en Génova y otras
ciudades italianas, y en Lisboa,. A su vuelta de Lisboa visita en España las ciudades de
Bilbao, Vitoria, Madrid, Sevilla, Cádiz, Málaga, Cartagena, Alicante, Valencia,
Tarragona y Barcelona(48). El rey Fernando VI intentó, sin conseguirlo, que se quedase
en Madrid. En 1740 es nombrado miembro de la Academia de Cirugía de París.
El desarrollo de la técnica de extracción extracapsular tuvo su origen según
reconoce el propio Daviel, en una complicación que se le presentó al abatir una catarata
a un ermitaño de Aiguilles. La catarata se rompió pasando en parte a la cámara anterior.
Daviel se vio obligado a limpiar los restos de catarata y algo de sangre realizando una
incisión corneal, lo que fue resolutivo(49). Sin embargo, en el postoperatorio sobrevino
una infección con mal resultado final.
A pesar de ello, probablemente basándose en el hecho admitido hacía unas
décadas por la Academia de Ciencias francesa de que la catarata consiste en la
opacificación del cristalino, y en sus trabajos experimentales realizados en ojos de
autopsia y de animales, Daviel comienza a madurar la posibilidad de extraer la catarata
de forma habitual, y finalmente desarrolla su técnica. Daviel igualmente tenía
conocimiento de los casos publicados por St. Yves y Petit. El cambio revolucionario
aportado por él consistirá en aplicar este método a la catarata cuando está en su posición
normal. Entre 1745 y 1746 da a conocer su técnica de extracción de la catarata y su
fama crece de manera espectacular.
En 1747 se desplaza a París, y dos años más tarde extrae el cristalino de un
novillo delante del rey Luis XV quien le nombra cirujano oculista real. En 1750, viaja a
Mannheim para operar a la princesa de Zweibrücken, y toma la decisión de no volver a
abatir una catarata y en adelante practicar exclusivamente su extracción.
En una sesión memorable de la Academia Francesa de Cirugía, que tuvo lugar el
15 de Noviembre del año 1752, Daviel presentó su técnica, mediante la cual había
operado hasta ese momento un total de 206 pacientes, con éxito en 182 de ellos.
En una carta en la que resume su actividad quirúrgica entre los años 1745 y 1752
utilizando su técnica para la extracción de la catarata, presenta un porcentaje de éxito
cercano al 90% (108 ojos del total de 123 ojos operados)(50). En 1756 había
intervenido 434 cataratas con buenos resultados en 384 de ellas.
Sin pretender restar un ápice de importancia al descubrimiento de Daviel, hay que
citar la existencia de algún antecedente: así Blankaart a finales del s. XVII y Jean Mery
(1645-1722) a principios del XVIII habían teorizado sobre la posibilidad de extraer la
catarata, aunque sin llevarla a la práctica.
También parece cierto que el oculista inglés Benedict Duddel había realizado en
1733 la extracción de catarata a través de una incisión corneal, aunque proponía este
método exclusivamente para cataratas blandas en las que la aguja para abatir era poco
eficaz. Duddel procedía a abrir la parte inferior de la córnea mediante el uso de una
lanceta que colocaba en el interior de una cánula. Una vez abierta la córnea, retraía la
lanceta y avanzaba con la cánula atravesando la cámara anterior hasta alcanzar el
reborde pupilar. En ese momento empujaba el iris hacia abajo y sacando de nuevo la
27
lanceta abría la cápsula del cristalino. Finalmente extraía la catarata ayudado por un
gancho.(51)
Daviel utiliza su técnica tanto en cataratas blandas como en las duras, pero evita
operar aquellas que se asocian a la gota serena (glaucoma) o las que presentan
tonalidades azul celeste, verde o amarillo. También considera de mal pronóstico las
llamadas cataratas espurias, a las que adscribe un curso maligno, y que caracteriza por
acompañarse de una deformación de la pupila que permanece dilatada o muy contraída,
amaurosis, cefalea intensa e inflamación crónica del ojo.
Para la nueva técnica, Daviel diseña una serie de instrumentos quirúrgicos,
realizados en acero y marfil. Un cuchillete triangular para la incisión (que practicaba en
la zona inferior de la córnea, más fácilmente accesible ya que el paciente al intentar
cerrar los párpados involuntariamente mira hacia arriba), que luego ampliaba con otro
de punta roma y dos tijeras curvas (derecha e izquierda) de punta abotonada hasta
alcanzar los dos tercios de la circunferencia corneal, una espátula de oro, plata o acero
ligeramente curva para elevar la córnea, una lanceta más pequeña (que Daviel sigue
denominando aguja) para abrir la cápsula anterior, una cucharilla de oro, plata o acero
para la extracción de la catarata, y unas pinzas dentadas para remover restos
membranosos si estos aparecían.(52)
Figura 15. Técnica de Daviel
Tras abrir la cápsula anterior y dislocar la catarata con la cucharilla, el cirujano
presionaba levemente con los dedos sobre la parte inferior del globo ocular, teniendo
cuidado de no ejercer demasiada presión para evitar la ruptura de la cápsula posterior y
la consiguiente salida del vítreo.
Finalmente el cirujano reponía la pupila, que con frecuencia se había deformado
con la salida de la catarata, el ojo era suavemente lavado con una esponja embebida en
agua tibia mezclada con vino, y se colocaba un vendaje no compresivo.
Daviel menciona que en algunos casos la cápsula anterior se encuentra engrosada
o plegada, siendo necesario cortarla de forma circular para poder extraerla en su
totalidad.
28
Es importante tener en cuenta que el procedimiento era realizado no sólo sin
anestesia alguna, sino además sin dilatación pupilar, por lo que Daviel recomendaba una
iluminación tenue para evitar en lo posible la contracción de la pupila.
Con el tiempo Daviel iría introduciendo modificaciones en su técnica, reduciendo
la extensión de la incisión de 2/3 a ½ de la circunferencia corneal. En los últimos años
realizaba un colgajo triangular y en muchos casos una iridectomía.
Muchos cirujanos prefirieron para extraer la catarata el uso del cuchillete frente a
las tijeras, apareciendo diseños como los de De la Faye (1752), Sharp (1753), Warmer
(1754), Thomas Young (1756), Tenon (1757), y así hasta completar más de una
cincuentena de modelos. Pellier de Quengsy (1774) diseña un “oftalmotomo“, cuchillete
incurvado en forma de “s” con el que talla una incisión de 2/3 de la córnea a la vez que
realiza la capsulotomía.
Figura 16. Distintas incisiones para la extracción de la catarata.
Otras variaciones en la técnica serán la disposición tumbada del paciente durante
la cirugía (Pamard,1728-1793), el uso de midriáticos que llegará entrado el s. XIX
(Demours, 1821), o las pinzas de fijación, como las que diseñan Langenbeck (1818-
1877), y Bloemer (1820) en Alemania, o la de A. Bonnet (1802-1858) en Francia. El
uso de estas pinzas permitía estabilizar el ojo en el momento de realizar la incisión.
El método de Daviel fue bien acogido en Viena por Beer, Jaeger, Rosas, y
Fischer, por Hasner en Praga, y en Francia por Sichel y Desmarres. Sin embargo, la
aceptación generalizada de la extracción extracapsular como la mejor opción para
operar la catarata no ocurrirá hasta que hayan transcurrido más de 100 años. La
posibilidad de complicaciones como el prolapso de iris (muy frecuente) o la
endoftalmitis (alrededor de 10% de los operados) hará que muchos famosos cirujanos,
como Percival Pott (Londres), o B. Bell (Edimburgo) sigan optando por el abatimiento.
29
Durante estas décadas conviven con la extracción de la catarata y el abatimiento
otras técnicas, como la reclinación, propuesta en el año 1785 por von Willburg,
consistente en voltear la parte superior del cristalino hacia atrás, dejándolo caer hacia la
cavidad vítrea. La reclinación contará entre sus defensores con oftalmólogos famosos
como Beer, Himly, Jüngken, Scarpa, o Dupuytren llegando a ser el método más
practicado en Francia hasta mediados del s. XIX.(53)
Figura 17. Abatimiento (izquierda) y reclinación (derecha) de la catarata.
En 1797 Conradi (54) describe la reabsorción de la catarata blanda tras la apertura
de la cápsula anterior. El término discisión no se introducirá hasta 1824.
Figura 18. Discisión de la catarata.
En 1806 Wilhelm Heinrich Buchhorn describe una variante de la discisión, la
queratonixis, consistente en la apertura de la cápsula anterior del cristalino mediante
una aguja introducida por la zona inferior del limbo. Buchhorn recomendaba su uso en
cataratas blandas, o morganianas, cataratas capsulares o adherentes, y en las congénitas
o juveniles. Esta aproximación por vía anterior podía también ser utilizada para el
abatimiento o la fragmentación de la catarata.
Otra variante de la técnica ancestral del abatimiento, será la conocida como
“boutonnière”, practicada por Petit, Taylor y Antoine Ferrein en los años 1725-1732, y
más tarde en Inglaterra por A. Watson, y que consistía en abrir la cápsula posterior para
facilitar el abatimiento de la catarata hacia el vítreo.
El paso de la cirugía por abatimiento, muy sencilla de realizar, a la técnicamente
mucho más compleja extracción de la catarata supuso la necesidad de un entrenamiento
especializado. Por una parte desanimó a barberos y charlatanes itinerantes, e inclinó a
30
médicos y cirujanos a vencer su resistencia frente a la separación de la oftalmología
como especialidad. Así, de una forma paulatina, la cirugía de la catarata pasará de estar
en manos de cirujanos barberos a ser realizada por cirujanos especializados en
oftalmología.
Una de las primeras consecuencias de ese cambio fue la creación en París, en el
año 1765 por parte de Luis XV, de la primera cátedra de oftalmología, en la que se
impartía un curso especializado en esta materia. Otros cursos similares fueron
impartidos por la Academia de Ciencias de París (1732) y Londres (1745).
En Inglaterra se crea el Real Colegio de Cirujanos en el año 1800. Hasta
entonces, la cirugía de la catarata seguía mayoritariamente en manos de personal poco o
nada cualificado. Entre los cirujanos, algunos seguían inclinándose por la práctica de la
reclinación (Percival Pott, Benjamín Bell) mientras otros se habían decidido por la
extracción de la catarata (Duddel, Joseph Warner). Warner (1717-1801) diseñó un
cuchillete con el que incidía a la vez la córnea y la cápsula. James Ware (1756–1815)
escribe un texto sobre las causas del fracaso en la extracción de la catarata, citando entre
las principales las incisiones pequeñas, la pérdida rápida de humor acuoso, el prolapso
del iris y la pérdida de vítreo.
Al igual que en Inglaterra, en la Alemania de principios del siglo XVIII el nivel
de la oftalmología seguía siendo muy bajo, estando la cirugía de la catarata en manos de
cirujanos barberos. Sin embargo, cuando Francia se sumerge en la revolución y las
guerras napoleónicas, es Alemania la que toma el liderazgo en la medicina.
En 1724 se funda el Collegium medicochirurgicum de Berlin, y en 1725 se realiza
un primer intento para regular la práctica de la oftalmología mediante un examen
consistente en 2 demostraciones anatómicas y una cirugía. La figura más relevante será
la de Lorenz Heister (1683-1758), quien animaba a los cirujanos a realizar la cirugía de
la catarata, no dejándola en manos de vagamundos saltimbanquis.
Heister utilizaba la técnica del abatimiento, recomendando usar una aguja bien
afilada y lubrificada mediante el uso de un poco de “saliva”. Esta práctica de lubricar la
aguja con saliva (o cera de los oídos) era común entre los cirujanos barberos.(55)
La extracción de la catarata será introducida en Alemania por Sigwart (1711-
1795), discípulo de Daviel, y por Reichenbach, ambos de la escuela de Tubinga. En
Gotinga será Richter (1742-1812) el defensor de la técnica de Daviel, aunque
recomendaba la práctica del abatimiento en pacientes nerviosos, o en los que tuviesen
ojos hundidos o una cámara anterior estrecha. Consideraba excesiva la incisión
recomendada por Daviel (2/3) por el alto riesgo de prolapso de iris o de vítreo.
Describió la aparición precoz de la catarata en sujetos que trabajaban cerca del fuego.
En Italia Ambroglio Bertrandi (1723-1765) y Michele Troja (1747-1828) se
inclinan por la técnica de Daviel. Este último producía en cadáveres una catarata
mediante el uso de un ácido y luego procedía a extraerla delante de sus discípulos.(56)
En España se crea el Colegio de Cirugía de Cádiz en el año 1748. Seis años más
tarde seis estudiantes son becados para ir a París, dos de ellos para formarse en cirugía
ocular. Por esta época se redactan los primeros textos oftalmológicos en nuestro país,
los de Domingo Vidal (Tratado de las enfermedades de los ojos, 1785), Juan Naval
(Tratado de la ophtalmía y sus especies, 1796), y Francisco Martín (Ensayo óptico,
1743), obras destinadas a la formación de cirujanos en el quehacer oftalmológico.
También se traduce al español algún texto extranjero como el de Plenck.
En la obra de Naval, se describe la localización correcta de la catarata,
definiéndola como “verdadera depravación del cristalino o de su cápsula”(57) y se
distinguen 4 tipos: cristalina, capsular, parcial y espuria (membrana pupilar secundaria a
una uveítis anterior severa). Entre las causas de esta patología, Naval incluye los
31
traumatismo y las enfermedades artríticas. Sin embargo, no describe la técnica
quirúrgica para su tratamiento.
Por su parte, Martín Martínez en su “Examen nuevo de Cirugía moderna”, obra
publicada en Madrid en 1788, desaconseja la cirugía en aquellas cataratas amarillas,
negras, o “aplomadas”, o de color perla, o aquéllas que se mueven al frotar el ojo,
siguiendo todavía al pie de la letra las recomendaciones de Celso y Galeno. Para
mantener el ojo abierto utiliza el “Speculum Oculi” que describe como “una pequeña
cuchara de hierro agujereada en medio, por cuyo agujero se le hace sacar el ojo” ((58)
Martínez 190). El “Speculum Oculi”, del que se conocen distintos modelos, fue el
predecesor del blefarostato, y tenía como inconveniente mayor el que debía ser sujetado
por un ayudante.
Figura 19. Dos tipos de speculum oculi.
Domingo Vidal sigue defendiendo el abatimiento de la catarata, sin tan siquiera
mencionar en su libro la técnica de la extracción. Recoge, sin embargo, un instrumento
diseñado en 1755 por otro español, el médico de Marina Lorenzo Rolando, una especie
de doble aguja que utilizaba en casos de catarata secundaria(59).
Figura 20. Doble aguja para catarata secundaria
Antonio Gimbernat y Rabos (1734-1816) fundador del Colegio de Cirugía de San
Carlos de Madrid, se inclina decididamente por la extracción, diseñando a tal fin un
anillo ocular o “speculum oculi” que le permitía extraer la de los dos ojos en tan sólo 2
minutos. Tal anillo consistía en una especie de cucharilla que terminaba en una cápsula
forrada de ante fino, dotada de una abertura, y que era apoyada sobre el globo ocular,
manteniendo separados los párpados y fijando el ojo, a la vez que dejaba asomar la
córnea en su totalidad, lo que facilitaba la incisión. (60)
Cuando a la edad de 79 años, Gimbernat fue operado de catarata bilateral por José
Rives, quiso impaciente comprobar el resultado al día siguiente, por lo que se quitó el
vendaje, lo cual resultó en la pérdida total de la visión de un ojo y parte del otro.
32
Otros autores menos conocidos, como Juan Sixto Rodríguez (Regia Sociedad de
Medicina de Sevilla, 1786) también se declararon partidarios de la técnica de extracción
de la catarata descrita por Daviel.(61)
A pesar de la progresiva implantación de la técnica de Daviel y de un mayor
protagonismo de los cirujanos formados en los reales colegios de cirugía, estos
progresos conviven con la existencia de los así llamados “Caballeros andantes de la
Oftalmología”, personajes que recorrían las cortes europeas operando cataratas,
precedidos por una publicidad exagerada y engañosa, y amparados por una escasa
regulación legal de su actividad.
Entre los más conocidos están Heinrich Meiners de Copenhague, o Sir William
Read, que había sido sastre hasta que en 1714 se convirtió en el oculista del rey Jorge de
Inglaterra. Joseph Hillmer, de Prusia, recorrió Europa, incluida España, entre los años
1749 y 1771. Hilmer fue examinado por el Tribunal del Protomedicato de Madrid
concediéndole licencia para que ejerciese como oculista en todo el reino de España.
Visitó las ciudades de Bilbao, Burgos, Madrid, Valencia, Alicante, Cartagena, Granada,
Córdoba, Ecija y Sevilla. Hilmer se dedicó además a la venta de “espíritus y medicinas”
para la cura de diversas enfermedades, no sólo de las oculares, motivo por el que fue
encarcelado en Sevilla el 28 de Abril de 1754. Se reunió la Regia Sociedad de Medicina
de Sevilla para analizar uno por uno los preparados que vendía Hillmer, llegando a la
conclusión de que tales medicamentos estaban “arreglados según arte conformándose
con la práctica común”. Sin embargo, el Real Protomedicato consideró que no le había
autorizado para ejercer otra cosa que no fuera el abatimiento de la catarata, y que
además vendía sus medicamentos a precios excesivos.(62)
De entre estos caballeros andantes la figura más llamativa es la del chevalier John
Taylor (1703- 1772). Formado con Boerhaave, en 1735 llega a ser miembro de las
facultades de medicina de Basilea y Berna, y en 1736 oculista del rey Jorge II.
Taylor recorre la práctica totalidad de las cortes europeas operando cataratas bajo
el lema “qui dat videre, dat vivere”. Entre otros personajes famosos opera a Händel y a
Bach, quien queda ciego, por lo que se le prohibió volver a entrar en Prusia. Su
actividad como cirujano ocular merece una crítica feroz por parte de prestigiosos
oftalmólogos como Beer, Heister, o Platner. Taylor intentó irrogarse el descubrimiento
de la técnica de extracción de la catarata que según él habría enseñado a Daviel durante
el encuentro de ambos en la ciudad de Marsella en 1734(63)
Taylor proponía la hipótesis de que la catarata verdadera se originaba por una
presión excesiva de los músculos extraoculares sobre el globo ocular, mientras que la
catarata espuria se debía a la presencia de una congestión sanguínea, la cual resultaba en
una opacificación de la cápsula y licuefacción del contenido del cristalino.
Es interesante, por su sagacidad, la hipótesis patogénica que propone Taylor
respecto al glaucoma, enfermedad que consideraba debida a un engrosamiento del
cristalino que resultaba en un estrechamiento de la cámara anterior, dilatación de la
pupila, presión en el órgano visual, hasta la ceguera completa.(64)
Otros ejemplos de charlatán itinerante son los de Louis François Gondret (1776-
1850) quien anunciaba un ungüento maravilloso capaz de curar la catarata. (65), o el de
Tadini, oculista italiano mencionado en las memorias de Giacomo Casanova, al que
algunos consideran precursor de los implantes intraoculares.(66)
En Holanda la presencia de estos charlatanes se extiende hasta mediados del s.
XIX, cuando vendía sus remedios mágicos el vicario Kremer, y se daba el absurdo de
que los cirujanos ambulantes llegaban a cobrar entre 700 y 1000 guldens por realizar
una reclinación de la catarata, mientras que los oftalmólogos tenían establecido por ley
un precio de 150 guldens por la extracción de una catarata.(67)
33
Al otro lado del Atlántico, en Méjico, encontramos otro tipo de caballeros
andantes dedicados a la cirugía ocular durante el s. XVIII, en las personas de unos
jesuitas de origen alemán que realizaban el abatimiento de la catarata.
La primera mitad del siglo XIX
Como hemos visto, los sucesivos cambios que aparecen a lo largo del s. XVIII
tanto en el conocimiento de la naturaleza de la catarata, como en la cirugía de la misma,
tienen como consecuencia una mayor especialización de los cirujanos, así como una
disminución en el número de cirujanos ambulantes.
La extracción extracapsular se establece progresivamente como la técnica ideal
para el tratamiento de la catarata, aunque siguen utilizándose otras técnicas (discisión,
reclinación o abatimiento). Según Velpeau, en el París de 1840, aun eran mayoría los
que practicaban el abatimiento frente a la técnica de Daviel.(68)
Si durante el s. XVIII Francia marcó el desarrollo de la oftalmología, al igual que
el resto de la medicina, desde las primeras décadas del XIX serán Austria y Alemania
las que tomen el timón.
Georg Joseph Beer (1763-1821) fundador de la escuela de Viena, realizaba la
exploración del ojo con la ayuda de una lupa, y describió la catarata de los sopladores
de vidrio. En sus obras habla de 3 métodos quirúrgicos para la catarata: la extracción
intracapsular, la depresión ó reclinación, y la fragmentación o discisión, recomendando
este último para las cataratas blandas o congénitas.
En 1799 Beer describe su método para la extracción intracapsular de la catarata,
facilitada por la maniobra de realizar movimientos laterales para liberar el cristalino de
las uniones zonulares. Sin embargo, tras casi 20 años de practicar esta técnica,
finalmente la abandona en 1818.
Su yerno y discípulo Friedrich Jaeger (1784-1871), le sucedió al frente de la
escuela vienesa y alcanzó un gran dominio como cirujano de la catarata. Jaeger
introduciría en 1825 la localización superior de la incisión corneal (propuesta
anteriormente por Wenzel y Pamard en torno a 1785) aduciendo que el párpado
superior proporcionaba una protección frente a las infecciones.
En Alemania Karl Himly (1772-1837) introduce el uso sistemático de la midriasis
medicamentosa en la cirugía de la catarata y acuña el término “midriático”. A pesar de
ser un buen cirujano ocular, Himly seguía practicando la reclinación de la catarata.
Otro alemán, Philipp Franz von Walther (1782-1849) de Munich, forja el término
“faquitis”, al atribuir a la catarata una etiología inflamatoria. Esta hipótesis no tuvo
aceptación alguna.
El creciente interés de los cirujanos por la cirugía de la catarata hará que
aparezcan distintos cursos especializados. En este sentido es interesante el que imparte
en Berlín Johann Christian Jüngken (1793-1875), en el que se utilizaba un maniquí para
operar sobre ojos de cerdos.
Por lo que respecta a Inglaterra, a principios del s. XIX la oftalmología aun se
encuentra poco desarrollada, y la cirugía de la catarata sigue en manos de “prácticos
ambulantes que viajan a lo largo y ancho del país acompañados de anuncios
vergonzosos, abatiendo cataratas y vendiendo ungüentos y lavatorios oculares
infalibles”.(69)
Las guerras napoleónicas (1798-1800) cambiarán esta situación, al desencadenar
una epidemia severa de oftalmía egipcia (tracoma) lo que provocó un repentino interés
por la formación de especialistas en oftalmología, y la creación de hospitales
monográficos, apareciendo éstos incluso antes que los propios especialistas. Así, John
34
C. Saunders (1773-1810) funda en el año 1804 un dispensario para pobres con
enfermedades oculares y del oído. Este dispensario se convertirá con el tiempo en el
Moorfields Eye Hospital (1837) y tendrá gran relevancia en el desarrollo de la
oftalmología en el Reino Unido.
Saunders recomendaba el tratamiento quirúrgico precoz de las cataratas
congénitas, pues había constatado que un tratamiento tardío tenía malos resultados
funcionales. Para ello realizaba una discisión de la catarata con la aguja de abatir. Otro
cirujano inglés, B. Gibson (1774-1812) se interesó incluso antes que Saunders por el
tratamiento precoz de las cataratas congénitas.
John Dalrymple (1804-1852) también practicaba la discisión de cataratas blandas,
pero desaconsejaba su uso por debajo de los 14 años. Para el resto de las cataratas
utilizaba tanto la extracción como el abatimiento.
Con la revolución de 1789, la medicina sufre un retroceso en Francia. Durante la
primera mitad del s. XIX apenas hay cirujanos oculares. Únicamente son dignos de
mención Joseph Roux (1780-1854) y Guillaume Dupuytren (1778-1835). El primero de
ellos iba de la extracción de la catarata al abatimiento, declarando malos resultados
hasta en el 34% de los casos operados por extracción. Dupuytren también prefería el
abatimiento, procedimiento que realizaba con el paciente tumbado. Los malos
resultados alcanzaban el 27% de los casos intervenidos.
Figura 21. Abatimiento de la catarata según Desmarres
En Francia, el primer curso monográfico sobre oftalmología lo imparte en 1830
V. Stoeber (1803-1871). Para la cirugía de la catarata recomendaba el uso de anestesia
general en aquellos casos en los que se temiese una pérdida de vítreo, y realizaba la
extracción en las cataratas duras, el abatimiento en las blandas, y la fragmentación en
las juveniles.
35
Otros cirujanos fieles al abatimiento fueron L. J. Sansón (1790-1841), o J. G.
Cloquet (1790-1883) quien publicó en 1824 un trabajo, escrito todavía en latín, sobre la
cirugía de la catarata por abatimiento.
Por su parte S. Laugier (1799-1872) intenta resucitar la técnica de la succión de la
catarata mediante el uso de una aguja hueca conectada a una bomba mecánica
publicando sus resultados en los Annales d’Oculistique.
La renovación de la oftalmología en Francia vendrá de la mano de oftalmólogos
extranjeros que acudirán, fundamentalmente desde Austria y Alemania, para llenar el
vacío existente. Tal vez el más importante de estos maestros sea Sichel. Julius Sichel
(1802-1868) llega a París en 1829 procedente de Viena. Se declaraba contrario al uso
del éter y a la práctica de una iridectomía en la cirugía de la catarata, realizando en la
mayor parte de los casos la extracción por una incisión superior, aunque para las
cataratas juveniles se decantaba por la fragmentación. Recomendaba el uso de un
vendaje compresivo para evitar la dehiscencia de la herida quirúrgica.
Desmarres, discípulo de Sichel, operaba la catarata practicando una incisión
superior, manteniendo manos y piernas del paciente atados, y dejaba una persona para
vigilar a los operados durante la noche.
S. Furnari (1808-1866) publica en 1841 su “Traité pratique des maladies des
yeux” en el que describe su método para extraer la catarata, la “kistotricia”. Para ello
utiliza un queratomo “a double lance” (la parte más ancha para abrir la córnea y la más
estrecha para abrir la cápsula cristaliniana) y un instrumento al que llama “kystotriteur”,
y que usa para fragmentar el cristalino y su cápsula antes de realizar su extracción. (70)
En la Italia de esta primera mitad del s. XIX se crean dos escuelas oftalmológicas:
la del norte liderada por Antonio Scarpa (1752-1832) y la de Nápoles que nace bajo el
liderazgo de Gian Batista Quadri (1780-1851). Scarpa publicó en París, el año 1805, su
“Traité pratique des maladies des yeux”, obra en la que se inclina muy claramente por
el abatimiento de la catarata, técnica que considera más rápida y sencilla, aplicable a
cualquier tipo de catarata y a cualquier edad, y que se puede repetir varias veces si fuera
necesario. Scarpa cita como factores de buen pronóstico el que la catarata se haya
formado lentamente, sin la existencia concomitante de enfermedades oculares o
generales, la ausencia de cefaleas, la normalidad en la forma y las reacciones de la
pupila, la ausencia de temblor oscilatorio del iris (iridodonesis), y la percepción de la
luz.
Quadri, formado con Joseph Beer, prefiere la extracción de la catarata, aduciendo
tener tan sólo un 15% de complicaciones cuando realizaba esta técnica, frente a un 30%
con el abatimiento. En la segunda mitad del XIX será Antonio Quaglino (1817-1894) el
que popularizará la extracción de la catarata.
En España aparecen algunas obras de carácter oftalmológico entre 1800 y 1850,
como la de Mexía (“Tratado teórico-práctico de enfermedades de los ojos”, Valladolid,
1814) o la de Francisco Santana (“Compendio de las enfermedades de los ojos”). Sobre
la catarata escribe Antonio España un trabajo titulado “Abatimiento y reclinación de la
catarata” publicado en Cádiz en 1842, y Pedro Vieta, en el mismo año, da a la imprenta
sus “Apuntes acerca de la catarata”.
En 1850 se crea en Madrid la primera cátedra de oftalmología, que se asignará a
José Calvo y Martín. Por esta época nuestra especialidad alcanza un gran desarrollo en
Cuba de la mano de Carrón du Villards, quien operaba la catarata por depresión, y de
Luis Lacalle, discípulo de Desmarres, quien en 1863 presenta en la Academia de
Ciencias de la Habana una memoria sobre la catarata y su tratamiento. (71)
En EEUU la oftalmología aparece tímidamente como especialidad en la primera
mitad del s. XIX. En 1817 Elisha North abre en Nueva Londres el primer hospital
36
monográfico, que tendrá una vida breve. En 1820 J.K. Rodgers y E. Delafield, formados
en el Moorfields, fundan el New York Eye and Ear Infirmary. En él comienzan a
impartirse cursos monográficos, consiguiendo que la oftalmología sea la primera
especialidad reconocida como tal en los Estados Unidos. En 1826 se creará el Boston
Eye Infirmary.
En Filadelfia ejercía como cirujano ocular Ph. S. Physick (1768-1837). Realizaba
la extracción de la catarata con el paciente sentado. Llevó a cabo trabajos de
experimentación suturando la incisión con cuero y con catgut, aunque finalmente sería
Henry Williard Williams en 1865, el primero en suturar la incisión esclerocorneal tras
una cirugía de la catarata. William Gibson (1788-1868) sucesor de Physick, realizaba la
extracción lineal de la catarata, y diseñó unas pequeñas tijeras para fragmentar las
cataratas duras.
A estas alturas, el instrumental utilizado para la cirugía de la catarata había ido
complicándose, y en la caja utilizada habitualmente, podemos contar hasta 16 piezas.
Así pues, en los EEUU la cirugía de la catarata parece decantarse desde un
principio por la extracción. Podemos encontrar no obstante, algún oftalmólogo
americano defensor del abatimiento, como E. Reynolds (1793-1881), quien operó a su
padre de cataratas, practicándole este procedimiento en ambos ojos.
En este país aparecen de forma muy temprana las demandas por malos resultados
de una cirugía. Así, ya en 1828, el cirujano George McClellan (1796-1847), fundador
del Jefferson Medical College de Filadelfia, tuvo que hacer frente a una sentencia que le
obligaba a pagar 500 dólares por una cirugía de la catarata que había realizado sin lograr
un buen resultado.(72)
Figura 22. Instrumental ocular c. 1850
La aportación más importante de la medicina estadounidense durante esta primera
mitad del XIX, es la introducción de la anestesia. Hasta ese momento, el cirujano debía
enfrentarse en cada cirugía con la necesidad de realizarla tan rápidamente como fuera
posible. En cirugías largas o dolorosas la medicina había recurrido al uso del alcohol,
opio, belladona o hachís, según la cultura a la que perteneciese, pero estas substancias
no eran utilizadas habitualmente en la cirugía de la catarata.
En 1842 Crawford W. Long, en el estado de Georgia, usa por vez primera el éter
sulfúrico en un niño para extirparle un quiste de cuello, pero tardará un tiempo en dar a
conocer sus resultados. Más tarde, a finales de 1844, el odontólogo Horacio Wells,
37
utiliza el óxido nitroso como anestesia, haciendo él mismo de conejillo de indias al
permitir a su ayudante que le saque una muela sin dolor alguno tras haber inhalado el
gas. En 1846, William T. G. Morton utiliza el dietiléter en una demostración pública
para producir anestesia quirúrgica en un paciente al que le extirpó un tumor en el cuello.
El primer oftalmólogo en utilizar de forma rutinaria la anestesia con éter en la
cirugía de la catarata fue el americano Henry Williard Williams (1821-1895).
En el año 1831 Samuel Guthrie (USA), Eugène Soubeiran (Francia), y Justus von
Liebig (Alemania), sintetizan el cloroformo. En el año 1847 se populariza en Inglaterra
su uso en anestesia quirúrgica. Ese mismo año, en España, Diego de Argumosa
administra la primera anestesia con éter en Madrid, el 28 de Enero, para drenar una
absceso parotídeo. Jüngken publica en Berlín en el año 1850 un folleto de 24 páginas
titulado “Sobre la utilización del cloroformo en las operaciones oculares”.
La segunda mitad del s. XIX
A mediados de esta centuria aparecen una serie de figuras relevantes que
cambiarán de forma significativa el devenir de la especialidad oftalmológica. La
extracción de la catarata es por fin aceptada mayoritariamente como la técnica ideal
para el tratamiento de la catarata madura, mientras que para las blandas se prefiere la
discisión o la fragmentación. En las últimas décadas habrá un resurgir de la antigua
técnica árabe de succión de la catarata.
En Alemania ve la luz Albrecht von Graefe (1828-1870) a quien muchos
consideran el fundador de la oftalmología moderna. Hijo del profesor de oftalmología
Carl Ferdinand Graefe, se formó primero en Berlín con Jüngken, sucesor de su padre,
para más tarde completar su formación con Ferdinand Arlt en Praga, y con Sichel y
Desmarres en París. Posteriormente pasa una temporada en Viena con Friederich Jaeger,
visitando también Londres, Glasgow y Dublín.
A su regreso a Berlín, en tan sólo un año, pasa de tener una modesta consulta a
inaugurar un edificio de tres plantas, con consultas externas, capacidad para 100
pacientes hospitalizados, quirófano, laboratorio de investigación y sala de conferencias.
En Enero del año 1854 publica el primer número de la revista especializada Archiv für
Augenheilkunde, y en 1857, durante el primer congreso internacional de oftalmología,
presenta su iridectomía para el tratamiento del glaucoma.
Por lo que respecta a la catarata, Graefe realiza un gran número de cirugías, lo que
le permite finalmente desarrollar su propia técnica: la extracción lineal de la catarata.
Esta consistía en una incisión temporal de 6.5 mm realizada con un queratomo, tras lo
cual se abría la cápsula del cristalino y se extraía la catarata usando una cucharilla de
Daviel. Posteriormente desarrolló su extracción lineal modificada (1864), realizando
con un cuchillete delgado y largo (cuchillete de Graefe) una punción en la cámara
anterior y contrapunción para salir de la misma, tallando al tiempo un pequeño colgajo
conjuntival. La delgadez del cuchillete minimizaba la pérdida de humor acuoso y el
prolapso del iris. Con esta técnica, Graefe operaba en 1866 unas 50 cataratas a la
semana, y conseguía un 90% de éxitos.
La técnica de la extracción lineal de la catarata fue presentada con éxito en el
Congreso internacional de Oftalmología (París, 1867) y en el de Heidelberg (1868), y su
uso se difundió rápidamente, consiguiendo reducir a la mitad el número de
complicaciones graves, y el de endoftalmitis de un 10% a tan sólo un 2-3%.
La aparición de la técnica de Graefe, contribuyó de forma importante al abandono
definitivo de la cirugía de la catarata por abatimiento.
38
Figura 23. Extracción lineal de von Graefe.
Graefe era partidario del uso del cloroformo en la cirugía ocular. Antes de utilizar
este anestésico en sus pacientes, operó a un oso ciego del zoo de Berlín, muriendo el
animal de una complicación anestésica. Posteriormente, y a pesar de este traspiés,
Graefe operó con éxito a una paciente.
Un discípulo suyo, Julius Jacobson (1828-1889) utilizando la anestesia general
con cloroformo y modificando ligeramente la técnica de Graefe mediante la realización
de una incisión inferior y una iridectomía más amplia, consiguió reducir a un 2% el
número de fracasos en la cirugía de la catarata.(73)
Figura 24. Instrumental para la cirugía de la catarata de von Graefe.
La técnica de la extracción lineal de la catarata fue aceptada de forma rápida por
los especialistas de otros países. En Inglaterra, George Critchett (1817-1882) alcanzó
una destreza tan grande con esta técnica, que cuando realizó una cirugía bilateral en
directo durante la celebración del congreso internacional de Oftalmología de París en
1867, su ejecución fue tan perfecta que cuentan que Graefe emocionado le felicitó
propinándole un beso en cada mejilla. Critchett diseña en 1864 una cucharilla para
facilitar la extracción del cristalino una vez abierta la cápsula del mismo. En las
cataratas congénitas recomendaba la práctica de una discisión precoz, seguida de una
extracción lineal con iridectomía a los 3-4 días.
En Alemania otro discípulo de la escuela de Graefe, Adolf Weber (1829-1915),
utilizaba para fragmentar la catarata un doble gancho que había diseñado, y ya en el año
39
1858 operaba a pacientes con miopía alta extrayéndoles el cristalino(74). Boerhaave
había constatado ya en 1708 que los pacientes miopes veían bien tras la cirugía de la
catarata, sin precisar lente alguna. La misma observación había sido realizada por von
Haller (1752) y de Quengsy (1783). La extracción del cristalino para corregir la
miopía, había sido propuesta por Joseph Higgs, de Birmingham, en el año 1745 y por
Desmonceaux en 1775. Fue llevada a la práctica por Démours y Wenzel en 1808, pero
las objeciones que Beer manifestó contra el procedimiento, resultaron en un abandono
temporal de su práctica. Weber y Mooren en 1858, Vacher al año siguiente, y Fukala en
1885 retoman la técnica de extracción del cristalino para la corrección de la miopía, que
será conocida en adelante como operación de Fukala.(75)
Otro hito en la cirugía ocular tienen lugar en la Alemania de esta segunda mitad
del XIX. La cocaína es descubierta en 1859 por Albert Niemann (1834-1861), y su uso
como anestésico ocular dado a conocer en 1884 por Karl Koller (1857-1944). Koller
había entrado en contacto con la cocaína a través de Freud, quien terminó llamándole
“Coca Koller”. Su uso en la cirugía ocular se presentó ese mismo año en el congreso de
Heidelberg, y tuvo tal acogida y una difusión tan rápida que dos semanas después ya era
utilizada por Hermann Knapp en Nueva York. Ese mismo año, Marcus Gunn (1850-
1909) introduce la cocaína en el Moorfields, en Inglaterra, para la práctica de los
tatuajes corneales y para la extracción de la catarata. Koller recibiría multitud de
honores y distinciones por su descubrimiento.
Francia sigue acogiendo a especialistas extranjeros, como Louis de Wecker
(1832-1906) nacido en Frankfurt am Main y establecido en París, autor del primer gran
libro francés sobre oftalmología e introductor de la oftalmoscopia en este país. Diseñó
las tijeras que llevan su nombre. Practicaba la extracción lineal de la catarata, sin asociar
iridectomía, según palabras suyas porque no quería que los ojos operados por él
desentonasen con la belleza de la ciudad de París. En su lugar utilizaba la eserina para
prevenir el prolapso del iris.
Figura 25. Instrumental para cirugía ocular, final s. XIX. Henry Galante. París.
Xavier Galezowski (1832-1907), nacido en Polonia, y establecido en París,
realizaba una incisión inferior para la extracción de la catarata, siendo también contrario
a la iridectomía. Más tarde cambiaría la localización de la incisión a la zona temporal.
En 1871 describe en el Recueil d’ophtalmologie su “método mixto”, consistente en
realizar varias discisiones en la cápsula del cristalino hasta lograr la reabsorción de la
cortical para luego extraer, mediante una queratotomía lineal simple, el núcleo que con
frecuencia pasaba espontáneamente a cámara anterior.(76)
40
En los Países Bajos, en Bruselas, Jean Baptiste Copppez (1840-1930) publicaba
en 1885 sus resultados sobre la aspiración de las cataratas blandas, y en Ámsterdam
Manuel Straub (1858-1916) fue el primer autor en llamar la atención sobre el potencial
de las proteínas del cristalino para causar uveítis, una vez que el sujeto había sido
previamente sensibilizado. A este proceso le denominó “endoftalmía facogénica” . Más
tarde, en los EEUU Verhoeff propondrá el término “endoftalmitis facoanafiláctica”.(77)
En España Francisco Delgado Jugo (1830-1875), discípulo de Desmarres y
compañero de estudios de Albrecht von Graefe, funda en Madrid el Instituto Oftálmico,
dando un impulso importante a la oftalmología en nuestro país. Entre otras aportaciones
diseña para la cirugía de la catarata una aguja-espátula para luxar el cristalino antes de
abrir la córnea(78). Coetáneo de Jugo y sucesor suyo al frente del Instituto oftálmico fue
Rafael Cervera y Royo (1828-1903), quien repartió su tiempo entre la oftalmología y la
política. Para la cirugía de la catarata prefería utilizar el cuchillete triangular y casi
nunca realizaba una iridectomía.(79)
Figura 26. Aguja-espátula de Delgado Jugo
En Barcelona, Luis Carreras y Aragó (1835-1907) crea escuela y escribe en 1884
sobre las cataratas hereditarias. Y en Sevilla, Vicente Chiralt describe la queratotomía
media para la extracción de la catarata.
En Cádiz la figura que lidera el desarrollo de la especialidad es Cayetano del Toro
y Quartiellers (1842-1915), fundador de La Crónica Oftalmológica en 1871, la primera
publicación de nuestra especialidad que aparece en España. Del Toro escribió en 1878
su “Tratado de las enfermedades de los ojos y de sus accesorios”. En él describe las
distintas técnicas para la cirugía de la catarata: discisión, fragmentación, depresión por
la esclera (escleroticonixis), depresión por la córnea (queratonixis), reclinación, succión
según el método de Laugier, extracción a colgajo, y extracción lineal.
Del Toro describe también su técnica para la cirugía de la catarata, “Nuevo método
de deslizamiento del cristalino en su totalidad”, en la que combinaba la técnica de
queratotomía lineal de Graefe con una extracción intracapsular, y proclama además su
prioridad sobre el método mixto de Galezowski, que según él llevó a cabo por primera
vez en 1870, es decir un año antes que el francés.(80)
Figura 27. Método intracapsular de del Toro.
Del Toro menciona a Sperino, cirujano italiano que en 1862 había dado a conocer
su método para tratar la catarata, consistente en realizar una paracentesis de la cámara
41
anterior, impidiendo luego que se cierre mediante la introducción cada 12 horas de un
estilete hasta conseguir que se forme una fístula. El método de Sperino se basaba en la
hipótesis de que las opacidades el cristalino se deben a un exceso en la producción de
humor acuoso.(81)
En Cuba aparecen las figuras de Carrón du Villards y Luis Lacalle. El primero
residió en la isla entre 1847 y 1854 operando la catarata por abatimiento. El segundo
escribió una memoria sobre la catarata y su tratamiento en 1863. Sin embargo, la figura
cubana más importante relacionada con la oftalmología es la de Juan Santos Fernández
(1847-1922), formado en Francia con Galezowski y Desmarres, impulsor del desarrollo
de la especialidad no solo en su país, sino en toda el área hispanoamericana. Antes de
regresar a Cuba en el año 1875, Fernández ejerció un tiempo en la localidad toledana de
Castillo de Bayuela, donde realizó más de 200 intervenciones de catarata, material con
el que redactó una memoria para la Academia de Ciencias de la Habana.(82)
Por esa época se practicaba en las colonias españolas, especialmente en Filipinas y
Micronesia, la cirugía de la catarata de forma bilateral simultánea, denominándose por
ello “operación colonial”.(83)
Estados Unidos, al igual que Francia, se nutría de especialistas alemanes como
Herman Jacob Knapp (1832-1911), quien funda en Nueva York un hospital
oftalmológico con su nombre. Su hijo Arnold Knapp (1869-1956) practicaba la
extracción extracapsular mientras que otro de sus discípulos, Török se inclinaba por la
intracapsular.
Una aportación importante de la oftalmología norteamericana fue la de Henry
Willard Williams (1821-1895), quien como ya hemos comentado, en 1865 fue el
primero en suturar la incisión esclerocorneal tras una cirugía de la catarata. Colocaba
un punto a las 12 horas, en el limbo esclerocorneal, para lo cual utilizaba una aguja de
coser y un hilo fino de seda para guantes.
A pesar de las ventajas del procedimiento, la conveniencia de suturar la herida
quirúrgica fue aceptada de forma lenta. En Europa serán Eugene Kalt (1861-1941) y
Ferdinand Suarez de Mendoza (1891) quienes en 1894 y 1891 respectivamente
abogarán por su práctica de forma rutinaria, siendo este último el que por primera vez
utilice una sutura precolocada, antes de la extracción de la catarata.
Por esta época, en Inglaterra tiene lugar otro descubrimiento que revolucionará el
mundo de la cirugía. En 1867 Lister, trasladando al ámbito de las infecciones
postquirúrgicas las ideas de Pasteur sobre la putrefacción, introduce la antisepsia en su
práctica en Glasgow, mediante el uso del ácido carbólico (fenol). Rociando con una
solución de este producto tanto la herida como el instrumental quirúrgico, además de las
manos del cirujano y los paños utilizados, logra una reducción radical del número de
muertes por infecciones postquirúrgicas. Uno de los primeros oftalmólogos en aplicar
los principios de Lister fue Argyll Robertson (1837-1909) en Edimburgo.
Un mejor tratamiento de la patología del saco lagrimal, favorecido por el uso de la
anestesia general, determinará también una disminución del número de infecciones de
los pacientes operados de catarata. En este sentido, los trabajos de John Fremlyn
Streatfield (1828-1886) oftalmólogo del Moorfield fueron determinantes al demostrar
que las infecciones del saco lagrimal eran la causa más frecuente de infección en la
cirugía de la catarata.
42
Figura 28. Extracción de la catarata a mediados del XIX
En Alemania, Alfred Carl Graefe (1830-1899), primo de Albrecht von Graefe y
discípulo suyo, dedicó gran parte de su quehacer a promover en el ámbito de la cirugía
ocular los métodos de asepsia y antisepsia introducidos por Lister. También en
Alemania, en 1878 Robert Koch demuestra la utilidad del uso del vapor para esterilizar
el instrumental quirúrgico.
Otro discípulo de Graefe, Julius Hirschberg (1843-1925), a quien debemos la
historia de la oftalmología más completa que se haya escrito, aplica en 1868 en su
clínica de Berlín medidas estrictas de asepsia para evitar las infecciones quirúrgicas.
En España será Menacho (1860-1934) el primero en introducir estos métodos en
su quirófano(84). Cuando en 1880 se encarga a José Antonio Barraquer y Roviralta
(1852-1924) de la dirección del recién creado Dispensario oftalmológico del Hospital de
Santa Cruz de Barcelona, las medidas que impone en el quirófano incluyen el lavado de
manos de los cirujanos según el método de Terson (con yoduro mercúrico), del campo
operatorio con agua jabonosa y solución sublimada, y la limpieza del fondo de saco
conjuntival con solución de cianuro hidrargírico o biyoduro de mercurio. El
instrumental se esterizaba al calor directo o bien hervido en solución de
bicarbonato.(85)
Otros autores españoles escriben sobre las técnicas de esterilización en cirugía
ocular, como Rodolfo del Castillo (“La asepsia y la antisepsia en la operación de las
cataratas”), o J. Luis Oliveres, oftalmólogo afincado en Badajoz (“De la cloralización
en la extracción de las cataratas y nuevos métodos operatorios”).
Los métodos de asepsia y antisepsia permitirían abandonar la incisión lineal de
von Graefe, que dificultaba un tanto la maniobra de la extracción de la catarata a cambio
de reducir el tamaño de la incisión, volviendo a la práctica de la incisión semicircular,
asociada ahora a una iridectomía.
Figura 29. Iridectomía según Ferradas.
43
Un hecho curioso ocurre en esta segunda mitad del XIX: resurge la vieja técnica
de Ammar de succión de la catarata. El gran anatomista inglés William Bowman
(1816-1892), además de describir la capa de la córnea que lleva su nombre y de ser el
primer presidente de la Sociedad oftalmológica del Reino Unido, desarrolla un
instrumento para la succión de cataratas blandas (1864) y una cucharilla para la
extracción de las más duras.
Además de Bowman, otros cirujanos retoman la vieja técnica de la succión. En
Francia lo hacen Blanchet y Laugier (1864), Fieuzal (1883), Dransart (1895) y Terson
(1899) y en Bruselas Coppez (1885). En Inglaterra Teale y Lawson (1864), Greenway
(1867), Brunedell (1880), Little (1885) y Griffin (1904). También llega a EEUU con
Howe (1893), a Rusia con Kazaurow (1889), a Alemania con Landau (1895) y a
Polonia con Jany (Breslau, 1876). Ninguno de ellos conseguirá que la técnica de la
succión se desarrolle lo suficiente como para ocupar un lugar en el día a día de la
cirugía del cristalino.
La extracción intracapsular de la catarata
La técnica de extracción intracapsular de la catarata se desarrolla paralelamente a
la extracapsular, si bien lo hace de forma más tardía y no alcanza su esplendor hasta la
primera mitad del s. XX. A lo largo del tiempo ha recibido distintos nombres:
extracción total, intracapsular, extracción in toto, extracción capsulo-lenticular.
Los antecedentes de la extracción intracapsular datan del año 1708 cuando Jean
Louis Petit extrae una catarata luxada a cámara anterior mediante una cucharilla tras
realizar una incisión corneal, procedimiento que ya había sido realizado el año anterior
por Saint-Yves. Este último, en su obra “Nouveau traité des maladies des Yeux” París,
1722, compara la catarata con una fruta a la que hay que dejar madurar en el árbol,
presentando resistencia a su extracción si está poco madura, y separándose fácilmente
de la rama una vez madura, refiriéndose con seguridad a la resistencia de la zónula(86).
Describe igualmente el método para luxar el cristalino a cámara anterior utilizando el
acceso y la aguja convencionales de abatir la catarata, para en un segundo tiempo abrir
la córnea y extraerla.
El mismo Daviel describió el caso de un paciente suyo en el que realizó una
extracción intracapsular mediante el uso de una pinza, al darse cuenta de que presentaba
una cápsula anterior muy fibrosada y adherida.(87)
El primer cirujano que realiza de forma intencionada la extracción intracapsular de
una catarata es Samuel Sharp (c. 1700-1778) de Londres, en 1753, extrayéndola a través
de una incisión corneal realizada con cuchillete, ayudado por la simple presión ejercida
con el pulgar sobre el ojo.(88)
En Alemania August G. Richter (1742-1812) describe en 1766 el hecho de que
algunas cataratas pueden ser movilizadas y extraídas con su cápsula íntegra, evitando
así la opacificación posterior de la misma. Para ello, en primer lugar luxa la catarata
hacia la cámara anterior mediante el uso de una aguja introducida por pars plana, para
luego extraerla a través de una incisión corneal inferior sin iridectomía. En 1776 Richter
presenta un método propio para la extracción intracapsular mediante el uso de un
pequeño túbulo.(89)
En Francia, en 1774, Guillaume Pellier de Quengsy (1750-1835), con ejercicio en
Toulouse y Montpellier, practica la extracción in toto de la catarata, en un caso en el que
al intentar una extracapsular mediante el uso del oftalmotomo (instrumento diseñado por
él mismo) la catarata comienza a luxarse hacia cavidad vítrea, momento en el que de
44
Quengsy la extrae con su cápsula con la ayuda de una pinza y de pequeñas sacudidas
hacia los lados.
Sin embargo, el primer cirujano que practicó de forma sistemática la técnica
intracapsular fue Georg J. Beer, de la escuela de Viena, quien publicó en 1799 su
“Método para la extracción de la catarata con su cápsula...”. En ella enumera las
ventajas de esta técnica: postoperatorio más corto, mejor visión final, y ausencia de
catarata secundaria.
Contra Beer se alzó en Viena la voz de Johann Adam Schmidt (1759-1809), quien
tras probar su método en ojos de cadáveres y en algún paciente, arremetió contra Beer, a
quien calificó de diletante y carente de habilidad quirúrgica. Años más tarde el propio
Beer abandonaría esta técnica en favor de la extracapsular.
A principios del s. XIX Justus Arnemann (1763-1806) presentó un instrumento
semejante a un sacacorchos, diseñado para la extracción intracapsular de la catarata, lo
que provocó por parte de Schmidt el comentario de que “el ojo no es una botella de
vino” (90)
En España, la extracción intracapsular tuvo gran arraigo a mediados del s. XIX
entre algunos cirujanos de Cádiz, como Laso, Sola, España y Benjumeda (padre),
quienes tras realizar una queratotomía presionaban con los pulpejos de los dedos hasta
conseguir la salida del cristalino en su cápsula. Parte del instrumental era especialmente
fabricado en el propio Cádiz. Así por ejemplo, para separar los párpados utilizaban dos
ganchos, el inferior dotado de una pesa, y para fijar el globo ocular recurrían a una
barrita de acero con forma de “s” terminado en forma de pica, y que denominaban
oftalmostat. El médico e historiador de la medicina gaditano Antonio de Gracia y
Alvarez, llegó a denominar a esta técnica “el proceder español para la extracción de la
catarata”(91). En 1871 también Cayetano del Toro realizaba la extracción
intracapsular, pero lo hacía tras practicar una queratotomía lineal.
Figura 30. Instrumental para intracapsular: retractores de párpado, pesa y oftalmostat.
Tras varias décadas de declive, la técnica intracapsular vuelve a cobrar fuerza de
la mano de Herman Pagenstecher (1844-1932), de Wiesbaden, quien describe en 1877
su técnica de extracción intracapsular de la catarata. Consistía en una incisión del tercio
superior de la córnea, con un pequeño colgajo conjuntival e iridectomía, para luego
hacer presión con la pinza de fijación en la parte inferior del globo, a la vez que
deprimía el labio escleral de la incisión mediante una espátula. Si la catarata no salía
espontáneamente, procedía a introducir la espátula por debajo de la misma, para romper
la zónula superior. Sin embargo, el propio Pagenstecher, reconocía que la técnica era
compleja y recomendaba realizarla bajo anestesia general.
45
Figura 31. Técnica intracapsular de Pagenstecher.
En Francia, de Wecker practicaba una técnica ligeramente modificada, realizando
una incisión inferior, una iridectomía pequeña (2 mm), y presión sobre el párpado
superior con el dedo. De Wecker, se da cuenta de que la zónula es más frágil cuanto
mayor es la edad del paciente, lo que facilita la extracción intracapsular. Publica una
estadística sobre sus resultados en 66 cirugías (92):
45 casos sin complicaciones,
15 roturas de cápsula posterior,
1 endoftalmitis,
2 vitreorragias,
2 desprendimientos de retina y
1 glaucoma hemorrágico.
En la India, antes que el Coronel Smith, Mc Namara publica en 1868 su “Manual
de las enfermedades de los ojos”, en el que describe su técnica mediante una incisión
temporal, y algo más tarde, Mulroney, en el Punjab, también realiza la extracción
intracapsular de forma sistemática.
En 1872 Terson, introduce el uso de una pinza para sujetar la catarata en su parte
inferior, a la vez que realiza algo de presión sobre el globo con el dedo. En 1887 diseña
otra pinza especial dotada de una concavidad inferior, con lo que evitaba pinzar el iris
accidentalmente.
Esta pinza, modificada en 1909 por Kalt, perdiendo sus dientes pero conservando
la concavidad inferior, alcanzará difusión mundial.
En EEUU, el primero en practicar en 1879 la extracción in toto, fue John Wright,
de Ohio. También Török se inclinaba por la intracapsular.
Fink, a finales del s. XIX practica la intracapsular mediante la misma técnica que
años después hará popular el coronel Smith.
Resulta interesante el zonulotomo diseñado por Gradenigo en 1895, ideado para
romper el componente anterior de la zónula inferior y facilitar la extracción in toto,
mediante una espátula y un asa circular. Ovío, demostró que rompiendo tan sólo este
componente anterior, la incidencia de vitreorragia es muy inferior.
46
Corrección del defecto refractivo del afáquico.
Durante muchos siglos, desde que se empezase a abatir la catarata, el paciente
operado no utilizaba tras la cirugía corrección óptica alguna. Así pues, recuperaba
visión pero no agudeza visual.
El primer autor que escribió sobre el uso de lentes para corregir el defecto
refractivo del afáquico fue Daza de Valdés (1591 – 1634), cordobés afincado en Sevilla,
quien en su obra “Uso de los antojos” (Sevilla, 1623) critica a los cirujanos
desconsiderados que realizan el abatimiento de ambas cataratas en un mismo acto.
Habla de la catarata como de una túnica o película, que es abatida durante la cirugía. La
necesidad de corrección óptica del operado la relaciona con el debilitamiento que la
vista ha sufrido mientras ha estado presente el “humor de la catarata” en el ojo.
Daza recomendaba el uso de una lente de 11-12 “grados de convexo” para lejos y
de 20 para cerca. Según Manuel Márquez, el “grado” de Daza equivale
aproximadamente a 1,20-1,25 dioptrías.(93)
Carlo A. Manzini publica el segundo texto conocido sobre cristales graduados
(Bolonia, 1626) y en él también recomienda el uso de éstos para corregir la afaquia. La
lente ha de tener un radio de 0.085 m, lo que equivale a una potencia de +11,5 ó +12
dioptrías.
Curiosamente, después de estos autores pioneros, el uso de cristales para la
corrección de la afaquia parece caer en un olvido total, hasta comienzos del s. XVIII,
cuando la discusión acerca de la verdadera naturaleza de la catarata suscita el
enfrentamiento de los principales oculistas europeos. A partir de este momento la mayor
parte de los cirujanos que abaten la catarata, mencionan el hecho de que para su
recuperación visual el paciente precisa del uso de unas gafas o una lupa. Brisseau
esgrime esta necesidad de corrección óptica como un argumento más que confirma que
lo abatido es el propio cristalino y no una membrana.
Según de la Hire, hijo, esta necesidad de corrección óptica tras el abatimiento se
produce por un desplazamiento posterior del punto focal del dioptrio ocular.
Curiosamente utiliza este argumento para demostrar que lo abatido es una membrana,
ya que según él si se tratase del cristalino el desplazamiento sería mucho mayor.(94)
A pesar de este reconocimiento en la práctica diaria, el uso de cristales para
operados de cataratas no se menciona en los textos de oftalmología hasta 1720, año en
el que Lorenz Heister publica su “De Cataracta...”. En esta obra Heister hace un
estudio pormenorizado de las propiedades ópticas del ojo afáquico, y de la necesidad de
corrección mediante las llamadas “lentes para catarata”.
El hecho de que muchos de los cirujanos operasen la catarata de forma itinerante,
nos hace pensar que en el momento en el que el paciente se había recuperado de la
operación, el cirujano no estaba presente para prescribir la corrección óptica. Este hecho
debía dejar en manos de vendedores de lentes ambulantes la corrección del afáquico,
mediante el ensayo de distintos cristales de forma empírica.(95)
Ya en el s. XX, Hertel, de Jena, además de su conocido exoftalmómetro,
desarrolló una serie de lentes asféricas para los afáquicos. Otros dos oftalmólogos que
se ocuparon de la corrección óptica del afáquico fueron Von Rohr y Gullstrand quien
acuñó el término “lentes afáquicas ”.(96)
Por último, no podemos dejar de mencionar la genial intuición de Tadini, oculista
italiano itinerante de la segunda mitad del s. XVIII, quien propuso en 1764 el implante
intraocular de unas pequeñas bolitas de vidrio, parecidas a lentes muy pulidas, tras la
extracción de la catarata. En las memorias de Giacomo Casanova se le cita, y se cuenta
como a su paso por Barcelona, y al no poder aportar título alguno que le acreditase
47
como oftalmólogo y no querer someterse a un examen (ya que no tenía conocimientos
de latín), le obligaron a alistarse en el ejército(97). Podría haber ocurrido que el propio
Casanova fuera el intermediario por el que la idea de Tadini de implantar una lente
intraocular llegase al oftalmólogo italiano Casaamata (1741-1806) que ejercía en
Dresden. Tal parece que Casaamata llegó a implantar (c.1797) una bola de vidrio en un
ojo operado, implante que naturalmente se luxó a la cavidad vítrea de inmediato.(98)
Tratamiento médico de la catarata
No hay mucho que escribir sobre el tratamiento no quirúrgico de la catarata, ya
que desde un principio la mayoría de los autores estuvieron convencidos de la escasa
eficacia del mismo.
Celso propugnaba para los casos iniciales la posibilidad del uso de medicamentos
para romper la catarata, aunque aclaraba que la mayoría tan sólo curan mediante el
abatimiento. Como tratamiento médico proponía las sangrías en la frente o la nariz,
quemar las venas de las sienes, gargarismos para provocar derrame de la pituitaria, y
aplicar en los ojos colirios ásperos.(99)
Galeno opinaba también que las cataratas incipientes pueden ser dispersadas, y
que en el caso de las lechosas o purulentas pueden usarse la mirra o el incienso. Las
medicaciones “desecantes” podrían, según él, conducir a un vaciamiento de la catarata
que dejaría un remanente insoluble.
Entre los médicos árabes, Ibn Isa reitera la opinión de que tan sólo las cataratas
iniciales pueden responder a un tratamiento médico, recomendando la ingesta frecuente
de cebollas, el uso del asa fétida, las cenizas de golondrinas mezcladas con aceite
balsámico, el hinojo, la grasa de una víbora , la miel, leche de loba, o la bilis de algunos
animales.
En los tratados sobre las enfermedades del ojo de la Europa medieval fuera del
ámbito de la medicina árabe, se recomienda como primera medida contra la catarata una
dieta rica en alimentos como el pollo, la perdiz, el faisán, el cordero castrado, huevos
batidos, legumbres hervidas, pan bien cocido y fermentado. En cuanto a las bebidas, lo
mejor es el vino aligerado con un poco de agua. Se recomienda evitar la cólera, la
tristeza y la ansiedad. También se recurría a tratamientos medicinales a base de
preparados con nuez moscada, eufrasia, canela, y pimienta.(100)
Constantino el Africano en su “Liber de oculis” recomienda tratar la catarata con
purgas y dieta suave. Pueden ser útiles los colirios de hinojo, miel, sagapeno, asa fétida,
incienso, bálsamo, y sal amoniacal. También puede practicarse una sangría de la vena
de los miembros inferiores o la aplicación de sanguijuelas en las sienes.
En el Renacimiento español, el que fuera médico de cámara de Fernando el
Católico y de Carlos V, Francisco López de Villalobos (1473-1549) en su “Sumario de
Medicina” escrito en 1498 en verso rimado, recomienda:
“Con la gera pigra al principio purgar
y dar subtiliantes tanbien digerentes
pero si la vista comiença a turbar
purgar muchas vezes mengualle el manjar
de vino y mujeres le huyan las mientes
huyr cosa humida y cosa cozida
la hiel en tal caso se halla aprouada
y quando esperança ya fuere perdida
sacar la materia que alli esta metida
con punta daguja en lo blanco lançada”(101)
48
En el Glosario médico castellano del s. XVI encontramos las siguientes citas: “La
nafta vale contra las cataratas, y contra las blanquezinas nuves, que en los ojos se
engendran” ; “La mirra hincha las llagas que suelen hazerse en los ojos, quita sus
nuves y cataratas, y adelgaza las asperezas que se engendran en ellos”.(102)
En la América precolombina se utilizaba para las cataratas preparados a base de
raíz de “cocoztic” (Thalictrun Hernandezii), o de resina de “pirú” (Schinus molle)
macerada en leche humana, instilando una gota dos veces al día.(103)
En Francia, Antoine Maître-Jan en su “Traité des Maladies de l’oeil” (1707) habla
de unos remedios para prevenir la formación de la catarata, distinguiendo aquellos de
carácter general de otros de carácter particular. Entre los primeros se encuentran los
destinados a equilibrar o atenuar los humores, tales como gargarismos, masticatorios,
estornutatorios, y las cauterizaciones orientadas a despejar el cerebro o a derivar el
humor que causa la catarata. Entre los remedios particulares menciona el uso de
colirios, líquidos o secos, preparados a partir de algunos animales, resinas, zumos, etc,
aunque no da detalles concretos. Sin embargo, es muy claro respecto a su opinión acerca
de estos remedios: “aún no hemos visto catarata alguna curar por estos medios” (104)
El igualmente francés Dionis en su tratado de cirugía publicado en 1707, sugiere
que la catarata en su comienzo puede deshacerse mediante el uso de colirios, polvos
atenuantes, incisivos y resolutivos, siendo un buen remedio la sangre de paloma cuando
se deja caer aun caliente sobre el ojo. También es bueno según este autor, expeler sobre
el ojo el aliento de un niño que haya masticado anís e hinojo.
M. Lemoin, y Thomas Woolhouse (1650-1730), médicos afincados en París,
recomendaban el uso del jugo de ciempiés. En Alemania, Heister menciona también el
uso del ciempiés, además del extracto de víbora, el agua de rosas, la mirra, la goma, la
sal de amonio, y el borato de sodio, todo ello mezclado con jarabe de absenta, y opio.
Otro autor habla del uso de cochinillas (105)
El uso del extracto de ciempiés era mencionado por los autores clásicos
(Dioscórides, Galeno) como diurético, y para combatir la ictericia. Se desconoce en qué
momento comenzó a recomendarse para la pérdida de visión, pero parece que llegó a
alcanzar cierto predicamento teniendo en cuenta el número de autores de los s. XVII y
XVIII que lo recomendaban.
Boerhaave (1668-1738) opinaba que el uso de medicamentos por vía interna era
de escasa utilidad, siendo mejor utilizar polvos para provocar el estornudo: un grano de
calomel (cloruro de mercurio), diez granos de azúcar blanquilla, dividido en 10 partes,
para aplicar una parte cada mañana.
Joseph Jacob Plenck (1738-1807) en su “Doctrina de morbis oculorum”
publicada en latín en el año 1782, cita como formas de tratamiento de la catarata los
medicamentos, la depresión y la extracción. Con respecto al primero afirma que
“rarísimas veces sirven para resolver la opacidad”. Por vía interna puede usarse el
extracto de acónito, la pulsátila, el beleño blanco, el mercurio dulce, y el jugo de
ciempiés. Por vía externa recomienda los vejigatorios en la nuca, o el vapor del espíritu
de sal de amonio sobre el ojo.(106)
También se han utilizado los amuletos contra la catarata, al igual que para el
tratamiento de otras enfermedades. Todavía se usaban en el s. XX en Marruecos, tanto
con fines preventivos como curativos. El amuleto se colocaba en la cabeza, en la frente
o sobre el ojo enfermo, y en la raíz de la nariz cuando se trataba de un problema
bilateral. El amuleto puede contener alguna reliquia de un santón, partes de un animal
(huesos, pelos), o un trozo de papel con algún versículo del Corán manuscrito por el
faquí (sabio o doctor), al que se añade un cuadrado con signos cabalísticos secretos.
49
Figura 32. Amuleto contra la catarata
En ocasiones el amuleto escrito es utilizado para preparar una infusión que luego
se verterá sobre un cascote de barro calentado al fuego, colocando la cara sobre él de
forma que los vapores que se desprenden sean absorbidos por el ojo enfermo(107)
Conclusión.
El abatimiento de la catarata fue una de las primeras cirugías en aparecer en la
historia de la medicina, y se practicó, sin apenas cambios, durante más de 2000 años.
A mediados del siglo XVIII, Daviel describe la extracción extracapsular de la
catarata. Modificaciones posteriores como la introducida por von Graefe (extracción
lineal), el uso de la anestesia y la adopción de las medidas de asepsia y antisepsia, y más
tarde la utilización de suturas, convirtieron a esta técnica en el método ideal para la
curación de la catarata.
Al lado del abatimiento y la extracción extracapsular se desarrollaron otras
técnicas que en determinados momentos y regiones alcanzaron alguna prevalencia: la
succión de la catarata (cirujanos árabes), la fragmentación o la discisión (cataratas
blandas), y la reclinación (como variante mejorada del abatimiento).
La cirugía intracapsular se inicia a mediados del s. XVIII y se desarrolla con
cierta timidez durante el XIX, alcanzando su madurez a principios del siglo XX.
El tratamiento médico de la catarata, aunque descrito ya por los autores clásicos,
siempre fue considerado como de escasa eficacia e indicado tan solo para estadios
iniciales.
50
Bibliografía
1 Miles W. Chimpanzee Behavior: Removal of Foreign Body from Companion’s Eye. Discurso leído
en la Academia de Medicina Naval. Connecticut, 1963, Disponible en URL:
www.pnas.org/cgi/reprint/49/6/840.pdf . Ultima consulta 22/09/07
2 Gorin, G. History of ophthalmology. Delaware: Publish or Perish; 1982: 16
3 Hirschberg J. The History of Ophthalmology. Traducción al inglés de F.C. Blodi. 11 Tomos. Bonn:
Wayenborgh; 1982-1986; 3: 170-172
4 Guillaumat L. et als. Monsieur de Saint-Yves, 1722, précurseur en extraction de la cataracte... In:
L’Ophtalmologie des origines à nos jours, Annonay: Laboratorios H. Faure ; 1983. 4: 168
5 Hirschberg J. op. cit. 3: 16
6 Maître-Jan A. Traité des maladies de l’oeil et des remedes propres pour leur guerison. Paris . 1740 .
In L’Ophtalmologie des origines à nos jours. Annonay: Laboratorios H. Faure; 1973. 1: 99
7 Hirschberg J. op. cit. 3: 40
8 Hirschberg J. op. cit. 3: 54
9 Gorin, G op. cit. 3
10 Hirschberg J. op. cit. 1: 35
11 Neri-Vela R. Desarrollo histórico de la terapéutica quirúrgica de las cataratas Rev. Mex. Oftalmol,
2000; 74(6): 295-301
12 del Toro y Quartiellers C. Las enfermedades de los ojos y de sus accesorios. 2 Tomos. Cádiz: La
Mercantil; 1878. I: 14
13 Celso A C, Los Ocho libros de la Medicina. Trad. Agustín Blázquez. Barcelona: Iberia SA, 1966.
Libro VII: 168
14 Celso A C, op. cit. Libro VII: 169
15 Dubler C. E. Glosario médico castellano del s. XVI. In: La Materia Médica de Dioscórides;
transmisión medieval y renacentista. Barcelona. 1954. V: 296
16 Blodi F.C. Cataract surgery. In: Albert D.M., Edwards D.D. The History of Ophthalmology. USA:
Blackwell Science; 1996. 165-175
17 Hirschberg J. op. cit. 1: 252
18 Esteban de Antonio M. Historia de la Oculística, con especial dedicación a la Estrabología.
(pendiente de publicación). V: Medicina, oculística y estrabología en la antigüedad clásica: Grecia y
Roma.
19 Esteban de Antonio M. op. cit. XIX: Franciscus Cornelis Donders (1818-1889), “piedra angular de la
estrabología”
20 Hirschberg J. op. cit. 2: 216
21 Hirschberg J. op. cit. 2: 233 y 3: 350
22 Cristóbal Bescós JA. La Oftalmología Medieval. El legado de los árabes. Rev Microcir ocular. Abril
2005. Disponible en URL: http://www.oftalmo.com/secoir/secoir2005/rev05-4/05d-ind.htm. Ultima
consulta 22/09/07
23 Ibid.
24 Hirschberg J. op. cit. 2: 57
25 Meyerhof M. Las operaciones de catarata de Ammar Ibn Ali Al-Mausili. El Masnou: Labº del Norte
de España. 1937: 13
26 Hirschberg J. op. cit. 2: 163
27 Gener C. Las ciencias de la visión en la España andalusí. Madrid: Punto médico; 1991. 23
28 Gener C. op.cit. 33
29 Hernández Benito E. Oftalmología hispanoárabe. In: Cotallo J.L. Hernández Benito E., Munoa J.L.,
Leoz G. Historia de la oftalmología española. LXIX ponencia de la Soc. esp. Oftalmología. Madrid.
1993. 23-55
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Alcoatí. Libre de la figura del uyl. Text català traduït de l'àrab per mestre Joan Jacme, i conservat en
un manuscrit del XIV segle a la Biblioteca Capitular de la Seu de Saragossa. Ara exhumat i presentat
per Lluís Deztany, amb una notícia històrico-medieval del Dr. Josep M. Simon de Guilleuma.
Barcelona. 1933.
35 Hirschberg J. op. cit. 2: 81
36 Murube J. La primera succión de la catarata. Studium Ophthalmologicum. 2004. XXII (1): 22-57
37 Cristóbal Bescós JA. op.cit
51
38 Hernández Benito E. op. cit. : 51
39 Hernández Benito E. Oftalmología hispano-romana. In: Cotallo J.L. Hernández Benito E., Munoa
J.L., Leoz G. Historia de la oftalmología española. LXIX ponencia de la Soc. esp. Oftalmología.
Madrid. 1993. 13-21
40 Mariscal N. Don Alfonso X, el Sabio, y su influencia en el desarrollo de las ciencias médicas en
España. Madrid: Imprenta Julio Cosano; 1922: 21
41 López de Villalobos F. Sumario de la Medicina. Edición facsímil. Salamanca: Europa Artes
Gráficas: 1998. 67
42 Hirschberg J. op. cit. 2: 283
43 Hernández Benito E. Oftalmología española en el Renacimiento. In: Cotallo J.L. Hernández Benito
E., Munoa J.L., Leoz G. Historia de la oftalmología española. LXIX ponencia de la Soc. esp.
Oftalmología. Madrid. 1993. 57-95
44 Granjel L. S. Historia de la Oftalmología española. Salamanca: Gráficos Cervantes; 1964. 32
45 Bartisch G. Ophthalmodouleia, das ist Augendienst. Trad. Al ingles Donald L. Blanchard. Ostende,
Bélgica: J.P. Wayenborgh; 1996. 59
46 Bartisch G. op. cit. 62
47 Rougier J. Cours d’operations de chirurgie demonstrees au Jardin Royale par M. Dionis. Paris .
1672 . In L’Ophtalmologie des origines à nos jours. Annonay: Laboratorios H. Faure; 1990. 6: 67
48 Granjel L. S. op. cit. 68
49 Hirschberg J. op. cit. Vol. 3: 163
50 André L. Un manuscrit inédit de Jacques Daviel. Communication à la Société Francophone
d'Histoire de l'Ophtalmologie. París, 8 mai 2004. Disponible en URL:
http://www.snof.org/histoire/histoire.html. Ultima consulta 22/09/07
51 Albert D.M. et als. Source Book of Ophthalmology. USA: Blackwell Science; 1995. 205
52 Hirschberg J. op. cit. 3: 166
53 Blodi F.C. op.cit. 169-170
54 Blaskowics L. Cirugía de los ojos. Trad. Manuel Espada. Barcelona: Salvat ; 1947. 386
55 Gorin, G op. cit. 55 y 146
56 Gorin, G op. cit. 53
57 Granjel L. S. op. cit. 81
58 Martínez M. Examen nuevo de Cirugía moderna. Madrid: Miguel Escribano; 1766. 190
59 del Toro y Quartiellers C. op. cit. I: pag 35
60 Ibid. 36
61 Granjel L. S. op. cit. 71
62 Riera J. Anatomía y Cirugía española del s. XVIII. Valladolid: Secretariado de publicaciones.
Seminario Historia de la Medicina. 1982. p. 85-90
63 Hirschberg J. op. cit. 3: 149
64 Ibid. 3: 54
65 Gorin, G op. cit.63- 64
66 Menezo J.L. Microcirugía de la catarata. Ponencia oficial Soc. esp. Oftalmología. Barcelona:
Scriba; 1983. 265.
67 Gorin, G op. cit. 217
68 Saint-Martin R. de, L’extraction capsulo-lenticulaire de la cataracte. Ponencia oficial de la
Sociedad Francesa de Oftalmología. París: Masson et Cie; 1935. 13
69 Gorin, G op. cit. 71
70 Furnari S. Traité pratique des maladies des yeux. París: Librairie médicale et scientifique A.
Gardembas. 1841: 267
71 Munoa JL, Cotallo J.L., La Oftalmología como especialidad. In: Cotallo J.L., Hernández Benito E.,
Munoa J.L., Leoz G. Historia de la oftalmología española. LXIX ponencia de la Soc. esp.
Oftalmología. Madrid. 1993. 208
72 Gorin, G op. cit. 102
73 Ibid. 152
74 Ibid. 151
75 Esteban de Antonio M. op. cit. XIV: Oftalmología y estrabología en los clérigos científicos de los ss.
XVII y XVIII.
76 del Toro y Quartiellers C. op. cit. II: 141
77 Gorin, G op. cit. 216
78 Munoa, J.L Cotallo J.L., op. cit 210
79 Munoa, J.L.. Historia de la Oftalmología española contemporánea. Cuadernos de Historia de la
Medicina Española, 1964, III (1): 41-87
52
80 del Toro y Quartiellers C. op. cit. II: 141
81 Ibid. II: 116
82 Munoa, J.L. op. cit. 44
83 Murube del Castillo, J. “Operación de las cataratas bilaterales en sesión única”. Studium
Ophthalmologicum, 1986, 5 (1): 84-88
84 Gorin, G op. cit. p. 219
85 Cotallo J.L., Consolidación de la especialidad oftalmológica en España. Tesis doctoral. Madrid,
1992. 198-234
86 Guillaumat L. op. cit. 165
87 Blodi F.C. op. cit. 172
88 Barry W. History of ophthalmology at Baylor University Medical Center. Proc Bayl Univ Med
Cent. 2003; 16 (4): 435–438
89 Blodi F.C. op. cit. 172
90 Ibid.
91 del Toro y Quartiellers C. op. cit. II: 122-124
92 de Saint-Martin R. op. cit. 21
93 Daza Valdés B. Uso de los antojos. Edición facsímil con prólogo del Dr. Márquez. Madrid: Julio
Cosan; 1923.
94 Hirschberg J. op. cit. 3: 22
95 Ibid. 3: 71
96 Gorin, G op. cit. 159
97 Esteban de Antonio M. El oculista Tadini, “precursor” de los seudofacos en el siglo XIX. Boletín
Soc. Oft. Madrid, 2003; 43:55-62
98 Menezo J.L. op. cit. 279
99 Celso A C, op. cit. Libro VII: 111
100 Cristóbal Bescós JA. op.cit
101 López de Villalobos F. op. cit. 67
102 Dubler C. E. op. cit. 296
103 Graue E. Historia de la Oftalmología en Mexico. Jalisco.: Lab. Sophia. 1973.
104 de Saint-Martin R. op. cit. 8
105 Ibid.
106 Plenck J.J., Doctrina de morbis oculorum. Nápoles: 1782. 139-40
107 Esteban Aranguez M. Pasado, presente y porvenir de la Oftalmología. Arch. Soc. Oft. Hispano-
Americana, 1947; VII (1):52-87