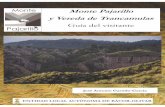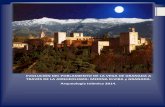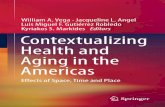Guía del Visitante: ruta de senderismo de la Vega de Guadix y Cerro del Humilladero (Guadix,...
Transcript of Guía del Visitante: ruta de senderismo de la Vega de Guadix y Cerro del Humilladero (Guadix,...
Geología-Geomorfología. 1.– Río Guadix 2.– Junta entre el río Guadix y la rambla de Fiñana. 3.– Afloramiento de gravas y arenas (Plio-Pleistoceno). 4.– Chimeneas de hadas. 5.- Afloramiento de arcillas (Plio-Pleistoceno). 6.– Torcas. 7.– Estalactitas de barro. 8.– Rambla de Baza. 9.– Valle colgado de la hoya de Chiribaile. 10.– Tajo de El Vivero. 11.– Tajo de El Paseo
Sistemas de regadío. 1.– Acequia de Lupe. 2.– Balsa de Lupe. 3.- Acequia de Almecín. 4.– Acequia de Chiribaile. 5.– Balsa de Chiribaile.
Elementos históricos. 1.– Ermita del Humilladero. 2.– Cuevas medievales en tajos. 3.– Horno de cal. 4.– Era. 5.– Fábrica de azúcar. 6.– Estación de ferrocarril. 7.– Jardín de las casas del Hu-milladero
Biodiversidad. 1.– Ecosistemas acuáticos. 2.– Vegetación ruderal. 3.– Restos de encinar. 4.– Castaño y soto de álamos blan-cos. 5.– Soto de saúcos 6.– Sotos mixtos (saucos, tarajes, cambroneras, pangiles, saugaztillos). 7.– Flora esteparia sobre arenas y gravas. 8.– Pinar de repoblación. 9.– Matorral de salaos negros. 10.– Matorral de tamojos. 11.– Matorral de sisallos. 12.– Retamares de rambla.
Unos consejos: Usa siempre la ruta señalizada. En el mapa se muestran recorridos alternativos para poder visitar algunos elementos interesantes cercanos a la ruta. Si los haces, vuelve a la ruta principal para continuar. Si tienes algún problema grave, contacta con el 112. Puede haber algunas áreas sin cobertura. Puede hacer mucho calor. Procura evitar las horas centrales del día, lleva agua abundante, protección solar y un sombrero o gorra para evitar la insolación. Llévate bolsas para guardar toda la basura que generes. Luego podrás tirarla en cualquier contenedor. No captures animales ni arranques plantas. ¡fotografíalos!. Si alguno de los animales o plantas que foto-grafíes te parecen interesantes y quieres saber que son, envía una copia a [email protected]. Te las identificaremos y contribuirás a que todos conozcamos mejor la biodiversidad de la ruta.
PUNT
OS
DE IN
TERÉ
S
Esta publicación ha sido subvencionada por el Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, y cofinan-
ciada por la Unión Europea (Feader, 80%) y por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía (20%).
José Antonio Garrido-García
Guía del visitante
ÍNDICE.
Plano e información de interés Portada interior La ruta y la guía 1 El río de Acci 2 La tierra 5 Construir una vega 11 La biodiversidad 21 Un futuro para la vega 27 Lecturas recomendadas Contraportada interior
© Exmo. Ayto. de Guadix, 2015
Mapa de Guadix y su entorno en
la década de 1930 (Instituto Geográfico Na-
cional).
Todas las figuras son del autor salvo: 2 y 11: autores desconocidos. Portada, 3, 14, 35, 49 y contraportada: Cristobal Medialdea. 16 y 17: Maryelle Bertrand y José Sánchez Viciana. 21 (pequeña): Carlos J. Garrido García. 22: Luís A. Garrido García 30: http//www.infocarne.combovinoraza_murciana_levantina.htm 34: https://en.wikipedia.org/wiki/Red-billed_chough 44: https://ca.wikipedia.org/wiki/Gallinula
1
Esta guía es ante todo un libro que recomendamos que se lea antes de ini-ciar el paseo. Después, cada uno de los usuarios podrá visitar y entender los elementos que destacamos a lo largo de la ruta y, sobre todo, descubrir otros que a nosotros se nos han podido pasar por alto. El camino es el mismo, pero los matices siempre serán muy personales y, en gran medida, casuales. El que escribe estas líneas quizás no ha pasado en el momento idóneo junto al panjíl que, sólo entonces, emite el olor penetrante de sus flores, o no ha coincidido con el agricultor mientras recolecta sus papas. Esos momentos, que no se pueden en-cerrar en un libro, son lo que de verdad nos hace salir de casa a pasear.
Esperamos que esta guía os sea útil
para disfrutar de la Vega de Guadix.
Presentación y uso de esta guía.
La creación de esta ruta forma parte de las estrategias desarrolladas dentro del Programa de Incremento de la Bio-diversidad del Exmo. Ayto. de Guadix, destinadas a fomentar el contacto de los accitanos con su Medio Natural y a pro-mover la integración de este en la oferta turística. Para su redacción y publicación se ha contado con la colaboración del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Comarca de Guadix.
La ruta, de 7,4 km de longitud, per-mitirá al visitante disfrutar de los paisa-jes cultivados de la vega de Guadix y de los ecosistemas naturales que la salpican y se extienden más allá de ella. Tiene su inicio y final junto al parque Pedro An-tonio de Alarcón de Guadix, y discurre por un camino arreglado recientemente y marcado por jalones de señalización. Además, se han instalado 5 paneles in-terpretativos que aportan información relevante sobre la geografía, historia, geología y biodiversidad que puede ver-se en el recorrido y que deben conside-rarse como un complemento de esta guía.
Normalmente, la guía de una ruta de senderismo va haciendo paradas en lu-gares de interés que son descritos con más o menos detalle. En este caso, el visitante dispondrá de un mapa en el que se señalarán los lugares más intere-santes pero, por lo demás, nos apartare-mos de este esquema. Nuestro objetivo no es tanto que se conozcan estos pun-tos de interés, sino que se comprenda la Vega de Guadix.
1.– Un camino se adentra en el pago de Lupe.
2
2.– Guadix, en una vista hoy casi irreconocible, desde la orilla opuesta del río.
Me construyó un río. Los árabes tenían razón cuando a esta
ciudad la llamaron Río de Acci (Wadi Ash). Guadix no existiría sin su río. Nace a más de 2800 m en un valle
glaciar al pie del Picón de Jeres (Sierra Nevada, 3088 m). Allí es tan pequeño que los lugareños pensaron que sólo merecía llamarse arroyo del Alhorí.
Al principio, el valle es pequeño, con 50 m de desnivel respecto al llano del Marquesado y una pequeña llanura aluvial en su fondo de apenas 200 m de ancho. Su aspecto cambia al sumarse el arroyo de
la Cañada y la rambla de Alquife, que le traen aguas del centro y oeste de la sierra del Marquesado. El fondo de esta vega del Zalabí ya supera 1 km de ancho, y ha per-mitido que vivan de su cultivo Exfiliana, Alcudia, o los ya abandonados Cigüeñi y Zalabí. Unos 4 km más abajo se le une su mayor afluente (la rambla de Fiñana) y el valle vuelve a cambiar bruscamente. A la altura de Guadix, su anchura duplica la del Zalabí, y crece aún más tras la unión de las ramblas de Baza, Faugena, Patrón y Gala-mar. Poco antes de que el río desemboque en el Fardes, la vega de Guadix roza ya los
El r
ío d
e Ac
ci
3
de Alarcón o la gubia de Ruíz del Peral no habrían existido sin un campo que hubiera sostenido, cada día, en cada pla-to, a ellos y sus familias.
Y aunque, en gran medida, se nos
haya olvidado a los accitanos, esto sigue siendo cierto.
3 km de ancho y suma una superficie de 25 km2.
Hay más vegas en la comarca, pero ninguna tan extensa y feraz como la de Guadix. Al menos desde la edad del Bronce, nos hemos sentido atraídos por ella. Si algún grupo humano quería dominar la hoya, tenía que basar su poder en la explotación de estas tierras. Al principio sólo había pequeñas aldeas, pero ya desde la época ibérica se en-grandeció, cada vez más, a Acci/Wadi Ash/Guadix como centro económico y político. Su historia ha sido construida por guerreros ibéricos, colonos roma-nos, obispos, cadíes y corregido-res...pero sobre todo por el trabajo ince-sante de los agricultores.
La ruta que proponemos es sobre todo un homenaje a los campesinos de Guadix. El símbolo que hemos escogi-do representa una de las herramientas agrícolas más usadas en esta vega, el amorcaje, y es toda una declaración de intenciones: la pluma de Pedro Antonio
3.– La vega de Guadix forma la mayor planicie fluvial de toda la comarca.
4.– Los romanos potenciaron la colonia accitana basándose, en parte, en su riqueza agrícola.
El r
ío d
e Ac
ci
4
Las formas y las texturas de la tierra.
La comarca de Guadix está claramente delimitada por un gran cerco de montañas que pueden contemplarse en parte desde el mirador del Cerro del Humilladero. Entre ellas, por el sur aparece Sierra Ne-vada, con las mayores cumbres de la pe-nínsula Ibérica.
Al culminar el plegamiento alpino, hace unos 6 millones de años, en el seno de las cordilleras Béticas quedó una gran fosa tectónica sin comunicación con el mar (endorreica). Durante los siguientes 5 millones de años, esta cuenca de Guadix-Baza fue rellenándose de sedimentos has-ta formar una gran altiplanicie de más de 3500 km2. Sus bordes estaban ocupados por conos de deyección formados al acu-mularse los sedimentos que traían los arroyos desde las sierras. Más al interior, todas sus aguas se reunían en grandes ríos jalonados de lagunas y pantanos (sistema axial), que a su vez desembocaban en el gran lago salobre de la hoya de Baza.
El entorno inmediato de Guadix era sólo una pequeña parte de este sistema. Para saber de dónde procedían los sedi-mentos que se depositaron aquí, basta con sentamos en cualquier ladera del Coto del Marqués y hacer una pequeña colección de cantos rodados. Unos son grisáceos y constituidos por láminas. A veces su tex-tura es uniforme (pizarras), pero es fre-cuente que muestren laminitas plateadas y, a veces, pequeños granates oxidados (micasquistos). También hay cuarcitas, blancas o con tintes anaranjados o rosa-dos, y guijarros de hematites (óxido de hierro), Todas estas rocas proceden de las montañas más cercanas (Sierra Nevada) y
del yacimiento de hierro de Alquife. Es decir, fueron arrastrados por las torren-teras durante más de 14 km hasta acabar en su posición actual.
Todos estos materiales forman estra-tos horizontales, con una composición diferente según hayan sido depositados por los conos de deyección o por los grandes ríos del centro de la depresión. Como las aguas de los primeros tenían más fuerza, arrastraron fragmentos de roca más gruesos (gravas y arenas); los segundos, de curso lento, sólo transpor-taban materiales finos (limos y arcillas).
El tercio central de la ruta bordea las cárcavas del Coto del Marqués o de la
5.– Desde la Sª de Baza (en primer plano) queda muy cerca la mole de Sierra Nevada, sólo separada
por la estrecha altiplanicie de El Marquesado.
6.– En el Coto de El Marqués pueden encontrarse micasquistos (izq.), hematites (centro) y cuarcitas
(der.) La ti
erra
5
bajo, formando espolones de cima llana rodeados de paredes verticales de hasta 25 m de altura. En realidad, son peque-ños retazos aislados que antes forma-ban parte de los llanos de Hernán—Valle. Donde la erosión avanzó más, sólo quedan retales pequeños del nivel de colmatación (apenas unos metros cuadrados) que protegen bajo ellos estrechas columnas de sedimentos más blandos (“chimenea de hada”). Este es
Cueva del Monje. Al recorrerlo, pode-mos desplazarnos entre el área domina-da por los conos de deyección (al sur) y la ocupada por el sistema axial (al nor-te). En principio, el límite entre ambos sistemas ha cambiado mucho y es muy frecuente que se intercalen niveles de gravas/arenas y arcillas/limos. Sin em-bargo, hay una tendencia importante: cuanto más nos movemos hacia el nor-te o bajamos hacia la base de los cerros, más abundan las arcillas, mientras que en el sur y en las cotas más altas van ganando presencia las arenas y gravas. Toda la serie sedimentaria está corona-da por un “nivel de colmatación” for-mados por gravas cementadas con cali-ches (carbonato cálcico blanco) o con-creciones de óxidos metálicos (óxidos de hierros y aluminio, rojizos).
Este sistema de sedimentación co-lapsó hace unos 250000 años, cuando la cuenca se conectó con la red hidrográfi-ca del Guadalquivir. Desde entonces, la erosión ha formado la hoya actual, con-siderada como el paisaje erosivo más impresionante de Europa. En el área de la ruta, la erosión sigue afectando a las cumbres y laderas de las cárcavas, mien-tras que se forman nuevos depósitos de sedimentos en los cauces de las ramblas y en la vega.
Sobre los sustratos de arenas/gravas, la erosión ha excavado valles en “V”, con laderas sólo interrumpidas por resaltes formados por estratos más re-sistentes. Entre estos valles quedan líneas de cerros, en parte aún coronados por los conglomerados duros del nivel de colmatación que han protegido de la erosión a los materiales situados por de-
7.-– La alternancia de niveles de arcillas y gravas es típica de los depósitos del Plioceno-
Pleistoceno del Coto del Marqués.
8-– En el tercio norte del Coto del Marqués, las arcillas predominan en las cotas más bajas y las
gravas/arenas en las cumbres.
La ti
erra
6
el origen del cerro más llamativo que puede verse en la ruta: El Diente y La Muela, o como lo llaman los campesi-nos del Chiribaile, El Moro y La Mora.
Cuando aparece la arcilla, la erosión se enfrenta a un material impermeable y el agua actúa esencialmente empapando la superficie y disolviéndola. Cuando encuentra una pared extraplomada, esta agua embarrada se escurre por ella mientras se evapora, dejando la arcilla. Así se forman canalillos minúsculos que recorren las superficies y, a veces, pequeñas estalactitas.
En otras áreas, el agua penetra en el suelo (por ejemplo, siguiendo una raíz). Siempre disolviendo, se acumula y bus-ca una salida en el escarpe más cercano, formando en el proceso sistemas de túneles horizontales y simas (“piping”). En el entorno de la ruta sólo encontra-mos ejemplos en miniatura, pero en
otras zonas de la Hoya de Guadix for-man torcas de más de 10 metros de pro-fundidad que obligan a tomar muchas precauciones al andar por algunas áreas para no caer en ellas (“entorcarse”).
Todo el proceso de disolución se desarrolla a pequeña escala, generando una red hidrográfica muy encajada y extremadamente compleja (un buen ejemplo de fractal). Al seguir cualquier ramblilla aguas arriba, encontraremos afluentes cada vez más pequeños que, ya en la cabecera, sólo son canalillos mi-núsculos que a su vez se ramifican en otros aún menores. Aunque parezcan la fotografía aérea de un gran valle, real-mente, estos micropaisajes sólo ocupan unos pocos metros cuadrados.
Al contrario de lo que pueda parecer, la erosión actúa aquí lentamente. Esta-mos en una de las zonas de España con unas tasas de erosión más baja, porque
9-– Chimenea de hadas de El Moro y La Mora.
La ti
erra
7
en Guadix apenas llueve (300 l/año). Todos podemos atestiguarlo recordan-do el aspecto que tenía cualquier cerro cuando éramos niños: han pasado déca-das y, salvo que el hombre haya inter-venido, apenas ha cambiado. En reali-dad, los sistemas de cárcavas de la Ho-ya de Guadix es lo que los geólogos llaman un paisaje heredado, formado hace entre 250000 y 40000 años.
Actualmente, la erosión se concen-tra en áreas en las que el hombre altera el relieve para construir infraestructuras o terrazas agrícolas o, de forma natural, en el fondo de los principales cauces. Aquí, las crecidas mueven los sedimen-tos fluviales, siempre muy recientes y poco consolidados. Es en estos fondos de valle donde de verdad ha cambiado el relieve en los últimos miles de años y donde se ha establecido la relación de Guadix y su vega con un vecino muy generoso, pero también muy peligroso: el río Guadix.
Guadix y su río: al capricho de las ramblas.
En la tarde del 17 de octubre de 1973 empezó a correrse la voz en los barrios altos de Guadix: ¡¡la rambla ha salido!!. Desde allí sólo se oía el ruido sordo que hacían al entrechocar las piedras que arrastraba el agua; junto al río, la imagen era más más contundente. Una gran tormenta había descargado en los llanos de Charches y La Calahorra, y la rambla de Fiñana bajaba de lao a lao. Tras desembocar en el río Guadix, y estrellarse (como siempre) contra el tajo de El Vivero, toda el agua se dirigió a la ciudad.
El río arrastraba grandes árboles,
10.-– Elementos del modelado en arcillas: esta-lactitas de barro (arriba), torcas (centro) y micro-
rredes hidrográficas (abajo, con bloc de notas como referencia de tamaño).
La ti
erra
8
cañas, carros y mulos ahogados, y todo se acumulaba en los ojos del puente de la carretera de la Estación. Aguas arriba del puente, el agua subió y saltó los di-ques, superando el metro de altura en las fondas y tiendas del Arco de San Torcuato.
La situación llegó a ser apurada. La Guardia Civil había colocado explosivos en el puente. Si no se desatascaba el ta-pón, habría que volarlo. Al final hubo suerte….mucha.
Las excavaciones arqueológicas de-muestran que estas grandes inundaciones han sido frecuentes. Bajo el Arco de San Torcuato aparecieron varias de capas de arcillas (inundación) separando niveles ricos en cerámica (reconstrucción y uso), todas datadas a partir del siglo XII. En el teatro romano se encontró otro gran nivel de arcillas cubriendo capas con cerámica del siglo X, y otro más relle-nando todas las construcciones anexas situadas al norte, que indica que el área sufrió otra gran inundación en el siglo I.
La cultura popular también era muy clara. Las hazas situadas entre el casco antiguo y el río se contaban entre las más fértiles de la vega, pero los agricultores se lo pensaban antes de comprarlas: el río siempre acaba volviendo, con sus escrituras, debajo del brazo.
Por tanto, parece que Guadix y su río han mantenido una relación problemáti-ca durante siglos. Sin embargo, cabe preguntarnos si siempre ha sido igual, porque en otros ríos estas grandes creci-das provocan cambios importantes en sus cauces.
El área que recorre la ruta tiene una topografía muy sencilla. Al este y oeste
11.-– La puerta de San Torcuato inundada durante la riada de 1973.
13.– Cauce de la rambla de Baza justo antes de entrar en la vega.
12.– Estado actual de la junta entre el río Guadix (derecha) y rambla de Fiñana (izquierda).
La ti
erra
9
con la cantidad de materiales que pudo arrastrar cada rambla, que a su vez de-pende del tamaño de sus cuencas. Sin embargo, aunque la cuenca de la rambla de Baza es más pequeña, su cono de deyección es mucho mayor que el de la de Fiñana.
Las aguas de las cárcavas del Coto del Marqués y la hoya de Chiribaile (haza del pocero en árabe) se drenan por la ramblilla de los Cerezos, demasiado pequeña para haber podido crear este valle. Además es un valle extraño, sin cabecera, que se continúa plano y con la misma anchura hasta que, súbitamente, se acaba en un cantil que se eleva justo donde el cauce de la rambla de Fiñana hace una fuerte curva antes de unirse al río Guadix.
Finalmente, el cerro del Humilladero, con 1,2 km de largo y 50 m de altura sobre la vega, no está formado por alu-viones recientes, sino por las mismas
aparecen las cárcavas del Coto del Mar-qués y de los barrios de cuevas de Gua-dix. El tramo del valle del río más cer-cano a la ciudad queda delimitado al norte y sur por la entrada de dos grandes afluentes procedentes del este (las ram-blas de Baza y Fiñana), y aparece dividi-do en dos espacios de relieve suave sepa-rados por un cerro muy estrecho y alar-gado con dirección NW – SE (el Humi-lladero): el propio valle al oeste y la hoya de Chiribaile al este. El cerro, a su vez, se alinea hacia el sur con la Serreta de Zú-char, un gran espolón de cárcavas que separa la rambla de Fiñana del valle del Zalabí.
En esta historia hay cuatro actores: la hoya de Chiribaile, el cerro del Humilla-dero y las ramblas de Baza y Fiñana. Es-tas dos últimas, al entrar en llanura de la vega forman grandes conos de deyección cuyo tamaño debería relacionarse
14.– Vista aérea de la confluencia entre la rambla de Fiñana y el río Guadix. Se indican los cerros de El Coto del Marqués (1) y la Serreta de Zúchar (2), la rambla de Fiñana (3) y su abanico aluvial (4, perfilado en amari-
llo), la hoya de Chiribaile (5) y el cerro del Humilladero (6).
La ti
erra
10
Catedral. Después, la barrera Zúchar/Humilladero se rompió, y la rambla de Fiñana cambió su curso, dejando en la hoya de Chiribaile un valle colgado y formando el cauce y cono de deyección actuales. Este último volvió a empujar al río, que formó el tajo de El Vivero.
No sabemos si este cambio de cur-so fue natural o artificial. En el primer supuesto, la rambla de Fiñana habría ido rellenando con arenas la hoya de Chiribaile hasta que la barrera Zúchar-Humilladero no pudo contenerla en una de sus crecidas. En el segundo, se pudo cavar una zanja a través del cerro para desviar la rambla de Fiñana y ale-jar sus inundaciones de Guadix. No sería la primera vez que los accitanos han desviado así una rambla.
arenas y gravas que constituyen el Coto del Marqués y la Serreta de Zúchar, mu-cho más antiguos. Es una isla dejada por la erosión, que antes debió estar unida a la Serreta de Zúchar.
Teniendo en cuenta estas característi-cas, se ha publicado una hipótesis que plantea una situación inicial en la que el Zúchar y el Humilladero formaban una barrera continua y la Hoya de Chiribaile es en realidad un tramo abandonado de la rambla de Fiñana. Tras sobrepasar el Humilladero, esta se unía a la rambla de Baza para desembocar juntas en el río frente al actual Guadix, formando el gran cono de deyección de esa zona. Como este iba extendiéndose con cada crecida, habría empujado al río contra la orilla opuesta, erosionándola hasta for-mar el tajo aún visible bajo el Paseo de la
15.– Hipótesis sobre la evolución de la relación entre el río Guadix y las ramblas de Baza y Fiñana. En una situación inicial (A) en el que estas dos últimas desembocaban juntas donde hoy lo hace la de Baza, la expansión del abanico
aluvial empujaría al río contra el actual entorno de la ciudad, for-
mando los escarpes de El Paseo de la Catedral (B). Tras el cambio de curso de la rambla de Fiñana ( C), su abanico aluvial empujó el río
contra su orilla oeste para formar el escarpe de El Vivero.
La ti
erra
11
Construir una vega. En donde hoy está Guadix hay asen-
tamientos humanos al menos desde la Edad del Bronce, y ya entonces se debie-ron empezar a roturar los bosques para cultivar la llanura fluvial. Sin embargo, lo que de verdad define a la vega no es que sea un terreno cultivado, ni que se asien-te en la llanura formada por el río. Lo fundamental es que es un espacio irriga-do. Da igual que lo veamos desde los cerros del Coto del Marqués o a través de una fotografía por satélite: la diferen-cia, muy impactante, entre los secanos o cárcavas del entorno y la vega es el agua que hemos llevado con las acequias.
La primera que encontraremos será la de Ranas, que pasa bajo el tajo de El Vivero, y ya al otro lado del río, se suce-derán las de Lupe, Almecín y Chiribaile. Todas funcionaban ya en época nazarí, pero la tercera fue mejorada para abaste-
cer de agua a la fábrica de azúcar que se instaló junto a la estación de ferrocarril en 1900.
Como todas las demás acequias que riegan la vega de Guadix, extraen el agua de unas galerías subterráneas llamadas tejeas, tajeas o atarjeas, excavadas bajo el cauce del río (o la rambla de Fiñana en el caso de la de Chiribaile) y sostenidas por muros de mampostería o lajas de pizarra.
Son un sistema muy ingenioso: al ser subterráneas están protegidas de las creci-das y siempre disponen de agua, porque la recogen del acuífero subálveo del río, siempre empapado, mientras que la co-rriente superficial puede desaparecer en verano.
Los sistemas de regadío son tan com-plejos que casi siempre se construían por iniciativa estatal o, al menos, de los pode-res locales. Para empezar, era necesario construir la tajea, la acequia y los ramales
16.– Red de acequias de la vegas de Guadix y Zalabí según M. Bertrand y J. Sánchez-Viciana. Se han destacado con colores las acequias relacionadas con la ruta.
Cons
trui
r una
veg
a
12
para repartir el agua, y si se necesitaban, también balsas para almacenarla y redis-tribuirla. Todo el sistema debía tener pendientes muy bajas (menos del 1 %) para evitar que las acequias se erosiona-ran y extender al máximo el área regable. Además, cada propietario tenía que nive-lar perfectamente sus hazas para que el riego fuera uniforme y prevenir su ero-sión.
Una vez en funcionamiento, las co-munidades de regantes, a través de un regaor pagado por los socios, mantienen el sistema reparando roturas y retirando el limo y la vegetación que encenagan las balsas y acequias. Y, sobre todo, deben asegurarse de que a cada agricultor le llegue el agua que le corresponde en el día y la hora prefijados.
Estas acequias eran también una fuente de agua accesible para todos los vecinos. Donde hoy se levanta el bar del Parque del Vivero, se reunían 30 o 40 mujeres a diario antes de que llegaran las lavadoras. Pertrechadas de tablas y jabón blanco, usaban el agua de la acequia de Ranas para lavar la ropa de su casa o, por encargo, la de las casas pudientes. Cuan-do había una boda, también se iba allí a lavar la lana que rellenaría los colchones de los recién casados. En realidad era una excusa para una fiesta femenina en la que entre consejas y risas pícaras, se daba la bienvenida a un nuevo miembro al “club de casadas” de los clanes familiares.
Cuando el sistema de riego estaba a punto, cada propietario, personalmente o a través de jornaleros, debía mimar sus tierras: asegurar las paratas de los bordes de las hazas, si era necesario con muretes (albarranas), retirar las piedras gruesas
17.– Interior de una tejea.
18.-La balsa de Chiribaile permite distribuir el agua a ramales que corren a ambos lados del cerro
del Humilladero.
19.-El relieve original del valle fluvial ha sido muy alterado para conseguir bancales de superficie
horizontal.
Cons
trui
r una
veg
a
13
instala el mercado, situada justo al lado. En suma, nuestros antepasados
hicieron todo lo posible para explotar la vega y dar de comer a sus familias, pero siempre podía venir una tormenta a destiempo, una inundación o una plaga. Además, había que hacer todo lo necesario para que la divinidad prestara su apoyo.
Sucesivamente, durante más de dos milenios resonaron las invocaciones al
que estorban al laboreo y fertilizar la tierra con palomino o estiércol.
Finalmente, quedaba un problema por resolver: proteger las tierras de las riadas. Las amenazas más serias las repre-sentaban el río o las ramblas de Baza y Fiñana. Tradicionalmente, sus orillas estaban pobladas de sotos de vegetación de ribera que separaba los campos del cauce y servían de amortiguador en caso de inundación. Actualmente, estos sotos han sido sustituidos por cultivos y los cauces están encerrados entre grandes muros de contención. Estos diques son sólo la última versión de algo que se lleva haciendo durante siglos. Antes de que se hicieran las nuevas obras de encauza-miento en 2015, en los enfosques de los muros de la rambla de Baza aún se podía ver las firmas de los albañiles que los levantaron o repararon en 1888 y 1935. En otros tramos (por ejemplo de la ram-blilla de los Cerezos), en lugar de muros de contención se construyeron grandes caballones de tierra que se reforzaban plantando sobre ellos arbustos.
El principal problema de todas estas canalizaciones es que las ramblas siguen acumulando arena en su interior, elevan-do el cauce hasta que los muros y caba-llones quedaban inutilizados para conte-ner el agua de las crecidas. Para evitarlo, no se limpiaba el cauce, sino que se hacía un nuevo muro o caballón apoyado so-bre el anterior. El resultado es que estos cauces canalizados han ido ganando altu-ra respecto a las hazas colindantes. Antes de que se hicieran las obras de la nueva canalización de la rambla de Baza, en su desembocadura el cauce estaba a más de 4 m por encima de la parcela donde se
20.– Las propiedades del suelo se han mejorado añadiendo estiércol (arriba) y retirando las piedras
que iban saliendo al labrar (abajo).
Cons
trui
r una
veg
a
14
Netón ibérico, la Ceres romana, Allah o el Dios cristiano para que cuidasen las cosechas y no enfermasen los animales.
En los últimos 500 años, la pobla-ción cristiana se ha concentrado en dos ceremonias anuales. El 17 de enero se celebra la romería de San Antonio Abad (San Antón) para pedir su intercesión en la protección de los animales domésti-cos. Para conseguirlo, cada animal debe ser conducido por su dueño mientras da siete vueltas alrededor de la ermita.
Para proteger las cosechas, la cere-monia más importante era la Procesión de las Espigas, que tradicionalmente se ha celebrado al amanecer del día de San Juan (24 de Junio), pero que después se ha movido a fechas próximas.
Además, la vega más cercana a Gua-dix cuenta con su santuario local: la er-mita del Humilladero. Según la tradición (porque no se conoce ningún dato que lo confirme), en este lugar se humillaron las
21– Durante las reparaciones de los muros de contención de la rambla de Baza, Rafael (en 1888, imagen pequeña) y Antonio (en 1935) firmaron los enfosques después de hacer un buen trabajo.
23.– La romería de San Antón en 2011.
22.– Entrada de las tropas castellanas en Guadix según una talla del coro bajo de la sillería de la catedral de Toledo (Mateo Alemán, 1494-95)
Cons
trui
r una
veg
a
15
ta. En la pared sur del edificio aún se conserva un tubo inclinado a través del cual se echaba el aceite, que acababa en una tinaja situada en el interior, mezcla-do a veces con pequeñas notas en las que se escribía la petición: …que mi hijo vuelva de la Guerra de África…que a mi padre se le cure ese dolor del costao…que mi hermana case bien…que mi marío deje el juego…que no pasemos hambre otra vez este año…
las autoridades nazaríes para rendir de forma oficial la ciudad de Guadix a los Reyes Católicos el 30 de Diciembre de 1490.
La ermita fue construida, según la lápida de la fachada, en 1864 a devoción de sus dueños, D. Torcuato de Casas Miranda y Dª. Rafaela Serrano Peñuela, y contribuyó con su trabajo personal el maestro albañil Antonio Hernández Arques, y la puerta por promesa del carpintero Torcuato Hernández. Está dedica-da al Santo Cristo de la Luz, cuya fiesta se celebra el 14 de septiembre.
Este Cristo se ha considerado muy milagroso y aún acuden mujeres a la er-mita a rezar y cumplir sus promesas. Hace décadas el ceremonial era algo dife-rente. Las promesas eran confirmadas por una ofrenda de aceite que se usaría para las lámparas que iluminaban la ermi-
24.– Vista general de la ermita del Humilladero y, en la imagen pequeña, el tubo para las ofrendas de aceite.
Cons
trui
r una
veg
a
16
Los frutos de la tierra. Aseguradas las infraestructuras y el
favor divino, a continuación venía lo realmente importante: plantar, cosechar y comer o vender. A poco que nos fije-mos mientras paseamos, vemos que en los campos de Lupe y El Chiribaile abundan hoy las hazas dedicadas exclusi-vamente al olivo, a los frutales, a los álamos o, ya en los secanos cercanos al ferrocarril, al almendro.
Esto es nuevo. Casi toda la superficie de las hazas se dedicó hasta hace poco a cultivar trigo, que era lo que de verdad daba de comer y valía dinero en una tie-rra en la que no se puede cultivar en se-cano.
Sin embargo, también se dejaba lugar para plantar maíz (panizos), guisantes, habichuelas, habas, ajos, ajetes, cebollas, acelgas, zanahorias, pimientos, tomates, patatas, nabos, coles, coliflores, lechuga,
25. Vista de la vega desde el Humilladero.
Subimos a la torre [de la Mezquita Mayor de Guadix], desde cuya altura contemplamos la situación de la ciudad, la cual se halla, como antes he dicho, en un hermoso y fecundo llano cruzado por varios riachuelos que riegan copiosamente aquella tierra. Por estar muy alta con relación al mar, no se dan allí los frutos propios de la costa como el limonero, el naranjo y el olivo; pero sí el nogal, el almendro, la higuera, el manzano, el peral, etc.. cual sucede en las cercanías ele Padua. La comarca
está ceñida por un cerco de montañas, que son altísimas hacia el mediodía occidental; en ellas nevó por entonces, y, sin embargo, disfrutábase en el valle de una blanda temperatura.
Mucho nos agradó el espectáculo de la vega, que está muy poblada. Ieronimus Münzer (1494): Itinerearum siue peregrinatio excellentissimi viri
atrium ac utriusque medicine doctoris Hieronimi Monetarii de Feltkirchen ci-vis Nurembergensis.
Cons
trui
r una
veg
a
17
alfalfa, yeros y avenate para los anima-les…remolachas para la Azucarera…. y, a escondidas de la fiscalía, unas maticas de tabaco. Es la “cultura promiscua” (un mosaico de todo) que los agricultores han practicado durante siglos en torno al Mediterráneo.
Como la mayor parte de las explota-ciones tenían como primer objetivo lle-nar las despensas familiares y, si era posi-ble, vender y llevar dineros a la casa, se solía sembrar un poco de todo, aunque se daba mucha importancia al trigo (el pan ha sido el principal alimento desde el neolítico) y, en menor medida, a otros alimentos básicos (patatas y maíces).
Los árboles se plantaban únicamente en los bordes de las hazas y las paratas. Los olivos y almendros, hoy tan comu-nes, eran raros. Los agricultores accitanos sabían perfectamente que estas tierras están casi en el límite del área de cultivo de las razas disponibles hasta hace poco, y un invierno demasiado frío o unas hela-das tardías podían malograr las produc-ciones. Se plantaban tentando a la suerte: el año que no viene malo, dan cosecha y tenemos para el habío de la casa.
Lo que más se plantaba eran frutales, todos los posibles, y si una fruta no la producías tú, se la comprabas o cambia-bas por las tuyas al vecino. El resultado era que entre mayo y octubre, la vega nos daba peras (de manteca, de agua, de Prie-go, de invierno….¡hasta 7 variedades distintas!), manzanas, membrillos, zam-boas, cerezas, guindas, albaricoques, ci-ruelas, melocotones, priscos (una suerte de melocotones pequeños), serbas, nís-polas de invierno, granadas, acerolas, almecinas, azufaifas, uvas (de parras y
27.– Aunque hoy quedan muy pocos, antes no eran raros en la vega los castaños, azufaifos o
nísperos de invierno.
26.-Un haza con policultivo de patatas, habas, coles, cebollas, ajos, lechugas, y el encañao prepa-
rado para los tomates.
Cons
trui
r una
veg
a
18
y viñas), moras rojas y negras, caquis, higos chumbos, fresas, higos, brevas, piñones, bellotas dulces (de un tipo espe-cial de encina, los belloteros), castañas, nueces, avellanas y almendras….y en los setos se podían recolectar tapaculos, majoletas y zarzamoras. Para diciembre, se recogían aceitunas para encurtir o llevar para aceite a la almazara de la Puerta de Paulenca, y convenía tener un laurel para contar con hojas para condi-mentar.
Además, siempre con el ánimo de tener de todo, se destinaban espacios marginales para producir otros materia-les útiles. En los taludes húmedos de las acequias se plantaban almeces para tener ramas rectas con las que hacer astiles de azadas, mangos de palas, horcas o varas para recoger las aceitunas o almendras. Y en los bordes del río y las ramblas se plantaban peralejos (álamos blancos), chopos (álamos negros) y cañas para disponer de michinales y cañizos para las obras.
Incluso los herbazales, los barbechos y los restos de cosecha tenían su uso. Todas las casas que se lo podían permitir tenían su “pico” de cabras (dos o tres) que un cabrero se pasaba a recoger (junto con las del resto de los vecinos) todas las mañanas para llevarlas a pastar, a cambio de parte de la leche y algún cabrito.
A este pico de cabras (que daban leche para hacer un queso que era consi-derado entre los mejores del país) se unían durante el otoño los rebaños de ovejas que, bajados de la sierra, aprove-chaban las rastrojeras antes de seguir camino hacia las vegas costeras, el valle
28.– Las moreras fueron muy importantes al pro-porcionar alimento para los gusanos de seda y se
podían encontrar en casi todos los bordes de hazas. Hoy casi han desaparecido.
29.– Los álamos blancos o peralejos se dejaban crecer junto a las ramblas y acequias para tener
madera que se usaría después en carpintería y cons-trucción.
Cons
trui
r una
veg
a
19
unas manos a la ronda o la brisca. Al lado, por orden de la señora de la casa, un macizo de lirios morados, un jazmín o cuatro rosales.
En otros casos, la casa familiar esta-ba en la propia vega y ya eran jardines de verdad. El tramo más bello de toda
del Guadalquivir o Sierra Morena. En las casas, además, se mantenían conejos, cerdos para la matanza o gallinas para dar huevos y pollos que sólo se mataban en ocasiones muy especiales: la cena tradi-cional de Nochebuena era el hoy casi banal arroz con pollo. Incluso, los agri-cultores mejor situados tenían sus pro-pias mulas y bueyes de raza murciana para arar sus campos o tirar de carros, o se ganaban la vida como muleros, hacién-doles trabajar para los vecinos que no los tenían. Además, el estiércol (animal y humano) del corral se usaba como abono.
Finalmente, había espacio para el descanso y la belleza: una pequeña cueva en el Humilladero, pequeños chamizos de mechinales y techo de retama, o el sombraje bajo las higueras, los nogales o las parras, con tres sillas y una mesilla desvencijadas bastaban para echar un rato con la familia o los vecinos después del trabajo, o juntarse catar unos cachos de tocino de marrano pintao y unos chatos de vino del país, y si encartaba, echar
30.– Junto con las mulas, las vacas y bueyes de raza
murciana fueron muy importantes para el trabajo de los campos en la vega de Guadix. Grandes y podero-sos, los bueyes eran capaces
de arrastrar los carros cargados hasta los topes o arar los suelos más pesa-
dos...y todo a cambio de los sobrantes de la huerta. Hoy
está en grave peligro de extinción.
31.– Una masa de hiedra y rosales escapa con el ¿descuido? de dueño a través de la tapia para
alegrar, también, al que pasea.
Cons
trui
r una
veg
a.
20
la ruta está junto a las Casas del Humilla-dero, en plena hoya de Chiribaile. El camino aparece sombreado de falsas acacias y cipreses, y el jardín (cerrado a las visitas) se desborda por las tapias con rosales y tapices de hiedra mezclados con las colas de caballo de la acequia. Invadidos por el tapiz verde aparecen, ya sin uso, una pila y un pequeño lavadero.
Es un sitio excelente para hacer una pequeña parada en nuestro camino y disfrutar de la belleza que, descuidada-mente, nos ofrecen los propietarios.
32.– Pila para lavar en las Casas del Humilladero.
Cons
trui
r una
veg
a
21
dáuricas (Hirundo rustica), chovas piqui-rrojas (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y grajillas (Corvus monedula). También son el refu-gio preferido para zorros, tejones y garduñas, que cada noche bajan a la vega a buscar roedores, insectos, majo-letas, y cuando los haya, higos y aceitu-nas.
La biodiversidad de la vega. Todo este paisaje humanizado elimi-
nó casi por completo a los bosques que cubrieron la vega antes de comenzar a ser cultivada. En los suelos aluviales situados junto al río debieron existir grandes bosques de sauces, fresnos de hoja estrecha y álamos blancos y, con un suelo algo más seco, encinares salpica-dos de quejigos. Al acercarnos a las cár-cavas, se imponía la sequía del verano y las encinas empezarían a clarear hasta dar paso a retamares y coscojares con enebros de miera en los fondos de valle y umbrías, y ya en las solanas y cumbres, el semidesierto de espartos, albaidas y salaos negros.
Hoy, el área más salvaje de la ruta está en el Coto del Marqués. Este lugar siempre ha sido un refugio para aquellos que buscaban alejarse de la civilización de la vega y Guadix o del peligro que podía venir por las vía de comunicación que confluían en la ciudad. En el Moro y la Mora aún pueden verse las cuevas acantiladas en las que se protegió parte de la población musulmana del entorno, y la tradición cuenta que en la cercana Cueva del Monje su habitante encontró el recogimiento que buscaba para la ora-ción.
Actualmente, los barrancos y tajos mantienen una importante población de cabra montés (Capra pyrenaica) y se pue-den ver al atardecer búhos reales (Bubo bubo). Además, menudean los nidos de mochuelos (Athene noctua), cernícalos comunes (Falco tinnunculus), halcones peregrinos (Falco peregrinus), collalbas negras (Oenanthe leucura), aviones roque-ros (Ptyonoprogne rupestris), golondrinas
33.– Durante la Edad Media se excavaron cuevas-refugio en los tajos del Moro y la Mora.
34.– Las chovas piquirrojas o grajos son uno de los habitantes más típicos de los tajos arcillosos.
35.– Hembra y choto de cabra montés.
La b
iodi
vers
idad
22
La vegetación natural está muy trans-formada, ya que cualquier encina, cosco-ja o enebro que podía aprovecharse para leña ha desaparecido. Sin embargo, aún podemos encontrar áreas poco alteradas, perfectas para ver como pequeñas varia-ciones en la orientación y composición del suelo de las laderas cambia la canti-dad de agua que pueden obtener las plantas, algo básico en un área de clima tan seco como esta (unos 300 l/año).
Un buen lugar para ver estos cam-bios son las pequeñas colinas de arenas y gravas de la parte más baja del Coto del Marqués, justo al pasar la vía del tren. Las laderas de solana y las cumbres apa-recen pobladas por albaidas (Anthyllis terniflora y Anthyllis cytisoides), bolinas (Genista umbellata), bojas (Artemisia barre-rieli) e, incluso, por alquitiras (Astragalus clusianus), capaces de vivir sobe los suelos más secos, rocosos y expuestos. En las umbrías, un poco más húmedas, los ma-torrales son más cerrados, y a las albaidas y bolinas se unen retamas de bolas (Retama sphaerocarpa), espartos (Macrochloa tenacissima) y perdigueras (Helianthemum almeriense). En los valles situados entre los cerros, el suelo arenoso acumula la humedad de las laderas. Debieron estar ocupados por matorrales similares a los que hoy pueblan los bordes de la rambla de Baza, con grandes retamas de bolas mezclados con almoraces (Thymus mas-tichina). Sin embargo, el pastoreo ha abierto el retamar y creado pastizales anuales que nos regalan floraciones ex-plosivas al comenzar la primavera.
El verdadero semidesierto aparece en los afloramientos de arcilla. Siguen vién-dose albaidas, pero en las laderas más
1
2
3
4
36.– Vegetación del Coto del Marqués: matorral de perdigueras en umbría (1), albaidar de solana (2),
prado estacional de fondo de valle (3) y retamar con almoraces en la rambla de Baza (4)
La b
iodi
vers
idad
23
más erosionadas sólo sobreviven algunos tamojos (Hammada articulata), o albardi-nes (Lygeum spatrium) y sisallos (Salsola vermiculata) en las bases de las laderas o en rellanos con algo más de humedad. Los sisallos, además, colonizan muy bien las parcelas de secano abandonadas y las áreas sobrepastoreadas. Un pariente cer-cano, el salao negro (Salsola oppositifolia), puede colonizar también los bad-lands de arcilla y los taludes que se forman al ate-rrazarlos para crear plantaciones.
El resto del Coto del Marqués apare-ce cubierto con una repoblación forestal que, en su mayor parte, se plantó durante la II República. La especie más empleada fue el pino carrasco (Pinus halepensis). Por desgracia, este pinar no se ha cuidado y la densidad excesiva del arbolado ha favo-recido la extensión de una plaga que lo ha dejado en muy mal estado. Ya en la vega, el bosque natural ha desa-parecido. El único testimonio de los anti-guos encinares son las gigantescas chapa-rras que aún crecen en la cumbre del cerro del Humilladero, que se acompa-ñan de retamas locas (Osyris alba), majue-los (Crataegus monogyna), y tapices de hie-dra (Hedera helix) o hierba doncella (Vinca difformis). De los bosques y matorrales de ribera ha quedado algo más. A lo largo de la ruta se pueden ver junto a la ermita del Humilladero setos con peralejos (Populus alba), zarzas (Rubus ulmifolius), rosales salvajes (Rosa canina) y majuelos, En la hoya de Chiribaile los encontrare-mos poblados de saucos (Sambucus nigra), y a lo largo de la ramblilla de los Cerezos, crecen pangiles (Eleagnos angustifolia), cambroneras (Lycium europaeum) y saugaz-tillos (Vitex agnus-castus).
37.– El salao negro (arriba) y el tamojo (abajo) viven sobre los suelos más secos y pobres de las
cárcavas.
La b
iodi
vers
idad
24
Fuera de estos reductos, todo el te-rreno se cultiva, y la vida salvaje ha debi-do adaptarse a la presencia humana y a los ritmos que impone el laboreo de la tierra. La vegetación es esencialmente ruderal, adaptada al pisoteo y el exceso de nitrógeno de los bordes de caminos y a las limpiezas reiteradas para evitar los incendios y dar prioridad a los cultivos. Son siempre plantas anuales que forman herbazales densos y coloridos con una variedad florística muy alta.
Estos prados aparecen en cualquier haza abandonada, borde de ramal de acequia o margen de camino, y nos per-miten un acercamiento muy sencillo a la botánica. Lo más cómodo es pasear durante la primavera por el Parque del Vivero, donde se pueden encontrar las mismas especies que en los herbazales de la vega, con la ventaja de que la cerca-nía al pueblo nos permitirá llevar a niños pequeños, o hacer un paseo de sólo me-dia hora si andamos cortos de tiempo.
Los animales se integran en el este ecosistema gracias a su capacidad para soportar la presencia humana y explotar los recursos disponibles. El recurso que marca la diferencia es el agua aportada por el regadío. De no ser por ella, la fauna no sería muy diferente de la de las cárcavas o los cultivos de secano los llanos de Hernán-Valle. La presencia de los sistemas de irrigación y sus ecosiste-mas asociados permite la presencia de especies que, en principio, son típicas de los bosques y matorrales de las sierras que rodean la hoya de Guadix. Gracias a ellas, la región mantiene una biodiversi-dad más elevada que la que se puede encontrar en otras áreas semidesérticas
como las tierras bajas de Almería. Los ecosistemas acuáticos aún mantienen poblaciones de libélulas, ranas (Pelophylax perezi), sapos comunes (Bufo bufo) y corredores (Bufo calamita), musga-ños (Neomys anomalus), culebras de agua (Natrix maura) y gallinetas (Gallinula
38.– Pinar de repoblación en la rambla de Baza.
39.– Setos de cañas, cambroneras y saugaztillos en la ramblilla de los Cerezos.
40.– Las encinas aún destacan sobre los olivos del cerro del Humilladero.
La b
iodi
vers
idad
25
chlorophus), mientras que los setos y culti-vos arbóreos facilitan la instalación de verdecillos (Serinus serinus), verderones (Carduelis chloris), jilgueros (C. carduelis), pinzones (Fringilla coelebs), buitrones (Cisticola juncidis), ruiseñores (Luscinia megarhynchos), carboneros comunes (Parus major)...
Un segundo recurso es la propia ciu-dad de Guadix, cuyos edificios y arbola-do permite a numerosas especies encon-trar dormideros y áreas de cría desde los que salen cada dís por miles para forra-jear en la vega. Durante el invierno, des-tacan especialmente los grandes grupos de estorninos negros (Sturnus unicolor), gorriones comunes (Passer domesticus) y lavanderas blancas (Motacilla alba) que duermen en los árboles urbanos para aprovechar el calor que desprende la ciudad. En época de cría nos faltan las cigüeñas blancas, que dejaron de criar en Guadix en la década de 1970, pero la ciudad aún alberga miles de cazadores aéreos como aviones comunes (Dolichon urbica), vencejos comunes y pálidos (Apus apus y A. pallida), murciélagos enanos (Pipistrellus pygmaeus) y de borde claro (P. kuhlii).
El tercer recurso es la comida. Mu-chas especies están en realidad subvencio-nadas por nosotros. Siguen buscando alimentos “naturales”, pero gran parte de la dieta procede de las basuras o de los cultivos, permitiéndoles mantener pobla-ciones más altas que las que tendrían en condiciones naturales. Así, los tubérculos y bulbos cultivados pueden ser asaltados por los topillos comunes (Microtus duodeci-mcostatus); los estorninos negros pasan la primavera y verano cazando insectos, y
41.– Típico herbazal ruderal.
42.– Tres habitantes comunes de la vega: el cara-col de huerta. La rana común y la musaraña gris.
La b
iodi
vers
idad
26
en invierno se atiborran de frutos de lau-rel y aceitunas; estas últimas, ya caídas al suelo, son pate de la dieta invernal de tejones (Meles meles) y garduñas (Martes foina); los ratones morunos (Mus spretus) y o ratas negras (Rattus rattus) aprovechan todo lo que se ponga a su alcance. En el límite difuso con la domesticación, los gatos de las casas de campo cazan en el entorno pájaros, musarañas, topillos, gri-llos, lagartijas o salamanquesas.
Conscientemente, dejamos en el tinte-ro a los invertebrados. Aunque sean cada vez más escasos, aun pueden sorprender-nos las mariposas chupaleches del cerro del Humilladero, los escarabajos rinoce-ronte, los caracoles de huerta, los grillos, las mariquitas, las lombrices o las libélulas que revolotean junto a las balsas…Todos, consciente o inconscientemente, hemos hecho de niños un master de entomología y podemos guiar a nuestros hijos para que también tengan el título…
43.– La conservación de los ecosistemas asociados a las acequias y, sobre todo, las balsas como la de
Lupe son imprescindibles para mantener la biodiver-sidad en la vega.
44.– La gallineta aún cría en casi todas las balsas.
45.– Cientos de murciélagos enanos y aviones comunes salen cada día de la ciudad para cazar
insectos en la vega.
La b
iodi
vers
idad
27
nos y que la mayoría de la gente sólo tenía lo justo para mantener dignamen-te a su familia. También era frecuente que, ya en una situación límite, vinieran mal dadas: un mal granizo de finales de mayo podía destruir todo el trabajo del año y una enfermedad en el corral ma-tar a todos los cerdos. El que la mayo-ría de las huchas tengan forma de cer-do no es casual: eran cuentas corrientes con patas, y perderlos era un mazazo para la mayoría de las familias.
En cuanto hubo otra opción (emigrar), muchos agricultores lo deja-ron; y cuando el desarrollo de los me-dios de transporte y los mercados ha traído productos de todos lados y se han derrumbado los precios, lo han
Un futuro para la vega. Este escrito es un “paseo” por lo que
fue la Vega de Guadix, y hemos querido que sea así porque si no entendemos cómo se creó este paisaje y quienes lo crearon, no podremos dar sentido a lo que veremos hoy al recorrerla.
Se podría pensar que era un Paraíso agrícola, creado y mantenido con gran sabiduría y capaz de dar una increíble variedad de frutos. Es cierto, pero tam-bién ha sido muy duro vivir en ella. De-trás de la imagen bucólica de las lavande-ras de la acequia de Ranas se esconde el dolor de los sabañones de febrero, y es cierto que la vega daba mucho trabajo, pero también lo es que sus riquezas aca-baban, realmente, en muy pocas ma–
46.– En la romería de San Antón de 2011, lo único que se vio parecido a los tradicionales bueyes murcianos eran peluches. Estos niños seguro que estarían menos aburridos si los vieran en carne y hueso; puede que ya no tengan oportunidad de hacerlo. Después de darnos leche, carne y fuerza de trabajo durante siglos, están
extinguiéndose entre la más absoluta indiferencia...
Un
futu
ro p
ara
la v
ega
28
dejado muchos más. Hoy es muy difícil vivir del campo. Casi ningún propietario depende sólo de su fruto: son comercian-tes, maestros, albañiles o abogados. Al morir el padre, los hijos, que viven lejos, se las ven y se las desean para encontrar a alguien que siga llevando el campo fami-liar. En muchos casos no lo consiguen, y las tierras quedan abandonadas. En otros, buscan un cultivo poco trabajoso y que de algo de dinero. Así, la vega se está convir-tiendo en una gigantesca plantación de álamos.
Creemos que ya no necesitamos la vega para que nos dé de comer y eso se nota. Las tierras más cercanas a Guadix se han urbanizado y, ya más lejos, muchos campos sólo se usan como fincas de re-creo de fin de semana. Además, lo que ya no se considera útil, se menosprecia. La ciudad de Guadix tiene una imagen de sí misma (Iglesia, funcionarios, comercio) en la que no están ni el campo ni los agricul-tores. A esto sumamos el peso aplastante de la burocracia y los técnicos, que lleva camino de hacer que por cada agricultor haya 10 peritos. Los discursos oficiales sólo ha-blan de optimización, estandarización, rentabilización de producciones o puesta en valor; teniendo técnicas muy avanza-das, consideran que deben aplicarse por igual en todos lados para, supuestamente, permitir que los agricultores puedan vivir del campo. Ciertamente, estamos en tiem-pos de grandes cambios.
El más peligroso de ellos es la moderni-zación de los sistemas de regadío. La Vega y su Biodiversidad han soportado la expansión de los cultivos americanos (patata, maíz, pimiento, tomate), la del cáñamo en el siglo XVIII, la de la remola-
cha a comienzos del XX, y ahora se pue-de llenar de fincas de recreo, olivares y alamedas, pero mientras las acequias tra-dicionales se mantengan, seguirá existien-do y, en caso de necesidad, se podrá vol-ver a cultivar. Si cambiamos completa-mente su funcionamiento, retiramos de su gestión a las comunidades de regantes y las convertimos en cañerías, no sólo vamos a destruir lo que debería ser un Monumento Histórico y arrasar su Biodi-versidad: vamos a cortarle las venas a la vega. A muchos de los peritos que promueven este proyecto, quizás le convendría leer lo que nuestros antepasados decían cuando, en otros tiempos de cambio llegaron gentes desde arriba a explicarnos cómo había que manejar el regadío:
47.– Estos almeces de la cuesta del Humilladero formaban un seto bellísimo, pero han sido talados
y envenenados con herbicida hasta matarlos.
Un
futu
ro p
ara
la v
ega
29
porque “estorban” la vista de Guadix desde el jardín del chalet?,¿podemos permi-tirnos como Sociedad que se pierda todo lo que hacía bella y productiva la Vega?, ¿podemos despreciar y destruir, así, sin pestañear, un paisaje que nos ha dado de comer durante milenios?.
Esta situación podría llevarnos al pesimismo, pero lo cierto es que aún estamos a tiempo. Por suerte, como Sociedad nos hemos dotado de leyes que, como el Plan Especial de Protec-ción del Medio Físico de la Provincia de Granada, protegen los paisajes agra-rios de la Vega, impidiendo que se los trague la ciudad, y nos esforzamos a través de las administraciones para rehabilitar áreas que podían parecer irrecuperables. Así, El Vivero, tras ser arrasado por la inundación de 1973 y convertirse en una escombrera, ha sido transformado en un parque.
Porque ni el ciego puede juzgar de los colores, ni el sordo de su nacimiento puede ni sabe hablar, porque ni el uno vió, ni el otro oyó, y todos los
que nacieron, ni supieron ni saben perfectamente hacer aquello que no vieron ni oyeron […..]
Y si algunos quisieren decir que son de tierras donde viven por riego y por acequias, y que de esto saben algo, digo que ninguna, y si alguna, muy poca fé se le debe de dar; porque es verdad
que esta tierra y la condición della no es tal ni de la condición de aquella, y aún más, digo que en esta misma tierra hay de una parte a otra tanta diferencia que no parece sino estar a mil leguas
lo uno de lo otro; porque de una manera y en un tiempo se quiere labrar, sembrar y regar Be-
nalúa, y de otra Grayena, y de otra Paulenca, y de otra Albuñán, y de otra el río Alhama, y
todo esto está a dos leguas de término, y así todos los heredamientos y tierras no por un orden se
labran, siembran, riegan y tratan ni en un tiem-po, más por muchos y diversos.
(Archivo General de Simancas, Cámara-Pueblos, leg 8-248, “Carta [de la ciudad
de Guadix] a los regidores de Granada”. Finales del Siglo XV).
Este menosprecio de lo “inútil” tam-bién se manifiesta en el paisaje de la vega. La antigua diversidad de cultivos se está perdiendo rápidamente: es ya casi impo-sible encontrar moreras, azufaifos, níspe-ros de invierno o acerolos; los almeces de la cuesta del Humilladero se han destro-zado con saña; las encinas la cima del cerro son taladas, una tras otra, rodeadas de indiferencia; y casi todos los gigantes-cos nogales se cortaron para vender la madera por cuatro duros. Es cierto que todas las parcelas de la Vega tienen due-ño, y que en principio, puede hacer con sus tierras lo que le dé la gana, pero ¿es lógico que se talen castaños centenarios
48.– En algunos tramos de acequia ya pueden atisbarse las futuras cañerías de cemento modernas en las que se pretenden transformar los regadíos.
Un
futu
ro p
ara
la v
ega
30
Además, la Sociedad está cambiando. Se están volviendo a apreciar los produc-tos tradicionales, cultivados cerca de nues-tras casas y con técnicas respetuosas para el Medio Ambiente. En esta nueva situa-ción, el que la Vega haya quedado fuera de la modernización agroindustrial puede ser una ventaja, porque la implantación de la agricultura ecológica sería más sencilla que en otras áreas…y los productos eco-lógicos tienen cada vez más demanda y se pagan muy bien. Si aprovechamos esta oportunidad, la Vega retomará el papel que ha jugado durante siglos, convirtién-dose de nuevo en un motor para el desa-rrollo de Guadix.
Finalmente, tenemos el ingrediente más importante: la gente. Aún podemos encontrar en la Vega escenas y personajes que demuestran que no todo está perdido. Los guadijeños que siguen plantando su haza de huerta, aunque no sea consciente-mente, evitan que los saberes tradicionales se pierdan; José El de la Clara, sus hijos y su mulo siguen mostrándonos como se ganan la vida honradamente ayudando a cuidar la vega; Miguel Ángel, profesor jubilado, está ayudando a conservar la agrodiversidad con la colección de perales de los de toda la vida que ha plantado en el Humilladero… Y la puerta hacia el fututo
seguirá abierta mientras hortelanos a tiempo completo como Manolo Borlas (cultivador de tomates) demuestren con los hechos que una de las pocas salidas que tiene Guadix es volver a apreciar a sus agricultores y a cultivar, de verdad, con mucho trabajo y mucho cuidado, sus tierras.
La vega sigue viva.
49.– Después de convertirse en una escombrera, el Vivero ha sido recuperado como parque.
50.– José El de la Clara, preparado para echar un jornal en las hazas de la ramblilla de los Cerezos
(23 de mayo de 2015).
Un
futu
ro p
ara
la v
ega
El Medio Natural. Costa Pérez, J. C.; F. Valle Tendero, F. B, Navarro Reyes y M. N. Jiménez Morales (2004):
Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz II: Series de Vegetación. Junta de Andalu-
cía, Sevilla. 351 pp.
De la Cruz Pardo, J.; M. Yanes Puga, C. P. Sánchez Rojas y M. Simón Mata (2010): Altiplano estepario. Ambientes semiáridos del sureste andaluz. Junta de Andalucía, Sevilla. 715 pp.
Garrido-García, J. A. (2008): Las comunidades de mamíferos del sureste de la Península Ibérica:
elementos para un análisis histórico. Galemys, 20 (1): 3—46.
Garrido - García, J. A.; y J. Nogueras Montiel (2002-2003): La mastozoofauna de la cuenca del
río Fardes (SE de la península Ibérica): atlas provisional de distribución. Zoologica Baetica, 13/14: 9 -
36.
Pleguezuelos, J. M. (1992): Avifauna nidificante de las sierras Béticas Orientales y depresiones de Guadix, Baza y Granada. Su cartografiado. AMA-Universidad de Granada, Granada. 365 pp.
TECNA. SL (2009): Itinerario Geoturístico. Cuenca de Guadix-Baza. GDR Guadix-GDR Altiplano
de Granada. Guadix, 31 pp.
Valera, F.; C. Díaz-Paniagua, J. A. Garrido-García, J. Manrique, J. M. Pleguezuelos y F. Suárez
(2011): History and adaptation stories of the vertebrate fauna of southern Spain’s semi-arid habi-
tats. Journal of Arid Environments., 75: 1342 - 1351.
Historia y medio humano.
Asenjo Sedano, C. (2002): De Acci a Guadix. Univ. de Granada, Granada. 241 pp.
Bertrand, M.; y J. R. Sánchez Viciana (2006): L'irrigation du territoire de Guadix, Les grandes
acequias de Sierra Nevada: l'Acequia de la Sierra. Pp. 1—49 en P. Cressier (Ed.): La maîtrise de l'eau en Al-Andalus. Paysages, pratiques et techniques. Casa de Velázquez - CNRS.
Bertrand, M.; y J. Sánchez Viciana (2009): Canalizos y tejeas, dos sistemas de captación de agua
mediante galerías subterráneas en las altiplanicies granadinas. Andalucía Oriental. Arqueología y Terri-torio Medieval, 16: 151 - 178.
Espín Piñar, R.; E. Ortíz Moreno, E. Guzmán Álvarez y J. D. Cabrera Peña (2010): Manual del acequiero. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla. 154 pp.
Garrido García, C. J. (2007): A propósito de un grafito: anarcosindicalismo en el noreste de la
provincia de Granada. Pp. 1—4 en Gómez Oliver, M.; F. Martínez López (Eds.): Historia y Memoria. Univ. de Almería, Almería.
Garrido García, C. J. (2012): Breve historia de Guadix y comarca (siglos XV - XXI). Revista Digital Wadi-Red, 2 (3): 11 - 15
Garrido-García, J. A. (2010): Contribución de la Historia Ambiental de la cuenca del Guadiana
Menor (Sureste Ibérico): avances y propuestas de investigación desde la arqueología. Cuadernos de Madinat Al-Zahra, 07/2010: 385 - 403.
Gámez Navarro, J. (1989): El paisaje agrario y la propiedad de la tierra en Guadix durante el
Antiguo Régimen (S. XVIII). Revista de Estudios Andaluces, 13: 117 - 148.
Lect
uras
reco
men
dada
s