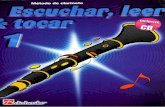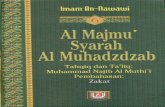Escuchar al cerro, entender al viento
Transcript of Escuchar al cerro, entender al viento
Doctorado en Educación10ª Generación
Marvin Sánchez carnet 189495000Juan José Hurtado carnet 557445900Flor de María Roncal carnet 590323100Erwin Salazar carnet 981757700 Juan Manuel Monterroso carnet 152134000Felipe Orozco carnet 137313000Federico Roncal carnet 984379927
Mayo, 2014
Grupo PRODESSA - Guatemala
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
2
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
Portada: Pintura de Julian Coche Mendoza “Cosmovision Maya”
3
INDICEUbicación temática......................................................................................................................................5
2. 1 La búsqueda de sentidos: Ceremonia por la milpa................................................................382. 2 El vínculo que no hay que perder: La leyenda del maíz perdido..........................................482. 3 El valor del trabajo: El origen de los monos..................................................................................602. 4 El agua es sagrada: ¿Cómo cambió de lugar la laguna de Chicabal?................................69
La Conexión…………........……………………...…………………………………………………………......…76
1. 1 ¿Somos felices?................................................................................................................................11 ¿Qué es la felicidad?........................................................................................................................11 ¿Personas felices?..............................................................................................................................13 ¿Pueblo feliz?......................................................................................................................................14 ¿Planeta feliz?.....................................................................................................................................151. 2 Claves paradigmáticas...................................................................................................................18 Las raíces del problema: un paradigma en crisis.......................................................................18 Una esperanza: el paradigma emergente.................................................................................19 El Buen Vivir y el paradigma emergente.......................................................................................22 Cosmovisión maya y nuevo paradigma.......................................................................................241. 3 Reaprender a ser felices.................................................................................................................26 Bioaprendizaje y Buen Vivir.............................................................................................................27 La narrativa como forma de aprendizaje...................................................................................29 La narrativa en el pueblo maya y el nuevo paradigma.............................................................30
Parte1a
¿Qué pasa con nuestra felicidad?.......................................................................................9
Parte2a
Relatos del buen vivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
5
Ubicación temáticaEl rostro del vientotraía la palidez del miedoy se desplomó contra la pareddel fondo de la casa.
-¿Cuál es tu mensaje?-le preguntó la abuela.-El aguacero es fuerte -dijo-y en la cumbreel río perdió sus señas, ahora viene arrastrando todo lo que encuentraen su camino.
El viento siguió corriendocon la misma vozpor las asustadas callesdel pueblo, que atardecía.
Humberto Ak’abal
¿Podemos aprender el lenguaje del viento, del agua, de los cerros? ¿Hay alguna forma de religarnos con las personas, con los animales, con el agua, con el planeta, con el sol y vivir en armonía?
Nos hemos hecho estas preguntas y queremos invitarle a conversar sobre ellas con nosotros... ¿Quiénes somos? Pues un grupo de amigos y amigas con distintas profesiones que
coincidimos en algo muy concreto: No nos gusta la educación que tenemos y queremos cambiarla. Pero, atención, no hablamos únicamente de la educación que ocurre en las escuelas, colegios, institutos y universidades; sino de todo un sistema político, económico y sociocultural, por medio del cual ciertas empresas e instituciones nos condicionan a ser, pensar y sentir con un estilo particular. Y es precisamente sobre este desafío que platicaremos en la primera parte de esta propuesta.
Efraín Recinos Figuras
6
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
¿Por qué no nos gusta la educación que tenemos? Porque…
“…vivimos en una época de caos. El sólo hecho de ir por la vida nos agota y nos fatiga. …Las causas de nuestros problemas parecen numerosas y abrumadoras. …Este pequeño planeta nuestro está lleno de problemas económicos, desacuerdos domésticos, prejuicios étnicos, guerras religiosas y de todos los conflictos inimaginables. Y todas las noticias negativas sobre la gente que sufre, que goza al ver ese sufrimiento, que se enriquece, o se empobrece, los oprimidos y los opresores, llegan a nosotros en cuestión de segundos, incluso desde el otro lado del planeta. ¿Quién es el responsable de este sufrimiento?, ¿Cuál es la causa de este caos?, ¿Qué hay en el núcleo de todo esto?” (Emoto, 2006: 9)
Dicho en pocas palabras: el sistema educativo, que comienza con programas de televisión para los más chicos, luego se desarrolla en los medios masivos de información y recorre distintas instituciones de la sociedad, entre ellas las escuelas y las universidades, está dedicado a enseñarnos a ser infelices.
¿Cómo? ¿Nos enseñan a ser infelices? Bien, parece una locura y seguramente lo es, pero como plantea Vilaseca (s.f.), es el motor del sistema en que vivimos:
“La paradoja es que el crecimiento económico que mantiene con vida al sistema se sustenta sobre la insatisfacción crónica de la sociedad. Y la ironía es que cuanto más
crece el consumo de antidepresivos como el Prozac o el Tranquimazín, más aumenta la cifra del producto interior bruto. De ahí que no sea descabellado afirmar que el malestar humano promueve bienestar económico.
Frente a este panorama, la pregunta aparece por sí sola: ¿hasta cuándo vamos a posponer lo inevitable? Es hora de mirarnos en el espejo y cuestionar las creencias con las que hemos creado nuestro falso concepto de identidad y sobre las que estamos creando un estilo de vida puramente consumista. …Para empezar a construir una economía que sea cómplice de nuestra felicidad, cada uno de nosotros ha de asumir la responsabilidad de crear valor a través de nuestros valores. Y este aprendizaje pasa por encontrar lo que solemos buscar desesperadamente fuera en el último lugar al que nos han dicho que debemos mirar: dentro de nosotros mismos.”
Como dice Nancy Frazer: “La dominación cultural reemplaza a la explotación como injusticia fundamental. Y el reconocimiento cultural desplaza a la redistribución socioeconómica como remedio a la injusticia y objetivo de la lucha política.” (1999: 17)
Aunque los recursos que utiliza el sistema para que aprendamos a ser infelices son muy poderosos, estamos convencidos de que los seres humanos podemos aprender otras formas de sentir, pensar y actuar que nos hagan personas más libres y plenas.
7
Por ello, nos hemos apoyado en el nuevo paradigma científico emergente y en la cosmovisión maya; ya que en ambos desarrollos -cada uno con su propia epistemología- podemos encontrar explicaciones y respuestas a la pregunta fundamental de este documento: ¿Cómo podemos aprender otras formas de sentir, pensar y ser que nos hagan realmente felices?, ¿Cómo lograr que ésta sea la pregunta generadora de cualquier experiencia educativa?
“Cuando despertamos a un “nivel de conciencia” que antes desconocíamos, ésta nunca volverá aquietarse, porque bajo su mirada la realidad adquiere un nuevo matiz. Al despertar la voz interior, al maestro que habita en nosotros, ya no podemos volver, porque ya se ha manifestado en quiénes somos.”(unpaseoporelcorazon.bligoo.com)
El nuevo paradigma científico y la cosmovisión maya nos ofrecen una maravillosa oportunidad para desarrollar un nivel de conciencia distinto. Por ello, nuestra propuesta pedagógica de aprendizaje, que compartiremos en la segunda parte de este material, consiste en una recopilación de relatos y propuestas de vivencias, que pueden servir como “extraños atractores” para emprender distintos caminos que nos hagan personas más plenas y felices.
¿Relatos y vivencias? Así es. Son un conjunto de “historias” y propuestas de experiencias que han servido al pueblo maya -una cultura milenaria que desafía al sistema con su
sabiduría- para ayudar a sus generaciones y a la humanidad a aprender sobre un sentido de la vida que religa al ser humano con el planeta y el cosmos. No se trata de “actividades didácticas”; sino de experiencias vitales que, vinculadas a los principios y valores del paradigma emergente de la complejidad, nos permiten re-crearnos como seres en relación. Las propuestas de vivencias son experiencias claves que pueden, si nos atrevemos a vivirlas, ayudarnos a cambiar nuestras formas de hacer, pensar, sentir y vivir.
Como plantea Javier Medina (2000: 184): “El diálogo intercultural sólo es posible sobre la base del nuevo paradigma científico-técnico del Occidente postindustrial que coincide con el paradigma amerindio, en la medida en que ambos paradigmas comparten una visión sistémica e informática del cosmos; en el caso amerindio: de modo analógico sobre base biológica”.
10
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
Paula Nicho Cumes Q’a B’anobal (Lo que es nuestro)
11
1. 1 ¿Somos felices?
¿Qué es la felicidad?
Le proponemos comenzar conversando sobre la felicidad. ¿Qué es? ¿Quiénes establecen lo que nos hace felices?
La noción de felicidad que cada uno de nosotros tiene, depende de un conjunto de principios y valores2 que configuramos a lo largo de nuestras vidas. Esos valores e ideas se establecen de muchas maneras y varían según distintos factores, por ejemplo, según el contexto en el que vivimos -urbano o rural-, la dinámica familiar y comunitaria, los ingresos y recursos disponibles, el contacto con los medios masivos de información, las relaciones que se establecen en las comunidades escolares, juveniles o religiosas, los vínculos con la naturaleza, etc. 1Las actividades de la Primera Parte están orientadas a la reflexión personal; las de la Segunda, al diálogo grupal, colectivo.2¿Principios y valores son lo mismo? Según la Real Academia, un principio es base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Es un axioma o proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. Es decir, por principios entendemos los postulados o ideas fundamentales, aceptadas como verdaderas, que sustentan una forma de ver y entender el mundo. Para la Cultura Maya, los principios son teoría y práctica, fundamentos y punto de partida de su dinámica. … orientan la conducta y relación social, económica, política y cultural… (Pop No’j, 2010: 15) Los valores son cualidades que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos. (RAE) Es decir, que los valores nos plantean actitudes y conductas consideradas como positivas y que favorecen la convivencia en armonía. “Los valores son el conjunto de conceptos e ideas construidos socialmente (lo que significa que también tienen un carácter histórico) que establecen referentes o pautas para el comportamiento y la conducta humana hacia la realización personal y colectiva de las personas y la transformación social. Orientan actitudes hábitos, costumbres y comportamientos de una comunidad o sociedad. Guían la práctica y el estilo de vida de los pueblos y civilizaciones. Dinamizan su cultura y mantienen su identidad. La observancia de los valores garantiza la convivencia y armonía social entre las personas. …El sistema de valores constituye el punto de partida, la base del estilo de vida de cada grupo humano. Obra como cohesionador social.” (Pop No’j, 2010: 19)
Tómese unos minutos para reflexionar y escribir lo que para usted significa ser feliz:1
Pregúntese, ¿vive de acuerdo a esas ideas?
12
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
¿Podría ser diferente?
En la interacción con otras personas, “escogemos” y aceptamos algunas creencias sobre lo que significa ser felices. En la mayoría de los casos, esas creencias se elaboran a partir de los relatos que escuchamos o de las experiencias que vivimos, ya sea en la vida real o en esa otra realidad que presentan los medios masivos de información a través de las películas, los anuncios publicitarios, los juegos electrónicos, etc.
¿Alguna vez se ha preguntado si es posible que otros influyan en lo que las personas soñamos y aspiramos?
La noción de felicidad -como el resto de nociones fundamentales que tenemos acerca de la vida, es decir, nuestro paradigma- suele estar condicionada por lo que aprendemos en el proceso de socialización de la cultura. En la actualidad, esta socialización es controlada en gran medida por la industria cultural: las grandes empresas que producen y distribuyen películas, series de televisión (especialmente para la niñez), música, información, publicidad, etc.
Y como el resto de las industrias, la cultural responde a intereses económicos, que a partir de un
paradigma que se centra en la explotación de los bienes naturales para la elaboración de productos de consumo, utiliza los medios de información y la publicidad para la transmisión de ideas y valores que nos inculcan una noción de felicidad centrada en el tener, que muchas veces se ancla a nuestro inconsciente y dirige nuestro accionar, nuestra forma de vivir.
Sin embargo, y afortunadamente, muchas personas y algunos colectivos se resisten a esta doctrina universal de la felicidad y desde distintos espacios y con matices diferentes, defienden la antigua noción que atribuye la felicidad al ser. Las cosmovisiones indígenas y particularmente la cosmovisión maya, nos plantean que podemos ser felices de otra manera, vinculándonos con todo lo que existe, con la Madre Tierra, el sol, los ríos, las personas y sus energías.
Revise sus hábitos:
¿Cómo distribuye su tiempo? Complete la tabla estableciendo el porcentaje de tiempo semanal que utiliza para cada actividad.
Actividad Número de horas Porcentaje de la semana
13
¿Personas felices?
Conviene ahora preguntarnos: ¿Somos felices?
Vivimos en una sociedad de consumo que nos condiciona para actuar cada día según la doctrina de comprar para ser feliz que la economía de mercado ha establecido y difunde a través de su sistema educativo, encabezado por los medios masivos de información. Nos dicen que consumir nos puede hacer felices, entonces trabajamos -muchas veces jornadas muy extensas y en condiciones de explotación- para poder consumir y mientras lo hacemos, nos damos cuenta que no somos felices y entonces trabajamos más, para poder consumir más; pues la publicidad nos hace ver que nos “faltan cosas” para ser felices; seguimos trabajando, consumiendo y siendo infelices… Y no salimos de este enfermizo círculo vicioso porque esas son las ideas y valores que tenemos en nuestro inconsciente, centramos nuestros anhelos de ser felices en el consumo.
Los medios masivos de información constantemente nos dicen que para ser feliz hay que consumir tales alimentos, tener tales prendas de vestir, tales electrodomésticos, vivir en cierto tipo de casa, beber ciertas bebidas, viajar, usar, gastar… Esas incitaciones al consumo nos causan ansiedad y por consiguiente, lejos de hacernos felices, nos convierten en seres infelices, insatisfechos.
Diversos especialistas consideran que esta situación hace que nos enfermemos: dolores de cabeza, depresión, angustia, estrés, gastritis, etc.
Tim Kasser, profesor de psicología de Knox College, que ha escrito abundantemente sobre este tipo de materialismo, nos dice: “no se trata sólo de que el dinero no puede comprar amor y de que las cosas no nos hagan felices; estudios exhaustivos sobre personas de todos los grupos etarios, sociales y nacionales indican que el consumismo en realidad nos hace infelices”. En las encuestas de Kasser se identificó como individuos con valores materialistas a quienes acordaron con una serie de enunciados como los siguientes: “quiero un empleo de estatus con buen sueldo”, “quiero ser famoso”, “es importante tener cosas muy costosas” y “quiero que la gente comente lo bien que me veo”.
“Recurrimos a la sabiduría convencional según la cual una pequeña terapia de compras es la forma ideal de levantar el ánimo y así avanzamos en un círculo vicioso”. (Leonard, 2010: 210).
14
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
¿Soy feliz? ¿Cuándo soy feliz?
¿Pueblos felices?
Nuestros pueblos, desde hace ya muchos años, son invadidos por empresas transnacionales que están destruyendo bosques, ríos, lagos, mares, subsuelos, etc. movidas únicamente por intereses económicos; situaciones que están dañando seriamente la vida en nuestras comunidades, pueblos y naciones. Tenemos gobiernos que están más preocupados por la seguridad de las empresas, que por la salud,
Me celebro a mí mismo, y cuanto asumo tú lo asumirás, porque cada átomo que me pertenece, te pertenece también a ti.
Walt Whitman
“La profunda e inquebrantable fe que nuestra sociedad deposita en el crecimiento económico se basa en el supuesto según el cual el crecimiento infinito es tan bueno como posible. Pero ninguno de estos dos predicados es verdadero. No podemos implementar un subsistema económico expansivo (sacar-fabricar-tirar) en un planeta de tamaño fijo por tiempo indefinido: en muchos frentes ya nos hemos acercado peligrosamente al límite de nuestro planeta finito. En consecuencia, el crecimiento económico infinito es imposible. Tampoco ha resultado ser, una vez satisfechas las necesidades humanas básicas, una estrategia para incrementar el bienestar humano. Después de cierto punto, el crecimiento económico (más dinero y más cosas) cesa de hacernos felices. Es decir, si todos lo pasáramos bien y disfrutáramos de tiempo libre, risas y bienestar, podríamos llegar a la conclusión de que valió la pena destrozar el planeta en pos del crecimiento. Sin embargo, la mayoría de nosotros no lo pasamos bien; lejos de ello, sufrimos de altos niveles de estrés, depresión, ansiedad e infelicidad.” (Leonard, 2010: 9)
Algo en lo profundo de nuestros seres nos dice que la felicidad no se compra ni se vende y que nace en la religación con nosotros mismos, con la familia y la humanidad, con nuestro entorno, nuestro planeta y el Cosmos; que depende de elementos que no tienen precio monetario pero, que son de un profundo valor espiritual: sentir a plenitud, servir a los demás, disfrutar de un amanecer, de un atardecer, abrazar, reír, cantar, compartir…
15
la educación y el cuidado de nuestros bienes naturales. Esto nos está convirtiendo en pueblos infelices, vivimos en una serie de conflictos sociales y a expensas de lo que puedan decir y hacer las empresas transnacionales.
En el caso de Guatemala incluso podemos preguntarnos si existimos como pueblo, cuando no hay una identidad que nos una y nos permita reconocernos como una comunidad integrada, amplia y plural.
Nuestra felicidad como pueblo podría manifestarse en nuestra convivencia armónica entre todas y todos, en las relaciones interculturales que como sociedad podemos establecer, con la biósfera y el planeta entero, con todo lo que la Madre Naturaleza tiene, sus energías y con el Cosmos.
¿Planeta feliz?
“Si el exceso de compras, adquisiciones y consumo nos convierte en individuos ansiosos e infelices (una vez satisfechas nuestras necesidades básicas) que habitan en sociedades ansiosas e infelices, también hacen de la tierra un planeta extremadamente infeliz.” (Leonard, 2010: 212)
Hoy por hoy se está inspirando el concepto de vivir en un solo planeta, que se refiere a la meta de rediseñar nuestras economías y sociedades para vivir bien dentro de los límites ecológicos de nuestro único planeta, un mundo donde caben muchos mundos. Los pueblos indígenas están promoviendo
el concepto del Buen Vivir, que no es tener más indefinidamente, sino que las personas estén bien consigo mismas, con los demás y el planeta. Si como humanidad seguimos consumiendo más de lo que el planeta puede regenerar, estamos hundiendo el barco con nosotros a bordo.
16
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
Hombre: este es un llamado para ti,esta tarde quemaron el bosque, casi me quedo en cenizas,casi me quedo sin mí,soy un pobre tigre sin amigos ni donde vivir.
Mujer: soy un pequeño pez,las aguas están contaminadas,se están muriendo las algas,ya no queda un limpio riachuelo,están llenos de aceite y basura sin cesar.
Joven: Este es un llamado para ti, ya no quedan árboles grandes,no hay lugar donde hacer mi nido,hace tiempo que no ha llovido,soy quetzal, peligro, sin vuelo ni esperanza de vivir.
Viejo: Hay mucho humo en mis ojos,los rayos ultravioletas me queman la piel,la basura inunda las callesy hay mucho egoísmo en tu corazón,soy tu hijo y mira bien el futuro que me heredas.
Se está acabando, se está terminando y es nuestro planeta,se está ensuciando, se está contaminando y es nuestro hogar.y recuerda bien que tú y nosotros estamos sobreviviendo.(Canción del grupo musical maya-Mam “Sobrevivencia”)
17
Escriba una carta a sus amigos y amigas con sus reflexiones sobre lo que es indispensable para el Buen Vivir y que no se compra con dinero.
18
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
1. 2 Claves paradigmáticas
Las raíces del problema: un paradigma en crisis
Le proponemos comenzar conversando sobre la felicidad. ¿Qué es? ¿Quiénes establecen lo que nos hace felices?
Para entender este mundo y actuar en él, las personas tenemos determinados “lentes” que nos permiten aproximarnos a éste, mirarlo, interpretarlo y orientarnos. Una misma situación en un determinado contexto no se aprecia de manera igual por las diferentes personas y grupos sociales, sino que depende del lugar social y de las ideas que se tienen. Y esos lugares, por lo general, implican una ubicación en las relaciones de poder.
Esa perspectiva específica desde la cual vemos el mundo es lo que llamamos una determinada cosmovisión, es decir, la forma de ver y entender el mundo, la cual se sustenta en ideas, principios y valores. Representa una determinada forma de pensar, una determinada lógica, que no es la misma entre los diferentes pueblos, ni entre los diferentes grupos sociales.
En el ámbito científico, se le llama paradigma al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un período específico de tiempo (Thomas Kuhn). Sin embargo, en ciencias sociales, se ha extendido al concepto de cosmovisión. El concepto se emplea para mencionar todas aquellas experiencias, creencias, vivencias y valores que repercuten y condicionan el modo en que una persona ve la realidad y actúa en función de ello. Esto quiere decir que un paradigma es también la forma en que se entiende el mundo.
“… los principales problemas de nuestros tiempos, la amenaza nuclear, la devastación de nuestro medio ambiente, nuestra incapacidad de acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, por nombrar sólo los más urgentes, constituyen todos facetas de una misma y única crisis, que básicamente es una crisis de percepción. Se deriva del hecho de que la mayoría de nosotros y especialmente nuestras más grandes instituciones sociales, apoyamos los conceptos y valores de una visión del mundo obsoleta, apoyamos un paradigma que es inadecuado para tratar
19
con los problemas de nuestro sobrepoblado e interconectado mundo.” (Capra, 2007: 434)
¿Realmente podemos atribuir los principales problemas de la humanidad a una forma equivocada -al menos muy reducida y fragmentada- de percibir la realidad? Como veremos a continuación, sucede que la forma en que percibimos la vida, la naturaleza, la humanidad, el cosmos y las relaciones entre cada entidad… condicionan de tal forma nuestras maneras de sentir y de pensar, que llegan a ser determinantes en nuestro accionar.
“Ese paradigma que ahora está en retirada ha dominado nuestra cultura durante varios cientos de años, durante los que ha modelado nuestra sociedad occidental y ha tenido una significativa influencia sobre el resto del mundo. Este paradigma consiste en un cierto número de ideas y de valores, entre ellos el concepto del universo como un sistema mecánico compuesto de “ladrillos”, elementales y básicos, el concepto del cuerpo humano como una máquina, el concepto de la vida como una competitiva lucha por la existencia, la creencia en un ilimitado progreso material que puede ser alcanzado mediante el crecimiento económico y tecnológico, y por último, aunque no lo menos importante, la creencia en que una sociedad en que la mujer está en todos los aspectos sometida al hombre es algo ‘natural’”. (Capra, 2007: 235)
Este paradigma newtoniano-cartesiano-lineal-patriarcal, que sustenta un sistema
económico injusto e irracional, nos está creando infelicidad, nos tiene enfermos, nos asfixia, nos ahoga. Este paradigma, traducido en nuestras acciones, está creando un planeta infeliz, enfermo, moribundo.
Sin embargo, nuevas y viejas ideas están surgiendo y resurgiendo; nuevos y viejos valores dan esperanza. Ideas y valores que están haciendo renacer la confianza en la posibilidad de vivir vidas más plenas. Gran parte de estas ideas y valores están asociadas al paradigma emergente y a la cosmovisión maya.
Una esperanza: el paradigma emergente
El nuevo paradigma que está emergiendo se puede describir de distintas formas. “Podría denominarse un concepto holístico del mundo, una concepción del mundo que lo considera más como un todo integrado que como una reunión de sus partes. También podría denominarse un concepto ecológico del mundo. …La conciencia ecológica reconoce la interdependencia fundamental de todos los fenómenos y la integración de los individuos y las sociedades en los procesos cíclicos de la naturaleza.” (Capra, 2007: 449)
Esta nueva mirada del mundo está germinando en distintas ciencias, particularmente en la física y la biología. Diversas realidades que no tenían explicación, comienzan a revelarse al ser abordadas desde otra perspectiva, desde el paradigma emergente. Por increíble que parezca para muchas personas, esta visión
20
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
ecológica del mundo ha hecho renacer la conciencia espiritual de muchos científicos y por ello, se encuentran armonizados muchos descubrimientos de vanguardia en la física y la biología con las antiguas creencias de los pueblos no occidentales.
Este tipo de actitud, profundamente ecológica, es característica de muchas tradiciones espirituales indígenas, que expresan su paradigma, dentro de las cuales podemos mencionar las de la cosmovisión maya. Son tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación y que están recobrando un importante espacio en la vida de miles de personas, especialmente ante el preocupante desequilibrio que la acción humana ha provocado en el planeta.
De ahí reivindicaciones como la de Calle 13:
El proceso de cambio ha sido largo y aún puede considerarse incipiente, aún cuando “a finales del siglo XIX la mecánica newtoniana había perdido su papel como la teoría fundamental de los fenómenos naturales. La electrodinámica de Maxwell y
“Tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría”.
Calle 13
la teoría de la evolución de Darwin suponían una serie de conceptos que iban mucho más allá del modelo newtoniano y revelaban que el universo era mucho más complejo de lo que Descartes y Newton habían creído. A pesar de todo, las ideas básicas de la física newtoniana, si bien insuficientes para explicar todos los fenómenos naturales, siguieron considerándose correctas. En las primeras tres décadas de nuestro siglo la situación cambió radicalmente. Dos desarrollos de la física, que culminaron en la teoría de la relatividad y en la cuántica, echaron por tierra los principales conceptos de la visión cartesiana y de la mecánica newtoniana. La noción de espacio y tiempo absolutos, las partículas sólidas elementales, la sustancia de materia fundamental, la naturaleza estrictamente causal de los fenómenos físicos y la descripción objetiva de la naturaleza eran conceptos inaplicables en los nuevos campos en los que la física comenzó a adentrarse.” (Capra. 1982: 36)
Los conceptos e ideas del nuevo paradigma científico de Occidente que se han abierto paso a partir de los descubrimientos y aportes de científicos como Bertalanffy, Bohm, Prigogine, Morin, Capra, Assman, Maturana, Varela, Bateson, por mencionar solamente a algunos, son:
• La conciencia de la unidad e interrelación mutua de todas las cosas y acontecimientos; la experiencia de todos los fenómenos como manifestaciones de una unidad básica.
21
• La imagen del universo considerado como una máquina ha sido sustituida por la de un conjunto dinámico e interconectado, cuyas partes son esencialmente interdependientes.
• El paso de la ciencia objetiva a la ciencia epistémica. En el antiguo paradigma, se creía que las descripciones científicas eran objetivas, es decir, independientes del observador humano y del proceso del conocimiento. En el nuevo paradigma, creemos que la epistemología – la comprensión del proceso del conocimiento – debe ser incluida explícitamente en la descripción de los fenómenos naturales.
• La nueva metáfora del conocimiento como una red, en lugar de un edificio con fuertes cimientos y con una estructura jerárquica. Con los siguientes rasgos:ü Componentes interconectados e
interdependientesü No linealidad; un mensaje no viaja
en un camino lineal, puede seguir un camino amplio, cíclico (bucle de retroalimentación), etc.
ü Autorregulación: Por la retroalimentación, los organismos pueden autorregularse y aprender de sus errores.
ü Auto-organización: capacidad de crear nuevas estructuras, son sistemas abiertos operando fuera del equilibrio, por medio de la interconectividad no lineal.
ü Estructuras disipativas (Prigogine): los organismos mantienen sus procesos vitales en condiciones de no equilibrio. La disipación de energía es una fuente de orden.
ü La autopoiesis (Maturana y Varela): capacidad de algunos sistemas y de los organismos vivos para crearse a sí mismos a fin de acoplarse al medio.
• El cambio desde una actitud de dominio y control de la naturaleza, incluidos los seres humanos, a una actitud de cooperación y de no violencia.
• La re-significación de los géneros masculino y femenino, así como de las relaciones que establecemos entre las personas, basados en la cooperación y la creatividad.
22
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
La visión newtoniana o mecanicista del mundo debe ser superada y con ella, la esencia del sistema patriarcal, capitalista y consumista y gran cantidad de sus rasgos, como: el modelo económico basado en el crecimiento ilimitado que privilegia a unos pocos, la destrucción irracional del planeta, la desigual distribución de la riqueza, el individualismo exacerbado que significa competencia y hedonismo, la tendencia a lo desechable, el afán desmedido por la comodidad, la negación de lo diferente y la legitimación de la violencia, etc.
Como veremos más adelante, se trata de modificar de raíz nuestra forma de sentir, pensar y actuar en la vida y la forma en que estamos constituidos como sociedad y humanidad.
La cosmovisión del pueblo maya es un sistema de principios y valores que interpreta y relaciona el mundo, la vida, las cosas y el tiempo; es además, la explicación y forma de dimensionar el Universo y la Naturaleza. Esta cosmovisión, por medio del Cholq´ij3 , vincula a los seres humanos con todos los elementos que le rodean, con las cosas visibles y con las fuerzas que sólo se sienten. Es una filosofía de vida que propicia el bienestar material pero también la plenitud del espíritu.
Esta forma de explicar el mundo, la vida y las cosas se define como una visión cosmogónica, vinculante y holística que constituye en la actualidad una alternativa para la construcción de una sociedad armónica,
3 Cholq’ij – calendario Sagrado Maya o calendario lunar, de 260 días, que se constituye por el paso de los 20 nawales en los 13 niveles de energía (20 x 13 = 260).
respetuosa y con profunda libertad humana. (www.mysticomaya.com)
¿Qué sensaciones y sentimientos le han despertado estas ideas? ¿Por qué?
El Buen Vivir y el paradigma emergente
¿Qué es el Buen Vivir?
Las comunidades indígenas del Abya Yala o América han colocado el concepto del Buen Vivir, como un paradigma de vida o de “desarrollo” comunitario y ecológico, en oposición al “vivir mejor” que representa la ideología del crecimiento económico ininterrumpido de occidente (fundamentalmente lineal, mecánico y opresor, como el paradigma científico que lo sustenta).
El concepto del Buen Vivir germina con especial fuerza en América Latina, hasta el
23
punto que, recientemente, Ecuador y Bolivia lo han incluido en sus respectivas constituciones como el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por toda la sociedad.
En oposición al “vivir mejor” Occidental -que plantea el consumir más, nuevos y mejores productos, de la lógica neoliberal-, el Buen Vivir propone una forma de vida mucho más justo para todas y todos. Cuestiona la idea de que unos pocos vivan mejor que el resto, que es lo que sucede ahora en el llamado Primer Mundo y en la mayoría de sociedades latinoamericanas. Para asegurar esas desmedidas demandas de consumo y despilfarro, tiene que existir un llamado Tercer Mundo que provea de materias primas y de mano de obra baratas. Muchos, en definitiva, tienen que “vivir mal” para que unos pocos “vivan bien y puedan vivir mejor cada día”.
El Buen Vivir, en cambio, persigue la equidad. En vez de propugnar el crecimiento económico continuo, busca lograr un sistema que esté en equilibrio dinámico con la Madre Naturaleza. En lugar de perseguir el incremento ininterrumpido del Producto Interior Bruto u otros indicadores macro económicos, el Buen Vivir se guía por conseguir y asegurar lo necesario, lo suficiente, para que la población pueda llevar una vida simple y modesta, digna y feliz.
El Buen Vivir no puede concebirse sin la comunidad. Justamente, irrumpe para contradecir la lógica capitalista, su individualismo inherente, la monetarización de
la vida en todas sus esferas, su deshumanización. Aunque su escenario de puesta en práctica ideal sea el campo, donde la articulación política del Buen Vivir en comunidades soberanas y autosuficientes, modestas y felices resulta más sencilla, también existen intentos de llevar el Buen Vivir a las ciudades, con asambleas de barrio, búsqueda de espacios comunes de socialización, huertos urbanos, bancos de tiempo, cooperativas de consumo, etc.
El Buen Vivir reivindica el equilibrio con la Madre Tierra y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas para con ella. Nacido del conocimiento de la profunda conexión e interdependencia que tenemos con la naturaleza, el Buen Vivir y su apuesta por un desarrollo a pequeña escala, sostenible y sustentable, nos parece una solución no sólo positiva sino necesaria para garantizar una vida digna para todas y todos a la vez que la supervivencia del planeta.
24
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
En este sentido, nos parece que existen muchas coincidencias con las ideas y valores del llamado nuevo paradigma de la complejidad y la ecología profunda que comienza a emerger entre pensadores y científicos de Occidente y que se expresa también en movimientos sociales emergentes como son los movimientos indígenas, de mujeres, jóvenes, ecologistas y reivindicadores de la diversidad.
Cosmovisión maya y nuevo paradigma
Sentimos y creemos que los saberes ancestrales de la cosmovisión maya están conectados con el “paradigma emergente”, sustentado con el desarrollo de las ciencias. Consideramos que recuperar esos saberes ancestrales y religarlos conscientemente a nuestra forma de vida es de vital importancia para el Buen Vivir de la humanidad.
En la cosmovisión maya, la humanidad, la Naturaleza (sus componentes: agua, tierra, fuego, aire, todos los seres vivos) y el Universo son uno. Un sistema complejo en el que sus partes están vinculadas a su totalidad e interactúan de una forma dinámica, no lineal, en una gran red de redes. Esta forma de ver a la naturaleza, es una mirada holística que integra la Teoría de Sistemas.
Las comunidades mayas viven en una constante auto-organización, estructura que en ocasiones se impone y en otras, surge de un consenso establecido por el propio sistema o comunidad. “La auto-organización de un sistema significa básicamente que el ‘orden’ de su estructura y sus funciones no son impuestas por el entorno sino establecidas por el propio sistema. Esto no significa que el sistema esté separado de su entorno; por el contrario, interactúa de modo continuo con él sin que determine su auto-organización”. (Assman, 2002:56)
La cosmovisión maya tiene una poderosa conexión con el respeto y cuidado de la Madre Naturaleza, que se evidencia en múltiples de sus prácticas cotidianas, algunas plasmadas en los relatos y que coinciden con lo que Capra explica:
Cosmovision Maya Julian Coche Mendoza
25
“La ecología profunda no separa a los humanos - ni a ninguna otra cosa- del entorno natural. Ve el mundo, no como una colección de objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes. La ecología profunda reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como una mera hebra de la trama de la vida. En última instancia, la percepción ecológica es una percepción espiritual o religiosa. Cuando el concepto de espíritu es entendido como el modo de consciencia en el que el individuo experimenta un sentimiento de pertenencia y de conexión con el cosmos como un todo, queda claro que la percepción ecológica es espiritual en su más profunda esencia. No es por tanto sorprendente que la nueva visión de la realidad emergente, basada en la percepción ecológica, sea consecuente con la llamada filosofía perenne de las tradiciones espirituales, tanto si hablamos de la espiritualidad de los místicos cristianos, como de la de los budistas, o de la filosofía y cosmología subyacentes en las tradiciones nativas americanas. Así pues, la ecología profunda plantea profundas cuestiones sobre los propios fundamentos de nuestra moderna, científica, industrial, desarrollista y materialista visión del mundo y manera de vivir. Cuestiona su paradigma completo desde una perspectiva ecológica, desde la perspectiva de nuestras relaciones con los demás, con las generaciones venideras y con la trama de la vida de la que formamos parte.” (Capra, 1996:29)
Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al ser humano;
es el ser humano el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos:
todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia.
Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los
hijos de la tierra. El ser humano no tejió el tejido de la vida;
él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo.
Jefe Seattle
Probablemente no hemos logrado nuestra verdadera felicidad, porque no hemos aprendido a vivir como hijos e hijas de la tierra, como hijas e hijos del tiempo. Siguiendo el aprendizaje abierto y holístico, queremos mantener una reflexión abierta de aprendizaje-vida, que puede girar alrededor de algunas provocaciones:
ü ¿Nuestra experiencia de vida ha permitido desarrollar el potencial que hay en nuestro ser, en nuestra esencia co-creadora para ser verdaderamente felices?
ü ¿Estamos conscientes qué parte del proceso de bioaprendizaje vivido, tanto individual como colectivo nos permite desarrollar y potenciar el Buen Vivir?
ü ¿Cuánto de nuestra experiencia vital ha contribuido para la democracia real?
ü ¿Cuánto hemos crecido con los testimonios
26
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
de vida en las narrativas de los pueblos originarios?
ü ¿Cuánta conciencia colectiva nos ha nacido al sentipensar la criticidad de personajes ancestrales o líderes sociales de hoy en día que plantean alternativas a los embates de masificación y cosificación del capitalismo voraz?
Describa las tres metas vitales que tiene en esta etapa de su vida:
Evalúe esas metas, respecto a las ideas sobre la felicidad que escribió al inicio.
1. 3 ¿Aprender a ser felices?
“Desaprender ‘cosas sabidas’, y volverlas a saber -volverlas a saborear-
de un modo totalmente nuevo y distinto forman parte del aprender.”
Hugo Assmann
Nuestra propuesta para abandonar lo que la sociedad nos ha enseñado con una dedicación abrumadora -a ser infelices al buscar paz interior a través del consumo-, se centra en una perspectiva biológica del aprendizaje: el bioaprendizaje.
Este enfoque nos ayuda a comprender la naturaleza del aprendizaje y puede facilitar experimentar la transición hacia el Buen Vivir. Estamos motivadas y motivados por la urgencia de cambiar el rumbo o paradigma planteado por los medios de información masiva. Está comprobado que no todo puede ser explicado, sentido y conocido por el paradigma newtoniano. Distintos científicos han profundizado mucho al respecto y nos inspiran en este cambio de rumbo.
La cotidianidad nos enseña cada instante que no todo se explica con la física Newtoniana, cada quien tiene conocimiento de ello, pero no está consciente de lo crucial que es vivirlo como tal. “Lejos de ser una máquina, la naturaleza en general se asemeja mucho más a la condición humana: impredecible, sensible al mundo exterior, influenciable por pequeñas fluctuaciones. Consecuentemente, el modo apropiado de acercarse a la naturaleza para aprender de su complejidad y belleza, no es a través de la dominación y el control, sino mediante el respeto, la cooperación y el diálogo. (Capra, 1982: 205)
El aprendizaje ha tratado de explicarse desde muchos enfoques teóricos, pero gran parte de ellos sustentados en las ideas de control,
27
linealidad, mecanicismo, reduccionismo, causalidad, etc. del viejo paradigma. Nos parece indispensable acercarnos al proceso de aprendizaje con la sensibilidad de quien encuentra una flor y se detiene a contemplarla.
“Como la crisis por la que pasó la física en los años veinte, también ésta es consecuencia de nuestra tentativa de aplicar los conceptos de una visión anticuada del mundo —la mecanicista, visión del mundo de la ciencia newtoniano-cartesiana— a una realidad que ya no puede comprenderse desde ese punto de vista. Hoy vivimos en un mundo caracterizado por sus interconexiones a nivel global en el que los fenómenos biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, son todos recíprocamente interdependientes. Para describir este mundo de manera adecuada, necesitamos una perspectiva ecológica que la concepción cartesiana del mundo no nos puede ofrecer. Por consiguiente, lo que necesitamos es un nuevo «paradigma», una nueva visión de la realidad; una transformación fundamental de nuestros pensamientos, de nuestras percepciones y de nuestros valores. Los inicios de esta transformación, de la transición de una concepción mecanicista a una concepción holística de la realidad, ya se comienzan a vislumbrar en todos los campos y es probable que se impongan en esta década.” (Capra, 1982: 10)
Esta nueva visión del mundo, aplicada al aprendizaje, la encontramos en la propuesta del bioaprendizaje.
Bioaprendizaje y Buen Vivir
Uno de los principales postulados del nuevo paradigma plantea que la característica principal de la vida es su capacidad de autocrearse y autoproducirse, lo que Humberto Maturana denomina “autopoiesis”. La autopoiesis ocurre en todos los seres vivos; cuando esa capacidad se pierde, se produce la muerte.
Todo aprendizaje es bioaprendizaje, dado que es parte de la vida y sucede en el nivel biológico. En nuestra propuesta siguiendo a Bateson y a otros autores citados en el texto, entendemos el bioaprendizaje como el
28
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
proceso biológico de conocer en el transcurrir de la vida; a tal punto que vida y aprendizaje son procesos que se implican el uno al otro. Desde el nuevo paradigma, todo lo que tiene vida aprende, en la interacción con otros seres vivos y el medio en que se desenvuelve, en una red de redes. Bateson resalta que “el aprendizaje es un fenómeno comunicacional” (1978: 309). En ese relacionamiento, el ser vivo adquiere conocimientos que de alguna manera emplea para adaptarse y vivir.
El aprendizaje implica entonces, resolución de problemas; es consustancial a la vida; no hay vida sin aprendizaje ni aprendizaje fuera de la vida. Se aprende en la vida, desde la vida, para la vida, lo que significa que el aprendizaje implica “sentido”.
Dice Bateson, “la palabra ‘aprendizaje’ indudablemente denota un cambio de alguna clase. Decir qué clase de cambio, es un asunto delicado” (1978: 313), ya que según su escala, el nivel más alto de aprendizaje es una transformación del sentido de la vida.
El bioaprendizaje no se realiza exclusivamente con la razón, sino que involucra emociones y sentimientos, involucra a todo el ser. Todos los organismos vivos aprenden y lo hacen como un proceso auto-organizativo integral, en el sentido de creación de todo el ser a través de la experiencia, que involucra al entorno y a los demás seres, en contextos específicos.
“Las ciencias de la vida han descubierto que la vida es básicamente una persistencia de
procesos de aprendizaje. Los seres vivos, son seres que consiguen mantener, de forma flexible y adaptativa, la dinámica de seguir aprendiendo. Se afirma incluso que los procesos vitales y los procesos de conocimiento son, en el fondo, la misma cosa.” (Assmann, 2002: 23)
Desde este punto de vista, y en el marco de nuestra propuesta, deseamos facilitar procesos de aprendizaje -bioaprendizaje-, que contribuyan al Buen Vivir, una educación en el gozo y para el gozo, que nos permita la expresión y la creatividad, para alcanzar satisfacciones vitales y nos conduzcan a la libertad, individual y colectiva, a convivir o vivir con el planeta en armonía y en sociedades más solidarias, equitativas, inclusivas y armoniosas; en síntesis, una educación para la felicidad. Buscamos, como diría Maturana, “el crecimiento como seres humanos responsables, sociales y ecológicamente conscientes que se respeten a sí mismos.” (1999:40)
A las y los educadores nos corresponde “promover, facilitar, crear y recrear permanentemente experiencias de aprendizaje” (Gutiérrez, 2010:226) por ello proponemos relatos y experiencias vitales que pueden hacernos cambiar la manera de ver la vida y de vivirla.
Coincidimos en que la creación es el alma del acto pedagógico de aprender. Ya Freire había dicho que educar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para
29
su propia producción o construcción, es decir, autopoiesis en el ámbito del conocimiento y el ser.
Reiteramos, como expresa Assmann, que: “El conocimiento humano nunca es pura operación mental. Toda activación de la inteligencia está entretejida de emociones.” (2002:32) Es por ello que “el espacio educacional debe ser también un espacio de amor, cooperación y respeto mutuo, no de rivalidad o lucha.” (Maturana, 1999:64)
Se trata entonces de una “…biopedagogía que, asentada en el placer de aprender, está en condiciones de reencantar la educación.” (Gutiérrez, 2010:233)
“Tienen que darse en la vida, en la cotidianidad, en el proceso vital, es decir, tienen que ser vivencias, sucesos, hechos, relatos4 que logren implicar todos los sentidos, cuantos más mejor; en una dimensión plurisensorial. Sólo así promoverán la búsqueda de sentido, de interés, adhesión, implicación, arrastre, relación empática, que conlleva la creación y recreación de nuevas relaciones con el tema de estudio, con las personas y con todos los demás elementos significativos presentes en el proceso de aprendizaje. Esta dimensión energética, compleja y mágica llevará a los y las aprendientes a inmiscuirse, no solo en el conocimiento de la realidad estudiada, sino en su transformación.” (Gutiérrez, 2010:226)
4El destacado es nuestro.
Recuerde y describa alguna de las experiencias vitales o uno de los relatos claves que recuerda de su infancia, que le marcaron el rumbo de la vida. ¿Cómo influyó en usted? ¿Qué provocó que cambiara a lo que ahora es? (bioaprendizaje)
La narrativa como forma de aprendizaje
“El recontar sucesos es mágico para los chamanes. No se trata simplemente de contar un cuento.
Es ver la tela sobre la que se basan los sucesos. Por eso que el recuento es tan vasto y tan
importante.” Castaneda
Nuestra propuesta tiene dimensiones filosóficas y sociopolíticas ya que persigue provocar cambios en la manera de entender la vida, en el contexto. El contenido pedagógico de los relatos y las experiencias vitales puede promover aprendizajes interculturales como el diálogo, el respeto a los derechos de los otros como legítimos otros, el respeto a la Madre Naturaleza y al Cosmos.
30
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
El poder que tienen los relatos y las experiencias vitales puede ser una “red de oportunidades” en la promoción de intenciones de cambio hacia una sociedad con visión y conciencia de su interdependencia.
En las sociedades indígenas el aprendizaje no es un asunto exclusivamente individual; se aprende en la relación con la Madre Naturaleza, las energías del cosmos y en la relación con las y los otros. El aprendizaje se realiza de una manera muy práctica y nada sustituye la acción que permite acrecentar las experiencias - propias o de otros - y desatar la creatividad.
Es en este proceso de aprendizaje de las cosmovisiones indígenas, hemos identificado como un elemento fundamental la narrativa, dado que - oral o escrita - es una de las fuentes de mayor riqueza cultural y cosmogónica de todos los pueblos.
Por las características del sistema escolar-formal-oficial, la narrativa ha quedado marginada de las aulas, relegada a los pasillos, a los patios de juego, a los alrededores de la escuela, en el ambiente familiar y en la comunidad, donde sigue siendo una de las formas más puras y libres de expresión, comunicación, aprendizaje y convivencia entre la niñez, la juventud y con los adultos; en donde aprenden a sobrevivir a la misma escuela, a adaptarse a la sociedad de consumo, a lidiar con lo que otros esperan de ellos y ellas.
El aprendizaje fundamental, el que define las elecciones vitales que hacemos respecto a quiénes somos y cómo vivimos, no ocurre en las aulas; sucede en las relaciones, a través de lo que Maturana llamaría el lenguajeo comunitario.
Y en este marco es que deseamos adentrarnos: en la identificación, estudio y mediación de la narrativa tradicional y las experiencias vitales del pueblo maya, para vincular ese conocimiento con el nuevo paradigma científico.
Grandes autores como Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Hemingway, y Franz Kafka, han demostrado con la calidad indiscutible de sus relatos, las grandes posibilidades de este género.
La narrativa en el pueblo maya y el nuevo paradigma
“A través de la trilogía de la mente, la afectividad, la pulsión, a través del gran
bucle que religa y opone racionalidad, afectividad, imaginario, mito, estética, ludismo,
consumación, el ser humano vive su vida de alternancia de prosa y poesía, en la que la privación de poesía es tan fatal como la
privación de pan.” Morin
31
El pueblo maya comparte un elemento tan antiguo como su propia cultura: “ese antiguo arte, esa capacidad de transmitirse y renovarse a sí mismo mediante el lenguaje, fundamentalmente a través de la palabra hablada” (Zumthor, 1990 en Alejos, 2009), la cual permite que de generación en generación se conozcan y aprendan los fundamentos sociales y epistemológicos de la propia cosmovisión.
Retomando a Maturana, es mediante el lenguajeo en los espacios íntimos y privados de la vida social, particularmente aquellos del dominio del hogar y de las relaciones interpersonales que continúan siendo lugares de recreación social
y cultural, donde las tradiciones orales mantienen su valor específico. Los padres y madres siguen formando a sus hijos e hijas, legándoles un lenguaje, una visión del mundo, una cultura, mediante formas discursivas de tradición oral. “En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la totalidad de la vida social, existen conocimientos, artes, tradiciones, que se siguen transmitiendo verbalmente.” (Alejos, 2009)
Nuestra intención es facilitar el descubrimiento de la riqueza espiritual de las narraciones y experiencias vitales mayas, los principios y valores que contienen y la manera en que nos pueden ayudar a vivir una buena vida. Trataremos de conectarnos con la sabiduría que de generación en generación se ha traslado, reconfigurado y adaptado, en un proceso de bioaprendizaje colectivo del pueblo maya.
Por ello, nuestro “rizoma”5 es un aprendizaje a partir de mitos, leyendas, cuentos, narraciones, consejos y vivencias, que forman parte de la tradición antigua, pero que a la vez se renuevan en la vida social contemporánea.
Lamentablemente y a pesar de su evidente importancia, ha prevalecido un pensamiento lineal evolucionista respecto a las tradiciones indígenas, incluso en medios académicos, que tienden a
Abuelo Gaspar Pérez está platicando con los niños y niñasFotografía tomada de: http://bibliotecarijatzuulnaooj.jimdo.com/
5 Término usado en el doctorado para referirse a la tesis grupal.
32
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
concebirlas como antigüedades anacrónicas, retrógradas, rurales, opuestas a lo “moderno”, científico y civilizado, y por lo tanto, de interés sólo para anticuarios, folkloristas y antropólogos interesados en las culturas “primitivas” y en los remanentes de épocas pasadas.
Para nosotros, por el contrario, el universo de la tradición cultural es extremadamente amplio y heterogéneo, y no se reduce a conjuntos particulares de “relatos costumbristas”, propios de “culturas étnicas”. Se trata de un fenómeno de carácter universal, un componente discursivo esencial de toda cultura, el presente y el porvenir de cada sociedad. Podríamos decir que memoria histórica y tradición oral son conceptos íntimamente vinculados. (Alejos, 2009)
Las tradiciones orales contienen sus propios géneros literarios de acuerdo con realidades sociales específicas y en determinados casos, los textos propiamente verbales se presentan acompañados de otras expresiones artísticas como el canto, la música, la danza o el teatro.Sentimos y pensamos que la mayoría de las narrativas que mediaremos en el aprendizaje se ubican en el entendimiento generalizado del género literario de la narrativa como una «comunicación con sentido en forma de historia» que refuerza la experiencia.
Sin embargo, los relatos que trabajaremos tienen sus propias particularidades y formas propias creadas por el pueblo maya, las cuales puede ser que encajen o no con los estándares que las ciencias y la literatura occidental han construido.
Las narraciones de los pueblos originarios, como los de la cosmovisión maya, tienen sus características propias como la recursividad, reiteración, no linealidad en el tiempo y sus propias formas de rima, que en nuestro caso no analizaremos desde el punto de vista literario, sino desde el contenido y la cosmovisión que encierran estos relatos, para aprender de ellos y hacer una propuesta concreta de felicidad y Buen Vivir.
Una enorme riqueza literaria se encuentra plasmada en la tradición oral de los pueblos indígenas contemporáneos, la cual se mantiene viva y en constante recreación, a pesar de su situación subordinada, marginada y empobrecida, que sufre en el interior de la sociedad nacional.
Sergio Mendizábal (2007) plantea que “los mitos contienen información social, culturalmente encriptada y que están operando con enorme fuerza en la configuración del imaginario colectivo de los diferentes grupos mayas. Situación en la que la lengua tiene una importancia crucial, por ser el sistema de comunicación ya hecho y la condición de posibilidad para las continuas objetivaciones que necesita la experiencia para desenvolverse y las personas para pensar la realidad, imaginarla, soñarla y mitificarla.”
Y es en esta narrativa en la que encontraremos fuerzas culturalmente pertinentes para desarrollar el nuevo paradigma en la vida cotidiana. En la que desplegaremos el abanico de conocimientos sobre la ecología
33
profunda, la conciencia cósmica, la sanación espiritual, la convivencia y en particular el Buen Vivir y la felicidad en la construcción de una nueva sociedad, y a la vez un nuevo hombre y mujer, religado al planeta.
Algunas de las experiencias que esperamos vivir, recordando a Sheldrake (1994):
• Regresar a nuestras conexiones con la naturaleza.• Vivir la experiencia mística como experiencia directa con la naturaleza.• Volver a vivir la infancia, la sensación intuitiva de la conexión con el Cosmos.• Vivir en conexión con los lugares de gran significación personal (nuestra tierra natal,
donde “enterramos el ombligo” como literalmente hacen los pueblos indígenas), donde se encuentran nuestros ancestros, los lugares donde se han producido hechos importantes de nuestra vida, los lugares sagrados y lugares energéticos.
• Redescubrir el espíritu del peregrinaje.• Vivir la gratitud en nuestra vida cotidiana, en lo privado y en lo público, encontrando
nuevos modos de expresarla.
¿Con qué sueña? Describa sus aspiraciones más amadas y comente si están conectadas con el proceso de religación con la Naturaleza.
36
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
Lo que le vamos a proponer con los relatos y vivencias mayas es la aventura de revisar los motivos que impulsan su existencia y decidir la manera en que desea vivir. ¿Cree que vale la pena?
37
Ubicación temáticaNos adentraremos ahora en el mundo mágico de la narrativa maya, donde las formas, los procesos, las causas, los efectos, los eventos, las palabras, los seres, las cosas y los actos tienen sentidos especiales que pueden resultar muy diferentes a los que hemos aprendido, pero que nos permiten acercarnos a otras formas de estar con el mundo.
Presentamos cuatro narraciones organizadas, cada una, de la siguiente forma:
• Ubicación temática: con algunas referencias del contexto de cada narración.
• Antes de leer, nos preguntamos…: nos cuestionamos para traer a flor de piel las sensaciones, ideas, valores y sentidos que tenemos sobre los temas que aborda el relato.
• El relato en idioma español. También se incluye en idioma mam como una forma de reconocer el origen de estos relatos y de valorar el uso de estos idiomas ancestrales.
• Propuesta de círculo reflexivo: con sugerencias para conversar con un grupo, son provocaciones para el diálogo.
• Reflexiones para compartir: son las ondas que cada relato ha dejado en nuestros corazones y que compartimos con la intención de que sean un aporte para aprender a ver la vida de distintas formas, así como a nosotros nos ayudaron las reflexiones de otros.
Campesino Julian Coche Mendoza
38
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
2. 1 La búsqueda de sentidos: Ceremonia por la milpa
Ubicación Temática
Las culturas mesoamericanas surgen y se desarrollan teniendo como eje central el maíz. De allí que sus miembros se consideran mujeres y hombres de maíz, hijos de la tierra, hijos del tiempo.
Como en otras culturas, en la experiencia del pueblo maya -una cultura milenaria que desafía al sistema dominante con su sabiduría-, se aprende dando sentido a las actividades cotidianas que son vitales para el Buen Vivir. Y esta búsqueda de sentido se expresa en las narrativas. Por ello hemos seleccionado la “Ceremonia de la Milpa” como un ejemplo de esta búsqueda de sentido en nuestras propias vidas y la vida del pueblo.
Les invitamos a vivir la historia de la milpa, una narrativa que se comparte en el municipio de San Martín Sacatepéquez, en el departamento de Quetzaltenango, región del occidente de Guatemala, en la que históricamente se ha asentado el pueblo maya Mam.
Tomando en cuenta que en la ley de la resonancia las distancias carecen de importancia, al igual que el tiempo; puede ayudarle tomar en cuenta que esta narrativa es utilizada usualmente en un diálogo de los ancianos con los jóvenes, que en la experiencia del pueblo maya, es una vivencia
poderosa en la generación de aprendizaje, de reflexión profunda que hace fluir las ideas, el sentir y vivir de manera coherente con los principios y valores comunitarios.
Antes de leer, nos preguntamos…
¿Qué ideas nos vienen a la mente al hablar de siembra y agricultura?
¿Qué sabemos de la siembra del maíz?
Recordemos algunas experiencias donde hayamos sembrado y/o cosechado algo.
¿Por qué creemos que los mayas se consideran mujeres y hombres de maíz?
¿Qué relaciones podemos establecer entre las ideas anteriores y nuestras vidas?
39
Ceremonia por la milpa6 Les contaré otra pequeña historia sobre abuelos ya difuntos, sobre sus siembras. Los abuelos de antes acostumbraban rogar a Dios7. Sólo Dios estaba en sus bocas. Rogaban por sus siembras, por la milpa,8 por la papa, por el haba y por las hierbas. Por todo lo que se siembra hacían rogaciones. Cuando comienzan con su trabajo, cuando comienzan a barbechar9. Primero siempre ruegan a Dios. Suplican al cabo del azadón, también al del machete, cuando comenzaban a trabajar. Recién entonces comienzan con el trabajo y comienzan a barbechar. Cuando ya terminan con el barbecho, van a sembrar sus milpas. Antes no se conocía el abono. No se echaba abono al sembrar. Sólo así se sembraba, con el estiércol de las ovejas, donde han estado los animales.
Cuando crece la milpa, para quitar las primeras hojas, se hace una fiesta, una rogación que dura unas tres tardes. En esta rogación usan el tambor, las candelas y el estoraque.10 Llega el Mamj,11 el encargado de la rogación. Allí empiezan a cortar las hojas de la milpa y luego se hace un almuerzo para todos.
Cuando llega la hora de la tapisca,12 también. Y cuando se solea la mazorca en el patio. Las mazorcas que llamamos yux o cuaches13, las amontonamos con sus cañas en forma de pach.14 Se hace el atol de zapuyul15 y se coloca un vaso o batidor16 debajo del montón de mazorcas, también una escudilla17 de caldo. Los batidores eran de barro. Hay almuerzo para todos. Se encienden candelas. Todo era una fiesta por la siembra, antes.
También se celebraba cuando se guardaba las mazorcas en el troje18. Otra vez hay almuerzo. Otra vez se encienden candelas. Estaban contentos con la cosecha porque siempre está pedida. Porque tenían pedidas todas sus cosas. También su dinero. Por eso Dios les dio. Porque lo pedían a Dios. Estaban pedidas las mazorcas, estaban pedidas las habas, estaban pedidas las hierbas y todas la demás cosechas.
En cambio, nosotros ya no celebramos igual. Mis difuntos abuelos sí. Iban a La Laguna. ¿Qué es lo que pedía en la laguna? Piden la lluvia, piden la bendición de Dios. Iban con sonido de tambor. Estaban contentos. Habrá almuerzo. Invitan a sus vecinos, a sus hermanos menores, a sus hermanos mayores, a sus padres, a su madre, a sus cuñados. Hacen un buen grupo en sus casas, alegrándose por sus siembras.
6 Tomado de CCIC. Centro de Capacitación e Investigación Campesina. (1994) Nab’ab’l Qtanam. La Memoria Colectiva del Pueblo Mam de Quetzaltenango. Páginas: 199 - 200.
7 Explica el Popol Wuj que está escrito ya en el tiempo de la cristiandad (luego de la invasión que impone su religión como una forma de dominación) y que entonces a las energías formadoras y creadoras se les llama dios. “Asimismo estaba sólo el Cielo y también Uk’u’x Kaj que es el nombre de dios, como se le dice.”
8 Milpa = Cultivo de maíz. 9 Barbechar: preparar la tierra para la siembra, movimiento de tierra usando el
azadón.
10 Estoraque = Incienso de resina. 11 Mamj = Padre, en Idioma Maya Mam12 Tapisca = Cosechar, recolectar. 13 Cuache = Doble, gemelo, mellizo; Aplicase a elementos iguales. 14 Pach = Casita 15 Zapuyul = Atol de maíz con pinol de pepita de zapote 16 Batidor: mezclador de alimentos17 Escudilla: recipiente de barro usualmente para tomar sopa18 Troje: andamio donde se esquivan las mazorcas de maíz
40
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
K’ulb’il ti’j kjonCeremonia por la milpa
Aqe qchman ojtxi naq’liqe tu’n kykub’san te’ qajaw tu’n milchaqx nb’ant tu’n. nxi kyqanin tib’aj sqal, tij chinaq’, tij itzaj ikx tij kjon le’x anb’il kyun nxi kqaninyile toj k’ulb’il .
Ex nchi k’ulun tu’n tzi kyek’un qa ati tzalajsb’il toj kyanmi, nche q’on chjonte ex nche qanin tu’n tzaj q’on awal, nkub’ b’inchet k’ulb’il te tkyeqil awal a tilil tij a kjon tu’n a wab’ju xjan. Qon a ntzaj q’onte wab’j junjun q’ij te qxmilal.
Los abuelos ya difuntos acostumbraban a rogar al Ajau por todo lo que hacían. Rogaban por la papa, por la haba, por las hierbas y por la milpa. En todo momento el ruego estaba en sus bocas.
También hacían ceremonias para mostrar los sentimientos de su corazón, agradecer y pedir una buena cosecha. Para todas las siembras se hacían ceremonias, pero la más importante era la de la milpa por ser el alimento sagrado. Era el que todos los días alimentaba y daba fuerza a sus cuerpos.
Aj txi qe aq’untl t’un tok awet kjon tilil tij tu’n tkub’jun k’ulb’il tu’n k-kub’san es tun tkub’k’iwlan a tqan tz’utz’. Atzu tkub’k’iwlan tz’utz’tuk’il pch’ul tkub’tib’aj tx’otx’ kxel tzyet tun tjaw jon a k’ul, kb’al ’x’tiljsan tx’otx’ex kb’el b’inchan txol te aj tb’ant ok k’okel tzu kjontzu Atzu ojtxi te’ xche njan qchman, nti te tz’is ik n-ajb’el toj tq’ijlalil jalo. Aqekye chman xi’ nche awana’ toj kynajb’en rit, atzu kytxa rit atzu n-ajb’en te tq’anil tx’otx’.
Antes de comenzar el trabajo de la siembra de milpa, hacían una ceremonia. Primero se hacían suplicas y se bendecía el cabo del azadón y el machete. Solo entonces se comenzaba pues el azadón y el machete ya bendecidos, estaban preparados para cortar el monte, limpiar la tierra y hacer los surcos. Hasta ese momento se debía sembrar.
Nkyman qchman qa aj tch’iy kjon aj tel tnejel t-txaq nkub’ jun tzalajsb’il tij nxi qanet kub’sb’il tij oxe qale a toj kub’sb’il najb’en txamtzaj, tuk’il sturak a xjal kayilte kub’sb’il iltij jun mamb’aj nxi tzyet tu’n tel t-xaq kjon ajtzu tel kyeqil nche wan tij
41
En tiempos de nuestros abuelos no existía abono como el que conocemos hoy. Ellos y ellas sembraban en los campos dónde habían estado las ovejas y el estiércol era lo que servía para abonar la tierra.
Ex nkub’ b’inchet jun k’ulb’il aj tjaw kjon maqa aj tjaw tx’emet ex aj tb’aj jtx’et ya nkub’tzqijset jal atzu qa ti tyu’x txol min el toqet tqan nel pa’yet tij tx’jantl jal ajtzu tb’ant nkub’ b’inchet q’otj tmoj xtxun toj tzma nkub’ q’otj tjaq’jal ya k- kyeqil tzu nche wan tij nche tzalaj ex nkub’txantzaj kyun tij awal tzalajsb’il nbaj
Cuentan los abuelos que cuando crecía la milpa y llegaba el tiempo de quitar las primeras hojas, se hacia una fiesta acompañada de una rogación que duraba más o menos tres tardes. En esta rogación se usaba el tambor, las candelas y el incienso de resina. La persona encargada de la rogación era el Mamj. Luego, empezaban a cortar las hojas de la milpa y finalmente todos y todas compartían una comida.
Ex juntl k’ulb’il nkub’aj kb’inchan a aj tjaw jal maqa aj tjaw k’uyet toj troj nche kub’san ex nche tzalaj tij nkub’txamtzajl kyun ex nche wan tiij k-kyeqil nche tzalaj qon matxi tzaj q’on a kyaj min kyej tu’n k-kub’san te qajaw nche q’on chjonte ex nkub’ k’iwlan toj tzalajsb’il.
También se hacían ceremonias y rogaciones cuando llegaba la hora de la tapisca, que es cuando se recolectaba o se cortaban las mazorcas, luego se asoleaban en el patio. Las mazorcas llamadas yux o cuaches, las amontonaban con sus cañas
42
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
en forma de pach o casita. Se hacía el atol de maíz con pepita de zapote, que es el que conocemos hasta hoy como atol de zapuyul, y se colocaba un vaso o batidor debajo de las mazorcas. También se colocaba una escudilla de caldo. Los batidores eran de barro. Había almuerzo para todos y todas. Se encendían candelas, y por la siembra ¡todo era una fiesta!
Aqe qcham nkyman: —ma tzaj qun qe qon ma qo kub’san ex ma kub’qk’ulb’il qumtzun iltij tu’n qtzalaj ex tu’n tkub’ qik’san
Ex tzu qe qtzan nchmane ojtxi aj kyxi t-tzi a’otzq’in kyun ti nxi kqanin? Tij jb’al , tun ttzaj k’iwlan atzu jb’al tu’n txi tq’on tipumal tx’otx’t’un tch’iy kjon tu’n nchex tuk’il tq’ojq’ojal.
Nche tzalaj. ex nche wan ntzaj qtxon kyula, ex e kyitz’in, e ktzik a ktxu, kman kji jun k’loj nche chmet toj kja k-kyeqil nche tzalaj tij kawal
Otro momento de hacer rogaciones y ceremonia era cuando se guardaba las mazorcas en el troje. De nuevo se encendían candelas y había almuerzo. Todos y todas se alegraban por la cosecha porque se les había concedido lo que habían pedido. Y nunca se dejaba de rogar, bendecir y agradecer con alegría.
Los abuelos y abuelas decían: —Se nos dio porque se lo pedimos con rogaciones y ceremonias. Por eso estamos contentos y podemos celebrar.
También mis difuntos abuelos cuando iban a la laguna. ¿Saben qué es lo que pedían? Pedían la lluvia, pedían la bendición. La lluvia alimentaría la tierra y haría crecer la milpa. Iban con sonido de tambor. Estaban contentos. Luego habría almuerzo. Invitarían a sus vecinos a sus vecinas, a sus hermanos menores, a sus hermanos mayores, a sus padres, a su madre, a sus cuñados. Hacían un buen grupo en sus casas, todos y todas alegrándose por sus siembras.
43
¿Qué emociones despertó en nosotros el relato?
¿Qué podemos aprender de esta narración?
En nuestra vida cotidiana, ¿cómo consideramos que vivimos la gratitud?
La narración nos ayuda a conectar con lugares de gran significado personal (nuestra tierra natal), los lugares donde se han producido hechos importantes de nuestra vida, los lugares sagrados. ¿De qué manera la narración le ha conectado con esos lugares y lo que hacía antes?
¿Qué siente y piensa sobre la forma cómo se consume actualmente?
¿Qué nos permite aprender en nuestra experiencia de vida?
¿Qué nos inspira para nuestra vida y felicidad?
Círculo Reflexivo
44
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
Regresar a nuestras conexiones con la naturaleza:
19 El calendario tiene como tercer ciclo el ciclo de los 20 días, de los 20 nawales, que son las 20 energías y su combinación con los 13 niveles de energía. El nawal del día es conocido en idioma Maya K’iche’ como Uwach Uq’ij, su rostro del día, que define las potencialidades de las personas al nacer.
Las abuelas y los abuelos no concebían sembrar el maíz sin antes pedir permiso al Ajaw (Padre y Madre), Corazón del Cielo / Corazón de la Tierra, a la Madre Naturaleza, hacer una rogación por la buena cosecha. Las mujeres y hombres mayas están íntimamente vinculadas al sagrado maíz y este no solamente es un alimento sino es el generador de la relación con el Ajaw –Creador/a y Formador/a-.
Entonces, se dan importantes momentos para armonizarse con la naturaleza, al empezar la siembra, el pedido de la lluvia y el agradecimiento por las cosechas.¿En qué momentos nos armonizamos con la naturaleza en la actualidad?
Vivir la experiencia mística como experiencia directa con el Cosmos:
El Ajaw – energía generadora, presente en los 20 nawales19, en los 20 días del calendario, que le da su carácter a cada día - está inmerso en los ciclos vitales de la comunidad y se aprende que cada una de las actividades alrededor de la siembra de maíz es un proceso interconectado, interdependiente y armonizado: El Ajaw en la vida, la naturaleza en la vida, la convivencia y la música de los instrumentos.
En esta perspectiva de armonía, la presencia del Ajaw, de la naturaleza y de los otros, aparece entremezclada rogativa, cotidianidad y festividad.
La alegría compartida por la cosecha no es para vivirse egocéntricamente sino en la convivencia con la y el otro como personas importantes en la generación de la alegría y felicidad; es la aceptación de uno mismo como legítimo otro y de las y los demás como legítimos otros, que en la convivencia experimentan el estar bien con uno y con las y los demás.
Reflexiones para compartir
45
Vivir la gratitud en nuestra vida cotidiana
En el relato se habla que los abuelos de antes acostumbraban rogar a Dios20. Sólo Dios estaba en sus bocas. Rogaban por sus siembras, por la milpa, por la papa, por el haba y por las hierbas. Por todo lo que se siembra hacían rogaciones.
Lo anterior nos refuerza la importancia del trabajo para crear el Buen Vivir, que es una experiencia individual y colectiva, de alegría personal y compartida, pero sobre todo recordar que las personas debemos tener siempre gratitud ante la naturaleza, ante las energías creadoras.
Vivir en conexión con los lugares de gran significación personal (nuestra tierra natal), los lugares donde se han producido hechos importantes de nuestra vida,
En cambio, nosotros ya no celebramos igual. Mis difuntos abuelos sí. Iban a La Laguna21. ¿Qué es lo que se pedía en la laguna? Piden la lluvia, piden la bendición de Dios. Iban con sonido de tambor. Estaban contentos.”
La laguna Chikab’al referida en la narración, se encuentra en el cráter de un volcán, el agua es cristalina, rodeada de vegetación y con mucho misticismo. Hay varios altares de ceremonias mayas a su alrededor.
20 Explica el Popol Wuj que está escrito ya en el tiempo de la cristiandad (luego de la invasión que impone su religión como una forma de dominación) y que entonces a las energías formadoras y creadoras se les llama Dios. “Asimismo estaba sólo el Cielo y también Uk’u’x Kaj que es el nombre de Dios, como se le dice.”21 Se refiere a la Laguna de Chikab’al, lugar sagrado, en el municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango.
Las personas que conocen la laguna y las que no la conocen sentipensamos la vibración de un lugar sagrado donde se reciben muchas bendiciones del Ajaw porque está íntimamente conectada a la Madre Naturaleza.
¿Cómo se vive en esta narrativa el inconsciente colectivo?
“También se celebraba cuando se guardaba las mazorcas en el troje. Otra vez hay almuerzo. Otra vez se encienden candelas. Estaban contentos con la cosecha porque siempre está pedida. Porque tenían pedidas todas sus cosas. También su dinero. Por eso Dios les dio. Porque lo pedían a Dios. Estaban pedidas las mazorcas, estaban pedidas las habas, estaban pedidas las hierbas y todas la demás cosechas.”
El extracto anterior resalta la importancia de lo festivo en la vida de las comunidades y entrelaza una variedad de expresiones vinculadas en la relación con Ajaw, una relación con las energías creadoras y cotidianas vinculadas al Buen Vivir. La naturaleza como la dueña de los recursos; las personas no son las dueñas, sólo piden prestados los recursos necesarios para las cosechas.
Nos parece que la narrativa permite una vivencia ligada al inconsciente colectivo que plantea Peat, en el sentido que muchas expresiones son comprendidas en el contexto de la cosmovisión maya, donde se expresa una
46
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
interrelación que transciende tiempo, espacio y materia. Aunque queda pendiente tener un mayor entendimiento y profundización en relación a este aspecto.
“Las complejidades de la materia y la mente son como imágenes reflejadas en espejos paralelos que nunca se pueden comprender de un modo único. Al igual que los niveles más profundos de la materia están irreduciblemente conectados a niveles superiores, es posible que se descubra que las regiones más profundas del inconsciente colectivo dependan hasta cierto punto de la actividad consciente y estén condicionados por ella.
Materia, mente o espíritu: El significado, por lo tanto, es la esencia de las estructuras materiales y del inconsciente colectivo. Este significado está en el corazón de la «inteligencia objetiva», ese principio generativo y formativo que no es ni la materia ni la mente.
La fantasía de alguien puede volver a salir a la superficie dos mil años después en la mente de un hombre del siglo XX. Ahondar en los símbolos e imágenes del inconsciente colectivo es entrar en un terreno que está más allá del espacio, tiempo y materia” (Peat, 1986: 76-77)
Para seguir profundizando en el Buen Vivir:
Consideramos que esta narrativa es una experiencia de bioaprendizaje compartida en las comunidades indígenas, donde se
ilustra el Buen Vivir, como guía para conseguir y asegurar lo suficiente, donde la población pueda llevar una vida auténtica, digna y feliz.
El Buen Vivir está íntimamente relacionado con la convivencia y el compartir “… estaban contentos. Habrá almuerzo. Invitan a sus vecinos, a sus hermanos menores, a sus hermanos mayores, a sus padres, a su madre, a sus cuñados. Hacen un buen grupo en sus casas, alegrándose por sus siembras.”
A través del relato aprendemos varios principios y valores de la Cosmovisión maya:
v La vida es cíclica. El pasado regresa en el presente y el futuro es también pasado y presente; sólo existe el pasado. Somos y no somos; vivimos y morimos; somos al mismo tiempo partícula y onda.
v Todo está relacionado con todo. No hay nada separado. El Universo es un todo, una integralidad, en el que sus componentes se relacionan con las y los demás, complementándose mutuamente, cada uno cumpliendo su misión, en una red de redes infinita. Las partes somos el todo y el todo no existe sin las partes.
v Todo tiene su energía, su esencia, su palpitar, su uk’ux22, que define su naturaleza y su ser; por eso todo tiene vida, es sagrado, merece respeto, merece atención y cuidado; merece ser venerado.
22 Uk’ux – palabra en idioma Maya K’iche’ que se traduce como corazón, pero que tiene el sentido profundo de palpitación de la vida, energía generadora, la esencia.
47
v Las y los seres humanos somos uno más dentro de la gran familia cósmica; no somos los dueños, sino que somos una ínfima parte de ese todo que se manifiesta en todo (visión holográfica), donde no hay mayores, ni menores, sino seres distintos que nos interrelacionamos, de manera complementaria. En consecuencia, en lenguaje occidental, todos los seres tenemos derechos.
v Debemos entonces practicar la gratitud hacia la energía creadora y a nuestras y nuestros hermanos en la Madre Naturaleza y el Cosmos. Damos gracias a nuestros ancestros y a nuestros mayores que nos hacen estar aquí y ellos están aquí a través de nosotros. Si no actuamos con honestidad, respeto, corresponsabilidad, reciprocidad y gratitud, nos iremos destruyendo a nosotros mismos.
v El trabajo es fuerza creadora de vida. El Buen Vivir es fruto del trabajo de las personas que construyen vida individual y colectivamente.
v Es necesario dedicar tiempo para armonizar nuestras energías y armonizarnos con las energías de la Madre Naturaleza y el Cosmos; hablar con el fuego, hablar con el agua, con la tierra y el viento; comunicarnos y expresar nuestra gratitud; pedirles su aviso y consejo; escucharlos y que nos escuchen; religarnos humanidad y Madre Naturaleza, en diálogo generador de vida.
Se encontraron yjuntaron sus palabras y
sus pensamientos.
Estaba claro, se pusieron de acuerdo bajo la luz…
¡Que se haga la siembra yel Amanecer!
Popol Wuj
48
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
2. 2 El vínculo que no hay que perder: La leyenda del maíz perdido
Ubicación Temática
“El argumento contextual de la cosmovisión relaciona procesos de vida vegetal, animal, sideral y humano.”Daniel Matul
Durante los 36 años de guerra interna que vivió Guatemala, el Estado implementó distintas estrategias de exterminio de la población civil y de la población en resistencia, lo que obligó a que muchas familias y comunidades enteras tuvieran que refugiarse en Chiapas para salvar su vida. En este contexto de sobrevivencia, se recopiló la “Leyenda del maíz perdido”, documentada en el libro “Cuentos que parecen historia, historias que parecen leyendas”. Dicha recopilación fue realizada por cuatro promotores mayas, que vivieron refugiados en los municipios de Las Margaritas y Trinitaria del Estado de Chiapas, con el propósito de: “reflexionar sobre su historia, contribuir al rescate étnico–cultural y a darle más vida y plenitud a la cultura, que los que no conocen la historia, jóvenes, niños y los que seguirán naciendo puedan transmitirlo a sus hijos para que jamás se pierda la esencia de la cultura”.23
Como hemos mencionado anteriormente, las culturas mesoamericanas surgen y se desarrollan teniendo como eje central el maíz, y en esta leyenda recogeremos muchos elementos de bioaprendizaje alrededor del maíz, en la vivencia del pueblo maya refugiado en México, sentipensamos que la leyenda expone algunos de los vínculos de distintos procesos vitales inspirados en la cosmovisión maya. Asimismo, esta leyenda –estamos seguros– contribuyó a que el pueblo maya no enterrara el espíritu y la conciencia en el exilio y nos religa con el primer B’aqtun, período en el que los pueblos originarios tuvieron el encuentro del maíz que marca el principio del calendario maya.
Antes de leer, nos preguntamos…
¿Alguna vez hemos escuchado alguna leyenda sobre el maíz?
¿Qué conocemos de los mayas y del Popol Wuj?
¿Qué hemos escuchado sobre los hombres y mujeres de maíz?
23 Equipo de Promotores Étnico-Culturales, “Cuentos que parecen historia, historias que parecen leyenda” Editorial Praxis. México 1996.
49
La leyenda del maíz perdidoTej tkub’ naj Ixi’n
Antonio Cota García24
Resulta que en aquellos tiempos, muchas cosas pasaban, pues había alimentos en abundancia. Pero cuando la raza humana se olvidó de sus costumbres, no tomó en cuenta los rezos que el Comán Comí exigía. Sólo se olvidaron, entonces el santo maíz se escondió en el cerro y esto originó de inmediato el hambre.
Chitzun qa tnejil, a ab’q’iju lu’, nimtoqte’ nb’aji twitz tx’otx’, qu’n attoq kye’ xjal kywa’. Noqtzun aqeju xjal o’kx tik’ tna’l kyq’onte chjonte te qajawil, ik’ tna’l tkyaqil kyu’n, mixti’xte’ nxi’ kyximi’n. Atzuntz ik’a tna’la q’ob’l chjonte te qtxu na’xh ixi’n, qu’mtun jun maj o’kx tkub’ tnajsa’nte’ qtxu na’xh ixi’n tib’, atzuntz tzaj wo’yajtzu kyi’j xjal.
Empezó la escasez, todos buscaban el maíz. El hambre hacia su presencia, la escasez se lucia en todas partes pues nadie lo encontraba, todos lo buscaban. Total, el hambre reinó en todos los rincones de la tierra.
Atzuntz kub’a kyna’na ‘ kye’ xjaltzun qu’n mixti’xtlte’ qtxu na’xh ixi’n, kykaqil nche’ jyon ti’j, mixalxte nel yalsante. Luqe’ nche’ jyon ti’j jaxja, extzun mixti’x. O’kxi’x kykub’ naj kye’ xjal tu’n wo’yaj.
Los sabios de la región Huistoc también se preocuparon y empezaron a buscar el santo maíz. Lograron comunicarse con el “utuy” o “tuza”25 pues este, según decía, dónde él sacaba su comida había mucho maíz de todos los colores. El utuy les dijo que ellos con anticipación guardaban sus alimentos, pero lo tenían bien guardado, en el cerro Paxil26, donde nadie lo pudiera encontrar y luego se fue corriendo con un gato de monte.
A’lixqekye chman jaw b’aju’ kyk’u’j, extzun e’ aq’wi jyolte qtxuna’xh ixi’n. O’kx tb’aj kyb’u’yi’n kyib’ extzun e’ e’xtzu yolil tuk’e b’a, qu’n atzunte’ txkup lu’ chitzun, q aja ta’ya tjul, nimte’ ixi’n at chitzun. Tejtzun kypon tk’itz b’a, tzaj ttzaq’we’nte txkup lu’ qa ate’ ixi’n at tuj kyjul noqx kyeku’, extzun e’wi’n kyu’n ja mixalte’ tojtzqi’n. O’kxtzun te’ tq’umaju extzun xi’ oqtzu’ tuk’e twixh k’ul.
24 Refugiado del Campamento Cocalito I, Municipio de Frontera Comalapa, México.25 “tuza” – es la taltuza, que en México y áreas fronterizas de Guatemala le llaman “tuza”.26 Cerro en San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, donde, según la tradición oral, se originó el maíz. Por eso, Guatemala es llamada
también Paxil Cayla.
50
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
“—Este de seguro también sabe donde hay maíz” —pensaron los sabios.
La hambruna se fue acentuando, principalmente en la raza humana. En los animales no era igual, pero en fin, la pena y búsqueda era sin descanso.
Unos a otros se preguntaban “¿Que come usted?” Todos se decían lo que comían, pero nadie respondía que comía maíz.
“—Exlo tojtzqi’nte’ lu’ ja ta’aya ixi’n”—che’chitzun kye chman.
O’kxix tok ye’te’ wo’yaj kyi’j kye xjal. Mikxa’xixkye’ txkupju, noqtzun aju xi’tok kyb’aj kye’ xjal tu’n wo’yaj qu’mtzun luqe’ nche’
joylaj.
De repente los sabios de la región Huistoc, se comunicaron con
el gato de monte pues este era
muy astuto y le preguntaron:
Mixininj ok yalte’ twixh k’ul
kywitz qe’ju chman, extzun
kub’ kyximi’n tza’ntten aj txi’
kyqani’n te’ jun aju txkup lu’ ju’xh
tnab’l:
—¿Qué comes?—Pues yo maíz —dijo el gato.—¿Y dónde hay pues?—En el cerro Paxil.—¿Me lo vas a mostrar? —le preguntaron. —Ah, no —dijo el gato— pues si te lo muestro vas a traer a toda tu gente y luego se lo van a acabar.—Pero decís pues, que hay mucho.—Si, pero para mí.—De todas maneras deberías ayudarme, si toda mi gente se está muriendo de hambre —suplicaron los sabios. —Bueno —dijo el gato—, si me dejas, voy a pensar si te lo muestro.—Mira –—le dijeron— podemos hacer un buen trato, pensalo, nosotros te ayudamos con nuestra buena amistad. Si nos ayudas, mañana mismo te traemos una gallina.—¿De veras? —Dijo el gato—.—Sí —le dijeron— te traeremos tu gallina y bien galana.—Entonces, trato hecho.
—Titi’ twaya nb’aji?—Ixi’n nwane —chitzun te’ twixh k’ul kye.—Jatzun ja nkaneta’ tu’na?—Tuj witz Paxil.—Mo jakutzulo tzaj tyek’ina qeye’? –che’chiju’ te.—Mlay chitzun te’ twixh k’ul kye —qu’n q ama txi nye’k’ine’ kyeye, oklo chi xe’le q’umalte kye txqantl xjal extzun ku’lo kub’ b’aji.—Q’umantzuna, qu’n nimlote’ at.—Nim natzun, noqtzun aju’ noqx weye’.
51
—Q’umantza qeye, qo tonima, qu’n xi’ kyb’aj kyim qwnaqile’ tu’n wo’yaj -chechikye chman te.—Ok kyb’el nximine’ qa ok kyxel nq’uma’ne kyeye’ chiju’.—Ximinkub’a extzun q ama qo tzaj tonina, ok kytzajil qi’ne’ jun tchi’ya ek’ te q’ob’l chjonte teya.—Axi’x? —chite’ twixh k’ul kye—.—Axi’xnatzun —ok kytzajil qi’ne’ tchi’ya ek’.—B’a’natzun chiju’.
Los sabios querían comprobar que el gato estaba diciendo la verdad y que el maíz era abundante. Entonces le pidieron a una pulga que acompañara al gato para ver cuánto maíz había escondido, pues según decía el gato, para verlo solo se podía hacer por un agujero muy pequeño donde solo cabía, un gato de monte.
Kayjb’iltoqna’ kye’ chman tu’n kyb’inte qa nimtoqju’ ixi’n tokx tuj witz, extzun qa axixju’ ntq’uma’n twixh k’ul, xi’ kyqani’n te jun ky’eq tu’n txi’ lak’e ti’j twixh k’ul qu’n chitzun aju’ qa noq tal un’ch ju’ jul ja nokxa, extzun qa noq o’kxte’ nokx tuj.
Así, al día siguiente los sabios cumplieron con llevarle una muy buena gallina, pero para que ésta no se asustara la metieron en un costal. Cuando llegaron al cerro llamaron al gato y entregaron lo prometido. La pulga con toda confianza se subió sobre el gato para su viaje al interior del cerro. De ese viaje el gato efectivamente, les sacó un buen tanto de mazorcas.
Tuj tzun jun q’ijt si’ kyq’inke’ chmaju’ tchi’ twixh k’ul. Kux kyq’o’n tuj junkstal tu’mixjawa’ xob’a’. Tejtzun kypon twi’ witz, xi’ kytxko’n twixh k’ul extzun xi’ kyq’o’nju tch’. Te’ktoqtzun q’olte koyb’itz teju’ twixh k’ul, tej tjax lak’pujte ky’eq ttze’lti’j, tu’ntzun tokx tuj jul ka’yilte qa at-xi’xju’ ixi’n. Axtoq tyol twixh k’ul, etz tiq’i’n txqan twitz ixi’n.
Ellos regresaron a donde su gente con el morral lleno de mazorcas, pero esto les alcanzó para comer solo dos días. Luego tenían que estar cambalachando sus gallinas y estas también se estaban acabando. Entonces se preocuparon.
Tejtzun ttzaj q’o’n ixi’n kye, e’ anjtz tzuntz, noqtzun aju’ noqx te kab’e q’ij kanina te’ ixi’n te kywa xjal. Tejtzun tkub’ b’aji e’ e’x qanil ch’i’ntl, noqtzun aju ilti’j tu’n txi kyq’i’n jun tl ek’, kuxtzunju, mixti’ nkanin te’ kyixi’n extzun xi’toq tkub’ b’aji te kyali’n. Jatoq che’ jaw ximin.
La pulga al verlos les dijo: —Cuando entré al cerro con el gato, el maíz no se quería venir con nosotros estaba enojado. Dice que es porque ustedes olvidaron sus costumbres y los rezos que el Comán Comí exigía. Una forma de ayudarse sería recuperar sus costumbres.
Atzun ttzaj te ky’eq tej txi’ tka’yin intoq nche’ ximin, xi’tzun tq’uma’ntz kye:—Ate’ wokxweye’ tuk’il te’ twixh k’ul, mixtoqti’ tajb’ilte’ ixi’n tu’n tetz qu’n intoq nilin kyuk’ile’, qu’n aqeye’ oje tz’ik tna’l qajawil kyu’ne’
52
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
chitzun, mixti’tl nxi’ kyq’o’ne’ chjonte te, qajlo jun tu’mel jaku’ tz’nonin kyeye’ aju tu’n txi’ kylajo’n jun majtle’ nab’l qajawil.
Los sabios comprendieron que el maíz tenía razón. Hicieron ceremonias durante varios días y enviaron de nuevo a la pulga en el lomo del gato para hablar con el maíz.
Kanetzuntz tuj kywitz chman, qa axtoqju nq’uma’n qtxu na’xh ixi’n. jawtzunte’ jun b’echi’ntzu , tejtzun tpon b’aji, xi’ kychq’o’n jun majtlu ky’eq’ tu’n tyolin tuk’il ixi’n.
El maíz aceptó la ceremonia y le mandó a decir: —He visto su arrepentimiento y su buena voluntad. Si logran sacarme de aquí me iré con ustedes y alimentaré a sus familias.
Extzun tk’amju ixi’n b’echi’n xi’ kyb’incha’n chman extzun tzaj tq’uma’n:—Matxi’ txi’ wile’ qa ma tz’anjtz ti’j kyanmiye’. Q ama chin exe’ kyu’ne’ tuj witz lu’ ok chin xe’le kyuk’ile’, tun wajb’ene’ te kywa kyk’wale’.
Los sabios pensaron que, lo difícil entonces sería cómo sacar el maíz. Se rompían la cabeza pensando, pero se les ocurrió acudir a todos los seres de la naturaleza, total todos saldrían beneficiados. Entonces se asomó un pájaro carpintero y le preguntaron:
—Mira vos hermano, adentro de ese gran cerro hay mucho maíz y nosotros no tenemos nada para comer. Como buenos hermanos, me gustaría que nos ayudáramos pues si lo
logramos sacar de esa gran cueva, a vos también te va a tocar tu parte.
—Con mucho gusto, hermano —dijo el pájaro carpintero-, sí a mí también me va a tocar, con gusto voy a averiguar donde está mas hueco para romper con mi pico y así poderlo sacar.
E’ kubtzun tenkye’ chmantz ximilte’ tza’ntten aj tetz ixi’n kyu’n tuj witz. O’kx kyaq’wi’ kanil kynab’l kyeqe txkup, qu’n q ama tz’etz ixi’n qu’n tuj witz, ok k’ajb’el qe qkyaqil. Intoqtzun nhce’ yolin ex nche’ ximin tej tpon jun kole’ch extzun xi’ kyq’uma’ntz te’.
—Tuj witz lu’ at ixi’n, noqtzun aju mixti’ nb’ant tetz qu’ne’, qajb’ile’ tu’n qtzaj tonina, qatzun q ama qo tonina ok kyxel qq’o’ne twaya ch.
—B’a’natzun chitzun te kole’ch kye, ma chinxe’ jyolte ja b’a’n txa’ya’ qnimina’ jul tu’ntzun tetz ixi’n.
53
El pájaro buscó y buscó la parte más sensible, pero todo era igual. Solo el gato y el utuy tenían su entrada en una pendiente dónde no podía llegar nadie, solo ellos que eran ágiles.
Oktente’ kole’ch jyolte extzun mixti’ chalet tu’n ja jaku txa’ya nimsetaju jul, o’qekxkye twixh k’ul nb’ant kyokx qu’n un’chqetoq.
El pájaro carpintero pensó cómo ayudarlos y les dijo:
—Miren, hermanos y hermanas, no se logra muy fácil todo esto, pero vamos a buscar una forma. Yo conozco a un amigo que ha sido muy bueno conmigo, con él tenemos una buena amistad. Yo le guardo mucho respeto pues me ha librado de muchas situaciones difíciles.
O’kx tkub’ t-ximi’n te’ kole’ch tza’nttentoq tonin extzun xi’ tq’uma’n kye chman:—Aqeye’ witz’n e’ ntziky, kyuw te’ lu’ noqtzun aju’ ok kyxel qjyo’n tu’mel, at junweye’ nxb’oj, tb’anil tanmi extzun q’uqlokwe’ nk’u’j ti’j qu’n b’a’mpunxi’ maj oje chin tzaj tonine’. Qajlo jaku’ tz’onin quk’il.—Y ¿quién es? —le dijeron—.
—Es el santo rayo. Él muchas veces me ha salvado de los peligros, me ha salvado de las culebras, de las tormentas y me ha venido haciendo muchos trabajos. Yo me identifico con él por medio de esto que él me pintó, pues es el ti’, dice ser muy fiel al rayo y él sí puede hacer el trabajo que queremos.
—Altzunkye? —che’ chiju te—.
—A qman ky’inkaq chiju’. B’a’npun maj oje chin tonine’, a najb’enju’ weye’ tu’n nyoline’ tuk’i aju kyqe tok ttzi nk’u’je’ qu’n atzun ok b’inchante. Tuj we’ nwitz qa ate’ jaku’ tz’onin quk’il. —Y ¿para cuándo?
—Eso sería en la entrada de lluvias pues ya viene el invierno. Tenemos que esperar. Mientras tanto tratemos de romper la piedra —les dijo.
—Jtojtzun lo?
—Aj tetz jb’alil chitzun kye. Ilti’j lo tu’n tkub’ qyo’n ch’i’n. Akxtzulo nqo jyon juntl tu’mel tu’n txi’ qnimsa’n jul.
El pájaro logró muy poco. Mientras tanto pasó el tiempo. Un buen día el pájaro carpintero anunció que iba a llover, de inmediato se nubló y después del medio día empezaron a caer gotas de lluvia. El ti’ se comunicó con el rayo y le contó la necesidad del pobre pueblo vecino. Estaba sufriendo hambre, pues dentro de esas rocas estaba escondido el maíz que serviría para sembrar y así, pudieran comer.
—Quiero que me hagas el favor de romperme esta gran peña —le dijo el ti’
—Ah, mira vos, el trabajo que me estás pidiendo es un poco difícil —respondió el rayo.
—Si vos, hermano, pero yo te pido que tengas
54
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
un poco de compasión para ellos porque no tienen nada que sembrar. ¿Cómo van a comer? —suplicó el ti’.
—Está bien, lo haré –dijo el rayo
Mixti’xte’ b’ant txi’ nim jul kyu’n. O’kx tb’et te’ q’ij, juntzun qale ul te’ kole’ch q’umalte kyeqe’ xjal ok kyb’elju jab’al, o’kx tok te’ muj extzun o’kx ttzajte’ jab’al. O’kx tyolinte’ tal techi’l kole’ch tuk’il qman k’inkaq extzun xi’ ttx’olb’an te qa intoq nche’ yajli’ xjal tu’n wo’yaj qu’n tujtzun witz e’winkxa tib’ju’ ixi’n najb’en te kyijaj extzun najb’en te kywa.
—Waje’ tu’n txi’ nqani’n jun xtalb’ile’ teya, jqonkxa jun jul tuj witz –chite’ tal techi’l kole’ch te.
—Kyuwte’ aq’untl ntzaj tqanina weye’-chite’ qman ky’inkaq.
—Axte’ tyola, noqtzun aju ilti’j tu’n ttzaj laqj ch’i’nta ti’j tk’u’j kyi’j xjal lu’ qu’n mixti’xte’ kyijaj. Titi’ kyxel kywan? —chite’ tal techi’l kole’ch.
—B’annatzun, ok che’ xel wonine’ –chite’ qman ky’inqaq.
¿Crees que el rayo va a romper el cerro?
Mo oktzulo kylaqjil witz tu’n ky’inkaq tuj twitz chi’nta?
El rayo se prepara, se alza sobre el cerro y “paaan”. Al ratito “paaan”, otro y otro, pero no logró abrir casi nada. Entonces baja y le dice a su amigo el ti’:
—Mira vos hermano, no voy a poder solo, pero no tengas pena. Voy a llamar a mi otro hermano porque a lo mejor juntos lo logramos.
O’kx tjax we’ te’ qman ky’inkaq twi’ witz extzun aq’witz tinil, nimtoq ten tinilte extzun noq tal ch’i’n xa’ya nima te’ jul. O’kx tku’tz yolil tuk’il te’chi’l kole’ch:
—Layx b’ant te’ wu’ne’ njunilxe’, mlalin b’aj tk’u’ja, ma chinxe’ txkolte witz’ine’, qkab’ilku’ye ok kyb’antil tjqet qu’ne’.
Luego se prepararon los hermanos rayos y coincidieron en su descarga. Uno de un punto y el otro en el punto opuesto. Entonces se escuchó la descarga “paaaan” y lograron una abertura mayor, luego la segunda y a la tercera, despeñaron el cerro dejando ver pronto, el bendito maíz en grandes cantidades y de todos colores.
O’kx kyponkye kykab’il qman k’inkaq kyitz’in kyib’, e’ oktzun tentzu aq’unal, ntzaj t-xon jun jun plaj, atzun juntl jun plajtl, o’kx txi’ jaql te’ witz kyu’n kykab’il, nimtoq e’ aq’unan, mixininj tkub’ kab’in te’ witz, atzuntz etza qojla te’ qtxu na’xh ixi’ntzu, atile tza’nchaq ka’yin.
Fue en ese momento en que los antiguos pobladores del pueblo Xajlá tuvieron la oportunidad de seleccionar las distintas variedades del maíz. Desde las más breves y ligeras, a las más fuertes y de muy buen rendimiento, dejando para otros climas variedades diferentes de menor rendimiento y de cielos mas prolongados.
55
Todo esto sucedió gracias a que conservaron las costumbres y se ayudaron entre sí. Personas, animales, plantas y hasta los rayos del cielo colaboraron.
Por todo esto debemos agradecer a nuestros antepasados del reino Huistoc en especial a los sabios del pueblo Xajlá que hicieron posible traer a nuestros climas las mejores variedades de maíz, de las cuales debemos cuidar celosamente su originalidad.
Atzuntz pona’ amb’il tu’n tjaw kyjona’ kye’ xjal junjun tilb’ilal ixi’n, junjun kol tejunchaq kol tx’otx’, te che’w tx’otx’ extzun te moq’moj, ex te mlaj tx’otx’, aqeju b’a’mpun tal nel exqeju noqtzal junjun, aqeju ojqel nche’ ch’iyi exqeju’ chab’a.
Aju lu’ b’aji qu’n kyoninte kyib’ kykaqil, xjal, chyu’j e’ txkup.
Qu’mtzun alo’ ja’lin ilxix ti’j tu’n txi’ qq’o’n chjonte kyeqe’ qchman, a’lixqeju b’aj kyb’u’yi’n kyib’ tu’n kyxi’ jyolte’ qtxu na’xh ixi’n, qu’n tu’ntzun tpaj nim ixi’n ja’lin extzun b’a’mpun tlb’ilal, qu’mtzun ilxixlo ti’j tu’n tok qka’yi’n qijaj.
56
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
¿Qué sentimos cuando nos enteramos que la alimentación está desapareciendo para una parte de la humanidad?
¿Cuáles son las causas del hambre en el mundo?
¿Imaginemos nuestras reacciones si la alimentación básica nos llegara a faltar?
¿Cuál ha sido nuestra reacción frente a casos cercanos de personas que están careciendo de una alimentación básica?
¿Qué vínculos encontramos entre alimentación y espiritualidad?
¿Qué elemento relacionamos entre alimentación y buen vivir?
¿Qué sentimos y pensamos sobre la interrelación entre las personas, los animales, las plantas, los fenómenos naturales y el cosmos en nuestra vida cotidiana?
¿Qué cambios nos invita a hacer esta leyenda en nuestra forma de vivir?
Círculo Reflexivo
57
Interconexiones entre animales, cosmos, plantas y personas, parte del equilibrio y armonía planetaria
Para suplir las necesidades fisiológicas básicas, como la alimentación, es crucial no olvidar las costumbres, el respeto por el maíz –que es sagrado– y por los acuerdos que deben establecerse entre los distintos seres vivos y las demás energías del cosmos,
como los rayos. El imaginario social que hemos aprendido de la cultura occidental nos dificulta imaginar que los rayos accionen de manera armoniosa para alimentar al género humano.
La armonía y la seguridad alimentaria deben ser pensadas y sentidas –no sólo con las personas– sino también con los animales, como parte de una cadena productiva; no sólo como consumidores sino como contribuyentes de la sostenibilidad y equilibrio ecológico.
Esta lectura refuerza el vínculo original entre todas las cosas, el cual debe fortalecerse mediante el agradecimiento, la petición y la meditación. Estos son los principales medios de comunicación que el pueblo maya ha establecido, y que comparten con muchos otros pueblos del mundo.
El sagrado maíz y todos los seres vivos:
La tierra es un bien económico y espiritual para la Cultura Maya.
Lugar de sus ancestros, a quienes se rinde culto, pero también sitio donde se cultiva el maíz,
alimento primigenio que da vida.PNUD I.N.D.H (2005: 131)
Ixim es el sagrado maíz para el pueblo maya, el “santo maíz” menciona la leyenda. El maíz es sagrado, los rayos son sagrados, nuevamente encontramos, el profundo respeto de los pueblos originarios por todas las expresiones de vida y las expresiones del planeta. Se refuerza también la idea que el maíz debe ser respetado, y que todas las costumbres y tradiciones del pueblo deben promover esta filosofía y prácticas comunitarias.
Como en muchas cosmogonías, el trasfondo de la leyenda es el aprendizaje a partir de las preguntas; trata de responder a varias interrogantes que tienen las personas, especialmente para las nuevas generaciones: ¿Por qué hay maíz de varios colores? ¿Por qué algunas variedades se dan mejor en un clima que en otro? ¿Por qué hay variedades con ciclos más cortos y otras con ciclos más largos? ¿Qué valor tiene el maíz nativo?
Reflexiones para compartir
58
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
27 Módulo de Desarrollo con Identidad. Manual de Participante. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena), Bolivia, 2005. Página 106.28 Idem, Página 123.
La conservación de las semillas criollas garantizará la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo maya, ya que en la actual era del capitalismo, el sistema promueve su sustitución por el uso de semillas transgénicas, que pierden su capacidad de reproducción y al mismo tiempo su sostenibilidad, provocando el envenenamiento de los pueblos.
Reciprocidad, cooperación y complementariedad
La lógica sobre la que se organiza ygestiona la vida social y la economía entre los Pueblos Indígenas,está lejos de emparentarse con el individualismo que marca el desempeñodel homo economicus del que nos habla el discurso del desarrollo,y que puede ser perfectamente válido para la sociedad occidental.En cambio, para los Pueblos Indígenasla reciprocidad, el apoyo mutuo, son principios fundamentales.27
Otro aprendizaje crucial a partir de la leyenda del maíz, es la cooperación–reciprocidad–complementariedad y ésta no solo como comúnmente la conocimos y vivimos, entre personas, sino entre todos los elementos de nuestro planeta y del cosmos.
La leyenda nos permite relacionar un concepto básico de la Cosmovisión Maya: todos los elementos de la naturaleza convivimos en armonía, y esto no se da cuando se olvida la
importancia del bien común, ante lo cual, hay que realizar negociaciones que develarán finalmente que todo el planeta se beneficia si cooperamos entre todos. Y que buena sensación queda cuando todo lo involucrado va cediendo para el bien de los demás y refuerza el conocimiento y práctica en los Pueblos Indígenas, ayudar a quien lo necesite en la comunidad, como una experiencia vital recíproca; el favor no se devuelve a quien lo hizo sino a quien lo necesita.
Valoración comunitaria de los bienes
“La propiedad comunitaria del suelo es una de las instituciones más importantes del
mundo indígena. Ésta determina que la propiedad individual
está sujeta a una concepción de participación en la cual la comunidad es el referente.” 28
La primacía del bien común en los pueblos originarios es una constante valiosa, que otras culturas valoramos. Cuando reflexionamos las ideas compartidas recientemente por el movimiento indígena sobre la propiedad comunitaria y la leyenda del maíz perdido nos motivamos a seguir uniendo esfuerzos para hacerla realidad en nuestra experiencia en todos los ámbitos y niveles.
Las semillas y en general, la herencia del pueblo maya, es un don que debemos valorar y así garantizar la sostenibilidad y equilibrio dinámico en la vida.
59
29 Módulo de Desarrollo con Identidad. Manual de Participante. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena), Bolivia, 2005. Página 12.
Intercambio simbólico y ritual
—Mirá —dice el hombre— podemos hacer un buen trato, piénsalo, yo te ayudo también en una buena amistad. Si me ayudas, mañana mismo te traigo una tu gallina.—¿De veras? —Dice el gato.—Ni modo —dice el hombre— te voy a traer tu gallina y bien galana.—Entonces, trato hecho.Así al día siguiente el hombre cumplió con llevarle una muy buena gallina.
El extracto anterior de la leyenda nos conecta con el sentido del comercio para los pueblos y nacionalidades indígenas. El intercambio no es visto únicamente desde la perspectiva de la rentabilidad (ganancia del que comercia) sino como un acto con valor en sí mismo porque garantiza, como una forma ritual, la existencia de la comunidad.
Otro elemento crucial en la experiencia de la cosmovisión maya, es el valor de la palabra dada, que es más importante que los documentos legales. ¿Cuánto mejor estuviese nuestra trilogía vital individuo–sociedad–universo si nuestras relaciones estuviesen inspiradas en la confianza?
Para seguir profundizando en el Buen Vivir
En el mundo indígena hay quienes afirman que el concepto desarrollo no existe y que las ideas con las que está relacionado son las visiones indígenas de armonía con los vecinos, armonía con la naturaleza y al aprovechamiento equilibrado de la riqueza que de ella se obtiene y, que estaría entendiéndose como el Buen Vivir, que además significaría el buen estado de salud de las personas y de la naturaleza, palabras que en lengua quishua o quechua se diría suma causai o en lengua aimara, suma camaña o en lengua guaraní, ñanderecoi, que significa tierra sin mal .29
Esta leyenda también nos invita a profundizar la propuesta del Buen Vivir desde la experiencia de los pueblos originarios. La leyenda nos permite hacer la vinculación o religación entre las personas, animales y demás elementos que interactúan en armonía y equilibrio como una opción política diferente a la economía de mercado y el capitalismo (homo economicus: hombre económico) “consumidor” (individualista y capitalista) que sólo racionaliza el costo–beneficio, sino un sujeto comunitario que trabaja por la vida con identidad cultural, en armonía y complementariedad.
Esta leyenda nos transmite energías de gratitud para con los abuelos y abuelas del pueblo maya, por ayudarnos a bioaprender sobre nuestro sistema de vida actual y sobre la importancia de tomar conciencia sobre las interconexiones de vida y en particular, la religación de todo.
60
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
Ubicación Temática
Las leyendas tienen magia y fantasía, y en la cosmovisión maya estos elementos se entrelazan con la cotidianidad, dando origen a narraciones que comunican de una forma amena y graciosa la importancia de los principios y valores que orientan y dan sentido a nuestras vidas. La Cosmovisión Maya conecta con el modelo del Buen Vivir que propugna los pueblos originarios de nuestro Continente, el que nos exhorta a encontrar en todo lo que pensamos y hacemos una oportunidad para vivir en equilibrio y armonía con nosotros mismos, los demás, la Madre Naturaleza y el Cosmos.
La leyenda “El Origen de los Monos” recopilado por Guillermina Herrera y Mayra Fong Rodríguez, es de origen Maya Q’eqchi’, una de las comunidades sociolingüísticas mayas de Guatemala, que se encuentra ubicada principalmente en el departamento de Alta Verapaz y en el sur y centro de Petén, regiones hasta hace poco con áreas de selva tropical y bosque, donde aún viven algunas especies de monos como el mono araña y el mono aullador (conocido en Guatemala como saraguate). Esta leyenda pertenece al texto “Cuentos del Mundo Q’eqchi’”, editado por la Universidad Rafael Landívar en 1994.
Este entorno, acompañado de la sabiduría ancestral de las y los abuelos, es el escenario de este cuento.
2. 3 El valor del trabajo: El origen de los monos
Antes de leer, nos preguntamos…
Elaboremos una lista de términos con los que asociamos la palabra “trabajo”:
¿Qué opinamos de la frase de Facundo Cabral: “Mira si será malo el trabajo, que deben pagarte para que lo hagas.”?
¿Cómo valoramos nuestra experiencia vital en relación al trabajo?
61
30HERRERA, Guillermina y FONG RODRÍGUEZ, Mayra (1994); Cuentos del Mundo Q’eqchi’; Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
El origen de los monos30
Kyxechal maxHace mucho tiempo vivió una pareja que tuvo tres hijos. Los niños quedaron huérfanos cuando estaban muy pequeños, pues los padres enfermaron y, aunque recibieron todos los cuidados, murieron. Entonces, la abuela se hizo cargo de ellos y se los llevó a vivir a su casa.
Atzute’ ojtxi ma b’et ab’q’i, najlitoq jun jaxjal, oxe kyk’wal. Aqetzu k’wal mache kyej neb’a tun tpaj eb’aj yab’ti kyman ex b’aj q’anin, nti xche b’en eb’aj kyim. Qumtzu ate yaya xi ka’yinkye ex xi tiq’in njal tja.
La anciana los mimaba mucho, jamás los ponía a trabajar y los niños crecieron jugando todo el día.
Atej xjoq nim tk’uj kyij ex, min che ok tq’on aq’unal, matzun che jaw ch’iy kye k’wal, naq inche xchan atl q’ij.
Ya estaban crecidos cuando la abuela, sintiéndose muy vieja, les dijo:
Matxitoq che ch’iy tej xtnante yaya matoq xjoqix, ex xi tq’man kye:
—Hijos míos, mis días se fueron. He envejecido tanto que ya no puedo
trabajar. Preparen un poco de semilla de maíz, que ya es tiempo de sembrar la milpa. Vayan a rozar el campo.
—Aqeye wal matxi txi lq’ewe nab’q’iyil. Matxi chin xjoqixwe min b’entl waq’unane. Kyelsanku ijaj te ixin qun matxi pon anb’il tun tok awet kjo’n. Kux kyxiye jxolte twutx kojb’en.
Pero los muchachos no sabían cómo sembrar ni cómo cosechar. Nunca se habían ocupado de tales trabajos, así que preguntaron a la abuela:
Aqetzun ku’xun min ojtzqin kyun se’n tun kyawan. B’ajxatoq che aq’unana, extzun xi kyqanin te ky-yaya:
—¿Qué es rozar? ¿Cómo se hace y para qué?
—¿Titzun jxol? ¿Se’ntzu nb’incheta ex titi’ najb’ena?
—Vayan al monte, lleven sus machetes y azadones —les indicó la abuela—. Corten todo el monte hasta el suelo. Apúrense, para que les dé tiempo de hacerlo mientras haya luz del sol.
—Kux kyxiye toj k’ul ex kyiq’inxe k-k’uxb’ale tuk’il tz’utz’ —xi tq’man
62
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
yaya—. Kytx’emunk’tzye nji’x k’ul ponx twutz tx’otx’.
Wix ojqalqeye tutzun tten anb’il kyeye tun tb’inchaj loq’ atix tqan q’ij.
—Pero, abuela, todavía no nos dice para qué tenemos que hacer todo eso, para qué debemos trabajar,—insistieron.
—Yaya na’mx tzaj tq’mana qeye titi’ k’ajb’ela lu tun txi qb’inchane, tiqun kxel aq’unet,- Chiqe.
—Bien, escuchen —dijo la abuela—, nosotros comemos tortillas todos los días. Las tortillas trabajan para nosotros porque nos dan fuerzas, y las tortillas se hacen de maíz. Por eso es necesario sembrar y cosechar la milpa.
—B’anatzun kyb’intz tzune —chitzun yaya—, Inqo wanqe muqin atl q’ij. Atzu muqin in naq’unan te qe, qun intzaj q’on qipumal tun, atzu muqin tun ixi’n nb’incheta.
Qumtzun tililtij tun qawan ex tun tjaw qkojon.
—¿Qué? ¿Las tortillas trabajan? —se rieron los muchachos.
—¿Se’n ¿ ¿Intzu che aq’unan wuqin? —naqx jaw tzen.
—Sí —dijo la anciana—, si no hay tortillas no se puede hacer nada.
Ikntzuju chitxun xjo’q, q anti muqin mlay b’ent jun ti’xti.
Los tres muchachos se fueron al monte llevando tortillas que les habían dado la abuela, por si les apremiaba el hambre. Al llegar al campo, les abrieron un hoyo en el centro y les pasaron un lazo; amarraron los extremos a dos palos, y allí las dejaron con la esperanza de que hicieran el trabajo por ellos.
Eb’aj tzun oxe ku’xun toj k’ul, iq’in kywa wuqin kub’ b’inchan tun ky-yaya, qama tzaj weyaj kyij. Atzuj tej kypon toj kojb’en, xi tjqon tib’ wutz ex xi q’on jun aqwil; xi kyxmon tij kab’ tze, ex kyej kyleb’intzuntz tu’tzun txi b’inchan aq’untl kye.
Mientras tanto, fueron a explorar el monte. Se encontraron con un aguacatal y un guayabo, se subieron a los árboles y comenzaron a jugar y a comer la fruta. Así pasaron la mañana.
Atzuntlkye eb’ajx toj k’ul. Okyal jun wi oj kyun ex jun kyaq’ , jaw tij tze ex aq’wi saqchal ex wal lob’aj. Exb’aj tzuntz prim kyun.
63
Estaban saboreando aguacates y guayabas cuando, al medio día, llegó la ancianita con la comida. Según ella, los encontraría cansados de trabajar el campo; pero al llegar al sembradío no halló a nadie. Allí sólo había un lazo con tortillas colgando. Las tortillas estaban duras porque habían pasado toda la mañana al sol; los instrumentos de trabajo estaban amontonados al pie de un árbol.
Inxi’xtoq che nik’b’en ti’j oj ex qe kyaq’ , tej tpon kanun xjoq te wanq’ij tuk’il kywa. Chilo qa matxitaq che b’aj sikti toj aq’untl; atzun tej tpon mixalo te ati toj kojb’en. Okte jun aqwil xmonkqe muqin ti’j. Aqekyej wukin matoq che kub’ txak’ix qun matoq che ik’ tjaq’ q’ij. Aqetzun aq’unb’il chmonqe tjaq’ jun tze.
—Niños, ¿dónde están? Vengan a comer—llamó la anciana.
—K’wal, ¿Ja teqeye? Kytzaje txi kywaye –ink’len xjoq kyij.
Nadie le contestó, porque los muchachos estaban subidos en lo alto de un árbol y no hacían ruido.
Mixalox xi tzaq’wi te qun aqekye ku’xun toqek’tz toj twixi’ tze ex min che yokchi.
—Tirémosle las frutas podridas —dijo el más pequeño de los muchachos.
Qxonkux lob’aj q’anaq ti’j chitzun b’ox k’wal.
—Está bien —dijeron los otros dos.
—B’anatzun —chiqe kab’etl.
Cuando la anciana sintió que le caía algo, salió de debajo del árbol y miró hacia arriba. Entonces los muchachos le gritaron riéndose de ella:
Okx tna’nte xjoq kub’ tz’aqi toj twi, wex etz tjaq’ ze ex jaw qinin toj jawtl. Okxtzun kutz xch’in ku’xun te inche tze’nxi tij:
—No es cierto que las tortillas trabajen. Hace tiempo que las dejamos allí y nada han hecho.
Nya ax qa inche aq’unan muqin. Atxi’x maytxi xche kyej qq’one ex xlotixi b’ent kyun.
La abuela se enojó mucho y les dijo:
Tzaj ttx’ujal yaya tun tpaj ex xi tq’man kye:
—Ojalá se queden así para siempre, y coman sólo frutos de los árboles.
—Naqwitl che kyejye te jun majx iklu, ex lob’ajyile tun tkub’ kywane.
En ese momento les salió cola y se quedaron convertidos en monos. Esto les sucedió por no respetar a su abuela y por no valorar el trabajo.
Tej kmoj lu etz kyje ex okb’ent te max. Ate lu tun tpaj min che okslan te ky-yaya ex tun min ok kyq’on toklen aq’untl.
64
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
Entonces la anciana cogió las tortillas duras que estaban amarradas al lazo y dijo:
Atzu xjoq jaw tsk’on qe muqin txak’ xmonqe tij aqwil ex xi tq’man:
—Que los viajeros y los que estén lejos de su casa coman estas tortillas.
Aqe ajb’etil ex qe najchaq taqeya ti’j kyja tun txi kywan aqe muqin lu.
Y así quedó: los viajeros comen pixtones; y los monos, donde los encuentres, te tiran cascaras y se ríen.
Iktzu kyejaju: aqe ajb’etil inche wan pixtón, aqetzu max qama tz’okyal tuna intzaj kyxon t-txowtij lob’aj ex inche tze’nxi.
65
¿Qué nos pareció la leyenda?
¿Qué principios y valores aborda la leyenda?, ¿Por qué?
¿Con qué situaciones de la vida cotidiana podríamos relacionar la frase ‘La anciana los mimaba mucho, jamás los ponía a trabajar’?
Citemos algún ejemplo en el que las personas disfrutan su trabajo.
¿Qué sentimos y pensamos respecto a la lógica del sistema económico imperante en las ciudades de centroamericanas, donde el trabajo se relaciona fundamentalmente con ganar dinero y consumir?
¿Qué nos permiten aprender estas reflexiones en nuestra experiencia de vida y proyecto de felicidad?
Círculo Reflexivo
66
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
Principios y valores Mayas
Algunos de los principios
fundamentales de la
Cosmovisión Maya son:
el uk’ux (palpitación,
energía, esencia); la
diversidad y la misión
que todas y todos los seres
del Cosmos tenemos; la
interconexión de todo cuanto existe y su movimiento;
la dualidad y la complementariedad; la búsqueda permanente del equilibrio y la
armonía.
De estos principios, derivan varios valores. En particular, en esta leyenda se hace referencia a los siguientes: el valor del trabajo en la Cosmovisión Maya, el loq’olaj (todo debe ser apreciado y valorado, por lo tanto, merece respeto y cuidado, es “sagrado”), el valor del respeto y el valor de la gratitud.
Los principios y valores nos orientan y se proyectan en nuestras vidas en prácticas y conductas, las que socialmente se establecen como normas, por ejemplo, el saludar, dar gracias, ser corteses, tratar a las y los demás con respeto, decir la verdad, etc.
Relación del trabajo con los principios y valores Mayas
Es un don, en sintonía a las cualidades, habilidades cósmicas y naturales de la niña y el niño.El trabajo es una sincronización con el cosmos, la Madre Tierra y la humanidad; caminar en la ruta que corresponde, tb’e, su camino, su ruta.31
¿Qué consecuencias puede tener que los niños y las niñas no aprendan a trabajar?
En la cosmovisión maya los padres y abuelos propician que los niños y niñas desde muy pequeños se involucren en actividades de la casa, como ir a recoger leña, acarrear agua, limpiar la milpa, llevar comida a los que trabajan en tareas agrícolas, cuidar a los animales y otras más, inculcando de esa forma diversos valores como el valor del trabajo, la obediencia, la responsabilidad, la colaboración, la perseverancia y la satisfacción por el trabajo bien hecho. En
Niña aprendiendo a tejer San Antonio Aguas Calientes GuatemalaFotografía tomada de: https://www.flickr.com/photos/cerisolafer/3498355786/lightbox/
31 LA FORMACION EN EL TRABAJO DESDE LA CULTURA MAYA. CNEM, Guatemala, 2012.
Reflexiones para compartir
67
esas edades, casi todo se convierte en juego; disfrutan las actividades acompañando a los mayores en sus labores cotidianas. Observan cómo el trabajo es uno de los ejes en donde giran la mayoría de las tareas de la mamá y del papá; aprenden cómo el trabajo hace la vida humana más humana, y que la dignidad humana se reconoce en cada uno de los trabajos que cada quien realiza. Empiezan a reconocer que existen diferentes tareas y habilidades donde el aporte de cada integrante de la familia y comunidad es valioso y reconocido. El trabajo que realizan los niños y niñas dentro de la familia no tiene retribución económica, aprenden a trabajar por el gusto de colaborar, desarrollan un sentido de gratitud y respeto a los padres y ancianos por los bienes recibidos como el techo, comida, ropa y sobre todo valoran un ‘gracias’ como ‘pago’ por las tareas realizadas.
En otros entornos, algunos padres y abuelos se vuelven primordialmente proveedores, buscan resolverles todo o casi todo a los niños y niñas, no les permiten ayudar, considerando que por su edad no deben hacer ningún tipo de trabajo más que jugar y quizás estudiar. Piensan que sus hijos e hijas no deberían pasar por ninguna pena y menos tener la vida que sus padres y/o abuelos hayan tenido. Van creciendo en un ambiente donde no se les inculca el valor del trabajo y más tarde se espera que se incorporen a una fuerza laboral sólo por su preparación técnica o académica, sin haber tenido la formación en valores y actitudes que necesitan.
El trabajo tiene el sentido de darnos lo necesario para vivir, nos confirma como seres humanos; el trabajo es aprendizaje. Amar la vida a través del trabajo puede ejercer una influencia positiva para buscar soluciones a los problemas sociales y políticos que aquejan al mundo actual. Las motivaciones individuales hacia el trabajo y la satisfacción que se encuentre en él pueden estar influenciadas por las aptitudes e inclinaciones personales, lo aprendido en la niñez, el entorno donde nacemos y las oportunidades que se tengan. Para encontrar en el trabajo un espacio para sentirse realizado y satisfecho, la actitud es determinante: podemos trabajar en lo que amamos o aprender a amar en lo que trabajamos.
La explotación de los trabajadores y el consumismo tergiversan el sentido del trabajo como realización humana. Trabajar no debería ser considerado como un castigo ni una maldición, sino una dimensión fundamental de la existencia humana que permita tener lo necesario para vivir, buscando el bien común y respetando a la Madre Naturaleza, evitando destruirla. También dice un refrán popular: “Hay que trabajar para vivir y no vivir solo para trabajar”. El trabajar es esencial pero no es el fin de las personas.
El Buen Vivir no se refiere a enfocarnos únicamente en tener, sino en el ser que siente y percibe el aire, la luz, la noche, el agua, el viento, el fuego, el amor, la alegría, la tristeza, el dolor, la gratitud y todo lo que le rodea. La actitud de acumulación, crecimiento
68
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
materialista continuo y despilfarro propio del modelo consumista, que se sustenta en la explotación desmedida de los bienes naturales y de otras personas, nos desliga de la Madre Naturaleza y nos aleja cada vez más del Buen Vivir.
El valor de la tortilla, el maíz y el trabajo en la cosmovisión maya
¿Las tortillas trabajan? ¿Qué relación consideramos que hay entre las tortillas, las personas y el trabajo?
Los niños se burlaron del maíz y dijeron: –No es cierto que las tortillas trabajen. Hace tiempo que las dejamos allí y nada han hecho.
Sin embargo, la abuela opina lo contrario:
–Las tortillas trabajan para nosotros porque nos dan fuerzas, y las tortillas se hacen de maíz. Por eso es necesario sembrar la milpa.
En la Cosmovisión Maya se establece una relación entre el maíz y el trabajo. Para que tengamos maíz que nos alimente, hay que trabajar. El sagrado maíz también trabaja por las personas, nutriendo, dándonos vida, transmitiéndonos su energía.
¿Las tortillas se perdieron y dejaron de ser útiles?
La leyenda nos dice que: …la anciana cogió las tortillas duras que estaban amarradas al lazo y dijo:
–Que los viajeros y los que estén lejos de su casa coman estas tortillas.
Y así quedó: los viajeros comen totopostes…
Encontramos entonces que el maíz tiene su uk’ux, esa energía generadora que da vida, que define a cada ser, que palpita y vibra.
Si todo tiene energía vital y cumple una función en el Universo, todo es loq’olaj, es decir, apreciado, amado, venerado, tratado con dignidad y cuidado (con frecuencia, este concepto se traduce como “sagrado”.) Por eso se dice que para los pueblos originarios, todo tiene un carácter “sagrado” y por lo tanto merece respeto, veneración y cuidado.
“El reconocimiento profundo de esa relación interdependiente es el acto de aprecio, de congraciarse con todos los seres que conforman la Madre Naturaleza y el Cosmos. Entregarse, el rito de nutrir a las energías y reconocer lo particular que lo vincula a lo colectivo.” (POP NO’J; 2010:16) Dicho en palabras occidentales, todos tenemos derechos simplemente por ser.
Por eso las abuelas y los abuelos enseñan a los niños y niñas Mayas que al maíz se le agradece y si se encuentra en el suelo, se recoge; se cuida la energía del maíz.
El respeto a todo
¿Qué consecuencias tiene que los niños y las niñas no respeten a sus mayores y se burlen de
69
ellos? ¿Qué consecuencia tiene que las y los niños no respeten al sagrado maíz?
Dice la sabiduría popular: “todo vuelve”. Lo que pienses y hagas o dejes de hacer se proyectará en ti y en tu vida personal y colectiva. Si trabajas, tendrás alimentos; si respetas, serás respetado; si aprendes, vives; si aprendemos en y con amor, viviremos en paz. Algunos definen esto como el principio de la atracción, en el sentido de que con nuestros
2. 4 El agua es sagrada: ¿Cómo cambió de lugar la laguna de Chikab’al
Ubicación Temática
Chikab’al, es un volcán ubicado al Sur del Municipio de San Martín Sacatepéquez (Chile Verde), Quetzaltenango, Guatemala, el cual tiene una altura de 2900 msnm (metros sobre el nivel del mar); en su cráter se localiza una laguna del mismo nombre, a una altura de 2712 msnm.
Desde tiempos muy remotos, los habitantes cercanos al lugar, especialmente los pueblos mames, k'iches y kaqchikeles la consideran sagrada y, para ir transmitiendo esa sacralidad de generación en generación, mediante la tradición oral, se transmite la leyenda: ¿Cómo cambió de lugar la laguna de Chik’ab’al?
pensamientos y acciones atraemos hacia nosotros beneficios o dificultades.
El respeto a los mayores es una práctica común en la Cosmovisión Maya, la forma cómo se les saluda, se les habla, se les toma en cuenta y se les obedece se aleja mucho a la forma como en la actualidad muchos jóvenes se dirigen a los demás y en especial a los mayores. ¿Qué pensamos si rescatamos estos valores de la Cosmovisión Maya y los aplicamos en nuestra práctica diaria?
Antes de leer, nos preguntamos…
Elaboremos una lista de palabras con las que asociamos el agua.
¿Conocemos algún lugar que la población considere sagrado y por qué?
¿Qué pensamos de la sacralidad de algunos lugares?
¿Qué nos sugiere la expresión Chikab’al?
70
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
¿Cómo cambió de lugar la Laguna de Chikab’al?32
¿Se’n ik’ ojqiya najab’ chkab’al?Cuenta la leyenda que
hace muchos años la laguna Chikabal no estaba
ahí.
Dice que al principio la laguna estaba en lo plano;
era muy fácil llegar. Allí llegaban las personas a lavar la ropa y los perros
a tomar agua. Nadie le pedía permiso para
usarla. La ensuciaban y la desperdiciaban. Algunos
tiraban basura.
Ntlajin tzqib’k’lojyol qa maxi b’et ab’q’i a najab’chkab’al nyatzu tatok
tzulu.
A ntman qa atoq tq’uqb’il najab’chkab’al xitok taya toj
chq’ajlaj; qon lwiy toq nqo pon. Xi toq nche pona xjal
txjol kyij e tzu tx’yan nche pun k’wal a’. xala nqanin naqsam
tu’n tajb’en a’ . ntoq b’aj tz’iljsan ex ntoq b’aj kyajlan.
Teqe junjun nkux kxon tz’is toj.
Entonces nuestra Madre la escondió. Cuando amaneció la laguna ya no estaba.
Los antepasados se sorprendieron y se preguntaron:
—¿A dónde se habrá ido?
Atzu qtxu a’ xi tewan. Atzu te tzaj tnan tib’najab’’ tlatl toq. Aqetzu qchman naqx kyej ka’yin ex b’aj kqanin:
—¿Jaku tzulo xtxaya ?
Se preocuparon y empezaron a averiguar. La buscaron y la buscaron. Recorrieron caminos, subieron y bajaron cerros, la llamaron y pero no la encontraron.
Un día gritaron: —¡Laguna, donde estás!
Tzaj b ’aj ex okten qanilte . b’aj kyjo’n eb’ajx ojqel tu’n tjyoj toj b’e jax ex kux tib’aj wutz ex e txokin tij jon okyal kyun.
Jun q’ij xi k ch’in:
—¡Najab’ jaku taya!
Cómo estaban cansados se quedaron profundamente dormidos y en el silencio la escucharon. El sonido del agua los despertó y pudieron ver que la laguna estaba muy lejos.
32 Fuente: (CCIC, 1994:55)
71
La encontraron en la montaña. Entre árboles. Estaba enojada, pero limpia y fresca.
Tuntzu tpaj siktniqe kyej nimtqn ktal toj tzu tz’inun xi kb’ina. A tzu tq’ojq’ojal a’tzaj k’asunkye xi tzu k-kayin qa a najab’ najchaq taya xi tzu okyala kyun toj k’ul txol tze. Titoq nq’ojin, ex nul ikx ak’aj.
Las personas comprendieron porque se había ido. Desde ese entonces prohibieron a las personas lavar ropa, tirar basura o maltratarla.
—El agua es sagrada, merece respeto. Nos hemos portado mal con ella, -decían.
Aqetzun xjal e kane tij tqal tun xi ojqi. Atxixtzu te kmoj lu xi q’man tzu kye xjal qa lay tu’n kpon tx’jol kyij. Lay kux kxon tz’is toj ex b’aj kyajlan A te a’ xjan iltij tu’n tjaw nimb’et taq’ux xqo tena tuk’il —chechi nkman.
Atzu tokyal kyun, junankib’ tu’n tkub’jun nink’ij kub’jun k’ulb’il xi kiq’in ktun.
Cuando la encontraron, se unieron para hacer una fiesta. Hicieron ceremonias. Llevaron sus tambores. Llevaron candelas, bombas y flores. Estuvieron alegres. Hablaron con ella para pedirle perdón.
Pues allá es el lugar de la lluvia, el lugar para dialogar con el agua, de pedir por nuestras siembras, la milpa, por nuestra salud y nuestra vida.
Xi kiq’in tzamtzaj poq’aq’ex b’ech e ten toj tzalajsb’il. E yolin tuk’il tu’n tzi kqanin naqsam te.
A naj a tk’wel jb’al a tk’wel tu’n kyolin tuk’il a’ tu’n txi kqanin tib’aj awal tij kjon, tij qchwinqlal.
72
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
El espíritu y la sacralidad del aguaEscucha, Chikab’al,
cómo te llaman tus hijos e hijas:Lugar de truenos,
agua de espíritu dulce,diamante de agua,
Madre agua.Aliento de vida.
Gracias por escucharnos, Chikab’al.Juan Manuel Monterroso
¿Qué opinamos de la sacralidad que la población Maya de Guatemala le otorga al agua?
Queremos profundizar nuestro bioaprendizaje desde las premisas que los abuelos y abuelas escribieron en el libro sagrado, el Popol Wuj.
El Popol Wuj proclama el agua como fuente de origen del universo y alma de la tierra, dice:• “No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo
estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión.”
• “No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo.”
• “Los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso se les llama Gucumatz.”
• “Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua las montañas.”
• “Se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente a los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas.”
La leyenda de Chikab’al nos invita a reflexionar sobre el agua, que desde la visión de los mayas, intenta volver a la observación profunda de nuestro interior y conjugarlo con el todo, de lo más pequeño a lo más grande y del infinito a lo particular, hasta lograr un proceso común y armónico para curar a la Madre Tierra y lograr el Buen Vivir de todos sus hijos e hijas.
Círculo Reflexivo
Reflexiones para compartir
73
El desarrollo conceptual tierra-agua-universo-humanidad es inseparable en el pensamiento de los pueblos indígenas, según los cuales el equilibrio en esta relación, donde confluye el todo y las partes, es vital para la existencia del ser humano.
Por la sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación, dentro de la población maya, se inculca el respeto al agua y la sacralidad de la misma.
La leyenda nos recuerda que el agua, según prácticas vitales desde la cosmovisión maya, nos escucha y nos da lo que le pedimos; es por ello que dentro de la espiritualidad maya, que va en armonía con todo, el agua nos da vida y es la vida misma.
En estos tiempos de “desarrollo industrial” es vital que volvamos a resignificar la importancia del agua y de otros elementos de la naturaleza para nuestras vidas. Debemos interrelacionarnos con ella, como lo hace una gran mayoría de población maya, como una fiesta, tal como es o debiera ser la vida misma.
Queremos ser como el agua,que siempre fluye,
que todo lo disuelve y lo unifica,que ocupa los lugares más humildes
y desde allí hace posible la existencia de la vida.Juan Monterroso
¿Qué opinamos sobre estos aprendizajes?
¿Qué otros aprendizajes podemos extraer de la leyenda? Les invitamos a lenguajear sobre los aprendizajes significativos que les generó la lectura de la leyenda.
Les proponemos escribir un artículo, un poema, una canción, hacer un dibujo, etc. que busque resignificar el agua en nuestras vidas.
Tradiciones mayas vinculadas al agua
• Año con año, en el mes de mayo, la tradición consiste en ir a la Laguna de Chikab’al. Ese día los abuelos y abuelas caminan hacia el lugar al compás del tun y la chirimía (música autóctona); se lleva comida, flores, etc. y se dialoga con el agua a través de las ceremonias que realizan los abuelos y abuelas alrededor de la Laguna.
• A cualquier nacimiento de agua se le llevan flores y comida, se le quema incienso y velas, y se le habla.
• En los nacimientos de agua se canta, se baila, se come, se disfruta.
• Al agua se le habla durante los primeros contactos que se tiene con ella, durante el día.
74
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
• Cuando hay tristeza, se esparcen pétalos de rosa en algún lago y se pide que regrese la calma y tranquilidad al espíritu.
• De las primeras lluvias se debe tomar un vaso de agua para no padecer problemas estomacales durante el año.
• Cuando hay quemaduras en alguna parte del cuerpo, se invoca al agua para que estas sanen más fácilmente.
• Cuando alguien se asusta33, hay que llevarla a un río y con hojas de chilca (planta medicinal) se le satura, luego se lanzan las hojas de chilca al río.
• Cuando caen las primeras lluvias del año,
se hacen ceremonias de agradecimiento, se pide por una abundante cosecha y se hace fiesta.
• Cada año en los pueblos se adorna con flores el chorro que abastece de agua potable a las familias.
¿Qué comentarios nos despiertan estas tradiciones?
¿Qué otras tradiciones conocemos vinculadas al agua?
¿Qué sentimientos nos provoca saber que el agua escucha, siente y reacciona?
¿Tendrán algo que ver nuestras reacciones como personas, con las reacciones del agua?
33 Ritual maya orientado a equilibrar las energías de una persona, de un objeto o de un lugar, a través de distintos procedimientos que incluyen oraciones, quema de resina y velas, etc.
El agua y nosotros
Dice Masaru Emoto, en su libro Los mensajes ocultos del agua: “Como fetos, comenzamos nuestra vida compuestos en un 99 por ciento de agua. Cuando nacemos, somos el 90 por ciento agua, y cuando alcanzamos la adultez, esa proporción se reduce al 70 por ciento. Si morimos en edad avanzada, es probable que seamos alrededor de 50 por ciento de agua. En otras palabras, a lo largo de nuestra vida, nosotros existimos principalmente como agua”
“Cuando el agua se estanca, muere. El agua debe estar en circulación constante”
“El agua tiene memoria y puede copiar información. El agua escucha, siente y reacciona”.
“El agua observa con cuidado y en silencio la dirección que tomamos, la dirección que tú tomas en este preciso instante y nos mira con atención. Sólo te pido que escuches y asimiles
lo que el agua tenga que decir: a toda la humanidad y a ti” (Emoto, 200:181)
75
Vi mi rostro en el agua,y no entendí,
que en el mismísimo corazón del agua,estaba yo.
El agua también se vio en mí.Aquel día,
me quedé en el agua y regresé acompañado.
Juan Manuel Monterroso
Nuestros abuelos y abuelas le hablan así a la Laguna: Chjonte teya qchu a’ ntzajtq’ona qchuinqal. (Gracias madre agua por darnos la vida, en idioma Maya Mam.)
76
“Escuchar al cerro, entender al viento”Narraciones y vivencias mayas para reaprender a vivir
La conexión
¿Qué narraciones están pendientes que construyamos para ser felices?
Hemos lenguajeado acerca de la narración en procesos vitales para aprender a ser felices, que ha sido una forma de compartir desde los pueblos originarios.
Pero como el final es el comienzo, una vez más volvemos a nuestra pregunta inicial: ¿Cómo podemos aprender otras formas de sentir, pensar y ser que nos hagan realmente felices?, ¿Cómo lograr que ésta sea la pregunta generadora de cualquier experiencia educativa?
¿Cuánto de lo dicho hasta acá ha resonado en usted?
Más aún, ¿qué narraciones aún nos hace falta construir y compartir para vivir bien, es decir, para ser felices? ¿Qué relatos están pendientes de vivir y contar?
El trayecto es largo y complejo. Estamos caminando en la ruta de nuestros ancestros que somos nosotros mismos. El presente es pasado y es futuro; lo relatado es nuestra experiencia actual, anterior y por vivir. El reto es reencontrarnos y religarnos como personas y humanidad con el todo para seguir alimentando la vida.
Y en este caminar de la vida, que es siempre aprendizaje, ¿usted, a qué se compromete?
Como dice el Popol Wuj, el llamado es a una “vida plena y útil existencia”.
Pedro Rafael Gonzalez ChavajayRito de Agradecimento
77
Referencias:1. Alejos García, José. “Identidad cultural y tradición
oral en Mesoamérica” en Discurso, Identidad y Cultura: Perspectivas filosóficas y discursivas. Universidad Autónoma de México, México, 2009.
2. Asociación Pop No’j (2010); Prevención de la Violencia contra las Mujeres desde la Cosmovisión Maya; Guatemala.
3. Assmann, Hugo (2002); Placer y Ternura en la Educción. Hacia una sociedad aprendiente; Narcea, S.A. de Ediciones, Madrid, España; 2002.
4. Bateson, Gregory (1998). Pasos hacia una ecología de la mente, Editorial Lohlélumen, Buenos Aires, Argentina.
5. Capra, Fritjof. (1982) La trama de la Vida. Ed. Integral (ciencia, sociedad y cultura emergente). Simon & Schuster. New York.
6. -------------------- (1996) El punto Crucial. Una nueva perspectiva de los seres vivos. Editorial Anagrama. Barcelona.
7. -------------------- (2007). El Tao de la Física. Málaga, España: Ed. Sirio.
8. Centro de Investigación Campesina. (1994) Nab’ab’l Qtanam Toj Qyol. La Memoria Colectiva del Pueblo Mam de Quetzaltenango.
9. Consejo Maya “Jun Ajpu’ Ixb’alamke” (2003); Concepción Maya del Tiempo y sus Ciclos. Editorial Maya Na’oj, Guatemala.
10. Emoto, Maseru. (2006) Mensaje oculto del agua. Ed. Alamah.
11. Gutiérrez, Francisco (2009) “El sentido del Doctorado”, La Salle Costa Rica.
12. ---------------------- (2010). Las nuevas ciencias de la vida. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 9, Número 25,223-233.
13. Leonard, Annie. La historia de las cosas: de cómo nuestra obsesión por las cosas está destruyendo el planeta, nuestras comunidades y nuestra salud. Y una visión del cambio. - 1a ed. - Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010.
14. Maturana, Humberto (1990); Biología de la Cognición y Epistemología; Ediciones Universidad de la Frontera, Chile, 1990.
15. ------------------------ (1999). Transformación en la convivencia. Chile. Dolmes Ediciones.
16. ------------------------y Varela, Francisco (1998, 5ª edición); De Máquinas y Seres Vivos. Autopoiesis: la organización de lo Vivo; Editorial Universitaria.
17. Mendizábal, Sergio. El encantamiento de la realidad. Conocimientos mayas en prácticas sociales de la vida cotidiana. Universidad Rafael Landívar, PROEIMCA, PNUD, Guatemala, 2007.
18. Sam Colop (2008). Popol Wuj. Traducción al español y notas de Sam Colop. Editorial Cholsamaj, Guatemala.
19. Sheldrake, Rupert. (1994) El renacimiento de la naturaleza. La nueva imagen de la ciencia y de Dios. Barcelona: Paidos.
20. Vilaseca, Borja. (2011) La economía de la infelicidad. Periódico El País, Negocios, 35.