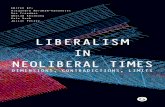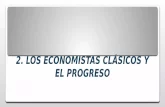Globalizaciòn neoliberal y desarrollo. Reflexiones teòricas e històricas.
Transcript of Globalizaciòn neoliberal y desarrollo. Reflexiones teòricas e històricas.
1
GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y DESARROLLO. REFLEXIONES TEÓRICAS E
HISTÓRICAS.
Yoandris Sierra Lara.
Doctor en Ciencias Económicas.
Profesor Auxiliar de Economía Política y Pensamiento Económico Universal.
Universidad de Pinar del Río, Cuba.
Escuela de Gestión Pública Plurinacional de Bolivia.
2
GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y DESARROLLO.
REFLEXIONES TEÓRICAS E HISTÓRICAS.
Yoandris Sierra Lara.
Introducción.
En este ensayo se realiza un análisis histórico y teórico de lo que ha sido y es el estado actual de la
llamada globalización neoliberal y su impacto en América Latina y Bolivia específicamente.
Partimos del presupuesto de que lo que entendemos por globalización neoliberal es en verdad un
proyecto hegemónico concebido, diseñado y aplicado por los centros de poder imperial a escala
mundial aprovechando a su favor la estructura generada por siglos de internacionalización
capitalista. La globalización no es el proceso histórico objetivo que muchos confunden con la
internacionalización de las relaciones sociales y económicas capitalistas, sino solo una pretensión
extrema y oportunista de poner en función de la apetencia e intereses imperiales las estructuras
históricas objetivas que el capitalismo ciertamente ha creado. Es así que la actual crisis económica
mundial ha puesto en crisis también este proyecto hegemónico que es la Globalización.
El ensayo está estructurado en tres epígrafes.
1. Las concepciones teóricas sobre el proceso de globalización.
En este epígrafe se realiza un análisis crítico de las diferentes concepciones teóricas que abordan el
tema de la globalización. Partimos acá del criterio de que el marxismo clásico apuntaba ya en sus
principales obras las claras tendencias a la internacionalización del capital y las relaciones de
producción propias de él, lo que ubicaría a estos geniales pensadores como precursores teóricos de
este proceso llamado globalización, pero en nuestra opinión, el análisis clásico difiere en radical
medida de los fundamentos más contemporáneos, sobre todo del pensamiento burgués, en que
señala la esencia explotadora, contradictoria y burguesa de esta internacionalización de la
producción.
También analizamos cómo en la teoría leninista del imperialismo se señalan las tendencias a la
internacionalización de las relaciones capitalistas, pero con una clara matriz de fuerza económica,
política y militar, misma que hoy intenta disimularse por la teoría ortodoxa oficial.
También analizamos algunas concepciones más modernas sobre la globalización, algunas de ellas
claras muestras de definiciones y concepciones puramente técnicas y apologéticas de este proceso,
que aparentemente aparece como una situación de conexión global donde la tecnología es el factor
dominante, obviando que la tecnología en sí misma es una de las formas concretas de existencia del
capital productivo. Sería prudente recordar que no existe tecnología sin ideología.
2. El modelo neoliberal.
3
En este epígrafe se analiza la génesis e imposición global del modelo neoliberal, analizando las
causas más profundas, básicas, que generaron la necesidad y posibilidad de aplicación del modelo.
Analizamos también las distintas causas y fuerzas que conducen para que en los años 70 y 80 del
siglo XX el modelo fuese aplicado en los distintos países de América Latina, y especialmente en el
denominado Cono Sur. Después de este análisis histórico, se pasa a un análisis estructural del
neoliberalismo como modelo donde se resaltan sus principales características, debilidades,
contradicciones, etc. En este epígrafe se sostiene la tesis de que el neoliberalismo es un modelo de
acumulación para el capital trasnacional, y no un modelo de desarrollo en sí mismo.
3. Los impactos de la Globalización Neoliberal en América Latina.
En este epígrafe se realiza un estudio del sistema de impactos del neoliberalismo como modelo
económico en nuestra región, se analiza el impacto económico, político e institucional, así como
social. Finalmente se realiza un análisis de la experiencia de Bolivia en este período y cómo la
negatividad del impacto de este modelo, sobre todo en lo económico y social, llevó a la necesidad
de un nuevo modelo económico de economía mixta donde el Estado regula la actividad económica
y existe un espacio para el mercado.
Desarrollo.
1. Las concepciones teóricas sobre el proceso de globalización.
La globalización es un proceso que en las últimas dos décadas aproximadamente ha atraído la
atención de muchos cientistas sociales en todo el planeta, siendo un proceso estudiado desde
prácticamente todas las aristas de la sociedad e incluso la tecnología. En este primer momento del
trabajo nos limitaremos a una breve exposición de las teorías centradas en la dimensión económica
del proceso de globalización, quizás su dimensión principal.
El punto de partida que brinda el marxismo leninismo para el análisis.
Contrariamente a lo que pudiera creerse, las reflexiones teóricas sobre la expansión mundial del
capitalismo no son de tan reciente data; ya en el mismo pensamiento económico de Carlos Marx y
Federico Engels en pleno siglo XIX se reconocía y analizaba esta situación. También en el
desarrollo mismo de la teoría leninista sobre el imperialismo varios de los rasgos distintivos de esta
nueva fase del desarrollo capitalista señalaban a la expansión del capital más allá de las fronteras
nacionales.
En una obra tan fundamental para el pensamiento socialista como el Manifiesto Comunista, Marx y
Engels señalaban genialmente las entonces por aquella época incipientes tendencias del modo de
producción capitalista a la internacionalización, mundialización o simplemente expansión de su
radio de acción. Pero es un análisis que no es similar al enfoque tecnocrático y apologético que se
realiza en la actualidad sobre la “globalización”; toda vez que para los clásicos quedaba muy claro
4
que esta internacionalización del capital es un fenómeno ampliamente asimétrico, hegemónico,
polarizado y provisto de todas las características y contradicciones del sistema del capital. De modo
que ni Marx ni Engels fueron profetas de la globalización en el sentido estéril, ascético y neutral
que se le asignan a este proceso; fueron previsores y geniales analistas de la tendencia del sistema
capitalista a expandir su dominio, su hegemonía, su modo de producción, su modo de dominación,
y también sus contradicciones a escala planetaria.
Repasemos algunas de las tesis principales presentes en el Manifiesto Comunista.
“El descubrimiento de América y la circunnavegación del África ofrecieron a la burguesía
naciente un nuevo campo de actividad. Los mercados de la India y de la China, la colonización de
América, el comercio colonial, la multiplicación de los medios de cambio y de mercancías,
imprimieron un impulso hasta entonces desconocido al comercio, a la navegación, a la industria, y
aseguraron, en consecuencia, un desarrollo rápido al elemento revolucionario de la sociedad feudal
en decadencia”1.
Esta idea deja clara la relación asimétrica y polarizada que desde un principio caracterizaría la
internacionalización del capital; el proceso llamado por Marx “acumulación originaria del capital”,
fue un de las primeras evidencias de las “interconexiones” del capital a escala mundial; proceso en
el cual la riqueza es extraída por vías económicas y extraeconómicas desde un polo económico y
contribuye crear el nivel crítico necesario en el otro polo para lanzar a un nuevo sistema con toda
potencia hacia la historia universal.
“La gran industria ha creado el mercado mundial, preparado por el descubrimiento de
América. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la
navegación, de todos los medios de comunicación. Este desarrollo reaccionó a su vez sobre la
marcha de la industria, y a medida que la industria, el comercio, la navegación, los ferrocarriles se
desarrollaban, la burguesía se engrandecía, decuplicando sus capitales y relegando a segundo
término las clases transmitidas por la Edad Media”2.
El mercado mundial no es el resultado de la globalización ni fruto del desarrollo capitalista de los
últimos treinta años; es incluso condición de vida y desarrollo inicial del sistema capitalista. Las
interrelaciones, a primera vista benéficas entre comercio mundial y desarrollo industrial, tampoco
son tesis tan novedosas como quieren hacerla parecer, presentando al mercado mundial globalizado
como potencia novedosa que eleva las fuerzas productivas del sistema a niveles jamás sospechados.
1 Marx, C. y Engels, F. Manifiesto del Partido Comunista. Versión Digital. 2 Ibídem.
5
“Impulsada por la necesidad de mercados siempre nuevos, la burguesía invade el mundo
entero. Necesita penetrar por todas partes, establecerse en todos los sitios, crear por doquier medios
de comunicación”3.
¿Qué es esto sino la radiografía perfecta que denota cómo el capital está, por su esencia, avocado a
expandirse, a crecer, a internacionalizarse? En la época de Marx este era un aspecto en su estado
quizás embrionario, pero en la actualidad es más que evidente el notorio grado de intervención o
intromisión que realizan las más grandes empresas capitalistas, especialmente norteamericanas, en
cualquier lugar de este planeta, convirtiendo así vastos territorios y países en mercados fabulosos
par vender sus productos.
“Por la explotación del mercado universal, la burguesía da un carácter cosmopolita a la
producción de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria
su carácter nacional. Las antiguas industrias nacionales son destruidas o están a punto de serlo. Han
sido suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción entraña una cuestión vital para todas 1as
naciones civilizadas: industrias que no emplean materias primas indígenas, sino materias primas
venidas de las regiones más alejadas, y cuyos productos se consumen, no sólo en el propio país sino
en todas las partes del globo.”4.
Esta tesis es un complemento perfecto de la idea anterior, e indica el proceso de integración
productiva comercial mundial que viene dándose desde épocas tan tempranas.
“En lugar del antiguo aislamiento de las naciones que se bastaban a sí mismas, se
desenvuelve un trafico universa1, una interdependencia de las naciones. Y esto, que es verdad para
la producción material, se aplica a la producción intelectua1. Las producciones intelectuales de una
nación advienen propiedad común en todas. La estrechez y el exclusivismo nacionales resultan de
día en día más imposibles; de todas las literaturas nacionales y locales se forma una literatura
universal”5.
“(La burguesía) Bajo pena de muerte, obliga a todas las naciones a adoptar el modo burgués
de producción, las constriñe a introducir la titulada civilización; es decir, a hacerse burguesas. En
una palabra: se forja un mundo a su imagen”6.
Estas últimas tesis resaltan con gran profundidad el carácter multidimensional del proceso de
internacionalización capitalista, no solo abarca las variables de índole productiva, comercial,
financiero etc; sino que va más allá, colonizando incluso el imaginario popular, las creencias, las
distintas culturas, lo que los clásicos llaman en este punto “producción intelectual”. El paralelo con
3 Ibídem. 4 Marx, C. y Engels, F. Manifiesto del Partido Comunista. Versión Digital. 5 Ibídem. 6 Ibídem.
6
la “ideología del mercado total”, el “fundamentalismo neoliberal”, el “fin de la historia”, la era del
“postdesarrollo”, “postcapitalismo”, “postmodernismo”, etc, todas ellas concepciones intelectuales
puestas en función por el capital en la era de la llamada “globalización”; ¿qué son sino intentos de
colonización intelectual, de limitación del pensamiento, de estandarización mundializada de una
misma cosmovisión universal? Pero nada de eso es estrictamente nuevo, son añejas pretensiones,
añejas posibilidades del capital que reaparecen ahora bajo un manto de seudociencia puesta en
función de intereses bien definidos aunque siempre disimulados.
En la concepción leninista sobre el imperialismo y su esencia se destaca en la misma definición de
sus características principales elementos que denotan la vocación expansiva del capitalismo en su
nueva fase.
Lenin define entre los rasgos esenciales del imperialismo los siguientes:
1) Formación de monopolios.
Los monopolios tenían, en época de Lenin, un base principalmente nacional, pero esos mismos
actores serían los protagonistas del proceso de monopolización de la actividad económica
internacional, que se traduce en un estricto control de los mismos sobre los flujos comerciales
internacionales, las inversiones, las patentes, las transferencias de tecnologías, la localización de la
producción, etc. La forma histórica más desarrollada de los monopolios en la actualidad son las
Empresas Trasnacionales (ETns), cuyo control sobre el sistema económico mundial es superior
incluso al que pueden realizar varios Estados juntos. Pero este gran poder es disimulado por los
teóricos de la globalización, donde por supuesto no deberían existir empresas de esta envergadura
que comprometen muchos de los elementos más difundidos de la globalización, por ejemplo, el
libre comercio, la simetría en el control económico, etc.
2) Fusión del capital industrial y el capital bancario en el capital financiero.
Los destinos de la economía mundial y muchas de sus principales características son establecidos
no solo por el libre juego de las fuerzas del mercado, como algunos quisieran hacer parecer; sino
que una cúpula humana, altamente concentrada pero muy poderosa, rige en gran medida el rumbo
del capitalismo mundial, esta élite es la Oligarquía Financiera Industrial de los países centrales,
principalmente de los EUA. ¿Cómo entender la tremenda envergadura de la especulación financiera
diseminada por todo el planeta sin atender a su representante subjetivo el capitalista financiero? Y
esta es una estructura social fomentada, creada, varios años antes de la irrupción de la globalización.
Ciertamente, la tendencia del capital a la especulación financiera es una cualidad muy anterior a las
décadas más actuales, y tiene que ver con la lógica y genética misma del sistema capitalista.
3) Exportación de capital, no de mercancías.
7
Cuando Lenin identifica las exportaciones de capitales como uno de los rasgos clásicos del
imperialismo, no está descartando o ignorando el hecho de que el comercio mundial de mercancías
no había por supuesto desaparecido, sino que incluso se había acrecentado. Sin embargo, la nueva
cualidad que distinguía al imperialismo en su funcionamiento serían las exportaciones de capital.
Con las exportaciones de capitales comienza a fraguarse de forma definitiva las interconexiones
financieras y de dependencia entre los países, interconexiones que ya no harían más que expandirse
históricamente, hasta alcanzar el punto de interdependencia que hoy conocemos pero que tampoco
brotó del aire, sino que es el resultado de la misma lógica e historia del sistema capitalista.
4) División del mundo entre las potencias imperialistas, y guerras por el control de los
mercados.
Sería bien difícil encontrar entre los más enconados defensores del término globalización, la idea de
asimetría, de polaridad dentro de este proceso, que señala Lenin acá al establecer que las relaciones
entre naciones se dan mediante la guerra y el control de los recursos de unos países por otros,
especialmente de los países imperialistas. ¿Cómo explicar en términos de la teoría de la
globalización las guerras de rapiña llevadas a cabo por los EUA y la OTAN en Yugoslavia,
Afganistán, Irak, Libia, etc? Sencillamente, la idea de la globalización no tiene asidero en la
realidad cuando se analizan estos temas de las relaciones de fuerza entre países, relaciones de fuerza
que en la era moderna tienen su base en la conformación de estados imperialistas y países que
actúan netamente casi como suministradores de recursos naturales para estas grandes potencias.
En síntesis, puede plantearse que a partir de los trabajos de Marx, Engels y Lenin, de los cuales
hemos presentado acá algunas pocas obras aunque si bastante representativas de su producción
intelectual, puede derivarse la idea, al menos en principio y con un sentido y alcance incluso
metodológico, de que el capitalismo desde su misma conformación es un sistema con tendencias
innatas a la expansión, la internacionalización, la mundialización; y que es partiendo de las mismas
condiciones internas de ese régimen que se puede captar a plenitud la esencia polarizadora,
hegemónica, explotadora y agresiva del sistema capitalista mundializado; cuestiones estas que la
Globalización como concepto sería incapaz de captar, por tanto, estaríamos usando un término
genéticamente restringido, incapacitado en principio de captar la verdadera dinámica expansiva
contemporánea del imperialismo, y debemos tener en cuenta que tal limitación no es una limitación
ingenua, es toda una idea bien concebida cuyo objetivo claro es crear un concepción teórica donde
todas aquellas características anteriormente dichas estén ausentes, la globalización sería un
concepto complementario para aquellas otras de “fin de la historia”, la “era del post capitalismo”,
etc.
8
Las concepciones actuales sobre la globalización.
Una definición y caracterización contemporánea “estándar” sobre la globalización puede
sintetizarse en los siguientes aspectos:
“En términos generales la globalización tiene dos significados principales:
a. Como un fenómeno, implica que existe cada vez más un mayor grado de interdependencia entre
las diferentes regiones y países del mundo, en particular en las áreas de relaciones comerciales,
financieras y de comunicación;
b. Como una teoría del desarrollo, uno de sus postulados esenciales es que un mayor nivel de
integración está teniendo lugar entre las diferentes regiones del mundo, y que ese nivel de
integración está afectando las condiciones sociales y económicas de los países.
Los niveles de mayor integración que son mencionados por la globalización tienen mayor evidencia
en las relaciones comerciales, de flujos financieros, de turismo y de comunicaciones. En este
sentido, la aproximación teórica de la globalización toma elementos abordados por las teorías de los
sistemas mundiales. No obstante, una de las características particulares de la globalización, es su
énfasis en los elementos de comunicación y aspectos culturales.
Además de las relaciones tecnológicas, financieras y políticas, los académicos de la globalización
argumentan que importantes y elementos nunca antes vistos de comunicación económica están
teniendo lugar entre naciones. Esto se pone de manifiesto preferentemente mediante novedosos
procesos tecnológicos que permiten la interacción de instituciones, gobiernos, entidades y personas
alrededor del mundo”7.
Véase que en el concepto se resalta el tema de la interdependencia y la integración, mostrándose
como procesos y fenómenos cuyas bases históricas, su naturaleza, y sus características esenciales no
figuran como elementos a tener en cuenta.
La siguiente tesis resalta ya algunas ideas donde se muestra la polarización, la inequidad, la
asimetría que acompaña este movimiento:
(...) La "Globalización" ha sido el gran tema de 1999 en los negocios y las finanzas (...)
Este proceso no es nuevo, es tan antiguo como el mismo comercio. (...) Pero durante el
último año ha habido un salto espectacular, una gran aceleración del proceso. El signo más
7 E. Reyes Giovanni. Teoría de la Globalización: Bases fundamentales. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias
Sociales y Jurídicas.
9
obvio ha sido la crisis económica y los cambios consiguientes en los mercados asiáticos
(...) la corrupción y el amiguismo de estas economías se han expuesto con dureza y las
monedas y mercados de la región han sufrido como consecuencia. (...) El triunfo del
modelo económico americano ha sido esencial para la progresiva globalización del
movimiento del dinero de la economía mundial. De hecho, "globalización" puede ser un
nombre erróneo, porque lo que está pasando no es (...) más que la integración del mundo
en la forma de hacer las cosas de los norteamericanos. (...) El modelo económico asiático y
otras formas de capitalismo comunitario han sido totalmente cuestionadas. En Japón (...)
hasta los líderes más conservadores han reconocido que el sistema anglosajón es la única
salida del ciclo opresivo de tensión monetaria y fiscal. (...) También hay que destacar los
desestabilizadores efectos secundarios del proceso, las crecientes diferencias entre países
ricos y pobres, la degradación medioambiental (...). El mundo puede estar integrándose
como jamás antes lo había hecho, pero a la vez la división entre ricos y pobres es más
grande que nunca. (...) 8.
Esta otra concepción vuelve a mostrar el fenómeno en una perspectiva menos “ideologizada”, y si
más tecnocrática, y dando una lectura del impacto cultural de la globalización cuando menos
cuestionable:
"La globalización significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales
soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas
probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. El concepto de
globalización se puede describir como un proceso, que crea vínculos y espacios sociales
transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas...9"
Pero dentro de todo el análisis contemporáneo sobre el fenómeno de la globalización aparecen
autores muy críticos, que desde una perspectiva marxista o heterodoxa en general se cuestionan la
verdadera esencia de este proceso. La siguiente tesis profundiza mucho en la esencia asimétrica de
este proceso, en el rol desempeñado por las Empresas Trasnacionales, verdaderas piezas claves en la
economía mundial actual, el papel económico, político e incluso militar desempeñado por los
Estados más poderosos, el rol de las instituciones financieras y comerciales, etc.
"Globalización es en realidad un eufemismo utilizado en lugar de "transnacionalización",
es decir, la expansión sin límites de las corporaciones transnacionales en la economía
mundial, en particular en los países en desarrollo. Instituciones multilaterales como la
8 Editorial de The Independent. (Londres, 31/12/1999) 9 Ulrich Beck (sociólogo alemán, uno de los más importantes teóricos sobre la globalización).
10
OMC, el FMl y el Banco Mundial juegan un papel clave en este proceso. En la esfera de
los cambios económicos mundiales, o del nuevo orden económico "globalización"
adquiere una gran variedad de usos: el surgimiento de una nueva y asimétrica división
internacional de la mano de obra junto con una mayor dispersión de la actividad
económica, dirigida por la planificación estratégica de grandes corporaciones, que ha
sustituido la planificación gubernamental o estatal en varios países. También parece
utilizarse para definir la actual situación política mundial, es decir, el desgaste de la
dominación de Estados Unidos sobre la economía mundial de posguerra, debido a la
creciente competencia de Europa occidental y Japón, y al surgimiento de ámbitos
regionales de influencia”10
.
En la misma línea se haya el importante teórico norteamericano Inmmanuel Wallerstein cuando
afirma que:
"En primer lugar, encuentro que el término 'globalización' es en gran parte un slogan y una
mistificación, y no una realidad"11
.
O como claramente refiere este analista:
“La esencia del proceso de la globalización es la integración del mundo en un solo sistema
económico, el capitalista. El capital transnacional impone ahora sus condiciones para
llevar a cabo sus proyectos de desarrollo económico, a costa de los derechos de las
personas y de la soberanía de los estados nacionales.”12
.
En esencia, la globalización es un proyecto hegemónico diseñado y llevado a cabo por los países
centrales del imperialismo mundial, cuyos componentes reales, objetivos e históricos asociados a la
interconexión, a la interdependencia, a la integración de las naciones, es un resultado, una necesidad
y una cualidad del movimiento histórico del capital; y que por ser así, carga todo su sistema de
leyes y contradicciones, es un proceso asimétrico, hegemónico, polarizado, por lo que creemos que
en el más estricto plano del análisis marxista deberíamos hablar de internacionalización de las
relaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas, culturales del capital y no emplear este
término vacío que han puesto en nuestras bocas y libros los mismos representantes subjetivos del
gran capital. creemos como el profesor Edgardo Lander que “Los procesos actuales de la
globalización son producto tanto de los mecanismos de reproducción de las relaciones de
10
Chakravarthi Raghavan (Analista de la Red del Tercer Mundo) 11
Immanuel Wallerstein (historiador y sociólogo que desarrolla la idea de los "sistemas mundiales").
12 Obeso, S. 2002. “La Globalización y sus consecuencias para los países y las personas en México y en América
Latina”. Ponencia ante la XXXa Asamblea General de la Obra Kolping Internacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas /
México,
11
producción capitalistas, como de los modelos de futuro que se construyen a partir de una
determinada matriz social de distribución del poder en escala planetaria. Y, precisamente porque
son expresiones de relaciones de poder y no dinámicas naturales, es posible —ha sido posible— la
resistencia”13
.
2. El modelo neoliberal.
2.1. Génesis e imposición global del modelo.
Uno de los temas quizás más abordados cuando se analiza la economía mundial en las últimas
décadas es la génesis e imposición del neoliberalismo como modelo económico a escala global. En
este epígrafe pretendemos hacer una exposición de los elementos históricos que, a nuestro entender,
generaron la necesidad y posibilidad de aplicación de este modelo, basándonos para ello en nuestra
propia concepción teórica de los denominados Modelos Globales de Acumulación Capitalista14
.
La mayoría de los ensayos que tratan sobre la transición hacia el neoliberalismo lo hacen a partir del
estudio del modelo keynesiano como sustituido por el modelo neoliberal. Esto, si bien tiene parte de
verdad objetiva, posee una limitación como análisis, al menos observándolo desde nuestra
concepción global del capitalismo.
La transición en los años setenta del siglo XX no fue esencialmente una transición entre
keynesianismo y neoliberalismo, sino una transición desde un Modelo Global típicamente
Productivo Comercial con una expresión teórico subjetiva y de política económica keynesiana hacia
un Modelo Global típicamente Especulativo Financiero de corte neoliberal. Aquí el contenido es el
Modelo Global, el keynesianismo como teoría y política económica que es, no fue nunca más que
un revestimiento externo de dicho modelo. Esto creemos que lo han obviado tanto los analistas
marxistas como los de la ortodoxia neoclásica.
Lo que se agotó en la década de los setenta no fue el keynesianismo, fue el Modelo Global que lo
justificaba históricamente. Por lo tanto, el primer análisis aquí debe intentar explicar la causa o el
conjunto de causas que provocaron el desenlace más profundo.
Primera causa: Caída en los niveles de productividad del trabajo social.
El denominado Modelo Global típicamente Productivo Comercial se erige siempre sobre un alto
desempeño de la productividad del trabajo social. Todo el período de posguerra se caracterizó por
poseer una alta tasa de productividad del trabajo. Sin embargo, para los años setenta, esta dinámica
13 Lander, E. 1998. El acuerdo multilateral de inversiones (AMI). El capital diseña una constitución universal.
Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 4, Nos. 2-3 (abril-septiembre), págs. 123-153. 14 Esta concepción teórica aparece desarrollada por el autor en varios trabajos propios. La explicación desarrollada en
este epígrafe tiene su base en el artículo “Las transiciones intrasistema del capitalismo. Una perspectiva teórica”.
Revista Globalización. Revista Mensual de Economía, Sociedad y Cultura - ISSN 1605-5519 -. rcci.net/globalización.
2010.
12
torció su tendencia y comenzó a caer. Las siguientes figuras demuestran empíricamente dicha
situación.
Figura 1. Ciclo largo en los Estados Unidos.
CICLO LARGO ESTADOS UNIDOS
Tasa promedio anual
Gráfica IV.11
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EU
Tasa anual promedio
2.9
1.4
2.5
0
1
2
3
4
1948-73 1974-1995 1996-2000
Gráfica IV.12
PIB EU
Tasa promedio anual
4.7
2.8
4.0
0
1
2
3
4
5
1940-1973 1974-1995 1996-2000
Fuente: Tomado de: Rodríguez Vargas, J.J. (2005) La Nueva Fase de Desarrollo Económico y Social del
Capitalismo Mundial Tesis doctoral accesible a texto completo en http://www.eumed.net/tesis/jjrv/
Puede observarse, principalmente en el panel de la izquierda, cómo entre 1948 y 1973 la tasa de
productividad del trabajo casi alcanzaba un crecimiento del 3%. Sin embargo, para mediados de los
años setenta y en una situación que se extendería hasta 1995, la tasa de productividad del trabajo
cayó a aproximadamente 1,4%. Debemos precisar que otras fuentes alternativas consultadas dan la
misma lectura. Por lo tanto, es evidente que estamos ante una caída bastante significativa en la
productividad del trabajo social para este período. ¿Pudiera achacarse esta caída al modelo
keynesiano? Sin duda muchos lo trataron de hacer, pero una vez que conocemos las interioridades
de la teoría del ciclo económico largo, ¿no seríamos algo ingenuos al creer que fue la naturaleza del
modelo keynesiano la que produjo tal caída en la productividad del trabajo? La respuesta es mucho
más profunda que en un simple fallo de políticas económicas. Simplemente se había agotado el
influjo expansivo de la gran masa de capital fijo, o de la renovación tecnológica generada después
de la segunda guerra mundial. Este es un movimiento bastante observado e interpretado por autores
neo shumpeterianos. De modo que la idea que defendemos acá es que hay una caída sensible y
empíricamente registrada en la tasa de productividad del trabajo social en la década de los setenta
del siglo XX, siendo una caída que puede estar relacionada con la dinámica de los ciclos Kondratiev
y motivada concretamente por un agotamiento de la renovación tecnológica aplicada tras la segunda
guerra mundial. El modelo keynesiano no tiene cómo causar una caída de este tipo en la
productividad del trabajo social y menos todavía tenía cómo enfrentarla.
13
Segunda causa y motivada por la primera: Caída en la cuota de ganancia del capital social.
Hemos visto que Marx analiza la tendencia de la cuota de ganancia como afectada por variables que
la impulsan a caer y otras que la hacen aumentar o al menos mantenerse en un plano estable. Entre
las variables claves que hacen ascender la cuota de ganancia social está el comportamiento de la
productividad del trabajo social. La variable independiente en este caso es la productividad del
trabajo y la dependiente sería la cuota de ganancia existiendo una relación positiva entre ambas. La
cuestión es simple: a mayor productividad del trabajo social, mayor plusvalía relativa, y a mayor
plusvalía relativa mayor cuota de ganancia del capital social. Pero, el gran problema, fue que la
cuota de ganancia comenzó a declinar también.
Estadísticamente esto se puede mostrar a través de gráficos que se refieren directamente a la misma
cuota de ganancia del capital social, o indirectamente mediante gráficos u otros tipos de datos que
evidencien el comportamiento de la producción capitalista, en el entendido de que la producción
sigue generalmente el rumbo de la cuota de ganancia, es decir, a una alta tasa de ganancia le debe
seguir una alta tasa de crecimiento de la producción industrial, y viceversa.
Analicemos entonces algunos datos:
La siguiente tabla muestra el comportamiento de la cuota de ganancia social para cuatro economías
desarrolladas, entre ellas la de Estados Unidos. Puede observarse con claridad que en el caso de
Estados Unidos, Canadá y Australia, a partir de la década de los setenta, la cuota de ganancia tuvo
una acentuada caída.
14
Figura 2. Comportamiento de la cuota de ganancia en EUA, Canadá, Japón y Australia.
Fuente: Tomado de: Webber, Michael J. and David L. Rigby. (2001). “Growth and Change in the World
Economy Since 1950”. En Albritton, Robert, Makoto Itoh, Richard Westra and Alan Zuege.
Incluso si observamos en la siguiente gráfica el comportamiento de la producción industrial
mundial veremos cómo a partir del momento en que se instaura el neoliberalismo, a partir de los
setenta, este índice va a marcar una clara tendencia a la baja.
15
Figura 3. Tasas combinas de crecimiento real del PBM y los Productos Financieros derivados.
Fuente: Tomado de: Crisis del Capitalismo y Capitalismo de Crisis. 2009. Pedro Páez Pérez. XI Encuentro
Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo. La Habana, Cuba.
Estos datos evidencian que la caída registrada en la productividad del trabajo social ocasionó a la
postre la caída de la cuota de ganancia social. Estos dos elementos contribuirían a que el Modelo
Global típicamente Productivo Comercial vigente comenzara a fracturarse en su propia base. De
hecho, el patrón de acumulación productivo comercial vigente comenzaba a perder sentido y
viabilidad funcional. El capitalismo ya no podía garantizar su reproducción en la esfera de la
producción y debía comenzar a reproducirse en los esquemas de la especulación financiera. Esta
certeza comenzó el desmantelamiento definitivo del Modelo Global vigente y se llevó consigo al
keynesianismo.
Pero aquí repetimos la idea de que es el hundimiento previo del Modelo Global lo que liquida al
keynesianismo y no es una crisis específica del keynesianismo como si el keynesianismo tuviera
vida propia. Debemos considerar que todo el andamiaje de teoría y política económica keynesiana
se basaba en el estímulo a la inversión en el sector real de la economía, para ello aplicaba una
política fiscal expansiva y mantenía una baja tasa de interés. La vocación de este modelo era de
acumulación productiva comercial, verdad que acumulación capitalista, pero productiva comercial.
El neoliberalismo fue utilizado después para buscar la reactivación del proceso vital del
capitalismo: valorización, acumulación y reproducción. Ante la manifiesta imposibilidad de lograr
este proceso vital en la economía real el sistema trasladó su línea de funcionamiento principal hacia
la economía financiera especulativa. El neoliberalismo, haciendo lo contrario al modelo keynesiano,
ajustó elevadas tasas de interés con el pretexto de enfrentar la inflación “derivada del modelo
16
keynesiano” - más adelante veremos por qué este cheque tampoco debe endosársele al
keynesianismo - y con ello propició lo que Hilferding y Keynes entendieron en su momento: los
capitales fluyen hacia donde mayor rentabilidad se les ofrece, en este caso cuando la tasa de interés
sobrepasó los niveles deprimidos de la cuota de ganancia social, las inversiones fluyeron a los
circuitos especulativos financieros.
Obviamente la sola elevación de la tasa de interés no podría garantizar la alternativa de valorización
para los capitales existentes. El ascenso del capital especulativo estuvo favorecido por otra serie de
factores que llegaron de la mano del neoliberalismo o que al menos este empleó para su interés. Las
nuevas técnicas de comunicación desarrolladas a partir de la revolución científico – técnica tuvieron
como primero y más importante efecto el de liberalizar los capitales mundiales. El mercado
financiero mundial lograba la inmediatez y alcance de las redes de computación. A partir de estos
adelantos técnicos miles de millones de dólares pueden viajar diariamente de un mercado financiero
a otro y entre los centros financieros más importantes del mundo. Esta posibilidad garantizaba la
viabilidad de la especulación como vía de valorización de los capitales. En la década de los setenta
del siglo XX los Estados Unidos desmonetizan el dólar y las tasas de cambio hasta esa fecha fijas de
tornan en flotantes lo que propiciaba a su vez la especulación con ellas y una nueva vía de obtención
de sumas fabulosas de ganancia para los especuladores monetarios. En la década de los noventa
cayeron las barreras jurídicas que limitaban las transferencias de fondos entre los países, se
liberalizaban las cuentas de capital de las naciones como resultado del fundamentalismo neoliberal
del libre mercado. En lo adelante los centros de poder financiero internacional tendrían libre acceso
a los recursos financieros de los países subdesarrollados.
Centrándonos entonces en este plano de análisis, ¿podríamos continuar creyendo que lo que se agotó
fue el modelo keynesiano y el neoliberalismo con una racionalidad económica superior vino en su
rescate? Creo que la respuesta es negativa. El sistema capitalista tuvo que renunciar una vez más a
funcionar como un verdadero modo de producción, renunciar a emplear un Modelo Global de
Acumulación Capitalista típicamente Productivo Comercial y emplear un Modelo Global de
Acumulación Capitalista típicamente Especulativo Financiero, que por su propia naturaleza es algo
artificial, irracional. El neoliberalismo no pasa de ser la forma teórica subjetiva que reviste este
Modelo Global. Quizás si los economistas del desarrollo hubieran partido de esta perspectiva
habrían entendido rápidamente por qué el neoliberalismo no podía de ningún modo resolver la tarea
pendiente del desarrollo en América Latina, la respuesta es simple: no estaba diseñado para eso, sino
para garantizar la valorización, acumulación y reproducción del capital trasnacional. El crecimiento
y desarrollo económico de la periferia era, cuando más, un efecto colateral.
17
Tercera causa y motivada por las dos primeras: resquebrajamiento del papel y poderío
económico del estado nación.
Ya hemos explicado en varios trabajos la lógica interna de los Modelos Globales. Sólo repasaremos
acá algunos conceptos allí desarrollados en general15
. Una alta cuota de ganancia, propicia un patrón
de acumulación productiva comercial, y esto a su vez demanda de una activa participación estatal en
la economía. No como policía o árbitro, sino como una pieza clave en la reproducción del capital.
Durante todo el período que la productividad del trabajo y la tasa de ganancia fueron elevadas, se
aplicó en el capitalismo un patrón de acumulación productivo comercial, y esto hizo que el Estado
mantuviese una presencia económica vital. Quien conozca en algo la doctrina keynesiana entenderá
el papel clave que le otorga al Estado en la economía capitalista. Pero este papel activo del Estado
en la economía responde a las necesidades de funcionalidad del Modelo Global vigente: el Estado
tiene que generar demanda efectiva porque existe superproducción causada por la acumulación
productiva comercial y el capital debe cerrar su ciclo en un acto de realización, por eso es necesario
un amplio mercado interno y un gran nivel de consumo de la clase obrera, por eso el desempleo
debe ser bajo y el Estado debe ocuparse de eso; el Estado debe además practicar el proteccionismo
para así proteger su demanda interna, etc.…Todo en el modelo teórico y práctico keynesiano en
torno a la participación estatal en la economía responde a las necesidades y naturaleza del Modelo
Global típicamente productivo comercial vigente. Es en este aspecto coherente con el momento
histórico concreto existente.
Las tendencias adversas observadas en la productividad del trabajo y la cuota de ganancia
comprometieron el patrón de acumulación productiva comercial y al propio Modelo Global vigente,
y con ello comenzaron a desconectar al Estado del organismo económico. Los teóricos neoliberales
y los conservadores en general escribieron miles de libros y artículos y pronunciaron cientos de
discursos críticos del Estado en esta época, pero ellos no hacían más que reflejar, de forma
consciente o no, los nuevos requerimientos funcionales del Modelo Global típicamente Especulativo
Financiero que demandaba para el Estado un nuevo rol. No creemos que los teóricos neoliberales
hayan descubierto la gran cosa con relación al Estado, fue el propio organismo económico el que
rechazó al Estado. Hemos visto que existe un ciclo histórico - funcional relativo a la participación
estatal en la economía.
La cuestión de la inflación.
15 Nuestra concepción teórica general sobre el desenvolvimiento global capitalista aparece en el libro:
“Desenvolvimiento Global Capitalista y Transición Socialista en la Periferia”, publicado por la Editorial Académica
Española”. 2011.
18
El modelo keynesiano siempre había sido un modelo con tendencias a la inflación. Sólo que
mientras las inversiones no cubiertas encontrarán como efecto un incremento de la renta, la demanda
y la ocupación, pues el problema de la inflación sería sólo un mal necesario y controlable. Pero ya
para los años 60 – 70 del siglo XX la economía no tenía estímulo para producir, dada la disminución
en las tasas de ganancia, esto se traduce en que las inversiones por grandes que sean y por bajas que
fuesen las tasas de interés no reportaban una conveniente tasa de ganancia. La cuota de ganancia es
el factor que influye más sobre las inversiones privadas. Por otra parte, el modelo inflacionario se
justificaba por el hecho de que se intercambiaba inflación por desempleo, es decir, los niveles de
inflación existentes garantizaban bajos niveles de desempleo en el sistema. Esta relación también se
deteriora, y se arriba a un momento en que la inflación y el desempleo se muestran juntas en la
economía capitalista. El sostenimiento del gasto público deficitario se tradujo en un proceso de
inflación creciente para la economía.
Pero si bien todo esto coincide en el tiempo con el predominio del modelo keynesiano, no debe
considerársele como responsable absoluto, y ni siquiera como el principal. La raíz del problema está
en la caída de la productividad del trabajo social antes señalada. Sólo eso puede explicar desde el
punto de vista macroeconómico la coexistencia de inflación, desempleo y estancamiento económico,
o sea la estanflación. Pero la caída de la productividad del trabajo social no era motivada por el
keynesianismo, ya vimos que responde a dinámicas más profundas y esenciales del modo de
producción capitalista. Simplemente el sistema dejó de brindar las condiciones necesarias para que
el modelo keynesiano no creara más complicaciones que soluciones.
El diagnóstico de los economistas neoliberales, principalmente los monetaristas, era simple: la causa
de la inflación era el gasto público deficitario keynesiano. Nunca se interesaron en ir más profundo
en su análisis y esto responde tanto a su estrecha visión de la economía política y a un claro interés
político. En definitiva, se aplicó una serie de ajustes en estos gastos que terminaron por liquidar en
gran medida el denominado Estado de Bienestar General, y en gran medida la intromisión misma del
Estado en la economía capitalista; y todo a nombre de erradicar el que para ellos era el mal
socioeconómico número uno del capitalismo, es decir, la inflación.
Pero, aún cuando en algunos países la inflación haya sido realmente dominada, debe considerarse
que los economistas neoliberales y su modelo nunca llegaron a resolver el problema del desempleo y
tampoco el del estancamiento económico como norma general. Simplemente no lo podían hacer
porque la base de productividad del trabajo seguía siendo baja. Ellos sólo podrían distraer la
atención y aprovechar la situación para fortalecer la hegemonía del capital a costa de las demás
fuerzas sociales y económicas existentes. El desempleo fue tratado a nivel de teoría ultra
19
academicista, inventando tasas naturales de desempleo para sustituir con un tecnicismo teorético una
realidad social y económica imposible de ignorar: el capitalismo era incapaz de generar empleo. La
fórmula según la cual no existe relación de intercambio alguna entre inflación y desempleo - tal
como la exponen Friedman y Phelps - es sólo válida si acaso para el contexto de los años setenta,
pero en el período previo si se cumplía el intercambio entre estas variables, y se cumplí
sencillamente porque la elevada productividad del trabajo social lo garantizaba. Pero esto sólo
demuestra cómo la ciencia económica burguesa no hace más que naturalizar y eternizar sus
categorías y teorías para preservar el orden social vigente.
En definitiva podemos plantear que la inflación acelerada aparece no como consecuencia de la
naturaleza del modelo keynesiano, sino como un resultado combinado de ciertas características de
este modelo pero acentuadas por la caída en la productividad del trabajo social. La solución
monetarista neoliberal es plenamente superficial, sólo logra reprimir la inflación a costa de un
desempleo rampante en la práctica y solapado en la teoría económica.
Es también curioso como ninguno de estos economistas neoliberales monetaristas apuntaron a los
precios monopólicos como una de las causas de la inflación que seguirían funcionando aún en el
neoliberalismo, o al descomunal gasto militar que tampoco dejó de crecer en la era neoliberal y que
se reconoce es causa directa de la inflación, o a los golpes petroleros que en la década de los setenta
encarecieron las tarifas de todos los productos.
Por más vueltas que le demos, llegaremos siempre a la misma conclusión: la inflación fue usada
como chivo expiatorio para desmantelar el keynesianismo. Pero las raíces del problema no fueron
nunca entendidas y menos aún afrontadas.
2.2. Aplicación del modelo en América Latina.
Una primera idea que nos parece necesario establecer es el hecho de que el neoliberalismo no es
una creación de ningún país de América Latina, sino un modelo importado o impuesto a la fuerza
en la región según sea el país en cuestión. También consideramos que el modelo fue aplicado en la
región de forma complementaria, es decir, si consideramos la división estructural y funcional del
capitalismo mundial en términos de centro y periferia, el modelo neoliberal sería una necesidad
vital para el centro y su imposición en la periferia solo respondería a las necesidades del capitalismo
central. A partir de acá derivamos la tesis de que el neoliberalismo nunca fue un modelo de
desarrollo, sino un modelo de acumulación para el gran capital trasnacional en época de
estancamiento de las economías centrales, cualquier grado de crecimiento o económico desarrollado
en la periferia bajo este modelo sería así un resultado más bien fortuito y no ciertamente pretendido.
Estos elementos explicarían la lógica de por qué el neoliberalismo se implanta en América Latina
20
como parte de la periferia capitalista mundial. Ahora, ¿cuáles son los aspectos históricos que
explican la imposición del modelo en nuestros países?
Podríamos identificar los siguientes elementos:
1. “Agotamiento” del modelo desarrollista cepalino aplicado en la región desde la
postguerra.
El modelo desarrollista de la CEPAL, vigente en América Latina en las décadas de los años 50 y 60
del siglo XX, fue un intento autóctono de la región de encontrar el desarrollo económico y social.
Sus fundamentos consistían en una importante cuota de participación estatal en la economía
capitalista de América Latina, fuertes procesos de industrialización, desarrollo hacia adentro por lo
que se potenciaba el mercado interno, sustitución de importaciones, etc. Al mismo tiempo el modelo
impulsaba las políticas sociales, las cuales eran entendidas como inversiones y no como gastos. Los
resultados económicos y sociales alcanzados bajo el modelo desarrollista son notorios y resultaron
de suma importancia para la región.
Si se analizan los ritmos de crecimiento del PIB de la región se verifica que en el período 1950 -
1973 los ritmos de crecimiento del producto fueron superiores a toda la experiencia neoliberal
posterior. Esto se verifica en el siguiente gráfico:
Figura 4. Tasas de crecimiento del PIB en América Latina.
Fuente: Tomado de Profundización de la Pobreza en América Latina. Mariana Calvento.
Desde el punto de vista social también se avanzó en la región. Los siguientes datos demuestran eso:
21
Tabla 1. Pobreza en América Latina.
Fuente: Tomado de Profundización de la Pobreza en América Latina. Mariana Calvento.
No obstante, las debilidades del modelo desarrollista pronto se hicieron evidentes. Las debilidades
manifestadas provinieron, en parte, de la utilización del proteccionismo y la dependencia del sector
exportador. La primer debilidad, el proteccionismo, considerado primordial para el desarrollo
industrial, logró crear industrias “de alto costo e ineficientes en todo sentido”, como señala Bulmer-
Thomas. Esto fue provocado por “las distorsiones del factor precio, la falta de competencia en el
mercado interno y la tendencia a una estructura oligopólica, con elevadas barreras de ingreso”
Estos elementos motivaron tensiones importantes sobre las balanzas de pagos de las distintas
economías de la región, provocando más tarde la crisis de deuda externa que terminaría siendo uno
de los elementos principales que justificaría la entrada del neoliberalismo a la región.
No obstante, el modelo desarrollista de la CEPAL, aun cuando pudo realmente haberse agotado,
logró ritmos importantes de crecimiento de las economías de la región, generó la base industrial que
convirtió en economías de cierta importancia a varios países de América Latina, como es el caso de
México, Brasil, Chile, Argentina, etc. Generó niveles importantes de inclusión social y potenció el
mercado interno como vía para el crecimiento, elemento este que nos parece pertinente a relanzar en
cualquier experimento desarrollista en la región, no solo por sus implicaciones económicas sino
también por los impactos sociales positivos que esto genera.
De cualquier manera, en nuestra concepción, la causa más profunda que explica la aniquilación de
la experiencia desarrollista está dada en el agotamiento del Modelo Global de Acumulación
Capitalista de corte Keynesiano que existió simultáneamente a esta experiencia, en el entendido que
dicho Modelo Global era el contexto que favorecía, propiciaba, alimentaba la experiencia
desarrollista en la periferia, y esto debido a las características generales de dicho Modelo Global
que potenciaba la actuación económica del Estado, el mercado interno, una mejor distribución de la
riqueza, etc. De modo que en el plano más global la irrupción del Neoliberalismo en América Latina
se explicaría por la necesidad del gran capital de imponer en la periferia un modelo que
complementara el Modelo Global de Acumulación Capitalista típicamente Especulativo Financiero
22
de corte Neoliberal que comenzó a regir a partir de los años setenta del siglo XX.
2. Crisis de la Deuda Externa.
Para el año 1982, varios países de importancia económica en la región entran a un estado de
insolvencia de sus deudas externas. Ante esta situación los Organismos Financieros Internacionales,
especialmente el FMI se dan a la tarea de financiar dichas economías, garantizando la no ruptura de
sus sistemas económicos financieros y preservando de paso los recursos de los acreedores norteños.
Pero los rescates financieros no solo incluían el convencional interés financiero sobre los préstamos,
sino también, y básicamente, el condicionamiento político de los mismos. Los gobiernos de la
región fueron prácticamente impuestos de aplicar los denominados Programas de Ajuste
Estructurales (PAE), especie de paquetes de medidas macroeconómicas orientadas supuestamente a
restablecer los principales equilibrios macroeconómicos y asegurar así la capacidad de pago de los
deudores.
En realidad, los PAE eran una síntesis neoliberal, en esencia la condicionalidad de los créditos de
los Organismos Financieros Internacionales consistía en instaurar el neoliberalismo en su estado
más puro en todas las economías y sociedades de la región16
.
Es así como, la deuda externa, instrumento clásico de la dominación imperialista en la región, se
convierte en puerta de entrada para el modelo neoliberal en la región. Es importante hacer notar
como los economistas neoliberales en sus valoraciones de la época desarrollista precedente resaltan
la incubación de la deuda externa en un nivel impagable como el más claro resultado de su
implementación, obviando los altos ritmos de industrialización alcanzados por varios países, el
fomento del mercado interno, la generación de empleos formales y dignos, las conquistas sociales,
etc; elementos nunca alcanzados en las varias década de dominio neoliberal.
Por otra parte, la deuda externa debe ser entendida como el resultado de la incapacidad de nuestras
economías de generar sus propios recursos financieros, elemento estrechamente vinculado al
subdesarrollo como fenómeno histórico, más allá de la configuración específica de uno u otro
modelo. El neoliberalismo no rompería las cadenas de la dependencia financiera, como tampoco
16 “La aplicación práctica de las políticas neoliberales ha estado vinculada a los intereses del capital monopólico
transnacional. La crisis de la deuda externa en los años ochenta del siglo XX, fue no sólo la causante de la década
perdida para América Latina, como la denominó CEPAL, sino también de que estos países perdieran posibilidad de
negociación con los países hegemónicos. Fue así que surgió en los Estados Unidos -y se impuso- el llamado Consenso de Washington (a partir de la conferencia celebrada en el Instituto de Estudios Económicos Internacionales que tiene su
sede en esa capital). El Consenso expresa la posición del gobierno de los Estados Unidos, las instituciones financieras
internacionales y los “Think-Tanks” conservadores que elaboran argumentaciones neoliberales. […].La crisis de la
deuda externa, iniciada con la situación de impago de México en 1982, y la dinámica asociada a sus procesos de
renegociación, ha constituido a lo largo de estos años en el eje articulador de nuevas formas de dependencia, proceso
que hemos denominado novísima dependencia (Bell y López, 1993). Este ha sido el instrumento principal para impulsar
el neoliberalismo en el continente. Las más de dos décadas transcurridas permiten hacer un balance de los resultados de
la aplicación de tales políticas; por esa razón hemos llamado a este texto “La cosecha del neoliberalismo”. Bell, J. y
López, D. La Cosecha del Neoliberalismo en América Latina.
23
podría barrer las diferencias en las estructuras productivas y sociales del llamado capitalismo
central y el capitalismo periférico, más bien abriría aún más el abismo entre ambos polos.
3. Presencia de Dictaduras Militares.
Pero la entrada del neoliberalismo a América Latina tuvo más de una puerta, y otro aspecto
histórico que explica la imposición del modelo es la existencia extendida en prácticamente toda la
región de dictaduras militares, principalmente en el llamado Cono Sur. La tristemente célebre
Operación Condor, llevó de forma violenta al poder político y económico dictaduras militares que
barrieron literalmente con todas las fuerzas progresistas de oposición política e ideológica, e
implementaron la doctrina neoliberal recomendada por quienes en definitiva financiaban y
amparaban estas aventuras: los EUA. La doctrina económica, social y política a implementar no era
otra que el Neoliberalismo, aprendido por sus técnicos economistas en las universidades
norteamericanas, especialmente en la de Chicago, meca del pensamiento neoliberal. Los así
llamados “Chicago Boys” fueron los ministros de economía, finanzas, bancos centrales, etc, de
varios de los países donde existieron dictaduras militares, aplicando quizás sin excepción todos
ellos el modelo neoliberal en su variante más radical, quizás Chile constituya el ejemplo clásico de
esta complementariedad Golpismo – Neoliberalismo.
La siguiente tesis nos parece bien ilustrativa de cómo irrumpe el Neoliberalismo en la región, y
como, paradójicamente, el Estado, ese elemento turbio y perturbador llamado a ser derruido, es
quien abre las puertas e impone el modelo llamado a darle muerte. “El neoliberalismo, esa tremenda
entrada del sistema transnacional en América Latina —y en otros continentes—, aprovechó en su
primera época la plenitud y los remanentes de sistemas políticos autoritarios. Se instala,
indudablemente no mediante la fuerza del mercado, sino bajo el amparo del estado, de gobiernos
fundamentalmente centralistas y corruptos. Y así transcurre esta “modernización” con apoyo del
régimen peronista en Argentina, de las democracias fingidas, liberales o conservadoras en
Colombia, o con la instalación fujimorista en Perú, con el eterno PINOCHET y sus sucesores en
Chile, con el consolidado apoyo de los gobiernos priístas en México, con las facilidades que el
estado despótico ofrecía en Egipto, en Pakistán, en África...”17
Qué entender por Globalización Neoliberal: Expresa el hecho de que en términos reales el proceso
de globalización ha cristalizado en condiciones de la aplicación generalizada de políticas
neoliberales a nivel mundial en los marcos del triunfo ideológico del neoliberalismo. En calidad de
tal el ajuste neoliberal acelera el proceso de globalización al crear condiciones más explícitas el
cumplimiento de las megatendencias que el proceso de globalización lejos de ser una panacea de
17 García Morales, F. América Latina: las transiciones infinitas.
24
oportunidades, se convierte en un mecanismo más incremento de de las asimetrías mundiales a
través de una consolidación del totalitarismo del mercado sobre la miseria creciente de millones de
seres humanos y la destrucción aun mayor del equilibrio ecológico.
2.2. Análisis crítico de la estructura interna del modelo neoliberal.
La devaluación.
La devaluación es presentada como el primer paso a seguir para corregir los problemas estructurales
que pueda estar afrontando la economía. ¿Cuál es el fundamento teórico para tal práctica? Las
economías deben mantener en sus variables económicas externas, de la cual la tasa de cambio es
una de las fundamentales, una base realista y competitiva. Esto significa en primer lugar la
aceptación de que no sea el Estado a través de su política económica quien decida cuál será la tasa
de cambio en que jugará su moneda. Esta elección, si se quiere que sea veraz, debe ser tomada en
las instancias del mercado de divisas internacional.
Este mercado de divisas mundial bajo la impronta del Sistema Financiero Internacional Neoliberal
es de un fuerte carácter especulativo, volátil y pronorteamericano; por lo que las decisiones de
valuar una moneda se complica sobremanera por la injerencia de las trasnacionales, Estados
adversarios y especuladores de todo tipo.
En realidad, los que diseñan la política económica global se las arreglan para que la devaluación de
las monedas nacionales tenga como contrapartida la reevaluación del dólar. Esto se expresa en que
las economías nacionales ven disminuido su poder adquisitivo, en un mecánico proceso
inflacionario generado por la devaluación forzosa. En esta coyuntura, el proceso de devaluación de
la moneda se ha convertido en la dolarización total o parcial de las economías subdesarrolladas. Lo
que sucede es que los países no tienen cómo sostener su sistema bancario – financiero nacional con
una moneda totalmente devaluada y recurren a emplear el dólar en sus economías.
Desde la lógica de la economics el proceso de dolarización, forzosa o no, no es un elemento a tener
en cuenta en los análisis económicos. Sin embargo, una lectura desde la economía política nos
indica que la dolarización tiene causas precisas y consecuencias complejas en cuanto a lo social y
sobre todo lo político se refiere.
La dolarización reporta más beneficios a la economía norteamericana que a la de los países que la
aplican. Para los Estados Unidos significa, entre otras cosas, un mayor alcance espacial e
instrumental para realizar su política monetaria, al tiempo que puede subordinar los objetivos
macroeconómicos de las naciones dolarizadas. Para las economías dolarizadas el problema de la
inflación “resuelta” parece ser el mayor mérito de dolarizar la economía, sin embargo la pérdida de
soberanía económica es sustancial. Además de la pérdida de soberanía económica, algunas
investigaciones han señalado que la inflación no pudo ser resuelta sino a cambio de incrementar el
25
desempleo y que el rumbo macroeconómico era ajeno a la voluntad nacional.
Otros de los elementos que presentan los neoliberales como justificación para la devaluación de la
moneda está en su filosofía de que son las exportaciones del país quienes propiciarán su crecimiento
vía aumento de los ingresos por esta cuenta.
Como se sabe, el devaluar la moneda abarata las exportaciones y hace más competitiva la posición
del país que lo aplica. Sin embargo esto se ha convertido en un alma de doble filo para las
economías nacionales. El consejo de exportar no fue dado a un solo país, sino a todos los países del
III Mundo y todos lo tomaron en serio. Devaluaron sus monedas, abarataron sus producciones, pero
la saturación de productos básicos que impregnó al mercado mundial hizo caer más de la cuenta los
precios y los ingresos no se realizaron.
Esto se evidenció en el deterioro progresivo, pero prácticamente indetenible de los términos de
intercambio en la era neoliberal. Si tomamos a 1980 como año base podemos plantear que: en 1980
100 Uds. Sur = 100 Uds. Norte. Esto quiere decir que el Sur exportaba 100 unidades al norte, y con
el valor de ellas podría importar 100 unidades del norte. Ya en 1992 la proporción era la siguiente:
100 Uds. Sur = 48 Uds. Norte. Esto quiere decir que el Sur necesitaba exportar al norte 100
unidades para poder importar sólo 48 unidades del norte. La merma en el poder adquisitivo es
evidente.
Su impacto económico real se puede valorar en las siguientes pérdidas: África Subsahariana en el
período que va de 1986 a 1989, en sólo 4 años perdió $55.9 millardos de dólares. América Latina
desde 1981 hasta 1989 perdió 247,3 millardos de dólares. Según el propio FMI, los precios de las
exportaciones del Sur cayeron un 30 % entre 1996 – 2000.
Debe reconocerse que, en los últimos años, los términos de intercambio han favorecido a América
Latina, específicamente a América del Sur, en una forma prácticamente inédita en la historia
económica de la región. Para solo tener una idea, en el año 2010, para América Latina en su
conjunto se registró aproximadamente un 24% de incremento en los ingresos por exportaciones,
esto respondió a un 11.6% de incremento en el volumen físico exportado y a un 12.8% por
incremento de los precios. Para el caso de América Central, se dio un incremento de
aproximadamente el 5% de los ingresos por exportaciones, dado por un incremento de 0.4% en el
volumen físico exportado, y de un 5% de incremento en los precios de sus productos de
exportación. Para América del Sur, se registra un incremento del 25% en los ingresos por
exportaciones, dado en 6.1% de incremento en el volumen físico exportado, y en un 18.7% de
incremento en los precios de sus productos de exportación18
.
18 Datos tomados de los informes de la CEPAL.
26
Encuadrar esta dinámica en el contexto de algún modelo específico es complejo. Gran parte de este
boom se debe sin lugar a dudas a la demanda externa de la economía china, que entre sus elementos
más prioritarios de importación ubica los recursos minerales, exportados principalmente por los
países de América del Sur, este elemento quizás no pueda asociarse con la existencia en la región de
uno u otro modelo, pero si se puede asociar fuertemente con el control, apropiación, asignación y
redistribución de los recursos financieros generados por este ascenso de los ingresos por
exportaciones de la región. En los últimos años, los gobiernos de varios países exportadores de
recursos minerales y energéticos de la región han practicado serios procesos de renacionalización y
estatización de estos recursos estratégicos, apropiándose así el país de estos ingresos, con los que a
podido financiar proyectos económicos y sociales de alto impacto, esto se puede ejemplificar
claramente en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Tal apropiación y redistribución del ingreso sería
impensable bajo la lógica del modelo neoliberal, ahora en franca descomposición en estas naciones.
Como se puede apreciar, la devaluación es una concepción bien compleja para las economías
subdesarrolladas. En política económica es una decisión que en ocasiones es racional tomar. El
problema está en el contexto económico – institucional en que se tome. En un modelo económico
donde el Estado tome sus decisiones con poder soberano sobre su economía y con un objetivo pro
nacional bien definido su aplicación puede ser loable. Ahora, en el contexto de una economía
neoliberal, y de un Sistema Financiero Internacional especulativo y pronorteamericano la
devaluación de la moneda se convierte en el certificado de defunción de la moneda nacional, de las
políticas macroeconómicas nacionales y de la capacidad de desarrollo autóctono de las diferentes
economías.
Austeridad presupuestaria.
En la concepción neoliberal encontramos una fobia desenfrenada contra el déficit presupuestario.
Esto no es casual. Para los monetaristas la causa más profunda de la crisis económica está en la
ruptura del equilibrio monetario, en el exceso de oferta monetaria que ocasiona inflación y
corrompe el sistema económico. Para ellos el problema fundamental de la economía capitalista lo es
la inflación. Por tal razón inician su ofensiva en esa dirección.
Como se sabe, el modelo keynesiano que dominó el escenario económico capitalista a partir de la II
Guerra Mundial concebía el principio de la demanda efectiva según el cual la economía tiende a una
situación de equilibrio macroeconómico, pero que dicho equilibrio era poco favorable para el
sistema al lograrse en un punto de subempleo y estancamiento económico. En ese sentido Keynes
recomendaba que el Estado debiera realizar amplias inversiones públicas con el fin de estimular la
demanda, el empleo y los ingresos, sacando a la economía del maltrecho equilibrio en que se
hallaba estancada. La recomendación keynesiana del gasto público fue asumida por los países
27
capitalistas a través de dos salidas fundamentales, el Estado de Bienestar Social, y la Militarización
de la economía.
El Estado de Bienestar fue, sin duda alguna, un alivio para millones de personas en las naciones
capitalistas. Se crearon redes de seguridad social, asistencia médica, educacional… El militarismo
constituyó la “contrapartida” del Estado de Bienestar. La economía capitalista tomó el rumbo bélico
para lograr su reproducción con toda la carga negativa que traería para la humanidad.
Al plantearse la necesidad de sustituir el modelo Keynesiano y ser suplantado por el modelo
neoliberal el Estado de Bienestar Social fue puesto inmediatamente en el centro del colimador. Las
causas fueron económicas, políticas, ideológicas, etc. Esto es importante para comprender qué hay
detrás de su lucha por un presupuesto equilibrado.
Desde la racionalidad económica el modelo neoliberal se presentaba como la política económica
que al fin iba a desaparecer el problema de la inflación que agobiaba al pueblo norteamericano. Para
Friedman y compañía, la inflación era fruto de una incorrecta política monetaria del Estado. Este
inyectaba demasiado dinero a la circulación, más del que el mecanismo económico podría asimilar.
La causa de tanto dinero en circulación estaba en la política keynesiana de gasto público deficitario.
El Estado de Bienestar se sufragaba de esa manera. Desde el punto de vista económico este Estado
se hacía indeseable pues era demasiado costoso para la racionalidad capitalista. Para Friedman y los
monetaristas el organismo económico social capitalista es armónico y las crisis son sólo provocadas
por factores externos (Estado), por lo que no habría que preocuparse por la reproducción de la
economía pues ella por si sola a través del mercado lo lograría. De tal forma deciden que el Estado
de Bienestar Social es totalmente contraproducente desde la perspectiva económica.
En el plano político es importante recordar que el Estado de Bienestar surge en medio de la Guerra
Fría. La existencia de la URSS y el campo socialista hacían ver a los teóricos de la burguesía que el
“fantasma del comunismo” no era ya una vacua abstracción y que había que enfrentar en el plano
político e ideológico esa amenaza. El enfrentamiento entre los sistemas tomó variadas formas, pero
sin lugar a dudas la implementación del Estado de Bienestar Social fue una de ellas. Aprovechando
la coyuntura creada por el modelo keynesiano con su política de gasto público deficitario se pudo
materialmente implementar esta variante con el objetivo de entibiar las contradicciones económico
–sociales del sistema. Recordar que en la competencia capitalismo vs socialismo el desarrollo social
era clave. El Estado de Bienestar cumplió su cometido en las principales naciones capitalistas.
Ahora bien, la existencia de dicho Estado, es en nuestra opinión, un fenómeno coyuntural e
histórico. No era como lo habían proclamado los políticos burgueses la cúspide de la sociedad
capitalista. Con la eliminación del modelo keynesiano el Estado sufrió serios golpes en los países
más desarrollados, y en los subdesarrollados fue prácticamente abolido. La caída de la URSS
28
significó el advenimiento a un mundo con un solo sistema. El pretexto real del Estado ya no existía.
Su utilidad política era prácticamente nula. Su hora había llegado.
Si bien con esos elementos bastaría para entender por qué los neoliberales de hoy critican los
presupuestos grandes y deficitarios, sería conveniente además acercarnos a su ideología y filosofía
ética y económica para comprender su recomendación. No debemos olvidar que ellos son herederos
de la filosofía individualista del siglo XVII y XVIII y que conciben la práctica individual como el
motor impulsor del progreso humano.
El Estado es asumido como un intruso cuando intenta participar de la economía y romper la ética
del mercado y la plana libertad económica. Un economista insigne del Neoliberalismo como
Friedman dice en si libro Libertad de Elegir: “El Estado puede prosperar y construir monumentos
impresionantes. Las clases privilegiadas pueden gozar de todas las comodidades materiales, pero el
común de la población no es más que un instrumento utilizable para conseguir los fines del Estado,
y no recibe más de lo necesario para mantenerla dócil y razonablemente productiva”.
Friedman es en verdad un economista que no comparte la idea de que el Estado pueda hacer una
buena labor económica, pero su teoría realmente lo que defiende es el predominio del mercado en la
vida económica respondiendo a los intereses del capital trasnacional que vería muy bien si el Estado
se alejara de aquellas ramas atractivas para el capital y si no realizara procesos inflacionarios que
atentan contra sus ganancias.
En verdad, ni Friedman ni ningún otro economista burgués neoliberal se atrevería a no reconocer
que gracias al Estado y su proteccionismo, la economía capitalista logró desarrollarse en la
competencia y ha podido saltear sus contradicciones históricamente. El Estado – Nación ha sido
prácticamente extirpado de su poder económico en los países subdesarrollados, no así en los
desarrollados, el objetivo es claro: desmantelar los sistemas protectivos de la economía nacional y
exponerla a la influencia externa. No queremos profundizar más en ese aspecto, pero la idea de
debilitar al Estado en sentido general, es más propaganda mediática y académica que otra cosa. En
ese aspecto los países desarrollados han adoptado la filosofía de “haz lo que yo digo, pero no lo que
yo hago”.
Lo que se le ha impuesto a los países del III Mundo en cuanto a la elaboración y cuantía de sus
presupuestos a través de los Programas de Ajuste Estructural no es más que la filosofía neoliberal
emergida y consolidada con la eliminación del keynesianismo y la caída de la URSS. Lo que
tranquilamente se le aconseja a los gobiernos no es más que la destrucción de las conquistas
sociales, sindicales, políticas y clasistas alcanzadas por los trabajadores y otros grupos sociales en
una larga lucha histórica. Por supuesto, no debe creerse ni por un instante que los teóricos
neoliberales son ajenos a ese efecto de sus consejos.
29
El pretexto de que restringiendo el Gasto Público se evitaría la inflación y todo lo demás en la
economía funcionaría armónicamente no es más que una estrecha teoría que no se justifica en
ningún elemento de peso. La inflación puede haber disminuido en algunos países donde esta receta
se ha aplicado, pero esto no es la gran cosa porque ha sido a costa de provocar recesión económica,
incremento del desempleo estructural y la eliminación de recursos materiales y financieros que
aseguraban la existencia de economías nacionales y, por supuesto, millones de personas. En suma
podemos plantear lo que es evidente: el impacto social y económico que ha tenido la aplicación de
la disminución y readecuación del presupuesto en los países subdesarrollados ha sido terrible. Esta
tesis no parece que haya que demostrarla con datos.
Un elemento ahora sumamente interesante es la situación de debilidad macroeconómica que en
cuanto deuda pública y déficit fiscal muestran los países más avanzados, curiosamente tras toda un
época histórica de predominio neoliberal.
Los siguientes datos permiten apreciar la situación.
En los Estados Unidos, país encargado celosamente de velar por las naciones bananeras del Sur –
entiéndanse aquellas naciones incapaces de ajustar sus deudas y presupuestos - el déficit fiscal de
2011 es el equivalente al 8,6 % del (PIB). El tercero más grande de su historia. El déficit fiscal es
una situación donde los ingresos fiscales del Estado son menores que su Gasto Público, a la
diferencia negativa se le llama déficit fiscal o público. Una situación normal expresaría un déficit
del 3% o menos. Para el caso de los EUA en estos momentos es tres veces lo recomendado. ¿Cuáles
son las principales causas de este déficit en la economía más poderosa del planeta? En primer lugar
están las aventuras bélicas de sus gobiernos, dígase las guerras de Afganistán e Irak, esta última
recién terminada y que según varios expertos su costo superaría los 3 trillones de usd. Por supuesto,
dentro de la más estricta lógica del pensamiento macroeconómico y de la economics las guerras
como estas son “variables externas” que no debieran considerarse en un verdadero análisis
científico, pero ¿cómo explicar el acceso de los EUA a los recursos naturales – claves en la
economía real – sin tomar en cuenta estas agresiones de rapiña y saqueo?¿dónde queda entonces la
limitación económica del Estado cuando es precisamente del presupuesto estatal de donde sale el
financiamiento a estas guerras de conquista que aseguran el control de los ya mencionados recursos
naturales estratégicos y el despertar de la maquinaria productiva capitalista norteamericana,
impulsada por el llamado Complejo Militar Industrial?
Otro elemento que explica el tremendo déficit fiscal de EUA está en la misma contracción de la
actividad económica, lo cual tiende a disminuir los ingresos fiscales. Otro elemento que pone en
evidencia la no neutralidad económica del Estado norteamericano en su economía es la tercera
causa que explica el déficit fiscal, y está dada en los procesos masivos de rescates multimillonarios
30
para sustentar a los bancos, compañías de seguros y los fabricantes de automóviles, tras la crisis.
El otro elemento crítico está en la Deuda Pública, básicamente EUA es el país más endeudado del
planeta, tanto en deuda interna como deuda externa. La deuda pública de los EUA alcanza en estos
momentos prácticamente el 100% de su PIB, cuando lo recomendable es 60% o menos.
Estos dos problemas son de las causas principales que han dificultado, y continuarán dificultando, la
recuperación de esa economía; pero a los efectos de este trabajo lo más importante es hacer notar
como, bajo una lógica neoliberal, se han generado en este país principal de la economía capitalista
mundial, tales déficits y deudas impensables bajo la lógica neoliberal; y ¿cómo logra seguir
funcionando una economía en tales condiciones?, la respuesta es básicamente dada en factores
extraeconómicos, en factores de hegemonía asentada en el diseño de ese proyecto llamado
globalización donde factores como el dólar, el complejo militar industrial, la seudocultura
consumista, etc; actúan como elementos que aseguran, en plena irracionalidad económica del
sistema, su mantención más allá de toda lógica económica.
Pero el caso de la ZONA EURO es todavía más complicado. La siguiente tabla muestra algunos de
los datos más complejos a resolver por el bloque económico europeo.
31
Pareciera ser que la situación de incapacidad financiera se ha mudado desde América Latina hacia
la Zona Euro, pero en realidad, no debe creerse que nuestra región está libre de peligros, en la
medida que la actual crisis persista, nuestra situación puede verse seriamente afectada. Debe tenerse
en cuenta que el mal de fondo de la ZE es la baja productividad del trabajo en esas economías, un
factor que en los años 70 explicó en gran medida la aplicación del modelo neoliberal. La salida en
estos momentos de la crisis en la zona euro está basada en una estrategia claramente neoliberal,
donde lo más importante es ajustar los indicadores macroeconómicos y todo el impacto recae sobre
el mundo del trabajo. Esto evidencia la labor estrictamente de ajuste que realiza el neoliberalismo, y
su muy poca capacidad de generar crecimiento y desarrollo económico.
Liberalización de precios.
En su casi fanática apología del mercado como regulador por excelencia los neoliberales señalan
que todas las variables del sistema económico deben estar completamente desreguladas, dígase
desvinculadas de los mecanismos de control estatal. Los precios son una variable clave en esa
lógica.
Según Friedman, los precios son los encargados de hacer funcionar el mecanismo económico de
mercado, por lo tanto mientras más veraces, más auténticos sean estos precios, mejor cumplirán su
función. Por tal razón se condena toda regulación o imposición artificial de los mismos a través de
los subsidios estatales. Si el Estado impone un precio que no es el auténtico, pues, el mercado
funcionará incorrectamente. Esa es la lógica.
El Programa de Ajuste Estructural comprende esta idea y hace que los Estados se acoplen a ella.
Nada de subsidios a la producción ni al consumidor. El Estado que subsidia su producción estaría
subsidiando la ineficiencia económica de su sistema – diría un buen neoliberal – y el Estado que
subsidiara a un consumidor estaría atentando contra los principios naturales de la sociedad
Indicador. Deuda Pública. (Recomendable DP ≤ 60% del PIB).
Déficit Fiscal.
(Recomendable es DF ≤ - 3% del
PIB).
PAÍS: 2011. 2011.
ESPAÑA. 87.5% -2.21%
ITALIA. 120% -4.6%
PORTUGAL. 100.3% -8.5%
GRECIA. 144.9% -8.5%
IRLANDA. 35.5% -10.5%
ZONA DEL
EURO.
85.4% -6%
32
capitalista, en una sociedad de competencia no hay lugar para subsidiar el consumo. Eso es en
teoría, pero, ¿qué se desprende de esto?
En primer lugar, cuando el Programa de Ajuste Estructural lleva a eliminar los subsidios sobre la
producción nacional está dejando que su industria nacional compita en desventaja con las industrias
foráneas más desarrolladas – recordar que estamos situados desde la perspectiva de una economía
subdesarrollada – pues, los precios de las mercancías extranjeras podrían atrapar el mercado interno
de nuestra nación y llevar a la quiebra a nuestra industria. Ellos conocen eso. Además ocultan que
sus economías no se desarrollaron con un mercado abierto a producciones más baratas, más bien el
proteccionismo fue su práctica por excelencia.
Esto es en el plano más macroeconómico, pero los efectos microeconómicos son visibles
rápidamente visibles. Al Estado liberar los precios estos tienden a subir rápidamente haciendo sentir
su impacto en el costo de la vida primero y más tarde en el estructura de costos de las producciones.
El efecto final, en definitiva es una subida del nivel general de los precios que se ve acentuado
además con la devaluación de la moneda promovida por el propio programa.
En definitiva este paso no hace más que llevar al interior de las economías nacionales el carácter
especulativo y volátil del mercado mundial. Su resultado es que deprime el poder de compra de los
habitantes del Tercer Mundo disminuyendo el mercado interno. Este achicamiento del mercado
interior pudiera ser catastrófico sino fuera porque este modelo neoliberal se apoya en el mercado
externo y no en el interno, sólo que con políticas como la de devaluación y liberalización de precios
la posibilidad de alcanzar algún desarrollo en el comercio exterior es prácticamente nula.
Esta política de liberalización de los precios a escala del mercado mundial ha provocado serios
impactos sobre los países con menores ingresos y dentro de ellos en las poblaciones más
vulnerables. Esto porque se ha dado paso a los especuladores financieros que prácticamente
dominan los precios de los productos básicos en el mercado mundial, precios cuya tendencia a largo
plazo es a subir irremediablemente19
.
Otra circunstancia donde la liberalización de los precios, o lo que es lo mismo, su regulación por las
ETNs, es sumamente peligrosa es durante los episodios de crisis económicas. Hoy se plantea que
ante el impacto de la actual crisis económica mundial, los precios de los productos básicos
tendieron a subir aceleradamente, llevando a la pobreza extrema a aproximadamente a 44 millones
19 Un informe de un subcomité del Congreso estadounidense en el 2006 reveló que la especulación financiera
representaba cerca del 70% del precio del crudo, frente a sólo 37% en 2000. (...) Un estudio privado refiere que la
especulación financiera "sigue haciendo presión" sobre el precio final de los alimentos a nivel mundial, ya que los
contratos a futuro representan actualmente el 45 por ciento de los negocios con esos productos. Con un total de 163.000
transacciones, los contratos de futuro 'non comercial' ya representan el 45% de todos los negociados hasta junio de 2008
en el Chicago Board of Trade, por lo que la especulación financiera sigue haciendo presión sobre el precio final de los
commodities.
33
de personas en tan solo los últimos 3 años. Bajo un esquema de precios internacionales regulado por
una lógica que tenga en los alimentos no meras mercancías capitalistas sino elementos claves en la
condición de vida humana, esta situación difícilmente se habría dado.
Liberalización del sistema bancario.
El primer paso en la reestructuración propiamente dicha de la economía está en la liberalización del
sistema bancario. Como puede apreciarse el sistema aspira a que en los marcos de una economía
nacional las cosas funcionen como lo hacen a nivel internacional. Por tal razón desean la
liberalización y desregulación del sistema bancario de los países. Según los teóricos del
Neoliberalismo los países subdesarrollados se caracterizan por poseer un Sistema Monetario –
Financiero muy anticuado y rígido, incapaz de responder a las exigencias de la competitividad
económica actual y es por eso que recomiendan que los gobiernos suelten dichos sistemas. ¿Qué
hay detrás de esa receta?
Según acuerdos firmados en 1993 los bancos comerciales extranjeros están autorizados a entrar
libremente en los sectores bancarios nacionales. Es decir, los mismos enfrentamientos que habrían
de darse en la competencia mercantil, ahora habrían de darse contra los bancos extranjeros, que no
serían en pocas ocasiones bancas trasnacionales con poder financiero – económico suficiente como
para subordinar una economía nacional si se le deja entrar libremente al sistema nacional.
Un primer interés entonces es visible. Se trata de dar apertura a un nuevo nicho que hasta entonces
era inaccesible institucionalmente hablando. Los sistemas nacionales estarían también en la subasta
del mercado mundial financiero.
En segundo lugar, la desregulación del Sistema Bancario – Financiero nacional favorecería
convertir las economías nacionales en tributarios del Sistema Financiero Internacional de corte
neoliberal que se impone en la actualidad. El sentido de existir de estos sistemas nacionales no sería
más que nutrir el Sistema Monetario Financiero Internacional.
En tercer lugar el FMI puede comenzar a fluctuar la tasa de interés o a subsidiarla. En la práctica la
conveniencia trasnacional es elevar las tasas de interés para fomentar el desarrollo de la economía
financiera. Pero la elevación de las tasas de interés en los bancos nacionales repercute sobre los
precios internos. Esta política conduce al hundimiento del crédito tanto para la agricultura como
para la industria del país. Después de esto, el propio sistema bancario entorpece el crecimiento de la
inversión y la producción. Es de esperar una disminución en la inversión, los ingresos y la
ocupación.
De tal forma, las nebulosas e inseguras ventajas de la liberalización del Sistema Financiero –
Bancario Nacional, son oscurecidas aún más por las graves deformidades que inferirán a la
economía nacional en su conjunto. En realidad, esta es una medida que beneficia al Capital
34
Financiero Trasnacional pero es inaceptable pensar que pueda favorecer en algo al interés nacional
de un país.
Liberalización del comercio.
Esta es una característica emblemática de la política económica neoliberal. Desde sus inicios, el
Liberalismo Clásico se basó en el principio del “libre cambio” entre personas, pueblos y naciones
como vía al desarrollo. Ahora el Neoliberalismo intenta reimponer esa filosofía optimista lanzada
por Smith en el año 1776.
Se les vende a los países del III mundo la idea de que la liberalización de su comercio causará el tan
esperado desarrollo. La liberalización significa que el Estado deje correr libremente sus flujos
comerciales nacionales e internacionales, fundamentalmente este último. No deben existir políticas
proteccionistas tales como la aplicación de aranceles a las importaciones, cuotas, discriminación a
productos foráneos, dumpings, etc. El país debe abrirse al mercado mundial y competir. ¿Cual es la
verdad histórica?
El Liberalismo clásico se desarrolla en Inglaterra después que esta se había convertido en la primera
potencia económica y comercial a nivel mundial. Este desarrollo lo logró en base a una política
opuesta al liberalismo económico, lo hizo a través del proteccionismo económico. Después de tener
confianza en su extraordinario poder podía darse el lujo de desear la competencia frontal contra
cualquier economía del mundo. No tiene nada de extraño pues, que comenzarán a dar propaganda al
Liberalismo Económico. Era la forma más factible para que sus no muy doctos competidores
abrieran sus economías y mercados a una lucha que iban a perder de cualquier manera.
Esta es la misma lógica que prevalece en la actualidad. Los países más desarrollados, que se
desarrollaron protegiendo su economía y comercio (Estados Unidos es un ejemplo clásico en este
sentido) incitan ahora a los países subdesarrollados a “competir libremente “en el mercado mundial.
Esta “libre competencia “ tiene lugar entre países que exportan productos de alto valor agregado
unos y otros productos básicos o intermedios, tiene lugar también a través de un comercio cautivo
en el interior de trasnacionales que dominan más del 40% del mercado mundial al cual no tiene
acceso los países subdesarrollados, tiene lugar también con un comercio de productos agrícolas
fuertemente subsidiados por los países industrializados y con altos costos de producción por parte
de los subdesarrollados, ocurre también soportando las hipócritas políticas proteccionistas del
Norte, ocurre enfrentando el dumping de los comerciantes norteños, ocurre en definitiva en una
práctica totalmente opuesta al discurso oficial de liberalismo económico.
En realidad, los países desarrollados no han transitado ni mucho menos a una postura de liberalidad
comercial. Han prácticamente obligado sin embargo a las naciones periféricas a abrir su comercio
35
llevando su producción nacional a la ruina al tener que enfrentar productos extranjeros más baratos
por la alta productividad de las economías de donde proviene y por los elevados subsidios que les
otorga el Estado a sus productores. Nada más alejado del discurso. El Estado financia la
competitividad de las empresas privadas.
Los países que en el marco de las economías subdesarrolladas han conocido cierto desarrollo e
incluso industrialización, lo han logrado protegiendo sus economías, su sistema bancario –
financiero y su comercio, no aplicando los dogmas neoliberales de apertura y liberalización (tal es
el caso de algunos países asiáticos). Los que supongan que el libre cambio sea posible como
alternativa de desarrollo deberían reflexionar sobre si alguna vez este ha existido en realidad, y si es
posible que bajo el dominio del Modo de Producción Capitalista –sobre todo en su vertiente
Neoliberal – pueda existir algún día brindando igual desarrollo para todos sus participantes.
Privatización de empresas públicas.
En la ortodoxa neoliberal el Estado es un mal empresario, gestor de corrupción e ineficiencia
económica, de tal forma, la empresa debe ser privada y no estatal o pública. Bajo esa óptica
incluyen en sus programas de ajuste la necesidad de privatizar las empresas.
No discutiremos aquí la superioridad o no de la participación empresarial del Estado sobre la
privada. Hay algo más importante que perder el tiempo en esa discusión y es encontrar el interés
oculto tras ella.
Ciertamente, en la economía actual prima la trasnacionalización y liberalización de las relaciones
económicas, lo cual indica que ningún cambio en ninguna economía pasará desapercibido. Si
alguna economía periférica decide privatizar sus recursos estratégicos, como lo han hecho muchos
países de América Latina movidos por la necesidad de pagar parte de su deuda externa, pues ya el
comprador y empresario privado no será un capitalista local, sino internacional, o trasnacional. Esto
resulta en que el acto de privatización se convierte en acto de desnacionalización de los recursos
estratégicos de la nación.
Si esto no sucede directamente, pues pasará indirectamente. Si la empresa se privatiza y pasa a ser
propiedad de un capitalista nacional, es difícil creer que este capitalista local podrá hacer frente a
las empresas trasnacionales si es que estas se interesan en destruirlo. En todos estos análisis es
importante tener siempre claro que el contexto es de apertura y liberalización, que la competencia es
frontal aunque en extremo dispareja. Si las empresas quedaran en manos estatales, o si el Estado
protegiera las economías muy distintas serían las cosas. Pero es precisamente el debilitamiento
estatal y la privatización desnacionalizadora lo que ocultamente busca el Programa de Ajuste
Estructural.
Los países de América Latina han visto como sus recursos más preciados se han agotado sin haber
36
tributado en nada al desarrollo de sus naciones. El gran favorecido ha sido y es el capital
trasnacional. El problema es en verdad grave. En Argentina por ejemplo, durante la crisis de fines
de siglo, se privatizaron hasta los cementerios. La flota aérea del país se vendió casi completa a
precios ridículamente bajos. En Rusia los recursos energéticos fueron privatizados y
desnacionalizados en su mayor parte. La promesa capitalista para Rusia se convirtió en la
usurpación de las riquezas a las que antes no podía acceder el capital trasnacional.
Los países no tendrán forma de salir del subdesarrollo si acceden a desnacionalizar sus recursos. Es
imposible alcanzar algo en economía nacional si no se explotan a favor de las naciones sus recursos.
La economics no puede hacer frente a estos problemas, pues los denominan extraeconómicos, sin
embargo para la Economía Política son procesos claves para entender la realidad y perspectivas de
nuestras economías.
3. Los impactos de la Globalización Neoliberal en América Latina.
El sistema de impactos neoliberales en América Latina es tan amplio y variado como mismo lo es la
aspiración del modelo de imponerse como regulador de la sociedad, la economía y la política en su
conjunto. De ahí que la cadena de impactos alcance lo económico, lo social, lo político, lo
ambiental e incluso lo ideológico – cultural.
Desde el punto de vista sociopolítico, el analista norteamericano James Petras refiere que “El
neoliberalismo en el poder, ha transformado la naturaleza de las políticas y las propias relaciones
políticas e interestatales. El hecho político fundamental es la aparición de un sistema político
neoautoritario, bajo el disfraz del proceso electoral. Los regímenes recurren a un estilo autoritario
de gobierno -característico de regímenes militares-, para poder implementar las políticas
neoliberales antipopulares de privatización de empresas públicas, promover los intereses agro-
industriales en desmedro de los campesinos y obreros rurales, e incrementar el número de
desempleados para bajar los sueldos urbanos. 1o Gobiernan por decreto: la privatización de las
empresas públicas se decreta por el Ejecutivo sin consultar a la ciudadanía ni al Congreso. 2o Las
decisiones las toman organizaciones no electas por la ciudadanía, como las instituciones financieras
extranjeras y domésticas. 3o El aparato del Estado (judicatura, altos mandos militares, policía y
agentes de inteligencia) permanece incambiado con respecto a la dictadura. 4o El régimen
promueve una cultura de miedo: se usan amenazas de fuerza e intimidación para inhibir la
movilización de masas y la oposición pública. 5o Las elecciones se controlan a través de la
manipulación y el control de los medios de comunicación, vía fraude (como en México) o por la
compra de diputados del Congreso (como en Brasil). El neoliberalismo es compatible con las
elecciones, pero depende de medidas autoritarias e instituciones para implementar su programa. El
37
proceso electoral en sí, se devalúa porque los políticos neoliberales nunca hacen campaña para su
programa real e incluso prometen corregir los abusos del neoliberalismo. Una vez electos, proceden
a profundizar y extender el proceso de privatización. (…) En resumen, el neoliberalismo corrompe
el proceso legislativo, haciendo de los miembros del Congreso elegidos por los votantes, meros
funcionarios del Ejecutivo. El nuevo autoritarismo de los neoliberales se manifiesta en su política
hacia los trabajadores. Mientras los regímenes militares sencillamente reprimieron los derechos
laborales, los neoautoritarios aprueban leyes laborales restrictivas, que facilitan el despido de los
trabajadores, debilitan o derogan las regulaciones con respecto a la salud y al bienestar, y alientan a
los patrones a intensificar la explotación a través de prácticas de "flexibilidad laboral" El
crecimiento del desempleo y las nuevas leyes laborales, tienen el doble efecto de "fragmentar" los
sindicatos tradicionales, debilitando su poder colectivo de negociación”20
.
Sin lugar a dudas, décadas completas de práctica neoliberal tuvieron un impacto en las condiciones
de organización de la clase obrera, el papel del sindicalismo y la fortaleza y dinámica de los
vínculos sociales por un lado, y en cuanto a la dimensión sociopolítica – institucional del Estado
burgués por el otro.
En cuanto al primer aspecto, los cambios en la base económica sucedidos en los últimos treinta años
han provocado cosas como las siguientes: “..., en el modelo postfordista la cohesión social dejó de
ser algo dado. La sociedad de nuestros días está dominada por el riesgo, por una absoluta falta de
seguridad, por lo impredecible. ( ...) En esta sociedad el desarrollo industrial no puede seguir
garantizando la reconstrucción de los vínculos sociales; estos vínculos, o se reconstruyen
artificialmente de alguna manera o están ausentes”.21
Estos sucesos de asocian a la asimilación de un nuevo paradigma en la acumulación capitalista y
sobre todo, a la pérdida de importancia relativa de la economía real, la demanda efectiva y con ella
de los trabajadores como clase social.22
20 Petras, James. El impacto político y social del Neoliberalismo. 21 M. Revelli. Citado en: Petras, J. Vetmeyer, H. Vasapollo, L. Casadio, M. 2004. Imperio con Imperialismo. La
dinámica Globalizadora del Capitalismo neoliberal. 36. p.
22 “A fin de cuentas, todos los rasgos técnicos del Postfordismo intentan satisfacer la misma necesidad: reducir los
costos en una época en la que el crecimiento e s lento y hay que tomar las cosas como se presentan y movilizarse a
38
En esta misma lógica puede plantearse que “… los problemas de legitimidad política
entran en franco conflicto con los problemas de la racionalidad económica” – al tiempo
que “se privilegia la cuestión de los equilibrios macroeconómicos por encima de los
mecanismos de integración social”.23
La segunda dimensión conlleva un análisis más detenido. Está claro que aún en las condiciones de
un retraimiento del Estado en los asuntos económicos como el sucedido en los últimos treinta años
no debilita ni un ápice el carácter burgués de esta maquinaria y su naturaleza represiva de una clase
social contra otra. El Estado sigue siendo burgués y sigue siendo represivo por naturaleza. Pero una
pérdida real de poder económico, expresada en un debilitamiento de la capacidad reguladora,
interventora y propietaria de esta institución, tiene por fuerza que afectar su dimensión política.24
Esta debilidad en la dimensión política del Estado – sobre todo el periférico - no se hace evidente
mientras prosiga dominando un gobierno burgués proimperialista, al que le bastará con aplicar la
fuerza bruta para controlar la situación social; pero en cuanto un gobierno nacionalista llega al
fin de enfrentar el mercado que no se puede planificar, que es impredecible, transitorio e incierto”. M. Revelli.
Citado en: Petras, J. Vetmeyer, H. Vasapollo, L. Casadio, M. 2004. Imperio con Imperialismo. La dinámica
Globalizadora del Capitalismo neoliberal. 35. p.
23 Contreras Natera, M. A. 2004. Ciudadanía, Estado y democracia en la era neoliberal: dilemas y desafíos para la
sociedad venezolana. En Daniel Mato (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, pp. 111-132.
24 El individualismo que subyace al discurso neoliberal no sólo se muestra en la prioridad del individuo frente a la
colectividad, sino también implicaba un cambio en la comprensión del trabajo. De cualquier manera, se avanzaba en un
campo de profundas redefiniciones del papel del Estado con un énfasis hacia la exigencia de un Estado neo-liberal, no
interventor, con una reducción significativa de su injerencia en la actividad económica. La radical despolitización de la
vida colectiva es acentuada por la resignificación y miniaturización del espacio de lo público. Contreras Natera, M. A.
2004. Ciudadanía, Estado y democracia en la era neoliberal: dilemas y desafíos para la sociedad venezolana. En Daniel
Mato (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universidad
Central de Venezuela, pp. 111-132.
39
poder político, encuentra una estructura debilitada en lo económico y por tanto, limitada en lo
político. Consideramos que la debilidad política del Estado Nación viene así a sumarse a la
debilidad económica del mismo y a un tipo de acumulación especulativo – financiero como el
utilizado por el neoliberalismo bajo su dominio.
Desde el punto de vista económico, los impactos han sido variados entre los países, aunque de
forma general se puede plantear que los mayores logros del neoliberalismo fueron en cuanto a
generar estabilidad macroeconómica y mitigar los procesos inflacionarios, siendo afectada
seriamente la capacidad industrial de los países, el empleo, la estructura productiva de los mismos,
el dominio soberano sobre los principales recurso, etc.
Reproducimos a continuación un análisis magistral de Adrián Sotelo Valencia sobre las
características y los efectos perniciosos del neoliberalismo en América Latina. Así plantea:
“El resultado de la crisis del patrón de reproducción de capital dependiente exportador en América
Latina puede ser caracterizado como la entrada de la región en la etapa de la des-industrialización y
el desarrollo de un nuevo “modelo” primario-exportador que descansa preferentemente en la
producción y exportación de productos primarios como alimentos, materias primas y minerales y en
la venta al exterior de fuerza de trabajo barata que genera nuevas trayectorias a los procesos
migratorios a finales del siglo XX y principios del XXI.
Las características de esta nueva formación económica pueden ser enunciadas como las siguientes:
a) Un profundo deterioro de la capacidad de negociación de los gobiernos y países con las grandes
empresas transnacionales y los organismos financieros y monetarios, que por lo menos atenuara la
reforzada dependencia estructural de las importaciones y de lo que queda de la "sustitución" de las
mismas.
b) El abandono de la industrialización como "estrategia de desarrollo" ha provocado que los países
latinoamericanos en su conjunto cambien su "mapa económico" en el mercado internacional, por
uno donde los recursos naturales, los alimentos y las divisas —derivadas de las remesas que miles y
miles de trabajadores latinoamericanos envían desde Estados Unidos a sus países de origen como
producto de la venta de su fuerza de trabajo— desempeñen el papel central en el nuevo patrón
dependiente de acumulación y de reproducción de capital.
c) La actividad de maquila y la exportación de fuerza de trabajo se convierten, así, en las principales
"estrategias de desarrollo" de los gobiernos y los diseñadores privados nacionales y extranjeros de
las rutas que América Latina debe seguir para estar "a tono" con las exigencias de la globalización
capitalista.
40
d) Una reforzada dependencia en todos los órdenes (comercial, financiero, tecnológico y científico)
que implica la cesión de soberanía en favor del capital y los inversionistas privados nacionales y
extranjeros.
e) La incapacidad estructural y política que se deriva de la lógica del patrón capitalista dependiente
neoliberal "primario-exportador" para generar "políticas de desarrollo" y de bienestar social, en la
medida en que su proceso de obtención de ganancias radica fundamentalmente en el exterior, es
decir, en la dinámica de los mercados internacionales y depende también del lugar que cada país de
América Latina ocupe en la división internacional del trabajo.
f) La crisis y la desindustrialización del capitalismo latinoamericano en las dos últimas décadas del
siglo XX forjaron sociedades subdesarrolladas con grandes contingentes poblacionales sumidos en
la pobreza extrema, en la precarización del trabajo y en la marginalidad social"25
.
Otro de los graves efectos socioeconómicos del neoliberalismo es el impacto negativo sobre el
empleo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Así, “En 1999, 50% de la fuerza
de trabajo de Latinoamericana se encontraba en el desempleo abierto o bien en sectores de baja
productividad; porcentaje que para las áreas rurales era mucho mayor. Así, la desocupación alcanzó
alrededor de 8.6% (más de 18 millones de personas), al mismo tiempo que se dio un deterioro en la
calidad de los empleos, dado que siete de cada diez nuevas plazas se generaron en el sector
informal26
”.
La siguiente tabla muestra las tasas de desempleo de la región desde el año 1985 hasta 1996, donde
se evidencia cómo el desempleo era un grave problema social. Algunos de los países más críticos
eran Argentina, con una tasa de desempleo promedio del 9.03% en el período, Chile con un 8.47%
promedio, Panamá con un altísimo 17% y Venezuela, un país de inmensas riquezas naturales con
un 10.06%.
25 Sotelo Valencia, A. América Latina: entre la globalización neoliberal y la alternativa de desarrollo. UNAM.
26 Naciones Unidas. 2001.
41
Tabla 2. Desempleo en América Latina. 1985 – 1996.
Fuente: Gigli, J.M. Neoliberalismo y Ajuste Estructural en América Latina.
La misma lógica neoliberal de ubicar el motor del crecimiento económico en las exportaciones llevó
a impactar negativamente en las conquistas de los trabajadores en el afán de hacer más competitivo
el sector exportador y más baratas las mercancías exportadas. “En la búsqueda por mantener o
incrementar la competitividad de la economía a nivel internacional, la organización del trabajo en
América Latina durante los noventa, tuvo cambios significativos que se caracterizaron por la
precariedad. En este sentido, se acentuó la desregulación laboral mediante la reducción de los costos
de mano de obra, las contrataciones de corta duración, la reducción de las indemnizaciones por
despido y del derecho de huelga, entre otras cosas. Esta precariedad, por supuesto, se vinculó con
menores remuneraciones, mayor vulnerabilidad y pobreza”27
.
En la misma medida en pleno período neoliberal se da un claro retroceso o disminución de los
ingresos reales de los trabajadores de la región, como evidencia la siguiente tabla.
27 Mota Díaz, L. 2002. Globalización y Pobreza. Dicotomía del Desarrollo en América Latina y México. Revista
Espacio Abierto. Volumen 11. #2.
42
Tabla 3. Evolución del salario real en América Latina por períodos.
Fuente: Gigli, J.M. Neoliberalismo y Ajuste Estructural en América Latina.
Estos datos y otras realidades demuestran como la lógica y práctica neoliberal es pro capital y
abiertamente anti obrera, el ajuste estructural de la economía es la prioridad y a ello se subordina la
situación social. De hecho, los datos sociales son todavía más negativos que los del comportamiento
económico, sobre todo cuando se analiza la evolución de la pobreza en todos sus variantes, la
concentración del ingreso, la infraestructura hospitalaria y educacional, las redes de seguro social,
etc.
Los siguientes datos y análisis argumentan estas tesis:
En relación con el ingreso, al finalizar los noventa, la mayoría de los países de América
Latina siguieron presentando un perfil de distribución caracterizado por la elevada
desigualdad, lo que ha colocado a este continente como la región más inequitativa del
mundo. Tal situación se expresa, en parte, en la elevada proporción del ingreso total captada
por 10% de los hogares de mayores recursos, que supera 19 veces la que recibe en promedio
40% de los hogares más pobres. de pobres en algunos países de la región y se atenuó la
tendencia favorable en otros”28
.
“La aplicación de las políticas neoliberales es también un proceso de redistribución de
ingresos tanto entre clases sociales (de los trabajadores hacia los empresarios) como entre
sectores dentro de la clase dominante (de los que producen para el mercado interno hacia los
exportadores). Un primer balance de la crisis de la deuda y la aplicación de las políticas
propugnadas por el FMI, daba cuenta que en América Latina, durante la llamada década
perdida, el ingreso de los trabajadores había disminuido en un 25 %, mientras el de los
28 Mota Díaz, L. 2002. Globalización y Pobreza. Dicotomía del Desarrollo en América Latina y México. Revista
Espacio Abierto. Volumen 11. #2.
43
empresarios había aumentado en más del 15%”29
.
“La CEPAL consignó en uno de sus estudios que el 5% más rico de la población elevó sus
ingresos no sólo en términos relativos, sino también en términos absolutos y en el 2001
constataba el alto nivel de desigualdad que se expresa entre otras cosas “en la elevada
proporción del ingreso total captada por el 10% de los hogares de mayores recursos, que
supera 19 veces la que recibe el 40% de los hogares más pobres30
”.
“Un estudio publicado en la revista Pensamiento Iberoamericano mostraba las variaciones
del ingreso promedio, medido en dólares, entre el 1% más rico y el 1% más pobre a lo largo
de 15 años, al analizar las cifras se constataba que en 1980 la diferencia entre ambos grupos
era de 237 a 1, en 1990 la diferencia era ya de 360 a 1 y en 1995 llego a alcanzar una
diferencia de 417 a 1. Esa tendencia a la polarización social es ratificada por el BID. En
reciente informe consigna que en América Latina una cuarta parte del ingreso nacional es
percibida por sólo el 5% de la población y un 40% por el 10% más rico, contrasta esto con
la distribución en los países capitalistas más industrializados en los que el 5% más rico sólo
recibe en promedio el 13% del ingreso nacional”31
.
“Respecto a la pobreza, hacia finales de 1999 su incidencia en América Latina alcanzaba
35% de los hogares, mientras que la indigencia o pobreza extrema afectaba al 14%, lo que
significó una disminución en relación con los porcentajes de 1990 y 1997 que fueron de 41 a
36%, respectivamente; en tanto que el de la indigencia había sido de 18%. Sin embargo, esta
variación no se dio de manera uniforme, ya que al finalizar la década se hizo más evidente la
elevada proporción”32
.
“Durante los setenta la pobreza en la región disminuyó un 40% del total de población. La
década del ochenta, la década perdida, trajo un aumento en esa proporción. En 1990 se
calculaba que el 48,3% de la población vivía en condiciones de pobreza. Al finalizar el siglo
XX, CEPAL reportó que en América Latina el 43,8% de las personas vivía en condiciones
de pobreza, mientras el 18,5% lo hacia en la indigencia (CEPAL, 2001B). Traducido a cifras
absolutas, lo anterior significa que en 1999 más de 211 millones de latinoamericanos
estaban sumidos en la pobreza y 89 millones en la indigencia. Entre 1990 y 1999 la pobreza
aumentó en 11 millones de personas, lo significativo es que mientras entre 1990 y 1997, este
29 Bell Lara, J y Luisa López, D. La Cosecha del Neoliberalismo en América Latina.
30 Informe de la CEPAL. 2001. 31 Bell Lara, J y Luisa López, D. La Cosecha del Neoliberalismo en América Latina.
32 Naciones Unidas. 2001.
44
aumento fue de cuatro millones, sólo entre 1997 y 1999 -según reportes de CEPAL-
aumentó en 7,6 millones de personas”33
.
2.3.1. El caso de Bolivia.
Según refieren Nina Osvaldo y Mónica Rubio “Al finalizar la década de los años setenta, las
distorsiones producidas por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones junto a la
crisis de la deuda externa a partir de 1982 determinaron el agotamiento del patrón de desarrollo
adoptado hasta entonces. Esta situación produjo caídas en la actividad económica por la escasez de
recursos externos que restringieron el funcionamiento del aparato productivo y por la postergación
de las inversiones en los diferentes sectores, principalmente en las actividades de exportación. La
fuerte contracción en los sectores productivos, principalmente en la industria manufacturera,
hidrocarburos y minería, ocasionaron caídas en la tasa de crecimiento del PIB y del producto per
cápita”34
.
Estos elementos condicionaron la aplicación de ajustes estructurales de corte neoliberal en Bolivia,
especialmente para enfrentar el grave problema de la inflación. Dicho ajuste en el caso de Bolivia
no iba a diferir especialmente de los desarrollados en el resto de América Latina, se trataba de una
reducción del tamaño económico del Estado, de un proceso de desregulación, privatización y
desnacionalización de los principales recursos productivos del país.
Desde el punto de vista macroeconómico puede distinguirse en dos etapas la aplicación de la lógica
neoliberal en Bolivia. Una primera etapa de “estabilización macroeconómica”, donde el crecimiento
económico prácticamente sería imposible y donde el mayor impacto negativo recaería sobre la
población especialmente sobre la más pobre, y una segunda etapa, que coincide con la década de los
90 del siglo XX donde el crecimiento, el desarrollo y la mejoría social llegarían a ser posibles.
Los datos indican que ciertamente en la década de los 90 hubo un cierto crecimiento
macroeconómico del orden del 3,5% como promedio anual y una inflación moderada, sin embargo
los datos sociales permanecieron en estados bien bajos, persistió todo el tiempo un déficit fiscal
crónico, y para nada se alcanzó el salto cualitativo en el desarrollo del país.
Las siguientes tablas extraídas del trabajo Bolivia. Desempeño Económico y Pobreza muestran la
complicada situación social del país en los años más duros del ajuste estructural.
En la tabla 4 se evidencia los drásticos recortes presupuestarios en el área del gasto social en
general, con un bajísimo 0,9% de gasto de salud.
33 Bell Lara, J y Luisa López, D. La Cosecha del Neoliberalismo en América Latina.
34Osvaldo, Nina y Rubio Mónica. 2000. Bolivia. Desempeño económico y pobreza. BID. 16. p.
45
Tabla 4. Gasto Social en Bolivia. 1980 – 1985.
(Como porcentaje del PIB).
La tabla 5 muestra la situación del mercado laboral, y refleja como entre el año 1980 y 1985 la tasa
de desempleo urbano alcanzó como promedio el 8.2% mientras que en el campo fue del 53.9%, una
situación ciertamente dramática.
Tabla 5. Indicadores del Mercado Laboral. 1980 -1985.
Los datos sobre pobreza también exponen una situación crítica. Según la tabla mostrada más abajo,
en el año 1989 la pobreza afectaba el 54% del país, en la extrema pobreza se encontraba el 23.2%
de la población, mientras que el índice gini mostraba el grave problema de desigualdad del ingreso
subsistente.
Tabla 6. Distribución del Ingreso y Pobreza.
46
Otro de los impactos más graves del neoliberalismo en Bolivia fue sobre el sector de la pequeña
producción nacional. Según refiere Nele Marien “A partir de la promulgación del decreto que
aplicaba el nuevo enfoque de políticas económicas cambió todo el entorno para los pequeños
productores. Se acabó la protección de mercados y disminuyó la regulación de los precios que
fueron decayendo paulatinamente. En un periodo de 20 años se cuadruplicaron las importaciones
oficiales, en especial del 98 en adelante, mientras que el Estado reacciona de manera muy
permitente ante el contrabando de los productos agrícolas.
Así, los ingresos de los pequeños productores se redujeron considerablemente desde la
implementación del neoliberalismo. Esto se refleja en los altos índices de pobreza en el área rural
boliviana. Lo único que los mantiene alejados de la hambruna es el gran autoconsumo que poseen,
ya que, dependiendo de la zona y de la cultura, éste alcanza entre el 50 y el 70 por ciento de la
producción”35
.
También se evidencia cómo el ajuste en realidad se traduce en una imposición de fuerzas
económicas y políticas y en una transferencia de los recursos soberanos de la nación a entes
trasnacionales. Según la propia autora “Desde la implementación de las nuevas políticas
económicas, la explotación se ha transferido a las empresas transnacionales, que han obtenido
concesiones madereras, petroleras y mineras. (…) “De esta forma, las transnacionales se adueñan
del subsuelo, muchas veces, también de la biodiversidad de la región y son totalmente depredadores
del medio ambiente: tanto los petroleros como los madereros destruyen bosque primario,
contaminan el suelo, el agua y afectan, en muchos casos, el equilibrio ambiental, elementos
imprescindibles para la sobrevivencia de los pueblos indígenas”36
.
Según Roger Alejandro, los análisis de lo que ha sido la experiencia neoliberal en Bolivia muestran
cuatro problemas principales sin resolver: 1. déficit de crecimiento, 2. déficit de empleo, 3. déficit
fiscal y déficit de equidad. Siendo así, se repite en Bolivia la regularidad mostrada en todos los
modelos neoliberales, el equilibrio macroeconómico como un fin en sí mismo, donde la inflación
parece ser el único elemento resuelto, y esto por supuesto para darle estabilidad a la valorización del
capital37
.
35 Marien Nele. El neoliberalismo en Bolivia. Adiós al pequeño productor. 36 Ibídem. 37 En la misma línea de razonamiento se inscribe Juan Manuel Gigli cuando razona: “No podemos negar que los
Programas de Ajuste Estructural aplicados en América Latina durante los años tuvieron "éxito".Considerando la
gravedad de la situación en que se encuentran inmersos millones de latinoamericanos, esta afirmación suena totalmente
desvergonzada. Pero, la intención es expresar claramente que todo el proceso de Ajuste Estructural, que debía guiar a
los gobernantes latinoamericanos a la senda del desarrollo, nunca tuvo la meta de lograr un mejoramiento de la
situación de aquellos más empobrecidos. Mas bien, se trató de asegurar una estabilización de las variables
macroeconómicas, situación que, de acuerdo a la más clásica teoría neoliberal, "derramaría" en los mas empobrecidos”.
Manuel Gigli, Juan. Neoliberalismo y Ajuste Estructural en América Latina.
47
Siguiendo al propio autor “El nivel promedio de crecimiento entre 1985 y 2003 es inferior al nivel
promedio de crecimiento del ciclo anterior, que fue de 1960, más o menos, a 197838
”. La causa
básica de este déficit de crecimiento estaría dada en que las inversiones se orientaron básicamente
al sector de hidrocarburos y telecomunicaciones, desconociéndose así la necesidad de la inversión
en el tejido industrial del sistema, lo que no estimula el crecimiento del empleo ni el
encadenamiento productivo del país.
Como puede razonarse, el viraje nacionalista y el rumbo socialista que señala el actual gobierno
vigente en el país, se presenta como una reacción crítica, a escala popular y oficialista ante la
herencia del período neoliberal que muy poco pudo aportar en cuanto a crecimiento económico y
mucho menos en cuanto a desarrollo social del país.
Conclusiones.
La globalización es un proceso que en las últimas dos décadas aproximadamente ha atraído
la atención de muchos cientistas sociales en todo el planeta, siendo un proceso estudiado
desde prácticamente todas las aristas de la sociedad e incluso la tecnología. las reflexiones
teóricas sobre la expansión mundial del capitalismo no son de tan reciente data; ya en el
mismo pensamiento económico de Carlos Marx y Federico Engels en pleno siglo XIX se
reconocía y analizaba esta situación. También en el desarrollo mismo de la teoría leninista
sobre el imperialismo varios de los rasgos distintivos de esta nueva fase del desarrollo
capitalista señalaban a la expansión del capital más allá de las fronteras nacionales.
En esencia, la globalización es un proyecto hegemónico diseñado y llevado a cabo
por los países centrales del imperialismo mundial, cuyos componentes reales,
objetivos e históricos asociados a la interconexión, a la interdependencia, a la
integración de las naciones, es un resultado, una necesidad y una cualidad del
movimiento histórico del capital; y por se así, carga todo su sistema de leyes y
contradicciones, es un proceso asimétrico, hegemónico, polarizado, por lo que
creemos que en el más estricto plano del análisis marxista deberíamos hablar de
internacionalización de las relaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas,
38 Banegas Rivero, Roger Alejandro. 2005. Tres grandes problemas de la economía boliviana. Revista Observatorio de
la Economía Latinoamericana. www.eumed.net.
48
culturales del capital y no emplear este término vacío que han puesto en nuestras
bocas y libros los mismos representantes subjetivos del gran capital.
La imposición del modelo neoliberal a escala global tiene como principales causas históricas
la caída en los niveles de productividad del trabajo social, la caída en la cuota de ganancia
del capital social, el resquebrajamiento del papel y poderío económico del estado nación y
los procesos inflacionarios desatados en los países centrales al igual que en los países
periféricos. Para el capitalismo periférico, especialmente América Latina las causas de la
imposición del neoliberalismo se asocian con el supuesto agotamiento del modelo
desarrollista de la CEPAL aplicado en la región desde la postguerra, la denominada crisis de
la deuda externa de 1982, la presencia de las dictaduras militares y el denominado efecto
demostración.
Los elementos que caracterizan la estructura interna del neoliberalismo como modelo de
acumulación son los siguientes: reducido tamaño económico del Estado, desregulación,
privatización y desnacionalización, devaluación de las monedas locales, la denominada
austeridad fiscal que se concreta en reducción de los gastos sociales principalmente,
liberalización de los precios, liberalización del sistema bancario, liberalización del
comercio, etc. La conjugación sistémica de estos elementos, acompañados además de
elementos sociopolíticos, culturales, etc.; configuran un modelo de acumulación capitalista
capaz de garantizar el equilibrio macroeconómico del sistema, de controlar la inflación, y
sobre todo de transferir recursos desde el Sur hacia el Norte y nutrir la actividad
especulativo financiera como principal circuito del capital trasnacional. Los procesos de
desarrollo económico y social no son en realidad objetivos reales del neoliberalismo, y por
supuesto, tampoco fueron para nada resultados de la aplicación efectiva del modelo.
El sistema de impactos del modelo neoliberal en América Latina no es idéntico para todos
los países de la región. Desde el punto de vista estrictamente económico, los logros del
modelo están concentrados casi absolutamente en la estabilidad macroeconómica del
sistema, especialmente en la corrección de los déficits fiscales, y en el control de la
inflación. Sin embargo, estos dos logros son acompañados de graves distorsiones en el
aparato productivo de los países, en la pérdida de competividad de los mismos, en la
extrema dependencia financiera y tecnológica a los países centrales, en el ascenso
vertiginoso de la deuda externa, en el deterioro del mercado laboral, en la destrucción de la
pequeña producción nacional, de la desnacionalización de los recursos principales de las
naciones, etc. De modo que el desarrollo económico fue prácticamente una promesa no
49
cumplida por el modelo. El impacto social es aun peor que el impacto económico, y se
caracteriza por la acentuación en la concentración social y geográfica de los ingresos, en el
incremento de la pobreza absoluta y extrema, etc.
La globalización neoliberal es en definitiva un mega proyecto hegemónico llevado a cabo
por el gran capital trasnacional, para, apoyándose en estructuras e interconexiones históricas
entre las naciones capitalistas desplegadas durante siglos de dominio de este modo de
producción, aplicar una doctrina económica que pone el lucro empresarial por sobre las
necesidades reales de la población mundial, la economía por sobre la sociedad y la
estabilidad macroeconómica por sobre el crecimiento y el desarrollo económico de las
naciones.
Bibliografía.
Carlos Aguilar. 2008. La globalización neoliberal: Fases y Resistencias desde América
Latina. Revista Pensamiento Crítico. Costa Rica.
Banegas Rivero, Robert. Tres grandes problemas de la economía boliviana. Revista
Observatorio de Latinoamerica. www.eumed.net.
Bell Lara, J. y Luisa López, D. La Cosecha del Neoliberalismo en América Latina.
Biblioteca digital de FLACSO.
Cañizares Cárdenas, J. 2003. Globalización Neoliberal y Desarrollo: Mitos y Realidades.
Escuela Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas. Cuba.
García Batista, R. 2007. El consenso de Washington como estrategia del Imperialismo. Su
inviabilidad en América Latina. Ponencia presentada en el IX Encuentro Internacional de
Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo.
Gigli, Juan Manuel. Neoliberalismo y Ajuste Estructural en América Latina.
Marien, Nele. El neoliberalismo en Bolivia: adiós al pequeño productor.
Mota Díaz, L. 2002. Globalización y Pobreza. Dicotomía del Desarrollo en América Latina
y México. Revista Espacio Abierto. Volumen 11. #2.
Ochoa García, C. Globalización, Neoliberalismo y Porvenir.
Petras, James. El impacto político y social del Neoliberalismo. Sitio digital.
Ramirez Mateu, J. y William Brasset, J. La Globalización: sus efectos y bondades.
Fundación Universidad Autónoma de Colombia.
Sierra Lara, Y. 2010. Las transiciones intrasistemas del capitalismo. Una perspectiva teórica.
Revista Globalización.