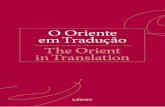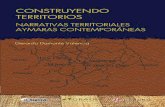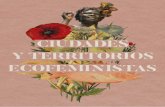Fuentes para el estudio de territorios de frontera al oriente de Colombia
Transcript of Fuentes para el estudio de territorios de frontera al oriente de Colombia
Las fuentes en las reflexiones sobre el pasado:
usos y contextos en la investigación histórica en Colombia
Óscar Almario García Editor académico
UNIVERSIDAD NACIONAL PE COLOMBIASEDE MEDELLÍN
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONÓMICAS
Medellin, 2014
907.2F83 Las fuentes en las reflexiones sobre el pasado : usos y contextos en la
investigación histórica en Colombia / Óscar Almario García, editor académico . -- Medellín : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2014238 páginas : ilustraciones, mapas.
ISBN : 978-958-76I -851-8
I. HISTORIA - COLOMBIA - FUENTES. 2. COLOMBIA - HISTORIA - INVESTIGACIONES. 3. HISTORIOGRAFÍA. I. Almario García, Óscar, editor académico. II. Tít.
Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia
© Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Portada: "Time travel clock”http://educa2nred.blogspot.com
Primera edición, febrero de 2014
ISBN: 978-958-761-851-8
Corrección de textos: Juan Fernando Saldarriaga Restrepo
Diseño e impresión: L. Vieco S.A.S.
E-mail: [email protected]
Medellín, Colombia, 2014
Impreso en Medellín, Colombia - Printed in Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización escrita del titular de los
derechos patrimoniales.
Contenido
IntroducciónÓscar Almario Qarcía........................................................................................ 9
La lucha por el territorio y la configuración de las identidades.Santa Marta en los siglos xvi y xvn. Problemas de investigaciónClaudia Patricia Qonzález Bedoya...................................................................... 15
La edición de los informes del agente confidencial de Colombia en la corte de Fernando VIIDaniel QutiérrezArdila.................................................................................... 29
Fuentes escritas para la historia del Alto Río Negro-Vaupés, 1700-1990Qabriel Cabrera Becerra......................................................................................43
La Revolución neogranadina y sus fuentes: la correspondencia de José Gregorio y Agustín Gutiérrez MorenoIsidro Vanegas................................................................................................... 79
Deliberadamente silenciosas: fuentes acerca de las tierras bajas del Pacífico, siglos xvi y xvnJuan David Montoya Quzmán.............................................................................. 91
Fuentes para el estudio de territorios de frontera al oriente de Colombia, entre fines del siglo xix y principios del xxLina Marcela Qonzález Qómez........................................................................... 109
La pregunta y el indicio. A propósito del trabajo sobre fuentes judiciales y casos particulares en la investigación histórica sobre los sectores subalternos María Eugenia Chaves Maldonado.................................................................... 143
De los eventos aislados a la trama social. Fuentes, sujetos e interacciones en la etnogénesis negra del Pacífico sur neogranadino durante el siglo xvm Oscar Almario Qarcía........................................................................................ 159
Indice onomástico......................................................................................... 223
Indice analítico.............................................................................................. 229
Fuentes para el estudio de territorios de frontera ai oriente de Colombia, entre fines del siglo xix y principios del xx
Lina Marcela González Gómez*
Esta presentación no tiene otro objetivo que hacer unas reflexiones generales sobre las fuentes documentales con las que se ha venido adelantado un estudio de la configuración territorial de cierta porción de los Llanos Orientales colombianos, bajo la modalidad de investigación de tesis doctoral, inscrita en el Doctorado en Historia, de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín. Este estudio mostró la forma como el espacio comprendido entre la cordillera Oriental al occidente y el río Orinoco al oriente, y los ríos Meta y Guaviare al norte y sur respectivamente, se modificó y transformó en el período 1870-1930, en el marco del proceso histórico de un territorio en construcción que en distintos momentos pudo conocerse como San Martín (provincia, Llanos de, Territorio Nacional, Intendencia Nacional) o Meta (Intendencia Nacional o Jefatura Civil y Militar) y Vichada (Comisaría Especial), y al que aquí nos referiremos como Llanos de San Martín o Territorio del Meta, un nombre que alude y recoge las distintas etapas del proceso histórico de su configuración.
El período de estudio no puede descontextualizarse de varias coyunturas históricas que obligan a un análisis de más larga duración para entender los anclajes más profundos de la configuración del territorio, las herencias socio- territoriales, que pueden sintetizarse en tres elementos principales: la incidencia de las misiones católicas del período colonial, las formas de constitución
* Historiadora. Candidata a Doctora en Historia. Docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín. Esta presentación hace parte de la investigación doctoral titulada “Un edén para Colombia al otro lado de la civilización. Los Llanos de San Martín o Territorio del Meta, 1870-1930". Correo electrónico [email protected].
Fu en t es p a r a el est u d io de t e r r it o r io s de fr o n t er a a l o r ie n t e de C o l o m b ia .
del territorio republicano y las búsquedas por la definición de un modelo de administración, ordenación y control adecuado a los diferentes componentes del mismo.
La investigación escudriña en las relaciones sociales que inciden en la configuración territorial,1 sin dejar de apelar a diversidad de lecturas que ayudan a la comprensión del objeto estudiado: con Jane Rausch se comparte la idea de que, en este, como territorio de frontera, se da la interacción de dos sociedades, aunque nos permitimos dudar q"e realmente sea una “frontera permanente"2 hasta mediados del siglo xx,3 y estamos más cerca de otros conceptos que ven la frontera como “ un área de transición entre el territorio utilizado y poblado por una sociedad, y otro territorio no ocupado de forma estable pero sí de manera esporádica” .4 Por eso, siguiendo a María Teresa Uribe, puede
1 El geógrafo Milton Santos ha empleado tres hipótesis para explicar la noción de espacio geográfico. dos de las cuales, complementarias, guían las reflexiones de mi investigación. Por un lado, señala que "la configuración territorial está determinada por el conjunto formado por los sistemas naturales [...] y por los agregados que los hombres han sobrepuesto a esos sistemas naturales. [...] La configuración territorial [...] tiene pues una existencia material propia, pero su existencia social, es decir, su existencia real, solamente le viene dada por el hecho de las relaciones sociales”. Milton Santos. La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción, Barcelona, Aries, 2000. Véase en especial el capítulo 2, "El espacio: sistemas de objetos, sistemas de acción”, pp. 53-54- Por otro, expresa que “ El espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia", siendo los objetos de carácter natural y cultural, y las acciones, procesos dotados de propósitos y subordinados a normas formales o informales. Desde esta perspectiva, asume, siguiendo a Lagopoulos, que el espacio es producido "por una conjunción particular de procesos materiales y de procesos de significación” (p. 54).2 jane Rausch, La frontera de los Llanos en la historia de Colombia, 1830-1930, Bogotá, Banco de la República, El Áncora Editores, 1999, p. 143 Jane Rausch, De pueblo de frontera a ciudad capital. La historia de Villavicencio, Colombia, desde 1842. Bogotá, Banco de la República, Universidad de los Llanos, 2007, pp. 180-181. En otro texto sobre el tema señala la autora que "Tal vez ha llegado la hora de volver a poner el relieve en los Llanos como lugar o región antes que como proceso”, aunque parece referirse a los Llanos del siglo xx. Véase Jane Rausch, "¿Continúa teniendo validez el concepto de frontera para estudiar la historia de los Llanos en el siglo xxi?”. Fronteras de la Historia, vol. 15, núm. 1,2010, pp. 169-170.4 Jaime Eduardo Londoño Mota. "La frontera: un concepto en construcción”, en: Clara Inés García, comp.. Fronteras, territorios y metáforas, Medellín, Hombre Nuevo Editores, Instituto de Estudios Regionales (INER), Universidad de Antioquia, 2003, p. 76.
L a s fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el p a s a d o
hablarse de un territorio en construcción, en tanto “no ha logrado su cohesión y organicidad interna” y mantiene con la nación lazos articuladores débiles.5
Distanciándonos de una imagen bastante generalizada en un continuum discursivo que puede extenderse desde el siglo xvm hasta la primera mitad del siglo xx (por no decir que hasta hoy día), asumimos que este no es un espacio vacío y, en consecuencia, atendiendo al modelo propuesto por Juan Carlos Vé- lez, pretendemos entender el área ya señalada de los Llanos como “un espacio en conformación, de fronteras móviles, con habitantes en permanente desplazamiento [...] donde los referentes institucionales eran débiles o no existían” ,6
y cuyo acotamiento administrativo seguía siendo inestable.Entender este proceso de configuración pasa, por tanto, por identificar las
relaciones entre la historia y el territorio, entendido como construcción sociocultural, como “espacio representado y apropiado” ,7 ya que como lo explica Juan Felipe Gutiérrez,
La historia es un juego temporal, pero que se juega sobre un tablero espacial [por lo que] investigar históricamente ese tablero geográfico, es decir, descubrir la lógica de su evolución histórica, no es sólo interesante, sino necesario para la historia como disciplina.8
El trabajo en curso combina y articula, como fuentes “primarias” , documentación manuscrita e impresa que conjunta disposiciones normativas, memorias e informes oficiales de carácter civil y religioso, geografías y cartografías, relaciones y reflexiones de época, informes de cronistas y exploradores, reportes científicos, relatos de viaje y literatura. Para el período 1870-1930
5 María Teresa Uribe de H., llrabá: ¿región o territorio? Un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad, Medellín, Corpourabá, Instituto de Estudios Regionales (INER), Universidad de Antioquia, 1992, p. 9.6 Juan Carlos Vélez Rendón, Los pueblos allende el río Cauca: la formación del suroeste y la cohesión del espacio en Antioquia. 1830-1877. Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín e Instituto de Estudios Políticos, Clío, Editorial Universidad de Antioquia, 2002, p. xx.7 Rita Laura Segato, "En busca de un léxico para teorizar la experiencia territorial contemporánea”, en: Diego Herrera Gómez y Cario Emilio Piazzini, eds., (Des)territorialidades y (no)lugares. Procesos de configuración y transformación social del espacio. Medellín, Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Regionales (INER), La Carreta Editores, 2006, p. 76.8 Juan Felipe Gutiérrez Flórez, Las comunicaciones en la transición del siglo xix al xx en el Sistema Territorial Colombiano, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2012, p. 312.
Fu en t es pa r a el est u d io de t e r r it o r io s de fr o n t e r a a l o r ie n t e de C o l o m b ia .
se ha hecho uso especialmente de fuentes documentales que reposan en el Archivo General de la Nación (AGN) 9 y de periódicos y revistas de época.10
Los centros de consulta para ei estudio de los Llanos de San Martín o Territorio del Meta
En la labor de pesquisa documental fue necesario apoyarse en distintos instrumentos, personas y actividades que guiaran la búsqueda. En el primer caso, los instrumentos, el apoyo se obtuvo especialmente en las guías, los inventarios y los catálogos del AGN, en la Quía y diagnóstico general de los archivos municipales, notariales y parroquiales del departamento del Meta,11 y en el Censo-guía y estadística de los archivos colombianos.'2 Los catálogos sobre viajeros y exploradores por la Amazonia y la Orinoquia, elaborados por Beatriz Alzate Ángel13 y María Eugenia Romero Moreno,14 son una guía significativa la cual, sin duda, es necesario volver a revisar y complementar. En cuanto a los segundos, las personas, los sitios de “ no búsqueda’, más que de búsqueda,
9 En particular, los fondos Congreso, Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, Baldíos, Ministerio de Gobierno. Presidencia de la República, Caminos, Paquetes-Censos, Paquetes-Ministerio de Instrucción Pública, Paquetes-Ministerio de Gobierno y Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías (DAINCO).10 Destacamos los siguientes: Alerta, órgano de la Juventud Llanera (Villavicencio): /¡nales de ingeniería. órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (Bogotá); Boletín de la Sociedad Qeográfica de Colombia (Bogotá); Diario Oficial (Bogotá); Eco de Oriente, órgano del Patronato de San José (Villavicencio); Ferrocarril del Meta, órgano bimensual de la Sociedad de Agricultores del Meta, vocero de los intereses agrícolas, comerciales e industriales de Colombia oriental (Villavicencio); Qaceta del Meta (Villavicencio), Revista de la Policía Nacional Nacional de Colombia (Bogotá); Revista de la Instrucción Pública de Colombia. órgano del Ministerio del ramo (Bogotá), y Revista de Misiones, órgano de la obra de la propagación de la fe en Colombia (Bogotá).11 Miguel García Bustamante y Carolina Torres Posada, Quía y diagnóstico general de los archivos municipales, notariales y parroquiales del departamento del Meta, Bogotá, Colciencias, Colcultura, Unillanos, 1991.12 República de Colombia. Archivo General de la Nación, Censo-guía y estadística de los archivos colombianos, Bogotá, Archivo General de la Nación, 1992.13 Beatriz Alzate Ángel, Viajeros y cronistas en la Amazonia colombiana: catalogo colectivo, Bogotá, Corporación Araracuara, 1997.14 María Eugenia Romero Moreno, "Viajeros y cronistas por el Orinoco y Meta”, Villavicencio, Banco de la República, 1991, inédito. .
L a s fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el p a s a d o
han sido sugeridos por varios investigadores que se han acercado a la región, lo mismo que por Mauricio Tovar Pinzón, director de la sala de consulta del AGN. Sobre los terceros, las actividades, se realizaron varios desplazamientos a la ciudad de Bogotá, a los municipios de Villavicencio y San Martín en el departamento de Meta, y a Inírida en el departamento de Guainía; se hicieron contactos con funcionarios del municipio de San Fernando de Atabapo, en el Estado Federal Amazonas, en Venezuela, y se buscaron, a través de terceros, los instrumentos básicos de la consulta del Archivo General de la Nación de este último país. Algunos antiguos estudiantes de la Maestría en Desarrollo, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín,15 de cuyo conocimiento en terreno sobre los ríos Guainía, Guaviare e Inírida se ha nutrido esta investigación, también ayudaron a identificar la ausencia de fuentes pertinentes en San Fernando de Atabapo, Inírida y Puerto Carreño.
Así, en términos generales, no se cuenta con archivos municipales de los cuales pueda nutrirse una investigación sobre el territorio y el período analizado. Si bien es cierto que en las guías consultadas se alude a la existencia de archivos municipales con información que podría ser bastante útil para entender los inicios del siglo xx en los municipios de San Martín y Villavicencio -dos centralidades fundamentales de la zona de estudio-, las búsquedas realizadas in situ mostraron que, por efectos de reorganizaciones espaciales y “modernización” de los centros documentales, la información más antigua en el orden civil de ambos municipios fue descartada.16
Dado que en varios momentos de la historia del país y debido a los diversos cambios en su organización político-administrativa, los Llanos de San Martín (con cualquiera de sus distintos nombres) formaron parte del estado de Cundinamarca o de la provincia de Bogotá, se visitaron los archivos históricos de Cundinamarca y Bogotá donde, extrañamente, no reposa do-
15 La autora fungió como coordinadora académica de este programa, entre julio de 2004 y julio de 2009.
16 En el caso de San Martín, por ejemplo, el Archivo Histórico Municipal conserva, como la información más antigua de la Alcaldía, actas de posesión de sus empleados desde 1924 y resoluciones administrativas desde 1939; por su parte, la documentación del Archivo del Concejo se remonta solo hasta 1962. La documentación judicial que puede aclarar distintos aspectos de la historia política, social y cultural no es posible de rastrear, por ahora, en los municipios de San Martín y Villavicencio, pues la que existe (se desconoce desde cuándo) se encuentra en bodegas que no cuentan con condiciones de conservación, manejo ni consulta.
Fu en t es p a r a el es t u d io d e t e r r it o r io s de fr o n t e r a a l o r ie n t e de C o l o m b ia .
cumentación de aquel territorio, el cual, en vista de todo lo anterior, debe estudiarse básicamente a partir de la documentación hallada en el AGN, la Biblioteca Nacional, la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca del Congreso de la República en Bogotá y la Casa de los Misioneros Montfortianos en Villavicencio, Meta. Información documental más contextual se encontró también en las salas patrimoniales de las universidades del Rosario (Bogotá), de Antioquia y EAFIT, y la Biblioteca Pública Piloto en Medellín. En la Biblioteca de la Casa de ia Cultura y en la Casa de las Misiones de Vichada (Villavicencio, Meta) se localizan referencias bibliográficas de escasa circulación, pero bastante útiles. *
Fuentes documentales impresas se hallan en diversas partes. Para el caso de Venezuela, aparecen, en la web, varios y muy importantes informes de misioneros y funcionarios públicos relacionados con el río Orinoco, en su porción compartida con Colombia. En el caso del papel cumplido por los jesuítas en los siglos xvii y xvm en los ríos Orinoco y Meta, es fundamental la producción bibliográfica del sacerdote jesuíta José del Rey Fajardo, quien no solo ha logrado recopilar un conjunto amplio de documentos conservados en archivos de varios países, sino que, a través de sus transcripciones anotadas y comentadas, aporta un conocimiento significativo sobre un agente que, como los jesuítas, fue central en la definición del perfil territorial de los Llanos Orientales.17
Las fuentes de consulta para el estudio de los Llanos de San Martín o Territorio del Meta
La información obtenida en distintos centros documentales de Bogotá, Villavicencio y Medellín ha permitido un acercamiento al tema y el período estudiado, a partir del cruce de diversos tipos de fuentes que, para efectos de sistematización y análisis, se han agrupado en siete campos, cuyo orden de pre-
17 Entre las más importantes obras de José del Rey Fajardo, pueden citarse: Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela, 3 tomos, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1966 y 1974; Bio-bibliografía de los jesuítas en la Venezuela colonial. San Cristóbal, Universidad del Táchira, 1995; Los jesuítas en Venezuela, 5 tomos, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Pontificia Universidad Javeriana, 2006, y Biblioteca de escritores jesuítas neogranadinos, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. 2006..
La s FUENTES EN LAS REFLEXIONES SOBRE EL PASADO
sentación no se relaciona con su importancia: I) disposiciones normativas; 2) memorias e informes oficiales; 3) informes religiosos y misionales; 4) geografías, cartografías, organización político-administrativa y fronteras; 5) relaciones y reflexiones de época y publicaciones de prensa y revista; 6) viajeros, cronistas, exploradores y reportes científicos, y 7) literatura. La investigación realizada combinó información emanada de diversos actores y sujetos que van desde funcionarios gubernamentales hasta aventureros que transitaron el territorio con propósitos diversos, pasando por científicos y artistas. La visión del territorio desde la esfera pública se combina con la visión desde la esfera privada. En ocasiones, estas visiones resultan imbricadas, en tanto en el territorio no se presenta una separación clara entre lo público y lo privado.
El modelo que se ha empleado para el análisis de la información coincide, en buena medida, con el propuesto por el historiador Juan Felipe Gutiérrez Flórez, quien en su estudio del sistema territorial colombiano en la misma época que se analiza aquí, la transición entre el siglo xix y xx, y apelando al enfoque paleontológico, clasificó “ los diferentes grupos documentales en cuatro estratos de información” (O, I, li y III), correspondiendo el estrato O al suceso, el I a los datos de carácter local, el II a los de carácter regional y el III a los consolidados para el país.18 Los últimos tres niveles, lo local, lo regional y lo nacional, se presentan también en el caso de la documentación que forma el corpus de la investigación en curso; sin embargo, habría que agregarles otro nivel, que corresponde, en el presente caso, al ámbito supranacional, toda vez que el territorio estudiado forma parte de las indefiniciones y disputas fronterizas con Venezuela. La conjunción de distintos tipos documentales y niveles de información ha posibilitado tener una mirada amplia sobre el territorio, en el sentido de que las fuentes se complementan, de manera tal que los baches hallados en ciertas series documentales o niveles de información pueden llenarse con los datos encontrados en otras series o niveles.
De acuerdo con lo antes expresado, si bien la investigación se concentra en los años 1870-1 930, entender las dinámicas de lo ocurrido en ese período
18 J. F. Gutiérrez Flórez, Las comunicaciones en la transición del siglo xix al xx en el Sistema Territorial Colombiano, op. cit.. pp. 355-357. Para el autor, es en el estrato “ 'O' por Objeto [o] estrato-objeto donde suele aplicarse propiamente hablando la hermeneútica en el sentido clásico: el estudio y desciframiento del signo en el documento para proveernos un significado histórico" (p. 356).
Fu e n t e s p a r a el e s t u d io de t e r r it o r io s de fr o n t e r a a l o r ie n t e de C o l o m b ia .
obliga a la revisión de unos “ antecedentes” que permitan encontrar los amarres más profundos de la configuración del territorio, con respecto a los cuales la revisión historiográfica se ha complementado con el análisis de ciertas fuentes primarias fundamentales, lo que ha dado lugar a la definición de una ruta de análisis por otros períodos por fuera del alcance mismo de la investigación.
La periodización “dentro” y “fuera” de la investigación
En la transición entre el radicalismo liberal y el conservatismo a ultranza, el período 1870-1 930, particularmente álgido en términos de la búsqueda de la consolidación del Estado-nación, implicó para los Llanos de San Martín o Territorio del Meta el montaje de una estructura político-administrativa que reprodujo el modelo centro-periferia imperante en el país; los intentos de establecimiento de una economía regional y la implementación de estrategias que posibilitaran la civilización de los salvajes, no solo en términos de los habitantes indígenas, sino también de un territorio que, en sí mismo, se consideraba salvaje. Por ello, se buscó ampliar el conocimiento de esa área del país, un conocimiento que permitiera, en el marco temporal señalado, aprehender y controlar el territorio y sus recursos. Dentro de este gran período, han de destacarse dos importantes componentes; el primero se da en el contexto general de la pretensión de construir un mercado nacional y, a la vez, unos vínculos con la economía mundo, a través de la actividad agroexportadora que dio paso, en el período I 870-1 930, a una serie de ciclos de extracción de productos naturales no minerales, y al surgimiento y la consolidación de la actividad cafetera, con un pequeño grupo de empresarios que descendió de las alturas capitalinas para abrir las primeras haciendas cafeteras y ganaderas en el piedemonte metense, y para intentar establecer el comercio con Europa a través del recorrido de los ríos Meta y Orinoco. Paralelamente, hubo presencia, en distintas áreas y momentos de este mismo período, de compañías e individuos encaminados a la extracción de los recursos naturales que iba demandando el mercado internacional.
La s fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el pa s a d o
El segundo elemento se refiere al período de la Hegemonía conservadora, que reconocidamente preocupado por el “progreso” nacional, guarda elementos de coherencia histórica, entre los que podrían resaltarse dos que son esenciales para entender los territorios de frontera: el centralismo político y el papel pro- tagónico de la Iglesia.
De acuerdo con los lincamientos del primer elemento, el centralismo, los territorios de frontera pasaron a ser administrados directamente por el Estado después de que la Constitución Política de 1886 los había incorporado a “ las secciones a que primitivamente pertenecieron” (art. 4°) y que ahora ostentaban la categoría de “departamentos” , aunque dejando establecida la posibilidad de volver a separarlos para administrarlos de la manera más conveniente (art. 6o). De este modo fueron evidenciándose, en el mapa colombiano, los Territorios Nacionales, bajo las figuras de Intendencias Nacionales y Comisarías Especiales que, con el correr del tiempo y varias reorganizaciones que no solo implicaban el cambio de nombre, sino también de límites y formas administrativas, serían las Intendencias Nacionales del Meta (cuya primera aparición data de I 900 bajo el nombre de Intendencia Oriental), Chocó (1906) y San Andrés y Providencia (1912), y las Comisarías Especiales de Vaupés (1910), Arauca y Goajira (191 I), Putumayo y Caquetá ( 19 i 2) y Vichada (1913). Amazonas obtuvo nivel de Comisaría en 1928 y de Intendencia en I 93 I .
En lo referente al segundo aspecto, el papel de la Iglesia en la sociedad colombiana, este quedó establecido no solo en la misma Constitución Política, sino también en el Concordato suscrito en 1887, que importa con relación al territorio estudiado, en cuanto abrió la posibilidad de poner en manos de esta institución la civilización de las tribus bárbaras. La evangelización y la reducción de salvajes por parte de la Iglesia se consolidaron con el Convenio firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Santa Sede en I 903, a través del cual se establecieron los territorios de misión en el país, los que para el caso estudiado se concretaron en la Intendencia Oriental y los Llanos de San Martín, elevados en 1904 a la categoría de Prefecturas Apostólicas, convertidas en 1908 en Vicariato Apostólico de los Llanos de San Martín que, en manos de la Compañía de María o Misioneros Montfortianos, debía encargarse tanto de la evangelización como de la educación en lo que en la actualidad constituyen los departamentos de Meta, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés.
18 Fu en t es p a r a el es t u d io d e t e r r it o r io s de f r o n t er a a l o r ien t e d e C o l o m b ia .
El montaje de una estructura político-administrativa en el que se funder vy algunas veces confunden) los poderes civil y eclesiástico; las dinámicas sociales que, a partir de ello (o contra ello), se crean y recrean, y los sistemas de acciones que van transformando el espacio, son las principales “búsquedas” que se han venido haciendo para este “dentro” de la investigación.19 Un aspecto a particularizar en este marco sociotemporal estaría regido por la promulgación de la Ley 89 de I 890, que determinó la manera de gobernar los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada,20 y por las ideas que sobre el mismo tema expusiera en I 907 el político liberal Rafael Uribe Uribe, en su Memoria sobre la reducción de salvajes” ,21 aunque en verdad el tema de la reducción de salvajes fue poco operativo en algunas áreas del territorio estudiado, por lo menos en los términos planteados por la ley, mientras que otras “ fuerzas civilizatorias” provenientes de agentes legales o ilegales, se impusieron sobre los indígenas con verdadero ahínco.
Otras experiencias han sido cruciales para comprender los que, a nuestro criterio, resultan los principales elementos constitutivos del territorio, marcando un “ fuera” de la investigación que, en cualquier caso, no se omite, con miras a entender las raíces de la configuración territorial. En particular, se hace énfasis en tres experiencias: I) la del dominio colonial, visto desde la presencia misional y los intentos de reorganización territorial de la segunda mitad del siglo xvm; 2) la de la definición del territorio nacional en el siglo xix, y 3) transversalizando las dos anteriores, la experiencia de las exploraciones del territorio que pueden rastrearse, en este caso, desde I 745 hasta I 937.
19 Con respecto ai objeto estudiado, el período 1870-1930 se caracteriza por la búsqueda y ei ensayo de lineamientos adecuados para el manejo del territorio. Estos lineamientos, si bien se habían planteado desde la Constitución Política de 1863 y empezado a aplicarse en 1867 y 1868 cuando los estados de Cundinamarca y Boyacá cedieron a la nación los territorios de San Martín y Casanare respectivamente, solo empezaron a concretarse con la centralización política de 1886. Después de 1930, la política fronteriza se modifica: con Enrique Olaya Herrera se dio inicio a un período de implantación del Gobierno nacional en los llamados Territorios Nacionales, que se fortalece con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo.20 Transcrita en Roque Roldan Ortega, Fuero indígena colombiano, Bogotá, Presidencia de la República, 1990, pp. 46-57.21 Rafael Uribe Uribe, "Memoria sobre la reducción de salvajes”, en: Por la América del Sur, Bogotá, Imprenta Eléctrica, 1908. pp. 104-133.
Las fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el p a s a d o
El uso de las fuentes en concordancia con la periodización propuesta
De acuerdo con los planteamientos anteriores, y dado que las experiencias que ayudan a entender las raíces de la configuración del territorio obligan a una mirada más allá del período de estudio propiamente dicho, el uso de las fuentes documentales ha de hacerse en concordancia con la periodización sugerida, siendo que por momentos predominará el empleo de un tipo de fuentes sobre las demás.
La experiencia del dominio colonial
El primer reconocimiento de este territorio por los europeos se asocia con el período de conquista y, en particular, a la búsqueda del mítico El Dorado. Entre 153 I y I 6 I 9 se realizaron varias expediciones por las llanuras del oriente colombiano, las cuales, caracterizadas más por el deseo de riquezas que por la intención de colonización y poblamiento, solo articularon dos centros de población, desde los que se constituyó un modelo económico y de poder mediante las encomiendas de indios: las ciudades de San Juan de Los Llanos y Santiago de las Atalayas, que fungieron como centros administrativos y de poder, de lo que tomaría más tarde los nombres de Llanos de San Juan y Llanos de Casanare. Otras ciudades de existencia efímera y diversas reapariciones se fundaron posteriormente. Las crónicas de conquista y un conjunto de fuentes documentales trascritas y publicadas, evidencian la existencia de un macroterritorio de un alto dinamismo social y comercial, en el que los Llanos de San Martín o Territorio del Meta parecen constituir un punto de intermediación entre el mundo andino, el amazónico y el guayarnos.22
Solo varias décadas después de la entrada i' cial de los conquistadores y del montaje de las primeras fundaciones, se dio inicio a una nueva etapa de ocupación del espacio a través de los misioneros católicos, quienes, tras su labor de reducción y catequización de indios, serían los encargados de abrir la
22 Entre las transcripciones documentales se destaca el trabajo de Hermes Tovar Pinzón, Relaciones y visitas de los Andes. Siglo XVI, tomo v. Región de los Llanos, Bogotá, Universidad de los Andes, 2010.
120 Fu en t es p a r a el e s t u d io d e t e r r it o r io s de fr o n t er a a l o r ie n t e de C o l o m b ia .
frontera y aportar a la Corona un territorio sobre el cual aún no se tenía acceso ni control y que ya para entonces era claramente una frontera del dominio imperial. Esta etapa corresponde a la primera de las dos experiencias del dominio colonial.
Los misioneros agustinos habían tomado los curatos en Casanare desde I 586; los dominicos iniciaron su trabajo misionero en los Llanos de San Juan y San Martín hada I 620; los jesuítas llegaron a los Llanos de Casanare en I 624 y los franciscanos lo hicieron en 1664- Los conflictos generados entre los misioneros (especialmente jesuítas) y los blancos ya asentados, fueron implicando un conjunto de reorganizaciones que llevó a que en I 662, don Diego de Eguez Beaumont, presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, repartiera el territorio de los Llanos Orientales entre varias órdenes religiosas, quedando los agustinos recoletos encargados de misionar en el espacio comprendido entre los ríos Upía y Cusiana; los dominicos, en la región de Medina; los agustinos ermitaños, en los Llanos de San Martín; los franciscanos adscritos a los Llanos de San Juan, y los jesuítas, en los territorios comprendidos entre los ríos Pauto y Orinoco, jurisdicciones que no necesariamente fueron acatadas y respetadas.
Como bien se sabe, más allá de lo religioso, las misiones cumplieron funciones económicas y geopolíticas en el contexto colonial, estando sus acciones generalmente acompañadas de la producción de crónicas y relatos sobre su quehacer, en lo que destacan los misioneros jesuítas, quienes dedicaron parte de su actividad a la construcción de memorias sobre sus realizaciones, con propósitos como los de dar cuenta de los hechos y glorificar las acciones de la Compañía, constituir una suerte de escuela para los misioneros jóvenes o, si se quiere, de instructivo de cómo enfrentarse a la realidad que se Íes presentaba en estas enmarañadas tierras, poner en conocimiento público el territorio misional, y ampliar la comprensión del mismo por los geógrafos.
y. en tanto las cartas públicas y las relaciones de los misioneros fueron escritas “ sin ninguna ingenuidad, teniendo presente destinatarios y posibles usos” , las crónicas de misiones pueden ser interpretadas como un asunto de poder:
[...] la misión se hacía efectiva en la versión sobre ella, en embate con otras versiones por la simpatía de la Curia General, de las provincias, de los monarcas y de las instancias de poder [...]; la relación era también la evidencia de los logros
La s fu en t es en l a s r eflex io n es s o b r e el p a s a d o 121
obtenidos en cuanto a la atracción de los indios al cristianismo y la salvación de sus almas.23
A partir de estas crónicas surgieron imaginarios sobre los misioneros, las misiones y los habitantes de los sitios donde estaban ubicadas. Pero lo más importante, para el caso estudiado, es que en los relatos de misiones se construye una ¡dea del territorio que contribuirá a darle fisonomía a este y que permanecerá durante todo el siglo xix y buena parte del xx.
Varios son los relatos misioneros desde fines del siglo xvn hasta fines del xvm que permiten hacer una lectura compleja del territorio amplio que hoy se conoce como llanos colombo-venezolanos: para el siglo xvn estarían las obras del misionero franciscano Juan Doblado (I 672 y 1685).24 Para el siglo xvm, cuyas “perspectivas historiográficas se encuadran dentro de una actitud totalmente nueva” , por ser un siglo “ invadido por una verdadera floración de obras, temas, ensayos y personalidades” , el cambio historiográfico se inicia en 1715 con El mudo lamento de Matías de Tapia, que “deja atrás la crónica del siglo xvn [e] inicia la búsqueda de nuevas formas de expresión histórica” , como lo expresa José del Rey Fajardo.25 Surgen más tarde las obras de los padres Juan Rivera,26 José Gumilla27 y Felipe Salvador Gilij,28 expulso del territorio en I 767.
23 Fernando Torres-Londoño, "La experiencia religiosa jesuita y la crónica misionera de Para y Maranháo en el siglo xvn , en. Sandra Negro y Manuel Marzal, eds.. Un reino en la frontera. Las misiones jesuítas en la América colonial, Perú, Pontificia Universidad Católica, 1999, p. 19.
24 El misionero franciscano fray Juan Doblado escribió dos sucintos informes sobre el estado de las misiones de los Llanos, en 1672 y 1685, los cuales fueron publicados por el franciscano Luis Carlos Mantilla. Véanse: Luis Carlos Mantilla Ruiz, Los franciscanos en Colombia, tomo 2. 1600-1700, Bogotá, Kelly, 1984, y "Origen de las misiones franciscanas en los Llanos Orientales de Colombia según una relación inédita del siglo xvn”. Botetín de Historia y Antigüedades, vol. 71, núm. 747, 1984, pp. 973-1005.
25 José del Rey Fajardo, "El mundo intelectual y simbólico del misionero orinoquense'’, en: S. Negro y M. Marzal, eds., Un reino en la frontera. Las misiones jesuítas en la América colonial, op. cit., pp. 385-386.26 Juan Rivero, Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta. Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, [1739] 1956.
27 José Gumilla, El Orinoco ilustrado. Historia natural, civil y geográfica de este gran río. Bogotá, Imagen editores, [1741] 1994.
28 La obra de Gilij. escrita en italiano con el nombre Saggio di Storia Americana y publicada originalmente en cuatro volúmenes (1780-1784), ha sido traducida al español en dos partes: I) Felipe Salvador Gilij, Ensayo de historia americana, 3 tomos, Caracas, Academia Nacional de Historia, [1780-1784] 1965. Esta edición corresponde a los volúmenes i a m de la obra, que versan sobre el mundo orinoquense: 2) Felipe Salvador Gilij, Ensayo de historia americana o sea historia natural, civil y sacra de los reinos, y de las
122 Fu en t es p a r a el est u d io de t e r r it o r io s de fr o n t er a a l o r ien t e de C o l o m b ia .
Con estas crónicas se logra una lectura general del mundo llanero (Doblado, Rivero y Gumilla) y orinoquense (Vega, Gumilla, Gilij, Caulín y Bueno). La investigación en curso se apoya especialmente en las obras de los padres Doblado, Rivero, Gumilla y Gilij, por haber misionado en la zona de estudio y responder sus crónicas a su trabajo directo en el territorio.29
En cuanto al segundo aspecto de la experiencia del dominio colonial, el de la geopolítica, un primer momento lo constituye la Real Expedición de Límites, surgida del Tratado de Límites de I 750, y que tuvo por propósito señalar las fronteras que separaban los dominios de España y Portugal, tratado en el que bastante tuvo que ver el desarrollo de las misiones jesuítas al sur del Nuevo Mundo o el pleito por la Colonia de Sacramento y que, a su vez, ponía en evidencia el interés imperial en tierras amazónicas y orinoquenses que corrían riesgo de perderse a manos de otros europeos no españoles.
Sin lograr el objetivo principal, el de la demarcación de límites, la importancia de la Real Expedición, a efectos de esta investigación, radica en que los esfuerzos realizados para la incorporación del Alto Orinoco a las lógicas administrativas coloniales dejaron en el territorio un primer montaje político-administrativo de tipo civil, que modificó el equilibrio militar entre los distintos grupos indígenas y coadyuvó en el propósito de sedentarizarlos para empujar a su cristianización.
Del rosario de poblados aparecidos a causa de esta intervención en el territorio, San Fernando de Atabapo, fundado en ¡ 758 en la confluencia de los ríos Guaviare y Atabapo, resulta crucial para la historia del área aquí estudiada, en tanto se generó desde allí una estructura de poder que permanecería en el tiempo y que después de la separación de Venezuela y Colombia, cuestionaría el dominio que nuestro país pretendía sobre la margen izquierda del río Orinoco.
provincias de tierra firme en la América meridional, Bogotá, Sucre, [1780-1784] 1955, que corresponde al volumen iv de la obra, dedicada al "Estado presente de Tierra Firme”.29 Otras crónicas menos importantes a efectos de esta investigación son las de los misioneros jesuítas Pedro Mercado (1683), Juan Martínez Rubio (1693) y José Cassani (1741). En otro nivel estaría la obra del hermano coadjutor Agustín de Vega (1744), que permite un análisis geomisional entre 1731 y 1744. Los informes franciscanos del siglo xvm se centran en Antonio de Caulín (1799) y Ramón Bueno (1800) sobre Nueva Andalucía y los llanos venezolanos, respectivamente.
La s fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el p a s a d o
123
Igual importancia tienen para este estudio los movimientos que se hicieron del Orinoco hacia la cordillera Oriental: el viaje de reconocimiento por el río Meta, ordenado por José Solano en I 756; el viaje del mismo Solano en I 7 5 7 , y el de Eugenio de Alvarado en I 759, los dos últimos buscando en Santa Fe, capital del virreinato, apoyo económico y de provisiones para los expedicionarios. Los reportes de los tres viajes aportan a esta investigación datos sobre la situación del territorio para mediados del siglo xvm desde una perspectiva distinta a la religiosa, y sobre la intencionalidad geopolítica de los funcionarios coloniales, vista a través de sus propuestas de conexión de la cordillera Oriental con el Orinoco por el río Guaviare, lo que requería el montaje de una estructura administrativa de los Llanos de San Martín o Territorio del Meta. Estas propuestas no fueron aprobadas ni implementadas, favoreciendo el poder de San Fernando de Atabapo sobre el Alto Orinoco y los bajos ríos Guaviare y Vichada.
Para el análisis de la Real Expedición, un buen apoyo se encuentra en las obras de Demetrio Ramos Pérez30 (1946) y Manuel Lucena Giraldo (1991),31 no solo por el análisis completo del tema, sino también por las transcripciones documentales que incorporan. Otros documentos de la expedición han sido transcritos y publicados por Cesáreo Fernández Duro32 y Antonio B. Cuervo.33
Algunos documentos de los funcionarios de la Real Expedición sobre actos realizados durante y después de la misma, se hallan en el AGN, Sección Colonia, fondos Miscelánea y Milicias y Marina.
Tras la muerte de Fernando VI en I 759, se suspendió la Real Expedición, sin ningún avance en materia de la definición de límites hispano-lusitanos y sin derivar de ella más que la fundación de una serie de poblaciones y el planteamiento de distintas propuestas para el manejo del territorio.
30 Demetrio Ramos Pérez, El Tratado de Límites de 1750 y la expedición de Iturriaga al Orinoco. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Juan Sebastián Elcano, 1946.
31 Manuel Lucena Giraldo, Laboratorio tropical. La expedición de límites al Orinoco. I7SO-I767. Caracas, Monte Ávila Latinoamericana, 1991.
32 Cesáreo Fernández Duro, “Ríos de Venezuela y Colombia", Boletín de la Real Sociedad geográfica. t. xxviii, 1890, pp. 76-174 y t. xxix, 1890, pp. 161-219.
33 Antonio Basilio Cuervo, Colección de documentos inéditos sobre la geografía y la historia de Colombia. 4 tomos, Bogotá, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, t. 3, 1893, t. 4, 1894.
124F u en t es p a r a el est u d io d e t e r r it o r io s de fr o n t e r a a l o r ien t e d e C o l o m b ia .
A Fernando VI lo sucedió en el trono Carlos III, quien, como es bien conocido, se constituyó en el principal ejecutor de las llamadas Reformas Borbónicas, contexto en el cual puede entenderse la expedición realizada a los Llanos del Orinoco y la Guayana por Antonio de la Torre y Miranda entre septiembre de I 782 y mayo de I 783. Funcionario colonial reconocido por su papel en el reordenamiento territorial en las llanuras del caribe, De la Torre y Miranda fue comisionado por el arzobispo Caballero y Góngora para reconocer el territorio oriental tras los sucesos de la Revolución Comunera. Aunque sus propuestas-"4 -encaminadas fundamentalmente al establecimiento de nuevas poblaciones en las vertientes orientales de la cordillera Oriental “para la comodidad del comercio” y la activación del río Meta como eje de la misma actividad- no se llevaron a cabo, su relato pone en evidencia la intencionalidad del poder metropolitano de apropiarse de un espacio que había ignorado por largo tiempo y cuyo reconocimiento deviene menos de sí mismo, que de la posibilidad de integrar la frontera al Imperio como estrategia de funcionalidad económica y geopolítica.
Lógica similar subyace en la Descripción del Reyno de Santa Fé de Bogotá, escrita por Francisco Silvestre en I 789, según la cual los Llanos de San Juan y San Martín no carecían de ganados, minas, árboles de canela y “otras materias preciosas” que podrían explotarse “si hubiera pobladores bastantes que lo cultivaran [y] sacarse por el río Meta para la Nueva Guayana y para España , convirtiéndose el circuito de los río Meta y Orinoco en
[...] nueva Puerta más inmediata a la Península para la venida y vuelta de las embarcaciones, y con menos riesgo en tiempo de paz y guerra para conducir ios géneros de Europa y extraer los frutos de este Reino [...].35
En la Biblioteca Nacional reposan documentos de fines del siglo xvm emanados de la Capitanía General de Venezuela, sobre la importancia de desarrollar el comercio a través del río Meta.
34 Antonio de ia Torre y Miranda, "Viaje por ios ríos Meta y Orinoco hecho por D. Antonio de la Torre en los anos de 1782 y 1783" [1783], transcrito en Cesáreo Fernández Duro, "Ríos de Venezuela y Colombia”, Boletín de la Real Sociedad Qeográfica. Madrid, 1890, t. xxvm, pp. 77-137.35 Francisco Silvestre, Descripción del Reyno de Santa Fé de Bogotá, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, [1789] 1968, pp. 25, 45.
L a S FUENTES EN LAS REFLEXIONES SOBRE EL PASADO
La experiencia de la definición del territorio nacional
La era republicana se inicia con un profundo desconocimiento sobre el territorio, que incidió significativamente en las limitaciones del proyecto de construcción de un Estado nacional, de lo que participaba no solo la ausencia de un saber sobre las diferentes áreas que conformaban el país, sino también las dificultades para la definición fronteriza entre Colombia y los estados vecinos, a que obligaba la disolución de la Gran Colombia en I 830, definición para la cual se adoptó la doctrina del derecho internacional l Iti Possidetis, sustentada en la adopción de las divisiones administrativas que habían sido definidas por la administración colonial española.
En un contexto en el que se precisaba definir claramente el territorio sobre el cual se ejercería una soberanía y se extendería un ideal de nación, desde inicios de la era republicana se hicieron diversos ejercicios en pos del conocimiento territorial. Sin embargo, es solo hasta mediados de siglo xix que lograría concretarse la idea de adelantar un estudio sobre el territorio nacional, su extensión, sus recursos humanos y naturales, y sus perspectivas de integración nacional e incorporación a dinámicas internacionales, papel que debía cumplir la Comisión Corogràfica liderada por el geógrafo militar Agustín Codazzi, en cuya lectura el territorio analizado en esta investigación no pasó de ser un campo de soledad, carencia, enfermedad y muerte, imagen fijada en un discurso de poder que se mantuvo a lo largo de dicho siglo, y se reeditó en las obras emanadas de los herederos de la Comisión (Felipe Pérez y Manuel María Paz). Tomás Cipriano de Mosquera (1866), Joaquín Esguerra (1879), Ángel María Díaz Lemos (1883), Alvaro Restrepo Euse (1905), son otros nombres que aparecen al revisar las geografías del período estudiado y que ayudaron a constituir una geografía nacional que solo vino a revisarse -ahora con una perspectiva de las regiones naturales- con la Nueva geografía de Colombia escrita por regiones naturales (I 901) y su Atlas completo de geografía colombiana (I 906) de Francisco Javier Vergara y Velasco.36
36 Francisco Javier Vergara y Velasco, Atlas completo de geografía colombiana, Bogotá, s. ed„ 1906; y Nueva geografía de Colombia escrita por regiones naturales, 3vols„ Bogotá, Banco de la República [I888J 1974.
. , Fu en t es p a r a el est u d io de t e r r it o r io s de fr o n t er a a l o r ie n t e de C o l o m b ia ...| 2 6 ------------------------------ —--------------- — --------------
La experiencia de la definición del territorio nacional no fue solo colombiana, sino también, para el caso que nos ocupa, venezolana. El mismo Agustín Codazzi preparó la geografía de aquel país, y su conocimiento sobre el área del río Orinoco, que comparte con Colombia, proviene de los trabajos allí realizados. Fue Codazzi, en su papel de geógrafo al servicio de Venezuela, quien hizo una de las muchas observaciones sobre el trazo de los límites entre ambos países; y su palabra, tomada como cierta, se convirtió en otro elemento de la disputa sobre el tema, una disputa que sin ir más allá de la esfera diplomática, dejó el territorio del Alto Orinoco al vaivén de estructuras administrativas inciertas y funcionarios débiles más interesados en su propia fortuna que enel territorio mismo.
Sin embargo, las fuentes documentales evidencian una mayor inclinación gubernamental de Venezuela con respecto a la comprensión y la apropiación de este territorio y un desinterés casi absoluto del Gobierno colombiano, hasta los inicios del siglo xx. Para entender la postura de Venezuela sobre la porción del Orinoco que compartía con Colombia, dos textos han resultado clave; el informe de Andrés Level sobre las reducciones indígenas del Alto Orinoco,37 y el del agente confidencial de Venezuela, Francisco Michelena y Rojas, quien entre 1855 y 1859 estuvo recorriendo el Alto Orinoco y Río Negro para diagnosticar sus condiciones y proponer los medios adecuados al establecimiento de un sistema gubernamental.38 Como contracara del tema, es más que significativo que la primera exploración oficial emanada de Colombia a los llanos de! oriente se haya dado solo en 1871 y haya estado encaminada expresamente a recoger información pertinente para la presentación en la Exposición Nacional del 20 de julio de dicho año, exploración que, sin embargo, permaneció en el área del piedemonte.39 Con posterioridad a este informe, las exploraciones o misiones oficiales al territorio son prácticamente inexistentes, por lo que un conocimiento sobre el mismo debe reconstruirse fundamentalmente con algu
37 Andrés Level, Informe sobre el estado actual de los distritos de reducción de indígenas Alto Orinoco, Central y Bajo Orinoco, y medidas que reclaman, Caracas, imprenta de Diego Campbell, 1850.38 Francisco Michelena y Rojas, Exploración oficial, Iquitos, Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP), Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia (CETA), 1989.39 Carlos Michelsen y Nicolás Sáenz, Exposición nacional. 20 de julio, 1871. Informe de los exploradores del territorio de San Martín, Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 1871.
La s fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el pa s a d o 127
nos informes de funcionarios locales que reposan en el AGN, los proyectos de los pioneros en la apertura de la frontera y los relatos emanados de los exploradores que los recorrieron.
La experiencia de las exploraciones del territorio
La experiencia de las exploraciones en la zona de nuestro interés, descontando el papel que en este campo cumplieron los misioneros, puede remontarse al año I 745 con el viaje de Charles Marie de La Condamine,40 y cerrando el siglo xviii con el viaje por el río Orinoco de Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland.41 Si bien es cierto que el primero de ellos, en estricto sentido, no estuvo en la zona de estudio, comparte con el segundo, como contribución general, el haber unlversalizado la existencia de este territorio y haberlo convertido en un referente de potencialidades útiles a los intereses imperiales de tipo económico, amén de haber exaltado la importancia del accidente geográfico de la comunicación entre los ríos Orinoco y Amazonas a través del brazo Casiquiare (que La Condamine no logró entender muy bien). Ambos exploradores contribuyeron significativamente a la formación de una imagen sobre el oriente colombiano. Aunque enredados en su propio papel histórico, del que parecían tener conciencia, aportaron informaciones más allá de lo realmente visto y recorrido, por lo que muchas de sus contundentes afirmaciones han sido más que revaluadas con el correr del tiempo.
Si se hace un seguimiento a quienes, sin ser funcionarios o representantes gubernamentales, exploraron o simplemente transitaron el territorio comprendido entre la cordillera Oriental colombiana y los ríos Guaviare, Meta y Orinoco entre I 745 y I 930, dejando de ello relatos escritos, el número de lecturas obligadas no es menor a sesenta y cinco, siendo las vías principales los dos últimos ríos mencionados. Estos relatos, que dan cuenta de viajes en distintas direcciones (hacia el oriente de Colombia, hacia el occidente de Venezuela o en la ruta
40 Charles Marie de La Condamine, Relación abreviada de un viaje hecho por el interior de la América Meridional, desde la costa del Mar del sur hasta las costas del Brasil y de la Quayana, siguiendo el curso del río de las Amazonas, Madrid, Calpe, [1745] 1921.41 Alejandro de Humboldt, Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Barcelona, Planeta, [1807?] 2005.
.__I 28 Fu en t es p a r a el est u d io de t er r it o r io s de fr o n t er a a l o r ie n t e de C o l o m b ia .
de la comunicación de los ríos Orinoco y Amazonas), bien podrían clasificarse como exploraciones científicas y no científicas. El cruce de las narraciones de científicos, paseantes, comerciantes, perseguidos políticos, aventureros y pioneros en la apertura de la frontera, permite construir una imagen del territorio estudiado en sus componentes físicos, sociales, económicos y culturales; ver cómo se va descubriendo el mismo; mapear la aparición-desaparición de poblados y de actores y sujetos; asistir a la entrada en escena de distintos agentes y proyectos de intervención territorial y, en este sentido, darle peso y contrastar la presencia de los diversos imaginarios y representaciones sobre el territorio.
Más que inventariar las fuentes documentales con las que queremos entender esta actividad de la exploración del territorio,42 nos interesa señalar algunos aspectos generales de las mismas, citando en este texto solo las más representativas, a fin de justificar las afirmaciones realizadas.
En primer lugar, llama la atención el hecho de que la mayoría de los exploradores mantuvieron, en sus viajes, una lógica ribereña, es decir, hicieron sus viajes navegando solo por los grandes ríos y descendiendo de sus embarcaciones para realizar cortas expediciones de caza, reconocimiento de la naturaleza y, si acaso los veían, visitar los pueblos indígenas ribereños. Alexander von Humboldt-Aimé Bonpland, Jules Crevaux, Jean Chaffanjon-Auguste Morisot, Chapman Coleman Todd y Caspar Whitney ejemplifican bien esta afirmación. En ocasiones, se hacían desvíos de la ruta propuesta, para explorar los ríos o caños afluentes, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Jean Chaffanjon, quien hizo una corta entrada al bajo Guaviare por razones eminentemente económicas.43 Reconocidos en su importancia desde el siglo xvm, los ríos Ori-
42 Para limitarnos ai territorio estudiado, no se incluyen aquí las exploraciones hacia los llanos de Casanare y Arauca. El tema de los reconocimientos tempranos de la Amazonia y la Orinoquia se han abordado en otro lugar. Véase Lina Marcela González Gómez, “Conocimiento y control en los confines del territorio nacional: hacia la construcción de un saber territorial, 1850-1950”, Historia y Sociedad, núm. 19, 2010 ([en línea], disponible en: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/ viewFile/23597/24295). Véanse, además, los catálogos de B. Alzate Ángel, Viajeros y cronistas en la Amazonia colombiana: catalogo colectivo, op. cit., y M. E. Romero Moreno, “Viajeros y cronistas por el Orinoco y Meta", op. cit.43 De este tema no habla Chaffanjon en su reporte, por lo que sobre este desvío de ruta se sabe con base en el relato de su compañero de viaje, el pintor Auguste Morisot, quien constantemente critica la actitud del primero por estar más inclinado, dice Morisot, a explorar las posibilidades económicas y comerciales que ofrece el territorio, que a la exploración científica del mismo, objeto de su viaje. Véanse
L a s fu en t es en l a s r eflex io n es s o b r e el p a s a d o
129
ñoco y Meta son los más trasegados; ei Guaviare incita pero atemoriza, mientras que el otro río importante, el Vichada, permanece prácticamente inexplorado en su recorrido hasta fines del siglo xix, cuando Modesto Garcés (1885) y Santiago Pérez Triana ( I 894) viajaron por allí a Venezuela, evitando por esta vía los peligros que en su calidad de perseguidos políticos podía representar el descenso por el río Meta. Al viaje ribereño escapan en cierta forma los alemanes Alberto Adzer y Alfredo Kóhler quienes, en 1887, descendieron el río Guaviare hasta San Fernando de Atabapo, lo remontaron después hasta donde lo permitían las crecidas aguas en invierno, y atravesaron por tierra y otros ríos hasta el Alto Meta, para retornar a Bogotá, por lo que su relato es rico en alusiones a los grupos indígenas allí asentados.44
Un segundo comentario debe hacerse con respecto a los viajes con destino definido, expresión que se utiliza aquí en referencia a los que se hicieron desde un punto A (generalmente Bogotá) hasta un punto B, con retorno al punto A. Ese punto B estuvo principalmente constituido por el piedemonte llanero, con sus dos núcleos de población más importantes, Villavicencio y San Martín, cuyos alrededores fueron explorados en distintos momentos por viajeros como el francés M. E. André,45 el colombiano Carlos Cuervo Márquez46 y el suizo Ernst Róthlisberger.47 También colombianos y con motivaciones personales, Nicolás Pardo48 y Antonio Muñoz49 viajaron al Territorio de San Martín en I 874 y 1875 respectivamente. De todos estos viajes, puede destacarse como constantes
Jean Chaffanjon, El Orinoco y el Caura. Relación de viajes realizados en 1886 y 1887, Caracas, Fundación Cultural Orinoco, 1989, y Auguste Morisot, Diario de Auguste Morisot (1886-1887). Exploración dedos franceses a las fuentes del Orinoco, Bogotá, Planeta, Fundación Cisneros, 2002.
44 Francisco Barras de Aragón, “Viaje científico de dos alemanes, Kóhler y Adzer, por los ríos de Colombia en 1887”,/)nales de la Universidad de Madrid, vol. 3, núm. I, 1935.
45 M. E. André, “América Equinoccial (Colombia - Ecuador)", en: América pintoresca. Descripción de viajes al nuevo continente por los más modernos exploradores, Carlos Wiener. Doctor Crevaux, D. Char- nay. etc., etc., 3 vols. Barcelona, Montaner y Simón Editores, 1884. Edición facsimilar de Carvajal S. A., 1980, tomo ni, pp. 477-859.
46 Carlos Cuervo Márquez, Estudios arqueológicos y etnográficos. Bogotá, Kelly, [1893] 1956.
47 Ernst Róthlisberger, El Dorado: estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana. Bogotá. Colcultura, [1881] 1993.
48 Nicolás Pardo, Correría de Bogotá al Territorio de San Martín, Bogotá, Imprenta de Gaitán, 1875.49 Antonio Muñoz, Recuerdos de un viaje a los Llanos de San Martín. Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1876.
130 F u en t es pa r a el est u d io de t e r r it o r io s de fr o n t er a a l o r ien t e de C o l o m b ia .
las alusiones casi obligatorias a lo que para entonces eran las dos poblaciones mencionadas, lo mismo que a las salinas de Upín, consideradas como uno de los mayores recursos con que contaba el Gobierno para promover la colonización del territorio y la civilización de los indígenas, y a las haciendas que, por entonces, habían establecido los pioneros en la apertura de esa frontera, es decir, Emiliano Restrepo y Sergio Convers. La comparación de estos y otros relatos de años anteriores y posteriores, con el informe que en 1870 había escrito Emiliano Restrepo Echavarría,50 permite trazar una línea que muestra expectativas y realidades frente a la ocupación paulatina del oriente colombiano.
Estas dos formas de acercamiento al territorio, es decir, la lógica ribereña y las expediciones por las cercanías de Villavicencio y San Martín, inciden significativamente en la manera en que el territorio mismo es visto, en un doble sentido: por un lado, las excursiones por estas poblaciones van generando un mayor conocimiento del piedemonte. Ello refuerza su apropiación y la generación de una suerte de centralidad en medio de la periferia (Villavicencio y San Martín como centralidad de los Llanos de San Martín) que tendrá, a su vez, repercusiones en el montaje de la estructura administrativa, en el sentido de que es en estas dos localidades donde se concentran la capital política, las autoridades civiles y eclesiásticas, los esfuerzos para la construcción de caminos y algunos equipamientos de educación, salud e higienización, amén de inversiones de capital que permitieran superar la economía meramente extractiva, recursos que poco o nada se extendían hacia la zona más oriental, donde, si bien es cierto se fue haciendo con el tiempo el mismo montaje administrativo, el papel y las posibilidades de acción de las autoridades fueron más reducidos y la presencia de colonos más limitada, en un contexto más permeado por la economía extractiva y la presencia de grupos indígenas.
Por otro lado, los viajes ribereños incidieron en una más clara visualización de la naturaleza que de la sociedad y en una representación generalizada de
50 Emiliano Restrepo Echavarría, Una excursión al territorio de San Martín, Bogotá, ABC, 1957. Este informe hace parte de un conjunto de textos que para la época exponía una serie de alternativas de intervención sobre el territorio. Véanse, por ejemplo, Joaquín Díaz Escobar, Bosquejo estadístico de la región oriental de Colombia, y medios económicos para su conquista, sometimiento y desarrollo industrial y político, Bogotá, Imprenta de Zalamea, 1879; Juan de Dios Tavera B., Eco de Oriente, Bogotá, Imprenta Popular. 1879.
La s fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el pa s a d o
131
esta región como un territorio vacío: los exploradores no veían a los indígenas (cuyos poblados no estaban precisamente ubicados a las orillas de los grandes ríos) y concentraban su mirada en la flora y la fauna, y era de ello de lo que daban cuenta. Sin embargo, si bien los exploradores no podían ver a los indígenas o veían un bajo número de ellos dispersos en grandes áreas de selvas o llanuras, podían imaginarlos sobre la base de lo que otros habían dicho de ellos (aun así, cada viajero solía proclamarse como el primer blanco en tránsito por territorios salvajes), y esos otros generalmente terminaban remontándose (con desconocimiento de autoría) a las crónicas misionales del siglo xvm, que veían en los indígenas “un conjunto de Faunos, o alguna legión entera de espíritus infernales vestidos de carne humana”51 y a quienes la cientificidad del siglo xix fue tornando ya, desde Humboldt, en “hordas aisladas” de seres peligrosos, de salvajes que habitaban un “paisaje” que, en sí mismo, “es de un grandioso salvajismo”,52 y al que la enfermedad y la muerte parecían inherentes. Y el desconocimiento y la imaginación se convertían en realidad mediante la fuerza del relato y la autoridad del nombre de quien escribía. Y el relato, que se reproducía de autor en autor, iba convirtiendo a unos indefensos y aminorados grupos de indígenas cazadores, recolectores, seminómades u horticultores incipientes, en salvajes peligrosos, ladrones y criminales, atributos que bien justificaban su reducción o exterminio.
A su vez, este doble sentido de la visión del territorio tuvo un efecto circular. Si la apreciación contrapuesta de la naturaleza y la sociedad se hizo evidente en la mayoría de los relatos del siglo xix, la intervención sobre el territorio no se alejaba mucho de esa misma lógica, pues domeñar la naturaleza (de la que hacían parte los indígenas) era fundamental para constituir la sociedad. De esta forma, a medida que se civilizaba el piedemonte, el salvajismo de las llanuras parecía más evidente y, por tanto, más urgente su propia civilización, aunque las acciones no tenían la misma vitalidad que los discursos. San Martín y Vi I la - vicencio representaban el lado civilizado (o menos salvaje) al occidente de las llanuras; al oriente y hasta el río Orinoco, el resto del territorio permanecía en
51 J. Rivero, Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta. op. cit., p. 8.
52 A. de Humboldt, Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, op. cit.. p. 239.
— i 32 Fu en t es pa r a el est u d io de t e r r it o r io s de fr o n t er a a l o r ien t e de C o l o m b ia .
estado de salvajismo (o más distante de la civilización). Se está, pues, frente a dos áreas diferenciadas, mas no separadas, en su proceso de integración a la nación, en sus formas económicas, en su dimensión sociocultural.53
Para ilustrar estos temas, podrían citarse las alusiones de Humboldt sobre “ estas soledades donde el hombre vive en lucha constante con la naturaleza” ;54 la referencia de Morisot a "una impresionante naturaleza virgen, exuberante” , habitada por indios “en estado salvaje, satisfechos de su suerte, sin envidiar nuestra civilización ni los civilizados que pasan delante de ellos” ;55 “el amor libre en el estado de naturaleza” , practicado por los indios del río Vichada, según Modesto Garcés,56 o el señalamiento de Alfredo Köhler cuando dice que
Una gran parte de la región oriental está formada de [...] bosques, mientras que el resto forma la zona de las sabanas ilimitadas, llamadas comúnmente los llanos. [...]. Aunque más accesible la naturaleza de las sabanas que los bosques espesos para la mano emprendedora e industriosa del hombre, se encuentra hasta ahora una parte muy pequeña sometida a su dominio [el piedemonte]; en su mayor parte ha quedado todavía esta naturaleza, lo mismo que la de los bosques, en su estado primitivo e ingrato, en donde el hombre que se llama dueño del mundo no es nada, sino un esclavo de ella.57
Otra diversidad de comentarios podrían hacerse con respecto al exotismo de la mirada de los extranjeros sobre el territorio recorrido, la nacionalidad de los mismos y cómo ella varía de acuerdo con coyunturas internacionales, como ocurre con la “aparición” de los ingleses hacia fines del siglo xix, que viajan con
53 Esta dicotomía entre un territorio central en medio de una periferia y otro que, a su vez, aparecía como periferia del primero, se ha reflejado en la historiografía sobre la zona que pretende abordar este estudio, generalmente concentrada en el área del piedemonte llanero, dejando el resto del territorio como residual en la propia historia de configuración del mismo. De esta manera, es necesario avanzar en la comprensión del problema y entender cómo el oriente del país se configura y se inserta a las lógicas nacionales, o mejor, cómo el proyecto de nación incorpora a las lógicas nacionales, desigualmente en el tiempo y en el espacio, los distintos elementos de que se compone.54 A. .de Humboldt, Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, op. cit., p. 388.
55 A. Morisot, Diario de Auguste Morisot (1886-1887). Exploración de dos franceses a las fuentes del Orinoco, op. cit., 130.
56 Modesto Carcés, Un viaje a Venezuela, Bogotá, Librería Colombiana de Camacho Roldán b Tamayo, Imprenta La Luz, 1890, p. 56.57 F. Barras de Aragón, “Viaje científico de dos alemanes, Köhler y Adzer, por los ríos de Colombia en 1887", Anales de la Universidad de Madrid, op. cit., pp. 45-46.
La s fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el p a s a d o 133
el trasfondo de la disputa fronteriza entre Guayana Británica y Venezuela, o los norteamericanos que están en busca de otras materias primas y almas para las nuevas misiones.
Para el siglo xx, el panorama de viajeros por el territorio se hace más diverso, aunque las motivaciones siguen oscilando entre la economía, la religión, la ciencia y la aventura; y pese a que el número de viajeros y reportes de viaje crecía, las cuencas del Orinoco y el Amazonas seguían apareciendo como un territorio salvaje e inexplorado, sobre el que se fortalecía una imagen que hablaba de él como “ la guarida de los hombres salvajes” , concepto que desde la primera década del siglo ya no aludía tanto al salvaje-indígena, sino al sal- vaje-"malo", modificando de alguna manera la apreciación sobre los sujetos territoriales, en lo que posiblemente tuvo que ver el conocimiento que ya se tenía de las condiciones de agravio al indígena en que se desarrollaba la economía cauchera.58
La perspectiva de los relatos de viaje puede complementarse con obras literarias entre las que pueden destacarse, a modo de ejemplo, cinco obras que abordan el territorio en relación con una gran problemática: los efectos negativos de la imposición de patrones económicos (economía extractiva o ganadera) en la población indígena. Estos temas son tratados por José Eustasio Rivera en La Vorágine ( 1924); César Uribe Piedrahita en Toá, narraciones de cauche- rías (1933); Rómulo Gallegos en Doña Bárbara (1929) y Canaima (1935); Manuel González Martínez en Llanura, soledad y viento (Casanare). Novela de las llanuras orientales de Colombia ( 1965); Alfonso Hilarión en Hato Canaguay (1967), y Silvia Aponte en Las Quajibiadas (1983). La obra más reciente, El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa (2 0 10), muestra las implicaciones de la economía cauchera en Putumayo. Antes de este conjunto de obras, Julio Verne había publicado, en 1898, su Soberbio Orinoco, nutrido del relato de viaje de Jean Chaffanjon; y Mm. A. D'Orbigny y J. B. Eyriés ( 1842) y Joseph Laporte (I 798) habían incluido en sus obras, consideradas en el marco de la literatura universal, relatos emanados de cronistas, misioneros y viajeros, aunque sin
58 Sobre este cambio de imagen, véase, por ejemplo, a Charles Reginald Enock, The Republics of Central and South America, Londres. J. M. Dent & Sons, Ltd., 1913.
.— I 34 Fu en t es p a r a el est u d io de t e r r it o r io s de fr o n t er a a l o r ien t e de C o l o m b ia .
respetar su autoría, contribuyendo así a la universalización del conocimiento sobre ciertas regiones del continente americano.
El período de estudio
Retornando a los niveles del levantamiento, la sistematización y el análisis de la documentación con que se adelanta la investigación en referencia, el período 1870-1 930 es en el que más visible y necesario se hace el cruce de los niveles local, regional y nacional, siendo, además, de resaltar que se ha privilegiado, en especial en el ámbito local y regional, el apoyo en fuentes emanadas de personas que estuvieron directamente en el territorio. Desde esta perspectiva, predomina en este período el uso de documentos institucionales que derivan en particular de los agentes territoriales que, como funcionarios del orden civil o eclesiástico, formaron parte de las distintas estrategias de configuración territorial.
En este orden de ideas, el cruce de informes oficiales y misionales, correspondencia (cartas, memorandos, telegramas), solicitudes, proyectos, normas, entre otros, de corregidores, personeros, alcaides, comisarios especiales, intendentes nacionales, curas párrocos, inspectores de instrucción pública y misioneros, y de la otra documentación ya mencionada, y el rastreo y el análisis de la constitución de los entes territoriales y gubernamentales (civiles y eclesiásticos), de las formas de ejercicio del poder, de los proyectos territoriales (concretados o no), de los discursos consuetudinarios del período estudiado sobre la nación, la patria, la soberanía y la civilización de los salvajes, y de los imaginarios y las representaciones sobre el oriente del país, ha permitido extender una mirada amplia sobre el territorio de estudio y seguirle la pista al comportamiento de distintos temas que dan cuenta de la estructuración del territorio en lo espacial, lo socioeconómico y lo político-administrativo; de sus actores y sujetos; y de su institucionalidad u organización entendida no solo desde la esfera pública-estatal, sino también desde la pública-social.59 A partir
59 "De la institucionalidad hacen parte las representaciones, normas y reglas de juego que de alguna manera orientan la acción; por tanto, hablar de normatividad y regulación no remite a una interpretación unívoca desde el derecho estatal, pues hay formas de regulación más allá de la ley que se están produciendo, por ejemplo, desde prácticas sociales [...] que reinterpretan o recodifican el derecho [...]. Así, a la vez que desde la normatividad estatal se impactan las lógicas de producción [del territorio], desde la
La s fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el p a s a d o 135
de estos temas es posible entender los modelos socioculturales dominantes en la construcción del territorio, la relación entre diferentes lógicas territoriales y la territorialidad de los distintos actores y sujetos, entendida como el ejercicio de semantización y culturización del territorio.
La documentación de diverso tipo, relacionada con la disputa fronteriza con Venezuela y las Memorias de Ministros de distintos ramos (especialmente Gobierno y Relaciones Exteriores), completa el panorama de las fuentes documentales que permiten circular entre las escalas local, regional y nacional, sin perder de vista el contexto internacional, y abordar el estudio de territorios de frontera en Colombia -en este caso, los Llanos de San Martín o Territorio del Meta-, entre fines del siglo xix y principios del xx. Imágenes y cartografías, incluidas en los diversos tipos y niveles de fuentes consultadas, forman parte de la comprensión del problema estudiado.
El análisis de la documentación, en el contexto de la subperiodización señalada, hace notoria, en distintos momentos, la imposición de un sujeto o actor sobre otro(s), con lo que se invisibiliza el(los) sujetos(s) o actor(es) sometido^). Con relación a ello, uno de los aspectos más críticos de las fuentes documentales empleadas es la “ausencia” de la voz de los indígenas, ya que por las características particulares que los de los llanos tuvieron en el contexto del país, no es frecuente hallar en los archivos consultados piezas documentales con el pronunciamiento de estos, como sí ocurre en otras regiones como, por ejemplo, Antioquia o Cauca, cuyos grupos indígenas elevan distintos tipos de memoriales ante las autoridades competentes. En el caso del territorio estudiado, los indígenas son visibles a través de la tinta de quien escribe y esta tinta se transforma en los distintos subperíodos establecidos. Los vecinos o comerciantes requieren también tratamiento particular, por ser palabras que en la documentación consultada pueden referirse a quien habita un lugar o desempeña una actividad, u ocultar, por ejemplo, a los explotadores de los recursos naturales y los esclavizadores de indígenas. Por ello, para visualizar mejor a los actores y sujetos del territorio, se han construido unas bases de datos en
sociedad se generan otras regulaciones que incorporan, recodifican o se resisten a esas lógicas”. Véase María Clara Echeverría Ramírez, Análida Rincón Patiño y Lina Marcela González Gómez, Ciudad de territorialidades, polémicas de Medellín, Medellín, Colciencias, Universidad Nacional de Colombia, 2000, p. 52. De este mismo texto deriva el esquema de categorías propuesto para el análisis territorial.
136 F u en t es pa r a el est u d io de t e r r it o r io s de fr o n t e r a a l o r ien t e de C o l o m b ia .
las que se identifica cada uno de sus roles y se evidencia la simultaneidad y la yuxtaposición de intereses y papeles desempeñados.
Síntesis y tendenciasEl ingeniero de minas alemán Frederick Oskar Martin, quien permaneció
entre 1920 y ¡926 en las partes altas de los ríos Guayabera, Balsilla y Pato, adelantando labores de reconocimiento de un territorio que para entonces era propiedad de la Union Oil Company de California, decía en 1929 que los Llanos Orientales de Colombia resultaban más desconocidos para los colombianos que para ¡os extranjeros, amén de ser más desconocidos en el siglo xx que en el período colonial.60 Las fuentes documentales consultadas en el marco de la investigación que se adelanta, muestran que si bien existían muchas formas de conocer ese territorio, pocas labores se hacían para aprehenderlo.
Los misioneros, los funcionarios imperiales y los exploradores científicos, con su descripción minuciosa de los elementos naturales y humanos, contribuyeron significativamente a ¡a formación de un perfil del territorio de los Llanos Orientales, no solo en su constitución socioespacial (modificación de patrones culturales indígenas a través de la reubicación y la sedentarización, e imposición de modelos económicos que, como la ganadería, reforzaría, a su vez, el cambio de la relación del indígena con el espacio), sino también en el discurso que de él hablaba y que en cierta medida se convirtió en la base sobre la que más tarde se asentaría la relación de la nación con el mismo. Este perfil podría dotarse de una carácter regional ya desde el siglo xvm, mediado por un discurso que hizo de este, en una forma bastante dicotòmica, un territorio fronterizo del poder central, desértico, pero de riquezas ocultas; malsano, pero abundante en los recursos propios para sanearlo; tradicional, pero ávido de progreso y modernidad; salvaje y bárbaro, pero apto para la civilización que, en cualquier caso, requeriría de una intervención externa.
Este perfil perduró hasta bien entrado el siglo xx, haciendo de los Llanos Orientales, simultáneamente, una esperanza para la nación y un desierto. Simultáneas y dicotómicas fueron, por tanto, las acciones proyectadas, empren-
60 Frederick Oskar Martin, "Explorations in Colombia”, Qeographlcal Review, vol. 19, núm. 4. 1929, p. 623.
La s fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el p a s a d o
I 37—
didas u omitidas sobre el mismo, porque a la vez que se pensaba en ellos como una posibilidad para dotar de recursos a innúmeros habitantes pobres del interior o fortalecer las vías comerciales, por ejemplo, los costos que implicaba su civilización, es decir, su conversión en un territorio productivo, frenaban los actos de un gobierno que permanentemente declaraba sus afujías económicas. Y de esta manera, la colombionización de los Llanos Orientales, en especial su porción más oriental, se posponía en el tiempo y su ocupación se dejaba al libre albedrío de quien resultara competente para hacerlo.61
El análisis del corpus documental permite así entender que al revisar los sistemas de objetos y los sistemas de acciones que configuran el territorio del oriente colombiano, no puede desconocerse el lugar que ocupan los regímenes discursivos en la producción de la alteridad.62
Bibliografía
Fuentes primarias
Acevedo Rincón, Justo, “ Informe anual del Comisario Especial del Vichada, Justo Acevedo Rincón al Ministro de Gobierno", Puerto Carreño, 18 de junio de 1932, en: AGN, Sección República, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección 1.a, t. 1023, ff. 58-70.
61 En 1932, Justo Acevedo Rincón, comisario especial de Vichada, decía en su informe al ministro de Gobierno, que “Toda esta situación de dolor colombiano, de desilusión, de intranquilidad y de amargura, impone en mí manifestar con profundo respeto a su Señoría, que de no dignificar este territorio en buen nombre del decoro nacional, de no imprimírsele el carácter que se le debe imprimir, de no COLOMBIANI- ZARLO, más bien, señor Ministro, debiera abandonarse totalmente [porque] la humillación y el ridículo a que ha estado sometida la autoridad colombiana, no le hacen honor a nadie”. Véase Justo Acevedo Rincón, "Informe anual del Comisario Especial del Vichada, Justo Acevedo Rincón al Ministro de Gobierno , Puerto Carreño, 18 de junio de 1932, en: AGN, Sección República, Fondo Ministerio de Gobierno Sección 1.a, t. 1023, ff. 58-70. Mayúsculas sostenidas del documento original.
62 “En las últimas décadas, la naturalización de la alteridad ha cedido parcialmente y se considera que ésta es producida dentro de procesos históricos contingentes y generalmente conflictivos, en los cuales los regímenes discursivos han jugado un papel importante"; es la producción de la alteridad a través de la escritura. Por otro lado, el acercamiento a “ las prácticas discursivas y no discursivas de las elites" ayuda a "identificar mejor las diversidades modalidades de producción de sujetos y objetos”. Véase: Alvaro Andrés Villegas Vélez, "Heterologías: pasado, territorio y población en Colombia, 1847-1941”, tesis de Doctorado en Historia, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, 2012, pp. 19, 24.
-138 Fu en t es pa r a el est u d io de t e r r it o r io s de fr o n t e r a a l o r ien t e de C o l o m b ia .
André, M. E„ "América Equinoccial (Colombia - Ecuador)”, en: América pintoresca. Descripción de viajes al nuevo continente por los más modernos exploradores, Carlos Wiener, Doctor Crevaux, D. Charnay, etc., etc., 3 vols. Barcelona, Montaner y Simón Editores, 1884. Edición facsimilar de Carvajal S. A., 1980, tomo m, pp. 477-859.
Barras de Aragón, Francisco, “Viaje científico de dos alemanes, Köhler y Adzer, por los ríos de Colombia en 1887”, Anales de la Universidad de Madrid, vol. 3, núrn. I, 1935, pp. 45-46.Chaffanjon, Jean, El Orinoco y el Caura. Relación de viajes realizados en 1886 y 1887, Caracas, Fundación Cultural Orinoco, 1989.
Cuervo, Antonio Basilio, Colección de documentos inéditos sobre la geografía y la historia de Colombia, 4 tomos, Bogotá, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, t. 3, 1893, t. 4, 1894.Cuervo Márquez, Carlos, Estudios arqueológicos y etnográficos, Bogotá, Kelly, [1893] 1956.
Díaz Escobar, Joaquín, Bosquejo estadístico de la región oriental de Colombia, y medios económicos para su conquista, sometimiento y desarrollo industrial y político, Bogotá, Imprenta de Zalamea, 1879.
Enock, Charles Reginald The Republics of Central and South America, Londres, J. M. Dent & Sons, Ltd., 1913.
Fernández Duro, Cesáreo, “Ríos de Venezuela y Colombia”. Boletín de la Real Sociedad (geográfica, t. xxvm, 1890, pp. 76-174 y t. xxix, 1890, pp. 161-219.
Garcés, Modesto, Un viaje a Venezuela, Bogotá, Librería Colombiana de Camacho Roldán &Tamayo, Imprenta La Luz, 1890.
Gilij, Felipe Salvador, Ensayo de historia americana o sea historia natural, civil y sacra de los reinos, y de las provincias de tierra firme en la América meridional, Bogotá, Sucre, [17801784] 1955.
— , Ensayo de historia americana, 3 tomos, Caracas, Academia Nacional de Historia, [17801784] 1965.
Gumilla, José, El Orinoco ilustrado. Historia natural, civil y geográfica de este gran río, Bogotá, Imagen editores, [1741] 1994.
Humboldt, Alejandro de. Del Orinoco ai Amazonas. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, Barcelona, Planeta, [1807?] 2005.
La Condamine, Charles Marie de, Relación abreviada de un viaje hecho por el interior de la América Meridional, desde la costa del Mar del sur hasta las costas del Brasil y de ia Guayana, siguiendo el curso del río de las Amazonas, Madrid, Calpe, [1745] 1921.
Level, Andrés, Informe sobre el estado actual de los distritos de reducción de indígenas Alto Orinoco, Central y Bajo Orinoco, y medidas que reclaman, Caracas, Imprenta de Diego Campbell, 1850.
L a s fu en t es en l a s r eflex io n es s o b r e el p a s a d o
139
Martin, Frederick Oskar, “ Explorations ¡n Colombia”, Qeographical Review vol 19 núm 4 1929, pp. 621-637.
Michelena y Rojas, Francisco, Exploración oficial, Iquitos, Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP), Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia (CETA), 1989.
Michelsen, Carlos y Nicolás Sáenz, Exposición nacional. 20 de julio, 1871. Informe de los exploradores del territorio de San Martín, Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 1871.
Morisot, Auguste, Diario de Auguste Morisot (1886-1887). Exploración de dos franceses a las fuentes del Orinoco, Bogotá, Planeta, Fundación Cisneros, 2002.
Muñoz, Antonio, Recuerdos de un viaje a los Llanos de San Martín, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1876.
Pardo, Nicolás, Correría de Bogotá al Territorio de San Martín, Bogotá, Imprenta de Caitán 1875.
Restrepo Echavarría, Emiliano, Una excursión al territorio de San Martín, Bogotá, ABC, 1957.
Rivero, Juan, Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, [1739] 1956.
Roldan Ortega, Roque, Fuero indígena colombiano, Bogotá, Presidencia de la República 1990. ’
Róthlisberger, Ernst, El Dorado: estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana, Bogotá, Colcultura, [1881] 1993.
Silvestre, Francisco, Descripción del Reyno deSanta Fé de Bogotá, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, [1789] 1968.
Tavera B., Juan de Dios, Eco de Oriente, Bogotá, Imprenta Popular, 1879.
Torre y Miranda, Antonio de la, “Viaje por los ríos Meta y Orinoco hecho por D. Antonio de la Torre en los años de 1782 y 1783” [1783], transcrito en Cesáreo Fernández Duro, Ríos de Venezuela y Colombia”, Boletín de la Real Sociedad Qeográfica, Madrid, 1890,
t. x x v i i i , pp. 77-137.
Tovar Pinzón, Hermes, Relaciones y visitas de los Andes. Siglo XVI, tomo v. Región de los Llanos, Bogotá, Universidad de los Andes, 2010.
Uribe Uribe, Rafael, “Memoria sobre la reducción de salvajes”, en: Por la América del Sur, Bogotá, Imprenta Eléctrica, 1908, pp. 104-133.
Vergara y Velasco, Francisco Javier, Atlas completo de geografía colombiana Bogotá s ed 1906.
— , Nueva geografía de Colombia escrita por regiones naturales, 3 vols., Bogotá, Banco de la República, [1888] 1974.
¡40 Fu en t es p a r a el est u d io de t e r r it o r io s d e fr o n t er a a l o r ie n t e de C o l o m b ia .
Fuentes secundarias
Alzate, Beatriz Ángel, Viajeros y cronistas en la Amazonia colombiana: catalogo colectivo. Bogotá, Corporación Araracuara, 1997.
Echeverría Ramírez, María Ciara, Análida Rincón Patino y Lina Marcela González Gómez, Ciudad de territorialidades, polémicas de Medellín, Medellín, Colciencias, Universidad Nacional de Colombia, 2000.
García Bustamante, Miguel y Carolina Torres Posada, Quía y diagnóstico general de los archivos municipales, notariales y parroquiales del departamento del Meta, Bogotá, Col- ciencias, Colcultura, Unillanos, 1991.
González Gómez, Lina Marcela, "Conocimiento y control en los confines del territorio nacional: hacia la construcción de un saber territorial, 1850-1950”, Historia y Sociedad, núm. 19, 2010 ([en línea]: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/viewFi- le/23597/24295).
Gutiérrez Flórez, Juan Felipe, Las comunicaciones en la transición del siglo xix al xx en el Sistema Territorial Colombiano, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2012.
Londoño Mota, Jaime Eduardo, “ La frontera: un concepto en construcción”, en: Clara Inés García, comp., Fronteras, territorios y metáforas, Medellín, Flombre Nuevo Editores, instituto de Estudios Regionales (INER), Universidad de Antioquia, 2003, pp. 61-83.
Lucena Giraldo, Manuel, Laboratorio tropical. La expedición de límites al Orinoco, 1750-1767, Caracas, Monte Avila Latinoamericana, 1991.
Mantilla Ruiz, Luis Carlos, “Origen de las misiones franciscanas en los Llanos Orientales de Colombia según una relación inédita del siglo x v i i ” , Boletín de Historia y Antigüedades, vol. 71, núm. 747, 19 8 4, pp. 973-1005.
— , Los franciscanos en Colombia, tomo 2. 1600-1700, Bogotá, Kelly, 1984,
Ramos Pérez, Demetrio, El Tratado de Límites de 1750 y la expedición de Iturriaga al Orinoco, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Juan Sebastián Elcano, 1946
Rausch, Jane, “¿Continúa teniendo validez el concepto de frontera para estudiar la historia de los Llanos en el siglo xxi?”. Fronteras de la Historia, vol. 15, núm. I, 2010, pp. 169-170.
— , De pueblo de frontera a ciudad capital. La historia de Villavicencio, Colombia, desde 1842, Bogotá, Banco de la República, Universidad de los Llanos, 2007.
— , La frontera de los Llanos en la historia de Colombia, 1830-1930, Bogotá, Banco de la República, El Áncora Editores, 1999.
República de Colombia, Archivo General de la Nación, Censo-guía y estadística de los archivos colombianos, Bogotá, Archivo General de la Nación, 1992.
Rey Fajardo, José del. Biblioteca de escritores jesuítas neogr anadinos, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.
La s fu en t es en la s r eflex io n es s o b r e el pa s a d o 141
— , Bio-bibliografía de los jesuítas en la Venezuela colonial. San Cristóbal, Universidad del Táchira, 1995.
— , Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela, 3 tomos. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1966 y 1974.
— , “ El mundo intelectual y simbólico del misionero orinoquense”, en: Sandra Negro y Manuel Marzal, eds., Un reino en la frontera. Las misiones jesuítas en la América colonial, Perú, Pontificia Universidad Católica. 1999, pp. 371-395.
— , Los jesuítas en Venezuela. 5 tomos. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.
Romero Moreno, María Eugenia, “Viajeros y cronistas por el Orinoco y Meta”, Villavicen- cio, Banco de la República, 1991, inédito.
Santos, Milton, La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Barcelona, Aries, 2000.
Segato, Rita Laura, “ En busca de un léxico para teorizar la experiencia territorial contemporánea". en: Diego Herrera Gómez y Carlos Emilio Piazzini, eds., (Des)territorialidades y (no)lugares. Procesos de configuración y transformación social del espacio. Medellín, Universidad de Antioquia. Instituto de Estudios Regionales (INER), La Carreta Editores 2006 pp. 75-94.
Torres-Londoño, Fernando. “ La experiencia religiosa jesuita y la crónica misionera de Pará y Maranháo en el siglo xvn”, en: Sandra Negro y Manuel Marzal, eds., Un reino en la frontera. Las misiones jesuítas en la América colonial, Perú, Pontificia Universidad Católica 1999 pp. 16-36.
Uribe de H„ María Teresa. Urabá: ¿región o territorio? Un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad, Medellín, Corpourabá, Instituto de Estudios Regionales (INER), Universidad de Antioquia, 1992.
Vélez Rendón, Juan Carlos. Los pueblos allende el río Cauca: la formación del suroeste y la cohesión del espacio en Antioquia. 1830-1877, Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín e Instituto de Estudios Políticos, Clío, Editorial Universidad de Antioquia, 2002.
Villegas Vélez, Alvaro Andrés. “Heterologías: pasado, territorio y población en Colombia, 1847-1941”. tesis Doctorado en Historia. Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín. 2012.