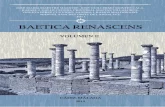Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna). La adopción del mármol...
Transcript of Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna). La adopción del mármol...
JOSÉ MIGUEL NOGUERA CELDRÁNELENA CONDE GUERRI
Editores científicos
MURCIA 2008
ESCULTURA ROMANA EN HISPANIA
V
ESCULTURA ROMANA EN HISPANIA, VActas de la reunión internacional celebrada en Murcia
del 9 al 11 de noviembre de 2005
Fundación Cajamurcia – Centro Cultural Las ClarasUniversidad de Murcia – Facultad de Letras
Organizan
Patrocinan
Editores científicos José Miguel Noguera Celdrán
Elena Conde Guerri
Comité organizadorPresidente: José Miguel Noguera Celdrán
Secretaria: Maravillas Pérez MoyaVocales: Elena Conde Guerri y Pascual Martínez Ortiz
Comité científicoLuis Baena del Alcázar, Universidad de Málaga
José Beltrán Fortes, Universidad de SevillaElena Conde Guerri, Universidad de Murcia
Eva Koppel, Universidad Autónoma de BarcelonaPilar León Alonso, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Trinidad Nogales Basarrate, Museo Nacional de Arte Romano de MéridaSebastián F. Ramallo Asensio, Universidad de Murcia
Isabel Rodà de Llanza, Universidad Autónoma de BarcelonaPedro Rodríguez Oliva, Universidad de Málaga
José Miguel Noguera Celdrán, Universidad de Murcia
Coordinación generalMaravillas Pérez Moya
Dirección General de Bellas Artes y Bienes CulturalesRegión de Murcia
Coordinación editorialBegoña Soler Huertas, Universidad de Murcia
El volumen Escultura Romana en Hispania V se enmarca en el proyecto de investigación BHA 2002-01845, financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cofinanciado con fondos FEDER.
Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información y transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado (electrónico, mecánico, fotocopia,
grabación…) sin el permiso previo de los titulares de la propiedad intelectual.
© De los textos y las ilustraciones: sus autores© De esta edición:TABVLARIVM
C/ Manfredi, 6, entlo.; 30001 Murcia (España)Tlf.: 868 940 433 / Fax: 868 940 429
ISBN: 978-84-95815-14-9Depósito Legal: MU-2383-2008
Impreso en España / Printed in Spain
Índice
PRESENTACIONES
PEDRO ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13JOSÉ ANTONIO COBACHO GÓMEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15CARLOS EGEA KRAUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
INTRODUCCIÓN
JOSÉ MIGUEL NOGUERA CELDRÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CONFERENCIAS INVITADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27L’AULA DEL COLOSSO NEL FORO DI AUGUSTO: ARCHITETTURA E DECORAZIONE SCULTOREA . 29
LUCREZIA UNGARO
LA POLICROMIA DELLE STATUE ANTICHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65PAOLO LIVERANI
TOMOGRAFÍA DE LA ESCULTURA ANTIGUA SEGÚN EL ERUDITO Y ACADÉMICO FRANCÉS
CONDE DE CLARAC (†1847) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87ELENA CONDE GUERRI
ARGUMENTOS GENERALES Y COLECCIONISMO MODERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113RETRATOS IMPERIALES DE HISPANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
JOSÉ ANTONIO GARRIGUET MATA
LAS ESTATUAS FEMENINAS EN HISPANIA: CONSIDERACIONES ACERCA
DEL CONCEPTO DE CIUDADANÍA VISTO A TRAVÉS DE LOS SIGNOS EXTERNOS . . . . . . . . . . . . 149CARMEN MARCKS
CULTI ORIENTALI IN SPAGNA: ALCUNE OSSERVAZIONI ICONOGRAFICHE. . . . . . . . . . . . . . . 163BEATRICE CACCIOTTI
LOS RETRATOS IMPERIALES DE TORTOSA (TARRAGONA): ¿COPIAS DEL RENACIMIENTO? . . . . 187EVA MARÍA KOPPEL
IMITACIONES Y FALSIFICACIONES DE SARCÓFAGOS ROMANOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. . . . 209MARKUS TRUNK
TARRACONENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221EL PRIMER HORIZONTE DE ESCULTURA CELTÍBERO-ROMANA EN LA MESETA: LAS ESTELAS DE GUERREROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
JOSÉ ANTONIO ABÁSOLO ÁLVAREZ
LOS JULIO-CLAUDIOS EN BILBILIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235MARÍA LUISA CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO Y MANUEL MARTÍN-BUENO
LA ESCULTURA FUNERARIA TARDORROMANA DE LA PROVINCIA DE TOLEDO: NUEVAS APORTACIONES PARA SU ESTUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
SERGIO VIDAL ÁLVAREZ
EL PROGRAMA ESCULTÓRICO DEL FORO DE SEGOBRIGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283JOSÉ MIGUEL NOGUERA, JUAN MANUEL ABASCAL Y ROSARIO CEBRIÁN
LOS ALTARES MONUMENTALES CON PULVINI DEL NORDESTE PENINSULAR . . . . . . . . . . . . . . 345MONTSERRAT CLAVERIA
LA DECORACIÓN ESCULTÓRICA EN LOS MONUMENTOS
FUNERARIOS ROMANOS DEL ÁREA VALENCIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SALVADOR
LA PEQUEÑA ESCULTURA EN BRONCE DE ÉPOCA IMPERIAL EN EL PAÍS VALENCIANO . . . . . . 425FERRÁN ARASA I GIL
UN FRAGMENTO DE ESTATUA MONUMENTAL DE BRONCE DE LUCENTUM . . . . . . . . . . . . . 457MANUEL OLCINA DOMÉNECH
HALLAZGOS ESCULTÓRICOS EN LA COLONIA ROMANA
DE LIBISOSA (LEZUZA, ALBACETE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481ANTONIO M. POVEDA NAVARRO, JOSÉ UROZ SÁEZ Y F. JAVIER MUÑOZ
BÉTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499ESCULTURAS ROMANAS DE CONOBARIA (LAS CABEZAS DE SAN JUAN) Y VRSO (OSUNA). LA ADOPCIÓN DEL MÁRMOL EN LOS PROGRAMAS ESTATUARIOS
DE DOS CIUDADES DE LA BAETICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501JOSÉ BELTRÁN FORTES
TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL C.S.I.R. DEL SUR DE ESPAÑA . . . . . 545LUIS BAENA DEL ALCÁZAR
LAS ESCULTURAS ROMANAS DEL MUSEO LORINGIANO DE MÁLAGA.HISTORIA DE LA COLECCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
PEDRO RODRÍGUEZ OLIVA
ESCULTURAS DE VRSO (OSUNA, SEVILLA) CONOCIDAS POR REFERENCIAS
LITERARIAS Y OTRAS INTERPRETACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643ISABEL LÓPEZ GARCÍA
LUSITANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653PROGRAMAS DECORATIVOS PÚBLICOS DE LUSITANIA: AUGUSTA EMERITA
COMO PARADIGMA EN ALGUNOS EJEMPLOS PROVINCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655TRINIDAD NOGALES BASARRATE Y LUÍS JORGE GONÇALVES
LA CARIÁTIDE DE SÃO MIGUEL DA MOTA Y SU RELACIÓN
CON LAS CARIÁTIDES DE MÉRIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697THOMAS G. SCHATTNER, CARLOS FABIÃO Y AMÍLCAR GUERRA
RESÚMENES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
RELACIÓN DE AUTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
I. INTRODUCCIÓN
Los famosos relieves recuperados en el yacimiento arqueológico de Osuna durante los prime-ros años del siglo XX (Beltrán – Salas, 2002), en la zona septentrional de la necrópolis orientalde la ciudad romana, y que fueron internacionalmente conocidos merced a la publicación cien-tífica de Arthur Engel y Pierre Paris (1906) y a su traslado y exposición en el Museo del Louvre2,han constituido el conjunto más importante en los territorios del suroeste peninsular para elestudio de los cambios producidos en el ámbito de la plástica hispana entre época tardoibé-rica y romanorrepublicana (siglos III-I a.C.), desde el trabajo clásico de Antonio García yBellido (1943) y la revisión fundamental de Pilar León (1979). Estudios más recientes, comolos de A. Balil (1989), P. Rodríguez Oliva (1995), J. M. Noguera Celdrán (2003) y, sobretodo, I. López García (2001) – pero lamentablemente inédito –, dejan en evidencia todavíaesa importancia cuantitativa y, sobre todo, cualitativa del conjunto ursaonense, aunque hoyya conocemos una serie más amplia de testimonios escultóricos que responden a manifesta-ciones de ese proceso (además, Beltrán, 2002). En esa serie excepcional de esculturas ursao-nenses destaca un importante lote de esculturas zoomorfas que, en este caso, sí puede unir-se a un conjunto más amplio de otras zonas de Hispania, sobre todo, de leones (solos o concabezas de carneros o humanas bajo una de las zarpas), asimismo de carácter funerario, que– en sus manifestaciones del sur de la península Ibérica – habían sido consideradas dentro
1 Este trabajo se incluye dentro del Proyecto de I+D del Ministerio de Educación y Ciencia, Arqueología de ciudades roma-nas de la Bética. El uso de los marmora en los procesos de monumentalización urbana. Antecedentes, adaptación y desarrollo (ref.HUM2005/02564). Asimismo se ha beneficiado de las Jornadas Arqueológicas que bajo el título Esculturas Romanas deUrso (Osuna, Sevilla) en el contexto del sur de Hispania (Osuna, 23-24 de noviembre de 2004) celebramos en el marco deun proyecto de optimización concedido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucíaa los Grupos de Investigación del PAI, HUM 343 (Área de Arqueología, Universidad de Málaga) y HUM 402 (Historiografíay Patrimonio Andaluz, Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla). Un resumen ya publicado en: Beltrán,2005.
2 Actualmente la serie aún conservada en Francia está en los fondos del Museo de Saint-Germain-en-Laye, cf. Rouillard,1997.
ESCULTURA ROMANA EN HISPANIA V, 2008, p. 501-543
Esculturas romanas de Conobaria (LasCabezas de San Juan) y Vrso (Osuna).
La adopción del mármol en los programasestatuarios de dos ciudades de la Baetica1
José Beltrán FortesUniversidad de Sevilla
3 Siguiendo los modelos itálicos tardorrepublicanos se ha indicado que el modelo para las piezas hispanas sería tambiénde forma exclusiva la colocación en las dos esquinas frontales del coronamiento de mausoleos en forma de “dado”(Pérez López, 1999, p. 28 ss.), aunque esa colocación no debió ser la única (Beltrán, 2000a, p. 441, n. 10; Baena –Beltrán, 2002, p. 54).
4 León, 1990, p. 368.
de un llamado “grupo ibérico reciente”, aunque datado entre los siglos III-I a.C. (Chapa,1985). Aunque queramos seguir utilizando el término de “ibérico de baja época”, losejemplares de leones que se sitúan en los territorios del Bajo Guadalquivir – coincidentecon los antiguos territorios de la Turdetania – son en su totalidad cronológicamente deépoca romana, elaborados exclusivamente durante los siglos II-I a.C. e incluso el siglo I
d.C. (ibid., p. 138 ss.; Pérez López, 1999; Beltrán, 2000a; Rodríguez Oliva, 2003; Beltrán yLoza, 2006). Lo mismo afirma ahora Aranegui (2004) para los ejemplares “tardoibéricos”procedentes del Medio y Alto Guadalquivir, cuando estudia en concreto aquellos que pre-sentan una cabeza humana bajo una de las zarpas del león. Ello supondría, pues, una cesu-ra entre la escultura zoomorfa ibérica de época plena – recuérdense, por ejemplo, el núcleode Porcuna (Jaén) (Negueruela, 1990) o los territorios cordobeses (Vaquerizo, 1999) – yestas nuevas producciones que serían fruto ya de momentos romanos, pero no supone, comoes evidente, que toda la clientela sería de extracción foránea, sino que se sumaría poblaciónindígena en esas nuevas elites provinciales. Se trataría, en suma, de una adecuación a lanueva realidad social de gentes foráneas y poblaciones indígenas en el proceso de cambioque seguimos llamando – a pesar de las críticas al término – como “romanización”, tambiénaplicable al ámbito funerario (Beltrán, 2002; Abad, 2003). Ello podría deberse también a lagunas en el estado actual de la investigación, ya que en otraszonas hispanas, sobre todo en el sureste, sí tenemos testimonios de manifestaciones escul-tóricas tardoibéricas cuyas características se mantienen en obras de época romanorrepubli-cana (Noguera, 1994, esp. 189ss.) – en línea con el conjunto ursaonense –, por lo que tienerazón J. M. Noguera cuando afirma que durante los siglos II-I a.C. se constata “…la persis-tencia sincrónica de una escultura ibérica y de una escultura iberorromana, una dualidad quese percibe en cuestiones de temática e iconografía y, progresivamente, de técnica y estilo”(Noguera, 2003, p. 155s.), lo que Balil (1989) opinaba que debía diferenciarse como escul-tura “romano-ibérica” y “romano-republicana”. Dada la ausencia de una tradición de esta-tuaria zoomorfa de gran formato en los territorios de la antigua Turdetania la aparición deaquélla en el siglo II a.C. significa un elemento propio del proceso de “romanización” enestos territorios, aunque ello no quiera decir que exclusivamente satisfaría a población forá-nea. La estatuaria zoomorfa corresponde a un primer momento de desarrollo de la plásticamayor – difícil de caracterizar por el desconocimiento que tenemos de los contextos arqueo-lógicos donde ese tipo de escultura se sitúa3, por lo que su datación se hace con criterios esti-lísticos, con la dificultad que ello supone en ejemplares de esta ejecución y que adecuanmodelos estereotipados para una clientela poco exigente –, que, sin desaparecer, daría pasoa monumentos más complejos, que incorporan representaciones humanas especialmentedurante la segunda mitad del siglo I a.C. (Noguera, 2003, esp. p. 167-186). En ese procesoes excepcional el conjunto ursaonense por las dataciones que tiene, puesto que las series deguerreros romanorrepublicanas más antiguas han sido datadas a partir del cambio de lossiglos II-I a.C.4, aunque con el precedente directo de la serie de relieves en grandes bloques
502 José Beltrán Fortes
5 Por datación, pues, podría enmarcarse en los cambios producidos en las sociedades surhispanas por la presencia bár-quida (Bendala, 2000), cuyo centro del control de Andalucía se centralizaba en Carmona, lo que quizá podría explicarun proceso de monumentalización sepulcral en ciertas ciudades turdetanas, como Osuna, situadas en un territorio –entre los ríos Genil y Corbones – de mayor influencia de las áreas ibéricas de la Oretania y la Bastetania.
6 Entra ello en relación con la controvertida cuestión general de la desaparición o no de la arquitectura monumental fune-raria en época tardoibérica, que se ha señalado para el sureste peninsular (Almagro-Gorbea, 1983, p. 267 s.) y que segu-ramente se podría asumir también para la zona andaluza, a pesar de otras posturas que indican que se testimonian paraesos momentos monumentos turriformes (Jiménez Díez, 2003, p. 223), pero realmente no constatados de forma cer-tera, al menos en el estado actual de la investigación.
datada en momentos finales del siglo III a.C.5. Sin embargo, incluso se ha cuestionado la realexistencia de esa serie tardoibérica en los relieves de Osuna, con base en la forma de dispo-ner las falcatas representadas (Quesada, 1997, 69, cit. en Noguera, 2003, p. 163) y la formade los escudos, para cuya tipología “…habría que admitir una datación distendida entre 150-50 a.C.” (Noguera, 2003, p. 199), lo que supondría que se trataría de la primera fase de relie-ves ursaonenses – en el extremo inicial de ese arco cronológico –, pero también de épocaromanorrepublicana6.Un paso siguiente en ese proceso de “romanización” de la plástica hispana sería el uso delmármol como material escultórico, en sustitución de las areniscas y calizas recubiertas deestuco que se habían utilizado hasta entonces, en un cambio que en las capitales y ciudadesmás importantes se fecha en época augustea y que en ciudades de menor importancia avan-za algo en el siglo I d.C., afectando ahora ya a un uso diverso como representaciones votivasy honoríficas (imperiales y particulares) en templos, foros y edificios de espectáculos, espe-cialmente. Para el sur peninsular sigue siendo básica la síntesis elaborada por P. León en elColoquio de Madrid de 1987, que constató hacia la época de Augusto – según las ciudadesy los ambientes de desarrollo – “…la importancia que adquiere la generalización del már-mol en el funcionamiento de los talleres provinciales (…) el mármol impone una estéticadistinta, cuyas claves empezaron a ser interpretadas y difundidas por artistas venidos defuera… la solvencia y familiaridad de los escultores al enfrentarse a tipos y modelos impe-rantes en el bajo helenismo, incorporados al repertorio de los talleres de la Bética a partirde la segunda mitad del siglo I a.C (…). La utilización del mármol toma, pues, carta denaturaleza durante el período comprendido entre el segundo Triunvirato y el Principado deAugusto…” (León, 1990, p. 371). Ese proceso lo vamos a analizar en esta ocasión en dos ejemplos de ciudades localizadas enla Baetica occidental, en territorio de la actual provincia de Sevilla, Conobaria (Las Cabezas deSan Juan) y Vrso (Osuna), que se situaron en ámbitos paisajísticos distintos – el reborde delLacus Ligustinus, en el actual Bajo Guadalquivir, y las campiñas sevillanas – (fig. 1) y diversaentidad urbana, por lo que además tuvieron consideración jurídica diversa, municipio flavioen el primer caso y colonia en el segundo establecida en el año 44 a.C. Sin embargo, la situa-ción que ofrece hoy el análisis general de sus producciones escultóricas, a la luz de nuevaspiezas consideradas y con la lógica mayor cantidad y calidad de las piezas ursaonenses, ilus-tran un proceso en el fondo similar en sus pasos, que tiene que ver con el uso de la plásticacomo uno de los elementos claves para el proceso de “romanización” en el sur hispano.
503Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
José Beltrán Fortes504
II. CONOBARIA (LAS CABEZAS DE SAN JUAN)
Tradicionalmente – como se observa en las Antigüedades de Rodrigo Caro, editadas en 1634 –se había pensado que el yacimiento infrapuesto a la moderna localidad de Las Cabezas deSan Juan debía identificarse con la ciudad romana de Vgia, citada en el trazado de la uiaAugusta como una de las mansiones en el tramo entre Hispalis (Sevilla) y Gades (Cádiz), yconocida como municipio desde época de César7. Por el contrario, Vgia se localiza con segu-ridad en el yacimiento cercano de “Torres Alocaz” (en la divisoria de términos municipalesde Utrera y Las Cabezas), y debemos situar en Las Cabezas de San Juan la ciudad deConobaria, que alcanzará el carácter de municipio en época flavia (Beltrán, 1999; id., 2004).
7 Caro, 1634, fol. 133: “...Llamaronse las Cabezas Vgia, por sobrenombre Castillo de Iulio, y tambien del CesarSalutariense. El llamarse Salutariense del Cesar, pudo ser lo tomasse del nombre de una Legion (…). Castillo de Iuliose pudo llamar por su sitio, que es alto, y fuerte, y en todo el lugar se descubren ruynas, y pedaços de muros antiguos,y mayormente cerca de la iglesia, donde se ven fortísimos fundamentos de edificios, como de Castillo, o alguna torre...”.Los restos de construcción correspondían realmente al castillo medieval, hoy completamente desaparecido, que se situa-ba sobre el centro del enclave antiguo.
Figura 1. Plano de la Hispania Vlterior Baetica en época romana (según Caballos – Marín – Rodríguez Hidalgo, 1999), en el que hemos destacado la localización de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna).
Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)... 505
Rodrigo Caro ya nos ofrece, en el siglo XVII, referencia de algunas esculturas conservadas enla localidad de Las Cabezas de San Juan. En primer lugar, “…una estatua de mármol blanco,y según la inscripción, fue del Dios Marte; y assi lo parece en las armas, y paludamento mili-tar, y otras señales…”, que más adelante refiere asimismo como “una estatua de Marte, aun-que truncada” (Caro, 1634, fol. 100 y 133r, respectivamente). Que realmente se trataba demármol blanco parece corroborarlo el que describa como de “mármol cardeno” el materialdel pedestal que se conservaba junto a la escultura, en la esquina de la casa del cura de lalocalidad, y – en efecto – dedicado a Marte Augusto por un séviro, L. Catinius Martialis8. Sípodemos asumir que se trataría de una estatua thoracata elaborada en mármol blanco, segu-ramente imperial, aunque nada se puede apuntar sobre su fecha, ya que no es segura su aso-ciación con el pedestal epigráfico citado.Las otras esculturas referidas por Rodrigo Caro, y que eran bastante abundantes en Las Cabezas,fueron “…leones de piedra grandes, y otros pequeños…”9 de carácter funerario, a los que yanos hemos referido antes. En la centuria siguiente todavía Francisco de Bruna, a propósito delestudio de una pieza escultórica aparecida en 1762 y que ingresó en su colección arqueoló-gica, refiere que en la localidad, “…en la Plaza existen dos grandes leones de piedra, de losque sacrificaban por el camino à Hercules los Peregrinos à su famoso templo” (Bruna 1773,p. 309). Sólo seis años después, en 1768, visitó la localidad el benedictino Enrique Flórez,recabando información para la elaboración del volumen correspondiente de su monumen-tal España Sagrada y para sus estudios numismáticos, y aún tuvo oportunidad de ver algunasesculturas, aunque no las describió, como refiere su biógrafo el padre Méndez: “De aquí[Jerez de la Frontera] fue à las Cabezas, población que fue de los Romanos, donde recono-ció fragmentos de Estatuas, y también recogió monedas antiguas”10.
II.1. Esculturas de leones sepulcrales
Actualmente conocemos cinco ejemplares de leones funerarios procedentes de esta locali-dad, aunque descontextualizados por lo que su datación aproximada sólo se puede hacercon criterios estilísticos (Beltrán, 2000a). De dos de ellos sólo conocemos los fragmentoscorrespondientes a la parte posterior del cuerpo y muy deteriorados – por lo que sólo sirvena efecto numérico –, uno conservado en la colección arqueológica municipal de la localidad(de grandes dimensiones) y otro en una colección particular (de menor tamaño), por lo quedebemos fijarnos en los otros tres, casi completos, para poder ofrecer una datación de las pie-zas, todas ellas elaboradas en calcarenitas locales. El más antiguo se conserva y exponeactualmente en el patio central del edificio del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan11
(lám. 1), ya que se dataría en el siglo II a.C., y fue recuperado de forma fortuita en el año1976 en la necrópolis oriental de la ciudad romana, la más importante de las conocidas, que
8 CIL II, n.º 1301; CILA. Sevilla, n.º 991. El epígrafe ya había sido citado por Florián de Ocampo, cronista de Carlos V, enel siglo XVI.
9 Caro, 1634, fol. 133v, aunque el autor los interpreta como exvotos dedicados a Hércules puestos por los peregrinos enel camino en dirección al famoso santuario de esa divinidad en Gades.
10 Méndez, 1780, p. 221. Como era tradicional entonces, Flórez (1792, p. 46) situó en este lugar la ciudad de Vgia.11 Medidas: 0,70 m (alt.) x 0,56 m (anch.) x 1,20 m (fondo). Nuestro agradecimiento a don Francisco López, concejal del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y a don Antonio Jiménez, anterior custodio de la colección arqueológicamunicipal, por su ayuda siempre constante.
José Beltrán Fortes506
flanqueaba el tramo viario que desde la ciudad enlazaba con el trazado de la uia Augusta, quediscurría algunos kilómetros más al interior. Corresponde a un ejemplar echado sobre lascuatro patas, con la cola enrollada por delante de la pata derecha, con la cabeza sin girar ycon otras características – en concreto en la fisonomía conservada de la cabeza – que apun-tan efectivamente a modelos antiguos en las representaciones de leones romanorrepublica-nos en el sur hispano. Por el contrario, las características más naturalísticas de los otros dos ejemplares sitúan suelaboración en un momento más avanzado. Uno de ellos se conservaba en Las Cabezas hastalos inicios del siglo XX, ya que en 1918 fue donado por el Ayuntamiento cabeceño al MuseoArqueológico de Sevilla12, donde se expone actualmente, en la Sala XI (lám. 2), presentandoademás de la rotura de la cabeza un mayor deterioro en toda su parte derecha, como frutode una exposición prolongada a la intemperie. Se apoya sólo sobre las patas delanteras,estando incorporado de las de atrás, y presenta la melena seminaturalística, con mechonesindividualizados pero de forma esquemática y en tres coronas concéntricas en torno al cue-llo y cabeza, que está girada hacia la izquierda – aunque la cabeza propiamente está fractu-rada –, por lo que podría datarse hacia la segunda mitad del siglo II a.C. o el inicio de la cen-turia siguiente. Finalmente, el tercero de los ejemplares se conservó en la localidad hasta el siglo XIX, perofue llevado a fines de aquella centuria al castillo de la cercana localidad de Los Molares,donde lo fotografió Adolfo Fernández Casanova13, y, en fecha indeterminada, pero ya en elsiglo XX, pasó al Museo Arqueológico Municipal de Osuna, donde se expone en la actualidad(lám. 3). Se trata de un ejemplar de león en esta ocasión echado sobre las cuatro patas, como
12 N.º inv. REP04145. Medidas: 0,61 m (alt.) x 0,34 m (anch.) x 0,84 m (fondo).13 Lo fue para ilustrar el Catálogo Monumental de España. Provincia de Sevilla, que elaboró Fernández Casanova entre 1907
y 1909, pero que quedó inédito, y se conserva en el Instituto Diego de Velásquez del CSIC, Madrid. En el texto queacompaña la fotografía sólo se dice que, de Las Cabezas de San Juan, era la “efigie de león propiedad del Sr. Cuadra,quien la trasladó a Utrera” (Fernández Casanova, 1907-1909, tomo I, p. 59, lám. 6), ya que en aquellos momentos aúnLos Molares pertenecía a su término municipal. Enrique de la Cuadra compró el castillo, arruinado – en cuyo patio sehace la fotografía citada –, en 1886 y lo restauró.
Lámina 1. León funerario romano de Las Cabezasde San Juan. Detalle del lateral derecho. Colecciónarqueológica municipal de Las Cabezas de San Juan(fot. J. Beltrán).
Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)... 507
el primero de los referidos, pero con una de sus patas sobre una cabeza de carnero, aunque casino se aprecia actualmente, dado el grado de deterioro y el que la cabeza del carnero se adecuabaperfectamente al frente original del sillar14. Asimismo es típico el que el felino vuelva la cabezahacia un lado, en este caso hacia la izquierda – indicando que seguramente estuvo colocado enla parte derecha del monumentum sepulcral –, y aún se aprecian restos de la melena, que esta-ba tratada de forma naturalística, sobre todo en su lateral izquierdo, donde asimismo se apre-cia el trabajo de las costillas; por el contrario, el rabo aparece enrollado en el otro lado, su partederecha. Si bien el alto grado de deterioro de la pieza impide actualmente un análisis muyamplio, la escultura podría datarse ya en el siglo I a.C. Además, es posible que los deterioros enestas dos últimas piezas indiquen que se trate de los dos ejemplares citados por Bruna a finesdel XVIII como existentes en Las Cabezas, que habrían sufrido suerte diversa.
II.2. Retratos funerarios femeninos
Los ejemplares de escultura zoomorfa de gran formato y finalidad sepulcral de Conobaria jalo-nan, pues, el período de uso de los siglos II-I a.C. y se conecta en el momento final con un tem-prano uso de escultura figurada humana, los primeros retratos que se emplean en sentidoestricto en estos territorios de la Baetica, de uso asimismo sepulcral. Se trata de descubrimien-tos casuales en diferentes fechas, aunque las dos aparecieron en puntos diversos pero cercanosde aquella necrópolis oriental, la primera en 1976, asimismo en un punto muy próximo al pri-mer león citado, mientras que la segunda apareció en 1988, junto a algunos sillares de arenis-ca que quizá formaron parte del mausoleo en forma de edícula donde la pieza debió situarse15,al pie del llamado “cerro Mariana”16 (González Parrilla, 2001, p. 79 s.) y que fueron perfecta-mente contextualizadas por P. León en el trabajo antes citado, quien consideró que
14 Dimensiones: 0,56 m (alt.) x 0,38 m (anch.) x 1,30 m (fondo). Aunque el ejemplar aparece cortado por la parte inferior.15 Sobre este tipo de tumba monumental, vid. Gros, 2002.16 En ese punto hemos llevado a cabo unas excavaciones arqueológicas, pero los niveles de época romana estaban des-
truidos, documentándose una estratigrafía entre los siglos V-VIII a.C. (Beltrán – Escacena, 2001). Al pie de este cerro seencontraba la necrópolis oriental y la zona concreta donde apareció la escultura se encuentra ahora bajo la acera.
Lámina 2. León funerario romano de Las Cabezas de San Juan.Detalle del lateral izquierdo. Museo Arqueológico de Sevilla
(fot. J. Beltrán).
Lámina 3. León funerario romano de Las Cabezas de San Juan.Detalle del lateral derecho. Museo Arqueológico Municipal de Osuna
(fot. J. Beltrán).
17 Medidas: 1,34 m (alt.) x 0,60 m (anch.) x 0,45 m (fondo). Parece que tuvo una inscripción latina grabada en la partebaja de la escultura, en el frente, que debía corresponder seguramente al nombre la difunta, pero de la que sólo se reco-nocen dos letras en capital cuadrada: [---] IV [---].
18 Beltrán, 2006. Junto a la estatua se recuperaron dos leones funerarios con cabeza humana bajo la zarpa (los ejemplosmás meridionales constatados en la Bética) y una figura de menor tamaño de ménade.
19 Dimensiones: 0,55 m (alt.) x 0,39 m (anch.) x 0,21 m (fondo).
“…ambas proceden del mismo taller, seguramente del mismo escultor y podrían ser fecha-das en torno al tercer cuarto del siglo I a.C.” (León, 1990, p. 370, lám. 42b; cf., además,Beltrán, 2002, p. 242; Beltrán, 2004, p. 17 s.). Ambas se sientan en sillas con altos respaldosde perfil redondeado, y vestidas a la romana, con túnica y manto – una de ellas, la mejorconservada y mejor ejecutada, iba capite uelato (lám. 4 a-b)17 –, pero elaboradas de una formamuy esquemática y sumaria. Constituyen, pues, por su fecha y concepción, dos ejemplosseñeros de los primeros retratos sepulcrales que representan a miembros de las oligarquíastardorrepublicanas de la Hispania Vlterior y, desde el punto de vista tipológico, contamos conpocos testimonios de difuntas sedentes, si exceptuamos la procedente de la cercana Orippo(“Torre de los Herberos”, Dos Hermanas), pero que formaba parte de un grupo escultóricojunto a su esposo, asimismo sedente (ahora, Noguera, 2003, p. 186, fig. 36), o, algo más arri-ba del Guadalquivir, otra estatua fragmentaria de la necrópolis septentrional de Arua(Alcolea del Río)18, que en ambos casos son ejecutadas también con calcarenita recubiertasde estuco.Una nueva pieza arqueológica se une ahora a estas dos anteriores, ya que – aunque respondea un tipo completamente diverso – asimismo debe tratarse de un retrato funerario de unamujer. Lamentablemente la pieza, aparecida de forma fortuita reaprovechada en una construc-ción de la localidad, está muy deteriorada – sobre todo en la parte derecha y frente – y presen-ta restos de cemento y pintura que imposibilitan cualquier análisis estilístico (lám. 5 a-b). Seha elaborado en calcarenita – el mismo tipo de piedra que las otras dos estatuas femeninas –,pero corresponde en este caso a una representación en altorrelieve de media figura de ladifunta, colocada en una especie de tabernáculo que originalmente dispondría de doscolumnas exentas y un frontón triangular, que corresponde realmente a un altar funerario enforma de tabernáculo, del que en la parte superior se ha grabado una especie de reticuladopara simular el tejado19. La presencia efectiva de las dos columnas, que no corresponderíana una simple representación en relieve en los laterales del bloque, queda en evidencia por elarranque del correspondiente capitel en la parte izquierda, mejor conservada, y también sedistingue que el frontón presentaba una delimitación mediante molduras y el centro apare-ce ocupado por un motivo circular, irreconocible. La figura de la difunta está muy deteriora-da, no reconociéndose nada del rostro, y lo que podrían parecer largos cabellos que caenhasta los hombros realmente es fruto de la disposición capite uelato del manto, siguiendo elmismo esquema que hemos visto en una de las dos estatuas sedentes anteriormente tratadas.El resultado es único en las representaciones sepulcrales de la Baetica. Aunque podría creer-se que el tipo de monumento remitiera a la importante serie de altares-tabernáculos deAugusta Emerita (Nogales, 1997; Edmonson – Nogales – Trillmich, 2001; Vedder, 2001), deri-vados de los elaborados en Roma desde fines del siglo I d.C., el ejemplar cabeceño difiere deaquéllos en aspectos básicos, como la misma forma del monumento – ya que en ningún casoemeritense se individualizan las columnas, que son siempre representados en relieve –, laausencia de cartela epigráfica – aunque el nuestro pudo llevar inscrito simplemente el nom-
508 José Beltrán Fortes
Lámina 4. Estatua femenina sedente, de uso sepulcral, de Las Cabezas de San Juan. Museo Arqueológico de Sevilla.a: frente; b: detalle del rostro (fots. J. Beltrán).
Lámina 5. Altar funerario en forma de tabernáculo con retrato de la difunta. Colección arqueológica municipal de Las Cabezas de San Juan.a: frente; b: lateral derecho (fots. J. Beltrán).
a b
a b
20 Los cita W. Trillmich, en Edmonson – Nogales – Trillmich, 2001, p. 22 y fig. 1.3, ejemplar de Valeria Tertia del MuseoCivico de Vicenza.
21 Cf., las interesantes consideraciones de Abásolo – Marco (1995) sobre la diferencia de estelas hispanas de “carácter clá-sico” e “indígenas” y “mixtas”, en cuya clasificación entraría la nuestra lógicamente entre las primeras.
22 Medidas: 0,52 m (alt.) x 1,20 m (anch.) x 0,56 m (fondo). La parte superior de la zona cilíndrica está bastante dañada,pero aún se reconoce una muesca rectangular, seguramente para su colocación en el monumentum.
bre de la difunta en la parte baja del frente del altar, pero no se conserva ningún resto –, yen la cronología, ya que la serie emeritense se data en los siglos II-III d.C. y la pieza conoba-riense creemos que debe llevarse al siglo I d.C. – o, a lo sumo, a los inicios del II d.C. – porel uso de la piedra local posteriormente recubierta de estuco, aunque realmente no hay argu-mentos taxativos para establecer una datación más concreta.También deben mencionarse como paralelos más alejados de este ejemplar la serie hispano-rromana de estelas con hornacina, que fueron estudiadas en su día por García y Bellido(1967), con una datación desde fines del siglo I d.C. y que presentan un núcleo importanteen la zona del Alto Guadalquivir, en los actuales territorios giennenses (Baena, en Baena –Beltrán, 2002, n.º 5, 38, 41, 42, 122). Aunque en estos casos se trata en su mayoría de toga-dos de pie en cuerpo completo, existen algunas representaciones de bustos, como un ejem-plar de Chilluévar (Jaén) (Baena, en Baena – Beltrán, 2002, n.º 8), que tiene paralelo en otrode Elche de la Sierra (Albacete) (Noguera, 1994, n.º 14), ambos con representaciones mas-culinas y muy esquematizadas, diversas, por tanto, del ejemplar sevillano en ejecución y tipodel soporte. El nuestro conecta especialmente con materiales foráneos, en concreto estelas-tabernáculo o altares funerarios con tabernáculos que se dan, sobre todo, en la Italia sep-tentrional en época julio-claudia20, pero no especialmente en Roma, aunque de esta proce-dencia capitolina podemos destacar el paralelismo formal del altar-tabernáculo con lascolumnas exentas y frontón triangular de los dos ejemplares en los que se representan losbustos de un matrimonio de la tumba de los Haterii en Roma, datados entre 110-120 d.C.(Sinn – Freyberger, 1996, n.º 3-4). Con una menor relación formal, asimismo deben consi-derarse los llamados “Kastengrabreliefs”, que también son retratos en relieve de difuntos, demedio cuerpo, que se colocaban en los paramentos exteriores de las tumbas, y que sí estánampliamente testimoniados en monumenta de Roma (Zanker, 1975). Ese mismo esquemacuenta con representaciones similares en monumenta altoimperiales del sur de Hispania, dondelos retratos funerarios de medio cuerpo se disponen en los frisos del cuerpo inferior del mau-soleo, como testimonian tres figuras femeninas de medio cuerpo en otros tantos fragmentosde Castulo (Linares), Ossigi (Jimena) y Los Villares, en la provincia de Jaén, y una cuarta deItuci (Castro del Río/Baena), en Córdoba (Beltrán, 2000b; Baena – Beltrán, 2002, p. 60). Sinembargo, como se dijo, la solución adoptada en la pieza conobariense es excepcional en elpanorama de la Baetica y, especialmente, si tenemos en cuenta que las columnas iban exentas,como sostén del frontón del tabernáculo. Debió deberse a la obra de un taller local – comotestimonia el material empleado – que adaptaba un modelo propio de la península Itálica21,como asimismo ocurrió con el modelo de la difunta sedente en los dos casos anteriores.Otras dos piezas aparecidas de forma fortuita en estos últimos años en Las Cabezas de San Juanatestiguan la singularidad del panorama del mundo funerario conobariense en ese siglo I d.C.,expresando una relación con modelos plenamente romano-itálicos. Ya hemos dado a conoceranteriormente la existencia de un interesante pulvino monumental elaborado en calcarenita22
510 José Beltrán Fortes
23 La pieza parece proceder en este caso de una necrópolis situada al oeste de la ciudad romana, pues apareció en el últi-mo cuarto del siglo XX en la construcción de una casa situada al oeste de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Susmedidas son: 1,26 m (alt.) x 0,60 m (anch.) x 0,53 m (fondo). El busto del frontón mide 0,18 m de altura. Las letrasde la inscripción miden 0,03 m de altura. No se advierte la decoración de las caras laterales del cuerpo central, pero enla parte izquierda se grabó una esvástica, adecuada para contextos funerarios (vid., p.e., Beltrán – Baena, 1995, p. 159).
24 El estudio del motivo de la Puerta del Hades entreabierta en contextos funerarios, en general, en Haarlov, 1977. 25 Lo reproduce Pena, 2004, fig. 4. Debemos llamar la atención sobre ese estudio de M. J. Pena a propósito de varias este-
las de la necrópolis de Sa Carrotja (Mallorca), datadas en el siglo I d.C. y decoradas con la Puerta del Hades en el fren-te, cuya decoración – por su rareza en Hispania – es para la autora un argumento – entre otros – para vincular la pro-cedencia de los colonos de Palma y Pollentia con la región del Piceno, de donde serían originarios y, lógicamente, segui-rían manteniendo vínculos al menos dos siglos después; aunque en la serie mallorquina los frontones aparecen nor-malmente lisos – sólo con una excepción se ha grabado un creciente en el frontón de una de ellas – y las inscripcionesse sitúan en campos delimitados, a veces en forma de tabula ansata (cf. Veny, 1965, n.º 76, 81, 88 y 95).
(Beltrán, 2002, p. 254, fig. 17; id., 2005, p. 19) (lám. 6), que coronaría un típico mausoleoen forma de altar (vid., ahora, von Hesberg, 2006), y en cuyo frente se dispone un mediotallo de acanto cuyo extremo se enrolla y finaliza en una roseta de seis pétalos con una cabe-cita humana en vez del botón central, que podría ser tanto la representación esquemática dela difunta, aunque también pudo representar una gorgona. La pieza debería datarse en épocajulio-claudia.En segundo lugar, debemos hacer referencia a un gran altar o cipo funerario, de forma para-lelepipédica y que diferencia mediante molduras el zócalo, cuerpo central y coronamiento(lám. 7 a), en el que destaca, en primer lugar, la decoración del cuerpo central23. Se trata dela representación en bajorrelieve de una puerta de dos hojas, la Porta Ditis, que ocupa todoel espacio disponible, por lo que la inscripción funeraria sólo dispone una línea en la partealta, con el nombre de la difunta, que debe ser: [c. 3 ó 4]EDIA · MODESTA. El coronamien-to dispone frontones triangulares en las laterales y posterior y un frontón semicircular mol-durado en la cara frontal, en el que se ha rehundido bastante el plano frontal, ocasionandouna especie de hornacina semicircular en cuyo centro se ha representado un pequeño bustocoronado por la cabeza de una mujer, que en este caso y a pesar del deterioro correspondemás a la imagen esquematizada de la difunta que a una gorgona (lám. 7 b). Aunque el relie-ve está muy deteriorado se aprecian restos del cabello en la parte derecha de la cabeza, quedisponen una serie de bucles hasta la oreja, lo que lo acerca a modelos iconográficos de pei-nados de época claudio-neroniana, como corresponde, por ejemplo, al retrato de Agripina lamenor, tan abundantes en Hispania (Trillmich, 1982). Además, una cronología de ese tipocorresponde bien al tipo de epígrafe sepulcral, donde sólo se dispone el nombre de la difun-ta en nominativo (cf. Stylow, 1995, p. 222 s.). Por otro lado, el tipo de representación delretrato funerario entroncaría con esos otros ejemplos hispanos de bustos-retrato en estelasque hemos mencionado más arriba (estelas de cabecera semicircular con el epígrafe debajo),aunque aquí el cambio fundamental es que corona no una estela sino un gran altar o cipo,decorado con el motivo clásico de la Puerta del Hades24. De nuevo los mejores paralelos seencuentran en la península Itálica, especialmente en la zona del Piceno, con algún ejemplaren Roma, como un altar de Roma de la zona de la isla Tiberina, que es un buen paralelo parala pieza conobariense25.Sorprende esta variedad de tipos monumentales en el mundo funerario de Conobaria duran-te época tardorrepublicana e inicios de la altoimperial, sobre todo si consideramos que setrata en esos momentos de una ciudad de mediana importancia de carácter peregrino, ya que
511Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
Lámina 6. Pulvino de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Colección arqueológica municipal de Las Cabezas de San Juan (fot. J. Beltrán).
a b
Lámina 7. Cipo funerario con Puerta del Hades en el frente del cuerpo y busto de la difunta en el frontón. Colección arqueológica municipalde Las Cabezas de San Juan. a: frente; b: detalle del frontón (fots. J. Beltrán).
Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)... 513
– como se dijo – sólo alcanzará la municipalidad en época flavia. Aunque la documentaciónarqueológica para la época romana con la que contamos actualmente es escasa, apunta a queun cambio urbanístico significativo sólo se realiza ya en época julio-claudia avanzada, perodebe tenerse en cuenta que se trata sólo de un sondeo estratigráfico y no de una excavaciónen extensión. Así, en el sondeo arqueológico que realizamos en el año 2003 pudimos docu-mentar parte de un viario de la ciudad turdetana que se mantuvo con la misma disposiciónde la calle y continuidad de las estructuras domésticas que formaban fachada durante todala época republicana y temprano altoimperial, hasta esos momentos julio-claudios avanza-dos, que podría llevarse incluso a época de Claudio, en que se produce un cambio urbanosignificativo (Beltrán et alii, 2005). No obstante, un importante material epigráfico apuntaa cierta singularidad de esta comunidad de conobarienses, antes de recibir la municipali-dad; nos referimos al famoso ius iurandum aparecido en el entorno de Las Cabezas de SanJuan – y adscrito a Conobaria por su editor – y que documenta en el año 6-5 a.C., con moti-vo de la deductio in forum de Gayo César, nieto e hijo adoptivo de Augusto, un juramento dela población aquí asentada pro salute et uictoria de los miembros masculinos de la domusAugusta (el propio Augusto junto a sus nietos y herederos Gayo y Lucio Césares y el nietomenor Agripa Póstumo) (CILA. Sevilla, tomo III, n.º 990, fig. 583). Se trata del ejemplo mástemprano de juramento público de todo el Occidente romano, con un solo paralelo de lamisma cronología en Samos, mientras que el siguiente documentado en las provincias occi-dentales es de Lusitania, aparecido en Aritium y de época de Calígula. Como indica su editor,Julián González: “El hecho de que todos los juramentos de fidelidad conocidos de época deAugusto coincidan con las fechas de las deductiones in forum de Gayo y Lucio Césares, sus hijosy herederos, nos lleva a pensar que la iniciativa para la prestación de tales juramentos no eratanto un acto espontáneo de las respectivas comunidades, como una actitud oficial tendentea que todas las ciudades del Imperio, ya fuesen privilegiadas o peregrinas, prestasen atencióna los acontecimientos importantes que ocurrían en el seno de la domus Augusta. Cada comuni-dad provincial parece que decidía la forma exacta de su expresión de lealtad, pues no todas lasciudades que celebran la deductio in forum de Gayo, prestan un ius iurandum…” (CILA. Sevilla,tomo III, p. 349). Dentro de la política general de devoción de los béticos por Augusto y ladomus Augusta, que lleva incluso a episodios de culto en vida del princeps (por ejemplo, Beltrán– Stylow, 2006), este documento epigráfico invita a pensar en un especial compromiso de estacomunidad concreta con Augusto26, a pesar de que se trata de una ciudad peregrina, como colo-fón de la presencia de elementos de clara raigambre romano-itálica en época republicana, con-tinuados en los inicios del Imperio con la adaptación de otros modelos foráneos.
26 De otra inscripción, inédita y lamentablemente muy fragmentada, nos han llegado sólo unas pocas letras grabadas enel frente de un sillar de arenisca, de 0,34 m (alt.) x 0,30 m (anch.) x 0,31 m (fondo), en capitales cuadradas de 0,06 mde altura, datables en época augustea paleográficamente, donde se lee: M · LOLL[ius ó –io, ---]. Dada esa datación tem-prana y la escasez del nomen Lollius en los repertorios epigráficos de Hispania y, sobre todo, de la Baetica, podemos traera colación al conocido personaje Marcus Lollius, cónsul en el 21 a.C. tras haber desempeñado el gobierno de la nuevaprouincia de Galatia en 25 a.C., que – por su amistad con Augusto – fue nombrado precisamente tutor de Gayo César,como le denomina Suetonio: “su compañero y profesor” (…comitis et rectoris eius…, Suet., Tib. XII). Sin embargo, cayóen desgracia en el viaje a Oriente iniciado el año 1 a.C. (Suet., Tib. XIII) y – como es sabido – Gayo murió en el 2 d.C.;su nieta Lollia Paulina será una de las esposas de Calígula. El que en Conobaria en época augustea se honre a un perso-naje con el mismo praenomen y nomem parece significativo y aunque no podamos afirmar que sea él mismo – del quedesconocemos bastantes datos del cursus honorum –, podría apuntar también a otro miembro de esa gens tan relaciona-da con el princeps.
27 N.º inv. REP00212; medidas: 62 m (alt.) x 0,29 m (anch.) x 0,35 m (fondo). Lo publicó Bruna, 1773. Estudios previosen: García y Bellido, 1949, n.º 107; LIMC, III, s.v. Atlas (J. Arce – L. J. Balmaseda), n.º 36; Baena, 1991-1992; Niemeyer,1993, p. 377 s. Sobre la colección de Bruna, cf. Beltrán, 2001, p. 162-165. También describió la pieza escultórica Ponz(1792, carta 12, 15), quien identificaba en las facciones del personaje mítico al propio emperador Claudio, como unnuevo Atlas agobiado por los problemas del Imperio.
28 Existe algún otro caso del uso de la figura de Atlas decorando un trapezóforo, aunque generalmente monopodia, comoocurre con otras figuras de Attis, Baco y esfinges, vid., Richter, 1966, p. 112.
29 Para Niemeyer (1993, p. 377) esa forma se debería a una alteración del siglo XVIII y la original del soporte sería de basecuadrangular, pero no nos parece necesario, ya que la misma forma de la figura y el epígrafe determinan esa forma, másexplicable si pensamos en otro soporte parejo.
II.3. Un altorrelieve con la figura de Atlas (lám. 8 a-b)
Bajo esa perspectiva otro importante documento arqueológico conocido desde hace tiempoadquiere una nueva luz del proceso de “romanización” de Conobaria a través del uso de ele-mentos escultóricos. Nos referimos a la escultura de mediano formato que representa a Atlassosteniendo el orbe, apoyado sobre una basa lisa en la que se ha grabado una inscripcióndedicatoria al emperador Claudio, que sirve para datar la elaboración del monumento en sureinado. La pieza salió a la luz en 1762 cuando se construyó la iglesia parroquial de San JuanBautista, en el centro de la localidad, y que debió corresponder con una zona próxima al forode la ciudad romana (Beltrán, 2005, p. 26), pasando a la colección arqueológica que poraquellas fechas Francisco de Bruna conformaba en el Real Alcázar de Sevilla, por lo que enla actualidad se expone en el Museo Arqueológico de Sevilla27. Corresponde a una obra de mediana factura, seguramente de taller local, aunque de visu noreconocemos el tipo de mármol utilizado, en la que la figura de Atlas, que en realidad esun altorrelieve, se dispone arrodillado, con la pierna izquierda – perdida – flexionada y laderecha arrodillada, mientras sostiene el orbis sobre sus hombros, estando fracturados asi-mismo los dos brazos; en suma, la disposición típica en el mundo romano (LIMC, III, s.v.Atlas [B. de Griño – R. Olmos – J. Arce – L. J. Balmaseda], p. 2-16). La parte superior delorbis y de la base posterior se disponen planas y con un hueco para el encaje de otra piezasuperior. Elemento singular es la forma del zócalo epigráfico y del soporte por detrás de lafigura, ya que la parte posterior del primero no es recta sino oblicua y tampoco forma ángu-lo recto con el lateral derecho, que aparece no pulimentado, a diferencia del resto de lascaras. Además, el soporte se decora como un tronco de árbol, pero en los dos laterales losfrentes son rectos y sólo se insinúan los elementos del tronco mediante un ligero grabadode algunas líneas. Ese aspecto llevó a considerar a Niemeyer (1993, p. 377 s.) que habíasufrido un retallado moderno, pero del que no hay constancia cierta, sobre todo si tenemosen cuenta que el frente epigráfico del zócalo no ha sido alterado, ya que la inscripción se con-serva completa. Este mismo autor identificó la pieza como un trapezóforo (Niemeyer, 1993,p. 377 s.) y, si se mantiene esa hipótesis, pudo corresponder tanto a un monopodio28 como– mejor dada la forma irregular del soporte29, que parece reclamar otra pata contrapuesta –a un soporte doble que sostuviera la mensa, aunque ello obligaría a repetir tema – o quizásun motivo relacionado (¿Hércules?) – e inscripción. Esa última posibilidad – en el marco deque la dedicación expresa en honor de Claudio hace pensar en la posibilidad de que lo con-servado fuera el soporte de un retrato del mismo emperador – encuentra cierto paralelismocon la interesante serie de mesas con esa función que han estudiado ahora W. Eck y H. vonHesberg (2004), y que – aunque con diversa tipología – servían para soportar estatuas ecues-
514 José Beltrán Fortes
Lámina 8. Escultura de Atlas, procedente de Las Cabezas de San Juan. Museo Arqueológico de Sevilla. a: lateral derecho; b: lateral izquierdo(fots. J. Beltrán).
30 Baena (1991-1992, p. 137, n. 27), no considerándolo como pie de mesa, apunta a otra solución: “La base triangular yla disposición un tanto asimétrica sobre las que se alzan el árbol y Atlas nos hacen pensar en la posibilidad de que for-mara parte de un conjunto escultórico que recrease la escena del encuentro de Hércules con el titán”.
tres de medianas dimensiones de personajes importantes de las oligarquías locales o impe-riales, incluyendo entre ellas precisamente una dedicada por un sacerdos Caesaris a Claudioen 41-42 d.C., procedente de Alesia (Eck – von Hesberg, 2004, p. 185, n.º A 11). No obstan-te, esa serie presenta una tipología de soportes completamente diversa, puesto que corres-ponde bien a trapezóforos rectangulares con hermae de erotes en los frentes (de época repu-blicana a comienzos del siglo II d.C.) o bien a soportes en forma de lira (durante el siglo I
d.C., en Italia septentrional). En el caso del ejemplar conobariense el tamaño del trapezófo-ro y de la inscripción parece obligar, sobre todo para facilitar la lectura de la segunda, a quela mesa estuviera colocada sobre un pedestal y coronada, en su caso, por el retrato deClaudio, y quizás en un santuario de culto imperial.Por otro lado, puede pensarse que no nos encontremos con un trapezóforo, pero – en todocaso – la forma plana de la parte superior, los restos de encaje y la misma función de atlan-te sugieren que fuera la base de otro elemento esculturado30. Podemos así recordar que, apar-te de algunas piezas como el “Atlas Farnese” del Museo de Nápoles (LIMC, III, s.v. Atlas [J.Arce – L. J. Balmaseda], n.º 32), la mayor parte de las esculturas de Atlas conservadas tenían
515Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
a b
31 En un relieve de Obernburg, lo que se sitúa sobre el orbe es el águila jupiterina y, en un medallón de época de AntoninoPío, Atlas se representa junto a la figura del dios junto a un altar que sirve de base al águila (LIMC, III, s.v. Atlas [J. Arce– L. J. Balmaseda], n.º 41 y 47, respectivamente).
la función de soporte, en ocasiones integrado en conjuntos arquitectónicos, como las pilas-tras del Bouleuterion de época severiana de Askalon en que el Atlas es el soporte de unaVictoria, que se asienta sobre el globo, como es tradicional (LIMC, III, s.v. Atlas [J. Arce – L.J. Balmaseda], n.º 47a). Sin embargo, en otras representaciones es predominante su asocia-ción a Júpiter, como ocurre en el “Atlas Albani”, en que soporta un gran disco con represen-tación del zodíaco y, en el centro, la figura sedente de Júpiter (LIMC, III, s.v. Atlas [J. Arce –L. J. Balmaseda], n.º 37)31. En ese sentido podría pensarse que sirviera de asiento a unafigura del emperador Claudio como adecuado pedestal, digno de Júpiter.En el frente de la base inferior del monumento, sin delimitarse el campo epigráfico, se hagrabado un epígrafe en que se refiere al emperador Claudio, lo que data entre los años 49d.C. o, mejor, 48 d.C. la dedicación del monumento. La inscripción, grabada en letrascapitales de escaso tamaño (tienen una altura de entre 1 y 1,5 cm) y que se distribuye encinco líneas, dice (CIL II, 1302; CILA. Sevilla, tomo III, n.º 993): TI(berio) · CLAVDIO ·CAESARE (?)· AVG(usto) · GER- / MANICO · PONT(ifici) · MAX(imo) · TR(ibunicia) ·POT(estate) · VIII / IMP(eratori) · XVI · CO(n)S(uli) · IIII · P(atri) · P(atriae) · CEN-SORI / TVRPILLA · SAVNI · F(ilia) · EX · TESTAMENTO / ALBANI · SVNNAE · F(ILII) ·VIRI · SVI. La nomenclatura imperial presenta un error de concordancia entre CAESARE y CENSORI,por lo que – como ya indicara Hübner (CIL II, ad. 1302) – mejor el primero debería sererror del lapicida, ya que parece más extraño encontrarse el nombre del emperador enablativo al comienzo de la inscripción, aunque así lo interpreta Niemeyer (1993, p. 378)y también cuenta con algunos paralelos. Si consideramos que el nombre de Claudio va endativo, nos encontraríamos con una dedicación al emperador en vida por parte de la viudaTurpilla cumpliendo un mandato recogido en el testamento de su marido Albanus. Unaspecto de interés es que no se tratan de ciudadanos romanos, sino de hombres libres peroperegrinos – con sus nombres latinizados y su filiación –, de miembros descendientes delas antiguas oligarquías turdetanas – los nombres de los padres no son latinos, sino de rai-gambre céltica, Saunus y Sunna –. En efecto, aún no habían alcanzado la ciudadanía roma-na, lo que era más difícil en una comunidad peregrina como Conobaria, aunque su actitudde devoción al emperador reinante es plenamente romana, lo que nos ilustra sobre la sin-gularidad de ese proceso de “romanización” en diversos sectores de la Baetica. Debemosde tener en cuenta que la mensa o el soporte con la imagen imperial estaría situado en unedificio público de la ciudad, quizá de carácter religioso, donde el carácter de la dedica-ción adquiría toda su dimensión propagandística de los propios dedicantes y de la comu-nidad que le daba cobijo, esfuerzos que serían recompensados pocos años después con elacceso a la municipalidad en época flavia, como tantas otras ciudades béticas. Supone unelemento de evidente singularidad en la plástica romana de la Baetica, uno más que agre-gar a la serie escultórica conobariense, que certifica esa vinculación de sus ciudadanos a lasnuevas modas romanas.
516 José Beltrán Fortes
32 Medidas: 0,30 m (alt.) x 0,47 m (anch.) x 0,47 m (fondo). La base cuadrangular es de 0,07 m de altura.33 Medidas: 0,25 m (alt.) x 0,29 m (anch.) x 0,22 m (fondo).34 Medidas: 0,55 m (alt.) x 0,30 m (anch.) x 0,22 m (fondo).35 Medidas: 0,16 m (alt.) x 0,34 m (anch.) x 0,20 m (fondo). Base cuadrangular de 0,07 m de altura.
II.4. Fragmentos de estatuas de mármol de carácter público
Otro elemento de interés que testimonia el trapezóforo de Atlas dentro de la escultura cono-bariense es ya el empleo del mármol en áreas públicas intraurbanas de momentos altoim-periales, mientras que en otros ambientes – como el funerario – se seguía empleando la cal-carenita de procedencia local, como vimos a propósito del cipo con la Puerta del Hades o elaltar con hornacina. En esa línea contamos también con otros materiales que certifican esetriunfo del mármol en el ámbito de la estatuaria de Conobaria de época altoimperial y granformato, fuera de los espacios sepulcrales, aunque lamentablemente se trata sólo de frag-mentos. Todos los fragmentos se conservaban desde los últimos decenios del siglo pasado enla cripta de la antes citada iglesia parroquial de San Juan Bautista, por lo que se hace atracti-va la idea de que fueron recuperados en los trabajos del siglo XVIII y allí habían permanecido– aunque ello es indemostrable –, pero actualmente se guardan en los fondos de la colecciónarqueológica municipal de Las Cabezas de San Juan, y parecen documentar al menos tres ocuatro estatuas de gran formato. Así, podemos referirnos en primer lugar a un pie izquierdo descalzo (lám. 9), que apoya laparte delantera del mismo sobre una simple y lisa base cuadrangular, fracturada, pero queconserva parte de los bordes originales del frente y lateral izquierdo32; esa disposición del pieizquierdo se justifica porque la pierna izquierda aparecería retrasada, mientras el cuerpo apo-yaría en la pierna derecha, en una típica postura, y la estatua debió representar una estatuaideal o, quizá, la representación heroizada de un emperador. Datos interesantes son, por unlado, el tamaño mayor del natural, que avalan la última hipótesis, así como el uso de un már-mol local, identificado de visu como de las canteras de Almadén de la Plata (Sevilla) (cf.Rodà, 1997), lo que avala su elaboración en un taller asimismo local de la Bética occidental,aunque no creemos que se ubicara en la misma Conobaria. Otro de los fragmentos corresponde a la zona central del vientre33 – en el que se aprecia elombligo – de una estatua masculina desnuda (lám. 10), que estaría dispuesta de pie y que– como en el caso anterior – debió ser ideal o representación imperial, por lo que tampococabe descartar que pertenecieran a la misma. En tercer lugar, dos fragmentos que casan entre sí corresponden a la pierna izquierda de otraestatua34 (lám. 11 a-b), unida a un soporte en forma de tronco de palmera y que, a pesar dela rotura que tiene en el frente, se reconoce que iba calzada con un calceus senatorius, del quese disponen delante y detrás las correas que iban atadas en el tobillo y parte del lazo anuda-do delante. Como argumenta Acuña (1975, p. 69 s., n.º XI y XII, figs. 41-42 ) a propósito dedos fragmentos de piernas con este tipo de calzado procedentes de Italica – pero de los queno se puede dar una datación concreta por sus fragmentariedad –, sólo puede correspondera una estatua imperial thoracata, dado que la pierna se presenta desnuda.Finalmente, en cuarto lugar, contamos con el fragmento delantero de un pie derecho35 (lám.12), calzado en esta ocasión también con un calceus en el que se reconocen los dos extremosde las correas anudadas alrededor del tobillo y que descansaban sobre el empeine. El pie
517Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
Lámina 9. Fragmento de pie izquierdo descalzo, de Las Cabezas deSan Juan. Colección arqueológica municipal de Las Cabezas
de San Juan (fot. J. Beltrán).
Lámina 10. Fragmento de la zona del vientre desnudo de una estatua masculina, de Las Cabezas de San Juan. Colección
arqueológica municipal de Las Cabezas de San Juan (fot. J. Beltrán).
Lámina 11. Dos fragmentos de pierna izquierda de una estatua seguramente thoracata. Colección arqueológica municipal de Las Cabezas de SanJuan. a: frontal; b: posterior (fots. J. Beltrán).
a b
Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)... 519
apoya totalmente sobre el basamento liso y cuadrangular – actualmente fracturado, pero queconserva parte del borde derecho – por lo que éste correspondería a la pierna de apoyo de lafigura. Aunque cabe lo dicho para el fragmento anterior, en este caso debe corresponder a lamás usual representación de un togado, correspondiente, pues, al retrato de un oligarca localo de un emperador o miembro de la familia imperial correspondiente.La fragmentariedad de lo conservado en todos los casos impide poder establecer su crono-logía por cuestiones estilísticas o iconográficas, por lo que debemos pensar en un sentidoamplio tanto en época julio-claudia avanzada como en época antoniniana, teniendo encuenta las circunstancias aducidas para Las Cabezas en cuanto al inicio del empleo del már-mol y los grandes momentos de elaboración de programas imperiales de otras localidadesde la Baetica, con una gran ausencia en época flavia, aprovechándose en esa época los pro-gramas resultantes de los momentos claudio-neronianos (Garriguet, 2001; id., 2004).
III. VRSO, COLONIA GENETIUA IULIA (OSUNA)
Ya hemos llamado la atención al inicio de este trabajo de la excepcionalidad e importancia– cuantitativa y cualitativa – de la escultura romanorrepublicana de Vrso en el marco de laHispania Vlterior (cf. fig. 1), pero inusual parecía el hecho de que el yacimiento no hubieraproporcionado otros materiales acordes ya con los típicos programas urbanos de carácter ofi-cial de época augustea y tempranoimperial. Ello sólo podía justificarse por ausencia de inves-tigación, ya que la importancia de la ciudad en esos momentos así lo presuponía. En efecto,tras la derrota pompeyana César dictó la creación de una colonia, Genetiua Iulia, que fue lle-
Lámina 12. Fragmento de pie derecho, con calceus, de Las Cabezas de SanJuan. Colección arqueológica municipal de Las Cabezas de San Juan (fot.J. Beltrán).
36 Sobre la ley colonial, CILA. Sevilla, III, n.º 611. Un nuevo fragmento ha aparecido en fecha reciente, según Caballos,2006.
37 Se conserva visible parte de la cauea de este edificio, que tras las excavaciones de principios del siglo XX quedó parcial-mente exhumado, aunque su conservación actual es muy deficiente y no existe ningún estudio sobre él.
38 Salas, 2002, p. 65 ss. Como resultado de estos descubrimientos se creó una Sociedad Arqueológica de Excavaciones deOsuna y se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en el lugar de descubrimiento de las tablas, supervisadas por F.Mateos-Gago, a la búsqueda de nuevos fragmentos; aunque ese objetivo fue infructuoso, en aquellos trabajos se recu-peraron – según refieren Engel – Paris (1906, p. 373) – “…ruines de thermes, avec des mosaïques, des sépultures, desfragments de statues, des monnaies, des armes, etc.”, pero de todo ello – y en concreto de los fragmentos escultóricos– no sabemos nada.
39 Las excavaciones que se llevaron a cabo en 1985 en un sector próximo del hipotético lugar del foro, algo más al suroeste,no ofrecieron grandes resultados a no ser el hecho de que la ciudad romana se superponía a la ibérica también en esesector (Alonso – Ventura, 1987); cf. Campos, 1989.
40 El plano que reproducimos en la fig. 2 es el que elaboraron Engel – Paris (1906, lám. 1). En la parte superior derecha(“garrotal d’Engel”) se sitúa el tramo de la muralla pompeyana y parte de la necrópolis excavados por la misión fran-cesa, donde unos setenta años después se llevará a cabo la excavación arqueológica de Ramón Corzo en el año 1973(Corzo, 1977). En la parte inferior izquierda, al inicio de la “vereda de Grenada”, se localizaría el sitio del foro colonial(“Lieux oû furent trouvées les Tables de bronze”), mientras que al sur del teatro, cerca de un depósito (“Reservoir”) sesitúa el pozo (“Puits et machine hydraulique”) de donde proceden precisamente las esculturas que estudiamos en estaocasión. Ruiz – Jofre (2005, fig. 3) identifican en una fotografía de 1903 conservada en la Casa de Velázquez de Madridel lugar del pozo, aunque no es seguro.
vada a efecto inmediatamente tras la muerte del dictador siguiendo sus dictámenes, según seespecificaba en la propia ley36. Hoy tenemos algo más de luz sobre los nuevos programas escultóricos que con seguridadexistieron en el entorno del teatro37 y del foro de la colonia, localizado de forma hipotética– ya que no ha sido excavado de forma científica – en la zona central del extenso área quequeda ahora al este de la Osuna medieval y moderna, desplazada desde el asentamiento anti-guo (González [Ed.], 1989; Chaves [Ed.], 2002), y donde habían aparecido en 1870 y 1873las tablas de bronce con el texto de la referida ley colonial38, que estarían situadas original-mente en el foro de la ciudad39 (fig. 2)40. En 1903, a la par que excavaban Paris y Engel en lazona nororiental del yacimiento, existieron al menos dos excavaciones más llevadas a cabopor habitantes de Osuna, pero sin ningún control científico, sólo a la búsqueda de piezaspara su venta, en unos momentos en que el interés por las antigüedades en España – falta delegislación adecuada, ya que la Ley de Excavaciones no surge hasta 1911 – promocionaba unimportante mercado local – con centro en Sevilla – e incluso internacional, como tendremosocasión de observar más adelante. Una de aquellas “búsquedas de piezas” afectó directa-mente al teatro, mientras que la segunda – que es la que nos interesa – se centró en la lim-pieza de un profundo pozo, localizado a poca distancia al suroeste del edificio teatral, y queproporcionó un rico conjunto escultórico. Los resultados de esas dos actuaciones son referi-das sumariamente en la memoria de Engel y Paris (1906, p. 375 s.) y en un posterior trabajode Paris (1908, p. 5 = Paris, 1910, p. 151 s.), pero sus avatares los conocemos de forma minu-ciosa desde el momento mismo de su descubrimiento ya que fueron referidos casi diaria-mente en el periódico local El Paleto de Osuna, con una serie de crónicas publicadas entre el29 de marzo y el 29 de octubre de 1903, firmadas por un autor anónimo (“El Anónimo deOsuna”), en las que bajo el epígrafe “Excavaciones” se describían los principales hallazgos delas tres excavaciones: las de Engel y Paris en la muralla, las de un tal Sr. Escacena en el teatro– pero que no permitía normalmente las visitas a sus trabajos, por lo que hay menos datos –
520 José Beltrán Fortes
Figura 2. Plano del yacimiento arqueológico de Vrso (según Engel – Paris, 1903), donde se localiza el pozo donde se efectuó el descubrimiento de las esculturas, al sur del teatro
41 Se reproducen todos estos textos de El Paleto de Osuna en Salas, 2002, p. 137-156. Ya en el n.º 24 de mayo de 1903 seindica: “Otras excavaciones se han comenzado a practicar en unos terrenos adquiridos para este fin en las cercanías delsolar llamado de Blanquel y hacia cuyo sitio se supone, con bastante fundamento, que estaba la parte más rica de lapoblación humana. Tampoco hemos podido visitar estas nuevas excavaciones; pero ya haremos por verlas, para infor-mar debidamente à nuestros lectores”.
42 Es básico Maier, 1999a. Bonsor había vivido en primer lugar en Carmona, excavando la necrópolis romana occidental,pero ya por entonces se había trasladado a vivir al castillo de Luna en la cercana localidad sevillana de Mairena del Alcor.Inventario de su archivo en Cruces, 1991.
43 Ya que las cinco fotografías presentan las piezas en el interior de una vivienda de los excavadores. Por detrás de cadacopia se ha escrito: “Osuna. Ant. Gutiérrez”, que podría referirse a uno de los excavadores de apellido Gutiérrez, aun-que según Ruiz – Jofre (2005, p. 364) se refiere al nombre del fotógrafo que hizo las fotografías, que son de bastantebuena calidad. Sabemos, como se dirá más adelante, que Bonsor adquirió en Osuna una escultura para A. M.Huntington en 1912, pero ya entonces no refiere las otras esculturas, ni en toda la correspondencia conservada (Maier,1999b; cf. infra n. 67).
44 S/a, 2001, n.º 723-727. Han sido también recogidas en Ruiz, 2004; Ruiz – Jofre, 2005, pero sólo desde el enfoque dela historia de los trabajos arqueológicos en Osuna, sin prestar atención al estudio de las esculturas; cf. también Beltrán,2005.
y, finalmente, las del “pozo”, que eran llevadas a cabo por los Sres. Gutiérrez Caballos,Gutiérrez Martín y Álvarez de Perea y Valcárcel, de Osuna41. A las descripciones que se hicieron en esos medios, sumamos ahora una documentaciónexcepcional, que revaloriza esas informaciones, al menos parcialmente, ya que hemos cono-cido en fecha reciente la existencia de seis fotografías de algunas de las piezas escultóricasque estaban en el archivo del conocido arqueólogo de origen inglés Jorge Bonsor42 – quiendebió visitar las excavaciones o posteriormente43 – y que se habían conservado inéditas hastaque han sido editadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía44. Como dice la
521Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
45 La crónica de El Paleto de Osuna refleja los avances del desescombro del “pozo”, con referencias a algunas esculturas queno fueron fotografiadas y de las que no se sabe nada más. Así, se describe en el ejemplar del 14 de junio que “…siguetodo limitado a la limpieza del pozo de que dimos cuenta en nuestro número anterior, cuyo pozo tenía el viernes unaprofundidad de catorce metros y aún no había esperanza de dar con el fondo en buen tiempo…” (Salas, 2002, p. 142);en el del 21 de junio la crónica refiere que, “...en cuanto al pozo que se está limpiando junto al dicho solar, sólo da desí algún que otro fragmento de mármol, ora con labores, ora con letras, no obstante tener una profundidad de diez yseis metros…” (ibid., p. 143); finalmente, en el de 28 de junio: “Del pozo inmediato al solar de Blanquel se siguen extra-yendo muchos fragmentos de mármoles labrados y entre ellos ha salido un gran trozo de estatua de hombre.Comprende la parte delantera del tronco, o sea el pecho y el vientre y acusa, no obstante sus deterioros, un buen tra-bajo artístico...” (ibid., p. 143). A partir de entonces no se vuelve a referir a los descubrimientos hasta el 9 de agosto,cuando se ha alcanzado la profundidad de 45 m, pero los descubrimientos escultóricos se concentran en los pocosmetros siguientes.
46 S/a, 2001, n.º 728. Al dorso se ha escrito: “Osuna. Ant. Gutiérrez”, como en todas las de esta serie.
crónica del periódico local en fecha de 7 de junio de 1903 (cuando comienzan a referirse losdescubrimientos) en este caso se concentraron en “limpiar un hueco a modo de pozo, aun-que su figura no es circular, el cual tiene ya como diez metros de hondo y del que se hansacado fragmentos de cornisas, trozos de mármoles de distintos colores, algunos de ellos conletras y los pies de una estatua”. Las referencias del periódico llegan hasta los comienzos delmes de septiembre del mismo año, cuando el pozo ha alcanzado la profundidad de más decincuenta metros y había empezado a manar aguas subterráneas, por lo que dejaron la exca-vación. En aquellos meses el informante periodístico refiere de forma concreta una decenade esculturas – más o menos completas – y de ellas ocho se incluyeron en las fotografías deBonsor, pero tampoco puede hacerse una especie de “estratigrafía relativa” por la situaciónen los rellenos del “pozo” en función de la fecha en que fueron descubiertas las piezas, yaque todas ellas se concentran en el mes de agosto, entre los rellenos más profundos (entre45 y 48 m, en que la presencia del agua subterránea interrumpió los trabajos)45, lo que pare-ce apuntar a que se amortizaron en un momento más o menos coetáneo – pero que no sabe-mos cuál sería – y que debieron proceder de ese mismo área central de la colonia, lo quecorrobora el propio carácter de las esculturas. Todas las piezas fotografiadas han desaparecido y nunca volvieron a ser referidas en la biblio-grafía, especializada o no, de ahí el interés de las fotografías. Por otro lado, el propio JorgeBonsor compró y conservó en su colección otra escultura ursaonense – de un joven desnu-do, quizás aparecida en los trabajos de 1903 en el teatro –, que, junto a una cabeza infantilde procedencia exacta desconocida, estudiaremos al final de las anteriores. Toda esta serietestimonia, pues, un conjunto de gran importancia, elaborado todo él en mármol, y quesupone el contrapunto adecuado de la adopción de modelos estatuarios marmóreos enépoca tempranoimperial en aquella destacada ciudad romana de la Baetica, completando lasseries de relieves sepulcrales de época republicana.
III.1. Fragmento de estatua masculina con vestimenta militar (lám. 13)
Una de las fotografías46 corresponde claramente a un fragmento de estatua imperial thoraca-ta, pero que no se identifica claramente entre los descritos en la crónica de El Paleto de Osuna,ni en las breves referencias de Engel y Paris. Seguramente deba incluirse entre los referidosen el n.º 53 del día 9 de agosto de 1903, en que se reanuda la crónica tras las referencias del
522 José Beltrán Fortes
Lámina 13. Fragmento de estatua thoracata, de Osuna.Actualmente en paradero desconocido (fot. fondo Bonsor,n.º 728, del Archivo General de Andalucía).
anterior mes de junio (cf. supra n. 45), donde se dice que habían aparecido hasta aquella pro-fundidad – de 45 m –, “…gran infinidad de fragmentos de mármoles de variados colores ypertenecientes a distintos adornos arquitectónicos, y entre ellos están apareciendo tambiéntrozos más o menos grandes de esculturas de muy perfecto arte. De estos últimos fragmen-tos, los más importantes son un pie de enormes dimensiones, una cabeza, un cuello comode estatua de mujer, una garra de fiera, la parte inferior de la cara de una estatua pequeña dehombre y unos pedazos de otras estatuas cuyos vestidos están muy delicadamente dibuja-dos...” (Salas, 2002, p. 148).En el fragmento fotografiado se aprecia el extremo de las launas, con la representación natura-lística de los flecos en sus extremos, situados por encima del borde del colobium, plegado en laparte lateral y liso en el frente, hasta por encima de las rodillas. La pierna izquierda se conser-va hasta el inicio de la caliga, de la que se aprecia aún la lazada, así como la rotura lateral corres-ponde al lugar donde se uniría el manto que colgaría del hombro y brazo izquierdos, según seve en otras piezas hispanas. La escasez de lo conservado impide una precisión en la datación.Aunque los ribetes que asoman por la parte superior del calzado se asemejan al fragmento con-servado de Sexi (Almuñécar), datado en época tiberiana (Acuña, 1975, n.º II), no podría dedu-cirse de ese simple hecho una fecha similar, que podemos fijar de una forma más general enépoca julio-claudia.
523Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
47 S/a, 2001, n.º 724.
III.2. Cabeza de estatua ideal, de modelo policlético47 (lám. 14)
En El Paleto de Osuna (n.º 54, de 16 de agosto de 1903) es descrito como“ ...una cabeza labra-da en finísimo mármol, de tamaño casi triple al natural y de gran mérito por la correccióncon que está trabajada. Esta hermosa producción del arte escultórico está casi completa, puessolo le falta un pedazo del labio inferior y la parte izquierda de la barba; y cuantas personashan tenido ocasión de verla y admirarla la estiman y consideran como una obra artística”(Salas, 2002, p. 150). En la memoria de Engel y Paris (1906, p. 375) se refieren a él como lapieza más destacada del conjunto, junto a la cabeza femenina que estudiamos más adelan-te: “…deux têtes colossales en marbre, mutilées, mais d’une blancheur éclatante. L’une sur-tout, une tête d’homme, est fort belle, assez semblable comme type à celle du Doryphore dePolyclète”. Posteriormente, Pierre Paris ya se inclina en sus Promenades Archéologiques en veren la cabeza un retrato muy idealizado, al decir que se trataba de “…un homme, peut-être leLégat des Baléares, et, s’il en est ainsi, portrait heuresement ideéalisé, dont la vigueur et lasimple franchise, aussi bien que le type, rapellent le Doryphore de Polyclète…” (Paris, 1908,p. 5 = Paris, 1910, p. 152).Como ya indicara Pierre Paris lo primero que salta a la vista en el análisis de la cabeza de la esta-tua es la cercanía al “cánon clásico” de las producciones de Policleto, como denotan la forma ide-alizada y serena del rostro, así como la típica disposición de los cabellos, en especial la granhorquilla abierta sobre la frente, deudora efectivamente del modelo del Doríforo, aunque nolo sigue exactamente ni en disposición de los mechones, ni en estilo (cf., especialmente, Arias,1964; Lorenz, 1972; von Steuben, 1973; AA.VV., 1990; AA.VV., 1993; Hafner, 1997). No obs-tante, la dificultad para llegar a establecer qué obra concreta pudo estar en el modelo de laescultura ursaonense radica lógicamente en que sólo contamos con la fotografía en cuestión,tomada desde arriba y desde la parte izquierda, por lo que no podemos conocer la icono-grafía completa de la pieza ni apreciar cuestiones de estilo. Tampoco podemos saber exacta-mente la posición de la cabeza con respecto al cuello y si la giraba en uno u otro sentido y,finalmente, presenta una fractura en la zona de la barbilla, desde el labio inferior, aunque suconservación era muy buena, como refieren Engel y Paris. La fisonomía del rostro de la esta-tua de Osuna presenta unos rasgos más estilizados y juveniles que los del Doríforo, quetransmite una mayor madurez, como también ocurre en la figura coetánea del Hércules(Arias, 1964, p. 25 ss.; Lorenz, 1972, p. 40), aunque con ambas creaciones coincide – comose ha dicho – en la disposición central del cabello sobre la frente, con la horquilla de dosmechones contrapuestos, e incluso en algunas copias marmóreas de época romana se advier-te un mayor movimiento y superposición en la disposición de los mechones, como ocurre,por ejemplo, con las copias del Doríforo del Museo de Nápoles o del Museo Barraco en Roma(von Steuben, 1973, p. 28-30). Sigue mejor obras en las que – como las que se copian en elefebo Westmacott o el joven de Dresde (cf. Linfert, 1993) – se advierte una disposición máscaprichosa de los mechones en el peinado, especialmente en algunas copias que ya recogie-ra Furtwängler (1964, figs. 104, 112, 121, 122, XXXIX). En nuestro ejemplar esa característi-ca, aunque existente, con mechones contrapuestos que incluso se sitúan por encima de lahorquilla central, aparece algo atenuada, mientras que la posición de la cabeza parece máserguida que la del efebo Westmacott, con el que tampoco coincide en la forma del cabello,
524 José Beltrán Fortes
Lámina 14. Cabeza ideal masculina, de Osuna. Actualmente enparadero desconocido (fot. fondo Bonsor, n.º 724, del ArchivoGeneral de Andalucía).
48 También un ejemplo de esas reelaboraciones tardohelenísticas la tenemos en la figura portadora de antorcha (Orestes)del grupo de San Ildefonso, en que se mezclan elementos del efebo Westmacott y del propio Doríforo, en una reela-boración que se data en época augustea (Schröder, 2004, n.º 181) o algunos decenios después (Zanker, 1974, p. 28 ss.).
y apuntaría a un modelo más avanzado en la producción del maestro, posterior al Doríforoy al Hércules; aunque precisamente con éste último coincide en el tratamiento individuali-zado que se da a los mechones y en ese predominio que tiene la horquilla central de la fren-te como elemento definidor del peinado, según se advierte, por ejemplo, en la herma bron-cínea de Hércules del Museo de Nápoles (Arias, 1964, lám. 53; Wojcik, 1986, p. 91 s., lám.49). Es por ello plausible que el modelo concreto fuera una reelaboración del mundo tar-dohelenístico48, teniendo en cuenta esas creaciones de jóvenes atletas y efebos que derivanmás directamente de los modelos de Policleto (Kreikenbom, 1990). En un período similar debe fecharse la elaboración de la copia romana, aunque es difícil pro-fundizar en cuestiones de estilo al no poder acceder directamente a ella. Es destacable laforma en que se ha dispuesto el juego de mechones bastante vivaz y bien ejecutados, aleja-do de un trabajo esquemático – habitual en los trabajos provinciales de la Baetica, como hademostrado Pilar León para el ámbito del retrato (León, 1993, p. 12 ss.; id. 2001, p. 19 ss.) –,aunque sin llegar tampoco a planteamientos más claroscuristas de momentos altoimperialesavanzados. Habría que datar la nueva pieza ursaonense en época tiberiana o algunos dece-nios después, según evidencian detalles como la forma de los ojos y los párpados, así comolos labios con la comisura marcada por el trépano. La pieza de Osuna podría situarse en elperíodo de Tiberio-Claudio, quizás vinculado a la política de renovación urbana que en la
525Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
49 Cf., por ejemplo, la síntesis de Boschung, 1993. Aunque, como indica León (2001, p. 264), sí se testimonia en el retra-to romano “…desde época augustea el motivo de la raya en medio terminada en mechones abiertos en horquilla enmitad de la frente, utilizado preferentemente en formas clásicas, sean de carácter oficial o privado”. Lo que asimismo semanifiesta en retratos de la Bética, como, por ejemplo, testimonian dos femeninos procedentes de Colonia Patricia, unoelaborado en época tiberiana-claudia, que formó parte de la colección Villacevallos en el siglo XVIII y hoy se encuentraen el Museo Arqueológico de Málaga (ibid., n.º 50), con los dos bucles contrapuestos en el centro de la frente, y otrode época claudia, que iría capite uelato (ibid., n.º 52).
en la Baetica se produce en el reinado de Claudio, cuando asimismo se advierte en la esculturaimperial bética una tendencia al colosalismo apoteósico y patético sobre el que llamó la aten-ción Pilar León a propósito del retrato colosal de Augusto de Italica (León, 1995, n.º 19), quesería de dimensiones casi iguales al de Osuna (quizás éste un poco menor, si nos fiamos deldato expresado que decía que era “de tamaño casi triple al natural”).Una última cuestión que debemos tratar es la hipótesis expresada por Pierre Paris de que setratara de un retrato idealizado, a lo que sí podría apuntar el tamaño colosal de la estatuaresultante con las prevenciones anteriormente expuestas. El autor francés indicaba que qui-zas fuera el retrato de un legado de las islas Baleares que estaría documentado en función dedos inscripciones grabadas sobre un brazo y un pie – éste asimismo fotografiado y al que nosreferiremos luego – de una estatua aparecidos en el mismo pozo, pero nosotros pensamosque esa interpretación es errónea, ya que realmente sería la firma del artista (Beltrán, en pren-sa). Además, si se piensa en un retrato, de tamaño mucho mayor del natural y para épocatemprano imperial, sólo puede tratarse de un joven príncipe de la domus Augusta. En esemarco cabe recordar, en primer lugar, el hecho constatado de que en el año 27 a.C. se utili-zó el modelo del Doríforo para la elaboración de la representación oficial de Augusto, unretrato fuertemente idealizado que conmemoraba precisamente la concesión de aquel títuloque llegó a ser su propio nombre. Como expresa Zanker (1992, p. 15) “…se diferencia de lasformas angulosas e irregulares de la imagen de Octaviano en que tiende hacia proporcionesarmónicas orientadas según el canon clásico”, mientras que en la búsqueda del canon poli-clético se quería que el rostro del gobernante transmitiera una “actitud de dignidad atempo-ral y distante”, alejada sin duda de sus rasgos fisiognómicos propios. A ello asimismo ayudala disposición del peinado, en el que “…los bucles aparecen ordenados en todos sus detallessegún el principio de movimiento en un sentido y su respuesta”, como se constata en elDoríforo de Policleto, al que Quintiliano (5, 12, 20) – recuerda todavía Zanker (1992, p. 16)– consideraba grauis et sanctus (“noble y sagrado”; augusto, en suma). Ese recurso clasicistaexplica la presencia de dos retratos ciertamente excepcionales en la retratística bética demiembros de la dinastía julio-claudia, sin paralelos claros en otros ámbitos de los reperto-rios retratísticos de otras partes del Imperio49, por lo que debe tratarse de una adaptación pro-vincial. Nos referimos a un retrato de joven príncipe – de mayor calidad – procedente de unlugar cercano a la actual Herrera (Sevilla), que se conserva en la colección de la iglesia parro-quial de Santa María de Écija, y otro procedente de Italica, donde formó parte de la decora-ción del teatro y se guarda hoy en el Museo Arqueológico de Sevilla, sobre cuya complejaproblemática ha tratado finalmente Pilar León (2001, n.º 80 y 81), cuyas conclusiones segui-mos. El retrato astigitano, conocido desde más antiguo, había sido relacionado con la ico-nografía de Calígula, aunque se trataría – según hipótesis de Boschung (1989, n.º 60) – deuna representación del nieto e hijo adoptivo de Augusto Lucio César, dentro de la proble-mática de la retratística de este y de su hermano Gayo (Pollini, 1987). Con el anterior debe
526 José Beltrán Fortes
50 Una última dedicación en el pedestal de una estatua dedicada a Lucio César se localiza de nuevo en el teatro de CarthagoNoua, estudiada y contextualizada por Ramallo, 2003, para quien, dados los testimonios referidos a los dos hermanosen el teatro cartagenero, “…se podría llegar a considerar este edificio como un auténtico ‘santuario’ dedicado a estosdos ‘héroes’, ampliamente representados por las inscripciones y esculturas, y asimilados muy pronto a los LaresAugusti…” (ibid., p. 208). Dentro de ese verdadero culto a los dos hermanos y herederos de Augusto, sobre todo tras sumuerte, ya Mora (1991) estableció la hipótesis de que a ellos dos – asimilados como Dióscuros/Cabiros – estuvierandedicadas ciertas amonedaciones de la ceca de Malaca, en el marco de otros tipos hispanos menos influenciados poresa iconografía púnica, que se concentran en el sur hispano y valle del Ebro (cf. Campo – Mora, 1995, p. 100-106).
51 A título anecdótico podemos traer a colación la identificación que los estudiosos napolitanos del siglo XVIII hicieronde varios bustos ideales broncíneos encontrados en la Villa dei Papiri y que seguían modelos policléticos, como retra-tos de miembros de la domus Augusta. Así, el busto que copiaba el Doríforo (AA.VV., 1767, p. 161 ss., láms. XLV-XLVI)fue interpretado como retrato de Augusto, el que copiaba la Amazona (AA.VV., 1767, p. 167 ss., láms. XLVII-XLVIII)lo fue como Livia y, finalmente, el que seguía el Hércules (AA.VV., 1767, p. 185 ss., láms. LIII-LIV) se identificó preci-samente como Lucio César; vid. sobre el tema: Nogales, 2004, p. 135 ss.
relacionarse lógicamente el retrato del teatro de Italica, cuyas diferencias asimismo se justifi-can porque el ejemplar italicense se realizaría ya en época tiberiana, amén de una menor cali-dad en la ejecución, un mayor esquematismo en la iconografía del peinado y un carácter aúnmás idealizado del rostro. Como se dijo antes, no existe un paralelo similar en los retratos de Lucio César o de los jóve-nes príncipes del círculo de Augusto que sirva de claro parangón, por lo que estos dos ejem-plares béticos corresponderían a una iconografía particular de la prouincia, donde la veneraciónpor los dos hermanos tuvo gran predicamento – asimismo generalizado en otras partes deHispania50 y del Imperio –, tanto en el período de herederos, cuanto tras su muerte, al menosen el reinado de Augusto, e incluso en el de Tiberio, si consideramos el retrato italicense antesanalizado. En general, el peinado de los retratos conocidos de Gayo y Lucio sigue esquemasmás tradicionales, vinculados al propio de Augusto, aunque sí es cierta la proximidad a la ico-nografía de ambos príncipes en la forma idealizada del rostro, sobre todo en relación con algu-nos retratos de Lucio (Pollini, 1987). Zanker (1992, p. 259) indicaba que los modelos retratís-ticos de los dos jóvenes príncipes “son rostros artísticos de tipo clasicista, llenos de gravedad ysolemnidad y tan estilizados como el retrato de Augusto”, frente, por ejemplo, al del hermanoAgripa Póstumo, que se asemejaría más al retrato de su padre natural Agripa. Hipotéticamente, no sería tampoco impropio que un retrato de Lucio César en Vrso siguierael modelo clasicista de un joven atleta o efebo policlético, en el que ciertos detalles icono-gráficos (como la horquilla central) lo relacionaban claramente con divinidades juveniles yhéroes del mundo griego, ya que entraría perfectamente dentro de la propaganda que suabuelo se encargó de transmitir al Imperio desde que eran niños51. Dentro de una proble-mática compleja sobre su identificación en los relieves del Ara Pacis, parece sugerente la hipó-tesis de identificarlos en las figuras de los dos niños vestidos con túnica corta, pelo largo ytorques al cuello, lo que haría referencia a que estaban representados como héroes troyanos,que justificaría su posterior protagonismo en el lusus Troiae y, finalmente, el nombramientode ambos como principes Iuuentutis (ibid., p. 256 ss.). Precisamente en la pequeña figura aga-rrada a la toga de su padre Agripa, identificada como el hermano mayor Gayo (ibid., fig.169), se reconoce también el esquema clasicista de la horquilla de los dos bucles contra-puestos en el centro de la frente, aunque en ese caso asociada a un peinado largo de rizosenmarcados por una cinta. ¿Podríamos considerar la cabeza de Osuna como un tercer ejem-plar – mucho más idealizado y póstumo – de la serie bética documentada por los retratos deHerrera e Italica? Coincidiría con ambos ejemplares en la iconografía básica del peinado –
527Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
52 A pesar de que se ha dicho a propósito de una cabeza ideal de Córdoba que, desde época tardoaugustea, se da “…unacorriente de gusto por la idealización, que se documenta asimismo en otras obras de procedencia bética a caballo entreel retrato y la representación ideal, y en lo iconográfico a un gusto por complicados modelos propios de la segundamitad del siglo I a.C. para cuya satisfacción se recurre a esquemas griegos clásicos y helenísticos o a creaciones más arti-ficiosas.” (Loza, 1998, p. 271), y en el que se enmarcan los dos retratos de tradición policlética de Herrera e Italica.
53 S/a, 2001, n.º 726.54 S/a, 2001, n.º 723.
determinado por la gran horquilla central de origen policlético – y se acercaría mejor al ros-tro idealizado de la pieza italicense – en la redondez de la cara o la forma de los ojos y lacomisura de los labios abierta –, aunque parece de mayor calidad de ejecución y, sobre todo,con una mayor vinculación estilística e iconográfica al prototipo policlético, lo que redundaen un aspecto profundamente idealizado. Es por ello que debemos concluir que no puede ser un retrato (de Lucio César)52, ya que nopresenta rasgos fisiognómicos particulares y sí unos rasgos propios de una representaciónideal, un excepcional opus nobile que reproduciría a tamaño mayor del natural – no sabría-mos exactamente a qué escala – una obra derivada de la estatuaria del afamado Policleto yque debería ser pieza importada.
III.3. Pie masculino desnudo (lám. 15)
De la estatua a que correspondió la cabeza antes analizada pudo formar parte también unpie izquierdo masculino, desnudo, que aparece en otra fotografía53, dado el carácter monu-mental que tenía, aunque tampoco ello es lógicamente determinante, pues pudo ser de algu-na otra escultura ideal de gran tamaño. Se recuperaron dos fragmentos, que casaban entre sí,presentando el pie hasta la altura del tobillo, aunque con la pérdida del dedo gordo. La pier-na apoya su planta completamente en horizontal, por lo que debió ser la izquierda la pier-na de apoyo de la figura. Los dos fragmentos, que aparecieron en fechas diversas, son referidos expresamente en ElPaleto de Osuna; en el ejemplar n.º 53, de 9 de agosto de 1903, ya citado a propósito del frag-mento de estatua thoracata, que sólo lo describe como “…un pie de enormes dimensiones…”(Salas, 2002, p. 148), mientras que el otro fragmento aparece posteriormente – en el mismolote que la cabeza femenina y el pie con inscripción que veremos a continuación – e indicaque se trata de “…un fragmento de otro pié, con el cual se completa uno de los hallados enocasiones anteriores y cuyo conjunto permite ahora apreciar que la estatua a que perteneciódebió ser una buena obra de arte, no por la delicadeza del dibujo, sino por ser una exactacopia del natural.” (n.º 55, de 23 de agosto de 1903; Salas, 2002, p. 150).
II.4. Cabeza de divinidad femenina54 (lám. 16)
Mayor interés tiene la cabeza que es referida junto al pie anterior en la crónica periodística:“...otra hermosa cabeza, como de diosa, artísticamente labrada en mármol blanco, de mayorperfección aún que las dos que reseñamos en nuestro número anterior y cuyo tamaño seacerca también al triple del natural.” (El Paleto de Osuna, n.º 55, de 23 de agosto de 1903;Salas, 2002, p. 150). Engel y Paris (1906, p. 375) también la citan como pieza sobresalientedel conjunto, a continuación de la cabeza masculina de inspiración policletea, con la que la
528 José Beltrán Fortes
Lámina 15. Pie masculino desnudo, de Osuna en 1903. Actualmenteen paradero desconocido (fot. fondo Bonsor, n.º 726,
del Archivo General de Andalucía).
Lámina 16. Cabeza de divinidad femenina, de Osuna. Actualmenteen paradero desconocido (fot. fondo Bonsor, n.º 723,
del Archivo General de Andalucía).
55 Cortina, 1840, p. 15, lám. 1, fig. 1; reproducida en León, 1995, p. 20, fig. 3. Asimismo la dibuja Demetrio de los Ríosalgunos años después ya colocada sobre una basa moderna (lámina reproducida en Fernández Gómez, 1998, p. 217),si bien es incorrecta la hipótesis de restitución de la estatua llevada a cabo por D. de los Ríos, uniéndola a otro frag-mento escultórico (reproducido en ibid., p. 221).
comparan: “…une tête de Minerva casquée, est inférieure de style, et assez banale…”; mien-tras que en Promenades Archéologiques Paris la refiere – de nuevo junto a la masculina – como“deux têtes colosales, planches et pures comme au surtir de l’atelier, une Minerva casquée, debon style clasique…” (Paris, 1908, p. 5 = Paris, 1910, p. 152).Efectivamente las similares dimensiones y, sobre todo, la forma y estilo de ejecución del ros-tro – con las limitaciones de no poder analizar el original – relacionan claramente esta piezacon la cabeza masculina y dan la misma fecha de elaboración, por lo que pudo haber for-mado parte incluso de un mismo programa estatuario. El modelo que se ha seguido remitea las representaciones clásicas de Atenea del siglo V a.C., con el pelo dispuesto en dos ban-das a la manera fidiaca o policlética y coronada con el casco ático, aunque en el ejemplarfalta toda la parte superior desde la cimera, que sería pieza aparte, como está documentadoen elaboraciones de época romana. Precisamente un buen paralelo en ámbito cercano loencontramos en la escultura italicense, en la cabeza monumental aparecida en el foro deItalica en las excavaciones de Ivo de la Cortina en los años treinta del siglo XIX55 y actualmente
529Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
56 Vid. el estudio de León, 1995, n.º 49, con bibliografía anterior. Se recoge en LIMC, VIII, s.v. Roma (E. Di FilippoBalestrazzi), n.º 264, pero erróneamente se dice que procede de Sanlúcar de Barrameda, localidad gaditana a la que fuellevada desde Sevilla en una colección particular, antes de su compra por La Previsión Española, que la portó de nuevoa Sevilla.
57 Canciani, 1984. Generalmente Minerva se corona con el yelmo corintio, aunque hay ejemplos en los que lleva el cascoático (por ejemplo ibid., n.º 65-66).
en la colección de Helvetia (Sevilla), en la que asimismo el casco ático era pieza aparte. Fueconsiderada como representación de Minerva, del tipo de Atenea Medici, pero posterior-mente fue identificada como representación de la Dea Roma (García y Bellido, 1960, p. 150,n.º 12); si bien en este caso el estilo parece remitir a una ejecución quizás en época tardo-adrianea – un momento de gran impulso no sólo en Italica sino de su culto como divinidad,según queda reflejado con la construcción del gran templo de Roma dedicado a Venus yRoma, en Roma, en el que aparecía como estatua de culto sedente sobre el trono, como DeaRoma Aeterna (Fayer, 1976) –, los importantes retoques y añadidos posteriores – seguramen-te cuando formó parte de la colección de los duques de Montpensier en el palacio sevillanode San Telmo, durante la segunda mitad del siglo XIX – impiden aseverarlo56.Ante la cabeza de Osuna surge la misma duda. Si se trata de una escultura de Minerva57, a laque la ley de Vrso obligaba la celebración anual por parte de los duoviros de …munus ludo-sue scaenicos Ioui Iunoni Mineruae Deis Deabusq(ue)… (CILA. Sevilla, p. 15) y que es una divi-nidad de las más representadas a partir de dedicaciones esculturas y de pedestales con ins-cripción (Oria, 2000, p. 153 y tablas II y III), o bien una representación de Roma, personifi-cación de la Vrbs cuyo culto – previo al impulso adrianeo – mereció un especial desarrolloen las provincias occidentales tras su vinculación al numen y al genius de Augusto (Fayer,1976). Una cabeza colosal y asimismo de impronta clasicista cercana a la ursaonense se recu-peró en el templo de Roma y Augusto de Leptis Magna (LIMC, VIII, s.v. Roma [E. Di FilippoBalestrazzi], n.º 17). Y asimismo de otro ámbito cercano de la Baetica procede otra escultu-ra de Roma, que corresponde a una estatua – sin la cabeza y fracturada desde las rodillas –,expuesta en el Museo Arqueológico de Sevilla (Fernández-Chicarro – Fernández, 1908, p. 44,lám. VIII; LIMC, VIII, s.v. Roma [E. Di Filippo Balestrazzi], n.º 271) y procedente de la ciudadromana de Basilippo (en el término de El Arahal), en un lugar muy próximo a Osuna – dehecho, es desde Hispalis la mansio anterior a Vrso recogida en el itinerarium Antoninum –. Enprincipio fue identificada como una amazona, pero realmente nos ofrece una versión demediana calidad, seguramente del siglo II d.C., que sigue el tipo más habitual de Roma enépoca imperial, el denominado como amazónico, con la túnica corta, cogida con un cingu-lum bajo los senos, de los que queda el derecho al descubierto, mientras que el casco áticocorona la cabeza (el corintio queda reservado para las representaciones de Minerva) y un bal-teus le cruza el pecho de izquierda a derecha, desde el que cuelga la espada. Más en concre-to la estatua de Basilippo se incluiría dentro del llamado tipo Nápoles-Trípoli, en que seañade un manto sobre el hombro y brazo izquierdos (LIMC, VIII, s.v. Roma [E. Di FilippoBalestrazzi], n.º 45 y 46), tal como asimismo se observa en el ejemplar – de mejor calidadde ejecución – que procede de Segobriga y debió situarse como elemento de la decoración delteatro, datada por Martín Almagro (1984-1985) a fines del siglo II d.C. – inicios del siglo IIId.C. Otra pieza, de menor tamaño, procede también de la decoración del teatro deCaesaraugusta, observándose claramente que corresponde a la misma tipología de la Romaamazónica (Escudero – Galve, 2003, p. 85, fig. 12).
530 José Beltrán Fortes
58 Un ejemplo extremo, donde se presenta el torso femenino desnudo, pero aún con el cinto que cogía el ropaje lo tene-mos, por ejemplo en un relieve del teatro de Carthago Noua que representaría a Rhea Siluia en su encuentro con Marte,según Ramallo, 1999, p. 103-116.
59 S/a, 2001, n.º 725.
Finalmente, cabe hacer referencia a otro descubrimiento realizado algo después que esta cabe-za, según se relata en el n.º 54 de El Paleto de Osuna, de 16 de agosto de 1903, donde se dice:“También han encontrado parte del cuerpo de una estatua de mujer, al parecer desnuda y conun sólo cinturón por debajo de los pechos, uno de los cuales se ve perfectamente, faltando elotro, sobre el cual debía haber, sin duda, algún objeto que le cubría y ha desaparecido. Es asi-mismo de muy buen arte”. (Salas, 2002, p. 149). ¿Podría corresponder esa somera descrip-ción al fragmento del cuerpo de la estatua de una Roma tipo amazónico, que completara lacabeza conocida? Efectivamente, este tipo dispone el seno derecho al descubierto, mientrasque el izquierdo es cubierto por la túnica. Aunque la referencia parece indicar que iba com-pletamente desnuda, se advierte que faltaba un pecho que iba cubierto, quizás por la propiatúnica, lo que justificaría la presencia de un cinturón por debajo de los senos58. Es cierto quelo normal es que se disponga un balteus terciado desde el hombro derecho por delante de lossenos, para sostener la espada en la parte izquierda, pero asimismo el cinturón bajo lossenos, más o menos visible. Por otro lado, a esta pieza deben referirse las citas de Engel yParis (1906, p. 376), cuando describen “…le torse sans tête d’une Vénus colossale, ayant unelégère bandelette au-dessous des seins…”, así como de P. Paris (1908, p. 5 = 1910, p. 152),quien sólo la refiere como “…le torse d’une belle Vénus…”. En todo caso y a pesar de eseadecuado carácter colosal del fragmento, parece raro que no fueran identificados por PierreParis los restos de una túnica, por lo que debemos pensar que se trata de un nuevo elemen-to de la estatuaria ideal ursaonense, una estatua de Venus de gran tamaño.
III.5. Pie femenino con sandalia e inscripción (lám. 17)
Otra de las fotografías59 reproduce el fragmento delantero de un pie femenino izquierdo, cal-zado con una sandalia, que presenta una hoja de hiedra entre los dedos gordo y anular y unaalta suela, moldurada en sus extremos y con una escotadura precisamente por debajo de losdos dedos antes citados. Es un típico fragmento elaborado como pieza aparte y que se acopla-ba en los frentes de los pies de la estatua femenina – sedente o de pie – saliendo normalmen-te desde el extremo inferior de la túnica. La mayor singularidad que tiene el fragmento es queen el frente del canto de la suela, en el espacio por debajo del dedo gordo se grabó una ins-cripción con letras capitales, en las que se leía BALIAR, aunque en la fotografía sólo se ven –muy incompletas – las últimas tres letras; en realidad, el trazo vertical de la I, la A completa yel refuerzo superior de la R. Pero esa lectura – en un epígrafe bien ejecutado y que estaba muybien conservado – queda atestiguada por las referencias explícitas, en primer lugar, de El Paletode Osuna, n.º 55, de 23 de agosto de 1903: “…la parte delantera de un pie perfectísimamentehecho en mármol, cuyo calzado se sujeta con una fina trenza que pasa por entre el dedo grue-so y el siguiente y viene a anudarse debajo de una hojita de yedra, y que tiene debajo de dichodedo grueso la siguiente inscripción: BALIAR…” (Salas, 2002, p. 150). Además, Engel y Paris(1906, p. 376) lo relacionan con otro fragmento escultórico de una mano que tenía una ins-cripción similar: “…un pied et une main de la statue d’un légat des Baléares; sur le semelle
531Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
José Beltrán Fortes532
de la sandale est l’inscription BALIAR, et sur la main BALIAR LEG”. No disponemos de repro-ducción de la citada mano, pero la certeza de la inscripción del pie da autenticidad a lasegunda, que era interpretada, pues, como abreviatura de un legado de las islas Baleares y –según ellos – identificaría a la estatua correspondiente como la del propio legado. En esa últi-ma hipótesis abunda posteriormente Pierre Paris (1908, p. 5 = 1910, p. 152, que refiere sólo“…les fragments trop mutilés d’une grande statue d’un Légat des Baléares…”) al considerar– como se ha dicho en su lugar correspondiente – que la cabeza ideal policletea sería el retra-to de la estatua del legado balear (Ruiz, 2004; Ruiz – Jofre, 2005). Por el contrario ya hemosdefendido recientemente (Beltrán, e.p.), que no creemos pertinente que se consignara la refe-rencia epigráfica del retratado – imposible, ya que el pie es femenino – o, en todo caso, delcomitente mediante esas inscripciones en diversas partes visibles de la estatua, cuandomediante una simple y lógica explicación de un error de lectura en el segundo caso (BALIARLEG, en vez de BALIAR FEC), se puede resolver el problema. Se trataría entonces de sendasfirmas de taller, del mismo artista que elaboró las esculturas, consignado mediante el cogno-men Baliar(icus)60 en el caso de la pieza fotografiada y mediante la fórmula más canónicaBaliar(icus) fec(it)61 en el caso de la mano, que seguramente sería de otra estatua, constitu-yendo un programa estatuario. Si pudiéramos relacionar ambos fragmentos epigráficos con
60 Sobre la Baleares en época romana, Zucca, 1998. Para documentos epigráficos; cf. Veny, 1965. Para otros testimonioshispanos que documentan el término BALIAR, Poveda, 2000.
61 Un buen paralelo hay en un similar fragmento del frente de un pie femenino calzado con sandalia, monumental – segu-ramente de una estatua de culto –, aparecido en el foro de Mevana (Bevagna), donde también se grabó en el frente dela suela de la sandalia el nombre del escultor: [---] ius. Theophilus. fec(it), según Pietrangeli, 1945.
Lámina 17. Fragmento de pie con sandalia e inscripción en el fren-te de la suela, de Osuna. Actualmente en paradero desconocido.(fot. fondo Bonsor, n.º 725, del Archivo General de Andalucía).
Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)... 533
las dos cabezas analizadas antes tendríamos el nombre de un importante artista de los ini-cios del Imperio, de origen o familia balear, pero ello no es posible.
III.6-7. Fragmento de pie calzado y dos fragmentos de un pie de mesa (lám. 18)
En la última de las fotografías62 de esta serie conservadas por Jorge Bonsor, se representan tresfragmentos escultóricos, aunque dos de ellos deben pertenecer a la misma pieza. El primeroes descrito en El Anónimo de Osuna a continuación del anterior fragmento de pie con la ins-cripción, con las siguientes palabras: “…la parte también delantera, aunque no completa deotro pie, que no es compañero del anterior ni de tanto gusto artístico, aunque está bienmodelado…” (Salas, 2002, p. 150). En efecto, aunque se trata de un pie derecho en este caso,no es evidentemente compañero del anterior, por el diverso tipo de calzado que presenta, yaque no corresponde a una sandalia femenina. No obstante, los dedos al descubierto y laancha suela del calzado remiten a un calzado militar, la caliga, que en este caso aparece deco-rada en la zona del extremo del empeine por una palmeta. Podría pensarse que estamos,pues, ante la representación de una estatua thoracata – e incluso podríamos pensar que for-mara parte de la estatua anteriormente considerada –, pero es asimismo posible que fuerauna estatua mitológica calzada con la caliga, sobre todo en función de la rica decoración queportaba. Entre otras posibilidades, también la diosa Roma llevaba calzado de este tipo.En segundo lugar, se reproducen dos fragmentos de la pata y extremo de la garra de – segu-ramente – un mismo pie leonino que tendría la función de soporte de mesa, mencionado enEl Anónimo de Osuna (n.º 53, de 9 de agosto de 1903), entre los descubrimientos del “pozo”como “…una garra de fiera…” (ibid., p. 148). Correspondería seguramente a una de lasdenominadas mesas délficas, circulares y con tres pies en forma de garra de animal, perotampoco puede descartarse que fuera de un simple monopodium63. Aunque son abundantesen contextos domésticos, asimismo una mesa de este tipo bien pudo estar situada en unespacio o edificio público.
III.8-9. Otras esculturas recuperadas en 1903. Un retrato infantil del conjunto analizadoy un torso juvenil del teatro
En los trabajos de 1903 salieron a la luz otras esculturas, pero lamentablemente de ellas sólodisponemos de las breves descripciones aportadas por los autores citados, sin documenta-ción gráfica, con dos excepciones, dos piezas que fueron afortunadamente adquiridas porJorge Bonsor y se conservan actualmente en el palacio de Luna de Mairena del Alcor. Las des-critas en El Anónimo de Osuna de las que no se conservan fotografías son las siguientes: “…lospies de una estatua…” (ibid., p. 142); “…un gran trozo de estatua de hombre. Comprende laparte delantera del tronco, o sea el pecho y el vientre y acusa, no obstante sus deterioros, unbuen trabajo artístico…” (ibid., p. 143); “…trozos más o menos grandes de esculturas demuy perfecto arte… una cabeza, un cuello como de estatua de mujer… la parte inferior de lacara de una estatua pequeña de hombre y unos pedazos de otras estatuas cuyos vestidos están
62 S/a, 2001, n.º 725.63 Un buen paralelo bético, procedente de Corduba, lo estudia Márquez, 1997, p. 73-76, lám. 4.
José Beltrán Fortes534
muy delicadamente dibujados…” (Salas, 2002, p. 148). De todas ellas no podemos aportarnada más.Por el contrario, una última pieza descrita en El Anónimo de Osuna (n.º 54 de 16 de agos-to), entre los últimos descubrimientos, permite su identificación: “…No es de menos valorla otra cabeza hallada en días anteriores y de que hicimos mención en nuestro preceden-te número, porque sobre ser también de rico mármol, la perfección de sus líneas indica seruna obra de un gran artista. Se halla completa del todo, pues sólo tiene ligerísimos des-perfectos y parece ser la obra de un niño pequeño…” (ibid., p. 149). Debe ser ésta la piezareferida por Engel y Paris (1906, p. 375): “…une petite tête virile d’assez bon style roma-no-grec, curieuse en ce que les yeux en sont à peine dessinés et modeles…”. Efectivamente,la cabeza de jovencito debe corresponder a la que se halla actualmente en los fondos delpalacio de Luna en Mairena del Alcor, de la antigua colección arqueológica de JorgeBonsor, quien debió adquirirla mediante compra. El comentario de los franceses sobre elgrabado muy sutil de los ojos puede explicar el porqué ahora los ojos presentan retalladosmodernos, aunque seguramente lo haría su propietario antes de la adquisición de Bonsor,pues está hecho de forma torpe e inexperta. Corresponde a una cabeza infantil, elaboradaen mármol blanco y en la que, el lavado actual de la superficie, acentúa cierta dulzura delrostro64 (lám. 19 a-b). A pesar de la recurrencia a aspectos estereotipados y cierta idealiza-ción nos encontramos en este caso con un evidente retrato infantil. La iconografía de rostro y
64 Medidas: 0,17 m (alt.) x 0,125 m (anch.) x 0,15 m (fondo). Mármol blanco de grano fino.
Lámina 18. Fragmento de pie femenino y dos fragmentos de pataleonina, de Osuna. Actualmente en paradero desconocido (fot.fondo Bonsor, n.º 727, del Archivo General de Andalucía).
Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)... 535
peinado remiten a la retratística infantil hispana de época julio-claudia, como se docu-menta en sendos retratos de Mérida, fechados en los inicios de ese período y en épocaclaudio-neroniana respectivamente (Nogales, 1997, n.º 14 y 24). El estilo del ejemplarursaonense se acerca más al del segundo, en que se advierte un mayor volumen e indivi-dualización de los mechones del peinado, con el que coincide además en la forma, conlargos mechones en forma de ese, que en la frente dispone el flequillo con mechones con-trapuestos a partir de una pinza central. Cómo ese modelo sigue en funcionamiento en losinicios del siglo II d.C. lo constatamos en otro retrato infantil de Castulo (Linares), datadoen esos momentos (Beltrán, en Baena – Beltrán, 2002, n.º 179). También nos encontra-mos con una producción de un taller local en el caso del retrato de Osuna, y es digno denotar una veta vertical que afecta a la piedra y se observa especialmente en la parte poste-rior de la cabeza. También en esta parte se advierte en el inicio del cuello restos de un ropa-je, que indica que la figura iba vestida, quizá correspondiente a una pequeña estatua toga-da, aunque la torsión de la cabeza a su izquierda parece muy exagerada. Sin embargo, elloparece descartar que se tratara de un retrato en forma de busto – como el más tardío deAugusta Emerita o el de Castulo, antes citados, adecuados para contextos funerarios – ypodría apuntar a que este retrato formara parte de un programa oficial en un ámbito pró-ximo al foro de la colonia ursaonense, aunque no podemos establecer por ahora una hipó-tesis para su identificación y localización.
Lámina 19. Retrato infantil de Osuna. Casa-museo de Bonsor en el castillo de Luna, en Mairena del Alcor. a: frontal; b: lateral derecho (fots. J. Beltrán).
a b
65 S/a, 2001, n.º 485. Realizada por el fotógrafo hijo de Pérez Romero, de Sevilla. El torso asimismo se reproduce en: s/a,2001, n.º 554, de hacia 1925.
66 Se trata de la estatua-retrato de niño, desnudo como un erote, en una suerte de consecratio in formam deorum, encontra-da en la “Tumba de Servilia” y datada también en época claudia, que apareció con la cabeza separada del cuerpo, peroen este caso sí casa con el torso (León, 2001, n.º 69). Quizás esta pieza le sirvió finalmente de inspiración para el mon-taje de los dos fragmentos de Osuna.
67 Cf. Bendala et alii, 2006. Corresponde a un proyecto de investigación dirigido por M. Bendala que se ha centrado en elestudio de la colección arqueológica de A. M. Huntington conservada en Nueva York.
68 No obstante, al torso debe referirse la cita del n.º 54 de El Paleto de Osuna, de 16 de agosto de 1903, que describía lasexcavaciones del teatro: “…ha hallado asimismo el cuerpo de una estatua de hombre hecha de mármol; pero nos hasido imposible ver dicha estatua, porque solicitado permiso para ello el Sr. Escacena éste se ha negado rotundamente aenseñarla.” (Salas, 2002, p. 149).
69 Medidas: 0,61 m (alt.) x 0,34 m (anch.) x 0,20 m (fondo).
Por una fotografía posterior del propio fondo Bonsor, datada entre 1920-1926 según sus edi-tores65, sabemos que este retrato coronaba en su colección un torso viril asimismo marmóreo(lám. 20), por lo que podría pensarse que se tratara de un retrato idealizado de un joven difun-to, como el que el propio Bonsor había descubierto en la necrópolis de Carmona66. Sin embar-go, ambos fragmentos no se corresponden de forma evidente, porque son de proporcionesdiversas (la cabeza es de mayores dimensiones), el cuerpo corresponde a una edad más avan-zada (un jovencito y no un niño) y, finalmente, son de dos tipos de mármol diferente, aunqueno podemos apreciar de visu el origen de ambos. No sabemos en qué momento compró Bonsorel retrato infantil, pero sí tenemos datos precisos en referencia al torso en la correspondenciaque mantuvo con el americano Archer Milton Huntington, al que Bonsor abastecía de piezasarqueológicas y artísticas para su museo de la Hispanic Society de Nueva York67. Así, en unacarta de 22 de septiembre de 1912 le dice: “En Osuna, donde estuve para ver una pintura,encontré algo diferente: un soberbio torso de mármol blanco. Fue descubierto en 1903 duran-te las excavaciones del teatro romano. Pierre Paris en su libro Promenades archeologiques, p. 151,menciona esta hermosa pieza de escultura antigua: un joli torse d’ephebe et un elegante tête defemme furent recuillas en desorde et emportre on ne [sic]. Puede que se encuentre pronto la tête defemme. El torso, está ahora aquí en el Castillo. En mi opinión quedaría muy bien colocadosobre una base de mármol negro…” (Maier, 1999b, p. 192). Todavía a fines del año, en cartade 30 de diciembre de 1912, le vuelve a referir la pieza: “Más adelante le enviaré un [sic] delantiguo torso del teatro romano de Osuna. Puede que también le envíe otra estatua y algunosfragmentos interesantes que espero conseguirle pronto.” (Maier, 1999b, p. 193.). En efecto,Pierre Paris cita la pieza en sus Promenades (Paris, 1908, p. 5 = 1910, p. 151), pero también enla memoria de sus excavaciones, como “…un torse assez élégant d’éphèbe un en marbreblanc…” (Engel – Paris, 1906, p. 375). Por otro lado, no sabemos por qué nunca le envióBonsor el torso a Huntington, sino que se quedó en su poder y – sin colocarlo sobre una basede mármol negro, como le aconsejaba al americano – lo unió a la cabeza asimismo de proce-dencia ursaonense, aunque había aparecido en las cercanas excavaciones del 1903 en el “pozo”de cuyos descubrimientos nos hemos ocupado. Debemos recordar que las excavaciones del tea-tro eran realizadas aquel año de 1903 por un tal Sr. Escacena, quien fue bastante reacio a dejarver sus descubrimientos al informante local de El Paleto de Osuna68; de todas formas los resul-tados no fueron tan brillantes como en el caso de la excavación del “pozo”.El torso corresponde en lo conservado a una estatua de mediano tamaño69 (lám. 21), a la quele falta la cabeza y las piernas desde las rodillas, así como el brazo derecho desde el codo yla mano izquierda – tiene restos de arreglos antiguos en el codo izquierdo y la pierna dere-
536 José Beltrán Fortes
Lámina 20. Cabeza y torso de efebo romano. Osuna(fot. fondo Bonsor, n.º 485, del Archivo General de
Andalucía).
Lámina 21. Torso de efebo, del teatro romano de Osuna. Casa-museo deBonsor en el castillo de Luna, en Mairena del Alcor (fot. J. Beltrán).
cha –. Está elaborada en mármol blanco, de superficie pulida, aunque presenta deterioros yalgunas manchas. Representa a un personaje juvenil, de formas adolescentes, que apoya elpeso del cuerpo sobre la pierna derecha, mientras flexionaba la izquierda, dispuesta haciadelante, en una disposición de tradición praxitélica, aunque seguramente se trata de una ree-laboración helenística. El brazo izquierdo lo flexiona por delante del cuerpo y pudo soste-ner un objeto, mientras que el derecho cae hacia abajo, conservando el arranque de un pun-tello en la parte alta del muslo derecho. La falta de la cabeza y de atributos pertinentes impi-de llevar a cabo una correcta identificación de lo que representaba, que debe ser una estatuade tema ideal o efebo, como lo llamó Bonsor, puesto que hemos de pensar que formabaparte de la decoración del teatro y descartar, por tanto, que fuera un retrato sepulcral ideali-zado de un joven, como el citado de Carmona y muchos otros. Esta estatua seguramente se elaboró en época antoniniana, con lo que desentona con las cro-nologías más antiguas de gran parte de las piezas que acabaron en el referido “pozo”, que ensu mayoría han sido datadas en época julio-claudia, pero asimismo esa diferente fecha deejecución se asocia a un distinto lugar de aparición. No obstante, no podemos desechar porese simple dato que aquel lote amortizado no hubiera formado parte de la misma decora-ción del teatro, teniendo en cuenta la importancia que adquieren los teatros en las ciudadeshispanorromanas desde época de Augusto y que se concentran en esos edificios destacadosprogramas estatuarios (Fuchs, 1987). No olvidemos que dos de las esculturas de Dea Roma
537Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)...
José Beltrán Fortes538
recuperadas de Hispania decoraron respectivamente los teatros romanos de Segobriga y deCaesaraugusta. Además, debemos tener presente que la situación del “pozo” es muy cercanaal teatro romano de Osuna. Pero, las piezas estatuarias de ese programa o, más bien, pro-gramas escultóricos – no olvidemos la vinculación estilística de las dos cabezas colosales, ola existencia de dos firmas del mismo escultor en otras tantas estatuas –, del que formabanparte, además de la cabeza ideal policlética y la cabeza de Minerva o Roma, al menos una esta-tua thoracata – o dos –, también pudieron situarse en otros espacios o edificios del ámbitoforense que se localizaba asimismo en un lugar próximo, como se dijo más arriba (cf. fig. 2).Según ha resaltado Oria (2000) para las estatuas de divinidades testimoniadas en ciudadesde la Bética, éstas se distribuían – por este orden – en templos, teatros, foros y termas. Lo queasimismo aporta la serie de estatuas recuperadas en aquellos trabajos de 1903 es algo quetradicionalmente se echaba en falta en la investigación arqueológica de una ciudad de laimportancia de Vrso, que aunque no se convirtió en capital conventual con las reformasaugústeas – como ocurrió con Astigi, capital del conuentus Astigitanus al que pertenece Vrso –debió seguir manteniendo su categoría alcanzada como colonia impulsada por César y decontrol del rico territorio de su ager (Vargas – Romo, 2002). Lógicamente a lo largo de laépoca julio-claudia, pero sobre todo en la del emperador Claudio, se datan programas esta-tuarios basados ya en el mármol y en ejemplares escultóricos que seguían las modas heleni-zantes y clasicistas impuestas en la sociedad romana a lo largo del siglo I a.C., materializan-do en el campo de la plástica el cambio social, que – bajo unos parámetros adecuados a susposibilidades y aspiraciones – asimismo se iban incorporando en las otras ciudades aún noprivilegiadas del territorio bético, como ocurría con la ciudad peregrina de Conobaria.
BIBLIOGRAFÍA
AA.VV., 1767: De’ Bronzi di Ercolano e contorni incisi con qualche spiegazione: Tomo Primo: Busto, Napoli.AA.VV., 1990: Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klassik, Mainz am Rhein.ABAD CASAL, L., 2003: “El tránsito funerario. De las formas y los ritos ibéricos a la consolida-ción de los modelos romanos”, en: ABAD CASAL, L. (Ed.), De Iberia in Hispaniam. La adapta-ción de las sociedades ibéricas a los modelos romanos, Alicante, p. 75-100.ABÁSOLO, J. A. – MARCO, F., 1995: “Tipología e iconografía en las estelas de la mitad septen-trional de la Península Ibérica”, en: BELTRÁN LLORÍS, F. (Ed.), Roma y el nacimiento de la cul-tura epigráfica en Occidente, Zaragoza, p. 327-359.ALMAGRO GORBEA, M., 1983: “Pozo Moro. El monumento orientalizante, su contexto socio-cultural y sus paralelos en la arquitectura funeraria ibérica”, MM 24, p. 178-293.ALMAGRO GORBEA, M., 1984-1985: “La Dea Roma de Segóbriga”, Zephyrus XXXVII-XXXVIII,p. 323-329.ALONSO DE LA SIERRA, J. – VENTURA MARTÍNEZ, J. J., 1987: “Excavación arqueológica deurgencia en el camino de la Farfana (Osuna, Sevilla), 1985”, Anuario Arqueológico de Andalucía.1985, Sevilla, p. 304-308.ARANEGUI GASCÓ, C., 2004: “Leones funerarios de época iberorromana. La serie asociada acabezas humanas”, en: NOGALES, T. – GONÇALVES, L. J. (Edd.), Actas de la IV Reunión sobreescultura romana en Hispania, Madrid, p. 213-227.
Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)... 539
ARIAS, P. E., 1964: Policleto, Milano.BAENA DEL ALCÁZAR, L., 1991-1992: “A propósito de uno de los athloi de Hércules: las repre-sentaciones de Atlas en la Mauritania y en la Baetica”, Mainake XIII-XIV, p. 133-138 (= Actas delII Congreso Internacional “El Estrecho de Gibraltar”, Madrid, 1997, p. 347 ss.)BAENA DEL ALCÁZAR, L. – BELTRÁN FORTES, J., 2002: Esculturas Romanas de la Provincia deJaén, Murcia. BALIL ILLANA, A., 1989: “De la escultura romano-ibérica a la escultura romano-republicana”,en: GONZÁLEZ, J. (Ed.), Estudios sobre Urso. Colonia Iulia Genetiva, Sevilla, p. 223-231.BECK, H. von – BOL, P. C. (Edd.), 1993: Polykletforschungen, Berlin.BELTRÁN FORTES, J., 1999: “Las Cabezas de San Juan (Sevilla): de Vgia a Conobaria”, Habis 30,p. 283-295.BELTRÁN FORTES, J., 2000a: “Leones de piedra de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). A pro-pósito de un nuevo ejemplar identificado”, Spal 9, p. 435-450.BELTRÁN FORTES, J., 2000b: “Mausoleos romanos de Torreparedones (Castro del Río/Baena,Córdoba): sobre la ‘Tumba de los Pompeyos’ y otro posible sepulcro monumental”, Habis 31,p. 113-136.BELTRÁN FORTES, J., 2001: “La escultura clásica en el coleccionismo erudito de Andalucía(siglos XVII-XVIII)”, en: El coleccionismo de escultura clásica en España, Madrid, p. 143-171.BELTRÁN FORTES, J. 2002: “La arquitectura funeraria en la Hispania meridional durante lossiglos II a.C.-I d.C.”, en: VAQUERIZO, D. (Ed.), Espacios y usos funerarios en el Occidente Romano,Córdoba, p. 293-328.BELTRÁN FORTES, J., 2004: “Arqueología Romana de Las Cabezas de San Juan”, en: Conobaria.Monográfico de Arqueología I, Las Cabezas de San Juan, p. 9-29.BELTRÁN FORTES, J., 2005: “Novedades de esculturas de carácter público en ciudades de laBética. Los casos de Urso y Conobaria”, en: NOGUERA CELDRÁN, J. M. (Ed.), Preactas. V Reuniónsobre Escultura Romana en Hispania, Murcia, p. 85-89.BELTRÁN FORTES, J., 2006: “Esculturas romanas de Arua (Alcolea del Río, Sevilla) conservadasen el Museo Arqueológico de Córdoba”, en: VAQUERIZO, D. – MURILLO, J. F. (Edd.), El con-cepto de lo provincial en el mundo antiguo. Homenaje a la Profesora Pilar León Alonso II, Córdoba,p. 249-258. BELTRÁN FORTES, J., e.p.: “Firma de escultor en dos inscripciones de la colonia Iulia GenetivaVrso (Osuna, Sevilla)”, en: Homenaje a A. U. Stylow.BELTRÁN FORTES, J. – BAENA DEL ALCÁZAR, L., 1995: Arquitectura funeraria romana de laColonia Salaria (Úbeda, Jaén). Ensayo de sistematización de los monumenta funerarios altoimpe-riales del alto Guadalquivir, Sevilla.BELTRÁN FORTES, J. – ESCACENA CARRASCO, J. L., 2001: “Excavación y seguimiento arqueo-lógicos en el ‘cerro Mariana’, en el casco urbano de Las Cabezas de San Juan (Sevilla)”, AnuarioArqueológico de Andalucía. 1998, Sevilla, III, p. 1014-1021.BELTRÁN FORTES, J. – ESCACENA CARRASCO, J. L. – GONZÁLEZ PARRILLA, J. M. –IZQUIERDO DE MONTES, R. – JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, A. – MORA SERRANO, B. (2005):“Proyecto: Dinámica del poblamiento romano en el ámbito del Bajo Guadalquivir. Excavaciónarqueológica en el casco urbano de las Cabezas de San Juan (Sevilla) en el año 2003”, AnuarioArqueológico de Andalucía, 2003, Sevilla, p. 78-92.BELTRÁN FORTES, J. – LOZA AZUAGA, M. L., 2005: “El ‘oso de Porcuna’. Una escultura fune-raria excepcional de la España romana”, Romula 4, 163-176.
José Beltrán Fortes540
BELTRÁN FORTES, J. – SALAS ÁLVAREZ, J., 2002: “Los Relieves de Osuna”, en: CHAVES, F.(Ed.), Urso. A la búsqueda de su pasado, Osuna, p. 235-272.BELTRÁN FORTES J. – STYLOW, A. U., 2006: “Un aspecto del culto imperial en el suroeste béti-co: el ‘puteal’ de Trigueros (Huelva), un altar dedicado a Augusto”, en: NOGALES, T. –GONZÁLEZ, J. (Edd.), 2007: Culto imperial: politica y poder. Actas del Congreso Internacional(Mérida 2006), Roma, p. 239-250.BENDALA GALÁN, M., 2000: “Panorama arqueológico de la Hispania púnica a partir de laépoca bárquida”, en: GARCÍA-BELLIDO, M. P. – CALLEGARIN, L. (Edd.), Los Cartagineses y lamonetización del Mediterráneo Occidental, Madrid, p. 75-88.BENDALA GALÁN, M. – MAIER, J. – DEL ÁLAMO, C. – PRADOS, L. – CELESTINO, S., 2006:“Archer M. Huntington y la Arqueología española”, en: BELTRÁN FORTES, J. – CACCIOTTI, B. –PALMA VENETUCCI, B. (Edd.), Arqueología, Coleccionismo y Antigüedad. España e Italia en el sigloXIX, Sevilla, p. 65-82.BOSCHUNG, D., 1989: Die Bildnisse des Caligula, Berlin.BOSCHUNG, D., 1993: “Die Bildnistypen der iulisch-claudischen Kaiserfamilie: ein kritischerForschungsbericht”, JRA 6, p. 39-78.BRUNA, F. de, 1773: “Noticia y explicación de un Monumento antiguo Romano descubiertoen la Villa de las Cabezas de San Juan, del Arzobispado de Sevilla”, Memorias Literarias de la RealAcademia Sevillana de Buenas Letras I, p. 306-315.CABALLOS RUFINO, A., 2006: El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana, Sevilla.CAMPO, M. – MORA, B., 1995: Las monedas de Malaca, Madrid.CAMPOS CARRASCO, J. M., 1989: “Análisis de la evolución espacial y urbana de Urso”, en:GONZÁLEZ, J. (Ed.), Estudios sobre Urso. Colonia Iulia Genetiva, Sevilla, p. 99-112.CANCIANI, F., 1984: “Minerva”, LIMC II, p. 1074-1109.CARO, R., 1634: Antigüedades y Principado de la Ilustrísima ciudad de Sevilla y Chorographia de suConvento Iuridico, o antigua Chancillería, Sevilla.CORTINA, I. de la, 1840: Antigüedades de Itálica, Sevilla.CORZO SÁNCHEZ, R., 1977: Osuna, de Pompeyo a César. Excavaciones en la muralla republicana,Sevilla.CRUCES BLANCO, E. (Ed.), 1991: Inventario del Archivo y Biblioteca de Jorge Bonsor, Sevilla.CHAVES TRISTÁN, F. (Ed.), 2002: Urso. A la búsqueda de su pasado, Osuna.ECK, W. – HESBERG, H. von, 2004: “Tische als Statuengräber”, RM 111, p. 143-192.EDMONSON, J. – NOGALES BASARRATE, T. – TRILLMICH, W., 2001:, Imagen y Memoria.Monumentos funerarios con retratos en la colonia Augusta Emerita, Madrid.ENGEL A. – PARIS, P., 1906: Une forteresse ibérique à Osuna (fouilles de 1903), Extrait desNouvelles Archives des Missions scientifiques XIII, Paris.ESCUDERO, F. de A. – GALVE, M. P., 2003: “El Teatro de Caesaraugusta. Espacios y formas”, en:RODÀ, I. (Ed.), El Teatro Romano. La puesta en escena, Zaragoza, p. 75-86.FAYER, C., 1976: Il culto della Dea Roma: origine e diffusione nel Impero, Pescara.FERNÁNDEZ CASANOVA, A., 1907-1909: Catálogo Monumental de España. Provincia de Sevilla,inédito (se guarda en el Instituto Diego de Velázquez, CSIC, Madrid).FERNÁNDEZ GÓMEZ, F., 1998: Las excavaciones de Italica y Don Demetrio de los Ríos a través desus escritos, Córdoba.FERNÁNDEZ-CHICARRO, C. – FERNÁNDEZ, F., 1980: Catálogo del Museo Arqueológico deSevilla II, Madrid.
Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)... 541
FLÓREZ, E., 1792: España Sagrada. Tomo X. De las Iglesias Sufraganeas Antiguas de Sevilla: Abdera,Asido, Astigi, y Cordoba, Madrid.FUCHS, M., 1987: Untersuchungen zur Austattung römischer Theater in Italien und Westprovinzendes Imperium Romanum, Mainz am Rhein.FURTWÄNGLER, A., 1964: Masterpieces of Greek Scuplture, Chicago (trad.).GARCÍA Y BELLIDO, A., 1943: La Dama de Elche y el conjunto de piezas arqueológicas reingresadasen España en 1941, Madrid.GARCÍA Y BELLIDO, A., 1960: Colonia Aelia Augusta Italica, Madrid.GARCÍA Y BELLIDO, A., 1967: “Sobre un tipo de estela funeraria de togado bajo hornacina”,AEspA 38, p. 110-120.GARRIGUET, J. A., 2001: La imagen del poder imperial en Hispania. Tipos estatuarios, Murcia.GARRIGUET, J. A., 2004: “Grupos estatuarios imperiales de la Bética: la evidencia escultórica yepigráfica”, en: NOGALES, T. – GONÇALVES, L. J. (Edd.), Actas de la IV Reunión sobre EsculturaRomana en Hispania, Madrid, p. 67-102.GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (Ed.), 1989: Estudios sobre Urso. Colonia Iulia Genetiva, Sevilla.GONZÁLEZ PARRILLA, J. M., 2001: “Escultura funeraria hispano-romana de época republica-na: el ejemplo de las damas sedentes de Las Cabezas de San Juan (Sevilla)”, Anas 14, p. 77-84.GROS, P., 2002: “Les monuments funéraires à édicule sur podium dans l’Italie du Ier s. av. J.-C.”, en: VAQUERIZO GIL, D. (Ed.), Espacios y usos funerarios en el Occidente Romano, Córdoba,I, p. 13-32.HAARLOV, B., 1977: The Half-Open Door. A Common Symbolic Motif Within Roman SepulcralSculpture, Odense.HAFNER, G., 1997: Polyklet ‘Doryphoros’, Frankfurt.HESBERG, H. von, 2006: “Die Torre del Breny – Ein monumentales Altargrab der frühenKaiserzeit”, en: VAQUERIZO, D. – MURILLO, J. F. (Edd.), El concepto de lo provincial en el mundoantiguo. Homenaje a la Profesora Pilar León Alonso, II Córdoba, p. 295-316.JIMÉNEZ DÍEZ, A., 2003: “Necrópolis de época republicana en el mediodía peninsular: “roma-nización” y sentimientos de identidad étnica”, en: VAQUERIZO GIL, D. (Ed.), Espacios y usosfunerarios en el Occidente Romano I, Córdoba, p. 217-232.KREIKENBOM, D., 1990: Bildwerke nach Polyklet, Berlin.LEÓN ALONSO, P., 1981: “Plástica ibérica e iberorromana”, en: La Baja Época de la CulturaIbérica, Madrid, p. 183-202.LEÓN ALONSO, P., 1990: “Ornamentación escultórica y monumentalización en las ciudadesde la Bética”, en: TRILLMICH, W. – ZANKER, P. (Edd.), Stadtbild und Ideologie. DieMonumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit (Madrid, 1987),München, p. 367-380.LEÓN ALONSO, P., 1993: “La incidencia del estilo provincial en retratos de la Bética”, en:NOGALES BASARRATE, T. (Ed.), Actas de la I Reunión sobre Escultura Romana en Hispania,Madrid, p. 11-22.LEÓN ALONSO, P., 1995: Esculturas de Italica, Sevilla.LEÓN ALONSO, P., 2001: Retratos Romanos de la Bética, Sevilla.LINFERT, A., 1993: “Aus Anlass neuer Repliken des Westmacottschen Epheben und desDresdner Knaben”, en: Beck, H. von – Bol, P. C. (Edd.), Polykletforschungen, Berlin, p. 141-192.LÓPEZ GARCÍA, I., 2001: La escultura en piedra ibérica y romana del taller de Urso (Osuna, Sevilla),Málaga (Tesis Doctoral inédita).
José Beltrán Fortes542
LORENZ, T., 1972: Polyklet, Wiesbaden.LOZA AZUAGA, M. L., 1998: “Consideraciones sobre algunas esculturas de Colonia PatriciaCorduba”, en: LEÓN, P. (Ed.), Colonia Patricia Corduba, una reflexión arqueológica, Córdoba,p. 259-274.MAIER ALLENDE, J., 1999a: Jorge Bonsor (1855-1930). Un Académico Correspondiente de la RealAcademia de la Historia y la Arqueología Española, Madrid.MAIER ALLENDE, J., 1999b: Epistolario de Jorge Bonsor (1886-1930), Madrid.MÁRQUEZ MORENO, C., 1997: “Artes decorativas de la Córdoba romana”, AnCord 8, p. 69-94.MÉNDEZ, F., 1780: Noticias de la vida y escritos del Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Flórez, Madrid.MORA SERRANO, B., 1991: “Una posible representación de Cayo y Lucio en la amonedaciónhispano-púnica de Malaca”, Numisma 229, p. 19-42.NEGUERUELA, I., 1990: Los monumentos escultóricos ibéricos del Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén),Madrid.NIEMEYER, H. G., 1993: “Tafel 170c”, en: HAUSCHILD, TH. – BLECH, M. – NIEMEYER, H. G. –NÜNNERICH-ASMUS, A. – KREILINGER, U., 1993: Hispania Antiqua. Denkmäler der Römerzeit,Mainz am Rhein, p. 377-378.NOGALES BASARRATE, T., 1997: El retrato privado en Augusta Emerita, Badajoz.NOGALES BASARRATE, T., 2004: “«Delle Antichità di Ercolano». Una obra emblemática en alpanorama arqueológico del siglo XVIII. Comentarios al volumen de los bustos de bronce”, en:RODRIGO ZARZOSA, C. – JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. (Coords.), Bajo la cólera del Vesubio.Testimonios de Pompeya y Herculano en la época de Carlos III (Murcia, 2004), Murcia, p. 115-151.NOGUERA CELDRÁN, J. M., 1994: La escultura romana de la provincia de Albacete (HispaniaCiterior, Conventus Carthaginensis), Albacete.NOGUERA CELDRÁN, J. M., 2003: “La escultura hispanorromana en piedra de época republi-cana”, en: ABAD CASAL, L. (Ed.), De Iberia in Hispaniam. La adaptación de las sociedades ibéricasa los modelos romanos, Alicante, p. 151-208.PARIS, P., 1908: “Promenades Archéologiques en Espagne. III. Osuna”, Bulletin Hispanique 10.PARIS, P., 1910: “V. Osuna”, Promenades Archéologiques en Espagne, Paris, p. 143-197.PENA, M. J., 2004: “La tribu Velina en Mallorca y los nombres de Palma y Pollentia”, Faventia26/2, p. 69-90.PÉREZ LÓPEZ, I., 1999: Leones romanos en Hispania, Madrid.PIETRANGELI, C., 1945: “Appunti di epigrafia Mevanate”, Epigraphica 7, p. 65-66.POLLINI, J., 1987: The Portraiture of Gaius and Lucius Caesar, New York.PONZ, A., 1792, Viage de España, tomo XVII, Madrid.POVEDA NAVARRO, A., 2000: “Societas Baliarica. Una nueva compañía minera romana enHispania”, Gerión 18, p. 193-313.QUESADA SANZ, F., 1997, El armamento ibérico. Estudio tipológico, geográfico, funcional, social ysimbólico de las armas en la cultura ibérica (siglos VI-I a.C.), Montagnac.RAMALLO ASENSIO, S. F., 1999: El programa ornamental del teatro Romano de Cartagena, Murcia.RAMALLO ASENSIO, S. F., 2003: “Los príncipes de la Familia Julio-Claudia y los inicios delculto imperial en Carthago Nova”, Mastia 2, p. 189-212.RICHTER, G. M. A., 1966: The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans, London.RODÀ DE LLANZA, I., 1997: “Los mármoles de Italica. Su comercio y origen”, en: CABALLOS,A. – LEÓN, P. (Edd.), Italica MMCC. Actas de las Jornadas del 2200 Aniversario de la Fundación deItálica (Sevilla, 1994), Sevilla, p. 155-180.
Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas de San Juan) y Vrso (Osuna)... 543
RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1995): “Las primeras manifestaciones de la escultura romana en laHispania meridional”, en: MASSO, J. – SADA, P. (Edd.), Actas de la II Reunión sobre EsculturaRomana en Hispania, Tarragona, p. 13-30.RODRÍGUEZ OLIVA, P., 2003: “Esculturas zoomorfas de época romano-republicana de la pro-vincia de Málaga”, Mainake XXV, p. 321-357.ROUILLARD, P., 1997: Antiquités de l’Espagne, Paris (con la colaboración de E. Truszkowski, S.Sievers y T. Chapa).RUIZ CECILIA, J. I., 2004: “Un hallazgo olvidado: Las esculturas romanas encontradas en el oli-var de José Postigo en 1903”, Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna 6, p. 68-71.RUIZ CECILIA, J. I. – JOFRE SERRA, C. A., 2005: “Un legat de les Balears a la Colonia genetivaIvlia. Les escultures romanes trobades el 1903 a Osuna (Sevilla)”, BVallad 61, p. 363-376.SALAS ÁLVAREZ, J., 2002, Imagen historiográfica de la antigua Vrso (Osuna, Sevilla), Sevilla.SCHRÖDER, S. F., 2004: Museo del Prado. Catálogo de la Escultura Clásica. II: Escultura mitológi-ca, Madrid.S(IN) / A(UTOR), 2001: Colección Fotográfica de Jorge Bonsor, Sevilla (Cd-rom).SINN, F. – FREYBERGER, K. S., 1996: Vatikanische Museen. Museo Gregoriano Profano exLateranense. Die Grabdenkmäler. 2. Die Ausstattung des Hateriergrabes, Mainz am Rhein.STEUBEN, H. von, 1973: Der Kanon des Polyklet, Tübingen.STYLOW, A. U., 1995: “Los inicios de la epigrafía latina en la Bética. El ejemplo de la epigrafíafuneraria”, en: BELTRÁN LLORÍS, F. (Ed.), Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica enOccidente, Zaragoza, p. 219-238.TRILLMICH, W., 1982: “Ein Kopfragment in Mérida und die Bildnisse der Agrippina Minor ausden hispanischen Provinzen”, en: Homenaje a Sáenz de Buruaga, Madrid, p. 109-121.VAQUERIZO GIL, D., 1999: La Cultura Ibérica en Córdoba. Un ensayo de síntesis, Córdoba.VARGAS JIMÉNEZ, J. M. – ROMO SALAS, A., 2002: “El territorio de Osuna en la Antigüedad”,en: CHAVES TRISTÁN, F. (Ed.), Urso. A la búsqueda de su pasado, Osuna, p. 147-186.VEDDER, U., 2001: Grabsteine mit Porträt in Augusta Emerita (Lusitania). Zur Rezeption stadtrö-mischer Sepulkralkunst in einer Provinzhaupstadt, Leidorf.VENY, C., 1965: Corpus de Inscripciones Baleáricas hasta la Dominación Árabe, Madrid.WOJCIK, M. R., 1986: La Villa dei Papiri ad Ercolano. Contributo alla ricostruzione dell’ideologiadella nobilitas tardorrepubblicana, Roma.ZANKER, P., 1974: Klassizistische Statuen, Mainz am Rhein.ZANKER, P., 1975: “Grabreliefs römischer Freigelassener”, JdI 90, p. 267-315.ZANKER, P., 1992: Augusto y el poder de las imágenes, Madrid.ZUCCA, R., 1998: Insulae Baleares, Roma.