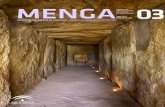La topografía de la Sedes Regia Toletana a través de su escultura monumental. (prueba imprenta)
Novedades arqueológicas de las sedes episcopales de la Bética Occidental / New archaeological...
Transcript of Novedades arqueológicas de las sedes episcopales de la Bética Occidental / New archaeological...
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
F H GBegijnhof 67 – B-2300 Turnhout (Belgium)
Tél. : +32 14 44 80 35 – Fax : +32 14 42 89 19 [email protected] – www.brepols.net
21 - 2013
Mondes ruraux en orient et en occident - ii
Revue internationale d’histoire et d’archéologie (ive- viiie s.)publiée par l’Association pour l’Antiquité Tardive
ant
iQu
itÉ
tar
diV
e21
- 20
13 antiQuitÉ tardiVeantigüedad tardía – Late antiquity
spätantike – tarda antichità
H F
La revue annuelle Antiquité tardive (Antigüedad Tardía – Late Antiquity – Spätantike – Tarda Antichità), éditée par Brepols, est une revue multilingue rédigée sous la responsabilité de l’« Association pour l’Antiquité tardive » présidée par Fr. Baratte et reconnue par le Centre national de la recherche scientifique français.Chaque numéro est centré sur un thème principal mais comporte trois autres sections : des Varia d’histoire, d’histoire du droit, d’archéologie et de philologie ; une Chronique sur des sujets ponctuels d’actualité ; un Bulletin critique réservé à des comptes rendus généralement détaillés d’ouvrages importants, suivi de Notes de lecture sous la forme de brèves fiches.Un résumé en anglais (ou en français pour les articles en anglais) précède chaque article. Antiquité Tardive est désormais accessible en ligne sur le site Périodiques de Brepols (pour plus de précisions, voir l’Éditorial 2005).
Tables des maTières eT Thèmes
Tome 20. 2012. – Mondes ruraux en Orient et en Occident IIMondes ruraux en Orient et en Occident. – 6 – le vocabulaire – J.-M. Carrié, Nommer les structures rurales entre fin de l’Antiquité et Haut Moyen
Âge : le répertoire lexical gréco-latin et ses avatars modernes (2e partie). 7 – les campagnes en périphérie de l’empire romain – A.S. Esmonde Cleary, Northern Britain in Late Antiquity ; A. Stuppner, Die ländliche Besiedlung im mittleren Donauraum von der Spätantike bis zum Frühmittel-alter ; A. Poulter, Goths on the lower Danube: their impact upon and behind the frontier. 8 – les formes de l’habitat – Cl. Negrelli, Le strutture del popolamento rurale tra IV e IX secolo in Emilia Romagna e nelle Venezie ; E. Ariño, El hábitat rural en la Península Ibérica entre finales del siglo IV y principios del VIII: un ensayo interpretativo ; M. Veikou, Settlements in the Greek countryside from 4th to 7th century: forms and patterns ; C. Duvette, avec G. Charpentier, C. Piaton, Maisons paysannes d’un village d’Apamène, Serğilla (ive-vie siècles – Massif calcaire de la Syrie du Nord) ; I. Taxel, Identifying social hierarchy through house planning in the villages of Late Antique Palestine: the case of Ḥorvat Zikhrin ; D. Mattingly, M. Sterry, V. Leitch, Fortified farms and defended villages of Late Roman and Late Antique Africa. 9 – le rôle des implantations ecclésiales – G. Cantino Wataghin, Le fondazioni ecclesiastiche nelle vicende delle aree rurali: spunti di riflessione per l’Occidente tardo antico (IV-V secolo) ; Y. Codou, L’église et l’habitat dans le Midi de la France aux ve-xe siècles ; M. A. Cau, C. Mas, Christians, peasants and shepherds: the transformation of the countryside in Late Antique Mallorca (Balearic islands). 10 – les rapports entre villes et campagnes – D. Fernandez, City and countryside in Late Antique Iberia ; F. Cantini, Aree rurali e centri urbani tra IV e VII secolo: il territorio toscano.
Varia : V. Goncalves, Aleae aut tesserae ? Les significations d’une opposition ludique dans la Rome d’Ammien Marcellin ; A. J. Kosto, The transfor-mation of hostageship in Late Antiquity ; Chr. Freu, Les salariés de la terre dans l’Antiquité tardive ; St. Del Lungo, Provincia Lucania: topografia e agrimensura in un paesaggio che cambia, dalla Tarda Antichità all’Alto Medioevo (prima parte) ; P. Grossmann, Überlegungen zum ursprünglichen Grundriss der Kirche von Orléansville (Chlef, Algeria) und ein Beitrag zur Entstehung der christichen Basilika ; S. Ordóñez Agulla, J. Sánchez Velasco, E. García Vargas, S. García-Dils de la Vega, M. A. Tabales Rodríguez, Novedades arqueologicas de las sedes episcopales de la Bética Occidental ; A. Uscatescu, Visual arts and paideia: the triumph of the theatre revisiting the Late Antique mosaic of Noheda.
Chronique : S. Ratti, Païens et chrétiens au ive siècle : points de résistance à une doxa ; B. Laszo Toth, Regards nouveaux sur le trésor de Nagyszent-miklós, à la suite d’une publication majeure.
bulletin critique de de Sylvain Destephen, Adam Kosto, Sylvain Janniard, Hendrik Dey, Maria Grazia Bajoni, Jitse Dijkstra, Liudmila Khrushkova, Jean-Louis Charlet, Antonino Metro, Jean-Pierre Coriat, Michael Whitby, Laury-Nuria André.
Tome 1, 1993. – les sarcophages d’aquitaineTome 2, 1994. – la tétrarchie (293-312) : histoire et archéo-
logie (1re partie) Tome 3, 1995. – la tétrarchie (293-312) : histoire et archéo-
logie (2e partie)Tome 4, 1996. – les églises doubles et les “familles d’églises”Tome5, 1997. – l’argenterie de l’antiquité tardiveTome 6, 1998. – les gouverneurs de provincesTome 7, 1999. – figures du pouvoir : gouverneurs et évêquesTome 8, 2000. – le de ædificiis de procope: le texte et les
réalités documentairesTome 9, 2001. – la «démocratisation de la culture» dans
l’antiquité tardiveTome 10, 2002. – l’afrique vandale et byzantine (I)
Tome 11, 2003. – l’afrique vandale et byzantine (II) Tome 12, 2004. – tissus et vêtements dans l’antiquité tardiveTome 13, 2005. – la vaisselle de bronze paélobyzantineTome 14, 2006. – économie et religion dans l’antiquité tardiveTome 15, 2007. – Jeux et spectacles dans l’antiquité tardiveTome 16, 2008. – L’époque des Théodoses Tome 18, 2010. – Lecture, livres, bibliothèquesTome 19, 2011. – Christianisation et imagesTome 20, 2012. – Mondes ruraux en Orient et en Occident (I)
En préparation :Tome 22, 2014. – L’Orient chrétien de Constantin et d’Eusèbe
de Césarée
Rappel des tomes 1 à 20 (tous disponibles) :
Couv Antard21.indd 1 19/11/2013 12:29:16
ISBN 978-2-503-55066-4
9 782503 550664
at_21_cover.indd 1 21/11/13 09:03
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013, p . 321-374
NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL
New archaeological research on the episcopal sees of western Betica
This paper presents a summary of the most recent information, some of it unpublished, resulting from archaeo-logical research in the most prominent episcopal sees in urban areas of western Andalusia, Corduba, Hispalis and Astigi. [Authors]
La Bética Occidental contó con seis obispados bien Corduba,
Egabrum, Astigi, Hispalis, Italica e Ilipla. Anteriormente, la nómina de sedes episcopales es dudosa, debido a que o no hay registro de obispos antes del Concilio III de Toledo (598 d.C.), o hay sedes episcopales que aparecen en el siglo IV y de las que nada se sabe en el VI. Este es el caso de Epagrum. Los casos tal vez más problemáticos sean los obispados de Hispalis e Italica, por la proximidad
suposición de los límites de otros circundantes. Y tenemos dudas de que el obispado italicense (como el egabrense) hubiera existido antes de mediados del siglo VI d.C. La creación ex nouo
poder está perfectamente constatada en época de Wamba1, y es muy posible que este proceder ya fuera aplicado por Leovigildo, castigando a la rebelde Sevilla – que tanto
* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto I+D+i [HAR2009-08823] “Epigraphia astigitana” del Ministerio de Economía y Competitividad, y de los Grupos de Investigación [HUM-152] y [HUM-441] de la Junta de Andalucía.
1. R. Sanz Serrano, Historia de los godos. Una epopeya histórica de Escandinavia a Toledo, Madrid, 2009, p. 319.
apoyo había ofrecido a Hermenegildo –creando una sede episcopal justo a las puertas de esta ciudad, y dotándola de
la metrópolis hispalense. Esta dinámica, que debe ser estudiada en profundidad,
unida a la falta de datos arqueológicos de tres de las sedes (Egabrum, Italica e Ilipla) nos ha hecho centrar este trabajo en los tres grandes obispados occidentales de la Bética, Corduba, Hispalis y Astigi, que coinciden, además, con las principales ciudades a nivel económico y administrativo de la región. Este hecho nos permitía, asimismo, trazar una evolución desde la ciudad romana hasta la tardoantigua.
Para ello, se ha procurado, siempre, detallar los últimos
novedades arqueológicas que permitan ofrecer una rigurosa visión de conjunto, capaz de superar antiguas construc-
marco de referencia a nivel español y europeo. La cantidad y calidad de las novedades es tal que, sin duda, se hace necesaria una recapitulación general sobre la Antigüedad Tardía de estas ciudades de la Bética.
Y desde la Universidad de Sevilla estamos intentando aportar esa nueva visión a través de un heterogéneo grupo de investigadores que, partiendo desde diferentes líneas
de estos desconocidos cuatrocientos años que abarcan desde la época constantiniana a la invasión árabe.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013322
Ciuitas
Paleotopografía, murallas y probable extensión urbana
“Sustentada sobre palos clavados en el fondo de una laguna de inestable suelo”. Así imaginaba San Isidoro (15.1.71) el aspecto de Sevilla en el momento de su fundación. Le inducía a ello una falsa etimología (Hispalishis palis: “sobre estos palos”), pero también probablemente su experiencia vital como habitante de una ciudad sometida a constantes riadas e incluso parcialmente inundada en alguna de sus partes. Y es que, en tiempo de San Isidoro, el precario equilibrio entre la ciudad y su río parecía haberse
Los estudios geomeorfológicos actuales2 demuestran, en efecto, que toda la vega baja del Guadalquivir experi-
variadas y complejas y cuyas consecuencias para la integridad de la ciudad se sustanciaron fundamental-mente en un incremento considerable del número y de la frecuencia de las inundaciones y avenidas del río. O quizás habría que decir de los ríos, pues el papel desempeñado por
de la ciudad, parece haber sido relativamente importante en este orden de cosas.
Nuestro gran desconocimiento de los límites precisos de la ciudad antigua nos obliga a hacer una prolija (y aclaratoria) introducción sobre la evolución de las áreas ocupadas históricamente en esta zona, proclive a avenidas
precisión la extensión de ciudad tardoantigua. La primitiva Spal, el primer nombre de Sevilla, se había establecido precisamente hacia el siglo IX a.C. sobre una meseta que, a salvo de inundaciones, se asomaba a ambos cauces a una altura media de 19 m s.n.m. y que se extendía desde el área hoy ocupada por San Jerónimo hasta la del Real Alcázar, a lo largo de los actuales barrios de La Macarena, San Luis y el Centro Histórico ( y ). Los taludes
los siguientes estudios: F. Borja Barrera, Mª A. Barral Muñoz, Evolución historica de la vega de Sevilla. Estudio de geoarqueología urbana, en A. Jiménez Sancho (ed.), La Catedral en la ciudad (I). Sevilla, de Astarté a San Isidoro, XII Aula Hernán Ruiz, Sevilla 2005, pp. 5-36; Mª A. Barral Muñoz, Estudio geoarqueológico de la Ciudad de Sevilla. Antropización y reconstrucción Paleográ ca durante el Holoceno reciente, Sevilla, 2009; S. Ordóñez Agulla, D. González Acuña, Colonia Romula Hispalis. Nuevas perspectivas a partir de los recientes hallazgos arqueológicos, en J. González, P. Pavón (eds.), Andalucía romana y visigoda. Ordenación y vertebración del territorio, Roma, 2009, pp. 66-68.
de esta plataforma discurrían por el Este hacia la Ronda Histórica (cauce del Tagarete [1]), por el Oeste hacia Plaza de la Encarnación [2] – Cuna/Sierpes [3] – Plaza Nueva [4] – Avenida de la Constitución [5] (cauce del Guadalquivir) y por el Sur hacia el Patio de Banderas del Alcázar [6] (confuencia entre ambos cauces).
oppidum turdetano y romano-republicano debió ocupar un espacio mucho más restringido que iría desde la Cuesta del Rosario [7] al Palacio Arzobispal [8] y desde El Salvador [9] a San Leandro/Muñoz y Pabón [10]. Resguardado por
casco urbano se extendía hacia inicios del siglo II d.C. más allá de estos límites iniciales: por el Norte hasta la actual Plaza de la Encarnación, en lo que debió suponer una ampliación del circuito murado hecha casi un siglo antes, y por el Sur, prolongado en un extenso barrio portuario extramuros, hasta las inmediaciones del Palacio de San Telmo [11]. El limite occidental de la ciudad seguía estando determinado por el cauce del río, mientras que en el oriental, un arrabal relativamente extenso y bien urbanizado parece haberse desarrollado entre San Leandro y San Esteban, una zona en la cual la cota bajaba ya bruscamente en dirección al cauce del Tagarete.
En general, todas las zonas, extramuros por encima de los 4 m s.n.m. fueron ocupadas en estos años de “expansión”, para ser abandonadas en su casi totalidad a lo largo del siglo II y con claridad ya en el III d.C. Las causas de esta contracción del área habitada de la ciudad se han señalado ya y tienen que ver con la
económica del puerto de Hispalis tras la desintegración del sistema estatal de compras de aceite bético contribuyó de forma decisiva al despoblamiento de la urbe. Hasta el punto de que el espacio habitado se contrajo hasta casi coincidir con los límites del establecimiento prerromano, si bien todo el barrio norte, surgido en época julio-claudia y que llegaba hasta el límite septentrional de la Plaza de la Encarnación, se mantuvo en uso como área residencial hasta bien entrado el siglo VI d.C. ( ).
Édi cios públicos y religiosos: la cristianizacion de la topografía urbana; probable localización del episcopium
Las crónicas islámicas de la conquista (o las que se inspiran en ellas) insisten en la existencia de dos alcazabas o pilares denominados “los dos hermanos” que consti-
preislámica y que dominarían el conjunto urbano. Se ha propuesto ver al menos en una de ellas el viejo palacio episcopal, mientras que para otros autores la segunda sería la sede del poder civil en la ciudad. En cualquier
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 323
Fig. 1 – Terraza fluvial del Guadalquivir y espacios aluviales (fuente: Borja,
Barral 2005: fig. 5)
Fig. 2 – Desplazamiento del canal principal del Baetis en época imperial
avanzada (fuente; Borja, Barral 2005: fig. 12).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013324
caso, la sede episcopal debía estar constituida por más
en su conjunto constituirían un espacio prominente que vendría a heredar las funciones representativas propias de los espacios forenses precristianos a partir de mediados del siglo V d.C., convirtiéndose en el nuevo centro neurálgico de la ciudad. Se habla por ello habitualmente de “grupos episcopales” que estaban formados por la iglesia catedralicia, el baptisterio, el palacio episcopal y el atriumsecretarium se realizaban las reuniones más importantes3. Sobre el grupo episcopal de Sevilla tenemos informa-ciones textuales dispersas4, como las actas del II Concilio de Sevilla (619 d.C.), según las cuales, este concilio habría tenido lugar “en el secretarium de la Santa Iglesia
vid. C. Godoy Fernández, Arqueología y liturgia: iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), Barcelona, 1995.
4. Mª C. Tarradellas Corominas, Topografía urbana de Sevilla durante la Antigüedad Tardía, en V Reunió d’Arqueología Cristiana Hispànica, Barcelona, 2000, pp. 279-290.
de Jerusalén”, es decir, de la Catedral Metropolitana. Por su parte, la Anthologia Hispana recoge una serie de carmina ciudad de una iglesia principal con ambón, coro, baptis-terios, sacristía y una biblioteca5.
La denominación de Santa Iglesia de Jerusalén era habitual de las sedes episcopales, mientras que una segunda iglesia, dedicada a San Vicente, es mencionada por Hidacio e Isidoro a propósito del mismo hecho, aunque sólo el segundo autor indica la advocación a la que se dedicaba el templo. El suceso en cuestión es la muerte en el templo del rey suevo Gunderico (Hist. Wand. 18) en el contexto de la toma y saqueo de la ciudad en 426 a.C. La muerte del rey, interpretada como un acto de castigo divino por el acto sacrílego, se inserta en las largas luchas entre visigodos y suevos por el control de la
del obispo metropolitano de Hispalis, verdadera autoridad
5. I. Sánchez Ramos, Arquitectura sacra de época tardía en Hispalis. Algunas re exiones, en Archivo Español de Arqueología, 82, 2009, p. 258.
Fig. 3 – Distribución de piezas y complejos edilicios en la ciudad de Sevilla (ss. IV-VIII) (fuente: Sánchez Velasco 2012: fig. 358).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 325
local en un contexto de relativa independencia de los poderes locales con respecto a los grupos germánicos que pugnaban entonces por el dominio del suelo peninsular.
La iglesia de San Vicente pudo ser, desde esta perspectiva, el episcopium de época tardorromana (siglo V d.C.)6, de ahí el interés de Gunderico por hacerse con ella en calidad de sede episcopal, mientras que la Iglesia de Santa Jerusalén, caracterizada a principios del siglo VII d.C. por las actas del II Concilio hispalense como iglesia principal, pudo ser bien la misma de San Vicente con una advocación diferente y característica de las sedes episcopales, como piensa Fernando Amores, bien la iglesia propia de una nueva sede episcopal construida muy posteriormente. De hecho, no resultó infrecuente
culto y representación, pasaran desde un lugar periférico y secundario de la ciudad, incluso extramuros, donde habrían sido fundados en los siglos IV o V d.C., a otro central en el entorno del antiguo foro o en el foro mismo, a partir del momento en el que el proceso de cristiani-zación estuviese ya bien asentado y en el que la función de los espacios forenses hubiese caído en desuso, normal-mente a partir de principios o mediados del siglo VI.
En el caso de Hispalisporque lo ignoramos casi todo sobre la ubicación de su centro o centros episcopales, aunque existen una serie de indicios de tipo indirecto que comienzan a arrojar luz al menos acerca del lugar o lugares en los que no parecen haberse ubicado, como a continuación se verá.
Uno de los espacios tradicionalmente asignados al episcopium tardoantiguo fue el Patio de Banderas del Real Alcázar, donde las excavaciones de 1976 dirigidas por Manuel Bendala e Iván Negueruela7 exhumaron los
habitación en cuyo centro se disponía lo que entonces se interpretó como una piscina baustismal recubierta de mortero impermeable (signinum) y que entre los siglos V y VIII habría sido objeto de diversas reformas para acomodarla a los cambios del rito del bautismo desde la inmersión a la simple aspersión. Bajo la supuesta piscina bautismal se disponía una fosa de 1,20 × 0,40 × 0,3 m recubierta igualmente con signinum que se interpretaba como una sepultura infantil relacionada de forma simbólica – bautismo como muerte al pecado y renacimiento a la vida de la Gracia – con la pila bautismal, hecho éste documentado en otros espacios bautismales del Occidente Cristiano. Sin embargo, la fosa ¿funeraria? documentada
6. F. Amores Carredano, La cristianización de la ciudad de Sevilla en la Tardoantigüedad, en A. Jiménez Sancho (ed.), La Catedral en la Ciudad (I). Sevilla, de Astarté a San Isidoro, XII Aula Hernán Ruiz, Sevilla, 2005, p. 151.
7. M. Bendala Galán, I. Negueruela, El baptisterio paleocristiano y visigodo de los Reales Alcázares de Sevilla, en Noticiario Arqueológico Hispánico, 10, 1980, pp. 335-379.
bajo la supuesta piscina bautismal carecía de enterramiento alguno y también de ajuar funerario, aparte de algunas agujas de hueso y de fragmentos minúsculos de vidrio.
Una revisión reciente realizada por D. González Acuña, F. J. García Fernández y E. García Vargas en 2006 en el Museo Arqueológico de Sevilla de los materiales de la intervención de 1976 arroja una cronología muy diferente a la propuesta en su momento para las distintas fases del
-cional. Los materiales cerámicos de la colmatación de esta última se remontan a la segunda mitad del siglo I o inicios del II d.C., un momento en que el rito funerario casi exclusivo era la incineración. De las tres fases de reforma de la “piscina” bautismal, la última, fechada por los excavadores en el siglo VIII, presenta materiales del tercer cuarto del siglo V d.C. Ambas fases (siglos I-II y siglo V) son las más notorias por el número y la entidad de los restos, de las documentadas en las excavaciones que desde 20098 vienen realizándose en el Patio de Banderas ( ), unas decenas de metros al Sur de la intervención de Bendala y Negueruela, donde no faltan pilas o depósitos de signinumLa primera fase corresponde a la reforma de un gran almacén portuario construido entre 50 y 25 a.C., reestruc-
ya en la segunda mitad del siglo II d.C.; la segunda, a la
con pavimento de signinum en torno al cual se desarrolla
8. M. A. Tabales Rodríguez, El subsuelo del Patio de Banderas entre los siglos IX a.C. y XIII d.C. Campañas 2009-2012, en Apuntes del Alcázar, 13, 2012, pp. 8-53.
Fig. 4 – Estructuras de cronología tardoantigua en el Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla
(fuente: M. A. Tabales Rodríguez).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013326
una serie de estancias pavimentadas con ladrillos. A pesar
punto de vista estructural y de la “calidad” constructiva, en la presencia de un área de culto en el Patio de Banderas al que pudiera asociarse un baptisterio. Y aunque algunos hallazgos descontextualizados (capiteles, cimacios…), pasados o presentes, puedan asociarse genéricamente a un ambiente litúrgico, ningún dato actual avala la existencia en la zona de un núcleo episcopal tardoantiguo, como se verá más adelante.
La otra ubicación propuesta para el episcopium de -
mente compondrían el complejo episcopal – es la actual Iglesia de El Salvador9. La propuesta tiene exclusiva-mente como base la pretendida continuidad funcional de la mezquita sevillana, fundada supuestamente sobre una antigua Iglesia Mayor y vuelta a consagrar para el culto cristiano tras la reconquista de la ciudad, esta vez como Iglesia Colegial, ya que la Catedral bajomedieval ocupó el lugar de la mezquita aljama almohade, construida en el siglo XII como mezquita del conjunto palaciego (actual Real Alcázar).
La reutilización de elementos arquitectónicos imperiales y tardoantiguos en el patio de abluciones de la Mezquita de Ibn Adabbas (actual Iglesia de El Salvador)
había construido sobre una antigua iglesia. Sin embargo, las recientes excavaciones en la iglesia del Salvador (2004-2005) realizadas como consecuencia de su proceso integral de restauración, no han ofrecido el más mínimo
anterior a la mezquita que, según la inscripción fundacional realizada sobre una columna, fue inaugurada en 829 d.C.
Es cierto que el subsuelo de la actual iglesia se encuentra muy alterado por la construcción de las criptas de la misma, pero parece poco probable que estas altera-ciones hayan destruido la totalidad de los restos anteriores a las construcciones más recientes, especialmente cuando se conservan restos de la mezquita. Otras excavaciones en la actual Plaza del Salvador aportan como resultado
documenta en los solares excavados a lo largo de la acera occidental de la calle Cuna y los de la oriental de
concebida como una construcción ex nouo abierta, como la de Córdoba cuyo modelo sigue, hacia la explanada inmediata a la orilla del río.
Sin grandes evidencias acerca de la existencia de un
del Real Alcázar ni en la del Salvador, subsiste el problema
9. F. Amores, La cristianización de la ciudad de Sevilla, cit. (n. 6), pp. 140-160.
de su ubicación, pues la categoría metropolitana de la sede y las informaciones literarias de época visigoda e islámica hacen indudable tanto su existencia como su carácter monumental. D. González Acuña ha propuesto reciente-mente que el primitivo grupo episcopal de Hispalis debió encontrarse, al menos en el siglo VI d.C. en la actual calle Mármoles (Complejo Edilicio S8)10, en área forense, donde hoy se levanta un conjunto de tres columnas de granito egipcio o granito del Foro, tradicionalmente tenidas como parte del frontal de un templo altoimperial. Con
ellos concluyente, éste autor se inclina por considerar este conjunto de columnas (a las que hay que unir las dos que actualmente se encuentran en la Alameda de Hércules [13] y que fueron llevadas allí desde su ubicación original en el siglo XVIII, y al menos otra que se habría roto en el traslado al mismo lugar) con el frontal de una gran basílica cristiana realizada con materiales arquitectónicos reutilizados de otros monumentos más antiguos, como ha hecho notar C. Marquez11. El tamaño y el porte de los restos bastan para considerar el conjunto, si se admite la datación en el siglo VI d.C. sugerida por los contextos cerámicos excavados bajo un pavimento cercano situado a la misma cota que las
ubicación central, tendría pocas opciones de ser otra cosa que la Iglesia Catedral hispalense. La idea es sugerente, aunque dado el porte de las columnas, más que en una portada monumental que situaría la Iglesia Metropolitana de Sevilla a la altura de los más conspicuos templos romanos, como San Pedro del Vaticano o San Juan de Letrán, debería pensarse en un pórtico de acceso al recinto episcopal que no necesariamente debió ser perimetral, sino que tal vez se resolvía, al estilo del cierre de los atrios de ingreso de San Lorenzo de Milán o el episcopium de Valencia12, mediante seis u ocho columnas en el eje de acceso. Se trata, con todo, de una propuesta de trabajo que descansa fundamentalmente sobre el carácter de elementos reutilizados – de acarreo – de los fustes y las basas, lo que no parece un detalle arqui-tectónico muy “clásico”. De todos modos, hay que seguir investigando la cuestión y procurar nuevas intervenciones arqueológicas en la zona.
10. D. González Acuña, Forma Vrbis Hispalensis, Sevilla, 2011. A partir de este momento, usaremos la expresión Complejo Edilicio para referirnos a los lugares donde se han hallado estructuras susceptibles
compuesta por la inicial de la provincia actual a la que corresponde
es el usado en J. Sánchez Velasco, Arquitectura y Poder en la Bética Occidental entre los siglos IV y VIII d. C. La Cristianización de las ciudades y del territorio, Sevilla, Tesis Doctoral inédita, 2012.
11. C. Márquez Romero, Los restos romanos de la calle Mármoles en Sevilla, en Romula, 2, 2003, pp. 127- 148.
12. J. Sánchez Velasco, Arquitectura y Poder, cit. (n. 10), pp. 512-518.
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 327
Espacios domésticos y calles; el barrio comercial de la Antigüedad Tardía de La Encarnación
Cuando se imagina a toda una “aristocracia” episcopal como poder central y elite social de una ciudad, pocas veces se añade que este ejercicio del poder local debe estar sustentado en un control económico también centra-lizado, auténtica base material de las políticas de prestigio (que incluyen las “obras públicas”). Es evidente que la base material de las clases dominantes de la sociedad tardoantigua era, como resultaba habitual, la propiedad de la tierra y el control de las rentas que de ellas procedían.
a la misma y someter a control sus negocios. Una forma habitual de mantener bajo vigilancia a los comerciantes
a jurisdicción propia. En época tardoantigua este recinto es el cataplus. La legislación visigoda recoge la existencia de un derecho especial y de magistrados propios de los comerciantes para regular las relaciones entre ellos y con el poder ciudadano.
Sabemos por las Vidas de los Padres de Mérida que en esta ciudad las relaciones del obispo con los comer-
la temporada de navegación mediante una ceremonia de recepción de los representantes comerciales en el atrium del palacio arzobispal. En Sevilla, tenemos noticias dispersas de la llegada de naues transmarinas proce-dentes de Cartago (Túnez) o de Oriente que además de mercancías transmitían noticias de tierras lejanas13. Y probablemente fueran recibidas estas delegaciones como lo eran en Mérida, con una ceremonia que no sólo establecía la legalidad de las relaciones comerciales, sino también sus condiciones y designaba los lugares de mercado. Un indicio de este orden de cosas puede ser el hecho de que la Arqueología documente no una distri-bución más o menos regular de estos objetos de lujo, o al menos de los que han llegado hasta nosotros, sino más bien una concentración de los mismos en un punto concreto del espacio urbano, seguramente cercano al lugar de comercio o mercado regulado. Este lugar es la Plaza de la Encarnación, en el entorno de cuya Casa del Sigma se acumulan los testimonios de las importaciones de ánforas de vino de Gaza, de Antioquía o de Chipre, de conte-nedores de ungüentos de Éfeso o de mesas de mármol de Paros. En pocos lugares de la ciudad se repite este panorama. Hasta el punto de que se interpreta la suntuosa Casa del Sigma como residencia de un mercader, lo que ayuda a explicar el “sórdido” entorno en el que se alza,
13. S. Ordóñez Agulla, El puerto romano de Hispalis, en G. Pascual Berlanga, J. Pérez Ballester (eds.), Puertos uviales antiguos: ciudad, desarrollo e infraestructuras, Valencia, 2003, p. 64.
que parece corresponder a una zona artesanal y comercial relacionada con un lugar de embarque en el río que en este momento discurría por el entorno de la Plaza del Duque, a unas escasas centenas de metros.
ciudad – Avenida de Roma [14], Puerta de Jerez [15], Avenida de la Constitución – se encontraban abando-nadas, como se ha señalado, quizás ya desde mediados del siglo II d.C. A lo largo de la segunda mitad del siglo II y todo el III, el área portuaria parece haberse restringido a la zona de la ciudad al Norte de la Catedral actual, en especial al entorno de la calle Francos, donde
de forma parcial ha sido interpretado como pertene-ciente a las instalaciones portuarias de esta época. Este es un puerto annonario, es decir, controlado esencial-mente por la Annonade primera necesidad – trigo y aceite, esencialmente – para el abastecimiento de la ciudad de Roma y de las tropas en las fronteras europeas. Es un puerto “estata-
dada la reducción en él de los negocios “privados”. Tras la descomposición del sistema annonario hacia 260 d.C., al menos tal y como estaba concebido hasta entonces, el puerto “estatal” también desaparece y ve reducida de nuevo seguramente su extensión. Las excavaciones en
comercial similar al que se desarrollaba en el mismo lugar en época tardorrepublicana y tempranoimperial ni al que se atisba en época tardoantigua en la Plaza de la
porte como los que ocuparon ésta área en los años de la República tardía y del primer siglo y medio del Imperio. Más al Norte, hasta llegar a La Encarnación no existen tampoco evidencias de un comercio activo. En la calle Cuna, la estabilización del cauce del río no se recupera, tras la reactivación del régimen de inundaciones desde
esta época se levantaba en la calle Goyeneta [16] un
suntuarios reutilizados, en un entorno muy próximo a la Encarnación y tal vez relacionado, como la Casa del Sigma, con el mundo comercial – aunque en este caso no hay evidencias tan claras –. Sea esto correcto o no, lo cierto es que en el entorno de Villasís-Encarnación, donde excavaciones antiguas parecen documentar un lienzo de muralla perpendicualr al cauce del río y que vendría a cerrar con el tramo documentado en el lado septentrional del solar excavado de Metrosol-Parasol (La Encarnación), puede suponerse una especialización en actividades comerciales que cuadraría bastante
en este caso no por la Annona imperial, sino por la administración ciudadana civil o religiosa. Es probable que fuera para los pagos menores relacionados con la
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013328
Fig. 5 – Plaza de la Encarnación, Sevilla. Estructuras domésticas, s. V d.C. (cortesía F. Amores Carredano y D. González Acuña).
Fig. 6 – Plaza de la Encarnación, Sevilla. Casa del Sigma en proceso de excavación (fuente: D. González Acuña).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 329
actividad portuaria, o con las compras cotidianas en otros mercados igualmente controlados por las autori-dades ciudadanas, para los que se acuñaran las pequeñas monedas de bronce que llevan el monograma SPL, desarrollado habitualmente como Ispali, adaptación tardoantigua del nombre clásico de la ciudad.
Las transformaciones sufridas por la vieja Hispalis después de su momento de máxima expansión en época antonina temprana no se limitaron, con todo, a
concepto mismo del espacio urbano y de su uso sufrió
proceso quizás tan poderoso como el de la reactivación
Éste no debe imaginarse como una consecuencia simple del abandono de los espacios cívicos de época clásica, de la consagración de iglesias, de la construcción de un grupo episcopal o la de cristianización de los cementerios, sino que fue el conjunto de las relaciones sociales el que sufrió una profunda transformación como consecuencia del cambio religioso, lo que sin duda debió plasmarse en la emergencia de nuevos patrones de circulación y de uso del espacio urbano.
Uno de los rasgos más evidentes de estas profundas
pérdida de la continuidad de la trama urbana. Recientes excavaciones en varios sectores de la ciudad ponen en evidencia la existencia de áreas en ruinas y sin uso residencial o público en el interior mismo del casco urbano en momentos relativamente avanzados de la Antigüedad Tardía. Así, las excavaciones de la Plaza de la Encarnación14 muestran en el extremo septentrional del espacio intramuros un patrón de desarrollo urbano que se caracteriza por la agregación de la propiedad inmobiliaria en pocas manos; hasta el punto de que hacia inicios del siglo V d.C. tan sólo tres viviendas y tres
m2 ): la Casa de la Columna y el llamado Hospitiumlas casas de los Acantos Espinosos y del Sectile, junto a una vivienda comunitaria y el llamado Hospitium de los Pájaros al Norte. La mayoría de estas construcciones dejó de ser habitada hacia mediados de esta misma centuria para acabar en ruinas y, al menos en la mitad Sur del solar, sepultadas por una enorme acumulación de cenizas procedentes de la actividad de un taller de vidrio situado
Encarnación) y la iglesia de la Anunciación [17]. Durante
14. F. Amores Carredano, D. González Acuña, V fase de intervención arqueológica en el Mercado de la Encarnación (Sevilla). Contextos tardoantiguos, en Anuario Arqueológico de Andalucía 2003, III.2. Actividades de Urgencia, 2006, pp. 197-206; D. González Acuña, Forma Vrbis Hispalensis, cit. (n. 10), pp. 372-391.
más de cincuenta años, entre 450 y 525 d.C. ca., sólo la Casa del Sectile y una nueva construcción, la Casa del Sigma ( ), siguieron en funcionamiento. Esta última es la mejor conservada y, por tanto, la mejor conocida. Se
triclinio absidado (stibadion) que englobaba en su fábrica los restos de las anteriores Casa del Sectile y Hospitium de los Pájaros y que continuará en uso compartiendo el espacio urbano con las ruinas de las casas meridionales y los vertidos del cercano horno, en medio de un paisaje urbano ruinoso muy diferente del propio de la zona en la fase anterior.
Por su parte, las excavaciones de una cisterna pública de almacenamiento y probablemente redistribución de agua en la actual Plaza de la Pescadería [18], documentan la pérdida de uso público de esta estructura hidráulica, un fenómeno éste de la desintegración del servicio público relacionado con el abastecimiento y evacuación de aguas recurrente a partir del siglo V d.C. en las ciudades hispanas ( ). Construida a inicios del siglo II d.C., la cisterna, fuera de servicio, será empleada como infravivienda en un momento indeterminado de la Antigüedad Tardía y acabará colmatada parcialmente y abandonada hacia
Fig. 7 – Plaza de la Pescadería, Sevilla. Cisterna con estructuras tardoantiguas en su interior
(fuente: D. González Acuña).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013330
mediados del siglo VI, según se deduce de la cerámica de importación africana y oriental documentada en los vertidos de su relleno de amortización. Tras la colma-tación de la cisterna, la zona continuó sin reurbanizar hasta época almohade, momento en el que se produce el colapso total de las bóvedas de cubrición, el saqueo de los ladrillos de los muros de sus tres naves y el aterra-
urbana tan céntrica en el entorno de la futura mezquita aljama de Ibn Adabbas abandonada y en ruinas desde el siglo VI al menos hasta bien entrada la época islámica – más de quinientos años –, lo que permite hacerse una idea del carácter discontinuo e irregular del parcelario urbano construido que parece caracterizar a la ciudad tardoantigua y paleoandalusí incluso en sus áreas urbanas más céntricas.
Es probable que el desarrollo diferencial del plano urbano entre áreas construidas y áreas abandonadas esté relacionado en la ciudad de Sevilla, como en muchas otras, con el surgimiento, como hacíamos notar más arriba, de un modelo de ciudad “cristianizado” en el que los puntos de referencia y de identidad urbanas sean unas cuantas “islas” de urbanización en medio de parcelario desectructurado, herencia de tiempos anteriores. Estos “puntos fuertes” o zonas de “atracción urbanística” pueden imaginarse como áreas urbanas con un alto contenido simbólico (cristiano) unidas entre sí no a través de tramas urbanas de tipo extenso, sino mediante lazos prioritarios de comunicación de tipo lineal: de itinerarios15.
Finalmente, intramuros parecen situarse las tumbas, en su mayoría inhumaciones simples, detectadas en intervenciones recientes en las calles Alemanes [19], Argote de Molina [20] y Segovias [21]16, que parecen definir una concentración de sepulturas relativamente tardías (segunda mitad del siglo V-siglo VI d.C. las que se han podido fechar con un mínimo de garantías) en el entorno de la calle Abades [22], lo que ha sido aducido como argumento a favor de la existencia de un centro religioso de importancia en las inmediaciones de calle Mármoles para una época que es la de la aparición en las ciudades de Occidente de los cemen-terios intraurbanos.
15. Uno de estos “itinerarios”, ocuparía la antigua Via Augusta, con
estructuras de la c/ Mármoles – ¿posible episcopium? – y el complejo edilicio suburbial recientemente hallado en el Patio de Banderas – ¿un monasterio con área de necrópolis? –, vid. J. Sánchez Velasco, Arquitectura y Poder, cit. (n. 10), pp. 785-789.
16. E. García Vargas, Sevilla Tardoantigua. Diez años después (2000-2010), en J. Beltrán Fortes, O. Rodríguez Gutiérrez (eds.), Hispaniae Vrbes, Sevilla, 2012, p. 916.
Suburbium
Vias de acceso y necrópolis
Los escasísimos elementos de juicio con que con tamos17 en la actualidad para proponer una imagen urbana de la Hispalis tardoantigua tienen, no obstante, la virtud de dibujar con fuerza dos espacios potencialmente asimilables a otros tantos “puntos fuertes” de la ciudad: su episcopio o grupo episcopal, que debía incluir la Iglesia Catedral, y el cementerio martirial que extramuros de la ciudad podría haber generado la urbanización del arrabal septentrional. Este último fenómeno, observable en otras grandes ciudades hispanas del momento como Tarraco (Tarragona: necrópolis y conjunto edilicio del Francolí) y Emerita (Mérida: martyrium de Santa Eulalia y necrópolis y xenodochium u hospital de peregrinos asociados), donde es bastante más “visible” que en Hispalis, supone la ruptura de la dualidad intramuros/extramuros a favor de un nuevo concepto de las relaciones espaciales que ya no es “extensivo” sino lineal (supra). Es decir, que se formalizan mediante itinerarios axiales entre elementos de poder, prestigio y memoria, relaciones – axiales o lineales – esceni-
los lugares de la memoria enlazándolos y creando una identidad cristiana cuya lógica es diferente a la ofrecida por la mentalidad cívica inmediatamente anterior. Una dedicación religiosa, tal vez como monasterio suburbano,
Alcázar, subrayaría el carácter lineal de los tránsitos, alargando hacia el Sur un recorrido (necrópolis-conjunto episcopal-cenobio extramuros) que vendría a coincidir con el de la vieja Via Augusta a su paso por la ciudad.
Para un orden de relaciones de este tipo es relativa-mente indiferente – o al menos “asumible” – la existencia de áreas vacías o en ruinas en el interior del casco urbano que hemos señalado más arriba, pues el espacio no se concibe fundamentalmente como un parcelario comple-tamente ocupado, a la manera que nos imaginamos hoy también el aspecto de una ciudad actual, sino como una serie de conjuntos o grupos de construcciones enlazadas entre sí por razones ideológicas o religiosas que son también, cómo no, económicas.
17. Para una visión de conjunto de las áreas extramuros de la Sevilla romana siguen siendo imprescindibles los trabajos de A. Rodríguez Azogue, A. Fernández Flores, La ciudad fuera de la ciudad. En torno a Hispalis extramuros, en A. Jiménez Sancho (ed.), La Catedral en la ciudad (I). Sevilla, de Astarté a San Isidoro. XII Aula Hernán Ruiz, Sevilla, 2005, pp. 161-189; O. Rodríguez Gutiérrez, En Sevilla hay que morir. Panorama funerario de la Hispalis romana a través de las evidencias materiales, en A. Jiménez Sancho (ed.), La Catedral en la ciudad (III). Los caños y los difuntos, XIV Aula Hernán Ruiz, Sevilla, 2007, pp. 140-186, éste último dedicado en exclusiva a las necrópolis hispalenses.
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 331
Espacios construidos: la cristianización de la periferia; el probable martyrium de las santas Justa y Ru na y un eventual monasterio al Sur.
Una tercera iglesia referida18 por las fuentes islámicas es la llamada Kanisat Rubinaerigida en honor de una de las hermanas mártires patronas
284 d.C. Ubicada extramuros de Hispalis, en época visigoda se habría constituido junto a esta ermita de Santa
haber servido de residencia temporal del gobernador de la ciudad Abd al-Aziz ibn Musa ibn Nusair.
en el llamado Campo de los Mártires o Prado de Santa Justa, en las inmediaciones de la puerta del Sol y junto al
ciudad, entre el actual convento de Capuchinos-Puerta de Córdoba [23] y el Convento de la Trinidad-Puerta del Sol [24]. Así, en uno de los patios del colegio salesiano [25] se conservan y veneran las llamadas “Sagradas Cárceles”, un subterráneo – probablemente un mausoleo – con forma de cruz en cuyo interior sufrieron supuestamente prisión y tortura las santas hermanas y en el que habría muerto Justa, lo que refuerza la idea de que toda esta zona periurbana en el entorno de la vía de Córdoba estuvo dedicada a la memoria de las Santas Patronas.
Los elementos anacrónicos son muchos, sin embargo, en toda esta argumentación. En primer lugar, las puertas del Sol y de Córdoba, la primera a la entrada de la calle Sol, frente al Beaterio de las monjas Trinitarias y la segunda, aún en pie, embutida en la nave de la iglesia de San Hermenegildo, frente al convento de Capuchinos, son puertas de la muralla islámica – s. XII – y no de la romana que se desarrollaba varios cientos de metros más al interior y cuyo acceso más cercano debió situarse en el entorno de la iglesia actual de Santa Catalina [26]. En segundo lugar, la memoria de las Santas no ha pervivido de manera ininterrumpida desde su martirio a la actualidad, sino que en época andalusí parece haberse perdido totalmente. Hasta el punto de que la embajada castellano-leonesa autorizada en tiempos de al-Mutamid (1063) a buscar y a trasladar los restos de Santa Justa a territorio cristiano debió cambiar de idea sobre la marcha y contentarse con volverse con las reliquias de San Isidoro, pues no consiguieron encontrar el lugar donde las Patronas estaban sepultadas. En 1313 se tiene por primera vez noticias de una Yglesia de Santa
18. Una completa historia del lugar, con referencia a todos los datos Sevilla
Tardoantigua, cit. (n. 16), pp. 881-925.
Yusta e Santa Ru na por un documento que menciona unas huertas ubicadas en este paraje y que parecen ser las mismas señaladas en un documento de 1275 como situadas en el entorno de la Puerta del Sol. Esta iglesia puede ser la ermita suburbana que Höfnagel dibuja en su vista de Sevilla junto al lugar – Puerta de Córdoba – donde se alzaría luego el convento de Capuchinos, con lo que es evidente que entre los siglos XIV y XVI toda esta zona septentrional extramuros de Sevilla se ponía ¿de nuevo? en relación directa con la memoria del martirio y sepultura de las Santas Patronas.
El único testimonio arqueológico de una posible dedicación “martirial” de toda esta zona es la extensa necrópolis excavada hace tan sólo unos años en varios
con la Ronda de María Auxiliadora, y que denominamos ( ). Aunque se trata de un
cementerio pre-cristiano, cuyas tumbas más antiguas datan del siglo I a.C., muchas de las sepulturas documen-tadas corresponderían a la fase tardía del camposanto19, al menos aparentemente20. Una de las inscripciones funerarias halladas en la necrópolis corresponde al diácono más antiguo conocido, un tal Ciprianus, que fue Lector Ecclesiae Hispalensis y murió en 544 d.C.21, mientras que la tipología de los sepulcros y monumentos funerarios, sin ser exclusiva de ambientes funerarios cristianos, sí es la habitual en los cementerios confesio-nales desde el siglo V d.C. al menos.
Lo habitual fue que las tumbas de los mártires – martyria – actuasen como centros de atracción litúrgica y festiva sancionados con la construcción de ermitas, iglesias y conventos en torno a los cuales y al lugar de sepultura de los santos se desarrollaban extensos cemen-
en proximidad del mártir – ad sanctum/am –. Nada, salvo una tradición relativamente reciente, autoriza a suponer que este cementerio de la Carretera de Carmona de Sevilla constituya una de las áreas cementeriales del complejo
fuerza de la tradición, es quizás razonable suponerlo de este modo. En cualquier caso, la Kanisat Rubina está
habría sufrido martirio, siendo las “sagradas cárceles” una localización pasional probablemente apócrifa.
19. Mª C. Barragán Valencia, La necrópolis tardoantigua de la Carretera de Carmona (Hispalis), Sevilla, 2010.
20. Sobre los problemas de datación e interpretativos de la necrópolis de la Carretera de Carmona y su publicación, vid. J. Sánchez Velasco, Reseña a m. C. Barragán Valencia, La necrópolis tardoantigua de la Carretera de Carmona (Hispalis), Sevilla, 2010, en Habis, 42, 2011, pp. 370-375.
21. S. Ordóñez Agulla, Inscripciones procedentes de la necrópolis de la Carretera de Carmona (Sevilla), en Romula, 4, 2005, pp. 245-274; HEp AE, 2005, 809.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013332
La necrópolis tardía de la zona nororiental22 de la ciudad no es la única que se conoce ( ), aunque sí la más grande probablemente, pues se prolongaba por el Norte hasta La Corza [27] y por el Sur hasta la zona de Osario – enterramientos de los siglos IV-VI en la calle Azafrán [28] – y más allá, con la misma cronología, hasta Matahacas [29], donde las sepulturas tardías
22. E. García Vargas, Sevilla Tardoantigua, cit. (n. 16), pp. 913-915.
altoimperiales, lo mismo que sucede en la cercana calle Gallos-Butrón [30]. Incluso las sepulturas de los siglos IV y V d.C. del convento de San Agustín [31], ya más al E, pueden pertenecer a esta misma área de enterramientos, aunque realmente se tiene la impresión de que más que extensas necrópolis circundando la ciudad se trata de concentraciones de sepulturas más o menos dispersas en una misma área dedicada a uso funerario.
de sepulturas tardoantiguas de tipología simple que se
Fig. 8 – Carretera de Carmona. Plano de distribución de los enterramientos (fuente: Barragán 2010: p. 58 fig. 32).
Fig. 9 – Necrópolis de la Carretera de Carmona. Tumba 17 con cubierta de opus signinum (fuente: Barragán 2010: p. 140).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 333
documenta en torno a la Calle San Luis [32] en lo que parece delinearse como una de las necrópolis históricas de la ciudad, con documentación de tumbas del siglo IV también en las calles adyacentes a este gran eje viario – Arrayán y Virgen del Carmen Doloroso [33].
Muy esperanzadores son los recientes datos que están apareciendo en las excavaciones del Patio de Banderas ( ), que como hemos comentado más arriba, ha sido la ubicación elegida por la historiografía tradicional para la localización del episcopium hispalense. Los principales defensores actuales de esta hipótesis que ubica un baptisterio octogonal y el grupo episcopal hispalense en el entorno de la actual catedral23, se basan en la interpretación de algunas fuentes, en la presencia de una estructura hidráulica considerada como un baptis-terio, en una inscripción muy polémica – la asignada a Honorato – y en la presencia más o menos cercana de una serie de tumbas halladas en el Archivo de Indias, así como en la falta de datos arqueológicos para ubicar este complejo en el foro de la ciudad. Ya vimos más arriba que
y de la estructura adolece de insuperables trabas. En el estado actual del conocimiento sobre el rito bautismal, los baptisterios y, en particular, los hispanos, resulta del
el Patio de Banderas como un baptisterio: encerrado en una pequeña habitación, se le adosa en un momento muy posterior un muro del que apenas sabemos y que forma una habitación rectangular, que no tiene continuidad ni a Este ni a Oeste. En realidad todo parece indicar que podría tratarse de un depósito como los usados para almacenar y/o decantar aceite24, y no una instalación litúrgica cuyo uso ritual es prácticamente imposible, y para la que no existen paralelos, ni tan siquiera lejanos.
23. J. Mª Gurt Esparraguera, I. Sánchez Ramos, Las ciudades hispanas durante la antigüedad tardía: una lectura arqueológica, en Zona Arqueológica, 9, 2008, pp. 183-202; I. Sánchez Ramos, Arquitectura sacra de época tardía en Hispalis. Algunas re exiones, en Archivo Español de Arqueología, 82, 2009, pp. 255-274; Mª C. Barragán Valencia, La necrópolis tardoantigua de la Carretera de Carmona (Hispalis), Sevilla, 2010; J. Mª Gurt Esparraguera, I. Sánchez Ramos, Episcopal groups in Hispania, en Oxford Journal of Archaeology, 30, 2011, pp. 273-298; I. Sánchez Ramos, Las ciudades de la Bética en la Antigüedad tardía, en AnTard, 18, 2011, pp. 243-276.
24. Existen muchos ejemplos en la Bética de este tipo de lacus, pero
usos más comunes, que sería la decantación de aceite. En concreto, en Almedinilla, una estructura casi idéntica a la sevillana fue restaurada y, aprovechando ese proceso, se pudo practicar una cromatografía de gases a dos muestras del signinum, una de la base y otra de la pared, en la Unidad de Espectrometría de Masas del CSIC, en Granada, que determinó su uso como contenedor de aceite. Los datos pueden consultarse en I. Muñiz Jaén, Actividad arqueológica puntual en la villa romana de “El Ruedo”, Almedinilla, Córdoba. 2002-2003: el nymphaeum y el culto a las ninfas en un ambiente aristocrático, en J. Aranda, J. Cosano, J. Criado (eds.), Almedinilla. Arqueología, Historia y Heráldica, Córdoba, 2007, pp. 15-44.
y su contexto arqueológico, prácticamente en la orilla del Guadalquivir de época tardoantigua, es más lógico pensar, igualmente, en una pileta para actividades artesanales. Su propia morfología, comparada con una auténtica piscina bautismal octogonal (Egara), deja apreciar lo complejo que sería asumir interpretaciones litúrgicas.
La existencia de tumbas, ya sean intraurbanas o
contextualizar, la presencia y/o vinculación a una iglesia, y ejemplos hay muchos, como es el caso de Córdoba, por citar uno relativamente cercano, donde existen tumbas de época visigoda en el espacio amortizado de los accesos al que fuera teatro romano de la ciudad, convertido en vertedero. No digamos dispersas en amplias zonas de necrópolis extraurbanas.
En conclusión, y teniendo en cuenta que, como se ha demostrado arqueológicamente25, la inscripción atribuida
el texto es de Época Moderna, aunque el soporte sí es de época visigoda –, y que la zona se ubicaría en un área dominada por el Guadalquivir, habría que concluir que la hipótesis tradicional que ubica en esta zona la sede episcopal hispalense carece de fundamento.
No se puede atribuir, al menos de momento, una función clara a estas construcciones, pero no se puede dejar de argumentar la presencia de una serie de hallazgos en el entorno y en la misma excavación que apuntan hacia su pertenencia a un posible conjunto monástico: a/ su más que posible ubicación periférica y suburbana (como muchos otros monasterios26) vinculada a la salida Sur de la vía Augusta de la ciudad de Hispalis; b/ su edilicia, relativamente pobre y de reutilización ( ), pero contundente y monumental, donde la rampa y el suelo de losas de barro ( ) podrían estar relacionados con algún tipo de actividad artesanal o comercial relacionada con el cercano río – cuyo cauce estaría situado a escasos metros del lugar –; c/ la localización de un posible loculus para reliquias en lo que parece ser la base de asiento de un ara de altar; d/ una base de mármol rosáceo con cuatro huecos regulares cuya tipología responde a una posible mensa secundaria de usos litúrgicos ( ),
27. A estas evidencias habría que unir la existencia de una serie de tumbas, halladas en el Archivo de Indias [34],
25. J. Sánchez Velasco, Pruebas arqueológicas de la falsedad de la inscripción IHC 65. La necesaria simbiosis entre epigrafía y arqueología para el conocimiento de la antigüedad tardía en la Bética, en Veleia, 29, 2012, pp. 55-70.
26. L. A. García Moreno, Los monjes y monasterios en las ciudades de las Españas tardorromanas y visigodas, en Habis, 24, 1993, pp. 179-192; F. J. Moreno Martín, La arquitectura monástica hispana entre la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media, Oxford, 2011.
27. E. Chalkia, Le mense paleocristiane. Tipologia e funzioni delle mense secondarie nel culto paleocristiano, Città del Vaticano, 1991.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013334
que con poco margen de duda estarían asociadas a estos complejos monásticos, de gran extensión y compuestos
habitacionales. De hecho, lo que sabemos del hallazgo del soporte de la inscripción de Honorato es que “siempre” estuvo en los Reales Alcázares, lo que indicaría posible-mente que allí fue hallada y que allí se conservaba, como objeto extraño, de coleccionismo. Y pensamos que este tipo de piezas tienen su explicación en el contexto de un templo cristiano, ya sea dentro o en su inmediata periferia, asociado a grandes mausoleos.
Para hacernos una idea de a qué tipo de complejos nos estamos enfrentando, para poner en contexto lo poco
acudir a lugares como la zona extramuros excavada en torno al Francolí, en Tarragona28: un complejo martirial y otro monástico, complementarios, se articulan entorno al suburbio que jalona la vía que comunica la capital de la Tarraconense con Pamplona, y donde podemos encontrar, ocupando varias hectáreas, hasta tres basílicas,
28. J. López Vilar, Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós, Tarragona, 2006; J. López Vilar, El santuari paleocristià dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi en el suburbi de Tàrraco, en J. M. Gavalda, A. Muñoz, A. Puig, Pau, Fructuós i el Cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII), Tarragona, 2010, pp. 351-379.
Fig. 10 – Patio de Banderas del Real Alcázar. Detalle de estructuras tardoantiguas (fuente: M. A. Tabales Rodríguez).
Fig. 11 – Patio de Banderas del Real Alcázar. Estructuras de carácter funcional (fuente: M. A. Tabales Rodríguez).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 335
veinte mausoleos, varias domus, una cisterna gigante y numerosos centros productivos relacionados con el cercano puerto tarraconense.
Este tipo de complejos, donde se unen necrópolis,
funcional se encuentran también en Mérida, donde recientes estudios interpretan la conexión entre la gran basílica martirial de Santa Eulalia con una importante necrópolis y el posible xenodochium (hospital) para peregrinos, todo situado en un radio de unos 300 m29.
Peor conocido, con una secuencia arqueológica menor, pero con abundantes noticias históricas y una sólida tradición conservada es el posible monasterio de La Roqueta, vinculado al lugar de enterramiento del mártir San Vicente, con una basílica donde se le rendía culto30. Situado en el suburbio de Valentia y a los pies de la Vía Augusta, contó con una importante comunidad de monjes hasta el siglo XII.
El hallazgo reciente en el sector meridional de la ciudad, con motivo de las obras de rehabilitación del Palacio de San Telmo, de un mausoleo tardoantiguo,
cronológicamente muy avanzados. Presenta planta rectangular, con dos arcosolia en su interior preparados
29. F. J. Moreno Martín, La arquitectura monástica, cit. (n. 26), pp. 189-190.
30. Ibidem, pp. 192-193.
para recibir un sarcófago cada uno31. Sólo se documentó conservado uno de ellos, asociado a una lauda sepulcral del siglo VI que, sin embargo, parece reutilizada, lo que
VI o comienzos del VII d.C. En las excavaciones de Avda. Roma apareció lo que pensamos es el fragmento de un sarcófago inédito32, como los que se han documentado en Tarragona para los siglos IV y V d.C., donde aparece someramente este tipo de decoraciones33.
Recapitulando, hemos de decir que, con los datos hasta
como parte de un conjunto monacal de los restos conser-vados bajo el Patio de Banderas:
Hispalis formado a la salida Sur de una importante vía – la Augusta en este caso – junto a una necrópolis, como una gran mayoría de los monas-terios conocidos de la época, cuyo carácter “rural”
realidad textual o arqueológica34;
torno a un patio central de grandes dimensiones, con estancias de carácter funcional, relacionadas con actividades productivas tal vez vinculadas al cercano puerto; todo monasterio debe ser indepen-diente económicamente35 e Isidoro de Sevilla, en su De Ecclesiasticis Of cis, cap. XVI, exige la existencia en la comunidad de labores manuales como medio de sostenimiento de la misma;
funcional y sólida, nos aleja de otras arquitec-turas más elaboradas y constructivamente mejor costeadas, como las de los episcopia; toda vez que se ha demostrado que los dos puntales historiográ-
como un episcopium no se sostienen, se deben buscar explicaciones alternativas;
en consonancia con la realidad material de la arquitectura que hemos mencionado anterior-mente; la presencia de un soporte de altar indica, necesariamente, la funcionalidad religiosa de parte
31. O. Rodríguez Gutiérrez, En Sevilla hay que morir, cit. (n. 17), especialmente p. 151, n. 213.
32. J. Sánchez Velasco, Arquitectura y Poder, cit. (n. 10), no cat. 261.33. S. Vidal Álvarez, La escultura hispánica gurada de la Antigüedad
Tardía (siglos IV-VII), Murcia, 2005, especialmente nn.cat. A6 y A7. 34. H. Dey, Architettura monástica dagli inizi all’epoca carolingia, en
S. De Blaauw (ed), Storia dell’ architettura italiana. Da Constantino a Carlomagno, Milano, 2010, 1, pp. 300-321; F. J. Moreno Martín, La arquitectura monástica, cit. (n. 26), pp. 149-150.
35. F. J. Moreno Martín, La arquitectura monástica, cit. (n. 26), p. 64.
Fig. 12 – Patio de Banderas del Real Alcázar. Posible mensa litúrgica (fuente: J. Sánchez Velasco)..
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013336
A partir de este punto, sólo conocemos por los textos la existencia del monasterio honoraniense36 en las cercanías de Hispalis, aunque no es posible asimilar ambos datos, ya que es muy posible que esta ciudad contara con numerosos centros monacales urbanos y suburbanos, dada su condición de sede metropolitana de la Bética.
Dentro del actual Palacio de San Telmo (Complejo )37, en una zona relativamente cercana al
Patio de Banderas, se excavó hace unos años un mausoleo doble fechado por una inscripción reutilizada con poste-rioridad a la mitad del siglo VI d.C. Se encuentra ubicado en plena zona portuaria de la ciudad altoimperial que, una vez perdida su función mercantil fue reocupada por actividades artesanales y cementerios datados entre los siglos III y VI d.C. A esta necrópolis tardoantigua, que tal vez sustituyó a la altoimperial del Prado se San Sebastián, abandonada en el siglo II d.C., pueden pertenecer las tumbas “visigodas” que se documentaron hace unos años en las excavaciones del Archivo de Indias y que no fueron publicadas y también, por el otro extremo, el meridional, las inscripciones funerarias halladas en el entorno de San
con las sepulturas colectivas bajoimperiales excavadas durante las obras de la estación del Mertro en la Avenida de Carlos V. Es muy probable que esta extensa necrópolis meridional, asentada en terrenos inundables, presentara,
áreas de concentración de tumbas más o menos locali-zadas separadas entre sí por zonas vacías.
** *
La ciudad de Écija en época tardoantigua continuó siendo un núcleo fundamental de la provincia Bética. La evidencia disponible demuestra que la vida urbana de Astigi( ). Por el contrario, las recientes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el centro de la ciudad, en el entorno de la plaza de España, han puesto de relieve una inédita visión de la fase tardoantigua de la ciudad, que muestra de forma palpable la realidad de una intensa transformación del esquema urbano altoimperial y de la concepción de los espacios públicos ligada al mismo. La
36. Así aparece denominado este cenobio en algunas ediciones de Isid. Reg. (Praescrip.).
37. E. García Vargas, Sevilla tardoantigua, cit. (n. 16), pp. 915-916.
rasgos más destacados de esta dinámica38.Las fuentes literarias nos han dejado algunas noticias
dispersas sobre la historia eclesiástica de este obispado39. Ausente en las actas del Concilio de Iliberri, por lo que no
un estatuto episcopal, las primeras noticias de la existencia de una comunidad cristiana son de mediados del siglo V d.C. De esta fecha son, efectivamente, algún testimonio
local con escenas bíblicas y textos en griego recuperado en la iglesia de Santa Cruz [35], que muestran la vitalidad del cristianismo astigitano y su aceptación entre las elites urbanas del momento40. Con posterioridad, sólo las escuetas noticias de la actividad conciliar de algunos de sus obispos permiten conocer contados episodios de la trayectoria del obispado, que en época visigoda era sufragáneo de la sede metropolitana de Hispalis41.
Las escasas noticias de los prelados astigitanos se reducen a reclamaciones sobre emancipaciones irregu-lares de siervos de la iglesia – el caso de Gaudentius en el I Concilio de Sevilla de 59042 –, y a la resolución de pleitos territoriales y jurisdiccionales – el caso de Fulgencio en el II Concilio de Sevilla, de 619 –, que afectaban a las diócesis de Astigi y Malaca, por un lado, y Astigi y Corduba, por otro43. La tradición piadosa astigitana gusta
38. S. García-Dils de la Vega, Colonia Augusta Firma Astigi. Evolución urbana de Écija (Sevilla) desde el periodo orientalizante hasta la tardoantigüedad, Tesis doctoral inédita, Universidad de Sevilla, 2010.
39. A. Lambert, Astigi, en Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclesiastiques, Paris, 1930, 4, col. 1179-1189. Sobre la extensión del obispado de Astigi en la tardoantigüedad, vid. ahora L. A. García Moreno, Transformaciones de la Bética durante la tardoantigüedad, en Mainake, 29, 2007, pp. 451-452, y J. I. Martínez Melón, Aproximación al territorio de la diócesis de Astigi, en Pyrenae, 39.1, 2008, pp. 115-128.
40. CIL, II2/5, 1272; Inscriptiones Hispaniae Christianae [IHCInscripciones Cristianas de la España Romana y Visigoda [ICERV], 427. Vid., con toda la bibliografía previa sobre esta excepcional pieza, H. Schlunk, Die Sarkophage von Écija und Alcaudete, en Madrider Mitteilungen, 3, 1962, pp. 119-15; S. Vidal Álvarez, La escultura hispánica, cit. (n. 33), pp. 65-68; J. Beltrán Fortes, M. Á. García García, P. Rodríguez Oliva, Los sarcófagos romanos de Andalucía, Murcia, 2006, pp. 194-197, n. 62.
41. Sobre los obispos de la sede, J. Gil, Los comienzos del cristianismo en Sevilla, en J. Sánchez Herrero (coord.), Historia de las diócesis españolas. 10. Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta, Madrid / Córdoba, 2002, pp. 23-24. A la relación aportada por la historiografía cabría añadir ahora los ladrillos paleocristianos distribuidos por las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén, interpretados como posibles alusiones a obispos astigitanos, en los casos de Flauius Chionius (s. V d.C., CIL, II2/5, 461-463,559, 206, 980, 1000, 1349, 1350), Amazonius (s. VI-VII, CIL, II2/5, 922, 1131, 1275; CIL, II2/7, 194), (H)imerius (s. VI-VII, CIL, II2/5, 905) y Ausentius (CIL, II2/5, 469, 472); sobre esta hipótesis, A. U. Stylow, ¿Salvo Imperio? A propósito de las placas ornamentales con la inscripción IHC, 197=432, en Singilis, 2, 1996, pp. 19-31, y J. González, San Isidoro y las fuentes epigrá cas, en San Isidoro. Doctor de las Españas, Sevilla, 2003, pp. 80-87.
42. Conc. I Hisp., c. 1-2. Sobre el asunto de Gaudencio, P. Castillo Maldonado, In hora mortis: deceso, duelo, rapiña y legado en la muerte del obispo visigótico, en Hispania sacra, 64, 2012, passim.
43. Conc. II Hisp., c. 1. Los textos en J. Vives, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona / Madrid, 1963, pp. 162 ss.
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 337
de vincular con Écija a Santa Florentina, hermana de Fulgencio, Isidoro y Leandro, quien habría profesado en un monasterio sito en la ciudad, circunstancia que no
más lógica la ubicación de este cenobio en los alrededores de Cartagena o de la misma Sevilla. En los concilios III o IV de Sevilla, y IV y VI de Toledo, se trató una grave cuestión que atañía a la dirección de la sede astigitana, el Iudicium inter Martianum et Auentium episcopos, un oscuro asunto interno que llevó a la acusación y deposición de Marciano y a su posterior rehabilitación, ya en 638. Al margen de otros asuntos44, este episodio permite una cierta aproximación a la organización de la Iglesia astigitana del momento, en un escenario en el
44. Por ejemplo, el relativo al importante peso de los nombres de etimología germánica entre los personajes implicados en el complot, lo que supone la mayor documentación de este tipo de onomástica en
clérigos, a su vez rodeados de un nutrido grupo de laicos entre los que se cuentan adivinos y esclavos45. De otros prelados del siglo VII, Stephanus, Theudulfus, Nandarbus y Aruidius, solamente sabemos de su mera asistencia a sucesivos concilios entre 646 y 693. La mitra astigitana continuaría existiendo al menos hasta el siglo X, cuando, al compás de la progresiva desaparición de las comuni-dades mozárabes en la región, se documenta en Seruandus a su último ocupante46.
45. Sobre este episodio, P. Castillo, Intra ecclesia contra ecclesiam: algunos ejemplos de disputas, violencias y facciones clericales en las iglesias tardoantiguas hispanas, en AnTard, 15, 2007, pp. 263-276; P. Castillo, Corrupción y luchas orgánicas en las iglesias visigóticas, en G. Bravo, R. González Salinero (eds.), La corrupción en el mundo romano, Madrid, 2008, pp. 390-392.
46. M. Sotomayor Muro, Sedes episcopales hispanorromanas, visigodas y mozárabes en Andalucía, en Estudios sobre las ciudades de la Bética, Granada, 2002, p. 484.
Fig. 13 – Plano de la ciudad de Écija en época imperial, con indicación de la porticus convertida en recinto funerario cristiano junto al templo de culto imperial (Complejo Edilicio S2) y del lugar del hallazgo del sarcófago tardoantiguo
de Écija en la iglesia de Santa Cruz (fuente: S. García-Dils).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013338
Afortunadamente, hoy día contamos con una evidencia material que permite ampliar decididamente el escueto panorama que presentan las fuentes literarias.
Ciuitas
La cristianización de la topografía urbana: una porticus de acceso a un recinto de culto imperial augusteo transformada en cementerio cristiano
Una de las mayores novedades ofrecidas por la excavación de la plaza de España [36] de Écija es el descubrimiento de un recinto funerario cristiano que vino a ubicarse en uno de los espacios nucleares del foro romano de época imperial47. Este recinto constituye hasta la fecha el conjunto edilicio tardoantiguo más notable documentado en la ciudad, que en un estudio integral de la arquitectura tardoantigua de la Bética ha sido denominado
48.Como fundación romana de nueva planta en época
augustea, colonia Augusta Firma se articulaba sobre la base de una trama hipodámica vertebrada por calzadas conformando una red ortogonal de kardines y decumani. En la plaza de España venían a cruzarse el Kardo Maximus y el denominado decumanus 849, delimitándose en su cuadrante Sureste un extenso espacio abierto donde se levantaba un templo sobre podio de cronología augustea50.
notable actuación urbanística, que dio comienzo con la delimitación del temenos mediante un potente peribolos construido en opus quadratum con sillares ciclópeos de calcarenita, en cuyo muro norte, en su extremo occidental, se ha documentado una puerta de acceso. Ésta puerta se abría al exterior a un área pavimentada con grandes losas de caliza micrítica, en la que se han documentado sendas alineaciones de zapatas de cimentación aisladas que susten-tarían una porticus51, que, con sus diez metros de anchura,
47. Vid. en extenso, S. García-Dils de la Vega, S. Ordóñez Agulla, J. Sánchez Velasco, J. Vázquez Paz, J. Fournier Pulido, La conversión de una porticus monumental de colonia Augusta Firma en recinto funerario cristiano, en Habis, 42, 2011, pp. 263-291.
48. J. Sánchez Velasco, Arquitectura y Poder, cit. (n. 10), pp. 453-471.49. La numeración asignada a kardines y decumani en S. García-Dils
de la Vega, El urbanismo de colonia Augusta Firma Astigi (Écija - Sevilla). Muralla, viario y red de saneamiento, en Romula, 9, 2010, pp. 93-95.
50. Vid. S. García-Dils de la Vega, S. Ordóñez Agulla, O. Rodríguez Gutiérrez, Nuevo templo augusteo en la colonia Augusta Firma Astigi (Écija - Sevilla), en Romula, 6, 2007, pp. 75-114.
51. Se han detectado cinco dados de cimentación al Oeste y cuatro al Este, consistentes todos ellos en una caja exterior de ladrillos con un relleno masivo de cascotes – principalmente ladrillos y tegulae –cementados con mortero de cal. Sus dimensiones son de 2,29 a 2,55 m, de Oeste a Este, por 1,52 a 1,77 m, de Norte a Sur, con una potencia de 0,93 a 1,10 m.
temenos desde el Decumanus Maximus, que corría más al Norte, ya fuera de los límites del área excavada52.
porticus se convertirá en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, consti-tuyéndose, como uia tecta, en lugar de paso obligado tanto para el acceso al temenos como para penetrar en el sector meridional de la ciudad desde el Decumanus Maximus. La práctica totalidad de los elementos ornamentales de su originaria decoración fueron expoliados sistemá-ticamente ya en época tardoantigua, permaneciendo únicamente las zapatas de cimentación como testigo de
II o inicios del III, la porticus experimentará algún tipo de renovación o reparaciones por el deterioro que había
fragmentaria placa de mármol hallada junto a la puerta del temenos. La restauración permitirá, al parecer, que la construcción llegue en buen estado hasta época tardoan-
siglo IV, se observa una importante remodelación de este espacio, que pasa a ser un pasaje cerrado. La fachada de las viviendas situadas al Oeste del Kardo Maximus53 se utilizará como límite occidental de la estructura, mientras que al Este se levanta un muro [9874]54 que cegará por completo el decumanus 8, dejándolo amortizado a partir de este momento para ser ocupado por la ampliación hacia
septentrional de la calzada. El muro [9874] se construirá de manera que los elementos emergentes que había sobre las zapatas de cimentación aisladas55 quedasen embutidos en su paramento occidental a modo de pilastras ( ).
convertida en recinto funerario cristiano. En líneas generales, la intervención llevada a cabo en la porticus para su reconversión fue muy limitada. El límite oriental lo marcará el muro [9874], para entonces ya privado de los revestimientos marmóreos y elementos decorativos con los que contaría originalmente. La puerta de acceso Noroccidental al temenos será cegada con el muro [13064], construido con sillares reutilizados. Al Oeste, en paralelo a las fachadas de las viviendas allí situadas se adosarán tramos puntuales de muros independientes, que posible-mente cumplían alguna función estructural de sustentación
52. S. García-Dils de la Vega, El urbanismo de colonia Augusta, cit. (n. 49).53. Se trata de la denominada Domus del Oscillum, vid. S. García-Dils
de la Vega, S. Ordóñez Agulla, O. Rodríguez Gutiérrez, La casa del Oscillum en Astigi. Algunos aspectos de su programa decorativo, en Habis, 39, 2008, pp. 183-206; Idem, La casa del Oscillum en Astigi. Aspectos edilicios, en Estudios de Prehistoria y Arqueología en homenaje a Pilar Acosta Martínez, Sevilla, 2009, pp. 521-544.
54. Se señalan entre corchetes los números asignados a las unidades
porticus, se trata de las infraestructuras
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 339
Fig. 14 (a, b) – Plaza de España de Écija. Recinto funerario tardoantiguo
reutilizando estructuras de la porticus (fuente: García-Dils et al. 2011: 270-271).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013340
de la cubierta del recinto. El límite septentrional no pudo ser registrado arqueológicamente por encontrarse fuera del área excavada. Al Sur del recinto se situaba la estructura [32048], a la que se aludirá más abajo.
documentada son, por tanto, de un total de 10,00 m de Oeste a Este, por 17,40 m excavados de Norte a Sur, a los que habría que sumar el citado basamento localizado
162,88 m2 ( ). Dentro de la antigua porticus se dispusieron los muros [32155] y [12320], alineados de Oeste a Este, con el propósito de establecer tres compar-timentaciones interiores de similares dimensiones, denominadas Sur, Central y Norte, con unas dimen-siones respectivas de 10,00 × 3,80 m, 10,00 × 4,70 m y 10,00 × (3,90) m, quedando lógicamente alineadas respecto a la trama viaria colonial. Las nuevas estructuras se levantaron sin cimentación, asentadas directamente
la porticus; para su construcción se emplearon materiales reutilizados, básicamente sillares de calcarenita proce-
mantenían la compartimentación que marcaban anterior-
mente las pilastras adosadas a los paramentos interiores de la porticus ( ). Una tercera estructura, el muro de planta en “L” [12321], enmarcará un espacio cerrado carente de tumbas o cualquier elemento que permita establecer su funcionalidad.
Como ya se ha señalado, al Suroeste del recinto funerario se localizaba el sólido basamento [32048], de planta rectan-gular y con unas dimensiones de 2,25 m (N-S) por 4,24 m (O-E) y una altura conservada de 1,46 m – tres hiladas de
Kardo Maximus, cuyas losas fueron retiradas para la construcción, excavándose una fosa de cimentación de 1,55 m de profundidad ( ). Esta estructura estaba construida exteriormente con material de acarreo de gran entidad, principalmente sillares y elementos arquitectónicos singulares reutilizados del vecino temenos, con un interior compuesto por un núcleo de cascotes cementados con mortero de cal. Su arrasamiento tuvo lugar en el siglo XV, con motivo de la explanación de la zona para la construcción de la Plaza Mayor de la ciudad – hoy Plaza de España –. Se ha propuesto que, por sus características constructivas y su ubicación respecto al recinto funerario, posiblemente estemos ante el basamento de una torre cuya cronología, en función de los materiales
Fig. 15 – Plaza de España de Écija. Vista general del recinto funerario cristiano desde el Norte (fuente: García-Dils et alii 2011: p. 272).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 341
cerámicos recuperados en su fosa de cimentación, debe situarse con posterioridad a mediados del siglo V56. Como se ha dicho, en el momento de la excavación el alzado conservado de este torre era de metro y medio, por lo que se puede deducir, atendiendo al tipo de obra, al desarrollo conocido y a los cimientos practicados, que debió de contar con una más que considerable altura.
Muy escasos datos se han conservado para establecer la circulación por el recinto. El acceso principal se situaría al Sur, sobre el viejo kardoderecha quedaría un espacio, aparentemente sin acceso, el muro de planta en “L” [12321], el único que no cuenta con tumbas, del que cabría proponer una funcionalidad como recinto habilitado para recibir sarcófagos, aunque tampoco se debería descartar que formara parte de la propia torre a la que se encuentra anejo. El pasillo generado por la torre y el muro oeste de la estancia Sur constituye el acceso meridional al recinto funerario. En el muro norte de dicha estancia se abre un vano que permite la entrada al segundo habitáculo, la estancia Central, también un espacio funerario abarrotado de enterramientos, tanto bajo el suelo como en panteones elevados provistos de sarcófagos. Los datos que se poseen para la zona más septentrional de la excavación son más escasos, pero todo hace suponer la existencia de otro recinto funerario, similar a los anteriores pero en peor estado de conservación.
Las losas poligonales de caliza que constituían la pavimentación original de la porticus
-vierte en recinto funerario. En aquellos puntos en los que se excavaron las estructuras funerarias se sustituyeron las
56. Cronología establecida a partir del hallazgo de una Hayes 67 en la U.E. [13228] y de un fragmento de fondo de plato en ARS D con decoración al interior de palmas del Estilo A(i-iii) recuperado en la [32049].
seguían la orientación de las estancias. Bajo estas solerías se ubicaban hasta 26 panteones intactos, entre ellos el del famulus Dei Sapatio, el único que cuenta con una inscripción57. En su mayoría se encuentran alineados de Oeste a Este, siguiendo la orientación de las compartimen-taciones interiores del recinto funerario; por limitaciones de espacio solo seis de ellos se disponen transversalmente de Norte a Sur, aprovechando los huecos dejados por las demás estructuras funerarias.
Para la construcción de los panteones se emplearon materiales muy variados y en su mayoría reutilizados, desde ladrillos hasta sillares e incluso un ara funeraria romana. Con todo, la tipología documentada es bastante homogénea. La base de las estructuras, en general excavada hasta una
la calzada romana, estaba integrada en general por ladrillos dispuestos en plano o tegulae desprovistas de sus pestañas
caja de los panteones, de planta rectangular, estaba consti-tuida en dieciséis de los ejemplos registrados únicamente por ladrillos reutilizados, dispuestos en hiladas de número variable, cementados con tierra con amplias llagas; en otros diez casos se emplearon sillares o losas de caliza o calcarenita, combinados o no con ladrillos. Algunas tumbas tenían sus paramentos interiores revestidos con mortero
totalidad consistía en tres o cuatro losas de calcarenita – en ocasiones de caliza o mármol –, dispuestas transversalmente a la estructura; sobre ellas se dispuso la pavimentación de solerías de ladrillos antes referida ( ).
La mayoría de las estructuras funerarias ha funcionado a modo de panteones. Al último individuo inhumado, en decúbito supino, le acompañaban uno o varios enterra-mientos secundarios, depositados por encima de la cabeza o a los pies y a los lados de las extremidades inferiores de los individuos en posición primaria. No hay evidencias de que se hayan empleado ataúdes de madera en los enterra-
y edad de los 53 individuos enterrados, de los que 25 se encuentran en posición primaria y 28 en secundaria, llama la atención el predominio de las mujeres adultas – 13 de ellas en posición primaria, 10 en secundaria – sobre los hombres adultos – 6 en posición primaria, 10 en posición secundaria. En el caso de las mujeres, en dos casos están acompañadas de niños ( )58.
57. S. García-Dils de la Vega et alii, La tumba visigoda de Sapatio, en Spal, 14, 2005, pp. 259-280.
58. Se hallan en curso por parte de especialistas en bioarqueología los estudios genéticos que permitirán establecer con certidumbre las posibles vínculos familiares existentes entre los individuos inhumados en este recinto.
Fig. 16 – Plaza de España de Écija. Cimentación y primeras hiladas de la torre del recinto funerario,
siglo V d.C. (fuente: García-Dils et alii 2011: p. 274).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013342
Dado el estado de conservación del recinto en su conjunto, son muy escasos los restos de decoración arqui-tectónica y/o litúrgica, que resultan, sin embargo, ser muy
-tativas de este espacio sepulcral. Uno de estos elementos es una barrotera de esquina realizada en caliza ( ), que, en función de su tamaño, material y contexto de aparición, parece haber formado parte de la estructura de una tumba-mausoleo singular, un tipo de monumento bien representado en algunas basílicas del occidente mediter-
ráneo, como las de Sbeitla, San Felix en Cimitile-Nola o la Rue Malaval de Marsella59 -tivos los hallazgos de sendas cruces caladas con laurea,
59. N. Duval, Les églises africaines à deux absides. Recherches archéologiques à Sbeitla, I. Les basiliques de Sbeitla à deux sanctuaires opposés (Basiliques I, II et IV), Paris, 1971, pp. 179-203; M. Moliner, La basilique paléochrétienne de la rue Malaval à Marseille (Bouches-du-Rhône), en Gallia, 63, 2006, pp. 131-136.
Fig. 17 – Plaza de España de Écija. Estancia central del recinto funerario en proceso de excavación (fuente: García-Dils et alii 2011: p. 276).
Fig. 18 – Plaza de España de Écija. Estancia central del recinto funerario tras la apertura de parte de los pan-teones (fuente: García-Dils et alii 2011: p. 276).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 343
una de las cuales, por su formato, posiblemente ocupaba el coronamiento de la techumbre de la torre o de algún recinto funerario ( ).
Hasta el momento, el recinto funerario ha propor-
del ya mencionado Sapatio, inhumado en la tumba nº1, 60. La
inscripción está fechada el 9 de febrero del año 659, siendo por ello uno de los ejemplares de cronología más avanzada
a los ajuares, en general se documenta la presencia de recipientes cerámicos – jarros y jarras de diversa tipología con predominio de la morfología piriforme – y vítreos, sin que se hayan constatado ajuares metálicos de ningún tipo con la excepción de un anillo. Cronológicamente, los
60. HEp 15, 324; vid. con detalle S. García-Dils et alii, La tumba visigoda de Sapatio, cit. (n. 57), pp. 266-269. En el recinto se han localizado otras piezas de cronología anterior, como por ejemplo una inscripción funeraria métrica vid. R. Carande Herrero, S. Ordóñez Agulla, S. García-Dils de la Vega, Un nuevo fragmento métrico de Écija, en Ex of cina: literatura epigrá ca en verso, Sevilla, 2013, en prensa.
ajuares cerámicos se han datado provisionalmente entre
Según están demostrando las recientes excavaciones astigitanas, la ciudad, a diferencia de otras, no experimenta una contracción del perímetro urbano. Por el contrario, se ha constatado arqueológicamente que determinadas zonas
viejas domus reformadas y con sus antiguos peristilos convertidos en áreas habitacionales, y que continúan operativas durante el siglo VII. Es en este contexto general en el que hay que situar la transformación de este espacio singular y emblemático, una porticus aneja al conjunto forense que se abría hacia el Sur, en una densa necrópolis, que no sólo se encuentra ubicada intramuros de la ciudad tardoantigua, sino que ocupa un lugar central y privilegiado de la misma61. De esta manera, se constata por vez primera en la Bética la reutilización y cristianización de un sector
61. Son muy escasas las referencias explícitas a la reutilización y adaptación de los pórticos al culto y/o a recinto funerario. Algunos ejemplos son la pequeña iglesia de Santa Justina in capite porticus de Rávena o la catedral de Éfeso, construida dentro de una stoa monumental, J. Vaes, Nova construere sed amplius vetusta servare: la réutilisation chrétienne d’édi ces antiques (en Italie), en Actes du XIe congrès international d’archéologie chrétienne, Roma, 1989, p. 303.
Fig. 19 – Plaza de España de Écija. Barrotera de esquina (fuente: García-Dils et alii 2011: p. 285.
Fig. 20 – Plaza de España de Écija. Cruz calada con laurea (fuente:
García-Dils et alii 2011: p. 285).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013344
de un foro imperial. Igualmente, este cementerio astigitano resulta ser la necrópolis intramuros más importante de la provincia, con una muy elevada densidad de ocupación y un alto índice de monumentalidad en los enterramientos que la componen.
También es la primera vez en Andalucía que queda constatada mediante metodología arqueológica la existencia de una torre asociada a ambientes litúrgico-funerarios. Aunque en Italia venían empleando estos dispositivos desde el siglo IV62, en Hispania no será sino hasta el siglo VI cuando se generalice este fenómeno, encontrándose la primera mención literaria en las fuentes hispanas en las dos torres que el obispo Fidel de Mérida construye para la basílica de Santa Eulalia63. Pero en el caso astigitano, la torre del recinto funerario presenta una cronología muy anterior, casi cien años antes que la que se puede atribuir a la de la capital lusitana.
Las necrópolis tardoantiguas intramuros son escasas en Hispania, a pesar de que sí están constatados enter-ramientos más o menos aislados, como se observa en Barcino y Valentia64. Por entidad, monumentalidad y ubicación, la necrópolis astigitana sobrepasa a las halladas en el entorno del foro de Clunia65; de igual forma, en Valentia66, tanto la reutilización de kardo y decumano máximos como la erección de una importante necrópolis junto al episcopium, ambos sobre el solar del viejo foro imperial, muestran evidentes similitudes con el conjunto monumental documentado en Écija. También podría aducirse como paralelo la necrópolis del foro de Carteia67,
62. P. Piva, Edilizia di culto cristiano a Milano, Aquileia e nell’Italia settentrionale fra IV e VI secolo, en S. de Blaauw, Storia dell’Architettura italiana. Da Costantino a Carlo Magno, Milano, 2010, 1, pp. 109-114.
63. VSPE 5.3.3-9 para los textos; para los aspectos arqueológicos, vid. P. Mateos Cruz, La Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y Urbanismo, Madrid, 1999, pp. 157-158, y P. Mateos Cruz, Basílica de Santa Eulalia, Mérida, en P. Mateos Cruz, L. Caballero Zoreda (eds.), Repertorio de arquitectura cristiana en Extremadura. Época tardoantigua y medieval, Madrid, 2003, p. 81. Vid. sobre campanarios hispanos A. Arbeiter, La llamada a la oración y al servicio religioso. Campanas y campanarios de los cristianos hipánicos anteriores al Románico, en Bol. Arqueol. Medieval, 14, 2010, pp. 21-53.
64. Ch. Bonnet, J. Beltrán de Heredia (eds.), De Barcino a Barcinona (siglos I-VII). Los restos arqueológicos de la plaza del Rey de Barcelona, Barcelona, 2001, p. 84; R. Albiach et al., Las últimas excavaciones (1992-1998) del solar de l’Almoina: nuevos datos de la zona episcopal de Valentia, en V Reunió d’Arqueologia Paleocristiana Hispánica, Barcelona, 2000, pp. 63-86; L. Alapont Martín, La necròpolis de l’àrea episcopal de València. Noves aportacions antropològiques, en J. M. Gurt, A. Ribera (eds.), VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica. Les ciutats tardoantiques d’Hispania: cristianització i topografía, Barcelona, 2005, p. 236.
65. X. Barral i Altet, Transformacions de la topografía urbana a la Hispania cristiana durant l’Antiquitat tardana, en II Reunió d’Arqueologia Paleocristiana Hispànica, Barcelona, 1982, pp. 105-130.
66. A. Ribera i Lacomba, La primera topografía cristiana de Valencia (Hispania Carthaginensis), en Rivista Archeologia Cristiana, 83, 2008, pp. 377-434.
67. Para la historiografía y los nuevos avances al respecto de esta necrópolis es fundamental D. Bernal Casasola, Carteia en la Antigüedad Tardía, en
de notables dimensiones, y que rodea el antiguo templo forense de la ciudad, por lo que se ha supuesto la reutili-zación tardía de éste como iglesia, aunque las evidencias al respecto son, hasta el momento, muy débiles.
En cualquier caso, resulta imprescindible avanzar en la investigación de la necrópolis astigitana para determinar con exactitud si nos encontramos ante un uso concreto y limitado de un espacio determinado o, por el contrario, se trata más bien de parte de un más ambicioso programa de cristianización del área más emblemática de la ciudad antigua, relacionado quizá con la erección de alguna basílica o, como en el caso de Valentia, con la erección de un episcopium, conjunto del que hasta el momento no existen evidencias ciertas de su localización68.
Algunas notas sobre el urbanismo de época tardoantigua
Ya se ha hecho mención a la pervivencia de la vitalidad de las ciudades béticas a partir de inicios del siglo V. En los tiempos subsiguientes, en la línea de lo que se puede observar en otras comunidades del entorno, y especial-mente a partir de mediados del siglo VI, el contexto
locales conllevará la aparición de algunas novedades en el ámbito poliorcético. Como norma general, durante toda la Antigüedad Tardía las ciudades de Occidente se encon-traban amuralladas, algo que las fuentes literarias no
realidad urbana69. Los recintos murarios eran, más lógica-mente, objeto de un cuidado y preocupación particular en
ser el caso astigitano y en general el de las ciudades del surco intrabético, insertos en un ámbito de alto sentido estratégico para el poder visigodo y bizantino, en pugna por el control de estas tierras. Por ello se refuerzan muchas de las ciudades del Sur70. Las fuentes literarias lo
Italica de Leovigildo y la Cartagena de Comenciolo, y la dan por sobreentendida para la asediada
L. Roldán et al., Estudio Histórico-Arqueológico de la Ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz), 1994-1999, Sevilla, 2006, pp. 436-437 y 462-463.
68. Una tradición astigitana que se remonta al siglo XVII apuntaba a la ubicación de la antigua sede episcopal en el solar de la Mezquita Mayor y posterior iglesia mayor de la ciudad: M. de Roa, Écija, sus santos i su antigüedad eclesiástica i seglar, Sevilla, 1629, f. 273; es la opción también de L. A. García Moreno, La cristianización de la topografía de las ciudades de la Península Ibérica durante la Antigüedad Tardía, en Archivo Español de Arqueología, 50-51, 1977-1978, p. 315.
69. P. Riché, La représentation de la ville dans les textes littéraires du e
au e siècle, en C. Lepelley, La n de la cité antique et le début de la cité médiévale. De la n du e siècle à l’avènement de Charlemagne, Bari, 1996, pp. 183-191.
70. F. Salvador Ventura, Fortissimae ciuitates meridionales en los siglos VI y VII, en C. González, A. Padilla (eds.), Estudios sobre las ciudades de la Bética, Granada, 2002, pp. 447-461.
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 345
Hispalis de Hermenegildo desde el castrum Osset. Aunque no tengamos por el momento evidencia arqueológica palmaria, de la entidad del recinto amurallado de la Astigi tardoantigua dan noticia las fuentes árabes en relación con diferentes episodios bélicos acontecidos entre la invasión de 711 y el año 913, cuando el entonces emir de Córdoba, Abd al-Rahman III, conquistó la ciudad y ordenó la demolición de sus murallas71.
más, ha sido la excavación arqueológica en extensión desa rrollada en la plaza de España la que ha aportado
71. Sobre el recinto amurallado de época imperial, vid. S. García-Dils de la Vega, El urbanismo, cit. (n. 49), pp. 87-92.
valiosa información relativa a su evolución en época tardoantigua. En este sentido, varios son los aspectos que deben ser resaltados. En primer lugar, la invasión del viario público por parte de las viviendas colindantes
72, no obedece tanto a una presunta decadencia de las institu-
72. Cabe citar en este sentido la ocupación del denominado decumanus 8 – S. García-Dils de la Vega, El urbanismo, cit. (n. 49), p. 106 –,
septentrional del mismo a partir del siglo IV – S. García-Dils et alii, La conversión de una porticus monumental, cit. (n. 47), p. 269 –, cambio de uso de este espacio que se consolidará y mantendrá durante toda la Tardoantigüedad. Lo mismo ocurrirá en el Kardo Maximus a partir de la implantación del mencionado recinto funerario cristiano, que será
ibidem.
Fig. 21 – Écija. Plaza de España. Mosaico con motivos báquicos,
inicios del siglo V d.C. (fuente: A. S. Romo Salas).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013346
ciones cívicas, como a una necesidad real de espacio que
directamente con el éxodo rural que se aprecia cuando se analiza el poblamiento tardoantiguo en el entorno de Astigi en época tardoantigua, período en el que se abandonan numerosos asentamientos. En este sentido, resulta patente en todo caso que la cota de la ciudad se mantiene inalterada a lo largo de toda la Tardoantigüedad, manteniéndose en uso el viario, que presenta numerosas reparaciones en diferentes puntos de la población73. Por último, no se debe olvidar que las potentes infraestructuras de saneamiento, cloacae construidas a lo largo de la época altoimperial, se siguen utilizando hasta la invasión árabe, en algunos casos puntuales incluso después, no habiéndose documentado ni un sólo ejemplo de pozo ciego en la Écija tardoantigua74.
73. S. García-Dils de la Vega, El urbanismo, cit. (n. 49)..74. Efectivamente, tanto para época romana como tardoantigua, no
se han documentado en la ciudad pozos ciegos de vertido de aguas residuales, práctica que se convertirá en norma tras la invasión árabe y se perpetuará hasta época contemporánea. S. García-Dils de la
En lo tocante a los espacios domésticos, la época bajoimperial supone una intensiva compartimentación de las estancias y la ocupación de los patios interiores, que parece aliviarse a lo largo de la Tardoantigüedad, cuando la posibilidad de ampliar las viviendas a expensas del viario colindante permite volver a esquemas domésticos altoimpe-riales. Ejemplo de esta cuestión sería la denominada domus del Oscillum – excavaciones de la Plaza de España) –en cuya última fase se despeja su amplio patio descubierto interior, volviéndose a la estructura de vivienda organizada en torno a un atrio peristilo75. Cabe mencionar también que, a principios del siglo V, siguen decorándose las viviendas del centro de la ciudad con mosaicos de tema mitológico, como es el caso de la denominada domus de Okeanos, localizada inmediatamente contigua al espacio funerario cristiano del que se ha tratado más arriba. Se trata concre-tamente de un mosaico con la representación de Okeanos y
Vega, Astigi, en J.-A. Remolà Vallverdú, J. Acero Pérez, La gestión de los residuos urbanos en Hispania, Mérida, 2011, pp. 53-63.
75. S. García-Dils et alii, La casa del Oscillum, cit. (n. 53).
Fig. 21 – Écija. Plaza de España. Mosaico de Okeanos, inicios del siglo V d.C. (fuente: S. García-Dils de la Vega).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 347
un triunfo báquico con una orla de elementos decorativos dionisíacos – cráteras, felinos, etc. –, fechados gracias a la evidencia arqueológica a inicios del siglo V. A lo largo de los dos siglos posteriores, dichos pavimentos siguen en uso, sin que suponga un obstáculo la ubicación de esta vivienda junto al recinto cristiano ( )76. Cabe señalar que la ubicación de estas estructuras de habitación en un empla-zamiento privilegiado de la ciudad tardoantigua, su notable entidad y su contigüidad al espacio funerario cristiano son factores que podrían sugerir que se tratara de parte del episcopium de Astigi.
Un posible monasterio en el territorio suburbano astigitano: La Palmosilla
A 9 km de Écija y junto a la orilla del Genil se encuentra situado el potente asentamiento de la isla del Castillo,
Segouia77. El lugar remonta su origen como núcleo de población a época orientalizante al menos, aunque las fuentes literarias recuerdan especial-mente su papel en algunos episodios bélicos de época republicana, particularmente el referido a las guerras
de las ciuitates stipendiariae de la provincia de la Bética, siendo promocionada a municipio en época Flavia, según se deduce de su inscripción en la tribu Quirina78, estatuto
otro epígrafe, del que se tratará a continuación. En lo que concierne a la continuidad del hábitat en época tardoan-tigua, el hallazgo de monedas de esa cronología corrobora la prolongación de la población del lugar durante estas fechas, alcanzando incluso hasta momentos andalusíes y
76. S. García-Dils, G. López Monteagudo, S. Ordóñez Agulla, M. Buzón Alarcón, C. Romero Paredes, Mosaicos romanos de Écija (Sevilla). Últimos hallazgos, en O mosaico romano nos centros e nas periferias. Originalidades, in uências e identidades (Actas do X Colóquio Internacional da Associação Internacional para o Estudo do Mosaico Antigo [AIEMA], Museu Monográ co de Conimbriga, 29 de Outubro a 3 de Novembro de 2005), Lisboa, 2012, pp. 771-786, Lám. XXVIII.
77. J. Hernández Díaz, J. Sancho Corbacho, F. Collantes de Terán, Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla, Sevilla, 1951, p. 77; R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de Bétique, Paris, 1973, pp. 136-137; A. Tovar, Iberische Landeskunde, Baden-Baden, 1974, pp. 113-114; R. Wiegels, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog, Berlin, 1985, pp. 55-56; P. Sillières, Les voies de communication de l’Hispanie meridionale, Paris, 1990, p. 185; V. Durán Recio, A. Padilla Monge, Evolución del poblamiento antiguo en el término municipal de Écija, Écija, 1990, p. 95; R. Corzo Sánchez, M. Toscano San Gil, Las vías romanas de Andalucia, Sevilla, 1992, p. 108; CIL, II2/5, p. 366; L. A. López Palomo, El poblamiento protohistórico en el Valle Medio del Genil, Écija, 1999, p. 178; P. Sáez Fernández, S. Ordóñez Agulla, S. García-Dils de la Vega, Paisaje agrario y territorio en la campiña occidental de la Baetica, en Arqueología Espacial, 26, 2006, pp. 155-157.
78. CIL Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía [CILA], II.1, 4.
tardomedievales79. No obstante desconocemos la entidad del asentamiento para esas fechas, y si la consideración de ciudad podía seguir aplicándosele para entonces.
En los años de 1997 y 1998 se realizaron sendas campañas de excavaciones en un punto concreto del lugar, en la orilla occidental del río Genil. La primera de ellas permitió documentar que lo que en principio se había inter-pretado como un embarcadero correspondía realmente a uno de los muros perimetrales de una potente construcción realizada mediante la combinación de opus quadratum y opus caementiciumen ninguna de las prospecciones previas de la zona; ello se
hecho que el yacimiento haya estado bajo las aguas del río hasta fechas muy recientes. Como consecuencia añadida, hay que señalar la práctica inexistencia en la secuencia
cualquier caso parecía ubicarse en fechas tardoantiguas.En principio, por sus dimensiones, tipología y locali-
zación con respecto al núcleo central del asentamiento
con una uilla suburbanaa la existente en Centum Cellas, en Belmonte, Castelo Branco, en la Beira Alta portuguesa80. El alzado original de la construcción se conservaba prácticamente en su totalidad en la planta baja, incluidas las jambas de la puerta de entrada, cuatro ventanas en forma de vanos adintelados y los encastres de las vigas que soportaban el primer forjado, todo ello construido mediante grandes bloques monolíticos de calcarenita. El piso de la estructura se situaba a una cota muy inferior a la actual, en torno a tres metros bajo la misma, lo que es, por otro lado, un dato muy relevante para establecer la cota a la que en época romana discurría el Singilius81. La segunda campaña de excavaciones amplió el
inclemencias meteorológicas y las constantes riadas, que
79. V. Durán Recio, A. Padilla Monge, Evolución, cit. (n. 77), p. 95.80. A. Guerra, Th. G. Schattner, El foro y el templo de Lancia Oppidana:
nueva interpretación de Centum Celas (Belmonte), en T. Nogales (ed.), Ciudad y Foro en Lusitania romana, Mérida, 2010, pp. 333-342, donde se postula una interpretación de estas estructuras como pertenecientes a un foro y un templo.
81. La denominación comúnmente aceptada, Singilis, se basa únicamente en la autoridad de Plinio – Plin., H.N. 3.12 –, mientras que otros
como Singilius – Isid., Hist. Suev. 85 –, Singillius – Iulius Honorius, ap. A. Riese (ed.), Geographi Latini Minores, Heilbronn, 1878, p. 36 – o Singillio – Hyd. 114. Para una argumentaión completa sobre el particular, vid. P. Sáez Fernández, S. Ordóñez Agulla, S. García-Dils de la Vega, Infraestructuras hidráulicas en el territorio de una colonia romana de la Bética: el caso de Astigi, colonia Augusta Firma (Écija, Sevilla, España), en L. G. Lagóstena Barrios, J. L. Cañizar Palacios, L. Pons Pujol (eds.), Aquam perducendam curavit. Captación, uso y administración del agua en las ciudades de la Bética y el Occidente romano, Cádiz, 2010, pp. 409-438.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013348
sumergían literalmente el área de estudio, imposibilitaron avanzar en la comprensión del conjunto, con excepción del hecho de que el río había arrasado casi completamente
construidas también en opus quadratum ( ).El complejo excavado abarcó un área de total de 320
m2. El área documentada se correspondería con el límite
excavadas se abren hacia el Noreste, distribuyéndose de espaldas a una pronunciada ladera, en la que también se intervino arqueológicamente – prospección geoeléctrica y sondeos de diagnóstico – sin que se localizara ningún tipo de estructura. Es seguro que el complejo se prolongaba
hacia el Norte y el Este, ya que en las inmediaciones han aparecido numerosos sillares de gran entidad, visibles todavía en época de estiaje.
fue construido mediante sillares de calcarenita de diferentes módulos, con unas dimensiones máximas de 1,20 × 0,80 × 0,50 m, bien escuadrados, unidos en seco y calzados con fragmentos de ladrillos, tegulae y ánforas. Ocasionalmente se aprecian hiladas de nivelación de ladrillo cementado con mortero de cal y arena, también volúmenes de opus caementicium, así como estructuras de fragmentos de ánfora cementados trabados con mortero de cal y arena ( ).
Fig. 23 – Écija. La Palmosilla. Vista general de las estructuras tras una de las riadas (fuente: S. García-Dils de la Vega).
Fig. 24 – Écija. La Palmosilla. Detalle del interior de una
de las edificaciones funerarias mostrando el dintel de la puerta
(fuente: S. García-Dils de la Vega).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 349
-dientes (Este a Oeste, con un muro de fachada de 1,20 m, el resto de la estructura de 1,00 m de anchura. La planta es rectan-gular, pero absidada al Oeste. Cuenta con una puerta de acceso situada al Este, de 1,00 m de anchura, cubierta por un dintel de opus caementicium. Las dimensiones máximas exteriores son de 7,50 × 6,00 m, mientras que las dimensiones máximas interiores son de 5,30 × 4,00 m (19,50 m2
corredor de 1,00 m de anchura, con cubierta adintelada de bloques de calcarenita, con una longitud total de 2,50 m.
Noreste a Suroeste. Los muros de fachada y ábside son de 1,00 m de anchura, mientras que los muros laterales tienen
rectangular, aunque absidada al Suroeste. Cuenta con una puerta de acceso situada al Noreste, de 2,00 m de anchura, con huecos de encastre laterales que sugieren que estaba cubierto por un dintel de madera. Un muro interior de
espacios independientes, con un vano de comunicación de 2,00 m de anchura entre ellos. Las dimensiones máximas exteriores son de 11,45 × 7,00 m, mientras que las dimen-siones de la estancia absidada son de 4,20 × 5,00 m (18,25 m2). Por su parte, la estancia rectangular es de 4,45 × 6,00 m (26,70 m2), con vanos laterales de 0,75 m de anchura, cubiertos por dinteles monolíticos de calca-renita. En el interior de la estancia rectangular se aprecian huellas de encastres que indican la presencia de cuatro
vigas maestras de 0,40 × 0,30 m de canto, alineadas de Noreste a Suroeste, que servirían de sustentación a un número indeterminado de vigas secundarias, orientadas transversalmente, de 0,10 × 0,10 m. Este dato evidencia que el interior de la estancia rectangular tendría un forjado
C encontramos un pasillo de 1,00 m de anchura, sin que pueda precisarse si estaba cubierto o no.
a Suroeste. Los muros de fachada y trasero son de 1,00 m de anchura, mientras que los laterales cuentan con 0,80 m de anchura. La planta es rectangular, abriéndose una puerta de acceso al Noreste, de 1,40 m de anchura. Las dimen-
que las interiores son de 5,60 × 4,00 m (22,40 m2).Resulta difícil pronunciarse sobre la cronología y la
a la problemática vinculada con su difícil excavación. En principio, la técnica constructiva, de masiva reutili-zación de elementos constructivos – incluso fragmentos de caementicium – nivelados entre hiladas de ladrillo y calzados por cascotes y ripios podría adscribirse a época tardoantigua. Las lógicas reservas sobre la adscripción cronológica de estructuras que no han podido fecharse
prudencia –, que el contexto en el que se desarrollan82 y sus propias características internas puedan situarlos en algún momento de época tardoantigua. Partiendo de esta base,
sucesivamente al pie de una ladera, invita a pensar en un conjunto de monumentos funerarios de tamaño medio, construidos en la zona expresamente por algún motivo, que como veremos más adelante, debe estar vinculado a la proximidad de una iglesia. Sin embargo, con los datos
-miento ad sanctos
occidente permite suponer su no adscripción funcional a una iglesia, a lo que habría que unir unas dimensiones y estructura interna poco adecuadas a la funcionalidad litúrgica. Por tanto, todo parace indicar que a estos posibles mausoleos se entraba por el Este y se orientaban al Oeste, colocándose conjuntamente, formando un grupo más o menos heterogéneo de construcciones sólidas, pero realizadas con elementos reutilizados.
en numerosos lugares de Hispania y el Mediterráneo, especialmente vinculados en época tardoantigua a la proximidad inmediata de un importante centro religioso. Así, para Hispania, la zona mejor documentada se
82. Vid. infra el pedestal altoimperial convertido en ara de altar cristiano.
Fig. 25 – Écija. La Palmosilla. Plano de las edificaciones funerarias (fuente: S. García-Dils de la Vega).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013350
encuentra en el área sacra del Francolì, en Tarragona, donde una serie de mausoleos – de muy diversos tipos de planta – se encuentran íntimamente relacionados con un complejo basilical y un posible monasterio, en un gran conjunto que parece dedicado a un importante mártir local, San Fructuoso83. También el episcopium de Egaradel complejo – la actual iglesia de Sant Miquel –84, y con otros pequeños mausoleos asociados a las diferentes basílicas allí construidas, usados como lugar de enter-ramiento por parte de las élites eclesiásticas y civiles de la zona. Respecto a la Bética, ya hemos visto en el apartado dedicado a Hispalis la necrópolis de la Carretera de Carmona, sus mausoleos y su posible vincu-lación – hipotética – a la basílica conmemorativa de las
cronológico, debe comprobarse arqueológicamente.Los ejemplos mediterráneos, muchos de ellos más
contundentes y, sobre todo, mejor conocidos gracias a la existencia de una continuidad histórica desde los primeros momentos hasta época Románica85. Así, grandes complejos martiriales y/o monacales como San Felice en Cimitile, San Vincenzo al Volturno o San Pedro del Vaticano en la propia Roma contaron con importantes mausoleos y áreas funerarias asociadas, donde las élites buscaban enterrarse.
este municipio, en concreto la que atañe a la inscripción CIL, II2 AE HEp, 7, 83686, aporta inesperadas y relevantes datos para proponer una funcio-
recoge el homenaje tributado en honor a Clodia Sabina por un liberto, Epafrodito, autorizado por el senado municipal de Segouia, en un ambiente de carácter público y cívico. La pieza, hoy en el Museo Arqueológico Municipal, fue hallada a mediados de la década de 1980 en el lugar de Casa Ariza, en la zona de La Palmosa, en el lecho del río Genil, junto a unos sillares de grandes dimensiones bien escuadrados y que formaban alineaciones desde la orilla hacia el centro del río, a unos 200 m del núcleo
epígrafe se encontraba integrado en el conjunto edilicio al que se hacía referencia anteriormente. Hasta el momento el mayor interés del texto de esta inscripción estribaba
en el siglo II, fecha de la pieza a tenor de la paleografía empleada. Sin embargo un estudio más detenido del
83. J. López Vilar, Les basíliques paleocristianes, cit. (n. 28).84. G. García, A. Moro, F. Tuset, La Seu Episcopal d’Egara. Arqueologia
d’un conjunt cristià del segle IV al IX, Tarragona, 2009.85. H. Dey, Architettura monástica, cit. (n. 34).86. Publicación original en S. Ordóñez Agulla, P. Sáez Fernández,
Nuevas inscripciones astigitanas, en Habis, 27, 1996, pp. 100-103.
soporte ha puesto de relieve un aspecto hasta el momento no valorado por ninguno de los editores del texto, que aporta un valor añadido a la interpretación de la pieza y del contexto arqueológico en el que se situaba.
El altar tiene en su base una forma prácticamente cuadrada, con unas dimensiones de 0,78 m de ancho por 0,74 m de fondo ( ). La base presentaba original-
únicamente a garantizar la estabilidad del apoyo del pedestal, por lo que lógicamente se hizo de forma descuidada. En un momento posterior, se realizó un rebaje en su centro, esta vez de forma esmerada y procurando un correcto acabado, con tres rectángulos o cuadrados inscritos sucesivamente unos dentro de otros en profun-didad decreciente. Las dimensiones del rebaje desde la
decir situándose el espectador frente a la cara inscrita –, son las siguientes: 1/ rectángulo de 27 cm de anchura por 22 cm de fondo y 3 cm de profundidad; 2/ cuadrado de 10,5 × 10 cm y 2 cm de profundidad; 3/ cuadrado de 7 × 7 cm y 6 cm de profundidad ( ).
Nos encontramos, sin duda, ante la reutilización de un pedestal de estatua romano como ara de altar cristiano sobre el que se colocaría una mesa de altar que, a juzgar por el tamaño de la propia pieza reutilizada, debió ser de considerables dimensiones. El fenómeno de reutilización
la Bética, donde se encuentran numerosos ejemplos que, al menos, se pueden fechar en algún caso, como aquellas aras que consagraran los obispos Pimenio o Bacauda – en Asido y Egabrum, respectivamente – en torno a la segunda mitad del siglo VII: ICERV, nn. 304, 305 y 309 en el primer caso; CIL, II2 / 5, 299 en el segundo. Se corresponderían al grupo A1a del estudio de Sastre de Diego sobre estos elementos litúrgicos87.
Sin embargo, el fenómeno de la conservación de la inscripción que se invierte y/o se “condena” a pasar a un plano posterior es muy poco frecuente. Uno de los escasos ejemplos de aras con inscripción invertida se da en una de las aras de San Pedro de Balsemao, donde además la inscripción de época romana se relega a la parte posterior de la pieza cristianizada88. En toda la Bética Occidental tan sólo hay otro caso de inversión de la inscripción de época romana: se trata de la inscripción CIL, II2/5, 389, un pedestal cilíndrico hallado en la antigua ciudad de Ipsca89.
La presencia de este claro elemento litúrgico nos lleva a pensar que el conjunto edilicio con el que se
87. I. Sastre de Diego, El Altar en la Arquitectura Cristiana Hispánica. Siglos V-X, Tesis Doctoral inédita, 1989, Universidad Autónoma de Madrid, 1.
88. Ibidem, no Cat. P45.89. J. Sánchez Velasco, A. Moreno Rosa, G. Gómez Muñoz, Aproximación
al estudio de la ciudad de Cabra y su obispado al nal de la Antigüedad, en Antiquitas, 21, 2009, p. 146.
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 351
investigación está de acuerdo en la existencia de culto a dos santos, Santa Treptes y San Crispín. Obviando ahora
cuya historicidad es muy discutible90. La tradición local le ha tenido como primer obispo de Astigi, circunstancia que, en cualquier caso, no está avalada por ningún argumento, a pesar del apoyo expreso a esta hipótesis de M. Férotin y J. Vives91. De hecho, en la más reciente recopilación de las sedes episcopales béticas Crispín está ausente del registro de mitrados astigitanos92. En el ferial bético del Calendario de Carmona sci Crisp(i)
Los mártires hispanorromanos y su culto en la Hispania de la Antigüedad Tardía. Granada, 1999, p. 422; por su parte, Z. García Villada, Historia eclesiástica de España, 1, Madrid, 1929, p. 275, lo incluía dentro de una extensa nómina de santos “de cuya autenticidad no se puede dudar”.
91. M. Férotin, Le Liber Ordinum en usage dans l’Église wisigothique et mozarabe d’Espagne, Paris, 1904, col. 487 ad n. 20; J. Vives, Santoral visigodo en calendarios e inscripciones, en Analecta Sacra Tarraconensis, 14, 1941, p. 43; J. Vives, Crispín, en Diccionario Eclesiástico de España, Madrid, 1972, 1, p. 639.
92. M. Sotomayor Muro, Sedes episcopales hispanorromanas, cit. (n. 46), pp. 484-486.
relaciona debió contar con alguna función religiosa que hiciera necesaria la presencia de semejante ara de altar. Puesto que para estas fechas nada indica que la antigua Segouia mantuviera sus funciones urbanas, y que, más bien, el antiguo municipio, como otros del mismo entorno astigitano, habría desaparecido como tal entidad, surge la posibilidad de interpretar el conjunto de La Palmosilla como un recinto de funcionalidad religiosa
las evidentes cautelas que requiere este tipo de razona-mientos, con una comunidad monástica que contaba con un sector anejo de mausoleos monumentales.
podría contar con el respaldo asegurado en el caso de que
es éste el caso. En cualquier caso, creemos que es posible aventurar una hipótesis sobre la posible atribución de este recinto a partir del cotejo de una interesante referencia en las fuentes mozárabes. La hipótesis parte necesariamente de un acercamiento a los muy escasos datos disponibles sobre las devociones tributadas a santos y mártires en el entorno regional en época tardoantigua. En el caso astigitano la
Fig. 26 – Écija. La Palmosilla. Pedestal de Clodia Sabina (CIL, II2 /5, 1292) (fuente: S. García-Dils de la Vega).
Fig. 27 – Écija. La Palmosilla. Pedestal de Clodia Sabina. Vista del loculus realuizado en la base del pedestal (fuente:
S. García-Dils de la Vega).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013352
n/i et Muci mart. – junto a San Mucio, un santo de proce-dencia bizantina y posible obispo de Constantinopla, con celebración establecida el 13 de mayo. Parece, pues, que
o inicios del VII, fechas en que se viene datando esta
abreviatura sci, en singular, lo que podría estar indicando que quizás entonces la referencia mart. tras el nombre de los dos personajes estuviese también en singular, lo que implicaría
quedaría únicamente como sanctus93. La fecha del 13 de mayo en el calendario de Santa María, se ha aducido94, podría deberse a la conmemoración de la deposición de reliquias en Carmona, una festividad particular de la ciudad, pues en el resto de fuentes antiguas y medievales se celebra el 20 de noviembre. Efectivamente, este santo se encuentra mencionado (XII. K. DEC., In Spanis… Crispini) con esta fecha en el martirologio Hieronymianum, cuyo arquetipo se remonta al año 60095, y en los calendarios mozárabes de los siglos X-XI, que alguna vez lo presentan como mártir – sci crispini et martyris xpi. astigi en los calendarios silenses de París – y en otras ocasiones solo como episcopus astigii – caso del calendario no 2 de Silos (sci crispini epi. astigii), o del calendario de León (sci crispini aepi *astigi*)96. Sin embargo, no está incluido en el Pasionario Hispánico, cuyo núcleo, formado ya en el siglo VII, fue constituyéndose con las passiones o inicios del IV.
En época tardoantigua el culto a Crispín debió circuns-cribirse al entorno local, o todo lo más regional. En la línea planteada por García Rodríguez, recientemente P. Castillo97 ha señalado que Crispín bien podría haber sido un confessor, esto es, un obispo al que se le habría tributado culto ya tardíamente, a partir del siglo VII d.C., y que con el tiempo
-
93. Vid. al respecto Y. Duval, Projet d’enquête sur l’épigraphie martyriale en Espagne romaine, visigothique (et byzantine), en AnTard, 1, 1993, p. 197, n. 213; P. Castillo Maldonado, Los mártires, cit. (n. 90), pp. 120-121.
94. C. García Rodríguez, El culto de los santos en la España romana y visigoda, Madrid, 1966, p. 240. Pero ya en I. Daniele, s.u. Crispino, en Bibliotheca sanctorum, 4, Roma, 1964, p. 311.
95. V. Saxer, Les notices hispaniques du Martyrologe Hiéronymien : première approche et bilan provisoire, en Spania. Etudis d’Antiguitat Tardana oferts en homenatge al professor Pere de Palol i Salellas, Barcelona, 1966, p. 239.
96. M. Férotin, Le Liber Ordinum, cit. (n. 91), col. 486-487; J. Vives, Á. Fábrega, Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII. II, en Hispania sacra, 2, 1949, pp. 355, 361, 373, 379; J. Vives, Á. Fábrega, Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII. Resumen e índices, en Hispania sacra, 3, 1950, p. 154; M. Álamo, Les calendriers mozarabes d’après Dom Férotin. Additions et corrections, en Revue d’histoire Ecclesiastique, 29, 1943, p. 109, considera sospechosa la inclusión de
Fábrega restringen al topónimo, marcándolo entre asteriscos, tal como
97. P. Castillo Maldonado, Los mártires, cit. (n. 90), p.121.
mente en los calendarios silenses de París, ya del siglo XI.
claros tintes legendarios en los martirologios, en el fondo un desarrollo de los calendarios litúrgicos. Así, en la rúbrica correspondiente del martirologio de Usuardo, compilado en el tercer cuarto del siglo IX pero con numerosos añadidos que se suceden hasta el siglo XVI, se introduce un dato hasta entonces desconocido en las fuentes, la decapitación del santo: eodem die, sancti Crispini episcopi, qui ciuitate Astiagensi, capite amputato, martyrii gloriam adeptus est; se altera también la fecha, pasando al 19 de noviembre98. Usuardo estuvo en Córdoba en 858, y de ahí la entrada de muchos de los santos cordobeses en su texto, y no se puede descartar que obtuviera esta noticia referida a la vecina Écija de las fuentes locales en esta ocasión. Con todo, a la luz de lo que en Usuardo se recoge sobre mártires hispánicos, parece más factible que la información sobre Crispín derivase de una passio actualmente perdida99. Algo más extensa es la referencia en el contemporáneo martirologio de Adón100. En todo caso, la clara evolución hacia formas mucho más
con la redacción del himno del Breviario mozárabe Insignem Christi Crispinum laudemus martyrem, que se ha atribuido a fechas previas al siglo X, y en la propia Astigi. Aun cuando en este no se hace mención de su condición de obispo, sí que se ofrecen particulares del martirio del santo y de los milagros que se practicaban en su tumba, todo mediante el empleo de imágenes propias de los tópicos al uso en este
101.Para nuestro propósito, nos interesa centrarnos en
uno de los calendarios principales del medievo mozárabe hispano, el Calendario de Córdoba, de 961, escrito en esta ciudad, considerado el más antiguo de ese corpus102. Realmente es el único de todos ellos que es propiamente mozárabe y procede del antiguo territorio de la Bética, pues los restantes calendarios se acuñan en los reinos cristianos del Norte peninsular; en la capital del califato
98. El texto en PL 124, col. 711; J. Dubois (ed.), Le martyrologe d’Usuardo. Texte e commentaire, Brussels, 1965 (non uidimus). Vid.
Les notices hispaniques dans le martyrologe d’Usuard, en Analecta Bollandiana, 55.2, 1937, p. 283. Un texto casi
19 de noviembre.99. Así, P. Castillo Maldonado, Los mártires, cit. (n. 90), p. 125.100. Crispinus episcopus et martyr apud ciuitatem Astiagensem passus
est. Qui cum esset pontifex ejusdem urbis, et Christum Dominum praedicaret, a paganis detentus, et ad sacri cia Deorum suasus, dum immolare contemneret, capite amputato, martyrii gloriam adeptus est. J. Dubois, G. Renaud (eds.), Le martirologe d’Adon. Ses deux familles, ses trois recensions, Paris, 1984.
101. Texto en PL 86, col. 1251; J. Castro Sánchez (ed.), Hymnodia hispanica, Turnhout, 2010, pp. 387-389 no 105. La decapitación es
empleado en la redacción de passiones ex nouo.102. J. Vives, Crispín, cit. (n. 89), p. 33.
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 353
103
cordobesa comandada por el obispo Gregorio la conme-moración de los nombres de los mártires en la misa con lectura del martirologio; no es de extrañar, pues, que en esa línea se redactaran obras como la presente que resumían las festividades y tradiciones de culto de la comunidad cristiana heredadas de época tardoantigua. En realidad el calendario de Córdoba, en su doble autoría, constituye una amalgama entre un calendario litúrgico debido al obispo
y un libro de anw ’ del escritor musulmán ‘Arib b. Sa‘d
zoología y cuidados médicos104. Aun siendo obispo de Iliberri, la actividad de Recemundo, de origen cordobés, se desarrolla preferentemente en esta ciudad; al menos hasta la embajada que encabezó hacia el emperador de Alemania en 955, Recemundo ocupaba un puesto en el alcázar regio del califa Abderrahman III. El texto muestra que el interés preferente del redactor en el ámbito de lo litúrgico se dirige a las cuestiones cordobesas, con sus monasterios, iglesias y santos, y de hecho un 40% de los topónimos recogidos en la obra hacen referencia a lugares de Córdoba y su territorio. Se trata de alguien, pues, versado en la geografía monástica del entorno, y no resulta extraño que una de las entradas de
ciudades del Sur peninsular que se mencionan en los calen-darios mozárabes, junto a Corduba y Spalis.
estriba en que a lo ya conocido se añade un dato nuevo, in ipso est
Christianis festum Crispini sepulti in monasterio quod est in sinistro ciuitatis Astige105. Esto es, que en el siglo X el cuerpo de Crispín estaba enterrado en un monasterio cercano a Astigiel monasterio estaba situado a la izquierda de la ciudad de Écija – in sinistro ciuitatis –; aquí hay una evidente discordancia con el pasaje correspondiente escrito en
cenobio estaba situado al Norte106. Creemos que la mejor
103. Walafridi Strabi fuldensis monachi de ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis liber unus, ad Reginbertum episcopum, cap. XXVIII, apud PL col. 962D.
104. Seguimos aquí la edición de Ch. Pellat sobre la original de R. Dozy, Le calendrier de Cordoue publié par R. Dozy. Nouvelle édition accompagnée d’une traduction française annotée, Leiden, 1873, reimp. 1961. Una glosa del texto en F. Simonet, Historia de los mozárabes de España, Madrid, 1903, p. 617.
105. R. Dozy, Le calendrier de Cordoue, cit. (n. 102), pp. 168, 20-169, XX; M. Férotin, Le Liber Ordinum, cit. (n. 91), col. 487-488.
106. “Chez les Chrétiens, fête de (san) Crispín (Crépin) qui est enterré dans un monastère au Nord d’Ecija”. En sus notas a la edición del calendario, Ch. Pellat (p. 168, n. 1) ha seguido, curiosamente, la tradición que sitúa el martirio de Crispín en la gran persecución de Diocleciano.
explicación de ello fue la ofrecida ya por Simonet107 cuando señalaba que la palabra ximal, traducida en el texto latino por sinistro
pars septemtrionalis, lo que se acuerda mejor al sentido del texto, y, añadimos nosotros,
-cación de los monumentales restos de La Palmosilla de que nos estamos aquí ocupando con un monasterio ya en funcionamiento en época tardoantigua, y al que en algún momento indeterminado se habría llevado el cuerpo de san Crispín para su enterramiento108. Estimamos que aquí se ha de dar preferencia a la versión árabe frente a la traducción latina de Gerardo de Cremona, máxime cuando son patentes los errores de transcripción y deformaciones en numerosos pasajes de la obra, particularmente los que atañen a topónimos del entorno cordobés.
las cautelas que este tipo de razonamientos requieren, que no sería descartable en principio la posibilidad de identi-
Palmosilla, situados al Norte de Écija, con el monasterio
de san Crispín. Como tal, no sería más que la prolongación en el siglo X de la actividad del lugar como monasterio que ya estaba constatada en época tardoantigua, a juzgar por
del siglo II reutilizado como mesa de altar para albergar las reliquias de un mártir, que, en la lógica que aquí seguimos, bien podría tratarse de san Crispín. Cabe pensar que la fundación de este hipotético cenobio, como en otros lugares, fuese resultado de la activa intervención del poder episcopal local en la ordenación territorial y la explotación del territorio aprovechando la debilidad del estado visigodo, extendiendo por esta vía el control de los obispos más allá de la ciuitas. La localización de La Palmosilla al pie de la vía que por Celti comunicaba Astigi con Emerita, y en el cruce con ésta del viejo camino que enlazaba Corduba con Hispalis más al Norte de Écija, aboga por que la ubicación del monasterio no fue un hecho que se dejara al azar.
** *
107. F. Simonet, Santoral hispano-mozárabe escrito en 961 por Rabi ben Zaid, obispo de Iliberis, en Ciudad de Dios, 5, 1871, p. 33 n. 11.
con la del más señero monumento de la tardoantigüedad astigitana, el citado sarcófago de la iglesia de Santa Cruz de Écija, vid. al respecto F. Fita, Sarcófago cristiano de Écija, en Boletín de la Real Academia de la Historia, 10, 1887, pp. 268-273, y A. Lambert, Astigi, cit. (n. 39), p. 1182. Por otro lado, de alguno de los versos del anteriormente mencionado himno mozárabe a Crispín, quizá pudiera derivarse el hecho de un posterior traslado a Écija del cuerpo desde un lugar innominado – ¿el monasterio? – cuando se lee (vv. 24-25) sepulcro corpus humatum reconditur / astigitanae urbique reponitur.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013354
Ciuitas
Murallas y extensión urbana
A pesar de las numerosas excavaciones llevadas a cabo estos últimos años en toda la ciudad, no se ha encontrado
permita suponer que, como en tantos otros casos, el perímetro amurallado de época romana109 disminuyera o cambiara sustancialmente ( ). Las más recientes excavaciones110
de época romana, aunque no aportan datos sobre si, en alzado, hubo reformas posteriores, y de qué época podrían ser. Por consiguiente, se admite de forma general que la extensión urbana apenas cambió en época tardoantigua.
Tan sólo en un caso, al Sur de la ciudad, encontramos
tardoantigua, con unas estructuras que han sido interpre-tadas como un castellum adosado a la muralla de época romana. Se trataría de lo que nosotros denominamos Complejo Edilicio C11.
Se trata de una zona tan amplia de la que que resulta difícil realizar una síntesis. Existen dos líneas de trabajo
111 (seguida por otros investigadores112) que podríamos llamar de un
y J. F. Murillo113 que podríamos llamar del “castellum”. Ambas se apoyan en la datación de determinados paramentos por medio de paralelos morfológicos, sin que exista ningún referente cronológico seguro – a nivel de estratigrafía – para ninguno de las dos teorías. Igualmente, en ambos casos, los tramos de muro interpretados como parte de un gran palacio-residencia militar, o por contra como un pequeño y defensivo castellum, apenas si llegan a los 8 m de longitud, en el mejor de los casos. Además, en la segunda de estas hipótesis – escrita con un discurso
109. J. M. Escudero Aranda et alii, Las murallas de Córdoba (el proceso constructivo de los recintos desde la fundación romana hasta la Baja Edad Media), en Córdoba en la Historia: la Construcción de la Urbe (Actas del Congreso, Córdoba 20-23 de mayo, 1997), Córdoba, 1999, pp. 201-224.
110. J. A. Molina Mahedero, A. Valdivieso Ramos, Aportaciones sobre la evolución de las murallas de la córdoba romana a partir de los datos arqueológicos, en Romula, 6, 2007, pp. 29-50.
Córdoba, de Teodosio a Abd al-Rahman III, en L. Caballero, P. Mateos (eds.), Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antiguedad Tardía y la Alta Edad Media, Madrid, 2000, pp. 117-141.
112. J. M. Bermúdez, E. León, Piezas decorativas visigodas del Alcázar cordobés, en Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, 1, 2008, pp. 85-105.
113. A. León Muñoz, J. F. Murillo Redondo, El complejo civil tardoantiguo de Córdoba y su continuidad en el Alcázar Omeya, en Madrider Mitteilungen, 50, 2009, pp. 399-432.
un tanto confunso – hay que unir un problema de uso de términos – castellum, complejo civil – que no parece resolverse de forma concluyente.
Hasta ahora, apenas si se habían escrito unas notas en algunos (y dispersos) trabajos de investigación centrados, fundamentalmente, en la edilicia del alcázar omeya, que se superpuso al “palacio de Roderic”, ocupando físicamente la sede del poder civil y militar de la ciudad tras su conquista. Estos trabajos habían hecho hincapié en la morfología de ciertos paramentos que habían sido fechados, por este motivo, en época visigoda. Y todo sobre la base de la ubicación de este palacio en la zona en cuestión, basándose en dos noticias algo confusas:
Ajbar Machmua sobre la salida de un contingente de caballeros visigodos “por la puerta de Sevilla” hacia occidente, para refugiarse en San Acisclo114.
115 sobre las
antes de la construcción de la aljama por Abd-al-Rahman I, de la que supone que existían altas torres que serían, seguramente, del palacio de D. Rodrigo, luego convertido en alcázar omeya.
Los problemas son muchos y de difícil solución: la
puede ser la actual, que es de la ampliación de la ciudad en el siglo XIV; que salieran hacia San Acisclo los mencionados jinetes visigodos no implica que estuvieran, necesariamente, en la parte occidental de la ciudad; la cuestión de las torres, sencillamente, no se sostiene, porque los complejos eclesiásticos contaban con este tipo de estructuras, al menos en la Bética desde el siglo V (vid. nuestro apartado de Astigi).
Por otro lado, está documentada la importancia de Córdoba en el organigrama administrativo de época visigoda, ocupando la capitalidad de la provincia, siendo sede del Dux Prouinciae, acuartelamiento del ejercito destinado en esta provincia al mando de dicho dux, regia sedes, ceca y lugar habitual de emisión de leyes importantes para todo el reino116. Por consiguiente, debió contar con instalaciones adecuadas a tales efectos, y es lógico suponer que los invasores árabes se hicieran cargo de las mismas, y de sus funciones, tras la conquista, razón por la que pensamos que, probablemente, la zona ocupada más tarde por la administración omeya fuera el lugar donde se asentaba la sede gubernamental del estado visigodo en Córdoba.
114. .E Lafuente Alcántara, Ajbar Machmua, Madrid, 1867.115. M. Ocaña, La Basílica de San Vicente y la Gran Mezquita de
Córdoba, en Al-Andalus, 7, 1942, pp. 347- 366, especialmente 351.116. L. A. García Moreno, Transformaciones de la Bética, cit. (n.39),
pp. 433-471.
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 355
Lástima que, hasta ahora, ningún estudio basado en los restos arqueológicos haya podido vislumbrar tan intere-sante realidad histórica. Ya hemos expresado en más de una ocasión los problemas de interpretación que conllevan aquellas hipótesis basadas exclusivamente en la tipología de una planta o en análisis estilístico de un muro para llegar a conclusiones cronológicas y, por ende, históricas.
En nuestra opinión, las hasta ahora dos hipótesis básicas que analizan el posible complejo civil visigodo adolecen de idénticos presupuestos no contrastables, lo que las invalida hasta que nuevos estudios o publicaciones delimiten claramente aspectos básicos, como cronologías, fases, extensión y reformas de los restos arquitectónicos hallados,
no de presupuestos artísticos y/o estilísticos. Y resulta muy necesaria dicha investigación, porque
el panorama aportado, de nuevo, por los elementos de decoración arquitectónica dejan entrever una febrilidad constructora y una monumentalidad que merecen una mayor atención por parte de los especialistas, como un cancel depositado en el Museo Arqueológico de Córdoba
y fechado en el s. VI d.C., o una placa-nicho obtenida de recientes excavaciones y cuyos paralelos más inmediatos están en Siria. Sin embargo, nuestras investigaciones nos han llevado a la localización de una serie de piezas de época visigoda que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional y que proceden de unas excavaciones llevadas a
el Seminario de S. Pelagio [38]. Dos de estas piezas son capiteles, uno de ellos de extraordinarias dimensiones, que pueden fecharse en la segunda mitad del s. VII d.C. La otra pieza, de singular factura, entraría tipológicamente en la denominación de cancel. En este contexto bien pudo ser una simple balaustrada, de balcón, de ventana, de escalera, etc. La pieza se fecharía, asimismo, en la segunda mitad del s. VII d.C., fundamentalmente por el tipo de talla y
-tivos. Éstos tienen enormes similitudes con la talla y los motivos de la pilastra cordobesa depositada en el Victoria & Albert Museum, por lo que nos hemos planteado – como hipótesis plausible – que las piezas obtenidas en las obras del mencionado seminario se dividieran en lotes
Fig. 28 –La ciudad de Córdoba y su periferia inmediata, con distribución de complejos edilicios y piezas mencionados en el texto y la distribución de piezas arquitectónicas y litúrgicas (fuente: Sánchez Velasco 2012: fig. 329).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013356
que terminaron encauzados en el mercado anticuario, acabando, al menos dos de los que hemos detectado, en Madrid y Londres respectivamente.
La existencia de estas piezas, junto con las noticias aportadas por las fuentes, nos indica que esta zona fue uno de los grandes focos constructivos de una ciudad
tanto, el control estratégico del Sur de la misma, posible-mente con su nueva sede episcopal, así como los accesos al río – ¿navegable aún? –, el puente y las salidas hacia el Sur, es decir, hacia Astigi, Malaca e Iliberris. Esta febrilidad constructiva perpetuaría la relevancia de un
precisada del s. VI d.C. había pasado a ser el escenario de los poderes temporales y religiosos de Córdoba. Con todo, la reserva debe ser grande, porque los materiales de decoración arquitectónica sacados de excavaciones recientes en la zona nos estarían indicando un contexto más religioso que civil.
Edi cios publicos y religiosos: la cristianización de la topografía urbana; la problemática referida a la localización del grupo episcopal; las iglesias urbanas
El grueso de la información arqueológica, desde
civiles como religiosos, que además son prácticamente los únicos que aparecen con datos contrastables a través de las fuentes escritas. Salvo excepciones, todas aquellas que hacen referencia a una basílica, un monasterio o un “palacio” son islámicas o mozárabes. De ahí que la
construidas antes de la conquista islámica y cuáles son, posiblemente – y hasta que los datos arqueológicos no se pronuncien – de época posterior. Atendiendo a las fuentes literarias117, podemos saber el nombre y, en ciertos casos, la ubicación también de los templos y monasterios
concreto, el palacio aparece en las fuentes islámicas118, con indicación de su existencia previa a la conquista, ya que fue el lugar donde se asentaron los gobernadores a partir de 716 d.C.
Una de las iglesias arriba mencionadas sería San Zoilo, tal vez en un primer momento dedicada a San Félix, y que se situaría en el “arrabal de los bordadores”. Luego estaría San Acisclo, que aparece en la Historia Gothorum de Isidoro de Sevilla con el famoso episodio de la derrota de Agila y que se ubicaría en el arrabal de los pergami-
117. R. Puertas Tricas, Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII). Testimonios literarios, Madrid, 1975, especialmente pp. 39-160.
Córdoba, cit. (n. 111), pp. 138-141.
neros – facientium pergamena –, ubicado por las fuentes árabes en la zona occidental de la ciudad. La basílica de Santa Eulalia de Mérida, ubicada prope Cordubam en el barrio de Fragellas, que la historiografía tradicional viene ubicando en la periferia al Norte de la ciudad, aunque su localización sea desconocida, y siempre en contraposición a un monaterio dedicado a Santa Eulalia de Barcelona, situado in Sehelati – la llanura, en árabe latinizado –. De las más importantes sería la basílica de Sanctorum Trium o de los Tres Coronas, ubicada fuera de la ciudad, al este, in uico Turris; en este caso, contamos con una inscripción que nos informa sobre una deposición de reliquias de los Tres Santos más San Acisclo y San Zoilo, lo que establece dudas sobre la ubicación de la basílica, ya que no es una consagración. De desconocida situación sería la basílica de San Cipriano, al igual que la de los Santos Cosme y Damián, que se dice se ubicaba en el arrabal de Colubris.
Gracias a nuestros estudios sobre la dispersión de los disiecta membra de época tardoantigua y visigoda119, hemos podido establecer la existencia de, al menos, catorce complejos edilicios probables (vid.es cierto que cuatro de ellos tienen mayores problemas
la existencia de estructuras constructivas asociadas con la aparición de fragmentos arquitectónicos o litúrgicos. Empecemos por la ciudad intramuros.
El denominado por nosotros 120 ha sido objeto de varias excavaciones desde los años 40 del siglo pasado, a lo largo de la calle Duque de Hornachuelos-plaza de la Compañía [39], en donde se han producido interesantes hallazgos, como el mosaico de las Cuatro Estaciones121 y la inscripción CIL, II2
tiene una planta aún por determinar, y contaría con dos grandes fases. La primera de ellas, fechada en el siglo V d.C. amortizaría unas termas ( ), con la destrucción
sus esculturas – que fueron desmenuzadas y sus trozos colocados en una de las piscinas del complejo termal ( ) – y la nivelación del terreno con enormes aportes de arcillas. Sin duda, se trata de uno de los documentos más explícitos de transformación de un lugar “pagano”, como son unas termas, en un complejo cristiano (vid. supra).
Sobre estas termas amortizadas se construiría un
119. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos de época visigoda en el Museo Arqueológico de Córdoba. Arquitectura y Urbanismo en la Córdoba Visigoda, Córdoba, 2006; J. Sánchez Velasco, Cristianización y violencia religiosa en la Bética: tres casos de eliminación de escultura pagana y mitológica en torno a época teodosiana, en D. Hernández, R. Sanz, S. González (eds.), The Theodosian Age (A.D. 379-455) and the End of the Western Empire, Leicester, 2013, pp. 45-51.
120. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit. (n. 119), pp. 197-204.
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 357
forma que creó paramentos bastantes irregulares. Este insula, ocupa los
pórticos y corta el decumano donde se situaba una de las entradas a las termas. Una segunda fase, fechada gracias a la inscripción antes mencionada, fecharía la consagración de una iglesia en el 661 d.C. Supone el retranqueo de
parte de la fachada con un muro de mampostería unida con un pobre mortero de tierra y la nivelación del interior con pavimentos, asimismo, de arcillas. Todos estos datos, unidos a la existencia de elementos de decoración arqui-tectónica, escultórica y posiblemente litúrgica datables entre los siglos VI y VII d.C. ( ), nos hace pensar que
Fig. 29 – Reconstrucción hipotética, sobre la fotografía general de la excavación, del trazado de la posible iglesia hallada en c/ Duque de Hornachuelos: 1/ columna conservada en el perfil; 2/ posible umbral de acceso; 3/ decumanus
amortizado por el edificio (fuente: Sánchez Velasco 2006: fig. 86).
Fig. 30 – Parte del grupo escultórico mutilado y arrojado en la natatio de las termas que fueron amortizadas para la construcción de la posible iglesia (fuente: Sánchez Velasco 2006: fig. 87).
Fig. 31 – Fragmento de lastra decorada, posiblemente importada desde talleres bizantinos
(fuente: Sánchez Velasco 2006: no Cat. 64).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013358
basílica, construida en torno al siglo V, que posiblemente contó con un programa decorativo durante el siglo VI y que fue remodelada por completo – de ahí el uso del verbo fundauit en la inscripción – a mediados del siglo VII d.C.
Nuestro 122 cuenta con estruc-turas, pero apenas con decoración arquitectónica. Se ha datado en el siglo VI d.C. y, para sus excavadores,
en Córdoba, debido a su planta cuadrada con una cruz inscrita, que tendría paralelos en Constantinopla, Gaza o Sergiopolis. También sus mosaicos tienen similitudes con el mundo bizantino, al igual que los escasos disiecta membra hallados en sus inmediaciones. Lo cierto es que dicha planta ha sido reconstruida en exceso “por simetría”, y serían necesarias nuevas excavaciones y estudios para
evolución de los paramentos, muy afectados por remode-laciones posteriores. Y no habría que descartar que se tratara de una domus tardoantigua.
La denominada Basílica de San Vicente (Complejo ) es de las pocas cuyo nombre y ubicación nos
es conocido, fundamentalmente por la existencia, de nuevo, de textos árabes que nos informan sobre la construcción de la mezquita aljama sobre sus ruinas123. Han existido varias intervenciones dentro y fuera del templo, a cargo básica-mente de F. Hernández – ya antiguas pero aún inéditas – y
124, pero a tenor de los resultados, podríamos hacer referencia a tres grandes conjuntos: los restos hallados
122. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit. (n. 119), pp. 204-206, ff. 90-91.
123. M. Ocaña, La Basílica de San Vicente, cit. (n. 113).Córdoba, cit. (n. 111).
bajo el Patio de los Naranjos [40]; los restos encontrados en las excavaciones llevadas a cabo dentro de la Sala de Oración [41]; los hallazgos en las proximidades de la actual Mezquita, pero fuera de su perímetro.
Sobre los restos hallados en el Patio de los Naranjos no hay publicación alguna, salvo unos croquis de una gran estructura excavada y orientada Norte-Sur que, en sendas publicaciones, aparece con dos o tres ábsides respectiva-mente ( ). Hoy, los restos están enterrados y no hay forma de realizar revisión alguna sobre la entidad exacta de los mismos. Esta estructura contaba con varias basas
VII d.C.125. Su tamaño y tosca realización126
sustancialmente del programa decorativo y el tipo de piezas halladas dentro de la Mezquita, por lo que suponemos
alguna funcionalidad distinta a la litúrgica – ¿almacenes?, ¿cisterna?. Realmente, es difícil pronunciarse.
Más complicado aún resulta analizar los restos hallados en la Sala de Oración127, fruto de las excavaciones llevadas a cabo por el arquitecto F. Hernández en los años 30 del siglo pasado, y que tampoco fueron publicadas. Recientes intentos de interpretar una serie inconexa de muros de diversa tipología edilicia, con una no menos problemática ubicación de pavimentos musivarios, a partir de las notas y croquis de Hernández, han dado escasos resultados128,
reconstrucciones, sino reconocerlos siquiera y, mucho menos, adscribirles una funcionalidad. Aunque tal vez, lo
125. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit. (n. 119), pp. 32-36.126. Ibidem, pp. 207-208.127. Ibid., pp. 208-211.
Córdoba, cit. (n. 111).
Fig. 32 – Dibujo de los hallazgos en el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba (fuente: Sánchez Velasco 2006: fig. 92).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 359
que más sorprenda, sean nuevos intentos de interpretar los restos bajo la Mezquita a partir de esta primera interpre-tación que ya hemos mencionado, donde sin acudir a las fuentes primarias ni a los archivos, se acaba restituyendo planimetrías completas por “deducción”, tras lo cual se
hispanos y europeos129 para dar mayor peso a la argumen-tación. Ciertamente, lo único que sabemos con seguridad es que existe un amplio complejo arquitectónico donde apenas se distingue un posible ábside cuadrangular ( ) junto a otras estancias130; cuya evolución constructiva y temporal no se conoce, más allá de la evidente super-posición de unidades constructivas ( ) que parecen
129. I. Sánchez Ramos, Sobre el grupo episcopal de Córdoba, en Pyrenae
130. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit. (n. 119), pp. 209-210.
cruciforme; y en cuyas excavaciones se han recuperado – supuestamente – una elevada cantidad de spolia de tipo arquitectónico, decorativo y litúrgico: canceles, un pie de altar, una pila bautismal, un nicho, etc…, y todo con dudas insalvables del origen y procedencia de práctica-mente toda la colección expuesta en el llamado “Museo de San Vicente”. La mayoría de estas piezas se han fechado a partir de bien entrado el siglo VI d.C., aunque nos encon-tramos con el insuperable problema de que, en su inmensa mayoría, se desconoce su lugar exacto de procedencia. Por consiguiente, y hasta que no se realicen nuevas interven-
existencia de un complejo edilicio de grandes proporciones,
y cuya datación a partir del siglo VI d.C., a falta de datos
arquitectónica y elementos litúrgicos. Tanto la datación como la hipótesis de un gran
complejo edilicio vendrían avaladas por excavaciones y
Fig. 33 – Fotografía de parte de la habitación hallada en las excavaciones en el interior de la Mezquita de Córdoba (fuente: G. Gómez Muñoz).
Fig. 34 – Fotografía de la segunda fase arquitectónica de la habitación hallada en las excavaciones en el interior
de la Mezquita de Córdoba. Fotografía tomada desde el nivel del mosaico que aparece en la fig. 33 (fuente: G. Gómez Muñoz).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013360
hallazgos en el entorno de la Mezquita. Respecto a las primeras, dos son las que han aportado resultados que interesen a efectos de este trabajo, aunque sólo una está publicada131. En ellas ha aparecido un gran muro de casi dos metros de anchura y más de viente de longitud que ha sido interpretado como el muro de cierre del “palacio episcopal”. Realizado con sillarejos escuadrados y mampostería alternada con grandes sillares – algunos en vertical, de forma similar al opus africanum –, han sido
se han detectado varias piscinas de opus signinum con zócalo pintado con almagra, idénticas en fábrica a las halladas en patio de la Mezquita en 1996132.
Dentro de los hallazgos fuera del ámbito de la actual Mezquita habría que destacar la aparición de una posible ara de altar en la calle Torrijos (D-34 MAECO, ) [42], lo que unido a la ubicación de los muros hallados bajo la
episcopal pudo extenderse más allá de los límites de la actual Mezquita. En esta zona apareció, también, el que pensamos fue el primer mihrab de la Mezquita133, tal vez en la etapa en la que ésta ocupaba físicamente parte de la basílica de San Vicente; tal vez de la fase de Abd al-Rahman I.
Por consiguiente, y resumiendo el estado de la cuestión, debemos decir que desconocemos los límites exactos de todo el complejo, salvo en su lado Sur que, con casi toda probabilidad, debió coincidir con el muro antes mencionado. También es probable que el muro que
-ponderse con el límite Norte, aunque esto es sólo una conjetura. Con los datos que tenemos hasta ahora, los límites Este y Oeste nos son desconocidos, aunque recientes teorías abogan por situar el límite oriental más allá del Complejo Edilicio C12, que formaría parte del grupo catedralicio de época visigoda134. Esta hipótesis de trabajo, sin embargo, no es demostrable hoy día, aunque si tenemos en cuenta la extensión de los grandes complejos catedralicios, sería perfecta-
que este complejo estaría formado por más de un templo – basilicae –, el palacio del obispo – episcopium –,
131. Los resultados de la primera se han publicado hace algunos años ya Nuevos hallazgos arqueológicos
en el entorno de la mezquita: excavaciones en Ronda de Isasa no 2 (Córdoba), en Boletín de la Real Academia de Córdoba, 139, 2000, pp. 115-136 – mientras que, la segunda, a pesar de no estar publicada, puede consultarse parcialmente en la siguiente web: http://
Laminas.pdf.El templo paleocristiano descubierto en la antigua iglesia
del convento de Santa Clara, de Córdoba, en BRAC, 131, 1996, pp. 197-208.
133. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit. (n. 119), pp. 183-195.Córdoba, cit. (n. 111).
funcional – ¿con un acceso cubierto o realizada como una sala hipóstila? – y otras estructuras hidráulicas menores. En cuanto a la cronología, todo parece indicar que sería en un momento indeterminado del siglo VI d.C. cuando se produce una auténtica explosión constructiva en la zona, que cambia por completo la estructura urbana de época romana, ocupando todo el kardo máximo, y consolida el lugar como nuevo foco de concentración del poder religioso y civil, materializados ambos en sendas arquitecturas de poder135. Los paralelos con Valencia136,
reciente – C. Godoy Fernández, F. Tuset Bertrán, El Atrium en las Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium: ¿una fórmula de la llamada arquitectura de poder?, en Archivo Español de Arqueología, 67,
diferentes espacios con que contarían los palacios episcopales y civiles. En ambos, hay un espacio para la manifestación de ese poder – la basílica y el aula respectivamente –, otro de representación – que
episcopium en caso del obispo y con el palatium en caso del gobernante temporal.
136. A. Ribera i Lacomba, La primera topografía, cit. (n. 66).
Fig. 35 – Ara de época romana reutilizada, probablemente, como ara de altar cristiano,
con detalle del crismón retallado en su reverso (fuente: J. Sánchez Velasco).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 361
Suburbium
Espacios construidos: la cristianización de la periferia, de las vias y de las necrópolis; los grandes edi cios que formaban un cinturón cristiano alrededor de la ciudad
Las vías y necrópolis altoimperiales se transfor-maron, pronto, en áreas fuertemente cristianizadas, por lo que aquí nos centraremos en el estudio de aquellas áreas suburbiales que contaron con un complejo edilicio religioso, situado por lo general junto a las principales vías de comunicación de salida de la vieja ciudad romana.
Ya centrados en la zona extramuros, habría que empezar
de Torquemada realizó una ilustración ( ) donde se podía observar cómo la ciudad de Córdoba estaba rodeada por varios cinturones de monasterios que, según su autor, seguían la regla de San Basilio137. Por lo que está fuera de toda duda que la memoria de los lugares sagrados se preservó en la población de cristianos arabizados – mal denominados mozárabes –, tanto en los que quedaron en Córdoba como en los que marcharon al exilio, hecho que queda perfectamente constatado en las fuentes138. El documento no resulta muy preciso, pero a través de él sí podemos llegar a una serie de conclusiones que nos pueden introducir en el estudio de la periferia de la ciudad. El dibujo deja claro que hay una serie de lugares que se encuentran muy próximos a la ciudad, a saber, Tercios, Cuteclara, Santa Eulalia y San Cristóbal (Sci. Cristophori). Mientras este último se encuentra en el otro lado del Guadalquivir, los otros tres se sitúan en torno a una gran vía que va desde el Suroeste al Noreste, paralela a la ciudad. El resto de lugares aparecen ya muy alejados, simbo-lizados sobre montañas. Todos ellos aparecen en fuentes de época islámica, referidos a lugares donde se asentaron los cristianos arabizados cordobeses (vid. supra), y la arqueo-logía puede ayudar a localizarlos de forma más precisa.
Empezando por el Suroeste, encontramos una zona, junto al río, donde existe una importante necrópolis tardía en torno al actual cementerio de Ntra. Sra. de La Salud139 [43], donde a principios del siglo aparecieron varios sarcófagos de piedra lisos140, y donde también habría que
137. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit138. De no ser así hubiese sido imposible que se produjese el hecho relatado
por al-Maqqari, en el que Alfonso VI, asesorado por obispos y presbíteros, exige como un tributo más a al-Mu’tamid que permita a su mujer, la reina Constanza, acceder a la Aljama para dar a luz en su parte occidental de ésta, donde se encontraba la iglesia que los musulmanes destruyeron para hacer su mezquita (vid. M. Ocaña, La Basílica de San Vicente, cit. [n. 113], p. 359). No sería extraño, pues, que documentos eclesiásticos, hoy perdidos, recordaran los lugares más santos de los cristianos asentados en territorio islámico y que, de una forma que no podemos precisar aún, pasaran a la historiografía local e, incluso, a la tradición oral.
139. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit. (n. 119), p. 226.140. Un ejemplo de estos sarcófagos puede verse en la siguiente web:
ubicar el hallazgo de dos pies de altar ( ) con sendos loculi para las reliquias, uno de ellos de los mayores de Hispania141. Aunque no ha sido posible relacionarlos con restos arquitectónicos de ningún tipo.
Más al Norte, frente a la fachada occidental de la ciudad, se ha recuperado la que es, sin duda, la mayor colección de elementos arquitectónicos y decorativos de época tardoan-
excavado parcialmente por Santos Jener en los años ‘40 del siglo pasado, en el llamado Cortijo de Chinales [44], con unas características constructivas muy similares a Cercadilla. Pensamos que pueda tratarse de la basílica de San Acisclo ( ) mencionada en las fuentes, aunque tan sólo es una hipótesis de trabajo. Su aspecto rectangular, sus sólidos muros, su buen abasteci-miento de agua gracias a un acueducto, su ubicación sobre una necrópolis romana precedente localizada a occidente de la ciudad – junto al arrabal de los Pergamineros –, la
-tantísimo programa decorativo ( ), etc., son indicios que nos hace mantener la hipótesis de que estemos ante San Acisclo, una basílica martirial que, en buena lógica, debió construirse sobre el lugar del martirio o del enterra-miento del santo.
141. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit. (n. 119), nn. Cat. 79 y 79_1.
Fig. 36 – Dibujo sinóptico del licenciado Barquera de Torquemada con la topografía tardoantigua
de la periferia de Córdoba (fuente: Santos Jener 1955: p. 28).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013362
Fig. 37 – Ara de altar cristiano, con detalle del loculus en su parte superior (fuente: J. Sánchez Velasco).
Fig. 38 – Basamento para un ara de altar cristiano que reutiliza una gran basa de época altoimperial,
con detalle del loculus en su parte superior (fuente: J. Sánchez Velasco).
Fig. 39 – Columna hallada en las cercanías del Complejo Edilicio C7 (fuente: J. Sánchez Velasco).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 363
Y, hasta el momento, todos los indicios parecen ir
basílica martirial. En apoyo de dicha teoría acude el análisis riguroso de la topografía de la zona inmediata al hallazgo: el descubrimiento de una importante zona de necrópolis que enlaza este complejo edilicio con la ciudad por el Sureste (Complejo Edilicio C8); la construcción, sobre
Veterinaria [45], de una o varias cellae, interpretadas – no sin problemas – como memoriae de mártires (Complejo
); y la importantísima colección de elementos arquitectónicos y litúrgicos hallados en la antigua Huerta de la Camila [46] (vid. ), que pueden estar relacionados con las anteriores cellae o con
), y que uniría
con Cercadilla. Sin duda, la zona periférica más destacada, arquitectó-
nicamente hablando, es el complejo edilicio de Cercadilla ( ). En cuanto a este gigantesco yacimiento ( ), pensamos que no sería un palacio imperial, ni una gigantesca villa, ni la megalómana residencia de un obispo realizada a imitación de las residencias imperiales. También habría que descartar que se hubiera convertido en la basílica martirial de San Acisclo (vid. supra). Numerosos investigadores y especialistas en Antigüedad Tardía han seguido, de forma acrítica, este argumento, y no han tenido en cuenta que los
que dicha basílica se encontraba al Oeste de la ciudad142 – no al Norte, como es el caso – y nos la caracterizan como muy apta para ser defendida143; lo lógico es pensar que una iglesia martirial en honor a San Acisclo se elevaría sobre el lugar de martirio y/o enterramiento del mártir, no reuti-lizando algunas estancias de un supuesto palacio imperial reconvertido en sede de un gobernador – ¿provincial, de la diócesis? –, donde sería impensable que se produjese una ejecución144, y no digamos un enterramiento; complicado sería pensar, en estos momentos, en una traslación de reliquias. Creemos que, vistas las pruebas, los trabajos ya publicados y revisados los informes de excavación, estaríamos ante un episcopium, construido fuera de la ciudad – dada su temprana cronología –, sobre una villa que fue amortizada145, y cuya planta actual sería el resultado no de un único momento, sino de las adiciones ( ), construcciones y mecenazgo de los obispos cordobeses durante gran parte de la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Su evolución no distaría mucho de otros centros episcopales146, como Milán, Rávena o Roma147, donde a partir de una basílica original se establecería una adición
142. Siguiendo a J. Vallvé Bermejo, La división territorial de la España Musulmana, Madrid, 1986, pp. 231 y 252, el Calendario de Córdoba
de noviembre, ya que se celebra in ecclesia facientium pergamena, es decir, en el barrio de los Pergamineros, que luego las fuentes árabes describen como al-Raqqaqin, que es uno de los nueve arrabales occidentales constatados en época emiral y califal.
se refugiaron 400 o 500 caballeros durante tres meses, aguantando gracias al buen abastecimiento de agua, y ciertamente la estructura del complejo edilicio de Cercadilla dista mucho de ser “fácil” para su defensa – J. Lafuente Alcántara, Ajbar Machmua, cit. (n. 114), pp. 24-27 –, con especial atención a la nota 1 de la pág. 25 donde completa el relato con las noticias de al-Maqqari.
144. Sobre la ejecución de condenados y noxii en general, vid. A. Ceballos Hornero, Semblanza de los profesionales de los espectáculos documentados en Hispania, en T. Nogales Basarrate (ed.), Ludi Romani. Espectáculos en Hispania Romana, Mérida, 2002, pp. 119-134.
conjuntos episcopales está demostrada en los casos de Roma – R. Krautheimer, Tre capitali cristiane. Topogra a e política, Milano, 2002 –, y de Aosta, Ginebra, Lyon, Tournai y, seguramente, Barcelona – Ch. Bonnet, J. Beltrán de Heredia, Origen y evolución del conjunto episcopal de Barcino: de los primeros tiempos cristianos a la época visigótica, en J. Beltrán de Heredia (coord.), De Barcino a Barcinona (siglos I-VII), Barcelona, 2001, pp. 74-93. Tal vez, en Córdoba, estemos ante un caso similar.
146. M. C. Miller, The Bishop’s Palace. Architecture & Authority in Medieval Italy, Ithaca, 2000, pp. 16-53.
147. Los paralelismos con Roma son muy fuertes – R. Krautheimer, Tre capitali cristiane, cit. (n. 145), pp. 9-59 –, especialmente en lo referente a la ubicación de esta basílica en una zona privada, periférica y alejada del centro “pagano-cívico” de una Roma aún no cristianizada. En este sentido, mantener que ya en el siglo IV d.C., existiera un episcopium dentro de la ciudad de Córdoba es, a
– P. Liverani, L’area lateranense in età tardoantica e le origini del Patriarchio, en MEFRA, 116, 2004, pp. 17- 50-.
Fig. 40 – Posible cancel hallado en las cercanías del Complejo Edilicio C6 (fuente: J. Sánchez Velasco).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013364
algunos obispos cordobeses para su enterramiento, como lo demuestra el hallazgo en el yacimiento de la lápida del obispo Lampadio y el anillo de Samsón. Así pues, y tal vez en el contexto de las múltiples guerras documen-tadas en la Bética durante la segunda mitad del siglo VI d.C.148, la sede episcopal pudo trasladarse intramuros, a San Vicente (vid. Complejo Edilicio C10), donde se organizaría el nuevo centro de poder, junto al palacio de los gobernadores visigodos (vid. Complejo Edilicio C11).
148. R. Collins, La España Visigoda, 409-711, Barcelona, 2005, pp. 33-60. Un detallado panorama sobre el yacimiento, su evolución, sus
en J. Sánchez Velasco, “Hoc fundauit ipse…” La actividad edilicia de los obispos en Córdoba: el episcopium de Cercadilla, en Actas del XIV Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Roma (e.p.).
También en la periferia Norte de la ciudad se ) muy
destruido por sucesivas construcciones de época Moderna y Contemporánea ( ), pero que conserva la única piscina bautismal detectada en Córdoba, que ha sido frecuentemente interpretada como un baño doméstico, aunque en realidad se adapta a la perfección al tipo de piscina funcional que requeriría el ritual primitivo del bautismo, donde se reproduce las escenas bíblicas del bautismo de Cristo, para lo que se requiere una corriente de agua importante, que sería obtenida a través de la proximidad de segundo acueducto de Córdoba, realizado en época domicianea. Este lugar ha sido relacionado por la bibliografía tradicional con la basílica de Santa Eulalia de las fuentes textuales, aunque realmente no existen pruebas. Lo que sabemos es que en esta zona han ido apareciendo gran cantidad de piezas posiblemente litúrgicas, como canceles
Fig. 41 – Plano del Complejo Edilicio C4 (fuente: Elaboración propia a partir de Hidalgo 2004).
Fig. 42 – Complejo Edilicio C4, con indicación de nueve lugares donde se producen superposiciones estratigráficas
de edificios (fuente: Sánchez Velasco 2012: fig. 70).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 365
datados en el siglo V d.C.149, así como sarcófagos paleocristianos de gran calidad de época constanti-niana150. ¿Qué funcionalidad precisa tendría, aquí, extramuros, y lejos de los dos lugares para los que se contempla la posibilidad de ser episcopia, un baptis-terio tan complejo como antiguo? Es difícil responder a la cuestión, especialmente debido a la escasa documen-
de la cripta cruciforme hallada en el mismo lugar, así como realizar nuevas intervenciones para dilucidar tan interesante panorama.
La zona Nororiental, debido a su intensa ocupación islámica – barrio de la Axerquía – es mal conocida, y no existen restos arquitectónicos de ningún tipo que puedan relacionarse con los disiecta membra de todo tipo obtenidos a lo largo de la época contemporánea, entre los que destacarían un dintel y una gorronera decorados hallados en el Barrio de Santa Marina ( ) [47], que muy probablemente debieron pertenecer al acceso de un
151. Lo mismo ocurre en la zona Suroriental, donde
conocemos varios hallazgos dignos de mención, relati-vamente alejados unos de otros: a/ el capitel de los Evangelistas, hallado en las reformas de una casa en la calle Duque de la Victoria [48]; b/ la inscripción
149. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit. (n. 119), pp. 218-219150. M. Sotomayor, Sarcófagos romano-cristianos de España, Granada,
1975; J. Beltrán, M. A García, P. Rodríguez, Los sarcófagos romanos, cit. (n. 40).
151. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit. (n. 119), n. Cat. 29 y 30.
– CIL, II2 / 7, 638 – que menciona una deposición de reliquias, bajo la actual iglesia de San Pedro [49]; c/ varios sarcófagos de plomo tardoantiguos hallados en la calle Diario de Córdoba [50]; y d/ una inscripción monumental – CIL, II2 / 7, 637 – en el entorno de la zona de la actual plaza de El Potro [51] donde se consagraría una iglesia, cuya decoración es idéntica a las piezas halladas en Santa Marina (vid. supra). Todo ello, en un amplio arco cronológico, entre los siglos V y X d.C., que nos llevaría a contemplar la posibilidad real de la existencia de un centro de culto cristiano constatado por las fuentes, el de Trium Sanctorum, que tendría como epicentro el medieval Barrionuevo de Tundidores [52], lugar donde ya planteamos en su momento, la existencia de un posible
de la Bética152 [53]. El principal problema es, de nuevo, la falta de investigación y de excavación en una zona donde, al igual que en el teatro romano [54] de colonia Patricia, harían faltan años de intervenciones y un intenso programa de recuperación de solares que, de otro modo, harían inviable la constatación de la fosilización de estos
actual situación económica, se nos antoja casi imposible que se reproduzcan los elementos que llevaron al descubri-miento del teatro romano de Córdoba. En este sentido, ya
153, algo
152. J. Sánchez Velasco, Hipótesis de ubicación de un an teatro extramuros en Colonia Patricia Corduba y la localización de la sede del concilio provincial de la Bética, in Spal, 15, 2006, pp. 313-338.
153. J. Sánchez Velasco, Arquitectura y Poder, cit. (n. 10), pp. 330 ss.
Fig. 43 – Fotografía de las obras en la Diputación de Córdoba
en las que se halló el baptisterio del Complejo Edilicio C5 (fuente: Archivo Diputación de Córdoba).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013366
que parece haber sido demostrado en recientes excava-ciones para el Complejo Edilicio C6, aunque todavía haga
Relacionado con este centro martirial documentado por las fuentes estaría la necrópolis tardoantigua hallada en el entorno de la calle Lucano [55] , que cuenta con una intensa ocupación, y que cerraría ese imaginario círculo de la periferia urbana cristianizada.
Finalmente, nos quedaría la zona del otro lado del río, en el entorno de la actual calle Cordel de Écija [56], donde se encontró la segunda mayor concentración de piezas de época tardoantigua de Córdoba, justo en el lugar donde la historiografía viene ubicando San Cristobal154. De este lugar proceden ciertas piezas que, fechadas en torno a la mitad del siglo VI d.C., por su iconografía y la forma de representar determinadas imágenes, tienen una fuerte
famoso cimacio ( ) que representa una arquitectura idéntica a la que se puede ver en los mosaicos de San Apolinar Nuevo de Rávena155. A ello habría que unir un par de incensarios, uno con inscripción (CIL, II2/7, 642), y una lucerna de bronce, también hallados en el mismo lugar, que pudieron pertenecer a un ajuar litúrgico y, que en el caso concreto de uno de aquellos, de tipo globular, es idéntico al que porta uno de los personajes del conocido cortejo de Justiniano reproducido en un mosaico de San Vital de Rávena.
A modo de conclusiones a nivel local, debemos decir que todavía falta mucha investigación por realizar para poder dar unas respuestas más o menos seguras sobre la evolución de la ciudad y de su topografía, más allá de
154. Ibidem, pp. 227-231.155. Ibid., pp. 126-127, nº cat. 23.
datos inconexos, antiguos, dispersos y parciales. Pero con los datos que manejamos, y atendiendo a las escasas fuentes históricas que poseemos, debemos decir que todo parece apuntar a la existencia de fuertes paralelismos entre la ciudad de Córdoba y otras ciudades del occidente del Imperio, asimismo afectadas por las transformaciones arquitectónicas y urbanísticas de una sociedad – la romana – en proceso de fuertes cambios. Nos encontraríamos, pues,
del teatro y sus aledaños, son abandonados y convertidos en gigantescos vertederos de escombros y de materiales de desecho domésticos e industriales. De igual forma, plazas públicas – como el foro – y algunas calles son ocupadas por
privada. Sin embargo, y de forma curiosa pero práctica, la red de abastecimiento y eliminación de aguas sigue en uso en su mayor parte, eso sí, con las debidas reformas, e incluso tenemos testimonios de la pervivencia, en fechas tan avanzadas como el siglo V d.C., de collegia de profesio-nales dedicados al buen mantenimiento de la misma. Estos datos, siendo escasos, son relevantes, y desde luego mucho más abundantes que los conocidos para los ambientes domésticos, que son prácticamente nulos. El grueso de la información, tanto textual como arqueológica, hace
-tectónica y urbanística similar a otros lugares de Hispania y de la Pars Occidentalis. Los más antiguos se localizan extramuros, cercanos a vías principales, sobre necrópolis
-culos que pudieron ser lugar de martirio. A ellos habría que sumar el posible primer episcopium de Cercadilla, de fecha discutida para su erección, pero que no iría más allá de los primeros 20 años del siglo IV d.C. Tan temprana cronología explicaría su ubicación extramuros, y sería uno de los pocos testimonios de la fortaleza e importancia de la organización eclesiástica de la Bética justo en una época
Fig. 44 – Dintel decorado con cruz apocalíptica, hallado en unas obras junto a la Iglesia de Santa Marina (fuente: J. Sánchez Velasco).
Fig. 45 – Cimacio hallado junto a la Torre de la Calahorra,
en la orilla izquierda del Guadalquivir a su paso por Córdoba (fuente:
J. Sánchez Velasco).
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 367
donde queda demostrada por la celebración del Concilio de Elvira. Intramuros, la ciudad, no empezaría a contar con basílicas al menos hasta bien entrado el siglo V d.C., como parece desprenderse de los hallazgos realizados en lo que denominamos Complejo Edilicio C13. Por tanto, la situación sería similar a la de la mayoría de las ciudades romanas de la época, donde los centros urbanos, ocupados por el poder civil y religioso pagano, tardaron en ser ocupados y transformados156.
A partir de mediados del siglo VI d.C., ambas orillas del río parecen cobrar un protagonismo del que, hasta ese momento, habían carecido. A ambos lados del puente sobre el río Baetis se ubicarán grandes complejos edilicios, con restos de gran importancia, que dejarán esta zona convertida en el centro del poder civil y religioso de una ciudad arrasada por constantes guerras que tienen tres protagonistas: las ciudades de la Bética, la monarquía visigoda de Toledo y el Imperio Bizantino. Y aunque sabemos por fuentes islámicas que la catedral cordobesa se alzó junto al palacio de los gobernadores, la cuestión es cuándo y por qué se decide convertir esta zona en el nuevo núcleo de la ciudad. Lo que está fuera de toda duda es que el control del río y de las vías de comunicación hacia el Sureste, Sur y Suroeste se vuelve prioritario. Por
duda del uicus de Secunda, el arrabal omeya de Saqunda. Al margen de esto, lo que sí sabemos con cierta
seguridad es que la mayoría de los complejos edilicios tuvieron programas de reforma – algunos de ellos casi integral –, a lo largo del siglo VII d.C., ya con una notable
en decoraciones. Todavía nos queda mucho por saber de esta ciudad,
pero pensamos que es posible, de forma muy prudente, reconstruir los grandes itinerarios de monumentalización
-mación de una ciudad pagana a otra cristianizada. En ella podríamos ver una periferia densamente ocupada
podríamos llamar itinerarios de monumentalización, con dos grandes ejes por ahora conocidos: a/ uno Norte-Sur, cuyos polos serían la salida hacia Toledo-Mérida y la salida de la Via Augusta, que transformarían una de las principales necrópolis romanas, ocuparía el antiguo kardo máximo y dominaría la salida de la principal vía regional, respectivamente; y b/ otro Este-Oeste, que uniría lo que sabemos eran los dos grandes focos martiriales de la ciudad, es decir, la basílica de San Acisclo (al Oeste) y la de Trium Sanctorum (al Este), que sólo como hipótesis
auténticos uici a su alrededor. Al menos en un caso, el
156. R. Krautheimer, Tre capitali cristiane, cit. (n. 145).
se encuentren los ejércitos árabes, y que describen poste-riormente las fuentes mozárabes: una periferia lejana plagada de monasterios y villas; un suburbium que, a modo de cinturón, rodeaba la ciudad con un antiguo episcopium y las basílicas de sus santos mártires, tal vez desde el siglo IV d.C.; una ciudad amurallada con impor-tantes iglesias intramuros que serán desmontadas tras la conquista árabe; y un nítido centro de poder basculado hacia el río.
-carnos, que la Córdoba de época tardoantigua debió contar
elementos arquitectónicos y litúrgicos detectada, así como la relación más o menos directa de dichos elementos con complejos edilicios de gran entidad, nos lleva a pensar en la importancia de la ciudad en esta época, remitiendo a lo que podríamos llamar “índice de monumentalidad”, vinculando la importancia de los programas arquitectónicos llevados como expresión de los poderes religioso o civil.
Y esto fuera de los lugares comunes propios de la Arqueología que suelen insitir en el azar de los hallazgos o en la casualidad de la pervivencia del registro arqueológico. En este caso debemos decir que no es así, entre otras razones porque sabemos de los intensísimos procesos de expolio y reutilización de materiales llevados a cabo en épocas tardoantiguas, lo que indica un elevado
lo expoliado y lo posiblemente construido; y también porque en época omeya, estos mismos procesos se incre-mentan sobre las ruinas romanas y las tardoantiguas, con
sorprendente la gran cantidad de piezas conservadas, y su enorme diversidad tipológica y funcional, que nos obliga a
contaron con programas decorativos diversos a lo largo de
vivos, en uso. Si aplicamos este “índice de monumentalidad” (vid.
– una relación entre arquitectura y decoración in situ se puede ver en El Tolmo de Minateda157 –, y efectuamos una comparativa con lo conservado en los otros grandes centros urbanos de época visigoda, como Toledo, Mérida, Valencia, Mértola o Beja…, el resultado es muy llamativo. Córdoba es, junto con Mérida, la que mayor cantidad y calidad de piezas conserva, superando a ésta en diversidad tipológica,
157. S. Gutiérrez Lloret, P. Cánovas Guillén, Construyendo el siglo VII: Arquitecturas y sistemas constructivos en el Tolmo de Minateda, en L. Caballero Zoreda, P. Mateos Cruz, Mª A. Utrero Agudo (eds.), El siglo VII frente al siglo VII: arquitectura, Madrid, 2009, pp. 91-132.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013368
y a mucha distancia de conjuntos cuantiosos como el toledano158. Esta comparación no es baladí, ya que en el caso de Mérida se produce casi un abandono de la ciudad tras una serie de revueltas en el IX d.C., y Toledo no sufre,
de forma tan intensa como Córdoba en época Omeya. Si -
rativa se torna si cabe más favorable hacia esta ciudad. Por consiguiente, ¿podemos hablar de un índice de
monumentalidad asociado a la importancia de la ciudad? ¿A qué se debe esta nómina proporcionalmente ingente de elementos arquitectónicos? ¿Qué papel desempeñó Córdoba durante la Antigüedad Tardía para que se diera esta concentración monumental a lo largo de siglos tan diversos como problemáticos? ¿La abultada topografía cristiana de las áreas suburbiales que aparece en las fuentes árabes es fruto de este momento o, por el contrario, se debe a hechos posteriores, como la prohibición de construir iglesias dentro de la Medina? Son preguntas que tienen difícil respuesta, aunque en nuestra opinión, la topografía cristiana cordobesa debe vincularse a la realidad de la ciudad como uno de los principales núcleos urbanos hispanos, tanto a nivel administrativo como político o económico, independientemente de los vaivenes históricos que la sobresaltaron. Capital de provincia primero, regia sede después, habría que ir matizando la idea de ciudad marginal y deprimida después de la derrota ante Leovigildo. Más bien, lo que se puede apreciar es todo lo contrario, una ciudad activa a todos los niveles que acabará siendo capital de al-Andalus más por su impor-tancia – sostenida en el tiempo, a todos los niveles – que por razones vinculadas a un supuesto estado de semides-trucción que fuera aprovechado por los invasores.
Espacios domésticos, calles e infraestructuras
Resulta muy complicado, incluso en una ciudad con tantas excavaciones arqueológicas como Córdoba,
urbanas que sigan un eje cronológico o, simplemente, un discurso lógico. La documentación arqueológica es precaria y dispersa, pero puede darnos determinadas claves allí donde las escasísimas – y muy tardías – fuentes históricas no pueden aportar información alguna. Y, desde luego, podremos ser más concretos a la hora de aproxi-
su memoria en el tiempo, siendo el surgimiento y el desarrollo del Cristianismo un importante eje transfor-mador de la ciudad, aunque no el único.
158. R. Barroso Cabrera, J. Morin de Pablos, Regia Sedes Toletana. El Toledo visigodo a través de su escultura monumental, Toledo, 2007.
Sabemos, gracias a la Arqueología, que la ciudad de Córdoba mantuvo en relativamente buen estado su red integral de abastecimiento y eliminación de aguas. Los acueductos siguieron funcionando, sin apenas reparaciones, hasta la época califal y y aún después. Una inscripción – CIL, II2 / 7, 332 – nos informa de la existencia de fabri subidiani (sicdel siglo IV d.C., al tiempo que se ha podido constatar que durante el siglo V d.C. se reparan calles y cloacas del sistema general de saneamiento159. Sin embargo, los espacios públicos de la ciudad clásica se van ocupando. Algunas calles son cortadas e incluidas dentro de nuevos
160, mientras determi-nadas plazas públicas, como las que forman los accesos al teatro romano de la ciudad, quedan convertidas en áreas de vertido161, como gigantescos embudos inservibles que hubiera que rellenar con todo tipo de desechos, desde materiales de construcción hasta restos de un taller de hueso u otro de mosaicos162
del siglo IV d.C. Posteriormente, ya en época tardoan-tigua, la zona pasará a transformarse radicalmente: se crea un muro de contención con restos del teatro romano, que acaba generando un aterrazamiento; van apareciendo sepulturas, de tégulas dispuestas en doble vertiente; alguna posible vivienda y un horno de cal, tal vez allí instalado para aprovechar el mármol procedente
podemos decir de los ámbitos privados, aunque algunas villas de la periferia alcancen fechas muy avanzadas.
Conclusiones generales
A lo largo de este trabajo se han presentado las principales novedades arqueológicas sobre las tres sedes episcopales de la Bética Occidental que poseen datos sustanciales que posibilitan una reconstrucción de su entidad en época tardoantigua, Corduba, Astigi e Hispalis. Otras sedes, como Egabrum, Italica o Ilipla deberán esperar a nuevas intervenciones arqueológicas que posibiliten su conocimiento. Y somos conscientes de la heterogeneidad del discurso, pero ha sido imposible adaptar a un único marco la gran disparidad de datos procedentes de tres ciudades cuya realidad arqueológica es tan diferente.
159. J. Sánchez Velasco, Corduba, en J. A. Remolà Vallverdú, J. Acero Pérez, La gestión de los residuos urbanos en Hispania. Xavier Dupré Raventos (1956-2006) in memoriam, Mérida, 2011, pp. 123-143.
160. J. Sánchez Velasco, Elementos arquitectónicos, cit. (n. 119), p. 199.161. J. Sánchez Velasco, El acceso norte al teatro romano de Córdoba.
Secuencia estratigrá ca y estudio de materiales, en Anales de Arqueología Cordobesa, 10, 1999, pp. 115-159.
162. J. Sánchez Velasco, Evidencias arqueológicas de un taller de mosaicos en Córdoba, en Empuries, 52, 2000, pp. 289-306.
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 369
-tantes como para aportar un novedoso panorama de la realidad material de estas ciudades entre los siglos IV y VIII d.C. Sin embargo, el trabajo por hacer es mucho para conseguir que ese conocimiento se extedienda a zonas más amplias de estas mismas ciudades, abarcando áreas de funcionalidad civil, militar o residencial, que la inves-
Por el contrario, cada vez es mejor nuestro conoci-miento de los complejos edilicios religiosos, de su extensión, de su entidad arquitectónica y de sus compo-nentes decorativos y litúrgicos. Sin duda, serán estos complejos los que transformen, decisivamente, la vieja ciudad clásica en otra realidad bien diferente.
Hemos podido comprobar cómo las tres grandes ciudades béticas, antaño capital de conuentus, sufren procesos de transformación y monumentalización similares, que tienen como escenario privilegiado común el recorrido de la antigua Vía Augusta, que como en época altoimperial, parece convertirse en el eje privilegiado de la expresión de esa nueva realidad que trae el Cristianismo
Así, la entrada oriental de la ciudad de ciudad de Córdoba, que en época clásica estaba presidida por el Concilio Provincial de la Bética y una amplia necrópolis, se vio transformada por la aparición de uno de los centros de culto más importantes de la región, el que se consagrara a los Tres Coronas, cuya basílica se ubicaba in uico Turris, justo en la zona oriental extramuros de la ciudad. Su realidad material nos es desconocida, y sólo a través de las fuentes y la epigrafía podemos suponer su existencia. Ya intramuros, y muy próxima a dicha entrada, surge en el siglo V una iglesia (Complejo Edilicio C13) que amortiza unas viejas termas privadas de uso público, que es transformada a fundamentis ya en el siglo VII d.C. Siguiendo el recorrido de esta vía, hacia su salida por el Sur de la ciudad, encontaríamos el episcopium de la ciudad (Complejo Edilicio C10), al menos desde el siglo VI d.C., que se situaría en una zona previa a la salida de esta vía por la Puerta del Puente, en dirección hacia Astigi. Muy mal conocido y estudiado en exceso a través de análisis indirectos, sí podemos decir que estaría compuesto por
– posiblemente funerarios – de planta cruciforme, similares a los del episcopium de Valentia, por lo que la advocación conocida a través de las fuentes árabes, San Vicente, tal vez no es fruto de una mera casualidad. Hasta donde sabemos, toda la zona Sur de la ciudad sufre un intenso proceso de monumentalización a partir del siglo VI d.C.,
(Complejo Edilicio C11), cuya funcionalidad y extensión
del puente, al otro lado del río, las fuentes nos hablan de
un gran complejo monástico, el de San Cristóbal, cuya arquitectura no conocemos, pero suponemos que la enorme cantidad de restos de decoración arquitectónica y litúrgica que aparecieron en la zona del actual Hotel Hesperia Córdoba debieron corresponderse con este lugar mencionado en los textos.
Antes de continuar por nuestro recorrido a través de la antigua Vía, hemos de señalar que la ciudad de Córdoba, por su lado occidental y septentrional también contó con una importante nómina de complejos edilicios que convertían el suburbium de la ciudad en un auténtico cinturón cristiano. Destacarían los hallazgos entre las calles Avda. del Aeropuerto-Avda. de Medina Azahara (Complejo Edilicio C7, C8 y C6), que podrían corres-ponderse con el complejo martirial de San Acisclo que describen las fuentes. Al Norte de la ciudad, el impresio-nante complejo de Cercadilla (C4), de tan problemática datación como funcionalidad, debe ser revisado profunda-mente para aquilatar con seguridad su origen, evolución y funciones a lo largo del tiempo. Igualmente, el baptisterio hallado bajo la actual sede de la Diputación Provincial (Complejo Edilicio C5) debe ser contextualizado en la arquitectura que lo albergó, aunque los niveles de destrucción sean muy elevados.
En la capital del viejo Conuentus Astigitanus, la parquedad de datos impide realizar un análisis tan exhaustivo como en el caso de Córdoba. Sin embargo, la cantidad es, sin duda, suplida, con dos hallazgos de
que denominamos Complejo Edilicio S2, se sitúa en la
un acceso directo desde la Vía Augusta hasta el foro de la colonia, sede del antiguo templo de culto imperial. Se trata de una porticus, de una auténtica uia tecta, que en un momento indeterminado del siglo V d.C. se clausura y se convierte en uno de los cementerios cristianos urbanos más grandes y densos de Hispania, presidido por una torre. Junto a este lugar, el temenos del templo de culto imperial aparece desolado, sin ocupar, y con sus construc-ciones arruinadas y aparentemente sin uso. A pesar de que la investigación sigue en curso, debido a la gran cantidad de materiales que han aparecido a lo largo de más de 10
que este hecho debe tener relación con algún suceso vinculado a historias de mártires locales, tal vez al lugar de la propia muerte de alguno de ellos, que lo conver-tiría en un escenario privilegiado para ser enterrado “ubi martyrium sanguinem fundit”. Culto imperial suplantado por culto martirial, en plena ciudad, y ocupando uno de los espacios más simbólicos de la vieja colonia.
El segundo lugar, La Palmosilla Baja, en la zona de Astigi
Segouia de la Bética. Las limitaciones para la investigación son muchas, debido a las extremas condiciones en que se han desarrollado las intervenciones arqueológicas allí
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013370
realizadas. Todos los datos con que se cuenta parecen indicar que dicha ciudad se abandona en torno al s. III d.C. y que no será hasta época tardoantigua cuando vuelva a aparecer una
una iglesia próxima, donde se ubicaría el pedestal romano convertido en ara de altar cristiano a través de la elabo-ración de un loculus para depositar reliquias. Es muy posible que se trate del monasterio de San Crispín que citan las fuentes árabes, ya que todos los indicios concuerdan, lo que podría hacernos pensar en una situación parecida al yacimiento de Murà (Liria, Valencia), donde un importante santuario y unas termas altoimperiales se transforman, allá por el siglo VI, en un hábitat supuestamente monacal163.
Hispalis, la sede metropolitana de
Guadalquivir y el Tagarete. A ella se accedía por la Vía Augusta desde el Norte. En esa zona, de las pocas libres de las inundaciones, encontramos la gran necrópolis de la ciudad, desde época republicana, y que parece perduró hasta época Tardoantigua, a la que podrían adscribirse algunos mausoleos y enterramientos hallados reciente-mente en La Trinidad (Complejo Edilicio S7). Se trabaja, en este caso, con la hipótesis de que este cementerio tardoantiguo se ubique allí por la cercanía el martyrium
visto, las pruebas no son irrefutables y se necesitará de nuevas intervenciones arqueológicas para dilucidar esta interesante posibilidad.
La vía entraría a la ciudad de Norte a Sur, en paralelo al viejo cauce del Baetis. Entre ésta y aquel se alzaría un importante barrio de comerciantes, detectado en parte gracias a las intervenciones en la plaza de la Encarnación. Siguiendo el trayecto hacia el Sur llegaríamos al centro de
163. F. J. Moreno Martín, La arquitectura monástica, cit. (n. 26), pp. 201-202.
la ciudad, donde recientes estudios ubican el episcopium tardoantiguo de la sede de San Isidoro. De nuevo, sólo una hipótesis de trabajo que debe aquilatarse con mayor investigación y nuevas intervenciones arqueológicas. A pesar de toda la prudencia, se trata de un punto de partida nuevo y más apegado a la realidad arqueológica existente que propuestas anteriores, basadas en aspectos más ligados a la historiografía tradicional que a los datos materiales disponibles.
La vía continuaría hacia el Sur, hacia Gades, y en el inmediato suburbio portuario de la parte meridional de
Reales Alcázares, la Arqueología ha desenterrado un -
mente pobre, de reutilización en gran parte, que venimos interpretando como un posible monasterio (Complejo Edilicio S9), debido a su planta, su fábrica, sus instala-ciones y los elementos de decoración arquitectónica y
la necrópolis encontrada en las excavaciones de la Avda. de Roma, el Archivo de Indias y el Palacio de San Telmo – un mausoleo cruciforme, que hemos denominado Complejo
cerraría el circuito de monumentalización cristiana de la capital hispalense.
Como se puede observar, y en aras de una mayor
lo aquí expuesto aún se encuentra bajo estudio y que las certezas son pocas. Pero no es menos cierto que se están creando los cimientos para un estudio global, multidisci-plinar y riguroso de la Arqueología de la Antigüedad Tardía en una provincia que, como la Baetica, posee escasísimas fuentes textuales para su estudio histórico, que sólo pueden ser suplidas por una mayor aportación de datos arqueoló-
Universidad de Sevilla
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 371
Ubicación de topónimos actuales usados en el artículo
Las localizaciones de yacimientos y hallazgos en este artículo son básicos para entender la magnitud de las novedades concernientes a algunas de las sedes episco-pales de la Bética occidental, de las que se aporta un mapa de situación. Debido a la gran cantidad de ubica-
en este artículo, hemos creído conveniente aportar este
apéndice, para que el lector no familiarizado con estas ciudades pueda situarse en un plano actual.
Hemos decidido, asimismo, que lo mejor era facilitar la búsqueda de estos enclaves, lugares y calles conforme se iban describiendo y nombrando en el texto, por lo que los hemos añadido, tras cada ubicación, un número entre corchetes, que tiene su correspondencia en la lista que adjuntamos, así como una indicación en los planos actuales que se ofrecen a continuación.
APÉNDICE
Mapa de las sedes episcopales de la Bética occidental
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013372
1. Ronda Histórica - Tagarete2. Plaza de la Encarnación (Metrosol Parasol). 3. Calles Cuna – Sierpes4. Plaza Nueva5. Avenida de la Constitución6. Patio de Banderas del Alcázar7. Cuesta del Rosario8. Palacio Arzobispal9. Iglesia de El Salvador10. Calles San Leandro – Muñoz y Pabón11. Palacio de San Telmo12. Catedral13. Alameda de Hércules14. Avenida de Roma15. Puerta de Jerez16. Calle Goyeneta17. Iglesia de la Anunciación
18. Plaza de la Pescadería19. Calle Alemanes20. Calle Argote de Molina21. Calle Segovias22. Calle Abades23. Puerta de Córdoba24. Puerta del Sol25. Colegio Salesiano de La Trinidad26. Iglesia de Santa Catalina27. La Corza28. Calle Azafrán29. Matahacas30. Calles Gallos – Butrón31. Convento de San Agustín32. Calle San Luis 33. Calles Arrayán – Virgen del Carmen Doloroso 34. Archivo de Indias
Plano de Sevilla (Hispalis)
H© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
AnTard , 21, 2013 NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA BÉTICA OCCIDENTAL 373
35. Iglesia de Santa Cruz 36. Plaza de España
Plano de Écija (Astigi)
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
S. ORDÓÑEZ AGULLA, J. SÁNCHEZ VELASCO, E. GARCÍA VARGAS, ET AL. AnTard , 21, 2013374
37. Puerta de Sevilla38. Seminario de San Pelagio39. Plaza de la Compañía40. Patio de los Naranjos (Mezquita de Córdoba)41. Sala de Oración (Mezquita de Córdoba)42. Calle Torrijos43. Cementerio de Ntra. Sra. de La Salud44. Antiguo Cortijo de Chinales 45. Antigua Facultad de Veterinaria46. Antigua Huerta de La Camila
47. Santa Marina48. Calle Duque de la Victoria49. Iglesia de San Pedro50. Calle Diario de Córdoba51. Plaza de El Potro52. Antiguo Barrionuevo de Tundidores53. Concilio Provincial de la Bética54. Teatro Romano de Córdoba55. Calle Lucano56. Calle Cordel de Écija
Plano de Córdoba (Corduba)