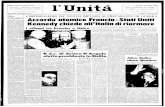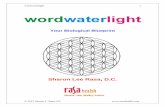Breve Historia Económica de la Bética romana (siglos I-III D.C.)
Transcript of Breve Historia Económica de la Bética romana (siglos I-III D.C.)
1
GENARO CHIC GARCIA
BREVE HISTORIA ECONÓMICA
DE LA
BÉTICA ROMANA
(SIGLOS I - III D.C.)
PADILLA LIBROS EDITORES & LIBREROS
SEVILLA
D.LEGAL SE-1.361-98
I.S.B.N. 84-89769-64-8
2
I.- Una mentalidad dominante opuesta al progreso: entre el mythos y el logos. La
oikonomía (o Modo de Producción Doméstico) y la khrematistiké (o Capitalismo) en
sociedades poco evolucionadas. La noción del valor y el nacimiento del comercio. Las
técnicas, entre la teoría y la práctica; su evolución. El Imperio como motor de un progreso
limitado.
Lo primero que debe hacer un historiador es, por supuesto, situarse ante el horizonte
mental que domina la época que se propone estudiar. Y desde luego el que debió dominar la
zona meridional de la Península Ibérica hubo de ser necesariamente muy distinto del que ahora
contemplamos. Hoy nos parece la cosa más normal del mundo pensar que el hombre siempre ha
tenido fe en el progreso, de tal forma que se mira con desconfianza a la persona que se
considera poco progresista. Y sin embargo tenemos evidencia plena de que el romano antiguo
desconfiaba por encima de todo de las res novae, de las novedades revolucionarias; de que el
mos maiorum, el ejemplo de los antepasados, era la principal norma de conducta a considerar
en todos los campos. Y no estaban locos: sabían bien lo que querían.
Debemos tener en cuenta que, en el mundo del que tratamos, los hombres no tenían una
gran seguridad en sus tratos con la Naturaleza, cuyo orden reconocían pero no controlaban y,
puesto que era evidente que ese orden existía y que el hombre no lo había impuesto, estimaban
que debía ser obra de un Ser sobrenatural (o sea, que estuviese por encima de la Naturaleza).
Ante el miedo a lo desconocido las sociedades estructuralmente antiguas buscaban la
permanencia en el Ser -preferían que las cosas siguieran siendo siempre iguales en suma- a
meterse en los peligrosos caminos del cambio y el progreso. De todas formas éste tendía a
producirse, pero se procuraba ocultar bajo una capa religiosa, como premio que la divinidad en
algún momento había otorgado a los míseros mortales: todos los inventos técnicos eran la obra
inspirada a un antepasado glorioso, cuando no la obra misma de un dios.
Los antropólogos han estudiado el fenómeno de la búsqueda de los medios de
subsistencia en este tipo de sociedades y han llegado a la conclusión de que en ellas predomina
lo que han venido en llamar Modo de Producción Doméstico (P. Clastres). Los trabajos de
campo desarrollados entre "primitivos" actuales son muy interesantes, pero las conclusiones no
son en absoluto novedosas, pues las tenemos claramente enunciadas desde hace más de 2.300
años en la obra de Aristóteles (Política, 1257-1258). La tendencia es clara hacia la autarquía,
hacia un autoabastecimiento que cubra las necesidades mínimas pero que huya al mismo
tiempo de la producción de excedentes, pues ésta implica la necesidad de unas jefaturas
distribuidoras estables y con ello la división de la sociedad en grupos y el predominio opresivo
de unos sobre otros (lo que implica la imposición de tributos, cosa inadmisible para un hombre
que estima que la libertad consiste en no depender de otro). La base de aplicación de este
principio se encuentra en la unidad mínima, en la familia u oikos, y por ello el término
empleado para definirlo es el de oikonomía (equivalente prácticamente exacto al de modo de
producción doméstico). El grupo suprafamiliar, que no puede ir nunca, en todo caso, más allá
del conocimiento y control directo de todos sus miembros, practica en su interior pequeños
trueques que refuerzan, a través del valor simbólico-religioso de los dones y contradones (pues
no todo el valor de las cosas se sustancia siempre en el trabajo humano aplicado, como daba por
supuesto Marx), los lazos existentes entre las familias y los clanes en las que estas se agrupan.
Pero esos trueques son ajenos al mercado: no se producen excedentes para intercambiar, de
hecho nadie confía en que otro vaya a producir dichos excedentes hasta el extremo de esperar
3
cubrir las necesidades a base de una oferta y una demanda. Además la alteración de la
naturaleza es considerada peligrosa desde el punto de vista religioso y por ello la acción del
especialista es vista con recelo (aunque se admire su carácter de persona inspirada por un
conocimiento que -como cualquier otro- se estima que sólo puede proceder como un don de la
divinidad).
Los intercambios entre distintos grupos, con todo, se hacen necesarios: el ideal de
independencia económica absoluta es difícil de cumplir debido a las diferencias ecológicas, a
los cambios climáticos, a los contactos y a las influencias culturales que pueden conducir a una
sociedad a sentir necesidad de algo que no tiene. El trueque directo de mercancías será la forma
más sencilla de solucionar el problema, satisfaciendo las necesidades de forma natural. Si los
cambios se hacen más abundantes, puede surgir entonces la necesidad de recurrir a un material
apreciado por todos (la plata, por ejemplo) para facilitar por esta vía intermedia la satisfacción
de forma indirecta de las necesidades (pues las de ambas partes pueden ser diferentes en parte
de las respectivas ofertas). Aristóteles señala que no otro es el origen de la moneda,
caracterizada normalmente por el sello o cuño del que pone en circulación el metal, que
normalmente se toma como signo de garantía de su valor. Y también señala, con gran dolor por
su parte, que la utilización de la moneda, convertida en signo de cambio, puede llevar a buscar
la acumulación de este bien o khrema por sí mismo, sin preocuparse de su función primaria que
es la satisfacción de las necesidades básicas humanas. Esta técnica crematística carece de límite
en sus fines, frente a lo que sucede en la Naturaleza, donde todo posee su límite, fuera del cual
todo se considera monstruoso. El fin de los intercambios no es ya la satisfacción de las
necesidades, sino el aumentar sin límites el dinero. De cambiar una mercancía por dinero para
obtener con él otra mercancía se pasará, como señala C. Marx en su análisis de El capital, a
cambiar dinero por mercancía que se venderá para obtener más dinero. Poco a poco surgirá así
un cierto capitalismo comercial que se irá afianzando conforme pase el tiempo, pero su
valoración moral será siempre negativa en el mundo antiguo. No es por casualidad por lo que
Catón, en el siglo II a.C., considera -al comienzo de su obra Sobre la agricultura- que es peor
ciudadano un usurero, que busca el dinero en el tráfico de los préstamos, que un ladrón. Ni
tampoco es casual que todos los tratadistas del mismo tema agrícola recomienden producir en
las fincas todo aquello que se pueda precisar, de forma que al mercado se acuda lo menos
posible, a no ser para dar salida a los posibles excedentes.
Evidentemente el desarrollo del Estado sobre el fondo de las antiguas anarquías
preurbanas hizo que la realidad fuese cambiando lentamente, porque los Estados no se pueden
mantener sin la producción de excedentes que posibiliten el mantenimiento de tareas y obras
colectivas que faciliten la vida de los miembros de la comunidad y que son la justificación
misma de las jefaturas. Por ello veremos que la consideración de los técnicos irá mejorando
conforme se vaya desarrollando su servicio al Estado y que el uso progresivo de las técnicas se
vaya justificando con su carácter de utilidad pública (siempre se verá negativamente la
utilización privada de las mismas, como hizo Nerón al dotar de adelantos a su palacio o Domus
aurea). Pero el freno moral que suponía la falta de fe en el progreso habría de limitar en gran
manera los avances en el campo de la producción en el mundo antiguo. Por mucho que a
niveles teóricos se pudiera desarrollar el pensamiento racional entre determinados círculos
intelectuales (los técnicos conocían el cómo, pero no el porqué de las cosas), el pensamiento
mítico dominante, el que explicaba el mantenimiento del orden en el mundo a partir de un
elemento divino, impidió casi siempre pasar de la teoría a la práctica (G. Traina). Y eso duró
hasta que se secularizó la peculiar concepción del tiempo del cristianismo, que, con su idea de
progreso en vez de regreso continuo a las fuentes del Ser, fecundó con su fe el renacer de los
estudios científicos que se produjo -sobre todo- tras el descubrimiento de América y el fuerte
4
desarrollo del capitalismo que le acompañó, cambiándose paulatinamente la fe en Dios por la fe
en el dinero, fruto de la convención humana. Bien es verdad que el Imperio Romano, con sus
necesidades fiscales-administrativas, actuó como motor de un cierto progreso (a partir del siglo
IV se difunde el uso de los molinos de agua, que aumentaban la productividad y liberaban mano
de obra para otros menesteres, como el ejército), pero fue siempre un progreso limitado y que
terminó fracasando con el hundimiento global de las estructuras estatales que se produjo en el
siglo V en Occidente (R.J. Forbes).
5
II.- La situación de la parte Sur de la Península Ibérica a la llegada del poder
romano. Los sistemas gentilicios y la transformación de los sistemas de convivencia: hacia
la formación de las urbes. La transformación del paisaje agrario ante el ejemplo de Roma:
los procesos de centuriación.
Inscripciones como las encontradas en la antigua Arva (cerca de Alcolea del Río) y
posiblemente también la de Carmona, que nos hablan de unas centurias con nombres no latinos,
nos hacen pensar que hay que entender, como hizo P. Sáez, que nos están reflejando un estado
de cosas muy antiguo aunque ahora se muestre evolucionado. Nos estamos refiriendo a un
sistema gentilicio, a una organización tribal que, como los antiguos pagos italianos o los corii
galos, muestran un estadio en el que las relaciones de sangre predominaban sobre las
territoriales. Ello no impidió que dichas unidades (centurias, pagos o corios) con el tiempo y el
desarrollo de las actividades guerreras se fuesen adscribiendo a un lugar concreto y,
estableciendo en su ámbito una serie de lugares fortificados (oppidum, el equivalente semántico
de la polis griega) o de aldeas abiertas o vigiladas desde ellos, fuesen alterando su sistema
originario de relaciones para dar preferencia a la territorialidad sobre las relaciones gentilicias.
Aunque desde luego ello no implica la desaparición automática de estas últimas, como vemos
en paralelo en el caso latino, donde los clanes o gentes mantuvieron su operatividad, cada vez
menor desde luego, al tiempo que se desarrollaba una administración basada en la ocupación
del territorio.
Pero aún más que la guerra, un elemento cohesionador de primer orden fue en todo
momento la religión. La presencia de lugares considerados sagrados por estimarse que se había
producido en ellos una epifanía divina -en los que con el tiempo y el desarrollo económico se
irá viendo (como la Grecia del siglo VIII a.C.) la aparición de templos construidos para
depositar unas ofrendas cada vez más consistentes- servirá para delimitar de una forma más
concreta, más geométrica o racional podríamos decir, un espacio que antes contemplaba la
indefinición mítica de sus límites. El establecimiento de santuarios, la fijación física del espacio
sagrado, sabemos por la Antropología que se encuentra en la base de todas las urbanizaciones
arcaicas, nacidas en principio como centros ceremoniales; aunque es obvio que tales centros se
prestaron con frecuencia a otros usos (E.R. Service). Ello es patente en la Hispania Meridional
aun en el siglo I d.C., cuando vemos el caso de Munigua (cercana a Villanueva del Río y Minas,
en la zona serrana de la provincia de Sevilla), donde un enorme templo, que se remonta al
menos a medio milenio antes, es el núcleo de una comunidad pastoral y minera que en ella tiene
su centro, como lo muestra el hecho de que fuera considerado como municipium juris latini por
los Flavios pese a que las viviendas existentes no van mucho más allá de las pertenecientes a la
administración y sus servidores. Sin duda alguna, pese a su exiguo carácter urbano, era zona de
reunión, de asamblea o conventus (como decían los romanos), similar a las panegyries griegas
que aún se mantenían activas durante el Imperio en la provincia romana de Asia: en ellas, y para
rendir culto a una potencia superior y venerar a los antepasados, se daban cita periódicamente
los comarcanos, que en medio de banquetes sacrificiales y actos festivos, resolvían sus asuntos
sociales y económicos aprovechando las épocas de menor actividad que seguían a la
terminación de las actividades agrícolas. Entendemos que a una de estas asambleas religiosas es
a lo que hace referencia Estrabón cuando nos dice que la ciudad más conocida en los esteros del
Guadalquivir es Hasta Regia, en la que los turdetanos se reúnen la mayor parte de las veces.
Sería precisamente a estos lugares concretos de reunión a donde acudirían durante la temporada
6
de invierno los pretores romanos para resolver los pleitos surgidos entre sus administrados,
tratando de evitar enfrentamientos que hubiesen perjudicado el poder de la potencia
administradora, y haciéndoles llegar los mensajes de cualquier tipo que el Senado de Roma
desease.
Sabemos que fue precisamente el oppidum de Hasta Regia (cerca de Jerez de la
Frontera) uno de los núcleos de resistencia principales al poder de Roma en los primeros
tiempos de ocupación. Una inscripción de 189 a.C., encontrada cerca de Alcalá de los Gazules,
en la parte alta del río Barbate, nos habla de la acción de Emilio Paulo y nos muestra cómo para
debilitar a la comunidad rebelde procede a destruir las bases de su poder económico y social, de
igual manera que hicieron los tebanos de Epaminondas en 369 a.C. para acabar con el poderío
de Esparta liberando el territorio mesenio: el general romano concedía la libertad a la población
sometida a Hasta que labraba los campos para sus señores en torno al lugar fuerte denominado
en el epígrafe Turris Lascutana. En aquella lucha los turdetanos mostraron su capacidad de
organización (la infructuosa guerra de independencia duró en realidad más de veinte años, hasta
que el establecimiento de una base romana -de estatuto latino- en Carteia, en la bahía de
Algeciras, sellase el control definitivo sobre la zona sublevada) empleando la plata que la región
meridional producía en abundancia para pagar mercenarios celtíberos que reforzasen la acción
de las propias tropas. No va a ser por casualidad, desde luego, por lo que en adelante Roma
prohíba en adelante la acuñación de este metal en la zona Sur de la Península, la más
urbanizada y por tanto la que era de esperar que hubiese tenido más necesidad de este medio de
cambio.
La presencia de Gadir y de otros establecimientos púnicos en la costa habían ido
acostumbrando a los indígenas poco a poco, y en las zonas mejor comunicadas con aquellos, a
un género de vida progresivamente más urbano. La Arqueología parece evidenciarlo. Así, en los
siglos IV-III a.C. el poblamiento del Sur de la Península era relativamente abundante (J.
Mangas), con una serie de asentamientos que posiblemente tuviesen carácter de hábitat
agrupado, con casas para las unidades familiares, pero sin que se tenga constancia de
verdaderos edificios públicos a excepción de algún posible almacén comunal, como parece
darse en los casos de Tejada la Vieja (Huelva) y Cerro de la Cruz, en Almedinilla (Córdoba).
Pero, en todo caso se podría rastrear en los poblados ibéricos de esta época la presencia de
algún edificio aristocrático/religioso, como en Puente Tablas o Cástulo (ambos en la provincia
de Jaén), lo que no deja de ser un símbolo, más del lugar como elemento sacro que sirve de base
a la comunidad que se reúne en él y lo siente como elemento de fijación religiosa al terreno que
cultiva, que del Estado como estructura de poder político separado propiamente dicho.
Es de sospechar que paulatinamente las aristocracias guerreras irían acentuando su
poder y que la distinción de clases económicas que acompaña a la formación del Estado se iría
haciendo sentir. Ya hemos señalado que la dominación socioeconómica de unos grupos por
otros era claramente patente a comienzos del siglo II a.C. Y para entonces ya hacía bastante
tiempo que el fenómeno de la escritura había hecho su aparición en la zona, aportada por los
antes citados contactos exteriores. Pues bien, no tenemos el menor indicio de que la misma
surgiera ligada a un sistema religioso, como pudo suceder por ejemplo en Egipto o
Mesopotamia, por lo que hay que pensar que lo estuvo más bien a los intereses particulares y
secularizados de determinados jefes y/o comerciantes, que la tomaron ya hecha de visitantes
foráneos. Y señalamos esto porque frente a lo que sucedió en los lugares donde la escritura
nació ligada a la religión, donde "se da un desplazamiento desde una visión del mundo a una
ideología", en los lugares donde no sucedió así podemos observar el fenómeno contrario (J.
Goody). El pensamiento mítico, al contemplar la realidad globalmente, no considera auténticas
barreras en la manifestación del Ser, y por ello es fácil la adopción y adaptación de sistemas de
7
creencias que se han manifestado eficaces entre otros pueblos. No es en absoluto necesario una
"conversión" para adoptar estas formas religiosas, por la sencilla razón de que los conceptos no
han sido fijados de forma inconmovible por un sistema de escritura (no hay "libros sagrados") y
no hay que dar un salto para pasar de un sistema a otro: no puede haber heterodoxia donde
nunca se ha fijado una ortodoxia. No debe extrañarnos por tanto que veamos convivir sin el
menor problema formas religiosas que podríamos denominar "indígenas" con otras venidas de
fuera (de fenicios, griegos, romanos, etc.). Es evidente que aquí como tampoco en Grecia ni en
Roma, la religiosidad no perdió su flexibilidad original como consecuencia del establecimiento
de un rígido corsé de escritura, aunque evidentemente se pudiese ver afectada conceptualmente
por el hecho mismo de que la población que la vivía se hubiese vuelto en cierta medida letrada.
Pero, salvo en contadas excepciones, no encontramos atisbos de religiosidad "de libro", lo que
explica que se pudiesen admitir cultos ajenos a la medida de los intereses del sentimiento
propio de la realidad. En Turdetania, como en Grecia, tenemos serios motivos para sospechar
que la escritura fue un fenómeno privado y llegó sólo de forma secundaria a los campos
públicos de la administración y de la religión. Sin duda alguna "la alfabetización arraigó sólo
muy gradualmente, y la educación se continuaba basando sobre todo en la presentación oral y
en la memorización y recitación", como señala B. Simon para la Grecia anterior al siglo V a.C.
Otro texto de Estrabón relativo a los turdetanos es claramente expresivo al respecto: "son
tenidos por los más cultos de entre los iberos, puesto que utilizan la escritura", pero al mismo
tiempo conservan oralmente "crónicas de su memoria, poemas y leyes versificadas de seis mil
años, como ellos dicen". El recurso a la poesía como fórmula nemotécnica está amplísimamente
extendido entre las poblaciones ágrafas o semiágrafas, y aquí no iba a ser menos.
Desgraciadamente no se nos ha conservado ninguno de esos poemas épicos aludidos, aunque tal
vez el mito del civilizador Habis encontrase en ellos su forma de expresión. De todas formas,
como señalamos, la escritura parece ser aquí como en otras partes un indicio de la evolución
económica ligada a una serie de grupos activos, tal vez los mismos que dieron paso a la
utilización de la moneda. Y no cabe duda de que la conquista bárcida incidió claramente en el
proceso de monetarización de la zona y supuso un hito muy importante en el desarrollo cultural
de la misma, pues es sabido que la utilización de la moneda altera profundamente usos y
costumbres.
La evolución experimentada por la zona sur de la Península como consecuencia de la
presencia de grupos italo-romanos desplazados para explotar las riquezas naturales de la región
o bien progresivamente afincados aquí tras su licenciamiento de las tropas de ocupación -al
tener pocas perspectivas de progreso regresando a una Italia cada vez más convulsa debido al
proceso de asimilación de los profundos cambios socioeconómicos inducidos por la formación
del imperio- va a ser notable en el campo de los comportamientos y, presumiblemente, de las
mentalidades. Algo de ello debe reflejar el hecho de que, desde el siglo II a.C., veamos aparecer
toda una serie de monedas, destinadas a los tráficos locales (pues la amonedación de plata
seguía estando prohibida), en la que, junto a la antigua escritura semisilábica se hace ostensible
otra puramente fonética (en latín o en neopúnico) que hace su aparición en las monedas
indígenas y que nos pone en evidencia un enriquecimiento del panorama cultural que habría de
tener trascendencia en todos los órdenes de la vida, con una sociedad más plural en todos los
sentidos y, por ello, presumiblemente más tensa y dinámica en los ámbitos económico y
político. Son precisamente las propias monedas las que, en ocasiones, nos evidencian las
transformaciones que se estaban produciendo en el sistema organizativo, que iría pasando en
muchos casos del gentilicio al territorial (Oripense, Orippo; Iliturgense, Iliturgi) (J.
Untermann).
8
De todas formas la Arqueología no parece volver a mostrar grandes cambios en los
materiales en esta región meridional hasta la segunda mitad del siglo I a.C. en que se produce el
fenómeno colonizador romano que trae las formas de organización propias del territorio y la
sociedad directamente al territorio provincial tras los grandes trastornos de la Guerra Civil que
dio al traste con la libertas, o régimen republicano de Roma. De hecho el Bellum Hispaniense,
que nos refiere parte del desarrollo de dichos acontecimientos en la Península, nos sigue
indicando en otras partes de la provincia meridional una situación similar a la que mostraba la
inscripción hastense antes aludida: oppida o plazas fuertes en lugares bien protegidos y un
campo controlado a través de castillos y torres de vigía desde donde organizar el dominio de la
zona. No conocemos los entresijos internos de dicha guerra, pero parece claro que en ella
tomaron parte de forma decidida las elites socioeconómicas locales, tanto las tradicionales
(puestas del lado de Pompeyo) como las innovadoras (que se iban a ver favorecidas por la
victoria de César).
Como es sabido, la actuación de César, y sobre todo de Augusto, estableciendo toda una
serie de colonias de ciudadanos romanos, iba a trastocar en buena medida muchas cosas. De
entrada el territorio quedó perfectamente estructurado en una serie de distritos administrativos
estables que suprimían la primitiva movilidad de los conventus. Con el Baetis o Guadalquivir
como eje, la zona sur se convirtió en una provincia con entidad propia, denominada Baetica, y
se estableció una red de comunicaciones ágil, tanto terrestre como fluvial, que ponía en
contacto las cuatro cabeceras de los nuevos conventus juridici: Corduba, Astigi (Écija), Hispalis
(Sevilla) y Gades. A partir de ellos, y por medio de las ciudades, se establecía de forma precisa
el control administrativo y fiscal del territorio, ahora plenamente desmilitarizado. En las partes
donde se estableció a los ciudadanos romanos venidos de diversos lugares de Italia, o sea en las
colonias, el territorio fue estrictamente sometido a un proceso de medida y distribución en
forma de tablero de ajedrez, en el que cada casilla o centuria (de unas 50 Ha,
aproximadamente) era repartido entre varios recipendiarios para que estableciesen allí sus
fincas o fundi. Cada uno de estos era regido desde un cortijillo o villa desde donde el dominus o
dueño podía organizar la explotación, bien con esclavos o con trabajadores indígenas (incolae),
que con mucha frecuencia habrían de ser aquellos mismos a quienes se había "liberado" de sus
antiguos señores al enajenarles la tierra a estos, pasando así de colonos forzosos a jornaleros.
Aparte de las fincas de los particulares (desiguales en magnitud, como desiguales eran los
grados previamente alcanzados por los nuevos poseedores en el ejército), cada colonia contaba
con un nuevo centro urbano de representación y administración y, para el mantenimiento del
mismo, con una serie de tierras que pertenecían a la ciudad y que esta solía arrendar por cien
años prorrogables a las personas que estaban en mejor situación para avanzar los alquileres, con
lo cual pronto se formaron grandes posesiones de hecho en manos de algunas familias más
distinguidas que, o bien las gestionaban directamente, o bien las subarrendaban. La comunidad
disponía en todo caso, y atendiendo a las reglas de la autarquía antes señaladas, de bosques y
pastos del común así como, en ciertos casos, de minas. Si estos bienes no existían dentro del
territorio acotado de una colonia, les eran atribuidos en otros lugares, con lo que encontramos
enclaves coloniales en territorios de otras ciudades, a veces muy distantes.
9
III.- La agricultura. Régimen de explotación de las tierras. Transformaciones del
sistema laboral: del esclavismo al colonato aparcero. El asociacionismo agrario. Los pagos
y las aldeas. Los cereales y los silos.
La agricultura se encontraba, desde hacía ya mucho tiempo, en la base de lo que se
consideraba una civilización avanzada, y ésta no se concebía sin la presencia de las
comodidades de un centro urbano. La ganadería seguía siendo el signo de prestigio por
excelencia de las antiguas aristocracias, pero éstas ya hacía mucho que habían tenido que ir
cediendo el terreno a la presión de los cultivadores. El mito bíblico del pastor Abel y el
agricultor Caín, con la preferencia de Dios por el primero, iba invirtiéndose poco a poco. La
civilización romana que llega a la Península de forma directa en el momento de la colonización
de César y Augusto ya hacía tiempo que había dejado atrás las luchas entre una plebe
agricultora y un patriciado que se gloriaba de su pecunia o riqueza simbolizada por los rebaños
que para ellos pastoreaban sus esclavos. Ciertamente también en Andalucía hacía tiempo que
habían dejado de representarse con cuernos en sus cascos los antiguos guerreros de las llamadas
estelas tartésicas y que se había comenzado a mostrar orgullosa la espiga en numerosas
monedas de sus ciudades: ases de Ilipense, Ilse, Bailo, Acinipo, Carmo, Lastigi, Ilipla, Onuba,
Cerit y Obulco (A.M. de Guadán). Pero el mundo romano había ido algo más adelante en el
proceso de geometrización del espacio que va ligado a la agricultura. El sistema de centuriación
que acompaña a la fundación de cualquier colonia es todo un síntoma de ello. Por ello los recién
llegados supusieron un revulsivo en la consideración de la tierra como objeto de explotación.
Nuevos propietarios, parvenus, los colonos se sentían muy orgullosos de su recién estrenada
condición y no renunciaron a ninguno de sus signos de identidad originarios. Trajeron consigo
de Italia sus gustos y sus modas, y ello se hace patente no sólo en los ajuares domésticos, con su
gusto por las vajillas aretinas, sino también en la manera de preparar, por ejemplo, los vinos o
aderezar las aceitunas. La tipología de los envases, en particular la de las ánforas, cambia ahora
decididamente abandonando las antiguas formas conocidas en la región y derivadas en buena
medida del mundo púnico. Y el campo, donde ellos estaban, dejó a un lado los antiguos
sistemas de explotación en régimen de servidumbre colectiva para dar paso a la utilización de
esclavos o de jornaleros. Estos, como ya he dicho, derivaban con mucha frecuencia de los
antiguos siervos aparceros, que habrían quedado en principio totalmente desprotegidos con la
expropiación de sus amos. Sabemos que, junto con los pequeños propietarios que preferían la
vida agrupada y no tenían capacidad para mantener una casa en la urbe, vivían en las aldeas o
vici diseminadas por los distintos distritos territoriales o pagos en que se dividía el ámbito
colonial. La razón es sencilla: el lugar de trabajo no debía estar en ningún caso a más de una
hora de camino del lugar de habitación, pues de lo contrario el tiempo empleado en el
desplazamiento había de ser quitado a las (pocas) horas de descanso.
Por otro lado, hemos de considerar que, como señala Columela, la tendencia a vivir en
la ciudad, donde se hace más ostensible la moral de otium u ocio que domina al mundo antiguo,
lleva a hacer poco rentables las explotaciones por medio de esclavos o de trabajadores libres a
los que hubiese que vigilar. No es de extrañar, por tanto, que la tendencia al colonato,
recomendado por el tratadista en estos casos, se vaya haciendo cada vez mayor. Al principio se
tratará simplemente de personas a las que se arrienda la finca (o parte de ella) por un lustro,
pero dada la escasa capacidad de crédito de los arrendatarios -personas, por otro lado, de pocos
10
recursos, lo que les había impedido el ser propietarios- ante la más mínima dificultad con las
cosechas dejaban de pagar sus rentas. El arrendador, en ese caso, podía optar por perdonarles la
deuda total o parcialmente o acumulársela de un año para otro, con lo que al final, como señala
Plinio el Joven en la época de Trajano, determina que las personas así atadas por sus deudas,
desconfiando de poder pagarlas algún día y pensando que no se les va a echar mientras las
tengan, dejan de hacer definitivamente rentable la finca para el propietario. Por ello la solución
estará, como señala el citado amigo del Emperador, en convertir al colono en socio (así lo
define el Digesto) que recibirá una parte de la cosecha por su trabajo y gastos de producción y
entregará otra menor al propietario, quien sólo deberá vigilar en el momento de la recolección
para evitar los fraudes y podrá mantener su vida en la ciudad. Este fenómeno de la aparcería,
que los emperadores van a desarrollar en sus fincas, como señalan las ricas inscripciones
africanas, debió de ir extendiéndose paulatinamente, sobre todo a partir del siglo II d.C., y
generalizándose después.
Por otro lado, como antes se indicó, la prudencia aconsejaba diversificar al máximo la
producción para evitar en la medida de lo posible la dependencia del exterior a la propia finca.
Pero si ésta era lo suficientemente grande como para asegurar normalmente unos excedentes
comercializables, entonces no se le hacían ascos a la ganancia. Además, la necesidad de pagar
los impuestos en las zonas urbanizadas en especies monetarias obligaba a la conversión de parte
del producto de la granja en dinero, o sea, obligaba a recurrir al mercado. El sistema impositivo
fue así un acicate para la producción y comercialización de los bienes, y no debemos de
olvidarlo cuando queramos entender una política como la de los Flavios (69-96) tendente a
extender el sistema municipal a cualquier punto de la Península que fuese mínimamente
susceptible de ello: las elites municipales habían de disponer de dinero para comprar su
prestigio, sobre todo teniendo en cuenta que la presión de la opinión pública iba en el sentido de
cambiar los antiguos actos evergéticos consistentes en banquetes por inversiones en edificios
públicos que diesen la imagen hermosa de la nueva comunidad privilegiada. Como se ha dicho,
buena parte de los capitales obtenidos por esas elites quedaron así materialmente "petrificados".
sin que hubiese demasiado interés por invertirlos en actividades productivas. Hemos de pensar
que normalmente los grupos dirigentes de las sociedades afectadas por ese desarrollo tuvieron
bastante claro que debían ganar su prestigio en la competencia con otros rivales; pero, por si
acaso el sistema fallaba en algún punto, no debemos olvidar que las leyes municipales otorgadas
por los emperadores Flavios disponían que si no había voluntarios se designaría a los más ricos
para hacerse cargo de unas magistraturas que en absoluto estaban remuneradas, pues se
consideraba un honor el ejercerlas.
La base de la alimentación era ya en los primeros tiempos de nuestra era cronológica el
pan, a ser posible de trigo. No cabe duda de que las pistrinae o panaderías eran uno de los
motores fundamentales del negocio de la alimentación, y no debe extrañarnos que Trajano (98-
117) concediese exención de cargas municipales en Roma a quienes se dedicasen a dicha labor.
Los molinos harineros, movidos por tracción sangre (bestias u hombres), eran imprescindibles
en un medio de vida civilizado, en tanto que en los lugares apartados o pobres se seguían
utilizando los pequeños molinos manuales. Las recuas de mulos y asnos llevaban a los centros
de molienda los cereales desde las eras de las villae en que habían sido separados de la paja.
Para producir éstos se recurría -a falta de sistemas de abonado suficientemente eficientes- al
sistema de barbecho, o sea a dejar sin sembrar la mitad del campo un año aunque arándolo (con
borrico, según el gaditano Columela) para permitir su meteorización. Debemos señalar,
llegados a este punto, que los romanos nunca se preocuparon demasiado por la capitalización de
sus unidades de producción, ni agrícolas ni -menos aún- industriales, por lo que los cambios
técnicos fueron casi imperceptibles a lo largo de todo el periodo imperial. Tan sólo en la etapa
11
final, hacia el siglo IV d.C., presionados por las exigencias fiscales crecientes de un Estado
asediado por los bárbaros y por una burocracia rampante, fueron dando paso a un cierto
maquinismo que se manifiesta en segadoras movidas por asnos y en la utilización del molino de
agua, que permitía aumentar notablemente los rendimientos y bajar la mano de obra empleada,
tan necesaria ahora en la defensa militar del Imperio. Antes, como hemos dicho, las rentas del
campo se solían destinar más bien a obtener una situación de prestigio en el medio urbano
llevando un tren de vida lo más ostentoso posible.
El aparentar era muy fuerte en una sociedad agraria como aquella. Aunque algunas
inscripciones nos hablan de asociaciones de compagani, que J.M. Santero interpretaba como
agrupaciones de possessores o propietarios de fincas de determinados pagos, no tenemos por
desgracia epígrafes como los egipcios, que nos muestran detalladamente la ritualización de la
vida social de los agricultores acomodados. Pero no debemos dudar mucho de su existencia:
agrupados para rendir culto a una divinidad (a Ceres en Carmona, por ejemplo) se debían regir
también aquí por un conjunto de reglas ceremoniales que ponía a cada uno en el sitio que por
honor le correspondía. Un honor que se había de manifestar, como en las ciudades, por los
gastos evergéticos realizados, consistentes normalmente en obras para beneficio de la
colectividad, festejos y banquetes, en los que cada uno recibía su parte de acuerdo con su
dignidad, recibiendo más quien menos necesitaba, pues en absoluto se trataba de hacer caridad,
sino de deslumbrar en la medida de lo posible a los demás con el derroche de los propios
bienes. La comunidad, a su vez, les reconocía sus méritos dejándose conducir por ellos y
otorgándoles lugares distinguidos, y estrictamente prefijados, en los lugares de espectáculos
(teatros, anfiteatros, circos) que cumplían así una función educadora de las masas en el sentido
de la jerarquía.
La Bética nunca tuvo una fama especial como exportadora de granos, aunque los
campos de silos (normalmente subterráneos) nos indican una preocupación evidente por el
autoabastecimiento, que debió ser eficaz, como lo muestra el hecho de que sean escasas las
dedicatorias públicas a personas que hubiesen resuelto problemas de escasez (E. Melchor Gil).
Muy distinta fue la situación en cambio con respecto al aceite. Pero sobre ello volveremos
luego.
12
IV.- Los sistemas de transportes y su problemática. Los medios y los costos. Un
mundo volcado hacia la navegación interior. Rutas y cañadas terrestres. La importancia
del mar para la economía mercantil y la formación del Imperio. El Atlántico produce los
primeros emperadores hispanos.
Señalaba M.I. Finley que, puesto que la mayor parte de los artículos de primera
necesidad son voluminosos -cereales, alfarería, metales, maderas- no era prudente que los
poblados excedieran en consumo la producción alimenticia de su hinterland inmediato, a
menos que tuviesen acceso directo a las vías de agua. Hemos señalado que el Estado dotó a la
Bética, como a otras provincias, de una red principal de carreteras que unía los principales
centros neurálgicos, tanto los administrativos ya señalados como aquellos otros que eran de
interés vital para el mantenimiento del Estado, como por ejemplo los distritos mineros. Pero,
por buena que fuese esa red, los sistemas de tracción eran poco eficientes. El buey era la
principal bestia de tiro, seguido de cerca por la mula y el burro; el caballo casi no cuenta. Los
tres son lentos y voraces. La capacidad de los carros no era muy elevada, y los equipos de
amortiguación casi inexistentes, salvo en los carruajes de viajeros. Además no se sabía herrar
convenientemente a las bestias, con lo que estas sufrían bastante en sus pezuñas, disminuyendo
su capacidad tractora. Y el transporte a lomo, en serones o angarillas, el más utilizado sin duda
en las distancias cortas (los mulos de alquiler estaban disponibles en cualquier ciudad mediana),
implicaba la utilización de recuas de animales que elevaban notablemente el coste de transporte
por unidad.
No puede sorprendernos, por tanto, que cuando Columela, siguiendo la opinión común,
muestre el carácter de la mejor finca, nos diga que ésta será la que se encuentre cerca del mar o
de una vía navegable por la que se pueda dar salida a los posibles excedentes y se puedan traer
las cosas necesarias. R.J. Forbes estima que los costos de transporte terrestre doblaban el precio
del grano cada 100 millas (147'2 km.), y algo parecido debía de suceder con todas aquellas
mercancías cuyo valor fuese pequeño en relación con su volumen o peso. En cambio el
transporte marítimo, e incluso el fluvial, eran más rápidos, más capaces y, en el caso de las
ánforas, incluso más seguros, dado el carácter cerámico de estos envases y la mayor
amortiguación del transporte hidráulico. Pero, sobre todo, este último era mucho más barato. A.
Demán ha calculado la relación de costes entre los distintos medios de transporte y ha hallado la
relación siguiente: mar: 1 / ríos: 6 / carreteras: 39. Y aunque las cifras puedan no ser exactas,
parece evidente que el transporte por agua era mucho más barato y rápido que el terrestre si se
trataba de productos de un cierto volumen. Es por ello por lo que las ciudades situadas lejos de
las grandes vías fluviales, del mar o de las carreteras principales que a ellos llevaban, se
esforzaron siempre en construir carreteras secundarias y en enlazar sus territorios con las
principales, los ríos y el mar. Así, si volvemos la vista al mapa de carreteras romanas principales
de la Bética vemos cómo éstas o siguen el curso de las grandes vías fluviales, y en particular el
Guadalquivir (navegable mediante barcas a partir de Córdoba), el Genil (desde Écija) y el
Guadalete (desde la antigua Lacca, junto a Arcos), o bien se dirigen hacia las mismas o el mar.
Encontrar una salida al mar era, pues, fundamental. Una barcaza no necesitaba más de
unos 40 cm de agua para transportar 15 toneladas desde Écija o Córdoba en un par de días hasta
el puerto de Sevilla, adonde podían llegar los grandes barcos mercantes. Obras como el faro de
Chipiona ayudaban a los barcos a orientarse para encontrar la boca del río, y, más arriba de
13
Sevilla, puesto que la navegabilidad natural no era factible de modo continuado, un conjunto de
presas y muros de contención hacían posible regular la excesiva velocidad de las aguas del río,
retener las aguas en el estío e impedir las peligrosas desviaciones de su curso que podían
dificultar el paso de las barcazas. La inversión realizada por el Estado central en estas obras de
acondicionamiento para el transporte de mercancías fue muy fructífera y pronto el Imperio pudo
contar con una buena cantidad de mercancías, de las que Estrabón, en la época de Augusto (27
a.C.-14 d.C.) o Tiberio (14-37), nos dice que consistían fundamentalmente en "trigo y vino en
cantidad, y aceite no sólo en cantidad, sino también de la mejor calidad". Se exportaba
asimismo -según este autor- cera, miel, resina, tinte de cochinilla, pintura bermellón procedente
de las minas de cinabrio, sal y salazones, tanto de carne como de pescado, y asimismo lana,
pues la cabaña ganadera era famosa y recorría abundantemente las cañadas ganaderas (calles)
de la provincia y los territorios limítrofes. Además, los astilleros aumentaron su producción y
pronto una buena proporción de los barcos que navegaban por el Mediterráneo y, sobre todo,
por el Atlántico, eran béticos.
El Atlántico era el finis terrae, el fin de la tierra por Occidente, y fue un sueño de todos
los emperadores, desde César, alcanzar y situar su dominio en ese extremo del mundo. La
campaña de conquista de las Galias les permitió alcanzar las costas bretonas y, desde allí, poner
por vez primera el pie en las islas Británicas, las famosas Casitérides, hasta las que antes sólo
sabían llegar los gaditanos. Gades, hasta entonces sólo ciudad aliada de Roma, comprendió bien
pronto lo que ello suponía para sus intereses y enseguida logró entrar de lleno en el nuevo
mercado común que ofrecía la pertenencia plena a un Imperio que iba desde Egipto a Bélgica:
su conversión en municipio de ciudadanos romanos, otorgada por César (quien ya antes había
organizado expediciones atlánticas a la zona lusitana desde y con el apoyo de Cádiz) no puede
ser ajena a ese hecho. Augusto después completaría la conquista de la fachada cantábrica, con
lo que los productos béticos pudieron nutrir por mar, como lo hicieron, a las tropas que
luchaban en las fronteras de Germania. Al mismo tiempo, el establecimiento de una serie de
colonias romanas en la costa atlántica marroquí aseguraban los intereses de los gaditanos en la
zona, sobre todo los relativos a la pesca, que estaba en la base de la industria conservera
(salazones y salsas) que había hecho célebre a esa ciudad fenicia desde hacía siglos en todo el
Mediterráneo.
Más adelante el emperador Gayo, al que apodaban Calígula (37-41), retomó esa política
emprendiendo la conquista de Mauritania y de Britania. No tuvo mucho éxito, pero su tío y
sucesor Claudio (41-54) la continuó, teniendo siempre como base de aprovisionamiento la
provincia Bética como lo señala algún texto (expulsó del Senado en 44 a Umbonio Silión,
gobernador de la provincia, por no haber estado diligente en los suministros a las tropas que
actuaban en Mauritania), y como lo atestigua fehacientemente la Arqueología. La conquista de
Britania se presentó difícil y durante más de medio siglo las tropas romanas se esforzaron
inútilmente por dominarla por completo, a pesar de que, ya desde la época de Augusto, tenían
clara conciencia de que el negocio era ruinoso. Ruinoso para Roma, que gastó en ella buena
parte de sus energías humanas y financieras, pero muy favorable para una provincia
desarrollada y rica como la Bética, desde donde se producían los abastecimientos y que,
conforme aumentaba su riqueza, vio crecer sin parar el número de senadores originarios de la
misma, hasta el extremo de que, a fines del siglo I, estaba en condiciones de ofrecer el primer
emperador no italiano: Trajano (98-117), nacido en Itálica, no lejos de ese emporio de primer
orden que era la antigua Hispalis o Sevilla. No mucho después su sucesor, Hadriano (117-138),
en uno de esos rasgos de sensatez que caracterizan su reinado, decidió dar por terminada esa
aventura expansiva y se limitó a construir un muro para evitar las peligrosas incursiones de los
habitantes de Escocia, que quedaron definitivamente fuera del Imperio. La importancia de la
14
Bética se ralentizó, y otras provincias, como Africa -productora de grano- o Asia -abierta al
comercio del Lejano Oriente-, fueron poco a poco sustituyendo a los hispanos en los más
importantes órganos de gestión del Imperio.
15
V.- Las causas del progresivo intervencionismo estatal en los campos de la
producción y la distribución. Una mentalidad a medio camino entre el evergetismo y el
capitalismo de estado. El problema del hambre y la especulación. Las aduanas. Censo y
annona (sistema de abastecimientos y transportes oficial). La transformación de las
estructuras sociales en función de las necesidades de abastecimiento del Estado. La pérdida
de la autonomía municipal: del evergetismo al sistema impositivo.
Puede parecer contradictorio que esa decadencia de la Bética se produjera durante el
siglo II, al que, gracias a los orígenes de la familia reinante durante casi todo él, se le ha
denominado "el siglo de los emperadores hispanos". Pero así fue. Y ello no por causas
coyunturales, como podría deducirse de lo antes visto, sino porque pronto se comprendió que la
única parte del Imperio que ofrecía auténticas posibilidades de futuro era el Oriente, donde
existía un activo comercio caravanero que se dirigía por tierra, a través de Asia, hacia la China
de los emperadores Han (hay atestiguada una embajada romana en los anales chinos durante la
época de Marco Aurelio (161-180)), y por mar a lo largo de la costa de Arabia hacia la India y
más allá, como lo atestiguan los hallazgos arqueológicos que muestran materiales romanos de la
época hasta en Indochina. Ese comercio era fundamentalmente de lujo, o sea con un alto valor
añadido, y por ello no es de extrañar que fuese cobrando progresiva importancia a medida que
se iba produciendo un profundo foso entre las clases sociales romanas, debilitándose poco a
poco la clase media y resaltando -con el brillo que nos permite adivinar la arqueología de las
villae- el resplandor de los estratos más elevados de la sociedad. Prueba evidente de cuanto
decimos es que al final la capital del Imperio terminó trasladándose a Constantinopla y que el
Imperio Romano duró allí, paradójicamente, mil años más que en la zona occidental, donde se
encontraba la propia Roma.
Esas riquezas de las clases altas eran las que permitían el abundante evergetismo que
manifiestan las inscripciones del siglo II, tanto de Oriente como de Occidente. La vida urbana
había ido desarrollándose progresivamente en la Bética durante el siglo I, y la inercia se
mantuvo durante buena parte del siglo siguiente. Decíamos antes que el evergetismo era una
forma de comprar la voluntad del pueblo -y al mismo tiempo de marcar la diferencia con él- que
tenían las elites sociales. Conforme aumentaba la riqueza, lo hacía paralelamente la ostentación.
Y la gente se acostumbró a ello. En una sociedad con unos niveles impositivos que a nosotros
nos parecerían increíblemente bajos, los gastos que podríamos denominar sociales quedaban
confiados a las capas altas de las zonas urbanizadas de la provincia, que de esta manera
mantenían la antigua mentalidad de que un jefe trabaja para hacer la felicidad de sus seguidores
redistribuyéndoles una riqueza que paradójicamente, cada vez más, una vez concluidas las
campañas que proporcionaban el botín, salían de una explotación cada vez mayor de las capas
campesinas. Además de la satisfacción personal de sentirse envidiado, existía la posibilidad de
que el jefe de todos los jefes, el emperador reinante, se fijara en ellos cuando hacían ostentación
a través de las embajadas enviadas a los centros donde se celebraba el culto a la personalidad
del jefe, o sea a las asambleas provinciales del culto imperial, y les recompensara ofreciéndoles
un puesto en la administración imperial.
Una administración imperial que se iba haciendo más compleja y abundante a medida
que pasaba el tiempo. Y eso costaba dinero. Además, el emperador era el mayor evergeta del
Imperio (tenía ese privilegio y obligación, como jefe supremo) y sus generosos donativos se
16
hacían sentir lo mismo en el apoyo prestado a las municipalidades (la construcción de los
grandes templos de la Bética hubiese sido impensable sin ello), sobre todo en las épocas de
penuria o de desastre natural, y en los repartos gratuitos de trigo y las subvenciones de otros
productos que se le hacían a la plebe de Roma, amén de los numerosos espectáculos con el que
se mataba el tiempo y los posibles malos pensamientos de una abundante población
necesariamente ociosa. Además el ejército, dedicado a labores defensivas casi siempre,
raramente obtenía botín (cuando sí lo hacía, como durante la conquista de Rumanía por
Trajano, se notaba ampliamente en la magnificencia imperial), por lo que resultaba muy caro de
mantener (se dedicaban a la milicia aproximadamente el 5 % de los 60.000.000 de habitantes
que se calcula que podría tener el Imperio); y eso sin tener en cuenta las pagas de jubilación de
los mismos (los únicos que las tenían), para atender a las cuales hubo que establecer desde la
época de Augusto un impuesto del 1 % sobre las ventas en subasta y un 5 % sobre las herencias
a partir de una determinada cantidad (que varió de unos momentos a otros). Por tanto los gastos
iban subiendo paulatinamente.
Para hacer frente a los gastos, lógicamente habría que pensar en aumentar los ingresos,
y, descartado el botín, estos deberían proceder fundamentalmente de los impuestos. Los censos
de la población y de sus bienes, realizados cada cinco años, permitían establecer la base sobre la
que los que ocupaban una tierra antaño forastera, como era la Bética -salvo en los casos en que
expresamente se concedía la inmunidad a una población concreta- habían de pagar el tributum
que, en época republicana, sabemos que se elevaba a un 5 % de la producción, y que ahora iba
siendo cada vez más responsabilidad de los magistrados municipales. También ayudaban los
impuestos indirectos, sobre todo los de aduanas (portoria), pero éstos no parecen haber ido más
allá del 2 % en esta provincia (eran mucho más productivas las aduanas exteriores, situadas en
Oriente, donde se llegaba a recaudar el 25 % del valor de las mercancías). ¿Por qué no se
subieron los tipos impositivos a medida que aumentaban los gastos?. Sin duda por razones
psicológicas por un lado, puesto que el concepto de impuesto chocaba bastante frontalmente
con el de libertad que tenía en mundo antiguo. Pero sobre todo, posiblemente, porque la
producción de excedentes nunca fue muy alta. Ya hemos hablado de la poca confianza que para
una mente antigua ofrecía el mercado y de la poca afición a invertir en actividades productivas
de quienes tenían capacidad para hacerlo. Y puesto que el impuesto, si quiere ser tolerable,
tiene que repercutir sobre este capital excedentario y no sobre el dedicado a la producción (si un
labrador tiene que vender el buey con el que ara para pagar el impuesto baja inmediatamente su
rendimiento y el nivel de riqueza imponible), entonces es muy difícil aumentarlo mientras no
suba el nivel de producción.
Hemos señalado también que el emperador tenía que hacer frente a grandes gastos para
dar de comer a la plebe de Roma, y además tenía que encargarse de que el alimento que llegase
al ejército no fuese muy caro, pues de otro modo se vería forzado a subir el sueldo de los
soldados cada vez que los precios oscilasen al alza si no quería ver tambalearse las bases de su
poder. Y en un mundo muy sujeto a los caprichos de la meteorología, que incidía sobre la
producción, y con un sistema de transportes que sólo era relativamente ágil en los lugares a
donde se podía acceder navegando, los precios solían oscilar con violencia según los momentos,
lo que se veía doblado por el efecto de la acción de los especuladores, que podían hacer
multiplicar los precios de forma increíble para obtener ganancias rápidas. Por ello se legisló
pronto contra ellos, guiados por una preocupación por los abastecimientos (annona) que fue
fundamental en un mundo siempre aterrorizado por el fantasma del hambre. Una manera que
tenía el emperador de hacerse con suministros era producirlos él mismo, y así vemos cómo el
número de fincas imperiales, obtenidas por herencia o por confiscación a los enemigos
políticos, fue aumentando a medida que pasaba el tiempo. En la Bética los rótulos pintados
17
sobre las ánforas de aceite, de las que luego hablaremos, nos indican la presencia segura de
algunas de estas fincas, pero sospechamos que debieron ser bastante más abundantes, pues las
confiscaciones que afectaron a personajes riquísimos de la provincia, como Sexto Mario en la
época de Tiberio (14-37) o Séneca en la de Nerón (54-68), debieron de acrecentar notablemente
el fisco imperial.
Otra manera de evitar que los gastos del Estado se disparasen era establecer un sistema
de control de la producción y de ventas forzosas de una parte de la misma (indictiones) al
sistema de abastecimientos y transportes oficial del Estado (Annona), establecido desde la
época de Augusto y a cuyo frente se encontraba un prefecto cuya importancia sólo era
sobrepasada por la del responsable de la guardia pretoriana. Dos inscripciones de Sevilla nos
dan indicios de que esto se efectuaba en la Bética. Una nos habla de un pagador de los trigos
comprados por el Estado (dispensator frumenti mancipalis) y otra, de la época de Marco
Aurelio (161-180), nos habla de Sexto Julio Possessor, quien, tras haberse encargado del buen
estado de navegabilidad del Guadalquivir, fue ayudante del prefecto de la Annona para efectuar
los censos del aceite africano e hispano, así como de pagar los transportes a los barqueros y
navieros y de organizar los traslados de las mercancías annonarias a las zonas a las que fuese
necesario llevarlas. Además, tenemos firmes motivos para sospechar, a juzgar por la creciente
complejidad del contenido de los rótulos fiscales que se pintaban sobre las ánforas olearias de la
Bética (complejidad que comienza en la época Flavia (69-96) y aumenta notablemente en la de
Hadriano (117-138)), que las decenas de millones de ánforas de esta zona que a lo largo de dos
siglos y medio fueron formando el monte Testaccio de Roma fueron los contenedores de un
aceite que fue obligatorio entregar al Estado de forma compensada, con un precio que en teoría
debería ser el del mercado pero que no sabemos hasta qué punto era manipulado por la Annona
imperial. De todas formas, lo que es seguro es que el número de alfares dedicados a la
producción de estos envases, situados fundamentalmente en las orillas del Guadalquivir y Genil
en sus zonas navegables y también en otras accesibles a la navegación (Málaga, por ejemplo) no
hizo sino crecer a lo largo del siglo II, mientras que asistimos a la decadencia de aquellos otros
centros alfareros que, en la zona costera, producían las ánforas destinadas a productos como el
vino o los salazones, que respondían más abiertamente a las demandas del mercado libre.
Tenemos constancia además, tanto por los historiadores como a través del código de
derecho denominado Digesto, de que los emperadores fueron concediendo progresivamente
privilegios -sobre todo fiscales- a aquellas personas que invirtiesen una buena parte de su capital
en construir barcos para ponerlos al servicio de la Annona, y J. Rougé llegó a la conclusión de
que los beneficiarios debieron pertenecer a las provincias occidentales. Al principio, con
Claudio (41-54) y Nerón (54-68), todo parece indicar que son los suministros de trigo el objeto
fundamental de atención, pero a partir de Vespasiano (69-79) posiblemente la cosa empezó a
cambiar. Desde la época de Hadriano se hace referencia expresa a los suministros de aceite, y
además las exenciones de impuestos empiezan a afectar a la vida municipal, puesto que se
exime de cargas públicas (munera) durante un periodo de cinco años en sus localidades de
origen a quienes sirvan a la annona estatal. Ello implicaba apartar de los gastos municipales a
los más ricos, al principio temporalmente, pero luego, a partir de la época de Marco Aurelio, de
forma perpetua mientras se dedicasen a ese servicio antes citado, aunque también es verdad que
se aumentan las exigencias de tonelaje exigible, con lo cual disminuía el número de favorecidos
(sólo los más ricos). De esta manera las corporaciones de navieros, como ese splendidisimum
corpus que en una nueva inscripción sevillana de la Giralda honran a un envasador oficial de
aceite para la Annona (diffusor olei ad Annonam Urbis) van convirtiéndose en una agrupación
de ricos privilegiados en tanto que los cargos municipales quedaban para clases menos
pudientes. Pero al mismo tiempo sabemos que los gastos evergéticos se habían ido convirtiendo
18
conforme pasaba el tiempo en algo que la población urbana consideraba exigible, de tal forma
que Marco Aurelio, en una inscripción de Itálica, tiene que poner unos límites a los gastos
exigibles en juegos gladiatorios a quienes se viesen compelidos, según la ley, a ocupar unos
cargos municipales que cada vez daban más disgustos y menos satisfacciones. Puesto que el
gasto se establece en función de la categoría de las ciudades, tenemos constancia de que los
antiguos gastos voluntarios de carácter evergético se habían convertido en un verdadero
impuesto. Además, ante la falta de licitadores para hacerse cargo de la recaudación del tributum
estatal, dado que el progresivo conocimiento por parte del Estado, mediante los censos, de lo
recaudable, y las limitaciones impuestas para evitar la formación de grandes compañías
financieras que se hiciesen cargo de la recaudación (por miedo al poder que suponía la posesión
por los particulares de gran cantidad dinero en moneda -que estaba expresamente prohibido por
la ley- con el cual se pudiesen mover ejércitos contra el emperador), la responsabilidad de los
impuestos estatales terminó recayendo sobre las elites municipales. La autonomía municipal
quedaba además cada vez más recortada por el hecho de que, ante los problemas financieros de
las comunidades, el emperador fue tomando la costumbre, progresivamente extendida, de
nombrar unos representantes suyos (curatores civitatium) que controlasen de cerca las cuentas
municipales y vigilasen los gastos. Así, Antonino Pío (138-161) decretó que ningún proyecto
edilicio pudiese ser llevado a cabo sin el permiso del príncipe; el control no sólo se hacía sobre
las empresas financiadas con fondos municipales, sino que se extendía también a las
financiadas por los particulares. Por todo ello las ciudades iban perdiendo cada vez más su
carácter originario de centros de representación y la gente que antes apetecía los cargos ahora
procuraba huir de ellos como podía, aunque el Estado tendía a perseguirlos hasta sus fincas para
obligarlos a participar en una estructura que, tanto desde el punto de vista administrativo como
fiscal, era imprescindible para un sistema que no daba más de sí.
No tiene nada de extraño, desde este punto de vista, que las dedicatorias privadas al
culto imperial no pasen de la época de Marco Aurelio, sobre todo si tenemos en cuenta que,
además de todo lo dicho, se produjo entonces una fuerte invasión de moros, que exigió un fuerte
esfuerzo militar para desalojarla, y que dicha incursión dañó sobre todo a los núcleos abiertos y
los centros productivos. La población, agotada, no tenía ni ganas ni dinero para esos lujos. En
adelante el culto al emperador sólo tendría un carácter oficial, pues estaba meridianamente
claro que el poder tenía sus propios sistemas de reproducción y en todos los ámbitos, tanto el
central como el municipal, descendía directamente de la corte, habiendo desaparecido la
corriente ascendiente que partía de las antiguas civitates. El evergetismo perdía su sentido ante
el avance arrollador del Estado centralizador (y con el evergetismo buena parte del comercio
libre), pues era evidente que ya no había que comprar la voluntad del pueblo, sino la de sus
amos, y por ello la plebe urbana, cada vez más desprotegida tendrá que refugiarse en los
campos, donde procurará, si puede, entrar como colono de unos señores que cada vez
concentran más la propiedad. Ni que decir tiene que el fenómeno del bandolerismo tendió a
fortalecerse, tanto en tierra como por mar, lo que en absoluto era positivo para las relaciones
comerciales. La ruralización y el autoabastecimiento (salvo en el campo del lujo) serán un
fenómeno característico de lo que se ha dado en denominar Bajo Imperio (siglos III-V).
19
VI.- Los licores de la civilización: el aceite y el vino. El vino de la zona gaditana y del
valle del Guadalquivir. Los arropes y las frutas. El aceite de la Bética: su regulación en
favor del Estado. Las ánforas, envases de usar y tirar. El proceso de industrialización. El
Monte Testaccio, el mayor archivo económico de la Antigüedad. Interpretación de sus
datos. Los toneles de madera.
El vino y el aceite, los productos estrella de la exportación a la que alude Estrabón, se
consideraba por entonces que eran los licores por excelencia de la civilización y que iban
ligados al desarrollo de la vida urbana. El mismo autor nos lo deja bien claro cuando señala que,
frente a los civilizados turdetanos, los montañeses del norte comen pan de bellota, beben una
especie de cerveza en vez de vino, usan manteca en vez de aceite, no conocen el uso de la
moneda, y navegan en barcas de cuero por los estuarios y lagunas, no pasando ahora su progreso
(pues el progreso se aceptaba con gusto, aunque no se buscara) del uso, raro por demás, de
aquellas barcas talladas en un solo tronco que los turdetanos habían dejado ya atrás. "Su rudeza
y salvajismo -termina diciendo- no se deben sólo a sus costumbres guerreras, sino también a su
alejamiento, pues los caminos marítimos y terrestres que conducen a estas tierras son largos, y
esta dificultad de comunicaciones les ha hecho perder toda sociabilidad y toda humanidad".
Los estudios sobre el vino en esta zona Sur muestran que desde el siglo VI a.C. al menos
el gusto aristocrático por el consumo del mismo había llevado a su producción en la zona, pero
indudablemente la importación cubría en principio buena parte de unas necesidades que se
habían ido creando con el uso desde un par de siglos antes (V.M. Guerrero Ayuso; F. Quesada
Sanz).
La región gaditana, de largo contacto con el mundo fenicio, había sido la pionera (no por
casualidad era la de más rancio abolengo urbano de la Península). La ciudad había venido
fabricando para envasarlo ánforas de tipología púnica hasta el siglo I a.C., que es cuando se
produce una transformación tipológica importante hacia formas itálicas. Aparecen sin embargo
ahora en la Bahía gaditana, durante el último cuarto del siglo I a.C., en los alrededores de El
Puerto de Santa María, Puerto Real y en Cádiz (L. Lagóstena Barrios) una serie de alfares que
reproducen claramente formas romanas o de ambiente romanizado contemporáneas, en
concreto Dressel 1 C, en las que se envasaba el vino de esta zona, que fue -por otro lado- la
primera en conocer el sistema de villae (J.-G. Gorges). Algo similar se puede decir de la
disminución de las importaciones de vino itálico en ánforas Dressel 2/4 y la exportación desde
aquí que ahora comienza en ánforas similares. Un síntoma claro de la transformación hacia los
gustos romanos pueden ser esas marcas impresas sobre ánforas producidas en la propia Cádiz
en la que individuos claramente indígenas ponen sus nombres (Baalt, Baart) tanto en púnico
como en latino (E. García Vargas). No mucho después las fuentes epigráficas y literarias nos
hablarán de caldos como el gaditanum, el hastense -junto al que habría que poner el vino de
Nabrissa (Lebrija), citado por Silio Itálico- y el ceretanum o jerezano, alabado por Marcial,
todos ellos en el ámbito geográfico del Portus Gaditanus (Puerto de Santa María). Pero son más
conocidas de momento las ánforas destinadas a contener mosto cocido (defrutum [arrope] y
sapa [sancocho]), normalmente sirviendo de jarabe a distintos frutos: las Haltern 70. Anforas
que vamos a encontrar por todo el Occidente romano y que con frecuencia llevaban frutas
preparadas en los susodichos jarabes. En cambio en la zona costera el olivo no se da bien por
20
falta de horas de frío necesarias para una buena floración y el viento de levante hace muchas
veces poco rentables los cultivos cerealísticos.
Durante todo el siglo I d.C. parece claro que la expansión de la viticultura fue realmente
extraordinaria, a juzgar por las variedades de vinos recordadas en las fuentes, que pasan de 5 en
Varrón a 63 en Columella y a 71 en Plinio. Y la Arqueología del Sur de la Península nos
muestra igualmente bien esta pujanza inicial del proceso. El porcentaje de alfares en producción
para las ánforas de vino y salazón en la Bahía gaditana en el siglo I d.C. alcanza el 86'8 % de los
conocidos, frente al 44'7 % de la centuria anterior, lo que contrasta con el que se alcanza en el
valle del Guadalquivir (50 %) en época Flavia (69-96), donde los alfares fabrican casi en
exclusiva ánforas para envasar aceite, pues, aunque no están ausentes las de vino, su escasa
proporción parece indicarnos que la producción no debía de ir mucho más allá del consumo
local; es más, sabemos que se importaba de otras zonas. En cambio, la producción de la costa,
sujeta al libre juego del mercado parece haber alcanzado su punto culminante en este momento,
sobre todo teniendo en cuenta que no sólo se exportaba envasada en ánforas, sino también a
granel en los grandes depósitos o dolia que nos muestran los barcos recuperados por la
Arqueología. Y, junto a ese avance productor, el avance urbanizador es igualmente patente.
El caso del otro gran producto ligado al sistema de villae, el aceite, parece en parte
distinto, en cuanto que pronto se vio sometido, como hemos señalado antes, a un control estatal
que incidió indudablemente en la evolución de su producción y comercialización. También,
como en el caso del vino, asistimos con él a la rápida inversión del sentido del comercio, de tal
forma que las importaciones del Sur de Italia -que completaban la producción de la zona- se
vieron sustituidas por una exportación temprana y abundante que la Arqueología constata desde
el 10 a.C. en la zona fronteriza del Rin. Pronto unas ánforas redondeadas, que desarrollaban las
formas empleadas en Italia, las famosas Dressel 20, comenzaron a hacerse patentes en todos los
mercados, incluso en Inglaterra antes de su ocupación. Como decía Estrabón, el aceite era
abundante -y por tanto barato- y de inmejorable calidad. La calidad la daba el suelo y el clima.
En cuanto a su pronta abundancia no deberíamos de extrañarnos: el olivar es un cultivo propio
del rentista, en cuanto que exige pocas labores y cuidados, como ponen claramente de
manifiesto los tratadistas romanos del agro, y su desarrollo responde a una larga tradición
aristocrática en la Antigüedad mediterránea, que prima el ocio (otium) sobre el negocio
(negotium). Además, dedicarse al olivo no significaba el abandono de los cereales, básicos para
la alimentación. Hoy sabemos que en la Bética se plantaban los olivos muy alejados entre sí, lo
que permitía un aprovechamiento permanente del campo por el ganado, ovino sobre todo (pero
también abejuno), o bien la siembra extensiva de cereales en los entreliños, con lo que se
pueden aprovechar las rastrojeras igualmente para el ganado. Así pues, y dado que la expansión
del olivar bético coincide con el fenómeno de la citada colonización, hay que concluir en que
los beneficiarios de las tierras, en buena medida suritálicos como demuestran sus gustos en los
sistemas de producción y el envasado, optaron por el cultivo que menos gasto representaba y
que les permitía vivir en las ciudades la mayor parte del año dedicándose a sacar provecho de la
magnífica red viaria, sobre todo la fluvial, para dar salida a un artículo como el aceite que
alcanzaba una alta rentabilidad en el mercado urbano exterior y en los limites defensivos.
Prueba de ello son los casi 60 alfares (figlinae) productores de ánforas olearias que
tenemos atestiguados en el valle medio del Guadalquivir y el bajo del Genil. Dada la escasa
idoneidad de las ánforas en general para el transporte por tierra (que contrasta con el de la
vajilla o terra sigillata y el del vidrio, que por su pequeño volumen y mayor valor comercial se
adapta al transporte a lomo de bestia), estos envases se fabrican en las zonas arcillosas próximas
al mar (en Cádiz o Málaga) o a los ríos, en particular, al Guadalquivir, Genil y Guadalete, en
lugares relativamente protegidos de las tempestades o las inundaciones pero hasta donde fuese
21
factible aproximarse en algún tipo de embarcación que facilitase el transporte, pues por sus
características el ánfora se adapta sobre todo al traslado por agua, como antes se dijo. En
principio estos alfares eran considerados una instalación aneja a la villa -en cuyas proximidades
(para evitar los problemas relativos a los humos) los solemos encontrar- sin presentar un
carácter típicamente industrial, sino sólo como un complemento de la fabricación del vino o el
aceite y compartiendo con ésta su carácter agrícola. Tal vez por ello las ánforas del período
augusteo no suelan llevar con tanta frecuencia los sellos de alfarero que caracterizarán a una
época posterior. No obstante, la necesidad de llevar hasta tales puntos de embarque productos
como el vino o el aceite, presumiblemente en odres transportados a lomos de caballerías, haría
que pronto se hiciesen patentes las posibilidades de comercializar un producto "agrario" como
eran estas ánforas de una forma especializada, dándose paso así, de una forma casi
imperceptible, al proceso industrializador, evidenciado por el progresivo interés del alfarero en
dejar impreso su sello sobre la arcilla antes de la cocción.
Las ánforas en cuestión solían ser pesadas, sobre todo las de aceite -con unos treinta
kilos de peso para sólo setenta del aceite que podían contener-. Por ello, y porque eran en este
último caso muy difíciles de limpiar para una nueva utilización, eran concebidas como envases
sin retorno, lo que explica la formación de escombreras a las que eran arrojadas una vez
trasvasado su contenido al depósito situado en el punto de destino. De ellas, la más famosa sin
duda es el denominado Monte Testaccio (o de los tiestos), situado a orillas del Tíber, junto a los
antiguos almacenes u horrea Galbana, hacia donde el servicio de la Annona romana llevaba
estos productos envasados en ánforas. Su estudio por eminentes paleógrafos, entre los que hay
que destacar a H. Dressel en el siglo pasado y a E. Rodríguez Almeida en la actualidad, está
proporcionando una serie de datos única para el estudio de una parcela de la economía de la
Antigüedad. Lo más interesante para nosotros ahora es que entre esos datos se nos indica el
lugar de control fiscal, que corresponde en todo caso a lugares de la Bética. Millones de datos se
encuentran así almacenados en el mayor "archivo" conocido del mundo romano. Cuando se
hayan leído podremos sin duda aumentar considerablemente nuestro conocimiento de la
estructura de la propiedad (particular o imperial), las variaciones anuales de la producción, las
relaciones familiares de aquellos que se veían implicados en este negocio (productores,
envasadores, transportistas, agentes de la administración, etc.) y los fundamentos de la riqueza
de muchas familias de las que hacían ostentación en las ciudades. Datos que ya nos van
permitiendo, como antes señalamos, establecer una evolución en el trato dado por el Estado a
este sector y al mismo tiempo el desarrollo de buena parte del sistema fiscal, que poco a poco
irá dando la mayor importancia a la annona, hasta el punto de que a partir del siglo III ésta se
identificará con la principal especie tributaria.
La evolución de la producción marcha en el sentido anteriormente indicado. Así, a
mediados del siglo II, están en producción más del 75 por ciento de los alfares del valle medio
del Guadalquivir hasta ahora controlados en cuanto a su cronología. Es de notar, sin embargo, el
diferente comportamiento de las alfarerías de la Bahía de Cádiz, destinadas fundamentalmente
a la producción de ánforas para envasar derivados de la pesca y de la vid. En el siglo II se
experimenta una contracción del número de alfares en funcionamiento, que pasan del 86'8 %
del total conocidos en el siglo I al 57'8% en el II. Se evidencia así una decadencia de los
productos no subvencionados, y por consiguiente de lo que presumimos como libre comercio,
que se trasluce en la pérdida de poder relativo de la provincia Baetica, cuyo número e
importancia de senadores va progresivamente en declive, muy lejos ya de la época gloriosa de
los Flavios, cuando -como antes se dijo- fueron capaces al final de poner a uno de los suyos al
frente del Imperio: Trajano. Es así que de los 58 alfares productores de ánforas olearias del valle
medio del Guadalquivir cronológicamente controlados trabajan a comienzos del siglo III 32, lo
22
que supone bajar del 75 % del siglo anterior al 55 %. ¿Concentración de la propiedad? ¿Baja de
la producción global? Posiblemente un poco de todo ello. Por otro lado, entre los alfares de la
Bahía Gaditana, destinados a producir otros tipos de ánforas, el porcentaje desciende ahora al
7'8 %.
No todos los productos se envasaban en ánforas para la exportación. El trigo, por
supuesto, o se llevaba en sacos o, lo que era más frecuente, se estibaba suelto en las bodegas de
los barcos. También hemos mencionado el transporte a granel atestiguado para el vino, lo que
ahorraba el enorme peso muerto debido a las ánforas. Pero hemos de pensar en que no debían
de ser pocos los artículos expedidos en cajas de madera, y que ésta se empleaba
abundantemente desde el siglo I d.C. para la fabricación de toneles (con aros de madera, lo que
dificulta notablemente su identificación arqueológica). El vino, y posiblemente también los
salazones, se envasaron en ellos (A. Desbat).
Por supuesto, junto a la "triada mediterránea" de cereales, vid y olivo, la población de la
Bética hubo de producir una gran cantidad de plantas comestibles (de secano y de regadío, con
complejas construcciónes ad hoc) y consumir otra de carácter silvestre por lo menos
equivalente. Con frecuencia olvidamos la importancia que durante mucho tiempo conservó la
recolección de plantas y bulbos silvestres en la alimentación, así como la caza, que no sólo era
un lujo de ricos sino una apremiante necesidad en muchos casos para dar un complemento
cárnico a la dieta. Los productos de exportación no deben hacernos perder de vista lo antes
señalado por un mundo dominado siempre por el fantasma del hambre.
23
VII.- La ganadería. Ganado de tracción y de carne. La lana y los textiles. La
trashumancia. Disputas entre agricultores y pastores: regulaciones de paso por las calles
(cañadas). Ovejas, abejas y olivos. Importancia de la miel como edulcorante y conservante.
La cera y los sistemas de pintado.
Hemos hablado con anterioridad del ganado como elemento fundamental en el
transporte y la tracción, tanto de carros como de arados y otras máquinas simples. El buey fue
sin duda el señor de las bestias domésticas, acompañado por los burros, los caballos y los
híbridos de ambos, o sea los mulos. No creemos que sea necesario insistir en su importancia
económica en un mundo en que no se conocían prácticamente otros "tractores" terrestres.
Recordemos que el establecimiento de una colonia implicaba normalmente la asignación de
compascua publica (pastos comunes públicos) y silvae (bosques) que posibilitaban la cría del
ganado (bueyes y asnos para la labor y el transporte, caballos, ovejas productoras de lana, cabras
lecheras, cerdos, abejas, etc.). El Estado, pues, tenía muy presente la importancia del ganado al
establecer una nueva comunidad ciudadana. Lo que nos recuerda que si bien la agricultura había
ido desplazando a la ganadería como forma económica progresista propia de las ciudades
-como lo nuevo desplaza a lo viejo- aún no era aquélla tan fuerte como para haber hecho
retroceder sustancialmente el papel económico y social de ésta. Nada sabemos en nuestra tierra
bética de las cañadas ganaderas (calles) -hoy devoradas por la agricultura- pero no cabe duda de
que debían de tener una gran importancia. Recordemos que el Digesto (XLIII, 8, 2) -a
comienzos del siglo III- señala que si bien el suelo de la vía privada es ajeno, nos corresponde el
derecho de paso y conducción de ganado. Algo que sin duda hubo de provocar numerosos
conflictos entre pastores y agricultores, del tipo de los que tenemos atestiguados para la Italia de
poco antes (U. Laffi). Sobre todo teniendo en cuenta la mala fama que solía acompañar a las
cuadrillas de pastores, que constituían a veces auténticas tropas de las que se recelaba su
dedicación al bandidaje.
Según señalaba Estrabón lo que dio fama a la Bética fueron, como ya hemos apuntado,
sus ovejas productoras de lana. Conocida es la anécdota de M. Columela, que compró en Cádiz
unos carneros salvajes africanos llegados en una partida de animales para los juegos de
anfiteatro y a los que, luego de domesticar, cruzó con sus ovejas, para después volver a cruzar
las crías con ovejas tarentinas. Famosas fueron esas ovejas cordobesas de que nos hablan
Marcial, Juvenal, y Columella. Y aunque el cordobés Séneca considerara desdichado a aquel "a
quien deleitan el gran inventario de su hacienda y los espaciosos campos que tiene para que
labren sus esclavos, y los inmensos rebaños de ganados que se han de apacentar en diversas
provincias y reinos" (Ben., VII, 10, 5) no por ello dejaba de ser uno de ellos. Es interesante, por
otro lado, notar la gran cantidad de terreno que se dedica a pastos en el territorio de las antiguas
comunidades y cómo era objeto de atención preferente por las clases más acomodadas. Así se
ve, por ejemplo, en la inscripción italiana de Veleya, donde junto con una propiedad a veces
concentrada en pocas manos pero dispersa en parcelas no demasiado grandes, se observa la
existencia de grandes saltus (fincas de monte) controlados por las más poderosas familias (P.
Garnsey y R. Saller).
Este ganado ovino (el segundo en importancia tras los bóvidos, empleados como se ha
dicho en la labor y tracción) parece haberse orientado también hacia la producción de leche,
amén de la ventaja derivada de la generación de estiércol (Ch. Parain). Por otro lado algunas
24
leguminosas forrajeras, como por ejemplo la arveja que aparece en el reglamento de colonato
de Henchir Mettich, eran también empleadas para producir la rotación de cultivos que permitía
el nitrogenado de la tierra que necesitaban los cereales. Pero no debemos desdeñar su
importancia como productor de carne: Un pecio, hasta ahora inédito, de la bahía gaditana con
ánforas de tipo "púnico" llenas de restos de óvidos, similar a otro localizado en las costas sardas
de Nora, nos viene a demostrar que la carne salada era objeto no sólo de consumo interno sino
también de exportación. Posiblemente sucedió lo mismo con la carne de gallina, como dejan
entrever otros pecios. Vemos ligados así dos sectores productivos, el de las salinas y el ganadero
en un sentido que no es el único: la sal es también importante en la propia alimentación del
ganado, lo que imponía también determinadas relaciones entre distintas comunidades que no
deben ser olvidadas (J. Mangas y M.R. Hernando).
Otra fuente importante de riqueza la producían las abejas, hablándonos igualmente
Estrabón de la exportación de los excedentes de miel y cera. Plinio (N.H., XI, 8, 18) señala que
todas las plantas, salvo la acedera y la buglosa, son buenas para que las abejas hagan sus
panales, y termina diciendo que "la mayoría de los enjambres se originan donde son abundantes
las aceitunas". Columella recomienda que, ya que es de producción alterna, el olivar se divida
en dos partes para que cada año dé cosecha, con lo que indirectamente nos está diciendo que se
aprovechará como pastos o rastrojeras la parte que no produzca ese año (P. Sáez). Se imponía,
pues, el traslado periódico de las colmenas (con frecuencia hechas de corcho) y con ello el
recurso a las bestias de carga que lo hiciesen posible, lo que queda plenamente confirmado por
un texto de Plinio que nos confirma la evidencia. Algo que viene determinado además, y sobre
todo, por el hecho de que las abejas necesitan pastos de primavera y de estío, lo que impone
igualmente su trashumancia. Nada sabemos sobre el régimen de arrendamiento de los pastos -
cuando se daba- en la provincia Baetica, pero podemos suponer que tal vez fuese similar al que
sí sabemos que se producía en las fincas imperiales del norte de Africa (reglamento del saltus
Villae Magnae Variani). El único documento epigráfico que poseemos relativo a la producción
de miel es una tablilla de plomo encerada descubierta en la serranía vecina a Corduba que nos
habla de una occupatio de tierras -presumiblemente del ager publicus (terreno público)- para un
colmenar, el 30 de Agosto de un año indeterminado, o sea en un momento anterior a la segunda
cosecha de miel (mellatio). Sin duda se trataba de una locatio o alquiler de los bosques y pastos
de los colonos de la Colonia Patricia Córdoba (silvae et pascua colonorum Coloniae
Patriciae)(J. F. Rodríguez Neila), pero nada sabemos de sus términos, y además no siempre era
posible establecer colmenas en un terreno público. Sabemos también por ejemplo que en Mileto
existía un impuesto sobre las colmenas que se menciona en conjunción con el del aceite y los
rebaños, lo que supone un curioso paralelo respecto a lo antes apuntado sobre los campos
béticos. Unico edulcorante eficaz conocido en la Antigüedad, la miel era también un eficaz
conservante.
También la cera era de gran interés en el mundo antiguo, a pesar de que aún no estaba
difundido el uso de las velas o cirios. Uno de sus usos más extendidos estaba en servir de
soporte a los minerales que se utilizaban para pintar, como por ejemplo el bermellón producido
por las minas de cinabrio de la tierra bética, al que hace alusión Plinio, que era altamente
reputado por la persistencia de su hermoso color rojo, al que tan aficionados eran los romanos.
No es por casualidad por lo que Estrabón habla también de la exportación de ambos productos.
25
VIII.- La primera conserva barata: la salazón de pescado. Salinas y pesca. La
interdependencia entre las costas marroquí y andaluza en la Antigüedad. La industria
salazonera y el comercio derivado: su evolución. Las salazones de carne. La industria de la
púrpura. Otros tintes industriales: el quermes.
La pesca estacional en el Sur de la Península era abundantísima. A comienzos del
verano enormes bancos de peces cruzaban el Estrecho de Gibraltar buscando los mares
interiores para abandonar después del desove el Mediterráneo. De igual manera que en la Edad
Moderna, cuando las pesquerías eran un monopolio de la casa ducal de Medina Sidonia,
numerosos trabajadores se desplazaban desde las zonas interiores para ir "a por atún y a ver al
duque" (para que les pagara), la actividad en las costas gaditanas y malagueñas era frenética en
la época de estío. La pesca, en la que tan famosos se habían hecho en aguas atlánticas los
gaditanos desde hacía siglos (lo que determinó sus fuertes intereses en la costa marroquí, a los
que atendería Augusto), daba paso a una vigorosa industria de transformación que permitía
poner en el mercado grandes cantidades de conserva barata y de alto poder nutritivo: la salazón
de pescado (de la que hoy apenas quedan más restos que la mojama y los arenques prensados).
Una industria en la que también intervendrían activamente los habitantes de la costa de Málaga,
cuyos intereses se hallaban igualmente ligados a la costa africana de enfrente, con la que
mantenían frecuentes contactos, como señala Estrabón.
Hemos de tener en cuenta de que además de sus magníficas condiciones para la pesca
de los escómbridos (caballa, bonito, atún...) en sus migraciones anuales -favorecidas por los
vientos y las corrientes naturales-, la costa andaluza disfruta de unas excelentes condiciones
para la instalación de salinas (régimen de vientos y mareas, muchas horas de sol, escasas
lluvias). Si a ello le sumamos las numerosas corrientes de agua dulce que vienen a desembocar
en las costas desde la zona montañosa interior, tendremos unidas las tres condiciones necesarias
para el establecimiento de la industria de la salazón del pescado (M. Ponsich y R.I. Curtis). En
ellas se procedía al despiece de los pescados más grandes -sobre todo los atunes- y a su troceado
previo a su disposición en depósitos con capas de sal alternantes. Allí, bajo sombrajos, la carne
de los atunes y otros peces se iba salando progresivamente hasta que se consideraba que había
llegado a un alto grado de incorruptibilidad. Luego los trozos, de distinta categoría y precio
según la parte del animal de donde procedieran, se sacaban al mercado en ánforas de ancho
cuello o bien en barricas de madera como supone Desbat. Pero en un mundo apremiado por el
hambre no se desaprovechaba nada. Por ello todo el material de desecho (agallas, sangre,
intestinos...) se ponía igualmente en salmuera y, allí, sometido a la autodiálisis provocada por
los jugos gástricos desparramados por las propias vísceras, se iba formando una pasta
semilíquida a la que la sal le impedía que se pudriera. Ni que decir tiene que, al igual que
sucede con las conservas cárnicas, los productos podían ser adobados de diversas maneras
durante el proceso de fabricación, por lo que se podían obtener diversas variantes en cuanto a
gustos y precio. La pasta colada daba el garum, que solía ser más caro en líneas generales, en
tanto que la pasta que quedaba era denominada hallex y, menos fina, alcanzaba al presupuesto
de cualquiera. Hemos de tener en cuenta que ambos productos eran muy buscados, pues servían
para dar sabor a casi cualquier tipo de producto alimenticio (verduras, carnes, pescados, etc.).
Envasadas en ánforas de formas variadas (Dressel 7, 8, 12, Beltrán VI, Almagro 50,
etc.), algunas de las cuales nos indican en sus rótulos que habían salido de fábricas de salazón
26
imperiales, las salsas de pescado béticas constituirán una parte importante de una buena porción
de los pecios o barcos hundidos del siglo I que se encuentran en el Mediterráneo Occidental así
como de los yacimientos terrestres que se extienden por todo el Occidente romano. Luego,
como hemos dicho, la comercialización se iría aflojando, debido en parte a la competencia de
otras regiones antes consumidoras y que ahora empiezan a producir e incluso a exportar, y en
parte a la referida tendencia general a la contracción de los mercados libres conforme pasa el
tiempo.
Hemos mencionado con anterioridad que no sólo se exportaba salazón de pescado, sino
también de óvidos. Por razones fáciles de entender es más difícil de seguir la pista a estos
productos cuando se envasaban en recipientes perecederos y no en cerámica. Es difícil, con
todo, pensar que ese gusto que el senador L. Volumnio manifestaba en la época de Varrón por
la carne del cerdo ibérico que se hacía llevar salada desde Lusitania se perdiera muy pronto,
pero la verdad es que los datos no van más allá de esta referencia (C.R. Whittaker).
Otro producto que vemos relacionado con la sal es la púrpura, cuyas factorías de
producción se van poniendo poco a poco en evidencia junto a las de salazón de pescado. Era
éste un negocio en el que sabemos que tenía fuertes intereses, en época augustea, el rey
mauritano Juba II, que no por casualidad debió ser nombrado duovir honorario tanto en Cádiz
(en cuyas proximidades, en el Cerro de los Mártires de San Fernando, existía una factoría) como
en Cartagena. Conocido es el atractivo que ejercía este tinte, obtenido del murex (la especie más
conocida es la cañadilla, o murex brandaris) y la purpura, especies de pesca penosa, pues los
pescadores debían actuar en invierno -que es cuando tienen en mejor condición el jugo
colorante de su pequeña glándula- buceando para despegar los animales de las rocas a las que se
adherían y depositándolos en redecillas. Se necesitaban además millones de estos moluscos para
producir suficiente tinte, pues sólo se obtenía una gotita de cada una de las conchas, tras
aplastarlas y macerar la materia purpurígena durante tres días con sal, lavar con agua y reducir a
fuego lento unos diez días; de esta forma, al final del proceso de maceración y reducción no
quedaba aprovechable más allá de un 6 % del líquido inicial. Es fácil entender por qué se
alcanzaban tan elevados precios en su comercialización.
Por eso es más fácil que se recurriese para teñir las telas a tintes también resistentes pero
menos elaborados. Era lo que sucedía con el quermes, que es una cochinilla globulosa, cuyas
hembras viven fijas a las ramas de las encinas y la coscoja y que en el momento de la puesta se
recubre de una película córnea, que sirve de protección de los huevos. Servía para fabricar una
pintura roja de la que Estrabón nos dice que era igualmente objeto de exportación y que por
Plinio sabemos que se empleaba en teñir los mantos de los generales, estimándose de tal manera
que se nos dice que en ella pagaban sus impuestos determinadas capas pobres de la población.
27
IX.- Un mundo dominado por la madera. Su uso en construcción de habitáculos y de
embarcaciones. La industria de la pez y sus derivados. La madera como combustible.
Problemas ecológicos de la deforestación: su incidencia en el paisaje (ríos y costas).
Los geógrafos nos dicen que en los últimos 4.000 años el clima andaluz se ha ido
haciendo cada vez más seco, lo que ha propiciado el avance de la encina y otras especies de
hoja dura y persistente sobre otros árboles y arbustos propios de climas más húmedos, como los
robles, quejigos, áceres, etc. Pero es evidente que está por hacer una reconstrucción del paisaje
del Sur de España hace unos 2.000 años, tarea difícil pero no desde luego imposible. Es muy
posible que, como se ha apuntado, el clima fuese más frío y húmedo (lo que podría haber
incidido en un mayor caudal de los ríos, pero también en una mayor velocidad de su corriente,
suavizada hoy por la erosión). Sorprende saber que, en el siglo XIV, el Libro de la Montería de
Alfonso XI recoge la presencia de ciervos, jabalíes e incluso osos en las tierras llanas de la
campiña andaluza; osos que aún en la centuria siguiente se preveía en los contratos de
arrendamientos de los colmenares de la Sierra de Córdoba que podían causar daños a tales
instalaciones. Pero nada podemos de momento afirmar para la época que ahora nos toca
estudiar.
Sea como fuere, de lo que no cabe la menor duda es de que la madera era, como su
propio nombre indica, la materia por excelencia (R. Meiggs). Si la palabra griega que denomina
a la técnica, la tekhne, está emparentada con tekton, el trabajador de la madera, no es desde
luego una casualidad. El tignum romano, la viga, es el objetivo fundamental del architectus, y
los fabri tignarii, o trabajadores de la madera, constituían una de las tres corporaciones
principales de una ciudad, junto con los dendrophoroi o transportistas de la madera y los
centonarii o encargados de las telas embreadas con las que se solían, por ejemplo, cubrir las
mercancías o sofocar los incendios (J.M. Santero). La conducción de los troncos, siempre que
se pudiera se haría lógicamente por simple flotación, formando armadías en los ríos, como aun
se hacia en el siglo XVIII en el Guadalquivir.
El papel de la madera en la construcción de habitáculos está fuera de toda duda y el
desarrollo de la vida urbana al que se asiste en la Bética no puede desligarse de un negocio de
este tipo. Recordemos cómo al hacer la deducción de una colonia el deductor nunca se olvidaba
de dotarla de silvae o bosques. Es muy posible que en todas ellas se reglamentasen ciertos usos,
como el pasturaje, la recolección de bellotas y piñas (la piña aparece en las monedas de Olont,
hoy Aznalcazar, según L. Villaronga), la saca del corcho, etc., al tiempo que se procurase evitar
las explotaciones abusivas y los riesgos de incendio. Con la madera se fabricaban además un
sinnúmero de útiles laborales de todo tipo, siendo en muchos caso el complemento ideal del
hierro o el bronce. El mueble, no tan abundante en la casa antigua como hoy podríamos
imaginar, se hacía normalmente de madera, y algunas especies de maderas finas, como el
limonero, daban, por ejemplo, unos magníficos tableros de lujo para las mesas. Recordemos
también el uso de la madera para instrumentos musicales.
Con el mismo nombre de maderas de construcción se conocen también las usadas en
carpintería naval, para las cuadernas (encina, roble), quillas (haya), mástiles (pino, abeto),
remos (almez, fresno) y para elementos accesorios o embarcaciones pequeñas (olmo, alerce).
No olvidemos que Estrabón destacaba como una de las más importantes producciones de la
región la de sus astilleros, de la que dan fe las excavaciones submarinas.
28
Relacionado con los astilleros (y con muchas otras actividades) encontramos otro
artículo señalado por Estrabón como excedentario en la Bética: nos referimos a la pez de
maderas resinosas, obtenida por destilación en un proceso recientemente estudiado por P. Lillo
Carpio. Empleada para calafatear los barcos y para impermeabilizar los centones o lonas
embreadas antes aludidos, eran útiles también para el acondicionado interno -recomendado por
Columela- de los recipientes producidos en las alfarerías (recordemos, por ejemplo, los envases
del vino, que nos han llegado a veces con su capa interna de protección). Las variedades más
finas se empleaban también en perfumería y, en general, eran un magnífico impermeabilizante
en seco y un buen combustible en estado líquido. No olvidemos tampoco el uso directo de la
madera teosa con gran cantidad de resina, que rompe limpiamente y arde con facilidad, aunque
la cantidad de humo liberado aconseja que en los interiores se utilicen las lámparas de aceite
(normalmente el empleado antes para freír), lo que explica la gran producción de lucernas que
encontramos en los alfares de vajilla de mesa y cocina que localizamos un poco por todas partes
(como también encontramos los de ladrillos y tejas).
Gran cantidad de madera debió usarse también como combustible, bien directamente, o
bien mediante su transformación previa en carbón. Los citados hornos alfareros debían
consumir grandes cantidades (una carga de horno bien puede arder durante una semana) y
sabemos que también los baños públicos consumían abundante madera, como dejan ver las
leyes mineras de Aljustrel (Vipasca) y alguna inscripción, como la de aquel giennense, Gayo
Sempronio Semproniano (cuyo nombre lo tenemos también atestiguado como comerciante
exportador de aceite a comienzos del siglo II), que donó a su ciudad unas termas con su
correspondiente conducción del agua y las dotó con 37'5 hectáreas de bosque.
Nos hemos referido antes a la fabricación de cajones y toneles. Normalmente la madera
para aros de tonelería se obtiene de ramas de castaño o de sauce que, partidas en dos, sirven
para hacer los aros de los barriles, mientras que para las duelas tenemos atestiguado el uso de
abeto, pino, encina y castaño (A. Desbat), aunque sabemos que para los toneles grandes se suele
usar a veces madera de roble, fresno u hojaranzo.
Si en construcción se utilizan maderas apropiadas de coníferas, haya y roble, para el
entibado de minas se suele utilizar madera descortezada (o en rollo) de pino, de la que nos han
quedado restos. Las minas fueron grandes consumidoras de madera. Si atendemos a los datos
técnicos de que se necesita 1 tonelada de madera de encina para lograr en el proceso de
fundición otra tonelada de escorias de metal, y dado que sólo en Riotinto se calculan en 6
millones las toneladas de escorias producidas en los dos primeros siglos de nuestra era,
podremos llegar a la conclusión de que en esa zona era necesario talar unos 370.000 de esos
árboles al año. La cantidad está sin duda sobredimensionada, pero es indudable que la agresión
producida al medio ambiente por la actividad de los mineros era impresionante. Debemos tener
en cuenta que, junto a las citadas talas para combustible y para entibado, los gases sulfurosos
producidos por los hornos de fusión no debían de ser nada sanos para los seres vivos, tanto
animales como vegetales; sin contar con la calcinación del suelo producida por los depósitos de
escorias.
Evidentemente todo ello debía de influir en el ambiente natural, afectando a la
pluviosidad de la zona y al carácter torrencial que adoptan las aguas cuando la vegetación no las
contiene. Los acarreos de material de los ríos situados en las cuencas mineras debía tender a
alterar el curso y caudal de los mismos y a envenenar en muchas ocasiones sus aguas, como se
lamentaba Plinio desde una perspectiva que, hoy, se nos antojaría muy moderna (aunque en
absoluto lo sea) (K. Sallmann). El avance de las costas sería, en algunos casos, un proceso
relacionable con el progreso de la deforestación.
29
X.- Más moneda que dinero. Las limitaciones del sistema financiero antiguo. El oro,
primera locura del hombre. Su control por el Estado. Un sistema bimetálico "cojo". Las
vicisitudes del denario de plata. La búsqueda de la unificación monetaria. Guerra,
depredación y masa circulante. El cobre y sus aleaciones en la moneda. El importantísimo
papel de las minas del Sur de Hispania. El mercurio de Almadén y la práctica industrial de
la amalgama. Regulación estatal de la producción. Hombres, mujeres y niños en las minas.
Las limitaciones técnicas.
Nuestro mundo antiguo se distinguió por el uso de la moneda. Los numerosos tesorillos
encontrados con datación anterior al cambio de era muestran el absoluto dominio del denario de
plata como especie de referencia durante mucho tiempo (F. Chaves Tristán). La economía
monetaria del invasor debió sin duda de influir en el desarrollo del sistema empleado por los
indígenas. Estos, en las partes más desarrolladas de la provincia, conocían ya la moneda por sus
tratos con los gaditanos y por haber servido a veces como mercenarios en los ejércitos
helenísticos. Tanto es así que ellos mismos pagaron mercenarios para enfrentarse con Roma. La
abundante disponibilidad de plata, que había suscitado la codicia del invasor, lo permitía. Y
seguramente por ello, como antes se dijo, una vez aplastado el movimiento de resistencia, se les
prohibió acuñar plata en adelante. Cuando luego su ritmo de desarrollo les exigiese el uso de
especies monetarias, Roma les consentiría la acuñación de bronces propios, lo que permitía sólo
un comercio limitado; para niveles mayores habrían de recurrir a la moneda del vencedor.
Se ha señalado, posiblemente con razón, que la exigencia de tributos en moneda alentó
la circulación de los bienes y la monetarización de los mercados (K. Hopkins). No obstante, aún
durante el Imperio, era sin duda el desconocimiento de la moneda -o mejor tal vez la falta de
capacidad para hacerse con ella en una economía de subsistencia- lo que llevaba a algunos
pueblos a pagar su tributo en especie, como es el caso de aquellos hispanos pobres que pagan en
quermes parte de su tributo.
Como Roma apenas conocía otra forma de hacer circular la riqueza que con el uso de la
moneda (el papel de la banca era muy limitado y se desconocían mecanismos efectivos de
creación de un crédito), y dado que esta se hacía de metal, la obsesión por el desarrollo de las
explotaciones mineras -en particular las auríferas y argentíferas- es fácilmente explicable. Con
razón decía Plinio que el oro y la plata constituían las dos principales locuras del hombre.
A juzgar por los indicios de que disponemos, al comienzo del Imperio la explotación de
las minas debía de seguir siendo muy rentable, y hubo de influir de modo notable, bien sea de
una manera directa o indirecta, en la potencia económica de un sector de la población hispana
(o inmigrante) que dispusiese de suficiente capital como para montar unas instalaciones de
extracción y comprar la necesaria cuadrilla de trabajadores. Téngase en cuenta que la
explotación de las minas, como las de las salinas o los yacimientos de arcilla figulina, no era
considerada una actividad industrial independiente, sino aneja a la propiedad del suelo rústico y
estimada por tanto como honorable (por otro lado, cuando las actividades, como en el caso del
comercio o la industria, no eran consideradas muy honorables, podían ser desarrolladas a través
de libertos, sin desdoro ninguno para el señor (L. Juglar)). Así, el prestigio de alguno de estos
personajes pronto se hizo sentir en la sede del poder político, en Roma. Tal es el caso de Sexto
Mario, el cordobés amigo de Tiberio (14-37), cuyas minas de cobre y oro le llevaban a ser
considerado "el más rico de las Hispanias", en expresión de Tácito. Los pecios de la zona
30
mediterránea nos muestran numerosos galápagos de plomo y cobre de procedencia
sudhispánica que han sido objeto de atención especial por parte de C. Domergue, aunque no
tenemos ningún motivo para dudar de que también se seguía extrayendo la plata y el oro como
se hacía en épocas pasadas y nos refiere Estrabón. La explotación de la primera se encontraba
en manos de particulares. No obstante, muy preocupado por la posesión de los metales
preciosos que constituían la base de la amonedación y con ella -en un mundo que apenas
conocía otras formas de dinero- del poder, el emperador se había ido reservando todas las minas
de oro. De ahí el control exhaustivo a que sometía a la producción del mercurio de Sisapo
(Almadén), pues sabemos hoy que el método de la amalgama era perfectamente conocido y
practicado en la Turdetania en la purificación industrial metalúrgica del oro. Sólo el minio, y no
el argento vivo, se exportaba a Roma, donde la societas arrendataria procedía a la
manufacturación y venta de la mejor pintura roja (rubrica) conocida en el mundo antiguo. El
mercurio se empleaba directamente aquí, en la metalurgia del oro. Y si las monedas son un
signo evidente de la actividad económica, los estudios realizados en la zona minera de Huelva
por F. Chaves nos ponen de manifiesto el gran desarrollo experimentado por la minería de la
región a partir de Augusto, y en particular en la época de Tiberio. Monedas que, en sus valores
fraccionarios, iban siendo cada vez más solicitadas en los mercados urbanos de la Bética con el
desarrollo de una economía progresivamente individualizada, de forma que el emperador, pese
a sus recelos en el tema monetario, no vio excesivos inconvenientes en seguir permitiendo las
acuñaciones locales con base en el cobre hasta la época de Gayo Calígula (37-41) (con su
conocida tendencia estatalista que tendía a suprimir particularidades locales). La moneda fluía y
tanto negotiantes como mercatores hacían sentir su peso tanto dentro como fuera de la
provincia. Y si de ninguno de ellos sabemos que llegara a convertirse en senador, no cabe duda
de que hubieron de facilitar en buena medida el acceso a los órganos gestores del Imperio de
aquellos otros ricos terratenientes (en los que políticamente se apoyaban y a los que a veces
ocultaban en sus negocios) que cada vez iban concentrando mayor cantidad de tierras y poder
económico en sus manos.
En la época de Claudio (41-54), cuando cobra fuerza la política atlántica como antes se
dijo, la demanda de moneda fue muy fuerte en la Bética. Sabido es, por otro lado, cómo Nerón
(54-68), que causaba escándalo en el mundo conservador por su afición a la técnica, intentó
favorecer las actividades comerciales con una política monetaria que beneficiaba a los
detentadores de la plata frente a los atesoradores del oro. Sabemos que procedió a sobrevaluar la
plata respecto al oro (bajó el fino del denario en un 10 % manteniendo su relación 25:1 con el
oro; y redujo el peso tanto del aureus como del denarius: el primero de 7'7 g. de oro a 7'3, y el
segundo de 3'41 a 3'25 g.), con lo cual ganaba el Estado y (dejando cojo el bimetalismo de la
época augustea) se veían reducidas las deudas -tanto públicas como privadas- (M. Mazza),
favoreciendo a las clases sociales que basaban su economía en la plata, sobre todo a los
comerciantes. En beneficio de ellos incluyó además en un vasto sistema de conjunto a todas las
monedas griegas y romanas que circulaban en la cuenca mediterránea, realizando el más
importante esfuerzo de sistematización monetaria de la Antigüedad (E. Cizek). El aumento de
las acuñaciones de bronce fue, por otro lado, muy fuerte, lo que ha hecho pensar en una
potenciación de las minas del Sur de Hispania (J.-P. Bost y F. Chaves). Y conocido es también
cómo incentivó fiscalmente a los comerciantes, sobre todo a los que estuviesen dispuestos a
trabajar para la Annona, la cual poco a poco se iba convirtiendo, a medida que crecían las
necesidades de abastecimiento del Estado, en la gran mantenedora de un tráfico comercial que
había nacido libre. Pero sus enormes gastos públicos llevaron a una ruina de la Hacienda
pública que arrastró a la propia dinastía.
31
En los reinados de Vespasiano (69-79) (al que le tocó jugar el papel de avaro) y Tito
(79-81) hubo un enorme aumento en el volumen de moneda de plata acuñada (K. Hopkins). Si
ello lo relacionamos con nueva política para las minas (regulación de la explotación mediante
colonato, como en las fincas rústicas) que tal vez se oculte tras la legislación hadrianea de
Vipasca (R. K. McElderry), y con las circunstancias que rodean el acceso al poder de Flavio
Vespasiano, no es difícil de entender que en la nueva remodelación del Senado los hispanos en
general, y los béticos en particular, pasen a ocupar una parcela de poder realmente importante.
La concesión del jus latii minus (derecho latino menor) a todas las provincias hispanas no es
ajena tampoco a los presupuestos económicos, a través de la potenciación de la vida urbana que
inducía.
Trajano (98-117), el emperador hispano, comprendió la necesidad de la guerra como
motor de la economía antigua y se lanzó abiertamente a ella. La conquista del extremo N.O. de
Arabia buscaba asegurar el control de las rutas caravaneras que, desde el lejano Sur, buscaban el
Mediterráneo. Los partos eran un inconveniente para las relaciones directas con el Lejano
Oriente y procedió a una ocupación de Mesopotamia que finalmente hubo que abandonar ante
la muerte del príncipe. Pero previamente había concluido con éxito la ocupación de la Dacia
(actual Rumania) y ello había reportado al Estado enormes beneficios económicos que se
tradujeron en una magnificencia imperial que sirvió para tirar de la producción en muchas
zonas. Se había puesto en circulación una gran cantidad de botín y -como solía suceder en el
mundo antiguo- los mercados se reanimaron mientras duró dicha circulación. La cantidad de
oro obtenida fue tal que se permitió bajar de nuevo el fino de la moneda de plata (del 90 al 85
%) aunque manteniendo su relación de cambio con el oro en 25 :1, como había hecho Nerón.
Hadriano (117-138) fue más prudente y, renunciando al recurso a la guerra ofensiva, se
volvió hacia la potenciación del sistema productivo recurriendo a alentar el sistema de colonato,
que hacía a los trabajadores en cierto modo socios productivos de sus -en buena medida-
ausentes señores. La aparcería
se aplicó en todas las esferas donde el Estado tenía competencia, tanto en las fincas agrícolas
como en los cotos mineros (leyes de Vipasca). El empresario que lo desease, con un tope de
ocupación de cinco pozos y unas reglas de explotación bien definidas, podía sacar mineral y
tratarlo para obtener metal con un beneficio del 50 % (sin descontar los gastos). Veremos así
trabajar a gran cantidad de hombres libres, con sus mujeres y niños (muy útiles para arrastrar el
mineral por las estrechas galerías), a los que se le facilitaba la dura vida mediante una serie de
servicios y mercancías sujetos al control de los precios. Interesaba sobre todo un aumento de la
producción, pues sólo disponer de excedentes podía hacer que se mantuviera una maquinaria
estatal cada vez más pesada. Y ya hemos hablado de su intervencionismo en los campos de la
producción y la distribución.
La moneda deja ver que la baja de la actividad señalada para la producción de salazones
y vino a mediados del siglo II responde a fenómenos de mercado. Así, por ejemplo, en Baelo
Claudia, se pone de relieve que el número de monedas, bajo Antonino (138-161), se eleva
apenas por encima de la media neroniana antes de conocer una caída bastante profunda (J.-P.
Bost y F. Chaves).
El final de la pax romana producido en la etapa de Marco Aurelio (180-192) no hizo
sino empeorar el estado de cosas. Sabemos que las minas de Vipasca se vieron alteradas por las
invasiones moras, y lógicamente es de pensar que otras vieron frenada su actividad al menos
momentáneamente. Sin que bajasen las exigencias del Estado en suministros para el ejército (se
empieza a hablar ahora de una annona militaris especializada) o la plebe romana, el descenso
del poder adquisitivo de la moneda, cuyo fino en los denarios no pasa ahora del 75 %, debió de
32
repercutir gravemente en la economía de los abastecedores de aceite de la Bética al mantenerse
unos precios de compensación irreales respecto a la situación del mercado.
La decadencia económica y con ella el influjo de la provincia en el resto del Estado
Imperial Romano, no cambiaron de signo durante el reinado de Commodo. La cantidad de plata
del denario siguió bajando, incluso por debajo del 70 %, sin que por ello variase su relación
oficial de 1 a 25 respecto al aureo. Los precios -que hasta poco antes habían conocido una
estabilidad media bastante notable- subían en una proporción más alta que la pérdida de
contenido de fino de la moneda (se ha calculado entre el 100 y el 170 % para el reinado), hasta
el punto de que el emperador hubo de fijar una lista oficial de precios que, como era de esperar,
sólo determinó una momentánea desaparición de las mercancías del tráfico abierto y la creación
de un mercado negro. Podemos imaginarnos, en estas circunstancias, cómo sufrirían, por
ejemplo, las economías de aquellos béticos que hubiesen de entregar parte de sus cosechas de
aceite, controladas a través de los censos, a un Estado que planteaba unos precios irreales a la
hora de pagar o compensar.
El proceso se iba a acelerar en los turbulentos años siguientes. El intervencionismo
estatal fue cada vez mayor al tiempo que el sistema monetario inspiraba cada vez menos
confianza (la annona o abastecimiento se cobrará directamente como impuesto, en vez de ser
comprada como antes), con lo que sufrían crecientemente las clases inferiores, a las que un foso
cada vez mayor las separaba de una minoría privilegiada que acumulaba poder y riqueza (A.
Padilla Monge). Todo parece indicar que los grandes capitales huyen de las minas (y también de
las canteras de mármol, tan necesarias para las cada vez más ricas mansiones pero que
experimentan el efecto de la bajada del evergetismo constructivo). El Estado tendió a aumentar
los beneficios de los que se arriesgaran en el negocio minero y sin embargo este decayó.
Posiblemente las dificultades técnicas para extraer los minerales desde profundidades cada vez
mayores, sobre todo por la deficiencia de los sistemas de ventilación y la incapacidad de
bombear las corrientes subterráneas de agua a elevadas alturas, debieron de influir
poderosamente en ello. Además la sobreexplotación de la masa forestal de los siglos I y II debió
hacer difícil encontrar combustible para los hornos de fundición en las proximidades de los
cotos mineros, lo que elevaría considerablemente los costes en un mundo que, como antes
señalamos, apenas supo superar los retos técnicos que se el planteaban tanto en el campo del
transporte como en otros. En tales circunstancias, los circuitos comerciales tendieron a ir
haciéndose cada vez más cortos, con tendencia al autoabastecimiento (salvo en las materias de
lujo) en un ambiente cada vez más inseguro.
33
XI.- Por qué terminaron siendo necesarios los bárbaros. Los desequilibrios de un
sistema.
A comienzos del siglo V Salviano de Tréveris nos hacía ver que los bárbaros eran
deseados, hasta el punto de que quien podía se refugiaba entre ellos y lo que pedía quien había
caído bajo su control era que no lo "liberaran". El Estado romano había seguido desarrollándose
sin que lo hicieran paralelamente los medios para su mantenimiento. Los impuestos, que los
poderosos hacían recaer directamente sobre las masas productoras, asfixiaban cualquier
actividad al atacar incluso al capital de producción. El comercio, la única actividad capitalista
liberal que conoce cierto desarrollo en el mundo antiguo, se ve ahogado con ello y los mercados
se reducen (a lo que contribuye también la inseguridad viaria reinante). Los ricos vendían su
protección a cambio de los títulos de propiedad de las tierras de sus protegidos y de esta manera
los pequeños propietarios se convertían en colonos dependientes. Los bárbaros, en cambio, con
sus sistemas organizativos tribales, resultaban mucho más baratos que el Estado romano, por
mucho que robasen; y por eso se prefería estar bajo su dominio a soportar la presión de un
Estado ladrón. Los esclavos casi habían desaparecido del sistema productivo ante la
incomparecencia de unos amos que preferían transformarlos en sus socios (colonos). Pero
estaba claro que estos socios sólo cargaban a la postre con los gastos en tanto que los beneficios
se concentraban cada vez más en manos de los señores, protegidos además por un sistema
estatal que, para garantizar la producción de la que se habían de detraer los impuestos, obligaba
a los colonos a quedar ligados a la tierra (evitando una fuga salvadora: hubo que poner límite
incluso a las "vocaciones" religiosas, que tendían a dispararse en una época como esta). Así
pues, ahora casi no había esclavos, pero la sujeción de los jurídicamente libres era casi
insoportable. El bárbaro era pues una esperanza.... que no tardó en verse frustrada, cuando éste
se adecuó a las nuevas circunstancias desde una posición de dominio.
34
TRABAJOS DEL AUTOR EMPLEADOS EN LA CONFECCIÓN DE ESTA SÍNTESIS:
- Epigrafía anfórica de la Bética. Sevilla, tomo I, 1985; tomo II, 1988.
- Tres estudios sobre la Colonia Augusta Firma Astigi, Écija, 1988.
- La navegación por el Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla en época romana, Écija,
1990.
- La proyección económica de la Bética en el Imperio romano (época altoimperial),
Sevilla, 1994.
- Historia económica de la Bética en la época de Augusto, Sevilla, 1997.
- "Acerca de un ánfora con pepitas de uvas encontrada en la Punta de la Nao (Cádiz)",
Boletín del Museo de Cádiz, 1, 1978, pp. 37-41
- "Gades y la desembocadura del Guadalquivir", Gades, 3, 1979, pp. 7-23.
- "Lacca", Habis, 10-11, 1979-80, pp. 255-276.
- "Notas sobre dos acueductos para riego romanos de la zona de Almodóvar del Río
(Córdoba)", Corduba Archaeologica, 10, 1980-81, pp. 49-57.
- "Rutas comerciales de las ánforas olearias hispanas en el Occidente romano", Habis, 12,
1981, pp. 223-249
- "Portus Gaditanus", Gades, 11, 1983, pp. 105-120.
- "Aspectos económicos de la política de Augusto en la Bética", Habis, 16, 1985, pp.
277-299.
- "La campaña de Catón en la Ulterior. El caso de Seguntia", Gades, 15, 1987, pp. 23-27.
- "La región de Jerez en el marco de la Historia Antigua", I Jornadas de Historia de
Jerez, Jerez, 1988, pp. 20-30.
- "Las ánforas de la factoría prerromana de salazones de "Las Redes" (Puerto de Santa
María, Cádiz)", I Congreso Peninsular de Historia Antigua, Santiago de Compostela,
1988, vol. I, pp. 295-306.
- "Economía y política en la época de Tiberio. Su reflejo en la Bética", Laverna, 2, pp.
76-128.
- "Estrabón y la práctica de la amalgama en el marco de la minería sudhispánica: un
texto mal interpretado", Actas del Coloquio sobre la Bética en su problemática histórica,
Granada, 7-9 de Mayo de 1990. Granada, 1991, pp. 7-29.
- "Los Aelii en la producción y difusión del aceite bético", Münstersche Beiträge zur
antiken Handelsgeschichte, XI, 2, 1992 [1993], pp. 1-22.
- "Convecinos en las tierras de Lora del Río. Reflexiones en torno a una nueva
inscripción axatitana de época romana", Revista de Estudios Locales. Lora del Río, 4,
1993, pp. 7-13.
- "Diffusores olearii y tesserae de plomo", Revista de Estudios Locales. Lora del Río, 5,
1994, pp. 7-12
- "Los centros productores de las ánforas de L.F.C.", Hispania Antiqua, 18, 1994, pp. 171-
233.
- "Economía y sociedad en la Bética Altoimperial. El testimonio de la epigrafía
anfórica. Algunas notas", en C. González Román (ed.), La sociedad de la Bética.
Contribuciones para su estudio, Granada, 1994, pp. 75-122.
35
- "Q. Rutilius Flaccus Cornelianus. Un caballero romano en las tierras de Lora del Río",
Revista de Estudios Locales. Lora del Río, 6, 1995, pp. 7-11.
- "Un factor importante de la economía de la Bética: el aceite", Hispania Antiqua, 19,
1995, pp. 95-128.
- "Dos formas contrapuestas de pensamiento: el mito y la razón", Espacio y Tiempo, 9,
1995, pp. 105-112.
- "Un factor importante de la economía de la Bética: el aceite", Hispania Antiqua, 19,
1995, pp. 95-128
- "Lucubraciones en torno al Conventus de Hasta (Estrabón, III, 2, 2. 141)", Homenaje al
Profesor Presedo. Sevilla, 1995, pp. 391-402.
- "Roma y el mar: Del Mediterráneo al Atlántico", en V. Alonso Troncoso (coordinador):
Guerra, exploraciones y navegación: del Mundo Antiguo a la Edad Moderna. Ferrol,
1995, pp. 55-89.
- "Producción y comercio en la zona costera de Málaga en el mundo romano durante la
época altoimperial" en F. Wulff y G. Cruz Andreotti (eds.), Historia Antigua de Málaga y
su Provincia, Málaga, 1996, pp. 245-266.
- "La miel y las bestias", Habis, 28, 1997, pp. 153-166.
- "La transformación de los sistemas de convivencia: hacia la formación de las urbes en el
sur de Hispania", Actas del III Congreso Hispano-Italiano. "Italia e Hispania en la
Crisis de la República", Toledo, 20 al 24 de Septiembre de 1993 (en prensa).
- "Urbs, polis, civitas", en A. Rodríguez Colmenero (ed.), Los orígenes de la ciudad en el
Noroeste hispánico. Congreso Internacional de Lugo, 15/19 de Mayo de 1996. En prensa.
- "Comercio, fisco y ciudad en la Bética", Ciudades privilegiadas en el Occidente
romano. Simposio Internacional de Epigrafía A.I.E.G.L. Sevilla, 26-30 Noviembre
1996. En prensa.
- "Olivo y vid en la Andalucía romana: perspectivas de una evolución", en Los impactos
exteriores sobre la agricultura y el mundo rural mediterráneos a lo largo de la
Historia. Las adaptaciones del agro mediterráneo en la Antigüedad Clásica, Universidad
de Alcalá de Henares, Casa de Velázquez y Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Madrid. 1996. En prensa.
- Historia económica de la Bética en la época de Augusto, Sevilla, 1997.
- "El comerciante y la ciudad", Actas del III Coloquio Internacional La Bética en su
problemática histórica: la ciudad, Granada, 16-18 de Marzo de 1998. En prensa.
OTROS AUTORES CITADOS EN EL TEXTO
BOST, J.-P. y CHAVES, F., Belo IV. Les monnaies, Madrid, 1987.
CIZEK, E., L'époque de Néron et ses controverses idéologiques, Leiden, 1972.
CLASTRES, P., Investigaciones en antropología política, Barcelona, 1981.
CURTIS, R.I., Garum and salsamenta, Leiden, 1991.
CHAVES TRISTÁN, F., "Aspectos de la circulación monetaria de las cuencas mineras
andaluzas: Riotinto y Cástulo (Sierra Morena)", Habis, 18-19, 1987-1988, pp. 613-637.
36
- Los Tesoros en el Sur de Hispania. Conjuntos de denarios y objetos de plata
durante los siglos II y I a.C., Sevilla, 1996.
DEMAN, A., "Reflexions sur la navigation fluviale dans l'antiquité romaine", en Histoire
économique de l'Antiquité, Louvain-la-neuve, 1987.
DESBAT, A., "Un bouchon de bois du Ier s. après J.-C. recuilli dans la Saône à Lyon et la
question du tonneau à l'époque romaine", Gallia, 48, 1991, pp. 319-336.
DOMERGUE, C., Les mines de la péninsule Ibérique dans l'Antiquité romaine, Roma,
1990.
FINLEY, M.I., La economía de la Antigüedad, México-Madrid-Buenos Aires, 1975.
FORBES, R.J., Studies in ancient technology, 6 vols., Leiden, 1966.
GARCÍA VARGAS, E., "La producción anfórica en la Bahía de Cádiz durante la
República como índice de romanización", Habis, 27, 1996, pp. 49-62.
- "Las ánforas del alfar romano de "El Gallinero" (Puerto Real, Cádiz) en el
contexto de las producciones anfóricas gaditanas", 3ª Jornadas de Historia de Puerto
Real, Puerto Real (Cádiz), 1996, pp. 33-81.
GARNSEY, P. y SALLER, R., El imperio romano. Economía, sociedad y cultura,
Barcelona, 1991.
GÓMEZ PANTOJA, J., "Pastores y trashumantes de Hispania", Poblamiento
celtibérico. III Simposio sobre Los Celtíberos, Zaragoza, 1995, pp. 495-505.
GOODY, J., La lógica de la escritura y la organización de la sociedad, Madrid, 1990.
GORGES, J.-G., Les villas hispano-romaines, París, 1979.
GUADÁN, A.M. de Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid, 1969.
GUERRERO AYUSO, V.M., "El vino en la Protohistoria del Mediterráneo
Occidental", Arqueología del Vino. Los orígenes del vino en Occidente, Jerez de la
Frontera, 1995, pp. 77-104.
HERRERO LORENZO, M.P., Estudio de las salinas de la bahía gaditana, Madrid, 1981.
HOPKINS, K., "Taxes and trade in the Roman Empire", J.R.S., 70, 1980, pp.
JUGLAR, L., Du rôle des esclaves et des affranchis dans le commerce (París 1894 [r.
Roma 1972]).
LAFFI, U., "L'iscrizione di Sepino (CIL, IX, 2438) relativa ai contrasti fra le autorità
municipali e i Conductores delle greggi imperiali con l'intervento dei Prefetti del
Pretorio", Studi Classici e Orientali, XIV, 1965, pp. 177-200.
LAGÓSTENA BARRIOS, L., Alfarería romana en la Bahía de Cádiz, Cádiz, 1996.
LILLO CARPIO, P., "Pix y oleum ligni, productos industriales básicos en la Antigüedad y
su supervivencia", Revista murciana de antropología, 1, 1994, pp. 109-119.
MANGAS MANJARRÉS, J., Aldea y ciudad en la antigüedad hispana, Madrid, 1996,
pp. 20-25.
MANGAS, J. y HERNANDO, M.R., "La sal y las relaciones intercomunitarias en la
península Ibérica durante la Antigüedad", Memorias de Historia Antigua, XI-XII, 1990-
1991, pp. 219-231.
MAZZA, M., Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.c., Roma, 1973.
McELDERRY, R.K., "Vespasian's Reconstruction of Spain", JRS, 8, 1918, pp. 53- 94.
MEIGGS, R., Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World, Oxford, 1982.
37
MELCHOR GIL, E., El mecenazgo cívico en la Bética. La contribución de los
evergetas a la vida municipal, Córdoba, 1994.
PADILLA MONGE, A., La provincia romana de la Bética (253-422), Écija, 1989.
PARAIN, Ch. "Fuerzas productivas y relaciones sociales. El lugar de la ganadería en la
antigüedad romana", Formas de explotación del trabajo y relaciones sociales en la
antigüedad clásica, Madrid, 1979, pp. 223-239.
PONSICH, M., Aceite de oliva y salazones de pescado. Factores geoeconómicos de
Bética y Tingitania, Madrid, 1988.
QUESADA SANZ, F., "Vino, aristócratas, tumbas y guerrero en la cultura ibérica (ss.
V-II a.C.)", Verdolay, nº 6, pp. 99-124.
RIPOLLÉS, P.P., "Circulación monetaria en Hispania durante el período republicano y
el inicio de la dinastía Julio-Claudia", VIII Congreso Nacional de Numismática, Madrid,
1994, pp. 123-124.
RODRÍGUEZ ALMEIDA, E., Il monte Testaccio. Ambiente, Storia, Materiali, Roma,
1984.
RODRÍGUEZ NEILA, J.F., "El epígrafe CIL II, 2242 -Corduba- y las locationes de
propiedades públicas municipales", en C. González Román (ed.), La sociedad de la
Bética. Contribuciones para su estudio, Granada, 1994, pp. 425-460.
ROUGÉ, J., Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée
sous l'Empire Romain, París, 1966.
SÁEZ FERNÁNDEZ, P., "Las centurias de la Bética", Habis, 9, 1978, pp. 255- 271.
- Agricultura romana de la Bética, I, Sevilla, 1987.
- "Consideraciones sobre el cultivo del olivo en la Bética hispanorromana:
aspectos económicos y sociales", en C. González Román, La Bética en su problemática
histórica, Granada, 1991, pp. 277-297.
SALLMANN, K., "La responsabilité de l'homme face à la nature", Pline l'Ancient,
temoin de son temps, Salamanca y Nantes, 1987, pp. 251- 266.
SANTERO, J.M., Asociaciones populares en Hispania romana, Sevilla, 1978.
SERVICE, E.R., Los orígenes del Estado y de la civilización, Madrid, 1990.
TRAINA, G., La tecnica en Grecia e a Roma, Roma-Bari, 1994.
UNTERMANN, J., "La latinización de Hispania a través del documento monetal", en Mª
P. García-Bellido y R.M. Sobral Centeneo (eds.), La moneda hispánica. Ciudad y
territorio. Anejos de AEspA, Madrid, 1995, pp. 305-316.
VILLARONGA, L., Numismática Antigua de Hispania, Barcelona, 1979.
WHITTAKER, C.R., "Trade and the aristocracy in the Roman Empire", Land, City and
Trade in the Roman Empire, Aldershot, 1993.
WORONOFF, M., Forges et fôrets. Recherches sur la consommation proto- industrielle
de bois, París, 1990.