Enrique Herrera Oria y la educación inglesa
Transcript of Enrique Herrera Oria y la educación inglesa
ENRIQUE HERRERA ORlA Y lA EDUCACIÓN INGlESA
Antonio Francisco Canales Serrano [email protected]
Opto. de Historia y Filosoffa de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje. Universidad de La Laguna
El jesuita Enrique Herrera Oria fue una figura destacada en el movimiento educativo católico durante los años treinta y la posguerra. Fundador de la Federación de Amigos de la Enseñanza y director de la revista Atenas desde 1935, desplegó una amplia actividad en favor de la defensa de los derechos educativos de la Iglesia 1• En la primera mitad de los treinta, Herrera Oria publicó varias obras sobre la educación inglesa2 en las que mostraba su admiración por el modelo educativo de este país y proponia tomarlo como guía para una reforma en profundidad de la educación española. Significativamente, Herrera coincidía en esta admiración con el noucentisme catalán\ y lo más paradójico, también con sus más acérrimos enemigos, los educadores de la ILE, a los que acusaba de masones empecinados en la destrucción de España (1935, 72t
Al igual que noucentistes e institucionalistas, Herrera circunscribía su admiración al restringido grupo de instituciones docentes inglesas en las que se educaba la élite, concretamente las universidades de Oxford y Cambrige y las Public Schools, precisamente aquellas instituciones que estaban quedando crecientemente aisladas de los desarrollos de la educación inglesa de entreguerras5• Por otro lado, de manera similar a sus adversarios españoles, la percepción de Herrera del característico modelo educativo de estas instituciones estaba notablemente mediada por sus prioridades españolas, es decir, los postulados del movimiento educativo católico que lideraba. Estas eran, básicamente, la defensa del dogma católico encarnado en la Iglesia Católica, su derecho absoluto y anterior al Estado a educar y consecuentemente la doctrina de la libertad de enseñam:a con sus derivaciones sobre exámenes y carácter de los planes de estudio. El carácter tradicionalista y asistemático de la educación inglesa se avenía perfectamente a estos presupuestos desde los que Herrera contemplaba Inglaterra y, de ahí, la defensa a ultranza del modelo inglés que el jesuita equiparaba constante y directamente con las instituciones educativas españolas anteriores al reformismo ilustrado y a la revolución liberal. Ahora bien, a pesar de su declarada admiración,
lnjluencia.r fl~[!,kra.r en la 1--:ducación 1-:rptJúr;/a r• !hcr{itJ!Jitn'rrlna (1R10-2010) 113
AKTONIO FRANCISCO CANALES SERR,\:--JO
Herrera no pudo, o no quiso, entender el resto de los rasgos definitorios de estas instituciones educativas inglesas que sólo superficialmente se adecuaban a su proyecto de educar a una élite católica, especialmente las peculiaridades de la religión anglicana y el profundo pragmatismo liberal que inspiraba a la sociedad inglesa. En consecuencia, la referencia inglesa en el discurso educativo de Herrera tendía a actuar más como un argumento instrumental en el debate educativo español que como una verdadera fuente de inspiración de su propuesta para España.
1. TRADICIONALISMO E INHIBICIÓN DEL ESTADO
El desarrollo histórico del sistema educativo inglés se caracterizó, por contraste con los modelos europeos, por la inhibición del Estado. Como señala Andy Green, hasta 1899 no hubo una única autoridad responsable de la educación y hasta 1902 no existieron centros de educación secundaria públicos6
. El resultado de este peculiar desarrollo fue un conjunto de instituciones educativas débilmente articuladas, fragmentadas y asistemáticamente organizadas. Todas estas características, que los estudiosos británicos sitúan en el origen del atraso educativo inglés, constituían para Herrera Oria sus principales virtudes.
«Inglaterra ha tenido la sensatez de conservar la tradición pedagógica e irla acomodando a las nuevas necesidades de los tiempos» escribía Herrera (1932, 6). Este tradicionalismo permitía la supervivencia de notables rasgos medievales en la organización de las universidades inglesas basada en principios «de incalculable valor formativo, lo mismo en la Edad Media que en siglo XX>> (1932, 40). Así, Herrera mostraba su admiración por la organización colegial de Oxford y Cambridge y por su gobierno corporativo, cuyo funcionamiento describía con detalle. Se trataba, en definitiva, del característico sej/goverment que no sólo había pervivido en Oxfbridge, sino que a juicio de Herrera marcaba el tono del conjunto de las instituciones educativas inglesas. Ahora bien, la admiración por este modelo de gobierno no se traducía en Herrera en una defensa de la democratización de la educación española, sino en un retorno a la situación anterior a la <<invasión enciclopédica», cuando España rivalizaba «con los países más progresivos del mundo» (1932, 5). No en vano, el modelo recordaba a Herrera la organización de los seminarios españoles (1932, 40) o «el gobierno democrático y honrado que hemos conocido entre los estudiantes de algunas comunidades religiosas españolas» (1933, 112).
La clave de la pervivencia de estos rasgos tradicionales residía en la inhibición del Estado en materia educativa y el protagonismo de la iniciativa privada:
La enseñanza se volvió a levantar en Inglaterra no por obra de los Gobiernos, sino de la nación. Nadie sabe cómo Inglaterra volvió a resucitar lo que estaba muerto. Fué la iniciativa privada la que dió vida a aquel cadáver, como ella fue la que había infundido vigor a la enseñanza desde los comienzos del siglo XIII (1933, 149).
Frente al centralismo napoleónico y sus ministerios de instrucción pública que sometían y debilitaban a la universidad (1933, 26), los colegios de Oxfbridge eran para Herrera «células vivas que se han ido desarrollando espontáneamente hasta constituir organismos perfectos» (1933, 28). El carácter natural y orgánico del corporativismo del Antiguo Régimen frente a la artificialidad inorgánica de la sociedad liberal era un tópico del pensamiento reaccionario europeo que Herrera compartía.
114 Influencias InglesaJ en la Educam)n E.rpa1lola e Iberoumenrana (! 810-2010)
EKR!QlJE HERRERA ÜRIA Y LJ\ EDUCACIÓN INGLESA
Pero no era esta la derivación en la que Herrera estaba más interesado, sino en otra mucho más concreta estrechamente vinculada a las prioridades del movimiento educativo católico español. La consecuencia más importante de la inhibición estatal era la dificultad en Inglaterra para distinguir entre instituciones públicos y privadas. «No hay aqui distinción entre enseñanza oficial y enseñanza privada» (1933, 11 ).
La compleja imbricación inglesa de instituciones educativas privadas, corporativas, eclesiásticas y públicas era reducida por Herrera al reconocimiento y la financiación por el Estado británico de los colegios privados. Se trataba, obviamente, de una simplificación interesada, pues Herrera no hacía mención alguna a la creciente intervención estatal inglesa en educación, ni a las contrapartidas que las escuelas y las universidades clásicas debían aceptar a cambio de la financiación pública7
• Mucho menos aludía Herrera al hecho de que la principal característica de sus admiradas Public Schools fuera precisamente el haber renunciado a tal financiación para preservar su independencia". Toda esta complejidad quedaba reducida en la exposición de Herrera al hecho de que en Inglaterra «no hay más que enseñanza que es oficial y privada a la vez» (1933, 1 03), una conclusión que justificaba las reivindicaciones católicas sobre la financiación pública de los colegios privados.
En este ámbito, Herrera defendia la necesidad de superar la discriminación que suponía para los padres católicos asumir las matrículas de los colegios a la vez que financiar el sistema público con sus impuestos. La solución era la financiación pública de los centros privados, tal y como lo hacían los sistemas educativos holandés y belga (1935, 46). Sin embargo, el objeto de admiración de Herrera no eran las escuelas secundarias concertadas holandesas o belgas, sino las Public Schools inglesas, que, como se indicó, no recibían dinero público. En este punto, la argumentación de I letrera devenía falaz. Las razones para la admiración de I-Ierrera hacia las Public S chooLr inglesas no radicaban, pues, en su financiación, sino en el rasgo que las hacía únicas en el entorno europeo: su peculiar manera de educar a la futura élite gobernante desde presupuestos muy diferentes a los continentales.
2. UNA EDUCACióN EuTISTA No MERITOCRÁTICA
En palabras de Brian Simon, «ningún otro país en el mundo prestaba tanta atención en ese tiempo a la educación de su clase gobernante»~. Las Public Schools y las universidades de Oxford y Cambridge venían fusionando desde hacía un siglo a la vieja aristocracia terrateniente y a la nueva burguesía de negocios en una élite alejada del conocimiento técnico y aplicado10
. Una élite que emulaba el desapego aristocrático hacia el mundo práctico, pero que estaba destinada a dirigir el país y el Imperio. A pesar del importante papel directivo que este grupo desempeñaba en el Estado (Ejército, Administración, Iglesia), no se consideraba en Inglaterra, a diferencia del continente, que el rendimiento académico fuera un criterio determinante en su selección. No en vano la aptitud intelectual figuraba en último lugar en la lista de objetivos de Thomas Arnold, el reformador de las Public School decimonónicas: «lo que debemos buscar aquí es primero los principios religiosos y morales, segundo una conducta propia de un caballero y tercero la aptitud intelectual» 11
• Este
Inftuencim lnJ;kJaJ r:tl la hdumcir:n h.rpaii()/a e 1 hcroamen·cantl (f 810-201 0) 115
ANTONIO FRANCISCO CANALES SERRANO
planteamiento situaba en primer plano la educación moral, cívica y estética y acabó dando lugar la mística de la educación delgentelman12
•
Herrera no escatimaba alabanzas hacia este ideal de educación de la élite dirigente y sus mecanismos de selección. En varios momentos, enfatizaba las ventajas del modelo asistemático y escasamente meritocrático de acceso a Oxfbridge, basado en la admisión previa en sus colegios que, a su vez, se nutrian de las Public Schools. <<La Universidad quiere, no sólo jóvenes listos, sino también morales, por eso se exigen certificados de moralidad. La Universidad también se preocupa del número. Nada de admisiones en tropel» (1933, 28).
Sin embargo, formado a su pesar en la tradición meritocrática napoleónica, probablemente Herrera no era capaz de asumir en el plano discursivo la abierta selección social que aplicaba Oxfbrigde, por más que admirara sus resultados. Por ello, tendía continuamente a fundir en su discurso carácter e inteligencia (1932, 117; 1932, 101; 1932, 105):
O:xford y Gzmlmdj!,e han formado el cuerpo de adnrinistradores de Inglaterra, en el sentzdo amplio de la palabra. Los pueblos no los gobiernan lar mara.r, .rino la ati.ftocracia de la intefi.gencia.y de la po/untad U na fuerte selección culta_y bien educada es capaz de sostener sobre sus hombros toda la vida de un país (1933, 131 ).
3. EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN
Herrera no dudaba en alabar el bajo nivel instructivo de Oxfbrigde en relación a las universidades continentales. Ni los estudiantes de estas universidades dedicaban considerables esfuerzos al estudio, ni la propia institución lo demandaba (1932,137) 13
• La prioridad de Oxfbridge era otra: la educación moral, política y estética de la futura élite inglesa.
Preocupa a las Uniwrsidades de C12mbridge y Oxford, tanto o más que la preparación mental de Jos nuews estudiantes, la preparación moral y de carácter, indispensable si el día de mañana han de ser estos hombre.r de provecho para la .rociedad (1932, 116).
Este planteamiento satisfacía uno de los principales axiomas del pensamiento educativo de Herrera: la dicotomía entre educación e instrucción. Para Herrera toda educación debía tener como objetivo la formación para la vida. En el caso español, lamentablemente, «siguiendo la educación enciclopédica napole6nica, más se ha atendido a instruir que a educar» (1935, 13).
Esta concepción de la educación parecería situar a Herrera en la línea de los planteamientos renovadores de la Escuela Nueva o especialmente de la Progressive Education americana. Sin embargo, las coincidencias eran meramente nominales. En primer lugar, la formación para la vida herreriana equivalía siempre a la preparación de la élite para sus funciones directivas del país, un objetivo que requería más de virtudes religiosas, morales y estéticas que de un currículum profesional o técnico. En segundo lugar, a diferencia de lo que los términos utilizados pudieran hacernos pensar en la actualidad, la propuesta de Herrera no apuntaba al carácter social, práctico o vivencia! del currículum, sino, como se verá, al retorno al Latín y al Griego como únicas materias verdaderamente formativas. Lejos de los planteamientos renovadores sobre el currículum, Herrera se alineaba con el numeroso frente europeo de defensores de la centralidad de las humanidades clásicas en la educación secundaria y superior. E Inglaterra satisfacía ampliamente este planteamiento.
116 lnflucncia.r Jn;!/e.ra.r en la 1-:ducación f--.Jpatlola f' Iberoamericana (1810-2010)
ENRIQUE HERRERA ÜRJA Y LA F.DlJCACIÓN 1:--JGLESA
Tradicionalismo, clasicismo y elitismo eran, pues, los rasgos del modelo educativo inglés que suscitaban la admiración de Herrera. La cuestión era aprender de la manera en que los ingleses concretaban estos principios en la práctica educativa.
4. Los COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN DEL GENTLEMAN
El razón del éxito de la educación inglesa para Herrera radicaba en los internados que imprimian al alumnado un sello distintivo ausente en las escuelas diurnas (1932, 81). La principal ventaja del régimen de internado era que permitía el control permanente de todas las facetas de la vida y de todo el tiempo del alumno. Ese control global constituía la base necesaria para el desarrollo de un conjunto de actividades formativas no estrictamente relacionadas con la instrucción.
El secreto está en que, sometidos kis alumnos a la influencia de sus mae.rtros_y al ambiente todo de la e.rcueh desde la mañana hasta la noche, participan de una manera más intensa del sistema educativo de la comunidad, preparámkse así mrjor para la vida social en que el día de mañana ha de vivir (1932, 81 ).
Las Public Schools constituían el ideal de internado para Herrera. El modelo educativo de estos centros de élite, que el resto de las escuelas inglesas trató de emular, había quedado defillido a mediados del siglo XIX según las propuestas de Thomas Arnold. El director de Rugby actualizó las caducas escuelas aristocráticas sobre cuatro principios: la modernización curricular con la introducción de matemática.~ y ciencias, el desarrollo de la.-; actividades extraescolares y destacadamente el deporte, el sistema de prefectos y finalmente la centralidad de la religión14
• El programa de reforma de Arnold suscitaba las alabanzas de Herrera que creía ver sus resultados en las escuela.-; de finales de los años veinte, aunque según muchos autores la realidad estaba bastante lejos del ideal arnoldiancF
4.1. LAs HUMANIDADES CLÁSICAS
A pesar de la modernización curricular impulsada por 1\mold, las humanidades clásicas continuaban siendo la columna vertebral del currículum de las Public .Schoo/}6
• Este era un ra.'igo especialmente celebrado por Herrera, quien, como se indicó, defendía que sólo el clasicismo proveía una base verdaderamente formativa a la educación. El jesuita lamentaba la escasa presencia del Latín y el Griego en los planes de estudio del bachillerato español y la contraponía a su centralidad en la educación secundaria de otros países europeos, e incluso Estados Unidos (1932, 176; 1933, 21 ). Entre estos países destacaba Inglaterra.
Herrera reservaba casi treinta páginas de su obra sobre la cuucación en Inglaterra ah situación de los clásicos en este país, además de incluir continuas referencias a h cuestión en el resto de sus obras. En estas páginas daba cuenta del resurgir de las humanidades clásicas desde principios de siglo, a pesar de los embates de los críticos que argüían la superioridad tecnológica alemana; un fenómeno de realinearniento curricular que según Rob Lowe era patente desde principios de sigl<P. Herrera exponía los diferentes informes oficiales que defendían la necesidad de mantener y ampliar a los clásicos como pilar de la educación secundaria y superior. Incluso afirmaba que el Labour Party había acabado por decantarse hacia esta posición (1932, 189). Insistía Herrera en contraponer este resurgir de los clásicos en Inglaterra a la visión española que reduda el Latín a un asunto eclesiástico:
Jnjiuencias Int,lesaJ m la J~dumciñn 1-:.rpaiiúla e IberMmenrana (1810-2010) 117
AKTUNfO PRANCJSCO CANALES SERRANO
Espana, país latino, continúa afem:ula a si criterio extminternaáonal sin haber caldo en la cuenta de que latin y p¡iego .rim:n, no sólo para.formar seminaristar, sino también pam de.rmTO!hr las facultades, el buengu.rto y el sentido de la vida, costlS tan necesmitlS o más que la aammlación de conoámientos (1933, 21).
Por contraste, incluso las escuelas del industrial Lancashire estaban reforzando la pre-sencia de los clásicos como «esa ginmasia intelectual» que «prepara algo más que para leer el Breviario o entender ell'vfisal ( ... ).Es, sencillamente que enseña a pensar, cualidad indispensable para el hombre que en la vida ha de emprender alguna obra que valga la pena» (1933, 96).
La centralidad de los clásicos en Oxfbridge, donde se educaba la futura élite inglesa, constituía el argumento definitivo contra la visión imperante en España: «Alli van a estudiar los jóvenes que el Jia de mañana no serán precisamente curas, sino directores de empresas industriales, gobernadores en la India y quizá, como se podría citar no pocos casos, hasta ministros de la Corona». (1933, 50)
Consecuentemente, Herrera se mostraba alarmado ante las posturas en el propio Oxfbridge que reconocían la necesidad de una modern.iLación curricular. Aceptaba el jesuita la importancia de la ciencia y la técnica, «pero seria una pena que la formación clásica y la tormación del hombre para la vida, que son distintivos de Oxford, quedaran ahogados por los laboratorios» (1933, 133). La ciencia y la técnica podían desarrollarse en todo caso en otras universidades (1933, 134).
El argumento central de la defensa de Herrera de las humanidades clásicas era la insistencia en sus -v1rtudes formativas. De hecho, continuamente se produce en la argumentación herreriana un salto no justificado desde la defensa de la educación como formación para la vida al estudio sistemático y profundo del Latin y el Griego. Así, del planteamiento general defendido por los antiguos españoles que decían «formemos bien al hombre: no nos preocupe que aprenda muchas cosas, pero sí capacitémosle para orientarse en la vida el día de mañana, y aprenderlas por sí mismo cuando le haga falta» Herrera concluía que un texto de Cicerón bastaba para formar el hombre completo.<Ni más ni memos que como lo hace Inglaterra todavía», añadía (1935, 13).
La crítica al carácter enciclopédico del currículum del bachillerato español, por tanto, no iba dirigida contra la proliferación de contenidos que en la actualidad calificaríamos de académico.r, sino etimológicamente contra su carácter enciclopédico, es decir, deudor de los planteamientos del enciclopedismo ilustrado. Tras pasar por Inglaterra, la propuesta de Herrera retomaba al modelo educativo español del Siglo de Oro. S~'llÍficativamente, este planteamiento sobre las humanidades clásicas sería literalmente asumido por Sainz Rodríguez y Pemartín en la ley de bachillerato de 1938, en cuya loa Herrera retomaba la referencia inglesa18
.
4.2. EL SISTEMA DE PREFECTOS
Uno de los aspectos de la educaciún inglesa que más alababa Herrera era el modelo de autorregulación disciplinaria de los propios estudiantes. En el ámbito universitario este modelo ampliaba al exterior el control de las autoridades colegiales sobre sus estudiantes. Así, Herrera se mostraba encantado con los proctor.r y t)iceproctor.r que a modo de policía académica recorrían las calles controlando el comportamiento de los
118 lnjluenciaJ IngleJaJ m la Ldmumin r.;spmio!a e Iheroamrrirana (1810-2010)
f:'JRJQUE HERRERA ÜRJA Y LA EDUCACJÓ'-1 INGLESA
estudiantes en lugares públicos y el cumplimiento de las normas de sobre horarios, distintivos o uniformes (1932, 129-130).
En las Public Schools, la implicación del alumnado en la disciplina a través del sistema de prefectos había sido una de las aportaciones de Arnold. Herrera no dudaba en calificar laudatoriamente el modelo como «el gobierno de estudiantes por los mismos estudiantes» (1932, 77), aunque en la práctica el sistema no iba mucho más allá de la institucionalización de prácticas preexistentes en beneficio de la disciplina escolar1 9
,
Herrera se declaraba abiertamente partidario de la disciplina y de la jerarquía escolar. «La disciplina debe ser fuerte, vigilante, amplia», pero añadía significativamente «leal, ilustrada y confiada. (1935, 16). Con estos calificativos el jesuita se oponía a la disciplina cuartelaría que reconocía que caracterizaba el funcionamiento de muchos colegios religiosos españoles, frente a la que defendía el modelo inglés de auto-control del alumnado. «Hay que enseñar a los· jóvenes a cumplir con su deber, a obrar bien, pero respetando su libertad» (1935, 16).
Las ventajas del auto-control estudiantil de las Public Schools inglesas eran para Herrera múltiples. De entrada, permitía a los profesores y al director reservarse para los momentos verdaderamente críticos (1932, 94). Pero más allá de este pragmatismo, la principal virtud del sistema de prefectos (y sus sirvientes) radicaba en sus implicaciones para la educación cívica: «El que en el colegio se ejercita en mandar y en salir responsable del gobierno de los compañeros sabrá mandar el día de mañana. Y a la inversa, el que en el colegio se acostumbra a obedecer a la autoridad, aunque radique en un compañero, también la obedecerá el día de mañana>> (1932, 94).
4.3. LAs ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Su capacidad para formar el carácter y fomentar las virtudes cívicas determinaba igualmente la admiración que Herrera manifestaba hacia el conjunto de actividades que llenaban el horario del alumno de una Public School. Entre ellas, destacadamente, el deporte del que se erigía en un firme defensor, a diferencia de buena parte de la tradiciún católica reaccionaria española. Lejos de la denuncia de sus perniciosos y peligrosos efectos sobre el desarrollo físico de la juventud que realizaba el doctor Enriquez de Salamanca o de la reivindicación de los tradicionales juegos españoles de Romualdo de Toledo20
, Herrera se mostraba partidario del importante papel que el ejercicio físico jugaba en la vida del joven inglés, incluidos los baños frecuentes (1932, 82). Ahora bien, no era el ejercicio físico individual en sí lo que interesaba al jesuita, sino las dimensiones formativas de los deportes colectivos:
S e puedejugar también sometiendo espontáneamente al joven a unas re¡;las, a tm capitán de equipo que él mismo ha elegido, comprometiéndo.re a guardar fielmente .ru pue.rto, etcétera. Este es precisamente el aspecto educativo que má.r preocupa a Inglaterra, pues .raben los grandes educadores ing!e.res que el muchacho di.rcip!inado en deportes será disciplinado también el día de matiana en cualquier puesto que ompe en la llida (1935, 15).
En definitiva, para Herrera, «el deporte bien organizado es una excelente escuela política y de ciudadanía>> (1933, 132).
J¡~f/umrÚ.f ln~~!eJaJ en/a Educucirfn h.rpaiio!a e Ilmvamentana (1810-2010) 119
ANTOMO FRAKCJSCO CA/'>.Al.ES SEH.RA:--JO
De manera similar mostraba Herrera su admiración por el abanico de actividades extraescolares desarrolladas en torno a clubs o asociaciones de diverso tipo (1932,82). Especial interés suscitaba en el jesuita el parlamento estudiantil de Oxford en el que los estudiantes debatían con rigor y formalidad cuestiones políticas (1935, 14 7). Como en el deporte, «el fondo de todo esta organización no es más que la formación ciudadana, a que tanta atención se presta en Inglaterra ( ... ) En los Colegios ingleses se atiende a formar buenos ciudadanos ingleses» (1932, 85).
A través del ejemplo inglés, Herrera situaba en primer término y como un aspecto central de su proyecto educativo la educación cívica y la educación política.
4.4. LA REliGIÓN
La primacía de la religión en toda empresa educativa había sido un principio clave en el pensamiento de Arnold. Esta concepción educativa no podía dejar de ser subrayada por Herrera, a pesar del anglicanismo del director de Rugby. «Más vale la Sagrada escritura como elemento formativo, aun con algunos errores,» argumentaba el jesuita, «que la total indiferencia religiosa>> (1932, 76).
Herrera se mostraba entusiasmado con los resultados de los internados católicos ingleses, en los que percibía una auténtica devoción religiosa en los jóvenes, hasta el punto de caer espontáneamente de hinojos ante la Virgen (1933, 113). Este tipo de comportamiento suponía la prueba definitiva de la superioridad de los métodos educativos ingleses, incluso en d terreno religioso, frente al carácter cuartelario de buena parte de los colegios religiosos españoles (1935, 17 -18).
J .a.mentablemente para Herrera, esta solvencia en la formación religiosa no era la misma en las Puhlic S choolr anglicanas, por varias rX>:ones. J .a primera, huelga decirlo, porque estas instituciones se basaban en una religión errónea. Por otro lado, a pesar de que los directores solían ser doctores en Teología, el resto del profesorado de religión descuidaba su formación teológica, incluso desde el prisma anglicano (1933, 156). A consecuencia de esta actitud, la educación religiosa devenía en las Public Schoolr anglicanas una especie de cristianismo genérico de escasa solvencia teológica (1932, 96).
Estas debilidades religiosas no cuestionaban para Herrera la bondad del modelo inglés como guía para los colegios españoles, pues en la España católica serían automáticamente solventadas gracias a una organización ya existente «soberanamente mejor» (1933, 156). A diferencia de los protestantes, que «tienen el suelo de su sistema movedizo, como la arena de las playas, que está a merced de las olas del mar», los católicos contaban con <<Una autoridad infalible, que es el Papa; unos dogmas fijos, siempre los mismos en todos los colegios del mundo católico». (1935,14 3). Por otro lado, la preparación de los profesores de religión españoles quedaba fuera de toda duda, pues todos tenían una formación teológica similar a la de los directores ingleses (1933, 156). Finalmente, la religión católica podía incluso superar otros escollos como «la inmoralidad inherente a las aglomeraciones de jóvenes», alusión velada al homoerotismo que planeaba perennemente sobre las Public Schoolr 21 .Sencillamente, este peligro quedaba conjurado gracias a las posibilidades de control individual que ofrecía la confesión, que en caso necesario podía reforzarse con ejercicios espirituales (1932, 96).
120 lnfluenáa.r b~glesas en la Edtmuión Espatiola e Ibrroal!Jentana (1810-2010)
ENRIQUE HERRERA ÜRIA Y LA EDUCACIÓN 1'\JGJ.FSA
Es precisamente esta dimensión religiosa, la más querida por Herrera, la que revela que el jesuita no podía, o no quería, entender la esencia del modelo educativo inglés.
5. LA INCOMPRENSIÓN DEL MODELO INGLÉS
Dogma, autoridad jerárquica y control a través de la confesión eran las recetas de Herrera para superar las carencias religiosas de los internados de élite ingleses. Ciertamente, se trataba de una propuesta coherente con su condición de eclesiástico católico. Sin embargo, no era tan congruente con el modelo educativo inglés que tomaba como referencia. La incoherencia de fondo del planteamiento herreriano sobre la educación inglesa era que lo que para él constituían carencias era precisamente la base de la formación moral inglesa, la condición de posibilidad de la formación del carácter del gentleman que tanto admiraba. Desde los estrechos principios defendidos por Herrera difícilmente podía recrearse algo similar en España.
El jesuita pretendía sustituir el carácter genérico, flexible y adaptativo de la religión en las escuelas de élite inglesas no sólo por la solvencia teológica, sino también por el dogma católico y la sumisión de las jóvenes conciencias a la autoridad jerárquica de la Iglesia. El planteamiento de Arnold sobre la religión había sido diametralmente opuesto. Por eso, a pesar de su condición de eclesiástico, su postura le generó problemas incluso con la dúctil Iglesia anglicana22
• En última instancia, esa concepción genérica y no dogmática de la religión era la que se mantenía en las Public Schools, a pesar del disgusto de algunos directores. A diferencia de la educación cívico-religiosa que acabó imponiéndose en las escuelas inglesas desde la Segunda Guerra Mundial, no estaba entre los objetivos de los internados de élite el enseñar religión. En palabras de uno de los grandes defensores de la tradición educativa inglesa en los años en que escribía Herrera, Cyril Norwood, la religión se captaba del ambiente. De hecho, el propio Norwood, a pesar de su nacionalismo anglicano, aceptaba la religión no confesional como la base de la educación inglesa23
, un planteamiento que Herrera denunciaba como una forma de laicismo (1935, 71).
El espíritu religioso no dogmático que presidía las Public Schools dejaba un amplio espacio para autonomía moral del futuro gentleman, incluso aceptando la base religiosa de toda educación. La formación moral y religiosa del joven se situaba, pues, en las antípodas del control extremo de las conciencias que Herrera pretendía alcanzar a través de la confesión. De hecho, este tipo de control suponía la negación del proyecto educativo de las Pub/ic Schools. Y no sólo porque pusiera en cuestión la autonomía moral del alumno, sino porque atentaba además contra el pragmático principio en que se basaba todo el sistema de prefectos. Las escuelas de élite inglesas no aspiraban a controlar el último comportamiento individual de cada alumno y mucho menos sus consciencias, sino simplemente impedir que esos comportamientos alteraran el orden moral colectivo. El auto-gobierno estudiantil reproducía en el ámbito de la escuela el principio liberal de que era posible el bien común y el orden social preservando estrictamente a la vez la separación entre las esferas privada y pública de los individuos, especialmente de los individuos solventes y educados. Se trataba en definitiva del pragmático y liberal lema de Mandeville vicios privados- tirtudes públicas sólidamente enraizado como mínimo entre la élite inglesa.
Influencias Inglesas en la Educación Española e Jberoamericana (1/510-2010) 121
A'-JTOl\:10 FRAKCISO> CA!'>.ALES SERRANO
La enorme distancia entre los métodos educativos ingleses que Herrera deda ad~ mirar y la aplicación que proponía para el caso español queda claramente ilustrada en el caso de la educación dvica y política. El alabado abanico de asociaciones y clubes estudiantiles ingleses quedaría reducido en los colegios españoles a las Con~ gregaciones Marianas, la Acción Católica y la Acción Social (1935, 128). El abismo que separaba el parlamento estudiantil de Oxford del circulo de estudios religiosos dirigido por un consiliario propuesto como su equivalente español ilustra de manera lacerante la profunda incomprensión herreriana del modelo inglés (1935, 128). He~ rrera sencillamente anulaba la educación dvica y la educación política, centrales en el modelo inglés y cuya defensa otorgaba a su discurso pedagógico un aire innovador, subyugándolas a la militancia y el encuadramiento católicos.
Esta subordinación era perfectamente coherente con el objetivo educativo de He~ rrera y con sus planteamientos nacional~católicos. A pesar de lo que pudieran hacer pensar sus alabanzas hacia la educación inglesa, el objetivo de Herrera no era educar una elite nacional al estilo inglés, sino una élite católica al servicio permanente de la Iglesia, que en buena lógica nacional-católica equivalía al servicio de España. En realidad, lo que preocupaba a Herrera y le llevaba a estudiar los métodos ingleses era cómo conseguir el compromiso militante futuro con la causa católica de esos jóvenes destinados a ocupar puestos directivos en la sociedad española, pues el accidentalismo o indiferencia que caracterizaba a las élites españolas del momento mostraba el fracaso de la acción educativa de los colegios religiosos en ese sentido (1935, 119).
Esta pretensión estaba muy lejos de los objetivos educativos de las instituciones de élite inglesas y resultaba incongruente con sus métodos educativos. Por ello, resulta difícil afirmar que Inglaterra constituyera realmente una fuente de inspiración para el pensamiento educativo de Herrera. Más bien actúa en su discurso pedagógico como una referencia instrumental que otorga legitimidad internacional a planteamientos sólidamente enraizados en la tradición española: la necesidad de retornar a las instituciones educativas españolas medievales e imperiales y la voluntad de formar a una élite obediente a los dictados de la jerarquía católica frente a la tibieza de las élites de su tiempo. No en vano, según Herrera había que dirigir la «vista hacia Oxford, primero; pero, enseguida, hacia Salamanca y Alcalá» (1935, 132).
NoTAS 1 SAKZ de DIEGO, R.M.: «Enrique Herrera Oria>>, en DELCADO, N. (Coord.): Historia de la educación
en España y América, Vol3, Madrid, Ediciones SM- Morata, 1994, pp. 631-637. 2 Sus crónicas enviadas a varias publicaciones católicas a lo de su viaje en 1929 aparecieron en en una
recopilación titulada La Pedagogía en la Gran Bretaña (Temas escolares), Madrid, Bruno del Amo, 1931, que se
reeditó dos años después bajo el título Desde la Gran Bretaña (Crónicas escolares), Madrid, Imprenta Martosa, .1933 Entre ambas ediciones, Herrera publicó un estudio monográfico sobre la educación en este país Cómo
educa Inglaterra, Madrid, FAE, 1932. Inglaterra constituia también la referencia continua de ¿Sabe educar España?. Madrid, FAX, 1935. En el texto se remite a estas publicaciones por el año de publicación.
'COLT.-VINENT, S.: <<Noucentisme i anglofilia: Matthew Arnold en !'obra pedagógica dcJoan Palau Vera (1905-1919),, Temps d'Educació, él7, (2009).
4 OTERO, E.: «Tom Brown en la Institución T .ibre de Enseñanza>>, en JIMEI\íEZ, A. et al. (coords.):
F.tnohistoria de la escuela, Burgos: SEDHE, 2003; FERNANDEZ SORIA, J.M.: «<nfluencias nacionales
122 lnj!ttenáas lnj!,le.ras en la hducación Espan-ola e lberoamen·cana (1 Nf0-2010)
ENRIQUE HERRERA 0RIA Y L,\ EDUCACIÓN INGLESA
europeas en la política educativa española del siglo )CX,,, 1 Iistoria de la Educación, 24, (2005), y «Fundar la
ciudadanía, formar el hombre, construir la democracia. Europa como solución para las escuelas de España>>,
Revista de Educación, n. ext, (2007).
'Véanse, por ejemplo, entre otros, DYHOUSE, C.: «Going to university in England between the wars:
access and funding>>, en MCCULLOCH, G. (cd.): The RoutledgeFalmer Rcader in Ilistory uf Education, London, Routledge, 2005, p. 33-47; SANDERSON, C'YL: Education and cconomic decline in flritain, 1870 to
the 1990s, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 55-73.
G c;REEN, A.: Education and S tate Formatiun. London, .\1acMillan, 1990, p. 209.
'RTNGER, F.K.: Education and Society in Modern Europc, Bloomington, Indiana l)niversity Press,
1979, pp. 215-217. También, ROTHl3LATT, S.: «The Diversification of Iligher F.ducation in England>>, en
JARAUSCH, K.H.: The Transformation of Iligher Learning, 1860-1930: Expansion, Diversification, Social
Opening, and Professionalization in England, Gerrnany, Russia, and the United S tates, Chicago, Unive"tity of
Chicago Press, 1983, p. 148.
'WARNER, R.: English Public Schools, Londres, William Collins, 1945, p. 46. MACCULLOCH, G.: <<From incorporation to privatization: Public and prívate secondary education in twentieth century England>>,
en 1\LDRICHT, R. (ed.): <<Fmm Incorporation to Privatisation: Public and Privare Sccondary Education in
Twcntieth-Cennuy Englamb, Londres, \Voburn, 2004, p. 54. 9 SIMON, B.: Education and the Labour Movement, 1870-1920, Londres, Lawrence & Wishcrt, 1 <J65, p. 108 10 GREEN, A.: Education ... p. 286. También, ANDERSON, R.: <<The Idea of the Secondary Schonl in
Ninctcenth-century Europc>>, Paedagogica Historica, 40:1, (2004), pp.l 01-102. 11 WARNER, R.: English Public Schnols, Londres, William Collins, 1945, p. 25.
"SIMON, B.: Education ... , p. 108. 11 STUNE, L.: <<Social Control an Intellectual Excclence. Oxfbridge and Edinburgh (1560-1983)>>,
MACCULLOCII, G. (ed.): Thc RoutledgeFalmer Rcadcr in History of F.ducation, London, Routledge, 2005,
p. :lO. 14 MCCULLOCH, G.: Cyril Norwood and the Ideal of Sccondary Education, Nueva York, Palgrave
MacMillan, p. 22; ALMEIDA AGOIAR, A.S.: <<Les Public Shnols i la reforma educativa de Thomas Arnold
(1828-1842)>>, Temps d'Educació, 27, (2002), p. 31 O. 1
' SIMON, fl.: Education ... , p. 109. También, CERCÓS, R.: <<El ideal del Gentleman: una pedagogía de la
masculinidad (La herencia del puritanismo victoriano)», en MORElJ, A. y PRATS, E. (Coords): La educación
revisitada. Ensayos de hermenéutica pedagógica, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2011.
"GORDO N, P.; ALDRJCH, R. y DEAN, D.: Education and Policy in England in the Twentieth Century,
Londres, Woburn, 1990, p. 201. 1"I DWE, R.: <<The Expansion of Higher Education in England>>, en JARAUSCH, K H.: The Transformation
of Highcr Learning, 1860-1930 ... , pp. 53-54.
«HERRERA ORlA, E. <<La reforma de la educación media en la España nacional>>, Razón y Fe, 490
(1938), pp. 19R-200. 1'' ALMEIDA AGUAR, A.S.: <<Les Public Shools ... , pp. 311-313.
"'F.NRIQCEZ DE SALAMANCA, F.: <<Juventud y deporte>>, Razón y Fe, julio-agosto, (1938). Véase también el tratamiento del deporte en <<Circular a la Inspección de Primera Enseñanza y Maestros "'acionales,
Municipales y privados de la España Nacional». BOF. 8-3-1938. 21 FRASER, N.: The importance of being E ton, Londres, Short Bnoks, 2007. 22 MCCC LLOCH, G.: C yril Norwood ... , p. 22. 23 FREATHY, R.: «'Three persrt'ctÍ\cs un reli~ious tducation and educanon for citizt::n~hip Ü1 English
schools. 19:14--l 944: Cnil "'orwuod, Ernest Simon ami \Villiarn Temple», British Jm1rnal of Rehgious
F.ducation, 30:2. (2008), pp.104-105.
lnfluenc:as Inp,lesas etJ la Educación Española e Iberoamericana (1R10-2U!O) 123
1
INFLUENCIAS INGLESAS EN LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA E IBEROAMERICANA (1810-2010)
José María Hernández Díaz (Coordinador)
\
Coordinador: José María Hernández Díaz
Comité editorial: José Manuel Alfonso Sánchez, Alcxia Cachazo Vasallo, Juan Francisco Cerezo
Manrique, Sara González Gómez, José Luís Hernández Huerta, Francisco José Rebordinos Hernan
do, Laura Sánchez Blanco
© Los autores © De la presente edición: Los editores
Depósito legal: S. 1.266-2011 Diseño de portada: José Luis Hernández Huerta Diseño y composición: Alexia Cachazo Vasallo. Edita: Hergar Ediciones Antema y Alexia Cachazo Vasallo Imprime: Gráficas Lope
Cl. Laguna Grande, 2 (Pol. Ind. El Momalvo II) Telfs.:923 19 41 31-923 19 39 77 3 7 008 Salamanca www.graficaslope.com
Reservados todos los derechos. ni la totalidad ni parte de esta publicación puede reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma n_i por ningún medio, sea electrónico, mecánico, foroguímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de los titulares del Copyright.



















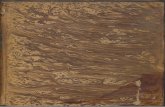




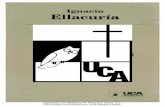




![[Literatura Inglesa V] Plath](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c8879665120b3330be70f/literatura-inglesa-v-plath.jpg)




