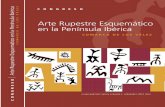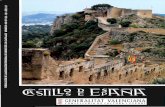En los márgenes del Imperio. Puerto Rico, 1765-1815 (Universidad Jaime I, Castellón, 2010)
Transcript of En los márgenes del Imperio. Puerto Rico, 1765-1815 (Universidad Jaime I, Castellón, 2010)
Departamento de Historia y Ciencias Sociales
José Manuel Espinosa Fernández (Écija, 1976) es licenciado en Histo-ria de la Universidad de Sevilla y doctor, también en Historia, de la Universidad Jaume I de Castellón. Fue becario FPI en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC y en la actualidad es profesor de la Uni-versidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Se dedica a la historia de Puerto Rico y del Caribe durante los siglos XVIII y XIX.
Elites y política colonial en Puerto Rico se ocupa de unos años que terminan por ser claves para los destinos de la Monarquía Hispánica y de la isla, el tránsito entre los siglos XVIII y XIX. Analiza las conse-cuencias para Puerto Rico de las distintas políticas aplicadas entonces desde la Corte y cómo sobre el terreno las reglas del juego colonial y sus actores van cam-biando y reconfigurando una relación que después ya nunca volvería a ser igual.
Elites y política colonialen los márgenes del imperio.
Puerto Rico, 1765-1815
José Manuel Espinosa Fernández
JoséManuelEspinosa
Fernández
Sevilla2015
Elite
s y p
olíti
ca co
loni
al en
los m
árge
nes d
el im
perio
. Pue
rto R
ico, 1
765-
1815
PVP: 10 euros - 12 dólares
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
ELITES Y POLÍTICA COLONIALEN LOS MÁRGENES DEL IMPERIO.
PUERTO RICO, 1765-1815
ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOSUNIVERSIDAD DEL NORTE
OFICINA DEL HISTORIADOR OFICIAL DE PUERTO RICOASOCIACIÓN CULTURAL LA OTRA ANDALUCÍA
SEVILLA, 2015
Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelec-tual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea elec-trónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial.
Las noticias, asertos y opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva respon-sabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, sólo se hace responsable del interés científi co de sus publicaciones.
Este libro es fruto de investigaciones desarrolladas dentro del proyecto del Minis-terio de Economía y Competitividad español titulado “El peso de las reformas de Cádiz (1812-1838). La reformulación de la administración colonial en Puerto Rico” (HAR2011-25993), desarrollado entre 2011 y 2014, y cuyo investigador principal es el Dr. J. Raúl Navarro García. También se ha contado con una ayuda del Dpto. de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia).
© Escuela de Estudios Hispano-Americanos© Asociación Cultural La Otra AndalucíaCubierta: Grabado de Hipólito Garneray
Edición al cuidado de J. Raúl Navarro GarcíaDiseño y maquetación: Juan Gallardo ISBN: 978-84-606-7064-3Depósito legal: SE-480-2015Impreso en España - Printed in Spain
7
Índice
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prólogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ABREVIATURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
LISTA DE TABLAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CAPÍTULO 1. Puerto Rico, los márgenes del imperio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
CAPÍTULO 2. El contrabando incontrolable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
CAPÍTULO 3. Una plaza fuerte en tiempos de guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
CAPÍTULO 4. Situados para una Caja Real dependiente . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
CAPÍTULO 5. Plata, negocios, corrupción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
CAPÍTULO 6. Un tiempo que se acaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
CAPÍTULO 7. Elites, riqueza, poder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
CAPÍTULO 8. Transformaciones y aspiraciones para un tiempo nuevo . . . . . . 199
CAPÍTULO 9. Reinventar la colonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
ÍNDICE ONOMÁSTICO Y TEMÁTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
11
Agradecimientos
Las páginas de este libro son el fruto de años leyendo y pensando sobre Puerto Rico, desde que llegara en sentido literal y fi gurado a la isla, hace ahora algo más de una década, mientras realizaba mi doctorado. La tesis doctoral que en su día dirigieron los doctores J. Raúl Navarro y Manuel Chust es en buena medida la base de este trabajo con el benefi cio que dan el tiempo transcurrido y este nuevo proyecto. Ambos factores me han permitido reconsiderar, profundizar y actualizar algunos de mis planteamientos de entonces.
Más de diez años dan para contraer muchas deudas de gratitud. Y aunque no haré una lista pormenorizada de nombres ni de instituciones, eso no signifi ca que haya olvidado personas ni momentos. Supongo que soy alguien con suerte y por eso tengo tanto que agradecer. A mis directores de tesis de entonces. A mis compañeros de doctorado e investigación, con quienes compartí tantas horas de archivos, bibliotecas y charlas de café, las mejores clases de Historia que recibí nunca. A los integrantes de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC, en Sevilla, donde pasé unos años increíbles como becario. Al personal del Archivo General de Puerto Rico, en San Juan, ellos me enseñaron a conocer y querer la isla. A los muchos historiadores de los que, a lo largo de estos años, he tenido la oportunidad de aprender. A las instituciones que han hecho posible esta edición: el Dpto. de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, la Ofi cina del Historiador Ofi cial de Puerto Rico, el CSIC y la Asociación Cultural La Otra Andalucía. A los amigos, que están siempre. Y a mi familia, sin la que yo no sería nada.
Barranquilla/Écija, diciembre de 2014
13
Prólogo
José Manuel Espinosa aborda en esta obra un tema clave para entender la época de esplendor azucarero en el Puerto Rico decimonónico: el de los resortes utilizados por la elite local para ejercer el poder —en su sentido más amplio— desde mediados del siglo XVIII. De forma paralela, la capacidad de adaptación de esta elite a los cambios experimentados por la política colonial en la isla, utilizando diferentes estrategias, se encuentra también en todas sus páginas. In-cluye así temas que habitualmente han permanecido alejados de las inquietudes historiográfi cas de la isla, más acuciadas por encontrar respuestas utilizando otras escalas menos pegadas a las grandes estructuras metropolitanas y más al juego de los poderes locales. Aquí ambos enfoques encuentran un buen desarrollo y el autor aborda vacíos que desde el proyecto “El peso de las reformas de Cádiz (1812-1838). La reformulación de la administración colonial en Puerto Rico” nos interesaba cubrir para abordar luego otras cuestiones más vinculadas con las novedades constitucionalistas pero que hundían sus raíces en las políticas metro-politanas que desde décadas atrás trataban de rentabilizar el imperio.
Como historiador concienzudo, detallista y preciso que es el autor de esta monografía, utiliza aquí el estudio de las elites para poder abordar de paso otros temas que están conectados al comportamiento de los grupos sociales que con-fi guran la elite local: las diferencias regionales y locales de sus integrantes, la infl uencia de las coyunturas y de los contextos internacionales en sus compor-tamientos, etc. La introducción de estas variantes aporta al análisis una mayor riqueza de lo que puede parecer a primera vista. Es cierto que siempre queda la sensación de que nuestros análisis no son capaces de explicar las realidades complejas de las sociedades que estudiamos, pero haber asumido el autor esta limitación que siempre atenaza a los historiadores y que cuestiona nuestra tarea de búsqueda documental le permite “elevarse” sobre los planos de certeza relativa en los que habitualmente nos movemos cuando tratamos de describir procesos de largo recorrido que empiezan a gestarse y propagarse desde ubicaciones geográfi -cas siempre concretas, que en nada pueden caracterizar a todo un territorio. Algo de esto ocurre con la época que aborda José Manuel Espinosa y también con la que le sigue (la del pleno auge esclavista y del azúcar): queda la sensación de que
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
14
nuestras conclusiones sólo afectan a una parte pequeña de la sociedad insular y a que el mundo que se mueve en torno a los hacendados, al comercio, las autori-dades metropolitanas, la tropa… son una parte muy pequeña de esas sociedades dinámicas interconectadas con todo el Caribe —como pudimos ver en el primer libro de este proyecto debido al profesor Jorge Chinea (Raza y trabajo en el Cari-be hispánico: los inmigrantes de las Indias Occidentales en Puerto Rico durante el ciclo agro-exportador 1800-1850)— en las que al mismo tiempo amplios sec-tores sociales quedan fuera de todos los circuitos comerciales practicando formas de producción y de consumo nada novedosas.
Aun siendo como es este un trabajo que fi ja su interés en un ámbito muy concreto de las relaciones con la metrópoli no deja de ser una obra que pretende ofrecer una visión seria y coherente de la realidad insular y que contribuye a que el lector entienda cómo se prepara el terreno de lo que será más tarde el enfrenta-miento abierto entre un sector de la elite local azucarera y el liberalismo burgués que se consolide en una metrópoli desarbolada fi scalmente tras la invasión napo-leónica, el desmembramiento colonial, los confl ictos internos por consolidar la ruptura con el Antiguo Régimen y la propia guerra carlista. Las relaciones entre la metrópoli y las elites locales puertorriqueñas funcionaron de forma razonable mientras todos tuvieron claro que se necesitaban mutuamente pero cuando el sis-tema fi scal de nuevo cuño, que marcó la etapa “post-situado” en la isla, alcanzó cotas de presión tributaria difícilmente imaginables años atrás por la elite azuca-rera y la política dejó paso a un militarismo rancio que daba poco margen a la interactuación, a los mutuos favores y a las relaciones clientelares la baraja estuvo a punto de romperse. La solución arbitrada por la metrópoli a esa ruptura de fi nes de los años treinta fue aumentar de forma considerable los gastos militares en la isla así que, un siglo después de iniciarse las medidas reformistas del siglo XVIII, se había llegado a forjar un sistema fi scal efi caz, capaz de recaudar, primero, importantes cantidades para las Cajas peninsulares y más tarde para apuntalar un modelo colonial mucho más militarizado que acabó poniendo en peligro la propia estabilidad imperial ya que la participación activa de las elites iba a estar fuertemente maniatada desde la Capitanía General de la isla. Mirándolo desde una perspectiva de largo alcance el constitucionalismo aportó poco para conseguir cauces estables de negociación: de hecho, hizo más evidentes las contradicciones de la sociedad insular, generó más confl ictos, mayor presión fi scal y abrió cauces participativos poco estimulantes para una elite azucarera esclavista que se conten-taba con muy pocas innovaciones económicas y con menos aún de tipo político. Muchos de los confl ictos en los que se vio envuelta la metrópoli desde el siglo XIX tuvieron su campo de operaciones en la propia península, incrementando sus necesidades fi scales. La metrópoli salvó la difícil coyuntura con la ayuda de lo que quedaba de su Imperio pero también sentó las bases del proceso indepen-dentista que cuajó a fi nes del siglo XIX y que afectó al llamado Imperio insular.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
15
Por último, me interesa resaltar en estas líneas que el trabajo que el lector tiene en sus manos contribuye a insertar adecuadamente a la isla en un contexto internacional más amplio y a cuestionar que ciertas medidas de política colonial implantadas en Puerto Rico responden solo a casuísticas propias de la isla. En este sentido, el autor especifi ca con detalle aquellas cuestiones que son originales y peculiares de la administración insular y aquellas que son comunes a otras áreas del imperio, profundizando en los aspectos institucionales que tantos elementos interpretativos aportan para entender los cambios sociales y económicos que em-pieza a experimentar la isla desde mediados del siglo XVIII.
Jesús R. Navarro-García
17
ABREVIATURAS
ACSJ Actas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto RicoAGI Archivo General de IndiasAGPR Archivo General de Puerto RicoAHN Archivo Histórico NacionalDEPR Diario Económico de Puerto Rico
19
LISTA DE TABLAS
1. Ganancias calculadas sobre la importación de géneros desde Holanda por la Real Factoría de Tabacos
2. Ganancias obtenidas en Ámsterdam con la venta de géneros puertorriqueños por la Real Factoría de Tabacos
3. Ganancias obtenidas en Ámsterdam con la venta de géneros puertorriqueños mediante las contratas con particulares
4. Defensores de San Juan en 1797 5. Evolución de la guarnición de Puerto Rico, 1732-1785 6. Unidades peninsulares que sirven en Puerto Rico como refuerzo, 1761-1789 7. Proporción entre situados y ramos interiores, 1765-1778-1788 8. Evolución de los ingresos de la aduana, 1765-1788 9. Proporción de los gravámenes aplicados a la producción y al comercio exte-
rior respecto del total, 1765-178810. Situados consignados en México y recibidos en San Juan, 1760-177911. Situados consignados en México y recibidos en San Juan, 1786-179612. Factura del fl ete contratado con Francis Brevil para el envío de pólvora y
harina a Puerto Rico, 180113. Deudas a favor de la Caja de San Juan, 1789-181014. Contribuciones anuales (sin incluir aduanas) para el total de la isla, 181215. Gastos anuales de la Caja de San Juan, 181016. Evolución comparada de la población de Puerto Rico y sus ingresos por
ramos interiores, 1765-181217. Evolución de la población de Puerto Rico por partidos, 1765-180718. Porcentaje de población de cada partido dentro del total de la isla, 1765-
180719. Evolución de la población esclava en Puerto Rico, 1765-180720. Porcentaje de la población esclava de cada partido sobre el total de la isla,
1765-180721. Evolución de la ganadería en Puerto Rico, 1776-181122. Evolución de las producciones agrícolas en Puerto Rico, 1776-1811
21
Introducción
Hace ya tiempo, en un trabajo que ha terminado por convertirse en clásico, Jorge Domínguez se preguntaba por qué a principios del siglo XIX algunas de las colonias españolas de América optaron por la insurrección mientras otras permanecían leales. Para él, en buena medida, la diferencia la hacían las elites de cada lugar. En un proceso de acomodo dentro de una Monarquía en cambio, los tratos entre Corona y elites resultaban vitales y ni la actitud de la Corona ni las elites fueron iguales en todo el territorio. El regateo político —como Domínguez lo llama— entre el gobierno y las elites defi nió la decisión de estas últimas: le-vantarse o no1.
Décadas después y con miles de páginas escritas al respecto, seguimos tratando de explicar aquel tiempo. El porqué de las independencias, pero tam-bién de la crisis imperial, el papel que juegan los distintos grupos sociales, los nuevos usos políticos que empiezan a experimentarse, las diferencias regionales, el contexto internacional… Y se sigue abundando en estos planteamientos que cuestionan la homogeneidad simplifi cadora del proceso y hasta su inevitabilidad. Las causas que habrían empujado a los americanos hacia la independencia ya ni siquiera se dibujan tan claras. Somos conscientes de que fueron muchos los facto-res que infl uyeron en el desarrollo de los acontecimientos, antes y también mien-tras se producían. El proceso bien admitía fi nales distintos y de hecho los tuvo2.
Puerto Rico fue una de esas excepciones. Allí la crisis imperial no dio como resultado un movimiento de secesión. Todo lo contrario. Mientras en el continente se comenzaba a caminar la senda de la emancipación, peleando bajo nuevas ban-deras e inventando nuevas repúblicas, en la isla sin embargo se estaban sentando las bases que a la larga iban a posibilitar su unión con España durante un buen puñado de décadas más. Y la verdad es que en la víspera de aquellos días tampoco es que esa fuera una posibilidad que se antojara tan factible. Aquella era una colo-nia que llevaba muchos años viviendo en estado de excepción. Su rentabilidad era nula, los modos de gestión estaban siendo abiertamente cuestionados y hasta las
1 Domínguez, Insurrección, 277. 2 Un par de síntesis actualizadas sobre el periodo y las distintas maneras de entenderlo: Chust y Serrano, “Un debate actual” y Pérez Herrero, “Las independencias”.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
22
propias autoridades dudaban de su viabilidad. Además, el contexto internacional tampoco ayudaba mucho. En un Caribe en guerra casi constante, aquella era una plaza codiciada por los rivales de la Monarquía pero no había con qué atender sus defensas. Es más, no había ni con qué seguir costeando los gastos básicos de administración, la escasez de los recaudos y la falta de auxilios económicos desde el continente mantenían al aparato colonial en jaque y sin poder atender sus compromisos. En realidad, eran los préstamos y adelantos de los vecinos lo único que conseguían mantenerlo a fl ote.
Sin embargo, nada se alteró en Puerto Rico durante los años que duraron las guerras de independencia. Al menos en apariencia. Ya que una nueva manera de entender la colonia acabaría imponiéndose y a la larga tanto las aspiraciones de los colonos como las necesidades de la metrópoli terminarían por colmarse. Pareciera por tanto que el regateo político entre gobierno y elites efectivamente había dado sus resultados. Porque desde luego, la fi delidad puertorriqueña hemos de entenderla fundamentalmente en términos de interés, por mucho que otras va-riables también infl uyeran en el desarrollo de los acontecimientos. Su insularidad, la presencia de tropas peninsulares o la llegada de refugiados realistas desde el continente no parecen a día de hoy factores tan determinantes ni tan claros como en algún momento se quiso pensar3.
La no independencia puertorriqueña ya se vio como un asunto de benefi cios mutuos desde muy pronto. Pedro Tomás de Córdova, que había vivido aquellos años, ya lo dejaba entrever en sus escritos. Claro que para él, más que negociación o regateo, lo que había existido era la magnanimidad de un monarca que quería premiar a aquellos vasallos por su lealtad. Y en ese sentido habría que entender la promulgación de un nuevo marco legal —la Real Cédula de Gracias de 1815— que propiciaría el despegue económico de la colonia, amparando la formación de grandes haciendas plantadoras y abriendo los puertos de la isla al comercio mun-dial4. Los colonos se benefi ciarían de las nuevas posibilidades de negocio que la agricultura comercial les brindaba y de paso la metrópoli encontraría los medios para hacer aquella posesión rentable gracias a las exacciones fi scales. Pues si es cierto que la rentabilidad de una colonia se presupone por principio, en Puerto Rico sin embargo, no siempre había sido así.
3 Domínguez, Insurrección, 239-241. 4 “La Real cédula de 10 de Agosto, será siempre un monumento que acredite cuánto es deudora la Isla al Señor D. Fernando VII por los benefi cios que por ella ha dispensado a sus habitantes. De la miseria en que laboraba por un largo periodo de tiempo, salió al estado de la opulencia; del estado exánime que sufría en todos los ramos, a una vida risueña y placentera; y de la oscuridad en que yacía, a ocupar con su nombre un lugar distinguido entre las naciones y los pueblos. Apenas era conocida la Isla por sus producciones, ni por su importancia; si era célebre como un baluarte y punto militar, nada valía como un país labrador, comerciante y feliz, siendo nula en el catálogo de los pueblos. El benéfi co Monarca que dichosamente rige la España cambió en un momento los días sombríos de Puerto Rico en los más alegres y halagüeños, y a muy corto tiempo de acordada aquella inmortal ley, se le vio a la isla producir todos los bienes que se había propuesto la sabiduría del Soberano…”, Córdova, Memorias geográfi cas, 212-213.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
23
Esta idea arraigará en la literatura histórica posterior. En la isla se había cambiado independencia política por progreso económico. Aunque con el tiempo se introducirá una novedad respecto de los planteamientos de Córdova. Digamos que ahora se incluía cierta “voluntad” por parte de aquellos colonos, que ya no serían meros sujetos pasivos de su destino. No había premio sino hábil negocia-ción, propiciada además por los nuevos canales de participación política que el liberalismo gaditano había abierto en una Monarquía en guerra que trataba de reconstruirse en nación.
De Salvador Brau a Lidio Cruz, los grandes clásicos de la historiografía puertorriqueña que han tratado este período han hecho hincapié en ello. Para entonces además, el contexto de la isla había cambiado sobre manera. Córdova escribe en la primera mitad del siglo XIX, como funcionario metropolitano. Y más allá del mucho valor de su trabajo, su obra rezuma autocomplacencia y cierto tono encomiástico hacia quien fuera su jefe inmediato, el gobernador Miguel de la Torre, y sobre todo su rey, Fernando VII. Con las colonias americanas recién emancipadas, hasta parece comprensible que los textos de Córdova se convir-tieran en una exaltación de las bondades de la Monarquía y lo benefi cioso que había resultado a los puertorriqueños permanecer unidos a ella. La prosperidad económica de la isla entregada a las plantaciones se contraponía al desorden de las guerras civiles en el continente5.
A fi nales del siglo XIX y durante buena parte del XX la causa a justifi car será otra. Y es que aunque ya se trate de historiadores profesionales, formados académicamente, difícilmente el historiador puede sustraerse del ambiente en el que escribe. En los últimos años del dominio español en la isla y con mayor mo-tivo cuando la soberanía de esta pase a manos norteamericanas, el autonomismo como forma política se convierte en alternativa a la pura dominación colonial. Será inevitable entonces volver los ojos a los años en que la constitución gaditana estuvo en vigor —periodo que se identifi ca con un primer momento de autono-mía para la isla— y a los logros conseguidos en aquellos años gracias a la labor política de hombres como Ramón Power, el diputado puertorriqueño en las Cortes de Cádiz, o del intendente nombrado por estas para reorganizar la economía de la colonia, Alejandro Ramírez6.
En momentos en que se intentan reivindicar las esencias de la puertorri-queñidad para ir marcando distancias respecto de la nueva metrópoli, estudiar el siglo XIX se vuelve crucial. En él se buscan las raíces del Puerto Rico moderno, construido con los esfuerzos de los liberales de principios de siglo y los planta-
5 Pedro Tomás de Córdova fue secretario de la Gobernación de Puerto Rico entre 1818 y 1837. Su trabajo es lo que le permitió tener acceso a la gran cantidad de documentos que recoge en sus obras, en especial las Memorias geográfi cas, históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto Rico, de 1831, y la Memoria sobre todos los ramos de la administración de la isla de Puerto Rico, de 1838. 6 Brau, Historia, 193-199.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
24
dores y comerciantes que hicieron de la isla una colonia próspera al calor de las reformas conseguidas tras 18127. En este sentido, el establecimiento del Estado Libre Asociado en 1952 supondrá un nuevo giro de tuerca más. Tras años de crisis económica y después de que el independentismo se hubiera convertido en una opción a tener muy en cuenta en la isla, la base de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico se modifi ca sustancialmente: de manera consensuada se crea una nueva fi gura política que combina cierta autonomía en el gobierno inte-rior con unas políticas desarrollistas muy claras impulsadas desde la metrópoli. Las similitudes con lo ocurrido casi un siglo y medio antes, con la aprobación de la constitución española de 1812 o la promulgación de la Real Cédula de Gra-cias, son evidentes. Y la oportunidad obviamente no se deja pasar. Los hacedores del E.L.A. buscarán legitimar con el pasado la decisión política de optar por el autonomismo frente a la independencia. La historia se convierte en instrumento para justifi car y dar razones8. Entonces se crean el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Investigaciones Históricas, el Archi-vo General de Puerto Rico o el Instituto de Cultura Puertorriqueña y toda una nueva generación de historiadores, más o menos identifi cados con el proyecto del E.L.A., comenzarán a recuperar y escribir la historia de Puerto Rico9.
Pasado y presente se entremezclan. Renunciar a la independencia no consti-tuye ninguna traición a la puertorriqueñidad si se hace en pos de un bien mayor. La fi gura del primer diputado puertorriqueño en las Cortes de Cádiz se agranda y se vuelve clave10. Porque por supuesto R. Power fue el más elevado ejemplo del espíritu autonomista —a la manera que se entendía entonces, en plena segunda mitad del siglo XX— y casi que había anticipado lo que implicaría el E.L.A. casi ciento cincuenta años antes11. Además interesa remarcar especialmente que en la isla la alternativa separatista nunca fue una opción en realidad12. Eso, además de fi jar que la prosperidad insular arranca de manera incuestionable tras la con-
7 Dos ejemplos claros: Blanco, Prontuario, y Pedreira, Insularismo. 8 “Los puertorriqueños, en cuanto pueblo-nación, hemos organizado nuestro estado político en forma sin-gular, tanto, que no son pocos quienes, dentro de nosotros mismos, le niegan validez y realidad a su existencia. Sin embargo, el estudio cuidadoso, detenido, de nuestra historia política, paso a paso desde sus inicios, permite ver, como cosa inescapable, que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico había de ser el término de nuestra larga y penosa marcha, progresivamente ascendente desde las profundidades de nuestra noche colonial hasta el amanecer del gobierno propio”, Fernós Isern, Estado, 1. 9 Sobre las relaciones entre política y academia en este tiempo: Flores Collazo, “La lucha”, 175-200. 10 “[Power fue]…el primero, en inscribir en el naciente código de la puertorriqueñidad, el hermoso pre-cepto que convierte en imperativo ético, en norma fi ja de la conducta de los puertorriqueños, en su primer deber u obligación: el dirigir nuestros propósitos y empeños al bien y la felicidad de nuestra tierra”, Cruz Monclova, “Ramón Power”, 37. 11 “Es indispensable subrayar, sin embargo, que como todos los liberales de su tiempo, Power estimó compatibles regionalismos y nación; juzgó armonizable patria y metrópoli, creyó conciliables los intereses de entidades con desigual soberanía; consideró que para realizar sus anhelos eran más apropiados que los medios revolucionarios, los métodos pacífi cos y moderados…” (Ibidem, 41). 12 Díaz Soler, Puerto Rico, 364.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
25
cesión, por parte de la Corona, de la Cédula de Gracias de 1815, que se atribuye “sin lugar a dudas” a las gestiones de Power y del Intendente Ramírez y con la pretensión, por parte de la metrópoli, de desvanecer las ideas separatistas13.
Esta verdad histórica se asentará y permanecerá inmutable durante años. En cierto modo incluso sobrevivirá a la intensa renovación de la historia y los estudios sociales en la isla que una nueva generación de investigadores lleve a cabo alrededor de los años setenta del siglo pasado. Nuevos intereses y enfoques más acordes con las corrientes historiográfi cas entonces en boga dejarán en un se-gundo plano estos temas institucionales tan centrados, además, en los personajes trascendentes14. Aunque, no obstante, ya se empezaban a apuntar dudas sobre lo anteriormente admitido sin discusión.
Un ejemplo claro será lo sucedido respecto de la Real Cédula de Gracias de 1815 y su papel como germen del cambio económico posterior en la isla. O más aún como privilegio exclusivo concedido a Puerto Rico en premio a su lealtad. Hoy ya sabemos que aquella nueva normativa, promulgada con el objetivo de fomentar la población, el comercio, la industria y la agricultura en la isla, era en buena medida un compendio de ampliaciones y adaptaciones para el caso puer-torriqueño de otras reales disposiciones aplicadas con anterioridad en distintas partes de la Monarquía y que ahora se hacían extensivas a Puerto Rico. Además, tampoco se llevó a la práctica respetando su literalidad y muchas de las conce-siones hechas acabaron sin efecto o totalmente desvirtuadas, ya que el intendente y el gobernador contaban con la autorización real para modifi car la norma en aquellos puntos que consideraran oportunos y la comprometida situación por la que atravesaba la Hacienda en la isla afectó, y mucho, a gran parte de las venta-jas fi scales que esta contemplaba o a puntos tan sensibles como la concesión de tierras a los nuevos colonos llegados de fuera15.
Las nuevas miradas sobre el siglo XVIII puertorriqueño nos muestran ade-más que en realidad los cambios en las estructuras económicas de la isla comen-zaron mucho antes. Que la nueva normativa tal vez no fue más que una adecua-ción legal a una situación que venía gestándose desde antes y que simplemente el nuevo contexto hacía insoslayable16. Volvemos al regateo entre Corona y elites del que hablaba Domínguez. El poder de “persuasión” de las elites en la colo-nia ya era lo sufi cientemente alto antes de que el período liberal abriera nuevos cauces de participación política y seguirá siendo un factor muy a tener en cuenta también después, cuando ya se haya vuelto al absolutismo. Y no será a causa de ningún tipo de trueque entre independencia o progreso motivado por los sucesos
13 “…sin lugar a dudas, se hizo el máximo esfuerzo en benefi cio de la prosperidad insular, capaz de des-alentar la idea separatista” (Ibidem, 381). 14 Castro, “De Salvador Brau”. 15 Scarano, Sugar, y Hernández Rodríguez, Crecimiento. 16 Picó, Historia; Moscoso, Agricultura; González y Luque, Historia.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
26
del continente. Simplemente aquella colonia no era viable si no se gestionaba de otro modo y si no se contaba con la participación activa de sus elites, que a la larga eran quienes tenían que consentir y dirigir el nuevo cambio de rumbo.
Las transformaciones puertorriqueñas tendrían que ver con la crisis imperial, sí, pero no con la originada directamente tras 1808, sino con el largo proceso de reestructuración que venía experimentando la Monarquía desde el siglo XVIII y que se inserta además en un contexto internacional muy puntual. El orden secular del imperio se había alterado y una vez abierta la caja de Pandora las consecuen-cias eran imprevisibles. Las nuevas políticas implementadas en Ultramar, el con-fl icto constante entre las grandes potencias europeas, nuevas maneras de entender la economía y el gobierno, todo ello fue lloviendo sobre los vastísimos territorios americanos pero no caló de igual modo en todos lados lo mismo que tampoco todas las colonias eran iguales17.
Se suponía que las tan traídas y llevadas Reformas Borbónicas tenían como fi n incrementar el dominio de la metrópoli sobre los territorios ultramarinos. Para controlar mejor su gestión y en defi nitiva drenar una mayor cantidad de recursos hacia las arcas reales, que eso es lo que subyacía detrás de los cambios adminis-trativos, la racionalización en las tareas de gobierno, los sucesivos decretos de libre comercio o la ampliación de las fronteras colonizadas18. Pero la realidad en las colonias era demasiado tozuda. Las elites tampoco perdieron tanto poder ni el imperio se volvió mucho más rentable. Más bien al contrario, los costes de su mantenimiento y los gastos en defensa se incrementaron sobremanera en aquellos años. Un porcentaje cada vez mayor del benefi cio colonial seguía quedándose en las colonias. Toneladas de plata circulaban y pasaban de unas Cajas a otras. Los situados que se enviaban para compensar los gastos en las Cajas defi citarias alcanzaron proporciones desmesuradas. Lugares como Puerto Rico, lejos de des-capitalizarse por la acción explotadora del colonialismo, recibían mucho más de lo que aportaban a las fi nanzas del imperio. Y esa riqueza dejaba su poso. Hay negocios que sin capital ni liquidez es imposible llevarlos a cabo, y la agricultura de plantación es uno de ellos19.
La plata que se enviaba al Caribe desde el continente sirvió para pagar sala-rios, fortalezas y pólvora, pero también alimentó negocios, estimuló corrupciones y supuso que algunos cuantos incrementaran considerablemente sus fortunas. Y eso es lo que no se termina de ver para el caso puertorriqueño, por muy constata-do que esté para otras plazas fuertes del imperio20. La dependencia de los situados siempre se ha visto como un mal para la economía puertorriqueña y no como lo
17 Halperin Donghi, Reforma. 18 Delgado Ribas, Dinámicas. 19 Marchena Fernández, “Capital”. 20 Un ejemplo para el caso cubano: Kuethe, “Guns”.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
27
que en la época es: una autentica bendición21. Sin la plata que llegaba del otro lado del mar hubiera sido imposible fi nanciar ingenios ni plantaciones. Es más, sin aquella riqueza la elite puertorriqueña no se hubiese vuelto tan poderosa ni tan necesaria.
Porque el problema es que aquel delirio de gasto llegó a su fi n. Que las re-mesas constantes comenzaron a fallar en su periodicidad anual cuando las guerras volvieron el mar Caribe demasiado peligroso para su transporte y las apremiantes necesidades en la metrópoli obligaron a desviar aquellos envíos hacia la penín-sula. Y sin medio alguno para reducir los gastos hubo que buscar formas alterna-tivas con las que fi nanciar los costes del aparato colonial. Emisión de papeletas y préstamos se suceden desde fi nes del siglo XVIII, ganancias suculentas en los cambios plata/papel y con los intereses de los adelantos al Estado, también. La liquidez de ciertos personajes les hacía poderosos, más que eso vitales. Tanto como para que en su momento llegaran a moldear la situación colonial de aquel territorio a su total conveniencia. Ya habían conseguido desde la centuria anterior derechos de propiedad sobre sus tierras, medios económicos con los que costear la creación de ingenios y la obtención de mano de obra, ahora solo necesitaban cambiar las condiciones comerciales vigentes en la isla, porque el tráfi co ilegal que había imperado en la isla secularmente ya se había quedado estrecho para dar salida a una producción creciente.
Y el Puerto Rico que nace de la crisis imperial, efectivamente, tiene mucho que ver con los anhelos de esa clase dirigente. Que no es que se hubiera incor-porado a la vida política súbitamente —aunque iba a aprovechar las facilidades que daban los nuevos espacios de participación, claro— sino que llevaba décadas interactuando con el poder. A su manera, que es la típica del Antiguo Régimen, así que tampoco debemos escandalizarnos por unas prácticas en las que el clien-telismo, el interés personal, la compra de favores o cargos, cuando no la mera corrupción, imperan22. El absolutismo de la época es mucho menos absoluto de lo que se pretende, el control sobre las colonias también23. Así que nuestros pro-tagonistas tuvieron siempre un amplio margen para actuar.
A lo largo de las páginas que siguen observaremos como a medida que cambian las circunstancias dentro de la Monarquía y en el contexto internacional, también irá cambiando el estado de cosas en la isla. Aunque en realidad esta no sea una Historia de Puerto Rico en su totalidad, sino más bien de su ciudad capi-tal, ni se ocupe más que de un reducido grupo de sus habitantes. De cómo crecen y se enriquecen a la sombra del poder hasta ser partícipes de ese poder mismo. Quedan todavía demasiadas cosas por conocer y explicar.
21 “El establecimiento del situado tuvo un efecto negativo en el desarrollo económico de la Isla…”, Gon-zález Vales, El situado, 21. 22 Dedieu, “Amistad”. 23 Daniels y Kennedy, Negotiated.
29
Capítulo 1
Puerto Rico, los márgenes del imperio
Lo primero que habría que preguntarse es cómo había llegado Puerto Rico a ser una colonia defi citaria. A qué se debía que mientras las posesiones caribeñas de ingleses o franceses suponían un lucrativo negocio para sus metrópolis gracias a la producción de azúcar, en las islas españolas sin embargo la producción de dulce apenas fuera destacable. Por qué, no obstante, la Corona no había aban-donado aquel territorio y aún más por qué defendía su posesión a toda costa y a cambio de unos costes económicos nada desdeñables, que la convertían en poco menos que una carga para la Hacienda Real.
La colonización efectiva de Puerto Rico había comenzado a principios del siglo XVI y durante los primeros años la actividad principal de los recién llegados fue la extracción de oro, empleando a la población nativa como mano de obra forzada. Hacia 1540, sin embargo, los yacimientos auríferos empezaron a mani-festar señales inequívocas de agotamiento y las comunidades taínas a registrar un dramático retroceso1. Los años de predominio minero y encomiendas de indios tocaban a su fi n para dar paso a los primeros ensayos azucareros y a la esclavitud africana. Aunque este también resultaría ser un camino de corto recorrido para la economía puertorriqueña pues, tras un esperanzador comienzo, al llegar el siglo XVII la producción de azúcar había entrado en crisis2.
Además, el destino de las Antillas ya parecía marcado desde bastante antes, desde que comenzara la penetración en el continente. Las enormes posibilidades que ofrecían aquellas vastísimas tierras las convirtieron en el anhelo de cualquier colono que soñara con “hacer las Indias” e igual preferencia demostraría la ma-quinaria metropolitana. El dominio español en América iba a quedar articulado en torno al eje andino y mesoamericano.
Dentro del conjunto, Puerto Rico iba a pasar a desempeñar un papel secun-dario. Un siglo después de su colonización, aquel era un enclave de unos pocos
1 Sued Badillo, El Dorado. 2 Gelpí Baiz, Siglo en blanco.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
30
miles de habitantes, con serios problemas de mano de obra y sin ninguna produc-ción lo sufi cientemente atractiva3. Una isla que tan solo contaba con la relativa ventaja que le concedía su posición estratégica, idónea para la defensa del arco antillano pero que, por el contrario, había quedado marginada de las principales rutas atlánticas.
Del mismo modo que la navegación entre ambos lados del océano se había organizado según el sistema de fl otas, esperando proteger los envíos de metales americanos —además de buscar un mayor control fi scal del tráfi co—, se desarro-lló una red defensiva fundamentada en una serie de plazas fuertes que resguarda-ban los principales lugares de paso y puntos estratégicos del Caribe. Una de estas plazas era Puerto Rico, que al ser la más oriental de las grandes Antillas servía de primera defensa4. Pero de manera inversa a lo que ocurría con su creciente im-portancia militar, su participación en la navegación trasatlántica iría menguando al correr del tiempo.
Hasta mediados del siglo XVI, Puerto Rico solía ser la primera escala ame-ricana de los barcos llegados de Europa, allí se pertrechaban y abastecían antes de seguir viaje. Luego, la utilización de buques de mayor tonelaje hizo recomen-dable cambiar las vías de acceso al Caribe. En cuanto al viaje de vuelta, este se hacía atravesando el canal de las Bahamas, la mejor ruta para salir del golfo de México. De ahí que La Habana fuese elegida como punto de reunión de las fl otas a su retorno a Europa.
La consecuencia directa de todo ello era bien clara: el número de barcos llegados hasta la isla descendió drásticamente5. Sujeto el tráfi co atlántico al rígi-do sistema de fl otas, quedar fuera de su circuito suponía un lastre considerable, el precio de los fl etes se encarecía y Puerto Rico se convertía en un destino muy poco atractivo para comprar o vender6. Los problemas de abastecimiento y la difi cultad para dar salida a sus producciones serán una constante en los primeros siglos de dominación española.
Así las cosas, la historiografía coincide en ver el período que comprende todo el siglo XVII y al menos la primera mitad de la centuria siguiente, como unos años en los que la isla se pierde en un particular ostracismo7. Parece claro que una vez el mapa del organigrama imperial en América está sufi cientemente
3 Durante el siglo XVII la isla contaba con solo cuatro asentamientos que pudieran califi carse como urbanos: San Juan, San Germán, Coamo y Arecibo. Enriqueta Vila calcula que a principios de siglo, entre los cuatro, rondarían los quinientos vecinos (de ellos unos trescientos residían en la capital). En total unos siete u ocho mil habitantes, incluidos esclavos, en los años de mayor apogeo, Vila Vilar, Historia, 25-34. 4 Zapatero, La guerra, 37-38. 5 Picó, Historia, 75-79. 6 Según Moreno Fraginals, Puerto Rico y Santo Domingo tenían los fl etes más caros de América, mien-tras que La Habana pagaba los más baratos, Moreno Fraginals, Cuba/España, 39. 7 Juana Gil-Bermejo, por ejemplo, al referirse al siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII comenta: “…amplio período que podríamos llamar la ‘Edad Media’ de Puerto Rico”, Gil-Bermejo, Panorama, 109-110.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
31
esbozado, el lugar reservado a Puerto Rico quedaba en los márgenes del mismo8. Lo que no signifi ca sin embargo que fuera un lugar desprovisto de potencialidades económicas —como se comprobará una vez que pase el tiempo y las prioridades de la Corona sean otras— o que no fuera una pieza necesaria para el funciona-miento de toda la maquinaria colonial levantada en Ultramar.
Puerto Rico vendría siendo lo que Amy Turner Bushnell denominaba como “fronteras estratégicas”; lugares que, aunque marginales, jugaban un papel im-portante dentro de los destinos imperiales, siempre presentes en la atención de la Corona, no por su rentabilidad per se como colonias, sino por la importancia adquirida para la conservación del conjunto. Siendo además, destino constante de subsidios llegados desde las regiones centrales y con los que se fi nanciaban esas mismas defensas9. Por tanto, y por paradójico que resulte, se convierten en colonias que lejos de proporcionar ganancias a la metrópoli resultan costosas y hasta cierto punto defi citarias para el gobierno central.
Ahora bien, lo que habría que dilucidar es por qué donde sus vecinos descu-brían un rentable modelo colonial basado en la agricultura de plantación, la Coro-na española solo advertía ventajas militares derivadas de una situación estratégica concreta. Y es que la llegada de nuevos colonizadores al Caribe durante el siglo XVII, procedentes de otros puntos de Europa, había abierto la puerta a nuevas for-mas de imperialismo, poniendo en cuestión los modelos seguidos hasta la fecha por la Corte de Madrid. Bajo un dominio menos rígido que el de los territorios españoles y amparadas en el espectacular aumento de la demanda de productos ultramarinos en el Viejo Continente, las colonias de ingleses, holandeses o fran-ceses fl orecieron como ricas productoras, a la par que sus respectivas metrópolis obtenían considerables benefi cios a través del tráfi co mercantil trasatlántico10.
Proliferaban las plantaciones y el azúcar, que ya era un producto comercial de primera magnitud, pasó a ser el gran atractivo del Caribe. Sin embargo, las islas españolas estuvieron en buena parte al margen de la economía de plantación hasta bien entrado el siglo XVIII. En cierto modo, esto desvirtuaba la opinión que muchos tenían sobre los fundamentos del imperio, incluso dentro de la propia península. La producción de coloniales era el gran negocio del momento y sin azúcar los benefi cios de Ultramar parecían desvanecerse. Esta postura, llevada
8 J. Lockhart y S. B. Schwartz establecen diferencias regionales a la hora de explicar el proceso de colo-nización americana, así se podría hablar de “regiones centrales”, las que ejercieron una mayor atracción sobre los colonos y el aparato colonial, y “márgenes”. Las primeras contaban con grandes yacimientos de metales pre-ciosos y una numerosa población indígena, convertida en tributaria y fácilmente movilizable para ser empleada como mano de obra, lo que las hacía zonas altamente productivas y con una comunicación mucho más estrecha con la metrópoli. En los márgenes, por el contrario, no había ni mano de obra sufi ciente ni un producto atractivo para la exportación, lo que hacía que el comercio y por tanto el contacto con la metrópoli se alejara, Lockhart y Schwartz, América Latina. 9 Turner Bushnell, “Gates”. 10 Sheridan, “The Plantation”.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
32
hasta el extremo, es la que subyace por ejemplo en algunos de los planteamientos de J. del Campillo —secretario de Estado de Hacienda, de Guerra y de Marina e Indias, entre 1741 y 1743—, quien conceptuaba más provechosas un par de colo-nias azucareras inglesas que toda la América española11. Puede que algo excesivo.
Es innegable que dos siglos después de haber conseguido reunir el más extenso y poderoso imperio conocido hasta la fecha, el colonialismo español acusaba serias carencias de orientación y hacía mucho que había dejado de ser un ejemplo para nadie. Pero no siempre había sido así, aunque se pueda pensar que el imperialismo hispano fue un modelo negativo para el resto de sus competido-ras europeas desde los comienzos mismos de su aventura americana, lo cierto es que, en lo que a conceptos de economía política se refi ere, sus fundamentos no comenzaron a ser ampliamente puestos en cuestión hasta que se constataron los fracasos que la teoría mercantilista había generado en la realidad peninsular del siglo XVII. Ni las exorbitantes cantidades de metales preciosos llegados hasta la península ni la expansión colonial habían traído el progreso económico. Pero hasta entonces, el sistema colonial castellano se había elevado a la categoría de paradigma, incluido el régimen de monopolio12.
Con la llegada de los españoles, América quedó subordinada no solo en lo político sino también en lo económico y desde muy pronto se optó por hacerla dependiente de los suministros peninsulares. Los territorios ultramarinos se con-virtieron en el mercado soñado de cualquier negociante: cerrado a la competencia, con amplia demanda y metálico de sobra con el que pagar. La Corte, que ya había delegado la empresa de la conquista, también iba a dejar en manos de particulares el comercio americano a cambio de una sustanciosa participación fi scal, señal de los afanes recaudadores puestos en práctica al otro lado del Atlántico.
A Ultramar se trasplantó el entramado fi scal castellano y se incorporaron algunos impuestos tan signifi cativos como el quinto real, que garantizaba a la Co-rona parte de los benefi cios obtenidos con la explotación minera, o el tributo indí-gena, con el que se cargó a los pobladores nativos en señal de vasallaje. En cuanto al comercio, las actividades de importación y exportación entre ambos lados del océano quedaron sujetas al pago del tradicional almojarifazgo. Desde luego, los ingresos obtenidos por la Hacienda Real no pueden considerarse en ningún modo menores. Tampoco los mercaderes embarcados en el comercio indiano podían quejarse. Sus benefi cios estaban siendo suculentos y para obtenerlos no dudaban ni en especular con los precios de venta ni en recurrir sistemáticamente a pro-ductos y negociantes extranjeros para completar las cargas enviadas a América.
11 “…cotejaremos nuestras Indias con las Colonias extrangeras, y hallaremos que las dos Islas, Martinica y la Barbada, dan más benefi cio a sus dueños, que todas las Islas, Provincias, Reynos e Imperios de la América a España”, Campillo, Nuevo sistema, 63. 12 Bernal, España, 155-198.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
33
Pero el caso es que algo fallaba. Se estaba gestionando un imperio según las directrices del más recalcitrante de los mercantilismos, hasta la península llega-ban oro y plata en cantidades jamás imaginadas hasta entonces pero, sin embargo, la fl aqueza española se hacía evidente a ojos de todos. Y seguramente era ese el problema, que a España, de América, hasta bien entrado el siglo XVIII poco más le había interesado que los metales preciosos.
Durante siglos, el imperio se vio como refl ejo de la hegemonía militar de la Monarquía en el mundo y la rentabilidad de aquel se medía en la capacidad de generar riquezas con las que pagar dicho poderío militar. Por eso se hicieron tan importantes las exacciones fi scales y el control comercial. Más que importantes, prioritarios, para una Corona que cada vez irá necesitando más recursos. Y daba igual que las teorías económicas hubiesen comenzado a avanzar ya por otros de-rroteros. Llegaría el día en que se pusiera en duda que los benefi cios que aporta-ban el mercantilismo y el tráfi co comercial monopolizado fueran sufi cientes para sufragar los costes administrativos y militares que entrañaba el mantenimiento del aparato colonial y, sin embargo, la actitud española no cambiaría13.
Eso a pesar del gentío de arbitristas y proyectistas que desde antes de que acabara el siglo XVII andaban proponiendo cambios y de que era en la península donde más palpables se hacían las miserias del mercantilismo mal entendido. Nunca se llevó la iniciativa14. Es más, durante todo el siglo, los pasos que vaya dando el colonialismo hispano siempre irán con un considerable retraso con res-pecto a lo andado por sus vecinos. Así sucederá con los intentos de revitalizar el monopolio, una vez normalizada la situación tras la Guerra de Sucesión15, o años después cuando comenzaron a aparecer las compañías privilegiadas de comercio, plenamente vigentes en el imperio español todavía durante la segunda mitad del siglo.
Para entonces, el monopolio había dejado de ser considerado como una op-ción seria de futuro, el libre comercio hacía tiempo que había entrado a formar parte del debate público en Gran Bretaña y poco después A. Smith se convertiría en su principal ideólogo16. Aunque hay que tener claro que, cuando al otro lado de los Pirineos se hablaba de liberalización, no se pretendía ir más allá de la derogación de los privilegios de las grandes compañías comerciales, abriendo el comercio colonial a todos los nacionales. En ningún modo, por tanto, se estaba poniendo en cuestión el “pacto colonial” ni había dejado de juzgarse conveniente la exclusividad del comercio de la metrópoli con respecto a sus colonias, la ex-
13 Rodríguez Braun, La cuestión, 34. 14 Sobre economistas e ideas económicas en la España de la época ver: Grice-Hutchinson, Ensayos. 15 En 1717 se trasladó a Cádiz la cabecera de la Carrera de Indias, en 1720 se aprobó el Proyecto para galeones y fl otas del Perú y Nueva España… y en 1728 se reorganizaron las ferias americanas. 16 Liss, Los imperios, 15-54.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
34
tracción de materias primas por parte de aquella y la obligación impuesta a estas de consumir los productos suministrados por el país dominante17.
Entre tanto, España, que tenía a su disposición el inmenso mercado ameri-cano (“el consumo más abundante del mundo sin salir de los dominios del Rey”, como escribía Campillo), no había sabido aprovecharlo. El consumo de productos extranjeros estaba ampliamente extendido en Ultramar, ya hubiesen sido reexpor-tados desde la misma península u obtenidos por vía del contrabando en las costas americanas18. Todo un síntoma de los fracasos de España como metrópoli. Porque el comercio centralizado, que tan útil —relativamente— era para salvaguardar los intereses fi scales del Estado y que tanto había contribuido a la prosperidad de los comerciantes adscritos a los poderosos consulados que controlaban todo el tráfi co desde las ciudades cabeceras19, no había hecho sino arrojar en brazos del contrabando a un amplio sector de la demanda americana.
Y especialmente clamoroso era el caso de la región caribeña, en donde zonas de fácil acceso por mar se encontraban totalmente desatendidas por el comercio metropolitano. Pues vistas las trabas y presión fi scal a las que veían sometidos sus negocios con Ultramar, es normal que los comerciantes peninsulares centra-ran irremediablemente su interés en las zonas productoras de metales preciosos, donde los negocios eran más seguros y lucrativos20.
De manera inversa, el Caribe desde el mismo siglo XVI se había ido llenan-do de toda suerte de mercaderes y aventureros, llegados desde distintos puntos de Europa y dispuestos a entrar en contacto con los colonos asentados en sus costas e islas. Unas veces atraídos por el comercio y otras entregados al saqueo, la pre-sencia de extra-peninsulares en la zona se fue haciendo de lo más natural, mayor cuanto más lejos de los centros de poder metropolitanos se estaba.
Para España era imposible controlar y ocupar efectivamente todo el territo-rio, tampoco podía impedir el contrabando. Su vulnerabilidad se hacía notoria y el siguiente paso en la pérdida de la exclusividad ibérica no tardaría en llegar. A lo largo de los primeros años del siglo XVII irán proliferando toda una serie de pequeños asentamientos en lugares que habían quedado fuera del proceso coloni-zador español, la mayoría de ellos diseminados por el arco antillano, en las islas situadas a Barlovento. A fi n de cuentas era más rentable establecer bases perma-nentes en el Caribe que dedicarse exclusivamente al contrabando con los colonos llegados de la península21.
Entre la segunda y la cuarta década del siglo, el camino de pequeñas islas que desde Venezuela a Puerto Rico jalonaban la entrada al mar Caribe estaba
17 Rodríguez Braun, La cuestión, 30. 18 Campillo, Nuevo sistema, 68. 19 Ibidem, 75-76. 20 Delgado Ribas, Dinámicas, 261-262. 21 Parry y Sherlock, A short history, 47-48.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
35
prácticamente en manos extranjeras. Estas instalaciones, aunque no dejaban de ser una agresión a la integridad territorial del imperio, buscaban sobre todo ir socavando el rígido monopolio español. Con base en estos nuevos enclaves, el contrabando seguiría jugando un papel fundamental, proporcionando a unos el acceso a un mercado que hasta entonces les estaba vedado y permitiendo a los otros —los colonos hispanos— abastecerse de aquello que necesitaban y no les llegaba desde la metrópoli, pudiendo sacar a cambio algunas de las producciones del país, que tampoco tenían cabida dentro de las fl otas que se dirigían rumbo a Sevilla. Todo ello, por supuesto, a unos precios mucho más ventajosos que con los que trabajaba el comercio legal. Era la ventaja de no contribuir al rey22.
Sin embargo, cuando lleguen los años centrales del siglo XVII, comenzarán a vislumbrase cambios que resultaron decisivos en el devenir del Caribe. Frente al contrabando o a la pura extracción de materias primas, una nueva realidad comienza a imponerse: la agricultura intensiva y la exportación a gran escala de géneros “coloniales”23.
Los ingleses fueron los primeros en apostar decididamente por el sistema de plantaciones y, con las haciendas jamaicanas a la cabeza, sus explotaciones fueron ejemplo de rentabilidad hasta comienzos del siglo XVIII. Entonces, su supremacía comenzó a verse comprometida por la evolución de los enclaves franceses, especialmente la parte occidental de La Española que, a mediados de siglo, ya lideraba de manera muy destacada la producción mundial de azúcar24.
Mientras tanto, el papel de los territorios españoles en la producción de dulce durante todo el siglo XVIII es bastante ridículo y tan solo Cuba ofrece unas cifras a tener en cuenta a partir de la segunda mitad de la centuria25. Puerto Rico ni tan siquiera eso. La producción de azúcar a gran escala —de géneros coloniales en general— requería toda una serie de condicionantes externos e internos, de entre los cuales el concurso y decidido patrocinio de la metrópoli no era sin duda el menor. Y es que el cultivo de la caña en sí no entrañaba difi cultad alguna en terrenos tan propicios como podían ser los de Puerto Rico o cualquier otro de las Antillas españolas. No era cuestión de rendimientos agrícolas, sino de capacidad “industrial” y comercial. Porque la producción de azúcar implicaba una vertien-te técnica en tanto que la caña había de ser procesada sobre el terreno antes de convertirse en un producto negociable y porque siendo un producto dedicado eminentemente a la exportación, era necesario contar con mercados y redes de distribución sufi cientes y capaces de absorber la producción.
22 Morales Carrión, Puerto Rico, 59-74. 23 Parry y Sherlock, A short history, 56-58. 24 Moreno Fraginals, El ingenio, 15-31. 25 Mientras que en 1760 las colonias francesas del Caribe están produciendo 80.646 toneladas de azúcar, Cuba solo produce 5.500. En 1791 serán los ingleses quienes estén a la cabeza de la producción con 106.193 toneladas y para entonces Cuba ya llega a las 16.731 (Ibidem, 29-30).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
36
La isla disponía de muchos de aquellos elementos que se presuponen ne-cesarios para comenzar con las plantaciones: grandes extensiones de tierra fértil y desocupada, fácil acceso al mar, abundancia de ganado —fundamental como fuerza motriz y alimento de la mano de obra— y bosques y provisión sufi ciente de maderas que sirvieran de combustible. Pero aun así, todavía le faltaban otros dos requisitos imprescindibles: hacerse con la maquinaria y aperos apropiados, por sencillos que estos fuesen en un principio y aunque el ingenio fuese un mo-desto y rudimentario trapiche; y sobre todo, poder disponer de la gran cantidad de mano de obra necesaria para sacar adelante una plantación. Para poder soslayar ambos obstáculos el concurso de la metrópoli se hacía fundamental, permitiendo la introducción del utillaje necesario y especialmente garantizando la llegada de mano de obra constante y barata, esclava, por tanto.
El mantenimiento de una hacienda/ingenio, además, requería de una fuerte inversión de capital y por ello no estaba tampoco de más cierto tipo de auspicio por parte del poder central. En un principio, la metrópoli sí que apostó por el cul-tivo de cañaverales en las Antillas. Las exportaciones de azúcar americana a Se-villa comenzaron muy pronto, en los primeros años del siglo XVI (1517). Y para 1526 ya hay constancia de plantaciones en Puerto Rico, fomentadas por iniciativa de la misma Corona26. Todavía eran tiempos en los que la demanda europea se mantenía en niveles bajos y el sector no había alcanzado proporciones de gran industria. De todos modos, como ya se ha señalado antes, las pretensiones azuca-reras de España en el Caribe no llegaron muy lejos, apenas a los comienzos del siglo XVII. La producción española no podía competir con la de las plantaciones brasileñas y, desde el punto de vista de la metrópoli, la caña perdía atractivo frente a la minería, el gran negocio americano.
Así que, en las Antillas españolas, con kilómetros de terreno desocupado y poca mano de obra con la que contar, la ganadería se fue imponiendo a la agricul-tura. Máxime cuando un nuevo producto comenzaba a ser ampliamente requerido desde Europa: los cueros, de “producción” mucho más fácil y menos costosa27. En esas se encontraba Puerto Rico durante la primera gran eclosión azucarera a principios del siglo XVIII. El hato ganadero ocupaba la mayor parte del terreno que no se encontraba aún virgen y los cultivos se reducían prácticamente al con-sumo interior. En lo que respecta a las actividades comerciales, a falta de mejor alternativa, el contrabando era un recurso habitual28.
26 Gil-Bermejo, Panorama, 100. 27 Benítez Rojo, “De plantación”. 28 Para calibrar la importancia del contrabando en el Puerto Rico de las primeras décadas del siglo XVIII resulta más que interesante el trabajo que A. López Cantos dedica al corsario y contrabandista Miguel Enríquez, pardo de origen humilde que llegó a tocar las cimas de la sociedad puertorriqueña, López Cantos, Miguel Enrí-quez.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
37
Ahora bien, tampoco debiéramos pensar que Puerto Rico era totalmente indiferente al nuevo contexto internacional. Varios elementos nos indican que, aunque fuese de manera discreta, durante las primeras décadas del siglo XVIII la isla comenzaba a desperezarse al compás del aumento demográfi co y la revalori-zación de la agricultura.
Sabemos que desde fi nales del siglo XVII había cierta preocupación entre las autoridades metropolitanas por el despoblamiento de la isla. Se estuvieron dictando disposiciones al respecto, se recurrió a los soldados de la guarnición como elemento repoblador y también hubo alguna que otra emigración foránea, pero sin duda el elemento más llamativo —y el que mejor conocemos también— fue el envío de colonos desde las Islas Canarias. Entre 1720 y 1730 llegaron 176 familias canarias (882 personas) hasta Puerto Rico29. De todos modos, son pocos e imprecisos los datos con los que contamos para calcular la población puerto-rriqueña hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Con los que aporta A. López Cantos podemos, al menos, comprobar cierta tendencia y así vemos como en tres sucesivas visitas pastorales a la isla, el número de individuos contabilizados va aumentando de 2.416 en 1720 a 4.570 en 1729, llegando en 1750 a los 14.027. El ritmo de crecimiento demográfi co es más que considerable30.
Al mismo tiempo que aumentaba la población, esta se iba repartiendo por la isla. La proliferación de hatos ganaderos había ido transformando el paisaje puertorriqueño con la ocupación de nuevos espacios y de su mano la población se había ido dispersando a lo largo de las franjas costeras, llevando con ella sus pequeños cultivos de subsistencia31. Paulatinamente asistimos a un cambio en el valor de la tierra. Durante las primeras décadas del siglo XVIII abundan las peticiones de tierras realizadas ante los cabildos32 y no tardarán en aparecer los primeros pleitos a cuenta de las mismas entre antiguos latifundistas y nuevos pretendientes. A más población, mayor necesidad de alimentos. A más vecinos, mayor número de ellos querrían convertirse en propietarios33.
Hay que tener en cuenta, además, que la presión que la demanda creciente ejercía no se centraba solo sobre la tierra y los alimentos. Los pocos suministros
29 López Cantos, “La emigración”. 30 Estos datos no dejan de ser aproximativos y refl ejan más un mínimo al que atenerse que una cifra total, pues en la visitas lo que se contabilizaba era el número de los confi rmados (Ibidem, 100). 31 Así, según Francisco Moscoso, una primera gran fase en la ocupación de tierras se daría en estos años que sirven de bisagra entre los siglos XVII y XVIII y, curiosamente, no motivada por la extensión de la agricul-tura, sino de la mano del hato ganadero, Moscoso, Agricultura, 100. 32 En teoría los cabildos no podían conceder tierras pues ni pertenecía a ellos su propiedad ni tenían fa-cultad para hacerlo. Aun así, esta fue una práctica común en la isla a lo largo del tiempo. El cabildo repartía y el vecino se apropiaba de ellas. Por ello, la Corona, cada cierto tiempo, realizaba una ofensiva “recaudadora” en la que haciendo valer sus derechos, forzaba a una composición o arreglo económico con los implicados, mediante el cual se legalizaban las posesiones que hasta entonces habían sido de hecho. Sobre el régimen de propiedad de la tierra en Puerto Rico durante el período hispánico, ver Gil-Bermejo, Panorama, 207-363. 33 Moscoso, Agricultura, 101-105.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
38
que llegaban desde la península eran productos básicos: harinas, vinos, aceites, etc., pero ni estos entraban dentro de la dieta de la mayoría de los puertorrique-ños, ni las necesidades humanas se reducen solo a su alimentación. En lo que se refi ere a utensilios y sobre todo ropajes, el medio natural para conseguirlos era acudir al contrabando. Y en una sociedad débilmente monetarizada como la puer-torriqueña, los productos exportables se hacían muy necesarios como moneda de cambio34.
Sea como fuere, era hora de poner a producir la tierra. La lucha por la de-molición de hatos será ya una constante a lo largo de todo el siglo. Los grupos dominantes de la sociedad, a través de los cabildos, intentan controlar ahora más que nunca el mercado de la tierra35. Y la Corte no tardará en tomar cartas en el asunto; era al poder real a quien correspondía gestionar la propiedad rural en la isla, aunque de momento no lo consiguiera36. Lo que es seguro es que a la metró-poli no se le escapaba la potencialidad de la isla. Que hasta ahora había sacado bien poco provecho económico de ella, tampoco.
A partir de la década de los años cincuenta del mil setecientos, los acon-tecimientos parecen precipitarse. En lo que concierne a la gestión global del imperio, desde Madrid se acelera el paso buscando recobrar cierta iniciativa en las relaciones —sobre todo económicas— con las colonias. Y en lo que respecta a Puerto Rico, tanto lo legislado desde la península como lo actuado en la isla parece conducir en la misma dirección.
El 4 de mayo de 1755 se aprobaba por real cédula la creación de la Compa-ñía de comercio de Barcelona a Indias. Y un año después, el 11 de abril de 1756, las ordenanzas y reglamento bajo las cuales debía gobernarse37. Los comerciantes catalanes debían hacerse cargo del abastecimiento de las islas de Santo Domingo, Puerto Rico y Margarita, conduciendo los géneros y productos que necesitaren de este lado del Atlántico, así como de sacar en el retorno los frutos de su pro-ducción. El principal atractivo que se ofrecía a la empresa era toda una serie de benefi cios fi scales en la exportación e importación de géneros. Así mismo, se
34 López Cantos, “Contrabando”. 35 No se puede afi rmar que la sucesión de querellas que se producen durante estos años en Puerto Rico sean una lucha propiamente dicha entre ganaderos y agricultores. De hecho, muchos de los grandes propietarios de hatos de entonces eran, a su vez, dueños de los pocos ingenios que había en la isla. Más bien, el confl icto respondía a los intentos de controlar un bien cada vez más preciado: la tierra, por parte de aquellos que habían dispuesto de ella a su antojo y quienes querían hacerse un hueco entre el grupo de propietarios, Moscoso, Agri-cultura, 99-123. 36 Aunque el de la tierra y los repartos fue un pulso que siempre estuvo latente, para la década de 1730 parece agudizarse y entre 1734 y 1754 se suceden varias reales cédulas prohibiendo la concesión de terrenos por parte de los cabildos, Gil-Bermejo, Panorama, 238-245. 37 Ambas reales cédulas, así como la reglamentación y ordenanzas a que debía sujetarse la Compañía se encuentran transcritas en las actas del cabildo de San Juan de 1757.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
39
dejaba abierta la posibilidad de enviar hasta las islas “negros o algunas familias para el fomento y cultivo de las labranzas”38.
Las compañías eran sociedades participativas divididas por acciones y por tanto privadas, que gozaban, sin embargo, de la concesión por privilegio real de un monopolio territorial en América donde llevar a cabo sus actividades. Se tra-taba de hacer llegar el comercio nacional a lugares hasta entonces poco atendidos y por eso, las regiones elegidas fueron siempre zonas que habían ido quedando al margen de las grandes rutas “legales”. Con el estímulo de una mejor y mayor comunicación con el comercio metropolitano se las pretendía fomentar, aprove-chando, de paso, las posibilidades que ciertos productos coloniales ofrecían39. En defi nitiva, se trataba de explotar de una manera más efectiva algunos de los muchos territorios que con el paso del tiempo habían quedado a merced del con-trabando40. Por tanto, no es difícil entender que Puerto Rico fuese incluido dentro de las concesiones hechas a una de las compañías.
Si como parecía se iba a poner remedio a la falta de barcos en el puerto de San Juan, lo que tocaba en la isla era incrementar la producción para que hubiese con qué cargarlos. Así que el mismo día que el gobernador F. Ramírez de Estenós daba cuenta al cabildo de la capital puertorriqueña de la creación de la Compañía de Barcelona, el 16 de agosto de 1757, informaba a sus oyentes de que le había sido encargada por la Corona la tarea de disponer y procurar los mejores medios para lograr el fomento de aquel lugar, pensando en el bien de sus habitantes —claro—, pero sin olvidar los continuos y crecidos gastos que ocasionaba al Real Erario su conservación, sin haber tenido hasta el momento “el menor provecho”. Como primera medida, el gobernador ya había tomado la decisión de mandar a dos comisionados que fuesen por toda la isla “repartiendo las tierras que hubiere vírgenes y realengas entre aquellos vecinos y naturales desacomodados”, aunque cuidando no causar perjuicio a otros poseedores41.
En lo que respecta a los terrenos próximos a la capital, Ramírez había creído conveniente conocer la opinión del cabildo y de los principales hacendados del lugar, buscando las medidas que más conviniesen, pero sobre todo para recabar apoyos a su proyecto de desmantelar hatos pues su parecer era:
“…que ninguno otro es capaz de producir y causar el fomento proyectado y pro-puesto que la demolición y extinción de todos los hatos y criaderos de las inme-diaciones de esta plaza y conversión de sus dilatados terrenos en estancias para el acomodo de los principales y más hacendados sujetos de estos naturales, pues estos,
38 Real cédula de 4 de mayo de 1755. 39 Sobre las compañías privilegiadas se pueden consultar dos buenas síntesis: Delgado Barrado, “Refor-mismo” y Matilla Quiza, “Las compañías”. 40 Vázquez de Prada, “Las rutas”. 41 Acta del cabildo de San Juan de 16 de agosto de 1757 (en adelante ACSJ).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
40
con los esclavos que poseen y la fuerza de sus caudales, plantarán, desde luego, sin pérdida de tiempo, tabaco, algodón, cacao, café, jengibre y frutas comestibles, con lo cual, sin duda, se logrará de pronto algún fomento”42.
Seis días después se volvió a reunir el cabildo. En el ínterin, también un grupo de veinte hacendados habían redactado su expresión al respecto. El 22 de agosto quedó claro que tanto unos como otros se mostraban conformes con la propuesta sugerida por el gobernador. Y el 26 quedaba redactado el auto que disponía las normas que debían seguirse en la demolición de los hatos y criaderos, así como en el establecimiento de las estancias. El plan era que en el término de dos meses se hubiesen desmantelado todos aquellos que estuvieran comprendidos en los seis partidos inmediatos a la ciudad: Toa Alta, Toa Baja, Bayamón, Guay-nabo, Río Piedras y Cangrejos.
Evidentemente, el fi n buscado con el progreso en los cultivos era que la Compañía de Barcelona tuviese frutos con los que negociar; pero la demolición de hatos también representaba una buena oportunidad para los grupos dominantes de la ciudad. Para empezar, el gobernador ya había dejado claro que las nuevas estancias serían adjudicadas preferentemente a ellos: “los principales y más ha-cendados de estos naturales”. Los antiguos dueños de hatos tendrían derecho a reservarse la parte de estos que estimasen conveniente, siempre que se encargaran de cultivarla, e incluso aquellos que quisieran tomar otras tierras en el interior para la cría de sus ganados lo tendrían permitido43. Así que no había nada que temer.
Seguramente, la clave de los apoyos concitados por el gobernador radicaba en que con la nueva estructuración de los campos llegarían también nuevos títulos de propiedad. El proyecto estanciero de 1757, en la práctica, corría el riesgo de convertirse más en una nueva composición entre gobierno y hacendados que en un verdadero reparto. En buena parte, serviría para legalizar posesiones que hasta la fecha solo lo habían sido de hecho y, en cualquier caso, liberalizado el mercado de la tierra en los alrededores de la capital, eran los grupos pudientes quienes más tenían que ganar.
Aun así no se solucionó el problema. A la hora de llevarlo a cabo, surgieron resistencias al proyecto incluso por parte de algunos de aquellos que lo habían apoyado en un principio. Las tensiones se sucedieron en los alrededores de San Juan y a lo largo de toda la isla; los comisionados encargados de los repartos y de separar las lindes eran constantemente reprobados y, además, el miedo a que las tierras quedaran en manos de tan solo unos pocos comenzaba a pesar demasia-
42 ACSJ, 16 de agosto de 1757. 43 Auto del gobernador don Felipe Ramírez de Estenós dictando las normas que deberían observarse en la demolición de hatos y criaderos y el establecimiento de estancias. Anexo al acta del cabildo de 22 de agosto de 1757.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
41
do. Los sucesivos cambios al frente de la gobernación tampoco debieron ayudar demasiado44. El caso es que el proyecto estanciero tuvo muy poco alcance, se desmantelaron algunos hatos y se repartieron algunas tierras, pero poco más se cambió45.
Resultados al margen, lo cierto es que se estaba legislando para solucionar el abandono comercial de la isla y para fomentar los cultivos exportables en las tierras próximas al puerto de San Juan. Sin embargo, si se quería apostar defi niti-vamente por la agricultura, era necesario solventar aún un obstáculo más: la mano de obra. Y más cuando plantación y esclavitud aparecen indisolublemente unidas, en un tiempo en el que cualquier intento de incrementar la producción agrícola pasaba forzosamente por aumentar la superfi cie de tierras cultivadas y el número de brazos que las trabajaban.
Como si de otra mercancía cualquiera se tratara, el suministro de esclavos también había sido estrictamente controlado por la Corona. Ya fuese mediante asientos fi rmados con particulares o contratas realizadas con grandes compañías extranjeras, los tratantes negreros fueron enviando sus cargamentos al Nuevo Continente, pero bajo gran parte de las restricciones que lastraban al otro comer-cio trasatlántico y que tan perjudiciales habían resultado para el desarrollo del mercado antillano. No es de extrañar, por tanto, que la mano de obra introducida anduviera por debajo de las necesidades reales de los propietarios de las islas o que estos acudieran a comprarlos a sus vecinas extranjeras46. Esta situación se pretendía remediar con la concesión, en 1765, de un nuevo asiento a un grupo de negociantes radicados en Cádiz47.
La nueva compañía se encargaría de introducir mano de obra en la zona del Caribe: Cartagena, Portobelo, Honduras, Campeche, Cuba, Cumaná, Santo Do-mingo, Trinidad, Margarita, Santa Marta y Puerto Rico. Con esta última, además, tendría una especial vinculación, pues en el arreglo fi nal del asiento, la Corona había incluido varios puntos particulares que atañían a la isla. En San Juan se de-bía establecer la Caja central del asiento y, por tanto, además de ser el lugar donde confl uiría el producto de las ventas, desde allí se distribuirían los esclavos al resto de puertos. Así mismo, la Compañía se haría cargo de una extensión de terreno en la isla para su cultivo, cuyos frutos obtendrían las mismas ventajas fi scales para la exportación que las que disfrutaba la Compañía de Barcelona48.
44 Después de Felipe Ramírez de Estenós (1º de mayo de 1753-30 de agosto de 1757) ocupó la gober-nación interinamente Esteban Bravo de Rivero (30 de agosto de 1757-3 de junio de 1759) hasta la llegada de Mateo Guazo Calderón (3 de junio de 1759-7 de marzo de 1760), a quien volvería a suceder Esteban Bravo tras su muerte (7 de marzo de 1760-29 de noviembre de 1760). 45 Gil-Bermejo, Panorama, 247-253. 46 Tornero Tinajero, Crecimiento. 47 La concesión del asiento quedaba formalizada por la real cédula de 14 de junio de 1765. 48 Torres Ramírez, La Compañía, 38-41.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
42
Con este proyecto de la Compañía Gaditana de Negros se intentaba por primera vez establecer un comercio directo entre África y América bajo bande-ra española, sin recurrir a intermediarios. Al mismo tiempo, de Puerto Rico se quería hacer el gran centro negrero del Caribe hispánico. De hecho, cuando se fi rme el asiento con la Compañía de Caracas (4 de noviembre de 1765) también se contemplará que sus esclavos sean conducidos hasta la isla para, desde allí, redistribuirlos a Caracas y Maracaibo49.
Estos son años en los que la actividad legisladora desde la península no para. Sería ingenuo pensar que en la Corte no se era consciente del tremendo atasco que sufrían las relaciones comerciales con América o que gran parte de las costas e islas caribeñas eran totalmente permeables al contrabando. Lo que ocurre es que una cosa era conocer los males que aquejaban al comercio colonial español o estar al corriente de las grandes teorías de la economía política del momento —que se estaba— y otra bien distinta aplicarlas50. Implantar nuevos modelos coloniales requería afrontar unos cambios que iban más allá de los puros ajustes económicos.
Mientras estuvieran vigentes muchas de las concesiones comerciales que por vía política se habían hecho a las potencias rivales de la Monarquía durante el siglo XVII y a principios del XVIII, se hacía difícil encarar ninguna reforma que de verdad cambiara las cosas. Así se entienden mejor los intentos de revitalizar el sistema de fl otas y ferias americanas tras el fi n de la Guerra de Sucesión51. Porque la verdad es que, aunque en la teoría seguían quedando algunos defensores del viejo sistema, la práctica se empeñaba en demostrar su inviabilidad; parte por las trabas puestas por los grandes comerciantes de uno y otro lado del Atlántico, parte porque el comercio con América se encontraba cautivo de los intereses foráneos. Como añadidura, a partir de 1739 la guerra se convertirá en un cada vez más asi-duo e incómodo compañero de viaje, con lo que ello suponía para la fl uidez del tráfi co oceánico.
Un nuevo contexto internacional y la fi rma del tratado hispano-británico de 1750 permitían soltar gran parte del lastre que habían supuesto algunas de las cláusulas de la paz de Utrecht (1713) y la Corona recuperaba, así, cierta capacidad de maniobra a la hora de buscar nuevos rumbos por donde llevar las relaciones económicas con sus colonias52. Las incumbencias en la Secretaría de Estado de Ricardo Wall (1754-1763) y su sucesor, Jerónimo Grimaldi (1763-1777), terminarán de dotar a la Administración de una determinación mayor de la acostumbrada a la hora de actuar.
49 Ibidem, 119. 50 Martín Rodríguez, “Subdesarrollo”. 51 Delgado Ribas, Dinámicas, 73-103. 52 Ibidem, 183.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
43
En base al trabajo de varias comisiones y juntas, reunidas y auspiciadas por Wall para que buscasen el modo de potenciar el comercio español, comenzaron pronto a ver la luz informes que no dejaban en muy buen lugar ni al sistema de fl otas ni al monopolio gaditano. No obstante, habría que esperar años todavía para poder sacar adelante las reformas. Quedaban por vencer muchas reticencias interiores y pronto habría una guerra de por medio, pero aun así, la cantidad de escritos que circulaban por la Corte haciendo crítica expresa del sistema de puerto único hacía difícil pasar por alto el tema.
Tras el fi n de la Guerra de los Siete Años, Grimaldi sustituyó a Wall y con la derrota un nuevo afán se añadió a los proyectos de reforma: el incremento de los ingresos fi scales. El nuevo secretario de Estado continuó con los planes de su antecesor, confi ando en su equipo de colaboradores. Estos, en 1764, recibieron el encargo de elaborar un primer reglamento de “comercio libre” y a principios del año siguiente ya habían entregado un borrador. En su dictamen volvían a denun-ciarse los grandes perjuicios que había causado el estanco del comercio en un solo puerto, la falta de competitividad que generaba regular el tráfi co atlántico por un sistema de fl otas totalmente anquilosado o la excesiva presión fi scal que, además de encarecer los intercambios, tal y como estaba concebida, afectaba de manera más acusada a los géneros españoles que a los europeos que se reexportaban. En-tre las soluciones que proponían, destacaba la apertura del comercio directo con América a todas las provincias españolas y la habilitación allí de 35 nuevos puer-tos, con especial atención al Caribe, donde habría 24 de ellos. También abogaban por una reforma del sistema arancelario, bajando por un lado la presión fi scal sobre los fl etes e introduciendo unos derechos más racionales, que se aplicarían porcentualmente según el valor de las mercancías. Para fi nalizar, junto con otros apartados, se incluía un apéndice dedicado a contener el contrabando.
Estas apreciaciones, aunque bastante restringidas, fueron la base del real decreto e instrucción de 16 de octubre de 1765 por el que se liberalizaba el comer-cio con las islas de Barlovento. Gracias a él, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad quedaban abiertas al comercio con la península, mientras que en esta última se habilitaban los puertos de Alicante, Barcelona, Cádiz, Car-tagena, Gijón, La Coruña, Málaga y Santander. Fiscalmente también se introdujo el impuesto ad valorem, aunque con tasas más elevadas que las propuestas: un 7% sobre las mercancías extranjeras y el 6% para las nacionales; los productos agrícolas quedaban fuera de esta nueva tarifi cación y seguían conservando las que ya tenían desde 1720.
Luego vendrían las consabidas ampliaciones. En 1768 el comercio libre se extiende a la recién adquirida Luisiana, en 1770 a Yucatán y Campeche y, a comienzos de 1778, también se abriría a territorios fuera del ámbito caribeño: Chile, Perú y el Río de la Plata. Por su parte, Almería, Palma, Santa Cruz de Tenerife y Tortosa se unirían a los ocho puertos autorizados en la península con
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
44
anterioridad. Finalmente, todas las disposiciones anteriores quedarían reunidas y publicadas en el Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España y las Indias, de 12 de octubre de 1778. En los nuevos aranceles, además de la diferencia según el origen de las mercancías: 3% para las nacionales y 7% para las extranjeras, se aplicaban distintas tarifas según el puerto de destino. Así, se favorecía a una serie de lugares, los puertos menores, entre los que se encontraba Puerto Rico, y a los que se aplicaba un porcentaje considerablemente menor del 1,5 y 4% respectivamente53.
Casi se podría decir que por fi n había llegado la tan esperada libertad comer-cial54. Ciertamente tarde, pero más valía así que nunca. Esta, tal y como se argu-mentaba en los motivos que introducían a modo de justifi cación el Reglamento, había de servir de acicate para el desarrollo de los “dominios” de la Monarquía55. La apertura de los tradicionales y estrechos cauces de comercio entre América y la península representaba además un intento por integrar y fomentar zonas peri-féricas de ambos lados del Atlántico, dentro de un imperio que se seguía viendo como un todo, integrado por el eje España-América. Claro que se debe tener presente que el progreso americano no se consideraba si no era como medio para alimentar la prosperidad metropolitana56. América debía aumentar su producción de materias primas, a las que se daría salida mediante un más fl uido sistema co-mercial, mientras servía de mercado a los productos y manufacturas peninsulares. Un modelo que desde luego no tenía nada de insensato a los ojos de la época57. Pero, ¿se consiguió?
Seguramente el comercio libre distaba mucho de ser la oportunidad que se presuponía. Los puertos habilitados en la península estaban obligados a dirigir sus actividades hacia regiones tradicionalmente menospreciadas por el comercio monopolista y si lo habían sido era por su bajo nivel de consumo y la escasez de metálico corriente —plata— con el que efectuar los pagos. Además estaba la elevada presión fi scal. En lo que respecta a la parte de América que más nos in-
53 En lo que respecta a la gestación de las reformas y distintas liberalizaciones del comercio, sigo el mi-nucioso trabajo de Delgado Ribas, Dinámicas, 173-415. Para las distintas cláusulas del Reglamento de 1778 y sus aranceles, hay una edición facsímil del mismo editada por la Universidad de Sevilla y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en 1979. 54 Además de que partes de América siguieron quedando al margen del nuevo Reglamento, como Ve-nezuela que fue comprendida en 1788, una vez que se había disuelto la Compañía de Caracas (1785) o Nueva España, que lo fue en 1789, es necesario recordar que los intercambios seguían sujetos a la lista de puertos autorizados, que el comercio entre puertos americanos y no españoles seguía necesitando de licencia real o que la reexportación desde España de un buen número de mercancías extranjeras seguía estando prohibida. 55 “…considerando Yo, que solo un Comercio libre y protegido entre Españoles Europeos, y Americanos, puede restablecer en mis Dominios la Agricultura, la Industria, y la Población a su antiguo vigor…”, Reglamen-to y aranceles, 1. 56 “…el fi n de la Colonia es el benefi cio de la patria, a quien debe el ser (…) para que fuese útil la colonia, era preciso darle libertad y ensanche, quitando los embarazos y restricciones que opriman su industria, y dándola primero los medios de enriquecerse ella, antes de enriquecer a su madre”, Campillo, Nuevo sistema, 79-80. 57 Fontana, “La crisis”.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
45
teresa, el Caribe, muy posiblemente solo Cuba poseyese cierto atractivo de entre los nuevos destinos. Lugares como Santo Domingo o Puerto Rico, con mercados —tanto de oferta como de demanda— bastante más reducidos, apenas si debie-ron experimentar grandes novedades, insertos como estaban en una dinámica en la que el contrabando suministraba la mayor parte de las importaciones y servía, además, como vía casi exclusiva de salida a los frutos que se producían en las islas. De paso, el comercio ilegal seguía siendo el principal resquicio por donde escapaba al extranjero la poca plata que llegaba hasta ellas gracias al situado58.
Y ese no debía de dejar de ser un fenómeno frustrante. Tanto más cuanto que un objetivo prioritario de los proyectos reformadores era crear las condiciones ne-cesarias para contrarrestar la acción del contrabando y canalizar la “plata situada” hacia el comercio nacional.
58 Delgado Ribas, Dinámicas, 336-339.
47
Capítulo 2
El contrabando incontrolable
En lo que a Puerto Rico se refi ere, el primer intento serio por paliar la mar-ginalidad comercial de la isla y ganar terreno frente al contrabando había sido la creación de la Compañía Catalana, si bien es cierto que esta era una solución a compartir con algunas de sus vecinas. En cualquier caso, no parece que su aportación a la mejora de la situación puertorriqueña fuera mucha. Más bien, la experiencia acabó rayando el fracaso. Los comerciantes se encontraron con que gran parte de los géneros que enviaban al otro lado del Atlántico se quedaban sin vender e, igualmente, los productos coloniales que importaban tenían poca salida en Barcelona. Tan solo las ventas de harina en las islas y el poco azúcar que se extraía como retorno habían conseguido compensar en cierto modo los fl etes1.
La incidencia del comercio libre en la isla a partir de 1765 tampoco debió ser la esperada. De hecho, los negocios de la Compañía —que de otro modo se habrían visto seriamente comprometidos por la nueva competencia— casi no se vieron afectados, por lo que es de suponer que, una vez abiertos los cauces del comercio caribeño, la mayoría de los fl etes se dirigirían a un destino mucho más atractivo como era La Habana2.
Otra muestra, mayor si cabe, de la desventaja puertorriqueña frente a algu-nas de sus vecinas caribeñas, especialmente Cuba, la encontramos en lo sucedido en torno a las actividades de la Compañía Gaditana de Negros y su especial vincu-lación con la isla. Ya se ha hecho referencia a como, cuando se creó la Compañía, la intención de la Corona había sido convertir a Puerto Rico en un importante foco negrero, estipulando que su centro de operaciones fuese establecido en San Juan. Por tanto, los cargamentos humanos que los tratantes de Cádiz sacaban de África hacían su primera escala americana allí, a la espera de ser vendidos. La gran para-doja consistía en que justo en el puerto por donde se introducían, las compras eran muy inferiores a las de otros lugares como La Habana o Santiago de Cuba. Esto
1 Sobre la Compañía existe un trabajo monográfi co: Oliva Melgar, Cataluña y el comercio. 2 Ibidem, 326.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
48
no dejaba de causar pérdidas a la empresa, que se veía obligada a mantener un tránsito constante para la redistribución de los esclavos y, así, después de acumu-lar una deuda de casi un millón de pesos durante sus primeros años de existencia, se vio obligada a cesar en sus actividades en 1772, tras declararse en quiebra.
Sin solución de continuidad, sus socios comenzaron a renegociar con la Co-rona nuevas gracias que hicieran rentable volver al negocio y precisamente una de sus principales reivindicaciones fue la de trasladar la Caja Central de San Juan. Esta quedará establecida en La Habana cuando la Compañía se refunde en 1773 y el negocio vivirá, a partir de entonces, una nueva época de esplendor que ine-vitablemente llegó a costa de dejar a Puerto Rico al margen del tráfi co negrero3.
Lo que dejan traslucir los casos anteriores es que con una solución conjunta para el ámbito caribeño, iba a ser muy difícil dar respuesta a la problemática puertorriqueña. Si dos siglos antes la isla no había podido competir con focos de atracción como los del continente, tampoco ahora se encontraba en igualdad de condiciones respecto a otros mercados supuestamente también marginales pero bastante más dinámicos. En el modelo y para la mentalidad colonial, Puerto Rico era periferia dentro de la misma periferia. Así percibida, aun a pesar de la ofen-siva reformadora, la importancia de los intercambios clandestinos seguía siendo fundamental. Tanto más cuanto que el único puerto habilitado por la Corona, y por consiguiente única vía reconocida ofi cialmente para importar o exportar, era el de San Juan. Para entonces, el paisaje poblacional y productivo de la isla había cambiado mucho —ya se ha hablado de la colonización de nuevos espacios en el territorio puertorriqueño—, pero ante la falta de buenas comunicaciones por tierra y de navegación de cabotaje regular, el comercio legal continuaba restringido a poco menos que la capital.
Por tanto, si la isla subsistía era gracias al activo mercado regional en el que se hallaba inmersa. En un mundo dominado por las economías de plantación, Puerto Rico había encontrado su sitio suministrando aquello de lo que las agri-culturas extensivas carecían y tanto necesitaban: reses, animales de carga, víveres o maderas4. Además, ofrecía unos cuantos artículos apreciados en Europa y para los que había poco lugar en las grandes productoras de azúcar: tabaco, café, palos de tinte, etc. A cambio de ellos, los colonos conseguían cuanto necesitaban5.
3 Para todo lo referente a la Compañía sigo: Torres Ramírez, La Compañía. 4 El correcto funcionamiento de un modelo económico como el de las plantaciones requería de toda una serie de comercios complementarios. La trata de esclavos era el principal y más obvio de ellos, pero tampoco debemos olvidar la importancia de los suministros de víveres con los que mantener a las ingentes masas de mano de obra o la necesidad de animales que sirvieran de fuerza motriz y para el acarreo, Sheridan, “The Plantation”, 8. 5 “Los holandeses se llevan la mayor parte del tabaco, los ingleses el palo de mora y guayacán, los di-namarqueses los víveres y el café, y todos, algunas reses vacunas y cuantas mulas pueden conseguir”, “Varias noticias relativas a la isla de Puerto Rico”, Alejandro O´Reilly, 1765. Anexo a la memoria formada por el ma-riscal con motivo de su visita a la isla, Tapia y Rivera, Biblioteca Histórica, 546.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
49
En estos años de la segunda mitad del siglo XVIII, el comercio clandestino estaba viviendo una época de expansión, avivada por una demanda que no paraba de crecer a ambos lados del Atlántico. Y si bien es verdad que el Caribe se estaba convirtiendo en un lugar cada vez más inestable y la presencia española se hacía más intensa, enclaves como San Eustaquio, San Bartolomé, Curazao o San Tomás habían sabido hacer de su neutralidad y la libertad comercial de que disfrutaban excelentes reclamos para convertirse en grandes centros de redistribución e inter-cambio, introduciendo maneras más seguras en el contrabando y sobre todo una mayor escala. Muy relevante para Puerto Rico es el papel que juega San Tomás, colonia danesa muy próxima a la isla y que le sirve de eslabón de enganche con un mercado que poco tiene que ver con los estrechos cauces del comercio metro-politano, liberalizado o no6.
Y es que se estaba abriendo un nuevo horizonte para los géneros y el co-mercio de la isla. En el verano de 1784, sin ir más lejos, la Corte comunicaba al gobierno de Puerto Rico que había tenido conocimiento a través de sus comisio-nados en Ámsterdam de que en aquella ciudad se estaban introduciendo anual-mente millón y medio de libras de tabaco puertorriqueño. Extremo que parecían confi rmar las activas relaciones comerciales que se sabía mantenía la isla con Cu-razao, gracias a los informes remitidos por el cónsul en Holanda. Así las cosas, en Madrid se había comenzado a sondear la posibilidad de aprovechar en benefi cio de la Real Hacienda esta circunstancia y para ello se había decidido que a partir de entonces sería la propia Corona la que se encargase de mandar directamente el tabaco puertorriqueño a Ámsterdam, vendiéndose allí por cuenta del rey. Para ello, se ordenaba a las autoridades de Puerto Rico que en adelante se preocuparan en arreglar las siembras de tabaco y tuviesen especial cuidado en no permitir que este se vendiese a comprador alguno que no fuese el soberano7.
No obstante, organizar algo semejante a un monopolio real sobre el tabaco de Puerto Rico era complicado. Puesto a hacer averiguaciones sobre su cultivo, la producción en los respectivos partidos o la exportación que desde ellos se hacía, tal y como desde la Corte se le había pedido, el gobernador se topó con la difi -cultad de hacer cualquier tipo de cálculo. Juan Dabán debía reconocer ante sus superiores que estaba completamente convencido de que los cosecheros habían estado sistemáticamente falseando los números relativos a sus cultivos, ampara-dos en la complicidad de los tenientes a guerra, representantes de la autoridad en los partidos, y de todos aquellos que sacaban benefi cio con la ocultación de lo que realmente se producía8.
6 Sonesson, “El papel de Santomás”. 7 Real orden de 3 de julio de 1784. 8 Juan Dabán a José de Gálvez, 26 de septiembre de 1784 (AGI, Santo Domingo, 2489A).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
50
Para organizarlo todo, el gobernador Dabán tuvo que valerse de Jaime O´Daly, personaje que gracias a su experiencia conocía los entresijos mercantiles de la isla y podía contribuir como informante útil; además, tenía una opinión más que autorizada para enjuiciar las expectativas del negocio y marcar la senda por la que debía discurrir el mismo9. Con el fi rme propósito de sacar adelante el proyecto, durante meses se sucedieron los informes recogidos a uno y otro lado del Atlántico; en Puerto Rico por el tándem Dabán/O´Daly y en Ámsterdam a cargo de la compañía formada por Courtiau, Echenique y Sánchez, que debía encargarse de gestionar las ventas en aquella ciudad10. La Corte dejaba hacer y, fi nalmente, el 20 de diciembre de 1785 expedía la real orden por la que se apro-baba la constitución de la Factoría, siguiendo las pautas que tanto un equipo como otro habían aconsejado.
A grandes rasgos, los fundamentos de la empresa consistían en comprar y exportar por cuenta del rey el tabaco y aquellos otros productos que generalmente se sacaban por vía contrabando, enviándolos directamente a Ámsterdam, donde serían vendidos por los comisionados en Holanda. De manera inversa, en los fl etes hasta San Juan, estos enviarían —también sin pasar por la península y com-pradas con dinero de la Hacienda Real— mercancías que tuviesen fácil salida en la isla y pudieran servir de pago a los cosecheros11. En teoría el plan era facilitar a los agricultores la salida de sus frutos, proveyéndoles desde Europa de aquello de lo que tuviesen necesidad, de una manera tanto o más ventajosa de como lo hacían los contrabandistas. El provecho para la Corona se presumía considerable; se aseguraba las ganancias de las ventas del tabaco y demás géneros en Holanda y las correspondientes a la comercialización de los abastos en Puerto Rico, que por supuesto serían cargados con un margen de benefi cio12.
El modo de proceder sería el siguiente: en San Juan se establecería una fac-toría o almacén general, desde allí se dirigiría el envío de los géneros necesarios a los distintos partidos de la isla, donde un sujeto competente se encargaría de expender las mercancías a los precios que se le marcaren desde la capital, admi-tiendo en pago el tabaco y demás productos que daba la tierra, cuya valoración también corría a cargo de la Factoría. Finalmente serían conducidos a la ciudad,
9 Jaime O´Daly era natural de Irlanda y había pasado a Puerto Rico con permiso real en 1776, acompa-ñando a su hermano Tomás, coronel de ingenieros y director de las obras y fortifi caciones en San Juan. Una vez en la isla, se había convertido en un próspero e infl uyente hacendado, dedicado al cultivo del azúcar y el café entre otros, Chinea, “Spain”. 10 Los informes y contestaciones redactados tanto en San Juan como Ámsterdam se encuentran recogidos en el “Expediente sobre el establecimiento del comercio de tabacos de Puerto Rico y Caracas con los estados de Holanda; creación de una factoría con sus dependientes en aquella isla y demás incidencias” (AGI, Santo Domingo, 2489A). 11 La idea de introducir los géneros europeos como moneda de cambio en las extracciones del tabaco es de J. O´Daly, Juan Dabán a José de Gálvez, 26 de septiembre de 1784 (AGI, Santo Domingo, 2489A). 12 Courtiau, Echenique, Sánchez y Cía. a Gálvez, Ámsterdam, 4 de abril de 1785 (AGI, Santo Domingo, 2489A).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
51
donde quedarían almacenados en espera de ser enviados a Europa. Así organiza-da, y sobre el papel, la erección de la Factoría no suponía establecer un monopolio propiamente dicho sobre los tabacos puertorriqueños, pues se suponía que los labradores no estaban ni obligados a comprar sus provisiones a los comisionados regios, ni a entregarles a cambio su tabaco o frutos13.
La misma real orden de 20 de diciembre de 1785 otorgaba la dirección de las operaciones en Puerto Rico a O´Daly y concedía todo el año de 1786 para que se solucionase y preparase lo necesario, pues la actividad de la Factoría debería comenzar a ser efectiva a partir del 1º de enero de 178714.
Puestos a desarrollar el proyecto, un primer punto a resolver era saber si se contaba con barcos en los que realizar los fl etes. Y ante la falta de buques de gran tonelaje en la isla y la imposibilidad de contar con los llegados desde la penínsu-la, pues estos jamás completaban sus descargas en Puerto Rico y así difícilmente podrían cargar frutos en retorno, se había pensado que lo más conveniente sería la compra de una nave capaz de trasportar una carga sufi ciente y que se dedicara en exclusiva a este tráfi co15. Por tanto, en carta de 8 de junio de 1786, la Casa de Courtiau avisaba a Madrid de la compra de una fragata de algo más de trescientas toneladas. Dieciocho días después, la Corte enviaba su respuesta e informaba a los comerciantes de que tanto el costo de la compra como los causados por su ca-renado, provisión y bastimentos, se reintegrarían a los comerciantes del producto del tabaco que se les había remitido por el intendente de Caracas, tal y como se haría con lo pagado por los géneros que habían de cargarse para ser enviados a Puerto Rico16. La fragata pasaría a denominarse “Marqués de Sonora” y su tripu-lación sería reclutada en Bilbao.
El paso siguiente era conocer los géneros que tendrían mejor salida en la isla, para proceder a su acopio y envío desde Holanda. O´Daly ya había pasado un listado al gobernador J. Dabán hacía tiempo; básicamente se trataba de tejidos, aperos e instrumentos para los cultivos y producción de azúcar, además de otros objetos de uso cotidiano17. Mientras, en Puerto Rico ya había comenzado a reco-
13 La intención original de prohibir la venta de tabacos a cualquier otro comprador que no fuese la Corona fue posteriormente matizada; los informes enviados desde Holanda abogaron por ello especialmente, querían evitar abusos y pensaban que los labradores acabarían acogiéndose a la fórmula propuesta por pura convenien-cia y comodidad, Courtiau, Echenique, Sánchez y Cía. a Gálvez, Ámsterdam, 4 de abril de 1785 (AGI, Santo Domingo, 2489A). No obstante, afi rmar que las cosas se desarrollaron de esa manera sería mucho decir. 14 Real orden de 20 de diciembre de 1785. 15 Juan Dabán a José de Gálvez, 26 de septiembre de 1784 (AGI, Santo Domingo, 2489A). 16 “Expediente sobre la compra en Ámsterdam por la Compañía de Coutiau, Echenique y Sánchez de la fragata El Marqués de Sonora, y la expedición con géneros para la provisión de la isla de Puerto Rico y demás incidentes” (AGI, Santo Domingo, 2489A). 17 J. O´Daly a J. Dabán, 13 de julio de 1785 (AGI, Santo Domingo, 2489A).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
52
gerse el tabaco18. El 6 de febrero de 1787, J. Dabán avisaba a la Corte de que la fragata “Marqués de Sonora” procedente de Holanda acababa de tomar puerto19. A su vez, seis meses después, en agosto, el “Marqués de Sonora” completaba su primer periplo, al regresar a Ámsterdam desde el Caribe. Su cargamento era: 474 barriles y 218 sacos de café, 25 sacos de algodón, 4 barriles de resina, 2 barriles de pimienta, 2.338 fardos de tabaco, 921 palos de mora, 64 palos de guayacán, 13 palos de caoba y 2.491 cueros al pelo20. Con el dinero que generara su venta en la ciudad holandesa se sufragaría la compra de mercaderías que compondrían un nuevo envío a San Juan y en caso de que no fuese sufi ciente, se echaría mano una vez más de lo producido por los tabacos de Caracas que también se enviaban21.
De los resultados de esta primera expedición dependía en buena medida el futuro de la empresa y la valoración que de ella se hizo en la Corte fue bastante positiva. A la isla se había despachado un cargamento por valor de 70.700 pesos sencillos y en cuanto a lo sacado de Puerto Rico, estaba muy por encima de lo que ordinariamente se había enviado desde allí a cualquiera de los puertos de la península. Por tanto, los comienzos habían sido más que esperanzadores y ya se pensaba no solo en los benefi cios que reportaría al Erario seguir con las negocia-ciones, sino en que muy pronto se podría acabar con el contrabando en la isla. No se estimaba, además, que el proyecto causara ningún perjuicio al comercio nacional —entiéndase al regulado por el comercio libre o a la misma Compañía de Barcelona—, ya que todo el que se mantenía con Puerto Rico estaba limita-do al preciso consumo de la capital y poco más. Dicho todo lo cual, no parecía que hubiese duda de la utilidad del proyecto y por tanto no se creía necesario hacer novedad ninguna en la manera de llevarlo a cabo. Es más, si el rey daba su consentimiento, se aconsejaba que lo más conveniente era dar aviso para que se procediese sin perder tiempo a una segunda expedición22.
Como es de suponer se continuó con las expediciones en lo sucesivo. Cada año, el “Marqués de Sonora” iba a salir con su cargamento desde Ámsterdam, dis-puesto a recoger a cambio la cosecha que le esperaba en San Juan. Sin embargo, muy pronto se vio que un buque solo era insufi ciente para sacar todo el tabaco y
18 De hecho la recogida del tabaco había empezado con demasiada antelación. Como las primeras noticias al respecto de las intenciones reales de acaparar el tabaco eran del verano de 1784, esa misma cosecha había quedado, la primavera siguiente, inmovilizada bajo la custodia de los tenientes a guerra, hasta ver qué se hacía con ella (circular de Juan Dabán a los tenientes a guerra de la isla, 28 de abril de 1785); pero como quiera que ese año aún no se había decidido nada en fi rme y desde la Corte no había llegado resolución alguna, cuando el tabaco comenzaba a estropearse, el gobernador decidió que todo lo recolectado fuese llevado a la capital y desde allí comercializado, incluyendo el permiso para ser enviados a las islas vecinas (circular de 16 de julio), Juan Dabán a José de Gálvez, 16 de julio de 1785 (AGI, Santo Domingo, 2489A). 19 Juan Dabán a José de Gálvez, 6 de febrero de 1787 (AGI, Santo Domingo, 2489A). 20 Courtiau, Echenique, Sánchez y Cía., Ámsterdam, 10 de agosto de 1787 (AGI, Santo Domingo, 2489A). 21 Carta a Courtiau, Echenique, Sánchez y Cía., 21 de septiembre de 1787 (AGI, Santo Domingo, 2489A). 22 Este informe se encuentra entre los papeles relacionados con la primera expedición y se redacta en la Corte en 1787, pero es difícil identifi car a su autor (AGI, Santo Domingo, 2489A).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
53
frutos acopiados por la Factoría, y ante la posibilidad de que después de almace-nados se perdieran, la Corona decidió aceptar en 1789 el ofrecimiento hecho por Diego Echange, quien proponía transportar aquellos géneros que el “Marqués de Sonora” no hubiese podido cargar a cambio de que se le permitiera introducir en la isla, en el viaje de ida, un cargamento de artículos para su venta23.
A comienzos del año siguiente se volvería a acordar una nueva contrata, esta vez con Juan A. Gutiérrez, por dos viajes y sin la posibilidad de enviar cargamen-to alguno a Puerto Rico24. En la práctica, esta era una de las pocas alternativas viables con que se contaba para dar salida a las existencias de la Factoría y más si tenemos en cuenta que, a veces, más que restos, lo que el “Marqués de Sonora” dejaba atrás eran cantidades considerables. Para cuando se tramita la contrata con Gutiérrez, por ejemplo, se había hecho saber a Madrid que lo almacenado en la isla alcanzaba para cargar seis buques25.
De un modo u otro, en 1791 se sacaron tres cargamentos en dirección a Ho-landa, a bordo del “Marqués de Sonora”, el “Santa Teresa” y el “San José”26. En lo que respecta a 1792, se decidió que serían el “Marqués de Sonora” y el “San José” los barcos destinados a cargar los productos de la Factoría. En caso de que ellos no pudieran con todo, se echaría mano de los buques del comercio libre27. Esta era una opción que siempre se había considerado, pero por mucho que estu-viese dispuesto y ordenado por la Corte, se hacía casi imposible llevarla a cabo, pues los barcos que procedentes de España llegaban a la isla rara vez podían ven-der allí la totalidad de sus cargamentos, así que se veían en la necesidad de seguir camino a La Habana y otros destinos. Por eso, ya en 1792, desde el gobierno de Puerto Rico se advertía que si no se aumentaba el número de buques enviados desde la península, sería necesario mandar que se detuviese el acopio de frutos por parte de la Factoría28.
En 1793, lejos de mejorar, todo empeoró, siendo este un año nefasto. La noche del 15 de enero, el “Marqués de Sonora” se perdía junto a la mayor parte
23 Real orden de 9 de marzo de 1789. 24 Real orden de 11 de enero de 1790. 25 “Expediente sobre la expedición de la fragata la Purísima Concepción propia de D. Juan Antonio Gutiérrez desde Santander a dicha isla, para cargar tabacos y demás frutos del rey para Ámsterdam, y volver en derechura a tomar segundo cargamento, y posteriores instancias de este interesado sobre el asunto” (AGI, Santo Domingo, 2489B). 26 El “Marqués de Sonora” zarpó el 16 de marzo de 1791, con una carga valorada en 28.539 pesos, el “Santa Teresa” lo hizo el 16 de abril de 1791 con un valor de 16.409 pesos y el “San José” el 24 de agosto de 1791, la suya equivalía a 20.276 pesos, “Facturas de géneros cargados en Puerto Rico en el año de 1791 en la fragata San José, en el paquebote Santa Teresa y en la fragata Marqués de Sonora” (AGI, Santo Domingo, 2489B). 27 Real orden de 26 de octubre de 1791. La fragata “San José” zarpó el 21 de junio de 1792 con un car-gamento valorado en 23.647 pesos y el “Marqués de Sonora” salió el 22 de julio de 1792, no consta factura ni conocimiento de la carga (AGI, Santo Domingo, 2490). 28 Miguel Antonio de Ustáriz a Diego Gardoqui, 2 de mayo de 1792 (AGI, Santo Domingo, 2490).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
54
de su tripulación (solo se salvaron seis marineros) a la altura de Calais29. Para colmo, la guerra que acababa de estallar entre España y Francia, convertía el viaje de los buques españoles hasta Holanda en una auténtica odisea y a partir de entonces, enviar tabaco se haría complicadísimo. Ese mismo verano, el capitán de la fragata “Nuestra Señora de la Paz” representaba a la Corte solicitando que se diese por fi nalizada su contrata, el barco con su cargamento se encontraba en La Coruña, donde había fondeado tras tener conocimiento del inicio de la guerra, en el camino a Holanda. No sería la única expedición que no llegaría a su fi n ese año. Antes, el 14 de enero, el paquebote “Santa Teresa” se había visto obligado a fondear en Bilbao a causa de un temporal y el “San Juan” había arribado, el 13 de abril, al puerto de Camariñas ante el acoso de un buque corsario. En esos meses parece que tan solo el bergantín “San José y las Ánimas” había conseguido llegar a su destino30.
La guerra y el hundimiento del “Marqués de Sonora” habían puesto en jaque a los negocios de la Factoría, pero incluso antes de que todo eso sucediera, serias dudas sobre su funcionamiento y utilidad habían comenzado a surgir a ambos lados del Atlántico.
Las primeras discrepancias surgieron a raíz de la manera de llevar las cuen-tas y gestionar los dineros del rey tanto en Ámsterdam como en San Juan. La preparación misma de la primera expedición de la compañía no había dejado contento al contador general en Madrid, quien echaba de menos las facturas y comprobantes de la compra y habilitación del “Marqués de Sonora”. Y es que los comerciantes desde Holanda no habían mandado justifi cación alguna31.
Del mismo modo, los ofi ciales reales encargados de la Caja de San Juan se encontraban disconformes con las actuaciones y manejos de O´Daly en la isla. La Factoría se estaba conduciendo como un ente totalmente al margen de los cauces burocráticos acostumbrados. El “Marqués de Sonora” descargaba sus géneros en San Juan sin que los ofi ciales tuvieran conocimiento del registro de la carga y O´Daly no presentaba razón justifi cada de la inversión de los capitales reales que se le habían anticipado para poner en marcha el negocio. Es más, este ni siquiera había presentado las acostumbradas y competentes fi anzas exigidas a todo aquel que manejaba bienes públicos. Por tanto, se pedía que en el futuro
29 Courtiau, Echenique, Sánchez y Cía. a Diego de Gardoqui, 7 de febrero de 1793 (AGI, Santo Domingo, 2490). 30 La fragata “Santa Teresa”, aunque había arribado a Bilbao obligada por el mal tiempo, también acabó por solicitar no reemprender camino por causa de la guerra; su cargamento se embarcó en buques daneses para ser conducidos a su destino. En cuanto al “Nuestra Sra. de la Paz”, se le dio por concluida la contrata, enviando el tabaco a Sevilla, diversas cartas en AGI, Santo Domingo, 2490. 31 Informe de Francisco Machado, contador general, a Gálvez, en vista de las cuentas presentadas por la Casa de Courtiau, 9 de mayo de 1787, “Expediente sobre la compra en Ámsterdam por la Compañía de Coutiau, Echenique y Sánchez de la fragata El Marqués de Sonora, y la expedición con géneros para la provisión de la isla de Puerto Rico y demás incidentes” (AGI, Santo Domingo, 2489A).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
55
presentase estados con la contabilidad de todos los caudales de su administración y responsabilidad32.
Entre O´Daly y los ofi ciales se iba a iniciar una agria polémica. El uno sintiéndose responsable tan solo ante el gobernador y el rey, y considerando por tanto injustifi cadas las pretensiones de aquellos33; los ofi ciales reales defendiendo las que creían sus competencias y atribuciones. El pleito pasa por las manos del fi scal de justicia y Real Hacienda de la isla y del teniente de gobernador y auditor de guerra, este último es especialmente duro con la actuación de O´Daly. El factor se ve obligado a reconocer “errores” en la contabilidad por encima del millar de pesos34. Y el gobernador, que no se siente autorizado para fallar a favor de uno u otros, decide poner en conocimiento de la Corte todo el pleito35. A partir de entonces las argumentaciones de uno y otro lado comienzan a llegar a Madrid.
Tampoco podemos decir que la Factoría fuese mucho mejor recibida entre los comerciantes de la isla, quienes veían amenazados sus negocios por una “compañía” que gozaba de prerrogativas vedadas para ellos y con la que no po-dían competir36. Directamente, los comerciantes pedirán la extinción de la misma y que a cambio, si lo que se quería era fomentar la isla, se concediera la gracia de una liberalización comercial y facilidades para la llegada de nuevos colonos como sucedía con la isla de Trinidad. No obstante, si el rey no consideraba oportuno concederles el comercio libre tal y como le solicitaban, le rogaban que al menos les concediese permiso para acudir ellos mismos a las colonias vecinas para obtener, a cambio de sus frutos, los mismos géneros y artículos que la Factoría introducía desde Holanda37.
La representación de los comerciantes tuvo un muy corto recorrido en la Corte. La Factoría no dependía de una compañía de comerciantes cualquiera, sino que el comercio se hacía por cuenta del rey. Ante semejante realidad cabía poco que protestar. Además, por el decreto de 8 de febrero de 1787 se había declarado libre de todo derecho el comercio de Puerto Rico —incluido el de alcabala—, así que la inferioridad alegada no era tanta38.
32 Real Contaduría de Puerto Rico, Manuel Jacinto de Acevedo y Fernando Casado, 8 de febrero de 1788, a Juan Dabán (AGI, Santo Domingo, 2489B). El 22 de marzo el gobernador lo pasaba a la península. 33 J. O´Daly, 14 de febrero de 1788 (AGI, Santo Domingo, 2489B). 34 Felipe A. Mexía, 19 de febrero de 1788 y Manuel Chiquero, 3 de marzo de 1788 (AGI, Santo Domingo, 2489B). 35 J. Dabán, 18 de marzo de 1788 (AGI, Santo Domingo, 2489B). 36 Los comerciantes se quejaban de que sus surtidos, que llegaban a la isla por los cauces del comercio li-bre, se encontraban sensiblemente más recargados de derechos que los que introducía la Factoría, que procedían directamente del punto de origen y, así, habiendo resultado más caro el ponerlos en la isla, ellos nunca podrían vender en los mismos precios que lo hacía la Factoría y por tanto no encontraban el modo de dar salida a sus géneros. La diferencia de precio la estimaban en un 30% a favor de aquellos. 37 “Representación de Antonio Barroso y Paz, Ambrosio Ysola, José Costa, José de la Concepción Díaz, Eusebio Gómez y Juan y José Montesinos, negociantes y vecinos de la Ysla de Puerto Rico, por sí y a nombre de los demás mercaderes estantes y habitantes en ella…”, 16 de junio de 1788 (AGI, Santo Domingo, 2489B). 38 Notas a la representación de los comerciantes (AGI, Santo Domingo, 2489B).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
56
Tampoco debió de haber sido acogida la institución entre los cosecheros con el mayor de los entusiasmos. Es cierto que en teoría no se les obligaba a vender sus productos a ella, pero también lo es que pocas salidas “legales” quedaban a sus cosechas si la descartaban. Además, acudiendo a ella se encontraban en franca desventaja a la hora de negociar. Los frutos eran entregados a la Factoría a cambio de los suministros europeos que introducía en la isla y quedaba en manos de sus comisionados el fi jar los precios de venta de los suministros, el juzgar la calidad de los frutos ofrecidos e incluso el aceptarlos o no en pago. Todo ello podía dar lugar a más de un abuso39.
Lo más grave sin embargo no es que la Factoría hubiera concitado rechazos aquí y allá dentro de la isla, lo peor es que no acababa de cumplir las expectativas para las que fue creada. Y esto se debía a serias cuestiones de fondo, no solo se trataba de desviaciones en las formas. Porque, para empezar, gran parte de las informaciones y cálculos en torno a los que se había montado todo el negocio contenían, en sí, graves errores de bulto. Años más tarde, cuando tocara enfrentar los resultados obtenidos con las expectativas creadas, saldrán a la luz muchos de ellos.
Uno de los factores que más infl uyó a la hora de establecer la Factoría y abrir la ruta directa San Juan-Ámsterdam fue sin duda la información llegada desde esta última ciudad acerca de las grandes ventas de tabaco puertorriqueño que se hacían en aquella plaza, en torno al millón y medio de libras anuales. Estas cifras estaban muy por encima de lo declarado a la Hacienda por los cosecheros locales y aun de las estimaciones que J. O´Daly había intentado calcular soslayando la ocultación y el fraude; para este, la producción real debía rondar las seiscientas mil libras de tabaco40. Pero el caso es que en la península se dieron por válidas las cantidades llegadas desde Holanda.
En 1790, cuatro años después de comenzados los envíos, todo el tabaco conducido a Ámsterdam por la Factoría suponía 1.823.161 libras y aun así había problemas para poder venderlo41. Como habría que reconocer luego, a la hora de
39 Este es uno de los principales puntos perjudiciales que se achacan a la actividad de la Factoría, tanto en el informe que elabora el teniente de gobernador y auditor de guerra, Manuel Chiquero, el 3 de marzo de 1788, como en la representación que mandan los comerciantes de la isla a la Corte, el 16 de junio también de ese año. Ambos documentos en AGI, Santo Domingo, 2489B. 40 La verdad es que a O´Daly no parecían convencerle demasiado las cifras que llegaban desde Holanda y así lo hace constar en sus informes cruzados con aquellos comisionados. Como posible explicación a semejantes cantidades, O´Daly argüía que seguramente parte de ese tabaco que se vendía como puertorriqueño en realidad no lo fuese, sino que procediese de las islas holandesas, danesas o de algún punto de Tierra Firme, mezclado todo por los azares del comercio clandestino e incluido en los mismos lotes al llegar a Europa, Informe de Jaime O´Daly de 17 de septiembre de 1784 y respuesta de Courtiau, Echenique, Sánchez y Cía., en carta de 4 de abril de 1785 (AGI, Santo Domingo, 2489A). 41 “Varios apuntes y refl exiones de la Mesa sobre el comercio con Holanda; sobre tabacos de Puerto Rico y Caracas vendidos en Ámsterdam; y sobre cuentas con la factoría de Puerto Rico y comisionados en Ámster-dam”, octubre de 1790 (AGI, Santo Domingo, 2489B).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
57
iniciar la empresa no se había tenido en cuenta que las circunstancias y el con-texto internacional de principios de los años ochenta ya no eran los mismos que poco después de que comenzara sus actividades. Por aquel entonces, la guerra que mantenía Inglaterra con los Estados Unidos había contraído considerablemente las exportaciones de tabaco realizadas desde aquellas colonias y había sido pre-ciso acudir a otros mercados. Esa era la explicación a tan repentino incremento en la demanda de tabacos caribeños y a la fácil salida que durante unos pocos años tuvo el de Puerto Rico. Sin embargo, en condiciones normales era difícil competir con el tabaco producido en Virginia. Es más, las cantidades de tabaco puertorriqueño que pretendidamente se decía vender en Ámsterdam eran impen-sables incluso para el venezolano, de bastante mejor calidad y con mejor salida42.
Igual de mal calculada había estado la potencialidad de las ventas de géneros extranjeros en la isla. Se había calculado que la demanda puertorriqueña podría absorber 360.000 pesos anuales en géneros (90.000 habitantes a una media de 4 pesos por persona); de ellos, una cuarta parte se podría cobrar en algodón, café, pimienta, malagueta, cueros y maderas; quedando 270.000 pesos para ser cubier-tos con la cosecha de tabaco. Semejante cantidad suponía que —conforme a los precios que se manejaban— la isla debía producir en torno a 180.000 arrobas, y eso cuando en suelo puertorriqueño se recogían 68.000 (1.700.000 libras) en el mejor de los casos. Esto quiere decir que faltaban 112.000 arrobas para completar el pago de lo que se enviara desde Holanda43.
No sabemos lo que realmente se estuvo produciendo en Puerto Rico en esos años, pero lo que es seguro es que la Factoría nunca recogió semejante cantidad de frutos. Ya hemos visto que en cuatro años apenas si se habían enviado a Europa dos millones de libras de tabaco, poco más de lo que en principio se estimó que se fl etaría anualmente. Tampoco se llegaron a vender los 360.000 pesos anuales en mercancías. Es más, entre todos los géneros mandados a la isla desde diciembre de 1786 hasta agosto de 1790 no se llegaba a esa cantidad, calculándose su valor de venta en 7.164.814 reales de vellón (358.240 pesos)44. Muy lejos de tantísimo como se pretendía despachar a los puertorriqueños. Pero es que aun así no era fácil venderlo. A fi nes de 1788 —cuando todavía era muy difícil que el mercado estuviese saturado— la Factoría tenía acumuladas en sus almacenes mercancías por valor de 1.622.320 reales de vellón, y se habían recibido 3.535.015 reales, o sea, que en dos años tan solo se había vendido por valor de 1.912.896 reales (95.644 pesos)45.
42 Idem. 43 Idem. 44 “Estado del comercio por cuenta de la Real Hacienda entre Puerto Rico y Ámsterdam” (AGI, Santo Domingo, 2489B). 45 Idem.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
58
O´Daly se había quejado en alguna ocasión “de la mala calidad y peor surti-do de muchos géneros” de los que le llegaban y esto no ayudaba sin duda a la hora de despacharlos, pero había otro motivo fundamental, el mayor de los errores de cálculo o tal vez la muestra de ingenuidad más grande ofrecida por los promotores de la empresa: los precios de venta.
En un principio se había partido de la base de que los géneros que vendía el comercio ilegal en la isla debían salir caros a los compradores; hasta llegar allí, las mercancías habían pasado ya por varios intermediarios y, además, los contrabandistas sin duda que sobrecargarían los precios intentando compensar los riesgos y posibles pérdidas, se estimaba que en torno a un 25 o 30%. Así que, a todas luces, la Factoría podría abastecer a la isla de manera más asequible, pues comprando en Europa de primera mano y remitiendo directamente a Puerto Rico, a la Corona le saldrían las mercancías más baratas, con ello podría obtenerse un buen margen de ganancias (semejante al 25 o 30% de los contrabandistas) y aun así, seguir proporcionando los suministros de manera más económica a como lo hacía el comercio ilegal. Por supuesto que, encontrando las mercancías más baratas en los almacenes del rey, los súbditos dejarían de acudir al contrabando46. Eso, al menos, es lo que vaticinaban Courtiau y sus socios.
Así que, cuando comenzó a funcionar la compañía, los precios de venta en Puerto Rico se calcularon del modo siguiente: al valor de los géneros en origen se le sumaba un 17% con el que cubrir los costes de fl ete y gastos varios y luego, un sobrecargo adicional del 25%, que quedaba como margen de ganancia para la Corona y que se estimaba que equivalía a los derechos que esas mismas mer-cancías habrían pagado si se hubiesen extraído de forma regular por la península. Todo ello nos deja un sobreprecio del 42%47.
Que los márgenes de benefi cio que se aplicaban eran excesivos queda claro tan solo viendo los problemas que la compañía tenía para colocar sus productos o sabiendo que unos años más tarde, los mismos promotores del negocio solicitaron que se rebajase el porcentaje de benefi cio del 25 al 15% para poder dar salida a lo almacenado en San Juan. Pero para entonces, en la Corte ya habían dejado de so-plar vientos favorables a la compañía, había demasiados puntos negros alrededor de sus actuaciones y, sobre todo, los resultados que se estaban obteniendo queda-ban muy lejos de los que inicialmente se habían previsto y que, como alguien ya había advertido a Madrid, eran: “…unos verdaderos coloridos que en la práctica no tienen cabida”48.
No había lugar a la rebaja solicitada, porque incluso bajando el sobreprecio del 42 al 32%, las mercancías despachadas por la Factoría no podían competir
46 Courtiau, Echenique, Sánchez y Cía. a Gálvez, Ámsterdam, 4 de abril de 1785 (AGI, Santo Domingo, 2489A). 47 “Varios apuntes y refl exiones…”, octubre de 1790 (AGI, Santo Domingo, 2489B). 48 “Representación de Antonio Barroso…”, 16 de junio de 1788 (AGI, Santo Domingo, 2489B).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
59
con las que vendía el contrabando. Valga como ejemplo el que dentro de la misma Administración se aducía: los holandeses introducían en su colonia de San Eusta-quio las mercancías con unas ganancias del “15 por ciento en viaje redondo” y a aquella colonia, como puerto franco, podían acudir los puertorriqueños a comprar y vender, benefi ciándose de precios más bajos y surtidos más amplios, eso cuando los suministros no les eran llevados directamente a la isla para tomar a cambio sus cosechas, “sin las contingencias de que le desechen el tabaco, le fi jen el precio y le priven de la libertad de elegir otro vendedor de géneros y comprador de sus frutos”49.
Y es que seguramente la única manera que había de competir con el con-trabando fuera rebajar tanto los derechos a satisfacer que acabara por no tener ninguna ventaja el negocio50. De hecho, cuando se consulta al gobernador de Puerto Rico al respecto, lo que este sugiere es que los géneros introducidos por la Factoría se expidan “a costo y costas cubiertas”, como único medio de que resultaran más baratos que los que ofrecían los extranjeros51.
Desde luego esto era algo a lo que difícilmente iba a acceder la Corte, y tampoco parecía ser solución, pues aunque la Corona renunciase a cualquier mar-gen de benefi cio, como las mercancías ya venían recargadas con un 17% por la compañía —para cubrir fl etes y otros gastos—, nunca se conseguiría vender más barato que los contrabandistas52.
A todas luces, en el haber de la Factoría se había ido sumando un despro-pósito tras otro. No había logrado mantener abastecida a la isla, ni esta producía tanto como para compensar las importaciones llegadas desde Europa. Pero es que, aunque se hubiese recogido tabaco sufi ciente para ello, no se habría podido vender en Holanda. Es más, el poco que se enviaba —mucho menos de lo proyec-tado— casi se malvendía. Entre tanto, al enviarse los cargamentos directamente desde aquella ciudad, la Real Hacienda había dejado de percibir los derechos que las mercancías deberían haber satisfecho en su paso por la península y a la entra-da en San Juan. Para completar el cuadro, gran parte de los supuestos benefi cios económicos que debían engrosar las arcas de la Corona no habían aparecido sino en forma de deudas y ganancias por cobrar que mantenían a la Real Hacienda en descubierto53.
49 “Extracto de expediente sin resolución sobre el comercio de la isla de Puerto Rico” (AGI, Santo Do-mingo, 2490). 50 “Varios apuntes y refl exiones…”, octubre de 1790 (AGI, Santo Domingo, 2489B). 51 Carta reservada del gobernador de Puerto Rico de 19 de mayo de 1791, sobre la utilidad del comercio activo con la península y el extranjero en los términos permitidos con Holanda. Extracto que corre unido al expediente (AGI, Santo Domingo, 2489B). 52 “Extracto de expediente…”, 5 de marzo de 1792 (AGI, Santo Domingo, 2490). 53 Por ejemplo, a fi nes de 1790 la deuda de la Factoría con la Real Hacienda era de 273.906 pesos, entre mercancías sin vender, frutos sin exportar, deudas y gastos varios. Varios estados de cuentas presentados por J. O´Daly, 31 de diciembre de 1790 (AGI, Santo Domingo, 2489B).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
60
Lo único que había conseguido cosechar la Factoría eran quejas a uno y otro lado del Atlántico; perjudicando al comercio nacional, que se veía privado del trato directo con la isla y contrariando a los mismos habitantes de ella, que no podían dejar de ver —y sufrir— en las actividades de la Factoría claras señales de monopolio54.
Vistas en cifras, estas conclusiones no dejaban de ser menos contundentes. Es cierto que solo contamos con datos precisos hasta fi nes de 1790 y aunque en ese año dejaron de enviarse mercancías desde Holanda, hasta 1793 se estuvieron realizando viajes en sentido inverso, pero no lo es menos que estos fueron sufi -cientes para iniciar en la Corte el proceso de debate en torno a la Factoría.
Como ya hemos visto, el negocio de la Factoría constaba de dos vertientes: la comercialización por cuenta del rey de los géneros directamente importados desde Holanda y la venta en Ámsterdam del tabaco y frutos puertorriqueños ob-tenidos como retorno. Sobre el papel y según se calculaba, las ganancias con las importaciones en Puerto Rico eran seguras (tabla 1).
TABLA 1
GANANCIAS CALCULADAS SOBRE LA IMPORTACIÓN DE GÉNEROS DESDE HOLANDA POR LA REAL FACTORÍA DE TABACOS
Fecha del fl ete Coste en Ámsterdam Coste en Puerto Rico55 Ganancia a 25%
19 diciembre 1786 1.027.249 1.260.775 315.193
31 diciembre 1787 1.982.997 2.274.240 568.560
9 febrero 1789 861.885 975.675 243.918
14 noviembre 1789 1.834.731 2.076.900 519.225
20 agosto 1790 432.918 577.224 144.306
Total 6.139.780 7.164.814 1.791.202
Fuente: “Estado del comercio por cuenta de la Real Hacienda entre Puerto Rico y Ámsterdam” (AGI, Santo Domingo, 2489B). * Las cantidades están expresadas en reales de vellón.
Si la empresa acometida debía generar benefi cio a la Corona está claro que iba a ser a cuenta de este renglón, porque desde luego, manejar —y maquillar— las cuentas de las ventas en Ámsterdam de los frutos puertorriqueños era bastante más complicado. En los cuatro viajes de retorno que había realizado el “Marqués de Sonora” entre 1787 y 1790, el producto de las ventas no solo había sido ínfi mo, sino que el porcentaje de ganancia había ido menguando de manera alarmante (tabla 2).
54 “Extracto de expediente…”, 5 de marzo de 1792 (AGI, Santo Domingo, 2490). 55 Incluía los gastos de poner las mercancías en la isla, fl etes, etc. como ya hemos estado viendo antes, rondaba el 17%.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
61
TABLA 2
GANANCIAS OBTENIDAS EN ÁMSTERDAM CON LA VENTA DE GÉNEROS PUERTORRIQUEÑOS POR LA REAL FACTORÍA DE TABACOS
Fecha Coste en Puerto Rico Ganancia en Ámsterdam %
29 mayo 1787 484.936 126.956 26,78
23 abril 1788 459.602 62.601 14,5
21 mayo 1789 561.650 46.438 8,25
3 marzo 1790 497.890 32.342 6,556
Fuente: “Estado del comercio por cuenta de la Real Hacienda entre Puerto Rico y Ámsterdam” (AGI, Santo Domingo, 2489B). * Las cantidades están expresadas en reales de vellón.
Más desalentadores si cabe eran los resultados obtenidos mediante las con-tratas fi rmadas con otros barcos durante esos años (tabla 3).
TABLA 3
GANANCIAS OBTENIDAS EN ÁMSTERDAM CON LA VENTA DE GÉNEROSPUERTORRIQUEÑOS MEDIANTE LAS CONTRATAS CON PARTICULARES
Año Coste en Puerto Rico Ganancia %
178957 551.620 11.046 2
179058 898.170 –1.527 –0,17
Fuente: “Estado del comercio por cuenta de la Real Hacienda entre Puerto Rico y Ámsterdam” (AGI, Santo Domingo, 2489B). * Las cantidades están expresadas en reales de vellón.
Y es que, a la altura de 1789, en los almacenes de Ámsterdam comenzaba a haber demasiado stock de productos puertorriqueños; 35.605 arrobas y 16 libras en géneros, para ser exactos. Eso era casi tanto como todo lo vendido desde que se inició el comercio (37.320 arrobas y 20 libras). El dilema que se planteaba a conti-nuación era si se debía esperar a venderlo para evitar el deprecio —por exceso de oferta, se entiende—, porque de ser así, los géneros podrían estropearse además de generar los consecuentes recargos por almacenaje e intereses. Tal vez, una posible solución fuese irlos vendiendo al coste, aunque tampoco esto garantizaba mucho. A pesar del cuidado que se había puesto y las prevenciones manifestadas desde el momento mismo en que se estaba gestando la creación de la Factoría, fi nalmente
56 En este cargamento del “Marqués de Sonora” ya se cuenta con que el tabaco no dará ganancias y estas se calculan sobre otros productos como el café, la pimienta, el algodón, la resina y el palo de guayacán, el palo de mora y los cueros al pelo. 57 Fletes realizados en los navíos “San Antonio”, “San Bernardo” y “Santa Teresa”. 58 Cargamentos transportados en los buques “Santa Teresa”, “San Antonio” y “La Purísima Concepción”.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
62
se había llegado a saturar el mercado holandés. Así, en 1790 todavía iban a em-peorar las cosas. Ese año ya se daba por hecho que habría que vender el tabaco al costo, y si en el fl ete del “Marqués de Sonora” otros productos de la carga como el café, la pimienta, los palos de tinte o los cueros podían aportar alguna ganancia, en los tres envíos hechos por contrata, directamente se perdería dinero59.
Si esta parte del negocio había resultado un completo fi asco, al menos que-daban los benefi cios obtenidos en la isla con las ventas de suministros: 277.856 reales de vellón (13.892 pesos) de ganancia frente a 1.791.202 (89.560 pesos). Al fi n y al cabo la Real Hacienda parecía que sí iba a sacar algo en limpio. Parecía, porque estos, en gran parte, seguían siendo cálculos sobre el papel.
De hecho, una cosa era, a la hora de hacer las cuentas, que a los cargamentos llegados desde Holanda se les sumase el 25% y se contabilizasen automáticamen-te como ganancias y otra muy distinta, que esos mismos géneros sobrecargados pudiesen venderse de manera efectiva. A fecha de 31 de diciembre de 1790, la Factoría tenía en sus almacenes 123.503 pesos en géneros de Holanda todavía por vender. Eso era tanto como la tercera parte del valor de mercado —incluidas ganancias y costes— de todo lo que se le había enviado hasta entonces y bastante más de lo que se había apuntado ya como benefi cio a obtener con las ventas: 89.560 pesos60.
Con semejantes resultados es lógico que la paciencia en Madrid hacia la Factoría hubiera comenzado a agotarse. Incluso antes de que los acontecimientos de 1793 terminaran por decidir su suerte. Porque más allá de los pobres resultados económicos que se estaban obteniendo, la creación de la Factoría como decisión estratégica que pretendía frenar el contrabando que imperaba en la isla había re-sultado un rotundo fracaso.
Hacía mucho, muchísimo, que los intereses continentales de la Corona ha-bían dejado el comercio puertorriqueño en manos de los mismos colonos. Tan solo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se había intentado desde la pe-nínsula hacer valer los derechos que como metrópoli correspondían al comercio nacional y que prácticamente estaban en suspenso desde el siglo XVI. Para en-tonces era demasiado obvio que se estaba desaprovechando un importante fi lón, oportunidad que la siempre necesitada Hacienda Real ya no estaba en condiciones de desaprovechar. Tanto es así, que poco importaban las pobres experiencias que la Compañía de Barcelona o la Compañía Gaditana de Negros habían tenido en suelo puertorriqueño. Si era necesario, la Corona misma tomaría la iniciativa y se dedicaría, por su cuenta y riesgo, al negocio de la compra-venta en la isla; básica-mente es eso lo que suponía la Real Factoría. El Estado había ido un paso más allá de lo que secularmente había sido su papel de agente recaudador en las aduanas.
59 “Estado del comercio…”, notas (AGI, Santo Domingo, 2489B). 60 Varios estados de cuentas presentados por J. O´Daly, 31 de diciembre de 1790 (AGI, Santo Domingo, 2489B).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
63
Que el intento acabó con miles de pesos en pérdidas no es ningún secreto61. Habiendo visto los parámetros y supuestos bajo los que se desarrolló el negocio tampoco nos debería extrañar. A esas alturas, la mayor parte del comercio de la isla se hacía al margen de los cauces legales y el contrabando había llegado a ser un motor fundamental en la vida económica de Puerto Rico62. Si primero lo fue por pura necesidad, con el tiempo había llegado a aglutinar en torno a él toda una red de intereses difíciles de soslayar. Por mucho que la Corona se em-peñase. Desde el punto de vista del particular, es lógico que prefi riese comprar suministros más baratos y que los cosecheros quisiesen intercambiar sus frutos en condiciones más favorables. Un peldaño más arriba estaban los negocios de los mayoristas, aquellos comerciantes que habían hecho de la necesidad virtud y que no dudaban en acudir a los mercados libres de las islas vecinas para surtir sus almacenes63. Y puesto que esta no parecía ser, en absoluto, una actividad tan clandestina como pudiera pensarse64, aún debía de haber un nivel superior en esta escala de intereses, justo el lugar donde se situarían aquellos que, teniendo el encargo de mantener la legalidad establecida, miraban para otro lado si es que no participaban directamente de los manejos del contrabando.
Antes ya hemos hecho referencia a las principales resistencias que había encontrado la Factoría en la isla desde su establecimiento y recogido algunas de las críticas que se le estuvieron haciendo. Cuando O´Daly, inmerso en pleno debate sobre su gestión y manejo de las cuentas, escribe a los socios de la com-pañía poniéndoles sobre aviso de las mismas, no duda en señalar al cabildo, los mercaderes y, especialmente, al auditor de guerra y al contador como principales opositores a la empresa65. Desde luego es lógico que, dentro del funcionamiento del aparato colonial, los servidores del rey miraran por los intereses de su mo-narca, tanto como que O´Daly moviera todos los hilos a su alcance para intentar contrarrestar las acusaciones que se le imputaban66. No obstante, y aplicando
61 El 5 de septiembre de 1793, J. F. Creagh, intendente interino de la isla, informa a la Corte de que las deudas de la Factoría para con la Real Hacienda ascienden a 270.524 pesos. Se entiende que estos debían comprender: géneros sin vender, gastos en almacenes y otras inversiones, deudas no cobradas, etc. (AGI, Santo Domingo, 2490). 62 “…este trato ilícito que en las demás partes de América es tan perjudicial a los intereses del Rey y del comercio de España, ha sido aquí útil. A él debe el Rey el aumento de frutos que hay en la Isla…”, “Relación circunstanciada del actual estado de la población, frutos y proporciones para fomento que tiene la isla de San Juan de Puerto-Rico…”, Alejandro O´Reilly, 15 de junio de 1765, en Tapia y Rivera, Biblioteca Histórica, 528. 63 Sonesson, Puerto Rico´s commerce, 34-36. 64 “El trato ilícito se hace con la mayor franqueza en toda la Isla: las embarcaciones extranjeras (…) no usan en esto de disimulo…”, “Varias noticias relativas a la isla de Puerto Rico”, A. O´Reilly, 1765. Anexo a la memoria formada por el mariscal con motivo de su visita a la isla, en Tapia y Rivera, Biblioteca Histórica, 546. 65 Cartas de J. O´Daly a la casa de Courtiau en Ámsterdam y a Sánchez Toscano en Pamplona, el 28 y 31 de julio de 1788 respectivamente (AGI, Santo Domingo, 2489B). 66 En el momento en que O´Daly tiene conocimiento de que desde la isla se había representado a la Corte en contra de la Factoría, no tarda en escribir él también, cargando las tintas contra algunos de los empleados reales en San Juan, especialmente el contador y el auditor de guerra. Así mismo, pone todo el asunto en cono-cimiento de la compañía de comerciantes. Para ganar terreno en la Corte, además, O´Daly acude a su agente y
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
64
todas la prevenciones necesarias, pues es cierto que muchas de las irregularidades que se achacaban al factor y a la Factoría eran más que ciertas, no se puede pasar por alto que para los hombres de la compañía lo que realmente estaba detrás de la campaña que contra ella se había levantado y hecho llegar a Madrid, por parte de algunos cuerpos y autoridades de la isla, era la defensa de ciertos intereses oscuros:
“…[O´Daly] se halla muy disgustado así de los enredos y chismes que levanta aquel S. Auditor de Guerra sin duda porque no le acomodará la factoría que priva a él y a todos de hacer los comercios ilícitos a que estaban acostumbrados…”67.
Por los mismos derroteros, y siendo menos sospechosas de parcialidad, se moverán las denuncias que formula el fi scal de Justicia y Real Hacienda de la isla, Felipe A. Mexía, tan solo unos pocos años después. En principio Mexía no era es-pecialmente afín a O´Daly, de hecho, cuando se le tomó parecer al respecto de las desavenencias de este con los ofi ciales de la Caja, coincidió con estos al encontrar irregularidades en la manera de conducirse del factor y parte de sus conclusiones coincidirían con las que luego formaría Manuel Chiquero, el auditor con quien tan enfrentado estaba O´Daly68. Eso no impide que, en 1793, se dirigiese a la Corte haciendo ver lo “escandaloso” que le resultaba ver la libertad con que se practi-caba el contrabando en la isla. Especial relevancia merece el hecho de que fuesen precisamente los empleados subalternos que la Factoría tenía destacados en los campos los que continuamente solicitasen de las autoridades que se remediara la extracción furtiva de frutos del país y la introducción de géneros extranjeros, centrando la mayoría de sus denuncias en la actuación de los tenientes de partido. Él mismo manifestaba haber representado al gobernador unos meses antes (en noviembre de 1792) quejándose de esta situación, a fi n de que se tomasen las medidas oportunas, sin haber conseguido nada69.
Las acusaciones que formula Mexía ante el gobernador son tan graves como rotundas, y en ellas no hay estamento de la isla que no salga malparado70. Ni los colonos, a los que incluso hacía sospechosos de haber provocado un par de incen-dios sufridos por los almacenes de la Factoría en San Germán (1790) y Arecibo (1792):
apoderado en Madrid, al que encomienda que se ponga en contacto y colabore con Sánchez Toscano, el socio de la compañía que residía en Pamplona. Y de hecho, serán varias las ocasiones a lo largo de 1789 en que Sánchez ejerza de valedor del factor ante la Administración. La correspondencia al respecto se encuentra repartida entre AGI, Santo Domingo, 2489A y 2489B. 67 Manuel Sánchez Toscano a Francisco de Valencia, Pamplona, 4 de septiembre de 1789 (AGI, Santo Domingo, 2489A). 68 Los informes de Mexía y Chiquero sobre el contencioso entre O´Daly y los ofi ciales reales, de febrero y marzo de 1788 respectivamente, se encuentran recogidos en un expediente formado al respecto en AGI, Santo Domingo, 2489B. 69 Felipe A. Mexía, 4 de enero de 1793 (AGI, Santo Domingo, 2490). 70 Felipe A. Mexía, 28 de noviembre de 1792 (AGI, Ultramar, 407).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
65
“…estos moradores que debían dar infi nitas gracias por un establecimiento tan útil a ellos mismos son los que conspiran no solo por medios indirectos a destruirlos y aniquilarlos; sino que se han llegado a hacer sospechosos en los incendios causados en sus Almacenes, en el año pasado de noventa se quemó en la villa de San Germán en el sitio de Sabana Yncas, uno lleno de Tabaco cuya pérdida se regula en más de seis mil pesos. En el día de hoy tenemos noticia que en el Arecivo se ha incendiado otro Almacén de la misma Real Factoría que encerraba Tabaco y Algodón…Pueden haber sido casuales estos incendios pero dexan mucho lugar a sospechas que han sido maliciosos; sabiendo como sabemos el empeño y odio con que miran a la Factoría y sus Dependientes solo porque con ella no puede tener lugar disculpa para exercitarse en el contrabando…”.
Ni los comerciantes, incluidos los de origen peninsular, que vendían en sus establecimientos géneros de contrabando sin ningún rubor:
“…los catalanes y demás que tienen tienda pública venden las Muselinas, las ho-landas, etc. con la misma frescura que lo pueden hacer de las mercaderías Nacio-nales…”.
Ni por supuesto los funcionarios responsables de poner algún tipo de freno a estas prácticas, ya no solo en los campos, sino incluso dentro de la propia capital:
“…se han despachado algunas comisiones para proceder judicialmente a la ave-riguación de las denuncias, y se ha hallado por las sumarias indicado lo bastante para califi carlas de lexítimas y verdaderas, y aun a pesar del complot universal para no declarar los unos, contra los otros, porque todos son reos de este crimen, se ha justifi cado plena y concluyentemente cuanto se ha apetecido…Parecía que la perpetuación tan repetida de estos excesos provenía de no haber en el resto de la Isla Ministros de probidad destinados principalmente al resguardo de ella, y que como no hay Poblaciones formales era difi cultoso, cuando no imposible poner remedio a ellos……pero qué diremos si dentro de los muros de la ciudad, si a presencia de un Go-bernador Intendente y Capitán general, de unos Ministros de Real Hacienda, de una Aduana y de un resguardo, se está actuando el contrabando con más abandono que en parte alguna de la Isla? En una ciudad murada con fortifi caciones inaccesibles (…) no pueden internarse los géneros extranjeros, y de ilícito comercio si no hay complicidad directa…”.
En lo representado por el fi scal encontramos una novedad, y es que si hasta la fecha las mismas autoridades habían sostenido —y justifi cado— que el contra-bando que se hacía en Puerto Rico lo era fundamentalmente en los lugares aleja-dos de San Juan, donde no llegaba el comercio legal, para Mexía era en la misma capital donde más volumen de negocio alcanzaban estas prácticas:
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
66
“Si llega a medio millón de pesos pongo por exemplo el contrabando que se hace en la Isla cada año, los cuatrocientos mil pesos se hacen en la ciudad y los cien mil en la Isla…”71.
Como es fácilmente entendible, y así se queja Mexía a la Corte, tan contun-dentes palabras, que rozan la impertinencia en lo que respecta a la falta de celo del gobernador e intendente, lo único que obtuvieron fue una agria respuesta por parte de este. Hay que tener en cuenta además, que en estos momentos (desde mayo de 1792) quien ocupaba la gobernación, Francisco Torralbo, lo hacía de manera interina. No obstante, al llegar a Madrid semejantes acusaciones no cae-rían en saco roto.
En el verano de 1792 había llegado a la isla un nuevo auditor de guerra, Juan Francisco Creagh, cuyo principal cometido era ejercer como asesor de la Inten-dencia. Al quedar esta vacante —en la isla iban unidas Gobernación e Intenden-cia—, Creagh solicitó que se le concediese interinamente el puesto72. Y cuando fi nalmente se le concedió, lo primero que se le encomienda al nuevo intendente interino es encargarse de remediar los desórdenes a que había hecho referencia Mexía. Así, se le manda que con “brevedad y preferencia” instruya expediente al respecto, acordando en junta de Real Hacienda todos los medios que se conside-ren oportunos para contener los expresados “desórdenes”73.
Tal y como se le había encargado, Creagh se pone manos a la obra y antes que nada manda la representación de Mexía —que se le había enviado de vuel-ta a la isla— a los ministros de Real Hacienda para que le dieran su opinión al respecto. En el informe que estos le presentan, queda claro que están totalmente de acuerdo con lo que el fi scal denuncia: “…después de haber convenido en la notoria certeza; y verdad de cuantos puntos de hecho comprende”, y lo que es más grave, dejan entrever lo arraigado de estas prácticas en la isla y los poderosos intereses que en torno a ellas se habían creado, tanto como para tenerles miedo:
“…nos parece, que sería expuesto y aun peligroso el instruir expediente judicial sobre ellos porque acaso sería forzoso tomar en consecuencia otros procedimientos. Desde el mes de noviembre del año próximo pasado, en que fue presentada al señor predecesor de V. S. y se trascendió por los comerciantes, y mercaderes de esta Plaza, produxo el descontento universal de estos y sus Factores, y un odio quasi común contra el señor Fiscal, cuyo peligro sería evidente, si en el día se comprendiese que se trataba de instruir justifi cación de aquellos propios hechos, que por otro extremo son notorios……un desorden que se veía impunemente autorizado por los mismos que deberían celar su remedio…”74.
71 Todas las citas precedentes proceden del escrito de Felipe A. Mexía de 28 de noviembre de 1792 (AGI, Ultramar, 407). 72 Representación a la Corte de Juan F. Creagh de 16 de diciembre de 1792 (AGI, Santo Domingo, 2490). 73 Real orden de 6 de julio de 1793. 74 Puerto Rico, 11 de octubre de 1793, Fernando Casado y José Andino (AGI, Ultramar, 407).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
67
Por eso, opinan que lo mejor y más seguro sería tratar el tema directamente en junta de Real Hacienda y luego elevar a la Corte las conclusiones de la misma. Después de algunos avatares y retrasos, por fi n se reunirá la junta bastantes meses después, el 7 de agosto de 1794; a ella asistieron Juan F. Creagh, teniente gober-nador, auditor general de guerra e intendente interino; Fernando Casado, tesorero; José Andino, contador, y Felipe A. Mexía, fi scal de Justicia y Real Hacienda. De las conclusiones a que llegaron intentando ver el modo en que se había de contener el contrabando, lo que más destaca es que precisamente convinieran en lo inevita-ble del mismo. Lo que en origen había sido un duro ataque por parte del fi scal a casi todos los estamentos de la isla —y al que hasta entonces ninguno de los pre-sentes en la junta le había quitado razón alguna—, volverá a la Corte convertido en una trillada exposición de motivos exculpatorios que justifi caban tanto el recurso permanente al comercio clandestino por parte de los colonos y comerciantes, como la impotencia de los ministros del rey para poder impedirlo. Los razonamientos, los obvios: la amplitud y especial geografía de las costas puertorriqueñas, que las hacían incontrolables, la cercanía de las colonias extranjeras y las continuas visitas de los contrabandistas y, por supuesto, el escaso comercio legal y los pobres —en calidad y variedad— suministros que llegaban desde la península. Es ante seme-jante estado de desabastecimiento que incluso los “jefes” de la isla se habían visto “obligados” a dar con frecuencia permisos para la extracción de frutos a las islas vecinas e introducir a la vuelta “géneros de primera necesidad”75.
Intentar que en Puerto Rico se renunciase a las relaciones comerciales con su entorno se antojaba poco menos que imposible. Incluso para aquellos que se ha-bían presentado como los más celosos guardianes de los intereses metropolitanos. Si algo había demostrado la experiencia de las décadas anteriores era que, inserta en el bullicioso mercado caribeño, las circunstancias de la economía puertorrique-ña habían cambiado tanto como para desbordar los estrechos cauces que desde la metrópoli se le brindaban, por mucho que estos últimamente se hubiesen amplia-do. Y desde luego —pensemos en la Real Factoría de Tabacos— aunque el aban-dono comercial y la falta de vías legales para las exportaciones puertorriqueñas fuese una queja, cuando no coartada recurrentemente esgrimida por los habitantes de la colonia, lo que estaba claro es que ni mucho menos, estos estaban dispuestos a que suministros y frutos entraran y salieran de la isla a cualquier precio.
Volviendo a lo acordado por la junta, esta reconocía que el “único medio capaz de contener del todo semejante comercio” era la autorización por parte del rey para comerciar desde el puerto de San Juan con los extranjeros a cambio de unos derechos moderados (2% para las extracciones y el 4 o 5% para las importa-ciones). Dicha medida, que pensaban se podría conceder por un número determi-nado de años a la espera de poder calibrar sus resultados, resultaría además de lo
75 Junta de Real Hacienda de 7 de agosto de 1794 (AGI, Ultramar, 407).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
68
más benefi ciosa para el fomento del lugar, toda vez que asegurando la salida de los frutos —y en eso, tan bajos aranceles debían de ayudar bastante— no habría freno al aumento de la producción76.
Curiosamente, las opiniones de los cuatro máximos responsables de velar por los intereses de la Hacienda Real en la colonia se acercaban a lo que durante años será una de las principales aspiraciones del grupo dominante en la isla. Algo que no tendría nada de extraño, si no fuera por los exabruptos que hacía poco tiempo se habían lanzado por parte de alguno de ellos, o sobre todo, si no conociéramos la más que tormentosa relación que, especialmente Creagh y Mexía, mantenían con el resto de “fuerzas vivas” de la capital y alrededores ¿O es que entre ellos, a pesar de su pretendida integridad, también existía la ilusión de algún interés particular? Más adelante volveremos a este asunto, por ahora nos basta con saber que las mis-mas autoridades coloniales daban ya por perdido el monopolio comercial hispano en Puerto Rico, tal y como se había entendido hasta la fecha.
En la Corte no se llegaba a tanto, pero sí que al menos se comenzaba a tener bastante claro que el contrabando en Puerto Rico era algo más que el vicio pasa-jero de unos cuantos. Y para entonces, la polémica alrededor de la Factoría y los ecos que de ella llegaban a Madrid se habían tornado parte de un debate de más trascendencia. Era el futuro comercial de la isla y las aspiraciones de control me-tropolitanas las que estaban en juego.
A raíz de los datos llegados desde la isla, en Madrid se puso en marcha un importante proceso administrativo y el asunto del comercio puertorriqueño fue pasando sucesivamente del ministro de Hacienda, Diego Gardoqui, al Consejo de Indias (28 de enero de 1795), de allí a la Contaduría General y al fi scal del Consejo (3 de febrero de 1795). Se revisaron las circunstancias del comercio de la isla en el último medio siglo, desde la creación de la Compañía Catalana, se escribió pi-diendo información a los consulados que presumiblemente más relaciones habían tenido con Puerto Rico: Barcelona y Málaga; y se solicitaron datos al ministro de Hacienda sobre la Real Factoría de Tabacos que allí se había establecido (9 de julio de 1799)77.
Sin embargo, los resultados obtenidos y aun el desarrollo de las mismas pesquisas resultan algo desalentadores. Se había coincidido en la gravedad del problema y la “mucha meditación” que requería cualquier actuación. Pero, si bien no hubo muchas dudas para desechar la propuesta llegada desde la isla a favor de la apertura del puerto de San Juan, otra cosa era formar una estrategia alternativa capaz de acabar con la impunidad del contrabando. Para no acceder a lo primero, además del escrupuloso respeto a las Leyes de Indias, se invocaba la delicada situación geopolítica en que había quedado el Caribe tras la cesión de Santo Do-mingo a Francia (1795) y que aconsejaba limitar al máximo los contactos de Puer-
76 Idem. 77 El expediente resultante se encuentra en AGI, Ultramar, 407.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
69
to Rico con sus islas vecinas, especialmente con esta última, por el bien mismo de la soberanía española en suelo puertorriqueño. En cuanto a lo segundo, cómo fortalecer las relaciones comerciales entre la colonia y la península, ya no estaban tan claras las cosas, y menos cuando en la misma Corte se afi rmaba sin ningún rubor: “…que es tan indispensable el que haya contrabando en aquella Ysla, como imposible su remedio…”78.
Nada nuevo, la verdad. Aunque dentro de lo previsible de los distintos pa-receres, sí que destaca al menos una novedad; si hasta entonces, particularmente desde la isla, siempre se había esgrimido que era la falta de comercio nacional lo que había empujado a los colonos e incluso a las propias autoridades a valerse del tráfi co prohibido para remediar las muchas necesidades de los puertorriqueños, ahora —tal y como se contemplaban las cosas desde la península, a la vista de los paupérrimos resultados obtenidos por la Compañía de Barcelona o la Real Factoría de Tabacos— el orden de causa y efecto se invertía. O sea, que según este parti-cular modo de ver, era la generalización del contrabando la que había motivado la poca concurrencia de buques peninsulares en la isla y no al contrario; toda vez que se hacía imposible vender unas mercancías que forzosamente salían más caras que las obtenidas en el Caribe de forma ilícita79.
El diagnóstico no parecía desacertado y tampoco los remedios propuestos; para recuperar el mercado puertorriqueño era necesario reducir la presencia de productos extranjeros y conseguir que las mercancías llevadas desde la península tuviesen precios más competitivos. Pero no se indicaba cómo se iba a conseguir esto. Faltaba consistencia en las respuestas dadas e, igualmente, el proceso había dejado entrever lo lejos que se estaba en la Corte de conocer la realidad de la isla. En 1799 se había escrito a Barcelona pidiendo informes sobre los negocios de la Compañía Catalana, cuando esta había cesado ya en sus actividades —por acumulación de pérdidas— en 178480; desde el Consulado de Málaga se hacía saber que nunca se había formado allí una compañía para comerciar con Puerto Rico81; o seguía en el aire cualquier decisión sobre la Factoría de Tabacos que era responsabilidad de la propia Corona, cuando hacía nueve años que habían dejado de enviarse cargamentos desde Holanda y en 1793 había salido el último tabaco puertorriqueño con destino a Ámsterdam. Aun así, lo peor seguramente sea el fon-do de típica indolencia cortesana que se adivina en el desarrollo de todo el proceso, tanto como para que en 1803, diez años después de que llegaran las denuncias de Mexía, el expediente se hallara sin resolución y todavía se anduviera pidiendo informes que no llegaban82.
78 Extracto del informe de la Contaduría General de 22 de abril de 1799 (AGI, Ultramar, 407). 79 Idem. 80 Respuesta del consulado de Barcelona de 3 de agosto de 1799 (AGI, Ultramar, 407). 81 Contestación del consulado de Málaga, 30 de julio de 1799 (AGI, Ultramar, 407). 82 El 20 de abril de 1803, el secretario del Consejo de Indias advierte a este de que aún no ha llegado la contestación pedida al ministro de Hacienda sobre la Factoría de Tabacos y dos días después se manda repetir el ofi cio que ya se le había enviado en 1799 (AGI, Ultramar, 407).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
70
Mientras en Madrid el asunto parecía difuminarse por los tediosos caminos de la burocracia, en la isla la vida obviamente continuaba. Y sin ninguna resolu-ción fi rme llegada desde la metrópoli, toda iniciativa seguía arrancando de suelo puertorriqueño, aunque fuese en calidad de “por ahora”. Por ejemplo, a pesar de que el “Marqués de Sonora” se había hundido en los primeros días de 1793 y el estallido de la guerra con Francia cerraba el paso de los navíos españoles hasta Holanda, nada se había dicho desde la península para interrumpir las actividades de la Factoría, así que en los almacenes de San Juan se seguían amontonando las cosechas; pero como no se encontraban los medios viables —o eso se argumen-taba— para hacer llegar los cargamentos hasta Europa, el intendente interino, Creagh, accedió a permitir que los frutos se sacasen hasta las islas vecinas. La idea había partido de O´Daly, el factor, y el fi scal Mexía la había defendido en la junta de Hacienda que se reunió al efecto. Lo que se pretendía era continuar con las operaciones de la Factoría como si tal cosa, sustituyendo Ámsterdam por las colonias holandesas del Caribe. A cambio de los géneros puertorriqueños se introducirían harinas y otros suministros de los que la isla siempre andaba nece-sitada y, por supuesto, se pensaba seguir manteniendo en estos giros las rebajas fi scales que habían disfrutado los otros envíos.
El proyecto genera bastantes dudas, todo en él dejaba demasiadas puertas abiertas a la especulación y el fraude ¿Acaso Creagh y Mexía habían descubierto ya la manera de hacer sus negocios particulares con los dineros del rey? Revestido de la bondad y conveniencia necesarias, el asunto fue puesto en conocimiento de la Corte, a posteriori, como solía suceder en estos casos83. Ni que decir tiene que no se consiguió la aprobación real, lo que no sabemos es cuántos viajes se reali-zaron en el año transcurrido entre la decisión de comenzar los envíos y el día en que llegó la real orden prohibiéndolos84.
Por la vía administrativa las cosas tampoco tuvieron mayores consecuencias en Madrid. En la isla, sin embargo, las relaciones entre lo que ya eran dos faccio-nes totalmente enfrentadas se enrarecían aún más. A las acusaciones y reproches vertidos hacía poco sobre comerciantes, gobernador interino y potentados de San Juan, el intendente interino y el fi scal de Hacienda añadían un desplante más, algo que incluso podía llegar a ser más grave: ahora pretendían convertirse en su competencia85.
Abastecer la plaza de San Juan, con una considerable guarnición y una población que crecía por momentos, se convierte en uno de los problemas funda-
83 Cartas de J. F. Creagh de 5 de septiembre de 1793 y 1º de abril de 1794 (AGI, Santo Domingo, 2490). 84 La real orden de 26 de julio de 1794 desautorizaba las medidas tomadas y resolvía que cesaran inme-diatamente estos envíos (AGI, Santo Domingo, 2490). 85 “…acopiando con el capital por cuenta de la Real Factoría las harinas y demás útiles necesarios al consumo general, cortando con esta providencia los pretextos de que se valía el gobernador para defraudar el cumplimiento de las reales ordenes en esta parte, permitiendo la frecuente entrada de buques extranjeros carga-dos de dicho genero…”, J. F. Creagh, 5 de septiembre de 1793 (AGI, Santo Domingo, 2490).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
71
mentales en el Puerto Rico de las últimas décadas del siglo XVIII y los primeros años del XIX. Consecuencia directa de esto es el derecho de pesa, que obligaba a los campesinos de la isla a contribuir proporcionalmente al abasto de carnes de la capital, y lo concerniente a la importación de harinas. Este último punto se con-vierte en crucial, en tanto que se había monopolizado por parte del gobierno, que las compraba con caudales de la Real Hacienda, las repartía entre los panaderos y fi jaba el precio del pan. Como es perfectamente entendible, semejante situación daba pie a todo tipo de abusos.
En 1787, la Corona había resuelto que cesara el monopolio gubernamental, declaraba libre la compra de harinas para los habitantes de la isla y mandaba ter-minantemente que no se permitiera la introducción de harinas extranjeras “ni con el pretexto de necesidad”86. No obstante, el ciclo de guerras en que se vio inmersa la Monarquía pocos años después y las difi cultades de navegación consiguientes, contribuyeron a que nunca se acabara del todo ni con el monopolio ni con la in-troducción de harinas foráneas. Con lo que podemos imaginar los pleitos, quejas y choques que se produjeron87.
El que los gobernadores permitieran acudir a los mercados vecinos en busca de suministros, apelando a la necesidad de provisiones en la plaza, había llegado a ser algo muy común en la isla. Tanto más en estos años de fi nal y principio de siglo, cuando un estado de guerra casi constante interrumpía las ya de por sí ende-bles relaciones comerciales de Puerto Rico con el imperio. La misma metrópoli se había visto en la necesidad de consentir el comercio directo de sus colonias con el extranjero. El llamado “comercio de neutrales” había aparecido en escena durante el apoyo español a las colonias norteamericanas en su guerra contra Gran Bretaña y posteriormente en 1797, al año siguiente de que comenzara un nuevo confl icto con los ingleses. Este paréntesis legal, que autorizaba el arribo a puertos america-nos de buques bajo bandera aliada o de países no beligerantes, suponía reconocer, aunque fuese de manera transitoria, la impotencia metropolitana para cumplir con sus funciones. No obstante duró poco. A pesar de los sobrados motivos que habían justifi cado su aprobación, el comercio de neutrales fue revocado dos años después; los intereses del comercio peninsular y los agobios fi nancieros de la Corona se-guían pesando demasiado, todo debía volver a la normalidad colonial anterior88. Al menos en teoría.
A primeros de enero de 1801, vistos los problemas que se tenían para abas-tecer la plaza, una junta de Hacienda acordaba conceder licencia a los vecinos de
86 Real orden de 11 de noviembre de 1787. 87 Sobre el monopolio de las harinas abundaremos más adelante, ya que es un tema de lo más jugoso, muy presente en las reuniones del cabildo y siempre motivo de roces entre los poderes fácticos de la capital. Tanto como para que el diputado Ramón Power lo llevara a Cortes en 1811. Encontramos un buen resumen con los antecedentes al respecto en el expediente que manda Alejandro Ramírez, intendente de Puerto Rico, a la Corte en julio de 1815 (AGI, Ultramar, 465). 88 Cuenca Esteban, “Comercio y Hacienda”, 410-412.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
72
la isla para que durante un período de cuatro meses pudiesen pasar a las colonias extranjeras neutrales, llevando sus cosechas y productos, para retornar con carga-mentos de víveres, de los cuales un tercio habían de ser harinas, que se entrega-rían a cuenta al gobierno que ya las pagaría cuando llegase el situado89.
Daba igual que a la real orden de 20 de abril de 1799, por la que se prohibía los tratos con neutrales, le hubiese seguido otra de 18 de julio de 1800. Que se hu-biera tenido que repetir tan pronto ya deja entrever su escaso poder de persuasión. Una vez dado el paso adelante sería muy difícil volver atrás. Desde Madrid se re-criminó a las autoridades de la isla que hubiesen tomado tal decisión; no obstante, estas, vueltas a reunir en junta, aunque se daban por enteradas y obedecían la or-den real “con el debido respeto y acatamiento”, acordaban unánimemente dejarla en suspenso, y aún más, extender en lo posible las disposiciones tomadas unos meses antes, vista la extrema necesidad90. Además, cuando se mande respuesta a la Corte, el gobernador añadirá de su parte que ni se estaba haciendo algo que no fuera ya frecuente en otros muchos lugares de América, ni él se estaba apartando en lo más mínimo de la real orden reservada de 23 de diciembre de 1798, por la que se le conminaba a recurrir a “todos los medios ordinarios y extraordinarios” que encontrase para la conservación de la isla.
No parece que las reconvenciones que siguieron a esta contestación ni a otras fueran sufi cientes. Las reales órdenes que recriminaban a los gobernadores de la isla haber hecho caso omiso de la prohibición de negociar con los extranje-ros se sucedieron en 1804, 1805, 1806 y 180791.
Mientras, administrativamente, lo resuelto sobre el comercio puertorrique-ño después de tantos años se resume en la habilitación en 1804 de cinco nuevos puertos en la isla: Ponce, Aguadilla, Mayagüez, Fajardo y Cabo Rojo92, y la exención, unas semanas más tarde, de diezmos y alcabalas en los cultivos y expor-taciones del café, algodón, añil, tabaco y azúcar93. Con ello, además de fomentar la agricultura de coloniales y reducir las desventajas contributivas que implicaba acogerse a las vías ofi ciales de exportación, se ampliaba la geografía del comer-cio legal en la isla, intentando ganar para la causa cada uno de los rincones de la misma. Porque desde luego, hasta la fecha, en lo que a Puerto Rico se refi ere, el contrabando había estado ganando la partida claramente.
89 Junta de Real Hacienda de 9 de enero de 1801 (AGI, Santo Domingo, 2319). 90 Junta de Real Hacienda de 23 de julio de 1801 (AGI, Santo Domingo, 2319). 91 Gutiérrez del Arroyo, El Reformismo, 66. 92 Real orden de 17 de febrero de 1804. 93 Real cédula de 22 de abril de 1804. En realidad, se trataba de la ampliación a Puerto Rico de un real decreto expedido para Cuba en 22 de noviembre de 1792.
73
Capítulo 3
Una plaza fuerte en tiempos de guerra
En un tiempo en el que el comercio se convertía en el eje en torno al cual giraban las estrategias coloniales de las grandes potencias europeas, Puerto Rico permanecía bastante al margen de los circuitos mercantiles del imperio y mane-jaba sus asuntos comerciales con una autonomía considerable. Eso suponía evitar en un alto grado una de las principales vías de exacción metropolitanas, y en lo que a la isla se refi ere, prácticamente el único cauce válido por el que drenar algún tipo de riqueza hasta la península. Así las cosas, es más que razonable cuestio-narse el sentido de la presencia española en ella y aun los fundamentos mismos de la colonia como tal.
Mientras imperio y colonias estuvieron valiendo tanto como pesaban los cargamentos de metales preciosos llegados a Sevilla, la función de Puerto Rico dentro del organigrama imperial estuvo clara. Como enclave que dominaba el acceso al arco antillano, la importancia de la isla se vio contraída a la presencia de San Juan como plaza fortifi cada. Pieza de un engranaje mucho mayor, ideado a fi nales del siglo XVI y que ponía el acento de las defensas en la salvaguarda de los lugares de reunión y principales pasos de las fl otas1. Tal vez su posesión no aportara demasiado a la metrópoli, pero su importancia estratégica, valorada a la inversa, resultaba decisiva, ya que en caso de caer en manos extrañas, las conse-cuencias podían ser nefastas2.
Considerada casi exclusivamente como bastión militar, la isla se administra-rá secularmente como tal. A fi nes del siglo XVI había alcanzado la categoría de Capitanía General y esto dejaba en manos de sus gobernadores, siempre milita-res3, las más amplias parcelas de poder. En su persona, el gobernador unifi caba el mando civil y militar, tenía bajo sus órdenes a la guarnición y ostentaba la jefa-tura política; junto con el poder ejecutivo, se le brindaba capacidad para legislar
1 Zapatero, La guerra, 37-38. 2 Parry, El imperio, 229. 3 Práctica que con la excepción de Francisco González Linares, que fue gobernador civil de 1822 a 1823, continuará ya durante todo el período de dominio español.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
74
bandos y ordenanzas, además de atribuciones judiciales para conocer en pleitos civiles y criminales, dictar sentencias y aplicar sanciones. Su jurisdicción abarca-ba toda la isla, pero se hacía especialmente notoria en la capital, donde también presidían el cabildo.Todo esto sin tener cerca —relativamente— el contrapeso que ejercían en los territorios americanos las Audiencias, ya que Puerto Rico dependía de la de Santo Domingo4.
Mandada por soldados y bajo este exagerado predominio militar se fue desenvolviendo la colonia. Aspectos como la repoblación o el fomento de la agri-cultura se vieron muy descuidados durante un par de siglos. Faltaban las medidas políticas oportunas y mientras sus vecinas se convertían en ricos enclaves de producción o intercambio, Puerto Rico no terminaba de despegar. El desmedido interés español por los metales preciosos de América había relegado a la isla a este estado, mero bastión defensivo que guardaba las rutas por donde pasaba la plata, y le iba a ser difícil cambiar de papel, incluso cuando la Corona se comen-zara a plantear nuevos derroteros para su política colonial.
Ciertamente, una vez que ha comenzado el siglo XVIII, en Europa se empie-za a tener bastante claro que el auge de los estados tiene menos que ver con los tesoros acumulados en las arcas de las respectivas cortes que con la prosperidad de sus sociedades. Se ponen en cuestión las bases sobre las que se habían levan-tado los imperios hasta entonces y se augura el surgimiento de un nuevo orden colonial, sustentado por modernas comunidades productivas, eminentemente agrícolas, regidas por un alto grado de cooperación —frente a los designios de conquista y explotación anteriores— y articulado en torno a unas activas relacio-nes comerciales que ahora pasarían a ser fundamentales5.
No eran pocos, pues, los que consideraban este cambio todo un triunfo en el proceso del desarrollo histórico de la humanidad. Los viejos imperios con sus ansias de oro, gloria militar y afanes evangelizadores serían sustituidos por otros nuevos, donde la agricultura y los intercambios comerciales se convirtieran en ge-neradores de riqueza6. “La guerra antecede pues al comercio. La primera es puro impulso salvaje, el segundo cálculo civilizado”, sentenciará Benjamin Constant, ya en los albores del siglo siguiente7.
Tal vez fuese esperar demasiado. A pesar de las grandes esperanzas depo-sitadas en el comercio, observadores más escépticos ya se habían encargado de avisar sobre sus peligros. En el complejo mundo de las relaciones internacionales, el comercio, más que como sustituto de la guerra, podía convertirse en un nuevo
4 González García, “Notas”, 7-9 y 19. 5 Pagden, Señores. 6 Fontana, Historia, 58-97. 7 Constant, Del espíritu, 58.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
75
causante de ellas: “El comercio se ha convertido hoy en día en la manzana de la discordia, por la cual pugnan todas las naciones del mundo…”8.
Y efectivamente, en el siglo XVIII se vivirá una sucesión continua de con-fl ictos que comienzan al estallar la Guerra de Sucesión Española —en la que obviamente se jugaba, más que el trono de Madrid, el destino del más extenso imperio de la época— y que no tendrán su epílogo hasta más de una centuria después, con las independencias americanas. Una pelea feroz por el control de los territorios ultramarinos y las rutas comerciales que, aunque no era totalmente nueva, sí que alcanzará en este siglo unas dimensiones mucho mayores. En este contexto belicista es en el que Puerto Rico no solo no consigue desprenderse de su secular papel militar sino que lo ve acentuado. Porque en un Caribe cada vez más convulso, frontera multinacional donde las apetencias expansivas de las dis-tintas potencias eran una preocupación cotidiana, la isla seguía siendo un enclave privilegiado para la defensa de las posesiones interiores y de las comunicaciones entre la península y sus colonias americanas.
En 1765, Alejandro O´Reilly, encargado de bosquejar los ambiciosos pro-yectos militares de Carlos III en Cuba y Puerto Rico, lo dejaba bastante claro en sus comunicaciones a la Corte:
“…la conservación de esa isla es importantísima a nuestro comercio de América y a la seguridad de todos nuestros establecimientos: no se puede pedir para un depósito general, situación mejor que la plaza de Puerto Rico, sea para el socorro o invasión de Santo Domingo, Cuba, Habana, Caracas, Cartagena, Campeche… Si la isla estu-viese en posesión de los enemigos podrían en todas las estaciones del año mantener sus escuadras y corsarios en este crucero y los parajes inmediatos, lo que difi cultaría la llegada a América de cualquiera de nuestras embarcaciones (…) ignorando el des-tino de ella sería preciso mantener todas las plazas principales de nuestra América en estado de defenderse por sí contra la amenazada invasión…”9.
Es por esto que para la Corona su asentamiento puertorriqueño seguía siendo fundamental, pero todavía como bastión defensivo. La región caribeña alcanza a lo largo del siglo XVIII un protagonismo histórico indiscutible. Como zona de producción, sostiene la demanda europea de lo que son sin duda los principales artículos de comercio a nivel mundial y, en torno a ella, se estructura todo un circuito comercial que abarca tres continentes. Es lógica, en consecuencia, su trascendencia dentro de la geopolítica de entonces. Durante décadas, la lucha alrededor del Caribe lo acaparará todo10.
8 Cita de Andrew Fletcher (1704), la tomo de Pagden, Señores, 228. 9 Carta de A. O´Reilly a J. de Arriaga a bordo del “Águila”, 24 de junio de 1765, citada en Torres Ramí-rez, Alejandro O´Reilly, 92-93. 10 Morales Carrión, Puerto Rico.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
76
Inmersa en este contexto, defi nido por el comercio y la guerra, se hará cada vez más evidente la dicotomía que dominaba la vida de Puerto Rico como colo-nia. De un lado, su realidad económica, la de un amplio —y creciente— número de pobladores rurales, dispersos por la isla y que existen prácticamente al margen de los designios imperiales: cultivando, criando, vendiendo o comprando según las pautas que marcaba el mercado caribeño y movidos por su propio interés. De otro, aquello que concierne a la plaza fuerte, donde convergen todos los intereses metropolitanos y para lo que no se escatiman esfuerzos, procurando atender en todo lo necesario las necesidades de defensas y defensores, concentrados en San Juan11.
Y es que el cuidado de los territorios americanos fue una preocupación constante para la Corona española desde el momento mismo en que se produce su anexión. Aunque, no obstante, del mismo modo que varía el papel que jugaba América en el contexto internacional, las estrategias seguidas desde la península para su defensa tampoco son siempre las mismas. Al principio, España tuvo que hacer frente a ataques muy localizados y que no tenían continuidad más allá de la razia. Las cosas comenzaron a cambiar cuando la debilidad española dejó de ser un secreto y la presencia extra-peninsular en la zona se fue haciendo permanente. Con los nuevos asentamientos de holandeses, ingleses y franceses en torno al Caribe, también llegarán las viejas rivalidades que ya se vivían en Europa. Los tiempos de bucaneros y piratas darán paso al de los grandes almirantes y, para cuando llegue el siglo XVIII, especialmente durante su segunda mitad, el destino de los principales imperios coloniales del mundo se estará jugando en América12.
A medida que la importancia geoestratégica de América aumentaba y la Corona veía más amenazadas sus posesiones ultramarinas, era necesario hacer mayores esfuerzos para su defensa. La maquinaria militar que fue preciso poner en funcionamiento alcanzó proporciones más que considerables y fi nanciarla se convertirá en todo un problema. Las grandes plazas del imperio, los principales puntos estratégicos en el Caribe, llegarán a consumir ingentes cantidades de plata en sueldos, armamento y fortifi caciones; y para su sostenimiento —dado que en cierto modo servían de defensa a su prosperidad—, los virreinatos del continente hubieron de destinar partidas anuales de sus propias Cajas, que se enviaban a es-tos enclaves como auxilio con el que sufragar parte de los gastos, son los situados. Remesas que crecerán de manera espectacular a lo largo del siglo XVIII y que dejan claro que, si a fi nales de aquella centuria la integridad del imperio había salido más o menos bien parada, no fue sino a costa de un elevado precio13. Y la evolución de una plaza como San Juan no hace más que confi rmarlo.
11 Ibidem, 55. 12 Parry, El imperio, 231-241. 13 Marchena Fernández, Ejército.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
77
Hasta las primeras décadas del siglo XVIII, la defensa de la isla recayó sobre una pequeña guarnición de tropa regular; eran soldados que habían sido recluta-dos en la península y destinados de “por vida” a suelo ultramarino. Lo mismo sucedía en el resto de plazas fuertes americanas. Pero como las más de las veces resultaba difícil mantener cubiertas las dotaciones tan solo con reclutas peninsu-lares, se contemplaba, según los casos, la admisión a fi las de los naturales de cada lugar14. Así, sabemos que cuando Matías de Abadía se hizo cargo de la goberna-ción, en 1731, la tropa puertorriqueña albergaba a un buen número de pardos y criollos, incluso por encima de lo dispuesto por las ordenanzas. Por entonces, los soldados desplegados en la isla rondaban los trescientos15.
Tras la Guerra de Sucesión, se hace obvio que nuevos tiempos corren para la Monarquía y su imperio. Señal de ello es que comienzan a reorganizarse los con-tingentes ultramarinos. La crisis dinástica de 1700 no había hecho sino incremen-tar las muchas apetencias que ya de por sí despertaban las colonias americanas en las cortes europeas. Y el Tratado de Utrech (1713) apenas si cerró en falso muchas de las cuestiones en liza16. En América empieza a fraguarse poco después la pri-mera gran reforma militar del siglo, se moderniza la estructura de las tropas allí destinadas con la creación de los Batallones Fijos y se dispone que, en adelante, se envíen unidades desde la península —los batallones de refuerzo— hasta aque-llas plazas que lo necesiten o se consideren más vulnerables. Defender el imperio ya no era cuestión tan solo de unas cuantas guarniciones aisladas en sus plazas. Ahora, como si de cualquier otra posesión de la Corona se tratara, los ejércitos del rey irán y vendrán de Ultramar cuando haga falta: “el Nuevo Continente es ya un campo de batalla más en los confl ictos europeos”17.
Prueba de ello es la contienda que en 1739 estalla entre Gran Bretaña y España. Aparentemente motivada por un incidente trivial —la captura del barco capitaneado por Robert Jenkins bajo la acusación de contrabando—, la guerra respondía en realidad a décadas de enfrentamientos y recelos a cuenta del comer-cio ultramarino, sobre todo por las concesiones hechas en 171318. El Navío de Permiso y el Asiento de Negros eran cláusulas que no dejaban de molestar a la Corte de Madrid y que constantemente eran usadas desde Londres para socavar el monopolio comercial español. El enfrentamiento se prolongó hasta 1748 y tam-
14 La admisión de naturales quedaba sujeta a un determinado cupo respecto del total de la guarnición; y Puerto Rico, por ejemplo, presentaba una de las permisividades más altas llegando casi hasta el 50%; Kuethe, “Confl icto”, 342. 15 Ruiz Gómez, El ejército, 61-63. 16 Stein y Stein, Plata, 77-133. 17 Albí, La defensa, 38-39. 18 El Tratado de Utrech, con el que se había puesto fi n a la Guerra de Sucesión Española, reconocía ciertas ventajas a los británicos sobre el comercio americano. Gran Bretaña consiguió el monopolio sobre la introducción de esclavos en las posesiones españolas y la autorización para enviar también un cargamento anual —“navío de permiso”— de 500 toneladas de otros géneros, ambas concesiones durante un período de treinta años.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
78
bién tuvo sus ecos en el Viejo Continente, al implicarse ambos contendientes en la Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748). Esta confl agración será la primera de toda una serie que podríamos califi car de “guerras coloniales” y que colocarán a América en el centro de todas las luchas que entonces se fragüen en las cortes europeas.
Mal que bien, las defensas americanas fueron capaces de resistir este primer envite. Así, la audaz ofensiva lanzada por los ingleses entre 1740 y 1741, inten-tando partir en dos las posesiones españolas, terminó en fracaso. El empleo de las pequeñas guarniciones, en combinación con las sólidas fortifi caciones de las plazas y la suma de los contingentes de refuerzo peninsulares, había mostrado su efi cacia a la hora de proteger los territorios ultramarinos. Además resultaba ser un sistema relativamente económico para la Corona ya que no necesitaba de la mo-vilización permanente de grandes contingentes en suelo americano, permitiendo a la metrópoli, al mismo tiempo, conservar el monopolio militar en sus colonias al mantener a los criollos, en buena parte, al margen de la defensa de sus propias tierras. A diferencia de lo que sucedía en la península, en América las milicias disciplinadas, reclutadas entre el vecindario y que debían servir como reserva de apoyo a los cuerpos veteranos o cubrir sus bajas en tiempos de guerra, se habían convertido en una institución más testimonial que operativa19.
El caso de Puerto Rico no era ninguna excepción. Su Batallón Fijo había quedado organizado en 1741 y con él se incrementaría considerablemente el número de los hombres destinados a la defensa de la isla, que ya superaban los cuatrocientos20. Sus milicias estaban tan faltas de instrucción y equipo como el resto de las americanas. Esto último era especialmente desazonador, pues, aunque podían haber sido un muy buen recurso defensivo en los territorios alejados de la capital, en cuyas costas se producían incursiones cada cierto tiempo, su capaci-dad de respuesta era bastante pobre. Daba igual que —en teoría— la mayoría del vecindario estuviese alistado en ellas21.
De repente, en 1762, todo el crédito de las defensas del imperio se vino abajo. Ese verano, La Habana caía en manos inglesas —unas semanas más tarde lo haría Manila— solo unos meses después de que hubiese estallado una nueva guerra entre Gran Bretaña y España. Esta derrota puso en evidencia los riesgos y fallas del sistema defensivo utilizado hasta la fecha y marcó el comienzo de la ambiciosa reforma militar emprendida por Carlos III.
La llamada Guerra de los Siete Años (1756-1763) en un principio enfrentó a Gran Bretaña y Francia por el control de América del Norte, pero España, que apoyaba a Francia, terminó participando de manera activa en el confl icto a partir de enero de 1762. Su importancia radica en que después de medio siglo, su reso-
19 Kuethe, “Confl icto”, 329-330. 20 Ruiz Gómez, El ejército, 63-64. 21 González Vales, “Las milicias”.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
79
lución alteraba de manera considerable el equilibrio de potencias establecido por el Tratado de Utrech. Tanto es así que la Paz de París, que puso fi n al confl icto, transformaba de manera defi nitiva el mapa colonial en tres continentes. La gran derrotada fue Francia que, aunque conservó sus principales colonias plantadoras, veía desvanecerse sus sueños imperiales al perder los territorios continentales en Norteamérica. En cuanto a España, incluso podría pensarse que salió mejor parada de lo esperado, pues tan solo perdía Florida y obtenía en compensación La Luisiana de parte de los franceses; además, recuperaba La Habana y Manila, aunque debía ceder la colonia de Sacramento (en el estuario del Río de la Plata) a los portugueses22.
No obstante, si para la Monarquía española este confl icto resultó trascen-dental por algo, fue por los importantes cambios que provocó en el terreno de las políticas estratégicas, defensivas e incluso económicas. Tras él, la acción exterior ganó un peso extraordinario en el programa político de Carlos III y el rearme pasó a convertirse en una clara prioridad23. En principio, lo más necesario parecía ser la reforma del entramado defensivo americano.
Y los nuevos planes comenzaron en el Caribe. Una vez recuperada La Haba-na, la Corte envió a Cuba, junto con un nuevo gobernador —el conde de Ricla—, al mariscal de campo Alejandro O´Reilly, como inspector general de milicias y con la tarea de instruir a la tropa e investigar las causas de la pérdida de la plaza. Terminado su cometido allí, O´Reilly debía pasar a Puerto Rico para proseguir con su labor: debía reconocer las fortifi caciones, su situación, la calidad del puerto y disponer el establecimiento de las milicias que fuesen necesarias. Llegó a Puerto Rico el 8 de abril de 1765 junto a varios ofi ciales de los que le habían acompañado en Cuba y permaneció en la isla apenas tres meses24.
El panorama que encontró O´Reilly era poco alentador. La guarnición se encontraba en un dudoso estado de orden castrense. Desmovilizados, los hom-bres del Regimiento Fijo estaban en su mayoría casados y vivían con sus familias como si de civiles se tratase; sin uniformes, pues “cada uno compraba y llevaba lo que quería”, y con la instrucción abandonada. Tampoco es que la ofi cialidad atendiese a una mayor disciplina: “entregados a su comodidad e intereses”, como el mariscal los describe. Incluso los integrantes de las tropas de refuerzo, que ape-nas si llevaban unos pocos años en la isla, se habían dejado llevar por semejante laxitud en el comportamiento y habían abandonado el acuartelamiento para vivir “arranchados” con hijas del país25.
22 Téllez Alarcia, “La independencia”. 23 Lynch, La España, 321. 24 Torrez Ramírez, Alejandro O´Reilly, 55 y 61. 25 Carta de Alejandro O´Reilly al marqués de Grimaldi a bordo de la fragata “El Águila”, 20 de junio de 1765, en Fernández Méndez, Crónicas, 262-269.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
80
Semejantes usos y costumbres hacían refl exionar a O´Reilly, que entendía que: “esta disciplina y calidad de tropa, mal correspondía al crecido haber que recibía y al importantísimo objeto confi ado a su valor y a su celo”. Más allá de los despropósitos de la tropa, las mismas infraestructuras de la plaza se le antojaban muy insufi cientes pues, si es cierto que los hombres vivían arranchados, también lo era que en la isla no se contaba con cuarteles ni tan siquiera para albergar a medio batallón. Y lo más grave, todo esto sucedía aun a pesar de que la Corona en su “fortifi cación, tropa y demás obligaciones lleva —llevaba— ya gastados muchos millones”. Amargamente, el mariscal concluía de todo ello que si la isla seguía en posesión española era porque: “se ha reducido hasta ahora su defensa a la de sus murallas, y a no haberla atacado el enemigo”26.
Efectivamente, hasta entonces la salvaguarda del imperio se había confi ado a la capacidad de resistencia de las fortifi caciones diseminadas por el Caribe y las pequeñas guarniciones que albergaban. La táctica era simple, resistir hasta que las tropas de refuerzo llegasen desde la península o las enfermedades tropicales aca-baran diezmando al ejército sitiador. Sin embargo, la caída de La Habana había sacudido los cimientos del sistema y con la derrota, se reconsideraría la política defensiva americana que, a partir de entonces, pasaría a sustentarse en tres pilares básicos: un mejor sistema de fortifi caciones, mayores dotaciones de soldados regulares y unas nuevas milicias americanas mucho más funcionales.
En cuanto a lo primero, O´Reilly formó un ambicioso plan de obras para Puerto Rico que reforzaría los baluartes de la plaza y convertiría San Juan en un recinto totalmente amurallado. Gran parte de los trabajos los acapararía la forta-leza de San Felipe del Morro, principal defensa de la colonia, y que se encontraba orientada hacia la bahía. El castillo se sometería a una profunda reestructuración, reedifi cando y ampliando sus instalaciones. De igual modo que otro fuerte, el de San Cristóbal, debía convertirse, tras las obras, en pieza clave del entramado defensivo, protegiendo la ciudad y sus comunicaciones con el resto de la isla. Como es natural, el plan contemplaba junto con las obras, el rearme artillero de las defensas y la llegada de más tropas27.
Obviamente, llevar a cabo semejante proyecto requería de una generosa fi nanciación y O´Reilly proponía junto con las medidas a tomar, los medios con que costearlas. Si hasta entonces el situado enviado desde México rondaba los ochenta mil pesos, ahora se sugería incrementarlo, añadiendo una partida extra de 100.000 pesos anuales para realizar las obras de fortifi cación y para cubrir los gastos de artillería. La propuesta para reformar las defensas fortifi cadas fue
26 Idem. 27 “Relación del actual estado de la Fortifi cación de San Juan de Puerto Rico; y de los reparos y aumentos que se consideran conducentes a la mejor defensa y seguridad de esta importante plaza”. O´Reilly lo ratifi ca después de inspeccionarlo y oír al gobernador Ambrosio Benavides, al teniente coronel Tomás O´Daly, ingenie-ro jefe en la plaza, Pablo Castelló, ingeniero voluntario, y al teniente coronel Pedro Carrasco. Está fi rmado por todos ellos en Puerto Rico, el 20 de mayo de 1765 (AGI, Santo Domingo, 2501).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
81
aprobada por real cédula el 25 de septiembre de 1765. Ese mismo año se envió desde la península una compañía de artillería, compuesta por 100 artilleros y 14 minadores y, al año siguiente, comenzarían a llegar las remesas asignadas al fondo de fortifi caciones, iniciándose la ejecución de las obras bajo la dirección del ingeniero Tomás O´Daly, que también había colaborado en la elaboración del proyecto28.
Otro de los pilares básicos sobre los que asentar las reformas fue el ejército regular. Y lo primero a realizar en Puerto Rico fue reinstaurar la disciplina entre la tropa y la ofi cialidad, empezando por el acuartelamiento de los soldados29. Así mismo, O´Reilly procedió a depurar los elementos de la guarnición. Los 414 hombres que componían el Batallón Fijo, agrupados en cuatro compañías de infantería y una de artillería, quedarían reducidos a 285 tras conceder un gran número de bajas por invalidez y licencias. Del mismo modo, había que ocuparse de los cuerpos de refuerzo que habían llegado a la isla entre el verano y las na-vidades de 1761, en vísperas de la guerra, y que en 1765 eran 244 hombres. Una vez depurados estos también —se vieron reducidos a 142—, el mariscal decidió agregarlos al contingente fi jo. A pesar de estas actuaciones, O´Reilly en lo que realmente estaba pensando era en suprimir el Batallón. Mantener un cuerpo de ejército asentado permanentemente en cualquiera de las plazas americanas con-tribuía —como se ha visto para el caso puertorriqueño— a que se produjese una relajación de la disciplina que podía llegar a rayar lo escandaloso, dando pie a todo tipo de prácticas muy alejadas de la supuesta vida castrense30.
O´Reilly dictó unas nuevas ordenanzas para toda la dotación militar de la isla, que luego se completarían con las instrucciones que se dieron al gobernador. La Instrucción que deberá observar el actual gobernador y capitán general de la isla de San Juan de Puerto Rico y todos sus sucesores31, fechada el 28 de diciem-bre de 1765, era la respuesta de Madrid a los informes del mariscal. Con estas medidas, de un marcado carácter marcial, se podría decir que se acentuó aún más el componente militar en el gobierno de Puerto Rico. En cierto modo, el cargo de gobernador quedaba supeditado al de capitán general32.
28 Torres Ramírez, Alejandro O´Reilly, 88-94. 29 “Órdenes Generales para el gobierno, y disciplina de la Tropa Veterana de Puerto Rico”, 27 de abril de 1765 (AGI, Santo Domingo, 2501). 30 Los datos referentes a la tropa, tal y como estaba antes de la llegada de A. O´Reilly, proceden de un “Estado de Revista e Ynspección” de 1º de enero de 1765 (AGI, Santo Domingo, 2501). Las compañías de los regimientos “España” y “Aragón” llegaron a la isla el 24 de mayo de 1761, los dos piquetes del “Navarra”, entre el diciembre y enero siguientes (AGI, Santo Domingo, 2500). En cuanto a cómo quedó el Batallón Fijo después de la visita de A. O´Reilly, la fuente es un estado de 18 de abril de 1765 (AGI, Santo Domingo, 2501). O´Reilly había concedido 39 bajas por invalidez y 73 licencias. Comunicación a la Corte de A. O´Reilly de 18 de mayo de 1765 (AGI, Santo Domingo, 2501). Sobre la formación de dos compañías con la tropa útil que quedaba de los cuerpos de refuerzo hay un estado de 16 de abril de 1765 (AGI, Santo Domingo, 2501). 31 AGI, Santo Domingo, 2300. 32 Torres Ramírez, Alejandro O´Reilly, 78.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
82
A raíz de la Instrucción el gobernador disolvió las compañías de infantería y, poco tiempo después, también la de artillería; tras la supresión del Batallón, los cuerpos veteranos llegados de la península serían los encargados de guarnecer la isla33. Este cambio forma parte de un amplio debate que, por aquel entonces, se estaba llevando a cabo en la metrópoli. En la Corte se estaba considerando la posibilidad de confi ar la defensa ultramarina a tropas peninsulares que solo per-manecerían destacadas temporalmente en suelo americano y que en caso de nece-sidad podían ser convenientemente auxiliadas por las milicias, de las que también se encargarían las reformas. Como demuestra el caso de Puerto Rico, a partir de 1767 se decidió llevar a la práctica el proyecto y comenzaron a enviarse decenas de unidades desde Europa para custodiar las plazas americanas. Sin embargo, este nuevo plan para hacer más efectiva la defensa no iba a tardar mucho en quedar en entredicho; el envío constante de regimientos desde la península incrementa-ba muchísimo los gastos del Erario y además, el relevo continuo de la tropa no conseguía desterrar los vicios que comúnmente adquiría una vez destacada y que tanto se habían criticado antes a los regimientos fi jos34. Baste como ejemplo el es-tado en que O´Reilly había encontrado en 1765 a los integrantes de las compañías de refuerzo que habían llegado a San Juan apenas cuatro años antes.
Sea como fuere, la supresión de los batallones fi jos ocasionó necesariamente el incremento de los envíos de tropas desde la península. Se creó una especie de ejército expedicionario compuesto de varios regimientos que durante esos años fueron protagonistas de un auténtico trasiego de tropas de un punto a otro del im-perio. Y lo que para Puerto Rico antes habían sido traslados en casos de amenaza, ahora se convertía en norma para la defensa de la plaza.
Por último, la tercera base sobre la que montar el nuevo entramado militar americano eran las milicias, que ahora se tratarían de adecuar a las necesidades reales de la defensa. Esto suponía que por primera vez se contemplaba la posibi-lidad de armar de manera efectiva a los vasallos americanos. Tal y como fueron reformadas, las milicias comprendían una serie de puestos voluntarios y vetera-nos, de criollos y peninsulares. Cada compañía quedaba adscrita a un territorio y se esperaba que las plazas designadas fuesen cubiertas con voluntarios, aunque si no se daba el caso, se completarían mediante sorteo entre los hombres residentes en los pueblos que habían de sostenerlas. De todos modos, en América no solían faltar aspirantes a miliciano, ya que era una buena oportunidad para obtener prestigio entre el vecindario ostentando una responsabilidad ofi cial, además del inestimable privilegio que suponía gozar del fuero militar35.
33 Ya antes, la real orden de 20 de septiembre de 1765 avisaba al gobernador de Puerto Rico de que se ha-bía resuelto aumentar la dotación de aquella plaza, con dos batallones de infantería y una compañía de artilleros que llegarían próximamente a la isla (AGI, Santo Domingo, 2501). 34 Marchena Fernández, Ejército, 142-143. 35 Kuethe, “Confl icto”, 331-334.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
83
En Puerto Rico, la reorganización del cuerpo pasaba por una mejor distribu-ción de sus fuerzas, acorde con la población y circunstancias de los pueblos de la isla, así que lo primero que hizo O´Reilly fue mandar que se formara un padrón y en base a él repartir la distintas compañías. Se crearon diecinueve de infante-ría, incluida una de morenos, y cinco de caballería. El mapa quedó del siguiente modo: en la capital dos compañías de infantería y una de caballería; al igual que en Arecibo y San Germán; Añasco tendría dos de infantería y las dos terceras partes de una de caballería; Mayagüez una de infantería y el tercio restante de la de caballería; Aguada una de infantería y una de caballería; Ponce y Guayama dos de infantería; con una de infantería cada una de ellas quedarían Toa Alta, Toa Baja y Manatí; Bayamón, Guaynabo y Río Piedras tendrían una de infantería entre las tres. La compañía de morenos se formaría entre la capital, Toa Baja, Cangrejos, Bayamón, Guaynabo y Río Piedras. En total, el número de plazas previstas ronda-ba los dos mil quinientos hombres, aunque, como pasaba con el ejército regular, no siempre se llegaba al completo.
El reglamento por el que se regirían a partir de entonces las milicias no era sino una adaptación al caso puertorriqueño del que ya se estaba aplicando en Cuba desde el año anterior36. Sin embargo, a diferencia de lo que se había esta-blecido allí, en Puerto Rico los puestos de ofi cial en las milicias, salvo en conta-das excepciones, recaerían sobre militares veteranos. En los casos en que hubo naturales ocupando puestos de mando, siempre se trató de personajes con cierto ascendente, a saber: hijos de familias preeminentes, antiguos tenientes a guerra o sus hijos, anteriores ofi ciales de las milicias que conservaron cargos después de la reforma, etc. No obstante, y como ostentar un puesto de mando en las milicias era sin duda todo un honor para los criollos, el reglamento contemplaba mecanismos de promoción que abrían la posibilidad de alcanzar la ofi cialidad de su compañía a cualquier puertorriqueño37.
El mismo O´Reilly nos aclarará el porqué de esta modifi cación con respecto a lo acordado para Cuba:
“…conocí con evidencia que no lograría el rey tener la milicia de esta isla cual yo la deseaba y tanto convenía a su servicio, si para capitanes y subtenientes de ella se elegían sujetos del país que sirviesen sin sueldo como en La Habana. Son cuasi todos muy pobres, se crían siempre en el campo, fáltanles medios y cultura: ni aun leer saben los más. ¿Cómo poner estos sujetos a mandar? (…) Resolví el proponer a S.M. que todos los ofi ciales gozasen sueldo, que los eligiese de sus veteranos, a excepción de un corto número del país que convine atender en consideración a sus recomendables circunstancias personales, a haber siempre distinguido su celo,
36 “Adiciones al Reglamento de las Milicias de la isla de Cuba”, 17 de mayo de 1765 (AGI, Santo Domin-go, 2395). 37 Torres Ramírez, Alejandro O´Reilly, 82-84.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
84
servido los empleos más honorífi cos de sus pueblos, o ser hijos de unos padres de particular mérito y concepto en el país…”38.
En realidad, puesto que los milicianos gozaban del fuero militar, los ofi ciales tenían jurisdicción sobre la tropa que mandaban; esto, en los casos en que la ofi -cialidad recayese en americanos, ponía en manos de los criollos unas importantes cuotas de poder, por lo que no era un asunto baladí el que se intentase controlar el acceso a dichos cargos. Por otro lado, hay que entender la grandísima oportu-nidad de ascenso social que suponía la carrera miliciana para los habitantes de las colonias39.
Junto a estas, también se organizaron unas milicias urbanas en las que se inscribió al resto de vecinos entre los 15 y 60 años. Así organizados, era más fácil su movilización en caso de necesidad, pues hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población vivía diseminada por los campos. Ellos serían los en-cargados de circular y llevar a cabo los mandatos del gobierno en sus respectivos partidos, siempre bajo el mando del teniente a guerra, representante del goberna-dor en los pueblos; y de entre sus integrantes, además, se obtendrían los reclutas necesarios para cubrir las bajas en las milicias disciplinadas. Esta institución no dejaba de ser un recuerdo de la antigua milicia existente en la isla desde el siglo XVII, que fue la que el mariscal se encontró40.
La intensa tarea de reforma militar que se produjo durante esta década de 1760 seguramente no solo responda a un intento por superar errores del pasado, vistos los fallos que habían llevado a las derrotas de 1762, sino que también puede que tuviera un ojo puesto en el futuro, a la luz de un creciente belicismo que en el Caribe llegaba a inundarlo todo. Porque el Tratado de París ni mucho menos había puesto fi n a las tensiones hispano-británicas, aunque, de momento, ni la Monar-quía española ni sus aliados franceses estaban totalmente preparados y dispuestos para sostener otra guerra. Aun así, se debió vivir bajo una sensación de amenaza constante. Una orden reservada de 21 de marzo de 1766 ya avisaba al gobierno de Puerto Rico sobre un posible rompimiento con Inglaterra41, pero sin duda el mo-mento de máxima tensión se alcanzó entre 1770 y 1771, coincidiendo con la crisis desatada en las Malvinas, a raíz de una expedición española que había desalojado
38 Carta de Alejandro O´Reilly al marqués de Grimaldi a bordo de la fragata “El Águila”, 20 de junio de 1765, en Fernández Méndez, Crónicas, 268. 39 En 1788, Iñigo Abbad y Lasierra, hablando de Puerto Rico, escribía: “Los vecinos que están alistados en el cuerpo de milicias, gozan en mucha parte del fuero militar, además de algunas exenciones que tienen por este servicio, solo sus ofi ciales conocen de sus delitos personales y de las deudas hasta cierta cantidad. Estos privilegios les hacen abrazar con gusto la milicia, que forma un cuerpo numeroso y útil”, Abbad y Lasierra, Historia, 149. 40 Torres Ramírez, Alejandro O´Reilly, 86-87. 41 AGI, Santo Domingo, 2300.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
85
de allí a los colonos británicos. En esos años se suceden las comunicaciones al gobernador puertorriqueño y la confl agración se da por inminente42.
La guerra no llegó entonces. Pero la rebelión de las colonias inglesas de Nor-teamérica sí que iba a brindar, unos pocos años después, la oportunidad a france-ses y españoles de resarcirse de la derrota anterior y debilitar, de paso, al común enemigo. España no entró ofi cialmente en el confl icto hasta 1779 —ayudar a unas colonias vecinas a que se independizaran, sin duda, era el peor ejemplo que se po-día dar a los territorios propios—, aunque las plazas españolas ya estaban en pie de guerra desde el mismo 177643 y la Corona había estado mandando de manera encubierta auxilios económicos y logísticos a los rebeldes44. Las hostilidades se prolongaron hasta 1783 y aunque la intervención resultó excesivamente costosa a las arcas reales, al menos esta vez la Monarquía militó en el bando ganador. En América, el grueso de las operaciones españolas giró en torno al Caribe. Se buscó consolidar las posiciones españolas en América del Norte, manteniendo a raya a los ingleses en la recién adquirida Luisiana y recuperando Florida, expulsar a los ingleses de sus asentamientos en Centroamérica y ganar cuanto terreno se pudiera en las Antillas.
Para el Caribe este confl icto es defi nitivo. Con él la región alcanza unas cuotas de protagonismo que difícilmente recuperará después. La concentración de tropas y el número de acciones en torno a sus aguas dan fe de esa importancia estratégica. En el mismo sentido, la soberanía de cada una de las islas se conver-tirá en un tema capital en los posteriores acuerdos de paz. El número de soldados acantonados en Puerto Rico en 1776 lo dice todo, más de dos mil setecientos, muy por encima de las modestas guarniciones de unas décadas atrás o de los defensores con los que contará la isla unos pocos años después.
No obstante, a pesar de semejante movilización y de que algún temor sí que había al respecto de un posible ataque inglés sobre la isla, su soberanía no corrió peligro45. Más que durante la guerra, el cambio de bandera estuvo muy cerca mientras se desarrollaban las negociaciones de paz. La isla se convirtió entonces
42 La real orden de 25 de agosto de 1770 prevenía a Miguel de Muesas que estuviese atento a los mo-vimientos de los ingleses para evitar cualquier acción por sorpresa, otra semejante se enviaría con fecha de 4 de octubre, en una de 15 octubre se le advertía que los ingleses estaban preparando un “fuerte armamento” y se pensaba que iban a atacar pronto y en la de 22 de diciembre se le autorizaba a comenzar las hostilidades en cuanto le constase haber actuado los ingleses (AGI, Santo Domingo, 2300). 43 Por real orden de 28 de febrero de 1776 se instaba al gobernador de Puerto Rico tomase todas las pre-cauciones necesarias a la vista de la situación en América del Norte y del considerable número de tropas inglesas allí desplazadas (AGI, Santo Domingo, 2506A). Ese mismo febrero —y hasta agosto— comenzaron a llegar a la isla los hombres del Regimiento de Bruselas que ya permanecerían acantonados en la isla mientras durase la guerra (AGI, Santo Domingo, 2509). 44 Lynch, La España, 407. 45 Un ofi cio reservado de 30 de agosto de 1782, enviado por José de Gálvez al gobernador de Puerto Rico, advertía a este de los fundados recelos que existían en cuanto a un posible ataque inglés sobre la isla (AGI, Santo Domingo, 2302).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
86
en protagonista al ser recurrentemente barajada como posible moneda de cambio en una virtual vuelta de Gibraltar a manos españolas. Idea del intercambio que siguió rondando las relaciones hispano-británicas incluso después de fi rmada la paz46.
Tras ello, los últimos años del reinado de Carlos III se vivieron en un aparen-te estado de paz. Nada que ver con lo que le aguardaba a su sucesor, quien poco después de su llegada al trono veía como Francia, la recurrente aliada del siglo, ardía pasto de la revolución. Revolución que, indirectamente, sería la encargada de volver a sembrar miedos y causar alarmas en el Caribe cuando, en 1791, los esclavos de Saint Domingue se levantaran al calor de los ecos y proclamas pari-sinos, llenando de inquietud los territorios vecinos47. Puerto Rico se vio afectado en tanto que fueron soldados de la guarnición puertorriqueña los que acudieron a reforzar la parte española de la isla, envíos que se incrementarán cuando dos años después comience una guerra entre España y la Francia revolucionaria48.
Esta será la contienda que dé paso a un nuevo ciclo de guerras, que se pro-longa casi sin solución de continuidad entre entonces, 1793, y los primeros años del siglo siguiente. Unas veces frente al nuevo gobierno francés, sosteniendo la legitimidad de las monarquías absolutas, otras peleando contra Gran Bretaña a cuenta de las rutas marítimas y las colonias; el caso es que América seguía ju-gando un papel fundamental en los confl ictos europeos —cuando no era la propia causante de ellos— y del mismo modo que Francia o Gran Bretaña habían visto anteriormente desaparecer el grueso de sus colonias en suelo americano, con el tiempo sería la Corona española la que terminaría por comprobar como la guerra se llevaba por delante la mayor parte de su imperio ultramarino y, de paso, soca-vaba las bases del Antiguo Régimen en España.
Firmada la paz con Francia en 1795, los siguientes pasos llegarán a tener importantes consecuencias para el Caribe. Apenas un año después, una debilitada Monarquía —bajo los manejos de Godoy— accedía a fi rmar una poco ventajosa alianza defensiva con el gobierno del Directorio francés frente a Gran Bretaña y tan solo unos meses más tarde (5 de octubre de 1796) Carlos IV declaraba la guerra a los ingleses. Los sucesos en Ultramar se precipitarán a partir de entonces; la guerra comienza con la peor de las noticias para la Corona: la derrota de la armada franco-española en el cabo San Vicente en febrero de 1797 y, el 17 de ese mismo mes, los ingleses lanzaban una ofensiva contra la pequeña isla de Trinidad que acabaría cayendo, casi sin resistencia, al día siguiente. Después de muchos años, una plaza americana volvía a caer en manos del enemigo49.
46 Morales Carrión, Puerto Rico, 164-176 y D´Alzina Guillermety, “Puerto Rico y Gibraltar”. 47 Un ejemplo de las repercusiones que causaron los sucesos haitianos en las islas vecinas: González-Ripoll, El rumor. 48 Córdova, Memorias geográfi cas, 61-64. 49 Zapatero, La guerra, 204 y Albí, La defensa, 188.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
87
Unas semanas más tarde, los vencedores de Trinidad, el almirante Harvey y el general Abercombry, pusieron rumbo a San Juan. Para entonces, en Puerto Rico ya se les esperaba, de hecho, como había sucedido en confl ictos anteriores, se estaba sobre aviso incluso desde antes de que se desencadenaran abiertamente las hostilidades y también se había tenido conocimiento de lo acontecido en Trini-dad de forma casi inmediata. No obstante, y aunque se preparó todo lo necesario en previsión del ataque inminente, en lo que afectaba tanto a hombres como a defensas, los recursos de la isla distaban entonces bastante de aquellos con los que había contado tan solo unos años antes para encarar situaciones semejantes.
Una vez fi nalizada la guerra anterior con Gran Bretaña, se habían realizado algunos ajustes en las defensas americanas y en Puerto Rico, por ejemplo, se había decidido en 1789 volver a formar un contingente fi jo con parte de los hom-bres del Regimiento de Nápoles, que habían llegado como refuerzo a la isla cinco años antes. Esto no signifi caba que fueran a dejar de mandarse batallones desde la península, de hecho, en 1790 habían llegado a San Juan más de mil trescientos hombres integrantes del Regimiento de Cantabria. No obstante, en 1797 el nú-mero de defensores se encontraba considerablemente disminuido, toda vez que los soldados que en 1792 habían sido enviados hasta la isla de Santo Domingo se encontraban aún en la isla vecina50.
Así que si hacemos caso de Pedro Tomás de Córdova, en vísperas del ataque inglés, la guarnición de la plaza no llegaba al millar de hombres. Esto convertía a las milicias en un elemento esencial para la resistencia. Como tal, un buen número de milicianos tuvieron que ser incorporados a la defensa de la plaza. Igualmente se reconocieron baterías y defensas, se repararon las que lo necesitaban y se le-vantaron algunos baluartes nuevos; la amenaza del ataque inglés había acelerado de manera considerable las obras de fortifi cación que se estaban llevando a cabo. Se instó a los habitantes a procurar el sustento de la plaza con las pertinentes pro-visiones y se recogieron préstamos entre las corporaciones y particulares mientras se esperaba que llegase el situado.
Ante la inminencia del ataque, ya en abril, se admitió la oferta de los ciu-dadanos franceses afi ncados en la isla para ayudar en la defensa y se dio orden para que entrasen en la plaza ocho compañías más de milicias: 200 hombres, entre milicianos y veteranos, fueron agregados al cuerpo de artillería y todos los vecinos de la capital fueron alistados en compañías de “urbanos”. Finalmente, el 17 de abril, se avistaban las velas del enemigo51.
La tabla 4 recoge el número de defensores de San Juan según los datos que ofrece Pedro Tomás de Córdova.
50 Y eso que en teoría la soberanía de la isla había cambiado en 1795, tras la fi rma del Tratado de Basilea, pero Francia tardará años en hacer efectiva la ocupación de aquel territorio. 51 Para el desarrollo de los acontecimientos sigo a Pedro Tomás de Córdova, Memorias geográfi cas, 69-120.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
88
TABLA 4
DEFENSORES DE SAN JUAN EN 1797
Tropa Regimiento de Infantería Fijo 973 Milicias disciplinadas de infantería 1.600 Compañías de urbanos de la ciudad 350 Compañía de negros 150
Artillería Artilleros 70 Agregados de milicias 200
Marina 686 Total 4.029
Fuente: Córdova, Memorias geográfi cas, 109-11352.
A esos 4.029 hombres habría que añadir: 2.442 urbanos de otros pueblos que entraron en la plaza, más 180 presidiarios que se emplearon indistintamente en el servicio, además de los más de doscientos ciudadanos franceses que tomaron las armas en la defensa, los campos volantes53 de Río Piedras y Palo Seco y otros dependientes gubernamentales. Sin embargo, a pesar de semejante despliegue, hay que tener en cuenta que las tropas veteranas eran las menos, según Córdova no superarían los 300 hombres, pues incluso dentro del mismo regimiento fi jo la mayoría de los soldados eran milicianos agregados y reclutas bisoños54.
El 18 de abril comenzó el desembarco en la playa de Cangrejos, los cuerpos volantes salieron al paso de los ingleses, pero no fueron sufi ciente resistencia y tuvieron que ceder, aunque continuaron hostigando al enemigo que campaba en los alrededores de la capital. El esfuerzo de los defensores se centró en evitar a toda costa que los ingleses llegasen a entrar en la isleta de San Juan y en los accesos a esta es donde tuvieron lugar las principales operaciones. La ciudad y fuertes resistieron bajo el fuego inglés hasta el 30 de abril. El 2 de mayo la fl ota británica levaba anclas. El asedio había fracasado55.
Los sólidos muros de las defensas habían aguantado el ataque y, sobre todo, los naturales habían demostrado sufi ciente tenacidad como para guardar su tierra. Sin embargo, queda claro que tras el elevado grado de “militarización” alcanzado apenas unos años antes, próximo el cambio de siglo, ya nada será igual que antes en la región: ni plazas con miles de soldados llegados desde Europa ni los desti-
52 Córdova usa el “Estado de los ofi ciales, tropa y gente de armas que respectivamente las tomaron en la plaza de Puerto Rico, el 17 de abril de 1797 en que fue invadida por una escuadra inglesa”. 53 Los cuerpos volantes o campos volantes eran destacamentos que tenían como misión operar fuera de la plaza atacada, como primera línea de resistencia ante el desembarco o para romper el cerco de los sitiadores. Albí, La defensa, 196. 54 Córdova, Memorias geográfi cas, 113. 55 Ibidem, 74-109.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
89
nos de los tres grandes imperios occidentales dilucidándose en torno a las aguas del Caribe. La independencia de los Estados Unidos había rebajado notablemente los intereses británicos en la zona —a pesar de la ofensiva realizada entre 1796 y 1802— y la revolución haitiana había obrado los mismos cambios en lo que a Francia se refi ere. Las Antillas comienzan a perder protagonismo productivo y comercial, por mucho que para España sigan manteniendo su importancia intacta o incluso acrecentada, toda vez que sus islas —Cuba y Puerto Rico— ganan peso
relativo ante la decadencia general. Aun así, la difi cultad para mantener abiertas las comunicaciones entre las distintas partes del imperio, debido a la apabullante superioridad marítima inglesa y los problemas para fi nanciar un despliegue de-fensivo que se había hecho difícilmente abarcable, comenzaban a proyectar una sombra amenazante sobre las otrora fundamentales plazas caribeñas que no hará sino confi rmarse con la independencia del continente56.
Además de lo obvio: el incremento notable de confl ictos en territorio ame-ricano, si los gastos militares en América se habían disparado desde la segunda mitad del siglo XVIII, se debe básicamente a que enclaves como Puerto Rico se habían visto sometidos a un creciente proceso de militarización que implicaba un aumento más que considerable de las dotaciones en la guarnición, el envío
56 En lo que al cambio de papel en la región caribeña se refi ere, sigo en gran medida las conclusiones de Von Grafenstein, Nueva España, 349.
TABLA 5
EVOLUCIÓN DE LA GUARNICIÓN DE PUERTO RICO, 1732-1785
291 415 415 285100 115 86 116
258
142
1.222
2.605
1.653
1.186
1732 1741 1763 1765 1767 1776 1783 1785Años
Guarnición fija Tropa de refuerzo
Fuentes: Ruíz Gómez, El ejército y AGI, Santo Domingo, 2500, 2501, 2502, 2506A y 2508.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
90
constante de tropas de refuerzo desde la península, las frecuentes movilizaciones de las milicias y los inacabables y abultados gastos en infraestructuras defensivas.
En cuanto a lo primero, la evolución de las dotaciones destinadas en San Juan deja poca duda. Cojamos unos cuantos momentos claves en el devenir de la plaza y veamos (tabla 5). Los hitos a tomar serán los siguientes: el estado que tenía la guarnición antes de la creación del Batallón Fijo (1732)57, una vez se organice este (1741)58, justo al terminar la Guerra de los Siete Años (1763)59, tras la reforma de O´Reilly (1765)60, una vez se suprima el Batallón Fijo y se recurra de manera sistemática a los destacamentos llegados desde la península (1767)61, al iniciarse el confl icto en las colonias norteamericanas (1776)62, al fi nalizar esta guerra (1783)63 y vuelta a una situación de paz (1785)64.
Y como se puede ver en la tabla 6, el peso que ganan a partir de 1767 las tropas de refuerzo llegadas desde la península para servir temporalmente en la isla durante unos años es espectacular.
En el mismo sentido, la incorporación de las milicias a la defensa de la plaza terminará por ser un elemento más de este proceso que lleva a lo militar a acapa-rarlo —presupuestariamente hablando— todo. Su reforma y adecuada puesta en pie de servicio fue una las grandes aportaciones de los nuevos planes de la Corona para América. Ciertamente, el recurso a las milicias disciplinadas, reformadas en el Caribe según los patrones de Alejandro O´Reilly, era una manera relativamente económica de aportar soldados a la defensa de las plazas americanas. La ventaja
57 Los datos para este año los tomo de Ruiz Gómez, El ejército, 61-63 y se corresponden con la reestruc-turación que realiza el gobernador Matías de Abadía al hacerse cargo de la gobernación. 58 Una vez se forma el Batallón Fijo, la dotación de la plaza se establece en 415 plazas y así permanece hasta la década de los años sesenta, aunque circunstancialmente, debido a las bajas, este número se pueda ver disminuido (AGI, Santo Domingo, 2500). 59 Entre 1761 y 1762 habían llegado a la isla tres pequeños contingentes de refuerzo, es muy posible que para 1763 ya se hubieran producido algunas bajas en los mismos —algo más que usual en las tropas recién llegadas— pero no he podido obtener datos precisos de 1762 (AGI, Santo Domingo, 2500). 60 La cifra que recoge el gráfi co da cuenta de la guarnición tal y como quedó una vez O´Reilly la depuró, concediendo un considerable número de bajas y licencias (AGI, Santo Domingo, 2501). 61 A partir de este año, en que se suprime el Batallón Fijo, lo que se contabiliza como guarnición fi ja es la compañía de artilleros que llega en 1766 a la isla y que con algunos reemplazos posteriores quedará ya establecida en Puerto Rico de forma permanente (AGI, Santo Domingo, 2502). 62 Aunque España no entró ofi cialmente en el confl icto hasta 1779, Puerto Rico había sido puesto en alerta desde 1776 y ese mismo año ya se había enviado un regimiento de refuerzo adicional que duplicaba el número de soldados acantonados en la isla (AGI, Santo Domingo, 2506A). 63 A pesar de la gran diferencia en número respecto a 1776, los cuerpos destinados en la isla en 1783 eran los mimos que entonces. No parece haber otra explicación a semejante circunstancia más que las bajas y deser-ciones, ya que no consta envío alguno de tropas desde Puerto Rico a otro lugar y, en los años que se manejan dentro del período, la tropa había ido menguando año a año en una progresión que muy fácilmente podría acabar con los datos de 1783: 1776, 2.720; 1777, 2.660; 1778, 2.411; 1779, 2.208; 1783, 1.739 (AGI, Santo Domingo, 2506A, 2506B, 2507, 2508). 64 Finalizada la guerra con Gran Bretaña, se produce un relevo en la guarnición de Puerto Rico y esta vuelve a un estado semejante al que tenía antes del confl icto, con un solo regimiento acantonado en la isla (AGI, Santo Domingo, 2508).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
91
de su empleo radicaba en que solo percibían el sueldo mientras estaban movili-zados. Así, cada plaza podía contar con un buen número de efectivos en reserva para cuando se hiciese necesario y, una vez pasada esa necesidad o el peligro, los milicianos volvían a sus casas y las Cajas Reales se ahorraban el salario de unos hombres que no eran necesarios en tiempos de paz. Todo un acierto.
TABLA 6
UNIDADES PENINSULARES QUE SIRVEN EN PUERTO RICO COMO REFUERZO, 1761-1789
Cuerpos destinados a Puerto Rico Período de estancia
1 compañía del Regimiento de Aragón 1761-
1 compañía del Regimiento de España 1761-
2 piquetes del Regimiento de Navarra65 1761-
2 batallones del Regimiento de León66 1766-1769
2 batallones del Regimiento de Toledo67 1769-1771
2 batallones del Regimiento de Vitoria68 1770-1784
6 compañías del Regimiento de Bruselas69 1776-1784
2 batallones del Regimiento de Nápoles70 1784-Fuente: AGI, Santo Domingo, 2500, 2501, 2503, 2504 y 2509.
Lo que ocurre es que los confl ictos eran cada vez más frecuentes. Las últi-mas décadas del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX se puede decir que
65 Las dos compañías de los regimientos “España” y “Aragón” llegaron a la isla en mayo de 1761; los dos piquetes del “Navarra”, entre el diciembre siguiente y enero de 1762 (AGI, Santo Domingo, 2500). No olvidemos que estamos en vísperas de la entrada de España en la Guerra de los Siete Años, que se produce en esos primeros días de 1762. Estas mismas son las tropas que se encuentra A. O´Reilly durante su misión en Puerto Rico. Tras conceder el mariscal un buen número de licencias y bajas, los 142 hombres restantes pasaron a conformar dos compañías de apoyo al Fijo (AGI, Santo Domingo 2501). 66 Los hombres del Regimiento de León, que arribaron a San Juan en marzo de 1766, eran los encargados de hacerse cargo de la defensa de Puerto Rico, toda vez que para entonces ya se había decidido suprimir el Batallón Fijo (AGI, Santo Domingo, 2501). Y parten de la isla a fi nes de abril de 1769 (AGI, Santo Domingo, 2503). 67 Los batallones del “Toledo” dieron el relevo en marzo de 1769 (AGI, Santo Domingo, 2503). Y perma-necen en Puerto Rico hasta septiembre de 1771 (AGI, Santo Domingo, 2504). 68 Los dos batallones del Regimiento de Vitoria, que llegan en diciembre de 1770, estarán destinados en la isla hasta mayo de 1784, una vez que haya terminado el confl icto que se mantiene con Gran Bretaña. Durante buena parte de 1771, además, coincidirán en suelo puertorriqueño con los hombres del “Toledo”; tengamos en cuenta que de 1770 a 1771 se viven meses en los que la guerra con los ingleses parece inminente y se teme por la seguridad de la isla (AGI, Santo Domingo, 2504 y 2509). 69 Las seis compañías del Regimiento de Bruselas van desembarcando en Puerto Rico entre febrero y agosto de 1776, precisamente ese mismo año comienza la sublevación de las colonias norteamericanas; mien-tras dure este confl icto, en el que participa España desde 1779, en la isla convivirán los regimientos “Toledo” y “Bruselas”, ambos dejarán la plaza en mayo de 1784 (AGI, Santo Domingo, 2509). 70 Los dos batallones del Regimiento de Nápoles llegan en mayo de 1784, en 1789 se decide que con parte de ellos se formará un nuevo Batallón Fijo (AGI, Santo Domingo, 2509).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
92
se viven bajo la presencia permanente de la guerra, ya sea como realidad o como amenaza. Y ante la amenaza —sospecha más o menos fundada de ataque— las milicias también se movilizan. Así que lo que debió de ser un contingente tem-poral se acabó convirtiendo en algo casi permanente. Por los datos que recoge Córdova sabemos que, por ejemplo, en 1770, cuando tanto se temió una con-frontación con los ingleses, se enviaron a la capital varias compañías de milicias que permanecieron destacadas hasta el año siguiente. Del mismo modo, en 1780, en plena guerra y ante los temores de una invasión inglesa, se pusieron sobre las armas cuatro compañías de milicias que entraron a la plaza para aumentar la guar-nición. A ello hay que unir que en 1794 el recurso a las milicias para completar la dotación de la guarnición se ofi cializará y dejará de ser un hecho excepcional, cuando por real orden de 20 de enero de ese año se ordene que las dos compañías de milicias de la capital se incorporen al cuerpo de artillería. Seguramente, el me-jor exponente de semejante proceso sea la defensa de la isla en 1797. Entonces y como ya hemos visto, la participación de milicianos, ya fuesen agregados al Fijo, en sustitución de las tropas enviadas a Santo Domingo, o como refuerzos ante tan excepcional ocasión, superaron con mucho a los soldados veteranos71.
Mención aparte merecen las obras de fortifi cación. Mucho del cometido que se había encomendado a O´Reilly en Puerto Rico consistía en reconocer las for-tifi caciones y el puerto de la isla. Tras su inspección y visto el estado manifi esta-mente mejorable en que se encontraban las defensas, formó un proyecto que con-templaba actuaciones en todo San Juan. El grueso de las obras, como ya hemos visto unas páginas antes, se centrarían en la fortaleza del “Morro”, que dominaba la bahía, y en el castillo de San Cristóbal, que cubría los accesos a la capital; ade-más, con el tiempo se construirían toda una serie de paños de muralla que uniendo estos y otros baluartes menores defenderían el perímetro de la ciudad.
El proyecto de obras fue aprobado por la Corte el 25 de septiembre de 1765, la dirección de las mismas se encomendó al coronel de ingenieros Tomás O´Daly y este les dio principio en enero del año siguiente. Para costearlas, O´Reilly había sugerido a la Corona que se incrementasen los envíos de situado mexicano con 100.000 pesos anuales, pero lo cierto es que los trabajos comenzaron sin que se hubiese formado presupuesto alguno. La real orden de 20 de septiembre de 1765, que daba por bueno el aumento que se había propuesto, tan solo se limitaba a prevenir que lo invertido en ellas se sujetase “a los 100.000 pesos anuales que se han situado para este fi n”72. Algo que sin duda podía traer problemas en un futuro.
Mientras la plata fuese llegando desde el continente tampoco había por qué preocuparse demasiado. Lo que ocurre es que —como veremos con mayor pro-fundidad más adelante— esto no sucedía de forma puntual siempre, y menos en
71 Córdova, Memorias geográfi cas, 35 y ss. 72 AGI, Santo Domingo, 2501.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
93
tiempos de guerra. Entonces, cada peso se hacía imprescindible y surgían inevita-bles confl ictos de prioridad, porque de la plata que llegaba de México dependían muchos pagos y no solo las obras de fortifi cación73. El primer ejemplo lo encon-tramos muy pronto, al año de comenzar con las faenas, ya que en 1767 no llegó dinero alguno a la isla. En momentos así, en los que había que acudir a préstamos o a la emisión de papeletas, es lógico que se mirara con mayor detenimiento en qué se estaba invirtiendo un dinero que no se tenía; porque, como es normal, había que seguir reintegrando su sueldo a las tropas, principal destino del situado, pero las obras tampoco se detenían. Es entonces cuando comenzaba a verse con cierto recelo una actividad que empleaba una gran cantidad de recursos y que apenas te-nía control, al menos por parte de aquellos que estaban acostumbrados a ejercerlo.
En 1767, un gobierno apurado por la falta de capitales74 había decidido echar mano de los fondos de fortifi caciones para mantener a la guarnición de la isla75. El fondo debía contar por entonces con una buena cantidad en metálico, pues de los 100.000 pesos que habían llegado el año anterior, solo se habían gastado 36.99776. El cambio en la aplicación del dinero fue aprobado por la Corte77, pero a su vez obligó a endeudarse a los encargados de las obras que, a principios del año siguiente, debían 72.000 pesos en préstamos78, más o menos lo que se había gastado en ellas durante 176779. Y sin embargo, en 1770, era ese mismo Gobierno el que levantaba sospechas sobre la aplicación que se daba a aquella plata. Tanto como para que la Corte, en la real orden de 12 de octubre de ese año, insistiera en que se debían “evitar las voluntarias variaciones en las obras de fortifi caciones”, dando siempre conocimiento a la península de las que se fueran a practicar y que en aquellas que se realizaran, “por ningún título, ni pretexto se altere en cosa esencial la fi gura, magnitud, y demás circunstancias de los proyectos aprobados por SM…”80. Algo que no se debía tener muy claro que se estuviese cumpliendo cuando, a fi nes de ese mismo año, en la isla se andaba buscando —sin que apa-reciese, además— el proyecto y planos de 1765, para ver si los que se estaban siguiendo en la fecha eran fi eles a los originales81.
73 En los años venideros será un recurso habitual ir traspasando el dinero de la Caja a un fondo u otro dependiendo de las necesidades, y en ese aspecto, son más que frecuentes las deudas del ramo de fortifi caciones hacia la mayoría de los otros. 74 La junta de Hacienda de 25 de febrero de ese año había acordado poner en circulación papeletas ante la falta de situado. M. Vergara a Arriaga, 31 de marzo de 1767 (AGI, Santo Domingo, 2502). 75 El gobernador y los ofi ciales reales a Arriaga, 21 de abril de 1767 (AGI, Santo Domingo, 2502). 76 “Noticia de el principio, progreso, y estado actual de las Obras de Fortifi cación de esta Plaza, que con arreglo al proyecto aprobado por SM…”, 11 de mayo de 1776 (AGI, Santo Domingo, 2506A). 77 Real orden de 25 de julio de 1767. 78 Marcos Vergara, 16 de febrero de 1768 (AGI, Santo Domingo, 2502). 79 Ese año se gastaron 71.563 pesos, “Noticia de el principio…”, 11 de mayo de 1776 (AGI, Santo Do-mingo, 2506A). 80 Real orden de 12 de octubre de 1770. 81 Este asunto comienza a raíz de una denuncia del gobernador Muesas, que había escrito a la Corte el 30 de marzo de 1770 echando en falta el proyecto original, que debía estar depositado en la secretaría de la isla
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
94
Seguramente, la clave de esta polémica —y por ahí debían de ir las quejas del gobierno— radicaba en que durante los tres años precedentes lo gastado entre obras y artillería superaba los preceptivos 100.000 pesos anuales: 1768, 134.330; 1769, 118.553; 1770, 138.37582. A mucho más ascendieron los costos el año si-guiente: 162.679 pesos gastados en obras y 50.571 en diversos ramos afectos a la artillería, 213.250 pesos en total. Ese año, además de los 100.000 pesos ordinarios se traspasaron al fondo 133.809 que se tomaron del depósito de Guatemala83 y parte de los 113.080 que sabemos que entre 1771 y 1772 se suplieron al ramo de los depósitos de Real Hacienda y extraordinarios84. Semejante incremento en los gastos no se explica sino en el contexto de tensión desatado ante la posibili-dad de un ataque inglés. A fi nes de 1770 no se habían concluido aún las obras proyectadas por O´Reilly, por lo que durante meses se trabajó afanosamente en el adelanto de las mismas y, además, como quiera que urgía el preparar la plaza para una posible resistencia, se decidió levantar algunas defensas provisionales85. Vemos como las obras se prolongan sine die, siempre había puntos del entramado defensivo que se estaban reparando, reedifi cando o añadiendo. Había que termi-nar las proyectadas, en ocasiones de peligro se iniciaban otras que permitieran soslayar de algún modo la falta de las primeras y para colmo cada cierto tiempo había partes de las viejas que se caían y necesitaban ser reparadas.
La experiencia demostraba que los fondos destinados a este ramo eran manifi estamente insufi cientes y, habiéndose consultado en Madrid al mismo A. O´Reilly sobre el particular, se llegó a la conclusión de que debían incrementarse las remesas a él destinadas, añadiendo 50.000 pesos anuales, aunque ahora bien, a partir de entonces se reclamaría por parte de la Corte puntual y detallada infor-mación sobre las cuentas y estado de las obras86. En 1772 comenzaron a recibirse
y no lo estaba. Parece que el gobernador tenía sospechas respecto a lo que se estaba realizando por parte del ingeniero jefe y por eso quería cotejar el proyecto original con el que estaba siguiendo O´Daly. La real orden de 24 de diciembre de 1770 prevenía al gobernador para que averiguase el paradero de dicho proyecto, que tras muchas pesquisas no se encontró, aunque cotejado el de O´Daly con el que se conservaba en Madrid no resul-taron irregularidades que reprocharle (AGI, Santo Domingo, 2510). 82 “Noticia de el principio…”, 11 de mayo de 1776 (AGI, Santo Domingo, 2506A). 83 El “depósito de Guatemala” consistía en 300.000 pesos que se habían sacado de las cajas de aquel distrito y enviado a Puerto Rico para ser administrados como fondo separado de urgencia, debía por tanto perma-necer intacto y solo ser utilizado en caso de imperiosa necesidad, siempre, además, en calidad de reembolsable cuando se solventase esta. Real cédula de 2 de mayo de 1767 y carta de J. de Arriaga al gobernador de Puerto Rico de 9 de abril de ese mismo año (AGI, Santo Domingo, 2502). 84 “Noticia de el principio…”, 11 de mayo de 1776 (AGI, Santo Domingo, 2506A). 85 Córdova, Memorias geográfi cas, 34-35. 86 Además de las quejas que ya hemos visto del gobernador, a fi nes de 1770, los ofi ciales de la Caja de San Juan también habían escrito a la Corte, manifestando los “crecidísimos” gastos que se habían realizado en las obras de fortifi cación y el ramo de artillería, que los situados llegaban con retrasos y que se veían obligados a buscar empréstitos para poder continuar las obras (cartas de 6 y 7 de noviembre de 1770 de los ofi ciales reales a Arriaga). El asunto se pasa a manos de O´Reilly, que conocía de primera mano la situación en la isla y era autor del proyecto de obras original. Este es partidario de que se aumente la cantidad asignada a las mismas, pero pide se mantenga informada a la Corte de la aplicación que se estaba dando a los caudales; Alejandro O´Reilly a Arriaga, 26 de febrero de 1771 (AGI, Santo Domingo, 2510).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
95
los 150.000 pesos87. No obstante, el ramo seguirá acumulando deudas en los años siguientes. Estos son tiempos en los que la plata llega puntualmente desde México y los gastos se sujetan más o menos a lo consignado: en 1772, 129.073 pesos; en 1773, 156.553; en 1774, 155.879; en 1775, 143.168; sin embargo, se seguirán arrastrando los grandes excesos anteriores. A la altura de 1775, el fondo tenía un défi cit de 147.713 pesos88. Ese año precisamente, la real orden de 6 de noviembre de 1775 volvía a incrementar lo asignado al ramo de fortifi caciones llegando hasta los 225.000 pesos anuales. Al año siguiente, en vísperas de una guerra en la que pronto se vería implicada la Monarquía, otra real orden instaba a las autoridades puertorriqueñas a aplicarse con celo en mejorar las defensas de la plaza, especial-mente aquellas que discurrían por la costa norte, entre el castillo del Morro y el de San Cristóbal, empleando en ello a cuanta gente se pudiera89.
Teóricamente esta asignación estuvo vigente hasta 1784, año en que se volvió a rebajar a 100.000 pesos90. Sin embargo, una vez que España entre ofi -cialmente en el confl icto —guerra contra Gran Bretaña de resultas del apoyo español a las colonias de Norteamérica—, la llegada de remesas mexicanas se verá interrumpida y el défi cit del fondo, que con el aumento, poco a poco, había conseguido ir enjugándose, volverá a dispararse. Que sobre el papel se pudiera contar con 225.000 pesos cada año no signifi có que los gastos en obras y artillería se incrementaran al ritmo de lo presupuestado, por eso, mientras estos estuvieron llegando fue posible reducir las deudas. En 1777 se emplearon 147.341 pesos; en 1778, 159.004 y en 1779, 154.100; de ahí que a primeros del año siguiente, el fondo contara con un superávit de 85.674 pesos91. No obstante, como quiera que mientras dure el confl icto y aun por algún tiempo más, a excepción de 61.438 pesos ingresados en 1781, el fondo no recibe aportación alguna, a primeros de 1785, ya se debían 381.555 pesos92.
A partir de entonces, el endeudamiento será una constante. Como ya se ha apuntado, con el comienzo de esta década de los años ochenta comienza el declive en un proceso de militarización y gasto que ya no volverá a recuperarse. Los retrasos y faltas en el situado mexicano llegarán a ser algo cotidiano y, sin plata que llegue desde el continente, será cada vez más difícil mantener las ele-vadas inversiones hechas en la isla unos años antes. En 1783 se había concluido ya la ampliación de obras iniciada en 1777, ahora bajo la dirección de un nuevo ingeniero, Juan Francisco Mestre, pues O´Daly había muerto en 1781. Y todavía
87 La Real orden que aprobaba dicho incremento es de 30 de junio de 1771, de los 150.000 pesos, 130.000 se destinarían a obras y el resto irían a parar a los gastos de artillería. 88 “Noticia de el principio…”, 11 de mayo de 1776 (AGI, Santo Domingo, 2506A). 89 Real orden de 12 de noviembre de 1776. 90 Real orden de 28 de febrero de 1784. 91 Diversos estados de cuenta formados por Tomás O´Daly, 31 de enero de 1780 (AGI, Santo Domingo, 2508). 92 Dabán a Gálvez, 24 de enero de 1785 (AGI, Santo Domingo, 2510).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
96
al año siguiente se comenzaría un nuevo plan que pretendía reforzar la seguridad de la isleta, trazando nuevas líneas defensivas y levantando algún nuevo baluarte en la costa, eso, amén de las inexcusables reparaciones que siempre había que hacer93. Pero las constantes peticiones hechas desde el gobierno de la isla mani-festando lo insufi ciente de los fondos para continuar los trabajos ya no obtendrán los mismos resultados de antaño. Las remesas no volverán a pasar de los 100.000 pesos originales, y eso cuando lleguen.
Es por eso que en el camino se quedan otros proyectos. Faltaba el dinero y la misma metrópoli no pasaba por sus mejores momentos fi nancieros, así que en el tintero se quedó una propuesta hecha por Ramón de Castro en 1795, nada más hacerse cargo de la gobernación, para volver a reformar el castillo del Morro94 o un ambicioso proyecto que se estuvo barajando durante bastante tiempo y que pre-tendía convertir la bahía de San Juan en base de operaciones para la Marina Real95.
De todos modos, para entonces, las imponentes defensas de San Juan ha-bían supuesto ya una excesiva carga para las arcas reales. Cuando comiencen a enviarse a la Corte los estadillos informativos sobre los gastos e ingresos a cuenta de las obras (1776), se incluirá también en ellos un cálculo prudencial hecho por O´Daly estimando el costo global que supondría llevarlas a término. Esto es lo más parecido a un presupuesto que se formó y la cantidad dada se repetirá en un informe tras otro. Según el ingeniero jefe, levantar las obras proyectadas costaría 1.317.790 pesos; pues bien, casi veinte años después de iniciadas, a comienzos de 1785, ya se habían recibido 2.339.788 pesos, incluidos 246.889 que se habían traspasado al fondo de obras desde el depósito de Guatemala y otros ramos de la Real Hacienda; y se habían gastado 2.184.860 pesos, incluidos los gastos por va-lor de 399.288 pesos realizados en obras fuera del proyecto y 121.896 invertidos en otros trabajos en la ciudad. Eso solo en obras, porque además, el fondo era responsable de los gastos derivados del ramo de artillería, 298.576 pesos a aña-dir. En total 2.483.436 pesos96. Es más, el défi cit que había vuelto a aparecer con motivo de la crisis bélica de los primeros ochenta ya no se podrá recuperar jamás. La regularidad en las llegadas del situado queda rota para siempre y con el correr de los años las deudas del fondo no hacen sino crecer más y más. En 1796, treinta años después de comenzadas las obras el défi cit ya iba por los 700.209 pesos97 y en 1804, el último año del que tenemos referencia, llegaba a los 991.89598. Todo un síntoma de las estrecheces que al aparato colonial le quedaban por pasar si no conseguía fi nanciar de ahora en adelante su presencia en la isla de una manera más efi caz.
93 Torres Ramírez, Alejandro O´Reilly, 240-241. 94 Córdova, Memorias geográfi cas, 65. 95 Zapatero, La guerra, 381-387. 96 Dabán a Gálvez, 24 de enero de 1785 (AGI, Santo Domingo, 2510). 97 Córdova, Memorias geográfi cas, 120. 98 Ibidem, 150.
97
Capítulo 4
Situados para una Caja Real dependiente
La verdad es que puede parecer paradójico que Puerto Rico, una colonia, tuviera problemas de fi nanciación. Máxime cuando precisamente la colonización americana había supuesto para la Corona española el incrementar sus ingresos hasta niveles antes inimaginables1. A Ultramar se había trasplantado el modelo fi scal castellano, se concibió un sistema centralizado y controlado desde la me-trópoli que drenara cuanta riqueza fuera posible hasta las arcas de la Corona. Aunque de lo recaudado había que descontar todos los costes defensivos y de administración que generaban las propias colonias, así como toda una serie de gastos que iban de la benefi cencia a la educación, pasando por el culto y la sani-dad pública. La Real Hacienda en Indias era una institución poderosa, organizada y hasta ciertamente moderna, pero sin embargo adolecía en buena medida de los mismos vicios y prácticas arcaicas que imperaban en la península y eso le restaba efi cacia2.
Tal y como había sido concebido, en el entramado económico de Ultramar la unidad básica era la Caja o distrito fi scal. A medida que se organizaba administra-tivamente América, las Cajas se habían ido estableciendo en núcleos estratégicos para el imperio: las ciudades portuarias más importantes, las zonas mineras, los centros administrativos y comerciales o las avanzadas militares. Su organización y funcionamiento eran similares en todas partes, aunque con los lógicos matices que imprimían el tamaño, lugar e importancia del distrito. En cada una de ellas, un contador y un tesorero debían hacerse cargo de su administración; el primero llevando al día las recaudaciones y desembolsos en los libros reservados a tal efecto —certifi caba todas las transacciones fi scales— y el segundo recaudando y distribuyendo materialmente los recursos fi scales —era el responsable último de la Tesorería—. El número de empleados y subalternos variaba e incluso en las Tesorerías menores un solo funcionario se podía ocupar de todas las tareas3.
1 Sánchez Bella, Organización, 129. 2 Tepaske, “La crisis”. 3 Armas Medina, “Los ofi ciales”.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
98
Dentro de las colonias, no todos los territorios ofrecían las mismas rique-zas ni iguales posibilidades de recaudación. Las preferencias de los colonos y el aparato institucional que les seguía no tardaron en confi gurar un mapa jerárquico de las posesiones españolas en América y el lugar que ocupaba Puerto Rico en el mismo ya lo conocemos. Fiscalmente, la existencia de minas y la presencia de im-portantes asentamientos de población indígena marcaban la diferencia. La Corona obtenía sus mayores ingresos en América del quinto real y otros impuestos que gravaban la actividad minera, así como del tributo indígena, capitación impuesta a los pobladores nativos en señal de vasallaje. Es por ello que los virreinatos de Nue-va España y el Perú eran los que aportaban mayor cantidad de riquezas al Erario Real. Mientras tanto, a otros territorios les costaba sufragar sus propios gastos con los ingresos que obtenían. Estas zonas marginales eran, en su mayoría, regiones fronterizas o insulares que requerían mayores desembolsos defensivos y militares para su conservación y que, además, ofrecían menores recursos o una más compli-cada explotación de los mismos.
Para contrarrestar estos desequilibrios, se crearon desde muy pronto meca-nismos que permitieron trasvasar capitales de unas zonas a otras y las Cajas Reales más solventes empezaron a costear con parte de sus excedentes a las defi citarias. El imperio debía de ser autosufi ciente, sus distintas partes debían complementarse económicamente y por tanto se había diseñado, junto con las fórmulas de recauda-ción fi scal, un sistema capaz de distribuir los recursos necesarios para su conserva-ción. Los fondos que sufragaban los costos defensivos y de administración de las colonias debían salir de la misma América. Para aquellas Cajas que no contaban con medios sufi cientes con los que cubrir los gastos derivados de su condición colonial, el gobierno metropolitano disponía la remisión anual de cantidades en metálico con que abonarlos: la puesta en circulación, en defi nitiva, de muy consi-derables sumas de capital que supusieron un importante trasvase interno de plata a lo largo de todo el continente americano4.
Así, por tanto, en la estructura organizativa de la Hacienda americana existían dos tipos de Tesorerías: las Cajas matrices o principales y las Cajas subordinadas o sufragáneas. Entre las primeras: México, Lima y Santa Fe, que recibían y adminis-traban lo recaudado por sus subordinadas. Dentro de las sufragáneas, unas apor-taban y otras, las que resultaban defi citarias, se veían benefi ciadas por los envíos remitidos desde las Cajas matrices. La Caja de Puerto Rico entraba en el orden de estas últimas y desde 1587 recibía fondos de Nueva España. Anteriormente, en 1582, ya se había dispuesto el envío de metálico desde la isla de Santo Domingo, pero no pudiendo esta proporcionar las remesas asignadas se decidió vincular la ayuda a las Cajas mexicanas en 1584, vínculo que luego sería refrendado en 15865.
4 Marchena Fernández, “La fi nanciación” y Marichal y Souto, “Silver”. 5 Cruz Arrigoitia, El situado, 35-40.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
99
En la práctica, esta subordinación suponía fl etar anualmente un barco al continente para ir a recoger la plata con la que se habían de pagar los gastos produ-cidos durante el ejercicio que fi nalizaba. Durante las primeras décadas no faltaron los contratiempos y la llegada de caudales se veía frecuentemente retrasada. Por ello, en 1643, se decidió que el situado puertorriqueño se pagase en las Cajas car-tageneras con la plata llegada desde Perú6. No obstante, con esto no se consiguió solucionar el problema de los retrasos que, a decir verdad, acompañaron al sistema durante todo el tiempo que estuvo en vigor. Así que, en 1683, se decidió que las Cajas de México volviesen a ser las suministradoras de los fondos, solo que ahora, los envíos se organizarían desde el propio virreinato novohispano, descontándose los gastos originados por el transporte hasta Puerto Rico de la cantidad asignada7. A partir de entonces ya no habrá mayores novedades en el modelo, salvo la perio-dicidad de los envíos, que en algunos años de las décadas fi nales del siglo XVIII se producirán semestral e incluso cuatrimestralmente8.
Con la plata que llegaba, los ofi ciales de la Caja en San Juan tenían que hacer frente al pago de los sueldos de la guarnición, además de diversos gastos en arma-mento e infraestructuras defensivas; eso solo en el orden militar, ya que igualmente debían sufragarse los salarios de los principales empleos civiles de la burocracia puertorriqueña. Por otro lado, en la isla, la Hacienda Real también se hacía cargo de mantener a los componentes de la jerarquía eclesiástica, toda vez que durante siglos lo recaudado por los diezmos no alcanzó y se hubo de destinar, por tanto, parte de los situados para completar las congruas del obispo y su cabildo catedralicio. Estos abonos, entre algunos otros de carácter menor, se podría decir que para Puerto Rico entraban dentro de lo ordinario, gastos a los que se tenía que responder de manera fi ja. Porque, como añadidura y de manera bastante asidua, en cada plaza surgían una serie de requerimientos para los que se solicitaban envíos extraordinarios de caudales. Principalmente, estos envíos iban destinados a las obras de fortifi cación, como ya hemos visto que sucedía con Puerto Rico en el capítulo anterior. Este fe-nómeno, aunque alcanza unas proporciones muy considerables en la segunda mitad del siglo XVIII9, no es sin embargo privativo de entonces, pues ya en las remesas puertorriqueñas de fi nes del siglo XVI fi guran partidas con este objeto, justo en los años en los que comienza a levantarse en San Juan la fortaleza del “Morro”10.
6 Vila Vilar, Historia, 197. 7 López Cantos, Historia, 95. 8 Por norma general, los envíos salían de Veracruz con rumbo a La Habana y desde allí se distribuían a las distintas plazas receptoras del Caribe, entre ellas Puerto Rico. Una visión detallada —a modo de ejemplo— del trasfondo y preparación de una de estas expediciones, en 1795 exactamente, la encontramos en Von Grafenstein, “Políticas”. 9 A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, los envíos efectuados como extraordinarios crecen de manera vertiginosa, a un ritmo superior al de los situados ordinarios, hasta llegar a suponer el 40 y el 51% res-pectivamente de las remesas enviadas desde las Cajas de México y Lima respectivamente, Marchena Fernández, “Capital”, 19-24. 10 Vila Vilar, Historia, 194.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
100
Es fácil de entender el papel que la plata llegada del continente jugaba en la vida puertorriqueña. Los caudales llegados de México serán durante siglos casi el único dinero metálico que circule en la isla, además de cierta cantidad de monedas de peor calidad llegadas de otras partes del imperio, como sucederá con las macuquinas que lleguen de Tierra Firme11; pues la isla, de por sí, difícilmente podía generar este tipo de riqueza. Tal y como estaban montadas las relaciones comerciales con la península, estas eran más una excusa para drenar la plata ame-ricana hacia la metrópoli que una verdadera preocupación por las necesidades de las colonias o interés por los productos que estas podían ofrecer. Obviamente, cuando se incluían géneros puertorriqueños en los fl etes de vuelta a Europa, estos no eran más que una manera de compensar —como parte del pago— un comercio que, de origen, debía ser defi citario para alcanzar sus propósitos. Es cierto que este comercio legal no abundaba en Puerto Rico, pero tampoco podemos pensar que los contrabandistas buscaran algo distinto a los pesos españoles cuando se acercaban a las costas puertorriqueñas, solo se conformaban con un menor porcentaje de ga-nancia. La isla había conseguido ir insertándose en el mercado regional del Caribe y sus productos: cuero, reses, maderas, tabaco, etc., tenían cierta aceptación en las islas y puertos francos vecinos, pero era el trueque el que dominaba en gran modo este tipo de comercio clandestino, sirviendo los géneros borincanos, otra vez, más como moneda de pago que como artículo exportable. Sea como fuere, la plata solo llegaba vía situados y escaparse, se escapaba por cualquier lado12.
Con una burocracia a la que pagar, tropas que mantener, obras y gastos mili-tares varios que sufragar, etc., la posesión de Puerto Rico como colonia resultaba sumamente gravosa a la metrópoli. A la altura de los años sesenta del mil setecien-tos, era algo que resultaba evidente y que no podía dejar de chocar; los españoles llevaban muchísimos años administrando aquel territorio y todavía no lo habían conseguido dotar de una base fi scal mínimamente sólida con la que sostener su propio aparato colonial. Para el tiempo en que A. O´Reilly visitó la plaza, se en-viaban desde México anualmente más de ochenta mil pesos y, sin embargo, lo producido por las rentas internas de la isla no llegaba a los once mil cada año, eso aun “después de tantos años de posesión, y tanto tesoro derramado” en ella, como se quejaba el mariscal13.
En tiempos en los que se intentaba implantar en el ámbito de la Monarquía un sistema capaz de racionalizar recaudaciones y gastos, pareciera que en Puerto Rico había mucho por hacer. Lo que no se puede asegurar es que se consiguiera, igual que tampoco se conseguía reducir el défi cit crónico de la Hacienda puertorriqueña.
11 Las macuquinas, aun siendo de plata e incluso oro, eran unas monedas que no tenían cordoncillo y por tanto eran susceptibles de ser alteradas, sustrayendo parte de su contenido en metal. 12 Sonesson, Puerto Rico´s, 28. 13 “Relación circunstanciada del actual estado de la población, frutos y proporciones para fomento que tiene la isla de San Juan de Puerto-Rico…”, A. O´Reilly, 15 de junio de 1765, en Fernández Méndez, Crónicas, 239.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
101
Para evitar que mucho del dinero del rey se perdiera por el camino, entre que se re-caudaba del contribuyente e ingresaba en las arcas reales, la Corona incluso había creado una nueva fi gura institucional, la Intendencia, pensada para velar por los intereses de la Hacienda. En Ultramar, los intendentes deberían procurar el incre-mento de lo recaudado luchando contra el fraude y también acabar con las malver-saciones de fondos. Actuar contra el contrabando era prioritario así como gestio-nar el gasto y para ello los nuevos funcionarios serían los máximos responsables y tendrían plena jurisdicción sobre los asuntos de la Hacienda en su circunscripción.
No es de extrañar por tanto, que el establecimiento de la institución en América comenzara por el Caribe. Justo allí donde el incremento de los gastos y la falta de in-gresos habían llevado a las Cajas a un défi cit más exagerado. La primera Intendencia americana se crearía en La Habana en 1764, en el marco de las reformas que iban a llevar a cabo Ricla y O´Reilly14. Y entre sus funciones destacaba, muy especial-mente, supervisar todo aquello que económicamente afectase a la guerra, entiéndase tropas, defensas, salarios, avituallamientos, etc. Algo más que lógico si se iba a lle-var a cabo un programa de reformas tal y como el que se pretendía desarrollar. No obstante, su expansión por el resto del continente todavía tendría que esperar años15.
A Puerto Rico la institución también llegaría bastante después. Y la manera en que se adoptó allí no deja de ser particular16. Resulta paradójico que en una si-tuación bastante parecida a la cubana, en la que los gastos militares se disparaban, y haciéndose perentorio tanto controlar la manera en que se administraban los situados como recuperar por vía fi scal parte de esa plata invertida, la Intendencia no se institucionalizase en la isla sino dos décadas después de que se creara en La Habana. Todavía más, en Puerto Rico la Intendencia no sería independiente sino que quedaría ligada a la persona del gobernador. Algo cercano a lo contradictorio con la esencia misma de la institución y la imagen del intendente como funciona-rio independiente y solo responsable ante el mismo rey, en su labor de control de la Hacienda y cuentas coloniales.
La Intendencia puertorriqueña tomó cuerpo ofi cialmente a raíz de la real cédula de 24 de mayo de 178417, pero al recaer en manos del gobernador, muy
14 No obstante, parece que ya había habido tentativas anteriores para crear intendencias americanas en la década de los años cuarenta, aunque no llegaron a buen puerto, Navarro García, Las Reformas, 33. Además, en La Habana existía desde 1756 un “intendente de Marina” que se encargaba de la administración civil y militar del astillero. 15 La cronología de las intendencias americanas es la siguiente: virreinato del Río de la Plata (1782), Quito (1782), las siete del Perú, Caracas y Puerto Rico (1784), las cinco de Guatemala, la de Nueva Vizcaya y las cinco de Filipinas (1785-1786), las ocho de Nueva España, Puno, Chiloé, Santiago y Concepción en Chile (1786). En total 46 con la excepción del virreinato de Nueva Granada donde se proyectaron seis que no se im-plantaron. 16 Para lo concerniente a la Intendencia en Puerto Rico se debe consultar: Gutiérrez del Arroyo, El refor-mismo y González Vales, Alejandro Ramírez. 17 En el momento de su creación, la Intendencia quedó sujeta a la “Real Ordenanza para el Establecimien-to e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincias en el Virreinato de Buenos Aires”, de 28 de enero de
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
102
posiblemente se la estuviera vaciando de signifi cado. Nada iba a cambiar por tanto en la administración de la isla, los gobernadores-capitanes generales que ya acumulaban en su persona todo el poder civil y militar, continuarían manejando también los asuntos económicos como máximos responsables de la Hacien-da. Puerto Rico, como colonia, seguirá siendo gestionada por soldados. Birgit Sonesson atribuye esta particularidad a la importancia estratégica de la isla en combinación con lo precario de sus rentas18, aunque ¿acaso no debería ser eso un acicate más para haber implantado la Intendencia antes y de una manera comple-ta? De hecho, su protagonismo militar hacía necesarios los envíos de abultados situados desde México, caudales cuya buena administración, evidentemente, a quien más convenía era al propio rey. Y si su Hacienda rendía poco, precisamen-te qué mejor oportunidad para encauzarla que ponerla bajo la responsabilidad de un funcionario capaz que procurara incrementar los ingresos, optimizando los recursos y luchando contra los dispendios y fraudes. Sea como fuere y por los motivos que fuese, la falta de un intendente con dedicación exclusiva signifi caba perder una excelente oportunidad para arreglar la Hacienda puertorriqueña de manera conveniente.
El organigrama económico de la isla tenía, pues, al gobernador a su cabeza, junto a él, un fi scal le secundaba en labores de asesoría legal19 y, en lo que respecta a la Caja propiamente dicha, un tesorero y un contador se encargaban de su gobier-no. Ellos dos eran los encargados de percibir todos los derechos que pertenecían al Erario de la Corona, así como satisfacer los pagos establecidos a su cuenta. Ade-más, los cuatro: gobernador, fi scal y ofi ciales reales, reunidos en junta de Hacien-da, eran quienes debían entender en todos aquellos aspectos que concernieran a la economía puertorriqueña, ya fuesen en su devenir cotidiano o persiguiendo, como tribunal, los delitos contra la Real Hacienda, contrabando y fraudes, especial-mente20. Entre la nómina de subalternos que completaban el cuadro, destacan los empleados de la aduana de San Juan —que durante años será la única en la isla— y que dependían directamente del contador y el tesorero. En la aduana, la labor principal era la de supervisar los artículos que llegaban hasta la capital, evaluarlos y determinar los derechos a satisfacer según su categoría, llevando registro de las cargas y descargas efectuadas en el puerto21.
Cuestiones organizativas al margen y salvando la particular situación de la Intendencia en Puerto Rico, el principal rasgo defi nitorio de la Hacienda puer-
1782, y en 1794 se mandó observar en lo adaptable la “Instrucción de Intendentes de Nueva España”, de 4 de diciembre de 1786, Gutiérrez del Arroyo, El reformismo, 22. 18 Sonesson, La Hacienda, 41-42. 19 El empleo de abogado fi scal de la Real Hacienda había sido creado por orden real en enero de 1785, ante las quejas del gobernador y el auditor de guerra, que alegaban no poder atender ellos solos las competencias de la recién creada Intendencia de manera conveniente (AGI, Santo Domingo, 2292). 20 Abbad y Lasierra, Historia, 147. 21 Torres Ramírez, La isla, 263.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
103
torriqueña sin embargo era su carácter subsidiario. La falta de recursos fi scales propios, capaces de asumir los costos totales del aparato colonial en la isla, y la dependencia de las remesas de plata llegadas desde el continente. En defi nitiva, la circunstancia nada despreciable de ser una colonia que económicamente resultaba costosa a la metrópoli. Algo muy lejano a lo que a priori se pudiera pensar que de-bía suceder y asunto en torno al cual gira cualquier intento de explicación histórica que se haya pretendido dar del devenir colonial de Puerto Rico durante los tres primeros siglos de presencia española en la isla, desde los escritos de los coetáneos a los trabajos más recientes de la moderna historiografía22.
Los benefi cios que la metrópoli podía sacar de aquellas tierras comenzaron a menguar muy pronto. Los aportes de caudales foráneos aparecieron en el mismo siglo XVI y, por tanto, el volumen de lo invertido en la isla era ya más que llamati-vo antes incluso de que se desarrollaran los ambiciosos planes militares de Carlos III para el Caribe. Planes que, como se ha visto en el capítulo anterior, supusieron un alto grado de militarización y aumento en los costos defensivos del imperio. Precio que en el caso de Puerto Rico debería ser pagado por otros. Precisamente, Alejandro O´Reilly, el encargado de adaptar esos nuevos planes a la realidad puer-torriqueña, ya hacía constar en sus informes lo caro que había resultado hasta la fecha el mantenimiento de aquella colonia:
“La conquista, población, pasto espiritual, administración de Justicia, fortifi cación, artillería, armas, municiones y tropa para la defensa de la isla de Puerto Rico, han costado al Rey en 255 años que la posee mucha gente e inmensos caudales…”23.
Por entonces, el dinero llegado de México era casi ocho veces lo producido por la Hacienda local24. Ni que decir tiene que una vez se aprueben las reformas sugeridas por O´Reilly, su puesta en práctica requerirá un aumento en las asigna-ciones del situado, y la llegada masiva de caudales, a partir de 1765, hará más evi-dente aún la dependencia de la economía puertorriqueña respecto de las remesas que se le enviaban de fuera. Porque, aunque se aumentaran, los ingresos propios de la Caja nunca serán durante este período sufi cientes como para sufragar todos los gastos, menos si estos se elevaban tanto como lo estaban haciendo.
En toda la primera década del siglo XVIII, los caudales ingresados en la caja de San Juan en concepto de situados fueron 298.344 pesos25. En los últimos
22 Solo hay que revisar lo escrito por Alejandro O´Reilly (1765), Iñigo Abbad (1788) y Pedro Tomás de Córdova (1838) o comprobar el interés que sigue causando el tema hoy día: Crespo Armáiz, Fortalezas y Pacheco Díaz, Una estrategia. 23 “Relación circunstanciada del actual estado…”, A. O´Reilly, 15 de junio de 1765; Fernández Méndez, Crónicas, 239. 24 Idem. 25 Tepaske, “La política”, 83. Tepaske usa como fuente las “cartas cuenta” de Puerto Rico en el Archivo General de Indias.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
104
diez años del mismo se enviaron desde México 3.638.80926. Este aumento, que se fue desarrollando de manera paulatina a lo largo del siglo, vivió su gran punto de infl exión a partir de 1765.
Según las cifras que da Argelia Pacheco, que ha trabajado con los registros de lo enviado desde México entre 1753 y 1809, los alrededor de ochenta mil pesos que se consignaban a la isla a mediados de siglo, y que correspondían a un perío-do de paz, se vieron incrementados a más de cien mil al llegar los años sesenta27. La guerra entre Francia y Gran Bretaña había llevado la inestabilidad a la zona y España, que fi nalmente entró en el confl icto en los primeros días de 1762, irá acumulando tropas en Puerto Rico en previsión de un posible ataque28. Lejos de volver a la normalidad, una vez fi nalizado el confl icto y antes de que los hombres de refuerzo regresaran a la península, se produjo la visita de O´Reilly. A partir de ahí, los envíos se vieron más que duplicados, se aumentó la guarnición de la plaza y eso, evidentemente, conllevaba mayores gastos en sueldos, pero además y sobre todo, con el inicio de las obras de fortifi cación empezarían a incluirse remesas de plata con que fi nanciarlas, por el momento 100.000 pesos extra29.
Los envíos crecerán más y más. En 1768 sobrepasan los trescientos cin-cuenta mil pesos, al llegar la década de los años setenta rondan los cuatrocientos cincuenta mil, tras iniciarse la sublevación de las colonias norteamericanas se so-brepasan los seiscientos mil y, un año antes de que España entre en esa guerra, ya se han alcanzado los setecientos cincuenta mil. La tendencia es clara, entre 1768 y 1778 el valor de las remesas se había duplicado, se había pasado de los 364.378 pesos enviados en aquel primer año, a los 753.705 del segundo30. En el ínterin, se había vivido una grave crisis prebélica entre 1770 y 1771 que obligó a doblar la guarnición durante un tiempo31; se habían aumentado por dos veces las cantidades destinadas a obras, en 1771 y 1775, a 150.000 y 225.000 pesos respectivamente32; y a partir de 1776 se habían acantonado en la isla soldados como nunca antes los hubo33. Si el proceso lo observamos de manera más amplia, la progresión es im-presionante. En veinte años, entre 1758 y 1778, los costos defensivos de Puerto Rico se habían multiplicado por más de nueve. Se había pasado de los 80.050 pesos de 1758 a los 753.705 de 177834.
26 Pacheco Díaz, Una estrategia, 37. Pacheco usa como fuente documentación del Archivo General de la Nación, en México, y recoge los envíos efectuados desde allí hasta Puerto Rico entre los años 1753 y 1809. 27 Idem. 28 Entre la primavera y las navidades de 1761 habían llegado a la isla como refuerzo dos compañías de los regimientos “Aragón” y “España” y dos piquetes del “Navarra” (AGI, Santo Domingo, 2500 y 2501). 29 Real orden de 20 de septiembre de 1765. 30 Pacheco Díaz, Una estrategia, 37. 31 De diciembre de 1770 hasta septiembre de 1771, conviven en la isla los dos batallones del Regimiento de Toledo con los dos del “Vitoria”, que fi nalmente les darán relevo (AGI, Santo Domingo, 2504). 32 Reales órdenes de 30 de junio de 1771 y 6 de noviembre de 1775. 33 A la altura de 1776, la tropa regular de la plaza pasaba de los dos mil setecientos hombres (AGI, Santo Domingo, 2506A). 34 Pacheco Díaz, Una estrategia, 37.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
105
Con el inicio de la guerra en Norteamérica, sin embargo, esta escalada se vio frenada. Obviamente no es que los costos militares fueran a bajar entonces, todo lo contrario, pero sí que la periodicidad de los envíos se vería alterada. Con un confl icto por medio, que las remesas llegaran ya no era tan fácil. Se rompe así una tendencia que parecía imparable y aunque tras el confl icto se reanudarán las transferencias, lo cierto es que la Corona ya andaba pensando en recortar costes. Desde la llegada al trono de Carlos III, el imperio había venido experimentando una creciente militarización que ahora, con esta última guerra hispano-británica, parecía haber tocado techo; una dinámica de gasto con semejantes proporciones difícilmente se podría continuar tal cual en el futuro. Y este era un problema que obviamente afectaba no solo a Puerto Rico35.
Para empezar, habría que controlar mejor, si no poner freno, a las enormes cantidades de plata que tan alegremente habían estado transfi riéndose a las plazas caribeñas. Por real orden de 22 de junio de 1784, se prevenía a los territorios que dependían de los situados novohispanos que, a partir de entonces, deberían dar puntual conocimiento al Tribunal de Cuentas de México del uso que se daba a los caudales que se les mandaban. Al fi nal de cada año, las contadurías de Puerto Rico, Santo Domingo, La Habana y Luisiana deberían formar una “cuenta formal y justifi cada” de la inversión de los capitales recibidos y mandarla al continente36.
En esa misma línea, pero en lo que solo a Puerto Rico se refi ere, una real orden anterior, de 28 de febrero de 1784, había rebajado la asignación situada para las obras de fortifi cación de la isla, dejándola de nuevo en los 100.000 pe-sos originales37. Y fi nalmente, la real orden de 27 de junio de 1784 establecería los situados correspondientes a la isla en 376.896 pesos cada año. Esa cantidad, que incluía lo destinado al fondo de fortifi caciones, se había calculado atendien-do a los gastos ordinarios de la plaza y, además del sueldo de la tropa, seguía incluyendo otros pagos a empleados y destinos varios38. Obviamente, eso no quita que se dejaran de incluir partidas extraordinarias cuando fuera necesario. Por lo tanto, hasta fi n de siglo, todavía quedarán años en que se consignen gran-des envíos, pero ya no será una tendencia constante. Se cruzan años en que ni siquiera se alcanza la cantidad estipulada con otros que trataban de compensar los atrasos. Aunque la guerra volverá a ser una constante en el Caribe a partir de la década de los noventa, los montos totales invertidos en la defensa de la isla ya no llegarán a lo gastado antes, eso incluso contando con que la guerra llegó, literalmente, a suelo puertorriqueño. Con la llegada del nuevo siglo las cosas irán a peor. El sistema que durante siglos había permitido fi nanciar y sos-tener las defensas americanas había entrado en crisis. En 1802, algo menos de
35 Barbier y Klein, “Las prioridades”. 36 AGI, Santo Domingo, 2509. 37 Idem. 38 AGI, Ultramar, 464.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
106
doscientos mil pesos ponían fi n a los envíos anuales y en 1809, medio millón servían de epílogo39.
Antes de eso, las cifras de lo expedido en las cajas mexicanas con destino a Puerto Rico muestran los muchos recursos que durante décadas el imperio, como estructura unitaria, debió desviar a la isla. Constatan por tanto la dependencia económica de una parte, Puerto Rico, respecto de un todo, el imperio. Una cuanto menos curiosa relación colonial40.
De todos modos, la verdadera medida de lo que estas cantidades suponen se entiende si las comparamos con lo que por aquellos años iba rindiendo la Hacienda en Puerto Rico. Es en base a ello que podemos hablar de dependencia porque, efectivamente, la incidencia de las remesas llegadas de fuera iba más allá de ser un mero aporte suplementario que ayudase a completar las recaudaciones locales. En las cuentas coloniales de San Juan, el peso de los situados es más que mayoritario, poco importa que las rentas internas se hubieran estado ampliando desde mediados del siglo XVIII, el aumento desmesurado de los gastos elevaba los costos de mantenimiento de la isla al nivel de inalcanzables sin el concurso de la plata enviada desde el continente.
Reconstruir las cuentas de la Hacienda puertorriqueña para este periodo es a día de hoy imposible41. E incluso trabajar con los datos que tenemos tiene sus complicaciones, pues manejar cifras para esta época requiere su cautela42. Los ingresos con los que contaba la Hacienda local se repartían entre toda una maraña de derechos e impuestos que habían ido apareciendo, modifi cándose y superponiéndose a lo largo del tiempo43. La parte más sustanciosa de las entra-das la constituían los gravámenes aplicados sobre la propiedad, la producción y los intercambios. Y con la excepción hecha de los pagos que se efectuaban en la aduana, a cuenta del comercio exterior, el resto de recaudaciones no se solían hacer de forma directa, sino que el gobierno calculaba su monto por trienios para cada partido y luego este se repartía entre los vecinos para su cobro; cobro que frecuentemente se arrendaba a particulares.
Es por ello que la realidad impositiva que vivía el particular y los ingresos que fi nalmente llegaban a la Caja muchas veces no tenía demasiada relación con
39 Pacheco Díaz, Una estrategia, 37. 40 Queda claro que debemos entender la construcción imperial como un todo, donde cada parte —inclui-das las económicamente poco rentables periferias americanas— juega un papel que, aun pudiendo parecer me-nor, tiene su signifi cado, velando, por ejemplo, por la salvaguarda del conjunto, Tepaske, “Integral to Empire”. 41 Es muy poca la documentación original que se conserva en el Archivo General de Puerto Rico anterior al siglo XIX, así que no contamos con los libros de cuenta y tampoco en la sección de “Contaduría” del Archivo General de Indias hay información de Puerto Rico más allá de la década de los sesenta del siglo XVIII. 42 Klein, Las fi nanzas, 13-29. 43 En su Memoria sobre todos los ramos de la Administración… Pedro Tomás de Córdova ofrecía una detallada lista de todos los derechos que habían estado vigentes en la isla desde 1790 hasta la década de los años treinta del siglo siguiente, época en la que él escribía. Además, componía una breve historia explicativa de cada uno de ellos, que es la que sigo en buena medida a la hora de aclarar ciertos aspectos de cada uno de los gravámenes.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
107
la teoría fi scal que se proyectaba. Además, la particularidad a la hora de aplicar la norma, la necesidad de las circunstancias y en cierto modo la negociación, eran fundamentales en el funcionamiento real del sistema contributivo. De ahí lo variable del mismo, con frecuentes cambios en las tasas y con la incorporación o cese de impuestos en periodos muy cortos de tiempo. Y es que tampoco se debe perder de vista que la política fi scal, a fi n de cuentas, es una poderosa herramien-ta con la que moldear la actividad económica, algo esencial cuando se trata de administrar colonias44.
No obstante y a pesar de las complicaciones que no nos permiten seriar los datos, al menos sí que se pueden establecer cortes temporales más o menos fi ables que nos muestran tendencias y dejan ver la evolución de los ingresos propios de la Caja —los ramos internos— en comparación con las remesas que llegaban de fuera (tabla 7). Como hitos que marquen los cortes tomaremos tres años signi-fi cativos: 1765, justo antes de que comenzaran las reformas, con su consabido incremento en los gastos y en los situados; 1778, cuando el proceso de militariza-ción carolino estaba tocando techo y a su vez se está intentando aumentar el arco recaudador en la isla, poniendo en vigor nuevos impuestos, y 1788, un año antes de que se decretaran ciertas rebajas y exenciones en distintos tramos del comer-cio, que desvirtuarán el peso de estos ramos en el cuadro general45.
Como se ve, las cifras no dejan de confi rmar lo que ya en aquellos años parecía obvio y luego no ha dejado de repetirse. El peso de la plata llegada de fuera en las cuentas puertorriqueñas es abrumador. Es cierto que hasta 1766 las cantidades enviadas eran relativamente pequeñas —comparadas sobre todo con lo que se estaría mandando luego— pero tampoco podemos decir que la recauda-ción en la isla superara el nivel de lo misérrimo. Puede que no hubiese de dónde obtener más, y la pobreza de la isla y sus habitantes es tan proverbial como la dependencia de los situados46. O también puede que ante un défi cit que en pesos no suponía tanto, aunque fuese porcentualmente altísimo, tampoco existiera la mayor preocupación entre las autoridades por mejorar las cosas, rentabilizando una posesión que hasta ahora, si resultaba cara, al menos cumplía con la función
44 Fradera Barceló, Gobernar, 61-80. 45 Las fuentes que se usan para los distintos años son las siguientes: Para 1765 la “Relación que manifi es-ta el importe anual, arreglado por un Quinquenio de todos los ramos de la Real Hacienda de la Isla de Puerto Rico, (incluso los diezmos)…” que el mariscal O´Reilly había formado con los datos que le habían pasado los ofi ciales reales durante su estancia en la isla e incluyó como apéndice en su “Relación circunstanciada del actual estado…”, en Fernández Méndez, Crónicas, 239-257 y los datos para el situado provienen de un registro de llegada de AGI, Santo Domingo, 2501. Para 1778 y 1788, me valgo de dos de los muchos estados que reproduce Pedro Tomás de Córdova en sus Memorias geográfi cas, aunque los referidos a 1778 muy bien los pudo tomar de la Historia de Íñigo Abbad, en donde habían aparecido con anterioridad. Precisamente, los datos de ese año son los menos concisos, las cifras con las que contamos son redondas, no obstante son válidas para hacernos una idea de hacia dónde se movía la tendencia, Córdova, Memorias geográfi cas, 42 y 57-58; Abbad y Lasierra, Historia, 174-176. 46 “…los vasallos de esta isla son hoy los más pobres que hay en América…”, A. O´Reilly, “Relación circunstanciada del actual estado…”, en Fernández Méndez, Crónicas, 248.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
108
que hacía tiempo se le había encomendado, la de bastión militar. Eso, al menos, mientras las cajas mexicanas pudiesen cubrir los gastos. Con el desarrollo de los planes que trajo anexos la nueva política defensiva en el Caribe, sin embargo, iban a cambiar las cosas. Asumir los enormes costos que suponía su puesta en vigor en Puerto Rico iba a seguir siendo cosa de otros, pero en ningún modo podía permitirse que los puertorriqueños contribuyeran tan poco al Erario Real47. Toda la plata que desde México fl uía hasta Puerto Rico —hasta el resto de plazas caribeñas— era metal de menos que llegaba a la península. Una vez invertido en la isla, la Corona debía intentar recuperar cuanto pudiese y como fuese, si había que incrementar la presión fi scal, se incrementaría.
TABLA 7
PROPORCIÓN ENTRE SITUADOS Y RAMOS INTERIORES, 1765-1778-1788
Año Situados48 % Ramos interiores %
1765 101.861 90,41 10.804 9,59
1778 487.858 91,55 45.00049 8,45
1788 695.050 77,95 196.597 22,05
Fuentes: Fernández Méndez, Crónicas; Abbad y Lasierra, Historia; Córdova, Memorias geográfi cas y AGI, Santo Domingo, 2501.* Todas las cantidades están expresadas en pesos y se han suprimido las fracciones.
Así, a lo largo de la década de los años sesenta y setenta, se pondrían en vigor nuevas cargas contributivas que vendrían a incrementar las recaudaciones de manera considerable. De entre ellas destaca el derecho de tierras y el que se pagaba por la saca de aguardiente. La primera era una contribución negociada en-tre los colonos y el gobierno, destinada a costear el vestuario y armamento de las milicias disciplinadas de la isla50. Para ello, los vecinos contribuirían anualmente
47 Abbad y Lasierra se quejaba en su Historia (1788) de lo poco que habían contribuido hasta entonces los puertorriqueños a sostener las cargas del Estado, y después de adoctrinar acerca de como los pueblos desde antiguo habían ofrecido “voluntariamente subsidios para mirar por su seguridad y reprimir a los enemigos domés-ticos y extranjeros”, añadía: “Esta isla de Puerto Rico, considerable por su extensión, apreciable por su fertilidad y situación, rodeada de diferentes naciones extranjeras y envidiable por muchas razones, ha merecido siempre la real atención para su seguridad y defensa, gastando sumas inmensas en su benefi cio, sin que hasta ahora haya ofrecido los auxilios necesarios para su conservación y fomento”, Abbad y Lasierra, Historia, 173-174. 48 Para 1788 se suman tanto el ramo situados como el de fortifi caciones, en 1778 la cantidad recogida es la que consta como llegada de México y por tanto es de suponer que incluiría ambos fondos. En cuanto a 1765 no hay ninguna duda, pues todavía no se había decretado el envío del segundo. 49 45.000 pesos es la cifra que da Córdova, Abbad, sin embargo, estima que rondaban los 50.000 y es que él, por ejemplo, incluye lo recaudado en concepto de primicia en el partido de San Juan (2.500 pesos); aquí no se contabilizan ya que esta cantidad iba a manos de las autoridades eclesiásticas en cada partido y porque no se incluyen en las informaciones de los otros dos años como ramos pertenecientes a la Real Hacienda. 50 El desarrollo de la cuestión se puede seguir a través de las actas del cabildo de 1774 y 1775. Más ade-lante volveremos a ello.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
109
con un real y cuartillo por cada cuerda de tierra de estancia y tres cuartillos de real en cada cuerda de hato que ocupaban, a cambio, la Corona les concedería la propiedad legal de esa misma tierra, que hasta entonces habían disfrutado solo como usufructuarios. La contribución entró en vigor en 177851. El segundo era un derecho instaurado en 1765 y que consistía en el pago de dos pesos por cada barril de carga o seis en pipa, del aguardiente que sacaban y fabricaban los cosecheros y dueños de alambiques52.
No obstante, y por mucho que se recaudara casi cinco veces más en 1778, la distancia entre ingresos y gastos parecía insalvable. Aún más, porcentualmente el peso de una y otra aportación seguía siendo similar al de años antes (90,41/9,59 en 1765; 91,55/8,45 en 1778), y lo que es peor, el défi cit en pesos había pasado a ser extraordinariamente mayor, de 91.057 a 442.858; eso contando con que, además, la entrada por situados recogida en ese año es considerablemente menor a las cantidades que se estaban consignando por entonces desde el continente: 622.725 pesos en 1776; 619.072 en 1777 y 753.705 en 1778, por ejemplo53. Si la nueva política fi scal empleada no se puede decir que fuera infructuosa, sí que el panorama, al menos en lo que concierne a los gastos, parecía insostenible.
El año 1788 supone un gran salto, lo recaudado en la isla se había multipli-cado por cuatro, hasta cerca de los doscientos mil pesos, y eso tan solo en diez años; comparado con 1765 la diferencia era aún mayor, dieciocho veces más. Aun así, las rentas internas todavía no llegaban a constituir una cuarta parte de todo lo ingresado y el défi cit seguía pasando de los cuatrocientos mil pesos.
Ahora bien, semejante aumento en lo recaudado no podía responder solo a un aumento en la presión fi scal, por mucho que esta hubiese existido. El aumento poblacional y de producción en la isla tenía mucho que ver54. Un ramo como el diezmo55, que precisamente gravaba la producción, lo demuestra; la misma con-tribución, sin que hubiesen actuado cambios en las tasas o modo de recaudación, había pasado de rendir 3.682 pesos en 1765 a 17.000 en 1778 y 64.697 en 1788. Diecisiete veces y media más56.
51 Córdova, Memoria, 120-122. 52 Ibidem, 109. 53 Pacheco Díaz, Una estrategia, 37. 54 Utilizar los datos fi scales como indicador económico requiere usar todo tipo de prevenciones. No obstante, sin elevar los datos al nivel de lo absoluto, es evidente que nos sirven para dibujar un cuadro más que representativo y que en todo caso, a la hora de sacar conclusiones, si pudieran pecar por algo sería sin duda por defecto. Al respecto, Gómez, “El debate”. 55 El diezmo obligaba a todos los vecinos a contribuir anualmente a la Iglesia con una décima parte de lo que produjeran, bien fueran cosechas, animales o géneros, con el fi n de atender a la subsistencia del culto y de sus ministros. 56 Para estos mismos años, la evolución de la población es igualmente reveladora: 44.833 almas en 1765; 70.260 en 1776 y 101.398 en 1788. Fuentes: “Recopilación general que manifi esta el número de habitantes que hay en esta Isla con distinción de pueblos y partidos, sexos, edades y clases” anexo de la “Relación circunstan-ciada del actual estado…” de A. O´Reilly, en Fernández Méndez, Crónicas, 248; Abbad y Lasierra, Historia, 153 y Córdova, Memoria, 60.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
110
Semejante crecimiento se vio acompañado también por un incremento del mercado y de la actividad económica internos, pues lo mismo que sucede con los diezmos lo vemos en la alcabala57, que experimentó un más que notable aumento, aunque es cierto que en este caso sí que se había ampliado su espectro contribu-tivo58. En 1765 se recaudaron 2.532 pesos; en 1778, 4.000; y en 1788: 26.830.
Aumentaron los diezmos y las alcabalas, es cierto, sin embargo tampoco podemos decir que la mano siempre presta para recaudar de la Corona estuviese detrás. Al menos directamente o del modo que sería más fácil imaginar. En algo más de veinte años, la población se había duplicado con creces, a la fuerza se había de incrementar la producción —más manos trabajando y más bocas para alimentar—, lo mismo sucede con el mercado interno. Tal vez, ahora que el papel militar de San Juan se acentuaba, sostener la plaza pasaba por potenciar aquello que quedaba fuera de ella y que hasta entonces parece había preocupado tan poco59.
Todo aparece mucho más claro siguiendo la evolución de los ingresos ge-nerados en la aduana (tabla 8). La política peninsular durante estos años se dis-tinguirá por ir bajando paulatinamente las tasas aplicadas al comercio e incluso decretar exenciones como las que se empiezan a aplicar en 1784, que dejarán libres del almojarifazgo60 a las mercancías españolas importadas o exportadas sujetándose al libre comercio61. Así, lo recaudado por este impuesto crece, pero muy por debajo de los parámetros que hemos estado viendo hasta ahora. Otros impuestos como el arqueo62, armada63 o muelle64, directamente vieron bajar sus ingresos.
57 La alcabala gravaba con un 2% las ventas, cambios y permutas que se ejecutaban en la isla y desde 1764 también con un 4% la entrada de mercancías llegadas desde puertos que no estuvieran comprendidos en el libre comercio. 58 A partir de 1784, se había añadido al ramo de alcabalas el cobro de un 2% sobre el valor de las mer-cancías importadas desde puertos sujetos al libre comercio y desde 1777, el 6% de los aguardientes que se extrajesen de la isla. No obstante, estos gravámenes sobre el comercio exterior quedaron abolidos por real orden de 28 de febrero de 1789. 59 Para O´Reilly, por ejemplo: “el origen y principal causa del poquísimo adelantamiento que ha tenido la isla de Puerto Rico, es por no haberse hasta ahora formado un Reglamento político conducente a ello”, en Fernández Méndez, Crónicas, 241. 60 El almojarifazgo gravaba todas aquellas mercancías que entraban o salían de la isla, atendiendo a di-versos criterios según las circunstancias de los fl etes y el período del que estemos hablando. 61 Córdova, Memoria, 98-100. 62 El arqueo de embarcaciones se cobraba a los navíos que salían de la isla con destinos no comprendidos en el libre comercio, a razón de un ducado por cada cinco toneladas de carga que pudiese albergar la nave, más un 18% del cargamento. 63 El derecho de armada gravaba los frutos que entraban o salían de la isla con un 2% de su valor según el aforo que se les practicaba en la aduana. Cuando se regule el libre comercio, los puertos incluidos quedarán exentos. 64 El impuesto de muelle consistía en cuatro pesos fuertes a cada embarcación que condujese carga desde puertos que no estuviesen incluidos en el libre comercio.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
111
TABLA 8
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADUANA, 1765-1788
Año Almojarifazgo Arqueo Armada Muelle
1765 3.617 543 1.750 339
1788 6.032 488 650 224
Fuentes: Fernández Méndez, Crónicas y Córdova, Memorias geográfi cas.
¿Se pretendía estimular la producción y los intercambios en la isla dando facilidades con las tarifas arancelarias? ¿O simplemente captar parte del comercio que hasta ahora se hacía por cauces no regulares? Lo que es seguro es que el tráfi -co mercantil —el regulado al menos— sí que se incrementó, porque a pesar de las considerables rebajas lo recaudado aumentó. Además, lo que teóricamente se per-día por un lado, se compensaba ligeramente al permitir las relaciones comerciales con las islas vecinas o incorporando nuevos impuestos como la saca de aguardien-tes, de la que ya hemos hablado y que acabó por tener un peso considerable dentro del panorama contributivo puertorriqueño (para 1788 era el quinto derecho que más rendía y se obtenía más con él que con los mismos almojarifazgos)65.
También es evidente que entre un punto y otro, de manera buscada o no, la balanza fi scal de la isla había basculado ostensiblemente del comercio a la pro-ducción como se puede apreciar en la tabla 9.
TABLA 9
PROPORCIÓN DE LOS GRAVÁMENES APLICADOS A LA PRODUCCIÓN Y AL COMERCIO EXTERIOR RESPECTO DEL TOTAL, 1765-1788
Año Producción % Aduanas %
1765 3.68266 3,26 6.24967 5,54
1788 87.95168 9,87 17.83769 1,99
Fuentes: Fernández Méndez, Crónicas y Córdova, Memorias geográfi cas.
Por tanto, hubo aumento en la presión fi scal, en tanto que surgieron nuevas imposiciones. Contribuciones que, por otro lado, se colocarían muy pronto entre
65 Córdova, Memorias geográfi cas, 57-58. 66 Solo incluye los diezmos. 67 La cifra dada para las aduanas de 1765 es el resultado de la suma de los siguientes derechos: almojari-fazgo, armada, muelle y arqueo de embarcaciones. 68 Diezmos más el derecho de aguardiente y aloja. 69 Para 1778 en las aduanas se cobraban bastantes más derechos que veinte años antes: almojarifazgos, de entrada y salida, incluidos los cobrados según el reglamento de comercio libre, saca de aguardiente, muelle, arqueo de embarcaciones, armada e introducción de negros.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
112
las más rentables de la isla, pues en 1788, del producto total de los ramos inte-riores (196.597 pesos), el derecho de tierras suponía el 9,4% (18.473 pesos) y la saca de aguardientes el 4,92% (9.664 pesos); solo superados en importancia por los diezmos (32,91%), la alcabala (13,65%) y el impuesto sobre los aguardientes y alojas (11,83%)70. Pero también, y acorde a lo que sucedía en el resto del impe-rio, hubo importantes cambios en la estrategia colonial, priorizando producción y consumos —para los que se necesitaba unas relaciones comerciales más fl exi-bles— por encima de las viejas políticas típicamente mercantilistas71.
Aun así, puestos a compensar los graves desequilibrios que aquejaban a la Hacienda en Puerto Rico, ya hemos visto que se pudo remediar muy poco. Los gastos habían crecido al nivel de lo inabarcable. Y seguramente era la confi anza en las grandes remesas que anualmente llegaban desde el continente lo que más había contribuido a ello. Desde la metrópoli se había apostado por un plan que a la larga resultaba suicida y, en la misma isla, la posibilidad de contar con una fi nanciación casi ilimitada suponía una opción demasiado tentadora. Los situados se convertirán en abrigo sufi ciente donde amparar todo tipo de gastos, con tal que se justifi cara su empleo de una manera u otra, de cara al mantenimiento e incluso incremento de los envíos. En pleno siglo XIX, y años después de que Cuba y Puerto Rico se convirtieran en el único recuerdo del otrora imperio americano, Pedro Tomás de Córdova, que había vivido aquellos años y participado en la bu-rocracia colonial, dejaba poco lugar a las dudas:
“…no puede negarse que la administración adolecía de abusos envejecidos, y todas sus operaciones caminaban con el mayor desconcierto. La confi anza que había siempre inspirado a sus jefes poder cubrir las atenciones de la isla con los situados de México, produjo sin duda el descuido que se advertía sobre el ramo de hacienda, pudiendo asegurarse que su administración era un caos. La cuenta y razón se llevaba con indecible informalidad…”72.
Así que contemplamos obras que se eternizan y constantes proyectos que se remiten a la Corte; toda una ciudad y alrededores regada por ríos de plata que subsidian negocios, estimulan consumo y comercio, favoreciendo en defi nitiva el enriquecimiento de unos pocos. Aunque está claro que no todo iba a ser ventajas.
70 Córdova, Memorias geográfi cas, 57-58. 71 Llombart, “La política”. 72 Córdova, Memoria, 85.
113
Capítulo 5
Plata, negocios, corrupción
Tal y como estaba constituido el sistema, es fácil imaginar a toda una ciu-dad y alrededores esperando cada año la llegada del situado. Un cargamento con tanta plata como la que no se podía ver junta en la isla de otro modo. Y es que, de los pesos que venían de México no solo dependía el sueldo de la guarnición o los funcionarios públicos, eran necesarios para proseguir las obras o realizar los pagos debidos por la Caja; en ellos tenían sus esperanzas puestas quienes despa-chaban vituallas a los soldados y sus familias, los que suministraban materiales para las obras o aquellos que simplemente negociaban adelantos en metálico a la Real Hacienda.
Solo contando con los soldados, ya tenemos al principal elemento poblacio-nal de la ciudad directamente implicado. Grupo que en los momentos de máxima concentración de tropas en la plaza, en 1776, llegará a constituir por sí solo más del cuarenta por ciento de la población total de la ciudad, casi el cuatro en el conjunto global de la isla1. Y que en la práctica implicaba un porcentaje bastante mayor, pues la mayoría de los hombres mantenían familia en Ultramar, fuese de manera formal o no. Porque si los ofi ciales y los individuos destinados permanen-temente en suelo puertorriqueño se habían ido casando y echando raíces, también los miembros de las tropas de refuerzo se “arranchaban” con hijas del país, al poco de llegar2. Contar con semejante demanda ya era de por sí una buena oportu-
1 En 1776, en vísperas de una nueva guerra para España, la guarnición de la plaza la componen: 2.720 hombres y la población de San Juan es de 6.605 almas, el total de la isla: 70.260. Esto signifi ca un 41,18% respecto a la ciudad y el 3,8% para toda la isla. Los datos sobre la guarnición en AGI, Santo Domingo, 2509 y para la población de la isla y la ciudad en Abbad y Lasierra, Historia, 153. 2 “Los soldados del batallón fi jo de Puerto Rico estaban cuasi todos casados, con muchos hijos (…) vivían separados en chozas propias o alquiladas (…) Las dos compañías y dos piquetes que a principios de la última guerra se enviaron a Puerto Rico para refuerzo de la guarnición, siguieron muy luego el arraigado exem-plo de estas industrias. Esta última tropa quedó acuartelada, pero cada soldado se arranchó con alguna negra o mulata que llamaba su casera; a esta entregaba cada uno los cuatro pesos mensuales que recibía de tesorería para su subsistencia; de este dinero comía el soldado, la casera y los hijos si los tenía…”, Carta de Alejandro O´Reilly al Marqués de Grimaldi a bordo de la fragata “El Águila”, 20 de junio de 1765, en Fernández Méndez, Crónicas, 262.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
114
nidad de negocio para los comerciantes locales; que, en una isla donde la moneda metálica de calidad brillaba por su ausencia, tantos compradores contaran —tarde o temprano— con plata para pagar suponía más que una tentación.
Desde antiguo habían sido muchos los que habían intentado aprovecharse de esta circunstancia. Las tropas vivían pendientes de la llegada de los situados y sin la plata que se enviaba cada año desde México era imposible que recibieran sus pagas. Así las cosas y tal y como funcionaba el sistema, no es de extrañar que cierta dosis de incertidumbre siempre estuviese presente en el sobrevivir diario de las guarniciones. Más, si quienes las mandaban tenían la costumbre de retener parte de los salarios para especular con ellos o los comerciantes encargados de proporcionar los suministros infl aban los precios, aprovechando que las más de las veces vendían al fi ado.
Durante mucho tiempo, los encargados de distribuir las pagas entre los sol-dados fueron los mismos capitanes de cada compañía y no las repartían sino con cuentagotas. Normalmente se producían demoras a la hora de recibir los envíos y entre una remesa y otra se había cogido por costumbre entregar a los hombres solo parte del salario que les correspondía, la mitad o un tercio; supuestamente se hacía en previsión de posibles retrasos, pero la verdad es que mientras los hombres cobraban poco y tarde, los ofi ciales se manejaban con un dinero que no era suyo y que en la isla daba para mucho. De paso, si en el ínterin se producían deserciones o bajas —algo por lo demás bastante común— el capitán de turno se apropiaba de los atrasos que aún no había entregado3.
Mientras, se daba la paradoja de que siendo acreedor a todos los restos que le faltaban por cobrar, el soldado se veía, sin embargo, sujeto a un estado de ne-cesidad obligada y con escasos recursos para mantenerse. Llegado a este punto, quedaba a merced de los comerciantes de la ciudad si quería adquirir cualquier tipo de provisiones; comenzaba por malvender sus pocas pertenencias para poder pagarlas —incluido uniforme— y luego iba pidiendo que le adelantasen los su-ministros a cuenta de sus futuras pagas, aun a sabiendas de que sería a costa de unos crecidos intereses4.
Como es fácil suponer, ofi ciales y tenderos actuaban en total connivencia. A la hora de repartir ganancias, los jefes se llevaban una comisión del diez o el quin-ce por ciento del valor de los géneros suministrados a la tropa. Esto en los casos
3 La Corte era plenamente consciente de que se daban este tipo de prácticas porque abundaban las denun-cias al respecto. Otra cosa era acabar con ellas. La real orden de 12 de mayo de 1751, por ejemplo, advertía que habían de mantenerse al corriente, dentro de lo posible, las pagas y sobre todo mandaba que a partir de entonces las cantidades que quedaran sin aplicación fuesen entregadas a la Real Hacienda (AGI, Santo Domingo, 2500). 4 Las autoridades estimaban que estas ganancias nunca bajaban del 20%. A pesar de las órdenes llegadas desde Madrid no había como cortar con esta situación y diez años después de la real orden que hemos visto en la nota anterior, la situación de la tropa seguía siendo tan precaria como entonces. En otro intento por solventarlo, y a petición del gobierno de la isla, la Corte dispondrá —por real orden de 28 de agosto de 1761— que las cajas de México enviasen, por una vez, un situado de más para enjugar los atrasos y que en adelante se pudiese pagar a las tropas mensualmente (AGI, Santo Domingo, 2500).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
115
en los que no era el mismo capitán el que directamente se ocupaba de surtir a los soldados, pues los había que no tenían reparo alguno en usar su propia casa como almacén y dedicarse al negocio de los abastos. Por supuesto, con tanto adelanto, en el momento en que llegaban los situados la plata apenas si paraba en manos de los soldados y prácticamente toda acababa en los bolsillos de los ofi ciales.
Este es el panorama que encontró A. O´Reilly durante su estancia e inspec-ción en la isla. Lo denunció y puso las bases para intentar remediarlo, pero nada indica que lo que no se había podido corregir durante décadas fuese a enmendarse entonces, más si pensamos en que cada vez habría más soldados, más dinero en juego y sobre todo unos situados que a medida que se aproximaba el 1800 se hacían más esporádicos. Luego lo comprobaremos5.
Más allá de estos manejos, todo lo relacionado con los suministros en una plaza fuerte estaba completamente sobredimensionado y suponía tanto engorro a unos como posibilidades de hacer negocio para otros. Algo comprensible si tenemos en cuenta el impresionante porcentaje de población “pasiva” que venían a representar las guarniciones y a las que obviamente había que mantener6. En Puerto Rico un ejemplo claro lo proporcionan dos alimentos básicos: la carne y la harina.
Para garantizar la provisión de la primera, desde antiguo se había determi-nado que de las tierras del interior se debía enviar obligatoriamente el ganado preciso para abastecer la ciudad. Así, cada año, el cabildo preparaba una estima-ción de las reses y cerdos necesarios para asegurar el consumo de carnes, aten-diendo al número de vecinos y por supuesto soldados. Formada esta, se procedía a prorratear el total del ganado necesario entre los partidos, teniéndose en cuenta el número de hatos y estancias, su extensión y los criaderos de ganado mayor y menor existentes en cada uno de ellos. Establecidos los cupos correspondientes, cada propietario debía ir enviando los animales según se fueran reclamando; de-bía conducirlos a la plaza por su cuenta y riesgo, costeando luego el alimento en los corrales del cabildo e incluso el sueldo del matarife. Una vez lista, la carne se ponía a la venta y al ganadero se le pagaba según el precio que previamente había determinado el cabildo, que por supuesto siempre se establecía a la baja7.
Como es fácilmente imaginable, esta contribución en especie no dejaba de molestar a los vecinos de la isla. Más cuando podían vender esas mismas reses
5 Obviamente, que O´Reilly comentara esto a la altura de 1765 signifi ca que el situado de más que se había mandado unos pocos años antes había resuelto poco, Carta de Alejandro O´Reilly al Marqués de Grimaldi a bordo de la fragata “El Águila”, 20 de junio de 1765, en Fernández Méndez, Crónicas, 262-269. 6 Como ejemplo, la misma real orden —de 20 de septiembre de 1765— que avisaba al gobernador de Puerto Rico de la ampliación del contingente destinado a la isla, mandaba a su vez que se tomasen las provi-dencias oportunas en lo que se refi ere a “cultivo y siembra de todo tipo de comestibles”, para hacer posible la manutención de los dos batallones de infantería y la compañía de artilleros que llegarían a San Juan (AGI, Santo Domingo, 2501). 7 Caro Costas, El cabildo, vol. 2, 38-40.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
116
mucho más caras en caso de no tener que llevarlas a la ciudad8. No olvidemos que el ganado era uno de los bienes más apreciados en el mercado caribeño y uno de los principales artículos exportables —vía contrabando— de Puerto Rico. En las grandes plantaciones de las islas vecinas siempre se necesitaba carne y fuerza de tiro. Por eso no es raro que esta sea una de las cargas contributivas más pro-testadas en la isla, mientras que el cabildo y gobierno en San Juan no paraban, a su vez, de quejarse por la escasez de carnes y el aumento de los precios, dictando bandos para controlar la exportación de ganados9.
Igual de problemático era el abastecimiento de harinas, pero por ser este un artículo que necesariamente había de llegar de fuera de la isla, tenía además unas implicaciones que lo convertían en un ramo siempre apetecible y rentable para quien se ocupara de él, nada que ver con la odiada pesa de los ganados. En teoría, las harinas debían de importarse todas desde la península o, en su defecto, comprarse en México. Pero ya sabemos lo poco fl uidas que eran las relaciones comerciales con la metrópoli o con otras partes americanas del imperio, así que no parece raro que a Puerto Rico llegaran harinas desde los lugares y por las vías más insospechados, dando pie a todo tipo de amaños.
Siempre había necesidad de ellas y dentro de los escasos fl etes que llegaban desde la península, la harina era uno de los productos estrella y de los pocos que tenían fácil salida en suelo puertorriqueño10. Solo las ventas de harinas habían conseguido paliar un poco el estrepitoso fracaso de la Compañía de Barcelona en su aventura caribeña11 e incluso la Compañía de Negros había ido derivando sus actividades en la isla a esta parcela, en vista de lo poco rentable que le resultaba intentar introducir esclavos en San Juan y aprovechando que tenía permitido introducir en sus cargamentos todo aquello que estimara conveniente para la manutención de los esclavos y que luego sin embargo se vendía a particulares12.
No obstante, en este negocio la competencia con los comerciantes locales era dura. Para introducir harinas y todo lo que hiciese falta desde los puertos vecinos —aunque en teoría estuviese prohibido— ya estaban ellos, que además contaban con la complicidad de los gobernadores. Ya hemos visto anteriormente como acudir al mercado caribeño en busca de provisiones era una costumbre per-fectamente asumida en la isla y no solo se trataba del contrabando generalizado
8 “La res que el labrador podía vender sin salir de casa le resultaba un tercio vendida a la Capital…”, “Instrucciones de la Villa de la Aguada al diputado a Cortes por Puerto Rico”, 1810, en Caro Costas, Ramón Power, 115. 9 En las instrucciones remitidas por los distintos cabildos de la isla al diputado Power, abundan las re-ferencias a la contribución de la pesa pidiendo su supresión; las instrucciones están recogidas en Caro Costas, Ramón Power. Respecto a la escasez en la plaza y las protestas del ayuntamiento hay sobrados ejemplos en las actas del cabildo de San Juan, reuniones de 22 de mayo de 1761, 3 de febrero de 1762 o 11 de diciembre de 1775, entre otras. 10 López Cantos, El tráfi co. 11 Oliva Melgar, Cataluña, 272-273. 12 Torres Ramírez, La Compañía, 182-189.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
117
que se desarrollaba a lo largo de sus costas. En lo que concierne al propio abaste-cimiento de la plaza se concedían permisos para negociar en puertos extranjeros, contraviniendo las leyes vigentes so pretexto de necesidad —aunque no sin falta de motivos— y obteniendo el tratante unas condiciones bastante más ventajosas que las que el comercio nacional ofrecía. En estas prácticas, ilícitas aunque reves-tidas de legitimidad, el papel que desempeñaban las autoridades puertorriqueñas era fundamental y podemos adivinar la serie de contrapartidas que estaban detrás de semejantes permisos.
En el capítulo 2 habíamos dejado pendiente un punto relativo a suministros y harinas que tenía que ver con la Factoría de Tabacos, sus administradores, los grupos de presión de la capital, el gobernador e intendente interinos y el enfren-tamiento latente entre todos ellos. Volvamos a él y como ejemplo nos resultará clarifi cador.
A la altura de 1793, gobierno e intendencia de Puerto Rico se encontraban ocupadas interinamente. Desde la primavera del año anterior faltaba Miguel Us-táriz y había pasado a sustituirlo en sus funciones el coronel Francisco Torralbo, responsable de la guarnición. Así mismo, en ese verano de 1793 se había decidido separar del gobierno, por primera vez, las funciones de intendencia, haciendo recaer estas —también de manera interina— en la persona de Juan Francisco Creagh, auditor de guerra. Para entonces todas las previsiones hechas en torno a la Real Factoría de Tabacos se habían venido abajo y su fracaso había destapado los vicios de un régimen económico y comercial que en la isla parecía regido por un total desgobierno. Para colmo, España acababa de entrar en guerra contra Francia.
Con un confl icto bélico de por medio, conseguir abastos para la plaza no resultaba en absoluto fácil. Las harinas escaseaban y los víveres que todavía se podían comprar en la ciudad habían visto su precio notablemente incrementado. Se daba por hecho que nada llegaría desde la península y acudir a México tam-poco parecía una opción viable13. Todo, pues, parecía justifi car que se recurriese a otros mercados; en realidad a los mismos que se había acudido siempre, con o sin justifi cación.
Así las cosas, en San Juan se andaba dilucidando un enfrentamiento abierto entre los valedores de la Factoría de Tabacos, con su factor O´Daly al frente, y el grupo de comerciantes radicados en la ciudad. Entre los primeros se encontraban Creagh y el fi scal de Hacienda, Mexía; los segundos se apoyaban en el goberna-dor interino. La hostilidad era pública y notoria; las fuerzas estaban tan repartidas que incluso el cabildo se hallaba dividido14. Y es que ambos grupos peleaban por hacerse con el negocio de los abastos hacía tiempo.
13 Representación de Juan Ignacio Valldejuli, síndico procurador de San Juan, ante el cabildo (ACSJ de 3 de junio de 1793). 14 El enfrentamiento llegó al cabildo en el momento que se requirió la colaboración de los capitulares para las averiguaciones que se estaban realizando con vistas a formar un expediente sobre la materia de los abastos.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
118
La Factoría nunca había sido vista con buenos ojos en la isla, pues con su presencia coartaba todo tipo de iniciativa local para comprar o vender. Comer-ciantes y colonos no podían competir ni resistirse a una empresa que gozaba del respaldo metropolitano —tampoco es que cupiera esperar otra cosa de un régimen colonial— por eso, precisamente en los momentos en que esos mismos vínculos coloniales se debilitaban, no iba a ser fácil que aquellos que se habían visto mar-ginados por las actividades de la Factoría renunciaran a la oportunidad que se les brindaba. Más si había reproches que hacer a la manera de conducirse O´Daly y su círculo y, por tanto, la posibilidad de desacreditarlos ante la Corte dejándolos en evidencia.
Como suele suceder en estos casos, abierto el fuego, ambos bandos se apre-suran por exculparse incriminando en todo lo posible al contrario y en el cruce de acusaciones salimos ganando nosotros, que terminamos por conocer las irre-gularidades cometidas por unos y otros. Más allá del confl icto puntual, son los entresijos mismos del sistema seguido para abastecer la plaza los que empiezan a trascender15.
Siendo la harina un bien indispensable, el mismo gobierno se encargaba de garantizar su suministro. Los fl etes que esporádicamente llegaban desde la península resultaban insufi cientes y, por tanto, se solía recurrir a comerciantes de la ciudad con los que se acordaba el abasto para un tiempo o unas cantidades determinadas, fi jando o no de antemano el precio de venta de las harinas según la contrata y, por lo que parece, adelantándose en bastantes ocasiones el dinero para las compras por las propias Cajas Reales. Una vez se erija la Factoría, también introducirá esta harinas alguna que otra vez. Lo que sin duda habría de molestar al resto de particulares que se dedicaban a este tipo de tratos.
Resulta difícil trazar la línea divisoria entre las actividades de la Factoría y los negocios de O´Daly como particular; lo que no podemos dudar es que se be-nefi ciaba de sus contactos y su cargo16, jugaba además con la ventaja impagable
Expediente que lógicamente pretendía mandarse a Madrid. Por supuesto, las dos cabezas visibles de ambos grupos, Creagh y Torralbo pusieron todo de su parte intentando presionar e intimidar al ayuntamiento y en cada una de las reuniones los partidarios de uno u otro bando se dedicaban a entorpecer, cuando no desobedecer directamente, los mandatos que venían de la facción contraria (ACSJ, año 1794: anexo de 18 de julio —que incluye el decreto de 12 de junio del gobernador—, ofi cio del gobernador de 20 de junio, decreto de 30 de junio, contestación del cabildo al cuestionario que incluye el decreto de 12 de junio, actas de 27 y 31 de octubre). 15 La información que sigue se ha extraído principalmente del decreto de 12 de junio de 1794 que dirige el gobernador al cabildo y en el que se incluía un amplio cuestionario sobre el método seguido para el abasto de harinas, contratas habidas en los últimos años, precio del pan, etc. y de la posterior contestación del cabildo de 8 de julio. Por supuesto, las preguntas de Torralbo iban totalmente dirigidas, buscando su benefi cio y tratando de dejar lo peor posible a O´Daly, pero aun sabiéndolo, no podemos decir que los hechos no se encargaran ya de por sí de manchar la labor del factor. Creagh, primero como auditor y luego como intendente, se posiciona del lado de O´Daly y acaba siendo partícipe de sus negocios. Es a través de él y sus constantes denuncias a la Corte que conocemos los vicios imputables a la otra parte. 16 No olvidemos que O´Daly había sido recomendado para el puesto en la Factoría por el propio gober-nador J. Dabán.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
119
de que no eran sus propios fondos los que arriesgaba en el negocio, sino el dinero del rey. Llegó a organizar grandes expediciones y así en 1790, procedentes de “las islas extranjeras y con embarcaciones igualmente extranjeras”, introdujo unos cuatro mil quinientos barriles de harina, carne, jabón, bacalao y otros víveres; valiéndose para pagarlos de setenta u ochenta mil pesos que le habían adelantado las Cajas Reales17.
Con semejante volumen de carga, a poco que O´Daly hubiese aplicado un pequeño porcentaje de ganancia, el negocio ya habría resultado de lo más rentable. Cómo sería si además se dedicaba a infl ar los precios. Porque ya fuese actuando a título particular o cuando realizaba las expediciones en nombre de la Factoría —cuyas cuentas él mismo controlaba—, no había manera de saber si los precios de compra que alegaba eran reales o había introducido en los costes algún peso de más que iba a parar a sus bolsillos. El caso es que cuando se empleaban harinas importadas por él, el precio del pan se tenía que subir18.
Estos eran los antecedentes que acompañaban a O´Daly cuando en 1793 habían vuelto a escasear los suministros. Ya no estaba Dabán, pero uno de los principales aliados del factor, Creagh, había logrado hacerse con la Intendencia, aunque fuese de manera interina. Como intendente, debía supervisar las compras hechas para la plaza y esto le concedía un enorme poder, porque no solo pactaba las contratas para ir en busca de suministros, sino que, en caso de que un barco atracara ofreciendo su cargamento, sin su permiso no había trato ni descarga, lo que de manera implícita le daba poder incluso para negociar con los patronos —desde una postura de fuerza— el precio de venta. Eso era contar con demasiada ventaja. Y el cabildo —la parte del cabildo que estaba de parte del gobernador, que es la que acabó prevaleciendo— da buena prueba de cómo factor e intendente hacían uso de ella: frustrando aquellas operaciones en las que ambos tenían poco que ganar, negociando los precios de venta con los proveedores a espaldas del cabildo y, sobre todo, acaparando mucha de la harina que llegaba a puerto para luego revenderla con un considerable sobreprecio en la plaza.
Ejemplifi cando con casos concretos, se denunciaba que en aquellos mismos días del verano de 1794 habían atracado en San Juan varios barcos ofreciendo harinas norteamericanas a precios muy ventajosos (siete pesos el barril), sin
17 Contestación del cabildo de San Juan al cuestionario anteriormente planteado —12 de junio de 1794— por el gobernador acerca del suministro de harinas (ACSJ de 8 de julio de 1794). 18 Eso a pesar de que hubo ocasiones en que no se estaba viviendo una coyuntura en la que los costes fue-ran especialmente altos y de haber comprado en el mercado foráneo, siempre bastante más barato. En aquel año de 1790, por ejemplo, el cabildo estimaba que el barril de harina extranjera debía costar unos siete u ocho pesos, importe que se puede tener por barato, pues un precio moderado rondaba los diez y era frecuente en tiempos de crisis pagar doce, trece e incluso más. El precio exacto al que cobró O´Daly la harina no lo sabemos, pero sí que el pan se estuvo despachando al público en San Juan a 21 o 22 cuartos la libra; algo elevado si tenemos en cuenta que justo después se redujo a 17 o 18, con el agravante de que entonces se usaron harinas que venían de Nueva España, bastante más caras —por proceder del circuito “legal”— que las que había comprado O´Daly.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
120
embargo, y a pesar de la escasez reinante y los repetidos llamamientos que se habían hecho desde el cabildo al intendente, no se había podido concretar ningu-na compra porque este no había hecho sino entorpecer cualquier gestión. Por su parte, unos meses antes, en febrero, O´Daly sí que se había podido hacer con un cargamento de harinas y galletas estadounidenses llegado a la isla; lo compró en su totalidad y luego lo ofreció al vecindario, actuando como si él hubiese nego-ciado el fl ete y sacando una suculenta ganancia a cambio.
En realidad, nada había tenido que ver el factor con la llegada de aquel car-gamento, simplemente había aprovechado que, de salida, partía de una posición ventajosa para poder resolver su compra, en tanto que tenía al intendente de su parte. De hecho, antes de que él las adquiriera, harina y galletas ya habían sido inspeccionadas por el regidor de San Juan diputado para los abastos y un par de panaderos de la ciudad, es por eso que sabemos, además, que el precio al que el patrón estaba dispuesto a liquidarlas era de diez pesos el barril de harina y seis el de galleta. O´Daly vendió a trece pesos y medio la harina y doce la galleta.
Una situación semejante volvería a repetirse al mes siguiente, en marzo. El todavía factor había vuelto a revender harinas norteamericanas de un fl ete llegado a puerto a trece pesos y medio el barril, cuando había panaderos de San Juan que habían comprado parte de ese mismo cargamento a diez. El porcentaje de ganan-cia deja claro que se trataba de un muy buen negocio, más si tenemos en cuenta que ni O´Daly ni Creagh arriesgaban nada, no había inversiones previas ni expe-diciones que organizar, tan solo saber aprovechar el cargo y las circunstancias.
Por supuesto, esta manera de proceder poco tiene que ver con la pretendida dignidad y honradez que tanto habían exhibido ambos cuando denunciaban los sabotajes que sufría la Real Factoría y el contrabando reinante en la isla19. Ahora bien, tampoco es que aquí nos importe juzgar a unos u otros, ni saber cuál de los dos bandos era capaz de cometer más tropelías. Porque obviamente —y más allá de los abusos de autoridad cometidos por el intendente— si los comerciantes y parte del cabildo protestaban no era porque el precio del pan estuviese más o menos caro, sino porque se les estaba apartando del negocio con una compe-tencia desleal. En cuanto al gobernador es lógico que estuviese molesto, pues hasta el momento mismo en que la Intendencia se vio separada transitoriamente de la gobernación había sido él —como lo fueron sus antecesores y lo serían sus sucesores— quien tenía el poder para arbitrar en este ramo, autorizando las compras y concediendo contratas. Sus afanes intentando exculparse ante la Corte le señalan y sus propias justifi caciones, alegando la imperante necesidad para la introducción de harinas extranjeras, hechas además a priori, sin que de Madrid hubiera llegado aún queja alguna, dejan claro cuáles eran sus faltas. Baste ade-
19 Ver capítulo 2.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
121
más, comprobar la total naturalidad con la que los buques extranjeros atracaban en el puerto de San Juan20.
Sin embargo, como decíamos, nada de eso tiene para nosotros tanta relevan-cia como el saber qué posibilidades de negocio ofrecía una plaza en constante pie de guerra como la puertorriqueña, cómo se movían los hilos para hacerse con ellos, cuánto era el margen de ganancia, etc.
Si esto sucedía con las harinas y los suministros para la tropa en general, po-demos imaginar lo que supondrían las obras en la plaza. El presupuesto para for-tifi caciones en los años clave de militarización era enorme, no olvidemos que se llegaron a enviar hasta 225.000 pesos anuales con este fi n21. Por eso no nos debe extrañar que siempre, desde la isla se encontrara oportunidad para formar nuevos proyectos y enviarlos a la Corte para su estudio, incluso en los años de mayor necesidad y cuando la Hacienda estaba más apurada. Los castillos, especialmente el “Morro”, se remodelan una y otra vez, siempre hay un lienzo de muralla que reparar, un baluarte que recomponer o infraestructuras que atender en la misma ciudad, porque tampoco se tuvo reparo en destinar dinero de las fortifi caciones a construcciones civiles en la capital. Algo de esto debía estar intentando controlar la Corte cuando se apremiaba a las autoridades para que los planes de obras no se variaran en lo más mínimo de los proyectos aprobados22.
Dedicarse a suministrar materiales para las fortifi caciones debía ser de lo más rentable, toneladas de ladrillo y piedra se consumieron durante décadas de obras continuas. Y aunque desgraciadamente no contamos con documentación sufi ciente como para desentrañar a fondo todas las vertientes de este asunto, sí que hay indicios de cuán importante llegó a ser. No por nada, eran las grandes familias de San Juan las que se peleaban el negocio.
Hasta al menos comienzos de la década de los años ochenta, el abasto de la-drillos, que se realizaba mediante asientos acordados con las autoridades, estuvo en manos de Pedro Vicente de la Torre, cabeza visible de una de las familias más infl uyentes en la ciudad23. En un momento dado, 1779, sale a subasta una nueva
20 “…en el año menos pocos días que estuvo a mi cargo la intendencia de esta isla no he permitido la introducción en ella de un polvo de harina que no fuese procedente de aquella península, pero como durante la actual guerra se halla escaseado este fruto por medio de aquel comercio y haya sido preciso proveerle de las islas extranjeras o del Norte de América, me he considerado en la obligación, estimulado de dicho benefi cio, de preferir la harina cuyos precios fuesen más equitativos y moderados (…) jamás hubiera pensado en abastecer esta plaza de harinas por aquellas vías a no haberlo exigido la necesidad (…) sin embargo puede en algún tiempo hacérseme cargo por la superioridad, a la que podrán llegar los clamores del público afl igido ahora (…) me juzgo constituido en la necesidad de dar cuenta a su majestad de mis procedimientos”. Francisco Torralbo al cabildo, decreto de 12 de junio de 1794 (ACSJ, Anexo, 8 de julio de 1794). 21 Recordemos, los 100.000 pesos que se había dispuesto originalmente (1765) para el fondo de forti-fi caciones fueron aumentados a 150.000 en 1771 y 225.000 en 1775, para volver a dejarse en los 100.000 del principio a partir de 1784. 22 Ver capítulo 3. 23 Pedro Vicente de la Torre había llegado a San Juan en 1724 siendo aún muy joven. Estuvo trabajando para el corsario Miguel Enríquez, administrando sus barcos y plantaciones, y años después sería uno de los
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
122
contrata y aparece un nuevo postor, el regidor José Dávila, que a su vez pertenecía a una de las pocas familias que podía hacer sombra a los de la Torre24. Dávila había tenido que renunciar a su cargo en el cabildo para poder optar al asiento pero fi nalmente no lo consiguió y la contrata recayó nuevamente en de la Torre. El antiguo regidor trataría entonces de volver a su puesto e iniciará un pleito en el que de paso también se queja de como se había procedido en la concesión del asiento. Según su denuncia, de la Torre había conseguido mantener el monopolio gracias al trato de favor que le proporcionaban una serie de funcionarios que le eran proclives y la prueba de ello era que los precios ofrecidos por este eran in-cluso más altos que los propuestos por el propio Dávila25.
Relacionado con lo anterior, tampoco debemos perder de vista lo mucho que había prosperado en la isla la familia del encargado de las obras y más si tenemos en cuenta que estaban recién llegados. Jaime O´Daly, de quien tanto se ha hablado ya, era hermano de Tomás O´Daly, coronel de ingenieros a cuyo cargo estaban todas las obras que se realizaban en la plaza. De origen irlandés, ambos habían pasado de la península a Puerto Rico en la década de los años sesenta, allí, nombrado ingeniero jefe Tomás, prosperaron rápidamente. A la muerte de este, en 1781, Jaime sería el encargado de administrar en nombre de sus sobrinos los bienes que el ingeniero dejaba. Para entonces ya eran propietarios de una extensa hacienda en las proximidades de San Juan y Jaime había desarrollado una activa carrera como plantador y comerciante26. La infl uencia y caudales que el apellido O´Daly había conseguido acumular en tan pocos años era notable y aunque Jai-me se encargaría luego de acrecentarlos, tal y como hemos visto, el origen de la fortuna familiar sin duda hay que buscarlo en el cometido encargado a Tomás.
Como jefe y responsable de las obras, él solo manejaba un presupuesto fabuloso dentro del contexto de la isla y de sus decisiones dependían en muy buena medida los negocios futuros de muchos; de aquellos que, por ejemplo, se
instigadores de su caída en desgracia. Aprovechando la ruina de Enríquez, de la Torre se hará con su hacienda “El Plantaje”, entonces la más próspera de la isla. Convertido ya en un notable hombre de negocios, su riqueza comienza a incrementarse de una manera tan vertiginosa como su infl uencia. Comenzará a ocupar cargos: fami-liar del Santo Ofi cio, sargento mayor de todas las milicias urbanas de Puerto Rico, aunque solo formará parte del cabildo durante un año. Eso le permitiría dedicarse a negocios que le eran mucho más rentables, como el de los abastos, incompatibles con las funciones capitulares. Y de todos modos, su infl uencia en el gobierno municipal era mucha pues serán sus hijos, yernos y nietos los que vayan ocupando con el paso del tiempo asientos en el ayuntamiento para defender sus intereses. Tan espectacular subida a las cimas de la sociedad puertorriqueña se verá coronada cuando otro de sus nietos, Juan Alejo Arizmendi, se convierta en 1804 en el primer obispo de la diócesis nacido en la isla, López Cantos, Miguel Enríquez; AGI, Santo Domingo, 2284 y Actas del Cabildo de San Juan. 24 José Dávila forma parte del cabildo en: 1731-1732, 1735, 1761, 1764, 1766-1769, 1774-1789 (faltan las actas de los cuatro años siguientes), 1793-1806. Y de 1730 a 1812, además, sin tener en cuenta cinco años de los que no tenemos información, a excepción de otros cinco, siempre hay al menos un Dávila presente en el cabildo (Actas del Cabildo de San Juan). 25 El expediente promovido por Dávila una vez frustrado su intento de hacerse con la contrata en AGI, Santo Domingo, 2508. 26 AGI, Santo Domingo, 2284.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
123
dedicaran a proveer ladrillos. Semejante ascenso no puede ser casual. Tampoco debe ser casualidad que años después de muerto Tomás, el mismo José Dávila, regidor de San Juan, que había intentado fallidamente hacerse con la contrata de ladrillos y que tan descontento había quedado por el trato de favor que se le había dado al otro aspirante, siguiera siendo desde el cabildo el principal azote de otro O´Daly, ahora Jaime27.
Es cierto que nos faltan pruebas contundentes para demostrar cualquier tipo de práctica ilegal imputable al ingeniero jefe, cobro de comisiones o malversa-ción de fondos. Pero, visto lo visto, hay que admitir que lo más extraño es que no se produjeran. Él no iba a ser además el primero ni el último. Es como si todos aquellos que tenían en algún momento u otro contacto con aquella plata que aparecía como llovida del cielo, sufrieran el irrefrenable impulso de especular con ella o apropiarse de parte. Y seguramente sea comprensible. Del gobernador, que ejercía de intendente y por tanto administraba los fondos, a los capitanes que repartían las pagas, fi n primordial para el que se enviaban los situados, nadie parecía resistir la tentación.
Así visto, podría considerarse una tesis exagerada, pero en el día a día de la isla sucedían casos capaces de sonrojar a cualquiera. Aunque, obviamente, para el manejo del dinero existían reglas y había que seguir un cierto orden. Ni desde México se enviaban los situados alegremente, ni en la isla uno se apropiaba del dinero sin más. Para algo estaban las Cajas. Otra cosa es hablar de la labor de tesoreros y contadores. La Corona había dispuesto mecanismos con los que con-trolar la gestión de las respectivas Hacienda locales y como sucedía con todos y cada uno de los ofi cios públicos a la hora de dejar el cargo, los empleados de la Caja también debían responder de su desempeño. En el caso particular de Puerto Rico, la liquidación y glose de las cuentas reales las practicaban comisionados de la Contaduría Mayor de La Habana, que sucesivamente iban pasando a la isla28 ¿Sería esto sufi ciente para evitar desmanes?
Con semejante método de control podían darse dos situaciones. Una, que al revisarse los libros las cuentas fuesen, efectivamente, correctas; en este caso contador y tesorero quedaban libres de toda culpa, pero ello no descartaba en ab-soluto que se hubieran producido arbitrariedades en la gestión. Ingresos y gastos podían estar perfectamente asentados en los libros ¿Pero quién controlaba los gastos? ¿Quién decidía a qué se dedicaba el dinero?
El gobernador no solo era el más alto representante de la burocracia colonial, sino que como capitán general era el responsable último de la plaza. El poder que esto le concedía, en una posesión que seguía viéndose ante todo como un bastión
27 En las averiguaciones que se llevan a cabo en el cabildo por iniciativa del gobernador Torralbo a cuenta de los suministros de harina, es precisamente José Dávila el capitular que más hace sentir su voz en contra de las actividades de O´Daly (ACSJ, 8 de julio de 1794). 28 Córdova, Memoria, 79.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
124
defensivo, era enorme. Por mucho que se pidiera justifi car la pretendida necesidad de las inversiones, nadie iba a cuestionar que un gobernador decidiese aprobar obras para remodelar un paño de muralla o un bastión en tiempos de guerra. Tampoco había manera de evitar —ni casi de recriminar— que ante una escasez generalizada de alimentos, se prestaran fondos de la cajas para que comerciantes de la plaza acudieran a comprar suministros. Y ya sabemos los manejos que esto implicaba y los provechos que de ello se desprendían.
Se suponía que la labor de los intendentes había de ser cortar este tipo de abusos, pero en Puerto Rico Gobernación e Intendencia se dejaron unidas, así que poco se pudo remediar en ese sentido. Todo el poder seguía concentrado en la misma persona:
“La Real Hacienda tiene siempre abiertas sus arcas en Puerto Rico para pagar cuan-tos gastos se le antoja disponer al Gobernador ya sean de necesidad o de capricho. Como Jefe militar los dispone por sí, y como Intendente los manda pagar”29.
Aunque a decir verdad, en el corto período de tiempo en que hubo un in-tendente autónomo —antes de 1813, se entiende— tampoco es que el interino Creagh diera un muy buen ejemplo, como hemos visto.
Todavía quedaba otra posibilidad, ciertamente más burda, pues como es lógico también podía darse la circunstancia de que se encontraran irregularida-des en las cuentas. Que directamente faltase dinero, ya fuera por ingresos que no se habían anotado o reintegros que no tenían justifi cación alguna. Y de esto también hay algún caso bien sonado en la isla, salido a la luz, una vez más, en los convulsos días en que la isla se estaba gobernando interinamente y todos en San Juan intentaban ganar terreno aireando las vergüenzas del contrincante. Un enfrentamiento del que muy pocos saldrían bien parados.
Era el verano de 1794 y el omnipresente J. F. Creagh andaba enfrascado entre los libros y notas de la Caja. Desde antes incluso de alcanzar la Intendencia, ya parecía sospechar que con las cuentas no todo se estaba llevando según el or-den debido, ahora se sentía legitimado para actuar. Ya sabemos de la propensión del recién llegado por no dejar títere con cabeza en la isla y la ocasión propicia para poder rebuscar entre la documentación de la Caja se le había presentado al ausentarse de la ciudad el tesorero, Fernando Casado. Luego, todo se precipitaría de forma un tanto rocambolesca.
A fi nales del año anterior, Fernando Casado se había marchado temporal-mente al campo para restablecerse de unos problemas de salud y había dejado en
29 Entre las más signifi cativas quejas nacidas de la particular situación que vivía la Hacienda puertorri-queña destacan las elevadas ante las Cortes gaditanas por Ramón Power, diputado de la isla. Este fragmento en particular pertenece a una exposición del mismo fechada en 7 de abril de 1811; recogida y editada, como gran parte de los escritos del diputado, en Caro Costas, Ramón Power, 177.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
125
su puesto a José Vicente de Córdoba, escribiente de las ofi cinas. Las funciones de contador las desempeñaba entonces, también de manera interina, José Martínez de Andino, quien, por otro lado, había sido recomendado para el cargo por el propio Creagh. Valiéndose de Martínez de Andino, que ya le había puesto sobre la pista de lo que parecía estaba sucediendo en las cajas, el intendente tuvo acceso a los estados de Hacienda. Se aprestó a revisar los correspondientes a los últimos años, desde 1790, y, efectivamente, encontró partidas de inversión que le fueron “disonantes”, en especial una data de 50.000 pesos a cuenta del situado de 1791 que no parecía del todo clara. Los indicios apuntaban a Casado30.
En esas, este —¿oportunamente?— vuelve y al reincorporase se encuentra no solo con la investigación sino con que en su ausencia había desaparecido dine-ro de la Tesorería y unas “obligaciones” a su favor que guardaba en su despacho. Ahora las sospechas recaen sobre Córdoba. En este caso, más que sospechas, los culpables parecen claros: Córdoba, que había dispuesto de las llaves del tesorero, y José de la Hoz, el portero de la Contaduría, que le sirve de cómplice. Se incri-mina a ambos una vez se comprueban en las cuentas las distintas extracciones de caudales y las obligaciones vuelven a manos de Casado. A partir de entonces se desencadena lo que termina por ser un escándalo en la ciudad31.
Córdoba no encuentra para sí mejor defensa que tapar sus culpas acusando a Casado de un delito aún mayor. El escribano confi rma la responsabilidad del tesorero en las irregularidades que había detectado Creagh y aclara su origen. Según Córdoba, él mismo había conducido a casa de Casado los 50.000 pesos ex-traídos del ramo de situados que supuestamente iban a ingresarse en el fondo para fortifi caciones y que nunca se cargaron en el mismo (1791). Igualmente, tampoco se habían anotado 47.951 pesos entregados por los regidores Valentín Martínez y Antonio de Córdova, producto de las harinas que estos habían comprado con dinero de la Caja (1792)32. Acto seguido, huye.
Todo el asunto se pone en conocimiento de la Corte. Hay rumores de que es allí a donde se dirige Córdoba y Creagh avisa de que en caso de confi rmarse su presencia en la península se le aprese y mande de vuelta a la isla para dar cuenta
30 Juan Francisco Creagh a Diego Gardoqui, dando cuenta del descubierto en las cajas, agosto de 1784 (AGI, Ultramar, 478). Casado era el principal sospechoso porque durante un buen tiempo, desde fi nales de 1791, había sido él quien administrara la Caja por el fallecimiento del contador Belvís. 31 En más de una ocasión, las representaciones que se mandan en defensa de Casado a la Corte hacen referencia a la enorme “publicidad” que se le estaba dando a todo el proceso con el consiguiente menoscabo en la reputación del tesorero y su familia. Hay que tener en cuenta además, el clima ya de por sí bastante enrarecido que debía vivirse en la ciudad con el enfrentamiento abierto entre las facciones que encabezaban gobernador e intendente interinos. Representación de Fernando Casado hijo, sin fecha; alegato de Cristóbal Gómez, Madrid, 26 de octubre de 1795 (AGI, Ultramar, 478). 32 Denuncia de José Vicente de Córdova, “papel reservado” de 29 de julio de 1794. Anteriormente, tam-bién había pasado una nota amenazante a Casado en la que a la par que se autoinculpaba dejaba claras las faltas del tesorero, de las que en cierto modo él había sido cómplice. La nota la reproduce Creagh en su denuncia. Ambas en AGI, Ultramar, 478.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
126
de su actuación33. Mientras, el tesorero es detenido y sus bienes embargados. Las cosas se le complicaban e intenta hacer valer el ascendiente del que gozaba en la isla para mitigar el castigo. No obstante, sus faltas son difíciles de disimular aún en las encendidas representaciones que se envían a la metrópoli para su defensa34. El proceso se alarga. Casado nombra apoderado en Madrid para que interceda en su causa y mientras, en la isla, se va poniendo en claro a cuánto asciende el descubierto en la Caja35.
A los 50.000 pesos extraídos del ramo de situados y los 47.951 procedentes de las harinas que nunca se ingresaron, había que añadir 8.141 que se encontraron de menos en las cajas de los depósitos particulares y, en última instancia, 1.600 que tomó Casado como anticipo durante su retiro y otros 5.737 que resultaron de menos en el corte de cajas efectuado a primeros de agosto de 1794 y cuya des-aparición era la que se imputaba a Córdova y de la Hoz36.
Con el tiempo y las pruebas, Casado se va quedando sin argumentos37. Cór-doba, por su parte, había terminado por aparecer en Madrid, aun a pesar de las graves imputaciones que se le hacían. El asunto toma tintes cada vez más enojo-sos y el desarrollo de los acontecimientos tal y como se estaban manejando en la isla deja bastante que desear. Todos tenían quejas. Casado porque siente que en el procedimiento seguido poco más se había buscado que incriminarle —aunque
33 Creagh a Gardoqui, agosto de 1794 (AGI, Ultramar, 478). 34 A fi nales de agosto, es de suponer que en conocimiento de que Creagh había mandado o estaba pronto a mandar a la Corte el informe dando cuenta del descubierto, el propio Casado, su mujer e hijo, escriben tres representaciones en su descargo. Con fecha de un día después (23 de agosto) será Torralbo quien también escri-ba a Madrid poniendo en entredicho ciertos aspectos de la investigación de Creagh. Los Casado esgrimen para su defensa una serie de puntos que repetirán, con matices, a lo largo de todo el proceso, a saber: nada supo el tesorero del descubierto hasta que no se reintegró a su puesto; toda la causa no era sino una campaña orquestada por el intendente interino, con quien Casado había tenido diferencias públicas y que buscaba el descrédito del tesorero como venganza; Creagh y Córdoba actuaban de común acuerdo, e incluso había sido el intendente el que había facilitado la huida del segundo. Como vemos, su estrategia se basa casi exclusivamente en descalifi car a Creagh, pero, seguramente conscientes de que había demasiadas pruebas en su contra, siempre introducen un ofrecimiento por si se diera el caso de resultar verdadero el “descubierto”. Estiman que la familia cuenta con rentas sufi cientes como para afrontar el pago del alcance que resultara y por ello se solicita que, llegado el caso, se les conceda la posibilidad de acordar un pago a plazos con el rendimiento que dieran las varias haciendas que poseían, nunca que se le embarguen sus bienes. Fernando Casado, Violante Correa y Fernando Casado hijo, representaciones dirigidas a Diego Gardoqui, 22 de agosto de 1794. Francisco Torralbo a D. Gardoqui, 23 de agosto de 1794. Todas en AGI, Ultramar, 478. 35 Casado extiende un poder general a Cristóbal Gómez, en Madrid, para que se ocupe de sus solicitudes a la Corte, el 14 de julio de 1795 (AGI, Ultramar, 478). 36 Felipe A. Mexía, fi scal de Hacienda, a Diego Gardoqui, 26 de noviembre de 1795 (AGI, Ultramar, 478). 37 En los escritos de su apoderado, aunque se siguen repitiendo los mismos argumentos usados al co-mienzo del pleito, cada vez parece tenerse más claro que Casado no podrá eludir su responsabilidad y por eso ahora cobran especial relevancia las peticiones de indulgencia. Casi dos años después de comenzado el pleito se empieza incluso a asumir parte de la culpa —aunque no directamente el delito— pues había sido el tesorero quien había dejado al cargo de su ofi cina a Córdoba. Casado pretende seguir conservando su empleo pero sobre todo salvar sus haciendas de un eventual embargo, insistentemente se ofrece para ir reintegrando la deuda con las rentas que estas generan a razón incluso de diez o quince mil pesos anuales, método que opina sería más cómodo para la Hacienda que el del propio embargo. Representaciones de Cristóbal Gómez, Madrid, 26 de octubre de 1795 y 11 de marzo de 1796 (AGI, Ultramar, 478).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
127
ciertamente eso se había conseguido y ya de por sí descalifi caba al tesorero—, ni se había llevado a cabo una revisión minuciosa de las cuentas, ni se había profundizado en la administración y circunstancias de su gestión o tan siquiera se le había concedido la posibilidad de defenderse. Si su detención y el embargo preventivo de sus bienes se habían llevado con una celeridad asombrosa, tras la huida de Córdoba y el traslado del pleito a Madrid, todo parecía estar hacién-dose de manera mucho más lenta. Córdoba porque alega que, siendo Casado un hombre de grandes recursos e infl uencias, sería a él a quien se haría cargar con la mayor parte de las culpas. De hecho, esa era su manera de justifi car el haber huido de Puerto Rico. Creagh y el fi scal de Hacienda, Mexía, que habían llevado a cabo las averiguaciones, también acabarán teniéndolas, porque ellos mismos se verán al fi nal encausados, achacándoseles no haber actuado con la diligencia ni integridad debidas38. Y por supuesto la Corte, a la que no podía dejar de disgustar la manera en que se estaba manejando todo; porque en esas, mientras unos y otros se atropellaban mutuamente, el dinero seguía sin reponerse39.
Como no podía ser menos, el caso Casado había terminado por enquistarse, convertido casi desde sus inicios en una extensión más del ya famoso enfren-tamiento que vivía San Juan en esos días. Y no se cerraría sino muchos años después, en 1815, cuando Casado ya había muerto. Resultó probada su responsa-bilidad en el descubierto y la Corona acordó con sus sucesores que fuesen reinte-grando en las cajas 2.000 pesos anuales hasta compensar lo “perdido”40.
Si algo demuestra todo lo anterior —además del particular encono con que se estaban viviendo las disputas locales— es el estado tan lamentable en que se administraba la Hacienda en la isla y la falta de medios efi caces para ejercer su control. Habían sido necesarios años de pleitos para determinar un culpable y se requeriría de muchos más para ver solventada la deuda. Porque el arreglo alcanza-do entre las partes, además, no dejaba de ser muy benévolo para con los herederos de Casado, estableciendo unas condiciones de reintegro muy por debajo de las que el tesorero habría llegado a admitir, pues este, por momentos, incluso propuso ir reembolsando el dinero a razón de diez o quince mil pesos anuales.
Lo peor es la sensación de estar ante un gran secreto a voces. Distraer casi cien mil pesos de las cajas no era ninguna nadería. Menos en Puerto Rico, donde
38 Los problemas para Creagh y Mexía, que como sabemos tenían más de un frente abierto, se agravan con la llegada a la isla del nuevo gobernador, Ramón de Castro, quien también asume la intendencia (marzo de 1795). Con la pérdida de sus facultades —poco podía hacer como auditor de guerra— Creagh vería el comienzo de su ruina. En este caso en particular, resulta chocante que mientras Casado había vuelto a su empleo, adminis-trando los caudales de la Hacienda y “en uso y disfrute de todos sus bienes y sueldos”, Creagh y Mexía hubieran sido imputados. Felipe A. Mexía a Diego Gardoqui, 26 de noviembre de 1795 (AGI, Ultramar, 478). 39 La real orden de 23 de julio de 1795 apremiaba a las autoridades puertorriqueñas para que se hiciera reponer “sin admitir dilación ni excusa el alcance que resultase y manifestaba un total desacuerdo por los pro-cedimientos estrepitosos y opresivos” que se estaban siguiendo en la causa (AGI, Ultramar, 478). 40 Real orden de 11 de septiembre de 1815 (AGI, Ultramar, 467).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
128
el presupuesto de ingresos anuales andaba todavía bastante por debajo del millón de pesos41. Especialmente sangrantes son los 50.000 separados, de una sola vez, del fondo de situados con destino supuestamente a las obras y que, una vez per-didos, nadie echó en falta. Es más, puede que muy posiblemente, si no hubiera habido de por medio el clima revuelto que todo lo contagiaba en San Juan, con el enfrentamiento abierto entre cabildo, autoridades, representantes de la Factoría y comerciantes, nunca se hubiera sabido nada. Destapado el fraude, eso sí, todos están de acuerdo en lo evidente, una pena que nadie lo hubiese advertido antes.
Creagh, intentando seguramente que su interinidad pasase a ser algo más defi nitivo, ponía el acento en la falta de una Intendencia autónoma y advertía que mientras esta no existiera y se le diera la “planta” que correspondía a la Caja, aquellas ofi cinas seguirían “en el estado doloroso que siempre han tenido, sin que los abusos, los fraudes y las malversaciones puedan remediarse por un Intendente cuyos conocimientos puramente militares, no le dejan alcanzar a los que son ne-cesarios para contener y cortar semejante desorden…”42.
Torralbo, por su parte, también reconocía, aun suavizando mucho lo concer-niente a la responsabilidad de Casado, la total falta de control que había existido para con la gestión de los caudales públicos. En 1786 había sido la última vez que se habían remitido las cuentas a La Habana y ningún contador mayor había pasado por la isla para revisar los libros in situ desde la década de los setenta. Quizás lo que más le interesaba era desmerecer la actuación del intendente, así que, además de criticar el modo en que se estaba llevando a cabo la investigación, expuso a la Corte sus propias ideas acerca de cómo arreglar el desconcierto que reinaba en la administración de la Caja y poder poner así en claro todo lo refe-rente al desfalco. Sobre todo insistía en la necesidad de que se enviara a un juez del Tribunal de Cuentas de La Habana, o de cualquier otro, para que examinara a conciencia las cuentas, comprobando la legitimidad de las partidas de ingreso y salida y reconociendo toda la documentación generada por las ofi cinas al menos desde 1786. En el ínterin, proponía que se nombrase a un interventor provisional para que garantizara la seguridad de los caudales depositados y que se abrieran libros para asentar las cuentas nuevas, archivando todos los libros, papeles y do-cumentos anteriores, hasta la llegada del juez de cuentas, y que nadie pudiera así alterar la posterior investigación43.
41 Los ingresos totales en caja —incluidos situados— que para esos años da Pedro Tomás de Córdova son los siguientes: 1790: 603.520; 1791: 858.784; 1792: 645.376; 1795: 818.324; 1796: 691.864, Córdova, Memorias geográfi cas. 42 Juan Francisco Creagh a Diego Gardoqui dando cuenta del descubierto en las cajas, agosto de 1784 (AGI, Ultramar, 478). 43 Comunicación reservada de Francisco Torralbo a Diego Gardoqui, 23 de agosto de 1794 (AGI, Ultra-mar, 478).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
129
Efectivamente, pasado un tiempo se envió un contador desde La Habana para que revisase las cuentas, a Nicolás Sánchez Sirgado44. Y a este, todavía le quedaban sorpresas por encontrar entre los libros de la Hacienda, la mayoría en lo concerniente a las aduanas, de las que todavía no hemos hablado:
“…los ministros de Real Hacienda no numeran los registros de entrada y salida del año, por el orden con que se van recibiendo. Esta omisión ha ocasionado que por las cuentas no se sepan los buques que han entrado y salido en el año, y por consiguiente quedan ocultados los derechos reales que pudieron contribuir; máxima es esta muy perjudicial, porque por las cuentas no se puede saber, si ha habido omisiones de cobranzas, o si después de cobrados los derechos ha habido omisiones de cargo en los libros reales.Para descubrir la versación en este ramo, ha sido preciso impender un dilatado y laborioso trabajo (…) para venir a deducir las omisiones de cobranzas, o cargo que se habían cometido. Esta prolijidad la he puntualizado en los años de 84 a 95, en que con varios compañeros sirvió en estas cajas reales el difunto Fernando Casado. …por este examen he descubierto muchas entradas y salidas de este puerto, cuyas cargazones constan embarcadas, o desembarcadas, y aforadas por el vista y cuyos derechos no constan sentados en los libros reales. Pasan con mucho de ciento de estos registros, cuyos derechos probablemente se cobraron y no se sentaron la partida, quedándose en poder de los ministros, o del escribano de registros estas cantidades. Hay mucho más número de buques que han entrado y salido que no están aforados, sin darse luz ni noticia del motivo. A los actuales ministros les he pedido que soliciten en el archivo de su caja real estos documentos y me los pasen. No lo han verifi cado todavía pero no es de extrañar por ser operación de años tan atrasados, y ya por el desorden y confusión en que se me asegura está el archivo de la escribanía de Real Hacienda, la cual sin embargo de haber fallecido su propietario D. Juan José Cestero el año de 1798, se halla todavía cerrada, sin entregarse al nuevo rematador que lo fue un hijo del mismo escribano. No puedo comprender por qué este gobernador intendente ha padecido tanta desidia en un objeto tan interesante, y que ha servido de obstáculo para las investigaciones de mi comisión porque se han excusado con ese pretexto para exhibir los documentos que se han pedido, el cual considero seguirán hasta que falte de esta Intendencia D. Ramón de Castro, o que yo cese en la comisión”45.
Poco más queda por decir. Así se llevaba la administración de Hacienda en Puerto Rico.
Sánchez Sirgado terminó su comisión y formó un reglamento con 33 preven-ciones a seguir para el arreglo de las Reales Cajas ¿Sirvió de algo? Las nuevas instrucciones se recibieron en la isla en marzo de 1809, dos años después, una real orden (24 de marzo de 1811) tuvo que “recordar” a los ministros de Hacienda
44 Nicolás Sánchez Sirgado, contador del Tribunal de Cuentas de La Habana, partió de Cuba el 5 de octubre de 1799 (AGI, Ultramar, 464). 45 Nicolás Sánchez Sirgado a Miguel Cayetano Soler, Puerto Rico, 15 de marzo de 1804 (AGI, Ultramar, 464).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
130
que dichas reglas tenían que ser observadas. En abril de 1812, se volvió a enviar un nuevo reglamento actualizado y en ese mismo agosto una instrucción práctica con el método a seguir para la rendición de cuentas.
En 1818, cuando ya hacía años que Intendencia y Gobernación habían sido separadas, Juan Ventura Morales es nombrado intendente en Puerto Rico. Ese verano toma posesión del cargo y entra en conocimiento del estado en que se encuentran aquellas ofi cinas. Eran otros tiempos, hacía mucho que no se recibían situados, había habido un período constitucional de por medio y Alejandro Ra-mírez supuestamente había “modernizado” las estructuras económicas de la isla. Sin embargo, Ventura Morales tardaría solo días en pedir que se le exonerara de su nuevo cargo. Entre las razones que alegaba destaca el lamentable estado en que había encontrado la administración de las cajas. Porque ninguno de los regla-mentos formados por Sánchez Sirgado se estaba siguiendo a la hora de llevar las cuentas, porque las instrucciones que había dejado A. Ramírez para sus sucesores eran difícilmente llevables a la práctica y, especialmente, porque no se fi aba de lo que podía encontrar en los libros: en la isla llevaban 23 años sin rendirse las cuen-tas. Sánchez Sirgado las había revisado hasta 1795 y ese era el último año que se había fi niquitado. Hay vicios que son difíciles de erradicar, por mucho que se legisle o parezca que en teoría se están sentando las bases para acabar con ellos46.
Por el momento, la bendición de los situados había sido capaz de amparar cualquier desajuste en las cajas. Con una recaudación interna que se movía en unas magnitudes poco menos que paupérrimas —y viendo como se administraban las aduanas es más fácil entender el porqué—, era la plata mexicana la que per-mitía tapar estas carencias: défi cit en las cuentas, aumento extraordinario de los gastos y hasta alguna que otra “pérdida”. O eso parecía al menos.
Mientras se enviasen puntualmente las remesas del continente, había margen para la desidia y vicios en unos o fundamento para los negocios de otros. Pero estas no iban a durar siempre. Se puede decir que la guerra había servido de jus-tifi cación y móvil para la puesta en marcha de tan enorme trasvase de capitales, en tanto que servían para fi nanciar las defensas americanas, y paradójicamente, la guerra será también la que termine por colapsarlo.
De forma generalizada, en el proceso de militarización que se vive en el imperio español durante esta segunda mitad del siglo XVIII, al aumento de gastos en las plazas fuertes siempre se había respondido con un incremento correspon-diente en los envíos desde las Cajas matrices. Al menos hasta el confl icto hispano-británico de 1779-1783 no podemos decir que no sea así47. Es cierto que siempre
46 “Expediente sobre lo representado por el intendente de la isla de Puerto Rico D. Juan Ventura de Mo-rales acerca del desorden y trastorno general en que halló los ramos de Real Hacienda para cuyo arreglo no se encuentra con fuerzas por su avanzada edad y achaques…” (AGI, Ultramar, 434). 47 Baste observar el crecimiento continuo de las remisiones mexicanas a las plazas caribeñas hasta la década de los años ochenta, Marichal y Souto, “Silver”.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
131
había habido imponderables interfi riendo en la llegada del dinero, pero antes o después este siempre terminaba por llegar y en esa confi anza se vivía.
Entre lo que salía de México y lo que fi nalmente llegaba a San Juan podía haber diferencias. Las expediciones con situados para el Caribe partían desde Veracruz en dirección a La Habana y de allí se repartían a los distintos puntos defensivos. En Cuba no era raro que se vieran retrasadas antes de partir defi nitiva-mente hacia sus destinos o que incluso parte del dinero se quedara allí, para pagar libranzas48 emitidas contra aquellas cajas, deudas contraídas por las distintas ad-ministraciones, etc. Eso incluso en años relativamente normales.
No obstante, si comparamos lo que se consignaba en las cajas mexicanas con las confi rmaciones de lo que llegaba a Puerto Rico —para el período en que el envío de situados vivió seguramente su época de mayor esplendor, de comienzos de los años sesenta a la guerra que empieza en 1779— vemos que todavía no hay muchas diferencias, obviando, claro está, el hecho de que el situado que llegaba a la isla solía ser el del año anterior (tabla 10).
Teniendo en cuenta precisamente esto último, que los situados de por sí ya eran un pago a posteriori de los gastos generados en la plaza, aunque en oca-siones se incluyeran partidas en previsión de necesidades futuras, las distintas administraciones locales —más bien podríamos decir las economías receptoras al completo— habían ido desarrollando una serie de mecanismos a poner en marcha en caso de que se produjera un retraso mayor de lo habitual, un envío que llega con unos pocos miles de pesos de menos o simplemente un aumento imprevisto de los gastos. Existían, de hecho, quienes hacían fortuna aprovechando estos desfases, ya lo hemos visto.
48 Las libranzas permitían trasladar pagos y remitir fondos de un lugar a otro, como una letra de cambio, pero sin comisiones ni intereses y aplicadas a un ámbito espacial más restringido. Alcanzaron mucha populari-dad en la segunda mitad del siglo XVIII y en el caso de las Cajas, por ejemplo, facilitaba transferir un pago del que una tesorería en cuestión no se podía hacer cargo a otra que posteriormente se lo descontaría. Así, Puerto Rico, en los momentos en que escaseaba el metálico en sus cajas, giraba libranzas contra La Habana a cuenta de los futuros situados, cantidades que luego evidentemente se enviaban a la isla de menos, Pérez Herrero, “Plata”.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
132
TABLA 10
SITUADOS CONSIGNADOS EN MÉXICO Y RECIBIDOS EN SAN JUAN,1760-1779
Año Consignado Recibido Año Consignado Recibido1760 106.282 * 1770 432.140 432.1401761 128.387 81.648 1771 458.914 448.00049
1762 128.387 130.882 1772 448.000 458.91450
1763 160.952 * 1773 497.555 497.55551
1764 131.861 ** 1774 487.858 476.8961765 271.929 101.86152 1775 438.288 487.85853
1766 271.929 271.92954 1776 622.725 **1767 262.640 1777 619.072 622.72555
1768 364.378 824.01856 1778 753.705 619.0721769 370.001 * 1779 213.52457 753.70558
Fuentes: Pacheco Díaz, Una estrategia y AGI, Santo Domingo, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505.Las cantidades están expresadas en pesos y se han suprimido las fracciones. Siempre que se ha encontrado el desglose de las cantidades se copia en las notas al pie. * Sabemos que llegó situado pero en la nota de confi rmación no se indica la cantidad recibida. ** Falta el aviso de llegada.
49 La coincidencia exacta pero cruzada que se observa entre los envíos y llegas de los años 1771 y 1772 bien pudiera deberse a un pequeño desliz de Pacheco a la hora de confeccionar su lista. En lo que se refi ere a los registros de llegada, las notas de ambos años están en AGI, Santo Domingo, 2504. 50 50.000 pesos correspondientes a 1772 por el aumento de los 100.000 destinados a fortifi caciones y 408.914 por el importe del situado de 1771 (AGI, Santo Domingo, 2504). 51 397.555 pesos correspondían al situado de 1772 y 50.000 eran para 1773, por el aumento hecho a los 100.000 del fondo de fortifi caciones, los 50.000 restantes iban a cuenta de 158.001 pesos que se enviaron de menos en el situado de 1770 (AGI, Santo Domingo, 2505). 52 Desde México se habían mandado 131.861 pesos. Los 30.000 que faltaban se habían descontado por la Intendencia de Cuba a cuenta del anticipo que por ese mismo importe se había entregado a A. O´Reilly en su viaje a Puerto Rico y que debían servirle para el desempeño de sus comisiones en la isla, Benavides a Arriaga, 15 de septiembre de 1765 (AGI, Santo Domingo, 2501). 53 Desglosados: 278.857 pesos correspondientes a la situación de la plaza, 150.000 asignados a sus for-tifi caciones, 58.001 para cubrir los 158.001 que se dejaron de enviar en 1770 y con los que queda extinguido este crédito y los 1.000 pesos restantes para el convento de Carmelitas de San Juan, cantidad que el rey había concedido por una vez como limosna para composición de sus viviendas (AGI, Santo Domingo, 2505). 54 A partir de entonces comienzan a incluirse los 100.000 pesos destinados a fortifi caciones. 55 397.725 pesos por el situado de 1776, incluidas las cantidades que debieron aumentarse y 225.000 pesos para obras de fortifi cación (AGI, Santo Domingo, 2506B). 56 En 1768 se reciben los situados correspondientes a 1766 y 1767. En el primer envío, llegado en enero, iban 459.640 pesos que incluían, además del situado ordinario, 200.000 pesos adicionales que formaban parte de un total de 300.000 que la Corte había decidido mandar de manera extraordinaria, para que en la isla se formase un fondo de emergencia con el que acudir a imprevistos, el Fondo de Guatemala al que ya hemos hecho refe-rencia en alguna ocasión anterior. Los 100.000 restantes habían quedado retenidos en La Habana, en principio sin explicación alguna. En lo que respecta a 1767, en julio, habían llegado 364.378. Ambas notas en AGI, Santo Domingo, 2502. 57 A. Pacheco da esta cifra después de haber hecho la media con la estimación de las cantidades que se envían a la isla durante toda la guerra. 58 La cantidad a remitir desde México eran 762.145, desglosados del siguiente modo: 450.144 por el situado de 1778 incluidas las cantidades que habían debido aumentarse, 225.000 para las obras de fortifi cación y 87.001 por las partidas aumentadas a causa de haberse remitido de menos en el situado anterior. Ahora bien, a esta cantidad había que rebajar 8.439 pesos que se habían remitido de más en el año último, por lo que el situado líquido de la isla había quedado en la cantidad dada.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
133
Aparte las especulaciones que de ordinario se hacían a cuenta de las pagas de los soldados y los adelantos de sus suministros, si la espera se hacía más larga de lo acostumbrado, tanto como para que el metálico en las cajas comenzara a escasear, siempre se podía recurrir a la ayuda de la comunidad, donde no faltaba algún vecino dispuesto a conceder un préstamo con tal de ganar notoriedad59. Y cuando la escasez de caudales llegaba a un punto tal en que no permitía a la Caja afrontar sus pagos, ni quedaba nadie dispuesto a prestar, todos aquellos que de-pendían de las asignaciones entregadas por esta, recibían papeletas que nominal-mente hacían las veces de dinero y aseguraban de manera temporal la continuidad de una cierta economía monetaria, aun para las pequeñas transacciones diarias60.
Ahora bien, cualquier medida que se adoptara se basaba en la convicción de que el situado llegaría y que cuando lo hiciera las cosas volverían a la nor-malidad. Los adelantos serían cobrados, los préstamos devueltos y las papeletas convertidas en plata. En el proceso, además, gracias al interés en los adelantos y a la especulación en los cambios plata/papel, se habrían generado ganancias sufi -cientes como para pensar que había a quienes les resultaba rentable que muchos vivieran en la cuerda fl oja.
No obstante, a medida que en las Cajas receptoras la dependencia respecto de los envíos se haga cada vez mayor, será más difícil poder cubrir su ausencia cuando estos no lleguen. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, ya hemos visto que la proporción porcentual entre ramos internos y situados para las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, se había mantenido parecida entre las dos primeras (90,41/9,59 y 91,55/8,45) e incluso se había conseguido bajar durante la última (77,95/22,05). Sin embargo, contado en miles de pesos, el dinero que llegaba de fuera había crecido de una manera más que apreciable. De los poco más de cien mil pesos que llegaron en 1765, se pasa a los cerca de quinientos mil de 1778 o los casi setecientos mil de 1788. Las cantidades a suplir se hacen difícilmente abarcables.
Aun así, lo peor no es que se requiriese de un mayor esfuerzo para con-trarrestar la falta de un dinero que no llegaba, sino que cada vez se requerirá de una manera más frecuente y además de un modo más prolongado. Hasta que las guerras coloniales de la segunda mitad de siglo hicieron del Caribe su tablero de juego predilecto y, por tanto, el lugar menos indicado para andar conduciendo
59 Por ejemplo, Antonio de Córdova, personaje omnipresente en la vida de San Juan a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVIII, andaba en la década de los años sesenta pretendiendo que se le concediera el grado de capitán del Ejército. Entre la lista de méritos que acompaña a su petición destaca el préstamo de 4.000 pesos que, con ocasión de la guerra de 1761-1762, había hecho a las cajas en un momento de “suma estrechez”, “Relación de los méritos y servicios de Don Antonio de Córdova”, 30 de octubre de 1765 (AGI, Santo Domingo, 2501). 60 Las papeletas se consideraban el último recurso en situaciones de carencia y aunque sin duda alguna la emisión de 1812 es la más conocida, hay constancia de que al menos desde 1768 se utilizan en períodos de crisis, Córdova, Memorias geográfi cas, 32-33 y Torres Ramírez, La isla, 266.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
134
plata de un puerto a otro, los retrasos en las remesas se debían más a problemas puntuales en la logística de las expediciones que a cualquier otra cosa y cuando se producen, tampoco se tarda demasiado en volver a la normalidad. En el cua-dro anterior lo hemos visto: un año en el que no llega situado pero se recupera rápidamente en los primeros días del siguiente, remesas que llegan con dinero de menos pero que se corrigen de inmediato61. Eso incluso con una guerra de por medio —por poco tiempo que España estuviese inmersa en ella—, nada que ver con lo que pasará luego.
La supuesta regularidad en los envíos era fundamental, en las plazas de destino todo se fi aba a ella. Sin embargo, el panorama empieza a cambiar con la participación española en la guerra de independencia de las colonias norteameri-canas y tomará los tintes más oscuros a partir de los últimos años del siglo, con una sucesión de confl ictos que se encadenan casi sin solución de continuidad y con la fl ota británica dueña de los mares americanos.
Así que entre una cosa y otra —más necesidad que nunca del dinero que llega de fuera y menos posibilidades de contar con él— las Haciendas receptoras irán paulatinamente perdiendo margen de respuesta. Una alteración que no debe-ría pasar de lo puntual e, incluso contando con la guerra, ser una crisis coyuntural duradera mientras se desarrollan los confl ictos, acaba instalada defi nitivamente como parte del día a día de plazas como San Juan. En un estado de beligerancia casi permanente, a partir de los últimos años del siglo XVIII el défi cit de las Cajas pasó a ser habitual, porque ya no había ocasión para recuperarse. Cuando el fl ujo de la plata mexicana se corta, la Caja puertorriqueña se ve obligada a “empeñar-se”, con una deuda que engorda a medida que va desarrollándose el confl icto y aun cuando este acaba, en espera de que se restableciera la total normalidad en los envíos, se abonaran los atrasos o se reintegraran los gastos hechos de más. Una posibilidad que, por momentos, parecía que nunca terminaba de llegar.
La guerra que comienza en 1779 supone el punto álgido en el proceso de militarización que había arrancado unos años antes y, al mismo tiempo, hace visibles por primera vez signos serios de agotamiento para el sistema que había permitido llevarlo a cabo. En lo que a Puerto Rico se refi ere, en 1785, año y medio después de que se hubiese fi rmado el Tratado de París, que ratifi caba el cese de las hostilidades, la Hacienda de la isla formaba la cuenta expresiva del estado en que habían quedado las cajas a raíz de la contienda. Para el período que abarcaba del verano de 1779 a la primavera de aquel mismo 1785, se confrontaban los caudales ingresados en plata efectiva —porque luego veremos que en esos años
61 En 1767 no llegó remesa alguna, el situado correspondiente a 1766 que debiera haber llegado no lo hizo hasta el año siguiente, aunque es cierto que entró en puerto tan pronto como el 9 de enero. Unos meses después (26 de julio) arribaría el perteneciente a 1767, con lo que los envíos recuperaron su cadencia acostumbrada (AGI, Santo Domingo, 2502). En el situado de 1770 llegan 158.001 pesos de menos y se van recuperando paulatina-mente en los envíos correspondientes a 1772, 1773 y 1774 (AGI, Santo Domingo, 2505).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
135
también estuvieron circulando papeletas— con los gastos generados, calculando el correspondiente défi cit. Los 2.969.869 pesos que entraron en caja de poco ser-vían cuando se habían gastado 4.208.402. Al 1.238.533 pesos de diferencia había que añadir además 21.110 que se debían al gobernador por sus sueldos, aunque por otro lado estaban 265.185 que, a su vez, adeudaban a Puerto Rico las Cajas de Santo Domingo y La Habana, descontado lo cual, la deuda contraída por la Hacienda puertorriqueña quedaba defi nitivamente en 994.459 pesos62.
Durante aquellos años no había llegado a interrumpirse del todo el envío de capitales, aunque la periodicidad se vio bastante alterada y las asignaciones muy mermadas. Todavía un par de meses antes de que se tuviera noticia en la isla del comienzo ofi cial del confl icto se habían recibido 753.705 pesos correspondientes al situado de 177863, pero habrá que esperar hasta diciembre de 1781 para que llegue el de 1779, 286.51164. No consta que hubiese envíos en 1782 y a partir de 1783 sí que van entrando algunas cantidades, aunque ciertamente con cuentago-tas, 100.000 pesos ese año, 400.000 en 1784 y 261.661 en 178565. Cifras a todas luces insufi cientes, no solo para enjugar la deuda contraída durante la guerra, sino para evitar que esta siguiera subiendo66.
A pesar del tiempo que hacía que había llegado la paz, la intervención española en esta última guerra había afectado al entramado fi nanciero colonial tanto como para que las luces de alarma siguieran encendidas años después. Las consecuencias para Puerto Rico son más que notables, tal es así que las papeletas que comenzaron a ponerse en circulación en 1781 no terminaron de ser recogidas hasta siete años después. Lo que se supone que habría de ser un remedio provi-sional, hasta que llegasen los fondos de Nueva España, acabó por volverse un problema difícil de resolver.
La decisión de emitir papeletas se toma en el verano de 1781, siendo gobernador José Dufresne67, y en principio, como había sucedido otras veces, comienzan a correr con la esperanza de que fi nalizando la guerra y restablecida la normalidad en los envíos, también cesaría su circulación. Pero llega 1783 y los pocos caudales que se reciben de fuera no permiten retirarlas, es más, hubo que aumentar su número “según lo exigió la necesidad”68. Dos años después de
62 El estadillo, tal cual, lo reproduce Córdova y de él se han tomado los datos, Córdova, Memorias geo-gráfi cas, 52. 63 Ver nota 58. 64 En la nota no se indica desglose alguno de las cantidades del envío, pero desde luego choca semejante diferencia entre lo llegado para 1778 y lo que se recibe para 1779 (AGI, Santo Domingo, 2508). 65 Córdova, Memorias geográfi cas, 51-52. 66 Por las averiguaciones que se llevaron a cabo algún tiempo después a raíz del expediente abierto por la emisión de papeletas en esos años, consta que entre 1783, 1784 y 1785, debieron haberse recibido 1.408.158 pesos y no se remitieron más que 761.661, aumentándose la deuda en 646.497 pesos (AGI, Ultramar, 478). 67 Bando del gobierno de Puerto Rico, 17 de julio de 1781 (AGI, Ultramar, 478). 68 “Representación del Ayuntamiento de Puerto Rico sobre los perjuicios de la circulación de la moneda provisional de papeletas”, 23 de enero de 1787 (AGI, Ultramar, 478).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
136
alcanzada la paz, y con los envíos recuperándose lentamente, la plata ingresada en las cajas superaba ya a la que entonces había en “papel” pero, aunque se co-menzaron los preparativos para ir recogiéndolos, la operación no se terminó de llevar a cabo nunca.
Un bando del gobernador —que ya era Juan Dabán— de 1º de junio de 1785 ponía en conocimiento del público, efectivamente, que habiendo llegado caudales a las cajas se procedería a recoger las papeletas, ahora bien, siguiendo unos protocolos que aunque garantizaran una retirada ordenada de estas, sin duda iban a ralentizar mucho todo el proceso. Algo con lo que ya contaba el gobierno, pues en el mismo bando avisaba de que por el momento y hasta que se hiciera efectiva la total “recolección” de las papeletas habría de seguir el giro de estas, sin que se produjeran alteraciones en su valor —más bien estimación, que el valor nominal no cambiaba— ya que paulatinamente iría recuperándose la circulación de moneda de plata. El modo de reintroducir esta sería a manos de los empleados públicos, pues ellos sí que iban a comenzar a recibir sus sueldos en metálico69.
La manera de proceder es cuanto menos extraña, por no decir sospechosa. Si había capitales como para recoger las papeletas esto debía hacerse lo primero, sin excusas, e intentando evitar, sobre todo, que con la coexistencia de ambas monedas se hundiera la valorización de aquellas. De hecho, el cabildo de la plaza así lo denuncia. Para el ayuntamiento de San Juan, todo esto no era más que una maniobra premeditada para alargar el proceso de recogida, con lo perjudicial que ello tenía para el común de los vecinos, que ya padecían un desabastecimiento general en los productos importados —obviamente ningún comerciante foráneo iba a querer cobrar en papel— y el consiguiente alza en los precios, pues para cambiar la papeleta a plata, con la que trabajaban los mayoristas, había que satis-facer un premio del 50 y hasta el 60%. A estos perjuicios que ya de por sí eran notables, se unía, de llevarse a cabo lo planifi cado por el gobernador, uno aún más preocupante, y es que si con semejante panorama infl acionario se ponía a circular de nuevo plata fuerte, pero solo en manos de los asalariados del gobierno o los que negociaban directamente con este —como los importadores de harinas—, se abría la posibilidad, más que tentadora, de que aquellos pocos que contaban con metálico en sus bolsillos se dedicaran a especular durante todo el tiempo que du-rara la operación. Eso sin contar con que, alargando el proceso de recogida, podía darse el caso de que los gastos diarios de la Caja terminaran por absorber todos los fondos, sin que se hubiese dado todavía fi n a la amortización del papel70. Algo que fi nalmente ocurrió.
69 “…la plata que se irá comunicando o extendiendo al público por medio de la Tropa y otros empleados a quienes desde luego se les asistirá con sus haberes en dicha especie…”, Bando de Juan Dabán de 1º de junio de 1785 (AGI, Ultramar, 478). 70 “Representación del Ayuntamiento de Puerto Rico sobre los perjuicios de la circulación de la moneda provisional de papeletas”, 23 de enero de 1787 (AGI, Ultramar, 478).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
137
Más de un año después, en otoño de 1786, todavía no se había recogido todo el papel71 y lo que es peor, en esos momentos se hacía además difícil poder retirarlo. Efectivamente quedaba poco dinero en las cajas y el situado de ese año se estaba retrasando, así que lejos de acabar con las papeletas, comienzan a po-nerse en circulación parte de las que ya habían sido retiradas. Lo cierto es que en la Tesorería aún quedaba metálico, pero según el gobernador, se reservaba “para la compra de harinas a nuestras embarcaciones del libre comercio y demás fru-tos que debía retornar a Holanda la fragata que esperaba”72 ¿Hace falta recordar quién dirigía la Factoría y se dedicaba además a introducir harinas?73
El situado llegó fi nalmente el 9 de noviembre. Pero a Dabán, los 420.602 pesos que se recibieron le siguieron sin parecer garantía sufi ciente como para recoger el papel y seguir atendiendo los gastos propios en la isla74. Lo que ob-viamente, y no sin motivo, terminó por colmar la paciencia del cabildo que elevó sus quejas a la Corte75.
La respuesta que se da en Madrid cuando se tiene conocimiento de todo el asunto, también entra dentro de lo esperable. Desde el gobierno de la isla se debe proceder de manera inmediata a la recogida de todas las papeletas que circulen. Para ello Dabán debería valerse de todos los caudales que hubiese en las cajas, contando los depósitos dedicados a otro fi n: caja de bienes de difuntos, fondo del impuesto sobre las tierras e incluso el producto de la venta de los géneros llegados desde Holanda, todo en calidad de reintegro, eso sí. En caso de que faltasen cauda-les, tanto para retirar el papel, como para asumir los gastos de la Hacienda, debería ser la ciudad de San Juan la que se hiciera cargo de aportarlos entre tanto se recibía el situado, valiéndose de sus fondos de propios. En el futuro, agotados estos recur-sos y no habiendo otro remedio, se podrían volver a poner en circulación nuevas papeletas, a recoger inexcusablemente a la llegada del siguiente situado76.
71 Para entonces se llevaban recogidos 238.910 pesos de los 654.475 que se habían creado. 72 Juan Dabán, 2 de octubre de 1786 (AGI, Ultramar, 478). 73 De las averiguaciones hechas posteriormente, se supo que entre 1783 y 1785, período en el que solo habían llegado a la isla 741.661 pesos en plata, se habían dedicado 121.692 a la compra de harinas y entregado 10.700 a Jaime O´Daly como auxilio para el establecimiento de la Factoría. Documentación que acompaña la resolución de la Corte de 11 de julio de 1787, respecto al pleito entre cabildo y gobierno de Puerto Rico a cuenta del papel moneda (AGI, Ultramar, 478). 74 Juan Dabán a la Corte, 12 de noviembre de 1786. En realidad, de México se habían enviado 579.849 pesos: 376.896 de situado, correspondientes al segundo semestre de 1785 y primero de 1786, y 202.953, a cuenta de lo que debían a las cajas de Puerto Rico las de Santo Domingo (136.920) y la Tesorería de Marina de La Habana (66.033). Sin embargo, en Cuba, se dedujeron las cantidades que allí se habían satisfecho por varias libranzas, quedando a favor de las cajas de Puerto Rico los 420.602 pesos señalados. “Liquidación de la Con-taduría principal del ejército de Cuba”, 18 de junio de 1786. Dabán llega a plantear que la cantidad de 376.896 pesos que se había estipulado como situado para Puerto Rico por la real orden de 27 de junio de 1784, debía aumentarse ante el incremento de gastos que se estaba produciendo últimamente en la isla (AGI, Ultramar, 478). 75 Para noviembre de 1786, en las cajas existían en plata efectiva 483.746 pesos —después de recibido el situado, claro— y se estima que la cantidad de papeletas circulante debía rondar los 400.000, Minuta en el expediente de resolución de la Corte, 11 de julio de 1787 (AGI, Ultramar, 478). 76 Resolución de 11 de julio de 1787 (AGI, Ultramar, 478).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
138
Finalmente, el 14 de abril de 1788 se daban por recogidas todas las papele-tas77. Por el momento se iba a salir del paso. Pero es cierto que los engranajes del imperio comenzaban a chirriar y ciertas maneras de la política colonial parecían requerir una revisión desde la metrópoli. Ahora bien, en lo que a Puerto Rico se refi ere, hubiese crisis o no, una vez más, queda claro que todo aquel que podía —y obviamente cuanto más alto se estaba en el escalafón, más fácil era poder— intentaba sacar ventaja de una colonia tan peculiar como la puertorriqueña. Si venía plata porque venía, si no llegaba porque no lo hacía.
77 Francisco Torralbo, gobernador interino, 12 de junio de 1789 (AGI, Ultramar, 478). Curiosamente se recogieron papeletas por valor de 679.708 pesos, cuando las que se habían emitido solo ascendían a 654.475, apareciendo papeletas por duplicado y hasta triplicado. Esto quiere decir que, o circularon 25.233 pesos falsos o se pagaron papeletas de más a la hora de ser retiradas. Desde el gobierno, no obstante, se descargaba de parte de su responsabilidad en el fallo —¿fallo?— a los ofi ciales de la Caja, aduciendo que las papeletas eran fáciles de falsifi car por el público y que cuando se produjo la retirada, el mal estado de muchas de ellas y las prisas pudieron inducir a errores en el cambio. Como nota llamativa, digamos que el tesorero de entonces era un viejo conocido, Fernando Casado.
139
Capítulo 6
Un tiempo que se acaba
A la Corona le había salido caro resarcirse de la humillante derrota de 17621. El défi cit creciente heredado de la guerra, no era solo un problema que incumbiese a unas cuantas Cajas subsidiarias en torno al Caribe como sucedía con Puerto Rico. La falta de liquidez había llegado a afectar incluso al corazón mismo de la Monarquía2. A partir de entonces, todo, planes de reforma incluidos, quedaría supeditado a la comprometida situación en que vivían las fi nanzas del imperio3. Se comenzaba una huída hacia delante de la que no se podía esperar nada bueno. Además, la espiral bélica en la que se había entrado unos años antes no iba sino a recrudecerse.
La metrópoli tenía deudas que pagar. El metálico americano se hacía más necesario que nunca, pero si se querían aumentar las remesas llegadas hasta la península había que dejar de mandarlas a otro lugar. Hasta la fecha, gran parte de los “benefi cios” coloniales se habían destinado a las defensas ultramarinas y obviamente, cuantos más capitales se emplearan en suelo americano menos se recibirían en Europa. La alternativa parecía clara, era hora de recortar gastos y poner control.
Las asignaciones del situado puertorriqueño —de todas las plazas del Ca-ribe— fueron revisadas tras el fi n de la guerra en 17834. Según las estimaciones hechas en Madrid, las cajas de Puerto Rico seguían necesitando un aporte anual de 376.896 pesos para poder sufragar sus gastos5. Por encima de esta cantidad, había que intentar no enviar un solo real de más, nada que ver con lo que había estado sucediendo hasta aquellos momentos. Tarea harto complicada, como se puede suponer. Pero aunque no se consiguiera del todo, lo que es seguro es que las
1 Barbier y Klein, “Las prioridades”. 2 Artola, La Hacienda, 321-459. 3 Llombart, “La política”. 4 Sobre los reajustes presupuestarios que se hacen en la política defensiva del Caribe a partir de esta década de los ochenta, Von Grafenstein, Nueva España, 174 y ss. 5 Real orden de 27 de junio de 1784.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
140
economías de las grandes plazas americanas iban a quedar en precario. Semejan-tes cálculos se entendían en un contexto de paz, algo casi desconocido en los días que estaban por venir. Además, había que contar con un inconveniente añadido, y es que si algo habían enseñado los años posteriores a la guerra anterior, era que se inauguraba un tiempo en el cual daba igual cuánto se reclamara el envío de un situado que se atrasaba o lo muy justifi cada que estuviese la solicitud de una remesa extraordinaria, porque a partir de entonces, el dinero podría llegar o no.
La calma duró poco. A los avances de la Revolución en Francia, la rama española de la casa de Borbón respondió con las armas y los que hasta hacía nada habían sido aliados se enzarzaron a principios de los noventa en una nueva guerra, pero ahora uno frente al otro. Este fue un confl icto más europeo que americano, pero las consecuencias de la Revolución Francesa no tardarían mucho en dejarse sentir al otro lado del mar. Y llegado el momento lo harán de manera dramática. El eco de los sucesos de Haití resonará con fuerza en cada rincón del Caribe, sembrando el miedo entre los plantadores y llevando la incertidumbre a la vida de unas colonias que no sabían qué deriva acabaría por tomar la joven república de antiguos esclavos que ahora tenían por vecina.
Las guarniciones se pusieron en alerta, desde Puerto Rico incluso se manda-ron refuerzos a Santo Domingo, pero no hubo muchos más trastornos dignos de reseñar. Sobre todo en lo que aquí nos ocupa. Las remesas desde México seguían llegando y eso era fundamental. Para los situados de la década larga que va de me-diados de los ochenta a los últimos años del siglo nos faltan las comunicaciones de llegada. No obstante, conocemos las cantidades que para entonces se estuvie-ron consignando desde México con destino a la isla6 y Pedro Tomás de Córdova también anota los acuses de recibo que se fue encontrando7. Comparando ambas series (tabla 11), y en lo que a Puerto Rico se refi ere, se puede llegar a una misma conclusión: al menos se había conseguido contener la sangría que la fi nanciación de las plazas defensivas venía suponiendo desde hacía tiempo.
Como podemos observar, ya guardan muy poca relación las cantidades que se envían con las que fi nalmente llegan; en el camino, retenciones en Cuba, pago de libranzas que se descuentan, etc. No obstante, en cifras absolutas —y teniendo en cuenta que para 1794, año en que Córdova no recoge llegada, no sabemos si realmente no llegó dinero alguno o es que este no encontró información— tampo-co hay excesivas diferencias: 4.382.824 pesos salidos del continente y 4.183.660 recibidos en la isla. Pero lo que es más importante, haciendo la media anual del período, nos salen 398.438 pesos (o 380.332, depende de la cifra a la que nos
6 Pacheco Díaz, Una estrategia, y Tepaske, “La política”. 7 No olvidemos que la base de la obra de Córdova —y lo que precisamente le da valor— es la documen-tación archivada por el gobierno de la isla, material al que tuvo acceso mientras desempeñó el cargo de secretario de la Gobernación entre los años veinte y treinta del siglo XIX, y que en gran parte hoy se ha perdido, Córdova, Memorias geográfi cas.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
141
atengamos), lo que signifi ca que, incluso con una guerra de por medio, los situa-dos de Puerto Rico se habían mantenido, de una manera bastante aceptable, den-tro de los límites presupuestados en 1784. Y eso que, entonces, aquella cantidad se había calculado para una plaza que no estaba en pie de guerra.
TABLA 11
SITUADOS CONSIGNADOS EN MÉXICO Y RECIBIDOS EN SAN JUAN,1786-1796
Año Consignado en México Recibido en San Juan
1786 376.896 579.849
1787 536.008 351.952
1788 406.896 463.910
1789 619.160 490.130
1790 192.448 384.260
1791 376.806 642.817
1792 376.896 410.963
1793 374.201 183.579
1794 377.246
1795 188.548 299.979
1796 557.719 376.221
Fuentes: Pacheco Díaz, Una estrategia; Tepaske, “La política” y Córdova, Memorias geográfi cas.
Ahora bien, puede que a la Corona —o más bien a las Cajas mexicanas en este caso— no le estuviese saliendo más caro de la cuenta mantener el enclave puertorriqueño, o no más de lo previsto al menos, pero que se estuviese poniendo freno en los envíos no quiere decir que los gastos se controlaran del mismo modo. Un ejemplo: la asignación de capitales para obras se redujo de manera drástica a partir de 1784 en más de la mitad8, y ciertamente los gastos fueron bajando, pero lo que sobre el papel era un éxito a la hora de economizar, a pie de obra estaba originando un aumento imparable de la deuda del fondo para fortifi caciones, que si al fi nalizar la guerra hispano-británica, en 1783, era de 308.340 pesos, en 1796, vísperas de un nuevo confl icto, ya ascendía a 700.209, más del doble9.
De todos modos, los verdaderos trastornos llegaron luego. Como era de es-perar, la guerra contra Francia contribuyó a elevar los gastos militares en la isla, pero las comunicaciones marítimas en la zona nunca se vieron tan comprometidas
8 La real orden de 28 de febrero de 1784 volvía a dejar lo asignado al fondo de fortifi caciones en 100.000 pesos, frente a los 225.000 que habían tenido hasta entonces. 9 AGI, Santo Domingo, 2509 y Córdova, Memorias geográfi cas, 53-55.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
142
como lo estuvieron poco después. Mientras se pudieran mantener los contactos con el continente —y su plata— las cosas marcharían más o menos bien. Obvia-mente, ni los franceses ni mucho menos los haitianos tenían el poderío naval de los británicos. Cuando estalle el nuevo confl icto con Gran Bretaña, entonces, este se revelará temible.
La guerra comienza en 1796 y los meses siguientes se viven en Puerto Rico bajo la incertidumbre de la sospecha constante. La isla había sido tema recurrente en las conversaciones de paz de la contienda anterior y el miedo a un ataque inglés se hace presente desde el mismo día en que se desencadenan las hostilidades. Ramón de Castro, por entonces gobernador de la isla, manda repetidas misivas a Cuba en solicitud de ayuda económica10. No obstante, esta no llega hasta fi na-lizado el sitio: 151.000 pesos, correspondientes al primer semestre del año, más 56.000 pesos a cuenta de una deuda de 200.000 contraída por la Marina Real con las cajas de San Juan durante la guerra anterior11. Cantidades que el gobernador considera claramente insufi cientes para hacer frente a los “vastos” gastos surgidos antes y después del sitio12.
En vista de la situación, Castro no escatima en papel a la hora de dar a cono-cer las necesidades que vivía la isla y los apuros económicos por los que atravesa-ban sus cajas. Escribe a La Habana y a la misma Corte, porque empieza a cansarse del ningún efecto que sus repetidas peticiones a Cuba tenían. No solo es que no llegaran auxilios extraordinarios, es que tampoco se le enviaban los situados atrasados ni se saldaban los pagos que se debían a la Tesorería puertorriqueña13.
En el verano de 1798 vuelve a llegar algún dinero: 209.205 pesos correspon-dientes al semestre de 1797 que aún quedaba por recibir14. Pero las reclamaciones puertorriqueñas seguían sin ser atendidas. Nada de remesas extraordinarias con las que liquidar los gastos provocados por el sitio inglés, ni aumentos para poder man-tener destacamento y defensas de un modo acorde al estado de guerra que se estaba viviendo. Con la cantidad que había llegado no había para reintegrar los préstamos hechos por los particulares, ni para satisfacer los sueldos de la guarnición —a la
10 Escribe a Cuba el 18 de enero, 16 de marzo y 18 de abril (cuando ya había comenzado el sitio) de 1797 (AGI, Ultramar, 464). 11 Estos doscientos mil pesos habían resultado de gastos originados por la escuadra que había estado realizando operaciones en el Caribe durante la guerra anterior. 12 Ramón de Castro, gobernador de Puerto Rico, a Francisco Saavedra, secretario de Estado, 10 de abril de 1798 (AGI, Ultramar, 464). 13 Carta reservada de Ramón de Castro al Marqués de las Hormazas, secretario de Hacienda, 30 de di-ciembre de 1797. Antes se había escrito otro ofi cio a Madrid el 25 de noviembre y varias cartas a Cuba, de 18 de mayo, 2 y 30 de junio, 14 de agosto, 18 de septiembre, 15 de octubre, 7 y 27 de noviembre y el mismo 30 de diciembre de 1797. A comienzos de 1798 se seguirán repitiendo las quejas, 1º de marzo y 10 de abril a la Corte, 9 y 26 de febrero a La Habana (AGI, Ultramar, 464). 14 El barco que llevaba los situados había fondeado en la isla el 27 de junio y también transportaba 341.662 pesos que correspondían a Santo Domingo. Dinero este último que iba a quedar de momento depositado en las cajas puertorriqueñas mientras se encontraba una ocasión propicia para hacerlo llegar a la isla vecina, Ramón de Castro a Francisco de Saavedra, 1º de julio de 1798 (AGI, Ultramar, 464).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
143
que se tenía a media paga— ni para atender las obras en las fortifi caciones. Eso en momentos en que, precisamente, mantener estas últimas en perfectas condiciones y movilizados a cuantos milicianos se pudiera se hacía indispensable. Pues, según informaba el gobernador, aquellas costas estaban siendo últimamente sometidas al hostigamiento de varios navíos de guerra ingleses, que llevaban meses merodean-do por las inmediaciones de Puerto Rico, atacando a cuanto buque fondeaba en la isla y realizando incursiones de pillaje en el interior15.
Las repetidas quejas puertorriqueñas, especialmente hacia la actitud de las autoridades cubanas, comienzan a calar en Madrid. Una real orden de 30 de junio de 1798 avisaba al virrey de Nueva España de que el gobernador de Puerto Rico había sido autorizado a tratar directamente con él sobre aquello que necesitase, incluyendo, si se estimara conveniente, aumentar los situados con alguna cantidad extraordinaria. Algo cada vez más raro de conseguir en los tiempos que corrían. Por supuesto, también se pedía a México que desde allí se ejerciera toda la pre-sión posible sobre Cuba, para que enviase a su vecina los situados pendientes16.
En parte, la preocupación que comenzaba a mover a unos y otros, a ambos la-dos del Atlántico, era las sospechas de que se volviera a repetir un ataque británico a la isla. Se habían tenido noticias de que los ingleses andaban haciendo aprestos en Martinica y desde Europa llegaban refuerzos de tropa y buques de guerra17.
Mientras, en espera de que la amenaza fi nalmente se concretara o no, Mé-xico y San Juan se disponían a arreglar de una vez los problemas fi nancieros que arrastraba la plaza puertorriqueña desde comienzos de la última guerra. En la Contaduría de San Juan se preparaban los estados demostrativos, con los gastos extraordinarios que había ocasionado el sitio de 1797, y se formaban los cálculos respecto al aumento en los situados que se consideraba necesario. Por su lado, las autoridades mexicanas iniciaban averiguaciones intentando aclarar qué había sucedido con las remesas que puntualmente habían salido de Veracruz con destino a Puerto Rico.
En cuanto a lo primero, el asedio inglés había ocasionado unos gastos extras a la Tesorería puertorriqueña valorados en 513.080 pesos. Resultantes de partidas como: los 27.000 pesos de más que se habían gastado del fondo dedicado a obras y artillería, los 102.158 empleados en construir pontones para la defensa del puer-to y la limpieza de este o, sobre todo, los 310.824 devengados en sueldos a los milicianos movilizados18. No olvidemos que en la defensa de la isla los soldados regulares fueron los menos19.
15 El gobernador de Puerto Rico a Francisco de Saavedra, 1º de julio de 1798 (AGI, Ultramar, 464). 16 AGI, Ultramar, 464. 17 Ramón de Castro a Francisco Saavedra, 10 de abril de 1798 (AGI, Ultramar, 464). 18 “Relación que manifi esta los gastos extraordinarios causados en esta Isla desde el principio de la pre-sente guerra, y con motivo del sitio que a esta Plaza pusieron los ingleses en el año próximo pasado…”, formado en la Contaduría de San Juan el 8 de septiembre de 1798 (AGI, Ultramar, 464). 19 Ver capítulo 3.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
144
Respecto al aumento que se estimaba necesario, se calculaba que, de conti-nuar la guerra, haría falta añadir 231.120 pesos a lo que hasta ahora se asignaba a Puerto Rico como situado ordinario. Suma que resultaba de la incorporación de nuevas atenciones como: los 74.376 pesos de sueldo a abonar al batallón del regimiento de “África” que acababa de llegar para reforzar la guarnición, un incremento de 27.000 pesos para el fondo de fortifi caciones y artillería (esta era justo la cifra en que se habían sobrepasado los 100.000 estipulados durante el año anterior) o 18.000 para sufragar las fuerzas de mar encargadas de la defensa de la bahía y los caños. Estos 119.376 pesos se daban como gastos más o menos seguros. Además, se presumían nuevas erogaciones. Llegada la primavera se volverían a movilizar dieciocho compañías de milicias para el resguardo de la capital en prevención de un posible ataque, cuyos sueldos en seis meses, que es lo que más o menos estarían de servicio, devengarían 75.744 pesos; 30.000 pesos más harían falta, a poco que la guerra continuara, para poder comprar provisiones e, igualmente, otros 6.000 se necesitaban para costear mejoras en el hospital de la plaza. Lo que en defi nitiva signifi caba elevar las remesas anuales a 608.01620.
Por su lado, las autoridades mexicanas confi rmaban a la Corte y a la propia isla, que ellos sí que habían enviado puntualmente los situados a La Habana, desde donde debían ser distribuidos. Si Puerto Rico no los recibía es porque que-daban retenidos en Cuba, donde supuestamente no se encontraban ni los buques ni las condiciones necesarias para llevar a cabo el reparto. De momento, todo lo que podían hacer desde el virreinato era mandar una ayuda de 50.000 pesos, en espera de que las cosas fuesen retornando a la normalidad. Ya había comenzado el otoño de 179821.
A principios del verano siguiente, y habiéndose recibido ya los informes de San Juan, en México se iban completando las remesas de ese año para las plazas del Caribe. Y en lo destinado a Puerto Rico, además del situado correspondiente a aquel año de 1799, se incluirán 100.000 pesos adicionales. Lamentablemente, el camino para hacer llegar el dinero seguía pasando por Cuba y ni el mismo virrey de Nueva España podía hacer nada para evitar posibles retrasos22. Poco más que apremiar a las autoridades en La Habana para que proporcionasen a aquel envío la “prontitud posible”, algo que por otro lado, ya había hecho23.
20 “Relación o cálculo prudencial del aumento que debe hacerse a los trescientos setenta y seis mil ochocientos noventa y seis pesos asignados para el situado de esta isla con respecto al que ha tenido y tiene la guarnición de esta Plaza, sus obras de fortifi cación y fuerzas de mar que se han colocado para la defensa de su bahía y caños”, Contaduría de Puerto Rico, 8 de septiembre de 1798 (AGI, Ultramar, 464). 21 Miguel José de Azanza, virrey de Nueva España, a Francisco Saavedra, 27 de octubre de 1798 (AGI, Ultramar, 464). 22 Miguel J. de Azanza a Ramón de Castro, 10 de julio de 1799 (AGI, Ultramar, 464). 23 Miguel J. Azanza a Miguel Cayetano Soler, secretario de Hacienda, 27 de julio de 1799 (AGI, Ultramar, 464).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
145
La llegada de la plata se confi rma el 27 de octubre. Hacía mucho que no se recibía un situado completo ni tanta cantidad de plata junta en la isla, 6 81.848 pesos. Pero el aumento de solo 100.000 pesos en nada deja satisfecho a Ramón de Castro, quien no duda en quejarse a la Corte, cuando escribe al día siguiente, por un aumento que considera es a todas luces insufi ciente24.
En México sin embargo lo tenían claro. A pesar del descontento puertorri-queño, aquel Tribunal de Cuentas había estudiado el caso y si no se había hecho un aumento mayor era porque se consideraba que los informes enviados desde la isla: “…no son bastantes para hacer dicha regulación con la puntualidad y exacti-tud que exige la buena administración de los intereses del Rey”25. Y es que, como ya hemos visto unos párrafos más arriba, en cierto modo y dejando al margen las erogaciones que ya eran efectivas —tropas de refuerzo por ejemplo—, algunas de las previsiones de gasto que se habían apuntado desde San Juan se podrían antojar algo peregrinas para los tiempos que corrían y, desde luego, calculadas de manera bastante gruesa: seis mil pesos anuales para mejoras en el hospital, veintisiete mil pesos extras para fortifi caciones y artillería porque durante el asedio —lógi-camente— se había excedido en esa cantidad lo gastado en el ramo, medio año de sueldos para un buen número de milicianos sin saber si sería necesaria su mo-vilización o no, etc. Aun así, aceptando todas las cargas previstas por la Caja de Puerto Rico y según los cálculos hechos por ella misma, en la isla se necesitaban 608.016 pesos anuales. A esas alturas de año, lo recibido en San Juan superaba con creces esa cifra, aquellas cajas, por tanto, se podía pensar que se hallaban su-fi cientemente “socorridas”. De todos modos, se ofrecía a Castro la posibilidad de enviar nuevos estados e informes, esperando que estos, entonces sí, fuesen mucho más explícitos y ajustados para poder conceder un aumento mayor26.
La verdad es que las autoridades mexicanas se presentaban como las más interesadas en arreglar las asignaciones para Puerto Rico. El virrey Azanza ya había manifestado con anterioridad su parecer a la Corte respecto de las quejas puertorriqueñas. Repasaba los envíos extraordinarios concedidos últimamente a la isla y calculaba que, en el alrededor de año y medio que él llevaba al frente del virreinato novohispano, además de los situados ordinarios, ya se habían remitido a aquella plaza más de ciento ochenta mil pesos. Socorros que, tratándose de tan poco tiempo, estimaba de “consideración”27.
Con ello, el virrey lo que intentaba hacer ver a la Corona era: “…la ne-cesidad que hay de hacer un señalamiento fi jo y anual en el situado de Puerto Rico, que abrace todos los objetos y atenciones que se le han aumentado en la presente guerra”, cantidad, una vez fi jada, a la que se tendrían que ceñir todos
24 Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, 28 de octubre de 1799 (AGI, Ultramar, 464). 25 Miguel J. de Azanza a Miguel Cayetano Soler, 30 de diciembre de 1799 (AGI, Ultramar, 464). 26 Idem. 27 Miguel J. de Azanza a Miguel Cayetano Soler, 26 de septiembre de 1799 (AGI, Ultramar, 464).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
146
los gastos de la isla: “…mientras no haya un nuevo justifi cado motivo para hacer alguna variación”28. Y es que, a pesar de las protestas puertorriqueñas, el chorreo constante de auxilios extraordinarios para la isla, por pequeños que estos fuesen, acababa sumando una cantidad respetable, una carga más para la Tesorería mexi-cana y un freno a cualquier intento de recortar gastos en las plazas caribeñas. Si sumamos las remesas llegadas entre 1797 y 1799, en la isla se habían recibido 1.335.900 pesos, 205.212 más de lo que suponían las asignaciones ordinarias29. Aunque claro, si lo miramos desde el punto de vista de las autoridades puerto-rriqueñas, con eso no había ni para sufragar la mitad de los gastos originados durante el asedio de 1797, 513.080 pesos, no lo olvidemos30.
Las protestas de Castro cayeron en saco roto, no hubo más aumentos. Es más, aunque no de manera premeditada, fue a partir de entonces que las cosas se pusieron realmente difíciles para la isla. Después de que en 1799 llegaran a la isla casi un millón de pesos, en 1800 no se recibió nada. Los barcos que debían transportar los situados para Puerto Rico y Santo Domingo se encontraban rete-nidos en Veracruz. Para los primeros días de 1801, la situación en las cajas ya era bastante apurada y apenas si quedaban fondos para afrontar las obligaciones de un mes31. Ante la falta de caudales, en la isla se habían ido adoptando todas las “economías” posibles pero, aun así, el dinero no alcanzaba. Las muchas instan-cias hechas a La Habana en petición de caudales no terminaban de surtir efecto y llegado el verano todo seguía igual. Se debía un año y medio de situados, más todos los gastos extraordinarios originados en la plaza desde la guerra anterior, que todavía no se habían liquidado32. Así acabará ya el año.
No obstante, las autoridades cubanas no estaban del todo paradas, a pesar de lo que se pudiera pensar leyendo lo que en Puerto Rico se escribía. Lejos de asistir con indiferencia a los problemas de su vecina, en Cuba e incluso en los mismos Estados Unidos, se había dado inicio a toda una serie de gestiones que tenían como objetivo hacer llegar a San Juan caudales y pertrechos con los que la plaza pudiera subsistir.
Cuando los cauces ofi ciales se cierran, hay que improvisar nuevos caminos. Si la guerra obstaculizaba el paso de las naves españolas, había que echar mano de
28 Azanza listaba todas las ayudas que desde el comienzo de la guerra se habían hecho llegar a Puerto Rico, porque parece que se le había trasladado alguna que otra queja dudando de su predisposición a socorrer la isla (Idem). 29 Tras el sitio de 1797 habían llegado a la isla 207.000 pesos; en junio de 1798: 209.205; y en dos envíos realizados durante 1799, en marzo y octubre, 237.847 y 681.848 respectivamente, 919.695 pesos en total, con los que, en cuanto a situados ordinarios al menos, las cajas habían quedado al corriente, pues el último envío incluía el situado para todo el año de 1799. Este era el dinero que había llegado consignado para Puerto Rico, porque en las expediciones de 1798 y la primera de 1799, también se incluían parte de los situados de Santo Domingo, 341.662 y 299.147 pesos. Varias cartas de Castro al secretario de Estado de Hacienda (AGI, Ultramar, 464). 30 “Relación que manifi esta los gastos extraordinarios…” (AGI, Ultramar, 464). 31 Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, 14 de enero de 1801 (AGI, Ultramar, 464). 32 Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, 10 de agosto de 1801 (AGI, Ultramar, 464).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
147
particulares. Las que hasta hace bien poco no habían sido más que expediciones rutinarias, se convierten ahora en auténticas peripecias y aquel que es capaz de arriesgarse en un mar plagado de patrullas obtiene a cambio, por tan particular servicio, suculentos benefi cios.
A principios de 1801, como veíamos, el panorama que tenían ante sí las autoridades puertorriqueñas no era nada halagüeño. La falta de caudales preocu-paba, pero tampoco era la primera vez que la Caja se quedaba sin fondos. Sin ir más lejos, la anterior guerra con Gran Bretaña ya había supuesto una dura prueba. Seguramente, lo que pintaba aquellos momentos con tintes más dramáticos era el peligro, real, que corría la seguridad de la plaza. 1797 había sido más que un aviso. Tampoco las circunstancias en el Caribe eran ahora las mismas que antes. Se podría decir que la isla se encontraba totalmente aislada del resto del impe-rio33. La superioridad británica en los mares era apabullante y en la isla no solo faltaba plata para pagar a los soldados, sino incluso pólvora con la que disparar los cañones.
En los muchos escritos que Castro dirige a La Habana en aquellos días, así lo hace notar. Tras la invasión de la parte occidental de la isla de Santo Domingo, se temía que los haitianos —aliados con los ingleses— intentaran asaltar Puer-to Rico. De Cuba se solicitan caudales y pólvora con los que poder afrontar la defensa. Los primeros iban a ser imposible lograrlos; en cuanto a la segunda, se mandaría un pequeño buque con cuanta pólvora se pudiera cargar. Ante la escasa ayuda que esto suponía, las propias autoridades habaneras deciden acordar un en-vío mayor a través del ministro plenipotenciario de la Corona en Filadelfi a, Carlos Martínez de Irujo; vía Estados Unidos, por tanto. A Martínez correspondería tam-bién intentar cerrar con alguna casa comercial el envío de los caudales pedidos34.
El asunto de la pólvora no parece causarle los menores problemas y su so-lución es cuestión de unos pocos días35. Eso, a pesar de que con la guerra fl etes y suministros estaban muy solicitados en un país como los Estados Unidos. Martí-nez tuvo que establecer contacto con varios comerciantes, pero fi nalmente dio con uno dispuesto a hacerse cargo de la empresa: Francis Brevil36. A grandes rasgos, las condiciones que ofrecía Brevil eran las siguientes:
— Para completar el envío se comprarían 756 quintales de pólvora, cuyo pago adelantaría el propio comerciante.
33 Por momentos, el aislamiento de la isla durante la guerra fue literal, como para que por ejemplo, la correspondencia de 1798, en la que Castro relataba a la Corte los agobios de las cajas puertorriqueñas, se tuvie-ra que conducir hasta Europa por una fragata integrante de una expedición botánica francesa que había hecho escala en la isla y que pronto volvería al país galo, desde donde ya se vería cómo hacerla llegar a Madrid. 34 A Martínez se le escribió el 25 de febrero de 1801, recibió la carta el 4 de mayo y se puso rápidamente a ello (AGI, Ultramar, 464). 35 En carta de 6 de mayo avisa que los 756 quintales de pólvora saldrán en tres días (AGI, Ultramar, 464). 36 Francis Brevil a Martínez de Irujo, 11 de mayo de 1801 (AGI, Ultramar, 464).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
148
— Este se comprometía también a comprar un barco nuevo para realizar el trans-porte, mediante un fl ete de “ocho mil duros” (pesos), condición que se estima-ba como de lo más razonable en vista de los precios que estaban alcanzando los fl etes con motivo de la guerra y de que el viaje había de realizarlo un barco nuevo y rápido, dado lo peligroso que era el cargamento.
— El fl ete se realizaría bajo la acostumbrada comisión del 10%, cinco de compra y cinco de embarque. No se le abonaría nada más por la compra o embarque, pero sí se le tendrían que pagar los demás gastos originados por la expedición.
— A pesar de que el interés del dinero corría a razón del 2,5 y el 3% mensual en muchas fi rmas de la ciudad, Brevil se limitaría a cobrar el 1% mensual y esto por el término de tres meses, que es todo lo que podía esperar para hacer el cobro.
— El pago de las cantidades adelantadas: fl etes, intereses y, en resumen, toda es-pecie de gastos que resultaren, serían abonados en La Habana a quien señalase Brevil. Para este fi n, Martínez de Irujo debería conceder libranzas pagaderas en pesos fuertes y en plazos de cinco, diez y quince días vista. Libranzas que no serían entregadas hasta que el fl ete se hubiese hecho efectivo y el ministro tuviese en su poder todas las facturas.
— Por supuesto, al corresponsal de Brevil se le daría autorización para poder sa-car de Cuba el importe en metálico de las libranzas una vez cobradas. Además, en consideración a los premios del seguro que este tendría que pagar luego, para el transporte del dinero hasta Filadelfi a, se le abonaría sobre la suma total resultante un 13% adicional o un 7%, en caso de que se le dispensase del pago del derecho de extracción que era del 6%.
— Para mayor seguridad de la expedición, se embarcarían también unos cincuen-ta barriles de harina y, a la hora de consignar el envío, se haría constar que se despachaban a San Tomás37.
Una vez fi rmado el contrato, Martínez lo manda a La Habana, esperando que se respeten las condiciones acordadas. Especialmente en lo que se refi ere a los pagos, claro. A decir verdad, a pesar de la celeridad con la que se había resuelto todo en los Estados Unidos, el ministro pone en conocimiento de sus interlocuto-res cubanos las reticencias que había encontrado entre los primeros comerciantes a los que había propuesto la empresa y no solo porque las circunstancias de guerra no fueran las más idóneas para llevarla a cabo. Según él mismo manifi esta, no to-das las autoridades españolas de las colonias gozaban del crédito sufi ciente entre la comunidad mercantil, no como para embarcarse en un proyecto tan arriesgado al menos, así que aquellos a los que había consultado primero le habían puesto como condición trabajar con el dinero por adelantado38. Y muy claro no debía de
37 La fecha del contrato es de 15 de mayo de 1801 (AGI, Ultramar, 464). 38 “Dos comerciantes acaudalados y de mi confi anza a quienes me dirigí después de haberme tomado cuatro o cinco días para meditar el asunto, me declararon, que sin fondos en mano no se atrevían a tomarlo sobre sí, no solo por la naturaleza arriesgada del negocio, y los grandes avances que les era preciso hacer, sino porque no tenían gran confi anza en los tratos con algunos Jefes españoles en nuestras Américas”, Martínez Irujo a Luis de Viguri, intendente de La Habana, 13 de junio de 1801 (AGI, Ultramar, 464).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
149
ver el agente de la Corona el que los compromisos se pagaran con la prontitud requerida —a pesar de las garantías que obviamente había dado a los comercian-tes como respuesta—, cuando junto con las cuentas y libranzas manda a Cuba la siguiente apostilla:
“…y no dudo hará V. E. el debido honor a estas libranzas, pagándolas con la pun-tualidad que es de esperar, y me ha prometido en la citada de su carta del veinticinco de febrero último”39.
La factura detallada de la expedición se recoge en la tabla 12. Y los incon-venientes de semejante arreglo saltan a la vista: enviar 42.588 pesos en pólvora y algo de harina iba a costar al rey 67.317 pesos, dinero que, claro está, sería pun-tualmente descontado de los situados de Puerto Rico. Casi veinticinco mil pesos se iban a quedar por el camino, y tal y como estaban las cosas, no parece que con remedios como este fuese a mejorar la salud del paciente.
TABLA 12
FACTURA DEL FLETE CONTRATADO CON FRANCIS BREVIL PARA EL ENVÍO DE PÓLVORA Y HARINA A PUERTO RICO, 1801
Concepto Precio*
Pólvora40 42.038
Harina41 550
Gastos42 2.930
Total 45.519
Comisión43 4.551
Intereses44 1.502
Flete 8.000
Por seguro y derechos45 7.744
Total 67.317
Fuente: AGI, Ultramar, 464.* Se han suprimido las fracciones de peso.
39 Idem. 40 “…754 barriles, 84 medios y 16 cuartos (…) de pólvora de cañón con el peso neto de 80.843 toneladas a razón de 52 duros cada 100 toneladas”. 41 Se trataba de 50 barriles de harina “superfi na” a 11 pesos el barril. 42 Fletes desde los distintos lugares de compra y lo que habían costado los barriles y sus aros. 43 Un 10% por la compra y embarque. 44 Calculados sobre el total, a razón de un 1% al mes, en tres meses. 45 Consistente en el 13% que se había acordado como compensación por el seguro de transporte hasta Estados Unidos del dinero cobrado y los derechos que se le exigirían a su salida de Cuba.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
150
Hacer llegar el dinero de Estados Unidos a Puerto Rico era peor negocio aún. Depende para quién, claro. Por las averiguaciones que había estado haciendo Martínez, no parece que se pudiera conseguir sin abonar unas comisiones de, al menos, el 25 o 30%46, así que se decidió no mandar, de momento, capital alguno. Si la necesidad de caudales continuaba, aquel proponía que la cantidad que se fuese a remitir a Puerto Rico se embarcara en cualquiera de los buques de guerra estadounidenses que salían periódicamente de La Habana, escoltando los barcos mercantes de aquel país. La plata se podría transportar como perteneciente a F. Brevil, se prepararía un contrato supuesto y ningún capitán de barco podría negarse a admitir el dinero, en tanto que pertenecía a un ciudadano norteamericano. Como Martínez de Irujo era quien los tenía que recibir para efectuar el pago, no habría problema alguno de que el dinero se extraviara. Una vez en Filadelfi a, no faltaría ocasión para poderlo enviar a Puerto Rico.
Abortada esta primera tentativa, durante los meses siguientes, en Cuba se quedó a la espera de poder mandar la ayuda cuando se presentara una ocasión favorable. En esas, llegó aviso de Castro comunicando sus temores de una posible invasión inglesa de la isla. Temores que parece eran más que fundados47. Pero como resultaba imposible hacer llegar ninguna ayuda empleando los cauces legales, por “hallarse tomados por los enemigos todos los caminos”, las autoridades cubanas deciden, en septiembre de 1801, realizar una contrata con Juan Luis de la Cuesta, comerciante de La Habana, para el envío a San Juan de 100.000 pesos. La comisión de Cuesta por el fl ete sería del 10%, más un 6% de ganancia48.
Con las cautelas necesarias, el dinero se embarcó en la goleta “Santa Rosalía”, a cargo del estadounidense Juan Bautista Low y se hizo a la mar49. Sin embargo, a los pocos días de su salida, fue interceptada por un corsario inglés y llevada a las Bahamas, donde quedó inmovilizada. No obstante, los ingleses no
46 Martínez Irujo a Luis de Viguri, 13 de junio de 1801 (AGI, Ultramar, 464). 47 Como informa posteriormente a la Corte, Castro había tenido conocimiento, por vía diplomática fran-cesa, de que los ingleses estaban embargando cuanto buque de transporte encontraban en sus pequeñas Antillas para ir reuniendo en la zona todas las tropas que tenían en el Caribe más unos pocos miles de soldados que habían llegado de Europa, con el objetivo de realizar una nueva expedición contra Puerto Rico. Carta reservada de Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, 28 de octubre de 1801. Noticias que confi rman en Cuba, pues a ellos también se les había advertido, en este caso el virrey de Nueva España, de que los ingleses efectivamente estaban preparando esa expedición, Luis de Viguri a Miguel Cayetano Soler, 3 de octubre de 1801 (AGI, Ultra-mar, 464). 48 Esta opción se había fraguado en una junta de generales celebrada el 5 de septiembre (1801) y tras concluir que no era posible destinar ningún buque militar a estos menesteres. Barajando la posibilidad de que fuese un barco particular el que sirviera de transporte al dinero, se consultó a varios comerciantes de la ciudad y ninguno de ellos vio posibilidades de éxito en semejante aventura, solo de la Cuesta accedió a llevarla a cabo, para lo cual tenía pensado hacerse con un salvoconducto de los que solían entregar los gobernadores de las plazas ingleses a los comerciantes neutrales que acudían a sus mercados (Idem). 49 Además de contar con el salvoconducto, el dinero se había escondido en el interior de varias cajas de azúcar.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
151
encontraron la plata, que iba oculta, y Low fue enviándola a Charlestown, poco a poco, mediante libranzas. Cuando ya tenía una buena suma a salvo, llegó la paz, por lo que pidió que se la regresaran a las Bahamas, con la intención de realizar desde allí el viaje tal y como estaba previsto en un inicio. Su sorpresa fue que la persona que se había ido haciendo cargo de los depósitos en los Estados Unidos había empleado ya parte de los capitales, así que Low se tuvo que conformar con que le enviaran 72.000 pesos en metálico y un lote de géneros textiles, el producto de cuya venta debía servir para completar el dinero que faltaba. Tal cual, Low envió el cargamento a Puerto Rico.
Allí llegó en febrero de 1802, algo tarde, aunque lógicamente el metálico fue muy bien recibido; sin embargo, con el resto de lo transportado no sucedería lo mismo. En San Juan se adujo que la introducción de géneros de aquella especie estaba prohibida —algo que a estas alturas tampoco parece que fuera a ser un impedimento insalvable para nadie en la isla, autoridades incluidas— y no se permitió su descarga. Se prefi rió esperar a que, ahora que llegaba la paz, se enviaran los situados por vía ordinaria y en metálico, así que el “Spring Wind”, que era el barco que había servido de transporte, partió sin el dinero pero con el resto de la carga tal y como había llegado50. Se seguía perdiendo dinero por el camino.
Efectivamente, en el ínterin había llegado la paz. Pero ni esto iba a signifi car que se recuperara la total normalidad en los envíos, ni el descalabro en la experiencia anterior, con la contrata de Cuesta, evitará que se emprendan nuevas aventuras de este tipo en el futuro. Vayamos por partes.
En marzo de 1802, se ponen fi n a las conversaciones de paz entre Gran Bretaña, Francia y España51. En febrero, habían llegado los 72.000 pesos a los que justamente hacíamos referencia antes; los primeros días de marzo, otros 326.512, siguiendo ya los cauces normales y, en julio, 172.000 más; 570.512 pesos en total. Sin embargo, seguía sin ser sufi ciente. Solo en situados ordinarios, desde 1800, se debían haber recibido en aquellas cajas 1.130.688 pesos, sin contar con los tan traídos y llevados “extraordinarios”, que todavía estaban por liquidar. Como es fácil de suponer, con los menos de seiscientos mil pesos que habían llegado poco se podía hacer52.
Consecuentemente, las protestas de Castro no tardaron en volver a resonar en Madrid. Había llegado la paz y las remesas se habían restablecido, pero tal y como había sucedido unos años antes, la situación crítica de las cajas continuaba una vez acabada la guerra. Sin las remesas de fuera, los pagos debidos por la
50 De Puerto Rico, el buque tuvo que dirigirse a Trinidad, para intentar vender la carga y poder así recu-perar parte del dinero que se había perdido. Minuta formada en la Corte, sin fecha, fruto de las averiguaciones y explicaciones pedidas a Cuba por tan extravagante expedición (AGI, Ultramar, 464). 51 Paz de Amiens, 27 de marzo de 1802. 52 Varios acuses de recibo enviados por Ramón de Castro a la Corte (AGI, Ultramar, 464).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
152
Caja se atrasaban, la Hacienda se veía obligada a empeñarse con los particulares y todas las cuentas quedaban alteradas al ser constantes los préstamos de unos ramos a otros. En el momento que llegaba algún dinero, apenas si se alcanzaba a pagar las deudas y las cajas volvían a quedar en precario53.
El gobierno puertorriqueño entendía que con confl ictos bélicos de por medio, los mecanismos ordinarios para hacer llegar el dinero pudieran verse alterados, incluso que algún situado dejara de recibirse a causa de la guerra, otra cosa es que no se recobrase la normalidad cuando esta había cesado. A Castro le constaba que de Veracruz habían vuelto a zarpar barcos con destino a La Habana, cargados con crecidas sumas destinadas al pago de los atrasos y, mientras, Puerto Rico esperaba a que sus cuentas se pusieran al día. Las autoridades cubanas seguían siendo el centro de los ataques de sus homónimas puertorriqueñas. Y ahora no solo por los atrasos54.
No olvidemos que en su camino, la plata mexicana destinada a buena parte de las plazas caribeñas hacía su primera parada en Cuba, lo que permitía a la Tesorería habanera disponer de las partidas correspondientes a sus vecinas. Allí estaba centralizada la distribución de caudales y allí se dirigían las peticiones de ayuda en caso de necesidad. Así que, cuando tras un receso, el metálico volvía a correr, llegaba la hora de recoger todos los adelantos hechos, los auxilios enviados —aunque fueran en circunstancias tan poco ortodoxas como las que hemos visto hace poco— y cada peso gastado, susceptible de ser imputado a otra Caja. Dependiendo del momento y la plaza, las mermas en las cantidades asignadas llegaban a ser considerables. Y eso era lo que más enojo causaba en San Juan. En La Habana contaban con ventaja y no tenían espera a la hora de cobrarse todas aquellas deudas que sus vecinas hubieran contraído, nada que ver con la receta seguida para con sus propios adeudos. Solo hay que tener presente los años que en Puerto Rico llevaban esperando a que se le terminaran de reintegrar los gastos ocasionados por la Marina Real en la isla durante la guerra con los franceses y que corrían por cuenta de las cajas cubanas. Además, en los envíos se descontaban de las remesas pagos que en ningún modo deberían ser cargados a los fondos situados. Los pesos eran un bien más preciado que nunca y había que seguir un orden de prioridades a la hora de emplearlos. Obviamente, para Castro sus necesidades eran lo primero, aunque no le faltaba gran parte de razón en sus quejas, como veremos55.
Tomemos como ejemplo el envío realizado a fi nales de aquel febrero de 1802, el primero que se realizaba por cauces normales desde fi nales de 1799. El dinero iba acompañado de su correspondiente liquidación, así que es fácil
53 Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, 27 de marzo de 1802 (AGI, Ultramar, 464). 54 Idem. 55 Idem.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
153
comprobar las operaciones que la Contaduría de La Habana había realizado a cuenta de las remesas puertorriqueñas. En aquellos dos años y medio, a Cuba habían llegado 600.903 pesos con destino a Puerto Rico, de ellos, por unos motivos u otros, se había descontado nada menos que 274.39156. De los miles de pesos que habían quedado en La Habana, poco se podía objetar en San Juan respecto de los que correspondían a reembolsos de adelantos y pagos de libranzas, otra cosa eran las muchas gratifi caciones hechas a particulares a cuenta de los fl etes de auxilio realizados durante la guerra, algunos de los cuales ya hemos visto de manera pormenorizada, y que habían repartido suculentos benefi cios entre quienes los habían llevado a cabo. En total, era la entrega de más de setenta y cinco mil pesos la que se protestaba por las autoridades puertorriqueñas, desglosada en pagos como los siguientes57:
— 1.122 pesos pagados a Juan José Martelo por el fl ete de pertrechos de guerra a Puerto Rico en 1797; 29 de marzo de 1800.
— 3.075 pesos pagados a Juan de Santa María por un fl ete de pólvora; 28 de febrero de 1801.
— 108 pesos pagados a Antonio Torneo por los costos de conducción de pólvora a Puerto Rico; 13 de julio de 1801.
— 67.317 pesos pagados a Pablo Serra, cobro cedido por F. Brevil, a cuenta de los envíos que con encargo de Martínez Irujo se habían realizado desde los Estados Unidos; 31 de julio y 6 y 13 de agosto de 1801.
— 4.000 pesos pagados a Juan Luis de la Cuesta por cuenta del 10% negociado en el fl ete de los 100.000 pesos que debían conducirse a Puerto Rico. Estos incluso se habían abonado por adelantado; 10 de octubre de 180158.
La cantidad de intereses que seguían generándose alrededor de los situados era enorme, jugar con la necesidad de otros llevaba décadas siendo un recurso con el que enriquecerse. Daba igual lo apurada que fuese la situación que se vivía en las plazas caribeñas —en toda la Monarquía— por aquel entonces. Esas mis-mas circunstancias especiales que todo lo trastornaban abrían aún más grietas en un sistema de fi nanciación que, ya de por sí, permitía que demasiado dinero se perdiera por el camino. Y nadie quedaba libre, porque estamos ante una práctica generalizada, el manejo de capitales daba demasiada ventaja como para dejar pasar la oportunidad. Incluso en los casos más insospechados.
El mismo Martínez Irujo, todo un representante de primer nivel de la Coro-na, será acusado de perjudicar a la Hacienda Real en benefi cio propio, con motivo
56 “Liquidación que forma la Contaduría principal de Ejército de esta Plaza del caudal que ha entrado en la Tesorería de ella aplicado a la de Puerto Rico y deducción de las que por su cuenta se han pagado después de la última que se pasó con fecha de 2 de octubre de 1799”, La Habana, 8 de febrero de 1802; pero con adiciones posteriores de 16 de febrero de ese año (AGI, Ultramar, 464). 57 Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, 27 de marzo de 1802 (AGI, Ultramar, 464). 58 “Liquidación que forma la Contaduría principal de Ejército de esta Plaza…” (AGI, Ultramar, 464).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
154
de varias de las expediciones organizadas desde los Estados Unidos con auxilios para Puerto Rico. Envíos bien de pólvora, como el que hemos visto, de harinas, que se realizarán en 1806, o incluso el traslado desde Veracruz de 100.000 pesos por cuenta del situado. Y es que, la Compañía de F. Brevil, que casualmente siempre terminaba por hacerse cargo de todos estos fl etes, no era en realidad sino la fachada tras la que se ocultaban los negocios del propio Martínez, dueño de va-rios barcos y quien realmente estaba detrás de aquellas expediciones, encubierto bajo la persona de Brevil y amparado, por tanto, en su doble juego de contratante —con dinero de otros— y contratado, que le permitía hacer uso de la posición e información privilegiada con la que contaba, a la hora de eliminar competencia o fi jar precios más altos de los usuales59.
Tampoco las autoridades puertorriqueñas, que tanto se quejaban del proceder de la Tesorería habanera, salen muy bien paradas si atendemos a lo que sus homónimas dominicanas denunciaban por entonces, porque exactamente del mismo modo que procedían en Cuba respecto de Puerto Rico, hacían allí a cuenta de los situados de Santo Domingo. Había años en que las remesas dominicanas quedaban en Puerto Rico a la espera de poderse enviar al otro lado del Canal de la Mona. Del mismo modo que hemos visto antes, los caudales se retenían, sin autorizar su envío por el riesgo evidente que suponía la presencia de patrullas enemigas en el Caribe; ofreciendo, a cambio, la posibilidad de ir haciéndose cargo de libranzas giradas contra las cajas puertorriqueñas a cuenta de la plata allí depositada60. Igual que desde San Juan se reclamaba a La Habana y México para que el dinero por fi n llegara, así protestaban en Santo Domingo ante Cuba para que apremiasen a Puerto Rico, donde, obviamente —y no sin motivo, la verdad—, alegaban problemas de seguridad para no remitir el dinero61, en un encastillamiento a veces tan pertinaz como para que, por ejemplo, a primeros de 1799, tras años de atrasos, se tuviera que enviar desde La Habana un buque de guerra, con un comisionado de aquella ciudad, para garantizar el transporte hasta Santo Domingo de los situados depositados en Puerto Rico y pertenecientes a aquella isla62.
Abusos de todos aparte, y retomando lo relativo a la llegada de caudales a Puerto Rico, 1802, aun con sus problemas, no dejó de ser un paréntesis. Es más,
59 “Desavenencias entre Irujo y Foronda y denuncias presentadas por este sobre la indebida actuación de Irujo, que había perjudicado en varios asuntos a la Hacienda pública” (AHN, Estado, 5547). El expediente, que abarca de 1805 a 1810, recoge las denuncias de Valentín de Foronda, encargado de negocios de España en Es-tados Unidos, que además de a Martínez implican también al vicecónsul en Savannah, Felipe Fatio. Las muchas cartas que se cruzaron entre Estados Unidos, Puerto Rico y Madrid, con acusaciones y averiguaciones, aunque dejaban ciertamente comprometida la actuación de Martínez no parece que tuvieran las mayores consecuencias, porque, poco después, el marqués llegaría a alcanzar la Secretaría de Estado en Madrid, en 1812. 60 Ramón de Castro al marqués de las Hormazas, 25 de noviembre de 1797 (AGI, Ultramar, 464). 61 Ramón de Castro a Francisco de Saavedra, 1º de julio de 1798 (AGI, Ultramar, 464). 62 Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, 1º de agosto de 1799 (AGI, Ultramar, 464).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
155
a partir de entonces, ya no se volverá a recibir en la isla un situado completo —ni medio— como tal. Solo migajas a cuenta de los atrasos acumulados y algún que otro envío de auxilio de los muchos que se solicitan a cuanta Caja se tiene a mano. Se engañaba aquel que pensara que las cosas podían volver a su estado anterior:
“…me había yo persuadido que habiendo cesado con motivo de la paz los recelos de hostilidades hubieran quedado las cosas en su antiguo estado de atenciones respec-tivas; y por consiguiente que la variedad de circunstancias hubiera proporcionado la tranquilidad de mi espíritu librándome de las fatigas, desvelos y apuros que en tiempo de la Guerra tenía por la escasez de caudales para atender a la subsistencia de esta Plaza; pero no es así, aún me rodean iguales inquietudes”63.
Con la guerra que acaba en 1783, la imponente maquinaria fi nanciera levan-tada para sostener las defensas americanas había comenzado a mostrar señales inequívocas de agotamiento, el estado de beligerancia y empeño constante que vive la Monarquía durante los últimos años del siglo altera su funcionamiento hasta niveles que hacen difícil su viabilidad. Al llegar el 1800, defi nitivamente asistimos a su colapso.
En julio de 1803 llegan 77.800 pesos a San Juan, a fi nes de octubre, 66.000 más. Al año siguiente, la cantidad recibida sería aún menor: 54.000 pesos en abril y unos escasos 33.000 en noviembre64. Ese mismo diciembre, España volvía a estar ofi cialmente en guerra con Gran Bretaña. Pero lo sucedido durante aquellos dos años ya había demostrado que más allá de la guerra, también de los manejos interesados que pudieran darse en La Habana, era el sistema en sí el que estaba en crisis y poco se podría hacer para recuperarlo, sobre todo, porque ya no había tanto dinero como atenciones a las que acudir.
Hasta entonces, Nueva España, pieza indispensable para que todo el engra-naje funcionara, había estado repartiendo, de mejor o peor gana, pero religiosa-
63 Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, 6 de noviembre de 1802 (AGI, Ultramar, 464). 64 Además de estas remesas, que son de las que tenemos un acuse de recibo preciso, sabemos que también llegaron, en algún momento del verano de 1803, parte de 50.000 pesos que se habían solicitado a Venezuela en calidad de reintegro. Es difícil seguir la pista del dinero que fue entrando en San Juan en estos años, de hecho, el último envío que recoge A. Pacheco desde México —con excepción de 500.000 pesos que se enviaron en 1809— son 188.448 pesos que salen en 1802; igualmente, Córdova, y también sin contar con lo recibido en 1809, anota como última entrada 398.512 pesos para 1802. Y es que las cantidades que se están enviando en-tonces, más que a situados propiamente dichos, corresponden a auxilios que se van remitiendo a la isla a cuenta de las muchas deudas y atrasos que Cuba y México tenían contraídas con aquellas cajas. Los primeros 77.800 pesos comprenden un tercio del situado del segundo semestre de 1802 y 15.000 por las deudas contraídas por la Marina Real. Los 66.000 de octubre, a su vez, incluían 50.000 pesos a cuenta de los situados atrasados de 1802 y 16.000 para ir sufragando las deudas generadas por los buques correo que hacían el servicio de Costa Firme y que debían ir pagando las cajas de Puerto Rico. Lo llegado en abril de 1804 son otros 50.000 pesos que manda el virrey de Nueva España por los situados adeudados y 4.000 remitidos por el comandante general de Marina de La Habana, con los que atender a las necesidades de los buques correo. Los últimos 33.000 se desglosan en 25.000 que envía el intendente de La Habana y 8.000 del comandante de Marina, uno para compensar los atrasos del situado y el otro para pagar parte de las deudas que le incumbían. Varias comunicaciones de llegada de R. de Castro a la Corte (AGI, Ultramar, 464).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
156
mente, sus excedentes con las plazas caribeñas. Llegado el nuevo siglo, se hará más difícil que nunca sacar cualquier remesa de las Cajas del continente, rumbo al Caribe al menos. Habrá que pelear hasta el último real concedido como no se había hecho antes. Y es que la plata novohispana ahora tenía otro destino prefe-rente: la península65.
Durante años, las autoridades puertorriqueñas habían acudido a México con la esperanza de ver atendidos sus reclamos. Entender directamente con el virrey a la hora de arreglar los envíos había sido un paso prometedor e incluso se había tratado de evitar la parada obligatoria del dinero en Cuba. Pero, al fi nal, tampoco de ello iba a resultar una respuesta satisfactoria a los reclamos de la isla, no al menos en este tiempo que entraba. Los intentos de ajustar un aumento para sus situados, en 1798-1799, ya habían acabado en decepción, se rechazaron muchas de las previsiones de gasto hechas desde San Juan y apenas si se había consegui-do un auxilio puntual. En 1803, todavía se andaba peleando para que, al menos, en México se reconocieran los grandes desembolsos que se habían hecho y se continuaban haciendo —empezando por los archicitados gastos extraordinarios hechos durante el sitio—, sin embargo, en el continente no parecían estar muy por la labor.
En total, desde la isla se solicitaba el envío de más de un millón setecien-tos mil pesos, incluidos los situados adeudados desde 180066. No obstante, en México, del mismo modo que años antes habían puesto en cuestión muchas de las partidas presupuestadas por Castro para el aumento, ahora, también dudaban de algunos de los desembolsos realizados y por los que se estaba pidiendo una compensación. Gastos directamente relacionados con las necesidades propias del clima bélico en que se vivía, como movilización de milicias o construcciones defensivas de urgencia, y para los que, según la opinión de México, se requería autorización real —aun inmersos en una guerra—, sobre todo, si se pretendía cargarlos a las cajas del virreinato67. Panorama difícil de concebir tan solo unas décadas antes, cuando las murallas de San Juan parecían tragarse cuanta plata se enviara del continente y los situados se incrementaban constantemente de un año para otro.
El caso es que, lo que hasta hacía bien poco habían sido apremios a las au-toridades cubanas, ahora se volvían reales órdenes dirigidas al virrey de Nueva España para que aquellas cajas se ocuparan de las plazas caribeñas, de todas,
65 Marichal, La bancarrota. 66 Ramón de Castro a José Iturrigaray, virrey de Nueva España, 5 de noviembre de 1803 (AGI, Ultramar, 464). 67 Ante los reproches que había obtenido como respuesta, cuestionando tanto gasto y en especial algunas de las partidas incluidas en la cuenta, Castro esgrimía la real orden reservada de 23 de diciembre de 1798, que le facultaba para llevar a cabo cuanta actuación considerara necesaria para la defensa de la isla, además de ma-nifestar que en la distribución de los gastos se había observado “la más exacta economía”. Ramón de Castro a José de Iturrigaray, 22 de octubre de 1803 (AGI, Ultramar, 464).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
157
porque también Cuba se veía apurada68. Pero en México, en aquellos días, bas-tante ocupados andaban ya reuniendo dinero con destino a la península como para ocuparse también de las Antillas, de todos modos, el virrey lo tenía claro, que decidiera la Corte a quién se destinaba lo atesorado, porque desde luego la plata no alcanzaba para todos:
“…[la situación de este Real Erario] es tal que, aunque hubiera querido socorrer con mayor cantidad aquella posesión [Puerto Rico], no me lo habrían permitido los des-tinos y preferentes objetos a que están afectos los fondos que a costa de mis desvelos y de una constante economía en los gastos de la Real Hacienda tengo reunida, para darles la inversión que me prevengan las Reales órdenes que S. M. se sirva comu-nicarme (…) Mientras tanto no podré menos, cumpliendo con las diversas Reales órdenes que me encargan el acopio de caudales para su remisión a esta Península, de conservar los que se hallan existentes en estas cajas sin desprenderme de ellos (…) pues estando en espera de que lleguen de un día a otro a Veracruz algunos bu-ques de la Real Armada, si verifi case ahora los envíos que se me piden de nuestras posesiones de Barlovento lo absorberían todo y me vería en la sensible precisión de haber de despachar aquellos sin dinero, lo cual juzgo no podría ser del agrado de S. M. mediante las estrechas urgencias de esa Metrópoli”69.
Sobre todo, Iturrigaray lo que quería era curarse en salud, sabía cómo iban a responder —como estaban respondiendo— desde las plazas implicadas a sus negativas y lo que intentaba era descargar toda posible responsabilidad futura que se le achacara, traspasándola en este caso a la misma Corona:
“… como conozco por otro lado que sus instancias en pedir lo que anualmente les está consignado sobre esta Tesorería general son fundadas en Reales disposiciones, espero se servirá V. E. prevenirme terminantemente lo que debo hacer en cuanto al destino de los caudales que se hallan en estas Cajas, y los objetos a que debo acudir supuesto no pueden alcanzar para todo, pues siéndome indiferente cualquiera de ellos con tal de que sea del agrado de S. M. y conforme a su voluntad soberana la inversión, me libertaré con saberla de un modo indudable, de responsabilidades y de oír las continuas quejas y clamores de dichos jefes que no tienen los anteceden-tes insinuados, ni entran en otra combinación que la de las peculiares atenciones de sus encargos para pedir al Virrey de Nueva España a veces sin límite como ha sucedido…”70.
68 El 4 de septiembre de 1804, el intendente interino de La Habana escribe a la Corte haciendo ver que no puede hacer frente a los frecuentes auxilios que se solicitan a aquellas cajas, por encontrarse igualmente sin socorro, ya que el virrey de México se había “desentendido” también de remitir los situados a aquella plaza, tal y como sucedía en el caso de sus vecinas (AGI, Ultramar, 464). 69 José de Iturrigaray a José Antonio Caballero, secretario de Gracia y Justicia e interinamente también de Guerra, México, 27 de marzo de 1804. Caballero la pasa posteriormente a Cayetano Soler, en tanto que entiende que se ha dirigido a él por error, Iturrigaray debería haberla mandado al Ministerio de Hacienda (AGI, Ultramar, 464). 70 Idem.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
158
Ante la disyuntiva, la respuesta de Madrid, de momento, parece clara y además es la previsible. Se pedía al virrey que enviara puntualmente los situados a La Habana, Puerto Rico y demás puntos esenciales, satisfaciendo así mismo, con la mayor exactitud, las libranzas giradas contra aquellas cajas, y a favor de la península71. Lo que no se decía en ningún momento era cómo habían de hacer en el continente para conseguir semejante cantidad de caudales.
Obviamente, en México se daban por enterados e Iturrigaray se hace cargo de enviar a Puerto Rico los situados vencidos y los auxilios necesarios, eso sí, “luego que lo permitan las críticas circunstancias del día…”72, porque lo que es-taba claro es que aquellas tierras no eran una fuente inagotable de plata, menos para repartirla. En la práctica, las cosas, respecto a las plazas del Caribe, iban a seguir tal y como estaban. Alguna ayuda esporádica, pero nada de reiniciar los envíos regulares de situados. Para las navidades de ese año, además, la Monar-quía ya estaba otra vez inmersa en una guerra y había llegado orden de cerrar los puertos, suspendiéndose la remesa que llevaba tiempo preparándose para la península y cualquier posible envío a las islas73. Había que volver a echar mano de los caminos alternativos.
En la isla, desde luego, además de acudir a México, La Habana o Madrid, se había solicitado ayuda a cuanta Caja se tenía a mano. Empezando por Caracas, que era la más próxima y que ya en alguna ocasión reciente había prestado auxilio a sus vecinos. Pero ya no corrían buenos tiempos para nadie, las urgencias de la metrópoli y su necesidad desbocada de metálico afectaba a todos. En aquella Te-sorería también declaraban encontrarse bajo el signo de la escasez y excusaban el hacerse cargo de nuevas erogaciones, alegando la gran cantidad de caudales que se veían precisados a librar con destino a la península según “estrechas órdenes del rey”74.
También se había probado con Santa Fe, a principios de 1805, pidiendo nada menos que un socorro de cuatrocientos mil pesos, a devolver en el momento en que se reintegraran a la Hacienda puertorriqueña las cantidades que se le adeuda-ban. Algo a lo que allí consideraban “imposible acceder”. Como mucho, se ofre-cía la posibilidad de responder a algunas libranzas que se giraran contra aquellas cajas. No obstante, en prueba de buena voluntad, desde aquella misma capital se había consultado al virrey de Perú, por si acaso en aquel virreinato se encontraban más desahogados y podían hacerse cargo del auxilio solicitado, claro que, como era de esperar, la respuesta peruana fue negativa75.
71 Real orden de 30 de noviembre de 1804. 72 José de Iturrigaray a Miguel Cayetano Soler, 1º de julio de 1805 (AGI, Ultramar, 464). 73 Idem. 74 Juan Vicente de Arce a Ramón de Castro, Caracas, 19 de abril de 1804 (AGI, Ultramar, 464). 75 Antonio Amar, virrey de Nueva Granada, a Miguel Cayetano Soler. Santa Fe, 19 de mayo de 1806 (AGI, Ultramar, 464).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
159
Así que habría que conformarse, y esperar a que llegaran 100.000 pesos que se habían entregado en México al vicecónsul destinado en Savannah, con el encargo de dejarlos en la isla a su paso, camino de los Estados Unidos. Aquellas cajas también se habían ofrecido a pagar otros cien mil en libranzas, que unidas a las que por valor de unos ciento veintiocho mil pesos se habían mandado desde Caracas y La Habana, hacían una más que respetable suma. Al menos así lo con-sideraban en la Corte, por lo que, a fi nales de 1805, se avisaba a Toribio Montes de que aquella plaza se debía dar por “socorrida” de momento76.
Desafortunadamente, nada sabemos de si el dinero transportado por el vi-cecónsul fi nalmente llegó, ni cómo se fueron pagando las libranzas prometidas. Tal y como ya se ha advertido antes, la información a partir de estos años es más escasa y confusa. Para ese mismo 1805, sin embargo, sí que conocemos los de-talles de otra de aquellas expediciones alternativas tan peculiares, a las que ya se había recurrido unos años antes para hacer llegar auxilios hasta Puerto Rico. En este caso concreto, el desencadenante de las gestiones, además de los consabidos atrasos que llevaban tanto tiempo arrastrándose y las consecuentes carencias que causaban en las cajas, era el estallido del nuevo confl icto hispano-británico que hacía aún más urgente el contar con algo de fondos.
A primeros de año, Toribio Montes había escrito a La Habana para que al menos se le mandaran 100.000 pesos con los que salir del paso, mientras llegaba una suma mayor de México77. En Cuba, sin embargo, como venía siendo habitual últimamente, no encontraban ni barcos disponibles ni la oportunidad de realizar el envío, pues los ingleses tenían cortado el tránsito. Así que, una vez tratado el asunto en la correspondiente junta de Guerra, se decidió hacer llegar el dinero a través de Estados Unidos, esta vez, disimulado en lo que aparentemente sería una negociación y venta ordinaria de azúcares78.
El acuerdo se llevaría a cabo con el comerciante Nathanael Fellowes, nor-teamericano pero residente en La Habana. El plan ideado consistía en que este comprara un cargamento de azúcar en Cuba (3.200 cajas), cuyo importe le rein-tegraría la Tesorería de La Habana, y embarcarlo rumbo a los Estados Unidos en buques norteamericanos y bajo el nombre de alguna casa comercial de aquel país. Una vez allí, se procedería a su venta y de la cantidad resultante, se separarían los 100.000 pesos que se pretendían hacer llegar a San Juan y que Fellowes tenía planeado transportar ocultos en un cargamento de harina.
La operación tenía sus riesgos, pues Fellowes no se hacía cargo de las altas o bajas que se produjeran en el precio del azúcar a la hora de su venta, corrien-do cualquier ganancia o pérdida por cuenta de la Real Hacienda. Además, por
76 La Corte al gobernador de Puerto Rico, 8 de noviembre de 1805 (AGI, Ultramar, 464). 77 Toribio Montes, gobernador de Puerto Rico, a Rafael Gómez, intendente interino de La Habana, 25 de enero de 1805. Repetida el 8 de febrero (AGI, Ultramar, 464). 78 La Habana, junta de Guerra de 15 de septiembre de 1785 (AGI, Ultramar, 464).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
160
supuesto, en el camino habría que abonar comisiones, seguros, fl etes, derechos, etc.79 No obstante, el trato fue aprobado en Cuba dándose inicio a las gestiones80. Y los 100.000 pesos, efectivamente, llegaron a Puerto Rico, pero en los primeros días del año siguiente, algo tarde, es cierto, pero siempre mejor que nunca81.
Seguir los sucesos de los años siguientes se hace aún más complicado. Re-mesas de situados, propiamente dichos, ya nunca más volvieron a llegar, puede que algunos cortos auxilios, libranzas, etc., tal vez, pero lo que es seguro es que las cosas no fueron a mejor82. Solo hay una gran excepción, en 1809, cuando la plaza llevaba cinco años y medio soportando la falta de situados —en palabras de su gobernador—, desde San Juan se opta por ir a buscarlos directamente a México, en vista del ningún efecto que habían tenido las repetidas peticiones ni los apremios dirigidos desde la Corte. Este intento, a pesar de lo audaz y de saltarse los cauces previstos, dio, sin embargo, unos resultados muy esperanza-dores, pues se consiguieron transportar hasta la isla 500.000 pesos83. Claro que lo que no esperaban allí, es que aquellos pesos terminaran suponiendo, en cierto sentido, una especie de epílogo84. Porque, efectivamente, el tiempo nuevo en que
79 Los números sobre los que se había calculado la operación fueron los siguientes: la compra del azúcar en la isla, más envases, derechos y comisión de Fellowes, suponía: 113.910 pesos. El precio de venta estimado en los Estados Unidos era de 181.335 pesos, a los que habría que descontar: seguro, fl ete, acarreos, derechos de aduana y otra vez comisión por la venta. En total quedaría un producto neto de 114.410 pesos. De ellos, 100.000 se enviarían a San Juan —el resto es de suponer que quedaba a favor de la Hacienda cubana—, cuyo transporte volvería a ocasionar más gastos: seguro, fl ete y comisión, en total: 110.375 pesos. Desde luego, como ya había pasado en casos anteriores, a quien le salía un negocio redondo era al intermediario, pues Fellowes, solo en comisiones, cobraba tres veces, obteniendo 19.490 pesos. 80 Con fecha de 7 de marzo de 1805, Rafael Gómez pasa un ofi cio a Someruelos, gobernador de Cuba, manifestándole que este le parece “el medio más pronto y expedito” para hacer llegar el dinero hasta Puerto Rico y no ve inconvenientes ni en los términos que sustentan la expedición ni en las condiciones pedidas por Fellowes. Someruelos se muestra igualmente convencido y lo aprueba. Del mismo modo, el 19 de junio de 1805, también la Corte lo ratifi ca (AGI, Ultramar, 464). 81 Toribio Montes a Rafael Gómez, 15 de enero de 1806 (AGI, Ultramar, 464). 82 “Desde el año de 1803 que se puso la guarnición y empleados a medio prest y pagas, no ha venido un situado; se ha logrado alguna cantidad por año o por medio de libranzas, o por envíos de buques de aquí, siempre rogando, y casi como quien pide una limosna; de otra suerte, o en Veracruz, o en La Habana, o en el mismo México se adormecen los socorros…”, Salvador Meléndez, gobernador de Puerto Rico, al secretario de Estado y del Despacho de Real Hacienda, 14 de julio de 1809 (AGI, Ultramar, 465). 83 “…por la falta insoportable de los situados, me vi en la extremidad de despachar un sujeto a México, impulsado de la experiencia de que en el ánimo del Virrey D. José Iturrigaray no hacían impresión los multipli-cados clamores de una Ysla pobre por mis repetidos ofi cios, ni por las Reales ordenes que imperaban el envío con preferencia de los situados ordinarios”, Toribio Montes al secretario de Estado y de Despacho de Hacienda, 8 de abril de 1809 (AGI, Ultramar, 465). 84 A pesar de los 500.000 pesos obtenidos y de contar con la aprobación real en los métodos seguidos (real orden de 30 de mayo de 1809), desde México se advirtió muy pronto al gobernador de Puerto Rico que las idas a Veracruz en busca de caudales no debían repetirse y resultarían infructuosas, habría que atenerse a los cauces establecidos, o sea, La Habana. Y allí se seguirá acudiendo en los meses sucesivos, pero lo obtenido fue más bien escaso: 40.000 pesos, una libranza por valor de 11.590, etc. Además, los grandes pleitos a cuenta de los situados con Cuba no eran todavía un recuerdo del pasado, menos cuando también allí se vivían momentos de necesidad. De hecho, los 40.000 pesos aludidos, en realidad, eran parte de 100.000 que se habían enviado desde México; los 60.000 restantes se habían quedado en La Habana, a cuenta de las deudas que Puerto Rico tenía contraídas con aquella Tesorería. Es más, algún tiempo después, de Veracruz volvería a zarpar un navío
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
161
se vivía no daba para retomar vínculos que claramente estaban en proceso de disolución. Para entonces, las tropas napoleónicas llevaban un año conquistando la península y la Monarquía se había quedado sin rey, sin el legítimo al menos. Nueva España, que tan grandes servicios había prestado al imperio en los últimos años, convirtiéndose en un sostén económico fundamental, tendría que enfrentar muy pronto los dolores de la guerra en su propio suelo. Y Puerto Rico, mientras, se iba quedando solo.
Entre tanto, en San Juan, plaza fuerte de primera magnitud y objetivo demos-trado de las apetencias británicas, enfrentaban cualquier desamparo e intentaban mantener con la mayor dignidad posible la defensa de la isla. Pero no era nada fácil. Por momentos, a lo largo de todos estos años que hemos estado repasando, parecía como si la Corona realmente no se hiciera cargo de lo que estaba suce-diendo en su colonia. Es cierto que las reales órdenes pidiendo que se socorriera a Puerto Rico se sucedían, apilándose una tras otra en las ofi cinas de México y La Habana, como si solo la reiteración de semejantes disposiciones fueran a llevar a su cumplimiento automático. Pero el dinero no llegaba. E inmersa en la espiral bélica en la que la Monarquía se encontraba, reducir las cargas militares en la isla era un imposible.
El sitio de 1797 había demostrado el peligro real que la isla corría. A partir de entonces, se convertía en prioritario hacer efectivas las medidas que hasta el momento solo habían tenido carácter de precaución y, para ello, se conminaba a aquel gobernador a que usara “cuantos arbitrios ordinarios y extraordinarios” le dictasen sus “conocimientos, celo y autoridad”85. Pero no había fondos con lo que llevarlo a cabo:
“…ni el haber reducido por muchos meses todos los cuerpos a media paga; ni el ha-ber economizado unos gastos para atender a otros, ni el haber exigido préstamos de los pocos vecinos pudientes que hay en esta Ysla, y por último ni el haber recurrido a cuantos arbitrios son posibles en este País, me proporcionaron medios para llenar completamente las ideas del Soberano…”86.
Y ya no era solo cuestión de que los situados se estuvieran haciendo cada vez más esporádicos —que por entonces todavía algunos llegaban—, sino que con lo asignado, difícilmente se podían costear los gastos de una plaza en pie de guerra, porque no olvidemos que los 376.896 pesos estipulados, lo habían sido
con 50.000 pesos destinados a San Juan, de camino, debía hacer escala en La Habana y recoger en aquella Caja 25.000 más para unirlos a la remesa. En lugar de eso, aquella Intendencia se apropió de los 50.000 que se trans-portaban, so pretexto de ir liquidando las deudas puertorriqueñas que todavía quedaban. Ni que decir tiene la indignación que semejante actitud causó en Puerto Rico. Todas las anteriores vicisitudes, pasadas por la isla en los últimos meses de 1809, las relata, quejoso, Salvador Meléndez al gobierno peninsular en una carta de fi nales de año, Salvador Meléndez al secretario de Estado y del Despacho de Real Hacienda, 25 de diciembre de 1809 (AGI, Ultramar, 464). 85 Real orden de 23 de diciembre de 1798 (AGI, Ultramar, 464). 86 Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, 20 de enero de 1801 (AGI, Ultramar, 464).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
162
contando con un contexto de paz87. Qué decir cuando estos no llegaban. Y las patrullas inglesas en el Caribe, primero, y las urgencias metropolitanas, después, se encargarán de que la plata del continente se vaya recibiendo tarde, con cuenta-gotas y fi nalmente nunca, como hemos visto.
Así las cosas, parece lógico que ante cada nueva situación de riesgo que se vivía o cada comunicación hecha desde la Corte, advirtiendo de la inminencia de un nuevo confl icto bélico, en la isla saltaran todas las alarmas. Entonces, las quejas que tanto tiempo llevaban cruzando el Atlántico en busca de una solución a los problemas económicos de aquella colonia, adquirían tintes dramáticos a la hora de ser redactadas. Aparecían el honor, el cumplimiento del deber y hasta la disposición de realizar el último de los sacrifi cios por el rey, pero sobre todo, se seguía pidiendo lo mismo: plata88.
Y es que la isla, por sí sola, no contaba con recursos sufi cientes como para costear un despliegue tal y como el que la situación demandaba y desde Madrid se esperaba. En 1803, la Corte había mandado a Puerto Rico aviso de una posible ruptura entre Francia y Gran Bretaña, que lógicamente empujaría también a Es-paña hacia una nueva guerra. La contestación remitida desde San Juan deja poco lugar a la duda:
“…nunca he conocido esta plaza en un estado más decadente que el que ahora tiene por falta de toda clase de auxilios y principalmente de dinero”89.
En los almacenes faltaban pertrechos, municiones y armas. Tampoco había víveres con los que resistir en caso de sitio, ni dinero con el que hacerse con ellos. Respecto a la tropa, en aquellos días estaba “reducida a trescientos ochenta y seis hombres del Regimiento Fijo y a cuarenta y tres de la compañía de artillería, sin poder contar con más de la mitad de esta gente como tropa veterana”. Además, el gobernador se quejaba de no poder movilizar siquiera a más milicianos: “no puedo poner ni aun una compañía sobre las armas por falta de dinero con que mantenerla y por la misma razón aquella corta guarnición y todos los empleados se hallan a media paga”90.
87 Idem. 88 “… ¿Será posible, Excmo. Señor, que la Real Corona pierda esta piedra preciosa, estando en mis manos o confi ada a mi custodia? (…) cese la inacción, y sea socorrida esta Plaza como tengo pedido sin escasearme cuanto sea posible para su defensa, que corre riesgo inminente si permanece en su deplorable constitución. Cau-dales, fusiles y pólvora son los artículos, Excmo. Señor, de que tengo la mayor necesidad para que muera con gloria en el caso más fatal. No tenga V. E. cuidado de que yo prodigue o malgaste el primero, porque ninguno es más económico y celoso contra el abuso de ellos, ni de que los últimos dejen de manejarse con honor…”, Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, carta reservada de 28 de octubre de 1801 (AGI, Ultramar, 464). 89 Ramón de Castro a Miguel Cayetano Soler, 3 de julio de 1803, en contestación a la real orden de 12 de mayo de 1803 (AGI, Ultramar, 464). 90 Idem.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
163
Ahora bien, si a Castro le preocupaba no contar con sufi cientes soldados con los que afrontar la defensa, desde luego sus peticiones iban a tener una pronta respuesta, lo que está por ver es si con la llegada de más tropas iban a mejorar las cosas. En la primavera del año siguiente (1804), ya se encontraban en San Juan los alrededor de mil trescientos hombres que la Corona había decidido destinar a Puerto Rico, de entre los que estaban prestando servicio en Santo Domingo y habían desalojado la isla entonces, aunque en teoría el cambio de soberanía se hubiera realizado en 1795. Pero si semejante aumento en la guarnición no era acompañado por el envío de caudales, lejos de solucionarse nada, el estado de ruina sería aún mayor91. Y ya vimos que entre 1804 y 1805 algo de dinero sí que se mandó, pero en modo alguno fue sufi ciente. Así las cosas y por mucho que se pretendiera o por importancia estratégica que la isla hubiera ido adquiriendo en los últimos confl ictos, la defensa de aquel enclave se comenzaba a escapar de las manos:
“Aseguro a V.E., como es público y notorio, que ya esta Ysla no necesita enemigos armados contra su conservación lo es muy bastante y superior la falta de medios para subsistir, que ha llegado al último extremo, de que prudentemente se temen por instantes las más tristes resultas…”92.
Que la plaza se encontrara en semejante estado se debía principalmente al aislamiento al que se veía sometida y, sobre todo, a la poca capacidad que la metrópoli había demostrado a la hora de conseguir rentabilizar económicamente su presencia allí. Tan poca, que después de tantos años, todavía no se había alcan-zado a lograr, siquiera, la autonomía fi nanciera sufi ciente como para costear los gastos que el aparato colonial —o lo que es lo mismo, el ejército, la burocracia y el alto clero, como sus principales agentes— generaba en la isla.
Sin el concurso de las remesas que llegaban de fuera, la Caja de San Juan no podía hacer frente a todas sus obligaciones. Solo un año antes de que comenzara la guerra de 1796, se había conseguido que, por primera vez, los ramos internos de la Hacienda superaran la cifra del monto asignado vía situados93. Aun así, eso daba para bien poco porque, incluso dedicando todo lo recaudado a los gastos
91 Castro ya había advertido a la Corte que no tenía con qué pagarles sus asignaciones, algo que le resulta-ría difícil de llevar a cabo incluso aunque estuviesen llegando los situados de manera regular —sin aumentos en lo estipulado se entiende—, lo que desde luego no era el caso. El gobernador había expresado sus tribulaciones a José Antonio Caballero, que desempeñaba la Secretaría de Guerra de manera interina, y este pasa informe de las mismas a Miguel Cayetano Soler, secretario de Hacienda, quien, a su vez, el mismo día que tiene conocimiento de ellas (15 de septiembre de 1804) manda la recurrente comunicación al virrey de México para que se haga cargo (AGI, Ultramar, 464). 92 Toribio Montes, gobernador de Puerto Rico, a José de Iturrigaray, 25 de junio de 1805 (AGI, Ultramar, 464). 93 En los años previos a la guerra de 1796 lo recaudado por ramos interiores asciende a los siguientes va-lores (faltan 1793 y 1794): 1789: 186.390 pesos; 1790: 219.493; 1791: 215.967; 1792: 234.413; 1795: 389.972; 1796: 315.642, Córdova, Memorias geográfi cas.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
164
militares, apenas si daba para sufragarlos94. No queda lugar para el imprevisto, lo que es mucho decir cuando se está inmerso en una guerra, o peor aún, en una concatenación de confl ictos que parece no tener fi n, porque lo cierto es que la mayoría de los ingresos ya estaban comprometidos incluso antes de hacerse efec-tivos. Y lo mismo pasaba con las remesas que venían de fuera, cuando fi nalmente llegaba algún dinero, daba, como mucho, para pagar atrasos y deudas.
En semejantes circunstancias, es lógico que se gastara cuanto papel se tenía a mano, anotando quejas y escribiendo reclamos. Obviamente, desde San Juan también se tomaban medidas —además de recurrir a las instancias superiores— pero el margen de maniobra era tan estrecho, que su efectividad era de poco alcance. Ya hemos visto que hacía tiempo se había incorporado el recurso de las papeletas como solución de emergencia, pero el mal recuerdo de la última emi-sión en la isla aconsejaba aguantar sin utilizarlas hasta el último extremo.
Antes de llegar a ello, el protocolo seguido de manera habitual, cuando la necesidad apretaba y los fondos en cajas comenzaban a escasear, era convocar a los máximos responsables de la economía local: el gobernador, que también era intendente, el contador y el tesorero de la Caja y, junto a ellos, el auditor de guerra y el fi scal de Real Hacienda como asesores del gobierno. Reunidos en junta de Hacienda, trataban los medios y arbitrios a adoptar, siguiendo una estrategia que en principio es fácil de entender: se trataba de rebajar los gastos a lo imprescindible, aplicando los fondos prioritariamente a aquellas labores y cuerpos relacionados con la defensa y, por otro lado, como es natural, también conseguir un incremento en los ingresos por cuanto procedimiento fuera posible. Respecto a lo primero, además de minimizar y prácticamente suprimir cualquier gasto que no tuviera que ver con la defensa, el recurso más común desde siempre había sido poner a media paga a la tropa e incluso a los funcionarios civiles; así hasta la llegada de fondos, con lo que la cosa podía alargarse durante años. Para lo segundo, el aumento de los ingresos, lo habitual era apremiar a los deudores de la Real Hacienda para que liquidasen sus deudas lo antes posible y recurrir al vecindario, especialmente a comerciantes y otras corporaciones, para que hicieran algunos préstamos hasta que se recibiera el situado.
Pero el efecto que semejantes medidas pudieran tener, que ya de por sí era poco, con el tiempo y a fuerza de repetirlos se terminaba por diluir. Cada nuevo gobernador que se hacía cargo de la isla, lo primero que hacía era relatar a la Corte el panorama desolador que se había encontrado en las cajas, lo segundo, por supuesto, era quejarse de la nula ayuda que desde México o Cuba se recibía, eso ya lo hemos visto, y en cuanto a las medidas a tomar, siempre eran las mismas.
94 Para algunos de esos mismos años, contamos también con los desembolsos hechos en el ramo militar. Entendiéndose por este los siguientes pagos: estado mayor, inválidos, regimiento fi jo, artillería, minadores, milicias, dispersos, gobernador, teniente de rey, fortifi cación y hospital, 1792: 383.775 pesos; 1794: 356.813; 1796: 359.089 (Idem).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
165
Toribio Montes, que había tomado posesión de su cargo en noviembre de 1804, se encontró las arcas casi vacías, los almacenes sin apenas víveres y la guarnición a media paga desde 1803. Ante semejante perspectiva, se había vis-to impelido a actuar. Había pedido un empréstito a los vecinos y recogido los depósitos de hermandades y fábrica de iglesias, pero aun así, solo había podido “juntar cincuenta mil pesos”. En descargo de los vecinos, eso sí, aclaraba que el poco éxito de su solicitud se debía a tener estos ya hechos otros préstamos con anterioridad, sin poder comprometerse más. Y lo cierto es que en el verano de 1805 las cajas ya debían más de dos millones de pesos en préstamos95.
Poco iban a cambiar ya las cosas durante el mandato de Montes, salvo que los atrasos debidos a la Caja siguieran aumentando96. Cuando en el verano de 1809 llegó a la isla un nuevo gobernador, Salvador Meléndez, su carta informan-do de la toma de posesión, al igual que había sucedido con las de sus antecesores, se convirtió en una triste glosa del estado de la Hacienda insular y sus necesida-des97. No obstante, Meléndez todavía no había perdido la esperanza de que en un futuro cercano, los envíos de remesas se vieran restablecidos y con ellos saldadas las muchas deudas que a favor de aquellas cajas existían. Con una puesta al día de las cuentas y las oportunas medidas de fomento, el gobernador se mostraba convencido de que el territorio bajo su mando sería capaz de salir del atolladero en que se encontraba98. Pero mientras todo aquello llegaba —lo que fi nalmente llegó fue la crisis que ofi cialmente dio por fi niquitado el sistema de fi nanciación que había prevalecido durante tanto tiempo— tuvo que ponerse manos a la obra, al igual que quienes le precedieron. Y siguiendo sus pasos, tiró de los mismos recursos que ya ellos habían utilizado y aplicó las únicas medidas que podía em-plear, aunque hacía tiempo que estas ya no daban más de sí:
“Frecuentemente me veo impelido a formar juntas de Real Hacienda y buscar arbitrios para la subsistencia de esta Plaza, su tropa y empleados; pero todo es en vano, habiendo tanto tiempo que por falta de los Situados se apuran los medios de suplirlos, los que no se han encontrado…”99.
Y es que, la mayoría de los arbitrios extraordinarios a los que se podía recu-rrir, se habían vuelto tan cotidianos que ya no hacían efecto alguno. Se llevaban demasiados años viviendo en la cuerda fl oja. Con la crisis, además, las vergüenzas
95 Cartas de Toribio Montes a la Corte de 25 de enero y 17 de julio de 1805 (AGI, Santo Domingo, 2323A). 96 En 1806, la deuda de México ascendía a más de dos millones de pesos, a los que había que añadir otros débitos contraídos por el apostadero de Marina de La Habana a cuenta de los reparos hechos en barcos arribados a Puerto Rico durante la guerra y que se elevaban a más de medio millón de pesos (AGI, Santo Domingo, 2324). 97 Salvador Meléndez, 4 de julio de 1809 (AGI, Santo Domingo, 2325). 98 Idem. 99 Carta de Salvador Meléndez al secretario del Despacho de Hacienda, 28 de julio de 1812 (AGI, Santo Domingo, 2328).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
166
de la administración económica de la isla se hacían más evidentes, pero como no estaba en manos de las autoridades locales el acometer reformas profundas en la Hacienda y bases fi scales de Puerto Rico, tampoco es que se pudiese hacer mucho más de lo realizado hasta entonces.
Repasando una a una las medidas que tanto se habían repetido durante aque-llos años, la que primero solía citarse en los acuerdos de las juntas de Hacienda celebradas era el apremio a los deudores de las cajas. Detengámonos en ella. En la tabla 13 se pueden observar las deudas que se habían ido acumulando a favor de la Caja durante el período 1789-1810, tal cual se recogen en una relación for-mada en 1820100.
TABLA 13
DEUDAS A FAVOR DE LA CAJA DE SAN JUAN, 1789-1810
Concepto Deudas Cobrado Restos Pendientes
Tierras 30.399 3.103 27.296
Ofi cios vendibles 6.995 6.995
Hato del Rey101 5.288 5.288
Diezmos 71.495 15.155 56.336
Alcabala 23.495 1.826 21.665
Aguardiente y Aloja102 21.647 1.763 19.883
Galleras103 1.195 1.195
Loterías 2.505 2.505
Total 163.015 21.848 141.166
Fuente: AGPR, Fondo Gobernadores Españoles, 202.Las cifras dadas están en pesos y se han suprimido las fracciones.
Seguramente se pueda pensar que el hecho de que en veintiún años se hubiesen acumulado 141.166 pesos de deuda no era tan grave o, al menos, que esa cantidad no iba a solucionar el grave défi cit de Puerto Rico. Pero si tenemos en cuenta (tabla 14) que para entonces lo que debían contribuir los distintos partidos
100 “Décimo quinta relación de deudas, formada por la contaduría de cuentas en comisión, con presencia de las que rindieron D. Manuel de los Reyes y D. Juan Patiño hasta fi n de junio de 1810”, 19 de octubre de 1820 (AGPR, Fondo Gobernadores Españoles, 202). 101 El llamado Hato del Rey era una propiedad existente en el partido de Río Piedras y cuyos terrenos se arrendaban a diferentes particulares, estos hacía años que no satisfacían nada a la Contaduría so pretexto de estar litigando sobre los derechos de posesión de dichas tierras. 102 Del aguardiente y aloja que se despachaba al por menor se cobraban ocho maravedíes por cuartillo de aguardiente y uno por el de aloja. 103 El ramo de galleras comprendía lo recaudado con este derecho sobre las peleas de gallos.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
167
de la isla anualmente en concepto de impuestos era 64.325 pesos104, sí que resulta ciertamente comprometedor: la deuda pendiente correspondía a las recaudaciones de más de dos años. Igualmente llamativo puede resultar que en todo ese mismo período y a pesar de los constantes reclamos por parte de la Hacienda, no se hubiese conseguido cobrar más que 21.848 pesos de lo adeudado.
TABLA 14
CONTRIBUCIONES ANUALES (SIN INCLUIR ADUANAS) PARA EL TOTAL DE LA ISLA, 1812
Concepto Pesos*
Derecho de tierras 7.342
Diezmos 40.194
Aguardiente y aloja 6.875
Alcabalas 3.768
Galleras 1.144
Totales 64.325
Fuente: AGI, Santo Domingo, 2328.* Se han suprimido las fracciones de peso.
Tan necesario como lo anterior era reducir los gastos hasta lo puramente imprescindible y, claro está, eso solo lo eran los desembolsos destinados a la de-fensa de la isla. Tal fue la sujeción a estas premisas que, si ojeamos por ejemplo un presupuesto de gastos relativo a 1810 (tabla 15) formado por el cabildo de San Juan105, podemos comprobar el abrumador peso de lo militar en él.
Y puesto que además del monto de “ramos militares” se deben considerar dentro de los gastos pertenecientes al rubro defensivo/militar las cantidades fi -jadas para reales obras de fortifi cación y artillería y los gastos de real hospital, tenemos que la suma destinada a estos menesteres era de 368.000 pesos de un importe total de 448.921, es decir, el 82,08% de lo presupuestado estaba destina-do a gastos relacionados con lo militar106.
104 “Estado que manifi esta las cantidades que anualmente debe contribuir cada partido de la isla con la separación correspondiente de ramos calculados para el trienio corriente”, Puerto Rico, 23 de julio de 1812 (AGI, Santo Domingo, 2328). Dentro de estos derechos no están incluidos todos los cobros relacionados con las aduanas. 105 “Manifi esto que comprende las erogaciones de estas Reales Caxas en cada año, con distinción de cla-ses, y los ingresos fi xos con que debe contarse por los diversos ramos de su administración, y otros que le sean peculiares”, San Juan, 1811 (AGPR, Fondo Municipal de San Juan, legajo 1, expediente 10). 106 Aunque hay otras entradas en el presupuesto con un claro componente militar; como la de pensionistas, destinada en gran parte a pagar las pensiones de las viudas e hijos de militares, gastos de plaza, en los que se incluían los generados por los cuarteles, o extraordinarios, reservada a cualquier eventualidad, que mayormente debía ser de este signo; se ha decidido sumar solo las tres señaladas en el texto pues son las únicas dedicadas
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
168
TABLA 15
GASTOS ANUALES DE LA CAJA DE SAN JUAN, 1810
Concepto Pesos*
Ramos militares107 293.480
Ministerio político y de hacienda 18.280
Consignaciones eclesiásticas 17.161
Reales mercedes 3.500
Pensiones 4.000
Reales obras de fortifi cación y artillería 50.000
Gastos de plaza 4.000
Gastos del Real Hospital 25.000
Gastos extraordinarios 30.000
Gastos de secretaría 500
Gastos de calles 3.000
Total 448.921
Fuente: AGPR, Fondo Municipal de San Juan, 1, exp. 10.*Se han suprimido las fracciones de peso.
No obstante, tampoco podemos pensar que no se estuviese economizando todo lo posible en este campo. En tiempos de crisis había sido muy normal reducir las pagas de los soldados y de los empleados públicos y Meléndez no sería una excepción en su modo de proceder. Además de poner la guarnición y empleados a medio sueldo, despidió a los operarios de las obras de fortifi cación y las sus-pendió108. Medidas que permitían un considerable ahorro, aun a pesar de la segura impopularidad que debieron tener entre aquellos que dependían del Erario para su sustento y de que en la práctica solo conseguía aplazar el gasto, incrementando la deuda de la Hacienda.
Según un estado mandado por el gobernador a la península en 1812, con la reducción del sueldo de los empleados públicos, los pagos de la Caja se habían conseguido rebajar de 519.782 pesos a 313.471. Aun así, el défi cit anual que se calculaba era de 98.435 pesos, y eso contando con que la dotación de la plaza era menor de la que debiera, menor incluso de lo dispuesto para tiempos de paz109. De
cien por cien a la defensa y Ejército y que además son las que marcan las fuentes usadas para el anterior ejercicio de cálculo de los gastos militares, en la década de los noventa. 107 Según la explicación del mismo estado, los ramos militares incluían los siguientes conceptos: sueldo del gobernador (que era capitán general), del teniente de rey, del estado mayor de la plaza con sus agregados, artillería, del Regimiento Fijo, de las milicias de infantería y caballería, capitán del puerto y pagas a dispersos e inválidos. 108 Meléndez al secretario del Despacho de Hacienda, 28 de julio de 1812 (AGI, Santo Domingo, 2328). 109 Según lo acordado por la junta de fortifi cación y defensa reunida el 8 de septiembre de 1792, real orden de 21 de abril de 1793.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
169
hallarse completa la guarnición y milicias, además de totalmente cubiertos otros empleos militares y civiles, el défi cit de la plaza se elevaría hasta los 528.367 pesos por año110.
Ante semejante situación, lo único que se podía hacer desde el gobierno puertorriqueño era apelar al auxilio de los vecinos —tuviesen voluntad o no para prestarlo— y recurrir a cuanto fondo no se encontrase comprometido aún. El penúltimo de los recursos que nos queda por ver. Así, en el verano de 1811, se abrió una suscripción patriótica en todos los partidos de la isla que, sin embargo, solo pudo rendir 9.405 pesos y 5 reales entre agosto de ese mismo año y julio de 1812111. Igualmente, se recibieron algunos donativos de vecinos y créditos contra la Hacienda por valor de 589 pesos y 5 reales112. En total, menos de diez mil pesos en más de un año.
En cuanto a los fondos a los que recurrir, tampoco es que sobrasen. Nor-malmente se había hecho uso de los caudales de la Iglesia, que, en tanto recibía sus devengos de la Caja y las contribuciones de los fi eles, era uno de los pocos cuerpos en la isla que podía contar con liquidez. Evidentemente, esto era algo que la jerarquía aceptaba a regañadientes y las intromisiones de los gobernadores en las cuentas del obispado provocaban más de un confl icto de intereses entre los poderes civil y eclesiástico, por mucho que el primero esgrimiese las regalías del vicepatronazgo de las Indias como amparo. Lo malo es que ya ni eso quedaba a Meléndez como recurso pues, después de años de crisis y al tomar los gobernado-res que le precedieron, Castro y Montes, las mismas providencias, también habían terminado por dejar comprometidos los capitales de la Iglesia113.
Por tanto, aun a pesar de los “arbitrios, conferencias y economías” que según el mismo gobernador se estaban llevando a cabo en la isla desde julio de 1811, se
110 “Estado general de la guarnición, obras de fortifi cación, marina, cuerpo político y de hacienda, emplea-dos y demás que corresponden a la defensa de la plaza de Puerto Rico con arreglo a lo prevenido y acordado en Junta de Generales de fortifi cación y defensa, con distinción del medio haber que perciben actualmente al año por la suma escasez de caudales, del que por entero les corresponde, y del que percibirían si estuviese completa la dotación”, Puerto Rico, 23 de julio de 1812 (AGI, Santo Domingo, 2328). 111 “Estado que manifi esta lo que han contribuido los partidos de esta isla por la suscripción patriótica hasta el día de la fecha, con expresión de los meses en que lo han verifi cado”, Puerto Rico, 23 de julio de 1812 (AGI, Santo Domingo, 2328). 112 “Donativo con que han contribuido algunos vecinos de los partidos que se expresarán, con el propio objeto de que sirvan para la subsistencia de la tropa que guarnece esta plaza” y “Créditos contra la Real Hacien-da”, Puerto Rico, 23 de julio de 1812 (AGI, Santo Domingo, 2328). 113 En 1812, apurado por la falta de capital con que atender las obligaciones de la Hacienda, el gobernador Meléndez decide acudir a los fondos del Hospital de la Concepción, en la villa de San Germán, la segunda en importancia de la isla. Habiéndose negado el mayordomo a realizar dicho préstamo se estableció una agria polémica entre obispo y gobernador por considerar el primero que desde el gobierno se estaba interfi riendo en los asuntos eclesiásticos sin su consentimiento. El caso es que habiéndose impuesto las tesis del gobernador y revisadas las cuentas del hospital, se encontró que estas estaban totalmente empeñadas, resultando que la mayor parte del capital con que contaba estaba en créditos contra las Cajas Reales, por no habérsele ingresado en los últimos ocho años la cuota de diezmos que le correspondía y debérsele aún 4.200 pesos del anterior préstamo de 10.000 que se había efectuado en 1805, “Expediente seguido por el empréstito del mayordomo del Hospital de San Germán de 15.000 pesos” (AGI, Santo Domingo, 2328).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
170
hacía imposible sufragar las atenciones de la plaza. Se había procurado incremen-tar el producto de las rentas y aun agotado “cuantos recursos han sido imaginables y cuantos fondos especiales han tenido las Caxas”. El fantasma de las papeletas se hacía de nuevo muy presente, y todavía con el recuerdo de la mala experiencia de veinte años antes. Pero se había llegado a un punto de difícil salida. Consulta-dos los cuerpos militares y políticos, oída la jerarquía eclesiástica, preguntado el “comercio” de la isla y escuchado las proposiciones del síndico procurador de la capital, se convino que la emisión de papel moneda era la única opción factible al menos en el horizonte más próximo114.
Finalmente, el 17 de agosto de 1812, se acordó la creación de “moneda provincial de papeletas” por valor de 80.000 pesos115. Siendo esta la primera de ocho emisiones que, entre el 2 de septiembre de 1812 y el 13 de septiembre de 1813, pusieron en circulación casi medio millón de pesos de papel en la isla116. El aparato colonial español en Puerto Rico no tenía con qué fi nanciarse. Y no era solo una crisis coyuntural creada por la ausencia de situados, era el ocaso mismo de una manera de administrar la colonia.
114 Meléndez al secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, Puerto Rico, 14 de septiembre de 1812 (AGI, Santo Domingo, 2328). 115 AGPR, Fondo Municipal de San Juan, legajo 1, expediente 13. 116 González Vales, Alejandro Ramírez, 50-54.
171
Capítulo 7
Elites, riqueza, poder
Al llegar el siglo XIX, la viabilidad de Puerto Rico como colonia estaba en cuestión, no queda duda. Y era algo que se veía venir bastante antes de que la mecha independentista prendiera en el continente. El sistema que tan alegremente había repartido cientos de toneladas de plata a lo largo y ancho del Caribe ya no daba para más. Basta, para darse cuenta, con repasar la correspondencia ofi cial que cruza el Atlántico en estos años que sirven de bisagra al cambio de siglo. El sinnúmero de escritos que salen por entonces de las ofi cinas de la gobernación en San Juan son más que expresivos. Se suceden las quejas y los reclamos, pintando el más triste de los paisajes y el augurio de un horizonte desalentador.
Sin duda, la fuerza de semejantes imágenes pesa demasiado a la hora de trabajar con ellas y, a la larga, será esta la visión que perdure de aquella época y aun de todo el período anterior. No obstante, tampoco podemos dejarnos llevar por la tentación. Una cosa es la situación en que se encontrara la Caja Real en San Juan y otra bastante diferente lo que ocurriera, económicamente hablando, en el resto de la isla. Identifi car los fracasos de la Administración, su défi cit crónico y la ruina total a que se ve avocada llegado el siglo XIX, con una miseria para-lela de la economía puertorriqueña, parece que sea un ejercicio hecho con más ligereza de la que sería de desear. Una cosa son los fondos de la Hacienda y otra muy distinta los recursos de un territorio en particular, por muy relacionados que estén y mucho que hubiera avanzado la percepción y la presión fi scal a lo largo del siglo XVIII1.
Tampoco hay que perder de vista que en el caso de los gobernadores estamos ante un discurso eminentemente político y orientado hacia un fi n: la llegada de remesas con las que atender los compromisos de la Hacienda y, sobre todo, poder perpetuar unas prácticas como las empleadas hasta aquel momento en la admi-
1 La fi abilidad de los datos fi scales como indicador económico durante el Antiguo Régimen es bastante menor de lo que podría pensarse, estamos hablando de un tiempo y un sistema en el que el arriendo o la com-posición son métodos habituales para el cobro y el fraude una práctica más que asumida. Un par de ejemplos centrados en el caso mexicano: Miño Grijalva, “Estructura económica” y Gómez, “El debate”.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
172
nistración y gestión de aquella colonia y sus fondos. Es lógico que se cargaran las tintas a la hora de escribir a la Corte y más sabiendo lo que andaba en juego de mantenerse semejante estado de cosas: las inmejorables oportunidades que surgían para enriquecerse, desviando caudales y fi nanciando negocios o apropián-dose de parte del capital que llegaba podían, sencillamente, acabar. Porque a estas alturas, y visto lo visto, tampoco parece que a muchos en las colonias —incluidos por supuesto los mismos funcionarios metropolitanos— importase demasiado la situación en la que se encontraban las fi nanzas del imperio; no más, seguro, que el estado de sus propios negocios. Solo así se entienden los continuos proyectos para obras cuando apenas si había fondos para otra cosa, los intereses generados con los adelantos o en los cambios de moneda cuando circulaban papeletas, las altas comisiones pagadas en los envíos realizados por vías alternativas o los sobrepre-cios cobrados en los abastos de harinas por parte de los importadores.
Matices que, desde luego, tampoco es que vayan a negar lo obvio: la colonia, como construcción política, estaba en crisis, en tanto que no había dinero en la Caja con el que hacer frente a los indispensables gastos que el aparato colonial generaba. Este, además de un número más bien corto de funcionarios civiles, se manifestaba especialmente en la imponente maquinaria militar levantada a lo lar-go de casi cincuenta años de crecidas y constantes inversiones, y ahora no había con qué pagarla. La Hacienda del rey no alcanzaba a recaudar en Puerto Rico tanto como costaba el mantenimiento de aquella tropa y defensas. Mientras la plata necesaria para compensar el défi cit llegó puntualmente desde el continente no hubo problemas, tampoco hubo preocupación por reorientar una situación que tarde o temprano podía venirse abajo, en tanto que estaba sujeta a demasiados condicionantes y casi ninguno controlable desde la misma Caja de San Juan.
Pero el colapso del entramado fi nanciero que había permitido costear las defensas del imperio fi nalmente sucedió y cuando lo hizo no solo comprometió la seguridad de aquella plaza, justo en los momentos en que más parecía codiciar-se por los enemigos de la Monarquía, sino que dejó al descubierto, además, los precarios equilibrios que sustentaban la autoridad metropolitana en aquel lugar. Porque, a lo largo de los años, mientras el régimen de situados alcanzaba propor-ciones extraordinarias y San Juan se transformaba al ritmo de la plata que llegaba, toda una red de intereses se había ido entretejiendo en torno a los engranajes del Estado, condicionando su funcionamiento, mediatizando el supuesto control que desde la península se pretendía ahora más fuerte.
Muchos habían edifi cado su prosperidad a costa de los dineros del rey y, antes de que los situados desaparecieran del todo, durante la agonía que el sistema iba a vivir, también serían muchos los que aprovecharían las debilidades fi nancie-ras de la Corona para afi anzar su situación y sus negocios, contribuyendo con su liquidez a la fi nanciación del Estado y sacando a cambio —además de los puros réditos de capital— cuanta ventaja pudieron por su contribución, mayores cuan-
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
173
to menor era el “crédito” de la Hacienda Real. Y es que, cada vez se hacía más difícil recuperar los adelantos y préstamos hechos a la Tesorería, de hecho, ya se estaban solicitando aportaciones a título de donación directamente, sin promesa alguna de devolver lo recibido. La confi anza en que tras un retraso las remesas siempre terminarían llegando comenzaba a quebrarse, e incluso aunque algún dinero llegara, esto ya no era garantía alguna de que se reintegrara lo adelantado o se cobrasen las deudas2. Por eso mismo, aquellos que en cierto modo estaban ayudando a sostener al Estado, no habían dejado de presionar en varios frentes, su apoyo a la causa del imperio no era gratuito y de un modo u otro había que pa-garlo. La permisividad con que se desenvolvía el comercio en la isla durante esos mismos años seguramente sea un ejemplo más que signifi cativo. Con la coartada de una necesidad imperante, las autoridades de San Juan se saltaban sistemática-mente las leyes del monopolio. Dependían de los comerciantes más que nunca, y poco importaba que el comercio con neutrales hubiese quedado suspendido en 1799, desde Puerto Rico se seguían autorizando expediciones a las colonias vecinas con la aprobación tácita de la gobernación, haciendo caso omiso de las reconvenciones llegadas desde la península3. Y puede que esto no fuese del todo una novedad en la historia de Puerto Rico, seguro, la diferencia es que, cincuenta años antes, a pesar de la teoría legal y si nos acogemos a los hechos, a la metrópoli poco le había importado lo que sucediese a este respecto en la isla.
No podemos decir, por tanto, que la autoridad de la metrópoli en aquellas tierras hubiese ganado mucho peso a lo largo del siglo XVIII. Y ello era grave en tanto que se supone que la política peninsular de las últimas décadas del siglo había ido encaminada precisamente en ese sentido. Más bien todo lo contrario, el programa de reformas desarrollado desde los años sesenta en el imperio tuvo un efecto totalmente contraproducente en la isla. La colonia costaba más dinero a las arcas reales en 1800 que antes de 1765 y la enormidad de plata llovida durante todos aquellos años en San Juan no había hecho sino alimentar las esperanzas de unos vecinos que, hasta hacía bien poco, parecían conformes con su papel dentro de la Monarquía y en vísperas de la nueva centuria, sin embargo, se habían con-vertido en un formidable grupo de presión, que contaba con lo que antes no tenía: recursos. En todo caso, a comienzos del siglo XIX, el problema parece claro que lo tenía la metrópoli, no Puerto Rico.
Precisamente era esta la tónica general en la América de antes de las refor-mas, pero entonces, la situación de desgobierno que también vivía Puerto Rico
2 “…se me ha hecho entender que los mercaderes y menestrales que adelantaban sus géneros y trabajos para el vestuario y calzado de las tropas, esperando reintegrarse a la llegada del situado, principian a retraerse a sus anticipaciones al ver las demoras de él tan considerables y temerosos por ellas de que nunca se les pague (…) lo cierto es que perdieron ya su crédito estas Reales cajas…”, Ramón de Castro, 26 de abril de 1804 (AGI, Ultramar, 464). 3 Ver capítulo 2.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
174
respondía a otros factores. Allí, a la altura de 1700, no había hecho falta que nadie hubiese intentado subvertir el orden colonial, había sido la propia metrópoli la que paulatinamente había ido diluyendo su presencia en aquellas tierras, una vez que el peso del imperio comenzó a bascular hacia el continente. No quedará, por tanto, en aquel confín de la Monarquía más que ir ocupando los vacíos que habían ido apareciendo, llegar donde el Estado no lo hacía, pues este había hecho deja-ción de sus funciones en renglones básicos, y el no asegurar el tránsito comercial era el más obvio de todos ellos por tratarse de un régimen colonial.
Con el único interés de mantener la soberanía sobre aquella plaza por mo-tivos estratégicos, ya que se la consideraba vital para la salvaguarda de las rutas caribeñas, la metrópoli había ido dejando hacer respecto a todo lo que no tuviese que ver con el ejercicio de lo militar. Poco más se esperaba de aquella colonia y menos se pedía a sus habitantes, enfrascados, a su vez, en procurarse el subsistir diario con una incipiente ganadería, las cosechas justas y el concurso del contra-bando para todo lo demás. Viviendo en los márgenes de la periferia, difícilmente se podría hacer fortuna pero, a cambio, muchas de las cargas inherentes a la situa-ción colonial se volvían, de facto, bastante más laxas: restricciones comerciales, presión fi scal, etc., con lo que apenas si había lugar para grandes tensiones entre gobierno y gobernados. Así, cuando a mediados del siglo XVIII la Corona vuelva sus ojos a Puerto Rico, sus preocupaciones allí serán principalmente económicas y no políticas, si es que ambos conceptos, en un entorno colonial, pueden disociarse.
En la ambición por controlar las fuentes de riqueza estaba el origen de cual-quier lucha por el poder; de la presencia misma de los españoles en Ultramar. El poder ejercido de forma violenta en los tiempos de la conquista había permitido a los recién llegados acaparar el inmenso capital humano y material que aquellas tierras americanas albergaban. A partir de ahí, riqueza y poder, poder y riqueza, aparecerán indisociablemente unidos. El uno abrirá las posibilidades de acceder a la otra, ella allanará el camino que permite hacerse con él. El poder genera riqueza, riqueza que da más poder, poder que sirve para generar más riqueza… y así hasta el infi nito. Cualquiera que poseyera uno de los dos atributos no aspiraba sino a formar parte de esta cadencia, rueda perversa que en las colonias, además, parecía girar de manera autónoma, bastante al margen de los designios metropolitanos4.
A más posibilidades de enriquecimiento, más importante se hace controlar el poder, contar con capacidad para decidir y actuar. Cuantos más individuos dispongan de los medios necesarios para acceder a ese poder —directamente de
4 Magnus Morner ya se preguntaba hace años acerca de las relaciones entre el poder y la riqueza en el contexto de la América colonial. Sopesaba si había sido más importante el uso del poder y el estatus para obte-ner riqueza, o el uso de la riqueza en la búsqueda de estatus y poder. En cualquier caso, él mismo concluía que era igualmente factible comenzar la cadena en uno u otro punto, del poder a la riqueza o viceversa; a nosotros, además, lo que más nos importa es que el proceso siempre buscaba un mismo fi n: la consolidación de las elites, Morner, “Factores”.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
175
las manos del rey o materializado en la voluntad de sus representantes— más tensiones en el seno de la sociedad. Y en Puerto Rico, para 1750, ya sabemos que no sobraba ni lo uno, atractivas posibilidades de negocio, ni lo otro, grandes fortunas. Con lo que, de ese lado, la Monarquía parecía tener allí un problema menos. Puerto Rico ni tan siquiera era un lugar apetecible para aquellos que ha-cían la carrera de la burocracia en Ultramar, de hecho era el segundo destino peor pagado en el Caribe5.
Pero mantener la isla de este modo, en poco benefi ciaba a la metrópoli si no era por sus ventajas estratégicas. Y la sensación de desaprovechamiento se hacía mayor toda vez que las ideas del nuevo colonialismo europeo comenzaban a calar en los gabinetes de Madrid. Puerto Rico, todavía a mediados del siglo XVIII, era una isla escasa y malamente poblada, con la mayoría de sus habitantes dispersos por los campos y ninguna actividad que resultara rentable a las arcas metropo-litanas. Había que planifi car la manera de sacar algún benefi cio más de aquella colonia; primero vendrían proyectos de colonización con emigrados de las Cana-rias, luego repartos de tierras y, fi nalmente, la concesión del monopolio comercial puertorriqueño a una compañía catalana de negocios y del suministro de esclavos a otra afi ncada en Cádiz. Aunque, maniobrando dentro de los estrechos márgenes que el régimen colonial dejaba, iba a ser muy difícil cambiar realmente aquel or-den de cosas… El sonoro fracaso en que acabó la aventura de las dos compañías de comercio da fe de ello.
Se requería fomentar para poder extraer mayores rendimientos fi scales, producir más para activar un comercio que, en lo que a Puerto Rico respecta, había permanecido prácticamente olvidado. En la ofensiva fi scal y sobre todo en el comercio ultramarino —organizado ahora sobre nuevas bases— había puesto sus esperanzas la Corte para devolver el pulso al imperio. Pero los colonos, con todo esto, de momento tenían poco que ganar; a la mayoría de ellos ya le iba bien viviendo al margen de las restricciones legales que el ser colonia les imponía. Sin un incentivo mayor e incluso más decidido de lo que las compañías de comercio privilegiado habían ofrecido, sería difícil conseguir que variaran en sus ocupacio-nes, desistieran de su apego al contrabando o salieran de su desorganizada vida en el campo, lejos de la vigilancia de funcionarios y recaudadores y sin la necesidad de acudir al puerto de la capital para comprar o vender, después de entregar el correspondiente tributo al rey, por supuesto. Recordemos que, para entonces, la economía puertorriqueña había encontrado su sitio en el mercado regional cari-beño, sirviendo de complemento a la de sus vecinas dedicadas a las plantaciones. Muy lejos, por tanto, de unos supuestos intereses metropolitanos.
¿Cómo es posible, entonces, que una sociedad que se encontraba en seme-jante estado a la altura de 1750, hubiera alumbrado, apenas medio siglo después,
5 González García, “Notas”, 17-18.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
176
una infl uyente elite capaz de hacer y deshacer, de condicionar las políticas del gobierno de San Juan? ¿Qué había sacado a aquellos habitantes de su aparente letargo?
Todavía hasta muy avanzado el siglo XVIII, la historia de Puerto Rico se escribe fundamentalmente desde San Juan. Sabemos que en el resto de la isla se estaban viviendo procesos que ya apuntaban un cambio desde la primera mitad del siglo, pero es muy difícil cuantifi carlos, alcanzamos a intuirlos: aumento de-mográfi co, colonización de las costas y el interior; pero poco más lejos podemos llegar. Más allá de los muros de la plaza, la existencia de muchos de los habitantes de la isla se nos escapa. De todos modos, en lo que ahora nos ocupa, la interacción con la metrópoli, las relaciones con el Estado quedaban circunscritas práctica-mente al ámbito de la capital. Allí fue donde más evidente se hizo el cambio de la política metropolitana hacia aquellas tierras y donde más inmediata resultó la respuesta de los lugareños a las nuevas circunstancias que les tocaba vivir.
La puertorriqueña era una sociedad fundamentalmente rural y no parece que demasiado jerarquizada. Empezando por San Juan, por mucho que en esta se concentraran los principales órganos de gobierno, y aunque como ya se ha apuntado, ciertamente existiera una diferencia notable entre la capital y el resto de la isla, por encontrase allí la guarnición y el único puerto abierto —legalmen-te— al comercio exterior. Aparte, la otra villa histórica de la isla era San Germán, ubicada en el extremo Suroeste y también fundada en los primeros tiempos de la conquista6. El resto de poblaciones, en su mayoría, eran una suerte de asentamien-tos surgidos durante el mismo siglo XVIII, al calor del aumento demográfi co y la expansión colonizadora, pero que apenas si eran pequeñas agrupaciones de casas, no muy esmeradamente construidas, en torno a una iglesia y que daban fe de su constitución como parroquia, pero donde ni siquiera se solía hacer vida de diario7.
La vida municipal en la isla, por tanto, tenía poco que ver con la de sus ho-mónimas en el continente. También en San Juan. Lo que no deja de ser llamativo y revelador, por haber sido las ciudades y sus cabildos el lugar desde donde tradi-cionalmente las comunidades habían plantado cara al poder central y la principal puerta de acceso de los vecinos al mundo de la política8. En Puerto Rico, en su misma capital, sin embargo, aparentemente no parecía demostrarse mucho interés
6 Vélez Dejardín, San Germán. 7 “Todos los pueblos a excepción de Puerto Rico [San Juan], no tienen más vivientes de continuo que el Cura, los demás existen siempre en el campo a excepción de todos los domingos que los inmediatos a la Iglesia acuden a Misa, y los tres días de Pascua en que concurren todos los feligreses generalmente. Para aquellos días tienen unas casas que parecen palomares, fabricadas sobre pilares de madera con vigas y tablas; estas casas se reducen a un par de cuartos, están de día y noche abiertas, no habiendo en las más, puertas ni ventanas con que cerrarlas; son tan pocos sus muebles que en un instante se mudan; las casas que están en el campo son de las misma construcción, y en poco se aventajan unas a otras”, Alejandro O´Reilly, “Relación circunstanciada del actual estado de la población, frutos y proporciones…”, 15 de junio de 1765, en Tapia y Rivera, Biblioteca Histórica, 529. 8 Molina Martínez, El municipio.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
177
por la institución y las prácticas que llevaba aparejadas. Prácticas de la política municipal que, convenientemente ejercidas, otorgaban una ventaja indiscutible a aquellos que consiguieran hacerse con su control y que, a la postre, fundamen-tarían la consolidación de las oligarquías locales. Justo esas mismas oligarquías contra las que la Corona había decidido actuar, ahora que, llegado el siglo XVIII, pretendía “reconquistar” su imperio.
El poder del cabildo radicaba en que a él correspondía la administración de las pequeñas cosas, la gestión de los asuntos municipales o lo que es lo mismo, el gobierno del ámbito inmediato en el que se desarrollaba la vida diaria de los vecinos. Al saltar a Ultramar, los españoles llevaron consigo los patrones urbanos que ya conocían de la península y organizaron la vida municipal del modo que les era más familiar. Así, a imagen y semejanza de lo que sucedía del lado europeo del Atlántico, ciudades y cabildos proliferaron en América a medida que la con-quista avanzaba. Los cabildos eran el primer escalón en la pirámide de poder que sustentaba la Monarquía y reunían en sí atribuciones legislativas, judiciales y, por supuesto, ejecutivas. Dentro de su jurisdicción, estaban facultados para dictar las normas elementales que afectaran a la convivencia; servían de tribunal de primera instancia al que podían recurrir los vecinos; entendían en cuestiones económicas de vital importancia como los abastos, el régimen de precios, aranceles, concesión de solares o el reparto de tierras, entre otras; debían velar por el bienestar de los vecinos en capítulos como la salud pública, la instrucción y la seguridad y tam-bién se ocupaban de la celebración de las festividades y actos protocolarios. Todo ello era sin duda un abanico de prerrogativas nada desdeñables9.
Por eso era importante tener acceso a un cabildo, por lo mucho que se po-día hacer y deshacer desde los sillones de la sala capitular. Porque, en realidad, ostentar un cargo en un ayuntamiento por sí mismo valía muy poco. De hecho, en Puerto Rico, aunque se suponía que a los regidores les correspondía un salario por ley, al menos durante la segunda mitad del siglo XVIII no parece que este se les entregara10. No era la paga lo que se ambicionaba, sino las puertas que el nom-bramiento abría. Así que parece pertinente pensar que eran las oportunidades que brindaba la infl uencia que se obtenía lo que movilizaba a los posibles cabildantes, en tanto que aquellas habían de compensar el desembolso hecho en la compra del cargo y hasta las molestias que causaba su desempeño. Dicho a la inversa y de forma algo más directa: no habiendo benefi cios que repartir, daba completamente igual quien hiciera el reparto. Tal vez fuera esa la causa de la desidia aparente que rodeaba a los cabildos puertorriqueños.
9 Caro Costas, El cabildo y Caro Costas, Legislación. 10 Caro Costas, El cabildo, vol. 1, 118. Aunque sí que podían recibir ciertos derechos por algunos servi-cios que prestaban cuando desempeñaban algunos de los ofi cios anexos a la regiduría.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
178
Según disponían las leyes dictadas al respecto, a San Juan, como ciudad principal, le correspondía tener dos alcaldes11 y doce regidores12. A San Germán la mitad de estos últimos. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII, la capital nunca llegó a completar los doce regimientos y San Germán muy pocas veces reunió los seis que le correspondían13. Los dos puestos de alcalde se elegían anualmente entre los vecinos, pero los cargos de regidor entraban en la categoría de vendibles y renunciables, es decir, los ofi cios que el rey sacaba a subasta para su venta al mejor postor. He aquí la brecha por la que los intereses de unos pocos podían entrar para, acto seguido, ir desplazando poco a poco los de la colectividad. Aque-llos que tenían capacidad económica sufi ciente para adquirir el puesto y, sobre todo, creían poder defender mejor la marcha de sus negocios desde la atalaya que el cargo les brindaba, podrían ir acaparando asientos en el consistorio y así, me-diante la compra, perpetuarse en el cabildo, con lo que eran los regidores quienes realmente controlaban y gobernaban la institución, por encima de los alcaldes14.
No obstante, en Puerto Rico no era fácil encontrar vecinos dispuestos a ad-quirir los ofi cios. En el amplio período de tiempo que va de 1701 a 1764, en la isla solo se remataron tres regimientos, todos ellos en San Juan, en 1720, y que se unían al que, a fi nales del siglo anterior, había comprado a perpetuidad, para sí y sus descendientes, Sebastián González de Mirabal en la villa de San Germán. Para Aída Caro —la autora que más ha escrito sobre los cabildos puertorrique-ños— la escasa repercusión de las subastas en la isla se explicaría por la precaria situación de los habitantes de aquellas tierras. Según ella:
“…tal ausencia de postores respondía a que los habitantes de la isla carecían de re-cursos para comprar dichos cargos, y ni siquiera tenían para ‘mantener el vestuario decente para el uso de dichos ofi cios’, todo ello resultante de la precaria situación económica por la que atravesaba la isla”15.
En Puerto Rico no se nadaba en la abundancia, pero de ahí a que ningún terrateniente o comerciante enriquecido con el contrabando —que los había— pu-
11 Los alcaldes constituían la cabeza del concejo, eran los encargados de administrar la justicia ordinaria dentro de la jurisdicción municipal. El cargo era anual y de carácter electivo, cualquier vecino con un mínimo de preparación podía resultar elegido, aunque luego se requería la confi rmación del gobernador para dar ofi cialidad al nombramiento (Ibidem, vol. 1, 85-107). 12 Junto a los alcaldes, los regidores eran la otra parte esencial de los cabildos y reunidos todos corporati-vamente debían hacerse cargo del gobierno municipal. Los distintos asuntos a tratar eran puestos sobre la mesa en las sucesivas sesiones plenarias que se concertaban y en ellas se deliberaba y acordaba al respecto según mejor parecía. A parte, como ofi ciales del concejo que eran, los regidores debían encargarse de las distintas tareas que les fueran encomendadas para el buen desempeño de los deberes capitulares, sin perjuicio de que hubiera regidores que además del regimiento en sí, se hicieran cargo —por haberlo rematado de este modo— de un ofi cio municipal ya determinado. Sobre los regimientos y el resto de ofi cios capitulares (Ibidem, 107-145). 13 Ibidem, vol. 1, 6. 14 Algo que ya dejó claro Lohmann Villena en su estudio del caso limeño, Lohmann Villena, Los regido-res. 15 Caro Costas, El cabildo, vol. 1, 7. La autora cita fuentes de 1711.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
179
diera permitirse comprar un regimiento, seguramente mediara un trecho. Quizás haya otros factores que expliquen de una manera más completa la situación.
Por supuesto, comparecieran o no postores a las subastas, el gobierno de los municipios necesitaba de capitulares para poder desempeñar las tareas que tenían encomendadas —pudieran o no mantener un “vestuario decente” como alegan las fuentes que cita Caro—, así que mientras no se remataran los ofi cios, los gober-nadores contaban con el permiso regio para designar anualmente a dos regidores en cada villa. Y, obviamente, el gobernador nombraba los cargos entre lo más fl o-rido de la vecindad, cuyos miembros, por otro lado, seguro que se empleaban con el mayor de los esmeros para ganarse el favor gubernativo. ¿Qué sentido, pues, tendría comprar en metálico algo que se podía obtener por otros modos? Puede que en Puerto Rico no interviniera el dinero contante y sonante, eso que salían perdiendo las arcas del rey —y es mucho suponer que el favor de los gobernado-res no se comprara en efectivo—, pero de que en la isla funcionaban las mismas estrategias que en el resto del imperio para salvaguardar los intereses de la elite local no debe quedar duda16. De hecho, para el caso de San Juan, los lugareños llevaban desde fi nes del siglo XVII intentando conseguir que la Corona accedie-ra a repartir los ofi cios concejiles entre el vecindario, sin tener que acudir a los remates. Petición que no se concedió en un primer momento por ser lesiva para los intereses reales, pero que, vistos los nulos resultados que las subastas seguían produciendo, terminó convirtiéndose en el permiso dado a los gobernadores para nombrar dos regidores en cada villa de la isla tan solo unos pocos años después. Esta solución debía ser transitoria, mientras apareciera algún comprador, pero ya hemos visto que se convirtió en algo más que un recurso temporal17.
Sin embargo, semejante estado de cosas requeriría que existiera una cierta complicidad entre gobernador y vecinos y, sobre todo, de estos últimos entre sí, en vista de que habrían de repartirse anualmente el gobierno de la ciudad de una manera lo mejor avenida posible. Si conseguir un regimiento era obtener poder, rematar el cargo en una subasta pública introducía un ligero matiz: asegurarse el uso y disfrute de esa facultad recién adquirida por encima de otros postores. Impli-caba, por tanto, una demanda superior a la oferta o la única posibilidad de arreglar la entrada en el cabildo por la fuerza del dinero y acudiendo a la autoridad real por encima de la esfera local de poder. Durante toda la primera mitad del XVIII, solo se remataron en la isla tres regimientos, como ya hemos dicho, todos en San Juan
16 En su libro sobre Miguel Enríquez, A. López Cantos describe perfectamente todo ese mundo de intere-ses y favores que unían a burócratas y colonos. Y pone de manifi esto la existencia de un número de personajes, por pocos que fuesen, que sí manejaban capital e infl uencias sufi cientes en San Juan como para ser tenidos en cuenta, estuvieran o no presentes en el cabildo, remataran o no los ofi cios capitulares, López Cantos, Miguel Enríquez. 17 A. Caro recoge la petición del vecindario de San Juan, que es de 2 de septiembre de 1675 (AGI, Santo Domingo, 2293). La posterior autorización al gobernador para nombrar regidores procede de la real cédula de 25 de junio de 1692, Caro Costas, El cabildo, vol. 1, 7 y 52.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
180
y a la vez, en 1720, y si se hizo entonces precisamente es por una disputa entre el gobernador F. Danio Granados y las dos facciones, afín y contraria, que había sus-citado su actuación entre las principales familias sanjuaneras. Lo que demuestra que cuando se consideraba necesario, sí que se remataban los ofi cios18.
Por otro lado, pero abundando en lo mismo, mientras el poder de atracción de la ciudad siguiera en unos niveles tan bajos como los que hasta entonces había tenido, sería difícil que se desataran grandes ambiciones, que se llegara a con-fl ictos como el que hemos apuntado antes o que aparecieran nuevos elementos “extraños” al grupo dirigente, decididos a hacerse un hueco entre aquellos que monopolizaban el poder, utilizando la vía rápida del dinero.
De momento, toda posible fuente de prosperidad radicaba en los campos, en las dos villas puertorriqueñas había poco que hacer, no había grandes recursos fi nancieros que administrar, ni muchas oportunidades para enriquecerse en el ámbito urbano. Tampoco existía un aparato colonial fuerte y entrometido al que hubiera que hacer frente usando el contrapeso del cabildo; todavía, las más de las veces, era fácil llegar a un entendimiento con los representantes de la Coro-na. Mucho menos, la pertenencia al cabildo se había convertido en un fi n en sí mismo, capaz de coronar el ascenso a la cima del estatus social. Además, y esto podría ser defi nitivo, no parece que los grandes propietarios —en el caso de San Juan al menos— necesitaran estar presentes físicamente en el cabildo para que sus intereses fueran tenidos en cuenta. Intereses que, de momento, se centraban en sus tierras.
Hasta los años sesenta del mil setecientos, los apellidos más ilustres de los alrededores de la capital se irán sucediendo en las funciones capitulares, sin nece-sidad de realizar compra alguna, en lo que parece una alternancia bien concebida. Del ayuntamiento solo requerían que garantizara su control sobre las tierras, gestionando repartos y usos comunales, en una época en la que la presión sobre el suelo comienza a dejarse sentir con fuerza. Durante la primera mitad del siglo XVIII había comenzado a experimentarse un aumento demográfi co que ya no parará en toda la centuria y la necesidad de tierras deviene en tensiones a cuenta de su régimen de propiedad. Los amplios campos de pasto para el ganado deben ir dejando paso a los cultivos. Se extiende la colonización de la isla, se ocupan nue-vas regiones por las costas y hacia el interior pero, de momento, los terratenientes de los alrededores de San Juan tienen poco que temer y sí mucho que ganar.
El cabildo había estado efectuando repartos desde siempre y ahora se mer-cadeaba con las mercedes de tierra que este concedía. Los mismos terrenos que se adjudicaban —podemos presumir que siempre dentro del mismo círculo de in-
18 Sobre este caso podemos leer en Ibidem, vol. 1, 28. Sobre el trasfondo de las disputas en que se habían enzarzado varios de los personajes principales de San Juan por aquellos años es imprescindible, como ya se ha apuntado, el trabajo de A. López Cantos sobre Miguel Enríquez.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
181
fl uencia— luego eran parcelados por aquellos que los habían obtenido y vendidos entre los nuevos colonos, aun cuando ni los primeros ni el propio cabildo tenían la titularidad de aquellos solares. La respuesta regia fue prohibir terminantemente aquellos repartos y al menos hay constatadas dos reales cédulas en ese sentido, en 1734 y 173919. Lo que no signifi ca que el cabildo dejara de repartir tierras mientras contestaba a la decisión real, intentando revocarla. En otras ocasiones, cuando era la metrópoli la que pretendía tomar la iniciativa en los repartos, los grandes latifundistas hacían valer su infl uencia para que sus predios no fuera tocados y no les afectara el deslinde de hatos. Incluso habían conseguido dilatar sentencias dictadas al respecto, dejándolas prácticamente sin efecto alguno, como había sucedido con el reparto y composición de tierras proyectados en 175420.
Por eso, cuando se piense en retomar la demolición de hatos en las inmedia-ciones de la capital y convertir aquellas tierras en campos de cultivo, de resultas de haberse creado la compañía de Barcelona para el comercio con el Caribe, en 1757, se tomará parecer al cabildo y a los principales hacendados de la zona; y el plan que fi nalmente se apruebe para llevarlo a cabo será más que respetuoso con los intereses de estos propietarios21. Habría una escasa participación en el cabildo, pero la oligarquía sanjuanera —y eso por circunscribirnos al caso de la capital que es el mejor conocido— sí que se hacía notar, por pobre que fuera, y aunque tuviese sus miras puestas en el campo y no en la ciudad. Todavía no considerarían necesario hacerse por derecho con una silla en el consistorio pero, de hecho, la vida municipal ya la controlaban22.
No había nada raro por tanto en como se estaban desarrollando las cosas en Puerto Rico. En ese aspecto, no eran menos aquellos habitantes que los de cualquier otra parte de la Monarquía. Todo lo contrario, la oligarquía de San Juan había llegado al punto deseado por todos, aunar poder económico y político, y lo habían hecho a un precio menor que otros y sin tener que pagar el precio que la Corona exigía. En ese punto parece que le habían ganado la mano a la metrópoli,
19 Hay que tener claro, en lo que respecta a los repartos de tierra efectuados por los cabildos, que una cosa era administrar las tierras comprendidas entre los bienes de propios, que perfectamente podían arrendarse o enajenarse como medio para incrementar los fondos municipales, y otra muy distinta conceder tierras más allá de la jurisdicción municipal, algo muy común en un lugar como Puerto Rico, donde sobraban las tierras vírgenes, pero que estaba fuera de toda legalidad. 20 Gil-Bermejo, Panorama, 231-251. 21 Ver capítulo 1. 22 Si cruzamos la lista de los principales hacendados a los que se toma parecer con la documentación municipal de entonces, nos damos cuenta del peso que tienen algunos de ellos en el cabildo, pues a pesar de nombrarse solo dos regidores durante esos años, algunos están entrando y saliendo constantemente de la institu-ción. Miguel Canales forma parte del cabildo en 1735-6, 1740-44, 1747-8, 1752-3, 1755, 1762; José Pizarro en 1754-5, 1758, 1761, 1765; Juan F. Correa en 1750, 1753, 1754, 1758, 1760, 1763; Tomás Dávila en 1730, 1734, 1736, 1741-2, 1746, 1750, 1758, 1760; Antonio de Matos en 1759, 1762, 1764. La lista con los nombres de los hacendados que fi rmaron el parecer en Moscoso, Agricultura, 129. Las actas del cabildo de San Juan entre 1730 y 1821 están editadas. Faltan las correspondientes a los años 1772-1773 y 1790-1791, las anteriores a 1730 no se conservan.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
182
aunque es verdad que tampoco esta había hecho mucho por afi anzar su posición en Puerto Rico, al menos hasta la segunda mitad del XVIII.
No obstante, no siempre iba a resultar todo tan aparentemente fácil a aque-llos vecinos, a los que aspiraban a seguir manteniendo su infl uencia al menos. La situación de la isla, de San Juan primordialmente, iba a dar un giro inesperado a partir de 1765, y no serían las pretendidas medidas de fomento de la política borbónica ni ninguna supuesta compañía de comercio las causantes. De todas las reformas del siglo, sería la más insospechada la que acabara dando vida a aquella colonia, la que tenía que ver con los nuevos planes de defensa americanos.
En la primavera de aquel mismo año, recalaba en San Juan Alejandro O´Reilly. Su cometido: reorganizar las defensas de la isla. Para ello, debía recono-cer las fortifi caciones y comprobar el estado en que se encontraba la guarnición. Antes de marcharse dejaría depurada esta, organizadas las nuevas milicias de colonos y esbozados los proyectos para la reestructuración de los fortines.
En cuestión de años, San Juan se convirtió en una ciudad totalmente amu-rallada, bien protegida por unos baluartes que prácticamente se habían rehecho. Las tropas acantonadas en la plaza se habían multiplicado por seis entre 1765 y 1776. Y lo más importante de todo, el monto de las ayudas llegadas hasta la isla se habían incrementado a la par: los menos de cien mil pesos que llegaban a la isla hasta mediados de siglo, pasaban bastante de los doscientos mil tras 1765; de los cuatrocientos mil, al llegar la década de los setenta y hasta de los setecientos mil, antes de que acabara esta23. Dinero de sobra para gastar. San Juan se llena de soldados, operarios en busca de trabajo y gentes varias atraídas por la actividad frenética que a partir de aquellos años se iba a desarrollar. Entre 1765 y 1778 la población de la plaza pasa de 4.506 a 6.605 habitantes, sin contar los aproxima-damente dos mil quinientos hombres que conformaban entonces su guarnición. Un aumento espectacular de más del 46 %24. Para entonces, la ciudad sí se había convertido en un llamativo polo de atracción. Y gobernar sus destinos, en una posibilidad altamente tentadora. Nuevas y prometedoras posibilidades de negocio se vislumbraban en el horizonte, al alcance de aquellos que hasta hacía bien poco casi no habían apartado los ojos de sus tierras25.
23 Los datos relativos a la guarnición de la plaza en el capítulo 3, la evolución de los situados para estos años, capítulo 4. 24 Los datos de la población se obtienen de O´Reilly, 1765, y Abbad para 1778, “Recopilación general que manifi esta el número de habitantes…”, Alejandro O´Reilly, 1765, anexo a la Memoria formada por el mariscal durante su visita a la isla, en Tapia y Rivera, Biblioteca, 539 y Abbad y Lasierra, Historia, 153. 25 Refi riéndose al nuevo protagonismo que estaba adquiriendo San Juan y la necesidad que había enton-ces, más que nunca, de llevar con orden los asuntos del cabildo y para ello contar con una nómina sufi ciente de regidores y ofi ciales municipales, el gobernador Marcos Vergara, apenas tres años después de que comenzara a transformarse la ciudad, advertía de que no era conveniente: “…desatender los cuidados y objetos de dichos ofi cios por la notable necesidad que tiene de su uso y ejercicio un pueblo crecido…” aumento del vecindario que achacaba principalmente a “…la mucha gente que con motivo de las obras reales ha mudado aquí su habitación” (ACSJ, 5 de agosto de 1768).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
183
El efecto que las inversiones metropolitanas —los situados— generaron en la isla se hacía evidente en aquellos mismos días y ciertamente era difícil que pasaran inadvertidos a la luz de las cifras que se han referido más arriba. No creemos, por tanto, que haya dudas acerca de lo que los situados supusieron. Nos sobran ejemplos. En 1775, un espectador de excepción de los cambios que estaba viviendo Puerto Rico, Fernando Miyares, escribía:
“En el referido año de mil setecientos sesenta y cinco, terminó la época miserable de esta isla, que en muchos tiempos estuvo constituida, pues es increíble el conocido aumento que ha tenido en todas sus partes debido a las crecidas entradas de caudales en reales arcas, que por situación corresponde su expendio anual a cuatrocientos ochenta y siete mil, ochocientos cincuenta y ocho pesos, siete reales.La circulación de estos y demás proporciones que exige el mayor comercio dio fomento a varios vecinos que se aprovecharon del primer tiempo adquirir caudales, pues aunque no pasan de cuatro los sobresalientes, son muchos los de diez a veinte mil pesos y es evidente que si a esta isla se le facilitasen arbitrios para proveerse de negros a un moderado precio, lograrían sus habitantes las mayores ventajas y el rey infi nita utilidad en sus derechos, respecto a que por carecer en el día de este auxilio solo extienden las siembras a lo preciso para vivir”26.
Sobre el cambio generado en la isla en los cincuenta años que siguieron a este momento volveremos luego, ahora nos centraremos, como era nuestra inten-ción, en seguir la pista de una elite que progresa al ritmo que lo hace su ciudad, que se ve impelida a ocuparse de los asuntos municipales en tanto que ahora sí que hay mucho poder y bastante riqueza en juego. Y que, aunque en su mayoría sigue viviendo del campo, encuentra una excelente vía de fi nanciación en los ne-gocios que brinda la plaza. Dedicando, por supuesto, una especial atención a los confl ictos que, en la lucha por manejar los resortes del poder, se producen en el seno del cabildo o enfrentando a este con otras instituciones.
El primer síntoma de que con la venida de A. O´Reilly iban a llegar nuevos tiempos para San Juan es el repentino interés despertado entre el vecindario por hacerse con un cargo municipal. Ese mismo año de 1765 se remataron seis re-gimientos. La compra se realizó incluso antes de que el propio mariscal arribara a la isla —lo hizo el 8 de abril y la ofi cialización de los remates se produce el 17 del mes anterior— pero a sabiendas de que tras su estancia en Cuba había de trasladarse a Puerto Rico y que ya estaba decidido llevar a cabo, también allí, las reformas e inversiones necesarias que convirtieran aquella plaza en un baluarte defensivo más acorde con las nuevas necesidades que la seguridad del imperio demandaba. Los nuevos capitulares eran Domingo Dávila, Tomás Pizarro, Caye-
26 Miyares González, Noticias, 60-61. Miyares llegó destinado a Puerto Rico en 1769 y permaneció en la isla hasta 1779, periodo durante el cual desempeñó el cargo de secretario de la Gobernación. El original de su obra es de 1775.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
184
tano Quiñones, Antonio de Matos, José Dávila y Miguel Ramírez. Todos estaban o habían estado presentes en el cabildo entre ese año y el anterior, pero ahora se aseguraban un puesto de pleno derecho y su permanencia en el asiento por más de un año27.
¿Qué había de nuevo para que ahora resultara atractivo invertir en la com-pra de un cargo municipal? Porque, por supuesto —por si hasta ahora no había quedado sufi cientemente claro—, rematar un ofi cio no era otra cosa que realizar una inversión. De concretarse los planes de obra y fortifi cación que se suponían y el envío masivo de tropas que se esperaba a partir de entonces, San Juan se con-vertiría en un importante foco de actividad y proveer de todo lo necesario para el mantenimiento de defensas y defensores, una excelente oportunidad de negocio. La isla pasaría a convertirse en lo que Moreno Fraginals llama una “colonia de servicios”, orientando su economía hacia el sector militar y sus necesidades28. La prosperidad de la ciudad en los años que siguieron a las reformas dispuestas por O´Reilly estaba asegurada. Asegurada por las toneladas de plata que habían de llegar para pagar la nueva política defensiva de los Borbones y que, de un modo u otro, terminaría repercutiendo en los bolsillos de aquellos que consiguieran controlar la institución capitular.
El primer incentivo que podían encontrar los nuevos capitulares era el más obvio. Al aumentar la población de la ciudad y revalorizarse el espacio urbano, los fondos municipales experimentaron un crecimiento similar. Se obtendrían mayores ingresos en la recaudación de los derechos en manos del ayuntamiento y de la gestión de los fondos de propios, especialmente la concesión de solares. El disponer de un remanente líquido en las arcas municipales, a su disposición, era sin duda demasiado tentador y desde luego una inmejorable oportunidad. Y de que los integrantes del cabildo hacían uso a discreción de dichos fondos, no nos debe quedar duda. Que en la residencia del gobernador Marcos Vergara (1770) se insistiera precisamente en que cesaran dichas prácticas es prueba más que clara de lo dicho:
“…se les prohíbe a los capitulares que componen y en adelante compusieran dicho cabildo el que por ningún pretexto puedan dar a censo y tributos los caudales de rentas y propios, so la pena de responderlos, sin expresa licencia de su majestad (…) o del que en su nombre obtuviere el superior gobierno de esta isla”29.
En la misma sentencia, por ejemplo, se hacía referencia a 552 pesos que se habían prestado en 1768 a Tomás Pizarro, miembro entonces del cabildo: “para sus repentinas urgencias”. Pizarro y el resto de capitulares salen absueltos, pero
27 ACSJ, 17 de marzo de 1765. 28 Moreno Fraginals, Cuba/España, 42-43. 29 Anexo al ACSJ de 10 de enero de 1770.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
185
se advierte al mayordomo, Fernando Casado, que “los ponga en cobro”. Porque esta parece que era otra práctica común, el no aplicarse luego el ayuntamiento con el celo debido en el cobro de las deudas. Algo hasta cierto punto lógico, si tenemos en cuenta que el dinero se lo estaban prestando entre ellos mismos. Así, por ejemplo, en el mismo juicio de residencia se recriminaba al mayordomo de la ciudad que, en el momento en que presentó las cuentas de su ejercicio, no en-tregara, junto con las partidas de corridos y débitos no cobrados, las diligencias judiciales de haber puesto en ejecución los apremios de cobro, ni haber explicado a qué se debían las deudas y la falta de reintegro. Formalidades que, por supuesto, se previene han de seguirse en un futuro30.
El manejo de los fondos garantizaba a los cabildantes no solo una manera de fi nanciar sus propias actividades, sino que les permitía especular con el capital y hacer negocios a cuenta de muchos de los recién llegados a la ciudad y alrededo-res. La presión sobre las tierras había aumentado y es lógico pensar que del mis-mo modo lo hiciera la necesidad de liquidez, porque establecer una hacienda, por pequeña que fuese, no era precisamente barato. Por momentos y cuando todavía no había bancos, casi podríamos decir que el cabildo actuaba como una auténtica entidad fi nanciera, aunque fuese usando todo tipo de subterfugios, claro. Así, entre las advertencias dadas por la Corona al cabildo también encontramos esta:
“…se prohíbe al cabildo y sus individuos el que puedan dar censos y tributos por vía de traspasos o en cualquier manera, ni menos hacer remates para hacer caudales de la dicha ciudad por razón de préstamo o para su administración en persona alguna que no sea vecino y de conocido arraigo, sin abonadas fi anzas, constantes de público instrumento…”31.
A pesar de ello, resulta entendible que esta fuera una práctica difícil de erradicar, incluso en la época en la que la plata ya no fl uía con tanta alegría. En los inicios del siglo siguiente, y cuando en la isla ya se dejaba sentir la falta de circulación de capitales, seguimos encontrando casos de lo más signifi cativos. En el otoño de 1802, por ejemplo, María Josefa Giralt, viuda del antiguo alférez real Joaquín Power y madre de dos regidores del cabildo de aquel año, el también alférez real José Power y el regidor llano Manuel Ángel Power, solicitaba: “dos mil pesos a censo de un cinco por ciento de los fondos sobrantes de propios, para fomentar la hacienda de Puerto Nuevo”32. Tras pasar por las manos del goberna-dor y pedida la opinión del cabildo, este —¿podía ser de otra forma?— accedió a que se concediera semejante cantidad, que era más que considerable. Semanas después, el ayuntamiento andaba valorando la petición hecha por Manuel Acosta,
30 Idem. 31 Idem. 32 ACSJ, 27 de septiembre de 1802.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
186
escribano real, que había solicitado del fondo de propios 1.000 pesos a censo, también para fomentar una hacienda que tenía en el partido de Río Piedras y que reconocería sobre una casa de la que era dueño en San Juan. También esta peti-ción fue aceptada33. Como la de Manuela Sandoval, efectuada un año después, que solicitaba otros 1.000 pesos para reconocerlos a censo, curiosamente el escri-bano del cabildo de entonces era un tal Gregorio Sandoval34.
Hay otros muchos ejemplos. No obstante, hay que decir también que, para los préstamos concedidos en esta última época, el cabildo contaba con la corres-pondiente cobertura legal, pues el artículo cuarenta y siete de la Real Ordenanza de Intendentes de Nueva España contemplaba la posibilidad de que se realizaran este tipo de imposiciones con los sobrantes anuales de los fondos. De todos mo-dos, poder decidir a quién se le prestaba o a quién no, ya era una ventaja dema-siado grande35. Ante semejante panorama, es fácil de entender que, ahora que ser integrante del cabildo se había convertido en algo apetecible y rentable, aquellos que hasta hacía bien poco habían controlado la institución no estuviesen dispues-tos a dejar entrar a cualquiera. Y el primer ejemplo lo encontramos bien pronto, en 1768, tres años después de la visita de O´Reilly.
Ese verano se habían producido algunas renuncias36 en el cabildo y uno de los regidores, además, se encontraba impedido, por lo que hubo que designar a varios sujetos para que desempeñasen interinamente los cargos concejiles37. Nombramientos que realizaba directamente el gobernador. Entre los capitulares entrantes, al igual que en los salientes, encontramos nombres y apellidos de sobra conocidos en la ciudad. Dentro de los primeros estaban José de la Torre, de fami-lia más que conocida; Fernando Casado, que había emparentado por matrimonio con los Correa38; y José Canales, cuyo apellido también llevaba años estando pre-sente en el cabildo. Los que habían salido eran Tomás Pizarro y Domingo y José Dávila. Como vemos, parece que en San Juan todo se seguía manejando entre un
33 ACSJ, 3 de noviembre de 1802. 34 ACSJ, 26 de septiembre de 1803. 35 Real ordenanza. 36 Renunciando al ofi cio, el propietario podía revenderlo, directamente o mediante pública subasta, con lo que recuperaba parte de la inversión —la mitad o un tercio del precio de la nueva venta se la reservaba la Corona— o incluso salir ganando, si el nuevo remate era por un precio superior al anterior. Sobre la venta de ofi cios y la renuncia a los mismos, Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, libro VIII, títulos XX y XXI. 37 ACSJ, 5 de agosto de 1768. 38 Si recordamos el capítulo 5, Fernando Casado protagonizará años después un escandaloso desfalco perpetrado en la Caja Real, mientras desempeñaba el cargo de tesorero. Era de origen peninsular y en la isla, gracias a su matrimonio con doña Violante Correa, había conseguido emparentar con uno de los prohombres de la ciudad, el comerciante y hacendado Francisco Correa, su suegro. Después de desempeñar el ofi cio de procurador general en el cabildo durante 1767, es reelegido para el año siguiente. En el mismo 1768, une a sus funciones las de alguacil mayor y también las de mayordomo perpetuo, con lo que quedan bajo su control los caudales de la ciudad y su administración. Hasta entonces, este ofi cio concejil había sido de elección anual y recaía en un particular, vecino de la ciudad.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
187
grupo más bien reducido de familias o casi, porque entre los regidores entrantes había un “elemento extraño”, Antonio de Córdova.
Córdova era de origen gallego y había llegado a la isla en 1740 para servir como artillero en el Batallón Fijo, puesto que ocupó hasta 1754. Después de su retiro, todavía siguió algunos años más vinculado a las milicias urbanas, en las que desempeñó varios cargos, pero ya había orientado sus afanes hacia un sector bastante más rentable: el comercio. Sus primeras apariciones en el cabildo datan de 1758 y 1759, años en los que había sido elegido fi el ejecutor y mayordomo de rentas y propios, respectivamente. Para entonces, su situación económica debía de haber prosperado bastante y lo seguiría haciendo, pues sabemos que durante la breve participación española en la Guerra de los Siete Años, había prestado 4.000 pesos a la Caja Real, que se encontraba entonces falta de fondos39. En 1770, ade-más, sería uno de los fi adores del nuevo gobernador, Miguel de Muesas40.
Sin embargo, estos no debían ser méritos sufi cientes a ojos de sus conveci-nos. Su nominación, aunque fuese solo en calidad de interino, provocó bastante rechazo entre el resto de integrantes del cabildo, que se negaron a admitirlo como regidor. De hecho, era la fuente de su riqueza la principal causa que esgrimían los otros capitulares para no tomarle posesión, al dedicarse al comercio y mercadeo al por menor41. No obstante, y a pesar de las protestas, se decidió que continuara en sus funciones; no en vano, su principal valedor era el propio gobernador, que le había nombrado42. Pero el caso no iba a terminar ahí. En sucesivas convocatorias, dejó de llamarse a los regidores interinos en general o a Córdova en particular. Como fuese, se le pretendía dejar fuera43. Aun en contra de los designios del go-bierno y aunque semejante manera de proceder le costara el arresto a Cayetano Quiñones, que fue quien con más fuerza levantara la voz contra Córdova. Qui-ñones que, por cierto, era el único elemento que quedaba en el cabildo de aquel grupo de regidores que habían comprado su ofi cio en 176544.
El cabildo tenía un problema o más bien las familias que hasta entonces ha-bían controlado la institución. Una manera rápida de acabar con la disputa podría
39 “Relación de los méritos y servicios de Don Antonio de Córdova”, 30 de octubre de 1765 (AGI, Santo Domingo, 2501). 40 Ortiz, Eighteenth-Century, 105. 41 ACSJ, 13 de agosto de 1768. 42 ACSJ, 18 de agosto de 1768. 43 ACSJ, 22 y 27 de septiembre de 1768. 44 “Petición para que se declare inhábil a don Antonio de Córdova para el desempeño del ofi cio de regi-dor”, Pedro González, procurador de la Audiencia de Santo Domingo, en nombre de Fernando Casado, síndico procurador de San Juan”, no consta la fecha (ACSJ, anexo al acta de 25 de febrero de 1771). La petición está inserta en la “Real provisión ganada por el señor rexidor don Antonio de Córdova sobre la oposición que se le hizo”, texto que incluye gran parte de la documentación generada entre las partes durante el pleito. Casado, junto con la nulidad de la toma de posesión de Córdova, pide que se castigue al auditor por los excesos en que había incurrido contra aquel cabildo, acusándolo de mandar arrestar al regidor decano para atemorizar y conseguir la condescendencia del resto de capitulares.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
188
haber sido la compra de algunos de los cargos vacantes, así ya no hubiera habido lugar para las interinidades. Alonso Dávila y Fernando Casado remataron sendos regimientos y todo parecía que iba a volver a quedar en manos del círculo cono-cido del poder. El mismo día que ambos tomaron posesión, el 12 de septiembre de 1768, cesaron los interinos. Sin embargo, la aparente tranquilidad iba a durar muy poco. Córdova también se compraría una silla en el ayuntamiento y el 28 de ese mismo mes presentaba el título de regidor perpetuo que le había despachado el gobernador con la intención de que se le diera posesión. Como era de esperar, el cabildo se negó45. Los capitulares seguían apelando a los mismos argumentos, el pretendiente se dedicaba al comercio, y eso por mucho que Córdova ya hubiese acreditado que había cesado en sus actividades comerciales y que los defectos que se le imputaban, por tanto, debían haber desaparecido46. De todos modos, al igual que había sucedido durante su interinidad, el auditor forzó su toma de posesión, sin perjuicio de la posible apelación que presentaran aquellos que no estaban con-formes. Derecho al que por supuesto recurrieron. Y una vez trasladado el pleito a la Audiencia de Santo Domingo, allí anduvo durante años.
Quienes se oponían a la posesión de Córdova jugaban todas las cartas a su pasado como comerciante47; la defensa de Córdova argüía que ninguna ley prohi-bía que un “mercader sea promovido a regidor o elegido alcalde, si bien que nadie siendo regidor o alcalde pueda ser mercader”48. Y, efectivamente, la opinión del fi scal era la misma, Córdova debía renunciar a cualquier contrata de suministros en que estuviese implicado —por aquel tiempo, Córdova junto a otros socios había estado intentando hacerse con un contrato para el abasto de sal en la ciu-
45 ACSJ, 28 de septiembre de 1768. 46 ACSJ, 17 de octubre de 1768. 47 Los reparos que ponían los capitulares a Córdova, o más bien la opinión que este les merecía, queda expresada de manera clara en el discurso de F. Casado pidiendo su inhabilitación: “…se hallaría don Antonio de Córdova inhábil, con inhabilidad irritante, para el ofi cio de que fue nombrado interinamente y compró después. No quieren nuestras leyes, sino antes lo defi enden severamente, que ocupen tales empleos los sujetos que se exercitan en regatonerías, en compras y ventas, o cualquier abasto de la república; y los autos, aun por la misma prueba contraria, ofrecen una completa idea de que el exercicio de Córdova no ha sido otro que el de tendero y regatón, con cuias ganancias ha hecho la fortuna que lo anima a tan altos pensamientos; pues hallará vuestra alteza, bastante probado, que este hombre no vino a Puerto Rico con otra recomendación que la de un soldado artillero, desde cuio tiempo han sido las logrerías su continuo y único exercicio; a la penetración de vuestra alteza se hará bien sensible el que no puede dejar de ver un asunto escandaloso y irrisible el ver sentado en el consistorio, vestido de la autoridad correspondiente a este empleo y repartiendo las leyes del abasto, el que hasta ayer tarde estuvo en la tienda expendiendo víveres, mercancías y licores ¿Cómo pues tendría valor para celar el cumplimiento de la ley quien ha hecho su fortuna en la trasgresión de ella? Dígolo, porque es duro de creer el que se levantase con tanta facilidad caudales crecidos sino es a expensas de excesivas ganancias e indebidas usuras, con cuio respecto debemos considerar en don Antonio de Córdova un corazón corrompido e incapaz de aquella pureza y limpieza de ánimo que es tan precisa a la magistratura”, “Petición para que se declare inhábil a don Antonio de Córdova…”. 48 Respuesta de la parte de Antonio de Córdova, una vez conocida la petición de inhabilitación, a cargo de Bernardo de Aguiar, procurador de la Audiencia de Santo Domingo y de Antonio de Córdova, no consta fecha, inserta en la “Real provisión ganada por el señor rexidor don Antonio de Córdova…” (ACSJ, anexo al acta de 25 de febrero de 1771).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
189
dad— y cuidarse de no participar en adelante en este tipo de negocios. Aunque se aclaraba que en nada perjudicaban a su honor y estimación las anteriores ocupa-ciones y tratos que hubiese tenido, ni le inhabilitaban para los empleos públicos49. La sentencia de diciembre de 1770 recogía, tal cual, el dictamen del fi scal. Por fi n, a inicios del año siguiente, Córdova podía presentar ante el cabildo la real provi-sión que le declaraba apto para continuar en el cargo50. El 25 de febrero de 1771 no quedaba otra a sus oponentes que acatar lo mandado51. Había ganado su pulso.
De paso, a nosotros nos va quedando más claro que, en apenas una década, acceder al cabildo se había convertido en algo fundamental. Dirigir los asuntos municipales cuando por la ciudad corrían cantidades de plata como las que nunca se habían visto juntas en San Juan era todo un regalo. Desatada la ambición entre el vecindario, aquellos que desde hacía tanto habían hecho y deshecho a su anto-jo, ahora tenían que emplear todas sus fuerzas y hasta sus recursos —pues quien quisiera un regimiento ya no tenía más remedio que comprarlo— para seguir conservando el poder. Una doble amenaza se cernía sobre ellos, la de quienes en pocos años —y de manera más o menos honesta— habían hecho fortuna a cuenta de las oportunidades que brindaba la plaza y la de las propias autoridades metro-politanas, tan fáciles de conformar hasta hacía poco, y que ahora, como todos, solo se iban a mover según los designios de su propio interés, adivinando, como adivinaban, las grandes posibilidades que se abrían para Puerto Rico. El pacto de no agresión, que parecía vigente hasta mediados de siglo, se había roto.
En el nuevo tiempo que se avecinaba, el cabildo se convertirá en arma y campo de batalla a la vez. Es cierto que los representantes de la elite más antigua habían perdido su guerra con Córdova —y de paso con el gobierno— al intentar impedirle el acceso al cuerpo, pero la formidable resistencia que habían ofrecido ya es bastante signifi cativa de por sí. No iba a ser este el último encontronazo entre autoridades y cabildo, todo lo contrario. Tan solo era el primero. La institu-ción comenzaba a tener conciencia de su fuerza y la hará sentir más de una vez.
Ya no era tan fácil controlar el acceso a los puestos de responsabilidad en la capital, el dinero todo lo puede comprar y últimamente este fl uía con más pro-fusión de la acostumbrada por las calles de San Juan. No obstante, las grandes familias todavía contaban con recursos sufi cientes como para mantener un de-terminado estado de cosas, para perpetuarse en el poder. Si bien desde mediados de los sesenta la vía de acceso al cabildo había sido el remate de los ofi cios en pública subasta, esto tampoco había supuesto un cambio radical en la disposición de fuerzas en torno a la capital. A pesar de excepciones tan sonadas como la de
49 Representación del fi scal de la Audiencia, 3 de mayo de 1770, “Real provisión ganada por el señor rexidor don Antonio de Córdova…”. 50 Auto de la Audiencia de Santo Domingo, 17 de diciembre de 1770, “Real provisión ganada por el señor rexidor don Antonio de Córdova…”. 51 ACSJ, 25 de febrero de 1771.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
190
Córdova, lo cierto es que los principales nombres seguían asociados a los puestos más importantes de la ciudad. Y desde luego, lo normal fue que las pocas incor-poraciones que llegó a haber se aceptaran de mucho mejor grado que la de aquel. Una de las más llamativas que hubo entonces, por lo que ese apellido supondría para el futuro, fue la de Joaquín Power52, regidor-alférez real desde 1774.
De todos modos, el cabildo contaba con sus propios mecanismos de autode-fensa. Podía poner todas las trabas del mundo para recibir a un nuevo regidor o facilitar al máximo la entrada de otros, según conviniera. Se bordeaba la legalidad en las designaciones de los ofi cios que eran elegibles y se podían incluso apañar las subastas de los regimientos, haciendo que no fuesen del todo limpias. De todo ello se quejaba Rafael de Monserrate, el auditor de guerra y teniente de goberna-dor, en 1780, a raíz de la entrada en el cabildo de dos nuevos regidores, Félix la Cruz y Sebastián de Vaerga53, y de la reelección que se había hecho para el año siguiente de los alcaldes que habían ejercido durante ese: José Dávila y Miguel Antonio Arizmendi.
Lo del auditor acabará en un ataque en toda regla a los miembros del ca-bildo, las desavenencias entre uno y otros habían llegado a un punto notable y a lo largo del pleito nadie ahorró en califi cativos para el oponente. Como segundo en el gobierno, era Monserrate quien solía acudir a los cabildos pues, aunque en teoría debía presidirlos el gobernador, esta era una facultad que las más de las veces delegaban. Y del roce continuo surgía el enfrentamiento. El teniente representaba a la autoridad metropolitana en las reuniones pero, por supuesto, no siendo el gobernador, no contaba con la obediencia, ni siquiera el respeto debido a este en caso de disputa. Los colonos necesitaban ganarse la complicidad de quien ocupaba el mando supremo de la isla, debajo de él, el resto de funcionarios enviados desde la península podían pasarse tranquilamente por alto siempre que se contara con el apoyo del gobernador. Semejante modo de proceder parece que fue más habitual de lo que pudiéramos pensar y en estos años podemos ver como gobernador y capitulares hacían frente común más de una vez contra otros repre-sentantes peninsulares.
El caso es que a fi nales de 1780, el 20 de diciembre, Monserrate había en-tregado al gobernador un auto testimoniado en que denunciaba los “vicios” que
52 Joaquín Power era el padre de Ramón Power, futuro diputado puertorriqueño a las Cortes de Cádiz. Descendía de exiliados irlandeses que habían ido prosperando en el mundo de los negocios en la península. Llegó a Puerto Rico en 1767 como factor de la Compañía Gaditana de Negros. En la isla protagonizó un rápido ascenso entre la sociedad sanjuanera. A principios de 1772 ya era familiar del Santo Ofi cio. En 1774 presentó documentación de nobleza ante el cabildo y le fue reconocida. En diciembre de 1774 remató el ofi cio de regidor alférez real perpetuo. Fue socio de Tomás O´Daly, con quien compartía una hacienda, la de “Puerto Nuevo”, que se les había concedido por real cédula de 14 de enero de 1778. Power murió de manera repentina, en abril de 1793. Dejaba viuda y seis hijos, entre ellos José, que era teniente del Regimiento Fijo, y Manuel Ángel, ambos entraron a formar parte del cabildo en 1798, Fernández Pascua, “La hidalguía”. 53 Félix la Cruz había presentado su título el 6 de marzo de 1780 y en ese mismo cabildo se le dio pose-sión. Sebastián Vaerga tomó posesión de su cargo el 4 de diciembre de 1780.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
191
se seguían en la elección de los ofi cios anuales y llegaba a proponer, incluso, varios puntos en que consideraba necesario modifi car las ordenanzas que regían el funcionamiento del ayuntamiento, para conseguir así que tanto en las eleccio-nes de ofi cios como en el manejo de los empleos se guardara un mejor orden54. Por supuesto, cuando se tomó parecer al cabildo sobre lo escrito por el auditor no solo se rechazaron las “sugerencias” a incorporar en las ordenanzas, sino que se contestó con las palabras más gruesas a las acusaciones que este había vertido sobre el cuerpo55.
Como se podía esperar, el pleito terminó en la Audiencia de Santo Domingo y se acabó juzgando todo lo sucedido durante aquel año alrededor del cabildo y sus componentes. Más allá de disputas y enfrentamientos en lo personal, que todo acabó saliendo a la luz durante el proceso, lo que aquí más nos interesa es com-probar los mecanismos de que se valía el grupo dirigente para seguir controlando el poder. En cuanto a lo primero, el tribunal repartió culpas por igual, a unos y otros según qué cosa, pero sobre lo segundo, pareció demostrado que no siempre se había actuado con la pulcritud necesaria en lo que a provisión de ofi cios se refi ere. Por supuesto, la elección de alcaldes tuvo que repetirse por ser contraria a las leyes la reelección que se había hecho. Y en el caso de los dos nuevos regi-dores, La Cruz y Vaerga, a quienes Monserrate achacaba falta de requisitos para ocupar el puesto y haber rematado los ofi cios en un precio menor del que hubieran debido tener, también se le dio la razón, pues se mandó que ambos satisfi cieran, por lo menos, la cantidad que restaba hasta llegar a la suma en que habían sido tasados en la subasta anterior56. Desgraciadamente, no sabemos la diferencia re-sultante ni tan siquiera el precio al que ambos habían comprado sus regimientos, pero de que para llevarlo a cabo habían necesitado de la complicidad del resto —o
54 Los puntos más llamativos que proponía para el cambio eran los que atañían al voto secreto de los capitulares en las elecciones, que no se admitiera en el cabildo a quienes fuesen deudores de la Real Hacienda o que los alcaldes que resultaran elegidos presentaran fi anzas con las que la ciudad quedara a salvo de una mala gestión por su parte (ACSJ, 22 de diciembre de 1780). 55 Monserrate hablaba en su denuncia de “cortar abusos perjudiciales” en la administración de justicia y “comenzar a entablar la subordinación, comenzando por los empleados públicos”, ya que según él, los inte-grantes del cabildo creían que estando reunidos “en ayuntamiento no tienen [tenían] superiores”. Otros de sus comentarios eran mucho más hirientes, les achacaba el destinar “las juntas, puramente económicas, de abastos y mantenimientos, a conciliábulos pueriles y materias soeces en la sustancia, pero insultantes en el modo, manifes-tando un desorden y confusión que tiene todos los visos y apariencias cuando no, de maquinaciones sediciosas y revoltosas, ofensivas en su dirección al mismo magistrado y a la superioridad que deben reconocer”. Auto de 20 de diciembre de 1780. La respuesta del cabildo no se quedaba atrás y llega a sorprender por su contundencia, muy seguros de sí mismos debían estar para hablar así al gobernador de quien, a fi n de cuentas, era su segundo: “…no es otra cosa que el libelo más infamatorio que hasta ahora se ha presentado en tribunal (…) ¿Cuándo pensó el ayuntamiento ver que a sus juntas se les diese el infame epíteto de conciliábulos pueriles y materias soeces? ¡Qué borrones, señor, tan dignos de extinguirse aunque fuese con la sangre del que los salpica! (…) Y vuestra señoría, que sabe la sumisión y respeto que siempre ha tributado a su dignidad y persona, ¿no manda quemar calumnias tan vilipendiosas por la mano de un verdugo?” (ACSJ, 23 de diciembre de 1780). 56 La sentencia de la Audiencia es de 26 de abril de 1781 y el gobernador, José Dufresne, la pone en conocimiento de los implicados por auto de 7 de mayo de 1781.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
192
la mayoría del resto— de capitulares, que los habían admitido, y del gobernador, que había expedido los títulos, no nos deben quedar dudas57. Tampoco de que los implicados eran parte de la fl or y nata de la sociedad. No conocemos la fi liación de Sebastián de Vaerga, pero Félix de la Cruz era nieto de Pedro Vicente de la Torre y los dos alcaldes que se habían intentado reelegir eran Miguel Antonio de Arizmendi, yerno del mismo de la Torre, y José Dávila, un Dávila otra vez más.
La institución municipal ganaba en peso a medida que lo hacía la ciudad, se sabía fuerte y actuaba como tal, pero tampoco debiéramos pensar que había una sola voz dentro de ella ni que se estaba libre de disputas dentro del mismo cuerpo capitular. Menos habiendo visto lo sucedido con la entrada de Córdova. Cada uno miraba por sus propios intereses, se establecían grupos buscando mayorías y a ve-ces la tensión llegaba a niveles difíciles de sostener, tanto mayor cuanto más había en juego. El siguiente gran confl icto desatado en torno al cabildo da fe de ello.
Esta vez será la lucha por el control de los suministros lo que lo provoque toda vez que ya hemos visto como el régimen de abastos, en el caso particular de San Juan, resultaba fundamental para el desenvolvimiento de la vida en la ciudad, en tanto que plaza militar. Garantizar el suministro de carnes había sido el origen del tributo de la pesa, fuente constante de quejas entre los habitantes de la isla; de los habitantes del resto de la isla, que no de la capital, pues eran aquellos los que tenían que contribuir con parte de sus ganados para el abastecimiento de San Juan. Pero allí, sin embargo, era otro el suministro que más confl ictos y también intereses concitaba. La importación de harinas suponía un buen negocio en la ciudad y, a medida que la población de esta crecía, aquel ganaba en relevancia. Se generarán repetidos pleitos a cuenta de este ramo y en ellos siempre está me-tido de lleno el cabildo58. Era un género de primera necesidad que forzosamente tenía que llegar de fuera, por lo que el propio gobierno de la isla se implicaba de manera muy directa en su suministro y sin importarle contravenir las mismísimas leyes del monopolio con tal de asegurar su abasto.
El ayuntamiento adquiría especial relevancia a la hora de controlar cómo se estaban llevando a cabo las compras, el posterior reparto entre los panaderos y el precio fi nal al que terminaba vendiéndose el pan. Los intereses que surgían por el camino los podemos imaginar. Ya vimos como en 1793 se desata una po-lémica más que agria, que enfrentaba a las principales autoridades del país; de un lado, el gobernador y parte del cabildo de San Juan, y del otro, el intendente
57 Por lo demás, se multaba al auditor con 150 pesos por la manera que había tenido de conducirse ante el cabildo extralimitándose en sus atribuciones, igualmente se apercibía al cabildo por su contravención a las leyes y el mal espíritu que se descubría en sus procedimientos. Al gobernador también se le encomendaba que en lo sucesivo procurara mantener el orden y la buena sintonía entre los cuerpos destinados a administrar la justicia. Los cambios que pretendía Monserrate en las ordenanzas no se llevaron a cabo, pero se prevenía que el cabildo debería formar unas nuevas a la mayor brevedad. 58 Ver capítulo 5.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
193
interino, el fi scal de Hacienda, el responsable de la Factoría de Tabacos y el resto de capitulares59. La pugna nacía de la pelea sostenida entre un bando y otro por el control de los abastos. No era solo cuestión de las harinas, la constitución de la Factoría en Puerto Rico nunca había sido vista con buenos ojos por comerciantes ni plantadores por considerarla una competencia desleal. Y ahora que O´Daly, el factor, podía unir sus destinos a los de Creagh, recién ascendido a la Intendencia, se convertían ambos en una amenaza todavía mayor. Si pretendían pasar la línea de sus atribuciones y dedicarse también a la introducción de suministros de pri-mera necesidad, desde luego aquellos que hasta el momento se habían encargado de manejar aquel negocio no se lo iban a poner fácil. La dimensión que alcanzó el confl icto consiguiente deja ver no solo lo importante que era controlar el mundo de los suministros en una plaza militar. La división entre los capitulares es un fi el refl ejo de una sociedad en la que hay una lucha abierta por el poder. El fi nal de al-guno de los implicados, por otro lado, prueba el poder que la institución y sus in-tegrantes habían adquirido, hasta convertirse en adversarios temibles, sin importar lo alto que estuviese aquel a quien se pretendía hacer caer. Vayamos por partes.
Las desavenencias del dúo Creagh/O´Daly con el cabildo no eran nuevas, venían de antes, sobre todo en el caso del factor, que se había ganado bastantes enemigos durante su desempeño al frente de la compañía. Al llegar Creagh a la isla para asumir la auditoría de guerra en San Juan, el primero encontró un buen aliado en este, que, una vez asumida la Intendencia, se ocupó todo lo que pudo en favorecer los negocios en que ambos terminaron metidos. Y un paso decisivo hubiera sido conseguir colocar a O´Daly dentro del ayuntamiento, dado el control que la institución ejercía sobre los abastos, sector al que nuestros protagonistas parecían haber derivado sus actividades.
El momento llegaría durante las elecciones para el cuerpo capitular de 1793. Entonces Creagh intentó presionar al cabildo para que O´Daly fuese elegido al-calde de segundo voto, que era el único puesto importante que se elegía, pues el alcalde de primer voto era el que había ejercido como segundo el año anterior y los regidores tenían su cargo asegurado por compra60. Ese año, en la pugna por el puesto andaba implicada, además, la que posiblemente era entonces la familia más poderosa en San Juan, el clan de los de la Torre. De hecho, el elegido para el cargo por los capitulares había sido Félix de la Cruz —nieto de Pedro Vicente
59 Los integrantes de cada uno de los dos bandos durante este pleito son los siguientes. De un lado, Fran-cisco Torralbo, gobernador interino de la isla. De otro, Juan Francisco Creagh, auditor de guerra e intendente interino, Jaime O´Daly, responsable de la Factoría de Tabacos, y el fi scal de Hacienda, Juan Antonio Mexía. El cabildo se hallaba dividido entre los alcaldes, favorables a la causa de los segundos, y el resto de regidores, en su contra y por tanto del lado del gobernador; su composición en 1794, cuando más evidente se hace la divi-sión dentro de la institución es la siguiente: alcalde ordinario de 1º voto, Antonio de Córdova, que también era regidor; alcalde ordinario de 2º voto, Felipe Quiñones; regidores: Tomás Pizarro, Valentín Martínez, Domingo Dávila, José Dávila; fi el ejecutor, Lorenzo González, y síndico procurador general, D. José María Dávila. 60 ACSJ, acuerdo de 23 de septiembre de 1793.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
194
de la Torre—, a quién Creagh impugnó ante el gobernador por tener una causa pendiente a cuenta de una pelea. Se hubo de realizar una nueva elección, pero el cabildo siguió sin acceder a las intenciones del intendente y quien salió elegido fue José de la Torre, tío del anterior. La relación entre una facción y otra, que ya era mala, nunca se volvería a recuperar.
La oportunidad para replicar a las presiones del intendente le llegaría a los capitulares al año siguiente, cuando el gobernador interino Torralbo fuera acusado de manejos a cuenta de la compra de harinas y pidiera la colaboración del cabil-do para formar un expediente relativo al régimen de abastos que se había venido siguiendo en la capital. Los regidores se convirtieron entonces en sus mejores aliados, aprovechando la oportunidad que la defensa del gobernador les brindaba para hundir a su vez al tándem Creagh/O´Daly. Aunque no todos dentro del ayun-tamiento parecían ser de la misma opinión. Entre los regidores y el síndico había tres Dávila, la otra gran familia de San Juan, y estos, desde luego, iban a hacer toda la “sangre” que pudiesen de O´Daly y compañía; sin embargo, los alcaldes no parecían muy por la labor. Estos eran: Antonio de Córdova, que como regidor más antiguo había sustituido a José de la Torre, muerto en noviembre del año anterior61, y Felipe Quiñones, el alcalde segundo. De este último sabemos poco o nada, salvo que se puso de parte de intendente y factor. Sin embargo, ya conocemos la trayec-toria de Córdova y, ya fuera por resentimiento o por casualidad, lo cierto es que en cada uno de los confl ictos que surjan en el seno del cabildo desde su entrada, él siempre estará del lado contrario al de las grandes familias de la capital.
El caso es que cuando en el verano de 1794 el gobernador pidió de ofi cio a los capitulares que cumplimentaran un atestado sobre el abasto de harinas en la plaza, los alcaldes se separaron del común y llegaron a poner en duda la autoridad del gobernador para recabar semejante información, sosteniendo, por tanto, que el ayuntamiento no debía pronunciarse sobre el particular. No obstante, como sabemos, el cabildo fi nalmente contestó, dejando en entredicho la actuación de O´Daly y Creagh. Y de resultas del confl icto creado dentro de la institución —porque se tardaron meses en dilucidar si se contestaba o no— la mayoría triun-fante también aprovechó para arremeter fuertemente contra los alcaldes, que se habían puesto del lado de aquellos. Cuando ya andaba pronto a dilucidarse el asunto, José Dávila, el regidor que más activo se había mostrado en la crítica a in-tendente y factor, presentaba una exposición ante el cabildo en la que califi caba la manera de conducirse de los alcaldes y del intendente, que había estado entorpe-ciendo la labor del cabildo e intentando por todos los medios que el testimonio no se formara, sobrepasando con mucho sus atribuciones62. El escrito de Dávila, que
61 ACSJ, 4 de noviembre de 1793. 62 A sabiendas de que seguramente nada bueno podía esperar del informe que prepararan los capitulares, el intendente remitió un decreto al ayuntamiento, con fecha de 21 de junio, en el que en base a una represen-tación del fi scal de Hacienda y una real cédula que prohibía al cabildo mezclarse con los ministros y negocios
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
195
desde luego no era imparcial, resulta demoledor. Para él, “los pretextos y efugios de que se valieron los señores alcaldes” para que no se obedeciera al gobernador se explicaban porque “temían que pudiera resultar la contestación de los artículos contra ciertas personas condecoradas [se refi ere a Creagh] a quienes, según consta a vuestra señoría muy ilustre, le han profesado dichos señores la mayor sumisión por sus intereses particulares”. Dávila continuaba: “…que los señores alcaldes estaban mal aconsejados y que se negaban a obedecer al señor gobernador porque juzgaban que de la contestación resultarían califi cados algunos excesos que sobre la materia de abastos de harinas se culpaban en el público a los señores auditor de guerra, intendente interino y fi scal de real hazienda”63.
A esas alturas, el asunto debía de haber saltado a la calle, visto el enfrenta-miento público y notorio que se estaba produciendo en el seno de la institución capitular. A ello aludía también Dávila con palabras no menos duras:
“…se ha extrañado mucho la separación de los señores alcaldes en la mejor y más sana parte de este ilustre cuerpo, [lo] que ciertamente le ha granjeado la mayor desestimación entre las gentes sensatas por haberse prostituido al servicio del señor auditor, intendente y su fi scal por sus intereses particulares…”64.
A Dávila tampoco es que le faltara razón en sus críticas, ya hemos visto en un capítulo anterior que desde luego Creagh no había actuado con toda la hono-rabilidad que a una autoridad de la máxima representación como él se le debe presuponer65. Las importaciones de harinas que había hecho O´Daly con la inesti-mable colaboración del intendente habían rendido suculentos benefi cios y seguro que algo hubo para él. Tampoco parecen quedar dudas de la nómina amplia de enemigos que se había ganado Creagh a pesar del poco tiempo que llevaba en la isla —desde 1792— y que no se debían tan solo a este último caso. Recordemos que en el verano de 1794 también se hallaba inmerso en la investigación de un desfalco en la Caja Real de San Juan, que salpicaba a alguien tan cercano al cabil-do como Fernando Casado. Así las cosas, todos los que tenían cuentas pendientes con él, más pronto que tarde se las iban a cobrar.
de la Real Hacienda, pretendía parar las averiguaciones que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, era el proceder del intendente el que resultaba irregular, pues se estaba saltando la fi gura del gobernador al dirigirse por conducto directo al cabildo. Además de que se estaba quejando sin razón, pues el ayuntamiento no se entrometía en los temas de Hacienda, simplemente contestaba a los requerimientos del gobernador. 63 ACSJ, 31 de octubre de 1794. Por supuesto, los alcaldes tampoco se habían quedado parados y habían recurrido a la Audiencia de Santo Domingo, quejándose de las solicitudes que había estado realizando el gober-nador y de la actuación del resto de capitulares durante todo el proceso de las averiguaciones, Representación de los alcaldes de 24 de julio de 1794. En el cabildo de 15 de septiembre de 1794, se recibe una real provisión de la Audiencia en la que solicita testimonio íntegro de todo lo obrado en torno a este caso, especialmente por el informe pedido por el gobernador, contra el que los alcaldes habían interpuesto recurso, pidiendo que nada se avance hasta que la Audiencia dictamine. 64 ACSJ, 31 de octubre de 1794. 65 Ver capítulo 5.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
196
Antes de que se terminaran de resolver tanto la polémica con las harinas y las injerencias en el cabildo, como el desfalco en la Caja, llegó a la isla un nuevo gobernador, Ramón de Castro66. Con ello, lejos de arreglarse nada, algo que hu-biera debido pasar ya que se acababa el período de las interinidades, los aconteci-mientos tomaron un giro posiblemente desproporcionado. Desenlace que supuso el triunfo más importante de las elites sanjuaneras en todo este período de fi nales de siglo y signifi có la demostración más clara de su fuerza. Demostración de eso y de lo importante que era saberse ganar el “ánimo” del gobernador. Porque, aun-que algunas cosas estaban cambiando en la isla y puede que se le estuviera dando una nueva dimensión comercial a aquella colonia, su razón de ser última seguía siendo su función como plaza militar y como tal se seguía gobernando, más aún con el contexto de guerra generalizado que se vivía y que tan poco iba a ayudar. El gobernador, que tenía en sus manos también el poder militar como capitán general, mandaba de manera totalmente unipersonal, casi a voluntad, y muy poco podían hacer el resto de funcionarios que había por debajo de él. Lo demuestra como acabó Creagh, más allá de sus culpas, y las vicisitudes por las que tuvieron que pasar otros tantos funcionarios. Todo el supuesto freno a las elites locales que pudiera ofrecer el aparato colonial podía quebrarse tan solo teniendo de parte a la cabeza del mismo, por mucho que los Borbones hubieran intentado revertir esta situación a lo largo del siglo.
Como decíamos, en 1795 llegará a la isla un nuevo gobernador y decidió muy pronto de qué lado se decantaría67. Ramón de Castro era gobernador desde marzo de 1795 y el 5 de octubre de ese mismo año Creagh ya estaba encerrado en una bóveda del castillo del “Morro” ¿Los motivos? Haber intentado salir de la isla sin permiso —huir de ella según sus oponentes— en dirección a Santo Domingo. Supuestamente, en aquella Audiencia pretendía pedir amparo ante el acoso al que le estaba sometiendo el nuevo gobernador. No deja de ser extraño que no se le hubiese concedido licencia para el desplazamiento —o tal vez no la pidió a sa-biendas— y, sobre todo, lo desproporcionado del castigo. Es más, el encierro del antiguo intendente, que todavía seguía siendo teniente de gobernador y auditor de guerra, parecía contravenir las leyes, en tanto que no se debían ejecutar penas de prisión contra los funcionarios de su categoría68.
No obstante, ya nunca saldría de prisión. Los escritos con quejas hacia su persona inundaron la Corte. Todos y cada uno de sus enemigos aprovecharon para hacer leña del árbol caído y aun aquellos que no tenían directamente nada
66 Ramón de Castro fue gobernador de Puerto Rico de marzo de 1795 a noviembre de 1804. 67 Los expedientes con la amplísima documentación generada a raíz de la detención de Creagh están en AGI, Santo Domingo, 2284. Quien lleva todo el peso de su defensa es su esposa, María Candelaria Rubalcaba, que no deja caer en el olvido el caso incluso bastantes años después de muerto aquel. Lo que sigue es apenas la información básica y el desenlace. 68 Real orden circular de 3 de agosto de 1782.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
197
en contra suya, tampoco hicieron lo más mínimo por aliviar su situación69. Creagh permanecería en el “Morro”, incomunicado, tratado como si del más peligroso criminal se tratara, mientras su mujer se ocupaba de su defensa. Trataba de po-ner en conocimiento de las autoridades metropolitanas su versión de los hechos y los atropellos que su familia sufría. Sabía que Ramón de Castro contaba con poderosos aliados en la Corte, ya que estaba casado con una prima del ministro de Marina, Antonio de Valdés, y por eso movió su caso cuanto pudo. No dudó en escribir a Godoy y a la mismísima reina, pero de poco le iba a servir. Creagh muere en prisión el 27 de diciembre de 1797.
El año antes, el 2 de abril de 1796, había tomado posesión de su cargo Francisco Díaz Yguanzo, mandado desde la península para relevarlo y tomarle, como sucedía en estos casos, juicio de residencia. Las pesquisas sobre el terreno hubieran debido agilizar mucho el proceso, porque en la Corte como era normal todo se demoraría, pero nadie parecía dispuesto en la isla a mover un solo dedo por el antiguo auditor, ni siquiera un recién llegado, eso o tal vez que nadie quería enfrentarse al gobernador. Sabemos que en 1800 todavía no se había adelantado nada al respecto del caso. Creagh llevaba muerto más de dos años y, sin embargo, su sucesor, que debía haber aclarado el caso hacía mucho, se hallaba fuera de San Juan, “tomando los aires” del campo por hallarse indispuesto.
Su viuda siguió litigando durante años. En todo ese tiempo sus bienes estu-vieron embargados y tuvieron que pasar años hasta que se le permitiera volver a la península como tenía solicitado desde que murió su esposo. Así hasta que la sentencia fi nalmente llegó. Aunque bastante tarde. El 22 de noviembre de 1808, el Consejo de Indias declaraba a Juan Francisco Creagh: “buen servidor del rey”, se mandaba que le fueran abonados a su viuda todos los sueldos que le habían sido retenidos en Reales Cajas y se condenaba al pago de costas a quienes habían tenido parte en su dilatada prisión70. Pero ya eran otros tiempos. Castro había dejado de ser gobernador hacía cuatro años, bastantes de aquellos protagonistas habían desaparecido o habían dejado la primera línea de la escena pública para dar paso a otros. Habían cambiado muchas cosas en San Juan, en todo Puerto Rico, y muchas más que iban a cambiar.
69 Es signifi cativo, por ejemplo, el papel que juega el obispo de la isla, Juan Bautista Zengotita. La mujer de Creagh le había estado interpelando para que intercediera por ellos. Sin embargo, todo lo que hizo este fue escribir a la Corte anunciando el fallecimiento del auditor y, una vez que se había producido este desenlace, in-tentar exculparse por su inacción. Para ello argumentaba que nunca quiso inmiscuirse en un pleito que ya estaba planteado cuando él llegó a la isla (1796), ni quiso indagar, porque no era propio de los eclesiásticos mezclarse en ese tipo de asuntos, Juan Bautista de Zengotita, 12 de enero de 1798 (AGI, Santo Domingo, 2284). 70 AGI, Santo Domingo, 2284.
199
Capítulo 8
Transformaciones y aspiraciones para un tiempo nuevo
A la altura de 1812, año en que se habían tenido que volver a emitir pa-peletas para poder hacer frente a los gastos de la Caja Real de Puerto Rico, los tiempos en que la plata venida de Nueva España fl uía sin difi cultad alguna por San Juan y alrededores parecían ya muy lejanos. Y apenas si había transcurrido más de una década desde entonces, antes de que colapsara el sistema que había permitido fi nanciar la presencia española en la isla durante más de dos siglos. De hecho, no se perdía la esperanza de que algún día las remesas volvieran a llegar con regularidad y no hacía ni tres años que se habían conseguido traer de México 500.000 pesos a cuenta de los muchos atrasos. Pero las circunstancias del día eran muy distintas a las del siglo anterior, a las de tan solo cuatro o cinco años antes.
En 1808 la Monarquía había sido descabezada. Los devaneos de la Corte con la Francia de Napoleón resultaron ser la perdición de reyes, príncipes y su séquito de adláteres. La lucha por el poder dentro de la Casa Real había terminado de la peor manera posible, ahora el trono lo ocupaba un Bonaparte. De todos modos, las apetencias de vecino tan poderoso no presagiaban nada bueno hacía tiempo1. Con las tropas francesas campando a sus anchas por la península, solo se necesitaba una leve chispa para que la crispación acumulada saltara por los aires. Tras los sucesos de mayo de 1808 en Madrid, el resto de España iba a tardar poco en arder pasto de la guerra2. Un imperio tan grande e, irónicamente, el fuego que lo iba a consumir comenzaría en su mismo centro.
Ante el vacío de poder, cada cual se aferraba a la parte de legitimidad que creía que le correspondía, intentando hacer la guerra por libre en la península, durante los primeros meses del levantamiento, o en América, declarándose in-dependiente frente al invasor y su legalidad impuesta, especialmente a partir de 1810, cuando los territorios europeos de la Monarquía parecían perdidos3. Y en
1 Sobre los entresijos de la política española durante estos últimos años del reinado de Carlos IV, una visión más que sugerente en La Parra López, Manuel Godoy. 2 Artola Gallego, La guerra. 3 Chust, 1808.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
200
la confusión, lo mismo a un lado que a otro del Atlántico, lo que comienza a li-brarse es toda una serie de batallas particulares, cuestiones que, en muchos casos, llevaban tiempo postergándose: el advenimiento del liberalismo, las aspiraciones criollas, las desigualdades étnicas y sociales, etc.4.
Buena parte de esto era lo que estaba en juego cuando se reunieron las Cor-tes en Cádiz, en 1810. Problemas que no solo afectaban al desenvolvimiento de España como nación, sino que tenían un fuerte componente ultramarino. No por nada, la Constitución de 1812, el más notable fruto salido de las Cortes, comenza-ba defi niendo la nación española como “la reunión de todos los españoles de am-bos hemisferios”5. A lo largo de las sesiones, por tanto, a la par que se intentaban poner las bases que permitieran un cambio de Régimen, también se replanteaban buena parte de las premisas que habían estado guiando las relaciones con los territorios americanos. Y, fuese motivado por convencimiento verdadero o bien debido a la pura conveniencia, el caso es que a las Cortes habían sido convocados representantes de todos los puntos del imperio y también ellos participaban en los debates6. Corrían tiempos de mudanza en la metrópoli y las colonias contaban con la mejor de las tribunas7. Había mucho por hacer y en Puerto Rico, todavía más.
La teoría política española había padecido durante siglos una especie de indefi nición crónica que parecía impedirle proclamar abiertamente el estado co-lonial de los territorios ultramarinos8. De hecho, cuando la Junta Central Suprema que rige los destinos del país entre septiembre de 1808 y enero de 1810 convoque a los americanos para que envíen sus representantes a la península —poco antes del defi nitivo llamamiento a Cortes—, lo hará en los siguientes términos:
“Considerando que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente Colonias o Factorías como los de otras Naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía Española y deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen unos y otros dominios…”9.
Sin embargo, nada de esto signifi ca que realmente no fuesen colonias10. Pue-de que no del modo que lo eran las posesiones de otras metrópolis europeas, pero
4 Guerra, Modernidad. 5 Constitución política de la Monarquía Española, artículo 1, Cádiz, 19 de marzo de 1812. 6 Rieu-Millan, Los diputados. 7 Chust, La cuestión. 8 No es hasta el siglo XVIII, con los escritos de Campillo, Ward, Campomanes o Jovellanos, que comien-za a vislumbrarse dentro de la Administración española un cambio en la actitud hacia los territorios americanos, los tradicionales “Reinos de Indias” comienzan a ser defi nidos ya de manera clara como parte integrante de una periferia, Pagden, Señores, 164. 9 Real orden de 22 de enero de 1809. 10 De hecho, el mismo lenguaje que se usa en la real orden, a pesar de lo que en una primera lectura pudiera pensarse, era bastante hiriente, ya que si bien declaraba que los territorios americanos no eran colonias, los convertía en “dominios” y “posesiones” de España, idea que difícilmente podría casar con una igualdad real entre los territorios ultramarinos y los peninsulares dentro de la Monarquía, Guerra, Modernidad, 185-191.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
201
la subordinación económica de los territorios americanos era evidente. Y buena parte, además, de las políticas desarrolladas para Ultramar durante el siglo XVIII no pretendían sino ir acercando, precisamente, el colonialismo español a las estra-tegias de sus vecinos. En su vertiente económica, las reformas borbónicas no eran más que un intento por convertir aquellas tierras en una mejor herramienta con la que trabajar el desarrollo metropolitano. El pretendido fomento que se impulsa en-tonces en América solo se entendía como medio para alimentar la propia prosperi-dad metropolitana. América se debía convertir en una gran productora de materias primas a las que se daría salida mediante un fl uido sistema comercial, mientras que debía servir de mercado a los productos y manufacturas peninsulares11.
TABLA 16
EVOLUCIÓN COMPARADA DE LA POBLACIÓN DE PUERTO RICOY SUS INGRESOS POR RAMOS INTERIORES, 1765-181212
Año Población Ramos interiores* Proporción pesos recaudados/habitantes
1765 44.833 10.804 0,24
177813 70.210 45.000 0,64
1788 101.398 196.597 1,94
1796 132.982 315.642 2,37
1812 183.014 308.807 1,69
Fuentes: Tapia y Rivera, Biblioteca; Abbad y Lasierra, Historia; Córdova, Memorias geográfi cas; Vázquez, “El crecimiento”; AGI, Santo Domingo, 2288 y AGPR, Fondo Municipal de San Juan, 1, exp. 10. * Cifras en pesos
El problema es que no siempre se consiguió. Puerto Rico seguía siendo una nota disonante, como desde hacía muchísimo tiempo. Y lo que es peor, los de-rroteros que había terminado tomando la política exterior española y la deriva de gasto que sobrevino, no hicieron sino incrementar aún más su carácter de colonia defi citaria. Eso a pesar del crecimiento innegable que la isla había experimentado
11 Delgado Ribas, Dinámicas. 12 “Estado general que manifi esta el número de habitantes que hay en esta Isla con distinción de pueblos y partidos, sexos, edades y clases” y “Relación que manifi esta el importe anual, arreglado por un Quinquenio de todos los ramos de la Real Hacienda de la Isla de Puerto-Rico…”, Alejandro O´Reilly, 1765; ambas en Tapia y Rivera, Biblioteca, 539 y 535-536. “Estado general de la Isla de Puerto-rico que comprende el número de sus Poblaciones, Curatos, Vecinos que tiene cada una con distinción de Blancos, Pardos, Agregados, y Negros libres arreglado hasta fi nes del año 1776”, Abbad y Lasierra, Historia, 165. Los datos de Hacienda, Abbad y Lasierra, Historia, 174-176; Córdova, Memorias geográfi cas; Vázquez, “El crecimiento”; Varios censos de población (AGI, Santo Domingo, 2288); “Manifi esto que comprehende las Erogaciones de estas Reales Caxas en cada año, con distinción de clases, y los ingresos fi xos con que debe contarse por los diversos ramos de su administración…”, 1811 (AGPR, Fondo Municipal de San Juan, 1, exp. 10). 13 Los datos que ofrece Iñigo Abbad corresponden a 1778 para lo concerniente a la Hacienda, pero los poblacionales nos remiten a fi nes de 1776.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
202
a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. La Hacienda local había pasado de recaudar 10.804 pesos en 1765, a contar con 308.807 para 181114. Una progresión más que notable, que aunque no servía de mucho por la magnitud de los gastos, al menos habla a las claras del incremento paralelo que experimentaron la población y las producciones de la isla (tabla 16).
TABLA 17
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PUERTO RICO POR PARTIDOS,1765-1807
Partidos Habitantes 1765 Habitantes 1807 Crecimiento %
San Juan 12.843 56.091 43.248 436,74
San Germán 12.298 58.340 46.042 474,39
Coamo 7.907 24.942 17.035 315,44
Arecibo 6.949 22.356 15.407 321,72
Aguada 4.886 21.482 16.596 439,66
Total 44.883 183.211 138.328 408,20
Fuentes: Tapia y Rivera, Biblioteca y AGI, Santo Domingo, 2288.
El aumento poblacional debía mucho, sin duda, al fuerte poder de atracción que había venido ejerciendo la capital durante las últimas décadas del siglo, pero en modo alguno se ceñía solo a ella. De hecho, más que en el área de la capital, el número de habitantes había crecido en los dos partidos del Oeste (tabla 17).
TABLA 18
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE CADA PARTIDO DENTRO DEL TOTAL DE LA ISLA, 1765-1807
Partidos Habitantes 1765 % del total Habitantes 1807 % del total
San Juan 12.843 28,61 56.091 30,62
San Germán 12.298 27,40 58.340 31,84
Coamo 7.907 17,62 24.942 13,61
Arecibo 6.949 15,48 22.356 12,20
Aguada 4.886 10,89 21.482 11,73
Fuentes: Tapia y Rivera, Biblioteca y AGI, Santo Domingo, 2288.
14 Alejandro O´Reilly: “Relación que manifi esta el importe anual, arreglado por un Quinquenio de todos los ramos de la Real Hacienda de la Isla de Puerto-Rico…”, 1765, en Tapia y Rivera, Biblioteca, 535-536 y “Manifi esto que comprehende las Erogaciones de estas Reales Caxas en cada año, con distinción de clases, y los ingresos fi xos con que debe contarse por los diversos ramos de su administración…”, 1811 (AGPR, Fondo Municipal de San Juan, 1, exp. 10).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
203
La zona Oeste estará llamada a ir ganando cada vez un mayor protagonismo dentro del cómputo global de la isla, aunque sea poco a poco. El partido de San Germán era el que más peso tenía dentro de la población puertorriqueña y el de Aguada, aunque seguía siendo el último, había ganado terreno frente a Coamo o Arecibo, que bajaban dentro del porcentaje total (tabla 18).
La colonización de la isla más allá de la plaza, que ya era visible a la altura de 1700, había continuado con paso fi rme a lo largo de la centuria. La propaga-ción de la ganadería extensiva había sido su primera impulsora, pero para media-dos de siglo ya estaba claro que era la agricultura la que servía de nuevo acicate a los colonos en su conquista de los despoblados puertorriqueños. Una agricultura que se revalorizaba a marchas forzadas y que, además, ya tenía mucho más que ver con las plantaciones que afl oraban por todo el Caribe que con los pequeños cultivos de subsistencia predominantes en la isla hasta hacía bien poco. El fuerte aumento de la mano de obra esclava da fe de ello y, precisamente, donde más llamativo se hacía era en los antes mencionados partidos del Oeste (tabla 19).
TABLA 19
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCLAVA EN PUERTO RICO,1765-1807
Partidos Esclavos 1765 Esclavos 1807 Crecimiento %San Juan 1.953 8.589 6.636 439,78San Germán 1.060 8.343 7.283 787,08Coamo 1.201 3.854 2.653 320,90Aguada 329 2.188 1.859 665,05Arecibo 494 1.526 1.032 308,91Total 5.037 24.500 19.463 486,40
Fuentes: Tapia y Rivera, Biblioteca y AGI, Santo Domingo, 2288.
TABLA 20
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESCLAVA DE CADA PARTIDO SOBRE EL TOTAL DE LA ISLA, 1765-1807
Partidos Esclavos 1765 % del total Esclavos 1807 % del total
San Juan 1.953 38,77 8.589 35,06
Coamo 1.201 23,84 3.854 15,73
San Germán 1.060 21,04 8.343 34,05
Arecibo 494 9,81 1.526 6,23
Aguada 329 6,53 2.188 8,93
Fuentes: Tapia y Rivera, Biblioteca y AGI, Santo Domingo, 2288.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
204
Si hasta bien entrado el siglo XVIII la mayoría de las haciendas que ocu-paban mano de obra esclava se encontraban en el área de San Juan, para cuando comience el siglo siguiente, el número de esclavos empleados en el partido de San Germán ya estaba casi a la par (tabla 20).
TABLA 21
EVOLUCIÓN DE LA GANADERÍA EN PUERTO RICO, 1776-1811
1776 1811Cabezas de ganado vacuno* 77.384 58.774Cabezas de ganado caballar** 23.195 20.979Cabezas de ganado mular 1.524 1.775
Fuentes: Abbad y Lasierra, Historia y “Estado que manifi esta la riqueza y producciones rurales de la Provincia de Puerto Rico, formado a principios del año de 1812…” (AGI, Ultramar, 472).
* Incluye: vacas de vientre, bueyes, novillos y becerros. ** Incluye: yeguas y caballos.
La agricultura ya parecía haber ganado defi nitivamente el terreno a la gana-dería. Al contrario de lo que sucedía con el resto de parámetros comparados, de mediados del siglo XVIII a principios del XIX, la cabaña ganadera en la isla se había visto disminuida, solo había aumentado el número de cabezas de ganado mular, aunque fuese ligeramente, y en este caso se trataba de animales que eran imprescindibles para el trabajo de acarreo en las haciendas e ingenios (tabla 21).
TABLA 22
EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS EN PUERTO RICO, 1776-1811
Cultivos y sus producciones 1776 1811Cuerdas de cañas de azúcar sembradas 3.156 5.091Arrobas de azúcar producidas 10.949 67.060Botijas de melado producidas 78.884 144.285Palos/pies de café sembrados 1.196.184 9.493.001Arrobas de café recolectadas 45.049 149.580Cuerdas de algodón sembradas 103.591 580.862Arrobas de algodón recogidas 4.475 12.044Cuerdas de plátanos sembradas 8.315 40.436Arrobas de tabaco recogidas 28.070 35.132Arrobas de maíz recogidas 62.024 487.344Arrobas de arroz recogidas 80.386 736.093
Fuentes: Abbad y Lasierra, Historia y “Estado que manifi esta la riqueza y producciones rurales de la Provincia de Puerto Rico, formado a principios del año de 1812…” (AGI, Ultramar, 472).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
205
Nada que ver con la evolución de la agricultura y sus producciones para esas mismas fechas como se puede apreciar en la tabla 22.
Aumento en las cantidades producidas que, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar no se debía solo al aumento de tierras cultivadas, sino a una mayor productividad, seguramente motivada por el empleo de mejores y más modernas técnicas en la producción de azúcar. De media, en 1776, una cuerda de caña sem-brada rendía 3,46 arrobas de azúcar y 24,99 botijas de melado; en 1811: 13,17 arrobas de azúcar y 28,34 botijas de melado.
La expansión por el interior y las costas de Puerto Rico era toda una realidad y parecía imparable. A la roturación de campos seguía el surgimiento de nuevos asentamientos y a medida que se iban consolidando, la Administración los iba dotando de carta jurídica. La segunda mitad del siglo XVIII había visto nacer a la mayoría de los 46 pueblos que existían en 1812. Entonces se había ofi cializado la creación de 25 nuevas localidades y siete más nacerían en los primeros años del siglo15.
No se puede decir, por tanto, que los empeños por fomentar aquella parte del imperio no hubiesen dado ningún resultado. La fi sonomía de la isla había cam-biado de manera ostensible y lo que rendía a la Hacienda del rey también. Pero a pesar de todo, seguía siendo insufi ciente. Comenzaban a crearse las condiciones necesarias para que aquella posesión fi nalmente resultara de algún benefi cio a las arcas metropolitanas, pero todavía faltaba. Y faltaba en parte porque las principa-les armas de dominación colonial —económicamente hablando— en Puerto Rico tenían un alcance bastante limitado. Tanto la política impositiva como el control del comercio dejaban en la isla bastante que desear. Y desde luego hay que tener claro que buena parte de la responsabilidad de que así sucediese era imputable a los mismos representantes metropolitanos. A ellos, que consentían e incluso patrocinaban la malversación de fondos, el fraude en los cobros y el contrabando. Ya hemos visto como se llevaban las cuentas de la Caja Real, la alegría con que se usaban los fondos del situado, el total desconcierto en la administración de las aduanas o los rotundos fracasos con que se saldaron las experiencias de las compañías de comercio que intentaron implantarse en Puerto Rico, incluida —y especialmente— la Real Factoría de Tabacos.
Pero sobre todo, era la enorme magnitud de los gastos originados por la de-fensa de la plaza lo que hacía inviable aquella colonia. Insostenible sin el concurso de otras partes del imperio. Algo que durante siglos no parecía haber importado,
15 Esas fundaciones son las que siguen: Aguadilla, 1775; Barranquitas, 1803; Bayamón, 1772; Cabo Rojo, 1771; Caguas, 1775; Camuy, 1807; Cangrejos, 1773; Cayey, 1773; Cidra, 1809; Corozal, 1795; Fajardo, 1774; Hato Grande, 1811; Humacao, 1793; Juana Díaz, 1798; Juncos, 1797; Luquillo, 1797; Maunabo, 1799; Maya-güez, 1763; Moca, 1772; Naguabo, 1794; Patillas, 1811; Peñuelas, 1793; Pepino, 1752; Piedras, 1801; Ponce, 1752; Rincón, 1771; Toa Alta, 1751; Trujillo, 1801; Vega Alta, 1775; Vega Baja, 1776; Yabucoa, 1793; Yauco, 1756.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
206
al menos no demasiado. Sin embargo, cuando los vínculos con el continente se rompan y la plata mexicana deje de llegar a la isla, las autoridades de San Juan se-rán las primeras en preguntarse si Puerto Rico podía seguir desempeñando dentro de la Monarquía el mismo papel que hasta entonces había jugado. Es curioso que hasta hacía bien poco, cualquier intento de reorientar la gestión de aquella parte del imperio se hubiese encontrado con la desidia y hasta la oposición de las clases dirigentes de San Juan —principales grupos de poder criollos y burócratas— inte-resadas en prolongar un estado de cosas del que habían conseguido hacer fortuna. La llegada de los más que generosos situados había pospuesto cualquier tipo de reforma seria. Sobre el terreno y mientras que lo pagara otro, nunca hubo pro-blema alguno en el monto de los gastos, tampoco en incrementarlos tanto como se considerase oportuno. Más que eso, jugando con el défi cit de la Caja y gracias al control que ejercían sobre la liquidez, unos pocos habían sabido enriquecerse, pero ahora que los mecanismos de fi nanciación del imperio parecían no dar más de sí, ya no resultaba tan rentable dedicarse a la especulación. Era por tanto tiem-po de replantearse qué debía de ser Puerto Rico en el futuro:
“Si la Plaza de Puerto Rico ha de ser considerada como el Baluarte de las Amé-ricas, si en ella ha de haber una dotación de fuerzas tal como demuestra el estado general de que llevo hecha mención, y si ha de tener una Marina dotada del modo que aparecen en el mismo estado; si de ella se han de prestar auxilios a los puntos inmediatos de toda clase de fuerzas y pertrechos como se ha mandado en diferentes Reales Órdenes y últimamente se ha de sostener así misma aunque se limite a su propia conservación y defensa, es preciso convenir que los productos de la Isla, sus puertos y aduanas, y en donde sus habitantes son más militares que agrícolas, jamás podrán mantener todas las cargas y obligaciones que se le deben considerar como un punto fuerte y militar, a no ser que apartándose de esta idea y reduciéndola a un estado puramente mercantil y político no hubiere más que un alcalde de las for-talezas y algunos empleados, los más indispensables para su gobierno y dirección económica…”16.
Se imponía convertir aquel baluarte defensivo en una suerte de factoría mer-cantil. Aunque las circunstancias del continente tampoco eran como para despro-teger una de las pocas colonias que la metrópoli, en sus tribulaciones, controlaba sin demasiados apuros. Lo que es seguro es que el tiempo de las grandes plazas fuertes del Caribe había pasado ya y que ahora que los gobiernos peninsulares iban a tener que replantearse su presencia en la isla, quedaban pocas alternativas para hacerla viable. Podría ser que aquella colonia fi nalmente cambiara su rol dentro de la Monarquía. Muchas voces llevaban mucho tiempo reclamándolo des-
16 Salvador Meléndez Bruna al secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, 14 de septiembre de 1812 (AGI, Santo Domingo, 2328).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
207
de el mismo Puerto Rico. Metrópoli y colonos parecían condenados a entenderse. Solo faltaba por ver cómo iban a conciliarse las aspiraciones de unos y otros.
Los sucesos peninsulares y el comienzo de la guerra se conocieron en Puerto Rico con bastante inmediatez, en ese mismo verano de 1808. El 24 de julio arri-baban a San Juan dos representantes de la Junta de Sevilla, que en el marasmo gubernativo que se vivía en la península parecía haber tomado la iniciativa, y las autoridades de San Juan no tardaron en jurar fi delidad a Fernando VII. Luego llegaría también algún enviado del nuevo rey, José I, pero ya sería tarde17. La isla tomaba partido por la antigua legalidad suplantada y sus vínculos con los resistentes no harían sino incrementarse a lo largo de la guerra. Cuando la Junta Central, que había concentrado el poder de las antiguas juntas provinciales de la península, convoque a los americanos a participar en su seno, los puertorriqueños se aprestarán a acudir al llamado.
La voz de Puerto Rico en la Junta Suprema se oiría a través del vocal que le correspondía y que habría de elegirse entre los distintos partidos de la isla18. El designado sería Ramón Power, teniente de navío que en aquellos momentos se en-contraba participando en las operaciones de reconquista de Santo Domingo y que pertenecía a una de las familias notables de San Juan19. Para un mejor desempeño de su cometido, el recién elegido vocal recibiría de cada uno de los cabildos que habían participado en su elección los correspondientes poderes e instrucciones en los que se expresaran “los ramos y objetos de interés nacional” que habría de promover el diputado20.
Pero los representantes americanos nunca llegarían a incorporarse a la Junta. Tras la derrota en la batalla de Ocaña, en noviembre de 1809, el sino de la guerra en la península se volvía oscuro. Andalucía quedaba a merced de los franceses y la Junta Central debía refugiarse en Cádiz, había perdido su reputación y el 29 de enero traspasaba sus poderes a un Consejo de Regencia. A partir de entonces, la convocatoria y preparación de Cortes, que se venía arreglando desde los tiempos de la Junta, será la gran prioridad. Se abriría un nuevo proceso electoral para designar los diputados a Cortes y los americanos volverían a ser incluidos. La
17 Cruz Monclova, Historia, 4-5. 18 Según el procedimiento ideado por la Junta para llevar a cabo la elección, cada uno de los cabildos de las cinco cabezas de partido de la isla: San Juan, San Germán, Arecibo, Coamo y Aguada elegiría a tres indivi-duos —de “notoria probidad, talento e instrucción”— de entre los que debían sortear uno. Luego se convocaría una junta en la capital, presidida por el gobernador y a la que asistiría un representante por cada uno de los cabildos, en la que partiendo de los nombres anteriormente designados se volvería a formar una terna, sometida nuevamente a sorteo y de la que saldría el vocal de la isla, Ofi cio de Toribio Montes dando a conocer al cabildo de San Juan la real orden de 22 de enero de 1809 y el modo en que había de elegirse un representante de la isla a la misma (ACSJ, 4 de mayo de 1809). 19 ACSJ, 29 de mayo de 1809. Sobre Ramón Power: Tapia y Rivera, Noticia histórica; Moscoso, Ramón Power; Fernández Pascua, Ramón Power y también un número monográfi co de la Revista del Instituto de Cul-tura Puertorriqueña de 1962. 20 Ofi cio del gobernador a los cabildos (ACSJ, 24 de julio de 1809).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
208
convocatoria e instrucción para las elecciones en América y Asia se expide el 14 de febrero de 1810. El decreto llegaba a la isla al mismo tiempo que las noticias de la supresión de la Junta Central. A Puerto Rico le seguía correspondiendo un representante procediéndose de forma inmediata a su elección21. El mecanismo sería el mismo que el empleado con anterioridad: voto dentro del cabildo y sorteo entre los tres candidatos más votados, sin embargo, esta vez el proceso se realiza-ría solo en la capital22. No obstante, el resultado —¿casualmente?— volvió a ser el mismo que en las elecciones a vocal. Ramón Power, que también había sido el más votado (siete votos), resultó elegido de entre la terna que completaban el obispo Juan A. Arizmendi (cinco votos) y el fi scal de justicia y Real Hacienda José Ignacio Valdejulli (cuatro votos)23.
En la práctica nada había cambiado, pues, entre un llamamiento y otro. Tam-poco la intención de entregar al diputado las instrucciones de cada una de las villas de la isla24. Proceder contemplado en la convocatoria25 y que confería a la reunión de Cortes una cierta ambivalencia, ya que si bien los diputados debían concurrir como representantes de la totalidad de la Monarquía, seguían debiéndose funda-mentalmente a cada una de las ciudades que los habían elegido, al modo de los an-tiguos procuradores26. Como tal llegó Ramón a Power a Cádiz, en junio de 180927.
Las Cortes abrieron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810. Y comen-zaron a debatirse asuntos de vital importancia para la Monarquía, para el futuro Estado-nación: la soberanía, el ser de la nación —¿española?—, su organización administrativa, los derechos de sus ciudadanos, etc. y por supuesto, el papel que los territorios americanos debían de jugar dentro del conjunto, sobre todo ahora que la Junta Central había proclamado la igualdad de derechos entre aquellos territorios y los peninsulares. Por motivos obvios, los diputados americanos se mostraron especialmente activos, y entre ellos Power, que además había sido nombrado vicepresidente de las Cortes28. Pero el diputado por Puerto Rico, aun
21 ACSJ, 16 de abril de 1810. 22 “Su elección se hará por el Ayuntamiento de cada capital, nombrándose primero tres individuos natu-rales de la Provincia, dotados de probidad, talento e instrucción, y exentos de toda nota; y sorteándose después uno de los tres, el que salga a primera suerte será Diputado”, real decreto de 14 de febrero de 1810. 23 ACSJ, 17 de abril de 1810. 24 El mismo día que se realizaba la elección, el gobernador apremiaba a los cabildos para que con la mayor brevedad posible enviaran sus instrucciones y poderes al diputado (Idem). 25 “Verifi cada la elección, recibirá el Diputado el testimonio de ella y los poderes del Ayuntamiento que le elija, y se le darán todas las instrucciones que así el mismo Ayuntamiento, como todos los demás comprehendi-dos en aquel partido, quieran darle sobre los objetos de interés general y particular que entiendan debe promover en las Cortes”, real decreto de 14 de febrero de 1810. 26 Guerra, Modernidad, 206. 27 ACSJ, 6 de agosto de 1810. Mucha de la documentación relacionada con Power, su elección, las ins-trucciones que recibe, la correspondencia que mantiene con el cabildo de San Juan una vez llegado a Cádiz y su labor en las Cortes, se encuentra editada en Caro Costas, Ramón Power. 28 Power se posicionó muy claramente dentro del grupo de diputados americanos más contestatarios. Apoyó la propuesta conjunta que los diputados ultramarinos realizaron a las Cortes el 16 de diciembre de 1810 y que constaba de once puntos en los que se reclamaba para aquellos territorios: igualdad de representación,
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
209
enfrascado entre los grandes asuntos que concernían a la nación, no olvidaba las aspiraciones de sus conciudadanos.
Hemos visto como, durante gran parte del siglo anterior, no parecía haber nada más importante para aquellos habitantes que las tierras. Eso al menos se desprende de las tensiones surgidas por su control y de los pleitos tenidos con la propia Corona a cuenta de los repartos. Es lógico, se estaba colonizando el interior y las costas de Puerto Rico a un ritmo imparable, crecía la población a pasos agigantados y los campos, que hasta hacía poco habían permanecido aban-donados o a merced del ganado, ahora eran objeto de deseo y disputa entre los vecinos. El “hambre de tierras”, como lo denomina Juana Gil, se había instaurado en Puerto Rico29. Y conforme pase el tiempo, y de manera muy clara una vez se inicie la segunda mitad del siglo XVIII, no hará sino aumentar. Se necesitan tierras de cultivo con las que mantener a la población que crece y también para confi gurar el horizonte de plantaciones que comenzaba a vislumbrarse. Hay pre-sión sobre el suelo y, por tanto, a su valor intrínseco se le añade un componente de especulación. Se necesitan tierras, sí, pero sobre todo, lo que se ambiciona antes que nada son títulos de propiedad con los que poder negociar.
Cuando había campos libres de sobra, era la Corona la que, a través de las composiciones y la entrega de títulos de propiedad, buscaba sacar algún benefi cio económico de las ocupaciones de tierras. Pasado el tiempo, cuando la demanda crezca, serán los colonos los que busquen prioritariamente el obtener los títulos de propiedad de un suelo que de hecho ya ocupaban, pero con el que querían co-merciar. El ejemplo más notable es el modo en que se gestó el derecho de tierras, a partir de 1774.
La Corona andaba buscando la manera de aumentar sus ingresos en aquella Caja. Necesitaba cubrir parte de los gastos que le iba a ocasionar la ambiciosa reforma militar que se estaba llevando a cabo y por ello planteaba a los vecinos la posibilidad de proponer el medio con el que costear el armamento y vestuario de las milicias disciplinadas30. De entre los que se barajaron, se acabó por convenir que lo más oportuno sería gravar las tierras de la isla con un moderado impuesto anual a cambio de obtener cada usufructuario la propiedad de los campos que trabajaba31. Recordemos que la tierra como tal pertenecía a la Corona y que los
libertad de cultivo, industria y comercio, supresión de los estancos, igualdad de oportunidades entre criollos y peninsulares a la hora de acceder a los cargos públicos, restitución de la orden de los jesuitas en América, etc. Y a título particular también expresó —de la manera más contundente, por cierto— su parecer sobre la desigualdad de representación de los americanos en las Cortes o sobre los motivos que según él habían empujado a muchos territorios a optar por la insurgencia. Los textos se pueden consultar en Idem. 29 Gil-Bermejo, Panorama, 233. 30 ACSJ, 17 de octubre de 1774. 31 Los debates al respecto se prolongaron durante días y cabildos sucesivos entre los miembros del consistorio de San Juan y un grupo de los principales hacendados y sujetos notables de la zona. Se barajaron gravámenes sobre la sal, sobre el consumo de carne, contribuciones a las pulperías, etc. hasta que fi nalmente se llegó a un acuerdo en el cabildo extraordinario de 27 de octubre de 1774.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
210
pocos títulos de propiedad que existían en la isla son los que se habían ido con-cediendo a lo largo de los años en las sucesivas composiciones arregladas entre Corona y colonos. Desde mediados de siglo, además, se estaba intentando llevar a cabo un reparto general de tierras que acotara los grandes hatos ganaderos y que terminase de confi gurar un nuevo paisaje agrario en Puerto Rico, pero por unos motivos u otros, este nunca se había llegado a realizar del todo32.
Por real orden de 12 de junio de 1775, la Corona aceptaba el arbitrio pro-puesto por los vecinos, de momento y mientras que la experiencia no determinase otra cosa, aquellos habitantes pagarían anualmente un real y cuartillo por cada cuerda de tierra dedicada a estancia (para cultivo) y tres cuartillos de real por cada cuerda de hatos (dedicada a la ganadería). A cambio, el rey se mostraba dispuesto a conceder a los vecinos la propiedad de las tierras tal y como tenían solicita-do. Paralelamente, comenzaría un proceso de averiguaciones sobre la situación agropecuaria de Puerto Rico, se requería de las autoridades que informaran del número de cuerdas de tierras que comprendía la isla, cuántas estaban dedicadas a estancias, a hatos o permanecían baldías, qué frutos y en qué cantidad se pro-ducían en la isla, qué especies de ganado se criaban, número de habitantes, po-blaciones y posibles fundaciones que conviniera hacer, cómo estaban distribuidas las tierras, tanto las que se encontraban en usufructo como las que ya habían sido repartidas y obtenidas mediante composición, etc. Defi nitivamente parecía que la Corte estaba dispuesta a afrontar la gran reforma que los campos puertorriqueños exigían33. No obstante, el camino a seguir iba a ser largo, aunque la contribución se había comenzado a pagar el mismo año de 1775, los títulos de propiedad no llegaban, ni el reconocimiento de las tierras para efectuar los deslindes. Faltaba el modo de ejecutar todo lo dispuesto34.
En principio, la real cédula de 14 de enero de 1778 parecía dar fi n al asun-to. Regulaba el modo en que había de hacerse el reparto de las tierras y sus correspondientes títulos de propiedad35. También señalaba las obligaciones de los nuevos propietarios, se confi rmaba la cuota establecida —los vecinos habían solicitado una rebaja de la misma— y se declaraba la obligatoriedad de poner en
32 Ver capítulo 1. 33 Real orden de 12 de junio de 1775, anexo a las actas del cabildo. Las respuestas a la información soli-citada es de 21 de agosto de 1775, también se encuentran entre los anexos de las actas del cabildo de ese día. 34 Las vicisitudes vividas en el proceso en Gil-Bermejo, Panorama, 261-274. 35 En el repartimiento de tierras y concesión de títulos de propiedad, entenderían el gobernador, junto a los hacendados y estancieros, con la asistencia de Pedro Vicente de la Torre, el procurador síndico personero y la de otro regidor de San Juan, junto a dos personas de probidad. Para llevarlo a cabo, se procedería con el “reconocimiento y vista ocular de todo el terreno que comprenda la Isla; señalando las tierras más a propósito para labor, y la clase o género de frutos que en cada una de ellas se haya de sembrar, según su respectiva calidad, dejando también con señalamiento formal los terrenos adecuados para los Hatos y criaderos de toda clase de ganados, con concepto a los más convenientes, y útiles de la Isla, y a los que necesiten de mayor fomento…” El gobernador quedaría autorizado en vista a estas diligencias para hacer: “el formal señalamiento, separación, y aplicación, en propiedad a cada vecino de las tierras que hasta ahora hayan tenido en uso para sus criaderos y sementeras (…) expidiéndoles los despachos correspondientes en mi Real nombre”.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
211
producción las tierras obtenidas, so pena de perderlas. Igualmente, la real cédula resultaba ser una apuesta decidida por la agricultura comercial:
“Para formar el ramo del giro, y comercio de aquella Isla con estos mis Reynos de España, vengo en permitir la siembra de Cañas dulces, Pimienta Malagueta, Algodón, Añil, Achote, Café, y Gengibre, según y como se me propuso por mi Gobernador a representación de la ciudad, y hacendados; con tal que las sementeras y plantíos se atemperen a las tierras que se graduasen propias a la producción de estos frutos, según el señalamiento que se execute. Y siendo informado que para la siembra de cañas dulces, y establecimiento de Ingenios de Azúcar necesitan sacar de las Colonias inmediatas extrangeras algunos operarios inteligentes en todas sus maniobras, y benefi cio, y los aperos, y utensilios correspondientes, encargo estre-chamente a mi Gobernador Capitán General de la Isla que solo pueda conceder las licencias necesarias para transportar el muy preciso número de operarios, con tal que sean Católicos Romanos, que me juren el homenage de fi delidad y vasallage, y prohibición de que puedan tratar, ni comerciar directa, ni indirectamente; zelando igualmente que solo se transporte el más preciso número de utensilios, cuidando con el mayor zelo, y precaución, que a su sombra no se actúe el trato ilícito. A fi n de que logre el mayor fomento la agricultura de la expresada isla y de su comercio con este reyno: he tenido por conveniente conceder a aquellos naturales la siembra y cultivo del Tabaco y Cacao, para que ambos frutos puedan venir a España, y extraerlos para los reynos extrangeros en la forma que le está concedido a la Real Compañía de Caracas por lo respectivo al Tabaco”36.
Tierras, aperos y mano de obra. Tres aspiraciones fundamentales, tres re-quisitos indispensables para comenzar a andar por la senda de la agricultura co-mercial. Nuevo estadio del devenir de Puerto Rico como colonia y del que tanto metrópoli como colonos esperaban sacar provecho. Y lo cierto es que si hacemos caso de la evolución seguida por la producción de la isla, según los datos que he-mos visto más arriba, parece que las cosas no iban por mal camino. Pero aún se necesitaba dejar atrás dos grandes lastres si se quería ingresar de manera decidida en el mercado mundial de coloniales: el exceso de cargas impositivas y la falta de fl uidez comercial. Se había conseguido quemar una primera etapa. Ya se habían puesto las bases sobre las que asentar el futuro económico de la isla, pero ahora había que hacer competitivas y viables las haciendas que tanto estaba costando levantar. Eran necesarias una rebaja en las cargas a las que estaban sometidos los productores y la ampliación de los cauces comerciales.
En cuanto a las primeras, muchas de las más odiosas eran contribuciones que ni siquiera iban a parar a la Caja Real, con lo que la Hacienda seguía con sus problemas crónicos. Lo que ocurría con el comercio ya sabemos que no era nada nuevo. Pero si hasta entonces el contrabando había conseguido paliar, de manera
36 Real cédula de 14 de enero de 1778.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
212
más que ventajosa, la casi ausencia de vínculos comerciales con la metrópoli, también había llegado el punto de demostrarse como un instrumento incapaz de dar salida a una producción que comenzaba a ser considerable.
Desde fi nes del siglo XVIII, por tanto, ambas reivindicaciones se conver-tirán en objetivo prioritario de aquellos colonos y cualquier ocasión será buena para hacérselo ver a la metrópoli. En 1793, por ejemplo, empieza a instruirse un expediente a raíz de un memorial/proyecto redactado por un curioso personaje, Ignacio Vilaplana, peninsular que había recalado en la isla y que pretendía tener la solución al “atraso” de los campos puertorriqueños37. A partir de entonces, la Corte comenzará un proceso de consultas para intentar comprobar cuánto de verdad había en lo escrito por Vilaplana y la viabilidad de sus intenciones. Por supuesto, también recabará la opinión de las autoridades de la isla, y aunque fi nal-mente todo el asunto queda en nada porque el proyecto era bastante inconsistente, las averiguaciones llevadas a cabo, al menos, sirvieron a Madrid para conocer la realidad de la colonia y escuchar las principales quejas y reclamos que aquellos súbditos tenían que hacer.
Para empezar, como respondía el gobernador de la isla —que previamente había sondeado el parecer del cabildo y otros personajes notables de la capital—, no era la “desidia” ni la “ignorancia” —como alegaba Vilaplana— lo que causaba el atraso de aquellas tierras, sino la falta de brazos, de comercio y de extracción de frutos. Por tanto, para que la isla prosperase, se necesitaba sobre todo que se le proporcionase un comercio reglado y mano de obra sufi ciente y constante, la reducción de derechos, como el que pagaban los aguardientes para su exporta-ción, o las “cargas” eclesiásticas que soportaban los labradores, quienes además de pagar los diezmos, debían contribuir con las primicias, construir la vivienda de sus párrocos, pagar su dotación y los llamados derechos de estola, además de edifi car la iglesia y mantener el culto38.
Es llamativo este asunto de las cargas eclesiásticas y además una protesta constante en cada uno de los escritos que por entonces llegan a la Corte desde Puerto Rico. Quizás por ello se debieran hacer algunas aclaraciones. Se suponía que con el pago de los diezmos, y las primicias aunque en menor grado, los feli-greses cumplían sus deberes para con la Iglesia y que los fondos así recaudados
37 I. Vilaplana era un catalán que había llegado a la isla comisionado por el duque de Crillón y por los herederos del conde de Gálvez para atender ciertos asuntos de estos. Su ofrecimiento a la Corte consistía en establecerse en Puerto Rico y proporcionar a aquellos habitantes, con el “ejemplo y la persuasión”, los muchos conocimientos de los que se proclamaba adornado y que según pretendía servirían por sí solos para remediar los males de aquella economía. A cambio no pedía más que la protección real y que se le nombrase procurador del Real Patrimonio con el ofi cio de alguacil mayor de aquella Intendencia. Sus méritos, sin embargo, no parecían ir más allá de algún que otro negocio turbio en la península, algo que por otro lado se sospechaba que era la causa real de sus deseos de pasar a Ultramar. El Consejo desconfi aba de sus argumentos y en la isla no se le dio credibilidad alguna a su proyecto, por lo que fi nalmente fue desestimado. El expediente completo se encuentra en AGI, Santo Domingo, 2284. 38 Francisco Torralbo, 26 de enero de 1794 (AGI, Santo Domingo, 2284).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
213
se destinaban a mantener a los párrocos y costear el culto en las parroquias, sin embargo, en Puerto Rico no era del todo así y a estos dos derechos se unía toda una serie de cargas locales. En ello tenía mucho que ver el modo en que los diezmos se administraban y repartían en la isla. Durante siglos y hasta al menos mediados del siglo XVIII, lo recaudado nunca había sido sufi ciente ni tan siquiera para sufragar las atenciones de la jerarquía, por tanto, se había establecido que cada parroquia —entiéndase los parroquianos— mantuviese a su propio párroco y costease los gas-tos derivados del culto39. Así habían nacido las cargas a las que antes se ha hecho mención y aunque, como sabemos, el producto de los diezmos creció de manera considerable a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, ello no signifi có que se derogara la costumbre anterior, en parte porque tampoco se había variado el modo en que se realizaban los repartos de lo recaudado, establecido en los tiempos en que en la isla solo había dos poblaciones, San Juan y San Germán, cuyas iglesias eran las únicas que seguían obteniendo parte de la renta decimal. El resto de parro-quias, las muchas que habían surgido a lo largo del siglo XVIII, debieron seguir siendo mantenidas con los ingresos que sus feligreses les proporcionaban40.
Estas mismas reclamaciones se volverán a repetir apenas unos pocos años después, en 1797. Aquel año, una vez se rechaza el ataque inglés, los vecinos de San Juan se apresuran a solicitar a la Corte una serie de gracias —para las que creían haber hecho méritos sufi cientes con la defensa de la plaza— y que, una vez más, dejaban traslucir sus anhelos41. Junto a una serie de peticiones, que tienen que ver más con el boato y casi lo anecdótico, vuelven a incluirse las que hablan de la rebaja en las cargas fi scales y la liberalización del tráfi co comercial:
“Segunda: Que aquel puerto sea franco, y libre para el comercio, o al menos por veinte años aunque sea en los términos que se acordó en Junta de Real Hacienda de 7 de agosto de 179442, a consecuencia de la Real Orden de 6 de julio de [17]93 ele-vada con el expediente del asunto a V. M. por el intendente interino que fue de esta isla don Juan Francisco Creagh, con su respectivo informe y calidad de entenderse libre de derechos de toda extracción de frutos y provisiones del país.Tercera: Que sean libres de alcabala las carnes y demás frutos y géneros del abasto de aquella capital en los mismos términos que está concedido por el reglamento de este derecho para la isla de Cuba y últimamente lo concedió vuestra majestad
39 Precisamente, la obligación de contribuir con los diezmos se había impuesto para eso, como medio con el que la comunidad mantenía al clero y sufragaba los gastos que la práctica religiosa conllevaba. Pagaban los puertorriqueños, por tanto, dos veces por el mismo concepto. 40 García Leduc, La Iglesia, 292-307. 41 La representación del ayuntamiento con las peticiones está fechada el 12 de mayo de 1797, apenas diez días después de que la fl ota inglesa levara anclas abandonando la bahía de San Juan. El expediente resultante en AGI, Santo Domingo, 2292. 42 En la junta de Hacienda de 7 de agosto de 1794, lo que se había acordado solicitar era: “…que S. M. franquease el Puerto principal de aquella Ysla para el Comercio con Extrangeros en cambio preciso de los frutos y producciones de su territorio, reduciendo los derechos de extracción al 2% y al 4 ó 5% los de introducción, y la calidad de que quando se prefi riese la extracción de dinero se pagase el 10%” (AGI, Ultramar, 407).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
214
a las carnes saladas y sebo de Buenos Aires cuya gracia también solicitó el propio intendente interino.Cuarta: Que estando gravados los vecinos de aquella isla con el derecho de contri-bución de tierra y otros muchos que componen los varios ramos de Real Hacienda, pagando además diezmos y primicias tienen que costear en todos sus pueblos la fábrica material de iglesias, su dotación, congrua del cura y otras erogaciones, para disfrutar del pasto espiritual del que carecen en los campos, se digne V. M. eximirlos de estas pensiones, mandando que hecha la distribución de diezmos por parroquias, con arreglo a lo prevenido por las leyes y última Real Cédula del asunto se aplique a los curas y fábricas respectivas la parte que le corresponda, cesando la obligación de los vecinos, supuesto que habiendo atendido la gruesa total de diezmo en el último trienio a setenta y siete mil ochocientos diez pesos quedan a favor de la Real Ha-cienda anualmente cerca de doce mil, después de cubiertas las antiguas erogaciones de este ramo, que aplicadas a sus peculiares objetos aún quedarán a benefi cio de la misma Real Hacienda sus respectivos novenos, concediéndose el alivio de aquellos amantes vasallos sin gravamen del real erario…”43.
Sin embargo, solo la segunda de estas (la tercera de las peticiones) estuvo entre las gracias que se concedieron a diferencia de la mayoría de las de carácter protocolario o las que tenían que ver con las aspiraciones personales de varios miembros del cabildo: el título de “muy noble y muy leal” para la ciudad de San Juan, además del escudo de armas que se había solicitado; libertad de alcabala de las carnes y demás frutos y géneros del abasto de la capital; que los regidores Antonio de Córdova, Tomás Pizarro, José Dávila y el interino Domingo Dávila pasasen a disfrutar el cargo perpetuamente y quedase vinculado a sus familias; que el alcalde ordinario José Ignacio Valdejuli pasase a tener honores de oidor de la Audiencia de Cuba; que los regidores, alcaldes y síndicos pudiesen usar el mis-mo uniforme que los de la ciudad de Cuba; y, fi nalmente, que todos los vecinos y habitantes de la isla fuesen declarados “fi eles y leales vasallos”44. El franqueo del puerto y el alivio del resto de gravámenes tendrían que esperar.
Y a partir de 1810 se presentará una nueva oportunidad. Ante las Cortes, en Cádiz. Lejos de lo que pudiera pensarse, dadas las dramáticas circunstancias que se vivían en la metrópoli, en parte del continente americano y lo mucho que andaba en juego en toda la Monarquía, la mayor parte de las peticiones hechas por Power, el diputado puertorriqueño, tenían más que ver con el futuro económico de la isla que con cualquier reivindicación “política”45. Seguía las instrucciones
43 Representación del ayuntamiento de San Juan, 12 de mayo de 1797 (AGI, Santo Domingo, 2292). 44 Resolución y concesión de 11 de noviembre de 1798 (AGI, Santo Domingo, 2292). 45 Sin contar, claro, su posicionamiento en los grandes temas que traían en vilo a los representantes ameri-canos y de los que ya hemos hablado. Como veremos, cuando Power esté tratando exclusivamente de los asuntos puertorriqueños, la mayoría de sus reivindicaciones serán económicas, pero con un par de salvedades a tener muy en cuenta. El 15 de febrero de 1811 representa a las Cortes pidiendo que fuese anulada la real orden de 4 de septiembre del año anterior que había concedido “facultades extraordinarias” al gobernador de la isla —en aras de la “tranquilidad y seguridad pública” en aquella provincia— y que en la práctica suponía la instauración
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
215
entregadas por cada uno de los cabildos isleños y buscaba cumplir con las aspira-ciones de aquella clase dirigente46. En su exposición y peticiones de abril de 1811, Power dejaba patente ante las Cortes el gran descontento acumulado en la isla, desgranaba uno a uno los agravios que aquellos súbditos sentían haber padecido y enumeraba la lista de sus demandas.
Se preguntaba el diputado, militar de carrera y con estudios en Europa, pero hijo de la clase plantadora de la isla, cómo era posible que la economía puerto-rriqueña se encontrara tan poco adelantada; a pesar de la reconocida fertilidad de aquellos suelos, de la extensión de sus costas, de sus buenos puertos. Es más ¿cómo es que habían quedado en nada muchas de las medidas de fomento dicta-das durante años? Él mismo se respondía: la mayoría de las resoluciones adop-tadas desde Madrid habían resultado ser contraproducentes, en otros casos, aun siendo benéfi cas no se habían podido llevar a la práctica de la manera adecuada, o peor aún, hubo ocasiones en que ciertos intereses creados en la isla las habían dejado sin valor.
Es fácil adivinar contra quién estaba apuntando Power. Señalaba directa-mente al gobernador y al círculo que le rodeaba:
“Yo he visto con el mayor dolor anteponerse así el interés de algunos pocos, soste-nidos por la autoridad y el infl ujo de sus empleos, y prevalecer ruinosamente sobre la voluntad y el interés general de un Pueblo fi el y generoso…”47.
Lo sucedido con la habilitación de los cinco puertos menores de la isla, decretada en 1804 y todavía sin concretar en 181148, era tal vez la prueba más palpable de las palabras de Power:
“…el Labrador sufre por no haberse realizado cuando debió la expresada habilita-ción, compeliéndosele a que desde los puntos más distantes han de venir al Puerto Capital para proporcionarse la extracción de frutos; pero al menos diré que en este mal ha infl uido infi nito el monopolio con que la Capital quiere siempre prevalecer conservando preponderancia y ventaja sobre los demás Puertos de la Isla, y aún todavía más que esto los resentimientos, competencias, y personalidades de los mismos Empleados que debieron haber cooperado a la referida habilitación”49.
de la ley marcial en Puerto Rico. Y el 7 de abril de 1811 pide que se establezca de manera defi nitiva la Inten-dencia como institución separada de la Gobernación y Capitanía General. Ambas solicitudes fueron acogidas favorablemente por las Cortes, Caro Costas, Ramón Power, 157-186 y 211-214. 46 Hasta nuestros días han llegado las instrucciones de San Juan, San Germán, Coamo y Aguada, que además han aparecido reproducidas en distintas colecciones documentales. Aquí seguimos la edición hecha por Aída Caro Costas en Ramón Power. Sin embargo, aún están por localizar —si no han desaparecido para siempre— las instrucciones confeccionadas por Arecibo. 47 Caro Costas, Ramón Power, 166. 48 La real orden de 17 de febrero de 1804 decretaba la habilitación de los puertos de Ponce, Aguadilla, Mayagüez, Fajardo y Cabo Rojo. 49 Caro Costas, Ramón Power, 177-178.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
216
Por ello se hacía más necesario que nunca que la Intendencia de aquella isla se separara de la Gobernación, quedando en manos de un funcionario capaz y decidido que arreglara de una vez por todas aquella Hacienda y el modo en que se administraban los dineros del rey, que se aplicara en dar el impulso que la agricultura y el comercio de Puerto Rico necesitaban.
Por supuesto, el modo en que la Corte había gestionado todo lo relativo al tráfi co comercial de aquella isla tampoco se iba a librar de las críticas. Ni las Compañías de Comercio privilegiadas, ni la liberalización llevada a cabo tras 1765. Porque el comercio nacional había contribuido poco, sino nada, a mantener un tránsito comercial adecuado entre ambos lados del Atlántico. No obstante, este era un asunto peliagudo, no todo podía achacarse a la torpeza metropolitana, y Power era plenamente consciente de ello, sin valerse de falsas excusas, reconocía que en Puerto Rico la existencia de un contrabando endémico lo marcaba todo. Nada de lo que se proyectara desde Madrid —comercialmente hablando— podía tener un recorrido medianamente satisfactorio. La cercanía de la isla a las colo-nias extranjeras hacía inviable allí lo que para otras partes del imperio funcionaba. Nunca podría competir el comercio legal con el activo y cómodo contrabando, que vendía sobre un 40 o 50% más barato. Y por eso habían sido infructuosas cuantas medidas se habían tomado intentando cortar el comercio clandestino: “…el Comercio de las Colonias extranjeras circunvecinas es inevitable”. Pero ese mismo comercio, que era de lo más favorable para hacerse con cuantas mer-cancías se necesitaban del exterior, no garantizaba una salida adecuada de las producciones puertorriqueñas. Y era este el que se presentaba ahora como el gran problema de los hacendados puertorriqueños.
Así las cosas, nada perdía la Corona con legitimar el comercio con los países vecinos, de todos modos aquel era un terreno perdido para el comercio metropolitano. Si se legalizaba dicho tráfi co, además, la Real Hacienda también saldría ganando, podría aplicarse un moderado derecho sobre las exportaciones e importaciones y así se obtendrían fondos con los que costear los gastos de la guarnición y demás atenciones a las que debía hacer frente el Erario. De paso, se podría “sacar la Isla del miserable estado de inutilidad” en que se veía, “transfor-mando una posesión indigente”, que consumía abultados situados, “en una pose-sión productiva, y capaz de enviar sumas considerables a esta Península dentro de algunos años”50.
Sus peticiones, en defi nitiva, se resumían en los siguientes puntos. Primero; libertad de comercio durante 15 años con las potencias amigas, pagando un 3% del valor de las exportaciones. Segundo; igual libertad de importación, pagando un 6% (5% para la Hacienda Real y un 1% aplicable a los gastos que hasta ahora cu-
50 “Exposición y peticiones del Sr. diputado Don Ramón Power y Giralt”, Cádiz, 7 de abril de 1811, en Ibidem, 165-179.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
217
bría el derecho de tierras). Tercero; libertad de comercio para los extranjeros que, introduciendo cargamentos, sacaran a cambio y en pago producciones del país, bajo las mismas tasas anteriormente citadas. Cuarto; habilitación de los puertos de Mayagüez, Cabo Rojo, Aguadilla, Ponce y Fajardo, concedida en 1804 y que todavía andaba sin ejecutarse. Quinto; creación de las respectivas infraestructuras aduaneras en los susodichos puertos. Sexto; nombramiento de un intendente, que hubiese servido en la carrera de Hacienda y que se empleara, particularmente, en promover y fomentar la agricultura, industria y comercio de la isla, procurando que los fondos del Erario público se invirtiesen de manera adecuada. Séptimo; abolición del derecho de tierras. Octavo; abolición del derecho de saca que se pagaba por la destilación de aguardiente de caña. Noveno; supresión de la alca-bala. Décimo; supresión del derecho de pesa y liberalización del abasto de carnes. Undécimo; liberalización del abasto de harinas. Duodécimo; que se ampliase la exención de derechos —incluidos diezmos y alcabalas— a todos los ingenios y trapiches de la isla y no solo a los de nuevo establecimiento, como rezaba la real orden de 22 de abril de 1804. Decimotercero; que se autorizase la exportación de ganados con destino a las islas vecinas, aliadas y neutrales, pagándose el mismo 3% aplicable al resto de exportaciones. Decimocuarto; que se abonara un sueldo de dos reales diarios a los milicianos urbanos mientras estuviesen de servicio. Sueldo que saldría de los fondos que cada ayuntamiento propusiese y los arbitrios que pudieran adoptarse, siempre que fueran una imposición municipal proporcio-nada a su objeto y aplicable con la mayor igualdad posible sobre todos los veci-nos. Los ofi ciales de las milicias urbanas no gozarían de gratifi cación por ser los vecinos más pudientes de cada partido. Decimoquinto; que en caso de duda a la hora de aplicar estas gracias, siempre se determinase provisionalmente del modo más favorable a la agricultura y al comercio de la isla, mientras se daba cuenta a la superioridad y esta resolvía. Decimosexto; que se fundara en San Juan una Sociedad Económica para animar al progreso de la isla51.
Estas eran refl ejo fi el de las instrucciones que Power había recibido de los cabildos de la isla. Entre el parecer de unos y otros no había grandes discrepan-cias, sí algún matiz, pero a grandes rasgos todos parecían remar en la misma dirección. Peticiones como la supresión del derecho de tierras, la reducción de las cargas eclesiásticas, libertad en el abasto de carnes y harinas, la supresión del derecho de pesa, liberalización del comercio, por diez, quince o veinte años, la habilitación de los puertos menores, ampliación de la real cédula de 22 de abril de 1804 a todas las haciendas de la isla, etc. son recurrentes en los escritos de cada uno de los cabildos y algunas lo venían siendo desde mucho antes, como ya
51 “Peticiones que hace a S. A. A. el Consejo de Regencia de España e Indias, el diputado en Cortes por la isla de Puerto Rico para proporcionar el fomento de la agricultura, industria y comercio de aquella interesante y benemérita posesión”, Ramón Power, Cádiz, 7 de abril de 1811, en Ibidem, 181-186.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
218
hemos visto52. No obstante, unos textos y otros dejaban entrever ciertos “estados de ánimo” particulares de cada partido.
Cuando escribía San Juan, por ejemplo, se notaba que aquel era el partido que más adelantado llevaba el camino en el nuevo rumbo que la economía de Puerto Rico tomaba. Allí se habían concentrado desde el principio las mayores haciendas, al calor del que hasta la fecha seguía siendo el único puerto habilitado de la isla, y allí, por motivos obvios, radicaba también la mucha o poca clase comerciante que habitaba suelo puertorriqueño. Eso en un momento en que se es-taba apostando defi nitivamente por la producción de géneros para la exportación y la agricultura ya nunca se podría volver a concebir sin su vertiente comercial. Así que, de forma irremediable, la voz del “comercio” se tenía que hacer notar entre las reclamaciones de San Juan. Hacerse notar e incluso tomar cierta inicia-tiva. Dentro de las solicitudes del cabildo, por ejemplo, se propone la creación de una “Junta” mixta, compuesta de hacendados y comerciantes, que se ocupara de promover cuanto fuese necesario para el progreso de la agricultura y el comercio de la isla. Los hacendados que la integraran serían cinco, uno en representación de cada uno de los partidos, los comerciantes, en número de tres, serían, sin embar-go, todos vecinos de San Juan y el individuo que los presidiera, además, debía ser uno de los capitulares de aquella ciudad. Queda claro desde dónde se dirigían los asuntos comerciales y que la capital no estaba dispuesta a perder su primacía53.
Por supuesto, productores y comerciantes se necesitaban y sus intereses corrían paralelos, aunque no siempre coincidían, ni las relaciones entre un grupo y otro iban a estar exentas de confl ictos. A poco que pasara el tiempo y Puerto Rico se integrara defi nitivamente en la órbita del gran comercio mundial, el pa-pel de los intermediarios ganaría cada vez más peso, haciendo valer las más de las veces su postura por encima de los intereses de los mismos productores. Las desavenencias que ya había entre ambos grupos, anticipo de las que estaban por venir, las apunta el texto que se manda desde Coamo.
Aquel era un partido donde la confi guración de los campos todavía estaba por hacer, no como en San Juan. En sus instrucciones, incluso, se seguían recla-mando títulos de propiedad para los campesinos que solo poseían sus tierras de facto. Era una región más de pequeños agricultores que empiezan que de grandes hacendados. Y estos pequeños propietarios eran víctimas propicias para las pre-siones de la clase comercial. Aprovechando la necesidad de liquidez que el labra-dor enfrentaba para poner en pie su hacienda, los gastos que su mantenimiento requería, los comerciantes —“acopiadores de frutos (que mejor se debían llamar
52 Curiosamente, el mismo padre del diputado, Joaquín Power, ya aparecía como fi rmante en una re-presentación mandada a la Corte en 1774 por varios hacendados y plantadores de Puerto Rico, en la que se solicitaban algunas de estas gracias y franquicias, Piqueras, Bicentenarios, 274-275. 53 “Instrucciones al diputado don Ramón Power y Giralt. Ciudad capital”, Caro Costas, Ramón Power, 71-85. El punto relativo a la “Junta” es el doce, página 80.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
219
regatones)”— aprovechaban para comprar las cosechas por adelantado, por un valor muy por debajo del que debieran tener, con lo que el productor nunca dejaba de estar empeñado y sujeto a las especulaciones de estos negociantes, a los que tenía que acabar por recurrir un año tras otro y que personifi caban el monopolio comercial de la capital54.
Había matices pues, entre lo que desde un punto u otro de la isla se requería, pero no había espacio para grandes discrepancias. En lo económico solo encon-tramos diversos ritmos a la hora de recorrer un camino que parecía ya inexorable, pero nada fuera de lo común. Menos aún en lo que se refi ere a los temas políticos. Solo había una estridencia. Únicamente existe un punto entre todas las instruc-ciones que realmente alcance a denotar la verdadera signifi cación de lo que en aquellos momentos se estaba jugando en la península y sus consecuencias para el conjunto de la Monarquía. Lo encontramos nada más comenzar a leer las ins-trucciones que envía San Germán, redactadas cuando todavía Power era un vocal electo a la Junta Central:
“Primeramente debe protestar que esta Villa reconoce y se sujeta a dicha Suprema Junta Central ahora y en todo tiempo que gobierne en nombre de Nuestro muy Ama-do, Augusto y Dignísimo Rey el señor don Fernando Séptimo y su Dinastía; pero si por Disposición Divina (lo que Dios no permita) se destruyese esta y perdiere la Península de España, quede independiente esta Isla y en libre arbitrio de elegir el mejor medio de la conservación y subsistencia de sus habitantes en paz y Religión Christiana”55.
¿Una anécdota? ¿Una declaración lógica dadas las circunstancias? ¿Algo que tal vez también pensaban en otros lugares de la isla pero que nadie se había atrevi-do a pronunciar? Sea como fuere, hasta donde sabemos, Power nunca pronunció ante las Cortes ni una palabra relativa a la independencia de Puerto Rico, pero en San Germán sí que se descubrió una conspiración independentista en 181256.
54 “Tres o cuatro años que empleó [el labrador] en hacer una plantifi cación de café, caña, algodón, etc., con cuyo fruto se va a reintegrar de los fondos que para ello ha suplido en lugar de la utilidad que espera, tiene por recompensa la ruina de su casa y familia porque aunque se tome el partido de venderse a los que se pre-sentan como acopiadores de fruto (que mejor se debían llamar regatones) nunca es posible salir de su empeño; y así por lo regular sucede, que, continuamente año por año se hallan los naturales empeñados sin poder jamás salir de ellos, manteniendo los tales regatones un comercio usurario con que se hacen poderosos (…) guardan su dinero para aprovecharse de la ocasión de comprar el fruto al pobre labrador cuando se ve afl igido con sus respectivos pagos ¿pero a qué precios? Por un tercio de su intrínseco valor, por adelantarle el pago antes de ser cosechado (…) Lo que no sucedería cuando hubiese comerciantes de profesión, que fuese solo su mira el justo aprovechamiento de su comercio (…) no dudando que los haya y bien capaces para ello cuando se dé a la Isla un libre comercio en lo exterior y interior de ella siquiera por veinte años, con habilitamientos de puertos para la extracción de frutos, y maderas comerciables a más del de la Capital…”, “Ynstrucciones de la villa de Coamo”, Caro Costas, Ramón Power, 87-102, cita en página 91. 55 “Instrucciones del ayuntamiento de San Germán al diputado de Cortes”, en Ibidem, 123-128, cita en página 123. 56 Según las investigaciones llevadas a cabo por la Gobernación, en la conspiración andaban implicadas las principales familias de la zona y se comprobó que el ayuntamiento de la ciudad mantenía corresponden-
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
220
El balance de las gestiones de Power ante las Cortes fue positivo en su ma-yor parte, aunque con alcance desigual. Se consiguió que la Intendencia quedara por fi n separada del gobierno, y como nuevo intendente se nombraba a Alejandro Ramírez, hasta entonces secretario de la presidencia y gobierno de Guatemala. La habilitación de los puertos menores, que se había decretado en 1804, debía llevarse a efecto sin dilación, quedando “expeditos y francos” inmediatamente, actuándose además contra quienes se opusieran o la estorbasen. Menos suerte se tuvo con la supresión de impuestos. El derecho de tierras no se abolía, ni la alcabala, por ser este, según se esgrimía, el único derecho que proporcionaba a las cajas algunos fondos. Tampoco el derecho de saca de los aguardientes, pero se rebajaba a los niveles que se pagaban en La Habana. Sí se suprimía la pesa y además quedaba li-beralizado el suministro de carnes y harinas. También se concedía la libre exporta-ción de ganados, a cambio del pago de dos pesos por cada cabeza de ganado mayor y cuatro reales por el menor. En caso de que los exportadores fuesen extranjeros, el derecho aumentaba a tres pesos y seis reales, respectivamente. Se aprobaba lo re-ferente a los milicianos urbanos. Y para fi nalizar, se encargaba al nuevo intendente instituir y organizar una Sociedad Económica de Amigos del País57.
Sin embargo, nada se decía de la liberalización del comercio ni de la am-pliación de la real orden de 22 de abril de 1804 a las haciendas fundadas antes de aquel año. En una carta anterior al decreto fi nal de la Regencia, en la que Power adelantaba al cabildo de la capital la resolución, el diputado comentaba que sus tres primeras peticiones, las que versaban sobre el libre comercio, iban a quedar pendientes mientras llegaba una resolución general sobre el comercio de América que había de alcanzarse. Igualmente, hacía referencia a la no ampliación de la real orden de 1804. En este caso, se dejaba abierta la posibilidad de que en un futuro, si las cajas alcanzaban a cubrir sus propios gastos, se pudiera reducir a la mitad de lo que en aquel tiempo se pagaba58. De momento, tocaba seguir esperando.
En resumen, entre los últimos años del siglo XVIII y los primeros de la centuria siguiente, se habían producido cambios en las reivindicaciones de la elite isleña. Sus intereses comenzaban a bascular de la tierra al comercio. Y esta
cia con los de Caracas y Santa Fe, ya sublevados. Entre las motivaciones que movían a la sedición, más que posiblemente se encontrara el descontento surgido entre aquellas elites por su pérdida de infl uencia, toda vez que los nuevos partidos creados en la isla tras 1778 habían sido desgajados de su jurisdicción y San Germán había perdido no solo buena parte de los territorios que gestionaba, sino también sus mejores puertos, con las implicaciones económicas que ello tenía. La conspiración fue descubierta a principios de 1812 y parecía que venía gestándose por lo menos desde el año anterior. Tras las averiguaciones hechas sobre el terreno, el asunto llegó a la península, pero fi nalmente decidió dejarse en nada y la causa fue sobreseída, fundamentalmente por el nombre de la mayoría de los implicados y en un intento de reconducir la situación sin añadir más problemas a un panorama que en América comenzaba a ponerse complicado, Sevilla Soler, Las Antillas, 79-83 y Morales Padrón, “Primer intento”. 57 “Decreto del Consejo de Regencia sobre las peticiones del señor diputado don Ramón Power y Giralt”, 28 de noviembre de 1811, Caro Costas, Ramón Power, 211-214. 58 Ramón Power al cabildo de la capital, 29 de agosto de 1811, Ibidem, 205-209.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
221
no es una transformación que se haga en el vacío. La lógica evolución de las cir-cunstancias del campo puertorriqueño exigía dar ese paso adelante. Ya se había conseguido alcanzar un nivel de producción que pasaba de lo anecdótico y se habían desbordado los cauces de comercialización hasta entonces empleados: el contrabando y por supuesto el tráfi co reglado. Para seguir creciendo era necesario un nuevo marco comercial. Pero, al mismo tiempo, era parte de la elite la que también comenzaba a cambiar. Los movimientos en torno a los grupos de presión y poder de San Juan en esos años son bastante signifi cativos.
Como concluíamos en el capítulo anterior, alrededor de 1800 la elite más asentada en la capital se hallaba en su máximo apogeo, el antiguo intendente interino, Creagh, había padecido en su persona hasta dónde llegaba su poder. En esos años, que se corresponden en gran parte con el mandato de Ramón de Castro, además, parecen actuar con entera libertad59. Sin embargo, esto no signifi ca que las tensiones en el seno del cabildo hubieran desaparecido para siempre. Hacía tiempo que en el cabildo se hacían notar posiciones opuestas. Durante más de me-dio siglo, una serie de familias arraigadas de antiguo intentaban controlar la vida de la ciudad. Habían sabido adaptarse a los tiempos y las nuevas circunstancias de la plaza, atraerse a muchos de los recién llegados más prósperos y aun ganarse la voluntad de las autoridades. De todo ello habían sacado provecho. Pero desde un primer momento había habido también quienes pretendían alcanzar ese mismo estatus por la vía rápida, sin contar con el beneplácito de aquellos. Y lógicamente aparecían los roces.
Tal y como estaba organizado el acceso a los puestos del cabildo o la misma provisión de cargos públicos dentro de la Monarquía, parece claro que mantener siempre bajo control los asuntos de la ciudad era complicado. Más cuanto mayor fuera y más apetecible fuera lo que pudiera obtenerse a través del poder. De todo ello ya hemos hablado antes y hemos visto los confl ictos surgidos.
Las injerencias por parte de las autoridades o la presión de algunos recién llegados, que intentaban abrirse hueco haciendo valer su fortuna o su posición, habían sido la causa de la mayoría de ellos. Y desde el principio había quedado claro que siempre habría dos bandos. Uno del lado de las familias “antiguas”, otro
59 Si sirve de indicador las veces que un representante metropolitano preside el cabildo de la capital —algo que estaba reservado al gobernador de la isla o en su defecto a su segundo, el teniente de gobernador y auditor—, las conclusiones son más que llamativas. Sobre todo si no perdemos de vista los continuos confl ictos que los capitulares habían estado sosteniendo hasta hacía bien poco con gobernadores, auditores o el mismo Creagh, por sus presiones e injerencias. Durante el último año del gobierno de Ramón de Castro, este solo acudiría una vez a la sala capitular. Tampoco lo hizo mucho más su teniente, que durante este período fi nal del mandato de Castro no apareció por el cabildo. Ningún representante del gobierno volverá al ayuntamiento hasta el día en que se reciba al nuevo gobernador, Toribio Montes, en noviembre de 1804. Tras la llegada de Montes, la asistencia del auditor Díaz Yguanzo se hace más continua, de los siguientes catorce cabildos acude a nueve, entre el 12 de noviembre de 1804 y 21 de enero de 1805. Luego, tan solo asistirá a uno de marzo, otro en julio y dos en agosto. Ya no volverá ningún representante del gobierno a la sala capitular hasta febrero del año siguiente (25 de febrero de 1806), treinta reuniones después.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
222
formado por los nuevos apellidos, sean estos los que fueren y con la continuidad que fuera. Las autoridades, mientras, oscilarán de un grupo a otro, según su inte-rés o cuál fuese el confl icto y quiénes anduvieran implicados.
Desde los tiempos del confl icto con Creagh y O´Daly, además, había que-dado claro que ahora, más que las grandes contratas con el Ejército, el abasto de la plaza o el mercadeo con los repartos de tierras, lo que andaba en juego era dominar el principal puerto de la isla. Controlar en todo lo posible el comercio de Puerto Rico, ahora que este comenzaba a abrirse al ¿mundo? Y este no era un motivo menor por el que pelear.
La excepcionalidad de los años de guerra en el Caribe había brindado la coartada perfecta para pasar por alto las leyes comerciales de la metrópoli. Se adivinaba que permitir el comercio libre con el extranjero era la única salida. Así lo habían reclamado las mismas autoridades de la isla en 1812 e incluso antes. Tampoco debían tenerlo muy claro en la península, que ya había autorizado el co-mercio con neutrales una vez, a fi nes de siglo. Corrían nuevos tiempos y, lógica-mente, los representantes del sector comercial comenzaban a ocupar posiciones.
En 1806, un comerciante de origen peninsular, Manuel Hernainz, remata el ofi cio de alguacil mayor en el ayuntamiento de San Juan por una suma más que considerable, 1.500 pesos60. Una puja que denota gran interés en ocupar el cargo y en sacarle rentabilidad. Sin embargo, con dinero no iba a poder comprarlo todo, no de manera inmediata al menos. El 13 abril de ese año se presenta ante los capitu-lares con el título que le había expedido un día antes el gobernador Montes y la in-tención de que se le diera posesión del cargo61. Su sorpresa fue que, semanas antes, desde el 24 de febrero, el síndico procurador del ayuntamiento ya tenía preparada una representación en la que alegaba supuestas “tachas y faltas” del susodicho Hernainz y que desaconsejaba su admisión en la institución. En vista del mismo, los capitulares no podían dar cumplimiento al mandato del gobernador y así lo manifestaron. Claro que las opiniones al respecto se hallaban dividas. Recordemos que en el cabildo seguían estando presentes individuos de los que habían protago-nizado el último gran enfrentamiento capitular hasta entonces, el caso Creagh. El licenciado Juan Antonio Mexía era ese año alcalde de primer voto y Antonio de Córdova continuaba como regidor decano de la corporación, ambos habían estado del lado del intendente interino. Por su parte, también continuaban dos Dávila, José, que tan activo se había mostrado en el pleito anterior, y Miguel que, si bien no había estado entonces en el cabildo, podemos imaginar de qué lado estaba.
60 Para hacernos una idea de lo desorbitado del precio, tengamos en cuenta que en 1774 los regimientos simples se estaban pagando en 100 pesos y los que tenían aparejado un empleo, como era este caso, en 400, Actas del Cabildo de San Juan, datos referentes a los remates de Tomas Pizarro, Domingo Dávila, José Dávila, Joaquín Power y Miguel de Arizmendi. Aún más, la única postura que compitió con la de Hernainz cuando remató su ofi cio había sido la de Gaspar de Vizcarrondo y ascendía a 500 pesos (AGI, Santo Domingo, 2293). 61 ACSJ, 13 de abril de 1806.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
223
Como si fuera una continuación del caso anterior, cada cual guardó escrupu-losamente su fi liación a un bando u otro. Por supuesto, también el gobierno tomó cartas en el asunto, aunque esta vez su apoyo cayó del lado contrario. Lo primero que se hizo desde las instancias superiores fue pedir al síndico, Manuel Martínez de Andino, que expusiera la representación a la vista del gobernador62. Aunque eso también parecía resultar un problema. Martínez de Andino dudaba de si debía entregar o no la representación al gobernador e incluso hubo capitulares que co-menzaron a negarse siquiera a debatir sobre el asunto mientras estuviera en la sala el teniente del gobernador. Lo primero planteaba pocas dudas, debía hacerse, lo se-gundo parecía discutible, o al menos había capitulares que querían discutirlo. Pero el teniente de gobernador se mostró implacable. Como ya había sucedido en otros casos, cuando un miembro del cabildo mostraba signos inequívocos de rebeldía, el arresto solía ser el remedio más rápido. José H. Sánchez, que había sido el primer capitular en negar la presencia al teniente, quedó en arresto domiciliario, suspen-dido de empleo y sueldo63. A partir de entonces, todo intento de debate quedó frus-trado, pues los capitulares contrarios a la toma de posesión no se atrevieron a ex-presar abiertamente sus opiniones, temiendo correr la misma suerte que Sánchez64.
El confl icto a cuenta de la posesión de Hernainz devino, por tanto, en un enfrentamiento abierto entre el cabildo —parte del cabildo— y La Fortaleza, la sede del gobierno, residencia del gobernador. No obstante, y más allá de presen-tarse como una clara demostración de fuerza, el asunto legalmente dejaba pocas dudas. Siempre que estos lo habían considerado oportuno, se habían celebrado los cabildos y debatido los puntos bajo la presidencia del gobernador o su represen-tante65. No obstante, parecía difícil dar marcha atrás y también el enfrentamiento entre los capitulares comenzaba a traspasar ciertos límites66. A Juan A. Mexía y Antonio Córdova —que recordemos que desde que entra en el cabildo siempre es el punto discrepante— se unía Miguel Ramírez de Arellano, que ejercía de fi el ejecutor y se había declarado “compadre” de Hernainz67. Del otro lado, además de los nombres que ya imaginamos, se mostraron especialmente activos los her-manos José y Manuel Ángel Power y el alcalde de segundo voto, Buenaventura Quiñones. Estos últimos están incluso dispuestos a renunciar a sus cargos antes que abandonar su postura68. Semanas después, es Martínez Andino, el síndico, el
62 ACSJ, 21 de abril de 1806. 63 Idem. 64 ACSJ, 28 de abril de 1806. 65 ACSJ, 12 de mayo de 1806. 66 Idem. 67 ACSJ, 13 de abril de 1806. 68 Los tres habían sostenido un agrio enfrentamiento con Mexía, desautorizándolo públicamente, por considerar que su opinión en este caso era del todo parcial (ACSJ, 12 de mayo de 1806). Ante lo que tanto el alcalde como el gobierno que le respaldaba exigirán una reparación, sin embargo, ninguno de los tres se mos-traba dispuesto a retractarse y sí a renunciar, dimisión que el alcalde Mexía consideraba inadmisible (ACSJ, 19 de mayo de 1806).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
224
que también intenta renunciar69, aunque no se le admite70. Y puesto que su manio-bra no tiene éxito, debe acabar dando explicaciones del porqué de su oposición a la posesión de M. Hernainz71.
A fi n de cuentas, resultó que la tacha imperdonable que imposibilitaba a Hernainz optar a un ofi cio capitular era el estar casado con una descendiente de pardos. Y es que Micaela Bélez, la suegra de Hernainz, había estado implicada en los pleitos por la herencia de Miguel Enríquez72. Más allá de la consistencia —o inconsistencia, más bien— de dichos argumentos, había algo más como podemos imaginar ¿Negar a un peninsular recién llegado, comerciante para más señas, participar de la administración de la ciudad? De todos modos, aquella parecía una guerra perdida. Durante semanas, los capitulares todavía se resistieron a la pose-sión de Hernainz, faltando a las reuniones y dejando los cabildos sin celebrar por falta de quorum. Así, hasta que el 20 de noviembre el gobernador convoque un cabildo extraordinario, a celebrarse el día siguiente, y en el que se haría efectiva, de una vez, la posesión de Hernainz73.
Aun así, la mayoría de los regidores había faltado a la reunión. El síndico intentó suspender una vez más la sesión, pues para dar solemnidad al acto debían acudir al menos tres regidores y solo habían comparecido uno de los alcaldes y dos regidores. En aquel momento el ayuntamiento se componía de nueve in-dividuos, contando con el procurador, pero de estos habían renunciado cinco a sus ofi cios. Los tres capitulares que quedaban eran: el licenciado Juan Antonio Mexía, alcalde de primera elección, Antonio de Córdova, regidor decano, y Mi-guel Ramírez, fi el ejecutor. Martínez, el síndico, seguía perteneciendo también al cabildo, claro, pero al ser la parte contraria en el proceso —la posesión de Her-nainz se hallaba recurrida en las instancias superiores—, no podría nunca tomar parte en el acto. A pesar de todo, la toma de posesión siguió adelante y Hernainz por fi n acabó ocupando su asiento74.
Por el camino, como se ha referido, se habían ido produciendo renuncias den-tro del ayuntamiento y más que quedaban por llegar. Para entonces ya no aparecen en las reuniones del cabildo ni los dos hermanos Power ni tampoco José Sánchez, el regidor suspendido. Buenaventura Quiñones también iba a presentar la suya, pero sin embargo, el gobernador no iba a aceptarla, a Quiñones le tocaba ser alcal-de primero durante 1807 y no se le iba a excusar del desempeño de su cargo75.
69 ACSJ, 7 de julio de 1806. 70 Idem. 71 ACSJ, 6 de octubre de 1806. 72 Representación de M. Andino, 3 de octubre. 73 ACSJ, 21 de noviembre de 1806. 74 Idem. A pesar de tomar posesión del cargo, el pleito abierto todavía iba a pasar un buen tiempo reco-rriendo las distintas instancias judiciales. La resolución defi nitiva llegará en 1808 y es favorable a Hernainz, Real despacho de 24 de diciembre de 1807 (ACSJ, 24 de octubre de 1808). 75 Ofi cio del gobernador de 24 de diciembre de 1806 (ACSJ, 12 de enero de 1807).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
225
Las renuncias comenzarán a afectar también a los recién elegidos, que ni siquiera llegaban a ocupar el cargo. El 19 de enero de 1807, Joaquín Torres, en quien había recaído el nombramiento de síndico, pide que se le admita la re-nuncia al cargo76. Renuncia que es admitida77. Luego resultaría elegido Vicente Pizarro, pero este también presenta su renuncia, pues en él había de recaer el ofi cio de regidor perpetuo que tenía su difunto padre, Tomás Pizarro, que había muerto en 1802, solo que todavía no se hallaba habilitado y por eso no había tomado posesión78. También se acepta su renuncia79. En el cabildo de 25 de mayo se elige a José María Dávila, hijo del difunto regidor Domingo Dávila80. Pero Dávila también renuncia al cargo o, más bien, pide que se le absuelva de su desempeño, so pretexto de tener enferma a su esposa y tener que cuidar de su familia y hacienda, además del perjuicio que le causaba en su salud tenerse que separar de ellos81.
Visto lo visto, el cabildo —o lo que quedaba de él— presenta una protes-ta ante el gobernador. Ya habían pasado seis meses del año, aún no se habían completado todos los ofi cios y lo que era peor, parecía haberse extendido la costumbre —“el abuso” según lo califi can ellos— de no querer desempeñar res-ponsabilidad municipal alguna por parte de los vecinos82. Aun así, las renuncias a los cargos iban a continuar. Tras las nuevas elecciones para 1808, Francisco de Paula Mosquera, que había sido elegido alcalde de segundo voto, entrega una instancia pidiendo se le exima del cargo83. Mosquera alegaba que iba a trasladar su residencia a Mayagüez, que debía viajar a Santo Domingo un par de veces al año para ocuparse de las fi ncas que seguía teniendo allí y que al ser un emigrado y necesitar de su trabajo para subsistir no podía dedicarse a la administración de justicia84. El gobernador no admite su renuncia. Aun así, Mosquera se niega a tomar posesión de su ofi cio. Finalmente, consigue que se tengan en cuenta sus razones y el gobernador autoriza a que se elija a otra persona85. Algo que en modo alguno satisfi zo a Mexía, que se mostraba dispuesto incluso a apelar a la Corte86. En última instancia será Pedro Yrisarri, un hacendado de la zona, quien acabe por ocupar el cargo, el 11 de enero87.
76 ACSJ, 19 de enero de 1807. 77 ACSJ, 16 de febrero de 1807. 78 ACSJ, 6 de abril de 1807. 79 ACSJ, 13 de abril de 1807. 80 ACSJ, 25 de mayo de 1807. 81 ACSJ, 1º de junio de 1807. 82 Idem. 83 Idem. 84 ACSJ, 2 de enero de 1808. 85 ACSJ, 4 de enero de 1808. 86 Idem. 87 Idem.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
226
¿Qué estaba pasando? Está claro que el peso de los cargos electos dentro del cabildo no era comparable al de los regimientos, ni siquiera el de los alcaldes —aunque por si acaso, el ayuntamiento de San Juan ya se aseguraba de que uno de los dos siempre fuera un regidor—, pero semejante falta de interés no deja de ser llamativa ¿Acaso ya no compensaba? Seguramente, al vecino común con recursos económicos sufi cientes pero sin grandes ambiciones políticas, que a fi n de cuen-tas es el que podía resultar elegido, no mucho. En medio de un enfrentamiento abierto, antes o después habría que “señalarse”, optar, y eso no iba a dejar de traer problemas, con uno o con otro bando. Así debía de haber sido siempre, es cierto, pero la diferencia es que ahora, la facción que llevaba todas las de perder era el grupo al que de forma natural debían de pertenecer la mayoría de los individuos elegibles. Las familias de siempre y los apellidos que, aunque más recientes, habían sabido ganarse un sitio entre ellas habían desaparecido del cabildo. Y eso es mucho más que signifi cativo. No se encontraban vecinos que se hicieran cargo de los ofi cios de elección anual, pero es que los regimientos también estaban quedando vacantes. Últimamente habían renunciado José y Manuel A. Power, Miguel Dávila y José H. Sánchez, José Dávila se encontraba imposibilitado por problemas de salud y José María Dávila y Vicente Pizarro, que habían heredado el cargo de sus padres, tampoco habían hecho efectiva su entrada88 ¿Daban por perdida una pelea que creían imposible ganar? Después de tanto, Felipe A. Mexía y un anciano Antonio de Córdova representaban la parte triunfante en el cabildo de San Juan. Sin duda estaban cambiando los tiempos. Los viejos propietarios cedían terreno ante una nueva alianza de funcionarios y comerciantes, antiguos y nuevos, decididamente apoyados por el gobierno.
Dadas las circunstancias, Vicente Pizarro y José María Dávila serán obli-gados a tomar posesión de sus cargos89. Y pasado un tiempo volverá a pujarse por los regimientos. En noviembre de 1808, Francisco Marcos Santaella, que era alcalde ordinario de primer voto, presentó el título de regidor-alcalde provincial90. Ese mismo mes, Vicente Becerra también presenta título de regidor llano del cabildo91. En el verano siguiente, Joaquín de Torres Durán, que ejercía de síndico procurador general, remata el ofi cio de regidor-fi el ejecutor y Fernando Dávila, que era el segundo alcalde, remata a su vez el ofi cio de regidor alférez real. Am-bos tomaron posesión el 5 de junio de 180992. En lo que respecta a las grandes familias, puede que lo anterior solo hubiera sido una retirada, no una rendición. Y como era de esperar, los encontronazos no tardarían en volver a aparecer. Aunque
88 ACSJ, 4 de abril de 1808. 89 Ofi cio de 6 de junio de 1808 (ACSJ, 11 de julio de 1808). Pizarro lo hace el 10 de octubre (ACSJ, 10 de octubre de 1808). Dávila el 24 de diciembre (ACSJ, 24 de diciembre de 1808). 90 ACSJ, 14 de noviembre de 1808. 91 ACSJ, 28 de noviembre de 1808. 92 ACSJ, 5 de junio de 1809.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
227
ya estaba claro que el bando de Mexía y compañía llevaba las de ganar, más mien-tras siguiera contando con el gobernador de su lado93. Lo que nadie podía prever eran los acontecimientos que aquel mismo año iban a producirse en la península: que a partir de 1812 los nuevos ayuntamientos constitucionales se eligieran por sufragio o que quienes con más nitidez se hicieran oír en aquellos momentos como la voz representativa de los puertorriqueños fuesen, curiosamente, Ramón Power, el diputado en Cortes, hijo de Joaquín Power, o Juan Alejo Arizmendi, el obispo, nieto de Pedro Vicente de la Torre94.
93 El siguiente confl icto serio dentro del cabildo surge aquel mismo verano, Tiburcio Durán de Villafañe había rematado un ofi cio de regidor y a la hora de tomar posesión de su cargo, parte de los capitulares se niega. Como no podía ser menos, cada cual ocupará dentro del enfrentamiento el lugar que a priori podríamos ima-ginar. Vicente Pizarro, Fernando Dávila y su primo José María Dávila están entre los más fi rmes opositores a su recibimiento (ACSJ, 4 de septiembre de 1809 y ACSJ, 2 de octubre de 1809). Mientras, Juan A. Mexía se convierte en el principal portavoz de los que están a favor de la aceptación, junto a él Pedro Yrisarri y Vicente Becerra, ambos emparentados con el aspirante a regidor. Hernainz se abstenía por ser peninsular y no conocer los datos que se le imputaban a Durán (ACSJ, 2 de octubre de 1809). Aunque lo más curioso de todo es que los Dávila también estaban emparentados con Durán (ACSJ, 16 de octubre de 1809). Como solía suceder en estos casos, el pleito se alargó en discusiones, votaciones y recursos a la superioridad. Finalmente, el 14 de diciembre de 1810 dicta sentencia la Audiencia de Puerto Príncipe y el 22 de abril del año siguiente, Durán toma posesión de su asiento (ACSJ, 22 de abril de 1811). 94 Recordemos que tanto Power como Arizmendi habían sido los más votados en las elecciones a dipu-tado. La actividad pública/política de ambos —que además guardaba bastante consonancia— es fundamental durante aquellos años, aun vista sin el apasionamiento que la ha solido acompañar. La importancia de la fi gura de Power, dada su condición de diputado, parece obvia. El papel de Arizmendi sí podría ser más inesperado, pero lo cierto es que tanto él como otros miembros de la jerarquía eclesiástica se convierten en aquellos momentos en protagonistas de la política puertorriqueña. Frente opuesto a la fi gura del gobernador, parece bastante demostra-do que incluso mantuvieron contactos con la rebelde Caracas. De hecho, Salvador Meléndez envía una denuncia a la península acusando al provisor del obispado, José Gutiérrez del Arroyo, y al propio Arizmendi de simpatizar con el movimiento venezolano, dentro de un enfrentamiento personal que había llegado a ser público y notorio y del que tampoco se libraba Power, ni antes ni después de partir de Puerto Rico, Cruz Monclova, Historia, 26-79. El enfrentamiento entre el diputado y el gobernador generará una cantidad enorme de documentación en expedientes de lo más variopintos y por los motivos más insospechados (AGI, Santo Domingo, 2287 y 2328, y Ultramar, 426). No obstante, la trayectoria de ambos quedó muy pronto cortada, Ramón Power murió en 1813, todavía en Cádiz, y Juan Alejo Arizmendi en 1814.
229
Capítulo 9
Reinventar la colonia
Alejandro Ramírez, el nuevo intendente, llegó a Puerto Rico el 11 de febrero de 18131. A su llegada encontrará una Caja en la ruina, deudas por doquier, a los empleados públicos a medio cobrar y casi medio millón de pesos en papeletas circulando por la isla. El reto era importante, no era la primera vez que la Caja de San Juan tenía que enfrentar una situación semejante, pero sí que las circuns-tancias en la península y en el resto del imperio hacían prever que esta vez la isla debería salir del apuro sola. Durante todo el siglo anterior, a las crisis por falta de liquidez siempre se les había dado fi n del mismo modo: antes o después se restablecían los situados, se enviaban los atrasos y, si hacía falta, se aprobaba un incremento en lo asignado. Pero aquello, que había sido norma, parecía ya muy difícil. Desde que comenzara el 1800 eran muchos años seguidos arrastrando pro-blemas. El sistema no daba más de sí y era preciso no tener todas las esperanzas puestas en que un día volvieran los viejos tiempos y los barcos cargados de plata.
La circulación del papel moneda había sido aprobada en el verano de 1812, hasta entonces se había estado aguantando2. Volvían los fantasmas de vivencias ya pasadas en el siglo anterior y se sabía que la existencia de las papeletas marcaría durante un buen tiempo el devenir diario en la isla, con todo, no iba a ser este el acontecimiento más trascendente que sucediera en Puerto Rico aquel año. El 9 de julio, unas pocas semanas antes de que comenzaran a correr los pesos de papel, habían llegado a San Juan los primeros ejemplares de la constitución aprobada en Cortes. Cinco días después, el gobernador Meléndez la declaraba vigente en Puerto Rico3. Con ella, además de una nueva norma política, llegará también una nueva ordenación administrativa para la isla. La salida a la crisis, por tanto, había de gestionarse dentro de un contexto de cambios profundos, incluyendo la propia jerarquía del poder y sus atribuciones. Las Cortes ya habían dispuesto que en los asuntos económicos el gobernador debía ceder la iniciativa al nuevo intendente y
1 Cruz Monclova, Historia, 74. 2 El 17 de agosto, para ser exactos (AGPR, Fondo Municipal de San Juan, 1, exp. 13). 3 Cruz Monclova, Historia, 67.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
230
este, una vez entre en vigor la norma constitucional, se iba a encontrar, asimismo, con unos nuevos interlocutores a la hora de poner en práctica sus planes: las nuevas autoridades locales que, además, habían de funcionar como correa de transmisión y brazo ejecutor de sus disposiciones ante el también recién nacido ciudadano.
Cada antigua población pasará a tener su propio ayuntamiento, elegido por sufragio, y a estos se superpondría una nueva institución de ámbito insular, la Diputación Provincial, también electiva. El artículo 310 de la constitución dispo-nía que habrían de instalarse ayuntamientos en los pueblos que no los tuviesen y que alcanzaran, ellos solos o contando toda su comarca, una población de mil almas. En Puerto Rico se iba a pasar, así, de los cinco ayuntamientos existentes hasta aquel momento, a cuarenta y cinco4. Las funciones de las nuevas corpora-ciones serían básicamente las mismas que tenían los antiguos cabildos: velar por el orden y la salud públicas, también la educación, cuidar de las infraestructuras, administrar los caudales y arbitrios municipales, etc. Estas últimas atribuciones fi scales, además, se verían bastante reforzadas, pues serían los encargados de hacer el repartimiento y recaudación de las nuevas contribuciones previstas por la constitución5. Con ello, pasarían a jugar un papel fundamental en la isla a partir de entonces, incluso cuando se volviera al absolutismo, pues ya no dejarían de ocuparse de los menesteres fi scales a nivel local y eso en un tiempo en el que la reorganización de la Hacienda y la superación del défi cit se habían convertido en la gran prioridad.
A parte de la extensión de la institución municipal en sí, que supuso una ruptura en la jerarquía territorial que había existido hasta entonces, la principal novedad radicaba en su composición. Ahora, cada uno de los nuevos cuerpos capitulares —alcaldes, regidores y procuradores síndicos— sería elegido anual-mente, debiendo cesar en sus puestos aquellos que hubieran obtenido sus empleos mediante subasta6. El sistema electoral ideado para ello era indirecto de primer grado. Cada diciembre, los vecinos de los distintos partidos que se encontraran en posesión de los derechos de ciudadanía se aprestarían a elegir un determinado número de electores, según la población de cada jurisdicción, y serían estos elec-tores los que, constituidos en junta, determinaran la composición del ayuntamien-to7. Sin embargo, no todos los vecinos eran ciudadanos, requisito imprescindible para elegir y ser elegido. A la hora de confi gurar el nuevo sistema electoral, la constitución iba a refrendar uno de los supuestos ya utilizado en la convocatoria a Cortes —precisamente el más polémico— y como consecuencia una amplia parte
4 Gómez Vizuete, “Los primeros ayuntamientos”. 5 Constitución, art. 321. 6 Ibidem, art. 312. 7 Se elegirían nueve electores en los pueblos que no llegasen a los mil ciudadanos, diecisiete en los que no pasaran de cinco mil y veinticinco en los que superaran esa cifra, en Ibidem, art. 313 y decreto de la Regencia de 23 de mayo de 1812 (AGI, Ultramar, 426).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
231
de la población americana quedaba al margen de la política, aquellos que tuvieran ascendencia africana quedaban excluidos de la ciudadanía8. Para hacernos una idea de las restricciones que planteaba dicho modelo, digamos que según el censo electoral elaborado en 1813, en una población total estimada de 182.989 almas, solo había 25.578 vecinos y de estos, solo 12.424 se consideraban ciudadanos9.
Por encima de los ayuntamientos y ejerciendo mayormente su control, se erigía la fi gura de la Diputación. Una en cada una de las provincias que con-formaban la Monarquía10; compuestas por el jefe político, como presidente, el intendente y siete individuos —ciudadanos, por supuesto— elegidos dentro de su jurisdicción11. Sus funciones eran: aprobar los repartos de las contribuciones hechos por los pueblos; cuidar de la buena inversión de los fondos públicos y examinar las cuentas de los ayuntamientos; supervisar las infraestructuras y pro-poner las obras públicas necesarias; promover la educación y el fomento de la agricultura, la industria y el comercio; velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, etc.12.
La proliferación de ayuntamientos extendía las redes de la Administración por la isla. Al mismo tiempo, abría las puertas de la política a un mayor número de habitantes —por restrictivo que fuera el sistema electoral— y resquebrajaba las prerrogativas de los cabildos más antiguos, difuminando, de paso, el poder de quienes durante tanto tiempo los habían controlado. La creación de la Diputación signifi caba profundizar aún más en ese camino. El vecino/ciudadano tenía la po-sibilidad de gestionar de una manera mucho más directa sus propios asuntos y el gobierno ganaba el entenderse con instituciones —subordinadas— más que con particulares. Fundamental todo ello en momentos en los que resultaba vital una mejora en la efi cacia de la gestión y cuando se iban a poner en marcha medidas que afectarían muy mucho a la población y respecto de las que convenía contar con el mayor consenso posible.
Los nuevos ayuntamientos constitucionales comenzaron a instalarse en Puerto Rico después del verano de 1812 y para fi nales de noviembre ya estaban todos constituidos13. La Diputación Provincial, por su parte, comenzaría sus se-
8 Constitución, art. 18. “Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios”. Art. 22 “A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos…”. 9 Gómez Vizuete, “Los primeros ayuntamientos”, 585-586. 10 Constitución, art. 325. 11 Ibidem, art. 326. 12 Ibidem, art. 335. En lo que respecta a las obligaciones de ayuntamientos y diputaciones provinciales, lo dispuesto por la constitución se completaría con una posterior “Instrucción para el gobierno económico y polí-tico de las Provincias”, de 26 de junio de 1813. Luis González Vales la reproduce como apéndice en Alejandro Ramírez. 13 Carta de S. Meléndez al secretario de Estado de la Gobernación de Ultramar, 28 de noviembre de 1812 (AGI, Santo Domingo, 2328). Los expedientes instruidos sobre la formación y elecciones de los nuevos ayun-tamientos de la isla se encuentra en AGI, Ultramar, 426.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
232
siones el 5 de mayo de 181314. Para entonces, Ramírez ya había tomado posesión de su cargo.
El principal problema que debía enfrentar el nuevo intendente era el rela-cionado con las papeletas. Nada de lo actuado en los meses previos al verano de 1812 parecía haber sido sufi ciente para evitar la emisión de aquellos ochenta mil pesos15. Ni nada hacía presagiar que no se tuvieran que seguir emitiendo en el futuro inmediato, como de hecho sucedió. Hasta el 13 de septiembre de 1813 se realizaron siete emisiones más, por un valor total que rondaba los quinientos mil pesos. Pero sin metálico alguno que llegara no había cómo recoger tantísimo papel16. Y lo que era peor, al difuminarse las esperanzas de una pronta retirada de las papeletas y de que estas pudieran ser reintegradas por su valor nominal en plata, su valor se desplomaba. La infl ación alcanzaría cotas alarmantes en la isla, lo que agravaba aún más, si cabe, el difícil momento por el que se atravesaba.
A fi nes de 1812 —el papel moneda había comenzado a circular en sep-tiembre de ese mismo año— la pérdida de una moneda respecto a la otra era del 12,5%, lo que todavía entraba dentro de un margen prudencial. En abril del año siguiente, sin embargo, ya rondaba el 50%, a fi nales de agosto el 75%. En sep-tiembre habría una ligera recuperación, entonces había llegado a la isla una real orden —fechada el 29 de junio— que avisaba de la posible llegada de caudales desde México y La Habana, y el demérito bajaría hasta el 50%. Solo sería un espejismo. Como era esperable, el dinero no llegó y a fi nes de año la pérdida ya había ascendido al 100%. La evolución durante los primeros meses de 1814 fue aún peor, a fi nes de febrero ascendía al 125%, en abril al 175%, a fi nes de mayo ya era del 250% y, fi nalmente, en junio se llegó al 300%17.
O lo que es lo mismo, un peso de plata que, al principio y hasta fi nes de 1812, se había cambiado por un peso y un real en papel, había pasado a valer, en los primeros meses de 1813, un peso y dos reales en papel, un peso y seis reales, en aquel verano, dos pesos y dos reales, en los primeros seis meses de 1814, y tres pesos en papel en julio de aquel año18.
14 Sobre la Diputación Provincial de Puerto Rico durante el primer período constitucional, ver “La pri-mera Diputación Provincial 1813-1814: Un capítulo de historia institucional”, uno de los ensayos recogidos en González Vales, Alejandro Ramírez, 145-251. 15 Salvador Meléndez al secretario del Despacho de Hacienda, 28 de julio de 1812 (AGI, Santo Domingo, 2328). La distribución de aquellos primeros ochenta mil pesos sería la siguiente: 20.000 corresponderían a pa-peletas de cuatro pesos, 30.000 serían de un peso, 10.000 de cuatro reales, 10.000 de dos reales y otras 10.000 de un solo real. Las papeletas se recogerían cada cuatro meses y se establecían penas severas para quienes no las admitiesen o contribuyesen a su devaluación, Bando del gobierno de Puerto Rico en que se da a conocer al vecindario el acuerdo de la junta de Hacienda de 13 de agosto de 1812, por el que se autorizaba la emisión de papel moneda (AGI, Santo Domingo, 2328). 16 González Vales, Alejandro Ramírez, 50-54. 17 “Expediente instructivo sobre el papel moneda, su demérito e incidencias” (AGI, Santo Domingo, 2330). 18 Idem.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
233
Como vemos, el valor de la nueva moneda caía en picado y agravaba aún más la caída el descubrimiento de un gran número de billetes falsos19. Desde la Administración se hará todo lo posible para controlar semejante desplome o, al menos, paliar los efectos que causaba. Pero la realidad se empeñaba en demostrar que este era un asunto complicado, que no entendía de reglas y menos de imposi-ciones, como desde el gobierno se pretendía. Llegados a este punto, se intentará, al menos, atenuar los perjuicios que la infl ación ocasionaba. Para ello, se reali-zaría un seguimiento mensual —a cargo del ayuntamiento de la capital— que determinara la tasa con la que el cambio corría en cada momento y el aumento en los precios de venta al público que los principales géneros fueran experimentan-do. A la vista de estos datos, se podría ir calculando la pérdida que las papeletas iban sufriendo y establecer, así, un baremo con el que confeccionar liquidaciones que sirvieran de compensación a los empleados públicos, por la pérdida de poder adquisitivo que estaban sufriendo. Liquidaciones que, por supuesto, no se podrían hacer efectivas hasta el momento en que la situación de las cajas lo permitiera. En base a esta especie de tasa ofi cial de cambio, igualmente, realizaría la Tesorería todas sus operaciones: pagos, cobro de deudas, recaudación de derechos, etc. con la única excepción de los encabezamientos acordados con los pueblos —de los que más adelante hablaremos— que se mantendrían inalterados según se habían pactado20.
Sin embargo, la imposición de un agio fi jo no dio los resultados esperados. Lejos de controlarse el demérito del papel, había sucedido todo lo contrario. En el momento de tomarse la medida, la tasa se había establecido en el 300% —y recordemos que se revisaría tan solo una vez al mes—. Sin embargo, en cuestión de días, los precios habían subido en torno al cincuenta por ciento, con lo que el daño seguía siendo el mismo o mayor, ya que no se podía alterar el cambio de las monedas. La especulación, pues, había pasado de la moneda a los artículos de primera necesidad, pero el resultado era el mismo, los comerciantes y agiotis-tas seguirían manteniendo sus ganancias hasta la próxima revisión. El perjuicio, además, no era solo para las clases asalariadas del Estado o el consumidor común de la capital que no contaba con plata, sino que las mismas cajas se resentían a consecuencia de un nuevo tipo de abuso sobrevenido. Al unifi car y hacer extensi-va la tasa de demérito del papel a toda la isla, aceptando los pagos a Tesorería en esta especie y bajo esas condiciones, en pueblos en donde hasta el momento no
19 En agosto de 1814 se deben dar por amortizadas y por tanto sin ningún valor y extinguidas todas las papeletas de dos reales que circulaban desde la primera emisión. Se había detectado la existencia de papeletas falsas y el público se negaba a admitir ninguna de ese valor ya que era difícil distinguirlas (Aviso publicado en el Diario Económico de Puerto Rico —en adelante DEPR— el 17 de agosto de 1814. Existe una edición impresa del periódico a cargo de Luis E. González Vales). 20 Acuerdo de Salvador Meléndez y Alejandro Ramírez de 15 de julio de 1814, publicado en el DEPR de 20 de julio de 1814. El plan que debía presentarse ante la junta provincial de Real Hacienda fue posteriormente aprobado por esta el 27 de julio (DEPR, 3 de agosto de 1814).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
234
habían tenido que circular las papeletas u otros donde estas no habían llegado a devaluarse tanto como en la capital, ahora acudían a ellas, con el valor que tenían en San Juan, para hacer frente a sus pagos a la Hacienda y así el metálico que esta ingresaba era aún menor del poco que hasta entonces había sido21. Ante tanta contrariedad, la medida no llegó a estar ni tres semanas en vigor.
Empezaba a estar claro que no habría solución a semejantes contrariedades hasta que no se extinguiera por completo la circulación del papel y se hiciera de la manera más rápida posible, pues no había forma de contener, aunque fuese un poco, los abusos que se estaban produciendo. En ese mismo verano de 1814 se habían puesto en marcha algunas medidas conducentes a ello, pero como sucedía con el control del agio, no siempre se acertaba con las providencias tomadas y las más de las veces había que ir improvisando sobre la marcha según lo que las circunstancias impusieran.
En julio, la junta de Hacienda había aprobado la imposición de un nuevo derecho que se dedicaría en exclusiva a la amortización del papel moneda y que habría de pagarse en esta especie, según el cambio corriente en cada momento. Se trataba de una carga adicional sobre el comercio que se efectuara con el extranje-ro, consistente en un 1,5 % de entrada y salida, cuando la conducción se realizase en buques españoles, y del 2,5 % cuando estos fueran extranjeros. Igualmente, se iba a poner en marcha una lotería, cuyo producto —se tenía pensado vender en cada sorteo el equivalente a diez mil pesos— cobrado en papel moneda también se dedicaría a la amortización22.
Pero estos eran recursos que aunque funcionaran bien, iban a tardar en dar sus frutos, más, al menos, de lo que la Hacienda de la isla consideraba oportuno y, sobre todo, de lo que las circunstancias del momento y la infl ación galopante aconsejaban. Si cada año se tenía pensado obtener entre ambos arbitrios alre-dedor de cincuenta o sesenta mil pesos23, desde el gobierno se estimó que sería practicable el repartir entre los pueblos la cantidad que restara hasta los 100.000 pesos para poder así amortizar cada año una cantidad fi ja que permitiera, además,
21 Bando del gobierno de Puerto Rico, 3 de agosto de 1814 (DEPR, 6 de agosto de 1814). 22 Acuerdo de 15 de julio de 1814 aprobado por junta provincial de Real Hacienda de 27 de julio de 1814 (DEPR, 3 de agosto de 1814). Según el reglamento formado para la lotería, el proceder era el siguiente: se pondrían a la venta participaciones por valor de ocho, cuatro y dos reales, que equivaldrían a un billete entero, medio o un cuarto respectivamente. Cuando lo colectado alcanzara los diez mil pesos se produciría el sorteo, y así cada vez. Los premios a repartir consistían en uno de mil pesos en plata fuerte, otro de mil pesos en papel moneda, dos de quinientos pesos también en papel, diez de cien pesos, veinte de cincuenta pesos y cuarenta de veinticinco pesos, todos estos en papel moneda (DEPR, 20 de julio de 1814). 23 Lo cierto es que al poco de instaurarse la lotería las expectativas que se crearon a su alrededor bajaron un poco. Por lo que sabemos, el ritmo de venta de los billetes no era el esperado, al menos para el primer sorteo y, además, después de descontar premios y gastos, lo que venía a sacarse de circulación eran unos tres mil pesos por sorteo (DEPR, 6 y 29 de agosto de 1814). Respecto del impuesto adicional sobre el comercio, los cálculos estimaban que se podría recaudar el equivalente a unos dos mil pesos en plata al mes (DEPR, 6 de agosto de 1814).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
235
acabar con las papeletas en un período relativamente corto, sin que ello supusiera una gran carga para los vecinos, unos mil pesos por pueblo.
En base a estos augurios, que predecían acabar con las papeletas en cinco años, se iba a tomar, además, una medida aún más audaz, sobre todo si tenemos en cuenta el intento fallido, tan solo tres semanas antes, de controlar el agio aunque fuese mensualmente. Ahora se fi jaría el demérito del papel moneda para todo un año y lo más llamativo es que se haría en un porcentaje muy por debajo del real, tan solo el 25 %. El año contado iría de agosto a agosto y el porcentaje se iría reduciendo de año en año, a razón de un 5 %, hasta acabar con el papel al quinto de ellos. Por supuesto, se enviarían estrechísimas órdenes a los alcaldes para que velaran y se hicieran responsables del cumplimiento de lo dispuesto en cada uno de sus respectivos pueblos, garantizando que el papel moneda circulara bajo las citadas condiciones sin impedimento ni rechazo ninguno. En consonan-cia con todo lo anterior, se decretaba igualmente que, a partir de aquel momento, cualquier contrato que se celebrase en la isla, se entendería sujeto a las referidas diferencias, la que corría del 25% y las sucesivas24.
Intentar imponer el tipo de cambio por decreto resultó ser una medida aún peor que las anteriores y así hubo de reconocerse al poco tiempo. El gobierno podía querer controlar los precios, pero nadie podía obligar a los comerciantes a que vendiesen. Como escribía el gobernador a la Corte, no tardó en aparecer la escasez porque se cerraron tiendas y no había con qué abastecerse, por “no haber carne, pan, frutas, verduras, alimento para los enfermos, ni tampoco un huevo”. Había que elegir entre dos extremos, cada cual más perjudicial, pero estaba claro que los tenderos tenían todas las de ganar. No hubo más remedio que dar marcha atrás y volver a dejarlo todo en su libertad original. Restablecida esta, los artículos de primera necesidad volvían a expenderse normalmente, solo que a unos precios inasequibles25.
Acelerar la amortización se imponía. En octubre de 1814 se convoca una junta de Real Hacienda y general de vecinos y comerciantes. Se repasan las providencias tomadas y los resultados obtenidos desde el año anterior. A su luz se deberían tomar nuevas medidas. Para empezar, se constituiría un fondo aparte —hasta ahora ya se habían administrado de manera separada— con los capitales destinados a la amortización del papel, un dinero que se manejaría sin mezcla al-guna con las Reales Cajas y del que fueran responsables dos o tres vecinos encar-gados de su recogida, depósito y administración. El nuevo fondo lo integrarían: el derecho adicional que se había impuesto con anterioridad al comercio exterior (julio de 1814), el producto de la lotería, que ya había comenzado a dar sus pri-
24 Bando del gobierno, Salvador Meléndez, 3 de agosto de 1814 (DEPR, 6 de agosto de 1814). 25 Salvador Meléndez a la Corte, 25 de enero de 1815, “Expediente sobre el demérito del papel moneda” (AGI, Santo Domingo, 2330). La derogación de la tasa ofi cial de cambio en el 25% se produce el 25 de octubre de 1814.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
236
meros pasos, y una serie de nuevas cargas, recién aprobadas (septiembre), que se añadirían a los derechos cobrados por las aduanas. Estas, como los anteriores, se cobrarían en papel moneda y su importe inutilizado de manera inmediata. Por las mismas, las embarcaciones que llegaran a los puertos de la isla en lastre —es decir, sin carga consignada— pagarían entre cuatro y ocho pesos, según el tipo de embarcación, cuando fuesen españolas y en caso de ser foráneas entre ocho y doce, todo ello sin prejuicio de pagar luego los consiguientes derechos de salida; y los frutos y efectos que de la isla se extrajesen para otros puertos españoles de-berían pagar un 1 %, calculado sobre su aforo, además de los derechos de aduana ordinarios26. También se estaba negociando con el ayuntamiento de la capital el imponer otro nuevo derecho, a aplicar sobre la introducción y distribución de harinas.
Por lo demás, se mantenía la aspiración de amortizar un mínimo de cien mil pesos anuales y, por tanto, si con los anteriores arbitrios no se llegaba a tal canti-dad, se seguía considerando la posibilidad de efectuar un reparto general en toda la isla hasta completarlos. Igualmente, no se abandonaba la idea de abrir un prés-tamo que permitiera sacar de circulación el mayor número posible de papeletas y sin tener que esperar a que las medidas de amortización dieran sus frutos. Del fondo luego se pagaría a los prestamistas, poco a poco, pero con esta medida de choque se conseguiría, al menos, que la devaluación de las papeletas no siguiera en caída libre27.
Abierto el debate —“la conferencia fue general, dilatada, y controvertida sobre todos los puntos que tienen conexión con el papel moneda y sus perjuicios”, como recogen las actas— se estuvo de acuerdo en que se administraran los fondos para la amortización de manera separada de las Reales Cajas. También se designó a los tres vecinos elegidos para hacerse cargo de ellos: Aniceto Ruiz, Pío Ibarre-che y José Aranzamendi. Respecto del plan propuesto para amortizar el papel la discusión se tornó más animada, hubo pareceres distintos pero al fi nal se decidió, por votación, llevar a cabo el préstamo tal y como se había propuesto28. A fi nales de mes se volverían a producir cambios pues todavía estaba pendiente dilucidar si era más conveniente exigir las contribuciones en papel o en metálico.
Un bando del gobierno de 25 de octubre parecía acabar con el debate y decretaba el modo en que habían de satisfacerse, a partir de aquel momento, los distintos derechos vigentes en la isla, en especial los destinados a la amortización del papel moneda, a los que, además, se añadían unos cuantos de nueva creación.
26 Circular de la Intendencia de 30 de septiembre de 1814 (DEPR, 3 de octubre de 1814). 27 Las condiciones del reparto y del préstamo ya se habían adelantado en el anterior acuerdo de mediados de julio, que la junta de Hacienda había aprobado a fi n de mes, y ahora se completaban. El interés sería del 6% para los préstamos hasta 25 pesos y de ahí hasta los 500 del 10%, Acuerdo de 15 de julio de 1814 aprobado por junta provincial de Real Hacienda de 27 de julio de 1814 (DEPR, 3 de agosto de 1814). 28 Actas de la junta de 1º de octubre de 1814 (DEPR, 12 de octubre de 1814).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
237
Como regla general, los impuestos ordinarios del comercio marítimo pasarían a cobrarse en moneda metálica, mientras que las contribuciones interiores se podrían pagar, sin embargo, en metálico, en frutos o en papeletas según su pú-blica estimación. Estimación que ya no sería del 25% fi jo29. Con los cambios y añadidos, los ramos y arbitrios destinados a la amortización quedaban a partir de entonces así: el impuesto adicional sobre el comercio con el exterior, tal y como había sido concebido en julio de 1814, quedaba derogado. Desde aquel momento, se sustituiría por una nueva imposición que vendría a recargar con un 25% el total de derechos ordinarios que cada embarcación debiera pagar en aduana. Cuarta parte adicional que se cobraría en papel. La lotería continuaría celebrando sus sorteos. Se seguía ultimando el nuevo derecho sobre las harinas, que consistiría en exigir de las harinas que se introdujesen en la capital una cuota en especie para ponerla posteriormente a la venta y que su producto —se cobraría en papel moneda— se pudiera amortizar. Y a la contribución cobrada a las embarcaciones que llegaran en lastre, que ahora se pagaría en plata efectiva, se añadirían otras nuevas. Los frutos y producciones de la isla que se extrajeran para puertos de la América española pagarían un 2% —en metálico— sobre su aforo. De todos los efectos y mercancías, excepto las harinas, que de los puertos de la isla se con-dujesen hacia el interior o de unos puertos a otros, se abonaría otro 2%, también en metálico. Cuando la mercancía fuese harina, pagaría dos pesos en plata. Al derecho adicional sobre importaciones y exportaciones —el que hemos citado en primer lugar— se le añadiría un 2% adicional en papel moneda cuando lo trans-portado fuese algún producto extranjero que no entrara en la clase de géneros de primera necesidad o también se produjesen en el país, a saber: loza, mantequilla, queso, cerveza, ron, ginebra, vinos y licores, tabaco, cristales, pieles curtidas, ar-tículos de zapatería, quincallería, etc. También se incluirían impuestos que hasta entonces engrosaban otros ramos, como la contribución sobre legados y herencias transversales y las rentas de una canonjía suprimida en la catedral o las multas que el gobierno y los juzgados de la isla decidieren en un futuro destinar.
Igualmente, se animaría a los apoderados de los pueblos a que cuando con-curriesen a concertar los encabezamientos acordaran también suscribir una parte proporcional a estos, también a repartir entre los vecindarios, y que se destinaría a la amortización. Se mantenía abierta la suscripción acordada en la junta general de 1º de octubre referente al préstamo. Y la Caja de Amortización quedaba facul-tada, además, para admitir y reconocer a tributo todas las cantidades que volun-tariamente se impusiesen en ella, sobre la hipoteca de sus fondos y por los cinco
29 El principal cambio introducido entonces, el de exigir en metálico los impuestos de aduanas, se había adoptado por el bien del comercio —según se decía—, para evitar las negociaciones en una moneda más que devaluada, y sobre todo por el de la Tesorería, que cobraba parte de sus derechos en una moneda que no valía nada. Este nuevo giro se acuerda en la junta de Real Hacienda de 10 de octubre de 1814 (DEPR, 2 de noviembre de 1814).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
238
años calculados para la completa extinción del papel moneda —o por menos si se amortizaba antes— pagando unos réditos del 6 % anual a entregar en la misma especie de moneda en que se hiciera el depósito30.
Establecidas de manera defi nitiva las bases sobre las que había de hacerse la amortización del papel moneda, solo quedaba ir viendo los resultados. Y podría decirse que estos fueron incluso mejores de lo esperado. De fi nales de noviembre de 1814 a fi n de junio de 1815, se habían conseguido ingresar en la Caja de Amor-tización casi doscientos mil pesos y se habían destruido —porque las papeletas sacadas de circulación se quemaban en actos públicos— 140.000 pesos en papel. Para abril del año siguiente, la cifra ya era de 438.284 pesos y, a fi nes de junio de 1816, alcanzaba los 481.567, la práctica totalidad de todo lo emitido, ya que los algo más de dieciocho mil pesos que restaban se daban por perdidos y por tanto a favor del Real Erario31. Se había acabado con el papel moneda mucho antes de lo pensado. Además de todos los nuevos derechos y arbitrios que se habían puesto en vigor e integraban la Caja de Amortización, buena parte del éxito ob-tenido radicaba en que la mayoría de las rentas internas que los pueblos pagaban a través de los encabezamientos se habían estado cobrando en papel, papel que en gran medida la Tesorería no debió de poner en circulación. También sabemos que el gobierno fi rmó contratas con destacados comerciantes para que adelantaran sumas en metálico destinadas a la amortización, más allá de los préstamos y sus-cripciones públicas abiertas. Como fuera, la liquidez de la Administración puer-torriqueña seguía comprometida, sus ingresos en papel amortizable valían menos que poco y además se encontraba en deuda con aquellos que habían adelantado dinero y géneros para poder salir del paso32.
Antes de partir para Cuba, en el verano de 1816, A. Ramírez había logrado sacar de circulación todo el papel moneda. De ese lado, dejaba solucionado un problema más que prioritario para la economía de la isla y sin duda una de las
30 Bando del gobierno de 25 de octubre de 1814 (DEPR, 26 de octubre de 1814). 31 González Vales, Alejandro Ramírez, 72. González usa como fuente la “Cuenta General Demostrativa de las Operaciones”, de 20 de abril de 1816, y el informe que manda el intendente a la Corte en vísperas de su partida para Cuba, el 23 junio, poniendo al día a la Corona de sus actuaciones. 32 El 5 de noviembre de 1815 se emite, por ejemplo, una real orden que aprobaba la contrata celebrada por la Intendencia de Puerto Rico con M. Levy y Cía., de San Tomás, y por la que este se comprometía a adelantar una cantidad en metálico aplicable a la amortización del papel moneda. A Levy se le reembolsaría el dinero a través de libranzas expedidas contra las Cajas de México y La Habana (AGI, Ultramar, 465). Al año siguiente, sería el mismo Ramírez quien pagara al comerciante dos libranzas, de 25.000 pesos cada una, una vez se hubo hecho cargo de la Intendencia de La Habana. No serían los únicos. Ramírez pagaría a lo largo de 1816 más de ciento veinte mil pesos en libranzas a favor de las cajas de Puerto Rico, cantidad que se había hecho efectiva en virtud de otra real orden, la de 11 de agosto de 1815, que prevenía al virrey de México y al intendente de La Habana para que pusieran a disposición de las cajas de San Juan el situado de un año, a cuenta de los debidos desde Nueva España y un resto de 85.000 pesos que también le debían las cajas de La Habana. Real orden que, sin embargo, hasta la llegada de Ramírez a Cuba no había tenido efecto alguno. Las libranzas que se iban envian-do correspondían a pequeñas cantidades, a favor de particulares, que habían adelantado dinero para completar la amortización del papel moneda, hecho ingresos en plata metálica o entregado suministros y víveres varios para la guarnición y plaza (AGI, Ultramar, 466).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
239
caras más llamativas de la situación tan comprometida por la que estaba pasando la colonia. Sin embargo, lo sucedido con las papeletas no dejaba de ser una con-secuencia —por molesta que fuese— del verdadero problema: el défi cit crónico que padecían las cajas y que impedía a la Tesorería hacerse cargo de la totalidad de sus compromisos pendientes.
Ramírez debía aplicar todos sus esfuerzos a solucionarlo. Es cierto que se llevaba años intentando cuadrar los presupuestos, pero ahora se necesitaban medi-das mucho más drásticas, que resultaran más efectivas. Poniendo a los empleados públicos a media paga o suspendiendo obras se había conseguido ahorrar, pero no lo sufi ciente, además, seguía habiendo denuncias por malversación de fondos incluso en plena crisis. Valerse de medios extraordinarios: préstamos, suscripcio-nes, etc. para incrementar los ingresos era una opción y daba sus resultados, pero no podían dejar de ser lo que precisamente su nombre indicaba: extraordinarios. Alargarlos en el tiempo, convertirlos en norma, no solo se convertía en un abuso, sino que los despojaba de cualquier sentido, porque más pronto que tarde perdían toda su efectividad.
Se necesitaban políticas audaces y seguramente cruzar líneas que estaban más allá de las atribuciones que las propias autoridades coloniales tenían. Había que incrementar los ingresos, algo que no parecía posible sin afrontar un cambio profundo en el modo de gestionar la Hacienda y los usos fi scales en la isla, pero era aconsejable hacerlo sin romper una pauta secular de entendimiento con los grupos dirigentes de la sociedad colonial. A decir verdad, todo parecía demasiado complicado, sin embargo, y por paradójico que parezca, el contexto podría resul-tar el más apropiado para llevarlo a cabo.
Los nuevos aires de liberalismo que soplaban desde la península avalaban los cambios y la constitución de 1812 brindaba el marco legal necesario para acabar con las prácticas fi scales del Antiguo Régimen. Unos meses después de que el intendente llegase a la isla, en septiembre de 1813, las Cortes en Cádiz aprobaban un nuevo plan de contribuciones públicas, que entre otras cosas abolía los derechos impuestos sobre los consumos —las rentas provinciales— así como las rentas estancadas a excepción del papel sellado33. En lugar de las rentas su-primidas, se establecería una contribución directa, basada en un principio básico recogido en la constitución: todo español estaba obligado a contribuir al Estado en proporción a sus haberes y en consecuencia serían repartidas las contribucio-nes sin excepción o privilegio alguno34. La nueva contribución se distribuiría en relación a la riqueza de los distintos pueblos y de cada individuo. Riqueza que se graduaría en torno a tres conceptos: territorial, industrial y comercial. Serían las diputaciones provinciales las encargadas de aprobar el repartimiento hecho
33 Decreto de las Cortes de 13 de septiembre de 1813. 34 Constitución, art. 8 y art. 339.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
240
entre los pueblos de su jurisdicción y a los ayuntamientos constitucionales toca-ría arreglar el cupo de cada contribuyente. Los ayuntamientos también serían los encargados de recaudar y remitir a la Tesorería correspondiente los fondos así obtenidos. Sin embargo, en las “Provincias de Ultramar” debían de continuar sin alteración las contribuciones en vigor mientras las Cortes aprobaban el modo en que se haría extensivo dicho sistema contributivo a Ultramar35. Pero para Puerto Rico, seguir bajo el mismo régimen fi scal no era solución alguna.
Se necesitaban cambios profundos, en la reglamentación y en la manera en que se aplicaba. Había que rectifi car un modo de administrar los asuntos de la Hacienda en la isla que dejaba bastante que desear, tanto en lo que concernía a los contribuyentes como a las propias autoridades que debían llevarlo a la práctica:
“Por una parte falta el hábito de contribuir y por otra hay formal empeño de que la isla no se baste por si misma; que no pueda sostener sus cargas; que sus rentas no valgan más de lo que valieron; y que no se encuentren otros recursos. Así se cree canonizar el tristísimo a que se ocurrió de la emisión de papel moneda cuyo valor ha pretendido sostenerse por medios violentos y agresivos, aumentándose enorme-mente la suma de los males que ha causado”36.
Así de contundente se mostraba Ramírez. Y ni que decir tiene que si el intendente se expresaba de ese modo es porque estaba seguro de que las rentas puertorriqueñas podían dar mucho más de sí. No se conformaba con los reitera-dos alegatos que apelaban a la pobreza de la isla para justifi car la cortedad de sus contribuciones ¿Qué pasaba entonces con las repetidas quejas a cuenta del exceso de impuestos que llegaban desde la isla hacía tiempo? Power había sido el último en expresarlas ante las mismas Cortes que habían nombrado al intendente. Pasaba que muchas de las cargas más protestadas eran derechos que ni siquiera iban a parar a los fondos de la Tesorería, que se cobraban en especie o que se destinaban mayormente al sostenimiento de la Iglesia y la guarnición de la plaza. Si a ello unimos los desmanes que se producían en las recaudaciones, fruto de los arrenda-mientos y la privatización de las tareas de cobro, ya tenemos el cuadro completo: la Hacienda percibía menos de lo que debía y aun así los contribuyentes se sen-tían recargados por la presión fi scal. Una presión fi scal que no tenía por qué ser equitativa ni justa en las cuotas y en la que, además, predominaban los impuestos indirectos que gravaban los consumos; que alentaba, de una manera directamente proporcional a su peso, el aumento del fraude por parte de los contribuyentes.
Y puesto que Ultramar había quedado fuera del ámbito de aplicación de la nueva contribución, desde la isla tenían que ingeniárselas para solucionar estos
35 Decreto de las Cortes de Cádiz, 13 de septiembre de 1813 (DEPR, 16 y 18 de marzo de 1814). 36 Alejandro Ramírez al secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias, Puerto Rico, 28 de enero de 1815 (AGI, Ultramar, 465).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
241
problemas buscando otras alternativas. No obstante, la Intendencia conseguiría recoger buena parte del espíritu que animaba aquella aun sin aplicarla en el nom-bre, y lo haría, paradójicamente, recurriendo a una vieja fi gura fi scal española.
A mediados de diciembre de 1813, hubo que reunir varias juntas de Hacien-da para decidir cuál sería el “modo más sencillo y conveniente de recaudar las rentas nacionales” para el año que estaba por comenzar. Había tres posibilidades: el arrendamiento a particulares, como se había estado haciendo hasta aquel mo-mento, el encabezamiento, o acuerdo cerrado con los pueblos para la satisfacción de una cantidad fi ja que sirviera de equivalente al valor que presumiblemente se había de recaudar, y la administración o cobro directo. Valorados todos y en vista a los resultados que estaba dando el cobro de los diezmos, que se encabezaban en la isla desde antiguo, se decidió por unanimidad que fuese este el método elegido, por parecer el más justo y arreglado, además del que prometía mayores ventajas y ser el más acorde a las bases constitucionales37.
El encabezamiento o reparto por cabezas se fundamentaba en el acuerdo entre los pueblos —podía encabezarse también cualquier otro colectivo sujeto a contribuciones— y las autoridades para fi jar la cantidad con la que contribuirían, que en este caso sustituía a la rentas interiores, y que luego se repartiría entre el común del vecindario. Las cantidades se calcularían en base a la producción de cada uno de los partidos y se tendrían en cuenta también otros elementos como la situación de los pueblos, la facilidad que tuvieran para dar salida a sus productos o los precios de estos. Era imprescindible, por tanto, contar con una información correcta y detallada si se quería que la determinación tomada resultase efi caz.
Así que para poder efectuar un reparto de las contribuciones más equitativo —de cara a los contribuyentes— y sobre todo acorde con la realidad puertorri-queña —mirando por los intereses de la propia Hacienda— se necesitaban datos fi ables sobre los que efectuar los cálculos. Pero esta, que podría parecer una empresa de lo más factible, era, sin embargo, una tarea nada fácil de conseguir. Ocultar a la Hacienda el valor real de las producciones era una práctica común38. Daba igual lo mucho que desde el gobierno se instara a la población reclamando su colaboración, intentando convencer a los contribuyentes de que saldrían mucho mejor parados si se conseguía implantar un sistema en el que los impuestos se calcularan en base a la riqueza y las propiedades de cada uno y no aplicándolos al consumo y transacciones39. Las autoridades, en especial la Diputación, deberían
37 Sesiones de la junta provincial de Hacienda de los días 15 y 18 de diciembre de 1813 (DEPR, 6 y 9 de mayo de 1814). 38 “Generalmente se cree que cuando el gobierno trata de reunir datos estadísticos sobre la riqueza del país, el objeto de esta operación es aumentar las contribuciones; y esta creencia, que no siempre ha sido infun-dada, ha producido la inexactitud que se advierte generalmente en los estados de las producciones de cada país, comparados con su población”, artículo publicado en el DEPR, 6 de abril de 1814. 39 “Las contribuciones directas se exigen inmediatamente del mismo que las debe pagar, y en la cantidad que le corresponde, según la entidad de su renta. Las indirectas se exigen por rodeo; esto es, de la cosa que
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
242
pasar buena parte de su tiempo rectifi cando los datos y los cálculos que les lle-gaban desde los pueblos, intentando ajustar las contribuciones en lo más posible a la realidad. Esta era una de las principales causas por las que costaba tanto que los ingresos de la Hacienda dieran más de sí.
Con todo, el aumento en las contribuciones iba a ser más que notable. Los encabezamientos de la isla para 1814 —con la excepción de San Juan, que había decidido que sus cobros se administrasen— resultaron por un valor de 147.500 pesos, cuando bajo el anterior modo de gestión —el de arrendamiento por trienios— se habían venido obteniendo 70.312 pesos anuales (para el trienio 1810-1812). Casi se había doblado el presupuesto de ingresos, aunque hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los pueblos habían acordado sus pagos en papel moneda, con lo que el aumento, en valores reales, no era tan espectacular. De hecho, a aquellos pueblos que habían pactado pagar en metálico (Mayagüez, Peñuelas, Rincón y San Germán) se les había tenido muy en cuenta a la hora de fi jar sus cuotas40.
No obstante, una cosa era calcular los ingresos del año y otra que los fondos se obtuvieran de manera inmediata. Se había dispuesto que los pagos se realizaran después del verano, una vez los agricultores hubiesen recogido sus cosechas, así que para que la Caja dispusiera de algunos recursos mientras se liquidaban los en-cabezamientos se aprobó un préstamo forzoso de 24.000 pesos mensuales sobre la industria y el comercio, para poder hacer frente a las atenciones urgentes de la plaza y que estaría en vigor hasta el mes de septiembre siguiente. Se reintegraría a lo largo del año, con el producto de los encabezamientos, y se abonaría un interés del seis por ciento.
Además, se exigiría otro segundo préstamo o subsidio sobre los productos líquidos de la propiedad urbana y territorial de la capital y de la riqueza comercial e industrial de toda la isla. Este sería de 94.000 pesos y se regiría por las bases que marcaba la contribución directa. Con él se pretendía cubrir el défi cit corriente de la Tesorería y aunque las autoridades de la isla sabían que solo las Cortes tenían potestad para imponer contribuciones, justifi caban su decisión por no ver otra alternativa que permitiera evitar la emisión de más papel moneda. La agricultura
debe contribuir, sin atender a la circunstancias de la persona que la consume. Por consiguiente, la cantidad de la contribución no es proporcionada a las rentas, sino a los consumos. Las primeras se recaudan sin difi cultad y sin gastos, por que son conocidas cantidad y persona, y se sabe la posibilidad del contribuyente. Las segundas son costosas de recaudar, y están abiertas a fraudes y a arbitrariedades…”, artículo publicado en el DEPR, 2 de mayo de 1814. 40 “Estado de los partidos de la isla de Puerto Rico: su población por el censo de 1812; valor anual de sus productos por las relaciones de comisionados que nombró el Gobierno en el mismo año, y en parte ha rectifi cado la Diputación Provincial; mitad de esta regulación, que al poco más o menos ha servido de base para los encabe-zamientos; importe de estos por todas las rentas Nacionales interiores; lo que contribuían por las mismas rentas en arriendo y administración por año común del último trienio; diferencia de uno y otro importe anual; y el tanto por ciento a que corresponde la actual contribución, por la riqueza calculada y por el número de habitantes”, Puerto Rico, 10 de abril de 1814 (AGI, Ultramar, 472).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
243
quedaba exenta del préstamo por considerarse que los labradores ya contribuían sufi ciente a través de los encabezamientos41. Ni que decir tiene que el préstamo no era voluntario y que el gobierno se iba a emplear con todo su empeño en la recaudación42.
Mientras, en la península, Fernando VII recuperaba su trono durante esos mismos días. El 4 de mayo de 1814 fi rmaba el decreto que anulaba la constitución y todo parecía volver a su estado anterior a 1808 o al menos esa era la real volun-tad. Un decreto de 23 de junio de 1814 derogaba expresamente la contribución única y restablecía las rentas provinciales y sus equivalentes. En Puerto Rico se conocía después del verano, aunque la nueva reglamentación fi scal aprobada en la isla no se vería afectada. Si bien había visto la luz al calor de los preceptos constitucionales y en algún caso para los repartos se habían seguido las pautas establecidas por la contribución directa, esta nunca había estado vigente en la isla como tal. Ramírez se había cuidado mucho de no contravenir las Ordenanzas de Intendentes y ni los encabezamientos ni la administración directa eran fórmulas que no se aplicaran en los territorios de la Monarquía antes de 1808. Así que por ese lado no habría modifi caciones43. Los ayuntamientos constitucionales también se verían avocados a desaparecer y la situación administrativa de la isla debería volver a su estado de 1808, pero los pueblos, sus vecinos, seguirían siendo inter-locutores válidos a la hora de acordar los cupos con la Intendencia44. En la convo-catoria para el encabezamiento de 1815, pues, apenas si se introdujeron cambios.
El encabezamiento se entendería por los diezmos, derecho de tierras, saca y menudeo de aguardiente y aloja, trucos, billares y galleras45. Si algún pueblo lo decidía, también podía incluir las alcabalas, aunque estas solo se aplicarían a las ventas y tratos realizados en los pueblos mismos y no en los puertos. En cualquier caso, y aunque en el momento de cerrarse el acuerdo se podrían incluir o excluir estos u otros ramos, la cantidad fi jada siempre debería alcanzar, al menos, el 10%
41 Circulares de 2 y 4 de mayo de 1814 (DEPR, 11 de mayo de 1814). 42 “…no se admitirán recibos de créditos anteriores, ni se oirá reclamación sino después de verifi cado el pago. Y aunque no se espera que vecinos tan acreditados por su lealtad y subordinación den lugar a los apre-mios judiciales, ni a otras providencias sensibles, si hubiere algunos morosos o renuentes, y tuvieren sueldos o haberes corrientes en la Real Tesorería, se les retendrá la parte que les corresponda: si fueren dueños de casas, se embargarán sus alquileres: y a los demás, renta equivalente; sin perjuicio de ulteriores determinaciones, se-gún las circunstancias, conforme a lo acordado en este particular por la Junta de Real Hacienda”, decreto de la Intendencia de 2 de agosto de 1814 (DEPR, 19 de agosto de 1814). 43 DEPR, 1º de septiembre de 1814. 44 La real orden que decretaba la supresión de los ayuntamientos constitucionales y una vuelta total a la si-tuación administrativa que tenían los pueblos en 1808 se fecha el 30 de julio de 1814. En Puerto Rico se publica a principios del diciembre siguiente, acompañada de las directrices específi cas para su aplicación en la isla: los antiguos capitulares debían ser devueltos a sus ofi cios y en los pueblos donde antes de 1808 no hubiese habido ayuntamientos —la mayoría— volverían a ejercer sus funciones los tenientes a guerra, como representantes del gobierno en los partidos, Circular del gobierno de 3 de diciembre de 1814 (AGI, Santo Domingo, 2329). 45 La mitad del importe del encabezamiento de cada pueblo sería aplicado al ramo de diezmos, llevándose luego una cuenta separada del mismo.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
244
de los valores de los frutos y producciones de cada pueblo, regulados en base a las relaciones estadísticas que se habrían formado a tal efecto.
Antes de efectuarse el acuerdo para 1815 —que se negociaba entre los apoderados nombrados por los pueblos y la junta de Real Hacienda—, resultaba obligatorio haber completado el pago del encabezamiento y el subsidio del año anterior. Los ajustes debían calcularse en plata efectiva, aunque los pagos se po-drían hacer en metálico, en papel moneda —por la estimación con que corriese al día de los ingresos— o en especie. Dado el momento complicado por el que estaban pasando las cajas, la Intendencia había decidido realizar un reparto pre-vio, a pagar en efectivo o en frutos, y que debería ingresarse en el momento en que los apoderados de los pueblos acudieran a la capital para encabezarse. Esta contribución se entendería a cuenta de las rentas de ese año y se descontaría de los encabezamientos o se abonaría a los contribuyentes que tuvieran que pagar por administración, se efectuaría siguiendo las mismas reglas que para los encabeza-mientos y se consideraría como el primer tercio de estos. Además, a la cantidad en que se ajustase cada pueblo habría que agregarle un donativo en papel moneda, que no debería ser menos de uno o dos pesos por cada contribuyente y que se destinaría a su propia amortización46.
En los pueblos que por el contrario decidieran no encabezarse, que eran los menos, las expresadas rentas se pondrían en administración y sería un admi-nistrador el encargado de establecer los cupos correspondientes a cada pueblo y cada particular. Una vez más se ponía mucho énfasis en que los cálculos habían de hacerse según informaciones actualizadas, por los valores en que corrieran los distintos productos en el momento, y no atendiendo a la costumbre o cuotas fi jadas anteriormente.
Como sucedía con los encabezamientos, el mínimo que el administrador debía deducir para su cobro era el 10% del valor de los productos del partido. Y la manera de proceder resultaba la misma que con estos, solo que hecha sobre el terreno. El administrador en vista de los datos que reuniese formaría un cómputo con lo que cada pueblo y cada vecino podía y debía contribuir. Una vez formado ese cómputo, los vecinos deberían ir encabezándose cada uno de manera particu-lar con el administrador. Una parte de su contribución —la mitad o al menos la tercera parte— deberían pagarla en el acto del encabezamiento, en plata o frutos, y la otra a plazos, según se acordara, pero siempre antes de que fi nalizase el año.
Los individuos que se dedicaran al comercio y la industria, al igual que los gremios, también podrían ajustar el pago de las alcabalas que adeudasen. En este caso, los cobros debían hacerse en dinero al contado. Y si hubiera algunos de
46 Convocatoria para el encabezamiento de 1815, circular de la Intendencia de 2 de enero de 1815 (AGI, Santo Domingo, 2330). Los acuerdos de encabezamiento de la mayoría de los pueblos se encuentran en AGI, Ultramar, 466.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
245
estos individuos que prefi rieran no encabezarse, deberían entregar al adminis-trador justifi cantes de sus ventas, cada cuatro meses, y en virtud de ellas se irían reclamando los pagos. Se cobraría un 2% para las ventas de productos básicos de subsistencia, tales como el arroz, el maíz, la yuca, el cazabe, los plátanos, etc. y a todos los demás se aplicaría un 4%. El derecho de saca y menudeo de aguardiente y las contribuciones de tiendas y pulperías, se cobrarían siguiendo las cuotas ya establecidas.
Una vez realizados los repartos y habiendo sido aprobados por la Intenden-cia, el administrador, después de haber remitido el importe de la primera exacción a las Cajas Reales, reduciría su función a cobrar a cada individuo o gremio, según los plazos convenidos, llevando un estricto control de sus actuaciones e informan-do puntualmente a las autoridades en San Juan. Cuando se viera obstaculizado en sus funciones, podía recabar la ayuda del juez territorial y del comandante militar de la zona si lo estimase necesario. Y en los casos de morosidad, estaba autorizado a embargar y subastar los bienes del deudor. En remuneración a su trabajo, cada administrador —que debería dar previamente las correspondientes fi anzas— percibiría un 10% de lo que recaudase en dinero y un 14% de lo que recolectase en frutos, siendo de su cargo todos los gastos47.
Siguiendo estas reglas, el encabezamiento de los pueblos para 1815 as-cendería a 113.320 pesos. A ellos habría que unir otros 11.500, producto del encabezamiento de los gremios de mercaderes y pulperos de San Juan, 14.000 provenientes de los pueblos que se administraban —Arecibo, Fajardo y Nagua-bo— y otros 4.000 por las alcabalas de la capital, que también se recaudaban bajo administración. En total 142.820 pesos. Cantidad cercana a la del año anterior, recordemos, pero calculada en moneda de plata, por lo que a la hora de pagar en papeletas habría que sumarle el demérito correspondiente. Recordemos también que, además, ese año se exigía un “donativo”, que no debería “ser menos de uno a dos pesos en papel por cada contribuyente” y tengamos en cuenta que uno o dos pesos era más de lo que muchos contribuyentes pagaban a la Hacienda en concepto de sus encabezamientos48.
Pero todavía no era sufi ciente. El intendente se encontraba ante un dilema: estaba convencido de que la isla podía dar más de sí en sus contribuciones, sa-biendo que aumentarlas de manera desproporcionada afectaría a su fomento. Para
47 “Instrucción para los Administradores particulares de las Reales rentas en los pueblos y distritos de esta isla que no se hubieren encabezado”, Puerto Rico, 14 de febrero de 1815 (AGI, Santo Domingo, 2330). 48 En el estado formado con los encabezamientos de 1814, se calculaba la cuota media que correspondía a cada individuo en función de la población de los partidos y solo en doce de los cuarenta y seis encabezados esta superaba el peso, claro que esto no dejaba de ser una media estadística. En el DEPR aparecieron publicados bastantes de los repartos efectuados en los pueblos y en ellos vemos como junto a vecinos que pagaban cien y más pesos, otros solo contribuían a la Hacienda con unos pocos reales, estando la mayoría de los contribuyentes en el arco que iba de los cinco a los dos pesos, “Estado de los partidos de la isla de Puerto Rico:…” (AGI, Ultramar, 472 y DEPR, números de 1815).
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
246
colonos y comerciantes sería desalentador encontrarse con una renovada presión fi scal que les frenara, y sin ellos, sin una apuesta decidida por la economía de plantación, la viabilidad de la colonia estaba en entredicho. No obstante, Ramírez estaba dispuesto a tensar la cuerda cuanto pudiese a la hora de solicitar de la Corte la aprobación real a una serie de medidas fi scales que había tomado. Escribía lo siguiente:
“…no solicito la soberana confi rmación de todo su contenido. Algunos artículos solo se han puesto como a prueba, y para explorar los ánimos y opiniones, y no se ha dado paso en su execución”49.
Sabía que en la isla se iban a producir quejas:
“Por el gremio de mercaderes y pulperos (los que menos debieran quejarse) se han hecho algunas representaciones. Otra se anuncia del ayuntamiento de esta ciudad. Todo esto es natural y ordinario en tales casos, y aquí especialmente por las expues-tas causas, de no haber costumbre de contribuir, y pretenderse que la isla solo puede subsistir con papel moneda o con los situados de México”50.
Pero tranquilizaba a las autoridades de Madrid:
“…este pequeño espíritu de contradicción no tendrá consecuencia: todos mis proce-dimientos serán pausados y medidos por la conveniencia del Real servicio y por las circunstancias presentes”51.
Las medidas en cuestión a las que hacía referencia habían sido acordadas en un par de juntas de Hacienda, el 19 de noviembre y el 1º de diciembre de 1814, justo después de arreglarse el método a seguir para las contribuciones de 1815, y ante la convicción de que solo cambiando los mecanismos de recaudación no se iba a conseguir superar el défi cit de las cajas, por mucho que se hubiera avanzado. Era necesario ampliar el arco recaudador. A lo largo del año se había estado traba-jando en la reducción de los gastos, por supuesto, y de una manera más decidida de lo que se había hecho antes, pero no bastaba.
En los primeros días de marzo se había llegado a publicar una relación con el orden de prioridades que debía tener la Tesorería a la hora de efectuar sus pagos, prioridades que se circunscribían a las necesidades de la guarnición y fuera de las cuales no se haría ni el más mínimo desembolso, por urgente que fuera, a no ser que hubiesen sobrado fondos52. Igualmente, la Intendencia quería ganar en credi-bilidad, que la población mirara con cierta confi anza la labor de quienes adminis-
49 Alejandro Ramírez al secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias, Puerto Rico, 28 de enero de 1815 (AGI, Ultramar, 465). 50 Idem. 51 Idem. 52 Decreto de la Intendencia de 3 de marzo de 1814 (DEPR 16 de marzo de 1814).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
247
traban los fondos del Erario —posiblemente era el propio Ramírez quien quería también poder confi ar en sus subordinados—, así que comenzó a hacerse un segui-miento escrupuloso de las entradas y salidas de las cajas de la Tesorería. El sábado de cada semana se realizaría un arqueo y balance de las mismas en presencia del intendente y la operación se repetiría también al fi nalizar el mes; los resultados se publicarían puntualmente para el conocimiento de la población, expresando el to-tal de ingresos, los pagos hechos y las existencias o el défi cit que resultara53.
Pero como quiera, había que incrementar el monto de las entradas. Para ello se iban a revisar minuciosamente las contribuciones vigentes en la isla y la nor-mativa legal que las regía. El resultado de las pesquisas, en unos casos, acabaría en un “recordatorio” a la población de la obligatoriedad de pagar ciertos impues-tos, en otros sería la modifi cación de las bases sobre las que se cobraban algunos derechos cuyas tasas se consideraban anticuadas, también se rescatarían antiguas contribuciones que en Puerto Rico habían caído en desuso o, sencillamente, se adoptarían nuevas imposiciones a la vista de las circunstancias.
Se dejaba la tasa de la alcabala ordinaria en el 4%, por ejemplo, mientras se advertía que debían estar sujetas a su pago todas las ventas de artículos y cosas —exceptuando solamente los frutos o esquilmos de poca entidad—, las imposi-ciones a censo, los bienes eclesiásticos, las ventas de esclavos y cualquier venta que se realizara en almoneda o pública subasta.
Se comenzaría a cobrar de nuevo la llamada alcabala de internación, que gravaba las ventas de géneros importados y de cuyo pago se había eximido a los puertos menores en 1789. Sin embargo, dicha exención se entendía para el comercio nacional y la mayoría de las importaciones puertorriqueñas provenían del extranjero, con lo que la Intendencia consideraba pertinente volverla a poner en vigor. La sufragarían los vendedores y para ello se les dividiría a estos en tres categorías: almacenistas, tiendas mayores y tiendas menores; al primer grupo se le estimarían unas ventas de cinco a seis mil pesos, al segundo de dos a tres mil y al tercero de uno a dos mil, sobre estos cálculos se les impondría un pago del 4%.
Otro derecho que se iba a recuperar era la alcabala de mar, que se pagaba en América de los frutos y producciones que se destinaban a la exportación, por las ventas y negocios que se hacían con ellos hasta el embarque y también en algunos lugares en el momento de la extracción. En la isla no se pedía y la real cédula de 22 de abril de 1804 además había decretado en Puerto Rico la libertad de derechos para el café, el algodón y el azúcar de los ingenios nuevos. Sin em-bargo, las circunstancias hacían recomendable el cobrar, aunque fuese en calidad de “por ahora”, unos ligeros derechos al tiempo de la exportación y, por tanto,
53 Decreto de la Intendencia de 3 de marzo de 1814. A través de las páginas del Diario Económico vemos como, efectivamente, se siguió escrupulosamente lo dictado por Ramírez en lo que respecta a la publicidad de las cuentas.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
248
en los puertos de embarque se exigiría, en concepto de alcabala de mar, un 2% del café, el algodón, el azúcar y los demás productos derivados de la caña (ron, melado, etc.); el resto de géneros pagaría un 4% y este derecho solo se cobraría cuando las mercancías tuviesen como destino el extranjero. No obstante, el pago de la alcabala del mar no eximía de contribuir con los almojarifazgos y demás derechos de aduana en vigor.
Tampoco el derecho de internación cobrado al comercio implicaba que las tiendas de mercería dejasen de satisfacer la cuota de 40 pesos anuales que en aquel momento pagaban, ya que esta se entendía por la licencia de apertura y venta al por menor. Por otro lado, y a fi n de que los mercaderes autorizados con tales licencias no se sintiesen perjudicados por la competencia de quienes sin ellas y sin tienda abierta se dedicaban a introducir y vender géneros en los pueblos, se exigiría el 4% de alcabala de todas las mercancías que se condujesen hacia el interior de la isla, por el permiso de menudearlas fuera de tienda.
A las pulperías se les seguiría cobrando el derecho de composición que ya pagaban, pero se establecería un nuevo criterio, en vista de lo que habían cambia-do las circunstancias desde que se había impuesto la anterior tarifa y en conside-ración a que no todos los establecimientos de este tipo eran de la misma entidad. En San Juan y en los puertos habilitados se les dividiría en tres clases, pagando 60 pesos anuales, 40 o 24 según su tamaño; en los pueblos del interior, sin embargo, continuarían pagando solo un peso mensual.
Ya que en la isla las salinas eran de libre uso, al contrario de lo que sucedía en el resto del imperio y a pesar de ser la sal uno de los principales estancos de la Corona, también se aplicaría un derecho sobre la sal. Y a partir de entonces, por cada fanega que se extrajera de las salinas puertorriqueñas se pagarían dos reales, tarifa que también se cobraría en las aduanas a toda la sal que allí llegara. La sal de otras provincias españolas pagaría a su introducción los mismos cuatro reales y la extranjera o procedente de puertos extranjeros un peso en fanega.
Con el tabaco también se vivía una situación particular, pues este, que era otro de los grandes monopolios de la Corona, disfrutaba igualmente de entera libertad en Puerto Rico, pagando solo los diezmos como cualquier otro cultivo, con el agravante de que no había ninguna base legal para ello sino solo la cos-tumbre. Se justifi caba, así, el ensayar una contribución sobre el mismo, aunque moderada, pues no se quería recargar un artículo que era uno de los principales activos de la isla de cara a la exportación. Por tanto, y dependiendo de las distintas calidades del tabaco, se cobraría, de mayor a menor, un cuartillo de peso en libra para el superior, un octavo en libra para el medio, mientras que el denominado boliche pagaría un real por cada rollo de cuatro o seis libras. Estas tasas deberían satisfacerlas los acopiadores o primeros compradores y debían afectar únicamente al tabaco que se consumiera en la isla, pues el que se exportara solo pagaría los pertinentes derechos de aduana. El tabaco que se introdujese desde otras posesio-
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
249
nes españolas pagaría la misma contribución impuesta al de primera calidad de la isla —un cuartillo en libra— y el tabaco de Virginia o cualquier otro extranjero el doble de derechos que el nacional. Además, para vender tabaco al por menor en tiendas o casas particulares habría que solicitar licencia de la Intendencia, se-parada y distinta de la que se tuviere para las tiendas comunes. Su coste no sería superior a los 24 pesos anuales en San Juan y los cinco puertos habilitados y la mitad en los demás pueblos.
Para fi nalizar, se iba a revisar el derecho cobrado sobre los aguardientes y la aloja —ocho maravedíes por cuartillo de aguardiente y uno por el de aloja— que no se había variado desde mediados de siglo. A partir de entonces quedaría en doce maravedíes por cuartillo de aguardiente y dos por el de aloja. En San Juan y los cinco puertos habilitados este ramo se cobraría bajo administración y en el resto de pueblos se incluiría dentro de los encabezamientos54.
Además, se adoptarían otra serie de medidas, de carácter extraordinario, y por tanto provisionales, que deberían ayudar a salir de apuros de manera mucho más rápida. Y es que para entonces, la Tesorería no solo debía lidiar con el con-sabido défi cit, sino que tenía que encontrar la forma —más bien los fondos— de devolver los préstamos que había ido pidiendo a corporaciones y particulares durante todo el tiempo anterior.
Se ensayaría una contribución sobre los alquileres en San Juan, aunque fuese por una vez, consistente en un 4% del valor de los arriendos de las casas, alma-cenes, tiendas, bodegas y demás edifi cios. Se cobraría a los inquilinos y estos lo descontarían de lo que debían pagar a los dueños, sin que por ello estos últimos tuviesen derecho a aumentar el precio que les cobraban. Las casas habitadas por sus propios dueños quedarán exentas del impuesto.
Igualmente por una vez, y en calidad de “donativo”, se iba a pedir una contri-bución —capitación— a los propietarios de esclavos, consistente en un peso por cada varón mayor de catorce años destinado a trabajos en el campo y dos pesos de los empleados en el servicio doméstico. Las mujeres y los menores de dicha edad quedaban exentos y también se excluirían los negros bozales introducidos en el último año. En el caso de los esclavos “criollos” traídos desde otras islas extranjeras, por todos, mujeres y niños incluidos, se habrían de pagar dos pesos.
También se incrementaría la tasa de un impuesto ya vigente, el que se paga-ba por la extracción de ganados para el extranjero —una de las actividades más arraigadas en la isla desde antiguo— que, al parecer de las autoridades, se había quedado anticuada en comparación con lo que se cobraba al resto de géneros: solo se pagaban dos pesos por res cuando el exportador era español y tres en caso de ser foráneo. Así que se duplicaría la cuota, aunque también en calidad de por ahora.
54 AGI, Ultramar, 465.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
250
Para fi nalizar, cuando un comerciante español afi ncado en la isla quisiera embarcarse para alguna colonia extranjera y no sacara mercancías o los derechos a satisfacer por estas fueran menores de cien pesos, se le haría pagar la diferencia hasta dicha cantidad, en concepto de tasa por la obtención de la licencia de salida. Esta también sería una medida provisional55.
La Corte, mientras, veía con buenos ojos los adelantos que se iban con-siguiendo, a cada nueva propuesta del intendente se respondía de manera sa-tisfactoria, incluso con las más arriesgadas o las de carácter extraordinario, de momento se dejaba hacer a Ramírez y dependiendo de los resultados futuros ya se elevarían algunas a defi nitivas o no56. Pero, de momento, lo cierto es que no había lugar para las quejas. Al menos por parte de las autoridades coloniales. La opinión de los colonos seguramente fuese distinta ya que se había conseguido duplicar con creces las recaudaciones interiores. Sin embargo, no debió ser una tarea fácil. Si se había logrado hacer había sido “a pesar de los obstáculos”, como confesaba el mismo Ramírez. Las negociaciones con los apoderados de los pueblos podemos imaginarlas: hubo de afi narse en los cálculos hasta el mí-nimo detalle y entrar en explicaciones de lo más prolijas, cada pueblo alegaba particulares motivos de pobreza y atraso en un ejercicio que debió tener bastante de regateo. Aun así, lo conseguido en 1814 se había consolidado para el año siguiente, con el valor añadido de que en 1815 los encabezamientos se habían ajustado en metálico y, por tanto, los ingresos reales respecto del primer año podían llegar a ser el doble o el triple57.
El método se prorrogaría y sería el seguido en Puerto Rico durante los años que estaban por venir, pero la vuelta del absolutismo iba a suponer una contra-riedad. Suprimidos los ayuntamientos constitucionales, la mayoría de los pueblos y campos volverían a su desgobierno anterior. La Diputación Provincial, como cuerpo auxiliar que entendía en todo lo relacionado con las contribuciones de los pueblos, también iba a desaparecer. Y la fi gura del intendente perdía peso frente a las atribuciones del gobernador. Se corría el riesgo de que reaparecieran vicios anteriores:
55 Idem. 56 Real orden de 10 de junio de 1815. 57 “A pesar de los obstáculos (…) he conseguido que los pueblos y algunos gremios de esta isla se enca-bezen por el total de las Reales rentas interiores en el año presente, con un aumento de su valores que excede del duplo de lo que importaban en el anterior sistema de arriendos (…) Con los apoderados de cada pueblo fue preciso entrar en menudos cálculos y prolijas explicaciones para acercarse a un término de equidad y prudencia. Cada uno alegó particulares motivos de pobreza y atraso que se tuvieron en justa consideración (…) Los en-cabezamientos del año próximo anterior llegaron a 161.000 pesos (…) Sin embargo es de considerar que en el año pasado se pactó la admisión del papel moneda por su valor nominal, con lo cual interinamente se redujeron las contribuciones en unos pueblos a la mitad, y en otros a la tercera y aún a la quarta parte (…) Por los ajustes de este año los valores serán efectivos en moneda metálica…”, Alejandro Ramírez al secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias, 8 de abril de 1815 (AGI, Ultramar, 466).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
251
“Extinguidos los Ayuntamientos que se llamaron constitucionales, han vuelto a re-girse los campos y pueblos por tenientes a guerra; especie de cabos militares, que el Capitán General pone y quita a su voluntad. Se propende a la antigua costumbre de arriendos y remates. Los que en estos tenían el interés han vuelto a tener el infl ujo y la autoridad”58.
Lejos de ello, Ramírez intentará fortalecer su posición; no la suya, sino la de la Intendencia como salvaguarda de los intereses de la Corona. Justo el co-metido para el que había nacido la institución en el siglo anterior. Con el apoyo real asegurado, el intendente iba a seguir ajustando los mecanismos de reparto y recaudación. Se valdrá de cualquier precedente o norma legal dictada dentro del imperio que considere útil para las circunstancias particulares de Puerto Rico y continuaría dando pasos en pos de una Hacienda saneada. Basándose en una real cédula expedida para Venezuela más de treinta años antes59, pide introducir algunos cambios para los encabezamientos futuros. Por un lado parecía querer eliminar interlocutores a la hora de aprobar las cuotas:
“Para entrar en los ajustes, o encabezamientos y repartos, ha de ser bastante el que por los Ayuntamientos de las respectivas ciudades y villas (sin concurrencia de sus vecindarios en concejo abierto) se admitan, o repugnen; o bien sea por medio de Apoderado particular que cada Ayuntamiento nombre, para que trate, confi era y celebre los ajustes o encabezamientos con el Yntendente, o persona que este diputare”60.
Pero, sobre todo, lo que pretendía era asegurarse la iniciativa frente al go-bernador, designando a los recaudadores ya que aquel era quien nombraba a los tenientes a guerra:
“…particularmente conviene aquí la declaración de que el Yntendente proponga los ajustes, nombre los repartidores en donde no hubiere Ayuntamientos y encargue la recaudación, que es el trabajo más difícil, a empleados o sujetos de su confi anza”61.
Además, en un asunto en el que indefectiblemente se necesitaba de la co-laboración de los contribuyentes, quería seguir contando con el apoyo de la so-ciedad colonial, de lo más destacado de ella al menos. Y por eso, en los pueblos que no tuviesen ayuntamiento, proponía que cada año se nombrasen seis de sus principales vecinos para dar el visto bueno, o no, a los ajustes celebrados ante la junta de Hacienda62. Desde la Corte, una vez más, se le iba a dejar hacer63.
58 Idem. 59 Real cédula de 24 de junio de 1777. 60 Ramírez al secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias, 18 de agosto de 1815 (AGI, Ul-tramar, 466). 61 Idem. 62 Idem. 63 Real orden de 7 de enero de 1816.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
252
Pero su ofensiva para fortalecer el papel de la Hacienda Real y la Intenden-cia en la isla no iba a quedar ahí. El 27 de octubre de 1815, Ramírez escribía a la Corte dando cuenta de la existencia de ramos que anteriormente entraban en las Cajas Reales y que en algún momento determinado de los últimos tiempos habían pasado a percibirse y administrarse por otras manos:
“…no puede menos de verse con una sensación desagradable que en la Secretaría de la Capitanía General haya caudales sobrantes, disponibles, o sin urgente aplicación; al propio tiempo que en las Reales Caxas, situadas en el mismo edifi cio, es preciso despedir sin consuelo a los acreedores más necesitados faltando las existencias, y difi cultándose las cobranzas por la escasez de numerario en la isla”64.
Fondos que además eran manejados sin orden ni concierto por la Capitanía General y sus dependientes, sin control ni fi anzas, por empleados que “no son de cuenta y razón”65. Los ramos a los que hacía referencia eran: el derecho de tierras, que ascendía a unos siete u ocho mil pesos anuales y que como sabemos debía destinarse supuestamente al mantenimiento y equipo de las milicias disciplinadas; los bienes vacantes, un ramo eventual relativo a los bienes de aquellos que morían sin testar; los depósitos particulares, procedentes sobre todo de pleitos pendien-tes a cuenta del contrabando, y antiguos impuestos que en teoría debían haber cesado, como los derechos de capitanía en los puertos menores o el derecho de baterías. En total Ramírez estimaba que habría unos veinte mil quinientos pesos que estaban dejando de entrar en la Tesorería66.
Los avances conseguidos con el incremento de los fondos disponibles en caja estaban siendo espectaculares. Se recaudaban cantidades que apenas si se habrían soñado tan solo diez o quince años antes. Sin embargo, se habían doblado de un año para otro. Y sin que cambiaran las circunstancias económicas de la isla, porque Puerto Rico no se durmió pobre en 1813 para despertar enriquecido al año siguiente. Lo que había cambiado era la voluntad de gobernantes y gobernados. Sin embargo, no todo era arreglar las rentas provinciales, si de verdad se quería cambiar el paso de la Hacienda puertorriqueña, el gran salto había que darlo en lo que concernía al cobro de las aduanas.
Por orden cronológico, de hecho, esta había sido la primera tarea —junto con la amortización del papel moneda— a la que se había dedicado Ramírez nada más tomar posesión de su cargo. El 7 de mayo de 1813, solo unas pocas semanas después de haber llegado a la isla, redacta un nuevo reglamento para la admi-nistración de las aduanas, paradigma del descontrol con que se gestionaban los
64 Ramírez al secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias, 27 de octubre de 1815 (AGI, Ultramar, 466). 65 Idem. 66 Idem. La real orden de 19 de febrero de 1816 comunicaba a intendente y capitán general la obligación de ingresar en la Caja Real todos los ramos que de ella se hubieran separado (AGI, Ultramar, 466).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
253
derechos del rey en la isla y de la corrupción imperante dentro del funcionariado. Recordemos los informes de Nicolás Sánchez Sirgado, el contador enviado desde La Habana a fi nes de 1799 para revisar las cuentas de la isla67. Más de una docena de años después, la situación no parecía haber variado mucho y el desgobierno con que se administraban las rentas del comercio en Puerto Rico era un auténtico “clamor”, en palabras del mismo intendente68. Eran esos mismos intereses, por ejemplo, los que habían imposibilitado la habilitación de los puertos menores y se traducían en una serie de prácticas impolíticas que no tenían más fi n que des-viar una importante cantidad de fondos del comercio hasta los bolsillos de unos cuantos, que sabían sacar provecho del puesto que ocupaban.
Ramírez ponía el ejemplo del guarda mayor de la aduana de San Juan, su máximo responsable. Reconocía no tener pruebas formales contra él, pero sin em-bargo tampoco parecía haber nadie en la ciudad a quien se escaparan sus manejos, solo así se explicaba que alguien que disfrutaba de un sueldo relativamente corto hubiera podido llegar a reunir una fortuna considerable en tan solo cinco años, el tiempo que llevaba desempeñando el cargo. Saltaba a la vista que los productos de aquella aduana no se correspondían con el volumen de su comercio y resultaba más que fundada la sospecha de que los manifi estos de carga —aforos— se fal-seaban, tanto a la entrada como con las salidas. El guarda mayor era precisamente quien se debía encargar de inspeccionar su veracidad, cotejándolos con las cargas, y a lo que parecía no le importaba demasiado mirar hacia otro lado a cambio de un módico precio69.
Con el arreglo de las aduanas, lo que se buscaba precisamente era evitar este tipo de corruptelas. El nuevo reglamento era especialmente estricto en cuanto al desempeño de los funcionarios. Motivos no faltaban. A partir de entonces comen-zarían a administrarse de manera mancomunada, repartiendo la responsabilidad entre un administrador y un interventor, quienes se harían cargo de la recauda-ción, de custodiar los caudales y de rendir cuentas ante la Intendencia. Se querían evitar situaciones como la referida en la que un solo personaje había estado ma-nejando a su antojo el tránsito y los fondos del que, por otro lado, era entonces único puerto de la isla. Además, debía ponerse especial cuidado en entorpecer lo menos posible las actividades de los comerciantes, evitando las trabas, las demo-ras inútiles y las exacciones abusivas, tan típicas del comercio cuando se hacía por cauces legales y que tanto lo habían perjudicado frente al contrabando70. Porque
67 Ver capítulo 5. 68 Alejandro Ramírez al secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, 10 de octubre de 1813 (AGI, Ultramar, 465). 69 Idem. 70 El resto de capítulos del reglamento especifi caban el modo de custodiarse los caudales, su empleo, incompatibilidades de los empleados —no podían dedicarse al comercio—, modo de ejercer su labor, horario de las ofi cinas, método a seguir en la contabilidad, la entrega de recibos a los interesados, envío de los capitales a la Tesorería, asiento de las entradas y salidas, supervisión de las cargas y descargas, confrontación con los
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
254
en lo que al comercio respecta no solo se trataba de incrementar los ingresos, o mejor dicho, no se trataba de hacerlo de cualquier modo. Había que procurar que paralelamente aumentaran el tránsito y las operaciones y para ello era impres-cindible remover cuanta traba lo estorbase. Trabas que mayoritariamente venían impuestas por las mismas autoridades, por su afán de lucro. Habiendo visto como actuaba un mero empleado de las aduanas, es fácil imaginar los manejos que se producirían en un escalón superior. En La Fortaleza, por ejemplo. Más, mientras Gobernación e Intendencia estuvieron unidas.
El ejemplo más claro lo encontramos en la práctica, convertida en norma, de requerir la aprobación gubernamental para sacar géneros de la isla. Una costumbre nacida de la necesidad de garantizar el abastecimiento de la guarnición cuando la isla era poco más que su plaza y que a la larga dejaba en manos del gobernador todo el poder para decidir sobre el comercio exterior. Ni que decir tiene el tremen-do abuso que ello suponía. Y lo peor es que realmente no había fundamento legal para que se mantuviera. En 1778, el Reglamento de Comercio Libre ya había abo-lido la necesidad de este tipo de licencias (art. 7), aunque en la isla se había seguido exigiendo el permiso gubernativo —por conducto ofi cial y en papel sellado— para la carga y descarga de toda embarcación que llegase a puerto. En 1804 y 1805 se habían promulgado sendas reales órdenes que reiteraban expresamente el cese de dicha práctica y tampoco estas tuvieron efecto alguno, bajo el alegado pretexto de asegurar el abastecimiento de las tropas71. Así que se habían seguido despachando permisos y continuado una postura a todas luces contraria al interés general, como el mismo intendente se lamentaba. Algo muy perjudicial en aquellos momentos, en los que la agricultura y el comercio comenzaban a desperezarse, pudiendo per-derse todo lo adelantado si se mantenía el “caprichoso y ruinoso sistema de prohi-biciones y de licencias parciales, con todos los inconvenientes del monopolio y del interés y sordidez de las autoridades subalternas…”72.
Ramírez, por tanto, no dudó en acabar con dicha prerrogativa gubernamen-tal —de hecho, al hacerse cargo de la Intendencia ya había acabado con ella en cierto modo—, simplifi cando los trámites requeridos para llevar a cabo cualquier expedición. A partir de entonces, los interesados solo tendrían que dirigirse a las ofi cinas de aduana —en la capital a la Contaduría— y presentar allí sus pólizas, facturas o registros, para que en el acto se les expidiese la documentación nece-saria sin contratiempo alguno73.
De igual modo, desde San Juan se había estado controlando la venta y dis-tribución de productos por el resto de la isla. Quienes quisiesen abrir un estable-
registros, liquidación de derechos, publicación de tarifas, etc. “Reglamento de Aduanas”, 7 de mayo de 1813 (AGI, Ultramar, 465). 71 Reales órdenes de 24 de julio de 1804 y 7 de abril de 1805. 72 Alejandro Ramírez al secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, 14 de junio de 1813 (AGI, Ultramar, 465). 73 Circular de la Intendencia de 10 de junio de 1813 (AGI, Ultramar, 465).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
255
cimiento de venta al público, mercerías o pulperías, debían acudir primero a la Intendencia para solicitar la licencia que les permitiera la apertura. Práctica que también se apresuró Ramírez en abolir, autorizando a los alcaldes de los pueblos a conceder ellos mismos las licencias, evitando molestias y cortando posibles abusos, más en aquel momento en que, por fi n, se iban a habilitar los puertos menores y era de esperar que en sus respectivas zonas de infl uencia el comercio se viera impulsado74.
A lo que parece, defi nitivamente, Ramírez estaba dispuesto a liberar el co-mercio de la isla —interior y exterior— de cuanto impedimento lo estorbara, y eso aplicaba también para las cargas contributivas, aunque dentro de lo posible, claro: “Para dar el justo y conveniente impulso y estimulo a nuestro comercio y marina mercante”, como escribía a la península. Un comercio que dadas las circunstancias se hacía mayoritariamente con países neutrales, sobre todo con las colonias vecinas, y en el que se quería benefi ciar a los comerciantes y productores locales frente a la competencia externa. Para ello se rebajaría un 2% del importe total que resultara a pagar por todos los derechos de aduana de los frutos, produc-ciones y mercancías que de la isla se extrajeran para puertos extranjeros; siempre que las expediciones se realizaran en embarcaciones nacionales y con ofi cialidad y al menos dos terceras partes de la tripulación española. Rebaja que también se aplicaría a todos los efectos y mercancías que de puertos extranjeros se introdu-jesen en Puerto Rico por españoles y embarcaciones españolas, siempre que lo importado equivaliese a una cantidad semejante en frutos, producciones o dinero efectivo extraídos por los mismos interesados. Eso unido a que los utensilios, má-quinas, herramientas y demás útiles e instrumentos para la agricultura e industria seguían siendo libres de todo derecho, bien se introdujesen por extranjeros, bien por nacionales, y cualquiera que fuera su procedencia75.
Desde luego, el intendente era consciente de lo osado de su medida, pues tanto “el rebajar como el imponer contribuciones, es atributo de la Soberanía” —en Madrid seguramente se viera con peores ojos lo primero que lo segundo— pero esperaba que se atendiera a los motivos que le habían impulsado a tomarla, así como al hecho de que el comercio en la isla ya soportaba unas cargas conside-rables debido a las circunstancias tan especiales por las que estaban atravesando aquellas cajas76. Como había sucedido desde el momento mismo de su llegada a Puerto Rico, con todas y cada una de sus decisiones, desde la península se le iba a continuar dejando hacer. Sus medidas se aprueban, aunque se le advierte de que no eran esas las formas debidas77. No obstante, el tiempo acabaría dándole la razón, como lo acreditan los primeros resultados fi scales obtenidos.
74 Alejandro Ramírez, circular de 30 de abril de 1813 (AGI, Ultramar, 465). 75 Circular de la Intendencia de 8 de abril de 1813 (AGI, Ultramar, 465). 76 Alejandro Ramírez al secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, 16 de abril de 1813 (AGI, Ultramar, 465). 77 Real orden de 26 de enero de 1815.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
256
Al inicio de 1815, el reglamento de aduanas y las medidas para favorecer el comercio tomadas por Ramírez llevaban quince meses en vigor. Y sus resultados eran francamente prometedores, la aduana de San Juan había recaudado 150.065 pesos —de ellos 132.971 en 1814—, las otras aduanas menores habían producido en el primer semestre de 1814, 37.652 pesos, con lo que en todo el año y uniendo unas recaudaciones y otras, se alcanzarían fácilmente los doscientos mil pesos. Eso, además, en un tiempo de “continuas piraterías”, cuando la guerra entre in-gleses y norteamericanos había mermado considerablemente la concurrencia de buques a aquellos puertos y reducido las operaciones mercantiles.
Estas cifras, por otro lado, contradecían todos los expedientes e informes mandados desde la isla justo antes de la llegada del nuevo intendente. Se defen-día entonces que las aduanas puertorriqueñas no podían recaudar más de dos mil pesos mensuales y que los nuevos puertos habilitados tardarían mucho tiempo en rendir siquiera para cubrir los gastos de su administración78. Por lo que no es de extrañar que el reglamento y las medidas provisionales tomadas en 1813 se elevaran a defi nitivas79.
Como había sucedido con las rentas provinciales, parecía haber bastado con poner orden en la administración de los derechos reales para obtener resultados nada desdeñables, por cierto. Sin embargo, detrás de las medidas tomadas duran-te aquellos dos años y medio había algo más. Signifi caban otras muchas cosas. La reforma fi scal y la apuesta por el comercio se habían afrontado como única manera de salvar la presencia española en la isla. El único modo de poder costear burocracia, soldados y defensas. Y más adelante, el medio que debía convertir en rentable la posesión de aquella tierra. Pero el estatus colonial —y menos en un período tan convulso como el que nos ocupa— no se podía mantener sin la impli-cación activa de los gobernados, de su parte más infl uyente al menos.
Durante décadas, la elite sanjuanera se había estado aprovechando de los negocios que la plaza generaba. Se había identifi cado, así, con el aparato colonial, integrándose en él en la medida de lo posible, en tanto que copaba los espacios de poder que le estaban permitidos e interactuaba con el gobierno, siendo su soporte o fi scalizando su actuación en el momento en que se creía perjudicada. Pero participando, en resumidas cuentas, como un eslabón más de la cadena de poder que sostenía la soberanía real en Puerto Rico. Actuando así, y favorecida por el papel tan particular que aquel enclave jugaba dentro del imperio, se habían conseguido soslayar en buena medida las cargas que se suponen inherentes a una situación colonial.
La precariedad del control metropolitano —mucha como hemos compro-bado— resultaba inversamente proporcional al vigor de quienes dirigían los
78 Ramírez al secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias, 19 de enero de 1815 (AGI, Ultra-mar, 465). 79 Real orden de 18 de noviembre de 1814.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
257
asuntos de la colonia sobre el terreno, burócratas y elite, unidos por la comunidad de intereses. Una coalición que no es homogénea, en particular en lo que atañe a los lugareños, que no tiene una sola voz y que fl uctúa con las circunstancias. Que se hará más inestable en la medida que el poder y la riqueza a repartir sean mayores y en la que el peso de cada uno de los grupos que la componían, refl ejo del panorama económico de la isla, va variando en consonancia con los derrote-ros que vaya tomando esta. Aunque de momento, productores y comerciantes se necesitaban, a pesar de los roces. Según este razonamiento, los principales grupos de presión puertorriqueños se hallaban en el apogeo de su poder en los años que siguen al cambio de siglo. Los años en que defi nitivamente se muestra inviable el modelo de gestión aplicado en la isla. Y, sin embargo, lo que sale de semejante crisis es una administración reforzada y una Hacienda que comienza a sanearse ¿Cómo era eso posible?
En gran parte porque era el sector comercial el que se estaba imponiendo como principal grupo de presión dentro de la isla. Más si cabe, si eran los co-merciantes, a través de los derechos que generaba el comercio y los préstamos —forzosos o no—, quienes en buena medida estaban aportando a la Hacienda la liquidez necesaria para salir del atolladero en que se encontraba. Ellos, en su mayoría, eran peninsulares y su identifi cación con el orden colonial se presupo-nía. Su prosperidad dependía de ello. Además, si fi nalmente los comerciantes habían pasado a jugar un papel fundamental en la isla —algo de lo más normal tratándose de una colonia— era porque el modelo de negocio en Puerto Rico había cambiado. Se había apostado por la economía de plantación y los cauces de comercialización que brindaba el contrabando ya se habían quedado pequeños. Lo principal ahora era obtener libertad para comerciar con el extranjero —con el mercado natural y más próximo para Puerto Rico— de forma legal. Y en cierto modo ya se contaba con ella, gracias al recurrente comercio de neutrales. Lo que tocaba era normalizar una práctica, aunque esto supusiese contribuir a las arcas reales por ello. Una práctica de la que se benefi ciaban todos, porque de hecho la metrópoli tampoco tenía capacidad industrial ni comercial para hacerse cargo de la producción puertorriqueña. De ese lado, se estaba cumpliendo con una de las aspiraciones más solicitadas desde la isla en los últimos tiempos.
Ganaban los grandes comerciantes de San Juan, pero también los que ejer-cían en el resto de la isla y los productores del interior, comercializaran o no ellos mismos sus cosechas. Se habían habilitado por fi n los nuevos puertos y se había procurado eliminar cuanto obstáculo impedía la expansión del comercio, fuese de exportación o para la venta al público en general. Trabas que mayoritariamente nacían del control y abuso que unos cuantos ejercían desde la capital —autorida-des y camarillas afi nes—, perjudicando tanto al colono como a los intereses del Estado. Removiéndolos, este podía aumentar sus ingresos y, sin embargo, aquel sentirse medianamente aliviado.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
258
Es cierto que los puertorriqueños, sobre el papel, contribuían más ahora que antes, pero también se veían libres de algunas cargas especialmente enojosas. Con lo que sin duda habían salido ganando era con el sistema de recaudación. También había muchos abusos que cortar en lo que a la gestión de los cobros se refi ere: arriendos, impuestos sobre el consumo, etc. Las cuotas a contribuir pasarían a fi jarse anualmente y se conocerían de antemano. El vecindario, además, pasaba a ser parte activa y fundamental a la hora de establecer los cupos y efectuar los cobros. Ya no sería un mero sujeto pasivo de los designios capitalinos. Ahora los manejos, si se producían, lo harían a escala local y con ello también salían ganando los vecinos principales de cada lugar, a fi n de cuentas eran ellos quienes negocia-ban los encabezamientos con las autoridades y quienes administraban los cobros.
De paso, la Administración extendía sus redes por la isla de una manera más completa y efectiva. También conseguía la implicación en el aparato colonial de una buena parte de colonos que de otro modo hubiesen permanecido al margen. Nada representa mejor esta voluntad y había ayudado más a ponerla en práctica que la creación de los nuevos ayuntamientos constitucionales, ellos desaparece-rían pero lo que había avanzado el Estado conquistando los campos de la isla ya no se perdería jamás.
Parecía, por tanto, haberse conseguido la cuadratura del círculo: quienes realmente tenían poder para decidir, grupos de presión y autoridades, habían conseguido conciliar sus aspiraciones y todos ganaban algo en el nuevo camino que Puerto Rico como colonia comenzaba a andar. Aunque, evidentemente, ese “todos” no englobase al total de los habitantes de la isla.
Luego vendrán “La Cédula de Gracias”, la reorganización del imperio espa-ñol en base a los tres únicos enclaves ultramarinos que había sido capaz de con-servar y la aplicación en Puerto Rico del colonialismo liberal tras la experiencia del Trienio, que tan poco tenía que ver con las promesas formuladas en Cádiz80. Pero eso será después.
80 Fradera Barceló, Colonias y Navarro García, Control social.
259
Fuentes y Bibliografía
FUENTES DE ARCHIVO
Archivo General de Indias, Sevilla (AGI)
— Audiencia de Santo Domingo, legajos: 2284, 2287, 2288, 2292, 2293, 2300, 2302, 2319, 2323 A, 2324, 2325, 2328, 2329, 2330, 2395, 2489 A, 2489 B, 2490, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506 A, 2506 B, 2507, 2508, 2509, 2510.
— Ultramar, legajos: 407, 426, 434, 464, 465, 466, 467, 472, 478.
Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN)
— Estado, legajo: 5547.
Archivo General de Puerto Rico, San Juan (AGPR)
— Fondo Gobernadores Españoles, caja: 202.— Fondo Municipal de San Juan, legajo: 1, expedientes 10 y 13.
FUENTES SECUNDARIAS:
Actas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico. 18 vols. San Juan: Publicación Ofi cial del Gobierno de la Capital, 1949-78.
Constitución política de la Monarquía Española. Cádiz, 19 de marzo de 1812.
Diario económico de Puerto Rico, 1814-1815. 2 vols. Luis E. González Vales, ed. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1972.
Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y pro-vincia en el Reino de la Nueva España (1786). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias. 12 de octubre de 1778, edición facsímil. Sevilla: Universidad de Sevilla/Escuela de Estudios His-panoamericanos, 1979.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
260
Abbad y Lasierra, Iñigo. Historia geográfi ca civil y natural de la Isla de San Juan Bau-
tista de Puerto Rico. México: Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1959.
Albí, Julio. La defensa de las Indias (1764-1799). Madrid: Instituto de Cooperación Ibe-roamericana, 1987.
Armas Medina, Fernando. “Los ofi ciales de la Real Hacienda en las Indias”. Revista de
Historia, 16 (1963): 11-34.
Artola Gallego, Miguel. La Hacienda del Antiguo Régimen. Madrid: Alianza Editorial, 1982.
Artola Gallego, Miguel. La guerra de la Independencia. Madrid: Espasa Calpe, 2007.
Barbier, J. A. y H. S. Klein. “Las prioridades de un monarca ilustrado: el gasto público bajo el reinado de Carlos III”. Revista de Historia Económica, 3 (1985): 473-495.
Benítez Rojo, Antonio. “De plantación a plantación: diferencias y semejanzas en el Cari-be”. Cuadernos Hispanoamericanos, 451-2 (1988): 217-239.
Bernal, Antonio M. España, proyecto inacabado. Costes/benefi cios del Imperio. Madrid: Marcial Pons Historia/Fundación Carolina/Centro de Estudios Hispánicos e Ibe-roamericanos, 2005.
Blanco, Tomás. Prontuario histórico de Puerto Rico. San Juan: Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1943.
Brau, Salvador. Historia de Puerto Rico. San Juan: Porta Coelli, 1971.
Campillo y Cosío, José del. Nuevo sistema económico para América. M. Ballesteros, ed. Oviedo: GEA, 1993.
Caro Costas, Aída. El cabildo o régimen municipal puertorriqueño en el siglo XVIII. 2 vols. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1965-74.
Caro Costas, Aída. Ramón Power y Giralt: diputado puertorriqueño a las Cortes Genera-
les y Extraordinarias de España, 1810-1812, compilación de documentos. San Juan de Puerto Rico, 1969.
Caro Costas, Aída. Legislación municipal puertorriqueña del siglo XVIII. San Juan: Ins-tituto de Cultura Puertorriqueña, 1971.
Castro, María de los Ángeles. “De Salvador Brau hasta la “novísima” Historia: un replan-teamiento y una crítica”. Op. Cit., 4 (1988-1989): 9-55.
Chinea, Jorge L. “Spain is the merciful heavenly body whose infl uence favors the Irish: Jaime O’Daly y Blake, Enlightened Immigrant, Administrator and Planter in Late Bourbon-Era Puerto Rico, 1776-1806”. Tiempos Modernos: Revista electrónica de
Historia Moderna, 25 (2012) [En línea].
Chust, Manuel. La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814). Alzira: Centro Francisco Tomás y Valiente, 1999.
Chust, Manuel, ed. 1808: la eclosión juntera en el mundo hispano. México: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2007.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
261
Chust, Manuel y José A. Serrano. “Un debate actual, una revisión necesaria”. En: Tiem-
pos de revolución: comprender las independencias iberoaméricanas. M. Chust e I. Frasquet eds. Madrid: Fundación MAPFRE/Taurus, 2013: 9-25.
Constant, Benjamín. Del espíritu de conquista. Madrid: Tecnos, 1988.
Córdova, Pedro Tomás de. Memoria sobre todos los ramos de la Administración de la isla
de Puerto Rico. Madrid: Imprenta de Yenes, 1838.
Córdova, Pedro Tomás de. Memorias geográfi cas, históricas, económicas y estadísticas
de la isla de Puerto Rico. Vol. 3. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1968.
Crespo Armáiz, Jorge. Fortalezas y situados: la geopolítica española en el Gran Caribe y
sus efectos sobre el desarrollo económico y monetario de Puerto Rico (1582-1809). San Juan de Puerto Rico: Sociedad Numismática de Puerto Rico, 2005.
Cruz Arrigoitia, José F. El situado mejicano: origen y desarrollo en Puerto Rico durante
los años de 1582 a 1599. Tesis de Maestría. Universidad de Puerto Rico, 1984.
Cruz Monclova, Lidio. Historia de Puerto Rico: (siglo XIX). Vol. 1. Madrid/Puerto Rico: Ograma/Editorial Universitaria, 1957-58.
Cruz Monclova, Lidio. “Ramón Power”. Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña,
17 (1962): 37-41.
Cuenca Esteban, Javier. “Comercio y Hacienda en la caída del imperio español, 1778-1826”. En: La economía española al fi nal del Antiguo Régimen. Vol. 3. Madrid: Alianza, 1982: 389-450.
D´Alzina Guillermety, Carlos. “Puerto Rico y Gibraltar (1711-1788): una negociación frustrada”. Anuario de Estudios Americanos, 47 (1990): 381-397.
Daniels, Ch. y M. V. Kennedy, eds. Negotiated Empires. Centers and Peripheries in the
Americas, 1500-1820. Nueva York/Londres: Routledge, 2002.
Dedieu, Jean-Pierre. “Amistad, familia, patria… y rey. Las bases de la vida política en la Monarquía española de los siglos XVII y XVIII”. Mélanges de la Casa de Veláz-
quez, 35, núm. 1 (2005): 27-50.
Delgado Barrado, José M. “Reformismo borbónico y compañías privilegiadas para el comercio americano (1700-1756)”. En: El reformismo borbónico, A. Guimerá, ed. Madrid: Alianza Editorial/CSIC, 1996: 123-143.
Delgado Ribas, Josep M. Dinámicas imperiales (1650-1796): España, América y Europa
en el cambio institucional del sistema colonial español. Barcelona: Ediciones Be-llaterra, 2007.
Díaz Soler, Luis M. Puerto Rico. Desde sus orígenes hasta el cese de la dominación es-
pañola. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1994.
Domínguez, Jorge I. Insurrección o lealtad: la desintegración del Imperio español en
América. México: Fondo de Cultura Económica, 1985.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
262
Fernández Méndez, Eugenio. Crónicas de Puerto Rico. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1969.
Fernández Pascua, Delfi na. “La hidalguía de los Power en Puerto Rico y Bilbao”. En: La venta de cargos y el ejercicio del poder en Indias. J. Ruíz Rivera y A. Sanz Tapia, coords. León: Universidad de León, 2007: 295-311.
Fernández Pascua, Delfi na. Ramón Power y Giralt y las Cortes de Cádiz. San Juan: Es-tampa Fina, 2012.
Fernós Isern, Antonio. Estado Libre Asociado de Puerto Rico: antecedentes, creación y desarrollo hasta la época presente. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico/Centro de Investigaciones Sociales, 1988.
Flores Collazo, Margarita. “La lucha por defi nir la nación: el debate en torno a la creación del Instituto de Cultura Puertorriqueño, 1955”. Op. Cit., 10 (1998): 175-200.
Fontana, Josep. “La crisis colonial en la crisis del Antiguo Régimen español”. En: El sistema colonial en la América española. H. Bonilla, ed. Barcelona: Crítica, 1991: 307-309.
Fontana, Josep. Historia: análisis del pasado y proyecto social. Barcelona: Crítica, 1999.
Fradera Barceló, Josep M. Gobernar colonias. Barcelona: Península, 1999.
Fradera Barceló, Josep M. Colonias para después de un Imperio. Barcelona: Bellaterra, 2005.
García Leduc, José Manuel. La Iglesia y el clero católico de Puerto Rico (1800-1873): su proyección social, económica y política. Tesis Doctoral. Catholic University of America, 1990.
Gelpí Baiz, Elsa. Siglo en blanco: estudio de la economía azucarera en el Puerto Rico del siglo XVI. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2000.
Gil-Bermejo, Juana. Panorama histórico de la agricultura en Puerto Rico. Sevilla: Escue-la de Estudios Hispanoamericanos, 1970.
Gómez Vizuete, Antonio. “Los primeros ayuntamientos liberales en Puerto Rico (1812-1814 y 1820-1823)”. Anuario de Estudios Americanos, 47 (1990): 581-615.
Gómez, Mónica. “El debate sobre el ingreso fi scal y la actividad económica. El caso de la Nueva España en el siglo XVIII”. En: De colonia a nación. Impuestos y política en México, 1750-1860. C. Marichal y D. Marino, comps. México: El Colegio de México, 2001: 115-132.
González García, Sebastián. “Notas sobre el gobierno y los gobernadores de Puerto Rico en el siglo XVII”. Historia, 1, núm. 2 (1962): 1-98.
González Vales, Luis E. Alejandro Ramírez y su tiempo: ensayos de historia económica e institucional. Río Piedras: Editorial Universitaria, 1978.
González Vales, Luis E. “Las milicias puertorriqueñas desde sus orígenes hasta las refor-mas de O´Reilly (1540-1765)”. Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 114 (2005): 73-85.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
263
González Vales, Luis E. El situado mexicano y la fi nanciación de las fortifi caciones de San Juan de Puerto Rico, 2007 [En línea].
González, Luis E. y María Dolores Luque, coords. Historia de Puerto Rico. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 2012.
González-Ripoll, M. Dolores et al. El rumor de Haití en Cuba: temor, raza y rebeldía, 1789-1844. Madrid: Instituto de Historia-CSIC, 2004.
Grafenstein, Johanna von. Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808. Revolución, competencia imperial y vínculos intercoloniales. México: UNAM, 1997.
Grafenstein, Johanna von. “Políticas de defensa de la España borbónica en el Gran Caribe y el papel del virreinato novohispano”. En: El Caribe en los intereses imperiales 1750-1815. J. Grafenstein, coord. México: Instituto Mora, 2000.
Grice-Hutchinson, Marjorie. Ensayos sobre el pensamiento económico en España. Ma-drid: Alianza Editorial, 1995.
Guerra, François-Xavier. Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Madrid: MAPFRE, 1992.
Gutiérrez del Arroyo, Isabel. El reformismo ilustrado en Puerto Rico. México: El Colegio de México, 1953.
Halperin Donghi, Tulio. Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850. Ma-drid: Alianza, 1985.
Hernández Rodríguez, Pedro J. Crecimiento por invitación: mecanismos ofi ciales, perfi les y huellas de la inmigración extranjera en Puerto Rico. 1800-33. Tesis de Maestría. Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, 1989.
Klein, Herbert S. Las fi nanzas americanas del imperio español, 1680-1809. Michoacán: Instituto Mora, 1999.
Kuethe, Allan J. “Guns, subsidies, and commercial privilege: some historical factors in the emergence of the cuban national character, 1763-1815”. Cuban Studies, 16 (1986): 123-138.
Kuethe, Allan J. “Confl icto internacional, orden colonial y militarización”. En: Historia General de América Latina. Vol. 4. París: UNESCO, 1999: 325-348.
La Parra López, Emilio. Manuel Godoy. La aventura del poder. Barcelona: Tusquets Editores, 2005.
Liss, Peggy K. Los imperios trasatlánticos. Las redes del comercio y de las Revoluciones de Independencia. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
Llombart, Vicente. “La política económica de Carlos III ¿Fiscalismo, cosmética o estí-mulo al crecimiento?”. Revista de Historia Económica 12, núm. 1 (1994): 11-39.
Lockhart, J. y S. B. Schwartz. América Latina en la Edad Moderna. Madrid: Akal, 1992.
Lohmann Villena, Guillermo. Los regidores perpetuos del cabildo de Lima (1535-1821). Sevilla: Diputación Provincial, 1983.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
264
López Cantos, Ángel. Historia de Puerto Rico (1650-1700). Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1975.
López Cantos, Ángel. El tráfi co comercial entre Andalucía y Puerto Rico en el siglo XVIII. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1982.
López Cantos, Ángel. “Contrabando, corso y situado en el siglo XVIII. Una economía subterránea”. Anales, 2 (1985): 31-61.
López Cantos, Ángel. “La emigración canaria a Puerto Rico en el siglo XVIII”. En: VI Coloquio de Historia Canario-Americana (1984). Vol. 1. Las Palmas de Gran Ca-naria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987: 89-114.
López Cantos, Ángel. Miguel Enríquez. San Juan de Puerto Rico: Ediciones Puerto/Es-cuela de Estudios Hispano-Americanos, 1998.
Lynch, John. La España del siglo XVIII. Crítica: Barcelona, 1991
Marchena Fernández, Juan. “La fi nanciación militar en Indias: introducción a su estudio”. Anuario de Estudios Americanos, 36 (1979): 81-110.
Marchena Fernández, Juan. Ejército y Milicias en el mundo colonial americano. Madrid: Mapfre, 1992.
Marchena Fernández, Juan. “Capital, créditos e intereses comerciales a fi nes del perío-do colonial: los costos del sistema defensivo americano. Cartagena de Indias y el sur del Caribe”. Tiempos de América, 9 (2002): 3-38.
Marichal, Carlos. La bancarrota del Virreinato, Nueva España y las fi nanzas del Imperio español, 1780-1810. México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
Marichal, Carlos y Matilde Souto. “Silver and Situados: New Spain and the Financing of the Spanish Empire in the Caribbean in the Eighteenth Century”. Hispanic Ameri-can Historical Review, 74, núm. 4 (1994): 587-613.
Martín Rodríguez, Manuel. “Subdesarrollo y desarrollo económico en el mercantilismo español”. En: Economía y economistas españoles. Enrique Fuentes Quintana, dir. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 1999: 359-402.
Matilla Quiza, María J. “Las compañías privilegiadas en la España del Antiguo Régi-men”. En: La economía española al fi nal del Antiguo Régimen. Vol. 4. M. Artola, ed. Madrid: Alianza Editorial/Banco de España, 1982: 269-401.
Miño Grijalva, Manuel. “Estructura económica y crecimiento: La historiografía económi-ca colonial mexicana”. Historia Mexicana, 42, núm. 2 (1992): 221-260.
Miyares González, Fernando. Noticias particulares de la isla y plaza de San Juan Bautis-ta de Puerto Rico. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1957.
Molina Martínez, Miguel. El municipio en América. Aproximación a su desarrollo histó-rico. Granada: CEMCI, 1996.
Morales Carrión, Arturo. Puerto Rico y la lucha por la hegemonía en el Caribe. Colonia-lismo y contrabando, siglos XVI-XVIII. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 2003.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
265
Morales Padrón, Francisco. “Primer intento de independencia puertorriqueña, 1811-1812”. Caribbean Studies, 1, núm. 4 (1962): 11-25.
Moreno Fraginals, Manuel. El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar. Barcelona: Crítica, 2001.
Moreno Fraginals, Manuel. Cuba/España, España/Cuba: historia común. Barcelona: Crítica, 2002.
Morner, Magnus. “Factores económicos y estratifi cación en la Hispanoamérica colonial, con especial referencia a las elites”. En: Ensayos sobre historia latinoamericana. Quito: Corporación Editora Nacional, 1992: 63-96.
Moscoso, Francisco. Agricultura y sociedad en Puerto Rico, siglos 16 al 18. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2001.
Moscoso, Francisco. Ramón Power Giral, 1775-1813: tribuno del liberalismo anticolo-nial. San Juan: Editorial LEA/Ateneo Puertorriqueño, 2010.
Navarro García, Jesús Raúl. Control social y actitudes políticas en Puerto Rico: 1823-1837. Sevilla: Diputación Provincial, 1991.
Navarro García, Luis. Las Reformas Borbónicas en América. El Plan de intendencias y su aplicación. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1995.
Oliva Melgar, José Mª. Cataluña y el comercio privilegiado con América en el siglo XVIII. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1987.
Ortiz, Altagracia. Eighteenth-Century Reforms in the Caribbean. Miguel de Muesas, Governor of Puerto Rico, 1769-1776. Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press, 1983.
Pacheco Díaz, Argelia. Una estrategia imperial. El situado de Nueva España a Puerto Rico, 1765-1821. México: Instituto Mora, 2005.
Pagden, Anthony. Señores de todo el mundo. Ideologías del Imperio en España, Ingla-terra y Francia (en los siglos XVI, XVII y XVIII). Barcelona: Ediciones Península, 1995.
Parry, J. H. El imperio español de Ultramar. Madrid: Aguilar, 1970.
Parry, J. H. y P. M. Sherlock. A short history of the West Indies. Nueva York: MacMillan, 1968.
Pedreira, Antonio S. Insularismo: ensayos de interpretación puertorriqueña. Mercedes López-Baralt, ed. San Juan: Editorial Plaza Mayor, 2001.
Pérez Herrero, Pedro. “Plata y crédito en América durante el siglo XVIII (el control de la circulación interna de los metales preciosos y los instrumentos crediticios)”. En: Dinero, moneda y crédito en la Monarquía Hispánica. A. M. Bernal, ed. Madrid: Marcial Pons/Fundación ICO, 2000: 525-534.
Pérez Herrero, Pedro. “Las independencias americanas. Refl exiones historiográfi cas con motivo del Bicentenario”. Cuadernos de Historia Contemporánea, 32 (2010): 51-72.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
266
Picó, Fernando. Historia general de Puerto Rico. Río Piedras: Ediciones Huracán, 2000.
Piqueras, José Antonio. Bicentenarios de libertad. La fragua de la política en España y
las Américas. Barcelona: Península, 2010.
Rieu-Millan, Marie Laurie. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (igualdad
o independencia). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 1990.
Rodríguez Braun, Carlos. La cuestión colonial y la economía clásica. Madrid: Alianza
Universidad, 1989.
Ruíz Gómez, Manuel. El ejército de los borbones: organización, uniformidad, divisas,
armamento. Vol. 3. Madrid: Servicio Histórico Militar, 1992.
Sánchez Bella, Ismael. Organización fi nanciera de las Indias: Siglo XVI. Sevilla: Escuela
de Estudios Hispano-Americanos, 1968.
Scarano, Francisco A. Sugar and slavery in Puerto Rico: The plantation economy of
Ponce, 1800-1850. Madison: The University of Wisconsin Press, 1984.
Sevilla Soler, Rosario. Las Antillas y la independencia de la América española: (1808-
1826). Sevilla/Madrid: Escuela de Estudios Hispano-Americanos/CSIC, 1986.
Sheridan, Richard B. “The Plantation Revolution and the Industrial Revolution, 1625-
1775”. Caribbean Studies, 9 (1969): 5-25.
Sonesson, Birgit. “El papel de Santomás en el Caribe hasta 1815”. Anales de Investiga-
ción Histórica, 4 (1977): 42-80.
Sonesson, Birgit. Puerto Rico´s commerce, 1765-1865. From regional to worldwide mar-
ket relaions. Los Angeles: UCLA, 2000.
Stein, Stanley J. y Barbara H. Stein. Plata, comercio y guerra. Barcelona: Crítica, 2002.
Sued Badillo, Jalil. El Dorado borincano: la economía de la Conquista: 1510-1550. San
Juan: Ediciones Puerto, 2001.
Tapia y Rivera, Alejandro. Noticia histórica de don Ramón Power, primer diputado de
Puerto Rico: con un apéndice que contiene algunos de sus escritos y discursos.
Puerto Rico: Est. tip. de González, 1873.
Tapia y Rivera, Alejandro. Biblioteca Histórica de Puerto Rico. San Juan: Instituto de
Literatura Puertorriqueña, 1945.
Téllez Alarcia, Diego. “La independencia de los EE.UU. en el marco de la “Guerra Colo-
nial” del s. XVIII”. Tiempos Modernos, Revista Electrónica de Historia Moderna,
5 (2001) [En línea].
Tepaske, John J. “La crisis de la fi scalidad colonial”. En: Historia General de América
Latina. Vol. 4. París: UNESCO, 1999: 285-300.
Tepaske, John J. “La política española en el Caribe durante los siglos XVII y XVIII”. En:
La infl uencia de España en el Caribe, la Florida y la Luisiana, 1500-1800. Madrid:
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1983: 61-87.
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
267
Tepaske, John J. “Integral to Empire. The vital peripheries of colonial spanish America”. En: Negotiated Empires. Centers and Peripheries in the Americas, 1500-1820. Ch. Daniels y M. V. Kennedy, eds. Nueva York/Londres: Routledge, 2002: 29-41.
Tornero Tinajero, Pablo. Crecimiento económico y transformaciones sociales: Esclavos, hacendados y comerciantes en la Cuba colonial (1760-1840). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1996.
Torres Ramírez, Bibiano. La isla de Puerto Rico (1765-1800). San Juan de Puerto Rico: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1968.
Torres Ramírez, Bibiano. Alejandro O´Reilly en las Indias. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos - CSIC, 1969.
Torres Ramírez, Bibiano. La Compañía Gaditana de negros. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1973.
Turner Bushnell, Amy. “Gates, patterns, and peripheries. The fi eld of frontier Latin Amer-ica”. En: Negotiated Empires. Centers and Peripheries in the Americas, 1500-1820. Ch. Daniels y M. V. Kennedy, eds. Nueva York/Londres: Routledge, 2002: 15-28.
Vázquez de Prada, Valentín. “Las rutas comerciales entre España y América en el siglo XVIII”. Anuario de Estudios Americanos, 25 (1968): 197-241.
Vélez Dejardín, José. San Germán, notas para su historia. San Juan: Ofi cina Estatal de Preservación Histórica de la Fortaleza, 1983.
Vila Vilar, Enriqueta. Historia de Puerto Rico (1600-1650). Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1974.
VV.AA. Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 17 (1962).
Zapatero, Juan Manuel. La guerra del Caribe en el siglo XVIII. Madrid: Servicio Histó-rico y Museo del Ejército, 1990.
269
Índice onomástico y temático
Abadía, Matías de: 77, 90 (n. 57).Aguada: 83, 116 (n. 8), 202-203, 207 (n. 18), 215 (n. 46)Aguardientes y alojas, contribución de saca y menudeo: 108-109, 110 (n. 58), 111-112, 111
(n. 68, 69), 166-167, 166 (n. 102), 212, 217, 220, 243, 245, 249.Alcabalas: 72, 110, 110 (n. 58), 167, 217, 243-245.Almojarifazgo: 32, 110-111, 110 (n. 60), 111 (n. 67, 69), 248. Arecibo: 30 (n. 3), 64, 83, 202-203, 207 (n. 18), 215 (n. 46), 245.Arizmendi, Juan Alejo: 121 (n. 23), 208, 227, 227 (n. 94).Arizmendi, Miguel Antonio: 190, 192, 222 (n. 60).Ataque inglés de 1797: 87-88, 213.Ayuntamientos constitucionales: 227, 230-231, 231 (n. 12, 13), 240, 243, 243 (n. 44), 250-251,
258.Azúcar/ingenios: 27, 29, 31-32, 35-36, 35 (n. 25), 38 (n. 35), 47-48, 51, 72, 204-205, 211,
217, 247-248. Benavides, Ambrosio de: 80 (n. 27).Bravo de Rivero, Esteban: 41 (n. 44).Cabildo/ayuntamiento: 37-40, 37 (n. 32), 38 (n. 36), 63, 71 (n. 87), 74, 115-120, 116 (n. 9),
117 (n. 14), 118 (n. 15), 119 (n. 18), 121 (n. 23), 122, 122 (n. 24), 123 (n. 27), 128, 136-137, 137 (n. 73), 176-181, 178 (n. 12), 181 (n. 19, 22), 182 (n. 25), 183-196, 186 (n. 36, 38), 187 (n. 44), 190 (n. 52), 191 (n. 54, 55), 192 (n. 57), 193 (n. 59), 194, (n. 62), 195 (n. 63), 207-208, 207 (n. 18), 208 (n. 22, 24, 25, 27), 209 (n. 31), 212, 213 (n. 41), 214-218, 219 (n. 56), 220-226, 221 (n. 59), 222 (n. 60), 227 (n. 93), 230-231, 243 (n. 44), 251.
Café: 40, 48, 48 (n. 5), 50 (n. 9), 52, 57, 61 (n. 56), 62, 72, 204, 211, 219 (n. 54), 247-248.Casado, Fernando: 67, 124-129, 125 (n. 30, 31, 32), 126 (n. 34, 35, 36), 127 (n. 38), 138 (n.
77), 185-186, 187 (n. 44), 188, 188 (n. 47), 195.Castro, Ramón de: 96, 127 (n. 38), 129, 142, 142 (n. 12, 13, 14), 143 (n. 15, 17), 144 (n. 22),
145-147, 145 (n. 24), 146 (n. 29, 31, 32), 147 (n. 33), 150-152, 150 (n. 47), 151 (n. 52), 152 (n. 53, 54, 55), 153 (n. 57), 154 (n. 60, 61, 62), 155 (n. 63, 64), 156, 156 (n. 66, 67), 158 (n. 74), 161 (n. 86), 162 (n. 88, 89), 163, 163 (n. 91), 169, 173 (n. 2), 196-197, 196 (n. 66), 221, 221 (n. 59).
Coamo: 30 (n. 3), 202-203, 207 (n. 18), 215 (n. 46), 218, 219 (n. 54).Comercio libre: 43-44, 44 (n. 55), 47, 52-53, 55, 55 (n. 36), 222, 254.Compañía de Barcelona: 38-41, 38 (n. 37), 47, 52, 62, 68-69,116, 175, 181.Compañía Gaditana de Negros: 41-42, 47-48, 190 (n. 52).Composiciones/repartos de tierras: 37 (n. 32), 38 (n. 36), 40, 175, 177, 180-181, 181 (n. 19),
209-210, 222.Constitución de Cádiz de 1812: 23-24, 200, 229-231, 231 (n. 8), 239, 243.
JOSÉ MANUEL ESPINOSA FERNÁNDEZ
270
Contrabando/comercio ilegal: 27, 34-36, 36 (n. 28), 38-39, 42-43, 45, 47, 49-50, 52, 58-59, 62-69, 72, 77, 101-102, 116, 120, 123, 174-175, 178, 205, 211, 216, 221, 252-253, 257.
Contribución única: 239, 240, 243.Córdoba, José Vicente de: 125-127, 126 (n. 34, 37).Córdova, Antonio de: 125, 133 (n. 59), 187-190, 187 (n.44), 188 (n.47), 192-194, 193 (n. 59),
214, 222-224, 226.Cortes de Cádiz: 23-24, 71 (n. 87), 124 (n. 29), 200, 207-208, 208 (n. 28), 214-215, 214 (n.
45), 219-220, 229, 230, 239-240, 242.Creagh, Juan Francisco: 63 (n. 61), 66-68, 70, 117-120, 117 (n. 14), 118 (n. 15), 124-128,
126 (n. 34), 127 (n. 38), 193-197, 193 (n. 59), 196 (n. 67), 197 (n. 69), 213, 221-222, 221 (n. 59).
Cruz, Félix de la: 190-193, 190 (n. 53).Cueros: 36, 52, 57, 61 (n. 56), 62.Dabán, Juan Andrés: 49-52, 49 (n. 8), 50 (n. 11), 51 (n. 15, 17), 52 (n. 18, 19), 55 (n. 32, 35),
95 (n. 92), 96 (n. 96), 118 (n. 16), 119, 136-137, 136 (n. 69), 137 (n. 72, 74). Danio Granados, Francisco: 180.Dávila, Domingo: 183, 186, 193 (n. 59), 214, 222 (n. 60), 225.Dávila, Fernando: 226, 227 (n. 93).Dávila, José María: 193 (n. 59), 225-226, 227 (n. 93)Dávila, José: 122-123, 122 (n. 24, 25), 123 (n. 27), 184, 186, 190, 192, 193 (n. 59), 194-195,
214, 222 (n. 60), 226.Dávila, Miguel: 226, 226 (n. 89).Derecho de tierras: 108, 112, 167, 209, 214, 217, 220, 243, 252. Diezmos: 72, 99, 109, 109 (n. 55), 110-112, 111 (n. 66, 68), 166-167, 169 (n. 113), 212-214,
213 (n. 39), 217, 241, 243, 243 (n. 45), 248.Diputación Provincial: 230-231, 231 (n. 12), 232 (n. 14), 239, 241, 250.Dufresne, Juan: 135, 191 (n. 56).Encabezamientos/contribución: 233, 237-238, 241-245, 243 (n. 45), 245 (n. 48), 249-251, 250
(n. 57), 258.Enríquez, Miguel: 36 (n. 28), 121 (n. 23), 224.Esclavitud/esclavos: 29, 30 (n. 3), 36, 40-42, 48, 48 (n. 4), 77 (n. 18), 86, 116, 140, 175, 203-
204, 247, 249. Galleras: 166, 166 (n. 103), 167, 243.Giralt, Josefa: 185Habilitación de puertos: 43, 72, 215, 215 (n. 48), 217, 220, 253.Harinas, abasto: 70-72, 70 (n. 85), 71 (n. 87), 116-121, 118 (n. 15), 119 (n. 18), 121 (n. 20),
125-126, 136-137, 154, 172, 192-196, 217, 220, 236-237. Hernainz, Manuel: 222-224, 222 (n. 60), 224 (n. 74), 227 (n. 93).Instrucciones al diputado en Cortes: 116 (n. 8, 9), 207-208, 208 (n. 24, 25, 27), 214, 215 (n.
46), 217-219, 219 (n. 54). Intendencia de Puerto Rico: 66, 101-102, 101 (n. 17), 102 (n. 19), 117, 119-120, 121 (n. 20),
124, 127 (n. 38), 128-130, 193, 212 (n. 37), 214 (n. 45), 216, 220, 238 (n. 32), 241, 243-255, 243 (n. 42).
Meléndez Bruna, Salvador: 160 (n. 82, 84), 165, 165 (n. 97, 98, 99), 168-169, 168 (n. 108), 169 (n. 113), 170 (n. 114), 206 (n. 16), 227 (n. 94), 229, 231 (n. 13), 232 (n. 15), 233 (n. 20), 235 (n. 24, 25).
Mexía, Felipe Antonio: 64-70, 117, 127, 127 (n. 38), 193 (n. 59), 226-227.Monserrate, Rafael de: 190-191, 191 (n. 55), 192 (n. 57).
Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815
271
Montes, Toribio: 159, 159 (n. 77), 160 (n. 81, 83), 163 (n. 92), 165, 165 (n. 95), 169, 207 (n. 18), 221 (n. 59), 222.
Muesas, Miguel de: 85 (n. 42), 93 (n. 81), 187.O´Daly, Jaime: 50 (n. 9), 51, 54-56, 56 (n. 40), 58, 63-64, 63 (n. 66), 64 (n. 68), 70, 117-120,
118 (n. 15, 16), 119 (n. 18), 122-123, 137 (n. 73), 193-195, 193 (n. 59), 222.O´Daly, Tomás: 80 (n. 27), 81, 92, 93 (n. 81), 95-96, 122, 190 (n. 52).O´Reilly, Alejandro: 48 (n. 5), 63 (n. 62, 64), 75, 79-83, 80 (n. 27), 81 (n. 30), 90, 91 (n. 65),
92, 94, 94 (n. 86), 100-101, 103-104, 110 (n. 59), 113 (n. 2), 115, 132 (n. 52), 176 (n. 7), 182-184, 186.
Papel moneda/papeletas: 27, 93, 93 (n. 74), 133, 133 (n. 60), 135-138, 135 (n. 66), 137 (n. 75), 138 (n. 77), 164, 170, 172, 199, 229, 232-240, 232 (n. 15), 233 (n. 19), 234 (n. 22), 238 (n. 32), 242, 244-246, 250 (n. 57), 252.
Pesa, contribución: 71, 116, 116 (n. 9), 192, 217, 220.Power, Joaquín: 185, 190, 190 (n. 52), 216-217, 218 (n. 52), 222 (n. 60), 227.Power, José: 185, 223-224, 226.Power, Manuel Ángel: 185, 223-224, 226.Power, Ramón: 23-25, 24 (n. 10, 11), 71 (n. 87), 124 (n. 29), 190 (n. 52), 207-208, 207 (n.
19), 208 (n. 28), 214-215, 214 (n. 45), 216 (n. 50), 217 (n. 51), 219-220, 220 (n. 57, 58), 227, 227 (n. 94), 240.
Primicias, contribución: 212, 214.Ramírez de Estenós, Felipe: 39, 40 (n. 43), 41 (n. 44).Ramírez, Alejandro: 23, 25, 71 (n. 87), 130, 220, 229, 232, 233 (n. 20), 238-240, 238 (n. 32),
240 (n. 36), 243, 246-247, 246 (n. 49, 53), 247 (n. 53), 250-256, 250 (n. 57), 251 (n. 60, 61, 62), 252 (n. 64, 65, 66), 253 (n. 68), 254 (n. 72), 255 (n. 76), 256 (n. 78).
Real Factoría de Tabacos: 50-70, 55 (n.36), 56 (n. 39), 56 (n. 40), 59 (n. 53), 63 (n. 61), 70 (n. 85), 117-120, 128, 137, 137 (n. 73), 193, 193 (n. 59), 205.
San Cristóbal, castillo de: 80, 92, 95.San Felipe del Morro, castillo de: 80, 92, 95-96, 99, 121, 196-197.San Germán: 30 (n. 3), 64-65, 83, 169 (n. 113), 176, 178, 202-204, 207 (n. 18), 213, 215 (n.
46), 219, 219 (n. 55, 56), 242.Situado: 26, 45, 72, 76, 80, 87, 92-93, 93 (n. 74), 94 (n. 86), 95-96, 99-103, 99 (n. 9), 105-109,
108 (n. 48), 112-115, 114 (n. 4), 115 (n. 5), 123, 125, 126, 128, 128 (n. 41), 130-135, 131 (n. 48), 132 (n. 50, 51, 55, 56, 58), 134 (n. 61), 137, 137 (n. 74), 139-146, 142 (n. 14), 146 (n. 29), 149, 151-156, 155 (n. 64), 157 (n. 68), 158, 160-161, 160 (n. 82, 83, 84), 163, 163 (n. 91) 164-165, 170, 172, 173 (n. 2), 183, 205-206, 216, 229, 238 (n. 32), 246.
Tenientes a guerra: 49, 52 (n. 18), 64, 83, 243 (n. 44), 251.Torralbo, Francisco: 66, 117, 117 (n. 14), 118 (n. 15), 121 (n. 20), 123 (n. 27), 126 (n. 34),
128, 128 (n. 43), 138 (n. 77), 193 (n. 59), 194, 212 (n. 38).Torre, José de la: 186, 194.Torre, José Vicente de la: 186, 194.Torre, Pedro Vicente de la: 121-122, 121 (n. 23), 192-194, 210 (n. 35), 227.Ustáriz, Miguel Antonio de: 53 (n. 28), 117.Vergara, Marcos de: 93 (n. 74, 78), 182 (n. 25), 184.